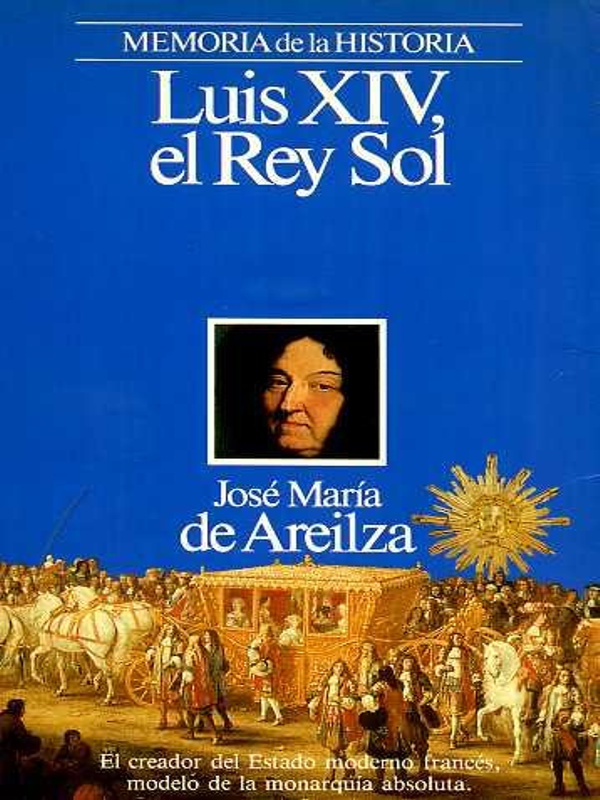
Luis XIV - Jose Maria Areilza
Prólogo
Mitad francés, mitad español, cruce genético de las dos grandes dinastías rivales de Europa. Hijo de Luis XIII, llamado también el Rey justo, y de Ana de Austria, infanta española pintada por Velázquez, hija de Felipe III y nieta de Felipe II, el rey Luis XIV llena, a través de su largo reinado -1638-1715-, casi un siglo que se llamaría con su nombre, en los textos de sus biógrafos. Educado severamente por su madre, piadosa y discreta, fue un hombre de buena planta, dotado de un porte majestuoso, de vitalidad arrolladora, convencido de su papel semidivino, de temperamento sexual desbordante y en ocasiones escandaloso, reservado total en sus juicios, buen jinete y espadachín, cazador apasionado, militar valeroso, bailarín ágil y actor notable, enamorado de Francia, a la que deseaba situar con un papel preponderante en los asuntos de la Europa cristiana. Para lograr esa rotunda hegemonía luchó denodadamente, dotando a su país de una superioridad militar considerable y llevándole, también, para conseguirlo, a una serie de conflictos bélicos interminables.Su matrimonio con la infanta María Teresa de Austria, concertado en la histórica entrevista de la isla de los Faisanes, en 1660, creó otro vínculo renovado entre las dos dinastías -la de Habsburgo y la de Borbón-, del que salió -después de un complejo contencioso legal- la designación de Felipe de Anjou, su nieto, como sucesor del trono de España, vacante a la muerte de Carlos II. Luis XIV fue un monarca admirado hasta el paroxismo y también combatido y criticado acerbamente por sus enemigos dentro y fuera de las fronteras de Francia. Luis XIV hizo del conjunto palaciego de Versalles, invención suya, centro geográfico de la monarquía y cabeza visible del Estado francés. Quiso simbolizar el rey en aquellos inmensos y singulares grupos de edificios, rodeados de jardines y parques, de una belleza suprema, la majestad de la Corona y el carácter absoluto y omnímodo del poder real. Versalles fue como un trasunto del Escorial de Felipe II. Se puede afirmar que el espacio arquitectónico de cada uno de los dos conjuntos tan dispares, el español y el francés, refleja la personalidad respectiva de ambos soberanos -bisabuelo y bisnieto- y su diversa manera de entender el papel de rey.
Buscando los emblemas simbólicos para representar, con fidelidad adulatoria, la figura del monarca, los arquitectos y artistas franceses de aquel siglo eligieron el sol como atributo de la grandeza de Luis XIV, equiparando al astro rey de nuestra galaxia astronómica con el hijo de la infanta vallisoletana. En el centro de ese disco solar irradiante, los tallistas colocaron la efigie de Luis XIV en mármoles, bronces, vitrinas, maderas nobles y tapices como otro dios del repertorio de las mitologías clásicas del paganismo grecorromano.
La bibliografía sobre este personaje es abundantísima y dispar, enriqueciéndose constantemente con documentación inédita y juicios novedosos. Nosotros no entraremos en esa polémica de exaltación o denigración, que nos es ajena. Tratamos de presentar el perfil del Rey Sol, pero no de relatar la compleja historia de su reinado.
Capitulo 1
Cómo se engendra un rey
¿Cómo era Luis XIII, su regio consorte? Los retratos nos lo muestran como un hombre moreno, alto y huesudo, de larga y rizada cabellera oscura, mirada altiva, buenas facciones, bigote atusado en puntas y perilla triangular. Su padre, Enrique IV, quien definió a París como el estipendio de una buena misa, había sido un monarca valeroso, discutido, de carácter cambiante, aficionado a las bellas artes y, según fama muy extendida, homosexual notorio. Su esposa, la italiana María de Médicis, trajo consigo a la corte francesa el aire renacentista, la cultura romana y el favoritismo tradicional de los cardenales italianos. Al morir asesinado Enrique IV por un fanático religioso, fue ella quien asumió el poder político, mientras llegaba el momento de otorgar a su hijo Luis XIII la soberanía efectiva del ejercicio del poder de la Corona francesa.
Era este rey un joven introvertido de talante severo, muy dado a la piedad, valeroso en la guerra, cercanamente vigilado por su madre y, aunque dejaba hacer a sus ministros todopoderosos -singularmente al cardenal Richelieu-, no era del todo ajeno a sus decisiones, ya que eran obligadamente consultadas al soberano antes de su promulgación. Luis XIII, según opinión unánime de historiadores y memoralistas de aquella época, era hombre poco aficionado al trato con las mujeres. Tenía, al parecer, escaso entusiasmo por el acto de amor heterosexual y se hallaba preocupado por escrúpulos de esta índole, con los que abrumaba a sus sucesivos confesores, que fueron jesuitas en su mayoría.
Este bosquejo de su carácter es importante tenerlo en cuenta al empezar el relato de la historia de su hijo Luis XIV. Ana de Austria era una infanta española, de tendencias normales, que gustaba mucho a los hombres. Contrajo matrimonio con un marido extranjero, obseso de las cuestiones sexuales -se le llamaba el Rey casto- y con el que los primeros contactos de esa índole fueron, según todas las versiones, decepcionantes y negativos.
Luis XIII y Ana de Austria se casaron en 1615. Durante veintitrés años no tuvieron descendencia, aunque en dos o tres ocasiones corrió el rumor de que la reina se hallaba embarazada y más tarde de que se había producido un fracaso, sin saberse bien las causas del mismo. Ana de Austria recorrió diversos balnearios franceses, de aguas -más o menos medicinales-, para evitar futuras interrupciones, pero la esterilidad seguía siendo, durante años, la única y triste novedad del matrimonio.
Los tiempos revueltos de la política francesa interior y exterior de ese período repercutían en el tema de la falta de sucesor directo a la Corona. Hubo un momento en que se pensó en pedir la declaración de nulidad del matrimonio en Roma. Y hasta se llegó a indicar el nombre de una posible nueva esposa para el rey de la castidad. Mas no era este sólo el peligro que acechaba a la pareja real. Pues de no verificarse la esperada sucesión, se habían producido ya en la corte movimientos diversos cerca de la parentela inmediata del rey con objeto de preparar otra línea sucesoria, en el caso de ocurrir la eventual muerte del monarca. Para complicar más la situación, las intrigas de palacio y las maniobras de las demás cortes europeas iban encaminadas a romper las treguas militares pactadas y lanzarse de nuevo, unas y otras dinastías, a las guerras interminables. La memorable Fronda de los nobles de varios departamentos del reino francés creaban asimismo una situación explosiva interior de alta tensión política. Había conspiraciones latentes y, en ocasiones, abiertas, es decir, públicas. Ana de Austria, alejada de hecho de su marido, se encontró envuelta en alguna de esas tramas, con documentos, cartas y mensajes suyos que imprudentemente hizo llegar a través de varios agentes a la corte de Madrid, donde su propio hermano, Felipe IV, reinaba desde hacía algunos años. La reina, mal aconsejada por la princesa de Rohan, duquesa de Chevreuse, su dama de confianza, estuvo a punto de caer en una de esas trampas que pudo costarle el trono. Pero Luis XIII no quiso llevar adelante el asunto y optó por ignorarlo para restablecer, al menos, las apariencias de la convivencia nupcial. Ello no resultaba fácil. Ana de Austria, con su fuerte personalidad, seguía adelante, sin perder nunca el tono y el ritmo que le imponían sus deberes soberanos.
Ana de Austria conoció los devaneos del rey, que eran de diversa y aun contradictoria condición. De una parte, Luis XIII tuvo dos grandes amores femeninos, de índole platónica y desenlace religioso. Uno de ellos, el más sonado, fue el de mademoiselle de Lafayette, una joven bellísima, de gran alcurnia, de la que se enamoró perdidamente y con la que mantenía larguísimas entrevistas, según afirmaba el rey, en la que se hablaba en exclusiva de «temas espirituales». Esta sorprendente fórmula, muy del agrado de los confesores y teólogos consultados sobre el caso, mereció también el aplauso del viejo zorro Richelieu, a quien la celestial aventura regia debió de sorprender bastante.
La joven amante, impoluta, del rey solicitó ser admitida en el convento de la Visitación de la calle San Antonio, en París, a lo que el rey dio su consentimiento «con la condición de que él sería autorizado a entrar en el parloir del monasterio, con objeto de proseguir, a través de la doble reja, las conversaciones "a lo divino" de los dos amantes». Para dar una impresión directa de lo que este amor platónico significaba, nada mejor que reproducir una canción del poeta Desmarets referida al episodio:
Je l'aime sans desir¿Eso era todo? Nadie se lo creía, ni en la corte, ni en los mentideros de París, en los que florecía -como casi siempre ocurre en las capitales de los reinos- un tipo de críticas y de noticias picantes que, dentro de su exageración, contienen casi siempre un grano de verdad.
aussi jamais langeur.
Ne vient trouver ma vie.
O bienhereuse f lamme qui conserven l'amour
et la paix dans mon áme!
¿Era Luis XIII en realidad un «rey casto», además de un «rey justo», como también le llamaban los aduladores de turno? Hoy día, hasta los más arduos defensores de la memoria del monarca admiten que existen serios motivos y múltiples testimonios que permiten llegar a la conclusión de que Luis XIII era, sobre todo, un pederasta enragé.
Sus amores homosexuales tuvieron nombres y apellidos concretos. He aquí algunos de ellos, repertoriados por más de un historiador: Saint-Amour, el cochero real; Harán, el perrero; Alexandre, gran prior de Vendóme; el comendador de Souvray; De Luynes, condestable de Provenza; Barradat, gentilhombre de la corte; Saint-Simon, padre del memorialista; Henri d'Effiat, marqués de Cinq-Mars, Le grand écuyer, una especie de Brummel elegante del siglo XVII.
Ana de Austria no podía ignorar ninguno de esos aspectos de la personalidad verdadera del rey. Y guardaba las formas hasta donde podía.
En ese clima de abandono marital, ¿fue impecable su conducta de esposa del rey? ¿O se vio, en ocasiones, asediada por la tentación de la aventura, tan explicable en su caso? Tenemos en las historias cortesanas del siglo XVII, y en especial en las Memorias de madame de Motteville, camarera mayor de la reina, los testimonios más fehacientes que nos indican los nombres de unos cuantos personajes que intentaron la aventura regia: el duque de Bellegarde, el duque de Montmorency y un tercero, George Villiers, el famoso duque de Buckingham. Todos ellos, según datos fidedignos, trataron al menos de cortejarla con insistencia, aunque no consta de manera cierta que por su parte hubiera correspondencia plenaria a los solicitantes. Uno solo de estos hombres fue algo más allá, y de esta aventura quedó flotando en el ambiente una duda, a la que, varios siglos más tarde, un gran novelista francés, Alejandro Dumas, que recogió el episodio, dio pábulo y ancha resonancia en el mundo de las letras y más adelante en el teatro y en el cine, con sus Tres mosqueteros. Fue el duque de Buckingham -cuyo nombre va unido al actual edificio del palacio real de Londres- quien protagonizó el memorable suceso. ¿Quién era Buckingham? Sir George Villiers, noble británico, favorito de los reyes ingleses, Jacobo I y Carlos 1, venía a París como enviado directo de la Corona inglesa, a negociar el matrimonio de su rey con la princesa Enriqueta-María de Francia, hermana del rey Luis XIII. Tenía entonces el arrogante duque treinta años recién cumplidos. Su físico era atractivo; su verbo, cáustico y ardiente. Decían que conquistaba a las mujeres con un diálogo envolvente e insinuante. El encuentro del paladín isleño con la reina de Francia tuvo lugar en Amiens, donde la novia francesa se detuvo a pasar la noche, en su viaje hacia Inglaterra, acompañada de Buckingham. Era el año 1625. La Chevreuse, siempre dispuesta a 'la intriga, preparó la famosa entrevista de la que tanto se ha escrito y sobre cuyo contenido no han faltado las interpretaciones más dispares. Ana de Austria se hospedaba en el palacio episcopal, que disfrutaba de un hermoso jardín con una pequeña floresta añadida. La Chevreuse se entendía entonces con lord Holland, que acompañaba a Buckingham. Fueron ellos los que organizaron la venida de los dos personajes británicos, a saludar a la reina. Al cabo de un tiempo los dejaron solos, a Ana de Austria y al duque.
¿Trató de conquistar este último la codiciada plaza asediada? ¿Tuvo lugar la invasión británica prevista? ¿O pidió Ana de Austria auxilio a voces, ante el ataque sorpresivo del inglés? Lo cierto es que, enterada del episodio, su suegra, María de Médicis, ordenó la inmediata salida del cortejo inglés hacia Gran Bretaña. El duque de Buckingham se despidió de Ana de Austria, visiblemente alterado y con lágrimas abundantes. Todavía intentó el bellezón británico volver a la carga unos meses más tarde, aprovechando otro viaje oficial a Boulogne. Pero aunque intentó entrevistarse de nuevo con la reina, ésta le recibió en la corte, rodeada de sus damas de honor, y al cabo de unos saludos protocolarios fue amablemente invitado a que diera por terminada su audiencia.
El episodio -que se convino mantener en secreto- fue divulgado en un círculo bastante amplio de la corte y, por supuesto, llegó a oídos del cardenal Richelieu y del propio rey. Éste montó en cólera, prohibió la entrada de Buckingham en territorio francés y castigó severamente a los pajes de servicio que asistieron, como testigos, a la escena de Amiens. Sin embargo, no mostró su enfado a la reina, guardando silencio sobre lo ocurrido. Buckingham murió tres años después en Londres, asesinado por un fanático protestante. En la autopsia se advirtió que llevaba en el dedo anular una hermosa sortija que sujetaba una miniatura de Ana de Austria, orlada de piedras preciosas, como si fuera un amuleto con la efigie de la dama de sus pensamientos.
Mientras tanto, la esterilidad de la reina española seguía constituyendo un motivo de maniobras cortesanas de toda índole, y el alejamiento, entre sí, de los regios esposos era cada vez más completo y hacía desesperar a los que deseaban un sucesor para el trono de Francia. Su suegra, María de Médicis, se llevaba mal con el todopoderoso Richelieu. Éste tenía declarada la guerra a las damas españolas que acompañaban a la reina y con las que se desahogaba ésta, así como al embajador de España, marqués de Mirabel, al que también se le restringieron las demasiado frecuentes visitas a palacio.
En la súplica de intercesiones celestiales para obtener el embarazo regio se produjo una verdadera competencia entre los miembros del santoral, proclives a escuchar la insistente petición. San Fiacre, patrono de los jardineros y curador también de blenorragias -que padecían el rey y Richelieu, según afirmaban los enterados-; san Norberto y las monjas del monasterio parisino de Val-de-Gráce, a las que Ana de Austria prometió levantar un grandioso templo si la petición se le concedía, fueron algunos de los contactados. A todo esto, los médicos recomendaban a la reina que visitara determinados balnearios que ofrecían garantías complementarias a la tarea de los santos. Las curas de diversas aguas se sucedieron cada año, sin lograr resultados. Así las cosas, el supuesto milagro se produjo por una serie de circunstancias fortuitas. El día 5 de diciembre de 1637 el rey Luis XIII acudió a la rejilla del convento de la Visitación, a celebrar uno de sus diálogos de amor místico con Luisa Angélica de la Fayette. Parece que esos encuentros provocaban en el monarca una suerte de confesión íntima de sus problemas, entre los cuales la escasa y mala relación con la reina figuraba en primer término. La joven novicia le recomendó que intentara una reconciliación conyugal lo antes posible.
El temporal de lluvias que arreció esa tarde trastocó los planes del rey. Pensaba volver desde el convento de París al cazadero de Saint-Maur, distante varias leguas de la capital y donde había mandado instalar su alcoba. El séquito le disuadió del viaje y le sugirió que pernoctase en el apartamento en el que residía Ana de Austria, en el palacio del Louvre. Luis XIII, de mala gana, se resignó a hacerlo y los cónyuges cenaron juntos y durmieron en una sola cama, por no existir otra alcoba debidamente acondicionada. La coyunda fue exitosa y Ana de Austria había concebido, por fin, un heredero. El médico de la corte, Bouvard, comunicó el 14 de enero al cardenal Richelieu la feliz noticia. La novedad se propagó como reguero de pólvora en París y en las provincias del reino. Se hicieron rogativas, se celebraron romerías y bailes populares. Y Luis XIII en persona se ocupó de los detalles de la ceremonia del parto, al que deberían asistir reglamentariamente, además del alto personal de la corte, el canciller Séguier, los superintendentes, el presidente del Parlamento de París y el preboste de los mercaderes de la capital.
El rey se encontraba en campaña, pues la guerra se había encendido de nuevo en Picardía y las tropas españolas amenazaban conquistar la ciudad de San Quintín. Finalmente, el monarca decidió volver a Saint-Germain para estad presente en el acontecimiento, dejando al cardenal Richelieu al frente del ejército y comunicándole con un mensajero cotidiano las novedades de palacio.
El ansiado heredero nació el 5 de diciembre en medio de la expectación y el regocijo generales. Era un niño robusto y grande que aparentaba tener una buena salud. El rey exclamó ante los príncipes de la familia, al mostrarles el recién nacido: «He aquí, señores, un efecto milagroso de la gracia de Dios, porque es así como hay que interpretar la llegada de este niño tan hermoso, después de veintidós años de matrimonio y de los varios abortos de la reina.»
Capítulo 2
La regencia, el mando de Mazarino y el joven rey
El hombre de confianza de la reina resultó ser otro cardenal, esta vez italiano, Mazarino, hombre de suaves modales, menos duro que Richelieu y enteramente leal y aun devoto de Ana de Austria. Luis XIV tenía tres años al convertirse en presunto rey. Dicen que poco antes de morir, Luis XIII quiso ver a su heredero para despedirse de él y le preguntó: « ¿Cómo te llamas? A lo que el mozalbete, con desparpajo, le contestó: «Luis XIV, papá.» Si non e vero… Lo cierto que resulta de todos los testimonios es que era un mozo que venía muy bien formado en lo físico; aficionado a los juegos infantiles; que empezó pronto a asistir a las cacerías y a los desfiles y que mostraba una gran aplicación en aprender bien la lengua, conocer la historia de su país y de su linaje y hacer que le explicaran el funcionamiento de la corte y del papel decisivo que en ella había de ejercer cuando llegara al trono.
Su educación religiosa fue minuciosamente supervisada por su madre, la regente Ana de Austria, quien le inculcó los fundamentos religiosos del catolicismo y le señaló los riesgos de las herejías protestantes y hugonotes, lección que aprendió bien el futuro rey, cuya fobia a la «religión», como se llamaba al sector hugonote, iba algún día a manifestarse en forma brutal e inequívoca durante su reinado. Por lo demás, Luis XIV nunca incurrió en misticismos equívocos, como los de su padre, Luis XIII. Más bien cabría decir que su religiosidad católica la asumía como un ingrediente obligado de su condición de «rey cristianísimo», anejo histórico a la Corona de la monarquía francesa. Sin embargo, como luego veremos, hizo compatible la misa diaria, que él presidía desde el coro real de la capilla de Versalles, con los amores, también cotidianos, que mantenía públicamente con sus favoritas más conocidas y cuya descendencia espuria legitimó con generosa profusión.
Luis XIII había sido, dentro de sus notorias limitaciones señaladas, un rey muy consciente de su deber político. Tenía a medio país sublevado por la rebelión de los nobles, las conspiraciones y las frondas de diversa condición. Los ingleses, los españoles, los príncipes germanos y austriacos del imperio de Viena, disputaban a Francia el predominio en Europa y la superioridad militar francesa que se revelaba creciente. Richelieu fue el hombre de Estado más importante que tuvo Francia en el siglo. Su frialdad táctica, su dureza implacable, su impasible utilización de toda clase de medios -espionaje, sobornos, atentados, campañas de opinión, guerras por sorpresa-, le permitieron asentar a Luis XIII en el trono y prevenir los manejos de la corte española, que torpemente hizo caer a la reina Ana de Austria, hermana de Felipe IV, en más de una aventura política comprometida, rozando la calificación de «alta traición».
La regencia de Ana de Austria, apoyada y ejercida de hecho por Mazarino, se volvía a enfrentar con el clima de subversión y de Fronda que se palpaba en todo el país. Ambos lucharon juntos, durante los años de la minoridad de Luis XIV, para asentar el predominio del trono sobre las sucesivas rebeliones acaecidas. Mientras tanto los historiadores más severos afirman la gran probabilidad de que la reina Ana de Austria estuviera enamorada de Mazarino y aun casada en secreto con él.
Es difícil realizar, a la distancia de tres siglos, una semblanza verosímil de cualquier personaje histórico. De Ana de Austria poseemos algunas descripciones' magistrales: a los cuarenta y un años de edad era una mujer hermosa, bien formada, ojos grandes, nariz prominente, boca pequeña, apetitosa, senos bien asentados. Las manos blancas y atractivas. Se vestía sin lujo ni ostentación y no se pintaba el rostro. Le gustaba despertar la admiración de los hombres. Tenía un punto de altanería que a veces desembocaba en actitudes arriesgadas. Dicen que era escasa su cultura, pero inmenso su conocimiento de la corte y su funcionamiento.
Era devota «a la española». Rezaba durante horas, celebraba novenas y acudía a conventos con donativos y promesas de ayudas materiales. La divertía actuar en los escenarios del teatro de la corte, en los que declamaba su papel con cierto «aire castellano». Comía mucho y dormía hasta bien entrada la mañana. Nadie suponía que fuera capaz de gobernar el complejo y revuelto reino, después de la pareja formada por Luis XIII y Richelieu para defender el Estado. Tal era el perfil de la madre de Luis XIV descrito por su camarera mayor, madame de Motteville. (Memorias de madame de Motteville)
Del otro gran protagonista, Mazarino, hay, asimismo, un abundante repertorio de retratos decisivos. He aquí un breve resumen de su biografía.
Era hijo de Pietro Mazarino, siciliano, mayordomo de los Colonna, el antiguo y noble linaje. Estudió derecho civil y canónico en la Universidad de Alcalá con gran aplicación. Logró un puesto de capitán en la guardia pontificia; fue «cliente» de allegados del Papa y diplomático encargado de misiones ocasionales. Logró ser nombrado canónigo de San Juan de Letrán; legado en Avignon y finalmente en la corte de Francia. Se ofreció a Richelieu, ganando su confianza y obtuvo a través de él nada menos que el capelo cardenalicio. A la muerte de aquél, recibió de Luis XIII, en sus últimos años, el nombramiento de primer ministro. Era un italiano astuto, de aire humilde, pretendía no ser nada; decía que tenía siempre listo el equipaje para volverse a Roma; perpetuo urdidor de combinaciones sabias; sonriente, componedor; el polo opuesto del cardenal Richelieu que había gobernado despóticamente, con cetro de hierro, el reinado anterior hasta su muerte.
Fino psicólogo -Mazarino- adivinó la situación de Ana, la reina regente, abrumada por la responsabilidad de gobernar la Francia que caía en sus manos: una nación revuelta, conspiratoria, propicia a la guerra civil, de todos contra todos. Mazarino, sonriente, aparentemente dúctil, se ofreció a la viuda española para ayudarla a llevar el peso de la Corona hasta que Luis XIV se convirtiera en el rey efectivo.
La reina regente residía en el palacio real de París y se trasladó al cercano Louvre, que ofrecía mayores comodidades. Su instalación fue regia, con muebles y cuadros, alfombras y tapices de exquisito gusto. Mazarino compró al poco tiempo un hotelito cercano. Se abrió una puerta en la parte trasera del jardín cardenalicio para que pudiera acudir con mayor disimulo a despachar cotidianamente con la regente. Al cabo de unos meses, la reina anunció al consejo real que, debido a la mala salud de Mazarino, era conveniente que viviera más cerca y con más cómodo acceso, para lo cual se proponía habilitar un recinto en el mismo palacio real que le sirviera de residencia permanente.
¿Fue un nido de amor de la mujer madura para el ladino aventurero italiano? La correspondencia de los dos amantes revela bastantes detalles de este romance de la madre de Luis XIV, confirmando la hipótesis verosímil del matrimonio secreto verificado entre ambos. Existe incluso una historia verosímil de que fuera san Vicente de Paúl quien llevara a cabo en la intimidad la bendición de dicho enlace. Hubo un personaje que fue seguramente informado de lo ocurrido: el joven Luis XIV. En las numerosas cartas que intercambiaron la reina y el cardenal en esos años, hay unas palabras claves para encubrir a las personalidades aludidas en los textos. A Luis XIV le llaman ambos «el confidente»; es decir, el portador del grande y augusto secreto.
Ernest Lavisse, en su prodigiosa historia del reinado de Luis XIV, escribe comentando la situación que «fue un período en el que, a raíz de un cúmulo de circunstancias, la monarquía francesa cayó en manos de una española y de un italiano». «Mazarini, como siguió firmando hasta su muerte, era un gran aventurero, un prodigioso comediante que representaba a la perfección sus papeles de gobernante, que protegió inteligentemente las artes y las letras, dando a Francia en su testamento los bienes para levantar el edificio del "Instituto" y con él la apertura a la cultura con la instalación de las Academias y la célebre Biblioteca Mazarino.»
Era también un hombre que amaba las-cosas bellas, las pinturas, los libros de horas, los incunables, las colecciones de cartografía, las joyas, el dinero y el juego. Su fortuna, al morir, se calculó en cientos de millones. Supo gozar de su poderío y rodearse de un aparatoso séquito de guardias, especialmente trajeados, que desfilaban dando escolta a su lujosa carroza. El joven Luis XIV, con el que se entendió muy bien en los años de aprendizaje del rey, asistía a los consejos de la Corona y no perdía ocasión de hacerle preguntas, sin cesar, sobre los asuntos del Estado. Cuentan que en cierta ocasión, estando con un grupo de amigos jóvenes, el monarca adolescente vio pasar el ruidoso y exhibicionista cortejo de Mazarino y exclamó: « ¡Ahí va el gran Turco con su guardia!»
Muerto el cardenal, se abrió paso a la entronización definitiva del rey. Tenía el monarca veintidós años y medio. Era un mozo arrogante, de facciones acusadas. En sus ojos castaños fulguraba una mirada grave y reposada. Su andar era mesurado y majestuoso. Daba la impresión a la vez de gracia y seriedad. Pero su juventud se manifestaba también en juegos, bailes y comedias en los que tomaba parte, con gentes de su edad, admitidos en la corte.
Escuchaba con atención a los visitantes y respondía con calma a las peticiones que le formulaban sin alterar su pasividad. Casi nunca entraba en crisis de cólera o enfado. Usaba de la muletilla «Ya veremos» cuando no quería rechazar de plano una cuestión. Era, dicen los que le trataron de cerca, circunspecto, moderado y enemigo de improvisaciones.
Tenía, eso sí, una alegría profunda por el placer de ser rey. En sus Memorias hay un párrafo que dice: «El oficio de monarca es grande, noble y delicioso.» Su deber principal era el del trabajo oficial. Todos los días, desde la adolescencia, dedicaba muchas horas a escuchar a los ministros, a oír a los mariscales, recibir audiencias, aprobar decretos y órdenes. Y controlar minuciosamente los asuntos de la corte, incluidos los programas de los festejos y de sus viajes oficiales.
Era Luis XIV un joven glotón que disfrutaba con las disparatadas minutas de la época que le provocaban fuertes crisis digestivas. Su salud se resentía y envejeció pronto, sin que los médicos ayudaran a mejorar la situación. Pero durante medio siglo laboró sin cesar, entregado a la regia y cotidiana tarea de dirigir el Estado francés, todavía endeble y gravemente averiado por las tremendas y continuas guerras exteriores y los quebrantos que la atroz guerra civil de la Fronda hubo de causar en la riqueza y bienestar económico del reino.
Llegó la hora de pensar en el matrimonio del rey. Su madre Ana de Austria, a la que Luis XIV quería entrañablemente, fue la primera en plantear el problema que requería urgencia por la necesidad de asegurar la descendencia, impidiendo las intrigas del hermano del rey, Felipe, duque de Anjou y hombre de mala reputación en el entorno de la corte.
El joven rey manifestó muy pronto su decidida afición a las mujeres. Sus primeros escarceos amorosos de adolescente fueron precisamente con una de las cinco hermanas Mancini, sobrinas y protegidas del primer ministro, Mazarino. Luis XIV comenzó su romance de amor juvenil con Olimpia, pero al cabo de unos meses descubrió que María, su hermana, era su compañera de juegos sexuales preferida. Ana de Austria, que observaba de cerca las diversiones y enredos de su joven vástago, se alarmó al comprender que el apasionado cortejador estaba profundamente enamorado de la bella italiana. Temiéndose lo peor, lo comentó con el cardenal Mazarino, quien con su ladino talento le prometió que hablaría con ella y que en ningún caso apoyaría un matrimonio del rey con una sobrina suya. Esta prudente actitud le valió un inmenso agradecimiento por parte de la regente, que inmediatamente se dedicó a buscar entre las casas reinantes europeas una solución matrimonial conveniente para los intereses de la casa de Francia.
Tal fue el comienzo de un larguísimo proceso que iba a culminar con el enlace del joven rey con una prima hermana suya, la infanta Margarita de Austria, hija de Felipe IV y sobrina de la reina Ana, y a cuyo acontecimiento dedico el capítulo siguiente. Hubo otras soluciones matrimoniales posibles, propuestas por personalidades de otras cortes, hostiles a esta idea que volvía a traer una reina española al trono francés. Incluso se planteó la posibilidad de una princesa saboyana como candidata. Pero la infanta de Madrid es la que finalmente se llevó el gato al agua y puede decirse que ella fue la última gran jugada diplomática de Mazarino, cuyas consecuencias se extendieron a la historia de Europa de los dos siglos siguientes.
¿Cuál fue la educación recibida por Luis XIV en los años juveniles? Según opinión de sus contemporáneos, era un mal alumno. Debido en parte al poco interés de Mazarino por la pedagogía escolar y la indiferencia de su madre, la reina, por todo género de estudios. También influyeron en ese déficit de enseñanzas, los azarosos años de la guerra civil, durante la regencia y su cortejo de sublevaciones. Fueron tiempos de fugas obligadas de la corte, traslados urgentes y batallas en toda regla. El adolescente Luis XIV vivió de cerca la vida militar de las escaramuzas, de los sitios y de los grandes combates. Se acostumbró a vivir sobre la silla del caballo durante un día entero y demostró un gran valor personal, inasequible al riesgo de los arcabuces y de los cañonazos próximos. Se hacía presente en los consejos de guerra de la campaña y escuchaba con admiración reverente las opiniones del mariscal de Turenne, tenido entonces, con buenas razones, como una de las primeras espadas de Europa.
Todo ello le dejó un regusto castrense que acabados esos años de las contiendas civiles, le hicieron disfrutar de los desfiles, maniobras y revistas de sus tropas, que eran -por decirlo así- su afición favorita. Conoció a sus pocos años la esencia de los ejércitos de Francia, su organización interna, su doctrina de guerra, el sistema de los sitios y la personalidad de sus grandes jefes. Nunca dejó de tener presente, en su largo reinado, la importancia de ese instrumento militar para el desarrollo de su política exterior. Era -y lo fue siempre- un rey soldado.
Mazarino enseñó también al joven monarca los complejos senderos de la política exterior, el sacrificio de todo escrúpulo a la llamada razón de Estado. Del fino artista siciliano aprendería seguramente la brutal realidad de los entresijos de la Europa de aquellos tiempos, en que la Iglesia de Roma y el emperador de Viena pastoreaban el gran rebaño de los fieles cristianos y en el que las elecciones al papado se gestionaban entre las cancillerías de Occidente con recuentos de votos cardenalicios en los que cabían la influencia, el soborno y la coacción
La anécdota del cardenal de Retz, implicado de forma activa en las conspiraciones de la Fronda y encastillado en el palacio del arzobispado de París, es digna de mención.
El joven rey tenía quince años cuando le llegó la noticia de que Retz venía a rendirle homenaje en palacio. El rey se dirigió hacia la capilla y el cardenal le salió al encuentro. Luis XIV le habló de una comedia que tenía pensado estrenar en el Louvre. «Pero no quiero que haya nadie en el teatro.» Era la consigna para que la guardia real arrestara al cardenal allí mismo. Fue, en efecto, «una buena comedia» la que tenía preparada el monarca.
La atroz experiencia de la Fronda y sus traiciones y sobre todo los consejos de Mazarino despertaron en el adolescente soberano un recelo universal a las gentes que le rodeaban o visitaban. Aprendió en seguida a disimular, a mentir y a desconfiar. Y al mismo tiempo se propuso que no hubiera permisos, ni libertades, para que existieran «asambleas», ni «reuniones» de signo político en el territorio del reino y en los castillos de la nobleza. Solamente quedaría una corte que será poco a poco, a medida que crezca, la que aumentó en número, cada año, por voluntad real. Quiso tener el rey ante sí -escribe un historiador- a los príncipes díscolos, a los duques conspiradores, a los facciosos arrepentidos, a los hijos de los rebeldes, para que abandonasen sus castillos y sus feudos y poder observarlos cotidianamente, mientras les proporcionaba ocupaciones, diversiones y placeres, a la vez que les otorgaba en forma minuciosa y personalísima las mercedes, gracias, títulos, cargos, premios y subvenciones de toda especie. Pero, eso sí, a condición de que el rey fuera el mecenas universal, el dispensador que otorgaba todos los bienes. En sus Memorias, Luis XIV explica que «todos los ojos del reino se fijan en el rey y a él se dirigen las esperanzas, los respetos, las dádivas y las gracias. Su voluntad es el origen de todos los bienes. Al acercarse a su persona se eleva la estimación propia. Todo el resto es materia estéril».
El gobierno monárquico se convierte así en un inmenso espectáculo en el escenario de un solo actor, el rey. Para él no existía otro principio ni fin de todas las cosas. Su endiosamiento fue voluntario y premeditado. «El Estado soy yo.» Esta frase -que acaso falsamente se le atribuye- era una honda convicción que llevó consigo hasta su muerte.
Capitulo 3
El matrimonio español
La paz había revelado la grave debilidad del imperio de Viena, al sacudirse los 350 pequeños estados, antiguos vasallos históricos de la Casa de Austria, los vínculos interiores, para convertirse en casi soberanos, con voluntades políticas propias. Los Habsburgo se transformaban así, poco a poco, en emperadores nominales de un inmenso mosaico de principados, ducados, ciudades libres y obispados independientes. Las fronteras con Francia se definieron esta vez con rotunda claridad. El reino de España, presente en las conversaciones, se retiró de la firma de ese tratado porque Felipe IV no perdonaba al reino de Francia el haber ayudado con dinero y campañas militares a los levantamientos separatistas de Cataluña y de Portugal.
El gobierno de Madrid, sin embargo, reconoció la independencia de las Provincias Unidas, antes de retirarse del Congreso de Westfalia. El antagonismo bélico entre Madrid y París siguió adelante, y duraría aún varios años. Hubo victorias y derrotas españolas y francesas por tierra y por mar. En 1656 Mazarino envió, en secreto, a Madrid a su mejor diplomático, Hughes de Lionne, heredado de Richelieu, con instrucciones precisas: las de explorar las posibilidades de un tratado de paz, con España, que pusiera término a un conflicto de tantos años. Existían, sin embargo, algunos serios obstáculos. Las mujeres, por ejemplo, no estaban descartadas en la dinastía española, de la sucesión al trono. Por otra parte, el infante don Carlos, el futuro Carlos II, se adivinaba que venía muy enclenque de salud y acaso duraría poco. Cayó, en esto, enfermo grave el joven Luis XIV, y Ana de Austria pensó que era un «aviso del cielo», para que de una vez se hicieran las paces entre los Austrias de Madrid y los Borbones de Francia. Mazarino, como siempre, se sometió a la sugerencia de la reina Ana y prometió agilizar la lentísima negociación entablada en Madrid. El proyecto de boda saboyana fracasó después de las entrevistas de Lyon entre Ana y Luis XIV con las princesas saboyanas.
Luis XIV aceptó, con indiferencia, el encuentro con la princesa Margarita de Saboya. Era ésta una mujer morena, amable y discreta. Pero el joven rey hizo una de las suyas, incorporando a su adorada, María Mancini, la Mancinette, al nutrido séquito de la comitiva. Refieren los cronistas que el posible novio de la saboyana se escapaba de vez en cuando a caballo, con la hermosa sobrina del cardenal para hacer excursiones por los alrededores de la ciudad. La noticia del encuentro prematrimonial con la princesa italiana fue utilizada en Madrid para hacer saltar la cólera de Felipe IV. «Esto no puede ser y no será», exclamó. El diplomático español Pimentel fue enviado, como correo real urgente, a Lyon para ofrecer la mano de la infanta María Teresa de Austria, hija del rey de España, como posible esposa de Luis XIV. Este último aceptó sin entusiasmo, pero como deber ineludible, la solución española. Mientras tanto, de regreso en París, seguía adelante en su cortejo amoroso con María Mancini. Tuvieron que intervenir en el asunto directamente Ana de Austria y Mazarino. Las presiones conjuntas, amenazadoras de ambos personajes, dieron, por fin, resultado. Luis XIV declaró que seguiría pensando, en silencio, en aquella mujer extraordinaria que le había revelado el mundo del amor. María fue confinada en el castillo de Brouage y su tío el cardenal le recomendó que leyera a Séneca, que por lo visto era entonces un buen remedio para los desengaños de la pasión. Su buena conducta y actitud obediente fue recompensada con su futura boda, que se celebró un par de años después, con el duque de Tagliacoli, príncipe de Castiglione, condestable del reino de Nápoles, perteneciente al ilustre linaje de los Colonna.
Mientras tanto, los preparativos de la paz hispano francesa se llevaba a cabo con minuciosa lentitud. El propio Mazarino, de una parte y don Luis de Haro, primer ministro, con un nutrido grupo de expertos y acompañantes y un considerable cortejo militar y civil se dieron cita en la frontera del Bidasoa. La suspensión de hostilidades se llevó a cabo en mayo de 1659. La tregua se renovó en junio. Mazarino y Haro decidieron levantar un doble edificio provisional en la isla de los Faisanes para albergar a las dos delegaciones. La isla representaba un terreno neutral, a igual distancia de Hendaya y de Fuenterrabía. Los negociadores se albergaban también en San Sebastián y en San Juan de Luz, respectivamente.
El 13 de agosto comenzó la conferencia propiamente dicha entre los plenipotenciarios que duró larguísimo tiempo: casi tres meses. Los asuntos eran tantos y tan complejos, que llegar a la paz después de diez años de batallas y combates navales, en múltiples escenarios europeos, representaba un formidable esfuerzo de componendas, de cesiones mutuas, de reclamaciones y de pleitos fronterizos. España cedía el Rosellón, la Cerdeña, el Artois, el Luxemburgo francófono, el ducado de Bar en Lorena y una serie de fortalezas que garantizaban las fronteras del este de Francia. La frontera no fue tanto un sistemático imperativo de la orografía como un resultado tardío de la historia. El Tratado de los Pirineos (1659) fue un mal negocio de la Corona española, dispuesta a renunciar a casi todo para salvar lo imposible, Flandes, y supuso la atribución de tierras catalanas a la soberanía francesa. Pedíamos a cambio, los españoles, algunas cosas que hoy nos parecen absurdas; por ejemplo, que se readmitiera en la corte de Francia, con todos los honores, al príncipe de Condé, que durante las revueltas de la Fronda se había pasado a los ejércitos de Felipe IV y había sido declarado traidor a la Corona. También solicitaba que Francia no apoyara a Cromwell en Inglaterra, por ser su partido «republicano». Y que Francia no reconociera en ningún caso ni ayudara al flamante rey de Portugal.
Pero la elaboración del tratado iba avanzando hacia su desenlace más importante: le mariage espagnol. Mazarino vio en este matrimonio una relativa garantía que evitaría la guerra con España en los años futuros. También adivinó que la condición de «heredera eventual del trono de España» llevaba consigo la posibilidad de alcanzar algún día otros objetivos de enorme importancia para la dinastía francesa y para su porvenir hegemónico en Europa y América.
Felipe IV exigió que el tratado contuviera explícitamente la renuncia de su hija María Teresa y de sus descendientes a la sucesión de la Corona de España y sus pertenecidos. Mazarino lo aceptó para las posesiones de España, Europa, América y Ultramar. El cardenal exigió en cambio que los territorios españoles de los Países Bajos quedaran exceptuados. Se aceptó esa petición francesa. Cuando se redactó el texto de la renuncia, el hábil Hughes de Lionne incluyó un célebre párrafo que alude a la dote que debe exigirse a España por la Corona de Francia para que esta renuncia tenga validez. La dote fijada fue considerable: 500 000 escudos de oro, en tres plazos. Mazarino sabía que el tesoro español se halla exhausto, a pesar de los galeones de Indias y que Madrid no pagaría nunca. Entonces Lionne propuso un texto que empezaba con el vocablo moyennant, participio activo -en castellano «mediante»- que anulaba el párrafo de la cesión, si la suma de la dote no se pagaba. Una vez más, la sutileza del cardenal y la habilidad del diplomático hicieron posible, diez años más tarde, la sucesión de los Borbones de Francia, en el trono madrileño de los Austrias, después de una larga guerra, llamada precisamente la de la Sucesión.
El duque de Gramont fue el portador a la corte de Madrid de la solicitud oficial, de la mano de la infanta María Teresa para el rey de Francia. Llevaba un cortejo lucido y numeroso. Fue recibido en Madrid con toda solemnidad y se fijaron la fecha y el lugar para el acontecimiento. El cortejo de Felipe IV salió de Madrid con un cálculo aproximado de muchos días de viaje, dada la velocidad y la distancia del recorrido. Uno de los miembros del cortejo afirma que la larguísima expedición de numerosos carruajes, escoltas y repuestos alcanzaba una cola de algo más de seis leguas. Era lenta y majestuosa su marcha, como convenía a la severa etiqueta y protocolo de la monarquía de los Austrias. El rey Luis XIV salió al encuentro de su novia desde París con otro no menos importante séquito. Se convino por ambas partes en llegar al unísono a la frontera del río Bidasoa y aprovechar los pabellones de la conferencia de la paz, que habían firmado siete meses antes Mazarino y don Luis de Haro. El mutuo diálogo empezó el día 6 de junio y duró hasta el día 7. Diego Velázquez, pintor de cámara, era uno más de la ceremonia. El rey y su tío, Felipe IV, se abrazaron con efusión, después de tantos años de feroces contiendas. También resultó emocionante el saludo de Ana de Austria con su hermano Felipe IV, al que no veía desde hacía cuarenta años.
En la iglesia parroquial de Fuenterrabía, y antes de que se iniciaran las ceremonias de la isla, había tenido lugar, el día 3, la boda «por procuración» de María Teresa con Luis XIV, representado con mandato especial por don Luis de Haro, pues así lo exigía el complejo protocolo. Bendijo la unión el obispo de Pamplona y terminó con un inmenso y clamoroso aplauso de la población. Los representantes franceses que vinieron a la ceremonia comentaron que la novia «tenía buen color, debía hallarse en plena salud, era pequeña y respiraba modestia y sencillez».
La boda definitiva se verificó en la iglesia de San Juan de Luz con unos actos deslumbrantes de lujo, exhibición y solemnidad. Los relatos de la ceremonia hablan de «cuento de hadas» y detallan los aspectos más notorios del suceso. El uniforme del rey de Francia era de tejido de oro. La novia llevaba una capa de terciopelo morado y flores de lis bordadas con hilo de oro, con una corona sobre la cabeza. Buena parte de la corte de París y de Madrid llenaban el bellísimo templo. Terminada la misa, los reyes de Francia salieron, bajo un palio, a recibir el homenaje popular. Ana de Austria, con un vestido rutilante, marchaba en segundo lugar. Hubo grandes problemas de protocolo en lo tocante a las colas, mantos y demás detalles de la indumentaria femenina, de las princesas y de las que ejercían jurisdicción en la corte. San Juan de Luz se hallaba engalanada con tapices y guirnaldas de extraordinaria factura. Los recién casados se dirigieron a la residencia que tenían preparada para el estreno nupcial. Ana de Austria acompañó a su hijo y sobrina al lecho conyugal y cerró simbólicamente las cortinas del mismo. Empezaba un nuevo capítulo de la historia de Francia y de España.
El regreso de la pareja real a París se hizo por etapas, mientras la capital se preparaba al magno recibimiento. Las calles y edificios se engalanaron como nunca se había conocido. El sol veraniego brillaba sobre la capital. El trágico recuerdo de la Fronda se había esfumado. La paz con España era el anuncio de un período que se suponía de tranquilidad y de gloria. En el barrio de San Antonio comenzó la fiesta del homenaje y sumisión de todas las corporaciones y gremios y de las llamadas «compañías superiores». El clero de París desfiló en cabeza con la cruz alzada y los pendones parroquiales. Los doctores de las universidades con togas de colores y birretes; las cortes de justicia, después y, cerrando el desfile, el Parlamento en pleno.
Siguió la entrada oficial de los reyes en su capital. Luis XIV, a caballo, escoltado por la guardia real y seguido de los príncipes de su casa y altos cargos de palacio. La reina marchaba en una carroza descubierta seguida de las damas de la corte y de las princesas. Los cronistas de la época aseguran que nunca el pueblo de la capital había manifestado tan espontáneo entusiasmo callejero como en esta ocasión. Los reyes tardaron varias horas en alcanzar el palacio del Louvre.
El joven monarca tenía veintidós años, pero esta apoteosis irresistible de su pueblo debió de hacer mella indudable en sus decisiones ulteriores. La novia española era discreta y no demasiado agraciada. Las damas más chismosas del entorno real decían que la reina era enana, oscura de tez -«acaso tuvo antepasados árabes»-, que carecía de atractivo sexual suficiente para evitar las tendencias irresistibles y aventuradas del flamante rey. Pero éste seguramente pensaba en otro aspecto más fundamental entonces para su persona: cómo ejercer el poder. Hasta entonces había actuado, junto a Mazarino, en un segundo plano; dejándole hacer y tratando de aprender el arte del gobierno de Francia, observando al astuto cardenal italiano y preguntándole sin cesar sobre asuntos, guerras, diplomacias y personajes de la corte. Los últimos éxitos militares, la paz de Westfalia, el tratado de los Pirineos, la amistad con España, eran un conjunto de favorables resultados que era preciso reconocer como extraordinarios.
Su ambición de reinar y gobernar a un tiempo, de cambiar el orden de los asuntos, de elegir libremente a sus ministros, de organizar los diversos consejos y entregarse a los goces y los riesgos del poder absoluto predominaban en su espíritu. En sus Memorias escribe textualmente estas palabras sobre ese momento:
«Comencé a mirar con detalle todos los componentes del Estado, pero no con ojos de indiferencia, sino con visión de soberano.»¿Sería Mazarino un obstáculo a sus juveniles ambiciones? ¿O buscaría, una vez más, una salida inesperada a su perpetua ambición de ejercer el poder en cualquier lugar o puesto? Empezó a correr la voz en el mentidero de la corte de que el inquieto cardenal, intuyendo que la popularidad del rey le haría sentirse tentado de ejercer directamente el mando del Estado, había explorado en Roma la posibilidad de recibir las órdenes sagradas y aspirar -dado el enorme número de contactos políticos que había llevado a cabo en los últimos años en toda Europa- a ser elegido Papa en el próximo concilio.
La muerte sin embargo le acechaba, cortando con ello esta última aventura del inquieto cardenal. A primeros de marzo de 1661 se agravó súbitamente y pidió que viniera el rey para despedirse de él. Le dio recomendaciones y consejos, todos ellos de prudencia y moderación en la política interior y externa. Elogió a Fouquet, el hombre de las Finanzas, por su habilidad en lograr créditos y dinero para el tesoro exhausto del reino, a Le Tellier, que había creado el poderío militar de la Francia hegemónica. Y a Hugues de Lionne, el legendario diplomático, inventor de la «dote» de la reina. El mismo día en que expiraba Mazarino, el rey convocaba a los ministros del gabinete. Después de elogiar al difunto y sus principales realizaciones, Luis XIV anunció que pensaba ocuparse personalmente de los asuntos de Estado y que «era conveniente pensar en introducir, en muchos de ellos, urgentes cambios y reformas para remediar el desorden existente».
Los miembros del gabinete no salían de su asombro ante el tono enérgico y decidido de aquel muchacho de veintidós años que se proponía actuar «en todo aquello que el tiempo y la disposición de las cosas me permitan hacerlo». Era una declaración de pragmatismo regio y también de absolutismo monárquico, doctrina que se abría paso en varias cortes europeas en aquellos años. Un gran historiador francés, François Bluche, ha referido en páginas magistrales la histórica escena que puede llamarse «la iniciación del rey absoluto», en esas horas que siguieron a la muerte de Mazarino. Reproduce el texto de un testigo presencial -Lomenie de Brienne, secretario de Estado- de la reunión en la que el rey comunica su resolución a los reunidos: «El rey había reunido en la cámara de la reina madre a los príncipes, duques, ministros de Estado para comunicarles personalmente que había tomado la resolución de mandar en el Estado bajo su responsabilidad. A continuación los despidió con gran cortesía diciéndoles que cuando tuviera necesidad de sus consejos los haría llamar para escucharlos. También me dio el encargo de escribir a iodos los embajadores extranjeros para hacerles saber la resolución de su majestad de gobernar en persona el Estado a fin de que lo comunicasen a los reyes o príncipes a quienes sirven.»
Fue un comienzo de reinado duro, efectivo, sorprendente, pero útil por lo que tuvo de aviso, en especial a los nobles, los grandes, los poderosos del reino que habían demostrado sus deslealtades y sus ambiciones en los trágicos años de la Fronda.
La primera parte de esta reforma personal del Estado la llevó a cabo con rapidez inusitada. No es exacto calificarlo de golpe de Estado, sino más bien como la búsqueda de un sistema de equilibrio entre el poder real y los hombres de los colectivos, de diversa índole, que existían en la sociedad francesa de aquel tiempo. El consejo del rey se transformó con una delimitación mucho más precisa de lo que antes existía. Los seis grandes departamentos recibieron atribuciones concretas y su «geometría» alcanzó dimensiones mejor definidas. Séguier, Le Tellier, Colbert, Fouquet, Lionne, fueron los hombres que utilizó para dar continuidad a la tarea rectora. Pero su visión iba mucho más allá: quería evitar conflictos futuros y asentar la omnímoda autoridad suya sobre cualquier decisión importante. El Estado será él y su voluntad. Y ello iba a durar -como sistema- cincuenta y cuatro años, de 1661 a 1715; es decir, medio siglo de la historia de Europa. El más largo reinado de la dinastía capeta desde sus primeros titulares.
Pero no me propongo en este libro contar la historia del reinado de Luis XIV, sino la historia del Rey Sol.
Capítulo 4
Luis XIV toma el mando
Aceptó el equipo de gobernantes legado por Mazarino, pero quiso pronto dar noticia de que podía prescindir de cualquiera de ellos en caso de que opinara que lo hacía mal o que su reputación dejaba que desear. Ello ocurrió con el superintendente Fouquet, «el mago de las finanzas» -diríamos en lenguaje de hoy-, que se preciaba de lograr siempre, con malabarismos espectaculares, dinero suficiente para el tesoro, para los gastos militares, las obras públicas y para los proyectos, pequeños y grandes, de la monarquía y de sus titulares.
Fouquet era de familia bretona; su padre fue consejero de Estado y lo introdujo en la vida pública. Mazarino lo aprovechó para sacar a la Corona de apuros, después de las guerras de la Fronda. Su reputación era muy discutida, y los fraudes y manipulaciones que llevaba a cabo llamaron la atención de sus compañeros de gobierno. Para colmo de males, Fouquet, que era hombre de gran fortuna, decidió encargar al arquitecto de moda Le Vau, un castillo residencial con las últimas novedades suntuarias de la época en las cercanías de París. Así surgió un prodigioso conjunto -Vaux-le-Vicomte- cuyo interior y los parques, fuentes y jardines que lo rodean siguen siendo, hoy en día, un lugar preferido de visitantes y turistas. Fouquet, hombre mundano, se creyó al abrigo de toda investigación, adulando al joven monarca con las invitaciones a su residencia, en las que celebraba fiestas suntuosas, seguidas de funciones de teatro a las que concurrían Molière, La Fontaine, madame de Sévigné y gran número de artistas, como Poussin, Le Vau y Le Brun. Era aquélla una pequeña corte rutilante de lujo y de ingenio. Uno de esos festejos hizo desbordar la copa de la envidia del rey, agravada por la indisimulada forma de cortejar que tuvo el anfitrión a mademoiselle de La Valliére, que era entonces el amor preferido del monarca.
Los compañeros de gobierno, especialmente Colbert y Le Tellier, se encargaron de azuzar el fuego de la sospecha y de la discordia. En medio de la general estupefacción, Fouquet fue arrestado y sometido a proceso. Se descubrieron numerosas irregularidades y colosales estafas que había protagonizado. Después de un proceso escandaloso que duró tres años, fue condenado a destierro y confiscación de sus bienes. Luis XIV no se conformó con ello y le encerró en la fortaleza de Pignerol, juntamente con sus dos ayudantes. No se sabe la fecha de su muerte. Se cree que fue envenenado por agentes del soberano.
Este episodio dramático fue un aviso del rey a sus gobernantes y subalternos. Quiso dar prueba de su independencia de criterio y también de su implacable autoridad. Curiosamente, la construcción del maravilloso recinto de Vaux-le-Vicomte y la naturaleza de las fiestas que allí se daban despertó en el rey absoluto el deseo de levantar un conjunto parecido que representara la apoteosis de las artes y sirviera asimismo de escenario a la floración de las letras y del teatro francés. La construcción de Versalles fue, en cierto modo, una consecuencia del esplendor arquitectónico de la caprichosa imaginación del venal ministro de Finanzas.
Los restantes miembros del gabinete del rey aprendieron en silencio la lección del monarca. Colbert, Louvois y Le Tellier fueron el trípode del poder ejecutivo del reino. Colbert es la figura más importante de la época. Venía de una familia de la pequeña burguesía de Reims, comerciante de paños. Era minucioso, cumplidor, ejecutivo, eficaz y siempre disponible para cualquier cargo o misión. Lo descubrió Mazarino, tomándolo a su servicio como secretario, encargado de misiones reservadas
La maledicencia parisina le atribuía la gran fortuna que levantó el cardenal durante su mandato y que también le sirvió a él para mejorar su situación económica. A Luis XIV le fascinó la capacidad de trabajo, el orden perfecto de aquel funcionario del Estado que siempre tenía a mano la solución legal y administrativa de una decisión.
La caída de Fouquet -en la que participó con la investigación secreta encargada por el rey- le convirtió en sucesor suyo en el ministerio de Finanzas. Colbert, que venía del estamento burgués, supo dar al rey lo que deseaba: un gobernante eficaz que siempre dejaba al monarca la última palabra. Era de temperamento frío y sus ataques de cólera eran proverbiales. Luis XIV le confió además la Marina, le hizo marqués y le ayudó a colocar a sus familiares en los estamentos de la alta nobleza. Veinticinco años duró el mando de Colbert en Francia. Se le ha llamado con razón el principal soporte de la grandeza de Luis XIV. Éste echaba mano de su habilidad burocrática para hacer frente a los torrenciales gastos militares y civiles que acarreaba la magnificación del soberano. Su obra económica inspirada en los principios de mercantilismo ha sido llamada con justicia «colbertismo», en cuya aplicación utilizó un proteccionismo a ultranza, junto a una industrialización a base de «manufacturas» que fueron esenciales para estimular la producción francesa y su exportación a Europa entera. Ello le llevó a crear una gran marina mercante y otra de guerra, a construir puertos y a desarrollar un comercio exterior poderoso. Colbert fue el verdadero artífice de la Francia moderna.
Tuvo otra faceta que es necesario señalar también: como intendente de edificios, artes y manufacturas, puso al servicio de la Corona el mecenazgo de la cultura. El rey apoyó plenamente esa actividad. A Colbert se deben las academias de inscripciones y letras, la de ciencias, la de Roma, las de pintura, de música y arquitectura, y el Observatorio astronómico de París. Sutilmente fueron todas ellas orientadas a la adulación y endiosamiento del que iba a llamarse, finalmente, el Rey Sol.
Michel Le Tellier fue otro de los grandes políticos del rey. Venía de la burguesía parisina; era hijo de un alto funcionario, y Mazarino le utilizó nombrándole ministro de la Guerra. Fue decisiva su intervención en la victoria militar sobre la Fronda y en las negociaciones para la paz con los nobles -y príncipes- sublevados. Luis XIV le mantuvo en su puesto y le encargó la formación administrativa de un ejército moderno. Se llamó a la nueva formación «un ejército monárquico», y resultó el instrumento favorito del rey para sus aventuradas y costosas guerras en Europa.
Le Tellier era un hombre duro, feroz con los subalternos, trabajador infatigable y muy estimado por el soberano. A la vejez, quiso ser relevado del cargo y fue nombrado canciller y ministro de Justicia. Dícese que reunió una fortuna considerable, al abrigo del favor real. Pidió y obtuvo del monarca que su hijo, el marqués de Louvois, le sucediera en el cargo de ministro de la Guerra, como así ocurrió.
Louvois entró a trabajar con su padre a los dieciséis años, en el despacho de la subsecretaría del Ejército. A los treinta años, conocía hasta el último detalle la organización militar del reino. Le gustaba halagar la vanidad y las ambiciones de conquista del soberano y mantenía a raya a los grandes mariscales, como Turenne, con el que tuvo choques vivísimos que hubieron de ser solucionados en última instancia por el monarca.
Apoyado por la incondicional simpatía de Luis XIV, Louvois llevó a término la obra de su padre: «el ejército permanente». La disciplina fue modernizándose poco a poco y desapareció el arcaico sistema de «las bandas armadas», creándose una ordenanza administrativa del ejército para toda Francia. Su célebre Ordre du Tableau dio acceso a las clases más humildes del reino a los altos grados de la jerarquía militar. Fue el verdadero fundador del poderío militar francés.
Louvois, apoyado por el rey, fundó nada menos que tres academias de artillería, en Douai, Metz y Estrasburgo, y el solemne y pomposo hotel de los Inválidos, que hoy ocupa uno de los espacios más llamativos de París. Su influencia se dejó sentir a través de su prestigio, en materia de defensa, en la orientación final de la política exterior del rey, a quien la costosa pero visible organización de un gran instrumento castrense despertaba, sin cesar, ambiciones desmelenadas por emprender nuevas guerras que añadiesen territorios, súbditos y riquezas al Estado francés.
El perfil de Louvois fue trazado por los historiadores contemporáneos con trazos indelebles. «Era duro y brutal. Incitaba al rey a tomar actitudes violentas para afirmar su poderío e intimidar a sus adversarios. Suya fue la responsabilidad de ordenar la llamada "guerra de devastación del Palatinado", en la que el ejército de Luis XIV recibió la orden de ejercer un acto de genocidio que fue, seguramente, el primero de una serie de acciones inhumanas que iban a forjar, a través de tres siglos, el fermento del antagonismo franco-alemán, que todavía en nuestro tiempo hemos conocido. También fue suya la idea del bombardeo marítimo de Génova y del horrendo disparate de las dragonnades, o persecuciones militares de exterminio, de los protestantes franceses, así como la renovación del edicto de Nantes, que fue iniciativa de Louvois y de su fanatismo católico enloquecido.»
Louvois era vanidoso en extremo. Saint-Simon cuenta, en su interminable cotilleo, cómo se ganó totalmente la confianza del rey hasta el punto de que éste le ofreció ser testigo de su matrimonio «secreto» con madame de Maintenon. Pero con su buen juicio, se opuso más tarde, enérgicamente, a la iniciativa de la favorita a comunicar la novedad dinástica a las demás cortes de Europa por entender que movería a burla a todo el Occidente coronado. Luis XIV aceptó a regañadientes la opinión de Louvois, pero madame de Maintenon le declaró, a partir de entonces, la guerra a muerte. Trató de convencer a Luis XIV para que prescindiese de sus servicios, y en ese período de tiempo, en circunstancias más que sospechosas, falleció Louvois. El veneno era, en esos tiempos, alimento de uso frecuente bajo las monarquías absolutas.
Los personajes que he citado provenían en su casi totalidad de la burguesía media del pueblo francés. Con ello quiso el rey dar otra prueba de que la nobleza no iba a ser la que proporcionase exclusivamente los hombres de Estado del sistema. Los nobles se dieron por aludidos y tascaron el freno que se les imponía desde las alturas supremas. El monarca pensaba en darles un escenario y un ámbito propios para que se concentrasen de modo permanente en torno a él. Es decir, un mundo de ceremonias, diversiones, bailes, juegos, cacerías, teatros, banquetes, fiestas y cuanto fuera menester para tenerlos contentos, amenizados, pendientes de su favor, atentos a sus deseos y convencidos, de una vez para siempre, que su papel de minorías poderosas, capaces de coaccionar el poder central del soberano e imponerle condiciones había terminado. Eso se llamaría la vida cortesana, o más sencillamente «la corte». Luis XIV se decidió a establecer no un protocolo de palacio que se llevara a cabo en las ceremonias del Louvre o en el castillo de Saint-Germain, sino un lugar geográfico, ajeno a la capital, que no tuviera antecedentes de esa clase y en el que él fuera fundador y creador ex novo. Así se fueron abriendo camino la idea y el proyecto de Versalles. Era la renuncia, de hecho, a que París fuera la residencia del poder político de Francia. Luis XIV quiso que la corte fuera el lugar geométrico de la monarquía absoluta y que en ella residiera el único y verdadero poder del reino. Este proceso duró muchos años y de él me ocuparé en los próximos capítulos.
Pero antes quiero señalar lo que fue el logro complementario del rey en materia de reducir a obediencia todo aquello que suponía fuente de rebeldía o discordia en el país. Sintéticamente puede decirse que la política seguida en primer término fue la de amordazar las publicaciones, las gacetas y los libelos, que abundaban a porfía en las ciudades y que eran impresas en Francia o en los países limítrofes. Penas durísimas a los libelistas y destrucción de las imprentas eran encomendadas a las fuerzas de la policía. La censura de los libros se hizo severísima, muy especialmente en el tema religioso. La Bruyére dice, cautamente, que «un escritor francés y cristiano no puede hacer sátiras, los grandes temas no le están permitidos, se escapa hacia las cosas menudas y se salva haciendo ingenio con la belleza de su estilo. La mordaza a la expresión del pensamiento iba a ser total.
Las autonomías provinciales y municipales fueron asimismo objeto de una exhaustiva y creciente intervención que redujo su funcionamiento a la nada. El cuerpo de las leyes del reino, el funcionamiento de la Justicia y el cuerpo de la Policía fueron también reorganizados a fondo, en un sentido ordenancista, unitario y más modernizado. La tarea del rey era tener en la mano la totalidad de la máquina del Estado con funcionarios eficaces y, en todo caso, obedientes. La monarquía de derecho divino se convertía así en absoluta, en totalitaria, diríamos en nuestro lenguaje actual.
El Parlamento, que era bastante representativo y que hubiera sido llamado a jugar un papel importante en el seno de una sociedad, en cambio, como era la francesa, no fue convocado nunca en todo el reinado de Luis XIV. Quizá ello fuera también el remoto manantial de los aluviones revolucionarios que contenía aquel órgano deliberante y que se manifestaron cien años después, en el reinado de su descendiente, Luis XVI.
Capitulo 5
El gran escenario de Versalles
La historia de Versalles es, en esencia, reveladora de un empeño tenaz y costosísimo del monarca juzgado por muchos de sus contemporáneos como empresa demencial e irrealizable. Versalles era el nombre de un viejo castillo -del que sólo quedaba una torre desmoronada- que había sido un feudo medieval de ese mismo apellido. Convertido en aldea campesina miserable, situada en un altozano, con dos o tres tabernas, veinte casas, una pequeña iglesia con su aguja puntiaguda y un inmenso paisaje de bosques, lagunas y riachuelos que la circundaban, era un lugar preferido de caza abundantísima, visitado por los mejores escopeteros de París.
Un día del verano de 1607, Luis XIV, entonces delfín del trono, con apenas siete años de edad, vino con su séquito, en carroza, a debutar en el arte cinegético, cobrando una liebre y dos perdices. El recuerdo de este episodio infantil quedó grabado en su memoria adulta de gran cazador. En esa época las dos mansiones reales que se utilizaban para que saliese de París, la corte, eran Fontainebleau y Saint-Germain. Las estancias de los monarcas en dichos reales sitios eran muy largas, duraban a veces meses enteros. El altozano de Versalles fue el ámbito cinegético preferido de Luis XIII, que llevaba consigo un séquito de cien halconeros que portaban un nutrido cortejo de halcones de toda especie, además de los perros, lanzas y escopeteros del acompañamiento habitual.
Fue este rey quien compró una parte del altozano de Versalles, encargando al arquitecto Le Roy la construcción de un palacio de dos cuerpos, con una gran escalera doble de acceso, en el estilo renacimiento, semejante al de la plaza de los Vosgos de la capital.
En 1626 se inauguró este primer edificio por los reyes Luis XIII y Ana de Austria, la reina madre, María de Médicis, y las princesas. La corte se instaló allí, para estrenar los edificios y su adecuación a las necesidades del protocolo real. La Corona compró cada vez más terrenos en el entorno del primer Versalles. A pesar de ello, Luis XIII se conformó con el palacete que lucía en su fachada los tres colores de Francia, el azul de los tejados de pizarra y el rojo y blanco de los muros de caliza clara y de ladrillo oscuro, y que Saint-Simon, con su mordiente habitual, llamaba «el castillo de naipes». Pasados los temores y los episodios trágicos de la Fronda y desaparecido Mazarino, Luis XIV visitó, una y otra vez, el reducido Versalles paterno y comenzó a soñar con levantar allí un edificio singular, único, que fuera asimismo un monumento póstumo a su memoria para las generaciones de los franceses del futuro.
El ministro Colbert, a pesar de comprender el enorme costo de tal fantasía, capaz de hundir el erario público, animó al joven soberano, que le confiaba sus sueños de grandeza constructora. Hablaban el ministro y el rey de los faraones egipcios, de los césares romanos y, más cercanamente, del castillo de Chambord, la obra maestra de Francisco 1 y la del castillo de Chantilly, magnificado por Condé. Y, por supuesto, de Felipe II, admirado en Europa entera por su última maravilla del mundo, llamada El Escorial. Entretanto el rey mejoró el palacio del Louvre, las antiguas Tullerías, el conjunto de Fontainebleau y el castillo de Saint-Germain, con riquezas decorativas interiores y nuevos pabellones anejos. Pero de todo lo que había visitado, nada era comparable a lo que en Vaux-le-Vicomte había construido el ministro Fouquet -ahora en desgracia- para su regalo, en la época de su poder omnímodo.
Luis XIV mandó llamar a Le Vau, el arquitecto de Fouquet, y le encargó una conversión sustancial del palacete de Luis XIII en un inmenso e inacabable monumento, con dimensiones colosales, numerosísimos pabellones, cuarteles, residencias, palacetes en los bosques. Y también juegos de aguas, lagos, fuentes, ríos de cascadas, jardines floridos, balcones, terrazas, avenidas, parques, praderas, portones y rejas gigantescas de hierro y bronce. A esto se añadirían traídas de aguas, con artilugios novedosos, un jardín zoológico con animales exóticos, luces e iluminaciones nocturnas, explanada para juegos artificiales y teatros al aire libre para conciertos y representaciones. Un mundo entero de lujo, de diversión y de simbolismo, para celebrar ceremonias esplendorosas, destinadas a impresionar en primer lugar a los nobles de la corte, desprovistos ahora de poder y convertidos, de temerarios frondeurs, en dóciles y aduladores cortesanos. En segundo lugar, Versalles era el lugar para recibir con un protocolo, pensado hasta el último detalle, a los embajadores o enviados especiales de las cortes de Europa y épater a los diplomáticos forasteros con inmenso aparato.
Además, en ese Versalles grandioso se podía ofrecer a los intelectuales de la época, a los actores de teatros, a los músicos de moda, a los dramaturgos, cantantes y poetas, un auditorio de calidad única, capaces de aplaudir su talento, su ingenio y su destreza escénicos. El rey sería el centro de gravedad de aquella galaxia de vanidad y orgullo. De ahí que los aduladores de turno hablasen lógicamente del «Sol» como símbolo astronómico y heráldico del monarca todopoderoso. La maledicencia pronto encontró una manera de ridiculizar a su tío y consuegro, Felipe IV, llamándole, por comparación, el «Rey Planeta».
Fue un grupo muy numeroso de artífices, creadores y expertos de toda clase el que llevó a cabo la asombrosa tarea de hacer surgir, de las marismas fétidas del contorno versallesco primitivo, la maravilla del palacio a construir. En 1661 empezó la realización de las primeras obras, que terminaron oficialmente en 1665, aunque los añadidos y novedades se sucedieron quince años más. Se calcula que en ellas trabajaron casi cuarenta mil hombres que disponían de seis mil caballos de transporte. Unas cifras que recuerdan al proceso de erección de las pirámides de Egipto. Le Vau, el arquitecto jefe, había levantado, en París, el hotel Lambert, el colegio Mazarino, el coro de San Sulpicio, parte del actual Louvre y los nuevos pabellones de las Tullerías, entre otras muchas obras maestras salidas de su estudio de arquitecto. Era un genio en imaginar la adaptación flexible de los edificios existentes, a la moda de lo novedoso. Su transformación de los edificios militares de Vincennes en palacio residencial fue, por ejemplo, otro de sus logros más notorios.
Luis XIV no quería -por respeto a la memoria de su madre- que el primitivo «castillo de naipes» desapareciera del todo. Le Vau fue el director de la carísima «envoltura» que le encargaron. Le ayudaron en la tarea los arquitectos Gabriel y Perrault, Le Pautre y el italiano Vigarini, considerados como los mejores profesionales del reino. Llegó después el momento de dar paso desde las estructuras fundamentales, al decorado interior. El hombre clave de esa segunda operación de gigantesca acomodación interna se llamó Charles Le Brun. Fue un artista polivalente, una estrella múltiple de muchas vertientes. Era a la vez pintor de cámara, arquitecto y escultor. Dirigía la manufactura de los Gobelinos y dibujaba no sólo los cartones de las tapicerías, sino los modelos de cerrajería, los mosaicos, la ebanistería y las estatuas de todo tipo que debían llenar parques, fuentes, escaleras y galerías. Le Brun, que tenía la plena confianza del rey, pidió a éste plenos poderes para que toda la dirección de obras de las decoraciones interiores residiera en él. En su pléyade de compañeros había artistas eminentes, los hermanos Coypel, pintores; los seis mejores escultores de Francia; el forjador y cerrajero Delubes, y decoradores famosos como Ballin, Boulle, Poitou, Cucci y Caffieri. En muchos casos, les prohibía a ellos usar sus nombres, que mantenía en el anonimato colectivo de las obras. Los estudiosos que hoy día analizan el conjunto de Versalles, subrayan la unidad de estilo que respira el admirable conjunto artístico del palacio. Quizá sea debido, en parte, a ese enérgico mando de Le Brun, el artista polifacético.
Al cabo de los años, otros grandes artistas franceses iban a entrar a tomar parte en el larguísimo proceso de las construcciones de Versalles. Uno iba a ser Le Nótre, el jardinero genial que dejó las obras de su talento, presentes en tantos parques y avenidas de los castillos y palacios de Francia y que forman parte del cartesianismo profundo del alma francesa, cuyo «espíritu geométrico» se ha señalado en muchas ocasiones.
Otro extraordinario profesional fue Mansart, sobrino nieto del autor del Val-de-Grâce parisino. En 1676 era nombrado primer arquitecto del rey. Saint-Simon explica, con su malicia habitual, que la habilidad de Mansart fue la de adular al rey mostrándole proyectos que contenían, deliberadamente, algunos errores notorios. El monarca los descubría y el arquitecto se deshacía entonces en zalemas, elogiando el talento artístico del rey, su intuición arquitectónica y ganando, de ese modo, su entera confianza. Mansart recibió el encargo, en firme, de reformar el Versalles de la «envoltura» de Le Brun y de cambiar sustancialmente el itinerario de habitaciones y salones, escaleras y galerías del palacio. Fue otra etapa tremebunda que dio lugar a la creación de la Gran Galería, a la histórica «Galería de los Espejos» y a las dos alas inmensas que añadieron medio kilómetro de longitud al reformado edificio. Es interesante anotar que Mansart introduce un giro nuevo en la traza de los edificios, suprimiendo la influencia italiana de la primera reforma y convirtiéndola en un estilo más francés, manteniendo la vigencia de las concesiones al columnario grecorromano, pero con profusión decorativa del barroco, que ya asoma en los elementos decorativos de los interiores.
De las múltiples edificaciones que enriquecían el conjunto de Versalles, diremos sólo que el castillo de Clagny -hoy desaparecido- se levantó simultáneamente por Mansart en 1674, para alojar en él a la marquesa de Montespan, en el período cenital de su privanza y a los hijos bastardos de Luis XIV que vivían con ella. Fue aquel edificio, según los testigos de la época, un prodigio de belleza y de buen gusto, con riqueza interior decorativa comparable al palacio grande. Sus jardines parecen haber sido los más hermosos y floridos de todo el conjunto. Se cuenta que fue la Montespan quien dirigió personalmente con Le Nótre la plantación de los cultivos. Colbert cedió a la amante de moda mil doscientos obreros del palacio grande para dar fin a la tarea. La pelotilla de los poetas oficiales dio lugar a odas y sonetos en que se hablaba de Semíramis en los colgantes jardines de Babilonia y de Dido inspirando la construcción de los palacios de Cartago.
Pero la mala suerte, o acaso la envidia de otra favorita, hizo aparecer a la Montespan complicada en el escándalo de los envenenamientos de París, con lo que perdió el favor real; fue procesada; hubo de abandonar Clagny y acabó sus días, triste y solitaria, en un balneario de aguas curativas de melancolías y contratiempos.
Pero si Clagny era un pequeño tesoro de elegancia y buen gusto, el castillo y jardines de Marly fueron construcciones de tal magnificencia que eran considerados como «otro Versalles» por la importancia de sus edificios y el esplendor de sus fuentes y jardines. Marly era una pequeña ciudad situada sobre unas colinas que dominaban el Sena, a. mitad de trayecto entre Versalles y el castillo de Saint-Germain, que se adivinaba desde allí a simple vista. Marly tenía uno de los más hermosos conjuntos forestales junto al gran río. Fue Mansart quien llevó al rey a visitar el lugar para levantar allí el último capricho del Rey Sol: un lugar de reposo y de relativo aislamiento, no lejos de la corte y con unos horizontes y paisajes naturales de gran belleza.
Las obras se empezaron en 1686 y duraron hasta 1703. Costaron tanto como el mismo Versalles. Luis XIV tenía en Marly su pabellón secreto; es decir, sus colecciones preferidas de arte y muchas de sus predilecciones menos conocidas: joyas, diamantes, miniaturas, relojes, tapices y estatuas. Un juego de aguas, carísimo, hacía caer la «gran cascada» desde un terraplén al parterre, en el que se levantaba el «pabellón del Sol», como lo bautizó el propio soberano. La teoría de los «espacios libres» del gran jardinero Le Nótre tenía aquí aplicaciones notables de perspectiva acuática.
Le Brun, a su vez, añadió doce cubos que simulaban dados de juego, a los que llamó «signos del Zodíaco», que rodeaban el pabellón del Sol. Eran un anticipo de los conjuntos actuales de ciertas urbanizaciones de lujo que ofrecen ese tipo de cabinas independientes -bungalows- para habitaciones de huéspedes. El rey invitaba a sus amigos o a magnates extranjeros a disfrutar de estos pabellones minúsculos que tenían camas, unos servicios bastante satisfactorios para la época y un sistema de comunicaciones perfectamente organizado. Marly tenía soluciones originales para sus fachadas. Estaban revestidas de frescos en color que simulaban pórticos, columnatas, medallones y símbolos mitológicos, presididos siempre por el Sol. La estatuaria era abundante y evocaba al imperio romano, a sus senadores e incluso a Agripina, la madre de Nerón. Dicen que Luis XIV se relajaba aquí con sus amigos de ambos sexos y les permitía olvidarse del rígido protocolo de palacio.
Para completar este breve apunte señalaremos que los Trianones, el Pequeño y el Grande, completaron -sucesivamente- el inverosímil conjunto. El primero se llamaba el Trianon de Porcelana, y en él los objetos decorativos procedían de las manufacturas de Saint-Cloud y de las celebradísimas de Delft. Algunos lo llamaban «el pabellón chino». Servía de punto de llegada del rey en sus largos paseos semanales y también para los encuentros amorosos, relativamente secretos, con alguna de sus favoritas. Rodeaba al Pequeño Trianon un prodigioso jardín de flores que trazó Le Bouteux y en el que dos millones de tiestos de diversa factura contenían ejemplares prodigiosos de jazmines, narcisos, jacintos, lirios, heliotropos y claveles. El inmenso conjunto despedía una sinfonía de perfumes extraordinaria. Miles de naranjos completaban el fantástico jardín.
Veinte años después, el caprichoso rey decidió derribar el pabellón y levantar otro palacio cuya traza italiana diseñó Mansart. Eran dos grandes alas unidas por un espectacular peristilo. La decoración interior fue dirigida por Le Brun y sus equipos de colaboradores habituales. El Gran Trianon sirvió de escenario a fiestas y recepciones del rey y su familia con algunos invitados íntimos en un ambiente relajado y saltándose los severos principios de la etiqueta oficial.
Digamos ahora dos palabras sobre las fiestas de Versalles. Elegiremos la descripción de los cronistas contemporáneos para describir, verazmente, aquella pomposa y disparatada exhibición de lujo, derroche y altanera soberbia. En 1663, sin terminar las obras, decidió Luis XIV inaugurar el programa festivo. Del 15 al 22 de setiembre se celebraron ocho reuniones de baile, concierto, comedia; orfeón, con cientos de invitados. Un autor conocido llamado Molière ofrecía las obras representadas por su compañía, que por cierto se hallaba subvencionada por Felipe de Orleans, el detestado hermano del rey. El repertorio comprendía Don García de Navarra, un drama de Corneille, Sertorio, la Escuela de los maridos, y una pieza de ocasión, El impromptu de Versalles, representada por el propio Molière.
En el año 1664, con Versalles terminado, Luis XIV ofrece la primera gran fiesta en honor de su querida de entonces, mademoiselle de La Valliére, siguiendo la tradición de erotismo público de su abuelo Enrique IV, que dejó al morir cinco hijos legítimos y ocho bastardos. Mademoiselle de La Valliére tenía diecisiete años, cojeaba ligeramente, era menuda, sin busto señalado, la dentadura averiada y de nariz prominente. Su cabellera rubia, su mirada azul y dulce, y las grandes cejas arqueadas le daban un aire candoroso. Su piel era clara y sonrosada. Luis XIV se declaró incapaz de resistir al impulso amoroso de la marquesa, y María Teresa, la reina, aceptó resignada la situación.
La celebración consistió en un torneo al aire libre, con desfiles simbólicos; un teatro en los jardines que ofrecía una comedia de Molière con música de Lulli; un ballet nocturno con fuegos artificiales; una lotería con soberbios premios (el premio gordo fue para la reina). Se llamó a este octavario de placeres, «La isla encantada», y el rey se disfrazó de emperador romano a lomos de un caballo blanco y sobre su escudo junto al Sol la divisa «Non cesso non erro», que pocos años más tarde se modificaría por la de «Nec pluribus impar».
En la siguiente ocasión, otra semana de regocijos reales, ofrecida esta vez a la nobleza -seiscientos invitados-, apareció un elemento nuevo: una avalancha de gentes de París, de los sectores sociales más bajos. Se presentó junto a las verjas y cercas y se subió a los árboles para captar algo de aquellas diversiones enloquecidas del rey absoluto.
En 1668, otra explosión de fantasías, de formidable conjunto de diversiones tiene lugar en el palacio de Versalles. Se trata de homenajear a la segunda amante del rey, una vez que mademoiselle de La Valliére ha legitimado sus dos hijos bastardos y ha sido galardonada con un ducado. Luis XIV ha caído en las redes de amor de una dama de la reina, Françoise Athénais de Rochechouart, marquesa de Montespan. «La "modesta violeta" que era La Valliére, tímida y encogida, no era lo bastante para saciar el orgullo del rey y su exhibicionismo erótico -escribe Saint-Simon-. La Montespan tenía veintisiete años y era hermosa como el sol naciente. Tenía facciones perfectas, caderas atractivas, ojos algo saltones, andares esbeltos y majestuosos.» No era muy limpia, pero ello era un defecto de la época. Los perfumes no bastaban a encubrir los aromas fisiológicos. Decían que era una excelente conversadora, ingeniosa y sutil. Tenía la lengua viperina y los odios, mortales, empezando por su rival, La Valliére. La pobre reina española seguía callando y pariendo hijos legítimos sin cesar, que morían a los pocos años.
La fiesta de la Montespan fue multitudinaria. Cerca de tres mil invitados, con disfraces la mayoría, se desparramaron por el parque, camino del estanque del Dragón, iluminado. De allí se siguió al bosque de la Estrella, donde se alzaban los colosales buffets. Eran cinco en total. Tenían formas de pirámides, de montaña rusa, de colina artificial, de rocas puntiagudas, de bosque en miniatura. Las viandas, los pescados, las bebidas, los postres, se amontonaban en cada uno de estos puestos gigantescos, iluminados de diversos colores. Fenelón, buen pelotillero de la corte, utilizó este «sarao» pantagruélico para escribir más tarde la Isla de las dulzuras, clásico texto escolar de la lengua francesa. Los reyes y el séquito iniciaron la deglución de la montaña mágica poco a poco. Cuando terminaron se abrieron las puertas a los tres mil invitados que se tiraron a lo loco a devorar el festín báquico con las escenas más brutales que se puede imaginar.
Los monarcas se rieron a carcajadas de este ataque de bulimia generalizado. El espectáculo se terminó con una representación del George Dandin o el marido burlado, que los comensales suponían era un texto dirigido a poner en ridículo al marqués de Montespan.
No terminó ahí la diversión. El rey comió en un pabellón con sesenta puestos ofrecidos a otras tantas damas. El único varón que acompañaba al Rey Sol era su hermano, «Monsieur», como era llamado. La Valliére, madame de Sévigné y madame de La Fayette descollaban entre el gentío femenino. La reina comía en una de las numerosas tiendas de campaña levantadas en el parque. En ella figuraba la Montespan, que era todavía la luna creciente. «Y en su mesa por casualidad -dice el cronista Félibien des Avants- se hallaban madame de Ludre, que iba a ser al poco tiempo -y por poco tiempo- amante real, y madame Scarron, que resultaría finalmente triunfante sobre todas ellas y acabó casándose con el Rey Sol, con el nombre de madame de Maintenon.»
Fue una noche inolvidable que acabó, como siempre, en fuegos de artificio que duraron hasta el amanecer. Mademoiselle de Sudery la describió magistralmente en su obra la Promenade de Versailles. Racine, La Fontaine y Boileau figuraban entre los presentes. Racine utilizó este episodio para escribir Berenice, en cuyo texto se habló de la fiesta que Tito dio para enaltecer a su padre, Vespasiano. En él se encuentran los memorables versos que dicen:
En quelque obscurité que le sort l'eút fair naitre
le monde en le voyant, eút reconnu son maitre.
Capítulo 6
Las letras, las artes y las ciencias del reinado
Bossuet es otro de los gigantes de la pluma que florecieron en torno al reinado del Sol. Discípulo de los jesuitas, predicador elocuente y sabio, obispo y preceptor del, medio tonto, delfín, fue monárquico de corazón y alimentado, según los que le conocieron, de la mejor savia del cristianismo. Leal a la Iglesia, tenía, según un contemporáneo, la capacidad de asimilar, a través de un concepto estético, los textos sagrados, hasta convertirlos en verdaderos poemas de rara y espectacular belleza.
Fue el mejor orador de su tiempo y aún hoy se le tiene como la suprema expresión de la belleza hablada, en la lengua de Francia. Causaba el pasmo, el asombro de los fieles a los que se dirigía. Era apasionado y combativo. Denunciaba las herejías, las sectas, los desvíos numerosos del dogma que entonces pululaban. Fue, además, historiador y creía en la providencial intervención cotidiana para justificar las mudanzas de los poderes políticos. Conocía a fondo la historia de la filosofía, pero rebajaba su importancia frente a las coordenadas voluntarias de la fe. Pero temía asimismo que el porvenir no iba a ser ni fácil ni ortodoxo, ya que el protestantismo, por un lado, y el espíritu cartesiano por otro, acabarían por dominar el mundo. Alguien dijo de él y de su obra que se parecían a un Versalles monumental de las letras repleto de maravillas que no dicen gran cosa al lector de hoy.
Todavía hay algunos nombres más en esta notable galaxia de ingenios de la época. Diremos unas palabras de Molière, de La Fontaine y de Boileau. Molière era un muchacho de familia modesta, nacido en el popular barrio de los mercados de París. Su padre era tapicero y acabó siendo mozo del servicio del rey. Era un joven despierto, inquieto y aficionado a ver comedias y títeres callejeros. Fue discípulo de los jesuitas. A los veintidós años fundó una compañía de comedias que realizó una gira en provincias cuyo fracaso económico le hizo terminar en la cárcel. Insistió en el propósito y, al cabo de once años de giras por el país, consiguió del rey representar una de sus comedias en palacio. A partir de ahí, desarrolló su talento inventivo, en una serie de magistrales composiciones que obtuvieron la suprema aprobación del rey absoluto.
Su vida fue conflictiva y difícil. Era un enfermo crónico, tuvo graves conflictos conyugales, no tenía dinero, sus enemigos eran implacables y lo criticaban con fiereza. Poseía una excelente cultura teatral que se abrevaba en los clásicos grecolatinos, en los autos medievales y en las leyendas europeas. Pero sus fuentes directas, gracias a una prodigiosa agudeza de observación, lo daban los elementos populares que conoció en sus once años de giras por las provincias y los años siguientes, en que iba a estrenar en la corte sus mejores comedias. Aparecieron entonces las Las preciosas ridículas, Los maridos burlados, Los cazadores de dotes, Los avaros, Los médicos, Los malos poetas y una galería de arquetipos inventados, como El misántropo, El burgués gentilhombre, El enfermo imaginario, Tartufo y Don Juan. El genio de Moliere se halla en la precisión del diálogo. En un par de escenas, el retrato del personaje está logrado. El lenguaje teatral alcanzó en este autor la cumbre de la eficacia.
No se paraba en barras al elegir los temas. En La princesa de Élide, la alusión a La Valliére, era transparente y jocosa. El autor elegía el amor triunfante. En Amphitrion se ensañó con el pobre marqués de Montespan, cuya mujer había sustituido a La Valliére en el largo santoral de las_ amantes reales. Moliere se pone resueltamente del lado del amor, al que llamará, con elogio, «tendencia arrolladora de la naturaleza». Ello chocaba frontalmente con la religión cristiana y Molière lo sabía. Por eso eludió la burla directa, que en un espíritu como el de Luis XIV, de vida licenciosa -y aun escandalosa-, no tenía cabida, pues no toleraba bromas con la religión por creerla indispensable para el mantenimiento de la monarquía absoluta. Dicen los críticos que el Tartufo no es sólo la burla del farsante, sino que quiso sibilinamente presentar a los beatos hipócritas, que abundaban también en aquella época. La vida de este prodigioso autor dramático fue triste, amarga y con un final trágico: murió una noche, después de representar en Versalles, ante el rey, El enfermo imaginario.
Finalmente es preciso recordar a otros tres extraordinarios escritores de la época. Uno fue La Fontaine, hombre de vida contradictoria y borrascosa. Rompió su matrimonio, era odiado por su hijo, derrochó su fortuna y se dedicó al vagabundeo y a la buena vida. Cultísimo, lector infatigable, odiaba el orden, la simetría, las reglas estéticas y el respeto a lo establecido. Pero comprendió astutamente que era preciso respetar las costumbres del tiempo y del sistema en el que vivía.
La Iglesia era severa en sus juicios doctrinales. El rey mantenía -e imponía- unas normas arbitrarias, de conducta y opinión. La Fontaine optó por un género poco cultivado, pero que resultaba un perfecto sistema de antifaz para la verdad. En 1668 escribió su primer tomo de Fables, dedicado al delfín. Y pocos años más tarde, otro volumen, dirigido esta vez a madame de Montespan. El éxito fue notable, bien que el contenido de las fábulas era altamente inmoral y crítico. Aspiró a entrar en la Academia, que primero le rechazó y más tarde le admitió. Su mala salud le obligó al retiro y a la meditación y acabó leyendo el Evangelio y sufriendo el aguijón del cilicio. Era un rebelde, que terminaba su vida en la sumisión total al poder y la fe establecidos. La Fontaine fue, sobre todo, un gran poeta que se envuelve en su dominio y riqueza del idioma, al que extrae su flexibilidad y precisión con suprema maestría. La sociedad le tenía por díscolo y audaz, pero aceptó la obediencia final de su vida, aunque captó su mensaje críptico de inconformismo social.
Racine era hombre de la joven generación. La Academia tenía ya un cuarto de siglo de existencia y el «método» cartesiano otros tantos años. Corneille había sido un autor aplaudido y las Cartas de Pascal estaban muy difundidas en sus secretas ediciones. Racine nació en la Champagne, en una modesta familia de funcionarios. Fue educado en la doctrina jansenista y en la rígida obediencia de Port-Royal, en la que su tía, Inés Racine, era monja profesa. Su otra formación fue la del clasicismo griego. Empezó escribiendo dramas y comedias aburridas hasta que logró encontrar el rumbo de las grandes tragedias de nombres históricos: Británico, Berenice, Bayaceto, Ifigenia, Fedra. Fue una explosión de admiración y de entusiasmo público, aunque una minoría le atacó duramente. Infortunado en amores, contrajo matrimonio con una mujer medio analfabeta que no sabía ni los nombres de sus tragedias y que le dio siete hijos.
La tradición jansenista le empujó a la vida religiosa hacia el fin de su vida. Pero fiel a su educación juvenil, no renegó de su simpatía hacia Port-Royal, atacado a su vez por el rey, los jesuitas y la Iglesia oficial. Es curio so saber, a través del testimonio de un cortesano, el gran aprecio en que le tuvo el rey. Era un hombre de físico agradable y aire rubicundo. Tenía el don de la perfecta declamación de sus propias obras, o a veces leía directamente de un texto latino que traducía, al vuelo, al francés. Fue nombrado gentilhombre de cámara, y Luis XIV anunció que designaría a Racine y a Boileau como historiadores oficiales de su reinado. Era un poeta perfeccionista, purista, solemne y minoritario. Hoy nos parece lejano y quizá artificial y convencional. En el escenario de Versalles fue tal vez la más brillante estrella de la comunidad literaria.
Y por fin, Boileau. Nacido en un hogar del alto escalafón del Parlamento, renunció a seguir la carrera eclesiástica y la de derecho para convertirse en un hombre de letras y en poeta satírico. Se acercó a Molière, a Racine, a La Fontaine y gozó del apoyo del rey.
Amaba la verdad y la belleza. Consideraba complementarios ambos principios. La naturaleza se nutría de lo verdadero y lo bello. Y el buen sentido, al que llamaba la razón, formaba el cuadrilátero de su filosofía, de la que derivaba su estética.
Era hombre de autoridad y de lucha y reprobaba lo que le parecía feo, antiestético o mal proporcionado. De hecho fue el fundador de la crítica literaria, con exaltaciones y descalificaciones fundadas en su personal criterio. Asistía a un cenáculo de amigos que se reunían periódicamente en un café de París o en un domicilio suyo. Molière, La Fontaine y Racine leían allí sus nuevas obras y Boileau hacía de «censor» amistoso y crítico a la vez.
Trajo este censor del Parnaso -como se le llamó- unas normas estéticas que iban a durar mucho tiempo en el desarrollo de la cultura francesa y en la evolución de su lengua. Es interesante anotar aquí la rápida aceptación de esos criterios del gusto literario y su casi exclusiva dedicación a los personajes históricos del pasado romano y griego y en alguna medida del Oriente y de la misma España, con exclusión del rico tesoro de la historia de Francia. Ese aspecto lo mantenía el propio Luis XIV, que apena nombraba en sus manifestaciones a sus antepasados Capetos. El historiador Lavisse sostiene que la filosofía cartesiana y la estética de Boileau fueron agentes de la gran revolución que iba a estallar un siglo más tarde. «La razón -escribe Boileau-, de la que se habla por los tratadistas de derecho, no es la razón humana sino una particular, fundada sobre un montón de leyes contradictorias.»
* * * *
Así como las letras mantuvieron durante el reinado una relativa autonomía con respecto a la Corona, en el extendido campo de las artes había tres autoridades indiscutibles: la primera era la del rey. La segunda, la del ministro Colbert. La tercera la ejercía por delegación el que llevaba el pomposo título de «primer pintor del rey», Charles Le Brun.Luis XIV supervisaba todo lo relativo a las artes. Estudiaba los diseños. Discutía o reformaba los proyectos. Aprobaba los honorarios y vigilaba la marcha de las obras. Los testigos más cercanos a su carácter afirman que no sentía el menor goce estético, contemplando o analizando las obras maestras de escultura o pintura o los conjuntos arquitectónicos. Era absolutamente refractario a ello. Solamente pensaba en que pudieran servir para enriquecer los escenarios de los palacios, en cuya decoración y trazo señoreaba como dueño absoluto.
El omnipotente Colbert no era tampoco sensible a la belleza intrínseca de las colosales obras que controlaba como pagador mayor del reino. Era implacable en exigir el detalle de los costos, el cobro de los salarios, la entrega de lo convenido dentro de los plazos, la calidad de los materiales empleados. En sus papeles y archivos se puede seguir al detalle la enorme tarea constructora del reinado.
El pintor de cámara, que fue también el dictador de los artistas que crearon Versalles, era Le Brun, como ya hemos expuesto. Nacido en París, se educó en Roma, de donde trajo la devoción a Rafael y su escuela y la admiración hacia la arquitectura grecorromana. Estudió a fondo la filosofía de las pasiones humanas a fin de trasladar el dibujo al lienzo o al mármol, el gesto acertado que revelase la personalidad del retratado.
Además de pintor, con cientos de cuadros de historia, sentía pasión por los grandes frescos con batallas y muchos personajes, y dibujaba sin cesar cartones para realizar tapices o conjuntos monumentales, como la gran galería de Versalles y las salas de la guerra y de la paz. Pero no era un gran pintor. Le faltaban corrección, elegancia y, sobre todo, inspiración. Sus figuras son poco atractivas. Su colorido es pobre. Los fondos de sus cuadros carecen totalmente de paisajes adecuados. Un crítico le acusaba de ser un autor cuyas obras monumentales dejaban al espectador indiferente.
Era, en cambio, un decorador sensacional. Proyectaba todo: mármoles, metales, esculturas, cerrajería, ebanistería, espejos, lámparas, techos, ventanas, columnas, tapices y alfombras. Nada quedaba fuera de su previsión. Sorprendentemente, encontraba en París los artesanos especialistas que interpretaban fielmente sus deseos. Fue el gran decorador del escenario del Rey Sol.
Y, curiosamente, los cientos o miles de artistas y artesanos que ejecutaban los planos de Le Brun se sometieron a la despótica dirección del pintor de cámara sin crearle problemas de incompatibilidad.
En la música, fue Lulli el gran artista de la música real, cuyo imperio gobernó de 1672 a 1687 de forma indiscutida. Lulli tenía el sentido del orden sin perder de vista la inspiración. Fundó la orquesta que fue en su tiempo la admiración de las cortes de Europa. También modificó la forma de cantar la ópera y el tipo de pantomimas que se debían llevar a los escenarios.
Luis XIV, tan poco sensible a las demás artes, era un hombre de gran afición musical. Tocaba bien la guitarra, el clavecín y los laudes de la época. Y pedía el original de las óperas o piezas de Lulli, o de Lalande, para examinarlas con aire crítico antes de su estreno. Añadió las violas y violines a la capilla de palacio y le gustaba que los instrumentistas de cuerda le acompañaran constantemente en sus jornadas diarias, para hacer música de fondo por doquier. Decía de Lulli, al que ennobleció, que componía con tal amor sus canciones que no sólo resonaban en los salones, sino que todas las cocineras de Francia tarareaban sus letrillas durante su trabajo junto al fogón.
* * * *
El siglo XVII en su primera mitad fue decisivo en tanto que rompió muchos esquemas anticuados y reveló sustanciales novedades del universo. Bacon, en Inglaterra, condenó el apriorismo escolástico y propuso la filosofía de la naturaleza basada en la observación. Kepler descubrió las leyes de los astros. Galileo, en 1610 y en 1638, relató las observaciones astronómicas y explicó la teoría de la gravedad. Harvey descubrió la circulación de la sangre en el mundo animal. Descartes pasó de la geometría al álgebra y de ahí a la unidad de la ciencia. Cuando Luis XIV llegó al trono, las ciencias habían tomado carta de naturaleza en la Francia del pensamiento. El rey decidió apoyar a fondo los trabajos de la Academia de Ciencias y dotar de instrumental moderno el observatorio de París. Desde él se organizó la medida de un grado del meridiano terrestre, operación confiada al sabio Picard.Huygens, otro sabio polifacético holandés, vino a París como astrónomo reputado. Inventó el péndulo y sus aplicaciones a la medida del tiempo. También fue suya la teoría de la rotación de los cuerpos en torno a un eje, con lo cual lanzó la mecánica racional como nueva ciencia. Otto de Guericke -germano de Magdeburgo- inventó la máquina neumática, antecedente de la máquina de vapor. El microscopio ya se había inventado a fines del quinientos, pero fue recibido con escepticismo y recelo. Un par de holandeses, Swamerdam y Lenverhosck vinieron a París y descubrieron el sistema capilar y con ello la circulación de la sangre. Se pensó por el rey en crear una academia general, pero ante las dificultades personales retrocedió en el propósito.
Sin embargo, Francia no prosperó lo que debía después de este comienzo rutilante de su cientificismo. Fue la Iglesia la que frenó la expansión científica por temor a la filosofía cartesiana, que consideraba peligrosa. Los escritos del gran pensador Descartes fueron al Índice, y los jesuitas influyeron para que no hubiese homilía elogiosa en su entierro en París. Luis XIV cooperó en ese freno a la expansión de la ciencia universal y se sumó a la actitud negativa de la Iglesia oficial. Así, las ciencias no siguieron avanzando al ritmo que debían por el camino de la duda y de la experiencia.
Capitulo 7
Un día en la vida del rey
Estamos todavía en 1655, en el París del gobierno de Mazarino, quien ha dirigido la entronización del joven soberano. «Es un joven piadoso -escribe el mayordomo-, pero no es un beato, ni tampoco un introvertido.» El cardenal lo va iniciando, poco a poco, en los negocios de Estado, pero quiere dejarle tiempo libre para el ejercicio físico y la diversión. Es un mozo fuerte, de complexión atlética y de buen color. Practica la esgrima; se ha estrenado en la caza; baila garbosamente; le gustan el teatro y la música. Vive en el palacio del Louvre, que se halla en un período de obras de mejora. Y la gran extensión del parque de las Tullerías y el Cours, la Reine le dan la impresión de que no se halla recluido en un castillo, sino en contacto con la vida de la capital.
Cuando se despierta, reza el oficio del Espíritu Santo y un par de misterios del rosario. Madame de la Motte, su gobernanta, nombrada por Ana de Austria, le habla de historia sagrada y del pasado de la historia de Francia para empezar el día. Una vez en pie, se levantaba del todo y entraban los dos camareros de servicio. Venía el número de la chaise percée, antecedente público de los waters privados. Terminado el episodio, pasaba a un salón en el que se hallaban príncipes, duques y grandes señores que le esperaban para presenciar el grand lever.
Envuelto en su bata, saludaba familiarmente a los invitados a la ceremonia. La toilette regia consistía en lavarse las manos (au moins) -escribe Dubois-, la boca y la cara. Se quitaba después el gorro de dormir. Dos capellanes se arrodillaban con él y rezaban una corta oración con los demás presentes. El rey se peinaba después y se vestía con un traje sencillo, camisola de Holanda y se ponía unas zapatillas de sarga. Marchaba a su gimnasio-picadero, donde ejercía durante una hora y media. Volvía al cuarto y se vestía con traje formal y zapatos de elegante traza y hebillas de plata y desayunaba solo. Subía después a saludar a Mazarino, quien actuaba de primer ministro y hacía que los secretarios que despachaban con él fueran explicando al rey adolescente el contenido de los asuntos de cada día.
De ahí bajaba a saludar a su madre, Ana de Austria. Los dos esperaban la hora de la misa de palacio, que era la una en punto. Seguían ambos la ceremonia desde los reclinatorios de la tribuna. Y volvía a acompañar a la regente a sus departamentos particulares. Algunos días salía a cazar en Saint-Germain o en algunos otros lugares cercanos a París. Más tarde llegaba la hora del dîner o almuerzo tardío, que generalmente compartía con su madre. Después del dîner, el rey recibía algunos embajadores en audiencia. Les preguntaba muchas cosas con sagacidad. Era prudente en sus respuestas y no quería comprometerse. Terminadas esas visitas, salía al Cours la Reine y saludaba al pasar a las gentes que llenaban el parque y sus senderos, diciendo una frase amable a los transeúntes que conocía. Volvía a palacio y cenaba en la intimidad con su madre. Más tarde había una tertulia íntima de gente joven de la real familia en la que se jugaba, se escuchaba música y se bailaba hasta las doce. A esa hora se retiraba a su alcoba y se desnudaba para ponerse la camisa y el gorro de dormir. Era el coucher du roi, semejante en su ceremonial al lever de las mañanas, con oraciones incluidas
El afecto del rey a su madre, Ana de Austria, era profundo y se manifestaba, de modo constante, a lo largo de la jornada. El respeto que tenía hacia Mazarino no era menos explícito. El cardenal sostenía la tesis de que los reyes no necesitaban tanto la formación libresca o erudita, sino el trato con gentes que los instruyeran sobre la marcha de los asuntos interiores o internacionales. Dubois subraya que el muchacho regio tenía una creciente sociabilidad que se traducía en una insistente curiosidad por la cosa pública y un rápido entendimiento para captar lo esencial de los asuntos debatidos por complejos que fueran. Desde la mañana a la tarde -escribe-, a través de las audiencias y las visitas, perfeccionaba rápidamente su formación de soberano. Luis XIV aprendió a dialogar con la corte, entendiendo esta palabra como un conjunto formado por los ministros, los altos funcionarios, los embajadores foráneos, la jerarquía episcopal y eclesiástica, los grandes y pequeños nobles y, por supuesto, la extensa -y difícil- familia real. Y esa corte con la que tan bien se entendía iba a ser llevada, para manejarla más de cerca, al escenario grandioso de un conjunto arquitectónico y paisajista, proyecto que acariciaba en su mente y que sustituiría a París como capital, de facto, de la monarquía francesa durante siglo y medio.
Han pasado treinta años desde este primer apunte del día de un rey adolescente. Luis XIV reina ahora en Versalles con todo su esplendor. Tiene cuarenta años. Lleva bajo su férula implacable al Estado, a los ministros, a la justicia, a la cultura, al estamento militar, a la diplomacia y las guerras con la dirección de las paces exteriores. Pero su vida personal, salvo algunos viajes, partidas de caza y visitas a los frentes de batalla -cuando hay conflicto en marcha- es, en general, monótona. Su jornada se halla reglamentada minuciosamente. El diario de Dangeau nos da noticia exacta de esas ocupaciones cotidianas, de las que se deduce que el rey tiene muy escaso tiempo dedicado a su vida privada. El monarca es, ante todo y sobre todo, un servidor de la cosa pública. Trabaja durante horas, examinando asuntos, tomando decisiones, escuchando opiniones y recibiendo gentes. Inevitablemente, uno piensa que es bisnieto de Felipe II, que regía medio mundo desde un despacho en El Escorial, después de haber examinado hasta la saciedad el dossier correspondiente a cada asunto.
El rey se levanta tarde y se acuesta tarde. Después del petit lever y el grand lever, que ya he descrito antes y que no han cambiado en lo esencial en estos cuarenta años, se reúne a las nueve y media de la mañana con uno de sus consejos. El más importante es el Consejo de Ministros. En él se toman las grandes decisiones. Se celebran estas sesiones una o dos o tres veces por semana, según la premura de los asuntos debatidos. Incluso cuando es necesario, el domingo. El monarca preside. Le acompañan el delfín, Monsieur, el canciller Le Tellier, Villeroy, varios ministros y los secretarios de Estado, así como el contralor general del reino.
El Consejo de las Finanzas se reúne los martes y el Consejo de las Comunicaciones de los Intendentes, que examina todos los informes de las provincias del reino, se reúne los lunes. Los viernes hay un «consejo de conciencia», heredado con ese nombre desde los tiempos de Richelieu y de Mazarino y que se ocupa de los asuntos eclesiásticos.
Las figuras claves de este último consejo eran el arzobispo de París y el confesor del rey, que era entonces el padre de La Chaize. Como se ve, eran unas mañanas de verdadero trabajo intensivo, fatigoso y que se extendía a toda la maquinaria del Estado. Terminaba este género de reuniones a las doce y media en punto. Y el rey -María Teresa había fallecido ya- iba en busca de la delfina para acompañarla a la misa diaria, que empezaba a la una en punto. Toda la casa real y numerosos nobles asistían a la ceremonia. La capilla se iluminaba, la familia real se instalaba en el coro y la música -seleccionada por el monarca- era interpretada por la orquesta y el orfeón de palacio.
Terminaba ese acto a la una y media. El rey -estamos en 1684- se dirige entonces a los apartamentos que ocupaba la marquesa de Montespan, favorita de turno, y le hacía una «visita de cortesía». De allí bajaba a la antecámara de la delfina y almorzaba con ella, en familia. Servían el dîner los tres o cuatro gentilhombres de turno. Terminada la comida, el rey salía de paseo, a pie, o en calesa ligera, si el tiempo lo permitía y, en ocasiones, se trasladaba en carroza hacia el bosque de Marly para tirar unas piezas, como cazador experto que era o pedir que le acompañasen los halconeros de la casa real con sus gerifaltes especializados.
El rey era un entusiasta del ejercicio al aire libre. Diríamos en lenguaje actual que tenía «talante deportivo». Pero todavía le esperaban en la jornada varias horas más de trabajo directo con los ministros. El diálogo con el de Marina, Seignelay, era uno de sus despachos preferidos, ya que la Marina francesa de guerra fue, en gran parte, obra de Luis XIV y de Colbert. También Louvois, el ministro encargado de los temas militares y de fortificaciones de frontera, absorbían buena parte de los despachos semanales vespertinos.
Luis XIV tuvo el acierto de institucionalizar los despachos del soberano con los grandes jefes de los servicios públicos, adelantándose, con ello, a las formas de modernización del Estado absoluto.
Llegada la noche, el monarca, que había trabajado duramente durante el día con las reuniones políticas y las discusiones con sus colaboradores, tenía deseo de relajarse y pasar un buen rato en la intimidad. Para ello inventó un sistema de lo que se llamó entonces el appartement; es decir, el privilegio de ser invitado, los martes, jueves y sábados, a un festejo íntimo en los salones privados del monarca, soberbiamente decorados y repletos de colecciones artísticas de exquisito gusto. Los que tenían el privilegio de pertenecer al appartement, sabían que empezaba la reunión a las siete de la tarde. Los invitados variaban cada día. Dangeau recoge los nombres de una noche cualquiera: el duque de Vendóme, el conde de Armagnac, el duque de Gramont. Primero se jugaba una partida de billar, que era una pasión favorita del rey. Después venía el souper y la fiesta nocturna, a la que asistían tres o cuatro docenas de personas. Cada noche había un programa diferente: una comedia de teatro, unos juegos de azar y loterías, conciertos de música, bailes de disfraces. Todo en petit comité, sin los miles de invitados de las fiestas solemnes.
El rey se divertía como el que más. Parecía olvidar los graves asuntos a los que había dedicado ya horas enteras y tomaba parte en el baile y en alguna ocasión como actor en las comedias que se representaban. Su salud resistía todo el vértigo y la fatiga que esa vida representaba. Se cuenta que en cierta ocasión en la que tuvo una fístula grave, que la medicina de entonces «curaba» con terapéuticas bárbaras, la delfina le suplicó que suspendiese el appartement de noche por entender que era incompatible con el grave sufrimiento que padecía. Luis XIV contestó con la conocida frase de que «nosotros no somos particulares, nos debemos enteramente al público». El rey se retiraba a las doce en punto de la noche y empezaba la ceremonia del coucher grande y pequeño. Entre doce y media y la una se apagaban las velas de la cámara real.
Este buscar un retiro de diversión, más restringido, se fue acentuando a medida que pasaban los años, y Versalles iba creciendo en tamaño y en importancia arquitectónica, y con ello las concurrencias festivas aumentaban en número y publicidad. La construcción del castillo de Marly tuvo como origen ese deseo del rey de poner más distancia por medio entre el mastodóntico Gran Versalles y las pequeñas fiestas nocturnas que le servían de expansión y relajamiento. La norma de Marly era invitar a no más de cincuenta personas cada noche de appartement. Había unas listas de invitados permanentes, de la que eran seleccionados cada noche de diversión unos cuantos. Además de la familia real, figuraban, en esa relación de privilegiados, los grandes cargos del reino, los altos funcionarios, el arquiatre, Juan Racine, historiador oficial del reinado y cierto número de damas de la corte con sus maridos.
Marly constituyó el rincón escondido que Luis XIV cuidaba con particular esmero y en el que se divertía alejado de la monótona cantinela de los asuntos de Estado que se llevaban la mayoría del tiempo de cada día. Es seguro que allí disfrutaba como hombre independiente que deseaba olvidar los eternos problemas que su reino le ofrecía y las interminables guerras que amenazaban el horizonte de sus fronteras, en gran parte desencadenadas por él mismo y sus eternos sueños de la hegemonía que deseaba para su país.
Cuando llegaba algún príncipe o dignatario extranjero de alto nivel a Versalles, su capricho era acercarlo al rincón de Marly y, si el día estaba claro, mostrarle in extenso las bellezas del bosque inmenso y las verdes ondulaciones de los valles que concurrían hacia el cauce del Sena.
Se dijo por algunos historiadores que esta pasión por las jornadas informales de diversión regia era negativa porque se perdía en ellas el rigor del protocolo y, como consecuencia, el respeto a la majestad semidivina del monarca. Pero ello era un error de óptica. Porque el Rey Sol seguía actuando como tal, en medio del ambiente aparente de llaneza y franquía que reinaba en las noches de relajo regio. Tales eran las jornadas habituales del monarca contadas por los testigos. Muchos historiadores se han preguntado cuál era, en realidad, el «yo» profundo de su personalidad. He aquí un ramillete de esos juicios de valor de sus coetáneos.
Luis XIV se hallaba firmemente convencido de su rango excepcional como rey absoluto. Tenía conciencia de ser a la vez Capeto de Francia y Habsburgo de Austria. Era descendiente de Enrique IV, el rey galante, y también de Felipe II. Se sentía a la vez francés y español de sangre. Era físicamente parecido a su madre, bien entrado en carnes, de tez rosada y de aspecto serio, altanero y grave. Lujurioso y devoto. Ambicioso y dominante. Orgulloso y endiosado. Su Escorial se llamó Versalles y la severa melancolía filipeña se hizo lujo, placer y diversión en el hijo de Ana de Austria.
El derecho divino propugnado por autores eclesiásticos y laicos para la función real le hizo sentirse cercano al influjo directo del cielo. Los dos cultos, el del rey y el de Dios marchaban al unísono en la opinión de la gente, que veía en el monarca la imagen de un Ser Supremo al que era debida ciega obediencia.
Luis XIV amaba la gloria por encima de todas las cosas. Lo confiesa rotundamente en sus Memorias, en las que reconoce que el deseo de glorificar su reinado con éxitos de toda clase, principalmente militares, le impulsaba a la acción, y al mismo tiempo le suscitaba el temor de caer en algún fracaso. Confesaba su especial predilección por las armas y por la guerra. De hecho, ese arrollador instinto bélico le empujó a conflictos interminables en los campos de batalla de toda Europa.
Era un poco maligno en sus juicios; tenía sentido agudo del deber, amaba la justicia y no era ni culto ni ilustrado. Pero tenía el convencimiento de que su papel era representar a la perfección el papel semidivino de monarca, en el que se sentía a gusto. Solía decir, con increíble petulancia, que debía mostrar al mundo entero que todavía existían, en Europa, reyes de verdad. Deseaba que su sistema absoluto de poder se imitara por los demás soberanos de Europa. Un gran historiador lo definió «como un documento testimonial en la historia del poderío monárquico como forma de Estado, que es también un ejemplo de la aptitud asombrosa de los demás hombres a caer en la admiración y en la sumisión».
Pienso también que en Luis XIV y en su interpretación del gobierno están los antecedentes directos de los regímenes absolutos y totalitarios de distintas familias ideológicas, que han llenado la historia de Europa hasta nuestros días.
Capitulo 8
Los amores del rey
Los miembros de la casa real, y en especial el sector femenino, comenzaron pronto a criticar acerbamente a la reina española. Decían que era enana, gordita y envarada. Subrayaban su precario francés, sus errores de pronunciación, su nulo ingenio, su reserva, que juzgaban como tontera. Se fue convirtiendo a través de sus partos sucesivos en una figura representativa del conjunto de palacio que no tenía influencia alguna en las decisiones del soberano.
Las inclinaciones amorosas de Luis XIV formaban parte esencial de su carácter. Era un tombeur de femmes irresistible y perseguía sus objetivos femeninos, que eran en muchas ocasiones «pasadas» episódicas, intrascendentes, en ámbitos de distintos niveles de sus extensos palacios y servidumbres. Pero al mismo tiempo gustaba de enamorar a sus parejas más escogidas, con las que tuvo romances notorios y semipúblicos. Así, por no citar sino a un par de esas aventuras, la sobrina de Mazarino, Olimpia Mancini, esposa del príncipe de Saboya, condesa de Soissons y madre del célebre príncipe Eugenio, fue la protagonista de uno de esos largos trances sentimentales que acabó con la expulsión de la bella italiana de la corte en la que había logrado ser nombrada para ejercer un cargo de importancia en el escalafón de las damas de palacio.
Otro de esos raptos amorosos lo vivió con la princesa Enriqueta de Inglaterra, casada con su hermano Philippe, duque de Anjou y futuro duque de Orleans, «Monsieur» por otro nombre. «Henriette», como era llamada, era bellísima y «de encanto seductor irresistible», según explican los cronistas del suceso. Se llevaba mal con «Monsieur», desde que éste se inclinó decididamente hacia los gustos homosexuales. Luis XIV se encaprichó de ella profundamente, con gran escándalo de la corte. Astutamente, el rey fingió hacer la corte a una de sus damas de honor para hacer de tapadera. Se llamaba Luisa de la Valliére y el rey acabó enamorándose de ella. Luis XIV no quiso perder el contacto con Henriette y le encargó algunas misiones secretas con la corte de Londres. En uno de sus viajes de regreso, murió repentinamente, al beber un vaso de agua con achicoria. Bossuet dedicó a «Madame» una memorable oración fúnebre. El mentidero de Versalles se dedicó unos días a buscar el nombre del probable autor de la transmutación de la inocente hierba en veneno fulminante.
Luisa de la Vallière, de la Baume, Le Blanc, duquesa de San Cristóbal y de Vaujours, era nacida en Tours, en el castillo de Amboise, del que era gobernador su padre. A los diecisiete años entró al servicio de la princesa Henriette. Fouquet se enamoró de ella en el período de su apogeo, pero ella resistió el asedio con fortuna. Luis XIV pensó en utilizarla como pantalla, pero en 1661 la hizo su amante, manteniendo secreto el amorío, aunque oficializándolo dos años después. La colmó de bienes y de honores y la embarazó cuatro veces. Dos hijos fallecieron pronto. Los otros dos, los supervivientes, fueron legitimados por el rey y recibieron los títulos de Vermandois y de Blois.
Luisa de la Vallière era, según los contemporáneos, una mujer de grandes dotes intelectuales, muy dada a temas espirituales y con vocación de claustro. En pleno romance amoroso regio, organizó una verdadera fuga de palacio y, aconsejada por su confesor, se escapó de Versalles, buscando asilo en las monjas benedictinas de Chaillot. Luis XIV, furioso y enternecido a la vez, la visitó en el convento y, usando de su autoridad, la trasladó de nuevo a palacio. Al aparecer, en el horizonte amoroso del rey, la intrigantona madame de Montespan, La Vallière se escapó por segunda vez. En esta ocasión el soberano envió de emisarios, para lograr el regreso, a dos de sus hombres de confianza, Lauzun y Bellefonds, pero, como fracasaran, mandó al todopoderoso Colbert con instrucciones definitivas que resultaron eficaces. Siguió en la corte, donde tuvo que aguantar una feroz campaña de burlas y críticas por su vocación monjil, lo que le humilló sobremanera.
A los treinta años, obtuvo por fin la licencia regia para abandonar Versalles y entrar definitivamente en el monasterio carmelita de Saint-Jacques de París. Su nombre en religión fue «Luisa de la Misericordia». Bossuet, que era su director de conciencia, tomó parte en la ceremonia litúrgica de su profesión. Escribió un libro de mística titulado Reflexiones sobre la misericordia de Dios.
Françoise-Athénais de Rochechouart era otra de las damas de la reina, en la que puso sus ojos el rey durante el período semimístico de La Vallière. Era hija del duque de Montemart y se había casado con el marqués de Montespan. Los Rochechouart venían de un antiguo linaje del Poitou. Tenían un esprit de famille que les hacía ser amenos, alegres, desenfadados, críticos, repletos de humor y bastante iconoclastas en su trato social. La Montespan era «hermosa como la luz del día». Sus retratos nos la muestran rubia, de grandes ojos azules, nariz aquilina, boca breve y apetitosa, dentadura perfecta. No era muy alta, pero sus andares tenían una cadencia graciosa y un aire de seguridad y de aplomo. Madame de Sévigné dice también que era «triunfante, capaz de impresionar a los embajadores extranjeros». Representaba el polo opuesto a madame de la Vallière, tímida y encogida. La Montespan se hizo famosa por sus críticas a los personajes de la corte, por sus burlas e imitaciones, por su desenfado y su enorme capacidad de intriga.
La coyunda oficial con la Montespan duró diez años. Durante ella, Luis XIV tuvo con la marquesa ocho hijos. Dos murieron de corta edad. Los seis restantes fueron legitimados y ennoblecidos por el monarca. El mayor se llamó duque de Maine; el segundo, conde de Vexin; la tercera fue duquesa de Borbón; la cuarta, condesa de Tours; la quinta, a la que llamaban «madame Lucifer», se casó con el duque de Orleans, futuro regente; y el último fue conde de Toulouse. El mando de la Montespan se hizo más visible al ser nombrada superintendente de la casa de la reina en 1680.
El rey, que según Saint-Simon acometía con tremendas passades a otras mujeres, durante la etapa de la Montespan, llegó a fatigarse de tanta intriga, prepotencia y ambición como demostraba la favorita. Aprovechó un amorío breve con otra de las damas de la reina, María Angélica de Scorraille, para insinuar a la Montespan que estaba cansado de sus impertinencias. La favorita cometió el error de suponer que la nueva aventura era pasajera y convenía a sus intereses. Pero se equivocó de medio a medio. A Luis XIV sólo le duró la nueva amante un año y la liquidó con un nuevo ducado, el de Fontanges, rompiendo la relación amorosa con ella. La «bella Angélica», enferma y desengañada, se retiró a otro convento, a la abadía de Port-Royal, que parecía ser destino obligado de las amantes regias. Murió en seguida. La corte lanzó el rumor de que había sido envenenada por la Montespan.
La Fontanges se desvaneció pronto en la memoria de las gentes de la corte. Pero, dato curioso, perduraron su nombre y su recuerdo en la moda femenina del siglo XVII y del XVIII. Tenía originalidad en sus peinados y los diseñaba ella misma. Una de esas coiffures hizo fortuna y la llevaron casi todas las damas de la corte en señal de adhesión a la fugaz favorita. Una cinta de seda anudaba la mata del pelo sobre la misma frente, a la cual se añadía un pequeño gorro del que pendían velos de encaje.
En pleno reinado de Luis XV, la Angélica hacía furor sin que nadie se acordase de la hermosa y desventurada duquesa de Fontanges, flor de un día del jardín real de Versalles.
Pero su enemiga mortal, la que terminó con la secuela pública de las queridas oficiales del rey, fue precisamente una viuda, hija de un notable poeta, Agrippa de Aubigné, que se hallaba encarcelada en Niort, acusada de ser espía de los ingleses. Françoise d'Aubigny nació en las dependencias de la prisión y tuvo una juventud triste y desolada hasta que murieron sus padres. Recogida por varios parientes, fue enviada primero a un colegio protestante y a un colegio católico de Ursulinas después. Para salir de la miseria en que se encontraba le obligaron las circunstancias a un matrimonio de conveniencia con un poeta paralítico que le llevaba muchos años, de apellido Scarron. Su conducta fue irreprochable y, como tenía una gran formación literaria, dados sus antecedentes familiares, abrió un pequeño salón en París, al que acudían personalidades como madame de Sévigné y madame de Lafayette. Al quedar viuda, se agravó su mala posición y fue recomendada a Ana de Austria con objeto de que recibiera una pensión. El mariscal D'Albret, concurrente asiduo a su salón, la recomendó a madame de Montespan como mujer de gran formación y responsabilidad.
La marquesa, omnipotente, le propuso ser la educadora de los seis hijos bastardos del rey, manteniéndolo en silencio. La viuda de Scarron se ocupó durante cuatro años de ese menester con gran éxito. Al ser legitimados los seis por el rey, salió a relucir en la corte y el monarca en recompensa la ennobleció con el título de marquesa de Maintenon, en 1674. Saint-Simon hizo de ella admirables retratos literarios. Era digna, seria, piadosa y serena. El polo opuesto de la Montespan. Como mujer, tenía más empaque que belleza, más equilibrio que audacia. Se propuso conquistar al rey y rescatarle a una vida más sosegada. Descubrió que dentro de la escasa religiosidad profunda del monarca existía en el fondo de su carácter un terror auténtico a las penas del infierno. La nueva amante regia pensó en salvar el alma de aquel desbordante y activísimo gigante sexual. Luis XIV tenía treinta y seis años; la Maintenon, treinta y nueve. Fue nombrada dama de honor de la delfina, con lo cual entró en el escalafón de palacio. Poco a poco fue conquistando el corazón del rey.
La desgracia de la Montespan y la muerte de la reina María Teresa hicieron más íntima la aventura amorosa de la antigua preceptora de los hijos bastardos con el soberano.
El matrimonio secreto de Luis XIV con madame de Maintenon no ofrece la menor duda a los historiadores de aquel período. Únicamente se discute la fecha exacta del acontecimiento del que no han quedado pruebas escritas. Saint-Simon, generalmente bien enterado, lo sitúa en 1684, cuando los eventuales cónyuges tenían treinta y nueve años el rey y cuarenta y nueve la viuda del poeta Scarron. Fue la unión de dos seres muy distintos que se amaron mutuamente y que seguían cohabitando, sexualmente, hasta los últimos años de la vida del rey. La presencia de esta mujer madura, formada en la tribulación, en la miseria y en un primer matrimonio atroz, con un viejo marido enfermo, fue un sedante para los excesos de la corte misma, que a partir de esa fecha mantuvo un tono de mayor austeridad en los lujos y en el derroche de las fiestas. Como mujer de profunda piedad, estableció un estrecho contacto con los poderes de la Iglesia, inclinándola a la lucha contra los protestantes, aunque no es cierto que fuera la impulsora del disparatado Edicto de Nantes, que tantos desastres trajo consigo. Los ministros la respetaron mucho y buscaban su consejo. Colbert y los de su grupo se entendían bien con ella. No así Louvois, al que ella detestaba porque decía con razón que empujaba al rey a las guerras interminables.
Tenía la vocación de la enseñanza y fundó varias instituciones pedagógicas. Su obra preferida fue la casa de Saint-Cyr para la educación de hijas de familia noble carentes de fortuna. Al morir el rey se retiró a ese instituto, donde falleció en 1719.
La serie de estas mujeres tan diversas en su talante y condición, instaladas en la vida cotidiana del monarca, que tenía acceso a sus habitaciones privadas en el mismo palacio, fueron objeto de interminables rumores, comentarios, acerbas críticas y panfletos satíricos. El propio rey ideó en Versalles toda clase de artilugios y escaleras escondidas que servían para entrar y salir en el dormitorio de sus amantes, sin complicaciones, y en un relativo ámbito de secreta intimidad.
Fue interesante la actitud de la Iglesia ante este largo proceso de adulterios del rey cristianísimo. Era difícil ignorarlos cuando resultaban del dominio público. Pero la estrecha vinculación de la Corona y la monarquía absoluta impedían determinadas decisiones, que de tratarse de simples ciudadanos hubieran sido fulminadas sin contemplaciones.
El caso suscitaba preocupación y sugería escapatorias casuísticas. El rey David y sus concupiscencias, bien reseñadas en los textos bíblicos, sirvió, en ocasiones, de apoyatura dialéctica al prudente silencio de la Iglesia galicana.
Un historiador del reinado escribe: «La Iglesia fue clemente hacia los graves pecados del monarca. Algún que otro predicador aislado hablaba del asunto en forma velada. Bossuet quiso plantear el tema en una entrevista privada: "No me digáis nada", fue la cortante respuesta. La magistratura tampoco abrió la boca ante las legitimaciones sucesivas de los bastardos. Los ministros servían el interés del rey. Colbert, Louvois y el resto del consejo adulaban, sin reparo, a cada una de las amantes de turno para no perder el favor supremo.»
«Los amores de Luis XIV -escribe Lavisse- revelaban la sumisión universal de la Francia de aquel tiempo. El rey aparece como un glotón amoroso, sin auténtica ternura, excitado sensual, saciado hasta el límite.
Cruel en el abandono y enorme egoísta. Su crónica amorosa revela su absoluto desprecio a las antiguas tradiciones del reino. Hay momentos en que espera, simultáneamente, hijos de tres madres diferentes, unos legítimos, otros bastardos, entremezclando en una misma época seis descendientes legítimos y once ilegítimos, y haciéndoles vivir juntos en palacio.» Era un espectáculo único que en la historia de cualquiera de sus súbditos le hubiese llevado a pena de galeras. Pero él no era un hombre como los demás. Es el «primero de los mortales. Y si le nace un hijo, no importa de qué madre proviene. Es un Bortibón y le corresponde tener rango de príncipe. Que la Iglesia y la justicia se las arreglen como puedan». Sorprendentemente, fue madame de Maintenon la que consiguió hacer de Luis XIV un rey monógamo, alejándole de nuevas aventuras amorosas. Su equilibrio, su fuerte personalidad, su trato prudente con la mezclada y difícil parentela -legítima y legitimada- le hizo conquistar la voluntad del rey con la ventaja de no tener descendencia directa que proteger. Fue una reina morganática de Francia que contribuyó al equilibrio final de la vida del Rey Sol. Voltaire, en su adulatorio Le siècle de Louis XIV, escribe: «Este príncipe, colmado de gloria, quiso compensar las fatigas del gobierno con las inocentes dulzuras de una vida privada.»
Capitulo 9
Religión y monarquía
El jansenismo, una interpretación rigurosa del antiguo problema de la gracia y de la libertad del hombre en relación con la salvación final del alma, fue un verdadero drama interno del catolicismo francés en el siglo XVII. Disminuir la importancia de esta polémica es no conocer la realidad social de ese siglo. La chispa inicial la dio un sacerdote llamado Antonio Arnauld, discípulo predilecto de Jansenius, obispo de Ypres y de Duvergier de Hauranne, abate de Saint-Cyran. Arnauld publicó en 1643 un tratado de piedad titulado: De la comunión frecuente.
La «frecuente», como se llamó a la obrita, era en realidad, más que teológica, un código de conducta moral y un ataque a la «religión de la gente mundana». Bossuet, que fue su gran enemigo, declaraba que había gustado al público porque le encontraba cierto masoquismo predestinatorio y resignado que ignoraba el lado voluntarista del libre arbitrio. El jansenismo llevaba a un rigor severo de las normas conventuales. El abate de Saint-Cyran detestaba la primavera, las flores, la lectura de filósofos, la poesía y se encerraba en el contacto directo del alma con Dios. Eran signos, según decían los jesuitas, sus grandes enemigos, de «un calvinismo recalentado». El Papa condenó la doctrina de Jansenius utilizando textos conciliares. El rey ordenó la persecución en 1661. Las dos grandes figuras del feminismo francés jansenista fueron la madre Angélica y la hermana de Pascal, sor Santa Eufemia. Las dos murieron ese mismo año, probablemente del disgusto del decreto papal. En 1664 el rey ordenó el cierre definitivo de Port-Royal. Empezó entonces el desmantelamiento final de los que apoyaban a la secta. Había un grupo de obispos y bastantes núcleos de sacerdotes y monjas todavía rebeldes. El rey escribió al Papa solicitando su intervención. Fue un proceso curialesco y largo, lleno de trampas jurídicas y de fórmulas de retractación que debían firmar los jansenistas. En 1669 se dio por terminada legalmente la persecución.
Los jesuitas habían triunfado aparentemente en toda la línea. Pero los perseguidos fueron ocultados y defendidos por multitud de gentes de la nobleza y de las clases populares. El jansenismo causó una herida considerable a la unidad de los cristianos de Francia. Sus seguidores mantuvieron el fuego sagrado de su interpretación de la fe, en forma clandestina, a lo largo del siglo y aun en pleno setecientos, con distintos nombres y planteamientos. Pero había otro enemigo más importante que combatir: el protestantismo.
El Edicto de Nantes, de 1598, había traído la paz y la libertad religiosa a Francia. Fue una concesión regia a los hugonotes, que, alarmados por la abjuración de Enrique IV y su aceptación del catolicismo en 1593, creaban una situación de peligrosa agitación política y militar en todo el país. El edicto se había negociado largamente, como un tratado de paz entre beligerantes. Las concesiones de Enrique IV fueron generosas: libertad de culto, devolución de los templos, autorización de abrir nuevos, garantías territoriales.
Durante la Fronda, la gran mayoría de los hugonotes apoyó la causa de Luis XIV; mas, a pesar de ello, el Rey Sol decidió ir hacia la unificación religiosa por considerarla necesaria para la unidad política de su monarquía. La campaña empezó en 1661 con una restricción implacable de cuanto se autorizaba explícitamente en el edicto a los protestantes.
Otro de los capítulos qué puso en marcha el rey fue «el negocio» de las conversiones al catolicismo con una prima en metálico por cada alma que se pasaba de la reforma al papado. Este método era promocionado desde la Corona y se mejoró cuando un personaje conocido, el académico Pellison, hugonote de gran prestigio, anunció su conversión y la creación de una «caja de conversiones al catolicismo» sufragada por las rentas de los beneficios eclesiásticos vacantes. Cada cabeza de hugonote que se pasaba a la religión oficial del reino era subvencionada con seis libras. Sin embargo, Luis XIV no estaba contento con el ritmo de las conversiones y pensó en fórmulas más expeditivas.
Un día en que el marqués de Remigny, representante de los consistorios protestantes del reino, le hacía presente al monarca la serie de presiones, violencias y abiertas violaciones del edicto que diariamente se producían, Luis XIV pronunció su célebre respuesta que ha pasado a la historia: «El rey mi abuelo os amó; el rey mi padre os temió. Yo ni os temo ni os amo.» Fue el comienzo de lo irreparable. Sin abrigar la menor duda acerca de la legitimidad moral y teológica de la violencia, empezó por una persecución silenciosa y sistemática. Se destruyeron, de hecho, las cámaras previstas en el edicto de Nantes; doscientos templos hugonotes fueron derribados; se prohibió admitir protestantes en los cuerpos de policía y aduanas; se obligó a los hugonotes enfermos a recibir la visita de sacerdotes católicos que los exhortaban a la conversión en el trance final; se prohibieron los matrimonios mixtos. Pero el ritmo relativamente lento de esas presiones exasperó al rey, cuyo celo religioso no conocía barreras.
Fue Louvois, hombre duro, partidario de las guerras y de la violencia, quien animó a Luis XIV a la última y terrible fase de la persecución. La asamblea general del clero católico francés votó una comunicación en que se incitaba al soberano a convertirse en «un nuevo Constantino».
Las dragonnades, de horrenda memoria, sirvieron de preámbulo a la gran barbarie. En primer lugar consistieron en obligar por la fuerza a los hogares protestantes a recibir en sus casas a soldados del cupo ordinario con encargo de que llevaran a cabo brutalidades sin cuento entre las familias que los albergaban. El precio a pagar para librarse de esa amenaza era sencillamente abjurar de la fe protestante y bautizarse en el catolicismo. El intendente de Poitiers, Marillac, se vanagloriaba de haber logrado con ese método el ingreso en la nueva fe de treinta mil personas en un año. Las vejaciones y amenazas se hicieron generales. En ocasiones, la población católica tomaba parte activa en la represión. En el Languedoc y en el Delfinado fueron los protestantes los que tiraron contra los dragones, y ello desencadenó la campaña final. Louvois autorizó al duque de Noailles, gobernador del Languedoc, a hacer un escarmiento, dejando el país «desolado». La orden se cumplió con creces. Hubo matanza general y suplicios públicos en Grenoble y otras ciudades. Los dragones asesinaron en Nimes a toda la población protestante. Noailles, satisfecho, comunicó a Luis XIV que no quedaba ni un solo habitante hugonote vivo en toda la provincia.
Se dio «permiso» después a que los niños de familia protestante pudieran «optar» por el catolicismo al entrar en la edad de la razón. Ello supuso el «rapto» literal de miles de adolescentes hugonotes que eran llevados a los asilos y escuelas para catequizarlos a la fuerza. Se completó la campaña confiscando los hospitales, asilos y templos, así como los bienes raíces de los perseguidos. Fue una vuelta a las guerras de religión de antaño. La asamblea del clero de París quiso poner un freno a tanto disparate, pero hubo quien pensó que, puesto que una gran masa de los hugonotes había sido exterminada o reducida a la obediencia católica, el Edicto de Nantes no tenía sentido.
El rey, tras algunas vacilaciones, decidió revocar el edicto, en octubre del año 1685. Pensó que la conversión del núcleo más resistente sería cuestión de poco tiempo. Para asegurar el éxito, decidió enviar a todo el territorio francés unas extrañas misiones mixtas de dragones y de clérigos con objeto de rematar el asunto. Fue como una vuelta a los peores tiempos de la Edad Media. Los protestantes resistieron la invasión católica. Las brutalidades de los dragones desbordaron todo lo imaginable. Cientos de miles de protestantes, con sus mujeres y niños, se lanzaron entonces al éxodo, fuera de las fronteras y marcharon al Brandeburgo germano, a Holanda, a Suiza, a Inglaterra y a las colonias de América. El éxodo hugonote tuvo consecuencias históricas notables. Fue una ruptura grave de la unidad moral de la nación que desencadenó una larvada guerra civil interna. Y lo que es más penoso, excitó a los seguidores de la Reforma en Europa y en América a mantener posiciones duras, irreductibles, contra el catolicismo. Prusia y Holanda se erigieron en protectores del exilio holandés. Las flotas rivales de Francia se nutrieron de miles de marineros expertos. Y los ejércitos enemigos recibieron inesperadamente refuerzos humanos considerables.
La mayoría católica francesa no pareció apreciar debidamente ese tremendo saldo negativo. Es seguro que, de haber sido consultados, los ciudadanos hubieran aplaudido la eliminación de esa minoría disidente. El propio Bossuet, enemigo de la violencia, habló de Luis XIV como «un nuevo Teodosio, un nuevo Carlomagno» que había logrado el milagro de la unidad espiritual del reino.
Philippe Erlanger, en su admirable obra Luis XIV, subraya, al tratar de ese dramático acontecimiento, que solamente Saint-Simon, con su pluma cortante y a pesar de su rigurosa ortodoxia católica, fue capaz de hacer un juicio crítico certero y clarividente del suceso: «Fue un complot horrendo que despobló una cuarta parte del reino, lo debilitó gravemente, lo dejó durante un largo período al arbitrio y saqueo de los dragones, autorizó los suplicios, hizo morir a miles de ambos sexos, arruinó a un sector numeroso del país, destrozó un mundo de familias, entregó industrias a los extranjeros y ofreció el espectáculo de un pueblo entero prodigioso, proscrito, desnudo, fugitivo, errante, sin haber cometido crimen alguno, buscando asilo lejos de su patria.
El galicanismo fue otro de los grandes problemas religiosos planteados en esos mismos años del reinado. La Iglesia de Francia se hallaba estrechamente unida a su rey y, de hecho, identificada con el Estado. Sostenía la tesis de que la potestad de la Iglesia católica residía en los concilios ecuménicos, por encima del Papa, y que el poder episcopal venía directamente de Dios. Al mismo tiempo, el «Rey cristianísimo» alardeaba de su incondicional adhesión a la Santa Sede. El rey creía que la Corona había recaído en él por voluntad directa de Dios. Dentro de sus fronteras, su absolutismo le confería -según él- plena autoridad sobre el episcopado y mantenía una serie de prerrogativas eclesiásticas que limitaban rotundamente la jurisdicción del pontífice, según «tradición inmemorial del reino».
Luis XIV se encontró con uno de los problemas más agudos y delicados de la política eclesiástica y de la política internacional: cómo mantener esa autonomía insólita que invalidaba la autoridad de Roma sin chocar abiertamente con los sucesivos papas de la Iglesia católica.
Habían ya comenzado los malentendidos cuando, en la época de la rivalidad militar con España, Luis XIV tuvo la sensación de que la Santa Sede se inclinaba hacia la política de los Austrias de Madrid, lo cual le hizo montar en cólera y acentuar las jurisdicciones exentas de que disfrutaba la Corona en una porción de aspectos relativos a los beneficios eclesiásticos episcopales vacantes que manejaba directamente el monarca. Se llamaron estos derechos del rey, la Regale, y en torno a su vigencia se organizó un verdadero escándalo político-eclesiástico que trascendió a toda Francia y a la Europa católica en general.
El forcejeo de la Regale y su eventual aplicación o derogación llenaron diez años, desde 1673 a 1683, en términos de gran violencia contenida, por la imposibilidad de enfrentarse públicamente con el Papa, en materia tan delicada que llevaba consigo nada menos que la autoridad del Papa de Roma sobre el rey de Francia. Fue un tira y afloja, lleno de polémicas, casuismos, argumentos teológicos y silencios deliberados. Los últimos prelados jansenistas del reino levantaron el primer problema al tomar partido por la Santa Sede contra el galicanismo. Los jesuitas se pusieron del lado del rey, si bien dentro de su tradicional respeto y acatamiento a Roma.
Fue un período lamentable de la historia eclesiástica de Francia y tuvo del lado romano un personaje extraordinario, el Papa Inocencio XI. Era un hombre joven, de gran fortaleza física, de linaje noble -los Odescalchi de Como- en el Milanesado. Sentó plaza de militar y pasó a Nápoles, donde estudió Derecho en la universidad. Sintió la vocación eclesiástica y, gracias a sus relaciones, entró en la curia vaticana, donde descolló por su talento, dedicación y buen sentido. Al abrirse el cónclave, tras la muerte de Clemente X, una multitud romana entusiasta coreó su nombre. Resultó elegido y adoptó el nombre de Inocencio XI.
Su mandato vaticano se recuerda siempre con admiración y respeto. Leopoldo Ranke le dedica un largo capítulo en su Historia de los papas. Puso orden en el desbarajuste de las finanzas vaticanas y acabó con el nepotismo. Era austero y piadoso. Y con todo ello, finísimo y astuto negociador.
Se enfrentó con Luis XIV, dispuesto a no ceder ni un ápice de terreno. El rey le hizo ver que perseguía a los hugonotes. El Papa le contestó: «Esos métodos no eran los de Cristo. Bien está llevar a los protestantes a nuestra Iglesia, pero nunca a la fuerza.» Luis XIV le envió a su embajador, Estrées, con instrucciones y un sorprendente séquito: un batallón de dragones de caballería de escolta que irrumpieron en las calles de Roma. «Viene usted con coche y caballos. Nosotros vamos a pie, como lo hacía el Señor.»
El pulso diplomático fue épico y el furor del rey aumentaba sin cesar. En uno de esos lances, el monarca pidió al Papa que le autorizase a dispensar la edad de uno de sus hijos, bastardo legitimado, con objeto de que entrase en la carrera eclesiástica. Probablemente era una trampa que le tendía, esperando un rechazo que se tomaría en Francia como escándalo y ofensa al rey. El Papa le autorizó, sin comentario alguno, la dispensa pedida.
El pleito de la Regale duró hasta 1691, con gran número de incidentes por ambas partes. Hubo que esperar al pontificado de Inocencio XII -Antonio Pignatelli- para que el desenlace y la abolición de la Regalese produjeran finalmente. Se abolieron los privilegios y lentamente las aguas volvieron a su cauce. Luis XIV aprendió la lección de humildad y la Iglesia galicana dejó poco a poco de ser una realidad. En rigor no jugó, de ahí en adelante, papel relevante y quedó su memoria archivada entre los malos momentos del reinado, al que las tres vertientes de la «monarquía católica» supusieron factores altamente negativos que se extendieron durante los años restantes, hasta muy entrado el siglo XVII.
Hasta la Revolución francesa llegaron las salpicaduras de estos tres graves episodios que pusieron en tela de juicio la firme solidez aparente del catolicismo francés. Todo un sector del anticlericalismo revolucionario se había nutrido de estas polémicas y persecuciones y muchos de los descendientes de exiliados y perseguidos se trocaron en adversarios activos del catolicismo de los reyes.
Capitulo 10
El poderío militar
Las oficinas militares tenían un alto grado de venalidad en su funcionamiento. Se vendían y compraban compañías y regimientos. Llegado el conflicto, se reclutaban los soldados por los capitanes y coroneles entre los campesinos, que recibían una prima de enganche. Terminada la campaña se producía la desbandada general. Además, en materia de intendencia y venta de ropas de la tropa, se producían escándalos grandes, con lo que los servicios auxiliares resultaban inexistentes.
El soldado, mal pagado y vestido, vivía sobre el país -ajeno o propio- que ocupaba su regimiento. Robaba y expoliaba a los aldeanos, llevándose cuanto podía: el ganado, el vino y parte de la cosecha. No había sistema de municionamiento, ni de víveres, ni de hospitales. El armamento era malo y anticuado. El arma noble era la caballería. La artillería y los ingenieros formaban sectores separados y sus mandos respectivos eran independientes del ejército en general. Las fortificaciones del reino en la frontera del Pirineo y en las del Rin y el norte flamenco se hallaban en un estado de gran precariedad.
Todos los autores se hallan de acuerdo en atribuir a tres personajes la puesta en marcha de los ejércitos del reino. Además de Luis XIV, verdadero promotor de la idea, fueron los Le Tellier, padre e hijo, y Colbert quienes llevaron a cabo la enorme e inverosímil tarea.
Le Tellier fue quien proyectó la gigantesca operación en su conjunto. Había empezado su carrera, como intendente de la campaña del Piamonte italiano, en 1640 y quedó estupefacto ante el desorden total que existía en el seno de las tropas francesas. Propuso al rey cambios drásticos y reglamentos nuevos, y tres años más tarde se le nombró secretario de Estado de guerra. Diez años después, en 1653, pidió al rey que su hijo, el marqués de Louvois, le sucediera en el cargo. Luis XIV dispuso que ambos trabajaran juntos en el gran empeño. Le Tellier era un hombre de Estado de gran visión, un constante buscador de las novedades castrenses que se producían en los demás ejércitos rivales de Europa. Su hijo Louvois era un ordenancista implacable, un severo y exigente reglamentarista, un realizador perfecto de las modernizaciones necesarias, y tenía un carácter altanero, brutal, violento, temido más que respetado por sus colaboradores. El rey escuchaba a los Le Tellier y les pedía sin cesar datos, esquemas, proyectos del gran designio: el ejército permanente. Escribía al mariscal Turenne, la vieja gloria de las armas del reino: «Tengo todo el nuevo ejército dentro de mi cabeza.»
La idea de crear «un ejército nacional» enteramente distinto de los anteriores, sin trampas venales, sin soldados extranjeros -suizos, alemanes o ingleses-, en que el servicio de las armas fuera un deber público y en el que la nobleza, la campesina sobre todo, hubiera ocupado un papel relevante, la había puesto en marcha Louvois. Él había entrevisto esta posibilidad modernizadora -sin darle ese nombre, por supuesto- con las llamadas «milicias provinciales», que levantaron veinticinco mil hombres en su primer ensayo en 1688 y resultaron ser tropas de primer orden para el combate.
Pero Luis XIV, en su período de guerras insensatas que refiero en el capítulo próximo, no quiso renunciar a la recluta de soldados extranjeros, que eran combatientes profesionales y cuya escala de mandos inferiores era también foránea. En la disparatada guerra de Flandes, de 1672, Luis XIV sólo disponía de setenta mil hombres. Encargó a Louvois una recluta implacable dentro y sobre todo fuera de las fronteras. El ministro le proporcionó ciento veinte mil hombres, y en 1678 el rey tenía un ejército mixto de doscientos ochenta mil hombres bajo su mando.
Louvois fue muy severo en materia de disciplina, incluso con los oficiales que servían en la corte. La tenue de los jefes y oficiales, después de las reformas, causaba la admiración de los ejércitos adversarios. La paga, el uniforme, la subsistencia y el auxilio a los heridos mejoraron de modo extraordinario. Louvois sustituyó el mosquete, lento y difícil de manejo, por el fusil germano, más ligero, al que Vauban añadió el sistema de sujetar en él la bayoneta, sin perder la visión del tiro. Se organizó el cuerpo de granaderos, antes inexistente, y la infantería montada. El sable sustituyó a la espada. Apareció la carabina rayada. Con todo ello, la capacidad de fuego del ejército del rey se multiplicó de forma notable.
La artillería y los ingenieros militares eran armas separadas del mando supremo de las campañas; pero Louvois comprendió en seguida que, dándose las batallas muchas veces, como sitio de una ciudad o como defensa de una fortaleza, era necesario incorporar ambos elementos al mando unificado. Así se acordó después de muchas resistencias, a las que puso fin el propio rey.
En cuanto a las fortificaciones de frontera del reino, las jurisdicciones se hallaban repartidas entre Colbert y Louvois. Este último designó a Vauban, quien en 1677 recibió el solemne título de «comisario general de las fortificaciones». Colbert decía de él «que era el ingeniero más hábil y enterado que jamás se había conocido en Francia». Los ingenieros tardaron tiempo en ser admitidos en las filas del ejército, que los consideraba, con cierto despego, como «un cuerpo extraño formado por hombres de ciencia».
Vauban fue el que revolucionó de arriba abajo el arte de atacar y defender una plaza. Sus trincheras paralelas en zigzag, el uso científico de los disparos de mortero y la minuciosa preparación del asalto final fueron el contenido de esta técnica que, poco a poco, se extendió a Europa entera. «Plaza sitiada por Vauban, plaza tomada», era el refrán que se repetía en París y en los salones de la corte de Versalles. En cuanto a la operación de signo opuesto -es decir, la defensa de una plaza sitiada-, recibió del mismo jefe la idea de construir un sistema de bastiones y caminos cubiertos que permitieran a la artillería de los defensores destrozar a los asaltantes. El otro refrán parejo decía: «Ciudad defendida por Vauban, ciudad inexpugnable.»
El rey gustaba de las fortificaciones y las visitaba en persona minuciosamente. El juego de los dibujos geométricos que sobresalían en el terreno de los dispositivos ideados por Vauban le cautivaba sobremanera. Los planes de la fortificación entera de Francia para aniquilar una potencial ofensiva del enemigo exterior fue otra de las obras maestras de Vauban. Decía en un memorial famoso que había tres «boquetes» de posible invasión del reino por el norte y este, que eran las cuencas del río Oise, del Marne y del alto Sena. Había, pues, que bloquear esas eventuales rutas de ataque construyendo plazas fuertes, en contacto estratégico con otra serie de fortalezas secundarias y levantar, a retaguardia, una segunda línea de defensa. Era un lenguaje moderno y realista. Se artillaron y defendieron en esa operación Dunkerque, Lille, Metz, Estrasburgo, Besanzon, y detrás, una línea de hasta treinta fortalezas menores. Briancon defendía los Alpes; Perpignan, el Pirineo. El historiador Lavisse escribe: «La cadena de los fuertes de Vauban cerraba la puerta a los ataques. En los últimos años del reinado sirvieron para impedir la invasión de Francia.»
No tuvo tanta eficacia la vieja idea de Le Tellier de lograr un sistema de hospitales de campaña. Fue difícil establecer y, más aún, mantenerlos en buen funcionamiento. En cambio, sí se logró convertir en realidad un proyecto de Luis XIV para que los inválidos de guerra tuvieran un asilo decoroso que los albergara vitaliciamente. Louvois ayudó a que ese carísimo proyecto fuera financiado con diversos fondos. El hotel des Invalides, debido a Mansard, con su inmensa cúpula, es hoy un punto neurálgico de París que alberga en su templo, entre otras, la tumba que contiene el corazón de Vauban, el máximo fortificador de la tierra de Francia. Diremos también dos palabras de la Marina real, que fue obra exclusiva de dos personas, el rey y su ministro Colbert. Richelieu fue el primero que, años antes, había comprendido la necesidad imperiosa de que un reino que se extendía desde el Atlántico hasta el Mediterráneo debía poseer un mínimo de flota de guerra propia y unos puertos adecuados para que le sirvieran de base. «No podemos ser una potencia militar completa si no estamos también presentes en la mar», era su frase favorita. Su proyecto se hizo realidad cuando asumió el mando del almirantazgo de Francia. Llegó Richelieu a formar una escuadra de sesenta navíos y veinte galeras. Pero las guerras civiles ulteriores dejaron la iniciativa a mitad de camino. Y fue Colbert el que, en un memorial de 1663, expuso al rey el estado lastimoso en que se encontraba la flota de guerra y la necesidad urgente de que se llevara a cabo la gran empresa -costosísima- de crear una fuerza naval capaz de completar la reforma del ejército de tierra.
De modo análogo al que Le Tellier utilizó a su hijo Louvois para organizar las fuerzas de tierra, Colbert puso a su hijo, el marqués de Seignelay, al frente de la ejecución de ese gran proyecto marítimo. Seignelay era un hombre duro, organizador y trabajador infatigable. Sus enemigos le acusaban de ser un juerguista empedernido, lo cual era cierto. Pero una vez lanzado a la tarea encomendada por Colbert, resultó ser uno de los grandes artífices del poderío naval de Francia.
Colbert rebuscó en las arcas de la hacienda pública los muchos dineros necesarios para echar a andar la difícil empresa. No había en Francia ni astilleros, ni fundiciones capaces de construir un navío de guerra que pudiera enfrentarse con las otras flotas en ambos mares. En vista de ello, compró en Suecia, Dinamarca y Holanda una docena de navíos disponibles. Quinientos cañones, con munición suficiente, y toda clase de elementos de navegación para que estuvieran listos para entrar en combate en un plazo brevísimo. Y con ese apoyo inicial foráneo organizó un gigantesco plan de nacionalización de la industria naval, buscando maderas, minerales, cáñamo, alquitrán, fundiciones, telares para el velamen y todo lo que sin salir del territorio del reino pudiera servir al audaz propósito.
En menos de diez años se logró convertir la industria de la construcción naval de la flota en un proceso de total autonomía. Se levantaron fábricas en el Nivernais, en Borgoña, en Forez, en Lyon, en Auvernia, en Provenza, en Périgord, en Bretaña, en el Delfinado y en el Médoc. Todos los elementos del navío de guerra eran de procedencia autóctona, lo que garantizaba la autonomía de la flota del rey. Los embajadores extranjeros comentaban entre sí, sorprendidos, la milagrosa rapidez con que Colbert había logrado montar una flota entera.
Complemento de esta operación, iba a ser también la habilitación frenética de nuevos puertos y astilleros. Tolón iba a convertirse en la base decisiva para la flota mediterránea, con capacidad para albergar hasta setenta navíos simultáneamente. Se instalaron en la ciudad y sus alrededores astilleros, diques, talleres, almacenes, arsenales, hospitales, depósitos de armas y una cordelería junto a la sala de velas. En el mar Atlántico, Colbert ofreció al rey la construcción de dos puertos fortificados, enteramente nuevos, Rochefort y Brest. Y en el Canal y sus cercanías, mandó a Vauban que fortificase seriamente El Havre, Calais y Dunkerque. Una nueva configuración de Francia, defendida por mar, empezó a ser conocida por las marinas rivales: la inglesa, la española, la holandesa, las escandinavas, la turca, la berberisca y la veneciana. Colbert conocía «su marina» al pie de la letra. En el memorial de su archivo se guardan miles de comentarios técnicos de cada navío y los resultados de sus pruebas de navegación. Soñaba con alcanzar la perfección técnica, el sistema científico de lograr un modelo de nave superior a todas las demás.
Ya desde 1665, la flota de Luis XIV se dio a conocer en la mar. «Los ingleses nos ven con envidia y preocupación.» En 1677, la flota tenía 116 navíos de gran porte, 28 fragatas, 24 correos y otras embarcaciones menores. En total, 200 unidades con 6460 cañones disponibles.
No paró ahí el celo constructor de los Colbert, padre e hijo. Para una serie de acciones menores, sobre todo en el Mediterráneo, eran todavía las galeras un navío eficaz por su mayor precisión de maniobra y su independencia de los vientos. Colbert convenció a Luis XIV de la utilidad de estos trirremes vetustos y, en menos de cinco años, una flota de cuarenta galeras estaba disponible en Tolón. Ello planteaba el problema de los tripulantes; es decir, los remeros. Los voluntarios eran pocos por la dureza de la tarea y la mala experiencia de la tradición secular. Se pensó recurrir de nuevo a la esclavitud. Se compraron prisioneros turcos, esclavos negros, indios de Canadá, rusos vendidos por negociantes, bárbaros en Constantinopla; pero finalmente fueron franceses en su mayoría los seleccionados entre los cuales abundaban los condenados a esa pena por los tribunales del reino. La Marina real iba a jugar un papel importante desde entonces no sólo en el reinado de Luis XIV, sino en la historia de Francia hasta nuestros días, condicionando en gran medida el proceso de su política internacional en aguas de Europa y América. El rey se hallaba fascinado por esta nueva faceta de su reinado y de su poderío. Mandó hacer, para navegar por los lagos de Versalles, réplicas perfectas de sus mejores navíos a escala reducida y los exhibía en las fiestas como exponente de su grande novedad militar. Sin embargo renunció, una y otra vez, a embarcarse en las naves de guerra. Colbert quiso llevarle a Tolón, a Marsella, a Brest para que viese de cerca lo que se había logrado. Pero una sola vez consiguió hacerle subir a uno de los grandes navíos en el puerto de Dunkerque. Presenció, visiblemente emocionado, un ejercicio táctico de la tripulación. «Nunca he visto unos soldados tan bien instruidos y conjuntados como estos marinos. Ahora entenderé mejor los expedientes de la Marina que recibo todos los días.»
Colbert, Le Tellier, Louvois y Seignelay fueron los artífices del poderío militar del reino de Francia. Luis XIV se percató de que esa fortaleza le daba un puesto de importancia decisiva en el equilibrio precario de la Europa de fines del siglo XVII. Y con ello se encendieron en su imaginación posibilidades nuevas de acción militar que pusieran a prueba los nuevos instrumentos logrados por sus fieles colaboradores. Pensaba también -y hay constancia escrita de ello- que una perenne disponibilidad de las fuerzas armadas era también un sistema con el que la nobleza se consideraba satisfecha de su nueva misión: la de encabezar los mandos de esos poderosos instrumentos de lucha exterior, olvidando sus anteriores desvíos hacia las Frondas, las conspiraciones y las guerras civiles interiores.
Y, en general, el instrumento armado, dirigido por el rey, fue, poco a poco, la fuerza coactiva que impedía también cualquier sublevación interna de grandes ciudades inquietas y en perpetua rebeldía latente, como eran siempre Burdeos o Marsella.
La voluntad unitaria del poder real se manifestaba visiblemente a través de los nuevos ejércitos de índole permanente. Eso en cuanto a la imagen interior. Pero en el ámbito internacional, la decisión de Luis XIV iba a tener repercusiones de muy largo alcance histórico. Sus ejércitos, de cientos de miles de hombres, con carácter permanente, obligaron a los otros Estados a llevar a cabo rearmes semejantes, con lo que los riesgos de conflictos se convirtieron en un mal endémico del Occidente europeo que había de durar hasta nuestros días.
A continuación me propongo enumerar en brevísima síntesis los conflictos de variada índole que se llevaron a cabo entre 1668 y el fin del siglo, debidos precisamente a esa puesta a punto, precisa, poderosa e implacable de las fuerzas armadas del rey de Francia secundando las iniciativas de cuatro personajes decisivos en la consolidación del reino como poderoso Estado moderno.
Capitulo 11
Las guerras interminables
Los conflictos bélicos que desencadenó entre 1667 y 1700 fueron otras tantas manifestaciones de esa soberbia autoritaria y expansiva. Alguien ha llamado a esos treinta y tres años el capítulo de las «guerras interminables», pues fue tan seguido y provocativo el proceso que perturbó gravemente el relativo equilibrio logrado tras la paz de los Pirineos y dejó abierta la puerta a una tremenda y generalizada guerra intereuropea, cuya última parte se disputó en España, entre 1702 y 1712, con el nombre de «guerra de Sucesión».
El primer conflicto fue denominado «la guerra de la Devolución» y tuvo por escenario la frontera norte del reino. Fue una lucha breve, de poco más de un año, y las tropas de Luis XIV ocuparon la importante ciudad de Lille y un trozo del Flandes fronterizo. La paz se firmó en Aquisgrán y supuso una «guerra de ensayo» para lo que iba a venir después.
Henri de Lionne, el gran diplomático del reinado, ministro de Exteriores, incansable en el tejer y destejer las alianzas precisas, recibió el encargo del rey de preparar un conflicto que tuviese como enemigo principal Holanda y, más concretamente, Guillermo de Orange, que fue en esos años el adversario más odiado de Luis XIV. La misión de Lionne fue la de aislar al rey holandés y dejarlo solo en caso de ataque francés. Pero Orange, advertido a tiempo, anudó una serie de compromisos defensivos con el imperio austríaco, el gobierno de Madrid y el Brandeburgo germánico. Estalló la guerra, feroz e implacable, con varia fortuna. A los seis años de combates durísimos, batallas ganadas y perdidas, ofensivas y retiradas, la guerra quedó en tablas, y una larga negociación en Nimega, de dos años de duración, llevó a la firma de unos tratados de paz. Francia hubo de restituir Maastricht a los Países Bajos. Pero logró, en un largo forcejeo diplomático con España, que ésta cediera el Franco Condado y una serie de plazas fuertes en el Flandes católico del Sur. Otro protocolo retrajo la situación con el imperio de Viena a las fronteras anteriores del tratado de Westfalia con algunas leves modificaciones. La paz de Nimega fue el punto culminante del poderío francés, al luchar sola con media Europa. El costo en bajas resultó altísimo, pero la eficacia y el poderío de las armas francesas resultaban evidentes.
Entre las víctimas, la del gran Turenne, «monsieur le Maréchal», el más respetado y admirado jefe militar del reino. Gran estratega, valeroso y audaz en la sorpresa, conocedor de las argucias del adversario, príncipe de Sedan, por su línea paterna y nieto -por su madre- de Guillermo el Taciturno, Turenne estuvo envuelto en las querellas de la Fronda, en su juventud, e incluso luchó en las filas españolas contra el rey de Francia. Durante la «guerra de la Devolución», que antes comenté, realizó una campaña relámpago que le permitió conquistar el territorio entero de Flandes en tres meses. Fue asimismo responsable de la ocupación y «devastación» del Palatinado germánico, sembrando el odio fronterizo que ha durado en aquella rica comarca hasta nuestros días. Otro de sus últimos hechos de armas que se recuerda como ejemplo histórico de audacia repentina fue el ataque en pleno invierno de 1675 -época en que se suspendían de hecho las hostilidades- al ejército imperial austríaco, acampado en sus cuarteles, que tuvo que abandonar toda Alsacia como consecuencia de su total derrota.
Se hallaba Turenne, a sus sesenta y cinco años, enfermo de melancolía, y pidió al rey su relevo, que el soberano no le concedió. En la batalla de Salzbach se enfrentó de nuevo a los austríacos mandados por el general Montecuccoli y murió alcanzado por una bala de cañón. Luis XIV lo hizo enterrar en el panteón de reyes de Saint-Denis, pero Bonaparte, siglos después, lo mandó sepultar en el panteón de la iglesia de los Inválidos de París.
La guerra había dejado exhausto al tesoro francés. El rey decidió operar en el terreno diplomático, utilizando los servicios de dos personalidades de gran prestigio en la carrera, conocedores al último detalle de los complejísimos entramados que se habían producido en Europa occidental con motivo de la devastadora y costosísima guerra de Holanda. Arnauld de Pomponne fue uno de ellos; Colbert de Croissi, el otro. El rey, personalmente, llevaba el hilo de las intrigas exteriores, mientras llegase la hora de un nuevo e inevitable conflicto. Croissi fue el que sugirió al rey un terreno de juego menos peligroso que la guerra, pero que podía dar resultados positivos. Croissi había sido presidente del Consejo de Alsacia y del Parlamento de Metz, y durante su mandato conoció el hecho de que de las señorías territoriales cedidas a Francia en la paz de Westfalia habían sido desgajados territorios y derechos, reclamados y obtenidos por los duques de Lorena y de Bar y otros nobles del territorio. La maniobra de Pomponne y de Croissi, hábiles juristas, fue la de reclamar legalmente esos territorios usurpados para la Corona de Francia.
Los procesos reivindicatorios se llevaron a cabo en los Parlamentos locales y en los Consejos regionales. En 1679 se «reunieron» a la Corona francesa ochenta pueblos del Montbéliard. Los demás agrupamientos de la Baja Alsacia siguieron, al poco tiempo, su ejemplo. En Lorena se «reunieron», con más dificultades, un número importante de villas y señoríos. Estrasburgo se resistió durante meses a la «reunión». Pero después de una serie de fintas militares, llevadas a cabo por las tropas imperiales sobre la ciudad, Luis XIV actuó por la tremenda y marchó en persona a Estrasburgo, después de haberse celebrado una ceremonia religiosa, tres días antes, presidida por el obispo católico y previa ocupación militar y rendición de Estrasburgo a las tropas francesas de Louvois.
El rey entró en la ciudad en una carroza dorada. tirada por ocho caballos. El tedeum fue solemne y en la oración final se invocó, por el obispo, a Clovis y a Dagoberto, fundadores de la catedral, llamándole al rey de Francia «tercer fundador del rosado templo». El mismo día en que Estrasburgo se «reunía» a la Corona de Francia, las tropas del rey entraban en Casal, capital del Montferrato, feudo de los duques de Mantua. Casal era una de las llaves estratégicas del Piamonte y del Milanesado español. «La corte de Mantua no se ocupaba entonces sino de amor», escribió un célebre historiador hablando del asunto.
El duque Carlos, en efecto, reinaba bajo la tutela de su madre, la archiduquesa Isabel Clara, que se hallaba liada con su secretario, Bulgarini. Carlos, que se había casado con una hermosa princesa del linaje Gonzaga, se dedicó después a la buena vida y se instaló en Venecia, donde cobró fama de generoso y mujeriego notable. Se decía que había cobrado un altísimo precio por dejar invadir' la ciudad-fortaleza y «reunirla» a la Corona de Francia. El condado de Chiny, próximo a Luxemburgo, pertenecía a la Corona de España y, mediante la presión de fuerzas militares francesas situadas en las cercanías, con aire amenazador, hubo de plegarse también a las reclamaciones de París. El malestar se acrecentó en toda Europa, porque coincidió con la grave amenaza turca contra Viena, y el rey de Francia fue acusado de insolidario por las naciones católicas ante el peligro del ejército herético que sitiaba la capital del imperio.
Una vez más, Luis XIV maniobró con gran audacia, fingiendo negociaciones para buscar un arreglo y avanzando sus peones en las fronteras del norte y oeste del reino, para justificar el supuesto rescate jurídico de sus derechos soberanos. El emperador de Viena declaró entonces la guerra a Francia y a España también. Intervinieron las demás potencias, sugiriendo conferencias para superar la grave crisis. Francia propuso una tregua de veinte años, en vez de un tratado formal de paz. En Ratisbona se negociaron ambas treguas, las de la Corona francesa con el rey de España y con el emperador de Viena.
Luis XIV consiguió que durante la tregua se mantuviese su soberanía sobre Estrasburgo, Kehl, las señorías de Alsacia, Luxemburgo, Beaumont y Chimay. El proceso entero fue una maniobra conjunta de astucia y violencia, dirigida por el propio soberano. En Francia se celebró la noticia de la tregua como un triunfo político sin precedentes. Racine, el poeta, dramaturgo y cronista de Versalles, cantó las excelencias de esta política de reuniones, como «un círculo estrecho y cerrado» en que la habilidad regia había encerrado a sus adversarios.
Pero sus adversarios, que eran muchos y poderosos, se consideraron burlados y, lo que era peor, amenazados por Francia. Empezó un tejer y destejer de conversaciones, pactos, entendimientos secretos y proyectos de alianzas militares futuras, al día siguiente de firmarse los protocolos de Ratisbona. Los dos monarcas más activos en esta tarea fueron el emperador de Viena y el rey de Inglaterra, Guillermo de Orange, que se consideraban amenazados en territorios neurálgicos de sus Estados. Los holandeses temían los avances de Francia por sus fronteras de Flandes. Y el emperador veía con enorme preocupación la tendencia francesa a ocupar el puesto más relevante en la hegemonía militar y política de Europa.
Así nació una curiosa operación de engaños mutuos, que se llamó la Liga de Augsburgo, ya que se firmó dicho pacto el año 1685 en esa ciudad. Se declararon partícipes del instrumento diplomático, el emperador austríaco, el rey de España, Suecia, el príncipe elector de Baviera, la Casa de Sajonia, el círculo de Franconia, el del Alto Rin y el del Palatinado. El texto era puramente defensivo. Los Estados alemanes querían protegerse contra cualquier intento de alterar la tregua de Ratisbona. En realidad fue un pacto de solidaridad por si Luis XIV intentaba alguna operación militar de sorpresa. Inglaterra y Holanda lo vieron nacer con simpatía, pero sin firmarlo, y el rey de Prusia prometió su ayuda militar en caso de agresión directa francesa. Luis XIV observaba el desarrollo de la liga y trató de torpedearla desde fuera con diversos pretextos.
Al cabo de dos años, el rey de Francia decidió pasar a la acción, después de mantener una fuerte disputa con el Papa, al que acusaba de entenderse secretamente con el emperador de Viena. En octubre de 1688, las tropas francesas entraron en territorios del Imperio, ocupando las plazas fuertes de Colonia, Lieja, Philippsburgo, el Palatinado, Maguncia y Heidelberg. Fue una invasión en toda regla. Luis XIV pensó que Guillermo de Orange evitaría que Inglaterra y Holanda entrasen en la contienda. Se equivocó de medio a medio. La brutal destrucción de las ciudades del Palatinado renano, desde Heidelberg a Mannheim, pasando por Spira y Worms, dejó para siempre una estela de odio en esas poblaciones germanas, reducidas a escombros y ceniza. La muerte de la reina de España, María Luisa de Orleans, en Madrid, inclinó a Carlos II a ponerse del lado del emperador austríaco, con lo que España entró también en la guerra. Y poco después, Guillermo de Orange optó asimismo por tomar parte en la guerra contra el enemigo común: el rey de Francia.
Fueron dos años más de batallas sangrientas en torno al Rin y a las fronteras de Flandes. Ninguna fue decisiva. Se organizó una coalición militar anti francesa. Viena pactó con Holanda y, a su vez, el duque de Saboya se unió a los coligados. La alianza era considerable y militarmente poderosa por tierra y por mar.
Francia se vio rodeada de un enorme círculo armado de países enemigos. Y logró sostener el pulso militar y naval contra todos. Llegó a tener trescientos mil hombres armados, bajo sus banderas, y doscientos veinte navíos de línea en los dos mares. Sus militares -una vez muertos Condé y Créqui- eran de la nueva hornada: Catinat y Luxembourg sobresalieron como grandes jefes. Y en la mar, Tourville, Renault, Jean Bart, Dugay-Trouin dejaron muy alto el pabellón de las lises.
Los aliados tenían unos ejércitos de doscientos veinte mil hombres, heterogéneos, poco conjuntados, a los que faltaba la unidad de mando. Ésta fue una de las razones de que la interminable y sangrienta guerra de la llamada Liga de Augsburgo no encontrase una pronta decisión militar. Es difícil explicarlo con motivos racionales, pero la «Guerra de la Liga» duró hasta 1697, en que ambos beligerantes, destrozados, cansados, arruinadas sus tesorerías, muertos en combate sus mejores jefes, sin encontrarse salida militar al conflicto, que duraba ya diez años, llegaron a la conclusión de que era necesario abrir negociaciones para buscar un camino a la paz.
El reino de Suecia se ofreció como mediador debido a su lejanía y neutralidad. Turín había hecho por su cuenta la paz con el rey de Versalles. En mayo se reunió un congreso de plenipotenciarios en el castillo de Niewbourg, de los príncipes de Orange, en las afueras de Ryswick, no lejos de La Haya. Hasta octubre no se llegó al acuerdo total. Fueron unos diálogos largos y complejos, interrumpidos, sin continuidad permanente, debido al gran número de consultas que había que evacuar para requerir la opinión de los reyes y príncipes involucrados en la contienda.
Luis XIV fue el responsable único de esta atroz y estúpida lucha intereuropea. Creyó posible lograr sus objetivos nacionales sin que se produjera el conflicto total. Pudo demostrar que la Francia militar era un poder formidable, capaz de hacer ella sola frente al resto de Europa. Pero al mismo tiempo se vio claro que Francia no podía vencer a la no menos fuerte coalición.
Es muy verosímil que el ánimo negociador que finalmente prevaleció en la voluntad del soberano francés fue debido a la situación en que se hallaba entonces el reino de España, según las muchas y seguras informaciones que de su embajada en Madrid recibía Luis XIV. Por si se abría pronto la sucesión al trono de Carlos II, moribundo, Luis XIV quería tener las manos libres para lograr una solución favorable a sus intereses en la problemática sucesión al eventual trono vacante. Deseaba el rey que al menos los dos grandes poderes marítimos, Inglaterra y Holanda, no se opusieran a sus maniobras, jugando la carta sucesoria del emperador de Austria. `Y que las casas de Saboya y de Lorena pudieran ponerse también a su lado, en la gran operación política sucesoria, cuando llegara el momento de llevarla a cabo.
El mapa de la Europa política occidental se alteró, sin embargo, en detrimento de Francia. Los austriacos, a través de la guerra de la Liga, lograron granjearse el apoyo de muchos príncipes alemanes protestantes, en los que el reflejo patriótico germano pudo más que el prejuicio religioso católico. La devastación del Palatinado fue el hecho decisivo para acentuar dicha situación.
La otra gran novedad del conflicto fue la aparición del poderío británico en los mares, por encima de Holanda y de la escuadra francesa construida por Colbert. Y con ello se produjo otra inesperada novedad ideológica en Europa, que fue la siguiente: la Inglaterra de Guillermo III era la de una monarquía en que el rey se apoyaba en la voluntad de la nación. El Parlamento británico definió y precisó sus poderes y sus derechos, frente a los del monarca. Las Cámaras de Londres se reunían periódicamente y controlaban en buena medida al poder ejecutivo. Las libertades políticas y personales eran garantizadas, incluida la de prensa, que fue libre por primera vez en el reino. El triunfo del parlamentarismo estaba asegurado y la monarquía de derecho divino de los Estuardo había desaparecido para siempre. En el pulso militar del poderío naval entre la Inglaterra de Guillermo III y la Francia dé Colbert, la balanza se había inclinado en favor de los isleños. La joven marina de Luis XIV hizo un glorioso papel en los múltiples combates que se libraron en los distintos mares entre las lises y las armas de Inglaterra. Pero el gran esfuerzo y el sueño marítimo de Colbert no salieron adelante, como él esperaba.
La paz de Ryswick dio paso en Francia al gran problema que plantearía el trono vacante de España, del que dependían los pueblos de medio mundo. La sucesión de Carlos II y los conflictos militares que desencadenó iban a llenar los últimos años del reinado del Rey Sol. España, como problema, se convirtió en protagonista europea durante quince años, hasta los pactos de Utrecht. A continuación relato sintéticamente lo que fueron ambos procesos que condicionaron muchas cosas del futuro de nuestro país.
Capitulo 12
El trono de España
La muerte del rey era esperada por todos: la corte, los ministros, la reina, la Iglesia y, en último término, el pueblo español, que no se hallaba al corriente de las infinitas y complejas maniobras que se llevaban a cabo en la Europa occidental, en los últimos dos años del siglo XVII, para resolver el enigma de la sucesión del moribundo rey de España. Con objeto de aclarar el texto que sigue, he juzgado útil para el lector ofrecerle un esquema genealógico de la espesa madeja de enlaces dinásticos que se planteaban en esos años en torno a la herencia de la Corona de Madrid.
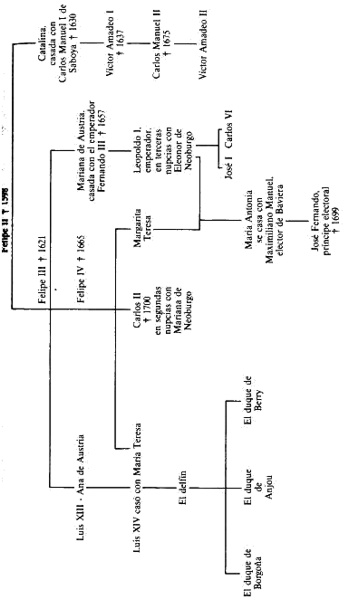
El gran delfín era hijo de Luis XIV y sobrino de Carlos II. El príncipe de Baviera, sobrino nieto de Carlos II. Y los archiduques de Viena eran sobrinos nietos de Felipe IV.
Por orden de edad, la descendencia francesa cesa era preferente. Pero existía la renuncia expresa a los derechos hereditarios de la Corona de España, aceptada en su día por las dos infantas. Con ello, el mejor derecho se situaba en el elector de Baviera. Pero también allí había existido renuncia previa a la Corona de España, con lo cual el emperador Leopoldo se sintió vencedor legal en la polémica genealógica desencadenada en torno al difícil problema.
Se invocaron precedentes jurídicos, y entre ellos – ¡cómo no!– el famoso texto de la renuncia de la infanta María Teresa con el vocablo «moyennant», cuyo propósito antes relaté. España no había, en efecto, pagado un solo céntimo de la dote de la infanta, con lo que la renuncia no tenía validez jurídica. Si ese criterio fuera aceptado, el orden de prelación hubiera sido: Francia, Baviera y Austria. Parecía que el candidato que menos polvareda levantara en el resto de Europa era el príncipe de Baviera, al que no se le conocían pretensiones hegemónicas ni ambición militar. Carlos II, que se había planteado el problema, convencido de que se hallaba en un estado muy precario de salud, con riesgo de morir en cualquier momento, redactó un testamento en el que nombraba heredero universal al elector de Baviera. La reina se enteró de la existencia del documento y le obligó, bajo amenazas, a romperlo y a no hablar del intento a nadie. En la corte de Madrid las damas maledicientes aseguraban que en las frecuentes broncas semipúblicas que se producían en palacio, entre los regios cónyuges, el tono y la destemplanza de la reina eran tales que «al rey le temblaba el esqueleto».
Pero a partir de la paz de Ryswick, que puso fin a «la guerra de la liga», es cuando empezó la gran partida de ajedrez europeo destinada a lograr el premio mayor de la inmensa herencia española.
Es oportuno enumerar someramente el índice de la soberanía territorial del reino de Carlos II. Además de la España peninsular y las islas Baleares y Canarias, había, bajo el pabellón hispano, la isla de Cerdeña, el ducado de Milán, el reino de las Dos Sicilias, el marquesado de Finale, junto a Génova y los «presidios» fortificados de la Toscana. En el norte de Europa, los Países Bajos católicos. Además el Nuevo Mundo central y meridional, menos Brasil, las Grandes Antillas en América, las islas Filipinas y Marianas en Asia y los presidios africanos de Orán, Ceuta, Melilla, Larache y Mehdiga.
Los embajadores respectivos rivalizaban en Madrid en buscar buenos asideros cortesanos, información verídica en las alturas y círculos de influencia en la nobleza y en las clases populares. El agente diplomático de Baviera, Bertier, era un personaje ceremonioso y cortés. Su tesis era la de asustar a sus comensales explicándoles que los candidatos francés y austríaco significaban la guerra general inevitable y que el príncipe bávaro sería la única solución pacífica.
El conde de Harrach era el embajador enviado desde Viena en favor del archiduque Carlos. Su apoyo central era la reina, y ello le enajenó mucha opinión de la clase dirigente madrileña, que era hostil a la Neoburgo. A los pocos años Harrach fue llamado a la capital y lo sustituyó su hijo, diplomático también.
El marqués de Harcourt fue el enviado francés. Demostró una gran habilidad en ganarse a un grupo de personalidades del gobierno y a personajes del alto clero. El cardenal Portocarrero no ocultaba su simpatía por el candidato francés. Aconsejó al marqués que se hiciera presente en las corridas de toros y que utilizara carrozas de gran lujo que se destacaran, frente a las mal tenidas de los reyes, debido a la avaricia de la reina.
Sin embargo, el rey hechizado no soltaba prenda. Escribía cartas reservadas a Luis XIV y al emperador para alentar sus esperanzas respectivas, pero no redactaba testamento alguno. Luis XIV, viejo marrullero, buen conocedor de las artes del engaño, no se fiaba de las buenas palabras de su cuñado, ni tampoco de los despachos optimistas del embajador. Y entonces empezó la parte más inverosímil y escandalosa de la cuestión que iba a durar hasta poco antes de la muerte del rey.
El proyecto, o mejor dicho los proyectos, de reparto del patrimonio soberano de los territorios de la Corona de España por los países aspirantes al festín del despiece fue un episodio increíble de audacia, inverecundia y vergonzoso pisoteo de las normas internacionales de la época. Se habían modificado años antes fronteras y conquistado territorios en Europa como resultado de guerras abiertas o larvadas. Pero aquí no se trató de conflictos armados con vencedores y vencidos, sino de repartirse el botín de las tierras y pueblos de un imperio en decadencia, aprovechando la circunstancia de un rey sin descendencia directa que se hallaba en trance de muerte.
Luis XIV fue el iniciador de las conversaciones -luego negociaciones- para acordar un reparto que evitase la posible guerra generalizada, si no existía un consenso entre los herederos en disputa.
Inglaterra y Holanda manifestaron su conformidad a la iniciativa. Deseaban promover la candidatura del elector de Baviera para eliminar a Francia y Austria respectivamente de conseguir el trono español.
Y a partir de 1698 empezó un vertiginoso intercambio de visitas y documentos de Francia con Inglaterra y Holanda. Unas veces se repartía España e Indias al duque de Anjou; al archiduque austríaco, el Milanesado. Otro proyecto era otorgar Luxemburgo y las Dos Sicilias al hijo del delfín; el Milanesado al archiduque y el resto de la monarquía española al príncipe de Baviera.
A partir de ahí, el año entero se pasó en discusiones sobre las distintas fórmulas de reparto. En esto hubo una propuesta holandesa más ingeniosa: Francia se quedaría con Navarra y Guipúzcoa y el resto de la península española sería para Baviera. Se desechó esta idea y cruzaron la siguiente combinación: Luxemburgo se cambiaba por la provincia de Guipúzcoa, la que se «añadía», en el texto, Fuenterrabía, San Sebastián y Pasajes. Fue un juego diplomático del que el emperador de Austria quedó excluido por suponer que no renunciaría en ningún caso a las posesiones de Italia: el Milanesado y las Dos Sicilias.
Lo cierto es que de tantas idas y venidas llegó a Madrid el rumor o la noticia de haberse concertado un pacto de partición del Imperio español a espaldas de Carlos II y, por supuesto, del pueblo español. La corte entera vibró de cólera y la reina misma no pudo defender la causa del archiduque. Carlos II tomó la decisión de redactar un testamento a favor del príncipe elector de Baviera como heredero universal de sus Estados y de sus derechos. El documento tenía fecha de 14 de noviembre de 1698.
La noticia del testamento se propagó en seguida en Europa. El emperador amenazó con invadir Baviera y propuso organizar una gran alianza. Luis XIV, ladino supremo, propuso protestar colectivamente en Madrid y acudir al duque y príncipe de Baviera, haciéndole ver que aceptara la partición para evitar más conflictos en lo sucesivo. Pero dos meses después, en febrero de 1699, ocurrió lo imprevisto: murió repentinamente el candidato bávaro, el joven príncipe elector. Malas lenguas aseguraron que había sido envenenado por un agente del emperador Leopoldo. Francia y Austria quedaban prácticamente solas en el duelo final. Se habló de la posibilidad de una guerra de sucesión larga e inevitable. Luis XIV, siempre lúcido y maniobrero, volvió a sugerir repartos con diferentes soluciones para enredar las cartas del naipe europeo y fingir que en ningún caso dejaría de tener en cuenta los intereses rivales de la herencia y los puntos de vista de las dos potencias marítimas, Inglaterra y Holanda.
En junio de 1699 se llegó a un protocolo de acuerdo sobre el reparto más equitativo de las posesiones de Carlos II. Luis XIV fingió solicitar ciertas modificaciones para aceptarlo. Por fin, el tratado de reparto del imperio español se firmó en marzo de 1700 y fue registrado en el Parlamento de París. El emperador Leopoldo fue notificado de lo acordado y se le dio dos meses de plazo, después de que ocurriera el fallecimiento del rey de España, para adherirse al mismo.
Las reacciones al documento se produjeron en cadena. El duque de Saboya pidió el Milanesado para garantizar su independencia frente al poderío austríaco. El rey don Pedro de Portugal aprovechó la ocasión para solicitar la anexión de Alcántara y Badajoz a la soberanía lusitana. Los príncipes del norte italiano se declararon ajenos al documento. Asimismo, la Iglesia de Roma, que temía la presencia de Austria en el sur de la península italiana y las potencias del norte, Suecia y Rusia, se manifestó como ajenas al documento.
En Madrid, el embajador de Francia se consideró fracasado en su misión de lograr el triunfo de su candidato, el duque de Anjou, y pidió su relevo al rey. Luis XIV estaba convencido de que finalmente el pretendiente austríaco se saldría con la suya.
Pero ocurrió otra vez lo imprevisto, lo que volvió a torcer el desenlace del enorme pleito internacional. Carlos II montó en cólera al saber que se había firmado el reparto de su patrimonio, y en la corte madrileña se formó un partido que para defender la integridad del imperio español declaró en un memorial dirigido al rey que el duque de Anjou era quien tenía mejores posibilidades para hacerlo. El manifiesto lo firmaron el marqués de Villafranca, el cardenal Portocarrero y un gran número de nobles y personalidades de la vida política del reino. Carlos II vacilaba todavía y quiso conocer la opinión del Papa Inocencio XII. El pontífice no veía con buenos ojos la solución imperial austríaca, pero pidió consejo a varios cardenales: Spínola, Albano y Spada. Los tres fueron favorables al duque de Anjou. Todavía, a pesar de la respuesta papal, Carlos II dudaba. Pero la opinión unánime del Consejo de Estado de España en favor del candidato francés inclinó por fin su voluntad a redactar el esperado testamento. Escribió el histórico documento el secretario de Despacho Universal del Rey, don Antonio de Ubilla, de noble linaje marquinés, de Vizcaya, en su calidad de notario mayor de Castilla, el 2 de octubre de 1700. Este protocolo fue depositado en Simancas, pero luego se sacó de allí y fue a parar a los Archivos Nacionales de Francia.
El rey murió cuatro semanas después, el 2 de noviembre. La embajada francesa en Madrid no tuvo noticia del trascendental testamento. Probablemente Luis XIV lo supo por otro conducto. Se puso a reflexionar con una reunión del gabinete de urgencia a la que asistió madame de Maintenon, Tallard y Torcy, jefes de la diplomacia real. Hubo todavía dudas sobre el pacto del reparto y su vigencia, pero en una segunda reunión se consideró que era imposible dar marcha atrás y convenía aceptar públicamente el testamento sin ninguna salvedad. El delfín, padre del duque heredero del trono español, fue el más resuelto en aceptar el histórico legado.
El 12 de noviembre se comunicó, desde París a Madrid, la conformidad del rey de Francia y del joven duque de Anjou, hijo del delfín. El día 16 de noviembre se avisó al embajador español, marqués de Castelldosrius, para que acudiera al palacio de Versalles, después del lever del rey. El joven duque se hallaba junto a su abuelo. «Podéis saludarle, señor embajador, como vuestro rey.» El embajador se arrodilló y besó la mano del joven príncipe, dirigiéndole una larga salutación en castellano. Luis XIV dijo: «No conoce todavía el castellano. Pero yo contestaré en su nombre.» El rey ordenó entonces abrir las puertas del despacho que comunicaban con la Gran Galería, que se hallaba repleta de nobles y cortesanos. «Señores, he aquí al rey de España; su nacimiento le llamaba a esta Corona; la nación entera me lo ha pedido y yo se lo he concedido con gran alegría; ha sido una orden venida del cielo.» Y luego, dirigiéndose al duque de Anjou: «Sed buen español; ése es vuestro primer deber. Pero acordaos también que habéis nacido francés para reforzar la unión de las dos naciones, único medio de que sean felices y de que se conserve la paz de Europa.
El duque de Anjou saldrá para Madrid el primero de diciembre.» El embajador replicó: «Es un viaje que se ha convertido en sencillo. Ahora los Pirineos se han fundido.»
En la carta que enviaba Luis XIV al embajador Harcourt -exaltado al ducado del mismo nombre-, y repuesto en su cargo en Madrid, le insistía sobre la alianza estrecha de las dos monarquías en la futura política internacional.
El trono vacante estaba provisto. Europa reaccionó con estupor en Viena. Con sorpresa en Londres y en Holanda. Con malestar en Baviera. Con diversidad de opiniones en los principados italianos. Con preocupación en muchos círculos militares, que suponían inevitable a corto plazo, alguna chispa inicial de guerra en una de las muchas fronteras intereuropeas. Viena hubiese empezado el conflicto en seguida, pero miraba de reojo a Inglaterra y Holanda, quienes no parecían inclinadas a lanzarse a una guerra larga, costosa y de resultados indecisos.
Sin embargo, Luis XIV se hallaba, según los testimonios de esos días, como un hombre en la plenitud de su gloria, que había recibido en su familia la herencia completa de la gran dinastía rival. Todavía no se divisaban los primeros resplandores de la luz de las batallas. Ni los frenéticos movimientos de los futuros protagonistas de la más sangrienta, difícil y cruel guerra de coalición, contra Francia y su flamante aliada, España, que se desarrolló durante una larga década, entre varios grandes ejércitos y flotas, dejando un saldo de bajas y destrucciones de proporciones extraordinarias.
Capítulo 13
La guerra de sucesión
Fueron una serie de golpes de efecto que en el ambiente de la euforia y la soberbia del Rey Sol, en esos momentos, significaban otras tantas advertencias a las demás naciones, de que la arrogancia política iba a ser el talante de la política exterior de Francia. Por de pronto, en el registro de documentos públicos del Parlamento de París se estipulaba que Felipe de Anjou no renunciaba a sus derechos hereditarios a la Corona de Francia en caso de fallecimiento del delfín y del duque de Borgoña. Es decir, que la vía teórica a la unión personal de las dos Coronas era una hipótesis verosímil. Esta noticia produjo una actitud de sospecha generalizada en la corte de Viena, en la de Baviera, en el gobierno inglés y en las Provincias Unidas.
Pocas semanas más tarde se produjo un incidente de mayor gravedad en la zona fronteriza de la Holanda protestante y el Flandes católico. Existían unos acuerdos firmes que delimitaban las llamadas «barreras» de plazas fuertes que tenían guarnición de soldados holandeses. Luis XIV ordenó que fueran evacuadas y sustituidas por tropas suyas. La disputa se fue agravando, y el rey francés movilizó unidades de su ejército para ocupar las ciudades en litigio. Fue una provocación directa a los «perdedores» del pleito de la herencia de la Corona española y, uno tras otro, fueron dándose por aludidos. Se empezó a fraguar una gran coalición contra Francia y España que acabaría pronto en una guerra general.
Las tropas del emperador, mientras tanto, iban tomando posiciones sobre los Alpes para invadir el Milanesado. Desde Versalles se impartían instrucciones a Madrid sobre movimientos de la flota francesa en el Mediterráneo y en las costas de la América española; y el marqués de Bedmar, jefe de las tropas españolas en Flandes, recibía las órdenes directamente desde París. La alianza militar contra Francia y España se constituyó en La Haya en 1701. Era, en realidad, un nuevo «reparto» de los territorios del Imperio español, como los anteriores a la muerte de Carlos II. La guerra formal empezó ese mismo año, con el emperador. Holanda e Inglaterra se situaron a la expectativa. La campaña, dirigida por el príncipe Eugenio, fue un éxito completo de los imperiales, que derrotaron a los contingentes francés, español y saboyano, conquistando gran parte del ducado de Mantua.
Irritado Luis XIV por los contratiempos, cometió un grave error político. Habiendo fallecido en su exilio francés el rey Jacobo II, de la dinastía católica de los Estuardo, el soberano de Francia reconoció como rey legítimo de Inglaterra a su hijo Jacobo III. Toda la Inglaterra protestante se alzó contra esa decisión y acusó a Luis XIV de injerencia en sus asuntos internos. Muere Guillermo III en esas fechas y ocupa el trono inglés la reina Ana. Luis XIV piensa que la desaparición de su gran rival «es un regalo del cielo». Pero en mayo de 1702, Inglaterra y Holanda se unen al emperador de Viena y la guerra de Sucesión empieza en diversos frentes. Casi todos los príncipes alemanes y los reyes de Prusia y de Dinamarca se sumaron con sus fuerzas a la coalición antiborbónica. Los financiadores del colosal empeño militar fueron los holandeses y los banqueros de Londres, que pagaban los ejércitos y esperaban resarcirse con creces, logrando, después de la derrota franco-española, el «derecho de asiento» en América y los privilegios comerciales de la trata de negros africanos, pues la esclavitud era ya uno de los grandes negocios de las dos potencias marítimas.
Se calcula en trescientos mil soldados los que formaban parte de los ejércitos coligados en Europa. El mando militar y político lo constituían tres personajes de notorio relieve: un holandés, Heinsius; un príncipe italiano, Eugenio de Saboya, y un militar inglés, Márlborough. Ellos dirigieron la liga en la guerra de Sucesión. Heinsius era un gran político holandés, diputado de los Estados generales y más tarde encargado de las relaciones exteriores de Holanda. Era el hombre de confianza de Guillermo III y, al desaparecer éste, siguió al frente de la política exterior de La Haya. Era un protestante austero; vivía modestamente; trabajaba sin cesar y examinaba cuidadosamente todos los expedientes. Fue el cerebro político de la liga y tomó parte en las negociaciones finales del largo conflicto. Odiaba a Francia y especialmente a Luis XIV, al que calificaba de «insolente».
El príncipe Eugenio, uno de los grandes generales del siglo, era descendiente del duque de Saboya-Carignan y de Olympia Mancini, una de las guapas y divertidas sobrinas del cardenal Mazarino. No quiso utilizarlo Luis XIV en su ejército porque no le caía bien y se ofreció entonces al emperador de Viena. Su fulgurante carrera le convirtió, muy joven, en mariscal, después de luchar con éxito contra turcos y magiares. Tenía una intuición prodigiosa para captar la situación del adversario y atacarlo con rapidez fulgurante. En la guerra de Sucesión conquistó la Lombardía y el Milanesado para el emperador. Y ganó en los frentes de Alemania y Francia las batallas de Hóchstadt, de Malplaquet y de Oudenarde, entre otras. También fue hábil negociador en los tratados de paz de Rastadt.
Y finalmente, Marlborough, el tercer hombre del mando de la liga, era uno de los militares de mayor reputación. Hijo de Winston Churchill, ardiente partidario de los Estuardo, protegido del futuro Jacobo II, era el amante de su hermana Arabella. Inició su aprendizaje con Turena y, al llegar al trono, el rey le colmó de honores. Pero al triunfar Guillermo de Orange, se pasó al bando del vencedor, que le hizo conde de Marlborough y, más tarde, duque.
Era un hombre corpulento y de gran arrogancia física. Le llamaban el «guapo inglés» y también «el demonio británico». Tenía apoyos formidables en la corte y en el Parlamento y manejaba mucho dinero, gracias a su predicamento con los banqueros de la City. Audaz y valeroso, no perdía nunca la calma en los combates más difíciles. Este triunvirato llevó la dirección de la feroz y larguísima guerra, en los escenarios europeos de Flandes y la frontera francesa, y en las batallas por el dominio de la Italia del Norte.
Francia había sufrido mucho, en pérdida de hombres y de riquezas, durante las guerras de la liga; Turenne y Condé habían muerto ya. También en este bando existía un triunvirato militar importante: el duque de Vendóme, el duque de Berwick y el mariscal de Villars.
Vendóme -Luis José de Borbón- era bisnieto de Enrique IV y ejerció sus primeros mandos en las guerras de la liga con notable éxito. En la guerra de Sucesión mandó, primero en Italia, con varia fortuna y más tarde en la frontera del norte de Francia, donde fracasó en Oudenarde. Luis XIV lo envió a España para ayudar a Felipe V, que pasaba entonces sus peores momentos. Gracias a su pericia y valentía rescató la capital para Felipe V y derrotó en dos jornadas decisivas -Brihuega y Villaviciosa de Tajuña- al ejército austro-británico, en 1710, poniendo, de hecho, final victorioso a la guerra en la península. Murió en Vinaroz. Felipe V lo mandó enterrar en el panteón de El Escorial como príncipe de la sangre.
Berwick era otro de los generales ilustres de los ejércitos británicos. Hijo ilegítimo de Jacobo II y de Arabella Churchill, cuñado de Marlborough. Por razones personales se ofreció a Luis XIV, quien lo envió a España, logrando la gran victoria de Almansa, que dio entrada a Felipe V en Madrid, y conquistó también Barcelona en 1714, último reducto de los partidarios del archiduque Carlos.
El mariscal de Villars, en fin, se destacó por su valentía en los combates y su serenidad ante los contratiempos. Fue criticado por la dureza de las represiones y saqueos que ordenaría en las ciudades ocupadas de Europa. Cuando todo parecía adverso en el campo de Luis XIV, obtuvo la rotunda e inesperada victoria de Denain sobre el príncipe Eugenio, en 1712, lo que permitió a Luis XIV que no fuera invadida Francia y negociar la paz en mucho mejores condiciones que las que temía.
Tales fueron las figuras claves del tablero militar. Diremos ahora algunas palabras sobre las tensas y difíciles relaciones entre el Rey Sol y Felipe V durante el conflicto, lo que llevó a los dos monarcas a situaciones inverosímiles y de gran tirantez, que estuvieron a punto de hacer fracasar el todavía breve reinado de Felipe de Anjou en España.
La guerra en la península fue desastrosa desde sus comienzos para la causa del nieto de Luis XIV. Los asesores de Felipe V, el francés Louville, la princesa de los Ursinos y los sucesivos embajadores del Rey Sol, no supieron ponerse de acuerdo y el rey se encontró casi sin ejército y sin generales de prestigio para hacer frente a las tropas del archiduque. Su abuelo le mandó, en 1705, doce mil hombres al mando del duque de Berwick y ordenó a la flota de Tolón que apoyase por mar las operaciones. No pudo impedir que la flota inglesa tomara Gibraltar al asalto y que el archiduque ocupara Barcelona y Cataluña se levantara en armas a su favor. Valencia y Murcia siguieron su ejemplo y a fines de ese año de 1705 media España se hallaba en manos del pretendiente austríaco.
Luis XIV, sin recursos financieros y escaso de tropas para hacer frente a tantos enemigos, decidió iniciar negociaciones secretas con Holanda para explorar un arreglo pacífico. Se volvió a estudiar un reparto de territorios en Europa entera. Pero ese diálogo fracasó. En vista de ello, se reanudó con ímpetu la guerra en 1706. Villeroy, un general con muchos años, fue literalmente arrollado por Marlborough en Ramillies, dejando abierto un portillo para una eventual invasión de Francia. La corte de Versalles quedó muda de estupor. Luis XIV recibió al mariscal derrotado y le dijo -según la leyenda-: «A nuestra edad no se puede ser feliz.» Saint-Simon escribe que «había pasado la época en que las frases, el aire de soberbia y las sacudidas de la peluca ocupaban el lugar del razonamiento».
En las calles de París se cantaban canciones derrotistas. Bélgica entera se perdió y proclamó al archiduque como su rey. En Madrid Felipe V hubo de abandonar la capital y en junio de 1706 las tropas del archiduque ocuparon la Villa y Corte proclamando a «Carlos III» como rey de España. Pero el pueblo recibió a los «austríacos» con frialdad, y en Castilla, los soldados del pretendiente eran atacados por guerrillas populares al grito de « ¡Viva Felipe V!». En agosto, Madrid fue evacuado por los anglo-germanos. A pesar de ello, Luis XIV seguía buscando el camino de la negociación pacífica a base del reparto de los territorios de la Corona de España.
1707 fue un año favorable a las armas de Felipe V gracias a la victoria de Berwick en Almansa, lo que le permitió rescatar las provincias mediterráneas y poner sitio a Barcelona, último baluarte del archiduque en España. Sin embargo, Nápoles y Sicilia fueron ganadas por los austríacos y la invasión de Francia detenida en las fronteras. La caída de Lille en manos de Marlborough resonó, en cambio, como una campanada de aviso del peligro mortal en que se hallaba el reino francés. Las críticas ya no eran sólo hacia los duques de Orleans y de Borgoña, encargados de la defensa de la ciudad, sino que iban contra la persona del rey, a quien se hacía responsable de todos los reveses. Saint-Simon escribe: «… la ceguera en las decisiones, el orgullo de querer hacerlo todo, los celos hacia ministros y generales para no compartir la gloria de los éxitos son un sistema deplorable de gobernar que nos lleva al desastre…».
En 1709, la negociación de paz se reanudó a través de los holandeses. Éstos presentaron sus exigencias, que eran implacables, como de vencedores de la contienda. En ellas figuraba, en primer término, la desposesión de Felipe V de su corona de España. «Nunca aceptaremos, los aliados de la coalición, que Felipe V sea rey de España, ni que se le dé compensación alguna de otro territorio.»
La situación de Francia era tan desesperada que Luis XIV no rechazó del todo esa propuesta y decidió estudiarla. El frío y las cosechas perdidas de ese mismo año crearon en Francia una situación de verdadera gravedad. Luis XIV envió a sus ministros Torcy y Rouillé a entrevistarse con el príncipe Eugenio y Marlborough en La Haya. El Memorándum de los aliados contenía cuarenta puntos y fue analizado por Luis XIV y sus consejeros íntimos en Versalles. Entre sus cláusulas había una que obligaría a Luis XIV a desposeer a su nieto Felipe V de la Corona de España, incluso por la vía de la presión militar, es decir, de la guerra de Francia contra su nieto, el rey de España. Luis XIV estuvo a punto de convocar los Estados Generales para darles cuenta de la situación. Pero no se atrevió, finalmente, a llevarlo a cabo. Los detalles de la exigencia aliada, sin embargo, trascendieron y causaron escándalo e indignación en toda Francia, que reaccionó en favor del rey.
Mientras tanto se había reñido la batalla de Malplaquet, en la que tomaron parte Marlborough y el príncipe Eugenio de una parte y Boufflers -un mariscal francés viejo y heroico- y Villars de la otra. Triunfaron los aliados, pero la resistencia francesa, durísima, les costó veintitrés mil bajas, demostrándoles además que las tropas de Luis XIV se hallaban bien de moral.
En marzo de 1710, las conversaciones se iniciaron de nuevo. El rey envió a formar parte en los diálogos a «un mariscal taciturno, Huxelles, y un futuro cardenal, el abate Polignac, un espíritu brillante y elocuente», según escribió Voltaire. En Gertruidenburg, una pequeña fortaleza de los Países Bajos, tuvo lugar la reunión. Los holandeses exigieron la renuncia de Felipe V al trono de Madrid, incluso obligándole por la fuerza. Los franceses tomaron nota de la sugestión, pero sin comprometerse. Alguien sugirió que los aliados podrían financiar las operaciones destinadas a obligar al rey de España a abandonar su trono. Luis XIV ordenó aceptar la propuesta, pero sin comprometerse del todo. La guerra iba a continuar. Luis XIV declaró a su Consejo que «prefería continuar haciendo la guerra a sus enemigos que a sus descendientes».
Sin embargo, en ese año de 1710, en que parecía inevitable la victoria de los coligados, se produjeron situaciones inesperadas, favorables al interés de Luis XIV. En la frontera norte de Francia y en los Alpes, la guerra se hizo estacionaria. Y fue precisamente en los campos de batalla de la península Ibérica donde se produjo el revirement total de la angustiosa situación. Felipe V se encontraba abandonado a sus propias fuerzas. El archiduque recibió refuerzos considerables de su hermano el emperador José en Cataluña. Los generales Starhemberg, austríaco, y Stanhope, inglés, lanzaron la que pensaban ofensiva final contra Felipe V. Éste fue derrotado junto a Lérida y más tarde en Aragón. Felipe V no pudo quedarse en un Madrid indefenso y trasladó la corte y el mando militar a Valladolid. En setiembre de 1710 el archiduque volvió a Madrid, como rey. Pero el pueblo español manifestó de nuevo su violento rechazo.
Los soldados de la coalición austro-inglesa eran perseguidos y asesinados por grupos de guerrilleros organizados de modo espontáneo, sobre todo en Castilla. Felipe V, desde Valladolid, autorizó una leva de voluntarios, a la que acudieron miles de españoles. Luis XIV, para congraciarse con su nieto, que había sabido de las negociaciones de Holanda, le envió al duque de Vendóme y a un contingente importante de soldados franceses. El archiduque Carlos, denominado Carlos III, se situó en el Tajo para taponar las fronteras de Portugal cuando recibió noticia de que tropas francesas del Rosellón entraban en Cataluña por la frontera. Se dirigió a Barcelona con su hueste ligera por una ruta difícil sembrada de emboscadas y paisanos armados hostiles. El grueso del ejército anglo-germano con sus generales marchó más lentamente, en la misma dirección. Vendóme, que había preparado su ejército, formado por españoles y franceses en su casi totalidad, siguió los pasos de las columnas enemigas. Starhemberg iba en vanguardia y Stanhope en retaguardia. Un ejército español mandado por Valdecañas realizó un hábil ejercicio táctico en Torija, mientras Stanhope se quedó en Brihuega. Vendóme dirigió el asalto a la ciudad, que duró varias horas y en la que hizo cinco mil prisioneros, incluido el general Stanhope.
Al día siguiente, Vendóme atacó al otro cuerpo de ejército, que mandaba Starhemberg, en Villaviciosa de Torija y le causó cerca de siete mil bajas. El general austríaco se retiró hacia Barcelona, donde sólo le quedaban al llegar cinco mil soldados supervivientes. Esta fulminante campaña decidió, con los hechos, que la «desposesión» de Felipe V no era un empeño fácil, ni que se pudiera decidir en unas conversaciones secretas en Holanda. La opinión del pueblo español era rotunda en favor de Felipe V.
La reina Ana adivinó que la opinión pública británica estaba también dividida en cuanto a proseguir la sangrienta y estéril guerra. La City se quejaba de los gastos cuantiosos del conflicto y las elecciones dieron la mayoría al partido tory.
Como siempre ocurre, los acontecimientos imprevistos dieron un giro definitivo al conflicto en dirección a la paz negociada. En abril de 1711, el emperador José de Austria falleció a los treinta y tres años de edad. Su heredero universal era su hermano el archiduque Carlos, que se había hecho proclamar en Madrid como rey de España. Las Coronas de España y de Austria recaían, pues, en la misma persona, como en tiempos de Carlos V. Ni Inglaterra ni Holanda podían aceptar cosa semejante. La coalición se veía obligada a entablar de nuevo conversaciones de paz con el rey de Versalles. Luis XIV, gran experto en engaños y maniobras secretas, inició esta vez el diálogo en Londres, en agosto de 1711. Inglaterra quería entenderse a solas, con Francia, en un protocolo secreto y dejar luego al Rey Sol que lidiase sus problemas con el imperio y los príncipes alemanes e italianos.
El primer texto, que se llamó «embrión preliminar del Tratado de Utrecht», se firmó en Londres en octubre de ese año. Luis XIV reconocía a la reina Ana y a la dinastía protestante; le ofrecía ventajas comerciales; le cedía la isla de San Cristóbal, en las Antillas; le garantizaba que Gibraltar y Mahón quedaran en su poder y le apoyaría para obtener la concesión de un acuerdo «de asiento» de la trata de negros de África, en todos los puertos y plazas de la América española; es decir, el negocio de la venta de los esclavos.
El ritmo de la guerra menguó notablemente. Todos se hallaban al corriente del clima negociador que existía por doquier. Cada beligerante pensaba en obtener alguna ventaja del acuerdo final. Por fin, el 12 de enero de 1712 se abrieron las sesiones del Congreso de la paz de Utrecht. Todos los plenipotenciarios fueron admitidos, menos los de España y de Felipe V. Las discrepancias fueron grandes y el congreso aplazó las sesiones. Pero Inglaterra y Francia llegaron a un acuerdo provisional y firmaron un armisticio de cuatro meses, a cambio de que Felipe V renunciara sin condiciones a ser heredero de la Corona de Francia. La batalla de Denain, ganada por Villars y el ejército francés, dio nuevas alas a Luis XIV y retrasó los acuerdos para la paz general.
Francia firmó la paz de Utrecht en tratados diversos con Inglaterra, Holanda, Portugal, Prusia y Saboya. El emperador se negó a firmar. Él y Felipe V habían quedado al margen de las negociaciones. Felipe V estaba profundamente dolido al saber que Luis XIV entregaba a los países rivales trozos importantes del patrimonio español. Pero como Barcelona no había sido aún rescatada, sino que se hallaba todavía sitiada por la tropa francesa, hubo de admitir la componenda general. Felipe V firmó la paz con Inglaterra en julio de 1713, cediendo Gibraltar y Menorca. Cedió Sicilia al duque de Saboya. Y firmó la paz con Holanda y Portugal.
En noviembre, Carlos VI se resignó a pedir la paz. En Rastadt se reunieron el príncipe Eugenio y el mariscal de Villars. Hubo un grave forcejeo y el emperador no quería a ningún precio abandonar su título de «rey de España». Villars amenazó al príncipe diplomático con romper el armisticio. Por fin, en marzo de 1714 se firmó la paz. Y los Estados generales de Holanda obtuvieron grandes ventajas territoriales y políticas de su nuevo soberano limítrofe, el emperador de Viena.
Todavía se luchaba en Cataluña, y Barcelona resistiría a Berwick y a la flota franco española hasta setiembre de 1714. En 1715, Felipe V ocupó las Baleares y la guerra de Sucesión llegó a su fin.
Capitulo 14
Los últimos años
La Bruyére, en su lenguaje adulador, escribía que cuando las luces de Versalles se apagaban, continuaba encendida una de las ventanas del inmenso palacio, «donde el espíritu tutelar de Francia velaba sobre todos nosotros y protegía al Estado». El rey de las escandalosas aventuras sexuales se había refugiado para siempre en la maternal envoltura de madame de Maintenon. No era reina de Francia, pero reinaba de hecho en Versalles y en el ánimo del rey. Se vestía con elegancia discreta y no trataba de imponerse o disputar un puesto protocolario a las damas tituladas o a las princesas de la corte. Se comentó mucho, cuando en una gran parada militar de los ejércitos, después de la paz de Ryswick, el rey, que presidía el acto, hizo que se hallara en una silla de manos junto a él, y de vez en cuando se acercaba a la ventanilla para explicarle en detalle las características de cada regimiento.
En su salón privado de Versalles, la marquesa ocupaba un sillón preferente. El enjambre de los cortesanos le rendía homenaje. Y asistía a ciertos despachos con ministros y generales, sentada junto al rey. De vez en cuando desaparecía para buscar su refugio preferido: el colegio de Saint-Cyr, cercano a París, fundación para educar mujeres jóvenes de la nobleza carentes de medios de fortuna. Fue su obra favorita, a la que el rey también protegía generosamente. La Maintenon tenía siempre a flor de piel su antigua afición educativa y catequística. Sus enemigos decían que hablaba en el tono y con vocabulario de institutriz. Era sumamente piadosa y recibía las visitas, frecuentísimas, de su director espiritual. Ello le hizo cometer torpezas considerables, tomando partido en las luchas interiores de la Iglesia católica francesa, no siempre con acierto, pues carecía de buen juicio en los graves asuntos políticos.
Su jornada era dura: empezaba a las siete de la mañana y, a medida que avanzaba en años -tenía los ochenta bien cumplidos- se cansaba de esperar al rey para la tertulia última de la noche, frente a la chimenea. Era frugal en la comida y despachaba un plato único y algo de fruta en pocos minutos. La desvestían sus doncellas y se metía en el lecho conyugal. Cuando llegaba el rey, ella misma corría las cortinas de la cámara regia.
¿Qué clase de influjo, seducción, arte o ciencia poseía esta -aparentemente- mediocre y vulgar mujer, de extracción modestísima, de religiosidad profunda, para convertir a un irresistible y prolífico amador universal, en marido ejemplar? El misterio Maintenon no ha sido nunca desvelado. Ella se quejaba a sus confesores de las exigencias conyugales, que eran por lo visto cotidianas e implacables y le producían agobio y rechazo. A lo que los clérigos le replicaban que ofreciese a Dios las incomodidades del débito solicitado, puesto que de esa manera, el apetito de su marido -ya que estaban casados- se satisfacía dentro de un espacio legítimo sin causar pecado. La Maintenon se proponía ofrecer al cielo su éxtasis pasivo de cada noche pasada con el Rey Sol.
¿Era sincera en su fe, en su devoción, en su beatería ostensible? ¿O se trataba de una conveniencia obligada, de un matiz público que compensaba el sorprendente éxito de su ascenso social y político a la cumbre del Estado? Hay opiniones diversas en los textos de la época. Saint-Simon, agudo y perverso, decía que su pasado de mujer atractiva y picante se había recubierto con el barniz de la importancia social y de la devoción que se convirtió en su cualidad primordial, siendo necesaria para poder intervenir y manejar la cosa pública.
El hermano de la Maintenon, el conde d'Aubigné, libertino y juerguista que se hacía llamar «cuñado del rey», la visitaba con frecuencia y escuchaba sus quejas y sus escrúpulos monjiles con humor y paciencia. «Hay veces -le dijo la Maintenon- que me gustaría morir.» El conde le replicó: « ¿Piensas casarte con el Padre Eterno?»
El delfín, heredero del trono, era un bon vivant, tragón, bebedor, cazador y dormilón, «sumido siempre en su gordura y su torpeza de expresión», decía Saint-Simon. Quiso su padre darle mando militar, pero no servía para ese oficio. No le gustaba tampoco despachar con los ministros. Enviudó de María Ana de Baviera y, después de muchas aventuras femeninas, se lió con una dama de honor de la princesa de Conti, mademoiselle Chouin. El cronista la describió así: «Es una joven gorda, fea, ordinaria y maloliente, pero audaz y violenta.» Mademoiselle Chouin no iba mucho a Versalles porque odiaba a su suegra, la Maintenon. En el revoltijo de los descendientes bastardos que pululaban en Versalles, la llamada mademoiselle Chouin manejaba enteramente al delfín, que carecía de todo prestigio en la corte y en el país.
Un día del carnaval de 1711, moría de viruelas, en Meudon, el oscuro y tétrico personaje. Luis XIV se declaró muy satisfecho de saber, a través del confesor, que la conciencia, de Monseigneur se hallaba «en perfecto estado» para el supremo tránsito. Se plantearon los problemas de protocolo y títulos. El hijo del delfín, hasta entonces duque de Borgoña, pasaba a ser heredero del trono y a denominarse «delfín» en lo sucesivo. La «delfina» sería María Adelaida de Saboya, su mujer, personaje alegre, infantil, lleno de simpatía vital, capaz de hacer reír a la corte entera con sus invenciones, sus juegos, sus bailes y sus carantoñas a los más viejos. Luis XIV y la Maintenon adoraban a esta jovencísima princesa destinada a ser reina de Francia el día de mañana.
El nuevo delfín, anteriormente duque de Borgoña, era en cambio un ser reconcentrado y extraño. De andares poco airosos, una leve cojera y cierta tendencia a la gibosidad de la espalda, estudiaba ciencias y filosofía.
Era un joven piadoso. Tenía un ánimo severo y violento. Amaba frenéticamente a su princesa Adelaida. Era impopular por el aire huraño de su carácter, y muchos cortesanos comentaban el contraste de la joven pareja y se preguntaban sobre la capacidad del nuevo delfín en dirigir la inmensa y difícil nave del Estado francés. La delfina dio a luz a tres hijos, los que llamó con el mismo nombre de su abuelo Luis. El primero falleció muy pronto. El segundo, duque de Bretaña, era el presunto heredero del trono.
Sus padres, los delfines, murieron fulminantemente de una escarlatina infecciosa en el curso de una semana de febrero de 1712. Fue una de las pocas veces que se vio llorar en público al Rey Sol. La epidemia continuó llevándose por delante la descendencia del monarca, y en marzo fallecía el tercer delfín, niño de pocos años que llevaba también el título de duque de Bretaña.
Pasó a ser el cuarto delfín un niño, llamado también Luis, que con los años reinaría en Francia como Luis XV. Sin embargo tenía muy poca salud y la gente le auguraba una escasa supervivencia. Ante esa perspectiva de que la línea mayor se extinguiera, empezaron las intrigas de todo género con miras a ese probable sucesor.
Por de pronto comenzaron los rumores de que tantas muertes seguidas no eran debidas a enfermedad, sino a una siniestra conjura en la que el veneno sería protagonista. Los envenenamientos habían sido centro de un gran escándalo en París años antes, y ello salpicó de lleno a la entonces favorita del rey, la marquesa de Montespan, que fue objeto de investigación y sospecha en el tenebroso affaire. En esta ocasión el rumor buscó un culpable y lo situó en el regente, Felipe de Orleáns, sobrino de Luis XIV, hombre de mala reputación, ateo manifiesto, famoso por sus escándalos y que, enviado a España, en la guerra de Sucesión, se propuso traicionar a Felipe V. El rumor aseguraba que en el palacio real de París, donde residía, había un gabinete o laboratorio secreto dirigido por un extranjero que fabricaba filtros amorosos y pócimas mortales de efectos inmediatos. El regente se había casado con mademoiselle de Blois, Françoise de Borbon, hija ilegítima de la Montespan y de Luis XIV, a la que por su capacidad de intriga y las opiniones nada convencionales se la conocía por «Madame Lucifer». El duque de Berry, hijo del delfín, nieto del rey, era un buen partido, por ser posible sucesor de la Corona. Madame Lucifer trató por todos los medios -y consiguió- casarla con su hija María Luisa. Era ésta una mujer bellísima y se reveló como una joven descocada, bebedora, capaz de mantener amores con los lacayos del servicio y finalmente tratando de enamorar a su propio padre, el regente. El incesto fue la última novedad en los usos sexuales de la corte de aquel reinado. Pero en mayo de 1714 había de ocurrir el último de esos fallecimientos inesperados que azotaban a la dinastía. El duque de Berry se sintió indispuesto en una reunión familiar de Versalles, y en pocas horas murió allí mismo, en medio de la consternación general. Ya no quedaban como herederos del trono más que Felipe V, impedido de serlo por sus obligadas renuncias a la Corona francesa, y el niño de cuatro años y de endeble constitución, Louis, bisnieto de Luis XIV.
La consternación se apoderó del ánimo del rey, quien fingió una serenidad aparente ante aquella cadena de duelos en la familia. El confesor le hacía reflexiones sobre esos terribles y seguidos golpes que recibía de la Providencia, asegurándole que estos sufrimientos se los enviaba Dios para evitar los castigos del purgatorio a sus pecados anteriores. Y Fenelón, el célebre arzobispo de Cambrai, águila resplandeciente de la oratoria sagrada, polemista notable, rival de Bossuet, inspirador de un monarquismo conservador, crítico de los malos usos de palacio y preceptor del fallecido duque de Borgoña, íntimo de Saint-Simon, alertaba sobre el peligro que se cernía sobre Francia si el duque de Orleáns se convirtiese en regente del reino, llevando a ese puesto decisivo el escándalo de su vida sexual incestuosa y su conocido ateísmo, sugiriendo que, de ser ciertas las maquinaciones criminales que se le suponían, nada le había de impedir que envenenara también al niño que era el heredero legítimo del trono.
Lo cierto es que el rey, convencido de que la situación era grave y podía llegar a plantear después de su muerte una etapa de confusión dinástica capaz de sumir al país en una sangrienta guerra civil, decidió, después de largas reflexiones y seguramente también de sus conversaciones con la Maintenon, ordenar por un edicto de julio de 1714, que los hijos del duque de Maine -hijo suyo y de la Montespan- fueran también legitimados y admitidos como eventuales herederos de la Corona de Francia. Era un documento escandaloso que subvertía todas las leyes antiguas de la monarquía francesa, confirmando que en Francia no había más ley que la voluntad del monarca absoluto. Pero el Parlamento, que recibió el edicto, no hizo la menor observación sobre él y lo registró sin dificultad. Hubo un momento en que Luis XIV vaciló, consciente de que la eventual regencia de Orleáns, su sobrino, podía acarrear grandes convulsiones a la monarquía futura. Entonces pensó en convocar los Estados generales para elegir, en vida suya, otro regente para después de su muerte, con la esperanza de que lo hicieran en la persona del duque de Maine, su hijo bastardo, legitimado. Pero después de pensarlo bien, desistió del proyecto, por recelo hacia aquel cuerpo constituido al que no había nunca convocado, deliberadamente, para demostrar así que la monarquía era, en su opinión, el Estado, y que los cuerpos constitutivos de opinión eran piezas superfluas que no debían ser tenidas en cuenta.
Entonces decidió elegir otro camino, el testamentario. El 2 de agosto de 1714 redactó un largo documento con su última voluntad, que entregó al presidente del Parlamento para ser abierto después de su muerte. El Parlamento lo selló y depositó en un nicho, tallado en una de las columnas del viejo palacio parisino, que era su sede oficial. Este testamento instituía un consejo de regencia de catorce personas. Entre ellas figuraban sus dos hijos legitimados, el duque de Maine y el conde de Toulouse. El consejo de regencia decidiría todos sus acuerdos por el voto mayoritario de sus componentes. El duque de Orleáns tan sólo ejercería la regencia nominalmente. El duque de Maine asumiría la guarda y educación del rey y la Casa Real quedaba bajo su mando.
Era un verdadero desafío al regente Orleáns. Con este consejo formado por gentes incondicionales, el riesgo de que el sospechoso y mal reputado sobrino suyo llegara con malas artes a ocupar el trono parecía eliminado. Luis XIV, sin embargo, no las tenía todas consigo, recordando que, siendo niño, su padre, Luis XIII, también había enviado un testamento que modificaba los poderes de la regencia al Parlamento y que fue anulado por la institución representativa. Un Parlamento, como el de su tiempo, que no había sido tenido en cuenta durante todo el reinado, podía acaso buscar la revancha de su larga humillación anulando el documento, como así había de ocurrir.
Capitulo 15
La muerte del Rey Sol
Siempre había sido glotón y aficionado a los condimentos más indigestos. La noticia del estado ruinoso de su salud corrió como la pólvora por París y alcanzó, a través de los despachos de los embajadores, a las capitales de Europa. En Londres se tomaban apuestas en la City sobre la fecha eventual de su muerte. El embajador de Felipe V, Cellamare, tenía instrucciones precisas de vigilar al duque de Orleáns e impedir sus maniobras, como regente que iba a ser del reino, en caso de fallecimiento. Madame de Maintenon vigilaba a su vez los movimientos de las distintas facciones políticas que se disponían a disputarse el poder en cuanto el rey desapareciese.
Luis XIV, consciente del ambiente que se estaba formando, trataba de mantenerse en la normalidad de sus habituales jornadas. Salía en una carretela a recorrer el bosque; recibía una o dos visitas; escuchaba las músicas de los regimientos; otorgaba audiencias; en alguna de ellas, se volvía colérico si se le llevaba la contraria, y organizó, en los jardines, una gran desfile de la guardia real, que presidió, teniendo a su derecha al delfín, de pocos años, y a su izquierda al duque de Orleáns, con el que departió amablemente.
Los cortesanos, conscientes de la tragicomedia que representaba cotidianamente aquel hombre moribundo, quisieron darle una última oportunidad teatral que fuera placentera y brillante. Había llegado a París, desde la lejana Persia, un agente del sophi, o sha, para negociar un convenio comercial con el gobierno. Pontchartrain se reunió con madame de Maintenon y sugirió que se inventara la farsa de anunciar que había llegado un embajador extraordinario de aquel reino y que era preciso recibirle con todos los honores, dignos del fabuloso monarca oriental que representaba. La falsa presentación de credenciales tuvo lugar en la Galería de los Espejos, y Luis XIV, consumado actor, se encargó un terno negro y oro, revestido de diamantes de su suntuosa colección y aguantó toda la ceremonia, de pie, en medio de las personalidades de la corte y amenizado con las músicas militares protocolarias. Fue la última escena pública del gran actor que era el monarca.
En su espléndida biografía, Philippe Erlanger describe con detalle la secuela de esos últimos días, a la que titula Los adioses de un gran artista. Y, en efecto, Luis XIV lo fue hasta el último minuto de su vida. Talleyrand definió a los hombres públicos como «hombres de teatro», es decir, conscientes de representar un papel ante un escenario. El monarca se preparó minuciosamente a clausurar la enorme y dilatada tragicomedia de su vida con un último acto que rebosara tranquilidad, grandeza de espíritu, ánimo templado y conformidad con la Providencia. Saint-Simon añadió en sus descripciones precisas de estas horas finales un ingrediente de humor y poesía que le dan al acto un relieve singular.
El rey era valeroso de temperamento y sereno ante lo inevitable. Tenía el convencimiento de que su misión era conocida y bendecida por Dios y de que el rey de Francia tenía, entre otras cosas, la obligación de proteger y dirigir la Iglesia de su país. Así, por ejemplo, persiguió con saña a los protestantes, a los jansenistas, a los quietistas, al arzobispo de París, Noailles, y a los seguidores puritanos de Fenelón. Creía no haber hecho lo suficiente en este delicado terreno y que el Eterno le pediría cuentas rigurosas de ello por ser un asunto de responsabilidad de la Corona.
También le agobiaban los rumores que circulaban sin cesar en Versalles sobre las maniobras de su sobrino el duque de Orleans, cuya futura e inminente regencia daba lugar a especulaciones sin fin. Se incitaba al rey a tomar nuevas medidas a fin de evitar que diese un golpe de Estado, inmediatamente después de su muerte. Pero el rey prodigaba públicamente sus atenciones al temido y odiado pariente con objeto de no crear incidentes prematuros en la expectante corte.
Los médicos celebraron, de nuevo, una consulta, presididos por Fagon, médico mayor de la Casa Real. Esta vez se le recetaron cuarenta higos y tres vasos de agua helada a continuación. Los doctores le recetaron también quinquina, vino aromático y un baño con leche de burra. Unas manchas en la pantorrilla revelaron la presencia de la temida gangrena senil, síntoma definitivo de la cercanía de la muerte.
Las prácticas religiosas no se hicieron esperar. El 25 de agosto, día de su santo, el rey ordenó que se celebrara con el ritual de costumbre, desfile, concierto de músicas militares y comida real en presencia de los cortesanos. Por la noche se reunió con madame de Maintenon y su confesor y redactó un codicilo secreto en virtud del cual confería el mando de la casa civil y militar del delfín heredero al duque de Maine y, en su defecto, al mariscal Villeroy, hombre de escaso relieve en el ambiente de la milicia, pero favorito del rey. En virtud de este último texto del anciano monarca, el regente se vería abocado a no tener ninguna influencia verdadera sobre los puestos claves del futuro reinado de Luis XV.
Muchos historiadores se preguntan si el viejo y enfermo soberano no estaba, en su fuero interno, convencido de que Orleáns buscaría por todos los medios de lograr la nulidad de ese documento, como lo haría con el testamento, guardado en el nicho del palacio del Parlamento.
Después de la agotadora jornada del San Luis, el rey tuvo un síncope. Pidió recibir los sacramentos y previamente hacer una confesión general. Mademoiselle de Aumale, testigo y cronista del acontecimiento, nos cuenta que la Maintenon le ayudó a hacer el examen de conciencia, «recordándole numerosos pequeños pecados que había olvidado».
Decidió recibir al duque de Orleáns, su sobrino y yerno. Sus palabras fueron afectuosas y han sido recogidas con fidelidad por varios testigos presenciales. «No encontréis nada molesto ni negativo para vos en mi testamento. Me habéis servido bien y espero que también lo hagáis con mi bisnieto, el niño rey. A él os confío su protección y educación. Y si un día viniese él a faltar, sin descendencia, a vos corresponde, en primer lugar, la herencia de la Corona, según las leyes del reino. Yo he procurado dejar las cosas arregladas de la mejor manera, pero si hay algo que reformar o cambiar que se haga lo que sea necesario…»
Este increíble texto, lleno de duplicidad y dejando abierto el camino para anular el testamento secreto -como así ocurrió en efecto-, revela hasta qué punto el sentido del egoísmo dinástico familiar predominaba sobre el interés general en el ánimo del Rey Sol.
La despedida fue digna de un drama de Corneille: «Estáis ante un rey en la tumba y otro rey en la cuna. Tened presente el recuerdo del uno y el servicio del otro.» Orleáns, en las páginas, le juró proceder con lealtad hacia el delfín convertido en soberano. La aspiración de Felipe V de convertirse en tutor del futuro Luis XV quedaba eliminada. El Tratado de Utrecht sería respetado en uno de sus artículos esenciales.
Todavía quedaba otra visita pendiente: la de los cardenales de Rohan y Bissy. Se habló del problema de la bula papal y de la pasión con la que el rey había tomado partido en la polémica. (La maledicencia sostenía que el cardenal de Rohan era hijo ilegítimo del soberano.) El rey les soltó esta andanada: «En esa materia yo no he hecho otra cosa sino seguir vuestros consejos. Si hice algo mal será culpa vuestra y responderéis de ello ante Dios.»
Entonces comenzó la gran escena final del genial actor, la de las despedidas. Con voz sonora, palabra elocuente y serenidad absoluta empezó por los dignatarios y los servidores. «Os doy las gracias. Os pido excusas. Os he pagado poco y mal, pero el mal estado del tesoro no daba para más. Servid al rey niño como a mí. Mi sobrino -Orleáns- va a gobernar el reino. Obedeced sus órdenes. Siento que me voy a emocionar. Adiós, señores; acordaos alguna vez de mí.» La emoción duró poco. Los dignatarios y servidores se precipitaron hacia los apartamentos del duque de Orleáns a ofrecer sus servicios, pues el rey había sido explícito en decir que iba a gobernar el reino. Sus primeras órdenes fueron las de bloquear la llegada a la corte de Versalles de todo correo procedente del extranjero. Había sobre todo que impedir el que Felipe V reclamara la regencia, cosa que en efecto quedó descartada. Los príncipes y princesas de la sangre, los Berry, Condé, Conti, entraron a continuación. Para todos tuvo palabras de amor y afecto. Después llamó al pequeño delfín y le espetó un largo párrafo: «Vas a ser el mayor rey del mundo. No olvides tus obligaciones para con Dios. Y no me imites en el gusto que yo he tenido de emprender guerras. Haz que el pueblo francés mejore su condición precaria. Toma por confesor al padre Tellier, que ha sido el mío.» A continuación besó y bendijo a su bisnieto.
Más tarde el monarca ordenancista organizó su propio entierro y funeral: el orden del cortejo, el número de las carrozas, el tamaño de las gualdrapas, el acompañamiento de músicas y regimientos y su traslado al panteón de Saint-Denis. El día siguiente fue el la despedida conyugal. Por orden del rey, madame de Maintenon destruyó papeles, abrió carpetas, quemó en la chimenea los centenares de cartas y pequeños «billetes» amorosos del rey a ella y viceversa. Se perdió -escribe Erlanger- una preciosa y trascendental documentación que, de ser conocida, podría desvelar muchos secretos políticos del largo reinado. Saint-Simon cuenta que «la voz de institutriz de la Aubigné» cortaba, con sentencias que parecían máximas de un libro de piedad, las palabras cansadas del moribundo. «No tengo que restituir a nadie en particular. En cuanto a lo mucho que debería restituir a mi reino, confío en la misericordia de Dios.»
«En cuanto a vos, no os he dado siempre lo que debía, pero os he querido y respetado siempre.» El rey sollozaba. La antigua gouvernante se mantenía en silencio. En esto se oyó la voz del rey que decía: « ¿Y vos? ¿Qué será de vuestro futuro? No tenéis nada.» La madame contestó: «Ocupaos de Dios, no de mí.» En un desesperado esfuerzo de buscar una protección última, pidió al rey que dijera una palabra al duque de Orleáns, su mortal enemigo. Pero ella, con sus ochenta años, se hallaba también exhausta y quería huir de aquel escenario en el que el telón iba a caer de un momento a otro. Pidió consejo al padre Tellier y en una carroza protegida por un destacamento marchó a Saint-Cyr, el orfanato de su predilección, dos días antes de la muerte del rey.
El moribundo resucitó al día siguiente a la plena lucidez y reclamó la presencia de la Maintenon. Fue obligada a volver y a prestar compañía al monarca. «Os agradezco vuestro coraje y vuestra paciencia.» La «Sainte Françoise» consultó a su confesor, el padre Briderey qué debía hacer. El fraile se acercó al enfermo y volvió diciendo estas palabras de doble intención: «Ya no le sois necesaria.» La marquesa de Maintenon volvió a Saint-Cyr, donde se encerró en un total mutismo y falleció pocos años después.
Esta mujer de insólita biografía fue enterrada en la capilla de Saint-Cyr. En la segunda guerra mundial, Saint-Cyr fue destruido y los restos de la institutriz y amante de Luis XIV fueron llevados a Versalles y se encuentran hoy día en una sepultura de la capilla real del palacio.
El Rey Sol se acercaba a su fin. Recibió la comunión y la extremaunción y entró en la agonía, rodeado exclusivamente de médicos, frailes y los mayordomos de servicio. Se rezaban en voz alta las preces de los agonizantes. A ratos, la potente voz del rey resonaba unos instantes uniéndose al coro: « ¡Oh Dios mío! ¡Venid a mi encuentro, Ayudadme en este trance!» A las ocho y cuarto de la mañana del 1 de setiembre de 1715 se cernía el ocaso vital sobre el Rey Sol. La noche anterior, el duque de Maine celebraba, con una comida alegre de amigos de uno y otro sexo, su inminente entrada en escena y el logro quizá de sus pretensiones máximas. En otra reunión culinaria más severa y siniestra, el duque de Orleans se preparaba para dar un golpe de Estado en cuanto se hiciera público el testamento secreto.
La conducción de los restos del rey difunto a Saint-Denis tuvo un signo sorprendente. El entierro de Luis XIII había dado lugar, años antes, a manifestaciones populares de respeto y simpatía unánimes. En torno al cortejo del Rey Sol se produjo algo inesperado. El pueblo cubrió de insultos, burlas, chacotas, bailes y canciones atroces el féretro del rey. Se producía una especie de repulsa al monarca absoluto que había mantenido tantas guerras, que arruinó al tesoro y que convirtió a Versalles en un escenario desafiante de lujo, placer, diversión y escándalo, en medio de un país de nivel bajo de vida. Las escenas revelaban un malestar profundo que llevaba dentro el signo de la violencia. Hubo algunos que, setenta y cuatro años después, en 1789, recordaban este brote de rechazo póstumo al Rey Sol como un anticipo de las conmociones revolucionarias que acabaron con la monarquía absoluta.
Capitulo 16
Un cronista excepcional
Saint-Simon entró por fin, al cabo de varios años, en la corte de Versalles, pero sin ejercer especial relieve en las funciones importantes del palacio. Era tenido por un noble advenedizo, y al propio tiempo resultaba un duque y par de Francia picajoso y protestón que suscitaba, sin cesar, cuestiones de protocolo y de prelación de puestos en las numerosas ceremonias que tenían lugar cada día. Lo curioso del caso era que sus peleas no lo eran tanto por motivos de vanidad o de envidia con otros personajes, sino por su íntimo convencimiento del papel que debía corresponder a la antigua nobleza francesa en el mecanismo institucional de la monarquía. Saint Simon creía en el honor, en la amistad, en la lealtad y suponía que esas virtudes eran suficientes por sí solas para gobernar el reino. Consideraba un error de tipo absolutista la Corona personalista del Rey Sol, de exaltación innecesaria de la figura del monarca, quien, a su vez, había traído a muchos nobles de provincias al recinto de Versalles para corromperlos, «sujetándolos» con fiestas, bailes y aventuras sexuales, manteniéndoles al mismo tiempo alejados de sus tierras, castillos y feudos para evitar que armasen frondas y entrasen en conspiraciones. De otra parte, se hallaba Saint-Simon convencido de que el rey gobernaba, de hecho, con las gentes de la «burguesía», como los Colbert, los Louvois, los Fouquet, que se enriquecían de forma escandalosa y manejaban los asuntos públicos con desdén absoluto hacia las viejas familias de la aristocracia histórica sin hacer ningún caso de sus eventuales opiniones.
Saint-Simon era, por otra parte, un hombre de profunda religiosidad; apegado al catolicismo más conservador, recelaba de los jesuitas y veía con simpatía a figuras como el abate de Saint-Cyr y al abate Rancé, austero reformador de la orden de la Trapa. Los escándalos sexuales de Luis XIV y la oficialización de sus amantes, la serie interminable de sus aventuras de ocasión y la legitimación de los bastardos del rey habidos con sus favoritas encendían cada día su cólera y su reprobación. En definitiva, su situación en la corte -al cesar en su breve actividad militar- venía a ser la de un noble rancio, del viejo estilo, cultísimo y lector impenitente, mal visto por el rey y desdeñado por sus colegas de la nobleza, que lo consideraban, en el mejor de los casos, como un tipo estrafalario, dedicado a las letras, petulante, intransigente y crítico, lenguaraz y burlón hacia los personajes más destacados de la corte.
El duque tenía, junto a estas facetas de su personalidad, una gran pasión secreta que alimentaba en silencio. Temperamentalmente era un observador implacable, atento y minucioso. Cotidianamente recogía todo aquello que en la rumorosa colmena de la corte de Versalles se comentaba sin cesar: es decir, las noticias políticas de Francia y de Europa; los adulterios más recientes y más escandalosos; las enfermedades de la real familia; las fiestas deslumbrantes, frecuentísimas; las miradas penetrantes del rey a determinados personajes en las audiencias y la hermenéutica de las mismas, que confirmaban los expertos; las opiniones de los médicos de palacio sobre las alteraciones de la fisiología del soberano y sus enfermedades habituales; el número y rango de las audiencias concedidas a determinados embajadores; los cambios de habitación y de piso en el palacio de la Montespan y de la Maintenon y los significados de esas mudanzas; la privanza del obispo Bossuet; la rivalidad de éste con el obispo Fenelón; la aparición de una secta quietista francesa, seguidora de Miguel de Molinos, el autor de la Guía espiritual; la piedad aparente -o real- del rey cuando seguía el oficio de la misa diaria desde lo alto del coro de la capilla de palacio. El duque de Saint-Simon iba anotando en cientos de libretas, celosamente guardadas, cuanto recogía su infinita curiosidad, a lo largo de muchos años. Era grande su cultura histórica; había leído a los clásicos y a los maestros de la lengua francesa y de otras lenguas de la civilización europea. Iba poco a poco almacenando, en su memoria y en sus cuadernos, un gigantesco tesoro, puntual, certero, implacable, cotidiano, de todo aquello que veía, escuchaba y recogía o adivinaba en el tráfago de la colmena rumorosa del palacio.
Pronto intuyó que el inmenso conjunto de Versalles era lo más parecido a un recinto secreto en el que se decidían las guerras, las campañas militares, las batallas, la política exterior del reino y la redacción de tratados, concordatos, cambios de alianzas, paces futuras, matrimonios regios, fortunas y privanzas, así como también persecuciones siniestras, además de las sentencias de muerte y los crímenes horrendos. También se dispensaban muchos favores y prebendas cada día, y no sólo por decisión del, nivel máximo del rey, sino en multitud de los escalones inferiores a los que llegan, aunque fuera en proporciones mínimas, las últimas gotas de la voluntad del rey absoluto.
Saint-Simon no vaciló en tomar las medidas necesarias para saber más de lo que se hallaba al alcance de la vista y del oído. Organizó un complejo y extenso servicio de espionaje que le traía, cada mañana y cada noche., un conjunto de noticias que le permitía seguir cuidadosamente el hilo de los acontecimientos. Pajes, criados, soldados, sirvientes y ayudantes bien remunerados entraron a formar parte de la enorme trama informativa del duque.
Al morir Luis XIV, Saint-Simon creyó llegado el momento de servirse de su amistad con el regente para influir en la política. Aunque fue nombrado miembro del Consejo de la Regencia, no pudo nunca entrar en el alto nivel de las decisiones y aceptó la embajada de España, en 1721, para llevar a cabo un proyecto de nuevos matrimonios entre las dos Coronas reales, que no prosperó. La muerte del regente en 1723, le hizo retirarse de la vida pública y residir en París primero y más tarde en su castillo de la Ferté-Vidame, dedicado a poner en orden el inmenso archivo de sus papeles personales. Seis años después, en 1729, cuando un amigo suyo le envió confidencialmente una copia del Diario de Dangeau, que revelaba numerosos detalles íntimos de la corte de Versalles, que juzgaba poco fiables, es cuando tomó la decisión de escribir sus propias Memorias. Empezó la monumental tarea con tal brío y novedad, que el lector de hoy se queda pasmado de la magnitud de esa obra maestra de las letras francesas, que por cierto pudiera haber quedado inédita o perdida para siempre. Un eminente historiador francés, José Luis Cabanis, en un bello trabajo sobre Saint-Simon, le llama con justicia «Saint-Simon el admirable». Es, en efecto, prodigioso el esfuerzo que revela este memorial. Se trata de un relato apasionado pero riguroso, que arrastra al lector en su torbellino de estilo inconfundible, con una serie interminable de anécdotas, estampas, retratos, episodios, juicios de valor, confidencias, divagaciones y ojeadas históricas. Todo ello se halla insertado en una prodigiosa galería o escenario de sucedidos, de los personajes y de las grandezas y miserias de la corte del Rey Sol.
¿Cómo escribe Saint-Simon? De una forma insólita, no conocida antes de él. Inventó en realidad un estilo o quizá un género nuevo. Elevó lo anodino a categoría y lo mezquino a valor universal. Es a un tiempo arrollador y severo. No tiene respetos humanos. Desnuda. Fustiga. Critica. Un ingenio español llamaba a las Memorias del duque «un tratado de chismografía trascendental». Y recordaba, con acierto, que el hecho de que no pensara que fueran «publicables» antes de su muerte, conferían a la pluma del autor una total libertad para despacharse a su gusto.
Así sucedió, en efecto. Esta versión del Versalles del Rey Sol, con su feroz realismo, situó al «gran siglo» francés, acaso, en su verdadera dimensión e imagen. Ni ditirambos excelsos, ni denigración sistemática. Un espejo, ni convexo, ni cóncavo, a lo largo de un reinado. No lo pudo saborear el lector francés hasta un siglo más tarde, en 1829, en vísperas de la Revolución de julio que trajo a Luis Felipe de Orleans al trono. A partir de ahí, empezó el lento degustar de los textos del prodigioso escritor. Fue leído, al comienzo, con curiosidad, ensalzado por unos, atacado por otros. Pero, al fin, el juicio resultó unánime: la primera versión moderna, crítica, auténtica, atroz y justificada del Versalles del Rey Sol estaba servida. En vano dijeron sus detractores que el autor era un enfermo melancólico y resentido que daba rienda suelta a su rencor.
Hoy día, Saint-Simon es un autor de consulta obligada para quien desea analizar con elementos de juicio fehacientes el siglo que fascinó a Voltaire y que aún sirve de exaltada referencia a los integristas del capetismo absolutista, dispuestos a la adoración del tabú, antes de que se enciendan las velas de tan disparatada liturgia. A continuación, doy un ramillete de opiniones sacadas del «océano» saint-simoniano para que el lector pueda saborear el regusto agridulce de la prosa del «pequeño duque», vencedor desde la tumba, que por cierto fue profanada en las jornada de la Revolución francesa.
«Los guardas suizos formaban parte esencial del cuerpo de policía, que lo escuchaba y vigilaba todo en palacio. Estos hombres s hallaban encargados de rondar por la noche y de madrugada, en las galerías, pasillos, corredores y pasajes y en los rincones más oscuros. No hablaban, ni contestaban, si se le dirigía la palabra. Su misión era escuchar, seguir y esperar a los cortesanos. Y redacta: después, minuciosamente, la actividad o el visiteo de cada uno. Versalles era, pues, un inmenso recinto vigilado por los espías del soberano.»
El sistema de las visitas cotidianas del rea a sus queridas es descrito minuciosamente por el memorialista como si de una novela policíaca a lo Agatha Christie se tratara. Sólo falta en la relato un dibujo adjunto para explicar gráficamente el laberinto de las escaleras descansillos, desvanes, cuartitos de espera y dormitorios que se utilizaban para cubrir, hipócritamente, los supuestos teóricos del ejercicio táctico, con el que se iniciaba cotidianamente la regia batalla amorosa. Pero no es eso sólo lo que nos cuenta Saint-Simon, sino también nos refiere los infames cubículos y buhardillas que se asignaban, en ocasiones, a personajes influyentes que aceptaban la feroz encerrona, con tal de acercarse físicamente al que consideraban representante de Dios en la monarquía versallesca. «Los cortesanos se superaban unos a otros en adulaciones y bajezas infinitas.» «Ser un buen cortesano era como carecer de humor y de honor al mismo tiempo.» El duque trazó los retratos a fustazos. «El cardenal Dubois tiene aire de hiena, cara de barbián, movimientos de serpiente venenosa y, cuando empezó a intrigar, parecía un polluelo recién nacido, al que se le veían en la piel trozos de su cascarón.» Al duque de Lauzun, hombre violento y peligroso, que se enfrentó con el rey a propósito de un mando militar no conseguido y que acabó casándose con una cuñada de Saint-Simon, lo describe así: «Era un hombrecillo rubicundo, con aire de gato desollado, ingenioso, arrogante, ambicioso, lleno de caprichos, analfabeto, descontento, amargo, solitario, salvaje, valiente, audaz, peligroso, adulador, insolente, burlón y servil, temido, salaz. Y no respetaba a nadie.»
He aquí la descripción de un desfile de personajes en una ceremonia de la corte: «Madame de Montchevreuil, larga criatura seca y lívida, con dientes de caballo.» Mademoiselle de Ponchartrain: «Una araña venenosa.» El noble Nogent «semeja un caballo de carroza»; el duque de Maine, «una serpiente de cascabel»; Villeroy, «un perro rabioso»; el obispo de Boulogne «vivió y murió como un lobo»; el anciano duque de la Rochefoucauld, que vivía en un pabellón en el bosque de Versalles, era «el viejo perro sarnoso que se distinguió en la ralea y al que se le da de comer en vez de matarlo. Es un ave de presa, una mosca perseguida por la araña, un viejo gorila, con cara de rana aplastada». La marquesa de Montespan «había engendrado un enjambre de bastardos». Parecía una colección de los animales protagonistas de las fábulas de La Fontaine, señala con acierto Cabanis.
Y así podríamos ir entresacando decenas, cientos, miles de siluetas rotundas, apasionadas y decisivas para conocer una sociedad, una época, un reinado, un período decisivo de la historia de Francia y del Occidente europeo. Saint-Simon era, sobre todo, observador y escuchador. Comprendió que su testimonio de narrador visceral era necesario, para contrapesar en el porvenir la avalancha de adulaciones y falsedades que se escribirían después de la muerte del Rey Sol. Y quiso contribuir a ese esclarecimiento póstumo.
Su vocación de escritor ya estaba en marcha cuando fue enviado a la corte de Felipe V en Madrid, probablemente para ser alejado de la corte de Luis XV, en la que se encontraba mal visto y desplazado. Sus Memorias correspondientes a la etapa española son densas, irreverentes y sabrosas. Sus descripciones de la corte, de los personajes reales y del cardenal Alberoni son, en algunos aspectos, magistrales.
Existe una transcripción del manuscrito del embajador Saint-Simon que figura en el Archivo de Estado en París titulado Cuadro de la corte de España hecho a fines de 1721 y comienzo de 1722, realizada por don Vicente Castañeda y publicada en 1933 en Madrid, donde el lector puede conocer el implacable bisturí literario del duque francés.
Capítulo 17
Balance de un reinado
La monarquía absoluta, como sistema de gobierno, no duró más allá que otros setenta y cinco años después de la muerte de Luis XIV. El Rey Sol desgastó el conjunto de las instituciones del reino, dejándolas heridas de muerte, sin posibilidad de resurrección. Las guerras continuadas, costosísimas en hombres y dinero, fueron una sangría de riqueza interminable. El lujo escandaloso de la corte, los errores del régimen fiscal, el escaso estímulo de mejora social de la clase baja, el disparate político y humano de la persecución a los protestantes, que provocó el exilio de cientos de miles de franceses de alto nivel profesional, fueron otros tantos factores que llevaron a la miseria a extensos sectores de la población. La gestión de las finanzas públicas del Estado estaba planteada en términos de permanente déficit, con apelaciones a gestos vacíos de oportunismo como la venta de las vajillas de oro y plata de Versalles o la hipoteca de las joyas de la Corona para sostener los gastos de una guerra exterior.
Luis XIV llevó la tesorería del Estado a una creciente ruina. Otro error enorme fue la convicción, públicamente manifestada, de que se creía obligado a defender la fe católica con ideas propias, no siempre acordes con la palabra y definición de Roma. Frente al Papa ecuménico, se sentía como un Papa francés, alentando así el galicismo autónomo y desafiando una y otra vez las censuras del Vaticano. Luis XIV se consideraba sinceramente instrumento de Dios para mantener la fe cristiana de su pueblo. Las persecuciones contra los hugonotes y jansenistas y el pleito galicano dejaron un rastro considerable de enemigos mortales en la intelectualidad del país que iba a manifestarse como fermento activo de discordia en los movimientos filosóficos y doctrinales que desembocarían en la Revolución francesa. Los odios religiosos son siempre un elemento de extensa duración y no tardaron en reaparecer después de la muerte del rey.
El dato más positivo del largo reinado fue el sometimiento de los discrepantes o, dicho de otro modo, la obediencia civil impuesta por la fuerza y la sumisión. El Parlamento, el clero y la nobleza fueron también sometidos, duramente, a la voluntad del soberano. Luis XIV no concebía otra forma de Estado que la de imponer su voluntad omnímoda de arriba abajo. Sus ministros, los intendentes, los funcionarios, los alcaldes, imitaron el sistema despótico en cascada. Todos eran pequeños reyes absolutos en el área de su jurisdicción. Fenelón, en sus cartas y escritos, hablaba de los errores del despotismo que conducía finalmente a la violencia y proponía una estructura de poder equilibrada, en que los cuerpos sociales diesen el contrapunto debido al poder de la monarquía. Pero el rey se reía de las ideas de Fenelón, al que llamaba «espíritu quimérico». En cuando al papel de esos estamentos enmudecidos del pasado de la historia de Francia, el monarca los consideraba «residuos del ayer» que no tenían cabida posible en una monarquía como la suya. Sin exageración, cabe definir a Luis XIV como uno de los primeros estadistas totalitarios de la historia de Europa, en el que la razón de Estado se identificaba con su pensamiento y su voluntad.
Cabe preguntarse si esa dictadura real no producía rechazos, malestar social, revueltas e insurrecciones. Las crónicas mencionan una serie de motines populares en París y en las provincias, durante el reinado, que se conocen mal. Los detalles de estas asonadas refieren que enarbolaban peticiones concretas, casi siempre de orden económico. Fueron brutalmente reprimidas, en ocasiones disparando la tropa contra los amotinados o pasándolos a cuchillo. Y en otros casos llevándolos al patíbulo o condenados de por vida a remar en las galeras. Generalmente los rebeldes eran «particulares» de escasísimo nivel social -los «miserables» de la época-, seres pobres y desconocidos, por lo que ha sido difícil a los investigadores averiguar el contenido detallado de sus peticiones y el alcance y la profundidad de esos movimientos. Lavisse sostiene que esos alzamientos aislados fueron como un rumor subterráneo que anunciaba la gran revolución futura. Pero nadie, en aquel momento, era capaz de adivinar que dentro del mismo siglo XVII, el reinado de Francia iba a conocer, en su propia carne, el acontecimiento subversivo político de mayor trascendencia histórica de la edad moderna: la Revolución francesa.
Luis XIV fue un rey despótico. Pero el suyo no fue un despotismo ilustrado, ni reformista, proyectado hacia el porvenir. El Ancien régime fue, en sus manos, un conjunto de sistemas arcaicos de poder que no funcionaban en absoluto y se hallaban vaciados de todo contenido.
Luis XIV extendió los límites jurisdiccionales de Francia. Obtuvo el Franco-Condado, mejoró la frontera del norte, y con el sistema de las «barreras» militares desplegó una serie de plazas fuertes como una cortina de protección contra las invasiones. Ese campo defensivo frente a la agresión de las potencias rivales funcionó, con varia fortuna, durante todas las guerras siguientes hasta nuestro siglo. En cambio, la idea colbertiana de hacer de Francia una gran potencia naval no resultó hacedera por un cúmulo de motivos. No parece tampoco que el Rey Sol tuviese gran entusiasmo por lograr el poderío marítimo, ni por convertir a Francia en «nación anfibia».
Su política exterior no fue tanto inspirada por la fría consideración de obtener ventajas geográficas o políticas para su reino, sino que los sueños de gloria personales eran, en él, la motivación fundamental de sus decisiones. Examinando el contenido político de sus guerras interminables, se sorprende uno de que gozara más en humillar a un rival exterior que en lograr un resultado favorable. En las negociaciones de paz o en los planes de coalición para emprender una guerra, se recreaba en urdir trampas, fingir acuerdos, engañar a los interlocutores o desdecirse de promesas anteriores, con lo que sus adversarios iban aumentando en número. Puede decirse sin exageración que en la guerra de Sucesión española, Luis XIV luchó contra Europa entera, la cual había sido empujada a coligarse contra él. Un gran historiador militar escribió, analizando las campañas de su reino, que el Rey Sol «no era ni un gran general, ni un buen soldado, sino, a lo sumo, un buen oficial de Estado Mayor».
El Rey Sol fue admirado en vida y sus palabras escuchadas como las de un oráculo. Los escritores y artistas que se beneficiaron de su poderío le rindieron tremendos homenajes de adulación y servilismo. En la glorificación del rey, el pueblo francés se sentía satisfecho en su patriotismo. Al morir y sucederle un monarca frívolo e insignificante como Luis XV se trató de hacer una política distinta, pero no se logró nada, sino la confusión de los espíritus. Voltaire, que había conocido el reinado de Luis XIV en su juventud, volvió hacia el personaje su mirada y cantó sus excelencias y las grandezas en su prosa centelleante y cautivadora. Su panegírico quedó ahí como la pieza maestra del monumento al Rey Sol, del que se olvidaron sus errores y limitaciones, para aceptar, en cambio, los resplandores de su prestigio, su empaque, su altanería; su serenidad, su lenguaje sonoro y escogido, y su mecenazgo artístico que inventó Versalles, ayer lujo y locura, y hoy motivo de asombro para millones de visitantes del mundo entero.
El Rey Sol ha entrado en la historia de Francia y en la historia de Europa como un personaje singular que representó un papel determinado en un momento preciso. No fue un genio, pero tampoco un monstruo de maldad.: Era probablemente un ser de buenas cualidades, convencido de su misión providencial. Tenía un apego constante y ejemplar a su responsabilidad de mando político. Sentía a Francia como cosa propia. Si las cosas iban mal, fingía una serenidad que devolvía la confianza a los demás. Nunca aceptó la derrota o la humillación de su pueblo. Encarnaba, físicamente, con su majestad corpulenta, su aire dominador, su actividad deportiva de cazador cotidiano al monarca todopoderoso. Sus aficiones musicales y teatrales le convertían en un tipo de rey que daba una brillante y alegre imagen a su pueblo. Y, aún hoy, la Francia republicana de nuestros días considera al Rey Sol como un punto de referencia obligado que pertenece a todos.
Versalles fue un gran escenario inventado por él, sobre un terreno inhóspito y pantanoso, como dando testimonio con ello de lo que puede hacer la voluntad humana, para poblar la tierra con monumentos extraordinarios de la historia del arte. En ese conjunto teatral y gigantesco se representó la gran función del Rey Sol. Empezó en alegre comedia, siguió adelante con dramas y amores encontrados. Fue decayendo su salud y alcanzó en la tragedia final el más alto grado de emocionada despedida. El protagonista había llenado el tablado, durante muchos años, para asombro de su pueblo y envidia de actores dinásticos foráneos. Una inmensa compañía de actores y actrices, secundarios y brillantes, y los cortesanos completaban el reparto, como un coro de tragedia griega sirviendo de trasfondo musical a la función.
Hay otro aspecto muy importante a recordar en la forma de gobernar su Estado autocrático. Luis XIV cometió el error de concebir la realeza como un agobiante ejercicio de poder que representaba un fardo de imposible pesadez para un hombre normal. Al concentrar en el oficio de rey absoluto tantas y tan delicadas responsabilidades, hizo del trono un eje de innumerables prerrogativas, pero que no era posible ejercitar eficazmente en la tarea de una sola persona. De ahí los validos, los sucedáneos de los reyes, los generales ambiciosos, la forzosa dejación del exceso de poder en manos ajenas.
Francia perdió la hegemonía a la que aspiraba en Europa, después de tantos conflictos y batallas. Pero también hay que apuntar en el haber de Luis XIV el lograr el éxito de librar a Francia de la doble tenaza del imperio de los Austrias de Viena y de los Austrias de Madrid. En un momento dado -en 1715, terminada la guerra de Sucesión-, tuvo la intuición de proponer al emperador austríaco la idea de establecer una alianza permanente de Viena, Madrid y París, lo que él llamaba «las viejas naciones de Europa». El propósito era el de mantener la paz del continente y frenar el empuje de las «naciones nuevas», las recién llegadas al poderío militar, como Prusia, Rusia y, por supuesto, Inglaterra. Este proyecto hubiera sido, de llevarse a cabo, un cambio decisivo en la historia de Occidente. El Rey Sol nombró un embajador, el conde de Luc, con el único propósito de explorar esa idea ante Carlos VI. Pero el antiguo pretendiente a la Corona de España albergaba todavía un profundo recelo hacia su rival directo en la guerra de Sucesión.
¡Qué serie de episodios históricos negativos de los siglos siguientes hubieran seguido un curso distinto del que hemos conocido! Pero la historia es implacable y no se detienen el «pudo ser» de las elucubraciones de los que la estudian y la cuentan. La muerte de Luis XIV, ese mismo año, dejó olvidado este proyecto. Luis XV lo quiso resucitar años después, pero las circunstancias eran distintas y la guerra de Sucesión de Austria cambió drásticamente los términos del problema.
En este ramillete final de opiniones encontradas que recojo sobre la personalidad del Rey Sol, quiero transmitir un juicio que, como colofón de su libro, redactó el eximio escritor y académico francés Michel Don. Su obra, aparecida en 1983, se titula Louis XIV, par luí meme. Con un gran sentido autobiográfico, ha recogido de Luis XIV, apoyándose en las Memorias, una serie de reflexiones del monarca sobre personas y problemas que fueron claves y decisivas en los episodios más interesantes de su largo mandato. Las Memorias son, como casi siempre ocurre, autojustificadoras, pero despiden un aire de veracidad indiscutible. Éste es su gran interés. Déon resume su juicio crítico en un párrafo que reproduzco aquí: «Luis XIV fue el padre de la Francia moderna, la de las industrias, la de las letras y las artes. Le dio a Francia sus fronteras geográficas naturales; obligó a Europa a respetar sus ejércitos y su Marina. Rompió y forjó alianzas que, en algunos casos, llegaron hasta nuestros días, con frutos considerables. Dotó al país entero de una administración pública desconocida antes de él; sujetó para siempre el espíritu revoltoso y conspirador de la nobleza. Resistió las presiones que le empujaban a caer en la tentación de un cisma religioso. Levantó palacios, jardines y monumentos que parecieron excesivos y lujosos, pero cuyo esplendor es todavía hoy una de las glorias de universal alcance de Francia en el mundo.
»Sus errores sustanciales se debieron, sobre todo, al aislamiento en que se fue encerrando a medida que entraba en años. Sin contacto con la nación y ni con quienes debieron ser sus voceros, fallecido Colbert, que fue su extraordinario asesor y hombre de Estado, Luis XIV no se dio cuenta de que la auténtica revolución política, moral e industrial de la que fue iniciador, había de tener unas enormes consecuencias en la sociedad francesa que era preciso prever. Cometió el mismo error dramático en el que caen, casi siempre, los gobernantes autoritarios cuando envejecen en el ejercicio del poder.»
Bibliografía
- Ernest Lavisse, Louis XIV, edición abreviada, Pillorget Laffont, París, 1989.
- Francois Bluche, Louis XIV, Fayard, París, 1986. Pierre Chevalier, Louis XIII, Fayard, París, 1979.
- André Castelot-Alain Decaux, Histoire de la France… au jour le jour, Perrin, 1976.
- Nancy Mitford, El Rey Sol, Noguer, Barcelona, 1966.
- Philippe Erianger, Louis XIV, Fayard, 1965.
- Jacques Bainville, Histoire de France.
- Michel Déon, Louis XIV, per lui méme, Godefroy, París, 1983.
- Jean Longnon, Mémoires de Louis XIV, Tallandier, París, 1927.
- Voltaire, Le siécle de Louis XIV.
- Kunstler, La politique de nos Rois, Fayard, 1942.
- J. Michelet, Histoire de France, tomos 15 y 16, Flammarion, 1884.
- G. Boissy, L'Art de gouverner selon les Rois de France, Grasset, 1935.
- J. Cabanis, Saint-Simon 1'admirable, Gallimard, 1974.
- Wittmann, Mémoire du cardinal de Retz, Plon, 1929.
- Paul Gruyer, Huit jours á Versailles, Hachette, 1920.
- Jean de la Varende, M. le Duc de Saint-Simon et sa comédie humaine, Hachette, 1955.
- Duc de Lévis Mirepoix, La Monarchie francaise, Perrin, 1980.
- Carlos Pujol, Leer a Saint-Simon, Planeta, 1979. H.
- Taive, Les origines de la France contemporaine, Hachette, París, 1987.
- Saint-Simon, Mémoires, Gallimard-Pléiade, 1963.