
Mi vida
Gerolamo Cardano
La carencia de una versión de la famosa autobiografía de Gerolamo Cardano —un libro traducido a todas las lenguas cultas del orbe y a alguna que otra exótica— se hacía sentir en el ámbito de habla española. Esta traducción quiere suplir esa falta y servir a la vez de presentación en nuestras tierras a una figura del Renacimiento tan descomunal y llena de sorpresas como la del sabio milanés. Mi tarea no hubiera sido posible sin la ayuda de muchas personas, cuyos nombres no me es posible recoger aquí. No quiero, sin embargo, que pase sin publicarse mi amplio agradecimiento al profesor D. Juan Gil, que leyó y corrigió atentamente los originales de nuestra traducción, al profesor D. Antonio Ramírez de Verger que me agenció la copia microfilmada de la edición de Naudé sobre ejemplar conservado en la Biblioteca del Museo Británico, al profesor D. Miguel Benítez Rodríguez, que me proporcionó la edición y traducción de J. Dayre, y, en fin, a las profesoras Ana María Pérez Vega y Ana María Ramírez Tirado por sus pesquisas y envíos bibliográficos desde Colonia. Igualmente, a todos los profesores que participaron conmigo en el Coloquio de Trabajo sobre Cardano organizado por la Biblioteca Augusta de Wolfenbüttel, cuyos consejos y sugerencias están aquí, aunque sus nombres no. Ignoro si con la lectura de este libro se sentirán pagados los unos y los otros.Wolfenbüttel, octubre de 1989
Contenido:1. Dificultades previas1. Dificultades previas
2. El escritor y la gloria
3. El médico
4. El matemático
5. El astrólogo, intérprete de sueños y fisionomista
6. El filósofo
7. El indagador de su vida
La autobiografía (De propria vita) de Gerolamo Cardano (Pavía 1501-Roma 1576) es uno de los libros más singulares y atractivos que produjo aquella edad prodigiosa que se nos estiliza y abrevia en los manuales de Historia bajo el rótulo de ‘Renacimiento’. Es la vida de un hombre hecha libro y un libro que de algún modo vive. Relación minuciosa y exhaustiva de todas las facetas de la existencia de su autor, parece como si ante una obra de tal índole estuviera de más cualquier comentario. Sin embargo, hay una serie de dificultades de orden interno y externo que hacen que no sea impertinente traer aquí algunas consideraciones y noticias sobre este complejo personaje y sus circunstancias[1]. Ya Lessing y Goethe advirtieron en su día lo difícil que es llegar a conocerlo[2].
Los primeros inconvenientes vienen de que su obra es vasta, variada y problemática donde las haya.
Consideremos el tamaño. Cualquiera que se acerque a la edición más completa de sus escritos —nos referimos a la edición de 1663 a cargo del médico lionés Charles Spon[3]— puede muy bien echarse atrás entre el asombro y el desánimo. Unos nueve mil folios impresos a doble columna de letra tupida recogen los más diversos aspectos del saber de su tiempo.
¿De qué temas se ocupa, pues? Cardano fue uno de los primeros que confeccionó una detallada bibliografía de sus propios libros en las tres ediciones sucesivas de su opúsculo De libris propriis[4]. Allí, entre doctrinas, anécdotas de su vida y propaganda editorial, confecciona una lista de sus cincuenta libros más importantes en el orden en que deben leerse. Se agrupan por materias según una sucesión pedagógica de sabor medieval: aritmética y geometría, música, dialéctica, filosofía natural, teodicea (libri divini en su terminología), moral, medicina, adivinación y obras de género diverso. Sólo un nutrido y bien pertrechado equipo de especialistas en diversas disciplinas (y que además se manejen bien con el latín retorcido de nuestro hombre) sería capaz de abordar con garantías de éxito la tarea de conocer a fondo todas las implicaciones y ecos culturales de una obra semejante.
Pero este impedimento de la variedad, con ser fuerte, sería fácilmente salvable si no se le añadiera una trampa algo más insidiosa. Y es que tanto los buenos modales como las estratagemas de la retórica exigen que el autor esté siempre parapetado detrás de lo que escribe, que haga por comunicarnos un pedazo de saber manejable y libre de las pegajosas raíces que lo adhieren a la persona de donde brota. Es norma que la vida diaria y el carácter del sabio se escondan pudorosamente y den lugar a una obra limpia y objetiva. Pero con Cardano ocurre justamente lo contrario, su obra parece evaporarse ante la presencia tenaz de sus manías y de su vivir cotidiano. Constantemente el artesano mancha con su huella su tarea. Resulta así que son materiales y datos lo que al biógrafo del personaje le sobra. Es fácil pasear a Cardano por los renglones de un libro como un monstruo de feria. Si el biógrafo se adscribe a alguna escuela en materia de psicología aducirá el consabido ‘No hay talento grande sin una pizca de locura’, acumulará síntomas en larga nómina y podrá luego lanzarse a teorizar cuanto quiera. Pero también este obstáculo puede, con tino y buen juicio, salvarse.
Un inconveniente mayor surge de lo raro y lejano del personaje. Cardano viene a ser una suerte de padre impresentable y excéntrico de la ciencia moderna y racionalista. Hay en él una extraña e intrincada mezcla de error y verdad. Nuestro orgullo de hombres soporta ver el error como paso transitorio y provisional —momento dialéctico diría un hegeliano— hacia la verdad, pero no el ver tan íntimo maridaje de superstición y ciencia pura como en Cardano se da. Nos repele. Porque leer una autobiografía viene a ser como hacerse una trasfusión de recuerdos ajenos, llevar a nuestras venas el humor vital de otro: se producen anticuerpos y rechazos y sólo tras un ascético ejercicio de renuncia deponemos improbables certezas y prejuicios encallecidos y estamos listos para la tarea de comprender, que es modificarnos y hacemos otro.
Tenga en cuenta, pues, el lector estas dificultades y aun otras de naturaleza casi metafísica que podrían presentársele (‘Si apenas sé quién soy, ¿cómo saber quién es otro?’), pero no por ello se arredre y se detenga, sino que más bien emprenda la lectura investido de esa abierta inocencia que de la cita que vendrá en el siguiente párrafo se desprende. No han dejado los hombres de moverse desde que el cruel Zenón disparara sus irrefutables aporías.
Goethe, en quien alienta todavía de modo fecundo la universalidad y el naturalismo renacentistas, fue lector de Cardano, al que leía «con gran júbilo y ternura»[5], viéndolo quizá como niño travieso que ensaya torpemente en sus juegos las altas tareas de los mayores. Le agradaba de él particularmente aquello que lo acercaba más al artista y en lo que una edad positivista vería su mayor defecto: esa delicada y confusa trama de ciencia y vida:
«En fin», —nos dice el autor alemán—, «tenemos que señalar que con Cardano surge un estilo simple de habérselas con la ciencia. El la considera en relación ante todo consigo mismo, su personalidad, su peripecia vital (Lebensgange), y así, hablan desde su obra una naturalidad y viveza que nos arrastran, nos estimulan, nos refrescan y nos ponen en acción. No se trata del sabio investido de larga toga que desde su cátedra nos adoctrina; se trata del hombre que, asendereado, atento, ilusionado, es presa de la alegría y el dolor y nos suministra un informe apasionado al respecto»[6]Y, una vez asentadas estas premisas, pasemos a vernos las caras con este hombre de muchas caras.
2. El escritor y la gloria
La gloria, que es nuestro afán de no morir, es el dios que más sangre tiene en sus altares. El individuo se desvive por perpetuarse en la vida fantasmal que le otorgarán las generaciones futuras. Pero la fama que espera a los hombres más allá de la muerte es tan incierta como su fortuna de hombres vivos. La gloria, como el destino, ironiza y bromea. Venerado por sus contemporáneos como el poseedor de una ciencia poco menos que sobrehumana, ídolo de los libertinos del siglo XVII, que vieron en él el sigiloso precursor de su descreimiento, todavía admirado por Leibniz en la Alemania ilustrada[7], Cardano vio apagarse la llama de su gloria poco a poco de entonces a nuestros días. La actitud común de estudiosos y especialistas es enfrentarse a él como una figura un tanto curiosa y un mucho estrafalaria, profeta involuntario de nuestro mundo de hoy y caricatura del hombre de ciencia moderno. Se debatió entre la magia y la ciencia, robó un pedazo de gloria al gran Tartaglia y quiso hacer un monumento con las minucias de su vida. Nada de ello es sorprendente. El mismo Cardano sabía, y lo dice en su Vida, que diariamente se sacan a subasta los valores y capitales que en los libros se contienen y que la inmortalidad, paradójicamente, sólo dura cierto tiempo. Pero lo que sí pediría los lamentos y la retórica de un moralista a la antigua es esa comedia de equívocos y trampantojos que el destino ha montado con la memoria de este hombre: sus comentarios y obras de medicina, que fueron su mayor orgullo, son hoy auténticos fósiles científicos; los horóscopos y el gran comento al Quadripartito de Tolomeo pueden pasar por un modelo acabado de ciencia que no por estar fuertemente formalizada es por ello menos pseudociencia; en matemáticas, el hallazgo de la fórmula (llamada ‘cardánica’) para la resolución de las ecuaciones cúbicas no le pertenece; tampoco le pertenece el hallazgo de otro teorema, que con la misma injusticia lleva a veces su nombre, sobre la generación de movimiento rectilíneo a base de dos círculos que se mueven uno dentro de otro (teorema formulado ya por el persa Nasir Eddin en el siglo XIII y redescubierto por Copérnico); el ingenio mecánico que lleva su nombre afrancesado, el ‘cardán’[8], fue ideado por el griego Filón de Bizancio (siglo III a. C.) y tal vez construido por el gran herrero-ingeniero Juanelo Turriano. Esto es, que sus principales títulos de gloria, en rigor, no le pertenecen.
Y la burla del destino sigue en otro lado. Ninguno de los libros con que pretendió cimentar y apuntalar para siempre el edificio de su fama póstuma ha encontrado tantos lectores y admiradores como su autobiografía, un libro falto de una última mano, algo desaliñado y que sólo pretende poner las cosas en su sitio, dando por sentado que la propia y verdadera forma mentis de su autor está plasmada en la ingente y variada producción escrita que le precede. Hoy convertimos ésta en un resto y la dejamos —justamente o no— para los especialistas, reservándonos para nosotros este bocado exquisito de la literatura biográfica que, a pesar de todo y por muchas razones, es su Vida.
¿Cómo se las hubo Cardano con el asunto este, tan resbaladizo y traicionero, de la gloria? Consideremos ante todo que su tiempo mostró una sensibilidad exacerbada en este punto, no habiendo quizás época más pundonorosa y hasta sedienta de venganza en ocasiones (recordemos aquí al vengativo Cellini, otro genio inquieto y autor también de un libro sobre su vida). Cuando Cardano ya estaba instalado en cierta prosperidad y disfrute de sus esfuerzos, recordaba el día remoto de su adolescencia en que por vez primera abarcó las dimensiones de la muerte y decidió echarle la partida. Es el momento del giro decisivo de su vivir, su conversión laica:
«Tenía yo, si no recuerdo mal, dieciocho años. Mis conocimientos no iban más allá de la geometría que mi padre me había enseñado. Lo acompañaba yo cierto día para hacer una visita. El entró en la casa y yo me quedé fuera esperando (estaba sentado sobre un banco de tablas, tan grabado tengo ese día en la memoria). Al rato sale un ataúd de allí y la comitiva del entierro. Ello fue que de un modo vehemente se me vino a la cabeza la idea de la muerte y una especie de angustia: pese a ser yo un mozuelo, me representaba la muerte como algo real o, al menos, inevitable para todos. Duro me parecía, además, vivir como si no se hubiese vivido. No me es fácil decir si ello ocurrió por alguna inspiración divina o por el ardor de mi mocedad; lo que sí puedo asegurar es que desde los comienzos de mi existencia me consumían ansias inextinguibles de fama inmortal»[9].Con el deseo y propósito de vivir la auténtica vida para así dejar huella y traspasar la raya de la muerte, entre aprensiones y malos anuncios de los astros, va entrenándose en obras de menor calibre a lo largo de la segunda y tercera décadas de su vida, para, únicamente en la cuarta, cuando la muerte que el horóscopo le vaticina no llega, entregarse a una búsqueda obstinada y absorbente de la gloria en el estudio, la reflexión y la escritura. Antes de cierta edad, antes de comprender algo de la máquina del mundo, salir a la palestra de las ideas, hablar y escribir es tarea poco menos que insensata. Cardano, como Cervantes, es uno de esos autores que dan lo mejor de sí en la última parte de su vida. El latín de la época tiene un hermoso calco para verter el término griego theoria: dice contemplatio, que es ‘contemplación’, esto es, una suerte de mirada lenta, amplia y gustosa. Esa contemplatio, en la que la sabiduría reside, es propia de la edad madura y senil y es ese tiempo el que dedica Cardano al saber tras una juventud convencionalmente borrascosa. Pero antes de emprender el empinado camino de la gloria echa cuentas de sus capacidades y revisa la materia que pondrá resistencia a su empuje. El balance es desalentador: ni él tiene especiales dotes para nada ni parece que se pueda decir nada nuevo sobre nada. La flaqueza y poquedad de un hombre pueden ser, sin embargo, sus mejores aliados:
«Parece como si Naturaleza me hubiese formado a mí como formó al hombre entre los animales. La comparación me cuadra a las mil maravillas. A los animales, en efecto, los armó a cada uno con sus defensas […], en cambio al hombre no le dio arma ninguna sino su cuerpo desnudo […] y sus desnudas manos, pero de modo y manera que […] con ellas pudiese construir armas mejores que todas las uñas, dientes y cuernos de los animales. Preparó asimismo Naturaleza al hombre para que dominara las ciencias, mientras que a mí me crió ignorante, rudo e incapaz por condición de acceder a todas ellas. Cuando no me elaboraba un método, resultaba ser yo allí peor que loro o papagayo, mientras que si me hacía de un método […], ya no echaba de menos la ayuda de Naturaleza»[10].Así pues, al igual que el hombre nace el más desvalido de los animales para elevarse sobre ellos gracias a las suplencias de la razón y la técnica[11], así también Cardano nace el más débil de los hombres para mostrar luego al mundo una sabiduría multiforme, prodigiosa y benéfica. Cuando se presenta a sí mismo como hombre inepto al que los astros imponían de nacimiento ser casi monstruoso, como una especie de varón de dolores redentor, está diciendo sin quererlo una verdad figurada, que es que el talento no sólo necesita educación y método, sino también y particularmente obstáculos y dificultades. La larga lucha por superar cierta torpeza natural, por aliviar sus enfermedades reales o imaginarias y por borrar la lacra que le impone el ser hijo de legitimidad dudosa, le proporciona una musculatura que a la hora de encontrarse ya codo con codo con los primeros de la carrera le permite superarlos muy holgadamente. El, sin embargo, ve en esa elevación desde su bajeza el sello que garantiza el carácter superior de su ciencia y lo singular de su destino. Ahora bien, los impedimentos no son sólo interiores y del sujeto, también la herencia cultural recibida se alza como una barrera. Todo cultivador de cualquier campo del saber humano siente a sus espaldas el pesado fardo de la tradición. Ella le suministra los instrumentos para su faena, pero a la vez, con su enormidad y peso excesivo, no le deja desenvolverse a gusto y lo paraliza. No obstante, cuando se está en la tarea la sensación es justamente la contraria, que nada se ha acabado y que todo está por hacer:
«“¿Qué queda ya por escribir?” — dirás. Pero te equivocas, como suele decirse, de parte a parte. Te demostré hace tiempo que nada se ha escrito sobre nada y que las propiedades y esencias de las cosas son en sí mismas infinitas»[12].
* * * *
Hay una infinitud de libros posibles que, incluso tras la inmensa producción del pasado, cabe redactar:«Puesto que, dejando aparte las fábulas, hay diez modos (modi) de escribir y los argumentos generales (argumenta generalia) en torno a las cuestiones más notables y graves son ciento sesenta y dos, resultarían, por consiguiente, mil seiscientos veinte libros. Calcula que yo y los antiguos hayamos escrito doscientos, ¿cuántos temas quedan todavía por tocar?»[13].Aunque le restemos a esa bravuconería infantil, que se deja ver en ese ‘yo y los antiguos’, lo que tiene de hipérbole publicitaria (pues propaganda editorial es entre otras cosas su opúsculo sobre sus propios libros), queda una raíz inextirpable de autoestima o apego a unas virtudes que se tornan lo más valioso, lo que jamás se puede ceder. Matar la vanidad y el orgullo de un hombre es esterilizarle. Hay en nuestro autor una profunda confianza en la misión cautamente profética y salvadora, pero no por eso menos arrojada, que en este mundo tiene. Porque, como él mismo se encarga de señalar, no se le escapa que con hablar de sí propio como si creyera ser alguien (quasi aliquem me esse arbitrer) ofrece un asidero a sus detractores, «pero» —sigue diciendo— «yo he nacido para valerosamente librar al mundo de sus errores»[14].
De modo que este hombre cifra su vocación en salir a los caminos del mundo armado con su pluma y ganarle todas las batallas a la mentira y el error.
Hay que decirlo: Cardano es ante todo un escritor. Sutilidad o agudeza es el método, pero su formulación se traduce en categorías retóricas. La ciencia que él revela se va realizando a base de un depósito de observaciones y lecturas y de una rica elaboración escrita que a veces parece simultánea con el proceso de reflexión y análisis sobre los datos con que cuenta. En este sentido sus afirmaciones de haber enseñado más de lo que ha aprendido, de haber escrito más de lo que ha leído, de haber sido más prolífico más ningún otro autor del pasado, son rigurosamente ciertas[15]. Cardano es un hijo de la imprenta y sus abusos. Sus divagaciones, anécdotas menudas y ocurrencias son más propias de la literatura efímera del periodismo que del volumen in-folio. Las estrecheces económicas y las presiones del negocio editorial hicieron que muchas veces escribiera no menos para comer que para ganar fama (fami no secus ac famae[16]).
En otro orden de cosas se da perfectamente cuenta de los riesgos y embelecos de la escritura:
«Escribir bien sin una técnica es del todo imposible; hacerlo con ella es muy trabajoso; lo más difícil de todo es estar libre de culpa, pues nos dejamos arrastrar por nuestras particulares simpatías, por el afán momentáneo de gloria, por las ansias de dinero, por las ganas de polemizar; nos gustamos a nosotros mismos, nos gusta el incremento y tamaño de nuestra producción, nos dejamos llevar por pluma y labia si es que alguna tenemos»[17].Más de una vez dice que lo mejor de todo es callar y no escribir. Ante tantos inconvenientes acechando, el escritor tendría que abandonar su empresa,
«pero conviene imitar a Dios, que, pudiendo haberse conformado con seres inmortales únicamente y con mayor gloria para El, sin rebajarse a crear ningún ser mortal, prefirió extremar su bondad y esparcir su imagen creando también seres repugnantes a la vista y el tacto»[18].El estudioso condesciende para dar vida a toda suerte de criaturas literarias, pues, humildes o magníficas, todas son a su imagen y semejanza; juega a Dios y en la indagación atenta y el continuo esfuerzo halla el equilibrio y la calma soñada:
«Porque ¿qué otra cosa es este afán (studium) que un remedo de la tarea de Dios, de su tranquilidad y sapiencia?»[19].Antes de pasar a visitar los muchos campos que labró la incansable actividad (divina y creadora, nos ha dicho) de nuestro personaje, hagámonos una pregunta: ¿Logró en vida con la fama la felicidad? El mismo se encarga de darnos la respuesta: cuando ya toda Europa, reyes y emperadores conocían sus escritos, sus curas portentosas, sus descubrimientos y sus predicciones, cae el hombre en la cuenta de que sólo fue feliz de verdad en aquellos días en que era un desconocido médico rural en una minúscula aldea de las marismas venecianas, donde se dedicaba a pescar y a charlar con la gente[20]. Nunca vemos la aureola que un día les pondrá la nostalgia a los momentos que vivimos. Otra broma más del destino.
3. El médico
Examinemos antes de todo cuál es el andamiaje teórico de la medicina de aquellos tiempos. Su puntal básico es la concepción de la salud como equilibrio entre los cuatro humores: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema; estos humores se producen respectivamente en cuatro órganos que le sirven de asiento: hígado, vesícula, bazo y cerebro; cuatro parejas de cualidades se coordinan con cada uno de ellos: humedad-calor, sequedad-calor, sequedad-frío y humedad-frío. La mezcla armónica de humores con sus cualidades básicas se denomina temple (temperies), que muestra determinadas variaciones según la complexión (temperamentum) de la persona. Si esta estructura se desarregla, ya por un desequilibrio de los humores, ya por no adecuarse a su natural complexión, sobreviene la enfermedad. Esta concepción tuvo el aval de Aristóteles y fue corroborada por Galeno. Intervienen además en la sangre unos vapores (spiritus) que corren del hígado al corazón y del corazón al cerebro transformándose a las veces en spiritus naturalis (el más elemental y derivado de los alimentos de forma inmediata), spiritus vitalis (formado en el corazón y repartido en la sangre arterial) y spiritus animalis (el más elevado, obra de una rete mirabile que es un estupendo órgano del cerebro que hoy sabemos inexistente). El aire, en fin, proporcionaba el pneuma imprescindible para la vida y ventilaba el acaloramiento del corazón[21].
Todo este aparato teórico resultó, a la postre, tan falto de fundamento real como cargado de eficacia curativa. El apego que le mostraron las mentes mejores a lo largo de los siglos y sus éxitos continuados quizá puedan explicarse por su profundo valor psicológico. Ahí el hombre no padece sus enfermedades sino que es sus enfermedades. Se afirma la unión e integridad de la persona humana sin escindirla en compartimentos estancos como hace la medicina de hoy en día:
«Parece por otra parte» —Cardano ilustra lo que venimos diciendo— «que todas las cosas que le ocurren al hombre como tal (ipsi homini) atañen al hombre como tal, no al cuerpo o al alma. ¿Siente dolor el cuerpo? No, desde luego, sino el hombre entero. ¿Se aflige el alma? A fe mía que no, sino el hombre mismo»[22].Del todo natural y lógico resulta dentro de esta concepción unitaria el cuidado de la dieta. Comer es llevar a nuestras entrañas fragmentos del mundo. Sólo por un fuerte impulso de abstracción y desvinculación de causas y afinidades (que para el primitivo parecen evidentes) creemos que da igual tomar este o aquel alimento en orden a lo que sentimos, lo que pensamos, lo que somos. La dieta es la principal fuente de salud y la garantía de una larga vida. Cirugía y farmacopea encierran siempre algo de violento y nocivo. Naturaleza posee ella sola una fuerza curativa (vis medicatrix) que es a la que hay que ayudar.
Desde la antigüedad el médico quiere elevarse al rango de filósofo: optimus medicas et philosophus rezaba el dicho[23]
Hay una medicina popular y empírica, pero también una irrefrenable tendencia hacia la más pura especulación. Hay toda una cultura que se mueve alrededor de la medicina, unas como acequias escondidas por las que derivan las aguas de la medicina a otros huertos. Ya un historiador tan estricto y racionalista como el griego Tucídides se manejó en su relato de la guerra entre Atenas y Esparta con términos tomados en préstamo a la medicina hipocrática[24]. En nuestra época hemos sido testigos de cómo la terminología del psicoanálisis freudiano ha anegado el lenguaje de todos y la cultura de masas. La teoría médica antigua, que hemos descrito al comienzo de este apartado, vio desplazarse palabras como ‘humor’ y ‘temperamento’ al campo de la psicología y otras como ‘temple’ o ‘templanza’ al de la moral. No se piense, sin embargo, que es sólo un trasvase de vocablos lo que entre medicina y filosofía se da. La medicina impone un modo de ver las cosas: cruda afirmación de lo corpóreo, apego al orden natural, negación de prodigios y saltos en la concatenación de causas y efectos. Los vientos impregnados de naturalismo que le tocó respirar a nuestro autor dentro de la filosofía médica o hecha por médicos a lo largo de la primera mitad del siglo XVI arranca de atrás. Fueron los ambientes médicos de Sicilia primero (en torno a la corte de aquel extraño emperador que fue Federico II Barbarroja) y de Padua después los que, desde centurias antes, empezaron a suministrar sus armas al naturalismo para afirmaciones libres de todo sabor teológico, cuando no enfrentadas a las creencias de la religión.
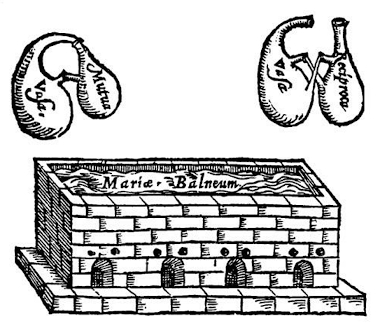
«tanto por ser más asequibles como por ser iguales en todo el mundo y en todas las épocas, aparte de ser más simples y estar sujetos a la razón — ley eterna de Naturaleza— y no a las opiniones de los hombres»[25].La jurisprudencia, pues, mira a las voluntades y a las conductas de los hombres y nuestro autor la considera por ello demasiado cambiante y relativa según nación y tiempo. La medicina, en cambio, se atiene al cuerpo y posee unos fundamentos observables y fijos. En este sentido, es más científica y filosófica, porque es en cierto modo intemporal y absoluta como la verdad. La medicina será no sólo la profesión de Cardano, sino algo así como el meollo y la clave de todos sus saberes. Tanto en sus obras de ciencia natural como en las otras más puramente filosóficas se percibe un cierto sesgo que toman por haber salido de la pluma de un médico. El lector podrá comprobarlo en las páginas de la autobiografía, y no ya porque en ellas encuentre cosas como descripciones detalladas de enfermedades, curaciones o dietas, sino, y sobre todo, porque verá allí amor por el detalle, orden pedagógico, desconfianza en las apariencias y una visión de la realidad toda como síntoma de operaciones ocultas.
La vasta producción escrita de Cardano en el terreno de la medicina ha de verse como un comentario y desarrollo de la ciencia antigua y medieval. Opúsculos, dictámenes (consilia) y tratados extensos vienen detrás y quedan por debajo de sus rigurosos comentarios a las grandes autoridades del pasado (Hipócrates, Avicena e incluso algún maestro medieval). El comentarista salva y abrillanta la tradición. Pero en sus tiempos, y ya antes, venía ocurriendo que los escritos del pasado (que la imprenta ahora reunía y prodigaba con más facilidad) entraban en contradicción unos con otros y con las nuevas observaciones (que el nuevo talante de estos hombres se arrojaba a llevar a cabo), por lo que se polemizaba interminablemente. Es época densamente erudita y toda saturación de doctrinas y opiniones, ya se sabe, produce como su precipitado natural la duda: no hay razón para nada de haber razón para tanto. En las disputas de su hora la posición de Cardano es moderada o intermedia: venera a los antiguos, pero admira todavía más su espíritu original y su amor a la verdad: non ego Aristotelem et Galenum despicio, sed suspicio, nos dirá con inocente retruécano, añadiendo a reglón seguido:
«no querría, sin embargo, quedarme tranquilo (quiescere) con sus hallazgos (inuenta) como si fueran ese conocimiento absoluto de las cosas que sólo Dios tiene; no querría que creyerais más en su autoridad que en los hechos comprobados (experimenta); no querría que nadie se fiara más de la palabra de esos autores que de asertos demostrados que la contradicen»[26].Es llamativo, sin embargo, que una figura con tanta curiosidad y tan despojada de prejuicios como Cardano quede un poco al margen de los avances verdaderamente revolucionarios que otros médicos de su tiempo lograron en el campo de la anatomía y la fisiología. Puede decirse que por esos años el hombre va a conocer y distinguir por primera vez sus entrañas en una suerte de revolución copernicana hacia dentro. Pero Cardano, como tantos otros coetáneos suyos, considera estos avances como pequeñas correcciones a un sistema fundamentalmente válido.
Porque Cardano más que un teórico o un innovador brillante a la manera de Vesalio o Servet fue un gran práctico, un gran sanador. Sus descubrimientos (distinguió ciertas formas de tifus que se venían confundiendo con la peste, describió minuciosamente los estados de ánimo depresivos o melancólicos que se catalogaban como una forina de locura), sus experimentos (fabricó y probó nuevas medicinas dentro de la farmacopea al uso), sus pronósticos (asombrosamente acertados, de creer lo que nos cuenta), todo ello no es nada al lado de sus curaciones portentosas (cuya larga nómina publicó dos veces)[27]
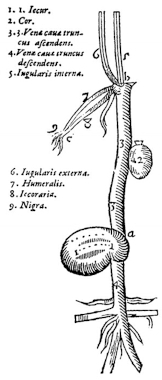
4. El matemático
No es Cardano el único médico ocupado en las matemáticas que en su siglo hubo. Fueron médicos o hicieron estudios de medicina Nicolás Chuquet, Nicolás Copérnico y su discípulo Gerog Joachim Rheticus, Jean Fernel, Robert Record, Federico Commandino y otras figuras menores[28]. Véase como casualidad o como problema para la sociología de la ciencia, a nosotros nos interesan aquí más otras cuestiones.
La historia de las matemáticas, a diferencia de la historia de otras ciencias, muestra en su desarrollo el mismo rigor que a la matemática misma se le supone. Un matemático del siglo pasado[29] vino a expresar esto con rotundidad: «En la mayor parte de las ciencias una generación derriba lo que otra había construido, y lo que uno parecía haber demostrado firmemente, otro lo deshace. Sólo en la matemática cada generación construye un nuevo piso sobre la vieja estructura». De este modo, las contribuciones de Cardano a la matemática parecen lo más sólido de su obra y aseguran para siempre su puesto de honor en la historia de la ciencia. Su obra maestra en los terrenos del álgebra lleva por título Ars magna[30] y fue publicada en Nüremberg con una dedicatoria al célebre teólogo y reformador Andreas Osiander, autor de la introducción anónima al De revolutionibus de Copérnico. Como no quiero que se me eche en cara ignorancia de mi propia ignorancia, me atendré aquí a la valoración que de esta obra hace un conocido historiador de la matemática:
«Sin embargo, el Ars magnaconstituye hoy un libro de lectura pesada; caso tras caso de la ecuación cúbica se tratan con detalle, laboriosamente, según que los términos de los diversos grados aparezcan en el mismo o en distinto miembro de la ecuación, puesto que todos los coeficientes han de ser necesariamente positivos. A pesar del hecho de que estudia siempre ecuaciones numéricas sigue la costumbre de Al-Khowarizmi de razonar geométricamente, de manera que podríamos referirnos a su método como el de ‘completar el cubo’»[31].Pese a todo, divisó tierras prometidas:
«Refiriéndose a estas raíces cuadradas de números negativos las denominó Cardano como ‘sofísticas’, concluyendo que en este caso su resultado era ‘tan sutil como inútil’. A los matemáticos posteriores les correspondería la tarea de demostrar que tales manipulaciones eran de veras sutiles, pero que estaban muy lejos de ser inútiles. Hay que apuntar entre los méritos de Cardano el que al menos prestase cierta atención a esta situación desconcertante»[32]

Sistema de numeración mediante monogramas, propuesto por Cardano. (De subtilitate, XVII).
«Un avance tan sorprendente e inesperado como este produjo un impacto tan fuerte en el mundo de los algebristas, que el año 1545 se suele considerar a menudo como el que marca el comienzo del período moderno en la matemática. Hay que advertir inmediatamente, sin embargo, que Cardano (o Cardan) no fue el descubridor original de la solución de la ecuación cúbica ni de la cuártica, tal como él mismo admite francamente en su libro. La sugerencia para resolver la cúbica, según nos dice, la obtuvo de Niccoló Tartaglia (ca. 1500-1557), mientras que la solución de la cuártica fue descubierta por primera vez por el antiguo secretario de Cardano, Ludovico Ferrari (1522-1565). Lo que no menciona Cardano en el Ars magna es el juramento solemne que le había hecho a Tartaglia en el sentido de que no desvelaría el secreto, ya que éste intentaba labrarse su reputación como matemático publicando la solución de la cúbica como la parte culminante de su futuro tratado de álgebra. Para evitar sentir por este motivo una compasión excesiva por Tartaglia, hay que hacer notar que éste había publicado una traducción de Arquímedes (1543) derivada de la de Moerbeke, dejando la impresión de que era suya propia, y más tarde, en su obra Quesiti et inventioni diverse (Venecia 1546), da la ley del plano inclinado, derivada presumiblemente de la obra de Jordano Nemorario, pero sin atribuirla adecuadamente a su verdadero autor. De hecho, es posible incluso que el mismo Tartaglia obtuviese la pista conducente a la resolución de la cúbica de alguna fuente anterior. Cualquiera que sea la verdad en el fondo de la controversia, complicada y un tanto sórdida, entre los partidarios de Cardano y los de Tartaglia, lo que está claro es que ninguno de los dos protagonistas fue el primero en hacer el descubrimiento. El héroe del caso fue evidentemente un personaje cuyo nombre apenas recuerda nadie hoy, Scipione del Ferro (1465-1526), que fue profesor de matemáticas en Bolonia […]. Cómo y cuándo hizo del Ferro su asombroso descubrimiento no lo sabemos, pero sí sabemos que no publicó la solución, sino que se la reveló antes de su muerte a uno de sus alumnos, Antonio María Flor (o Floridus, en forma latinizada), un matemático mediocre»[33].Disculpe el lector tan extensa cita, pero es el resumen mejor y más ecuánime que hemos hallado de tan controvertido asunto[34]. Pasemos ahora más allá de la anécdota. El peso del afán de juego, de la ostentación ingeniosa y el desafío de cabeza contra cabeza es muy grande en el progreso de la matemática. Solían hacerse en los tiempos de Cardano certámenes en los que se planteaban unos a otros los contrincantes series de problemas o cuestiones difíciles emplazándose a fecha fija. Comparecían luego ante el público, en el atrio de una iglesia o en cualquier otro lugar a propósito, para dar las soluciones. Se cruzaban apuestas y había premios para el vencedor. Esto explica un poco por qué la controvertida fórmula era ya conocida unos treinta años antes de su publicación. El saber secreto multiplica el poder del poseedor y todo poder posee sus arcanos.
Un incidente sórdido nos ha enseñado que una de las raíces de la matemática es el juego. La otra podemos ponerla en cierto impulso religioso que desde el misterio de los números ha arrastrado las mentes una y otra vez al misterio del mundo y de Dios. Pitágoras es un sacerdote. La ‘teosofía matemática’ —la expresión es de M. Fierz[35]— es una tentación irresistible, y no sólo para los matemáticos. Los niños en el catecismo empiezan su instrucción en los misterios de la doctrina cristiana con un teorema teológico-matemático: Dios es uno y trino, uno es tres. Nicolás de Cusa no tiene reparos en hablar de Dios y la Trinidad ayudándose de rectas, circunferencias y triángulos, y concibe la creación del mundo como un proceso similar a la producción de los números en la mente humana. Leibniz contamina sus ideas sobre el sistema de numeración binario, —en el que, como se sabe, cualquier número puede expresarse con las cifras únicamente del cero y el uno—, con conceptos teológicos, al considerar el procedimiento como emblema de la creación, en la que Dios, representado por la unidad, saca todas las cosas de la nada, simbolizada en el cero[36]. Newton concluye la segunda edición de sus Principia (1713) con un famoso «Scholium generale» que, por tener más que ver con la teología que con la ciencia físico-matemática, omiten pudorosamente algunas ediciones modernas. Cantor, el padre, incomprendido en su tiempo, de la teoría de conjuntos que estudian ya los niños en las escuelas se entregó al final de su vida a especulaciones de este género. Sabido es por qué se enumera a un segundo Wittgenstein. En este orden de cosas, Cardano está lejos de la aritmomancia y de la cábala. Lo que su obra de matemático tiene de mística es la expresión de una zona fronteriza entre matemática y metafísica (o teología si se quiere). Al atender a esta franja común, la matemática se ennoblece y justifica. Una matemática pura se parece demasiado a un malabarismo frívolo del pensamiento:
«La aritmética» —proclama nuestro autor— «es teoría (contemplatio) sutilísima y en sí misma felicísima, pues nos enseña que todas las cosas están trabadas en una suerte de ordenación secreta y maravillosa. Y no hay que creer que esa trabazón sea fortuita, sino que es, por así decirlo, una sombra del vínculo divino que ata unas cosas con otras según una ordenación, una medida y un tiempo fijos. De ahí que no obren a tontas y a locas pitagóricos y académicos cuando hacen de los números la base de la realidad. ¿Quién duda de que con este enigma no quisieron significar otra cosa sino que los números son sombras de ese orden con que Dios dispuso, hizo y ordenó todas las cosas? Ahora bien, ese orden, en Dios, está como implícito (involutus) y es algo así como una unidad que hacia el exterior es múltiple. Siendo infinito en todos los sentidos (undequaque), ¿quién no ve que es infinita la naturaleza del bien primero? Porque ni el número se da por sí solo (ya que es accidente) ni su autor. Pues Dios no es ni autoproducido (αὐτoπoιóς) ni una invención (figmentum) de nuestra mente (porque en tal caso sería falso). Y es que la naturaleza, en cierto modo, es infinita per sey no otra cosa que una sombra o vestigio del orden infinito. He aquí con qué poco alcanzamos a ver que Naturaleza es infinita. Cuando nuestro espíritu repara en ello contempla a la divinidad como a través de una rendija (quasi e rimula)»[37].La cara práctica de la matemática no se le oculta tampoco, y así, para hacer propaganda de sus libros de la materia, encarece los servicios que esta disciplina presta:
«Su utilidad es doble. De un lado, aguza de modo maravilloso el ingenio volviéndolo capaz; de otro, sirve para la práctica del comercio y para hacer cuentas»[38].También de la necesidad de calcular, medir y pesar viene la matemática, pero sin un impulso superior el campesino egipcio está con su cordel eternamente restaurando las lindes borradas por la crecida del Nilo sin jamás alcanzar a construir un teorema.
Así pues, afán de juego, misticismo y necesidades prácticas impulsan el avance de la matemática. Pero, y si de algo sirve, cabe además buscarle una causa de índole psicológica o personal a esta devoción de nuestro hombre por los números. Le venía muy bien ese carácter de autonomía que parece tener la matemática, el que no necesite de fundamentos de autoridad y esté exenta de incertidumbres y relativismos: unusquisque in mathematicis est quanti est quod recte ab eo demonstretur, esto es, «cada cual vale en matemáticas tanto cuánto vale lo que debidamente demuestre»[39]. A Cardano le tonifica todo lo que sea afirmación de la propia persona y ejercicio de genio intelectual.
Terminaré con una apostilla. Cardano, que compartió la pasión de su época por los juegos de azar, trató en su obrita De ludo aleae de estos juegos y de las leyes que ordenan a la desordenada Fortuna. Es una obra rudimentaria que aguardará ulteriores desarrollos durante la centuria siguiente con las teorías de Pascal y Fermat sobre la probabilidad matemática. Otra simiente fecunda[40].
6. El astrólogo, intérprete de sueños y fisionomista
Cardano puso su piedra en los edificios de tres saberes que él y muchos contemporáneos tenían por legítimos y nosotros hoy arrojamos al infierno de las ciencias supersticiosas o vanas: la astrología, la oniromancia y la fisionomía. En la primera compuso su Comentario al Quadripartito de Tolomeo; en la segunda un libro sobre la interpretación de los sueños «a la manera de Sinesio»[41]; en la tercera, en fin, un tratado sobre metoposcopia o adivinación mediante el examen de los rasgos de la cara.
El Comentario al Quadripartito supuso un ambicioso intento de renovar la astrología antigua en el punto en que quedó suspendida y con el espíritu de los orígenes, pues nuestro autor conocía bien su tradición nunca interrumpida. Al comentario añadió horóscopos de amigos y familiares, de personajes famosos y el suyo propio. Gran escándalo suscitó el horóscopo de Cristo, por más que no fue Cardano el primero que se atrevió a trazarlo[42]
El libro sobre la interpretación de los sueños[43]

Lunares de la cara y correspondencias astrológicas según estudios fisionómicos de Cardano.
«De tres cosas se ocupa la metoposcopia: de la forma de la frente, de sus rayas y de los lunares y manchas de la cara toda […]. Es una teoría muy racional, que exige cálculo y participación de la reglas de la lógica»[44].¿Puede pedirse más?
La superstición se organiza como ciencia sin perder un aura de religioso prestigio. La fe de los hombres es tan grande como su angustia ante el porvenir incierto. Nuestra vida es un bordado de hilos finísimos que no sabemos qué dibujo trazan. En todo tiempo el hombre ha experimentado una honda zozobra ante las veleidades de la Fortuna. Religión y ciencia son bálsamos que alivian la llaga viva del azar poderoso que es el verdadero rostro de la divinidad y del mundo. Pero también está la superstición en estado puro. El supersticioso ignora y rechaza estos alivios y quiere pelear él solo contra esa fuerza oscura. Hurga en la herida y pretende hallar mensajes y sentido en la obra pura del acaso: unas manchas, un pájaro que cruza, unas palabras oídas al descuido. Cardano no sólo es el cultivador de ciencias supersticiosas sino que además hace a maravilla la figura del supersticioso. El lector de Mi vida encontrará en ella muchos casos de superstición evidente, unos divertidos y raros, otros vulgares y chocantes. Porque ni siquiera el influjo benéfico de la religión o la ciencia quita que las gentes atiendan a estas menudencias. Lo que no depende de nuestra voluntad, como dice el pueblo, «es que está de Dios», ¿por qué no pueden muy bien revelar sus designios los pequeños acontecimientos espontáneos? ¿Cómo no interpretar estos automatismos del acontecer como una señal de aviso? También en el ámbito de las religiones monoteístas (en el paganismo nos parece, en cierto sentido, natural), pese a su coherencia, su racionalismo unificador y sus propósitos de dejar atrás como cosa vieja y pueril tales actitudes, brota de vez en cuando el anhelo de topar con una señal privada, el deseo de que me hable Dios. No por justificar a Cardano sino por ayudar a comprenderlo mejor, voy a ejemplificar este afloramiento ocasional de lo supersticioso en ambiente cristiano con dos pasajes sacados de autobiografías castellanas. Sus autores son el burgalés Francisco de Enzinas (Burgos ca. 1520-Estrasburgo 1552), un protestante de la primera hora, y Teresa de Ávila, la santa, que no requiere presentación ninguna. Cuenta el burgalés en sus Memorias lo que le pasó momentos antes de escapar de la cárcel donde lo tenía preso el Santo Oficio. Dudaba entre la huida y el martirio, pero Dios le manda un aviso del que Casualidad es mensajera:
«El primer día de febrero, cuando estaba cenando no sé por qué más apenado que de costumbre, me levanté y dejé a mis compañeros [de cárcel], cosa que solía yo hacer con cierta frecuencia, pues no aguantaba el estar demasiado tiempo a la mesa con aquella gente. Daba vueltas bastante triste por una misma estancia, cuando todos los de la casa empezaron a darme ánimos para que me desentendiera de aquel abatimiento y me alegrara un poquito. ‘Alegraos’ —les dije— ‘con vuestras copas; yo voy a tomar el fresco y a ver lo que pasa en la calle’. Fueron éstas palabras agoreras (fatidica vox) que todos oyeron y ninguno entendió; ni siquiera yo pude darme cuenta entonces de por qué Dios me inspiró aquel deseo y aquella frase»[45].El otro pasaje, que tomo del Libro de la vida de la santa abulense, aunque posterior en el tiempo, muestra un color y un sabor popular mucho más semejante a otros de Cardano. Dice así:
«Estando otra vez con la mesma persona, vimos venir hacia nosotros (y otras personas que estaban allí también lo vieron) una cosa a manera de sapo grande, con mucha más ligereza que ellos suelen andar. De la parte que él vino no puedo yo entender pudiese haber semejante sabandija ni nunca la [ha] habido, y la operación que hizo en mí me parece no era sin misterio; y tampoco esto se me olvidó jamás. ¡Oh grandeza de Dios, y con cuánto cuidado y piedad me estábades avisando de todas maneras y qué poco me aprovechó a mí»![46]

Un gráfico quiromántico (De rerum varietate, XV, 79).
Para dejar las cosas en su sitio: cuando Cardano observa con terror la tierra removida junto a la hornilla de su casa (¿ratones o demonios?), es supersticioso; cuando traza horóscopos o interpreta sueños, es científico (añadamos: para su tiempo); cuando resuelve ecuaciones, estaba haciendo ciencia entonces, ahora y (no sabemos si) siempre.
6. El filósofo
A la hora de abordar el pensamiento de Cardano en su aspecto más abstracto, nada mejor que arrancar con la caracterización que él mismo hace de las virtudes y utilidades de la filosofía:
«El estudio de la filosofía es en sí mismo hermoso y nos lleva al conocimiento de lo más elemental de la vida (ad primae vitae notitiam); de otra parte, su fruto es tanto la ciencia de la naturaleza, de la que derivan las técnicas (artes) —el empuje (impulsas) mediante fuego y agua, máquinas que se vacían y tiran de ellas mismas (machinarum se exonerantium trahentiumque)— como el conocimiento de las propiedades de las cosas y sus causas, de donde se saca que lo que a otros parece milagro a nosotros se nos manifiesta con un por qué y un modo de comportarse»[49].Pase el lector por alto en esta descripción las curiosas anticipaciones de la máquina de vapor y la propulsión a chorro (que no tienen nada de proféticas, pues eran cosas de las que se venía hablando ya desde los griegos antiguos, si bien no interesó construir tales artilugios sino mucho tiempo después, es decir, y esto es en las palabras de Cardano lo auténticamente profético, justamente cuando descripciones como esta revelan que el interés del hombre se ha vuelto hacia las ciencias aplicadas) y repare en los conceptos que en ella son más graves. Aquí la filosofía mira de entrada a las necesidades primarias de la vida y su doble fruto es, hacia fuera, el dominio del mundo mediante las máquinas y, hacia dentro del hombre, el convencimiento de que no hay milagros contra naturaleza y de que Naturaleza, ella, es la hacedora de milagros y el milagro mismo.
Conocimiento, mundo y conducta vienen a ser los ejes de toda filosofía. En el caso de Cardano los manuales sacan a relucir las etiquetas de escepticismo, hilozoísmo y aristocratismo moral u otras parecidas para cada uno de ellos. Pero Cardano siempre se escurre por algún resquicio. Su pensamiento es muy variado y versátil y en ocasiones hasta contradictorio. En su filosofía conviven malamente influencias de autoridades de problemática armonización como Aristóteles y Plotino.
No voy a poner aquí un repertorio completo de sus doctrinas. Me detendré en algunos puntos, más interesado en ver por dónde va su pensamiento que en reseñar resultados. Diré algo de los métodos y presupuestos de su hacer filosófico.
El tema platónico del saber ‘cavernario’ y ‘umbrátil’, renovado en tantos pensadores renacentistas, deja en Cardano cualquier envoltura simbólica para revelarse como puro desdén por el conocimiento y hasta por la realidad misma del hombre. Este desdén puede ser retórico en su forma, pero en el fondo es completamente sincero:
«Nos levantamos engreídos, andamos descarriados, enseñamos lo que no hemos aprendido y, cuanto más presumimos de saber, tanto más nos equivocamos, hundiendo a otros en nuestro desvarío. Tal es la miserable ciencia de los mortales: sombra vana»[50].Una y otra vez recurre a la imagen del sueño y la sombra, del hombre como sombra de un sueño y sueño de una sombra[51]
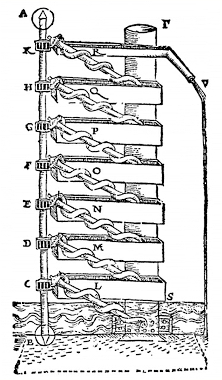
Una noria fabricada a base de tornillos de Arquímedes
(De subtilitate, I).
«Más de una vez» —sentencia el naturalista— «he dicho que sólo vemos una sombra, no las cosas mismas ni sus interioridades (intima). ¡Dichoso, en cambio, aquel que examine las interioridades de una mosca, una chinche, un piojo o una pulga»![52].Con la publicación del De subtilitate (1550) y el De rerum varietate (1557), dos extensas obras de carácter enciclopédico, Cardano confirma la fama que en toda Europa le diera el Ars magna. La polimatía de estos escritos tiene antecedentes antiguos y medievales y anuncia de modo seminal el enciclopedismo del Siglo de las Luces. Pero hay en ellas un cierto aire selvático. La exposición de conocimientos va pululando a modo de enredadera hasta recubrir la silueta y el bulto de la realidad toda. En cuanto al método de abordar el saber se muestra en apariencia como uno de tantos filósofos de su época discutiendo interminablemente la vieja y nueva ciencia con los útiles de la escolástica. Sin embargo, en el fondo está rescatando el conocimiento de la naturaleza de su condición de estéril teorización. Y ello se echa de ver sobre todo en que atiende, con una actitud constante y llena de interés, a las nuevas realidades de su entorno: la nueva faz que la naturaleza ofrece en el Nuevo Mundo, las nuevas técnicas, los nuevos instrumentos y máquinas que ve salir de los talleres de oscuros artesanos[53].
Con Cardano —y con otros pensadores contemporáneos— parece como si se abriera, rodeada de aberrantes irisaciones místicas, la cuestión del método. ¿Qué otra cosa son la sutileza (subtilitas), la lógica (dialéctica) de efectos poco menos que maravillosos, el éxtasis y la iluminación, sino atajos en la marcha hacia el saber?
Ya hemos dicho que los estudios de Cardano son, en cierto sentido, muy racionalistas. No obstante, nunca dejó de sentirse fuertemente atraído por el mundo de lo misterioso o mágico y por las ciencias llamadas ocultas (mysticae). Es muy grande la tentación de querer comprender el orden universal intuitiva y emocionalmente, de un golpe de vista interior; y también cualquier acto de conocimiento, hasta el más humilde y frío, es unio mystica con lo otro, un arrebato diminuto. Estos impulsos bastardos conviven en buena o mala armonía con otros del todo racionalistas dentro de la actividad intelectual de nuestro hombre. En sus escritos va merodeando muchas veces alrededor de los temas prohibidos u ocultos, por más que a menudo no sea sino para mostrar sus dudas o total rechazo al respecto. Y en la vida real se muere de deseos por entrar en contacto experimental con el trasmundo. Cierta vez que rendía etapa de viaje en la ciudad francesa de Lión, un maestro de escuela quiso sobornarlo proponiéndole una de tales comprobaciones. Así lo cuenta él mismo:
«Cuando ya nos disponíamos a reemprender el camino, después de haber desperdiciado muchas jornadas dudando entre partir o quedarse, el último día precisamente, ya con el pie en el estribo, se presenta un maestro de escuela pidiéndome un dictamen para un enfermo grave. Me ofrece dinero. Rehúso. Me dice que puede presentarme a un chico que ve unos espíritus (daemonas) en una redoma (urceo). Allá voy con él y hallo que todo es una patraña»[54]

Mecanismo de relojería (De rerum varietate, IX, 47).
«Pese a que he preguntado a muchos hombres juiciosos» —cedo la palabra a nuestro autor— «si alguna vez han sentido algo extraño a la naturaleza (extra naturam), apenas hallé uno o dos que me dijeran que sí. De otra parte, como a mí me ocurre sentir cosas así bastantes veces, pues por una virtud natural (naturae vi) las siento, está claro que Naturaleza me ha llevado hasta sus confines últimos como explorador (speculator) de lo que hay más allá, a fin de que luego se lo muestre a los mortales. Y si es verdad, como creo, que he sentido tales cosas, a la vista está que no es ésta la meta de nuestra vida, que no es éste su territorio sino sólo para quienes, de espaldas a la inmortalidad, se entregan por entero a los halagos de este mundo»[55].´Toda filosofía sospecha que las cosas no son como parecen, que hay una realidad escondida. La religión asegura conocerla y pretende administrarla.
Nadie como Cardano expresa mejor esa ambigua atmósfera que se respira en autores como Pomponazzi: el aristotelismo se mezcla con elementos neoplatónicos —plotinianos concretamente— en combinación no siempre estable y, para combatir el milagro, se deja un amplio margen a la magia. En su célebre tratado De incantationibus —compuesto entre 1515 y 1520, pero no publicado hasta 1556— Pomponazzi elimina de un golpe toda intervención directa de genios o demonios; no admite más que la acción de fuerzas ocultas. El imán atrae al hierro, la raíz llamada ‘ruibarbo’ mundifica el estómago, la rémora —un pequeño pez— frena y detiene grandes navíos. Todos estos son hechos maravillosos y comprobados. Si minerales, vegetales y animales poseen semejantes poderes, ¿por qué el hombre, que ocupa una situación privilegiada en la frontera entre dos mundos, habría de estarse sin ellos? La superioridad del hombre radica ante todo en su alma intelectiva, naturalmente apta para las acciones a distancia. ¿No enseña acaso Aristóteles que el alma, al conocer, «se hace todas las cosas»? Estos puntos sobre magia natural del influyente libro de Pomponazzi, que, desde su publicación, se convirtió «en arma de guerra en la lucha contra lo sobrenatural cristiano»[56], pueden cotejarse (para solaz del lector curioso, más que para ilustración de ninguna teoría previa) con unas notas manuscritas anónimas de la Biblioteca Universitaria de Pavía, que, unos años después de su muerte, se hacen eco de la leyenda de un Cardano hereje y mago:
«Afirmó [Cardano] que el mundo existía ab aeterno, argumentándolo de la eternidad del mar […]; dio a entender que en un principio el hombre fue engendrado ex putricomo los ratones y las ranas; imaginó que los poseídos no están atormentados por el diablo sino únicamente por la atrabilis; en su obra De subtilitate, en el libro que trata sobre los demonios, escribe cosas tales de la magia doméstica y del espíritu familiar de su padre Fazio, que lo hacen abiertamente sospechoso de tal lacra (sospetto di tal magagna). Y yo he conocido a dos religiosos de la Compañía de Jesús muy viejos que, habiéndolo tratado en Bolonia, contaban haberlo visto en la sala de su estudio en presencia de otras personas semejantes hacer moverse o girar tal o cual olla (pentola) entre muchas que delante tenía o romperse éste o aquel cristal de una ventana que los presentes habían señalado; y como aquellos buenos Padres le dijeran: ‘Micer Girolamo, esto no se puede hacer’ (esto es, ‘no se puede hacer sin pecado’), el les contestaba: ‘¡Al diablo’ (expresión que continuamente tenía en la boca), ‘si se ha hecho!’»[57]

Primitivas máquinas de vapor (De subtilitate, I).
Las discusiones en torno al milagro se vuelven centrales y el círculo se cierra en inesperado giro. El cristianismo medieval había considerado el milagro ocurrido en el ámbito de otras religiones como obra de Satanás. El naturalismo renacentista cree que todos los milagros en todas las religiones y aun fuera de ellas son obra de Naturaleza. El racionalismo moderno negará sin más el milagro.
Era casi inevitable que en aquellos años de la incipiente Contrarreforma una figura intelectual como Cardano, que, con su desdén por los temas religiosos del momento[58] representa la posibilidad de una ciencia laica negadora de todo dogma positivo, tuviera un tropiezo con la policía de la ortodoxia católica, con la Inquisición Romana. Porque, aunque una y otra vez aseguró que en sus libros podía haber errores pero no herejías, la verdad es que muchas doctrinas suyas toman un evidente sesgo heterodoxo y, más que heterodoxo, ajeno por completo al orbe conceptual cristiano. La Inquisición puede parecer incivil y malvada, pero a pesar de la pesantez y lentitud burocráticas de muchas de sus actuaciones, casi nunca se mostraba estúpida. ¡Buen olfato tenían los Domini canes para los lobos de la herejía y el descreimiento que acechan al rebaño del Señor! Cardano, que se rodeó de poderosos protectores eclesiásticos[59], dio con sus huesos en las mazmorras inquisitoriales cuando ya era un anciano. En ese momento pudo enfrentarse abiertamente con la Iglesia y no lo hizo, pudo ser un mártir laico (lo que encierra una contradicción in terminis, siempre se es mártir de lo sagrado) y no quiso, prefirió la prudencia y la vida. De esta manera, tanto en su caso como en el de muchos otros que nunca rompieron pública y oficialmente sus lazos con la Iglesia, toda una dimensión de su conciencia personal escapa al historiador[60]. Bien es verdad que Cardano comienza su vida intelectual en un ambiente de gran tolerancia y pudo ser ese hábito de hablar sin prejuicios, junto con la sensación de saberse protegido por altas personalidades eclesiásticas (los cardenales Archinto, Moron e, Borromeo), lo que le hace confiarse todavía cuando los tiempos, tras las últimas sesiones del concilio de Trento, han cambiado hacia mayores rigideces de la ortodoxia. No sólo la intolerancia sino también la libertad crean hábito en los pueblos y en los individuos.
Los escritos de Cardano, en mayor o menor grado, causan la impresión de que ya practica la máxima de los libertinos de la siguiente centuria: intus ut libet, foris ut moris est. Ahí apunta el consejo que dio a sus hijos: «Aquellas cosas que no suponen para vosotros ningún perjuicio hacedlas según la costumbre»[61]

Sistema para rescatar barcos hundidos mediante barcas y cuerdas que se llenan y vacían de piedras (De subtilitate, I).
«Se basa el reino humano» —nos dice— «en el poder y la astucia y no rinde culto ni se cuida de la divinidad, sino que por permisión de ésta y sin impedimento alguno decide el hombre acerca de las cosas inferiores del mismo modo que Dios, por su parte, hace otro tanto con el cielo y sus espíritus (de coelo suisque vitis) o Naturaleza dispone de mares, montes, lluvias y del engendramiento de animales. Y ello es de modo que unos y otros reinos no están para nada entremezclados o, al menos, así lo parece. Pues no se ha visto varón que a fuerza de oraciones dirigidas al cielo y sin tocar a su mujer tenga un hijo de ella o gane un reino enfrentándose sin armas ni milicia a enemigo armado. Más bien es al contrario, vemos que los que a diario blasfeman contra Dios, si se acuestan con sus mujeres, sacan hijos robustos y hermosos; que otros completamente descreídos, con soldados sañudos pero bien armados, con violencias, matanzas, engaños y execrable crueldad ganan reinos. Y si luego sucumben no es por la venganza divina, sino por su altanería y sus excesos»[64].La base de la vida en sociedad es una trama de simulación y engaño y violencia. En el Encomium Neronis enseñará que Nerón no fue peor príncipe que otros. En el Proxeneta adoctrina maquiavélicamente (tómese el adverbio en sentido estricto) a los buenos para que se defiendan del mal con el mal:
« ¿Es verdad que no te estará permitido oponer engaño a engaño, intriga a intriga, fechoría a fechoría sólo para protegerte a ti mismo, que eres mejor que el otro, por más que no quieras su perdición?»[65].Cardano advierte que el profeta desarmado —Cristo, Sócrates— perece irremediablemente en su enfrentamiento con lo establecido. El profeta armado, cuando quiere arreglar el mundo por la tremenda, lo desarregla más de lo que estaba (Cervantes hizo con esto la parábola desmoralizadora de Don Quijote).
En nombre de la verdadera ciencia y la política más eficaz lanzó un duro ataque (en tono nada humorístico ni paradojal) contra Sócrates en su opúsculo De Socratis studio. Toma partido frente a la beatería socrática de su tiempo (recordemos el sancte Socrates! puesto por Erasmo en boca de uno de los personajes de su Convivium religiosum) en nombre de una moral despojada de engañoso intelectualismo, pragmática y tal vez cruel. No ve más redención que la que supone un cambio decisivo en los sujetos de la vida social: los varones que son los amos de la ley. Niños y mujeres representan la humanidad inocente forzosamente pervertida en su sometimiento a los patriarcas. De otra parte hay que contar con el engaño, pues en el hombre se enrarece Naturaleza y nunca podrá ser en él irreflexiva conformidad consigo misma. La razón no basta.
En el De subtilitate (lib. XI), con gran escándalo para muchos, comparó en un plano de igualdad paganismo, judaísmo, islamismo y cristianismo. Desecha pronto al paganismo por agotado y al judaísmo por poco influyente. El litigio queda establecido entre la cruz y la media luna, dos religiones extendidas por amplios territorios y poseedoras de un brazo armado o secular. Todavía no había sido Lepanto. Acaba lamentándose de que una cuestión de superioridad moral quede al albur de las armas y las batallas[66]. Pero el escándalo, como en el caso del horóscopo de Cristo, estaba servido. Ninguna religión que tenga pretensiones de ser única, absoluta y universal resiste la comparación con otra[67].
Resaltemos por último el carácter indirectamente autobiográfico de los escritos filosóficos de Cardano. Para un hombre como él no tiene ningún sentido fatigarse en componer un libro si no es sobre algo de su particular y vivo interés. Leyéndolo entre líneas asistimos a las perplejidades íntimas de su pensamiento, a sus búsquedas y tanteos en la oscuridad. Se hacen casi palpables los mecanismos de delicadas asociaciones que van desencadenando nuevos pasos en el diálogo consigo mismo que es su filosofar. A menudo irrumpe la voz de un contradictor imaginario (la segunda persona alude al lector pero oculta, ya se sabe, al escritor) como en la satura o en la diatriba antigua. En este sentido, y no porque nos cuente tal o cual anécdota de su vida referida al tema o a veces meramente al momento de la escritura del pasaje en cuestión, los escritos filosóficos de Cardano son un trozo de su autobiografía.
7. El indagador de su vida
En los últimos meses de su existencia —de septiembre de 1575 a mayo de 1576— el viejo sabio decide hacer balance de su vida entera y dar cuenta parte por parte de lo que ella ha sido. A pesar de la vejez, no es un hombre que da melancólicos paseos «entre las ruinas de su inteligencia». Mantiene aún la tensión de espíritu necesaria para exigirle al mundo la respuesta de sus obstinados enigmas. No se ha apagado en él la cupido sciendi que le movió a sus descomunales empresas de la mente. Pero el tiempo acucia, las fuerzas del cuerpo menguan y el ánimo desfallece ante la proximidad cierta de la muerte, tan temida[68]. Textos coetáneos, como un Diálogo con el padre muerto acerca del supremo tránsito, testimonian un particular estado de postración[69]. El ejercicio de la escritura, y ello es muy claro en determinados pasajes de la autobiografía, tienden a asumir «un valor entre exorcístico y consolatorio»[70]
Siempre resulta difícil y aventurado, cuando no inútil, querer descifrar por qué se escribe tal o cual libro. Los riesgos pueden ser mayores tratándose de un libro autobiográfico. Dejando aparte las causas explicitadas por su autor en el proemio, y que el lector verá en su momento, se pueden señalar algunas razones que ayuden a comprender la gestación de un libro así y, de paso, el libro mismo. Procedamos con orden escolar (tan del gusto de Cardano):
- A cualquier lector de las otras obras del sabio milanés le parecerá lo más natural del mundo el que culmine y corone el conjunto de ellas con un escrito autobiográfico, pues sucede que nuestro autor no para de hablar acerca de su persona a lo largo de todos sus libros y en obras de los géneros más diversos. Tan es así, que ha llegado a decirse que su biografía no está reflejada tanto en el De propria vita como en los innumerables retazos autobiográficos esparcidos por sus otros escritos[71].
- Cardano tenía la costumbre, según él mismo nos advierte[72], de anotarlo todo y no confiar nada a la memoria. Probablemente al llegar a viejo debió encontrarse con un cúmulo de material que le invitaba a completarlo y redondearlo en forma de libro.
- Puede servirnos de explicación también un deseo o intención por parte del sabio de hacer por la ciencia con un libro en que escudriñara y observara el objeto más cercano y a la vez más extraño que tiene a manos —su propia persona— con ojos de médico naturalista y filósofo.
- Hay, de otra parte, un cierto afán de hacerse comprender. Toda conducta o vida da lugar a inevitables malentendidos. En el De propria vita se adivina un deseo muy fuerte de dar a los contemporáneos la verdadera imagen de sí mismo, a veces yendo incluso en contra de la idea que algunos se hacían de las cualidades y saberes de Cardano, excesivamente halagadora para él pero exagerada y falsa. En fin, que no quería que su gloria tuviera nada que ver con la necedad de sus admiradores.
- Un sentimiento de autocomplacencia que se entremezcla en ocasiones con la admisión de culpa y el arrepentimiento. Llega a decir que escribió la Vida sólo para él mismo[73]. Nadie escribe exclusivamente para sí mismo; escribir, que es un acto sucedáneo de hablar, es ante todo comunicarse, pero hay una manera de tomar esta afirmación de que escribe para él solo. En otro pasaje confiesa el deleite narcisista de la escritura. Escribir es mirarse en un espejo:
«Cuando leemos nuestros propios escritos nos vemos enteros a nosotros mismos como en un espejo»[74].
- Por último, y como ya se ha apuntado, quiso tal vez Cardano jugarle un último envite a la muerte, tan cercana, saltando por encima de ella hacia la posteridad hecho libro.
El De propria vita es una obra de vejez con el denso dulzor de las uvas pasas. Hay en ella algunos deslices, pequeños errores o repeticiones, ciertos capítulos incluyen temas heterogéneos difícilmente compaginables[78]; en numerosos pasajes es oscura, bien por causa de una redacción apresurada, bien por entrar irreprimiblemente en materias problemáticas. Se ve por todo ello que el autor no dio una última y definitiva mano a su libro. En muchos momentos Cardano abrevia y condensa porque ya habló en otro sitio del tema y supone al lector familiarizado con sus concepciones y argumentos. Desaliño y densidad, unidos al modo de composición intemporal de un relato que no es relato, piden un lector, si no activo, al menos paciente, pero la recompensa es segura. Y, por supuesto, todos estos achaques y lunares del libro no empequeñecen su importancia y no quitan que el De propria vita sea —por usar la misma expresión del autor— el umbilicus scriptorum, clave y centro de su edificio intelectual.
El género autobiográfico hace peligrosa cualquier exégesis. Es uno de los terrenos más resbaladizos y empantanados que hay en la región de la literatura. Silencios e insistencias tienden fácilmente a convertirse en involuntarios indicios que se acumulan y multiplican como ecos inacabables en el oído del intérprete. Decir que en la autobiografía la mentira se eleva a la categoría de arte es evidentemente exagerar; decir, en cambio, que en ella la verdad y la mentira buscan ambas el engrandecimiento del narrador-protagonista, cuya vida, por valiosa y única, merece la pena contarse, se acerca más a la realidad. Hasta el santo cuando refiere su itinerario hacia Dios entre la gracia y el pecado, siendo el pecado su obra y su parte, pide ojos admirativos y complacientes, y al exponer sus yerros se enorgullece precisamente de su falta de orgullo. El egotismo insufrible que desde las páginas de tantas autobiografías nos atufa hasta hacer que cerremos el libro, podemos en la de Cardano soportarlo porque ahí engreimiento y presunción son patentes, ingenuos y algo infantiles, no solapados e indirectos. Puede conectarse este descaro inocente con la importancia social de la gloria u honra propia en los tiempos aquellos[79].
También de vicios se presume. Pero quien busque en este libro noticias escabrosas sobre la vida íntima de su autor saldrá decepcionado. Se nombran vicios, pero no se entra en detalles. De todas maneras, los vicios y enfermedades, que parecen lo más personal de uno, siempre tienen una dimensión social o endémica. ¿Es que la sed de venganza o la afición loca a los juegos de azar no eran acaso males difundidos y arraigados en la Italia de entonces[80]?
Tampoco están explícitos los tumultus occulti —la expresión es de Cardano—, las revoluciones calladas que ocurren en lo hondo de las conciencias. Llama poderosamente la atención la ausencia de un tono apologético, pese a que el escrito es posterior al arresto y procesamiento inquisitorial. Recordemos, aunque sea hablar como Pero Grullo, que la represión religiosa tenía un fuerte respaldo social y que el paso por las cárceles de la Inquisición representaba sin más una deshonra para el procesado. Pero el De propria vita, contra la voz que corren en algunos libros, es todo menos una justificación de ortodoxia. Si Cardano rememora los días de la prisión inquisitorial es simplemente para recordar los prodigios manifiestos que entonces, como en otras circunstancias críticas de su vida, le ocurrieron para certificar el carácter singular y egregio del prisionero. El silencio rodea los antecedentes, los entresijos y las consecuencias del suceso. Acá y allá pueden encontrarse alguna afirmación o anécdota exculpatoria (reza jaculatorias y no se junta con un vecino que no frecuenta los sacramentos); no se nombra a Andreas Osiander, el teólogo protestante editor del Ars magna (en realidad le había demostrado muchas veces su agradecimiento en las páginas de sus libros), pero sí se nombra, en cambio, a Guglielmo Grataroli, otro conspicuo reformado; hay un capítulo de la Vida[81]dedicado a la religiosidad y a las prácticas devotas del autor, pero a todas luces el haber de la piedad cristiana de Cardano es bastante escaso, el lector lo verá en su momento. Con todo, cuando nos habla de su devoción a la Virgen María o a san Martín no tenemos por qué no creerle. Recordemos el caso famoso de Descartes en su peregrinación mañana. En otro capítulo habla de una quema de autógrafos tras la intervención inquisitorial[82]. Es evidente que pudo destruir entonces escritos comprometedores; sin embargo, no podemos estar completamente seguros de que se trate de un caso de autocensura doctrinal. Bien pudo tratarse de una quema purificatoria o perfeccionista como las que solía hacer de vez en cuando, a tenor de lo que nos cuenta en el De libris propriis:
«Y es que creo que al igual que en los seres naturales, así también en los libros, juntamente con los argumentos relativos a cosas excelentes, surgen por fuerza ciertas partes que desprenden una suerte de olor excrementicio (quae faecem quamdam redoleant), y, si a otros no les parece necesario, a mí al menos me sucede que de vez en cuando echo al fuego libros ya completos, que me han costado no pocas fatigas, y de tamaño nada despreciable»[83].Estos curiosos extremos, sobre la parte fecal que hay en la producción de todo escritor, publicaba Cardano a los cuarenta años de edad, mucho tiempo antes de topar con la Iglesia. Creo, pues, que el De propria vita no se hubiera redactado de muy otro modo de no haberse cruzado el proceso inquisitorial. Es decir que esta obra no está pasada ni más ni menos por el tamiz de la autocensura que las otras que le antecedieron. El pensamiento de Cardano era ya algo hecho y desarrollado hasta los límites que el sujeto pudo y quiso. Otra cosa —inútil ejercicio de ucronía— es imaginar cómo hubiera sido la obra entera de nuestro hombre en un ambiente de completa libertad y tolerancia.
Si antes nos demoramos en las posibles razones que movieron a Cardano a escribir su vida y ahora hemos adelantado algunas cosas de su encontronazo con la ortodoxia no es sino para dejar bien claro que el De propria vita está muy lejos de ser una mera apología. Cardano no se defiende, afirma. Busca, perfilándose con descaro en el escenario del mundo, una justificación de orden más profundo; no pretende dar razón de un suceso de su vida sino del suceso que es su vida. Porque «el hombre no puede vivir sin justificar ante sí mismo su vida, no puede ni dar un paso»[84].
Muchas veces se ha comparado a Cardano con sus coetáneos Cellini y Montaigne[85], autores de literatura autobiográfica. La pasmosa y novelesca Vita del orfebre y escultor supera en movimiento y gracia narrativa a cualquier otro ejemplar del género; los Essais del circunspecto y exquisito francés son unos de los espejos en que se mira el hombre moderno. Cardano es otra cosa y, en sí, incomparable.
Que en el De propria vita no haya constancia detallada de vicios o intimidades de una conciencia heterodoxa no quita que pueda decirse con razón que Cardano fue el primero que nos abrió de par en par las puertas de su diario vivir con sus miserias y sus menudencias intranscendentes. «Todo lo cotidiano es mucho y feo» y, aunque sí en tiempos posteriores, nunca antes entró crudo y sin aderezos en los libros o el arte. Corre el riesgo Cardano de ser tan moderno entre los modernos y los hombres del día, que ni siquiera capten el valor de su gesto. Hay que considerarlo situándolo en el ángulo más favorable y justo, hay que reparar no tanto en lo que vino después como en lo que antes no hubo. Si pensamos en la literatura de diarios y memorias al estilo de un Rousseau, un Amiel, o incluso en escritos como los de Pepys o Casanova, nos da poco tal vez; si atendemos a la literatura autobiográfica antigua, medieval y renacentista, nos da demasiado. Cardano tiene conciencia de que él apunta a la realidad misma, mientras que otros autores de memorias como Cesar, Marco Aurelio, Galeno, san Agustín o Erasmo «tapan el meollo de la cuestión con divagaciones»[86].
Es verdad, que para ser un clásico, a este descompuesto modelo del uomo universale renacentista que fue Cardano le faltan contención y mesura. Se desparrama en la página y se recrea en sus propios excesos: immodicus in omnibus rebus fui, confiesa sin arrepentimientos[87]. Maestría es saber de lo que hay que prescindir y Cardano no quiere prescindir de nada. Pero esta servidumbre es a un tiempo su grandeza. Sus escritos tienen un aire naíf y silvestre que envisca a lectores que con frecuencia resbalan en la superficie tersa y clara de autores más clásicos.
Nota sobre el estilo de Cardano y nuestra traducción
No he podido hallar más acertado diagnóstico del modo de escribir de Cardano que aquel que hizo Gabriel Naudé en el Iudicium introductorio de su edición del De propria vita. Traduzco su dictamen y dejo en latín el ejemplo de estilo que aduce, pues es harto sabroso y hasta picante, para que el lector, si es que pertenece a la cada vez más estrecha aristocracia de los que saben latín, saboree a Cardano en su salsa y no en las ilusorias falsificaciones de la traducción. Dice así el bibliotecario del cardenal Mazarino:«Tiene [Cardano] un estilo suelto, ligado, claro, no repulido ni primoroso como el de Fernel o Escalígero. De otra parte, no es en absoluto su estilo descuidado o poco castizo como el de Foroliviensis, Conciliator, Nifo o Pomponazzi y otros filósofos y médicos de ese jaez a los que por lo impuro de su lenguaje se suele por lo general motejar de ‘bárbaros’. Más todavía, cuando le place, juguetea y corre a la caza de exquisiteces y bromas amenísimas. Como un ejemplo de ellas solamente sacaré aquí lo que en su obra De uenenis (II, 2) dijo acerca de un acto que no tomará a mal que aquí se nombre quien nunca lo llevó a cabo de mala manera: Magna res est concubitus, quod ad conservationem generis sit; ideoque multis modis a natura illius appetitus ornatus; et ubi finis nullus ad metam, ibi nec est invenire terminum voluptatis. Est in concubitu ipso voluptas, est in illecebris dum exercetur, est dum absolvitur, est in mediatione, est in memoria; et dolor et voluptas in patiente delectant; seu pudeat seu nitro se offerat, paria ferm e sunt; ipsa forma, quaestus, modus, tentigo, seminis effussio, omnia ex aequo iucunda; iuvat occurrentem nitro videre, iuvat occursum declinantem, iuvat e rimula aspicere; ubique est quod praeferas, nudam, ornatam, semicomptam; omnia libidinis stimulos accendunt: si in domo sit, gandes commodo, gaudes ludis; si extra, gaudes furto; si humilis sit conditionis, quod omnia tibi liceant; si nobilis, quod diligaris ab illa; si publica sit res, quod cuncti tuae felicitatis participes sint; si occulta, quod plus habeas quam existiment. Nil mirum est igitur si ob hoc ipsum maria terraeque perturbentur et in ipso tot fascina, philtra, veneficia, tot affectus et corporis atque animae passiones sint constitutae».Hasta aquí Naudé.
Un estilo así, al que los frecuentes sobrentendidos y el tránsito rápido de uno a otro concepto no restan, empero, claridad, es una delicia para el lector descuidado pero una tortura muchas veces para el traductor responsable. En nuestra traducción hemos procurado apegarnos lo más posible a la letra del texto para dar una idea de sus fluctuaciones, irregularidades y asperezas. Si el lector encuentra la sintaxis de algunos pasajes dura o entrecortada, eche una parte de culpa a Cardano y el resto a nuestra impericia. La versión está hecha sobre el texto fijado en la edición de Naudé, si bien tiene en cuenta en todo momento la edición de Dayre, más completa desde el punto de vista crítico, pues añade las lecturas de una copia manuscrita del siglo XVII que se guarda en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Dayre anota a pie de página partes ininteligibles, pero útiles, que rechazó o recompuso, un poco alegremente, Naudé. En los pocos casos en que enmendamos por cuenta propia el texto latino lo indicamos en la nota correspondiente. Una edición crítica actualizada del De propria uita se echa muy en falta.
Hemos completado nuestra traducción con una SINOPSIS CRONOLÓGICA en la que puede el lector cotejar fechas, una BIBLIOGRAFÍA que más que manejada exhaustivamente por nosotros quiere servir de guía a investigadores futuros, dos APÉNDICES, uno con cinco fragmentos autobiográficos entresacados de otras obras de Cardano (los pasajes de este tipo se podrían multiplicar en número infinito) y otro con la reseña de su muerte contenida en la célebre Historia mei temporis de Tuano, y por último un ÍNDICE de nombres propios con fechas y datos que sirve de complemento a nuestras NOTAS.

Frontispicio de la edición de las Obras Completas de Cardano hecha en Lión el año 1663 por Ch. Spon.
Bibliografía
1. Algunas referencias y reseñas anteriores al siglo XIX
N. TARTAGLIA, Quesiti et inventioni diverse, Venecia 1546. lib. IX.
J. C. ESCALÍGERO, Exotericarum exercitationum liber quintus decimus, de Subtilitate ad H. Cardanum, París 1557.
A. CAMUZIO, Disputationes, quibus H. Cardani XXX conclusiones infirmantur, Galenus ab ejusdem injuriis vindicatur, Pavía 1563.
Sobre ellos puede leerse en el De propria vita y en nuestras NOTAS.
1.2.Referencias:
J. BODIN, De la Demonomanie des sorciers detestable avec la refutation des opinion de Jean Wier, París, Du Puys, 1580.
R. BURTON, The Anatomy of Melancholy, Oxford 1621, part. 3, sec. 2, memb. 2, subs. 1. Admira la sinceridad de Cardano en el tema de la sexualidad.
Th. CAMPANELLA, Syntagma de libris propriis, París 1642. «Cardano, en fin, corrobora numerosas cuestiones interesantes de filosofía natural así como moral, de medicina y de casi todas las otras ciencias, añadiendo, como Apuleyo, muchos elementos supersticiosos; pero justamente por eso es autor de provecho, porque nada desdeñó o dejó de tratar, con tal de ganar renombre y engrandecer la ciencia» (apud Naudé, p. 360).
LARREY, Histoire d’Anglaterre, t. I, p. 711, año 1551. Cuenta que cuando Cardano se despidió del arzobispo Hamilton le advirtió proféticamente «qu’il avait pu le guérir de sa maladie, mais qu’il n’était pas en son pouvoir de changer sa destinée ni d’empécher qu’il ne fût pendue» (apud Bayle). Pero Cardano reconoce su error en el horóscopo que hizo del arzobispo. Cria fama…
G. W. LEIBNIZ, Essais de Théodicée, part. III, N° 254 = Die philosophischen Schriften, ed. C. J. Gerhardt, t. 6, p. 267. «Parece que el saber encierra unos encantos que no serían capaces de comprender quienes no los han saboreado. No me refiero a un simple saber de hechos (savoir des faits) despojado del de las razones (celuy des raisons), sino a un saber como el que poseyó Cardano, que fue realmente un gran hombre, pese a todos sus defectos. Sin ellos hubiera sido incomparable».
MARTÍN DEL RÍO, Disquisitionum Magicarum libri sex, Maguncia 1612, t. I, lib. II, quaest. XXVI, sect. 2 Asegura que Cardano había redactado un libro sobre la mortalidad del alma y que se lo dio a leer a unos pocos amigos (apud Bayle).
J. MELVIL, Mémoires, La Haya 1694, p. 45. Cuenta que nadie pudo curar la dolencia del arz. Hamilton, que tuvo que ser remediada «par l’assistance d’un magicien italien nommé Cardan» (ibíd.).
G. NAUDÉ, Apologie pour les grands hommes soupçonnez de magie, Amsterdam, Pierre Humbert, 1712.
S. PARKER, Disputationes de Deo et Providentia, Londres 1678, sec. XXV, p. 77. Considera a Cardano más un loco que un ateo.
F. DE QUEVEDO, Los sueños, Barcelona 1627. «Tras éste vi, con su Poligrafía y Estenografía, al abad Tritemio, harto de demonios, ya que en vida parece que siempre tuvo hambre de ellos, muy enojado con Cardano, que estaba enfrente de él, porque dijo mal de él sólo y supo ser mayor mentiroso en sus libros De subitilitate, por hechizos de vieja que en ellos juntó. Julio César Escalígero le estaba atormentando por otro lado en sus Exercitationes, mientras pensaba las desvergonzadas mentiras que escribió de Homero y los testimonios que le levantó por levantar a Virgilio aras, hecho idólatra de Marón». («Sueño del infierno», según la ed. de H. Ettinghausen, Barcelona 1984).
T. RAYNAUD, Erotemata IV de bonis ac malis libris, Cracovia 1649, n.º 44. Tacha a Cardano de ser hombre sin religión y el príncipe de los ateos disimulados de su tiempo (ibíd.).
T. SPIZELIUS, Commentationes historico-theosophicae, 1676, p. 174. Lo trata de ateo y escéptico (apud Bellini 1947).
J. A. DE THOU (THUANUS), Historia mei temporis, 1543-1607, Frankfurt 1625-28, VI, 2. Da la nota necrológica de Cardano el año 1576, que puede leerse aquí en el APÉNDICE 2.
G. C. VANINI, Amphitheatrum aeternae Providentiae divino-magicum, Christiano-physicum nec non Astrologico-Catholicum, adversas philosophos, Atheos, Epicureos, Peripateticos et Stoicos, Lión 1615. Obra de carácter apologético en que el autor finge considerar las opiniones de Cardano y Pomponazzi como contrarias a la inmortalidad del alma, pero «de un modo malicioso que no escapó a la mirada de la Inquisición» (ibíd.).
G. I. VOSSIUS, De theologia Gentili et physiologia Christiana sive de origine ac progressu idololatriae, Frankfurt-Amsterdam 1675, lib. III, cp. LXXX, p. 1163. Defiende a Cardano contra Escalígero.
1. 3.Reseñas:
F. ARGELATI, Bibliotheca Scriptorum Mediolanensium, Milán 1745, t. I.
P. BAYLE, Dictionnaire historique et critique, Basilea 1741, s. v.
BEHR, Dissertatio de superstitione Cardani in rebus naturalibus, Leipzig 1725.
B. CORTE, Notizie storiche su medici e scrittori milanesi, Milán 1718.
J. W. GOETHE, Materialen zu Geschichte der Farbenlehre. 16 Jahrhundert, «Hieronymus Cardanus», en Goethes Werke, Hamburgo 1960-71, t. XIV, pp. 83-84. «Cardano pertenece a esa clase de hombres de los que la posteridad no da buena cuenta, sobre los que no le es fácil emitir un juicio» (p. 83).
G. E. LESSING, «Rettung des Cardano», en Sammtliche Schriften, ed. de K. Lachmann, Suttgart 1890, t. V, pp. 310-333. En esta «Reivindicación de Cardano» (escrita hacia 1755) Lessing intenta redimir a nuestro autor de la acusación de incrédulo por haber comparado en el De subtilitate las religiones judía, mahometana y cristiana. Lessing admira a Cardano: «Este genio extravagante dejó a la posteridad en la más honda duda sobre él. Habrá que pensar que cuanto mayor es la inteligencia más estrechamente unida va a la locura o bien su carácter seguirá siendo un enigma insoluble. ¡Qué no han hecho con él! O mejor: ¡Qué no hizo él consigo mismo! ¡Ya quisiera yo que todos los grandes hombres escribieran con esa honradez!» (p. 310).
J. P. NICERON, Memoires pour servir à l’histoire des hommes illustres, París 1731, t. XIV.
Es interesante seguir la evolución de la censura sobre los libros de Cardano en los Índices inquisitoriales españoles:
QUIROGA, Index et Catalogus librorum prohibitorum…, Madrid 1583, f. 33 rº. En una reseña de ocho líneas se despacha la censura de las obras De subtilitate, De immortalitate animorumy De rerum varietate; se prohíben el De interpretatione somniorum hasta que se corrija (donec corrigatur) y los Comentarios a Tolomeo, con la salvedad «nisi repurgentur».
SOTOMAYOR, Novissimus librorum prohibitorum et expurgatorum Index, Madrid 1640, ff. 517-522. Aparecen obras prohibidas y obras expurgadas minuciosamente; se da licencia para sus libros de medicina y matemáticas.
2. Estudios de carácter general:
BELLINI, G. C. e il suo tempo (sec. XVI), Milán 1947 (Studi di Storia della Medicina, 8).
A. BUCK, «Das Lebensgefühl der Reinassance im Spiegel der Selbstdarstellungen Petrarcas und Cardanos», en Formen der Selbstdarstellung. Analekten zu einer Geschichte des literarischen Selbsportraits, Berlín 1956, pp. 35-52.
— íd., «Cardanos Wissenschaftsverständnis in seiner Autobiographie De vita propria»,Südhoffs Archiv 60, 1976, 1-12.
J. BURCKHARDT, Die Kultur der Renaissance in Italien, Basilea 1860. En el cap. dedicado al tema de la biografía (V, 4) dice del De propria vita: «Pero es innecesario que extractemos aquí un libro tan difundido […]. Quien lo lea quedará a merced del autor hasta la última página» (trad. de R. de la Serna, Buenos Aires, Losada, 1944, p. 275).
C. W. BUTT, «J. C. as seen by an Alienist», Public Lectures(University of Pensilvania) 4, 1927, 255-274.
F. BUTTRINI, Saggio psico-biografico su G. C., Savona 1883.
M. E. COSENZA, Biographical and Bibliograpbical Dictionary of the Itallan Humanists and of the World of Classical Scholarsbip in Italy, 1300-1800, Boston, Massachusetts 1962, I, pp. 868-872.
CROSSLEY, The Life and Times of C., Londres 1836.
J. DAYRE, «J. C. (1501-1576). Esquisse biographique», en Annales de l’Université de Grenoble, N. S., 4, 1927, 245-355.
M. FIERZ, G. C. (1501-1576), Physician, Natural Philosopher, Mathematician, Astrologer, and Interpreter of Dreams, Boston 1983 (trad. del alemán por H. Niman).
S. FIRMIANI, Note e appunti su la cultura del Rinascimento: G. C., la vita e le opere, Nápoles 1904.
M. GLIOZZI, Dictionary of Scientific Biography, Nueva York 1971, s. v.‘Cardano’, t. III, pp. 64-67.
H. MORLEY, The Life of J. C. of Milan, Physician, Londres 1854.
Th. A. RIXNER y Th. SIBER, Leben und Lehrmeinungen berühmter Physiker am Ende des 16. Jahrhunderts, II: Hieronymus Cardanus, Sulzbach 1820.
A. SIMILI, G. C. nella luce e nell’ombra del suo tempo, Milán 1941.
G. VIDARI, «Saggio biográfico su G. C.», en Boll, della Società Pavese di Storia Patria 1904.
. C. WATERS, J. C. A Biographical Study, Londres 1898.
3. Obras modernas sobre aspectos particulares:
3.1.Medicina y psicología:
A. ALBERTAZZI, «Un precursor del Lombroso: G. C.», en Natura ed Arte XVI, 1.
C. D. DANA, «The Story of a Great Consultation: J. C. goes to Edinburgh», Annals of Medical History 3, 1921, 122-135.
W. Fr. KÜMMEL, «Aspekte ärztlichen Selbsvertandnisses im Spiegel von Autobiographien des 16. Jahrhunderts», en A. Buck (ed.),Biographie und Autobiographie in der Renaissance, Wiesbaden, Harassowitz, 1983, 102-120
C. LOMBROSO, Sulla pazzia di G. C., Chiusi 1855.
— íd., Genio e follia, Milán 1887, p. 33.
J. PIGEAUD, «L’Hippocratisme de C. Étude sur le Commentaire d’A. E. L. par C., RPL 8, 1985, 219-229. [AEL = ‘Airs, Eaux, Lieux’ =De aere, aquis et locis de Hipócrates].
E. RIVARI, Il C. precursore del Lombroso nella descrizione dei delinquenti, Siena 1923.
— íd., La mente di G. C., Bolonia 1906 [reseña de G. MUONI en Arc. Stor. Lombardo, 1906, 369].
3.2.Matemáticas:
E. BORTOLOTTI, Studi e ricerche sulla storia della matemática in Italia nei secoli XVI e XVII, Bolonia 1928.
— íd., I cartelli di matemática disfida e la personalità psichica e morale di G. C., Imola 1933.
— íd., La storia della matematica nella università di Bolonia, Bolonia 1947.
C. B. BOYER, Historia de la matemática, Madrid 1986, pp. 361-366 [trad. castellana de A History of Mathematics, 1968, por M. Martínez Pérez],
M. CANTOR, Vorlesungen über Geschichte der Mathematik, Leipzig 19132, 541 s.
S. MARACCHIA, Da C. a Galois, Momenti di storia dell’algebra, Milán 1979.
J. F. MONTUCLA, Histoire des mathématiques, París 1799-1802, 4 vols. Vol. I, pp. 567-571 y 591-600 [hay reimp. de esta obra, que pese a su antigüedad no ha perdido vigencia, en París, A. Blanchard, 1968].
O. ORE, C., The Gambling Scholar, Princeton NJ 1953 [incluye la trad. inglesa del De ludo aleae a cargo de S. H. Gould].
VACCA, «L’opera matematica di G. C. nel quarto centenario del suo insegnamento a Milano», enRendiconti del Seminario matemático e físico di Milano, 9, 1937, 1-19 [Publica la súplica de Cardano a Gregorio XIII].
3.3.Interpretación de los sueños, magia, astrología:
A. BROWNE, «Cardano’s Somniorum Synesiorum libri III», BHR, 41, 1979, 123-135.
THORNDYKE, A History of Magic and Experimental Science, Nueva York, 1941, t. V, pp. 563-579. Escueto pero certero resumen de las doctrinas de Cardano.
A. WARBURG, «Divinazione pagana antica in testi ed immagini dell’età di Lutero», en La rinascita del paganesimo antico, Florencia 1966, pp. 309-390. Sobre la importancia en los ambientes protestantes del horóscopo de Lutero publicado por Cardano.
3.4.Filosofía y humanismo:
CAVALLI, «G. C. e il suo Encomio di Nerone», en Atti del Ist. Venet., 1887.
J. CÉARD, «La notion de miraculum dans la pensée de Cardan», en Acta Conventus Neo-Latini Turonensis. IIIe. Congrès Int. d’Etudes Néo-Latines, Tours, Univ. François Rabelais, 6-10 sept. 1976. Ed. J. Cl. Margolin, «De Petrarque à Descartes», 38, París 1976, 925-938.
CORSANO, «Per la storia del pensiero del tardo Rinascimento: V. Il ‘Liber de ludo aleae’ di G. C; ragione e fortuna; VI. La dialettica di G. C.; VII. Il C. e la storia; VIII. La psicología del C.: ‘De animi immortalitate’», en Giornale critico della Filosofía italiana, 40, 1961, 87-91, 175-180, 499-507 y 41, 1962, 56-64.
— íd., «J. C. et l’Utopie», en Les utopies a la Renaissance, Bruselas 1963, pp. 91-98.
R. CHARBONELL, La pensée italienne au XVIe siècle et le courant libertin, París 1917, pp. 274-299.
G. FERRARI, Gli scrittori politici italiani, Milán 1929, pp. 238-241.
N. GROSS, «De Hieronymo Cardano»,Vox Latina 19, 1983, 316-318; 443-446.
— íd., «Excerpta Cardaniana», íbd., 319-321.
A. INGEGNO, Saggio sulla filosofía di C., Florencia 1980.
G. KOUSKOFF, «Quelques réflexions sur la théorie des couleurs dans le De subtilitate de J. C. et sa critique par Jules-César Scaliger», en Acta Conventus Neo-Latini Amsterolodamensis. Proceedings of the Second International Congress of Neo-Latin Studies, Amsterdam 19-24 August 1973, ed. by P. Tyman, G. C. Kuiper and E. Kessler, Munich, W. Fink Verlag., 1979, 620-634.
— íd., «Quelques aspects du vocabulaire mathématique de J. C.», en Acta Conventus Neo-Latini Turonensis, 1976, 661-676.
J. Cl. MARGOLIN, «Rationalisme et irrationalisme dans la pensée de J. C.», Revue de l’Université de Bruxelles, 2-3, 1969, 1-40.
íd., «C. interprète d’Aristote», enPlaton et Avistote à la Renaissance. Vol. 32 de la serie «De Petrarque à Descartes», París 1976, 307-334
E. RENAN, Averroès et l’Averroïsme, París 1861. Esp. cap. 3: «L’averroïsme à l’école de Padoue».
E. RIVARI, I morali concetti del C., Bolonia 1914.
G. SAITTA, Il pensiero italiano nell’Umanesimo e nel Renascimento, II, Bolonia 1950, pp. 202-226.
SOCAS, «G. C., La sabiduría de Sócrates», Er. Revista de Filosofía, 7-8, Sevilla 1988-89, 251-284 [trad. del De Socratis studio =Opera, I, 151-158, con introd. y notas].
— íd., La ‘Comparación entre Homero, Virgilio y Ariosto’ de G. C.», Alor Novísimo, 16-17-18, Badajoz, 1988-89, 42-52 (trad. De Paralipomena, XVI, 4 = Opera, X, 566-570, con introd. y notas).
J. SOLÍS DE LOS SANTOS, «El Neronis Encomium de Cardano», en J. M. Candau, F. Gaseó, A. Ramírez de Verger (eds.), La imagen de la realeza en la Antigüedad, Madrid 1988, pp. 241-254.
G. TAROZZI, «I principi della natura secondo G. C.» en Rivista di Filosofia Scientifica, 1891.
F. TREVISANI, «Symbolisme et interprétation chez Descartes et C.», Rivista critica di storia della filosofia, 30, 1975, 27-47.
M. VENTURINI, La Teología e la Pneumática di G. C., Pavía 1929.
G. VIDARI, «Saggio storico filosófico su G. C.», en Rivista italiana di filosofía, 1893.
ZANIER, «C. e la critica delle religioni», Giornale critico della filosofia italiana, 54, 1975, 89-98.
3.5.Otros temas. Documentos:
A. BORTOLOTTI, «I testamenti di G. C.»,Archivio Storico Lombardo, 9, 1882, 615-660.
D. BIANCHI, «G. C. e il Colegio di Fisici di Milano», Archivio Storico Lombardo 39, 1912, 283-289.
E. COSTA, «G. C. allo Studio di Bologna», Archivio Storico Italiano, 35, 1905, 425-436.
E. GIORDANI, I sei cartelli di matematica disfida di L. Ferrari, Milán 1876.
P. O. KRISTELLER, Iter Italicum, Londres-Leyden 1963 y 1967. 2 vols.
D. F. LARDER, «The Editions of Cardanus’ De rerum variatate»,Isis 59, 1968, 74-77.
J. OCHMAN, «Le procès de Cardan»,Tijdschrift voor de Studie van de Verlichting 7, 1979, 125-159.
E. RIVARI, «G. C. accusa e fa bandire da Bologna per furto il figlio Aldo», en Studi e Memorie per la storia dell’Università di Bologna 1, 1908, 3-38.
— íd., «Un testamento inedito del C.»,íbd. 4, 1916, 3-26.
F. SECRET, «J. C. en France», Studi Francesi, 1966, 480-485.
— íd., «Filippo Archinto, G. C. et Guillaume Postel», íbd., 1969, 73-76.
R. SORIGA, «I testamenti di G. C. durante i tre ultimi anni di suo soggiorno in Pavia», Boll, della Società Pavese di Storia Patria, 1915.
Puede verse también documentación relativa a C. en Memorie e documenti per la storia dell’Università di Pavia e degli uomini piu illustri che vi insegnarono. Parte prima: Serie dei Rettori e professori, con annotazioni, Pavía 1878.
4. Ediciones y traducciones del De propria vita:
4.1.Ediciones:La editio princeps aparece en París a cargo de G. Naudé, bibliotecario del card. Mazarino, el año 1643:
Hieronymi Cardani Mediolanensis De propria vita liber. Ex Bibliotheca Gab, Naudaei. Parisiis apud Jac. Villery MDCXLIII. Las primeras 48 pp., sin numerar, incluyen la dedicatoria, un importante Iudicium de G. Naudé y la tabla de materias + 374 pp. numeradas con el texto de la obra (1-322) y una colección de testimonios sobre C. (323-374).
Hubo una segunda ed. que vio la luz en Amsterdam el año 1654 y reproduce el texto de la anterior:
H. C. Mediolanensis De propria vita liber. Ex Bibliotbeca Gab. Naudaei. Adiecto hac secunda editione De praeceptis ad filios libello. Amsterolaedami, apud Joan. Revesteinium MDLIV.
La ed. de Ch. Spon, Lión 1663 (cf. infra) en el t. I repite el texto de Naudé.La única ed. moderna por el momento es:
Jérôme Cardan. Ma vie. Texte présenté et traduit par Jean Dayre, París 1936. Se basa en la ed. de Naudé y en una copia de la Bibl. Ambrosiana de Milán. Incluye algunas notas críticas, pero dista mucho de ser una edición definitiva.
4.2.Traducciones:
A. BELLINI, Traduzioni di «De propria vita» di G. C., con introduzione, note e ceni biografici dedotti degli altri scritti del C., Milán, ed. della fam. Meneghina, 1932.
J. DAYRE, cf. supra, 4. 1.
H. HEFELE, Des G. C. von Mailand (Buergers von Bologna) eigene Lebensbeschreibung, uebertragen und eingeleitet von Hermann Hefele, Jena, ed. E. Diederichs, 1914.
A. INGEGNO, G. C. Della mia vita, a cura di Alfonso Ingegno, Milán, Serra e Riva ed., 1982.
P. FRANCHETTI, Autobiografía, Turín, Ed. Einaudi, 1945. Según A. Bellini, retraduce la versión francesa de J. Dayre.
V. MONTOVANI, Vita di G. C. milanese, filosofo, medico e leteratto celebratissimo, Milán, G. Sonzogno, 1821. Reimpresa en Milán el año 1922 con pref. y notas de L. Marzuchetti.
J. STONER, J. C.: «The Book of My Life», Nueva York, Dover, 1963.
Hay una traducción polaca de Jerzy Ochman (Varsovia 1974) y la Enciclopedia Soviética reseña una rusa con el título O moei zhizni (Moscú 1938).
4. Ediciones de otras obras de Cardano:
Puede verse sobre este particular el cp.XLV de Mi vida y nuestras notas; también incluyen una relación de obras y ediciones antiguas FIERZ 1883, 197-202 e INGEGNO1980, 23-31 y 41-44.La ed. de conjunto más completa y cómoda, aunque con muchos descuidos en el texto, es la del médico lionés Charles Spon (Sponius):
Hieronymi Cardani Mediolanensis, Philosophi ac Medici celeberrimi Opera omnia tam hactenus excusa, hic autem aucta et emendata, quam numquam alias visa, ac primum ex Auctoris ipsius autographis eruta: cura Caroli Sponii, doctoris medici Collegio medicorum Lugdunaeorum aggregati… Lugduni, sumptibus Ioan. Ant. Huguetan et M. Ant. Ravaud, 1663, 10 vols. in fol. a doble columna. (Hay reprod. reciente, Nueva York, Johnson Repr. Corp., 1967).
La obra de mayor envergadura no incluida en la ed. de Spon es:
Metoposcopia libris XIII et 800 faciei humanae eiconibus complexa… nunc primum aedit Mart. Laurenderio, Lutetia, Th. Jolly, 1658 (este mismo año y también en París aparece una trad. francesa a cargo del editor Cl. Mart. Laurendière: La métoposcopie… de Cardan, comprise en 13 livres, avec 800 figures de la face humaine).
Un pequeño pero interesante opúsculo, consistente en un ramillete de consejos dirigido a sus hijos, es la única obra de Cardano que tiene una edición crítica aceptable en:
L. FIRPO, «I Praecepta ad filios di G. C.», Studia Oliveriana, III, Pesaro 1956, 1-56.
Sinopsis cronológica de la vida de Cardano
| 1501 | 24 de sept.: nace en Pavía Gerolamo Cardano de la unión ilegítima entre el jurisconsulto Fazio Cardano y la viuda Clara Micheria. |
| 1504 | Crianza en Moirago. |
| 1519 | Con sus padres en Milán. |
| 1521 | Estudiante en la universidad de Pavía. |
| 1523 | Estancia en Milán por estar cerrada la universidad a causa de la guerra. Estudios de medicina y matemáticas. |
| 1524 | Asiste a la universidad de Padua. 28 de agosto: muerte de su padre Fazio. Disertación pública y continuación de los estudios en Padua. |
| 1525 | Rector de los estudiantes en Padua. Viajes a Milán y al lago de Garda. |
| 1526 | Tras dos intentos fallidos obtiene el doctorado en medicina por Padua. 24 de septiembre: marcha como médico rural a Sacco, |
| 1526-1532 | Ejerce la medicina en Sacco. Escritos médicos. |
| 1531 | A fines de año: boda con Lucia Bandareni en Sacco. |
| 1532 | Febrero: regreso a Milán. Pleito con el Colegio de médicos. |
| 1533 | Abril: traslado a Gallarate. Apuros económicos. Redacción del De fato. |
| 1534 | 14 de mayo: nace su primer hijo, Gian Battista. A fines de año regresa a Milán. Médico del hospital para pobres. Enseña matemáticas y otras disciplinas en las Scuole Piattine. |
| 1535 | Escritos de medicina y matemáticas. |
| 1536 | Rechaza una oferta de la universidad de Pavía. Estudios de astrología. Nace su hija Clara. Viaje a Piacenza. |
| 1537 | De arcanis aetemitatis. De consolatione. De sapientia. Tratos con el Colegio de médicos. 26 de julio: muere la madre. Amistad con Alfonso de Avalos, marqués del Vasto. |
| 1538 | Escritos matemáticos: Practica arithmeticae. |
| 1539 | Disputa con Niccoló Tartaglia. Admisión en el Colegio de médicos. |
| 1541 | Se entrega al estudio del griego. De ludo aleae. |
| 1542 | Viaje a Florencia y Siena. |
| 1543 | 25 de mayo: nace Aldo, su hijo menor. Enseña medicina en Milán. Publica obras de astrología y otros temas. Oferta para enseñar medicina en Pavía. Primera redacción del De libris propriis. |
| 1544 | Profesor de medicina en Pavía. |
| 1545 | Publicación en Nüremberg de su obra maestra de matemáticas: Ars magna. Consagración de su fama. Regresa a Milán porque en Pavía no le pagan el sueldo. |
| 1546 | Rechaza invitaciones para entrar al servicio del papa Paulo III y del rey de Dinamarca Cristian III. Amistad con el cardenal Morone. Fines de año: muere su esposa Clara. |
| 1547 | Renueva su contrato con la universidad de Pavía en mejores condiciones. Viaje a Génova. Amistad con Andrea Alciato. |
| 1548-1550 | En Pavía. |
| 1550 | Nueva interrupción de su actividad docente en Pavía por falta de pago. Estancia en Milán. Escribe. |
| 1551 | Reanuda sus lecciones en Pavía. Publica su primera gran obra de polimatía: De subtilitate. A fines de año, ante la amenaza de la guerra, todos los profesores abandonan Pavía. Vuelta a Milán. |
| 1552 | Viaje a Escocia para asistir al arzobispo John Hamilton, Primeras etapas en Lión y París y regreso por Londres, Holanda, el Rihn y Suiza. En la cúspide de su fama. |
| 1553-1560 | Permanece en Milán escribiendo y ejerciendo la medicina. |
| 1554 | Publicación de su obra magna de astrología: el comentario al Quadripartito de Tolomeo. |
| 1555 | Controversia con J. C. Escalígero en torno al De subtilitate. |
| 1556 | Su hijo Gian Battista obtiene el doctorado en medicina. Boda de su hija Clara con el noble milanés Bartolomeo Sacco. |
| 1557 | Gian Battista se casa contra la voluntad de su padre. Segunda obra de polimatía: De rerum varietate. Nueva versión del De libris propriis. |
| 1560 | Vuelta como profesor a Pavía. Detención de Gian Battista como envenenador de su propia esposa. Regreso a Milán. 9 de abril: ejecución del hijo. Deshonra de la familia. Regreso a Pavía. |
| 1561 | En Pavía. Escritos de filosofía moral:De utilitate ex adversis capienda. |
| 1562 | Abandona definitivamente Pavía. En Milán vive del ejercicio de la medicina. Tratos con la universidad de Bolonia y consecución allí de una cátedra de medicina. Publica los Somniorum Synesiorum libri IV. Tercera y definitiva edición del De libris propriis. |
| 1563-1570 | Profesor en Bolonia. Mejoras en su situación económica. |
| 1564 | Aparecen sus comentarios a losAforismos de Hipócrates. |
| 1566 | Ars curandi parua. Dialectica. Comentarios a obras de Hipócrates y Galeno. |
| 1570 | 6 de octubre: arrestado por la Inquisición bajo los cargos de herejía y descreimiento. 22 de diciembre: sale de la cárcel en régimen de arresto domiciliario. |
| 1571 | 18 de febrero: el Santo Oficio le impone la abjuración de vehementi, pero el 10 de marzo le atempera la pena consintiendo que abjure coram congregatione y no, de modo más humillante, coram populo. Siguiendo el consejo de su protector el cardenal Morone, marcha a Roma. Solicita en vano una pensión del papa Pío V. |
| 1574 | Dirige un escrito de defensa y súplica al nuevo papa Gregorio XIII, antiguo colega suyo en Bolonia. Obtiene la deseada pensión. |
| 1575 | Comienza la redacción del De propria vita. 13 de septiembre: ingresa en el Colegio de médicos. |
| 1576 | 21 de septiembre: la muerte. |

Retrato de Cardano e inscripción manuscrita del censor en la edición del De Consolatione (Biblioteca de la Universidad de Sevilla).
Si le fue posible a un particular y judío como Flavio Josefo hacer esto mismo[89] sin críticas, bien puedo hacerlo yo, pues, aunque no me hayan pasado cosas importantes, muchas al menos son dignas de admiración.
Tampoco se nos escapa que Galeno se metió en una empresa semejante porque le pareció honrosa por demás. Pero procedió de modo inconexo, como en otros escritos suyos, si bien hay que achacar a desidia de los eruditos el que ninguno haya intentado poner orden en su biografía[90].
La nuestra, por su parte, sale sin afeites y sin ánimo de dar lecciones a nadie, reducida a mera historia. Contiene una vida, no altercados como los de las biografías de L. Sila y G. César e incluso la de Augusto, de quienes se sabe con certeza que escribieron sus vidas y sus hazañas. En correspondencia con las antiguas no parecerá Mi vida algo nuevo e inventado por mí.
Capítulo I
Patria y antepasados
Ya sea la casa de los Cardano una rama separada, ya —como creen algunos— una rama de los Castiglioni, es seguro que es noble y antigua. Desde el año 1189 estuvo al frente de nuestra ciudad Milone Cardano[92], tanto en lo eclesiástico como en lo civil, durante noventa y dos meses; y no sólo presidió las causas civiles sino, como los otros príncipes, también las criminales; además tenía jurisdicción sobre las ciudades que dependían de Milán y sobre la comarca toda (entre esas ciudades se contaba por entonces Como); el cargo lo consiguió del arzobispo Crivelli[93]cuando este estaba a punto de llegar a papa con el nombre de Urbano III. Hay quien dice que también Francesco Cardano, capitán del ejército de Matteo Visconti, pertenece a nuestra familia[94]. Y si resulta que estamos entroncados con la casa de los Castiglioni, somos todavía más nobles, pues de ella procede el papa Celestino IV[95]. En otro orden de cosas, mis antepasados han sido longevos: los hijos del primer Fazio vivieron noventa y cuatro, ochenta y ocho y ochenta y seis años; de los dos hijos de Giovanni, Antonio vivió ochenta y ocho y Angelo, al que conocí ya viejísimo, siendo yo un niño, noventa y seis; el único hijo de Aldo falleció a los setenta y dos; Gottardo, mi tío paterno, vivió ochenta y cuatro y lo llegué a conocer; mi padre ochenta. Por lo demás, Angelo fue aquel famoso que, cerca ya de los ochenta años, engendró hijos con aspecto de viejos decrépitos —uno de los cuales, sin embargo, vive aún y ha sobrepasado los setenta años— y que después de esa edad recuperó la vista; me han contado —y he llegado a verlo— que algunos de estos hijos fueron bastante altos.
De la otra parte, el linaje de mi madre era el de los Micherii. Se llamaba Clara. Su padre Giacomo vivió setenta y cinco años, mientras que su hermano Angelo, cuando yo era niño, tenía ochenta y cinco según le oí decir a él mismo.
Comunes a mi padre, a mi tío paterno y a mi abuelo materno fueron una erudición y una rectitud fuera de lo corriente. Por otro lado, mi padre y mi abuelo materno compartieron longevidad y aptitud para las matemáticas. También mi abuelo materno estuvo en la cárcel poco más o menos a la misma edad que yo, cuando ambos contábamos setenta años.
Hubo cinco ramas de los Cardano: la nuestra que deriva de Aldo, la de Antognolo (año 1388), la de Gasparino (año 1409), la de Raniero (año 1391) y la de Enrico, la más antigua (año 1300), cuyos descendientes fueron Berto y Giovanni Faccioli —casi coetáneos— así como Guglielmo, del que no se sabe cuándo vivió, si bien sus hijos fueron Zoilo, Martino y Giovanni, que residió en Gallarate.Después de probar en vano diversos abortivos (según oí contar), nací el año 1501, el día 24 de septiembre, cuando todavía no había transcurrido íntegra la primera hora de la noche, sólo poco más de su mitad, aunque sin llegar todavía a las dos terceras partes[96].
Las casas principales del horóscopo se hallaban tales cuales las he descrito en la octava de las genituras que añadí a mi Comentario al Quadripartito de Tolomeo[97].
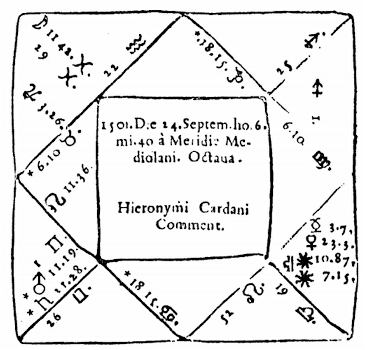
Horóscopo de Cardano (Liber De Exemplis Centum Geniturarum).
Pero, volviendo al horóscopo, el Sol, los dos planetas perjudiciales y Venus y Mercurio estaban en signos humanos: de ahí que yo no dejara de tener forma humana. No obstante, como Júpiter estaba en el ascendente junto con Venus, que dominaba todo mi horóscopo, no pasé sin cierto daño en mis genitales, de modo que desde los veintiún años a los treinta y uno no pude realizar el coito y muy a menudo lamenté mi suerte, envidioso de la de cualquier otro que no fuera yo. Y puesto que, como he dicho, Venus dominaba todo el horóscopo y Júpiter estaba en el ascendente, salí con mala suerte y un poquitín tartamudo, a lo que se añadió una propensión, como dice Tolomeo, intermedia entre fría y ‘harpocrática’, esto es, una capacidad de adivinación fugaz y repentina —se le llama con término más elegante ‘presentimiento’— en la que alguna que otra vez he descollado y alcanzado renombre, al igual que en otros géneros de adivinación. Como Venus y Mercurio estaban bajo los rayos del Sol, al que daban toda su fuerza, hubiera podido yo así llegar a ser alguien, aun con una genitura, como la llama Tolomeo, tan pobre y desventurada, si el Sol no hubiese estado demasiado bajo, inclinándose hacia la casa VI desde su altura. Así que me que me quedó solamente cierta astucia y un talante poco generoso; todos mis proyectos son suspendidos o aplazados. Por decirlo en una sola palabra: soy una persona carente de vigor corporal, de pocos amigos, de bienes escasos, con muchos enemigos —a los que en su gran mayoría no conozco ni de vista ni por referencias—, sin humana sabiduría y desprovisto de buena memoria, aunque un tanto mejor dotado en materia de previsión. Sobre este particular, no sé por qué una cualidad que de cara a mi familia y a mis antepasados se tiene por infamante es para ellos prestigiosa y hasta objeto de envidias.
El mismo día que yo nació en tiempos Augusto y comenzó la nueva indicción[100]; también ese día Fernando, rey nobilísimo de las Españas, y su esposa Isabel hicieron zarpar la flota que los hizo dueños de toda la parte de Occidente[101].
Capítulo III
Algunas generalidades sobre mis padres
Mi madre[104] era irascible, inteligente y memoriosa, de baja estatura, gorda, devota. Mis dos progenitores tuvieron en común el ser coléricos y poco perseverantes incluso en su cariño hacia mí. Sin embargo, eran condescendientes; tanto, que mi padre permitía y hasta ordenaba que no me levantara de la cama hasta dos horas después del amanecer, cosa que me ayudó mucho para conservar salud y vida. Mejor incluso (si puede decirse) me pareció a mí haber sido, y más cariñoso, mi padre que mi madre.
Capítulo IV
Breve relación de mi vida desde sus comienzos hasta el día de hoy (fines de octubre de 1575)
Así que habiendo nacido en Pavía, en el primer mes de mi existencia perdí a mi nodriza el mismo día que enfermó de la peste (según me contaron), y de nuevo se ocupó de mí mi madre. Me salieron luego en la cara cinco forúnculos en figura de cruz, uno de ellos en la punta de la nariz. Tres años después me volvieron a salir en los mismos sitios otras tantas tuberosidades, ‘viruelas’ las llaman.
Cuando todavía no había cumplido yo los dos meses, Isidoro Resta, un noble de Pavía, me bañó desnudo en vinagre caliente y me puso en manos de una nodriza que me llevó a Moirago, caserío que dista siete millas de Milán en el camino que va a Pavía pasando por Binasco. En Moirago se me hinchó y se me puso duro el vientre en medio de un debilitamiento general. Se descubrió la causa, que era que mi nodriza estaba preñada, y me entregaron a otra más segura que me amamantó hasta los tres años.
A los cuatro me llevaron a Milán, donde mi madre y mi tía Margarita su hermana — una mujer sin hiel a lo que a mí me parece— me trataban estupendamente. Sin embargo, mi padre y mi madre me pegaban en ocasiones sin motivo alguno y entonces enfermaba a pique de morirme; por fin, cuando cumplí los siete años — ya mi padre no vivía con mi madre— y cuando precisamente podía ser considerado merecedor de algún que otro azote, dejaron de pegarme[105].
Pero en modo alguno me abandonó mi mala suerte: cambié mis desventuras por otras, no las alejé de mí. Mi padre alquiló una casa y se llevó consigo a mi madre, a mi tía y a mí. Obligado a ir y venir con mi padre (siendo yo como era de cuerpo tan enclenque y de tan pocos años) y trasladado de la quietud más absoluta a aquel ajetreo constante, no es de extrañar que recién cumplidos los ocho años enfermara de diarreas y fiebre. Era un mal endémico por entonces en nuestra ciudad (aunque no pestilencial) y, para colmo, yo había comido a escondidas mucha uva en agraz. Llamaron a Bemabó della Croce y a Angelo Gira y no di señales de salir con vida sino después de que mis padres y mi tía me lloraran como si estuviera muerto del todo. En aquella ocasión mi padre, que era hombre profundamente devoto, prefirió probar la virtud sanadora de S. Jerónimo, encomendándole mi vida bajo promesa, antes que la de un demonio con el que declaraba abiertamente tener trato: la razón de tal proceder nunca caí en preguntársela[106].
Estaba convaleciente cuando los franceses, tras derrotar a los venecianos en los confines del río Adda, hicieron su entrada triunfal, que pude contemplar desde mi ventana[107].
Acabó a partir de ahí la obligación de acompañar a mi padre y aquella fatiga constante. Pero todavía no estaba saciada del todo la ira de Juno: aún sin restablecer de mi enfermedad, me caí por unas escaleras (pues vivía en la calle que llaman de los Maino) con un martillo en la mano que me golpeó en la parte superior izquierda de la frente. Aquel golpe que me di no dejó de afectar al hueso y me quedó una cicatriz permanente hasta el día de hoy.

Vista de Milán (grabado en madera del Liber Chronicarum, hacia 1493).
A poco de cumplir los diez años, mi padre cambió aquella casa, que estaba como maldita, por la de enfrente en la misma calle y allí viví tres años completos. Pero tampoco cambió mi suerte, pues de nuevo mi padre, con extraña obstinación, por no decir crueldad, me llevaba con él como un criado, de un modo que creerías, por lo que vino después, que ello era por designio divino más que por culpa de mi padre, y más aún cuando mi madre y mi tía, las dos, estaban de acuerdo. Sin embargo, mi padre me daba ahora mucho mejor trato: le habían nacido entretanto, uno después de otro, dos sobrinos cuyos servicios, acompañándole, hacían más llevaderos los que tenía encomendados, si me ahorraban hacerlos, y menos fastidiosos, si venían también conmigo.
Cambiábamos de casa y siempre hacía yo de acompañante suyo, hasta que por fin, cuando cumplí los dieciséis, nos fuimos a vivir a la casa de Alessandro Cardano junto a la tahona de los Bossi.
Tenía mi padre dos sobrinos de una hermana suya: Evangelista, de la orden de S. Francisco y de casi setenta años de edad, y Ottone Cantoni, banquero y rico. Este último, antes de morir, quiso nombrarme heredero de todo su capital, pero mi padre se opuso diciendo que aquel dinero había sido ganado sin honra. Así que los bienes del prestamista fueron repartidos al arbitrio del otro hermano superviviente.
A los diecinueve años fui con Giovan Ambrogio Targi a la Universidad de Pavía, donde permanecí también al año siguiente, pero ya sin compañero.
A los veintiuno volví con mi amigo a Pavía y ese año hice mi disertación pública y enseñé a Euclides en la Universidad; algunos días enseñé dialéctica y también metafísica, en sustitución lo primero de Romolo, servita, y lo segundo y durante más días en sustitución de un tal Pandulfo, médico.
Después de los veintidós permanecí en mi ciudad natal a causa de las guerras que azotaban nuestra comarca[108]. La laurea equivale a nuestro doctorado.
A comienzos de 1524 me fui a Padua y de allí, a fines de ese año, en el mes de agosto, en compañía de Giovannanggelo Corio me fui a Milán, donde a la sazón encontré a mi padre gravemente enfermo. Más preocupado él por mi vida que por la suya, me ordenó regresar a Padua, entusiasmado también con la idea de que allí en territorio véneto habría de conseguir yo la que llaman laurea in artibus[109]. A mi regreso recibí carta comunicándome que había fallecido a los ocho días de negarse a comer. Murió el día 28 de agosto y dejó de comer el 20, que cayó en sábado.
A los veinticuatro años obtuve el cargo de rector de los estudiantes de aquella Universidad y a fines del año siguiente el grado de doctor en medicina[110]. Para lo primero fui elegido por un voto de diferencia en la segunda votación. Al doctorado accedí después de perder dos votaciones y cuando ya no quedaba sino una tercera y última oportunidad; salí elegido por cuarenta y siete votos contra nueve, en tanto que en la ronda precedente la distribución de los votos había sido exactamente la inversa. Aunque no se me escapa que estas cosas son de poca monta, las consigno en el orden en que sucedieron para que cuando yo las lea —porque no las escribo para otros sino para mí solo— me procuren contento y a su vez las otra personas —si es que alguien se digna leerlas— sepan que los casos graves tienen comienzos y desarrollos oscuros y que también a ellas les suelen ocurrir cosas así aunque no se den cuenta.
Muerto mi padre y transcurrido el período de mi cargo, recién cumplidos los veintiséis años, me fui a la aldea de Sacco, que dista de Padua diez millas y veinticinco de Venecia, con el beneplácito y el apoyo del médico paduano Francesco Bonafede[111]. Este hombre, aunque yo no le había hecho ningún favor y ni siquiera había asistido a las clases que públicamente impartía, sólo por su rectitud a toda prueba, estuvo siempre de mi parte. Permanecí allí en tanto que mi tierra natal se veía azotada por toda clase de desastres: el año 1524 la peste y dos cambios de señor[112], los años 1526 y 1527 una carestía mortífera (apenas se podía rescatar con dinero los pagarés firmados para el abastecimiento de grano, pues las tasas eran insoportables), el año 1528 epidemias y peste que sólo se hacían más llevaderas al pensar que estaban devastando el mundo entero.
Regresé a Milán el año 1529, cuando ya se iban aplacando poco a poco los rigores de la guerra. Rechazado entonces por el Colegio de médicos, sin poder conseguir nada de los Barbiano[113] y encima con el mal genio de mi madre, me volví a mi pueblecito. Mas no tan saludable como cuando lo dejé: a las molestias y fatigas y preocupaciones se añadieron pronto tos y consunción acompañadas de un empiema de pus pestilente que me pusieron en un trance de los que pocos salen con vida. Acabé curándome de aquella enfermedad gracias a una promesa que hice a la Virgen.
Poco antes de cumplir los treinta y un años me casé con Lucia Bandareni, vecina de Sacco[114].
Hasta el día de hoy vengo observando cuatro cosas: que mis acciones llevadas a cabo antes del plenilunio, sin percatarme yo de ello, siempre me salían bien; que comenzaba a abrigar esperanzas allí donde otros empiezan a desfallecer; que, como dije, mi mala suerte se detenía en el último momento, y que casi todos mis viajes hasta los sesenta años los emprendí en el mes de febrero.
Mi mujer, después de dos abortos, me parió dos varones y, entre uno y otro, una hembra.
Al año siguiente, a fines de abril, marché a Gallarate, donde permanecí por espacio de diecinueve meses, durante los cuales recobré la salud y dejé la pobreza, pues todo lo dejé.
En Milán, gracias a la generosidad de los superintendentes del Hospital Mayor y a la ayuda de Filippo Archinto[115], varón esclarecido y por entonces orador famoso, empecé a enseñar oficialmente matemáticas[116], ya cumplidos los treinta y tres años.
Dos años después se me ofreció un contrato para ejercer públicamente la medicina en Pavía, pero no acepté porque el monto del salario no daba para mi sustento. Ese mismo año, esto es, en 1536 me fui a Piacenza atraído por una carta del obispo Archinto —aunque todavía no era clérigo— dirigida sin éxito al papa[117]. También solicitó mis servicios de parte del virrey francés[118] —como supe luego— el ilustrísimo Renato Birago, jefe de la infantería del rey de Francia en Italia[119]. Prometía muchas y grandes cosas —pues el virrey Brissac sentía un especial cariño y afecto por los hombres de ciencia— pero nada se cumplió.
El año siguiente — 1537— entré en tratos con el Colegio, pero me rechazaron del todo. Sin embargo, el año 1539 me admitieron cuando menos se esperaba, gracias al apoyo de Sfondrati[120] y de Francesco della Croce, dos hombres extraordinarios. Después, el año 1543, enseñé medicina en Milán. Al año siguiente, cuando se me cayó mi casa, lo hice en Pavía sin la concurrencia de ningún colega, pues no pagaban nada; lo dejé una vez cumplidos los cuarenta y cuatro y me fui a vivir a Milán con mi hijo mayor, que por entonces tenía once años, mi hija, que tenía nueve, y Aldo que era de dos años.
Por aquellos días el cardenal Morone [121]—al que menciono aquí para rendirle mi homenaje— me ofreció — era el verano de 1546— unas condiciones de trabajo nada desdeñables. Sin embargo yo, que, como he dicho, soy ‘harpocrático’, me dije: «El papa es un anciano provecto, un muro ruinoso: ¿voy a dejar lo seguro por lo incierto?». No alcanzaba yo a ver la rectitud de Morone ni el esplendor de los Farnese.
Ya desde 1542 había comenzado a trabar amistad con el gobernador de Milán Alfonso de Avalos, marqués del Vasto[122], que me prestó algún apoyo y más me hubiera prestado de aceptar yo.
Pero después de aquel verano volví al ejercicio de mi profesión y, al año siguiente, gracias a las gestiones de mi amigo el celebérrimo Andrea Vesalio[123], el rey de Dinamarca[124] me ofreció un contrato de 1.300 escudos anuales, que no quise aceptar a pesar de que se añadían los gastos de mantenimiento. Y obré así no sólo por lo duro del clima de aquellas tierras, sino también porque allí siguen otro rito en materia religiosa, de manera que yo o no caería bien con el mío o me vería obligado a abandonar la religión de mi patria y mis antepasados. Así que, sin salario ninguno y con más de cincuenta años, me quedé en Milán.
Mas al cabo de un mes, en febrero de 1552, se me presentó la oportunidad de ir a Escocia. Recibí antes de mi partida 500 escudos franceses de oro y 1.200 para el regreso. Permanecí en Escocia trescientos once días, y pude ganar mucho más dinero si me hubiera quedado.
Del 1 de enero de 1553 hasta el 1 de octubre de 1559 pasé mi vida en Milán. Rechacé por aquellos días ventajosos contratos: uno del rey de Francia por no molestar a los imperiales, ya que el emperador y el rey[125] andaban metidos en guerra; otro, poco después de volver de mi viaje a Escocia, ofrecido por el duca de Mantua[126] a instancias de su primo don Ferrante[127]; un tercero hubo antes que el anterior, más sustancioso, aunque en tierras demasiado lejanas, con la reina de Escocia[128], cuyo cuñado curé (el cuñado de la reina, al principio, actuó en mi favor por la esperanza de sanar, la segunda vez, tras su curación, obró conociendo ya mi valía y también por agradecimiento).
El año 1559, poco después de llegar a Pavía, ocurrió estando yo allí el percance que dio lugar a la muerte de mi hijo. Pese a todo, aguanté en dicha ciudad hasta el año 1562 cuando me llamaron desde Bolonia. Acepté el puesto y enseñé allí si interrupción hasta el año 1570. El 6 de octubre de ese año me metieron en la cárcel, en donde, si no tomo en consideración que me quitaban la libertad, me trataron muy cortésmente. El 22 de diciembre de 1570, a la misma hora y el mismo día de la semana en que fui detenido, esto es, viernes y al caer la noche, regresé a mi casa en libertad vigilada: mi casa era una segunda cárcel para mí. La duración de mi encarcelamiento fue de 77 días, el período de libertad vigilada duró 86. En total 163 días.
Me quedé en Bolonia hasta cumplidos los setenta años y, a últimos de septiembre, marché a Roma, adonde llegué en la famosa jornada de la victoria contra el turco[129], el día 7 de octubre. Ahora se cumplen cuatro años cabales de mi encarcelamiento. Desde entonces vivo como un particular, si bien el Colegio romano me ha admitido entre sus miembros el 13 de septiembre y el papa[130]me pasa una pensión.Mi estatura es mediana. Tengo los pies pequeños, demasiado anchos por la parte de los dedos y con el empeine un tanto elevado, de manera que se me hace difícil encontrar zapatos y me veo obligado a encargarlos a la medida. Soy algo estrecho de pecho, de brazos muy delgados, con la mano derecha gruesa de más y los dedos descorregidos. Según los quirománticos debería ser necio y mentecato: vergüenza da su pretendida ciencia. En esa mano la línea de la vida es corta y la que llaman de Saturno alargada y profunda. En cambio, mi mano izquierda es hermosa, con dedos largos, perfilados y compactos, con uñas brillantes. El cuello es un poquitín largo y delgado en exceso, la barbilla partida, el labio inferior grueso y colgante, los ojos muy chicos y como en un perpetuo guiño a no ser que mire alguna cosa con atención. Por encima del párpado del ojo izquierdo tengo una mancha en forma de lenteja, tan pequeña, que apenas se descubre. La frente es ancha y a los lados, por la parte de las sienes, ya está despoblada de unos cabellos que antaño y como los de la barba fueron rubios. Suelo llevar el cabello repelado y la barba corta, que, como el mentón, también está partida. Toda la parte de la sotabarba está poblada de largos pelos, de modo que allí mi barba parece más cerrada. La vejez ha cambiado el color de mi barba, pero el de los cabellos menos. El tono de mi voz al conversar es tan alto que me lo han criticado quienes se hacían pasar por mis amigos; la voz como tal es áspera y potente, y, sin embargo, cuando impartía mis lecciones no se oía a lo lejos. Mi conversación no es muy amena ni sostenida. La mirada quieta, como la de uno que está pensando. Los incisivos superiores, grandes. La tez entre blanca y roja, la cara alargada, aunque no mucho. La cabeza por detrás es puntiaguda y rematada en una especie de esfera pequeñita. Tan pocas cosas llamativas hay en mi fisonomía, que muchos pintores venidos de tierras lejanas para retratarme no hallaron ningún rasgo cuya presencia en mi retrato bastara por sí sola para que me reconocieran. En la parte inferior de la garganta tengo un bulto duro y redondo como bola, pero apenas se ve; es heredado de mi madre.He sido de constitución enfermiza por varias causas: naturales, accidentales y sintomáticas.
Por causas naturales he padecido de catarros achacables tanto al estómago como al pecho, hasta un punto que me considero realmente sano cuando tengo tos y ronquera. Cuando tengo catarro estomacal me sobreviene aborrecimiento de la comida y más de una vez he creído que me habían envenenado, aunque al poco tiempo, sin esperarlo, me ponía bueno. Tuve otra supuración en las encías que desde el año 1563 me ha hecho perder los dientes a puñados, mientras que antes no se me caían sino uno o dos cada vez; ahora me quedan catorce y uno de ellos cariado pero que aguantará mucho, según creo, pues el remedio aplicado le sentó bien. Están además las indigestiones y debilidades de mi vientre; desde los setenta y dos años en adelante empecé a padecer cuando comía o bebía de más o tomaba algo poco conveniente para mi estómago o a horas intempestivas; el remedio para estos padecimientos lo he indicado en el libro segundo de mi obra De tuenda sanitate[131]. En mi juventud sufrí de palpitaciones heredadas, de las que me libré completamente gracias a la medicina; tuve también hemorroides y gota, de la que me curé tan del todo, que más a menudo he querido provocar sus síntomas cuando no se presentaban que eliminar el mal cuando me atacaba. A una hernia que padezco, al principio no le hice caso, luego, de los setenta y dos años en adelante, me pesó el no haberla atajado a tiempo, sobre todo cuando me di cuenta de que era heredada de mi padre; con ella aconteció algo que causa extrañeza: empezó en ambos lados, pero en el lado izquierdo, sin cuidarla, sanó sola y del todo, mientras que en el derecho, bien atendida con fajas y otros remedios, empeoró. También me he visto maltratado por enfermedades de la piel y picores, unas veces lo uno, otras lo otro. Luego, el año 1536, me vi atacado —y cuesta creerlo— por un flujo de orina, y abundante (casi cuarenta años llevo padeciendo de lo mismo): elimino de sesenta a cien onzas diarias y, sin embargo, estoy vivo y ni siquiera adelgazo (la prueba es que siempre llevo los mismos anillos) o siento demasiada sed. Muchos, atacados ese mismo año por el mismo mal, sin medicación ninguna, resistieron más que los que consultaron a médicos. El décimo de mis padecimientos es un insomnio de ocho días de duración que aparece periódicamente en primavera, verano, otoño e invierno, de manera que casi se le quita un mes entero al año, aunque a veces menos y a veces hasta dos. Lo curo poniéndome a dieta (en ella tengo en cuenta lo digerible de los alimentos, no la cantidad). No pasa un solo año sin que los períodos de insomnio aparezcan.
Enfermedades que contraje por causas accidentales: la peste a los dos meses de nacido y, una segunda vez, a los dieciocho años poco más o menos, no recuerdo bien. Lo que sí recuerdo bien es que fue por el mes de agosto y que estuve casi tres días sin comer, yendo de acá para allá por arrabales y caseríos; por las tardes regresaba a mi casa y aseguraba en falso que había comido en casa de Agostino Lavizzari[132], un amigo de mi padre. Cuánta agua bebí aquellos tres días, no podría yo decirlo; el último día era incapaz de conciliar el sueño, el corazón me palpitaba aceleradamente, la fiebre era subida: parecía estar en el lecho de Asclepíades balanceándome sobre él[133]. Creí que me iba a morir aquella noche, pero el sueño me venció y, acto seguido, se me reventó una úlcera que me había salido en la costilla falsa del lado superior derecho. Al principio salió una sustancia escasa y de color negro (quizá debido a un medicamento casero que tragaba yo hasta cuatro veces al día). Después me puse a sudar tan copiosamente, que el sudor traspasaba el colchón y se escurría por las tablas de la cama hasta el suelo. A los veintisiete años sufrí un ataque de tercianas simples con delirios los días cuarto y séptimo; la curación sobrevino también en día séptimo. A los cuarenta y cuatro, en Pavía, me puse enfermo por primera vez de gota. A los cincuenta y cinco, de fiebres continuas que me duraron cuarenta días: curé tras una crisis con expulsión de ciento veinte onzas de orina, el 13 de octubre de 1555. En 1559, el año que regresé a Pavía, me vi afectado por un cólico que me duró dos días.
Mis enfermedades sintomáticas han sido varias. La primera duró desde los siete años hasta los diez: me levantaba casi cada noche, daba gritos (aunque sin articular palabra) y, si mi madre y mi tía, entre las que yo me acostaba, no me hubiesen sujetado, más de una vez me habría tirado de cabeza por la ventana; el corazón me brincaba y, al apretarme con la mano el pecho, rápidamente se calmaba, como es lo corriente en las palpitaciones. Por aquel entonces —y ello me había de durar hasta los dieciocho años—, si caminaba de cara a un viento frío, no podía tomar aire; ahora bien, cuando me daba cuenta de que tenía cortada la respiración, el mal cesaba. También por aquellos días, desde la hora de acostarme hasta dadas las seis, de las rodillas para abajo no acababa de entrar en calor: de ahí que mi madre y otras mujeres —pero sobre todo mi madre— aseguraran que yo no iba a durar mucho. Además, algunas noches, cuando entraba en calor, sudaba por todo el cuerpo con un sudor tan abundante y cálido, que no lo creería quien lo viera. A los veintisiete me entraron tercianas dobles que se curaron al séptimo día. Después, a los cincuenta y cuatro, fiebres contínuas que duraron cuarenta días. A los cincuenta y seis, en noviembre, por haber bebido un poco de vinagre de cebolla albarrana, me vi atacado de una disuria agudísima. Ayuné primero treinta y cuatro horas y luego otras veinte y tomé lágrimas de abeto y escapé de aquello.
He tenido por costumbre —lo que a muchos extrañaba— indagar las causas de un padecimiento, caso de ignorarlas, como referí a propósito de la gota: de ahí que muchísimas veces provocara a sabiendas en mí las causas de una enfermedad (a excepción, si era posible, del insomnio), ya que pensaba que el bienestar consistía para mí en la sedación del dolor precedente y que, si este era voluntario, podría calmarse más fácilmente. Y como sé que nunca puedo estar del todo sin dolor y que, si por una casualidad ello ocurre, mi ánimo se ve invadido de una inquietud tan fastidiosa, que nada hay peor, es mucho menos molesto alguna clase o causa de dolor, siempre, claro es, que no encierre deshonra o riesgo. Debido a esto he ideado el morderme los labios, retorcerme los dedos y pellizcarme la piel y lo blando del músculo del brazo izquierdo hasta saltárseme las lágrimas: gracias a este recurso vivo hasta la presente sin sobresaltos.
Instintivamente temo los lugares elevados, aunque sean muy espaciosos, y recelo de aquellos sitios donde sospecho que puede haber un perro rabioso.
De vez en cuando también me he visto afectado de enamoramientos heroicos[134] hasta abrigar pensamientos suicidas. Pero tales cosas supongo que les ocurre a todos, aunque no las cuenten en los libros.
Por último, en mi adolescencia, me vi atormentado durante dos años por aprensiones de cáncer, y quizá en la tetilla izquierda había un principio: era un bulto rojo oscuro, duro y punzante. A esta aprensión sucedieron, a punto ya de salir de la adolescencia, unas varices y, luego, siendo ya hombre cumplido, las palpitaciones del corazón que dije, hemorroides con grandes pérdidas de sangre y la picazón aquella y las manchas en la piel. Pero inmediatamente y a despecho de todo tipo de remedios sanaba (bien es verdad que algunas de estas enfermedades debieron favorecer mi curación al trasmutar la naturaleza los factores de unas enfermedades en elementos curativos de otras).Desde un principio me he estado entrenando en todos los estilos de esgrima, hasta tal punto que me contaba de algún modo en el número de los espadachines esos que andan por ahí: manejaba el acero a cuerpo limpio, con el escudo alargado y con el redondo, con el grande y con el chico; tenía cierta habilidad con el puñal y la espada y con la pica y la lanza; embozado en mi capa, espada en mano, saltaba sobre el caballo de madera; sabía sin armas quitarle a otro el puñal de la mano. Practicaba también la carrera y el salto, y era bastante bueno en esos deportes, pues mi debilidad estaba ante todo en los brazos, que eran muy delgados. Respecto a la equitación, la natación y el manejo de armas de fuego mostraba yo gran recelo: los disparos con pólvora me dan tanto miedo como la cólera de los dioses. Y es que yo he sido de natural tímido, pero valiente merced a mi destreza y entrenamiento: de ahí que me alistaran entre los soldados de reserva. Incluso de noche, en contra de los bandos de las autoridades, andaba armado por las calles de las poblaciones donde he residido. De día salía protegido con planchas de plomo de ocho libras de peso, de noche me tapaba el rostro con un pañuelo de lana negro y llevaba unas calzas de paño grueso. Practicaba muchos días con las armas desde muy temprano hasta que por la tarde, todavía empapado en sudor, me dedicaba a tañer diversos instrumentos musicales. A menudo paseaba luego toda la noche hasta el alba. Cuando me dediqué a la medicina me trasladaba a caballo o a lomos de mula, pero la mayoría de las veces seguía yendo a pie. Desde el año 1562 empecé a ir en carruaje por Bolonia y ahora sigo haciendo lo mismo en Roma: salgo por la mañana en el coche y vuelvo a pie; con vestidos más livianos después de almorzar, con vestidos más gruesos siempre que viajo en carruaje.Paso en cama descansando diez horas; de ellas duermo, si tengo salud y me encuentro bien, ocho; si no, cuatro o cinco. Me levanto dos horas después del alba. Cuando me sentía aquejado de insomnio me echaba en la cama y paseaba por la alcoba, pensaba en Oroquilia[135]; ayunaba reduciendo los alimentos a la mitad o menos; utilizaba pocas medicinas fuera del ungüento de álamo, sebo de oso o aceite de ninfas de abeja que me untaba en diecisiete sitios del cuerpo: los muslos, los pies, las plantas, la nuca, los codos, las muñecas, las sienes, la garganta, el corazón, el hígado y el labio superior. El insomnio me atormentaba particularmente al amanecer.
El almuerzo siempre lo hago menos copioso que la cena. Cumplidos los cincuenta años, me satisfacía a media mañana con pan migado en caldo — al principio incluso migado en agua— y unos granos gordos de uva de Creta que llaman zibibbo. Más adelante, he variado la dieta de modo que nunca almuerzo sin una yema de huevo y dos onzas de pan o poco más y, de beber, una pequeña cantidad de vino puro y, a veces, nada. Si es viernes o sábado me arriesgo con pan con salsa de almejas o cangrejos, un poco de carne: ninguna mejor que la magra de ternera cocida en la olla sin caldo ninguno, pero macerada un buen rato con la hoja de un cuchillo. Así la degusto, pues suele por sí sola destilar una salsa que no la hay mejor y es mucho más húmeda y espesa que la misma carne asada.
En la cena tomo habitualmente un plato de acelgas, a veces de arroz, o una ensalada de achicorias, si bien prefiero ante todo las cerrajas espinosas de hoja ancha o la raíz de achicoria blanca. Como con más gusto el pescado que la carne, siempre que aquel sea de calidad y fresco. Prefiero la carne magra — o pongamos por caso la ubre de ternera o de jabalí— asada y troceada fina con cuchillo bien afilado; me agradan las viandas preparadas al fuego. Asimismo, en la cena, me deleito con vino dulce y mosto en cantidad de media libra y el doble de agua o incluso más. Me gustan muchísimo las alas de pollo, los higadillos de gallina o paloma asados y toda la parte de color sanguino. Disfruto también comiendo cangrejos de río debido a que mi madre los comía con mucho apetito cuando me llevaba en su vientre; otro tanto me pasa con las almejas y las ostras. Ya dije que me alimento de pescado con más apetito y provecho que de carne: lenguados, acedías, rodaballos, brecas, tortugas de tierra, albures, rubios o mújoles, escorpinas o rascacios, bogas, pescadilla o merluza, lubina o róbalos, salmón y salmonete. Del pescado de agua dulce consumo los lucios, carpas, percas. De ambas aguas los albures, sargos, lochas, el cazón, la panza de atún, el atún, anchoas en salazón (las blandas y, más todavía las secas). Es curioso que comamos las chirlas, esto es, las almejas bastas, con tanto agrado como las finas y desechemos en cambio las coquinas y telinas comestibles como si fueran veneno. Los caracoles no los tomo sino después de purgados. Me gustan los cangrejos de río y otros mariscos; los de agua salada los encuentro demasiado fuertes. Las anguilas, las ranas y las setas las considero dañinas. De los alimentos dulces me agradan la miel, el azúcar, las uvas de colgar, los melones maduros (desde que comprendí que son una triaca), los higos, las cerezas, los melocotones, el arrope. Ninguna de estas cosas me ha hecho daño hasta la presente. Me gusta muchísimo el aceite mezclado con sal y las aceitunas blandas. Me sienta igualmente bien el ajo, aunque es sobre todo la ruda la que, así en la mocedad como en la vejez, he tenido siempre como antídoto —preventivo y curativo— contra envenenamientos de todo género; también me ha dado muy buenos resultados el ajenjo romano.
No he tenido una afición desmedida por los placeres de la mesa[136], ni he padecido mucho por abusar de ellos. No obstante, ahora mi estómago está algo delicado, aunque me las arreglo sin problemas a base de pescado asado a la parrilla, barato, fresco, suave y de carne blanca.
No desprecio el queso de oveja muy graso, pero el de cabra[137] —en cantidades que van desde tres onzas hasta siete y sólo el de animales criados en pastos escogidos— lo prefiero a cualquier otro manjar.
De los peces grandes tomo la cabeza y el vientre, de los pequeños el lomo y la cola: la cabeza, siempre cocida, y las otras partes, cocidas o a la cazuela; los peces pequeños, fritos; los secos, cocidos o a la parrilla; los de carne suave, fritos o no muy cocidos.
En los cuadrúpedos las partes blancas son las mejores, las sanguinolentas son más indigestas (así el corazón, el hígado, los riñones; los pulmones, en cambio, son más digestivos), las de color cárdeno alimentan poco.
En las aves[138] las partes sanguinolentas (excepto el corazón) son las más digestivas, las blancas lo son a medias (excepto las criadillas, que son digestivas) y las de color cárdeno son las más indigestas.
La materia de este capítulo se encierra en siete apartados fundamentales: aire, sueño, ejercicios, comida, bebida, medicinas, instrumental. Comprende quince sub-apartados: aire, sueño, ejercicios, pan, carnes, leche, huevos, pescado, aceite, sal, agua, higos, ruda, uvas, cebolla amarga. Quince son los medios instrumentales: fuego, cenizas, baño, agua, cazuela, sartén, asador, parrilla, mortero, el filo y la hoja del cuchillo, rallador de queso, perejil, romero y laurel. Los ejercicios son: la rueda de molino, paseos, equitación, la pelota chica, el coche, fabricación de espadas al estilo de los herreros, cabalgadas, litera, navegación, pulimento de papel y fricción o lavado: total, quince.
Pero, como en las ceremonias sagradas, he resumido la cuestión en pocos términos después de profundas cavilaciones y gracias a un brillante razonamiento, pues sin esa brillantez algunas cosas que están clarísimas parecen menos evidentes.
Cinco son los alimentos que únicamente y con moderación deben tomar los ancianos: pan, pescado, queso, vino y agua; dos como medicina: almáciga y cilantro, pero con mucho azúcar; dos condimentos: azafrán y sal, que también es un elemento; cuatro se han de usar con moderación, ya que son a la vez alimentos: carne, yema de huevo, uvas pasas y aceite, que es un elemento oculto e ígneo y se corresponde con el celeste.
Capítulo IX
La idea de perpetuar mi nombre
Algunos años más tarde, un sueño me dio esperanzas de lograr esta segunda clase de vida. Sin embargo, no observé indicios de cambio alguno, si no es el modo, maravilloso por demás, como comencé a comprender el latín[139].
La razón me volvía atrás de tales ambiciones, pues me daba cuenta de que nada había más sin fundamento que aquellas esperanzas, por no decir ilusiones. Escribirás —me decía yo a mí mismo— pero ¿conseguirás que se lean tus escritos? ¿De qué temas tan importantes y tan bien conocidos por ti, que puedan atraer a los lectores? ¿Con qué estilo, con qué primores retóricos para que no abandonen la lectura? Admitamos que los lean: con el correr del tiempo, ¿no se hará cada día almoneda de los escritos del pasado hasta llegar a desdeñarlos y olvidarlos? De acuerdo, pero se mantendrán algunos años. ¿Cuántos: cien, mil, diez mil? Ponme un caso, uno solo, que se haya mantenido diez mil años. Y desde el punto y hora en que han de perderse del todo nuestras obras, tanto si el mundo se renueva merced a un regreso a sus comienzos —según pretenden los académicos— como si ha de acabar lo mismo que un día empezó, ninguna diferencia hay en que tu recuerdo se desvanezca a los diez días o a los diez mil años. Ambas duraciones son nada y lo mismo comparadas con la eternidad. Entretanto tú te desvivirás en medio de tu ambición, te atormentarás entre inquietudes, desfallecerás de fatiga y perderás lo que a la vida le resta de agradable: ¡idea estupenda! Bien es verdad que César, Alejandro, Aníbal, Escipión, Curcio o Eróstrato, aún a riesgo de sus propias vidas, al precio a veces de la mayor deshonra, sometidos a torturas terribles, pusieron su ambición por encima de todas las cosas[140]. Sea ello así, a pesar de que no sea nada: se acercaron a la meta sin tomar en consideración razonamientos filosóficos de esa clase y, por supuesto, sin aplicárselos a sí mismos, y además tenían las cualidades adecuadas para su propósito. Pero con todo, ¿quién no aseguraría que fueron completamente estúpidos? Ello está claro en el sentir de Horacio, y yo estoy de acuerdo con él:
ille potens suiAsí que di por concluida la cuestión diciéndome en pocas palabras:
laetusque deget, cui licet in diem
dixisse ‘vixi: cras vel atra
nube polum Pater occupato
vel sole puro, non tamen irritum
quodcumque retro est efficiet neque
diffinget infectumque reddet
quod fugiens semel hora vexit’[141].
quod adest memento componere aequus[142],esto es, dispón de los elementos en presencia lo mejor que puedas.
Ahora bien, el propósito de César, de Aníbal o de Alejandro fue extender más allá de la muerte su fama y, a la vez, la de su familia, su casta, su ciudad y su nación y gozar en vida de los beneficios. Supón que lo lograran: ¿cuál fue, sin embargo, el resultado final? Sila echó a perder los esfuerzos de todos sus antepasados y todo lo que de admirable se había hecho con anterioridad. Cada descendiente procura por su cuenta la ruina de su estirpe. La dinastía Julia fue hecha desaparecer por el emperador Cómodo, porque, claro es, un príncipe que era el resultado conjunto del engaño y el adulterio no podía dejar de recelar de cualquier retoño legítimo[143]. Trajo de paso la ruina a su patria, pues ¿dónde está ahora el Imperio Romano? Es algo ridículo y nunca oído: en Alemania. ¡Cuánto mejor hubiera sido que sobrevivieran aquellos nobles Julios, descendientes de Eneas! ¡Que los romanos siguieran siendo los amos del mundo en lugar de convertirse en esos fantasmas o peleles adornados con títulos hueros! Por otro lado, si el alma es inmortal, ¡qué necesidad hay de nombres vanos? Si es mortal, ¿de qué valen esos mismos nombres? Si la generación ha de tener un final, ¿cesará del todo o se reanudará como en las liebres y los conejos?[144]
Nada hay de extraño, pues, en que yo me consumiera dominado por esta ambición. En cambio ahora, lo raro es que, a pesar de que comprenda estas verdades, pueda yo seguir esclavo y persista este ansia ciega de renombre. Porque los propósitos de César y los otros eran necios, pero mi deseo de gloria, sobre ser necio, era loco. Sin embargo, jamás anduve a la busca de títulos u honores; es más, los desprecié. Querría que se supiese lo que soy, no deseo que se conozca cómo soy.
Tocante a la descendencia, sé lo enrevesado que es todo y lo poco que podemos hacer por cuidarla. En la medida de lo posible, he vivido a mi sabor y, pues abrigaba ciertas esperanzas respecto al futuro, he descuidado el presente. Conque, si hay alguna excusa para mi ambición, es la de sobrevivir ese tiempo intermedio, sea mucho o poco. Este anhelo parece honroso y, aunque nos engañe, con todo, por ser un deseo natural, merece cierta aprobación.Conforme a lo dicho, elegí un género de vida no como quise sino como pude, no el que debía sino el que pensé que sería mejor. Tampoco la elección fue estable y definitiva: ya que todo está lleno de peligros, dificultades e imprevistos, me iba adaptando a lo que parecía exigir la ocasión. Ocurre, en consecuencia, que los críticos del prójimo me tienen por hombre veleidoso y hasta, como he dicho, inestable. Y es que allí donde no hay una organización racional de la existencia es fuerza que se intenten muchas cosas y que uno ande descaminado. La finalidad de mi vida ha sido la perpetuación de mi nombre, sea de la clase que sea la perennidad que, como señalé, se nos consiente alcanzar. No ha sido el fin de mi existencia las riquezas, la holganza, los honores, los cargos, el poder. Pero mi propósito se vio obstaculizado por acontecimientos, azares, intervención de rivales, situaciones difíciles y mi propia ignorancia. Además, yo no reunía aptitudes para tal empresa y el convencimiento —sacado de la astrología— que tenía entonces —así me lo parecía a mí y todos lo aseguraban— de que no habría de sobrepasar los cuarenta años y de que, por supuesto, no llegaría a los cuarenta y cinco, me perjudicó muchísimo.
Mientras tanto, en parte por necesidad, en parte porque los placeres se me ofrecían a diario, a pesar de tener el propósito de llevar una vida ordenada, delinquía. Desatendía por culpa de aquellas locas aprensiones la realidad presente, erraba en mis juicios y, con más frecuencia aún, seguía una conducta equivocada. Hasta que llegué a un punto en el que lo que creí que iba a ser el final de mi vida fue más bien su comienzo. Ello me ocurrió a los cuarenta y tres años.
Queda dicho, pues, que la época primera de mi vida la dediqué a los placeres: me invitaban la edad, el carácter, las penalidades, en fin, y las ocasiones.
Por la mañana, si tenía clase —como primero en Milán y luego durante más tiempo en Pavía—, las daba; seguidamente, paseaba a la sombra fuera de las murallas, almorzaba y dedicaba un rato a la música; después, iba a pescar a sotos y enramadas no muy lejos de la población, estudiaba, escribía; al caer la noche me retiraba a casa. Este régimen de vida duró por espacio de seis años, pero ¡ay!:
fulsere quondam candidi tibi soles[145].como dijo el poeta.
Emprendí luego el largo camino de la gloria. ¡Adiós al dinero, a los honores, a las ambiciones, a los placeres extemporáneos! Me he destrozado, estoy perdido, crecen las dificultades y las fatigas, echando sobre mí su sombra aciaga como la del tejo que dicen[146]. No me quedaba ya ningún consuelo sino el de la muerte. Pero la felicidad no puede consistir en aquellos bienes que yo dejaba, porque, si así fuera, los tiranos, que están muy lejos de ser dichosos, serían los más felices de los hombres. Por tanto, como un toro bravo de torva mirada que cuanto con mayor ímpetu embiste más duramente tropieza y cae, tropecé y caí.
A la vez (pero antes de que llegara a esos extremos) ocurrió la desgracia de mi hijo el mayor[147]. Han reconocido algunos del Senado —y creo que no se referían a ellos mismos— que se le condenó con la esperanza de que yo me muriera o me volviera loco de pena. Sabe el cielo lo cerca que estuve de lo uno y lo otro —ya lo contaré en su momento—, pero no ocurrió así. Quiero que se vea —aunque para ello tenga que añadir aquí unos datos que no hacen al caso— qué tiempos son estos que corren, qué costumbres son estas de ahora; porque, por lo que a mi toca, estoy seguro de que a ninguno de ellos he ofendido lo más mínimo. De todas las maneras ideé una defensa para aquel hijo mío. Aunque, ¿de qué podía servir, si los ánimos estaban encrespados? Abatido por el pensamiento de su dolor, atónito ante lo que se le venía encima, desanimado por todo lo ocurrido, receloso del porvenir, empezaba mi discurso recordando la generosidad del Senado, su equidad y algunos casos de perdón. Alababa su benevolencia y lo que hizo con el notario Giampietro Solari, que tenía un hijo bastardo convicto de haber envenenado a sus dos hermanas legítimas para heredar él solo: el Senado se contentó con mandarlo a galeras. Cité la pregunta que Augusto dirigió a un parricida: «Pero ¿de verdad mataste a tu padre?»[148], y continué en este tono:
« ¡Qué crueldad matar a un padre inocente y anciano en la persona de su hijo! Si se consideró justo, por respeto a un padre, que una condena a las fieras fuera anulada, ¿no era más justo hacer otro tanto por mí, sobre todo tratándose de un delito menos grave que un parricidio? ¿Qué pueden los méritos de la humanidad, si la inocencia de un solo hombre bueno se castiga tan rigurosamente? ¿No es peor castigar a un padre con el suplicio de su hijo que con el suyo propio? Si me matan, muere uno solo; si matáis a mi hijo, me cortáis la posibilidad de descendencia. Imaginad que todo el género humano está intercediendo ante vosotros por el hijo de uno al que todos están obligados, por un mozalbete irritable, metido en mil enredos, caído en la mayor deshonra, engañado por una esposa sin dote, una mujer corrompida y descarada, unida a él a espaldas y contra los deseos de su padre. ¿Qué haríais? Pero ¿es que no os lo suplica? ¿Es que lo ignora? Nadie es tan fiero enemigo mío o de mi hijo, que no esté dispuesto a perdonarle la vida a una persona cuya muerte levantaría compasión en los mismos infiernos».A pesar de que aduje estas y parecidas razones, no sirvieron sino para que se sentenciara que sólo si yo lograba una avenencia con la otra parte se le perdonara la vida. Pero no lo permitió la estupidez de mi hijo que se puso a presumir de rico, al tiempo que los otros exigían lo que no había. Pero dejemos esto.
Desde mi primera infancia tuve el propósito firme de buscarme un medio de vida. Los estudios de medicina se avenían mejor con mis intenciones que los de leyes, tanto por ser más asequibles como por ser iguales en todo el mundo y en todas las épocas, aparte de ser más simples y estar sujetos a la razón —ley eterna de Naturaleza— y no a las opiniones de los hombres. Por ello abracé la medicina y no la jurisprudencia, y sobre todo porque, como he dicho, no sólo menospreciaba sino que hasta rechazaba el trato, las riquezas, la influencia y los cargos de los que se dedicaban al estudio de las leyes. Ahora bien, mi padre, cuando supo que abandonaba los estudios de derecho para dedicarme a la filosofía, lloró delante de mí y se dolió de que no siguiera yo sus pasos, pues consideraba a la jurisprudencia —y lo repetía a menudo orgulloso, citando a Aristóteles— como la ciencia más noble y más apta para ganar riqueza y poder y, en mi caso particular, para dar lustre a mi familia entera. Y es que comprendía que el puesto de profesor de leyes del que, con una dotación de cien escudos anuales, venía disfrutando él de unos años a esa parte no iba a ser mío, como esperaba, sino que pasaría a otro, que sus Comentarios no avanzarían ni recibirían brillo de mi mano. Era la cosa que por aquellos días se le habían despertado algunas esperanzas de gloría porque con sus enmiendas a los Comentarios del obispo Juan de Canterbury sobre óptica o perspectiva[149] se había impreso un dístico de este tenor:
Hoc Cardana viro gaudet domus: omnia novitEstas palabras fueron una suerte de augurio para aquellos que habrían de beneficiarse de sus trabajos antes que para él mismo, que más allá de la jurisprudencia (que cultivó, según he oído, con bastante acierto) sólo dominó las nociones elementales de las matemáticas, no inventó nada, no tradujo del griego. Le ocurrió así más por lo disperso de sus aficiones y la escasa perseverancia en sus propósitos que porque careciese de dotes naturales o por pereza o falta de juicio, defectos que nunca tuvo. Yo por mi parte, debido a lo firme de mi decisión y a las razones antes mencionadas y a que veía que mi padre, incluso sin obstáculos, prosperaba poco —y también por otras causas— permanecí sordo a sus consejos.A veces es mejor persistir en el empeño, aunque tu decisión no sea buena, antes que tomar la decisión buena y al punto cambiarla, por más que te empujen a ello la frivolidad de tus inclinaciones y la inestabilidad, flojeza y vanidad de las cosas humanas.
unus: habent nullum saecula nostra, parem[150].
Es verdad que la cuestión que aquí me planteo, esto es, dilucidar cómo se da en mí la previsión, es en apariencia dificultosísima; veo, no obstante, que en ella, como en tantas otras, la solución es bien sencilla. Ante todo porque siendo diversos los fines de las cosas y eligiendo cada cual el que más le gusta, resultan tantos modos, accidentes, sujetos y ocasiones, que nadie con razón se atrevería a criticarme, a no ser que ese tal admitiera que conoce mejor que yo mis cosas y — lo que es de todo punto imposible— mis sentimientos. Ahora bien, una vez admitido eso, es hora de plantearse: ¿hay un modo mejor de lograr un propósito que se presenta como factible? También esto escapa a mi entendimiento. Otra cuestión: ¿cuál es el modo más fácil? Una tercera: ¿cómo retener lo conseguido? Y finalmente: ¿cómo servirse de ello?
Ya desde un principio he dejado bien claro lo poco que valgo tocante a εὐβoυλíα y φρóνησιζ[151], pues aunque estos vocablos signifiquen precisamente ‘previsión’, es lo mismo que si dijéramos ‘previsión humana’, ya que ningún otro ser que sepamos, fuera del hombre, está dotado de previsión. Porque los dioses tienen algo mejor, que es la visión simultánea, y de los otros seres animados no hay nada que decir. Respecto a la previsión ‘harpocrática’, como es de otro género, aquí no hablaremos.
Y esto es todo sobre el asunto este de la previsión. Probablemente a unos les parecerá una cosa y a otros otra, pues cada cual se traza una idea de las cosas a la medida de sus alcances. Con toda franqueza entiendo que tengo y he tenido poco de esa discreción y sagacidad, y que incluso ese poco lo echó a perder lo que antes he venido diciendo.
Capítulo XII
Habilidad para los debates y para la enseñanza
En cuanto a mi modo inimitable de enseñar ya ha dejado de causar asombro en grado positivo —como dicen los gramáticos—, y el hacerlo en grado superlativo se ha convertido ahora en lo corriente.
Mis contrincantes no intentaron nuevas experiencias, pero no deja de haber sol cuando una espesa nube se le pone por delante ni tampoco debe uno atormentarse por tener en su alcoba espléndidas lámparas que los de fuera no quieren mirar, porque no hay miedo de que un don divino se eclipse. Las flores adoran al Sol naciente, los garamantes[156] abominan de él. Y es que no sólo está doquiera la Providencia de Dios, sino que doquiera brilla una fuerza eterna.
Así pues, siempre he destacado en esa capacidad de improvisación para dar clases y hasta llegué a enseñar a otros cómo hacerlo. Y aunque pude parecer en estos menesteres un hombre superior, ni mis palabras despertaban simpatías ni tenía yo facultades oratorias, de modo que lo que por un lado ganaba por otro lo perdía. Porque en las polémicas he sido tan agrio, que todos me admiraban como modelo, pero ninguno se quería medir conmigo. Esa es la razón por la que he vivido apartado de esas prácticas mucho tiempo, sobre todo desde el día en que ocurrieron dos episodios de resultados imprevistos.
El primero tuvo lugar en Pavía. Branda Porro, mi maestro de filosofía por entonces, había terciado en la discusión ordinaria que yo sostenía con Camuzio sobre el particular, pues, como he dicho, me sentía atraído con frecuencia por la filosofía en la idea de que la medicina por sí sola no dejaba posibilidades de ganar fama. Branda adujo en cierto momento la autoridad de Aristóteles; una vez que acabó la cita, yo salté y le dije: «Ten cuidado porque falta un ‘no’ después de la palabra ‘blanco’ y la cita se vuelve contra ti». Branda exclamó: «De ninguna manera». Yo, con mi habitual flema, lo contradecía calmosamente, hasta que el maestro, fuera de sí, mandó a buscar el libro de Aristóteles; le digo que me lo dejen y hace que me lo den; leo la cita tal cual y el otro, sospechando que quería burlarme, me arranca el libro de las manos y se pone a decir que yo quería engañar a los oyentes; empezó a leer y, cuando llegó a la palabra en cuestión, la leyó; enmudeció y todos quedaron estupefactos. Clavaron en mí sus ojos los presentes llenos de asombro. Ocurrió por aquellos días que Branda marchó a Milán. El suceso se había comunicado por escrito a los senadores, que preguntaron si era verdad. El, como hombre sincero y honrado que era, les respondió: «Y tanto que es verdad: seguramente aquel día había bebido yo más de la cuenta». Los senadores callaron con una sonrisa dibujada en sus labios.
El segundo episodio me ocurrió en Bolonia con Fracanziano[157], que ocupaba la cátedra principal de medicina práctica. Se estaba realizando una disección anatómica ante la universidad en pleno y llegó al punto discutido del conducto de la hiel que va a parar al estómago. Leyó un pasaje en griego y en ese momento lo interpelé diciendo: «Falta oὐ»[158]. Me contestó: «De ninguna manera». Como yo seguía insistiendo tranquilamente, los alumnos dan en decir: «Que manden a pedir el libro». Aquel, seguro de sí, pide el ejemplar y se lo traen al punto; lee la cita y la halla tal como yo decía letra por letra; se calló pasmado, aunque más se asombraron sus alumnos que a la fuerza me habían arrastrado hasta aquel trance. Desde aquel día, Fracanziano ponía tanto empeño en no encontrarse conmigo, que hasta había ordenado a sus criados que le avisasen si me veían, no fuera que sin querer topara conmigo por las calles. Una vez me llevaron engañado a su clase de anatomía y salió huyendo, se pisó la capa y cayó de bruces ante el estupor de los presentes. Poco después pidió la excedencia a pesar de que tenía un contrato para muchos años.
Capítulo XIII
Carácter, defectos psicológicos y extravíos
Los médicos y astrólogos adoptan el siguiente método: colocan los componentes del carácter natural entre las cualidades primarias y los del adquirido los achacan a la educación, los estudios y el ambiente. Todos estos factores se dan en todos los hombres, pero propiamente en cada edad van realizándose alteraciones, aún en idénticas circunstancias. Así que conviene andarse con tiento en esta cuestión y a ella ante todo debo referirme en tanto en cuanto sea verdad aquello de γνῶϑι σεαυτòν[162]. Porque a mí no se me oculta mi propia manera de ser: irritable, cándido, rijoso. De ahí como de sus raíces brotan la crueldad, una obstinación pendenciera, aspereza, desconsideración, ira, ansias de venganza hasta más allá de mis fuerzas, no digo nada cuando la cosa es fácil. Estoy de acuerdo con el dicho que —al menos de palabra— muchos condenan:
at vindicta bonum vita iucundius ipsa[163].
En resumidas cuentas, no he querido que dejara de cumplirse en mí aquello que suele decirse: «Nuestra naturaleza está inclinada al mal».
Sin embargo, soy sincero, agradecido, amante de la justicia y de los míos, desdeñoso con el dinero; aspiro a la gloria tras la muerte y tengo por costumbre despreciar las medianías y, por supuesto, las pequeñeces (con todo, como sé que los detalles tienen gran importancia en los inicios de las cosas, no suelo despreciar ocasión alguna). Inclinado por carácter a todo tipo de excesos y vicios, más allá de segundas intenciones, reconozco como el que más mi ineptitud. Por temor de Dios y porque veo lo vanas que son todas estas cosas, dejo pasar incluso a sabiendas las ocasiones que de vengarme se me presentan. Soy un timorato, de corazón frío y de cerebro exaltado, siempre metido en cavilaciones: doy vueltas a muchos y graves asuntos y hasta a cosas que no pueden ser. Soy capaz de poner mi atención en dos tareas distintas a la vez. Quienes critican las alabanzas que hago de mí por gárrulas y desmesuradas, me están echando en cara vicios ajenos, no míos. Sólo me defiendo, no ataco a nadie. ¿Por qué, en efecto, pasarlo mal por estas cosas, cuando tantas veces he hablado en público de la vanidad de esta vida? Ellos llaman ‘alabanzas’ a lo que no es más que una justificación: ¡tan extraordinario consideran el no ser malo!
He adquirido la costumbre de forzar constantemente la expresión del rostro: he logrado poder fingir, pero no disimular. Esto, sin embargo, es fácil, si se lo compara con el hábito de no esperar nada, en cuyo logro he trabajado con gran empeño durante quince años seguidos. Por simular, unas veces salgo a la calle harapiento, otras elegantemente vestido, acá me muestro taciturno, allá hablador, ahora alegre, luego triste: doblez por todas partes a causa de lo que he dicho.
En mi juventud me arreglaba el cabello poco y raras veces, a causa del interés que tenía en tareas de más provecho. Mis andares son desiguales, ya rápidos, ya lentos. En casa estoy con las piernas sin cubrir de los tobillos para arriba.
Soy poco piadoso y algo deslenguado, tan irritable que hasta siento reparos y vergüenza de mí mismo. Aunque estoy bastante arrepentido, he pagado por todas mis faltas, como he dicho: ¡duro castigo padecí por aquella vida de Sardanápalo[164] que llevé en Pavía el año que fui rector de los estudiantes! Sírvame de purificación y sea gloria en medio de la deshonra y virtud en medio del vicio el haber sufrido con paciencia y el haberme enmendado. Que la necesidad me valga de disculpa por decir lo que digo, ya que, si pretendiera pasar por alto los dones que Dios me hizo, sería un desagradecido y, si me pusiera a contar el castigo que me cayó sin mencionar la clase de vida que he llevado, todavía más. Y sobre todo porque, como vengo diciendo, estas cosas nuestras no hay que tenerlas en tanto aprecio como las tiene el vulgo, pues son flojas, hueras y como sombras de atardecer: grandes, pero de ningún provecho y prontas a desvanecerse.
Si se quiere hacer una apreciación libre de malquerencias sobre el particular, hay que tomar en consideración que es lícito alegar el modo, las intenciones, el estado de necesidad, las circunstancias y los sufrimientos que mi conducta me reportó —en tanto que otros, sin verse forzados por la necesidad han cometido acciones mucho peores que las mías, aunque no lo reconozcan ni en público ni en privado, y ni mencionen ni recuerden el provecho que sacaron: sólo si se tienen en cuenta todos estos extremos, se podrá tal vez emitir un juicio más justo sobre mi persona. Pero sigamos adelante.
Admito como el mayor y más raro de mis extravíos una irreprimible tendencia a no decir nada con más agrado que aquello que molesta a mis interlocutores. Persevero a sabiendas y gustoso en este defecto mío. No se me escapa cuántos enemigos me ha granjeado: ¡tanto puede la naturaleza aliada a una vieja costumbre! Con todo, procuro no ser así con mis benefactores y con los poderosos: me limito a no adularlos o, al menos, a no halagarlos. No he sido menos descontrolado en mi vivir, por más que supiera muy bien qué camino era más necesario y conveniente tomar; difícilmente se hallará otro tan obstinado en su yerro.
También soy, en la medida de lo posible, un solitario, aunque sepa que Aristóteles condena ese género de vida cuando dice: «El solitario o es un bicho o es un dios»[165]. La razón de ello ya la expuse.
Por un extravío semejante, y no con menor perjuicio para mí, mantengo a mi servicio a criados que veo que no sólo no me sirven de nada sino que dañan mi reputación; hago lo mismo con los animales que me regalan —cabritos, corderos, liebres, conejos, cigüeñas— hasta un extremo que me tienen empercudida toda la casa.
He padecido asimismo falta de amigos, especialmente de amigos fieles. Y he cometido muchos, muchísimos errores, porque, en cuanto me enteraba de algo, fuera grave o banal, conviniera o no, acá o allá, lo soltaba. A veces la cosa llegaba hasta a herir a los que me había propuesto ensalzar, como en el caso del presidente del Tribunal de París Aimar Ranconet, hombre de muchas letras y francés de nación[166]. Y a ello me vi arrastrado tanto por una decisión mía precipitada y por mi desconocimiento de las realidades y circunstancias ajenas — con las que evidentemente hubiera sido difícil no topar—, como por no haber estado ducho en esas reglas seguras que luego adopté y que los hombres de mundo en su mayoría conocen.
Demasiado rápido en mis cálculos, tomo por ello decisiones algo precipitadas y no soporto dilaciones en ningún asunto. Como mis rivales se han dado cuenta de que es difícil cogerme si dispongo de tiempo, todo su interés es acuciarme. Pero yo los tengo calados y me cuido de ellos como de rivales míos que son, y como a mis enemigos, pues quieren serlo, los trato.
Si no hubiera tenido por costumbre el no arrepentirme jamás de ninguna cosa que hiciera voluntariamente, aunque me saliera mal, es claro que habría tenido una vida desgraciada: pero la causa de la mayoría de mis males fue la soberana estupidez, no exenta de maldad, de mis hijos y la desconsideración y el rencor de mis parientes paternos hacia los de su propia casta, defectos característicos de muchas familias, aunque más comunes en las de origen aldeano.
Desde mi mocedad me aficioné más de la cuenta al juego del ajedrez, que me dio a conocer ante el mismísimo Francesco Sforza, duca de Milán, y me granjeó la amistad de muchos nobles. Mas después de dedicarme a ese juego de manera constante durante muchos años —casi cuarenta—, no me resulta fácil decir cuántas pérdidas me ocasionó en mi hacienda sin sacarle el menor provecho. Pero es que con los juegos de azar la cosa fue todavía peor, pues mis hijos recibieron cumplida instrucción en ellos y más de una vez mi propia casa fue albergue de tahúres. Como excusa de tal yerro no me queda sino una muy endeble: el ser yo pobre de nacimiento y el no ser del todo inhábil en tales menesteres.
Tal es la condición humana, pero los unos no quieren que se reconozca, los otros ni siquiera lo soportan. ¿Es que acaso son mejores o más juiciosos? ¿Qué pasaría si alguien se dirigiera a los reyes y les dijera: «Ninguno de vosotros ha dejado de comer piojos, moscas, chinches, gusanos, pulgas y hasta la misma mierda más sucia de vuestros súbditos?». ¿Cómo encajarían los monarcas esa observación por muy verdadera que sea? Este no querer saber lo que sí sabemos y este pretender a viva fuerza ocultar la realidad, ¿qué otra cosa es sino desconocimiento de nuestra verdadera condición? Como en el pecado, así en lo demás: todo es sucio, vano, confuso, inestable y —como las manzanas podridas de la rama— caedizo. Conque nada nuevo traigo aquí, sólo estoy desnudando a la Verdad.A pesar de que hay muchas cosas en las que el hombre yerra, en ninguna, sin embargo, sufre mayores alucinaciones que en la cuestión de la firmeza. Ante todo porque la verdadera es don divino, mientras que la otra queda para los necios y los locos. Cualquiera criticaría como absurda y de todo punto fatua la entereza de Diógenes cuando al sol del verano se revolcaba sobre la arena caliente y en invierno abrazaba desnudo gélidas columnas[167]. En cambio fue virtud egregia la del noble veneciano Bragadin[168]al so portar aquello para lo que no quiso prestarse como ejecutor ni uno solo de sus engreídos vencedores. Mereció gloria inmortal el dejarse despellejar vivo y, si fue don divino el haberlo podido soportar, fue don humano el haberlo querido. Y aunque en la adversidad destaque más la constancia, tampoco deja de aprovechar en la prosperidad las ocasiones de despertar admiración. Y al revés, si a uno le faltan oportunidades, no por ello, sin embargo, debe ser considerado menos perseverante. Porque como sucede que en esta virtud cabe errar de mil modos, no hay que tener por honroso el mero soportar sufrimientos ni por infamante el que nos falten ocasiones para ello; tampoco debemos considerar responsabilidad nuestra lo que la naturaleza nos ha negado. Y no es que me esté defendiendo porque me faltaran de alguna manera ocasiones, pues nadie es tan enemigo mío ni tan injusto juez de mis actos, que no se admire de mi aguante ante la adversidad y de mi moderación en la prosperidad; como tampoco nadie puede echarme en cara sea el haber cedido a los deleites sea el no haber afrontado las dificultades. Me refiero a placeres, espectáculos, enfermedades, debilidad física, críticas de rivales, desgracias, pleitos, agresiones, amenazas de los poderosos, sospechas de algunos, desórdenes en la familia, carencia de muchas cosas, disuasión en boca de muchos — amigos verdaderos o aparentes—, además de los peligros causados por tantas herejías como mi época ha visto nacer. Pero fuera cual fuera mi suerte en medio de tantos sucesos venturosos, jamás hice mudanza en mis costumbres, ni me volví más intratable, ni más ambicioso, ni más inquieto, ni di en despreciar a los humildes, ni en olvidar a mis antiguos amigos, ni me hice más duro en mi trato, ni más altanero al hablar, ni gasté ropa más elegante (excepto cuando lo exigía el papel que estaba representando o porque, como dije al principio, mis vestidos estuvieran totalmente pasados de moda a causa de mi falta de recursos).
En la adversidad, por el contrario, no he mostrado un carácter tan firme, ya que me he visto obligado a soportar algunas penalidades que estaban por encima de mis fuerzas. Cuando se presentaban, me imponía a la naturaleza mediante artificio. Así, en medio de las más tristes aflicciones me azotaba las piernas con una vara, me mordía con saña el brazo izquierdo, ayunaba y me aliviaba llorando a lágrima viva, si es que era posible llorar, porque las más de las veces no podía. De otro lado, luchaba con las armas de la razón diciéndome: «Nada nuevo ha ocurrido, tan sólo ha cambiado el momento anticipándose. ¿Acaso era posible que alguna vez no me viera yo sin la presencia y trato de mi hijo para siempre? Lo que me han quitado han sido unos pocos años: ¿qué son comparados con la eternidad? En fin, si lo sobrevivo pocos años, escasas han sido mis pérdidas; si muchos, la vida me parecerá más larga, quizás me ocurran cosas que alivien mi dolor y me permitan ganarle eterna gloria. ¿Y qué si este hijo mío no hubiera nacido?». Pero a pesar de que me hallaba ante un dolor que me superaba, me sentí consolado (como referiré luego) por la bondad de Dios y un prodigio manifiesto[169].
En mis actividades he sido, desde luego, más perseverante, sobre todo en la redacción de mis libros, tanto, que cuando se me presentaba una buena ocasión ya no me apartaba de mi propósito, sino que persistía en la tarea emprendida, pues me percataba de que el mudar de intención había perjudicado mucho a mi padre. No creo que nadie desapruebe mi conducta cuando ingresé en la Academia paviana de los Affidati[170] en la que había no pocos príncipes y cardenales de primer rango: ya el ingreso lo hice movido por ciertos temores y luego, al ausentarme de Pavía, ni me retiré ni me di de baja. Pero cuando el rey se presentó allí con todos sus arreos, me quité de en medio diciendo que toda aquella pompa no iba conmigo.
Acerca de la virtud no cabe decir más que aquello de Horacio:
virtus est vitium fugere[171].Nunca rompí una amistad y, si por una casualidad lo hice, jamás revelé una confidencia ni la usé contra quienes fueron mis amigos; más todavía, no me atribuí ninguna cosa que perteneciera a otro. En este punto Aristóteles falló un poquitín y Galeno descendió hasta una polémica de lo más vergonzoso: aquí sólo le ando a la zaga a Platón. Prueba de ello es, por ejemplo, la actitud de un hombre comedido como Vesalio, que se enfadó por unas diferencias sin importancia con Corti[172] y no quiso hacer mención de él en parte alguna de su obra; en cambio yo, sólo por amor a las buenas letras, a pesar de que este mismo Corti me acusó de robo por retener la señal de un préstamo que había hecho sin testigos, no miré con malos ojos su ciencia. Fue por esto por lo que Corti, cuando se fue a vivir a Pisa y le preguntó el Senado de Bolonia si yo podía sucederle, contestó que nadie mejor que yo. Y como los del Senado sabían que no habíamos hecho las paces, me concedieron su cátedra.
Lo que sí creo que entra dentro de mis virtudes es el no haber dicho mentira desde mis años mozos, el haber aguantado con paciencia pobreza, calumnias y tantas calamidades, así como el que jamás hayan podido acusarme de ingratitud con fundamento.
Pero basta ya con lo dicho.
Capítulo XV
Amigos y protectores
En la aldea de Sacco trabé amistad estrecha con el noble veneciano Giovanni Mauroceno y con el boticario Paolo de Iliria.
A mi regreso de Sacco conocí a Filippo Archinto, arzobispo de Milán, y a través de él a Ludovico Maggi[175], cuyo apoyo necesité y tuve. Aparte de otros, amisté con Gerolamo Guerrini, joyero milanés, del que aprendí muchos secretos que llevé a mis libros —no como esos escritores que los sacan de otros libros. El precisamente me presentó a Francesco Belloti de Florencia y a Francesco della Croce, famoso jurista, hombre honrado y sabio matemático, que me ayudó mucho en mi pleito con el Colegio. A través de Donato Lanza, el boticario, llegué a la amistad de Francesco Sfondrati[176], senador de Cremona, que poco tiempo después llegó a cardenal. A través de éste a su vez me hice amigo de Giovan Battista Speciano, corregidor y también de Cremona, hombre sabio y de rara valía, que además me presentó a Alfonso de Avalos, gobernador de la provincia y general del ejército imperial. Gracias a Sfondrati conseguí una cátedra de medicina en Pavía. Luego entré en amistad con Andrea Alciato[177], el famoso jurista y admirable orador; también por entonces hice lo mismo con su primo Francesco[178], que ahora es cardenal, y con otros dos cardenales: Giovanni Morone, hombre eruditísimo, y Pier Donato Cesi[179]. Mi posición actual depende de estos tres mecenas, a los que se suma un cuarto: Cristoforo Madruzzo[180], cardenal de Trento, del más ilustre linaje principesco y que no le va a la zaga a nadie en favores hacia mí y en liberalidad con todos.
Tras ellos, y volviendo a los amigos de mi rango, el trato con Panezio Benevento, de Arezzo, persona extraordinaria, me pareció siempre más valioso que el oro y brilló seguro en su hondo valor.
De esta época son mis relaciones con Taddeo Massa, venerable obispo romano, de singular discreción y honradez, y de algo antes las que tuve con Giovanni Mahona, secretario del gobernador de la provincia Don Ferrante Gonzaga, general también del ejército imperial. Debo recordar asimismo mi relación con Carlo Borromeo[181] y con el veneciano Marco Antonio da Mula[182], cardenales de extraordinaria virtud, y con tantos otros, que sería largo de contar. Como que cuando, gracias a las gestiones y a las influencias de Borromeo y Alciato, vine a Bolonia a enseñar medicina, me hice amigo de todo el Senado. Y es que los notables de allí son sobremanera serviciales, comprensivos y prudentes a más de generosos.
Entre los médicos fueron mis amigos dos de conducta intachable y de ciencia no mediana, ambos de Módena: Camillo Montagnana y Aurelio Stagno. Al milanés Melchior di Valle y al bresciano Tommaso Iseo los traté con especial afecto, a pesar de que ello me acarreó grandes enemistades.
De los purpurados ingleses recuerdo a John Cheke[183], preceptor en su tierna infancia del rey Eduardo VI[184]]; conocí a Claude Lavalle, embajador del rey de Francia en Inglaterra y príncipe de Bois-Dauphin.
Entre mis paisanos debo no poco a las peregrinas cualidades de Ludovico Taverna, gobernador de la ciudad y hombre muy sabio.
Entre los profesores fui amigo del filósofo milanés Francesco Vimercati[185] y admiré a Andrea Vesalio, príncipe de los anatomistas.
En mi niñez cultivé la amistad de dos amigos de mi padre: Agostino Lavizzari, de Como y oficial encargado de las requisitorias del Senado, y Galeazzo de Rossi, el herrero del que hemos hablado tanto. También he hablado en otra parte de Francesco Bonafede, médico de Padua.
Paso por alto los nombres de muchos sabios amigos míos, porque, gracias a su propia sabiduría, no necesitan que los mencione para que los conozca el mundo. Pero para que tengáis pruebas palpables de ese agradecimiento que en mí proclamo, no voy a olvidar ahora a unas personas a cuyos nombres podría yo dar eterna fama, dentro de lo que cabe, con el presente testimonio. Conque añadiré los nombres de Guillaume du Choul[186], gobernador del Delfinado, hombre erudito, y el de Bonifacio Rodigino, jurista y astrólogo eminente, así como el de Giórgio Porro, del cantón de los grisones y el de Lúea Giustiniani, de Génova, el de Gabriele Aratore[187], de Caravaggio, matemático insigne. Trabé especial amistad con Gian Pietro Albuzzi, médico y profesor milanés, con Marco Antonio Majoraggio[188] y con Mario Gessi, de Bolonia; asimismo con Lorenzo Zehener, de Carintia, médico. Fueron notables la lealtad, la servicialidad en todo y el favor que me otorgó Adriano el Belga.
La protección que me brindó el príncipe de Matelica fue suceso peregrino y demasiado grande para parecer el fruto de un designio humano; paso sin nombrar las raras cualidades de su persona, dignas de un rey, su maestría en todas las actividades y ciencias, la amenidad de su ingenio, su bondad. ¿A qué mencionar las añadiduras que a todo esto hizo la Fortuna: el esplendor de su padre, su discreción sobrehumana y su disposición de ánimo a la vez generosa y leal? ¿Qué había en mí que lo movió a mostrarse tan condescendiente? No favores que devolver, no esperanzas que pudiera abrigar de mi persona: un viejo maltratado por la suerte, abatido, ni siquiera simpático. Si algo había quizás, era la presunción de honradez. ¿Qué consideraréis a personajes como estos: hombres o dioses? Ellos que dedicaron a la pasión por la ciencia, a la sencillez de costumbres, a corazones agradecidos y fieles, a las fatigas de una labor ininterrumpida, a proyectos y empresas gloriosas tanto cuanto otros cualesquiera suelen invertir en influencias, ambiciones, favoritismos, rutina y adulación.
Capítulo XVI
Enemigos y rivales
Capítulo XVII
Calumnias, difamación e insidias de mis enemigos
Puesto que ahora me dispongo a tratar de las intrigas y sobre todo de las secretas, empezaré diciendo que, si se descubren pronto, no serán tan secretas, que, si son aparatosas, será difícil ocultarlas y que de las insignificantes sería necio hacer un relato minucioso. Así que me limitaré a referir cuatro casos solamente.
El primero ocurrió cuando estaba a punto de ser llamado para ocupar una cátedra en Bolonia. Los enemigos de mi honra mandaron a Pavía un escribano que, sin pasarse por las aulas ni consultar a los alumnos sino sacando aquello no sé de dónde, remitió un informe a Bolonia —seguramente ni esperaba que yo me presentara allí— en el que, después de contar maravillas del otro candidato, puso estas palabras o, para ser más exactos, esta sentencia condenatoria:
«De Gerolamo Cardano tengo entendido que da clases sin alumnos, con sólo los bancos. Es un individuo de mal carácter y antipático para todos, no muy lejos de ser tonto; de malas costumbres y hasta poco ducho en medicina, se muestra partidario de unas opiniones tales, que en su ciudad natal nadie lo quiere y ni siquiera ejerce como médico».El emisario de los boloñeses estaba leyendo la carta en presencia del ilustrísimo Borromeo, nuncio pontificio en aquella ciudad. Ya se disponían a zanjar el asunto, cuando se oyó la frase esa de que yo no ejercía, y uno de los presentes exclamó:
« ¡Anda! pero si yo sé que eso no es verdad. He visto que hombres notables de allá se han valido de sus servicios y yo mismo sin ser noble también lo he hecho».
Le cortó la palabra el nuncio y dijo:
«También yo puedo testificar que curó a mi madre desahuciada por todos los demás médicos».
Terció otro:
«Desde luego que las demás cosas que ahí se dicen deben ser tan verdaderas como eso de que no ejerce».
Asintió el nuncio y el emisario se calló y se sonrojó. La conclusión a la que se llegó fue la siguiente: por un solo año a partir de la fecha me encargaría de las clases. «Si el candidato» — resolvieron— «resulta ser tal como dice la carta o en todo caso de poco provecho para la universidad y la ciudad, dejaremos que busque un nuevo puesto; pero si no, se le consentirá hacer firme el contrato para lo sucesivo y acordar un salario que de momento queda a convenir».
Dio su aprobación el nuncio y se levantó la sesión. No satisfechos con esto mis enemigos, promovieron el envío de un delegado del Senado para que en lugar de las condiciones convenidas pusiera otras. Cuando me las presentó, no las acepté: el monto del sueldo era menor, el puesto en la enseñanza no era el prometido y de dinero para los gastos de desplazamiento, nada. Ante mi negativa se vio forzado a irse y regresar luego con todas las condiciones propuestas al principio.
Aunque tales problemas parezcan estorbar mucho, ello ocurre por una idea falsa que se trazan los hombres. Porque los fines de las empresas humanas miran a su pronto acabamiento y ni mucho menos son eternos. Le basta al sabio con tenerlos en cuenta sin, por supuesto, preocuparse en exceso de ellos. En cambio los medios no son absolutamente nada, ni siquiera la sombra de un sueño[190], como cualquiera puede ver y comprobar en sus propias acciones. Deben ser por tanto despreciados del todo, si los cotejamos con los fines. Viene aquí como de perlas la comparación con ese juego infantil en que cada jugador se juega una nuez. Pongamos por caso que uno de estos niños diera en pensar que por algún tipo de conexión, de causa o de afinidad le iba en el juego el conseguir cuando se hiciera hombre una licenciatura, un cargo o incluso un reino: ¿no estaría portándose más bien como un necio?
Luego de estos sucesos, cuando ya empecé a impartir mis clases, intentaron quitarme alumnos con el siguiente subterfugio: me asignaron una hora que era casi la de almorzar y le dieron mi aula — en esa misma hora o un poco antes— a otro. Yo le ofrecí a este último tres soluciones: que empezara antes y terminara antes; que cambiara de aula para que yo pudiera libremente dar las clases en mi hora; que, al revés, él enseñara en aquella y yo buscara otra. Vi cómo las rechazó todas hasta que en una nueva distribución conseguí que diera sus clases en otro sitio.
Nuevas penas y nuevas lágrimas para mí: vino a cruzarse una nueva acusación que dio lugar a que ni yo soportara tantas intrigas ni mis rivales se vieran obligados a sufrir la presencia de aquel colega indeseado. Hacia la conclusión del contrato, esparcieron rumores, particularmente en el círculo del cardenal Morone, de que yo enseñaba ante un escaso alumnado. Aunque esto no era del todo verdad —más bien al contrario, desde principios de curso hasta los días cuaresmales de ayuno había tenido muchos alumnos—, no obstante, mi valía, asaltada por tantos enemigos míos y tantas intrigas, se vio forzada a ceder, como suele decirse, ante la mala suerte. Una vez que, en efecto, convencieron al cardenal para que, so color de mis propios intereses, yo renunciara voluntariamente a mi puesto, lograron que él actuara en ese sentido. Los resultados de este episodio acarrearon más satisfacción que verdadero provecho a quienes tanto empeño pusieron en sus insidias.
En cuanto a calumnias y falsos testimonios no tengo nada que decir. Fueron tan descomunales, tan continuos, tan estúpidos y absurdos, que está claro que no pasaron de rumores rebuscados y de acusaciones jamás formalizadas, siendo público y notorio que más que hacerme daño valieron para torturar de remordimiento a sus promotores. Como que sólo consiguieron dejarme más tiempo libre para escribir mis libros y ganar renombre; con quitarme de aquellas actividades tan trabajosas me alargaron la vida y me permitieron el gozo de llegar al conocimiento de muchos arcanos. Suelo decir y tener siempre en los labios esta frase: «No los odio ni los considero merecedores de ningún castigo porque me hayan hecho daño, sino por habérmelo querido hacer».
Otras maquinaciones de mayor alcance que contra mí urdieron antes de ser contratado en Bolonia las expondré luego en el capítulo XXXIII[191]Me gustan los cortaplumas y los estiletes[192] en los que he gastado más de veinte escudos de oro. He empleado grandes sumas igualmente en todo tipo de plumas. Me atrevo a decir que mis útiles de escritura no los vendería por menos de doscientos escudos. Luego están las piedras preciosas, vasos, cestillas de bronce o plata, pequeñas esferas de vidrio coloreadas, los libros raros. Me agrada la natación un poco, la pesca muchísimo y a ella me dediqué todo el tiempo que residí en Pavía: ¡ojalá no hubiera cambiado de ocupación! Disfruto con la lectura, sobre todo de libros de historia; en el terreno de la filosofía leo las obras de Aristóteles y Plotino y las lucubraciones de los místicos sin dar de lado a obras médicas; entre los poetas italianos mis predilectos son Petrarca y Luigi Pulci[193]. Prefiero la soledad a los amigos, pues muy pocos son buenos y ninguno realmente es sabio. Y esto no lo digo porque busque en ellos ciencia —bastante poca es la de todos—, sino porque ¿quién me obliga a desperdiciar mi tiempo? Eso es lo que detesto[194].
Capítulo XIX
Ajedrez y juegos de azar
Aunque hay muchos y estupendos hallazgos en mi libro sobre el ajedrez[195], sin embargo, entre mis numerosas ocupaciones, se me perdieron algunas notas, ocho o diez, que ya no he podido recuperar, con problemas que parecían sobrepasar la inteligencia humana e imposibles de resolver. Pongo aquí esta llamada para pedir que si alguna vez —lo que espero que ocurra— llegan a manos del lector curioso las añada a mi libro como corónide o apéndice.No tengo sobre mi persona una opinión muy diferente de la de Horacio sobre Tigelio, y hasta diría que Horacio estaba hablando de mí y no del otro:
nil aequale homini fuit illi: saepe velut quiSi es que me preguntas la razón o las razones, aquí están: en primer lugar, lo variable de mis pensamientos y de mi carácter; luego, la preocupación por mi salud y el haber cambiado tantas veces de ciudad y casa, circunstancia que me ha obligado a mudar también de ropa, pues ni me interesaba malvenderla ni guardarla para nada: la necesidad impuso su ley. Hay otra razón de no inferior peso y no menos decisiva: a causa de mis estudios me despreocupo de la servidumbre y a su vez la servidumbre descuida mis ropas, las cuales, siendo muchas en un principio, con el tiempo se han ido reduciendo a pocas. Por eso estoy bien lejos de despreciar la opinión de Galeno que enseña que debe el hombre contentarse con cuatro trajes e incluso con sólo dos si no se tiene en cuenta la ropa interior. Por tanto, dado que esas prendas pueden y deben cambiarse según la finalidad y conveniencia de cada ocasión, creo que basta con cuatro: una gruesa y otra muy gruesa, una ligera y otra muy ligera. Usándolas de dos en dos resultan catorce combinaciones y sólo se estropea la que se pone encima.
currebat, fugiens hostem; persaepe velut qui
Iunonis sacra ferret; habebat saepe ducentos,
saepe decem servos; modo reges atque terrarchas,
omnia magna loquens, modo sit mensa tripes et
concha salis puri et toga quae defendere frigus
quamvis crassa queat[196].
Capítulo XXI
Modo de andar y pensamiento
En general son desiguales todas mis cosas, dirigidas por la dura necesidad, ya que me domina un impulso del espíritu incapaz de perseverar en el bien y de resistir al mal; sólo la reflexión, como dije, es constante, por más que no siempre se aplique a los mismos asuntos. Sin embargo, está presente con tal fuerza, que no me consiente ni comer ni deleitarme ni incluso sentir dolor o dormir sin su presencia. El único bien que me reporta es el conjurar mis males y darme cierto respiro, aunque no sé si, caso de desaparecer, no me traería más ventajas que inconvenientes.
Por lo demás, mis andares son unas veces vivos y otras despaciosos, unas veces llevo la cabeza y los hombros erguidos, otras encogidos: en apariencia más o menos como en mi juventud, en realidad de muy otro modo.
Capítulo XXII
Religiosidad y devoción
Desde mi niñez tomé la costumbre de recitar la siguiente plegaria: «Señor Dios, por tu infinita bondad, dame larga vida y la sabiduría y la salud del alma y del cuerpo». No es de extrañar, pues, sí fui muy observador de la religión y el culto divino.
Creo que también he recibido otros dones, pero tales, que más los tengo por ajenos que míos propios: soy sano, a pesar de estar continuamente enfermo, y soy sabio, por así decirlo, más en aquellas ciencias que no estudié y que nadie me enseñó que en aquellas otras en las que tuve maestros.
Gracias a mi religiosidad me enfrenté con mayor entereza a la muerte de mi hijo y a la pena que me causó. Tuvo que morir, y aquel año, si no me equivoco, poco faltó para que pereciera sin descendencia. Ahora, de aquel hijo mío, me queda un nieto. Pero ¿a qué seguir hablando? ¿Por qué comparamos las desdichas y dolores de los hombres con los deleites de los inmortales? Lo diré francamente: si no hubiera otra vida, ¿iba a sobrevivir eternamente mi hijo, caso de no morir en su momento?; si hay algo tras la muerte, ¿qué me importa a mí ya?, ¿qué he perdido? ¡Oh necios pensamientos de los hombres! ¡Oh delirios absurdos!
En mis pensamientos no sólo tengo presente a la majestad divina, sino también a Santa María Virgen y a S. Martín, desde que un sueño me advirtió que bajo su protección llegaría a alcanzar en algún momento la vida perdurable.
Escribí hace mucho una larga disertación sobre el tema que ahora resumo como sigue:
«Las molestias de esta vida no pueden ser en modo alguno equiparables a la felicidad que esperamos en la venidera. Ello no es óbice para que cuando se te presenten sufrimientos por encima de tus fuerzas, te impresionen de tal manera, que creas que no hay cosa mayor y ni dudarlo puedas. Ahora bien, cuando pasan, te parecen como un sueño. ¡Ojalá y Dios quiera que esta Caribdis sea arrasada en el camino hacia tan gran recompensa! Oirían los hombres con más atención los avisos del Cielo, tendrían presente lo que oyen, disfrutarían más ampliamente de lo que tienen, llevarían una vida más piadosa y darían ejemplo a los demás».Pero a estas alturas comprendo que se me harán graves reproches por pretender dar lecciones de buen juicio a los mortales: me movieron mi religiosidad y la pena que me inspiran los desventurados. Pues, en un plano estrictamente natural, creo haber expresado en torno a la inmortalidad del alma[197] opiniones acordes con las de Platón y Aristóteles y Plotino y con la razón y la tradición entre quienes con franqueza han hablado del tema. Pese a todo, en Platón se echa de menos seriedad, en Aristóteles orden, en Plotino una idea clara de los fines y las recompensas (aunque esta observación no es mía sino de Avicena, cuya opinión suscribo de grado como la más aceptable entre las de los filósofos).
Capítulo XXIII
Reglas principales de conducta
En primer lugar, pues, y dejando aparte mis oraciones infantiles, desde que tuve uso de razón tomé por costumbre darle gracias a Dios por todo aquello que me acontecía. Mayormente por las cosas buenas, pues considero una indecencia que un hombre, e incluso un animal, no se muestre agradecido. En cuanto a las cosas malas, tomé los contratiempos menudos como un aviso para que me anduviera con cuidado: ¡y cuántas veces con tales avisos evité males mayores! Respecto a las desgracias medianas, también por ellas me sentía en deuda, tanto por creer que nada de lo que el tiempo borra es importante como por entender que Dios es el dispensador de toda desdicha: aunque a mí me pudieran parecer perjudiciales, no dudaba de que eran beneficiosas para el orden general del universo. ¿Qué?: la muerte es inevitable, pero la hace más llevadera la multitud de nuestros infortunios y, como decía Pablo de Egina[198], quienes arrojan de la vejiga una piedra gorda sufren menos, a causa de los dolores previos, que los que arrojan una chica, y de ahí también que mueran más raramente. En los infortunios extremos estoy convencido de que Dios, por así decirlo, me tiene en cuenta. Con este pensamiento (maravilla decirlo) he desechado la muerte con la muerte.
Una segunda práctica notable ha sido el invocar el Poder de Dios e incluso en mis escritos apelar a la existencia del Dios supremo para que me enseñe a cumplir su voluntad, porque El es mi Dios. ¡Ahí tenéis lo bueno y alegre que es! De tres infortunios me ha salvado: me dio antes de quitarme nada[199]; me protegió de las olas encrespadas de los mares[200]; me permitió llevar una vida tranquila.
Mi tercera regla consiste en que en las pérdidas no me limito a recuperar el monto inicial, sino que siempre llego a más; tanto, que creo ser la única persona que no sólo no las aborrece en abstracto, sino tampoco cuando realmente las sufre.
La cuarta es administrar muy bien mi tiempo. Mientras cabalgaba, comía, estaba en la cama desvelado, charlaba, siempre andaba metido en alguna reflexión, rehacía algo. Tenía presente aquel refrán: «Muchos pocos hacen un demasiado», o aquel otro: «Muchos granos hacen un montón».
Voy a contar en pocas palabras una fabulilla; aunque más bien se trata de una situación real que viví cuando en Bolonia residía en el palacio de los Ranucci. El palacio tenía dos sectores: uno sombrío pero seguro, otro bien iluminado pero amenazador, con su techumbre a punto de derrumbarse, algunos de cuyos trozos caían de vez en cuando y que, de haber estado yo debajo, habrían puesto mi vida en peligro. En cuanto entraba allí, rara era la vez que escapaba sin riesgo[201].
La quinta es respetar a los ancianos y frecuentar su trato.
La sexta, someter todo a observación sin pensar que Naturaleza haga cosa alguna al azar; es por esto por lo que ahora soy más rico en secretos que en dineros.
La séptima, anteponer por lo general lo seguro a lo inseguro, y esta regla me deparó tanta suerte, que estoy convencido de que la mayor parte de las cosas que me salieron bien las debo a esta actitud mía.
La octava consiste en no insistir por ninguna razón cuando algo sale mal. He dado, en efecto, más valor a la experiencia que a mi perspicacia o a la confianza en mi arte, especialmente en la cura de enfermos; en otras cuestiones no me ha importado tanto abandonarme a la suerte. Tampoco me pongo a pensar, como algunos, en el pasado, diciéndome: « ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera hecho esto o lo otro?», pues ¿qué bien nos hacen esas cavilaciones?
Ganancias que provocan pérdidas mayores no son ganancias, sobre todo por la pérdida de tiempo.
En la cura de enfermos debes preferir el acto a la potencia; debes preferir —pongamos por caso— el enema a la cánula, el agua a la leche en la hidropesía.
Cuando te veas tratado con orgullo por un poderoso, ya sea eclesiástico o noble, sé tú tanto más afable con él; ya he dicho que la mesura debe reinar en todo.
A menos que esté desocupado, rechazo cualquier negocio controvertido, no sólo porque es mejor sino por ahorrar tiempo.
La amistad, incluso la falsa, no la rasgaré, sino que la descoseré.
Desde poco después de cumplir los setenta y cinco años no he querido participar en ninguna sociedad con fines lucrativos sin saber antes cuántos y quiénes eran los socios.
Huye de los lugares en que la excesiva familiaridad puede desembocar en falta de respeto.
Siempre que pude no confié nada a mi memoria, sino al papel.De niño viví en Milán en la Puerta de Pavía, en la que llaman Calle de la Arena; luego en la Calle de los Maino frente al Castillo y después cerca de allí en la casa del médico Lazzaro Soncini cuando todavía era yo un chiquillo.
En los comienzos de mi mocedad viví en la calle de los Rovelli en la casa de Gerolamo Ermenulfi y posteriormente en la de los Cusano; siendo ya mozo cumplido y hasta los diecinueve años viví en casa de Alessandro Cardano.
En Pavía junto a S. Giovanni in Borgo y junto a Santa María a Venere en la casa de los Cattaneo y junto a S. Giorgio in Monfalcone en Burgoliate; de allí me trasladé cerca de las escuelas en la vecindad del procurador Ceranuova y de allí a la casa que compré junto a la iglesia de Santa María in Pertica.
En Bolonia residí en la calle Gombru, luego en Gallería en la mansión de los Ranucci, después en una casa propia que compré junto a S. Giovanni in Monte.
En Roma viví en la Plaza del Populo en la travesía de S. Gerolamo junto a la curia Sabella; de allí me mudé a la Calle Giulia junto a Santa María di Moserrato.
Antes, en Milán, había residido en una casa que había comprado mi madre junto a la iglesia de S. Michele alia Chiusa; de allí me trasladé a la Puerta Oriental, luego a las Cinco Calles, después, una vez reconstruida la casa que se me cayó[202], volví a S. Michele.
Capítulo XXV
Pobreza y pérdidas en el patrimonio
Capítulo XXVI
Matrimonio e hijos
Pocos días después ardió una casa, nos levantamos de noche ante la amenaza del fuego e indagué de quién era la casa incendiada: nada menos que la de Altobello Bandareni, oficial de levas de la milicia véneta en la comarca de Padua. No hice nada, pues apenas lo conocía de vista. Tras la quema, casualmente vino a alquilar la casa contigua a la mía. Me sentó mal aquello: no quería tener tales vecinos, aunque, ¿qué podía hacer? Pocos días después veo por la calla una muchacha con la misma cara y el mismo atavío que la del sueño. « ¿Qué hacer —me dije— con esta muchacha? Si, pobre, como soy, insistiera en casarme con ella, que nada tiene y que está agobiada por un sinnúmero de hermanos y hermanas, estoy perdido. Porque lo que es yo ahora apenas soy capaz de cubrir gastos. Si intentara seducirla o forzarla en secreto, como su padre es de aquí, no le faltarán valedores y, como militar que es, no se resignará ante la deshonra. En uno y otro caso, ¿qué puedo hacer? ¡Pobre de mí! Poniéndome en lo mejor, tendré que desterrarme». Al tiempo que andaba dándole vueltas a estas razones y a otras parecidas se me ocurrió que era preferible morir a vivir así. Desde ese instante empecé no ya a estar enamorado, sino a consumirme de pasión. Comprendí, en la medida en que alcancé a conjeturar, que estaba libre de impedimento[207]. Nos casamos de mutuo acuerdo y con el consentimiento de sus padres, que nos ofrecieron cualquier ayuda que necesitáramos (y no era poca la que, especialmente su padre, podía ofrecernos[208]). Pero aquel sueño no agotó su significado en el encuentro con la joven, sino que también mostró su virtud premonitoria en la suerte de mis hijos. Mi esposa vivió conmigo quince años. Este infausto matrimonio fue para mí la causa de todas las desgracias que a lo largo de mi vida me ocurrieron. Y una de dos: o hay que achacar esas desventuras a la Providencia divina o a alguna culpa mía o de mis antepasados. Por lo que a mi toca, me he mostrado con un carácter de hierro y por encima siempre de todas mis adversidades.
Capítulo XXVII
Mala suerte de mis hijos
Primero mi esposa tuvo dos abortos varones de cuatro meses. Ya desesperaba yo de tener descendencia y, a veces, hasta sospechaba algún maleficio. Por fin trajo al mundo a mi hijo el mayor, que de cara era muy parecido a mi padre (según se vio luego cuando creció), bueno, compasivo y sencillo; era, sin embargo, sordo del oído derecho, de ojos pequeños, claros e inquietos; en el pie izquierdo tenía dos dedos pegados: si no me equivoco, el tercero y el cuarto contando desde el pulgar; era cargado de hombros sin llegar a giboso. Hasta los veintitrés años vivió tranquilo, pero luego que obtuvo el doctorado, se enamoró y se casó con una mujer sin dote llamada Brandonia Seronio. Mi mujer, como he dicho, hacía tiempo que había muerto y, mucho antes, también mi suegro (que había fallecido pocos meses después de nuestra boda); solamente vivía mi suegra Taddea. Entonces empezaron de verdad para mí las penalidades y las lágrimas. Porque antes cuando vivía mi mujer —que fueron tiempos de acoso por parte de mis rivales— sufrí multitud de desgracias, pero todas acabaron. Ahora, en cambio, acusaron a mi hijo de haber envenenado a su mujer y, para colmo, durante el puerperio; lo arrestaron el 17 de febrero y después de cincuenta y tres días de cárcel, el 9 de abril, le cortaron la cabeza. Esta fue la principal y mayor de mis desventuras, que me impedía a salvo de mi honra así quedarme en Milán como marcharme sin explicaciones, así vivir tranquilo en mi patria como abandonarla buenamente. Vagaba por las calles entre desprecios, me trataba con la gente hundido en la infamia, evitaba encontrarme a los amigos por no despertar recelos. No sabía qué hacer, no tenía dónde ir. No sé lo que yo era más, si desdichado o aborrecido[209].
Vinieron luego las estupideces, truhanerías y vejaciones de mi hijo el menor, tantas, que más no caben. Me vi forzado en varias ocasiones a encarcelarlo, a mandarlo a destierro, a desheredarlo en la parte que a mí toca, pues lo de su madre no era nada[210].
Sólo mi hija no me causó trastornos, excepto los gastos de la dote, pero bien gustoso que se los hice, como merecía ella.
De mi primogénito me quedaron dos nietos. Una sola familia en los términos de pocos días vio tres entierros: el de mi hijo, el de mi nuera y el de mi nieta Diaregina; poco faltó para que el otro nieto se me muriera[211].
En conjunto todo el negocio este de los hijos me salió muy mal, pues mi hija, con la que al menos me quedaba algunas posibilidades de mejorar mi suerte, por estar casada con un joven rico y de alcurnia —el patricio milanés Bartolomeo Sacco—, resultó ser estéril, de modo que mis únicas esperanzas de descendencia han quedado depositadas en mi nieto.
No se me escapa que estos eventos pueden parecer insignificantes en los tiempos venideros, sobre todo a los extraños; pero es que, como tengo dicho, nada hay en esta vida mortal que no sea vano, huero y la sombra de un sueño, que de sueño ante todo es de lo que están hechas las actividades de los humanos, sus haciendas, sus vidas y sus peripecias.
Así como Cicerón, el padre de la Elocuencia, sacó de los libros de Crantor[212] razones para consolarse a la muerte de su hija, igualmente en las desgracias fatales reaparecen acá y allá razones parecidas y no es de despreciar su utilidad y provecho.
Por otra parte, sé bien que sólo parecen valer la pena aquellas cosas que se cuentan en los libros como si una serie de grandes acontecimientos surgiera de unos orígenes insignificantes, sé que hay que darse prisa por llegar a las cosas importantes y que sobre todo hay que desarrollar cada una en su hora para que se dibuje un cuadro muy semejante a los acontecimientos: las hazañas aisladas, fruto de la valentía o de la perfidia o del azar, deben relatarse como de pasada, siempre que no encierren implicaciones estéticas o morales.
Pero ahora —o tempora o mores!— no escribimos sino aduladores panegíricos. Esté permitido colmar de alabanzas a quienes por su valía y bondad lo merecen, como hizo Plinio con Trajano u Horacio con Mecenas. Aunque, si bien se mira, es estúpido ponernos ahora a dar lecciones; sólo cabe esperar que esta poco laudable —si no infame— costumbre de alabarse los unos a los otros como mulos que se restriegan acabe de una vez. Pero ¿y si hay alguien que de verdad merece nuestras alabanzas? Entonces hay que elogiarlo en pocas palabras, de pasada y como si se tratara de asunto muy sabido: más o menos como hizo Plinio con Marcial[213].
El libro que vale la pena comprar es el que resulta perfecto en cuanto a los contenidos morales y en cuanto al artificio de su estilo. El libro perfecto sigue de principio a fin el hilo de una cuestión, no olvida nada ni añade nada más allá de su remate, mantiene una misma norma en la distribución de sus partes, aclara lo oscuro, demuestra los puntos de partida o, al menos, sigue fielmente las trazas de un maestro del género, como hace Philandrier[214] en su comentario a Vitrubio.
Capítulo XXVIII
Pleitos interminables
Era John Hamilton[216] arzobispo de S. Andrés en la capital de Escocia. Hermano bastardo del virrey, hacía las funciones también de nuncio pontificio y primado. Padecía dificultades respiratorias con ataques que en un principio eran espaciados pero que última mente, pasados los cuarenta años, eran cada ocho días y tan fuertes que casi creía morir. Realmente, durante veinticuatro horas, no había remedio que lo aliviase lo más mínimo. En vano había fatigado a los médicos de Carlos V, entonces emperador, y de Enrique, rey de Francia. Oyó hablar de mí y a través de su médico de cabecera envió a Milán doscientos escudos de oro para que yo fuera a Lión o, como lo más lejos, a París, donde se reuniría conmigo. Yo, que, como referí, estaba entonces libre de la obligación de dar clases, acepté de grado sus condiciones. De manera que el día 22 de febrero del año 1552 me dispuse para la partida y, a través de Domodossola, Sion y Ginebra, por el monte Simplón y dejando atrás el lago Lemán, llegué a Lión el día 13 de marzo, que coincidió con el sexto día del Carnaval milanés según el cómputo popular.
Estuve aguardando allí cuarenta y seis días sin ver por parte alguna ni al arzobispo ni al médico que yo esperaba. Cubrí, sin embargo, mis gastos y hasta tuve ganancias: andaba por allí Renato Birago, noble milanés, capitán de la infantería real, con el que entablé tan estrecho trato, que, de quererlo yo, me habría pagado un sueldo de mil escudos de oro anuales por entrar al servicio del virrey Brissac.
Pero, entretanto, se presentó Guillaume Casanate[217], médico del arzobispo, que trajo consigo trescientos escudos más que me entregó para la etapa hasta Escocia. Aparte de costearme el viaje de esa manera, me prometía cuantiosas recompensas. Así pues, por el río Loira[218], hice el trayecto hasta París, donde hubiera podido ver aquellos días a Oronce Finé[219]; sin embargo, éste rehusó venir a verme. Pude ver bajo la guía de Magny[220] el tesoro del rey de Francia en la iglesia de S. Dionis, prodigio por debajo de su fama y por encima de mis expectativas, sobre todo por la presencia en él de un cuerno completo de unicornio[221]. También me reuní con los médicos reales[222], comimos juntos, pero no consiguieron oírme después de la comida, pues habían querido que hablara el primero antes de ella.
Continué mi viaje dejando atrás a Fernel[223], a Silvio[224] y a otro médico del rey amistados conmigo. Me encaminé hacia la Bolonia francesa. Por deseo del príncipe de Sarepont, me escoltaron catorce caballeros con sus armaduras y veinte peones hasta que llegué a Calais, donde todavía se puede ver una torre erigida por César. Por allí atravesé el canal, entré en Londres y por fin el 29 de junio estuve al lado del arzobispo de Edimburgo. Permanecí en esa ciudad hasta el 13 de septiembre y, después de recibir cuatrocientos escudos de oro, aparte de una ajorca que valía ciento veinticinco, un magnífico caballo asturcón y mil regalos más — ni uno solo de mi séquito regresó vacío—, llegué a Brabante y, en el territorio de Flandes, visité Gravelinas, Amberes, Brujas, Gante, Bruselas, Lovaina, Maliñas, Lierre, Aquisgrán, Colonia, Coblenza, Cléves, Andernach, Maguncia, Worms, Espira, Estrasburgo, Basilea, Neustadt, Berna, Besancon y Coira y Chiaverna en el territorio de los grisones. Cruzando el lago de Como, rendí viaje en Milán el 30 de diciembre de 1552.
De todas estas ciudades sólo me demoré cierto tiempo en Amberes, Basilea y Besancon. El caso es que los de Amberes pusieron gran empeño en retenerme.
En Londres hablé con el rey[225]: recibí como regalo cien escudos de oro y perdí quinientos (aunque otros dicen que mil —no me pude enterar bien) por no avenirme a darle cierto título al rey de allí en detrimento del papa.
En Escocia ingresé en el círculo de amigos del virrey de Francia, príncipe de La Celle.
En Basilea faltó poco — menos mal que me advirtió a tiempo Guglielmo Grataroli[226]— para que me alojara en un mesón apestado.
En Besançon fui bien recibido por el obispo de Lisieux —como he recordado en otra parte—, que me hizo regalos tal como en las otras ciudades.
Así pues, he vivido en Roma cuatro años, en Bolonia nueve, en Padua tres, en Pavía doce, en Moirago los cuatro primeros, en Gallarate uno, en la aldea de Sacco casi seis, en Milán treinta y dos o poco menos, en tres tandas. Durante tres años he ido, por así decirlo, de acá para allá.
Aparte del viaje a Escocia, he visto Venccia, Génova, Roma y las ciudades que hay de camino, como Bérgamo, Cremona, Brescia y las demás; igualmente Ferrara y Florencia y, por el otro lado, Voghera y Tortona. En resumen, casi toda Italia, excepto el reino de Nápoles y las comarcas vecinas, como la Apulia, el Lacio, el Piceno, la Umbria, Calabria, la Magna Grecia, Lucania y los Abruzzos.
Tal vez te estés preguntando qué provecho se saca de nombrar aquí tantas ciudades. Mucho, con tal de que algún día eches una ojeada a las enseñanzas de Hipócrates. Podrás entender con ellas cuál es la naturaleza de cada lugar y la índole de sus habitantes, qué región conviene elegir y cuáles son las enfermedades que predominan y, a partir de ahí, cuál es la comarca más salubre. Porque toda esa parte de Europa que recorrí, antaño sólo era inhóspita por el rigor del clima, ahora también lo es por las discordias religiosas. Los conocimientos geográficos son además muy útiles para la comprensión de los libros de historia, especialmente si nos ayudamos con las descripciones de los expertos que nos hablan de cosas tales como las características y producción de plantas y animales o los caminos que deben recorrer los viajeros. Hay libros de este género impresos en italiano que aclaran tales extremos, incluyendo además las distancias exactas.
Capítulo XXX
Peligros, percances y asechanzas numerosas, diversas y continuas
Vivía en la casa de los Cattaneo. Iba por la mañana a dar clase, había nieve en el suelo y me puse a orinar a la derecha de un estudiante junto a un muro ruinoso. Luego, cuando seguía por la calle de abajo, se derrumbaron unos ladrillos del muro. Evité este peligro sólo por la nieve, que me impidió, a pesar de que mi amigo me animaba a hacerlo, caminar por lo alto del muro.
Al año siguiente, que, si no me equivoco, fue el de 1540, cuando iba por la Calle Oriental, se me ocurrió sin razón aparente pasar a la otra acera y, en cuanto pasé, una enorme masa de cemento se desplomó desde el alero altísimo de un tejado en la parte opuesta, a una distancia de donde yo estaba tal que, de no haber cambiado mi camino, ciertamente me hubiera aplastado. Quiso Dios que escapara.
Poco después, cerca de ese mismo sitio, pasaba yo sentado en mi mula junto a un carro intentando adelantarlo por la derecha, pues un asunto urgente me impedía perder tiempo. Dije entre mí: « ¡Mira que si se vuelca el carro!», y, a poco de detener mi paso, volcó. No cabía la menor duda de que se me habría venido encima con perjuicio evidente y no poco riesgo para mi persona.
No me asombro de que estos casos sucedieran así, sino de que siempre que cambiaba de camino, jamás lo hacía por propia cuenta si no es en peligros de esa clase; quizá en otras ocasiones ni siquiera advertí nada. Sería este fenómeno, no obstante, algo notable pero no asombroso, si no se repitiera una y otra vez.
Siendo niño, a la edad, si no recuerdo mal, de once años, al entrar en el patio del ilustre Donato Carcano, un perro pequeño y peludo me mordió en el vientre y me hizo cinco heridas. No eran graves, a pesar de que se amorataron: no diré sino que fue una suerte que ignorara el peligro de rabia, porque, si me pasa con más edad, quizás el miedo me hubiera llegado a producir lo que la enfermedad no me produjo.
El año 1525, que fue el de mi nombramiento como rector, estuve a punto de irme a pique en el lago de Garda. Me había embarcado a desgana y a pesar de tener ya alquilados unos caballos. Se quebró el mástil, el timón y uno de los remos, y al llegar la noche teníamos rota también la vela del palo menor. Quedamos a salvo en Sirmione cuando ya los demás pasajeros no tenían esperanzas y yo muy pocas. Si el atraque se hubiera demorado no más de minuto y medio, habríamos perecido, ya que se desató una ventolera tan fuerte, que hasta los pasadores de hierro de las ventanas del mesón se alabearon. Pero yo, que en un principio tuve seguramente miedo, cené contento un enorme lucio que sirvieron a la mesa; no cenaron los otros, excepto el que me había aconsejado aquel disparate y que en el peligro seguía en sus trece.
Estando en Venecia, el día de la Natividad de Nuestra Señora[227], perdí parte de mi dinero jugando y, al día siguiente, el resto. Jugaba en casa de mi contrincante y, al percatarme de que las cartas estaban marcadas, lo herí con un puñal en la cara, aunque superficialmente. Andaban por allí dos mozos de su servidumbre; dos lanzas colgaban del techo y la puerta de la calle estaba cerrada con llave. Ahora bien, yo, después de haber cogido todo el dinero — el suyo y el mío— y mi ropa (además de unos anillos que había perdido la víspera y había recobrado aquel día al comienzo del juego, mandándolos inmediatamente a mi casa con mi criado), me avine a cederle parte del dinero, pues veía que estaba malherido. Embestí al punto contra los dos mozos que no habían tenido todavía tiempo de coger las lanzas; se echaron a mis pies y les perdoné la vida a cambio de que me abrieran la puerta. Al ver su amo tanto desorden y confusión y teniendo toda tardanza por delatora de que en su casa (como creo) me había estado engañando con cartas marcadas, echó cuentas de que había poca diferencia entre ganancias y pérdidas, mandó abrir la puerta y yo me marché.
Ese mismo día, por ver de evitar que la guardia de palacio me detuviera como autor de lesiones en la persona de un senador, caminaba armado con una coraza bajo la capa, cuando, a eso de las dos de la madrugada doy un traspié y caigo al mar. No me dejé morir: agitaba la diestra y pude agarrar un tablón. Unos amigos cogieron una barca y me sacaron sano y salvo. Al subir a la barca (caso extraño) hallé al individuo con el que había estado jugando: llevaba la cara vendada por culpa de la herida. Sin que yo se las pidiera, me ofreció ropas de viaje y en su compañía viajé hasta Padua.
En Amberes, al ir a comprar una joya, caí en un hoyo (no sé por qué ni para qué había tal cosa en el taller del joyero) y quedé herido y contusionado en la oreja izquierda. Resté importancia al incidente, pues la herida era sólo superficial.
El año 1566, estando en Bolonia, me tiré de un carruaje en marcha con los caballos desbocados. Me rompí el dedo anular de la mano derecha y también se me dañó el brazo, que no podía doblarlo. Así estuve unos pocos días, pero luego la dificultad se me pasó al brazo izquierdo, mientras el derecho quedaba sano, suceso por demás maravilloso si no fuera porque después de nueve años, sin causa alguna y como por arte de magia, volvió la afección al brazo derecho y todavía ahora me molesta. Por su parte el dedo, sin aplicarle remedio alguno, ha evolucionado favorablemente; tan es así, que ahora ni siento dolor y casi no me molesta.
¿Y qué voy a contar del peligro de coger la peste que corrí el año 1541? Había ido a hacer una visita médica a un criado del coronel del PI sola, noble genovés. El criado estaba encerrado en las afueras a causa de la peste. Era que en el viaje de regreso de Suiza había dormido con dos enfermos que luego murieron. Ajeno a todo esto, sostuve el palio del emperador cuando entró en Milán[228], por ser yo rector del Colegio de médicos. Cuando supimos de qué enfermedad se trataba, el coronel pretendió que escondiéramos en el campo al muerto —que por muerto lo teníamos—, pero yo no quise dar mi consentimiento, ya que nada aborrezco más que el engaño y las consecuencias que trae. Dios me ayudó: sanó el enfermo contra toda esperanza, ayudado no poco por mis paternales desvelos.
¿Y aquello que me pasó el año 1546? Realmente fue casi un milagro. Venía yo como despreocupado de una casa donde la víspera un perro me había estado mordisqueando sin llegar a hincarme el diente (como lo había intentado a escondidas y sin hacer ruido, me entró miedo no fuera a estar rabioso; así que se le ofreció agua y, aunque no quiso beber, no huyó y además se comió una pata de capón que mandé darle), cuando he aquí que veo a lo lejos otro perro, enorme, que se dirigía hacia mí. Era la fiesta de la Santa Cruz[229] en el mes de abril, día de gran regocijo, y las calles estaban cerradas a uno y otro lado con setos y guirnaldas. Me dije: « ¿A qué viene este topar yo con perros ayer y hoy? Ya me he librado de un peligro aparente, pero ¡cualquiera sabe si este no estará de verdad rabioso!». Al tiempo que pensaba esto, el perro se iba acercando y ya estaba a un dedo de la cabeza de mi mula. Yo no sabía qué hacer. En cuanto el perro estuvo cerca, saltó para atacarme. Yo iba sentado en una mula pequeña, así que me acogí al único recurso que se me ofrecía y que, a pesar de ser único, se me vino a la cabeza: me eché de bruces sobre el cuello de la mula y el perro pasó por encima de mí, entrechocando los dientes. Ni me hirió, ni tan siquiera me rozó. El caso puede tenerse realmente por milagroso y, si no lo hubiera puesto por escrito en muchas ocasiones y lugares, creería que lo he soñado o que fui víctima de una alucinación. Y es que, además, me di la vuelta por ver si el perro volvía a la carga y le pregunté a mi criado (estaba detrás de mí por la parte izquierda junto a un seto):
«Anda, dime» —el perro ya se había alejado a todo correr—, «viste lo que ha hecho ese perro? ¿Te ha molestado a ti?».
Me dijo:
«No me ha molestado en absoluto, pero desde luego he visto lo que ha hecho con vos».
«Dime» —le interrogué de nuevo—, « ¿qué ha hecho?».
Y me contestó:
«Saltó derecho hacia vuestra cabeza, pero como os agachasteis, pasó de largo sin morderos».
Entonces me dije:
«Evidentemente no he sido víctima de una alucinación, aunque a la verdad el caso podría parecer a cualquiera increíble».
En total, cuatro han sido los peligros extremos que, de no eludirlos, me hubieran costado la vida: el de irme a pique, el primero; el del perro rabioso, el segundo; el de la caída de la masa de cemento, el tercero; cuarto y menor, por no haberse desatado, el de la trifulca en casa del noble veneciano.
Otras tantas han sido las pérdidas y dificultades de importancia: la primera, la impotencia; la segunda la muerte atroz de mi hijo; la tercera, la cárcel; la cuarta, la ruina de mi hijo el pequeño.
Así, con ese orden, es como debe procederse al examen de una vida.
Paso por alto ahora la esterilidad de mi hija, el largo pleito con el Colegio de médicos, tantas críticas malintencionadas por no decir criminales, mi salud destemplada y siempre débil, el no dar con nadie que fuera prudente y persona de provecho, que, de dar yo con alguien así, me hubiera proporcionado no poco alivio y vuelto inmune a muchas mortificaciones de poca monta.
Respecto a las asechanzas de muerte, voy a contar hechos pasmosos: estate atento, lector, porque se trata de una historia peregrina.
Enseñaba en Pavía y daba lecciones en mi propia casa. Vivían conmigo en ella una criada eventual, el joven Ercole Visconti y, si no recuerdo mal, dos chicos y un sirviente. De los chicos, el uno hacía de copista y músico y el otro de lacayo. Corría el año 1562; tenía ya decidido dejar Pavía y las tareas de enseñanza, pero el Senado tomó a mal mi resolución como si yo estuviera enojado. Había dos doctores allí: el uno, hombre inteligente, había sido en tiempos discípulo mío; el otro, profesor eventual de medicina, era simple, aunque, según creo, no era malo. Pero ¿de qué no es capaz el ansia de honores y riquezas, sobre todo cuando se coaliga con afanes de legitimidad? Este último, en efecto, era bastardo. Por otro lado, mis rivales ponían el mayor empeño en que me fuera de la ciudad y, al parecer, estaban dispuestos a todo, con tal de lograr sus propósitos. Así pues, como ante las negativas del Senado a mis peticiones no tenían esperanzas de echarme, planearon asesinarme, no a espada (habrían hecho el ridículo y, además, tenían miedo al Senado), sino mediante engaño. Porque cada oponente veía que no podría ser el primero si antes yo no me iba. Así que empezaron sus intrigas desde lejos. Primero falsificaron una carta muy infamante y vergonzosa a nombre de mi yerno; más aún, una segunda a nombre de mi hija. El contenido de las cartas hacía referencia a que se avergonzaban de ser parientes míos y se avergonzaban de que por parte del Senado y por parte del Colegio de médicos la cosa hubiera llegado al extremo de considerarme indigno de dar clase y expulsarme. Abatido ante aquellas críticas tan vergonzosas y atrevidas de los míos, no sabía qué hacer, qué decir o qué responder. No podía vislumbrar qué significaba aquel descaro y aquellas impertinencias, aunque ahora esté claro que tenían los mismos fines que otras maquinaciones que vinieron luego.
Efectivamente, a los pocos días, me trajeron una carta firmada por Fioravanti[230] que decía más o menos que en nombre de nuestra ciudad natal, del Colegio y del Claustro de profesores sentía vergüenza ante el rumor que por todas partes corría de que yo abusaba de los niños, que en mis prácticas sodomíticas no me conformaba con uno solo sino que añadía un segundo, algo completamente inaudito; me rogaban en nombre de tantos amigos que echara cuentas de mi pública deshonra, porque en Pavía no se hablaba de otra cosa que de estos devaneos y hasta señalaban las casas de la vecindad que les servían de escenario. Cuando leí estas cosas, me quedé atónito. No podía creer que la carta viniera de aquel hombre amigo mío y tan comedido. Sin embargo, todavía guardaba en mi memoria la carta anterior que yo creía de mi yerno. (Porque ahora nunca pienso que fuera suya, ni siquiera que imaginase algo así; y la prueba es que desde entonces a hoy, enfadado o no, siempre se ha relacionado conmigo sin dar la menor muestra de tener tan mala, por no decir absurda, opinión de mí. Ni que decir tiene que si hubiese creído estos infundios aquel hombre prudente por demás, ¿a qué mandar cartas, que podían caer en manos de cualquiera, riñéndole a su suegro por faltas que eran del todo inciertas? De ese modo se exponía a consecuencias desagradables, vergonzosas y graves). Así pues, pido mi ropa de calle, me voy a ver a Fioravanti, le pregunto sobre su carta y admite que es suya. Entonces mi estupefacción se hizo mayor si cabe, pues no sospechaba el engaño, ni siquiera lo imaginaba. Me puse a razonar con él y a preguntarle dónde tenían lugar aquellas citas tan conocidas de todos. A esto empezó a dudar y no sabía qué decir, únicamente insistía en lo de los rumores y en nombrarme al rector de la universidad, que era, en efecto, partidario incondicional de Delfino[231]. Con todo, cuando se percató de que toda aquella maquinación miraba más a ponerlo a él en un peligro no pequeño que a convertirme a mí en sospechoso de pederastia, cambió de parecer y cedió. Aunque, como dije, era hombre simple, comprendía lo grave del asunto. Como resultado, desde ese día, acabó todo aquello y vino a tierra toda la fábrica de engaños que habían levantado.
Pero voy a contar, según lo que posteriormente llegué a saber, cómo se dispuso la trama. El lobo y la zorra habían convencido a esta mala bestia[232] de que, si yo faltaba, el Senado con toda certeza le asignaría la cátedra segunda de medicina, pues el derecho a la principal, conforme a una antigua y consabida tradición, se lo arrogaba el lobo por haber sido otrora co aspirante conmigo; la zorra, por su parte, conservaría el cargo que ostentaba. Pero la cosa, como pronto se encargaron de demostrar los acontecimientos, no era tan sencilla. Acabado el primer acto del drama, comienza, pues, el segundo, que iba a arrojar luz sobre el anterior. Primero de todo se ocuparon de que este que escribe (que era según ellos la vergüenza de la ciudad, de su familia, del Senado, de los Colegios médicos de Milán y Pavía, del Claustro de profesores, del alumnado, en fin) ingresara en la Academia de los Affidatide Pavía, de la que eran miembros varios teólogos eminentes, dos cardenales (eso decían) y dos príncipes: el duca de Mantua y el marqués de Pescara. Como veían que difícilmente me iban a convencer, recurrieron a las amenazas. ¿Qué podía hacer yo bajo el golpe terrible de la muerte de mi hijo? Después de probar tantas desgracias cedí al fin, principalmente porque mi ingreso en la Academia me dispensaba de dar clases en la universidad cierto número de días. Aún no me daba cuenta de la trampa: ¡como que iban a admitir a quien menos de quince días antes todos los estamentos querían expulsar por corruptor de menores! ¡Válgame el cielo! ¡Oh fiereza de los mortales! ¡Oh rigor de enemigos malvados y traidores! ¡Oh rigor y saña peores que de serpiente! ¿Para qué seguir? El primer día que vuelvo a mis clases advierto que una viga estaba colocada de tal modo que sin nadie darse cuenta podía caerse encima y matar a cualquiera que entrara: no sé si fue casualidad o mala intención. Yo, por mi parte, muy de vez en cuando y con algún pretexto, me presentaba en las aulas a deshora y sin que nadie me esperara, para espiar y ver dónde colocaban la ratonera. Pero aún no la habían puesto, bien porque creyeran que no les convenía obrar tan a las claras o bien porque no hubieran pensado en ello o tal vez porque sus planes apuntaban a otra parte. Lo único que pasó fue que al poco tiempo, un día que me llamaron para asistir a un hijo de Pietro Marco Trono[233] que estaba enfermo, pusieron plomo en el dintel de la puerta simulando sujetar unas cortinas de esparto (no sé realmente qué era aquello, cómo estaba hecho o cómo funcionaba) para que cayera en un momento dado: cayó y si me alcanza acaba conmigo, ¡Dios sabe lo poco que faltó! A partir de ahí comencé a recelar algo sin saber a ciencia cierta qué, tal era mi estupefacción. Pero atiende al tercer acto del drama que puso todo el enredo al descubierto. Poco después se presentó la mala bestia a pedirme que, pues querían estrenar una misa, dos criados músicos que yo tenía se los prestara para la función. Sabían de sobra que me servía de ellos como catadores de mis comidas[234] y ya se habían confabulado con una criada para envenenarme. Antes le habían pedido a Ercole que terciara en el asunto este de la misa; no sospechó nada malo y estuvo de acuerdo. Ahora bien, cuando oyó que querían a los dos criados, empezó a sospechar algo y les contestó:
«Sólo uno es músico, el otro no».
Entonces Fioravanti, que es hombre tosco y estaba ansioso por llevárselos, le dijo:
«Que nos deje a los dos. Sabemos que el otro también es músico, aunque no tan avezado. Podemos muy bien ponerlo de relleno en el coro con los otros niños».
Ercole respondió a sus dos interlocutores:
«Esperad un poco que se lo diga al amo».
Vino a verme tan provisto de detalles de toda índole, que, de no haber estado yo como estaba tan loco y extraviado, hubiera podido fácilmente barruntar lo que tramaban. Pero ni por esas me di cuenta. Me limité, por consejo de Visconti, a no dejarles los criados. Ercole les llevó recado de que el otro sirviente no sabía ni una nota de música y ellos se marcharon. Al cabo de unos días regresan a pedirme los mismos criados porque querían representar una comedia. Se me acercó entonces Ercole, y me dijo:
«Ahora ya la trama entera está al descubierto: pretenden alejar a los dos criados de tu mesa para envenenarte. Ya no sólo hay que andarse con cuidado ante esta maquinación de ahora sino en todo momento, pues no es dudoso que seguirán buscando tu perdición por otros caminos».
«Seguramente» —le respondí—; «aunque, la verdad, no puedo dar crédito a semejante cosa». Y añadí: « ¿Qué les digo?».
«Que no puedes prescindir de esos sirvientes» —me contestó Ercole.
Así se hizo, y ellos se marcharon. Finalmente, después de largas deliberaciones, tomaron la determinación, según tengo entendido, de quitarme de en medio. Era un sábado, un 6 de julio, si no recuerdo mal; a eso de la media noche me despierto y hallo que me falta un anillo que tenía engastado un jacinto. Mando a mi criado que se levante y lo busque, pero no dio con él. Me levanto, le ordeno que encienda una lámpara; va, vuelve y me dice que no hay nada en la casa para encender fuego; regresa rápido trayendo con unas tenazas un ascua del tamaño de un guisante. Le digo que no era bastante; responde que no hay más. Le mando que sople, sopla tres veces y, a la tercera, cuando ya desistía de hacer llama y estaba apartando el ascua de la yesca, se levantó una enorme llama y la candela prendió. Yo le dije:
« ¿Te has dado cuenta, Jacopo Antonio?» (Éste era su nombre de pila).
Y él me contestó:
«Por supuesto».
« ¿De qué?» — le dije.
«De que la candela» —contestó—, «sin prender con el ascua, ha hecho llama».
«Bien» —le dije—, «procura que no se te apague esta vez».
Nos pusimos a buscar el anillo, que apareció en el suelo justo en medio y debajo de la cama, adonde no hubiera podido llegar sino lanzado con gran fuerza y rebotando en la pared. Hice, por tanto, voto de no salir de casa al día siguiente: la ocasión se avenía a mi promesa, ya que era festivo y no tenía ningún enfermo que visitar. Pero a la mañana siguiente se presentan cuatro o cinco alumnos míos con Filippo Zaffiro[235]para pedirme que asistiera a una cena de todos los profesores de la universidad y los miembros más distinguidos de la Academia. Les digo que no puedo; ellos, que sabían que yo no almuerzo y pensaron que con ello hubiera podido excusarme, me dicen:
«Por ti hemos querido que la comida fuera más tarde y hemos organizado una cena».
Insisto:
«No puedo de ninguna manera».
Preguntan la razón. Les cuento el prodigio y la promesa que hice. Todos quedaron pasmados, pero dos de ellos se lanzaban miradas y me pedían una y otra vez que no estropeara con mi ausencia tan concurrido banquete. Mi respuesta fue la misma. Alrededor de una hora después regresaron y me lo pidieron con más insistencia todavía. Les contesté que no deseaba romper mi voto, que estaba decidido a no salir de mi casa para nada. Sin embargo, por la tarde — una tarde de niebla— salí a hacer una visita médica a un abacero pobre y enfermo, ya que con ello no rompía la promesa. De modo y manera que, hasta que abandoné mi ciudad natal, viví en la incertidumbre. A la postre resultó que la zorra por nombramiento del Senado me sucedió en la cátedra. Estaba exultante de gozo por haberla obtenido. Pero ¡ay las esperanzas humanas! No había dado más de tres o cuatro clases cuando le entró un enfermedad y a los tres meses se murió cubierto de pecado. Me enteré luego, en efecto, de que tenía prevista la complicidad de uno de sus coperos para envenenarme en la cena aquella. Murió aquel mismo año Delfino y poco después Fioravanti[236]. Y diré más: en las asechanzas urdidas contra mí en Bolonia, pasó lo mismo (aunque el desenlace tardó un poco) con otros médicos: morían si intentaban acabar conmigo[237]. Pese a todo, si Dios quiso que cayeran sobre mí tantas desgracias en compensación por los favores que tan a menudo dispensa al género humano, me siento satisfecho. Por otro lado, yo sabía precaverme contra percances de ese género gracias al ejemplo de mi tío paterno Paolo, que murió envenenado, y al de mi propio padre, que tomó veneno dos veces y salió con vida, si bien perdiera toda la dentadura.
¿Qué desastres no me ocurrieron al poco tiempo por aquella época? El mes de julio tuve que emprender viaje a causa de una grave enfermedad que en Pavía contrajo mi nietecillo, pues yo andaba entonces por Milán. Ante aquello se me levantó erisipela en la cara y, por estar además con dolor de muelas, poco faltó para que recurriera al remedio de sajarme las venas; pero llegó el novilunio y la cosa se detuvo: a partir de ahí me sentí mejor y de esa manera escapé a entrambos peligros, al de la enfermedad y al de la sangría. Luego vino el asesinato que por dinero tramó uno de mis criados y que sólo por unas horas pude impedir. A esto siguió un ataque grave y prolongado de gota. También me enfrenté, con setenta y dos años ya, a peligros de muerte nada imaginarios consistentes en emboscadas de bandoleros. Y fue por no conocer bien los caminos que llevan a Roma: se usan en ellos costumbres tan bárbaras, que muchos médicos más cautos y más baqueteados en tales lances que yo han encontrado en ellos la muerte.
Así pues, como veo que me ha salvado la divina Providencia más que mi astucia, he dejado en lo sucesivo de preocuparme tanto por los peligros. A la verdad, ¿quién no ve que todos estos casos son una suerte de sentencia anticipada o las vísperas de la gloria venidera? Por ejemplo, a los sucesos de 1562 les siguió la obtención de la prestigiosa y bien remunerada cátedra de medicina en Bolonia que ocupé durante ocho años, libre en algún modo de cuidados y fatigas y viviendo una vida más agradable.Aunque la palabra ‘felicidad’ anda reñida con nuestra condición de hombres, sin embargo, por estar más cerca de la verdad decir que podemos, al menos en parte, ser dichosos, diré que también a mi modo lo he sido.
En primer lugar, por un signo evidente, ya que, como al que más, todo me aconteció en el preciso instante: que si muchos proyectos e iniciativas hubiesen comenzado un poco antes o un poco después o hubiesen demorado su cumplimiento, habrían dado al traste con todo.
En segundo lugar, cabe poner en parangón una época de nuestra vida con toda ella; por ejemplo, la época de mi vida que pasó en la aldea de Sacco. Aunque entre los gigantes uno ha de ser por fuerza el más pequeño y entre los pigmeos uno ha de ser el mayor, no es verdad exacta que el gigante ese sea pequeño o el pigmeo grande. De igual manera, si bien es cierto que mientras residí en Sacco fui dichoso, no se sigue que lo fuera de modo absoluto. Porque es que allí jugaba, me dedicaba a la música, daba paseos, banqueteaba, estudiaba (aunque poco), no había tristezas, no había temores, era bien visto, respetado, me juntaba con la nobleza veneciana, estaba yo en la flor de la vida. Nada hubo más agradable que aquella época, que duró cinco años y medio: desde septiembre de 1526 a febrero de 1532. Charlaba con el alcalde, el ayuntamiento era mi reino y mi tribuna. Prueba de lo que vengo diciendo es que esta época pasó veloz y, entre sentimientos de agrado, sus recuerdos son tan fugaces, que a ella sólo me llevan ya mis sueños.
En tercer lugar está lo más importante de todo: que así como corresponde a la felicidad el ser lo que puedes cuando no puedes ser lo que quieres, igualmente corresponde a la felicidad plena el escoger lo mejor de todo aquello que deseas. Es conveniente, pues, que sepamos qué es lo que tenemos a disposición y que entonces elijamos una cosa de entre las mejores y de más valor, o tal vez dos o tres de ellas, y a ésa o ésas quererlas y ambicionarlas apasionadamente, de modo que —ésas y las otras— las logres sin inquietudes. En fin, sólo queda que las poseamos del modo mejor, pues una cosa es poseer, otra que lo que se posea sea lo mejor y otra que se posea del modo mejor, esto es, a la perfección.
No ignoro que habrá quienes desdeñen estas razones como un puro galimatías, pero cualquiera que repare en la vanidad de las cosas humanas, cualquiera que recuerde su pasado, podrá comprender fácilmente que son muy verdaderas, más de lo que quisiéramos. Y si a pesar de todo no estás de acuerdo con ellas, ya el tiempo se encargará de ponerlas en claro y te enseñará que es así.
Veamos a modo de ejemplos los casos de Augusto, Escauro, Séneca y Acilio.
Augusto fue desde luego un personaje muy favorecido de la Fortuna y, a juicio de los hombres, feliz. ¿Qué queda ahora de él? Ni su linaje, ni sus escritos, todo acabó. Si quedara algo de sus restos, ¿quién aceptaría —no digo ‘desearía’— tenerlos a su lado? ¿Quién se ofendería con el que faltara a su memoria? Y aun en ese caso, ¿a él qué le importa ya? Mientras vivió, fue feliz. Pero ¿en qué aventajó su felicidad a la de sus contemporáneos si no es en preocupaciones, enfados, desvaríos, terrores, matanzas? Su casa estuvo llena de sobresaltos, su corte llena de desórdenes, su intimidad llena de intrigas. Salvo cuando dormía,, era desgraciado. Si dormía era porque su sueño era mejor que su vida en vela, pues es mala la vida en vela cuando se está mejor dormido, siendo sin embargo el sueño algo indiferente.
Escauro[238], de tantos tesoros, espectáculos y derroches de los que ni la sombra queda, ¿qué saco? Época de agitación, angustia, desvelos y fatigas para los escritores; de espectáculos, fasto y placer para los otros.
¿Qué felicidad podía haber en Acilio[239] cuando sus riquezas se evaporaron, cuando el dolor suplantó al placer y la necesidad a la abundancia? No me costará trabajo demostrar que Acilio fue desgraciado, pues no hay prueba mayor de infelicidad que el haber llevado antaño una vida agradable y próspera y llevarla ahora desdichada.
Y de Séneca ¿qué queda ahora sino mala fama? Un alma no puede ser feliz viviendo con una piara de niños bonitos, con mesas de cedro y marfil, aplastando a Italia con la usura, dueña de tantos jardines, que llegaron a hacerse proverbiales[240]. Luego que se vio obligado, por miedo a que Nerón lo envenenara, a vivir únicamente de pan, fruta y agua de manantial, dio en enseñar que nadie, con tal de que se lo proponga, le ha de faltar sustento bastante para ser dichoso, pues le bastaban tan pocas cosas al más refinado de los validos. Y es que aquello de lo que se privaba concernía al placer, no al propio sustento.
Pero ¿qué corrobora mejor nuestros asertos que aquella estúpida arrogancia de Sila al darse por decreto el título de ‘feliz’[241] después de dar muerte a Mario el Joven? Y era entonces cuando sobre todo era desgraciado: viejo, infamado por sus matanzas y proscripciones, con un sinnúmero de enemigos, retirado de su cargo. Si aun así cabe ser dichoso, merezco yo con mucha más razón semejante título.
Vivamos, pues, aunque sepamos que no hay felicidad en estas cosas humanas cuya sustancia es inconsistente, floja y vacía. Y si hay algún bien con el que engalanar la escena del teatro del mundo, no nos está vedado su disfrute. Son estos bienes el reposo, la tranquilidad, la modestia, la templanza, el orden, la variedad, la risa, los espectáculos, el trato con los demás, la contención, el sueño, la comida, la bebida, la equitación, la navegación, los paseos, el conocimiento de novedades, la meditación, la contemplación, la crianza de los hijos, el cariño de la familia, el matrimonio, los banquetes, la memoria bien ordenada de nuestro pasado, la limpieza, el agua, el fuego, las audiciones musicales, el recreo de la mirada, charlas, cuentos, historias, la libertad, el dominio de sí, los pajarillos, perrillos, gatos, el consuelo de la muerte, el paso del tiempo que corre igual para desgraciados y dichosos, sea tiempo de infortunio o tiempo de venturas; también la esperanza de sucesos imprevistos, la práctica de alguna habilidad que dominamos bien, la mudanza que se da en varias cosas a la vez, la vastedad del mundo. ¿Qué cosa mala hay, pues, en tan gran concurrencia de materias útiles y provechosas, cargadas todas de posibilidades? Por tanto, no vivimos una vida desdichada y, si nuestra condición de hombres no estuviera reñida con ello, me atrevía a proclamar que nuestra ventura es grande. Pero sería tarea mezquina y vana mentir para ilusionar a los otros.
Si me diesen oportunidad de escoger sitio, me iría a vivir a Aquila o Porto Venere, que son parajes muy gratos; fuera de Italia escogería el promontorio Erice en Sicilia, la ciudad de Dieppe a orillas del río Arques o el valle de Tempe en Tesalia, pues mi edad no soporta ya las regiones de Cirene o el monte Sión en Judea o un viaje hasta la isla de Ceilán en la India. Y es que las tierras cobijan hombres dichosos, no los hacen.
Capítulo XXXII
Honores recibidos
En primer lugar, la afición a los honores agosta las riquezas, en tanto que evitamos el trabajo y los demás recursos que hay para ganar dinero, en tanto que nos vestimos y banqueteamos aparatosamente y sostenemos más criados de la cuenta. Asimismo nos empuja a la muerte por tantos caminos, que no acaban todos de venir a mi memoria: duelos, guerras, riñas, querellas insensatas, asistencia a la corte de los príncipes, comidas intempestivas, relaciones con mujeres de otros o con rameras.
En nuestro empeño desafiamos mares y proclamamos honroso morir por la patria. Era tradición familiar para los Brutos ofrecer la propia vida a los dioses infernales en medio de la batalla, Escévola se quemó él mismo la mano diestra, Fabricio rechazó el oro (este último rasgo tal vez sea propio de un sabio, en cambio los otros más bien corresponden a necios o incluso a locos[242]). No me vale que presentes como excusa el nombre de la patria. ¿Qué es la patria (hablo ante todo de los romanos, cartagineses, lacedemonios y atenienses que con ese pretexto pretendían, siendo malvados, sojuzgar a los buenos y, siendo ricos, hacer otro tanto con los pobres) sino la alianza de unos cuantos tiranuelos para oprimir a los débiles, a los apocados y a gente que a menudo no hace mal a nadie? ¡Oh perversidad de los mortales! ¿Acaso crees que ellos eran tan pródigos de sus propias vidas, que atentos a su honra fueron capaces de afrontar por la patria la muerte? No, sino que eran unos campesinos pobres que se hacían el siguiente razonamiento: « ¿Qué hay más bajo que yo? Si salgo con vida, estaré en el número de los príncipes de mi ciudad y —como éste, como aquel— seré dueño de propiedades ajenas al igual que ahora otros son los dueños de las mías. Si muero, mis descendientes pasarán de sostener la mancera a empuñar las riendas del carro triunfal». Este era el amor a la patria, el acicate del honor. No me gustaría comprender en estas acusaciones a las ciudades que luchan por su libertad ni a los príncipes que sacan de su alto rango como único beneficio defender la justicia, alentar a los capaces, promover a los pobres, fomentar buenas cualidades, hacer mejores a sus cortesanos y a quienes han llegado a un alto grado de poder de modo que la recompensa de tal honor sea sólo el esfuerzo. Y no es tampoco que sea connatural a las ciudades el vicio este de querer dominar a las otras, o connatural a sus habitantes el querer quedar por delante de los otros, sino que los imperativos de jerarquía dan pie al sojuzgamiento de unas ciudades por otras y las ambiciones generan las tiranías dentro de ellas.
Pero volvamos a los caminos trillados, porque esas doctrinas las conocen pocos. Los hombres se llevan nuestro tiempo, en tanto que nos vemos obligados a prestar oídos a un sinfín de gente, a un sinfín de saludos; se llevan los afanes que dedicamos a la ciencia, que es lo más divino que en el hombre hay. ¡Cuántos individuos se arrastran por los suelos que, sin ser alumnos aventajados, si dedicaran al estudio las dos horas que gastan diariamente en peinarse y acicalarse, en dos o tres años podrían ponerse a dar clases! Ahí tienes la recompensa y el valor de la honra. Estorba ella el cuidado de la casa e incluso el de los hijos. ¿Qué más insensato? Nos expone a la envidia, de la envidia sale la malquerencia y la rivalidad, de éstas los chismes, insultos, acusaciones, asesinatos, menoscabo en la hacienda, tormentos; por ahí perdemos gran parte de nuestra libertad, si no toda. Más aún, si estás de acuerdo con el sentir popular, te quedas sin lo poco de bueno que en esta vida se nos deja: el gusto. Por ese camino, bajo la tutela por así decirlo del honor, marchamos, honrosamente sí, al encuentro del peor de los males: la dejadez. Ese camino toman los mozos ruines, por ahí se tambalean de los cimientos al tejado las casas y se derrumban. Todo lo que llamamos bueno lo es, menos la honra: los hijos son el comienzo de nuestra perpetuación, los amigos son parte no pequeña de nuestra ventura, las riquezas suponen bienestar, nuestras cualidades representan un consuelo en la desgracia y el aderezo de nuestra dicha, las asociaciones y gremios comportan una gran seguridad ahora, luego y siempre.
¿Acaso, pues, debemos en todo momento evitar los honores y rechazarlos? Desde luego que no. Primeramente cuando los honores hacen crecer las riquezas, las influencias y los beneficios, tanto en el caso de los que ocupan un cargo como en el de los médicos o los pintores y en general los artistas, por aquello que se dice de que «los honores alimentan las artes»[243]. En segundo lugar cuando los honores (como hacen las sociedades y gremios) lo resguardan a uno de ciertos peligros, si uno está expuesto a la envidia desatada de la gente, los falsos testimonios o una condena improcedente. En tercer lugar cuando los honores reportan poder. Ello vale ante todo en la vida militar y en ciertos cargos públicos cuyas alternativas están sujetas a lo que llaman designación y a una jerarquía sucesoria. En términos generales te sirven para resarcirte de ultrajes y deshonras cuando quedan por debajo de tu nombre o para aprovecharte de los privilegios que llevan aparejados o cuando vives donde nadie te conoce. En cuarto lugar cuando puedes hacer valer tu honor gracias a tus cualidades y no hay excesivo esfuerzo en ello.
En dones de esta clase no fue avara la suerte conmigo. De niño, en Cardano, me acompañaba un nutrido séquito — una especie de buen augurio de mi fortuna venidera[244]. Cuando adquirí conocimientos dé latín, pronto me hice famoso en mi pueblo. Luego, cuando me marché a Pavía, tuve también un séquito espontáneo y se me ofreció un contrato que, de haberlo aceptado, me habría abierto el camino a importantes cargos junto al papa Pío IV[245].
Mis discusiones públicas fueron muy afortunadas y Matteo Corti me hizo el honor de participar en ellas conmigo.
Enseñé matemática un solo año, pues la universidad fue clausurada[246].
En el año 1536 me propusieron servir al papa Paulo III. Llevaba entonces dos años enseñando matemáticas, geometría, aritmética, astronomía, arquitectura[247].
El año 1546 me ofreció un contrato el cardenal Morone para enseñar en Roma con honorarios a cargo del pontífice.
Al año siguiente, a través de Andrea Vesalio y el embajador del rey de Dinamarca, me llegó una propuesta de trescientos escudos de oro húngaros más seiscientos en pagarés sobre los impuestos de pieles nobles (estos escudos tienen una diferencia de un octavo respecto a los escudos reales, se pagan más tarde y carecen de garantías absolutas por estar expuestos en parte a oscilaciones imprevisibles); se añadían los gastos de manutención de mi persona, cinco criados y tres caballos.
Una tercera propuesta me vino desde Escocia; vergüenza me da consignar aquí el monto del contrato: en unos pocos años me hubiera hecho riquísimo.
La propuesta danesa no la acepté porque aquella región es demasiado fría y húmeda, sus habitantes son del todo bárbaros y están muy alejados de los ritos y dogmas de la Iglesia romana. La de Escocia la rechacé porque desde allí es imposible mandar dinero a través de agentes o correos ni siquiera a Inglaterra, mucho menos a Francia o Italia. Esto fue en agosto de 1552. En octubre de ese mismo año el príncipe de Bois-Dauphin, hombre muy aficionado a las letras, y Vilander, secretario del rey de Francia, me propusieron otro contrato de ochocientos escudos anuales (aunque me limitara solamente a besar, como dicen, la mano del rey y retirarme luego) y una ajorca de quinientos escudos. Otros requerían mis servicios en nombre del emperador, que se hallaba poniendo sitio a Metz[248]. A ninguno di respuesta afirmativa: al emperador porque lo veía metido en dificultades enormes (al poco tiempo, a causa del hambre y el frío, perdió la mayor parte de su ejército); al rey porque no era justo dejar a mi señor para pasarme a su enemigo.
La cosa fue que durante mi viaje de Amberes a Basilea el ilustre Cario Affaitati[249] me recibió en su villa de recreo y, a pesar de que yo declinaba su oferta, se empeñó en regalarme como fuera una mula estupenda que valía cien escudos. Era Affaitati un personaje de excepcional bondad, generoso y amigo de los hombres de valía. En este mismo viaje, el noble genovés Azzalino me ofreció un caballo asturcón (los ingleses lo llaman en su lengua ‘hobin’); me dio apuros aceptarlo, si no, lo hubiese cogido, pues nada a mi entender podía desearse que fuera más hermoso y más noble que aquel animal: todo él blanco, rollizo. Tenía además otro caballo idéntico a este y me daba a escoger.
Al año siguiente me ofreció un contrato el príncipe Don Ferrante (como era costumbre llamarle) con una pago de treinta mil escudos si entraba de por vida al servicio de su hermano el duca de Mantua[250]. El primer día me pagaría al contado la suma convenida de mil escudos. No quise aceptar. Don Ferrante estaba extrañado y lo tomó a mal. Lo movía a ello el que me hubiera propuesto un trato que según él era honroso, pero que a mi entender no lo era tanto, y asimismo el que sus peticiones no hubieran valido de nada teniendo que pasar a las amenazas. Comprendió a la postre por qué yo (a la manera de los armiños) prefería morir antes que mancharme: de aquel día en adelante me guardó mucho aprecio como es lo propio de quienes tienen corazones generosos.
Se me presentó, como he contado, el año 1552 una sexta oportunidad por parte del virrey Brissac que me ofrecía de todo a instancias del ilustre Ludovico Birago, nuestro paisano. Los anteriores me querían de médico, éste de ingeniero militar. Pero aquello quedaba muy lejos de mis aspiraciones.
De paso, antes de que se me vaya de la cabeza, quiero aclarar, aunque sea en una palabra, por qué me ofreció un contrato tan sustancioso un rey tan pobre como el de Escocia, cuyas rentas, según se dicen, no suben de cuarenta mil escudos de oro al año. Tiene por debajo a los nobles que en número (se dice) de catorce mil —aunque yo no diría que son tantos— están comprometidos (otros aseguran que lo hacen a modo de favor) a permanecer acampados en armas para la defensa del reino durante tres meses. Cuando alguno de ellos muere, el rey es el tutor de sus hijos (normalmente el rey delega en alguien esta función) hasta que el mayor cumple o pasa de los veintiún años. Hasta entonces, restados los gastos de mantenimiento y ropa, todos los beneficios son para el tutor, que no tiene que rendir cuentas, ya que actúa en nombre del rey. Y lo que es más grave, el tutor puede desposar a los huérfanos —varones o hembras— con quien quiera, siempre, eso sí, que sea noble el novio o la novia; la dote no se fija según las condiciones del pupilo, sino obligadamente según las del tutor que lo ofrece en matrimonio.
Vuelvo al tema. En Pavía fui contratado tres o cuatro veces por el Senado de Milán; el de Bolonia me contrató tres veces, si bien la última el contrato no surtió efecto.
Cuarenta nobles aguardaban en París mi regreso de Escocia para servirse de mis conocimientos médicos. Uno solo por su cuenta me ofrecía mil escudos. Pero resultaba arriesgado cruzar la ciudad y, la verdad sea dicha, no me atreví. Sobre este particular hay una carta del presidente del Tribunal de París, Aimar de Ranconet, hombre, como he dicho en otra parte, muy versado en griegos y latines.
Mientras viajaba a través de Francia y Alemania lo que me pasó no fue diferente de los que en tiempos le pasó a Platón en Olimpia[251].
Ya he contado cómo leí ante el gobernador de la ciudad el testimonio del Colegio de Padua[252]. Algo no muy diferente de lo anterior es el hecho de que obtuviera todos los votos de los más de cuarenta votantes que eran (en territorio de Venecia es preceptivo que estos asuntos se resuelvan por unanimidad[253]). La misma suerte corrí en el Senado de Bolonia, donde eran veintinueve los votantes y fui elegido por veinticinco votos, siendo veinticinco el mínimo de votos requerido.
Y está también aquello otro de que conozcan mi nombre no sólo las naciones todas sino los príncipes y reyes y emperadores del mundo entero. Decirlo puede parecer chocante y fatuo, pero no por ello es menos verdadero.
Puede que no estimes cada una de estas cosas por separado, pero el montón que forman todas no puedes en modo alguno despreciarlo: el conocimiento de multitud de cosas, los viajes, los peligros, los puestos ocupados, los contratos que me ofrecieron, el trato con los príncipes, la fama, los libros, las curaciones y otros acontecimientos prodigiosos, dones peregrinos y casi sobrenaturales, el espíritu que me asiste[254]], el conocimiento del esplendor[255], la pertenencia a tres Colegios médicos: el de Milán, el de Pavía y el de Roma. De todos estos honores ninguno ha sido pretendido, ni siquiera solicitado por mí, excepto el ingreso en el Colegio de Milán (que tuvo lugar a fines de agosto de 1539) y la cátedra de Bolonia: en ambos casos me obligó la necesidad, no me empujó la ambición. El Senado de Bolonia, por otra parte, me honró con la ciudadanía honoraria[256].
En resumidas cuentas, que la honra, como he dicho, es pobre cosa para un hombre. No obstante, si de ella tratamos aquí, no sólo he conseguido la suficiente, sino mucha más de la que esperaba, como por ejemplo con el sobrenombre ese que me han dado[257].
Pero pasemos ahora a hablar de la deshonra.
Capítulo XXXIII
Deshonras. Que papel cumplen los sueños. La golondrina de mis armas
veterem ferendo iniuriam invitas novam[258]
Porque si te resignas, te atacarán y te aplastarán como a uno que no le importa[259].
No hay que hablar aquí de la niñez, ya que no está sujeta a la ley del honor. Vendrá bien, al menos, citar aquello de Horacio sobre la educación que le dio su padre:
ipse mihi custos incorruptissimus omnes
circum doctores aderat[260]
Ahora bien, como he dicho, resignarse ante injurias y afrentas acarrea los mismos inconvenientes que ambicionar honores, pero más graves. Tales inconvenientes se dan sobre todo en materia de mujeres, pues como la honra y la deshonra tienen cada una una doble faceta, interna y externa, resulta nefasta la condición de aquellos hombres que llevan su honra a flor de piel mientras que por dentro están podridos de deshonor: los respetan los necios y el vulgo, los detestan los hombres de valía, los desprecian los insolentes. Por el contrario, aquellos que poseen la honra interior y por fuera sufren afrenta disfrutan de una vida tranquila y segura, siempre, eso sí, que se contenten con su suerte. Los que por dentro y por fuera se sienten despreciados, desposeídos de todo y colmados de deshonra, ésos son como los arrieros y campesinos de nuestra tierra, que, si caen bajo el gobierno de príncipes justos, logran cierto desahogo, particularmente si se unen en gremios. En fin, los que tienen honra externa e interna están muy expuestos a calumnias, intrigas y acusaciones informales, pero quedan a buen recaudo de procesos formales, ya que hay miedo de ofender a hombres buenos y atraerse las antipatías del pueblo con riesgo incluso de perder la vida.
Estando en Bolonia al tiempo que negociaba las condiciones de mi contrato, dos o tres veces en nombre del Senado y de la judicatura vinieron de noche unos a pedirme que firmara una petición de gracia dirigida al gobernador y al papa en pro de una mujer condenada por irreligión, envenenamiento y brujería. La razón que alegaban ante mí era que los filósofos no creen en los demonios[261].
En favor de una curandera (esta todavía no estaba sentenciada por los jueces) me pidieron otros que aconsejara excarcelarla, supuesto que su paciente había muerto a manos de médicos. Me traían también allí temas de nacimiento para que yo trazara el horóscopo, como si fuera adivino o mago y no profesor de medicina. Todos estos no consiguieron otra cosa que desperdiciar esfuerzos y ganarse mala reputación.
En los comienzos de mi vida, cuando tenía doce años de edad, un día disparé una escopeta cargada de pólvora y con el taco de cartón herí a la honrada esposa de un músico: me dieron tal bofetada que caí al suelo.
El pleito que entablé en Milán con el Colegio de médicos estaba por encima de mis posibilidades y resultó mal. Las presiones que sobre mí ejercieron ciertos médicos me obligaron por los años 1536 o 37 a llegar a una avenencia deshonrosa para mí, pero, como he referido, fue anulada el año 1539 y me resarcí del todo.
El año 1536, siendo médico de la casa de los Borromeo, vi en sueños a la hora del alba una serpiente enorme, que temí que me matara. A poco del sueño me llega recado para que fuera a visitar al hijo del conde —así le dicen— Camilo Borromeo[262], personaje ilustre y de primer rango; marcho a su casa y, al parecer, el niño (tenía a la sazón siete años) estaba afectado por una dolencia sin importancia. No obstante, al tomarle el pulso, cada cuatro golpes había una interrupción. Me pregunta su madre la condesa Corona: « ¿Cómo está?». Le contesto que la fiebre no parecía alta, pero que aquella interrupción cada cuatro golpes me hacía temer algo, no sabía el qué (aún no tenía a disposición el libro de Galeno sobre el diagnóstico a partir del pulso[263]). Como los síntomas persistieron dos jornadas más, le receté el medicamento que llaman ‘diarob’ con ‘turbit’[264] en pequeñas dosis. Ya tenía yo redactada la receta y el mandadero se disponía a ir a casa del boticario, cuando me acordé del sueño. « ¿Quién sabe» —me dije— «si ese síntoma del pulso no significa que el niño se va a morir» —cuando se editó el libro de Galeno vi que era indicio fatal— «y si los médicos esos que me tienen ojeriza no achacarán la causa de su muerte al medicamento?». Llamo al mandadero, que no se había apartado ni dos pasos de la puerta, le digo que falta algo que quiero añadir, rompo la receta a sus espaldas y escribo otra a base de unos polvos confeccionados con perlas, hueso de unicornio y piedras preciosas. Le dan al chico los polvos, vomita, comprenden los que estaban encargados del niño que se encontraba grave y mandan llamar a los tres médicos principales. De los tres, uno, que había colaborado en la cura del hijo de Sfondrati[265], se llevaba mejor conmigo. Examinan la receta y, ¡qué le vamos a hacer!, aunque dos de ellos me aborrecían, Dios no permitió que me perjudicaran: no sólo aprobaron todos a una la medicación, sino que aconsejaron que se repitiera, que fue lo que me salvó. Al volver aquella tarde me di cuenta de la situación. Cuando amaneció el siguiente día me mandaron llamar de nuevo y veo que el niño está en las últimas y que su padre lloraba abatido. «Mira» — me dice— «el que decías que no estaba enfermo» —como si yo hubiera dicho semejante cosa—; «al menos no te separes de su cabecera mientras viva». Se lo prometí. Advertí que dos gentilhombres le estaban sujetando; intentó luego desasirse dando voces; no se lo permitieron, pero no hacía sino echarme la culpa. En una palabra, si se hubiera llegado a emplear como remedio el ‘diarob’ con ‘turbit’ —que a decir verdad no es medicamento seguro—, estoy perdido. Tan amargamente se quejaba el conde de mí, que todos me rehuían «como si me hubiera echado su aliento la hechicera Canidia que es peor que serpiente africana»[266]. Así escapé de la muerte y troqué pérdida de reputación por entrega al estudio de un modo que luego no me pesó.
No podría creer yo que aquel sueño y otros que contaré más adelante fueran casuales, sino que, como es fácil de ver, eran avisos, pues surgían en un alma devota, agobiada por mil desventuras, a la que Dios no quería dejar de su mano. No obstante, para este sueño tuve un estímulo y la visión venía provocada por el ambiente, pues la casa del conde, sita en la plaza de Santa María Podone, estaba toda llena de serpientes pintadas alusivas a la serpiente que se añadió al antiguo escudo de los Borromeo.
Es el mismo caso de nosotros los Cardano. Antes teníamos como blasón un castillo rojo con sus torreones, pero le añadieron arriba en el centro una torrecilla negra y una orla de plata alrededor del castillo para que se distinguiera del escudo de los Castiglioni, cuyo nombre estaba simbolizado con un castillo y un león. A las armas de los Cardano el emperador les puso en lo alto un águila, toda ella negra excepto el pico, explotada, en campo de oro (unos la pintan monocéfala y otros bicéfala). Hay quien pone dos orlas azafranadas, hay quien a la usanza antigua se la pone azafranada al águila y blanca al castillo. Y hay más: también yo, el día que me metieron en la cárcel, añadí a mi blasón la figura de una golondrina piando bajo un capacho o sombrajo, porque el contraste de colores hacía muy difícil incluirla en el escudo. Escogí la golondrina por cuadrar a las mil maravillas con mi forma de ser: no es perjudicial para los hombres, no desdeña la compañía de los humildes, vive siempre con los humanos sin ser doméstica, deja su tierra pero va y viene casi siempre, se empareja, no es solitaria ni tampoco adocenada, deleita con su canto a quien la hospeda, no consiente cautividad, si le saltan los ojos recupera espontáneamente la vista y, siendo tan pequeñita, lleva en el vientre piedras hermosísimas[267], se alegra que es maravilla con el buen tiempo y el calor, es tan habilidosa en la construcción de su nido, que en este punto sólo cede entre las aves al martín pescador; es blanca por el medio del vientre y negra por la parte de fuera, regresa a la antigua casa que la cobijó como si guardara la gratitud y el recuerdo; ninguna otra ave aunque sea carnívora la persigue.
Pero vuelvo ya a mi relato. Por dos veces en la aldea de Sacco mis atenciones médicas a pacientes me acarrearon afrenta. El primer caso fue con Rigona, una señora paisana mía a la que practiqué a eso de las seis una sajadura en un pie para una sangría y a las siete se murió. El segundo fue con un pobre hombre que tocaba las campanas en la iglesia que llaman del santo patrón: le administré una medicina por el día y a la noche se murió. La razón de mi error fue que nunca antes había visto la dolencia que aquejaba a estos dos enfermos. Mas poco faltó para caer en el descrédito absoluto y, si mis fracasos llegan a difundirse, acaban conmigo, pues por entonces iban muy mal todos mis negocios así los públicos como los privados. También me salió mal el tratamiento de Vignani; no llegó a morir pero dejó de ser mi cliente, y eso que nueve de su casa habían recobrado la salud gracias a mí.
Así pues, tres fueron las veces que en cincuenta y tres años de ejercicio de la medicina me he equivocado, mientras que Galeno no reconoció sus errores porque había cometido tantos, que el reconocerlos no le podía servir de excusa.
De esta manera, nunca he estado expuesto a pública deshonra; ahora bien, expuesto a rumores anónimos, nadie lo ha estado más que yo, sobre todo en Milán y Bolonia: seguramente querían darle las gracias cumplidas a su paisano. En Pavía no me ocurrió nada de eso a pesar de ser yo natural de allí por haber nacido y residido en dicha ciudad. Pero al igual que la fiebre supone el final de ciertas enfermedades y libra de morir a enfermos que de otro modo jamás sanarían, como dice Hipócrates en los Aforismos[268], así el encarcelamiento famoso que vino después de aquellos rumores sobre mis crímenes infinitos, apagó todo el incendio y no quedó ni rescoldo de sospecha: buena prueba de cuánto puede la envidia. Y a vosotros, médicos, ¿qué mal os hice? Conque deshonras y ultrajes acabaron por así decirlo donde debieron empezar.
Pero dejemos esta perorata sobre injurias y baldones, que en estos tiempos nuestros más tienen que ver con piques de mujeres que con asuntos de hombres. ¿No fue cosa sonada allá en Bolonia el diálogo aquel que corrió de mano en mano con el título de Melanfrón[269], es decir, ‘ciencia oscura y negra’? Pero estaba tan mal compuesto y se editó con tan poco éxito, que se vio y comprobó que su autor no tenía ciencia ninguna, ni blanca ni negra. Tienen que reconocer por eso que se esforzaron en vano.
Pero volvamos a mi ciudad, donde me despidieron del Hospital de San Ambrosio, un empleo que me reportaba de siete a ocho escudos de oro anuales; contaba yo por entonces treinta y siete años de edad, si no me equivoco. Ya antes, el año veintinueve, había perdido la exclusiva en la aldea o plaza de Caravaggio; los honorarios no llegaban a ochenta escudos de oro, un trabajo de mulas, pero en Magenta ya habían llegado a un acuerdo por cincuenta y cinco más o menos. Yo, al cabo de una hora, ya me había quitado de en medio, tan poco faltó para que languideciera allí, ya que no para hacerme viejo. En Bassano, hacia el año veintinueve, no acepté, a pesar de que me lo pedían mis amigos, un cargo de médico cuyos honorarios ascendían a cien escudos; es un pueblo de la campiña de Padua. En cambio fue estupenda la oferta de Cesare Rincio[270], médico entre los principales de mi ciudad: si hubiese querido aceptar el puesto de médico en cierta aldea de la campiña de Novara, distante de Milán novecientos cincuenta pasos, ellos me hubieran pagado, si no recuerdo mal, doce coronas de oro al año. Así que no te extrañe de que en la aldea de Sacco no tuviera yo sueldo fijo y me aguantara cinco años. Tanto Gian Pietro Pocobello en Monza como Gian Pietro Albuzzi[271] en Gallarate adquirieron un patrimonio de veinte escudos; fue como tomar esposa con la esperanza de heredarla: ninguno de los dos, pese a todo, se casó de nuevo y sus mujeres vivieron más que ellos.
Capítulo XXXIV
Mis maestros y a quienes oí
Poco antes de cumplir la veintena fui a la universidad de Pavía. A los veintiuno hice mi disertación bajo la presidencia de Corti, catedrático principal de medicina, que me concedió el honor de replicarme cuando yo no me hubiese atrevido a esperar nada semejante de él. En filosofía fui alumno de Branda Porro[272] y eventualmente de Francesco Teggio de Novara. El año 1524, en Padua, seguí los cursos de medicina de Corti y de Memoria. Allí vi entre los profesores a Gerolamo Accoramboni, que enseñaba la que llaman medicina práctica, a Tosetto Momo y al Spagnolo, filósofo de gran renombre.
Capítulo XXXV
Alumnos y discipulos
El segundo, Ludovico Ferrari de Bolonia[273], que enseñó matemáticas en Milán y en su ciudad natal y destacó mucho en su campo.
El tercero, Giovan Battista Boscán, que fue secretario del Consejo del emperador Carlos V[274].
El cuarto, Gaspare Cardano, nieto de otro Gaspare primo mío; llegó a médico y enseñó medicina oficialmente en Roma. El quinto, Fabrizio Bozzi, que fue militar en la comarca de Turín, aunque se le tiene por milanés. El sexto, Giuseppe Amato, secretario del gobernador de nuestra provincia.
El séptimo, Cristoforo Sacco, que fue nombrado notario público.
El octavo, Ercole Visconti el músico, mozo lindo y agraciado.
El noveno, Benedetto Cattaneo de Pavía, que se dedicó a la jurisprudencia.
El décimo, Giovan Paolo Eufomia[275], músico y bastante culto.
El undécimo, Rodolfo Silvestri[276] de Bolonia, que llegó a médico y ejerce la medicina en Roma al tiempo que yo redacto este libro.
El duodécimo, Giulio Pozzo de Bolonia, el único que faltó a su deber de acudir a testimoniar en mi favor.
El decimotercero, Camillo Zanolino, también boloñés y músico y notario público de exquisito trato.
El decimocuarto, Ottavio Pizio, calabrés, que ahora está a mi lado.
Los más destacados de todos ellos fueron Ludovico Ferrari, Gaspare Cardano y Rodolfo Silvestri. Pero los dos primeros murieron jóvenes: Ferrari a los cuarenta y tres años, Cardano sin haber cumplido los cuarenta.
immodicis brevis est aetas et rara senectus:
quicquid amas, cupias non placuisse nimis[277]
Capítulo XXXVI
Testamentos y codicilos
El contenido general de estos testamentos es:
Primero, expresar mi deseo de que, a ser posible, mis bienes pasen a mis hijos. No obstante, el menor de ellos ha llevado una conducta tan reprobable, que preferiría que pasaran al nieto que me dio mi primer hijo.
Segundo, que mis descendientes queden bajo tutela todo el tiempo que se pueda, por ciertas razones que yo me sé.
Tercero, que los bienes queden sujetos a fideicomiso y, si faltan mis descendientes, en ese caso, mi patrimonio pase si es posible firmemente y a perpetuidad a mis agnados.
Cuarto, que mis manuscritos sean corregidos y dados a la estampa para que, conforme a la intención con que se redactaron, beneficien a la humanidad.
Quinto, que la casa de Bolonia, cuando falte mi descendencia, se constituya en Colegio de la familia de los Cardano, y los herederos, si no son de la familia, adopten no obstante el apellido.
Sexto, que se puedan hacer los cambios que exijan las circunstancias.
Capítulo XXXVII
Algunas cualidades maravillosas entre las que se cuentan mis sueños
El segundo se reveló a los cuatro años de edad y duró alrededor de tres. Por orden de mis padres me quedaba descansando en la cama hasta pasadas tres horas después de salir el sol. Como ya antes estaba despierto, todo ese tiempo lo empleaba en un divertido espectáculo que jamás me defraudó. Veía diversas figuras de cuerpos hechos como de aire (parecían, en efecto, estar construidos por pequeños anillos semejantes a los de una cota de mallas, si bien por entonces yo no había visto ninguna). Subían lentamente desde la parte inferior derecha de la cama y, trazando un semicírculo, descendían hasta la parte izquierda y ya no volvían a aparecer: castillos, casas, animales, caballos con sus jinetes, plantas, árboles, instrumentos musicales, escenarios, hombres en diversas posturas y con trajes variopintos (sobre todo trompeteros haciendo sonar sus trompetas, —aunque no se oía voz ni sonido alguno); también soldados, multitudes, campos, formas de cuerpos que jamás he vuelto a ver, sotos y bosques y otras figuras que no recuerdo. En ocasiones irrumpía de una sola vez un montón de cosas aunque sin producirse confusión entre los diversos objetos sino tan sólo un aceleramiento. Las figuras ni eran tan transparentes que se pudiera decir que no estaban allí ni tan densas que el ojo no pudiera atravesarlas. Más bien era que los círculos opacos comprendían espacios completamente traslúcidos. Disfrutaba yo no poco y contemplaba abstraído aquellas maravillas, por lo que mi tía materna en cierta ocasión me preguntó si estaba viendo algo. Yo, a pesar de ser tan niño, reflexioné: «Si le confieso la verdad, se enfadará, sea cual sea la razón de este desfile de maravillas, y me aguará la fiesta». En aquel momento andaban por allí flores diversas, cuadrúpedos y pájaros de toda clase, aunque a todos, por muy bien representados que estuvieran, les faltaba el color, siendo como eran de aire. En consecuencia yo, que ni de joven ni de viejo he tenido la costumbre de decir mentiras, me quedé pensando un rato antes de contestarle. Ella entonces se me adelantó y me dijo: « ¿Qué es lo que miras tan fijamente?». No recuerdo lo que le respondí, más bien creo que no le respondí nada.
El tercer indicio vino —ya lo he contado— después de aquel: no entraba en calor de las rodillas para abajo sino cerca ya del amanecer.
El cuarto fue que, inmediatamente después del sueño, me veía por entero inundado de un sudor cálido y abundante.
El quinto consistió en soñar muy a menudo con un gallo. Yo sentía miedo no se echara a hablar con voz de hombre y al poco rato ocurría eso. Eran sus palabras casi siempre palabras amenazadoras y, sin embargo, no recuerdo qué fue lo que oí ni en una sola de las muchísimas veces que vi el gallo. Era por lo demás un gallo de plumaje rojo y de cresta y sotabarba igualmente rojas. Probablemente lo he visto más de cien veces.
Tiempo después y una vez entrado ya en la pubertad, dejé de tener estas visiones y surgieron dos fenómenos prodigiosos que hasta el presente día he seguido percibiendo sin interrupción casi.
Cuando compuse mis Problemata[279] y los publiqué para mis amigos, el primero de tales fenómenos dejó de presentarse algunas veces: concretamente, el ver la Luna —y verla realmente enfrente de mí— siempre que miraba al cielo; la explicación puede hallarse en ese mismo libro.
El otro fenómeno milagroso es que, por haber advertido casualmente que cuando participaba en una riña no había sangre ni nadie salía herido, di en meterme a sabiendas en peleas y altercados: ni siquiera en tal caso recibía nadie herida alguna. E incluso si yo acompañaba a cazadores, ningún bicho recibía herida ni de dardo ni de diente de perro. He hecho la comprobación en compañía de otros aunque pocas veces; sin embargo, jamás me falló esta particularidad mía, hasta tal punto que, cierto día que acompañaba yo al marqués del Vasto en camino a Vigevano, los perros alcanzaron una liebre que, arrancada de sus fauces, resultó hallarse intacta, lo que asombró no poco a los cazadores. Sólo en las sangrías y en las ejecuciones públicas no me vale nada esta —por llamarle de algún modo— peculiaridad mía. En cierta ocasión, encontrándome en el cancel de la catedral de Milán al tiempo que unos enemigos suyos tumbaban a cierto individuo y le propinaban diversos golpes, intervine en la pelea. Uno golpeó al caído, que daba gritos, y al punto se fue con los otros que huían. No sé, sin embargo, a ciencia cierta si este último golpe le dejó herida abierta en el cuerpo.
El octavo rasgo prodigioso es el haber salido a flote en todos aquellos trances en que parecía no tener quien me ayudara. Y aunque ello sea cosa natural, el modo, sin embargo, —con tanta asiduidad y sin excepción— hace que no pueda ni decirse ni considerarse natural. Por más natural que sea eso de ver en sueños un gallo como el que yo veía, el verlo tantas veces y siempre del mismo modo puede evidentemente considerarse con razón prodigioso. Es como echar suertes en un asunto grave con dados legítimos y sacar tres puntos: es natural, y se lo seguiría considerando así incluso si saliera lo mismo en la segunda tirada. Pero si se saca un tres a la tercera y a la cuarta, ya cabe que una persona razonable lo tenga por sospechoso. Igualmente ocurre con cualquier acontecimiento: si cuando ya no hay esperanza ninguna brilla de repente la solución, debe considerarse que es obra segura de Dios.
Voy a contar al respecto dos casos bastante claros. Corría el verano del año de gracia de 1542. Tenía yo por costumbre entonces acudir diariamente a casa de Antonio Vimercati, noble milanés, y gastar la jornada entera jugando al ajedrez. Jugábamos a un real y a veces a tres o cuatro la partida. Como yo solía ganar, sacaba alrededor de un escudo diario, veces más, veces menos. Y es que a mi contrincante le gustaba gastar el dinero de aquella forma, a mí en cambio las dos cosas, ganar y jugar. Pero el juego me había envilecido tanto, que en dos años enteros y algunos meses más no eché cuentas ni del ejercicio de mi profesión ni de mis ganancias —que, salvo las que acabo de decir, se habían evaporado por entero— ni de mi reputación ni de mis estudios. Cierto día, hacia fines de agosto, mi contrincante, bien porque le pesaba ya aquel desperdicio continuo de dinero, bien por pensar que para mí era asimismo conveniente, se hizo el firme propósito de dejar aquello sin que razón, ley o conjuro alguno pudiera hacerle desistir de su idea. Llegó al extremo de hacerme jurar que nunca en lo sucesivo entraría en su casa con intención de jugar. Se lo juré por todos los santos del cielo: ese día fue el último y desde entonces me dediqué del todo a mis estudios.
He aquí, pues, que a comienzos de octubre[280], el Senado, por estar clausurada la universidad de Pavía a causa de las guerras y haberse trasladado todos los profesores a Pisa, me ofreció una cátedra en mi ciudad; la cosa me cayó sin esperarla, así que la acepté con los brazos abiertos. Además, no tenía que alejarme de Milán: de otro modo, teniendo que salir de mi tierra o que enfrentarme a un opositor, no la hubiera aceptado, ya que nunca había dado clases (excepto de matemáticas y en días festivos tan sólo) y por otro lado perdería las ganancias diarias que en Milán sacaba, sufriría las incomodidades del traslado de mi gente y mi ajuar, y pondría en entredicho mi reputación[281]. Por tales razones, tampoco el siguiente año deseaba ausentarme de Milán. La noche antes de la fecha en que el Senado tenía que mandar a uno para que me preguntara cuál era mi decisión última — ¿quién iba a creerlo?— se derrumbó mi casa entera del tejado a los cimientos, quedando en pie únicamente la alcoba donde yo, mi mujer y mis hijos dormíamos. Tuve que resignarme, por tanto, a llevar a cabo algo que por mi cuenta jamás habría hecho y que no era posible hacer sin desdoro. Todos los que conocieron el caso se quedaron pasmados.
Voy a contar otro suceso (pues toda mi vida está llena de percances similares), aunque de otro tipo. Llevaba mucho tiempo padeciendo, como he contado ya, un falso empiema. Había leído en unas notas de mi padre que si uno, a las ocho de la mañana del día primero de abril, de rodillas y añadiendo un padrenuestro y el ángelus, le suplicaba a la Virgen Santa que intercediera ante su hijo por algo lícito, obtendría lo que pidiera. Esperé, pues, el día y la hora, hice mi súplica y, no ese mismo día sino el día del Corpus de ese mismo año, me vi completamente libre de mi dolencia. Pero es que en otra ocasión, mucho después, acordándome de aquello, hice la súplica por la gota que padecía (precisamente de gota mi padre mencionaba dos casos de curación) y mejoré muchísimo; después llegué a curarme del todo, aunque a decir verdad me ayudé también de los recursos de la medicina.
Como prueba de estas propiedades maravillosas voy ahora a poner cuatro casos referentes a mi hijo el mayor. El primero ocurrido el día de su bautismo; el segundo el último día de su vida; el tercero a la hora misma en que se declaró culpable en el juicio que lo llevó a la muerte; el cuarto dio comienzo el día que lo prendieron y duró hasta el de su ejecución.
Nació mi hijo el 14 de mayo de 1534 y, por temor a que se muriera, lo hice bautizar el día 16, que cayó en domingo. Brillaba un sol espléndido que iluminaba el dormitorio y era entre las once y las doce del día. Estaban allí todos al lado de la parida según es costumbre, aunque no el asistente, un niño criado suyo. La ventana se había cubierto con un lienzo adosado a las paredes. Entra un abejorro enorme y se pone a volar alrededor del recién nacido. Todos los que allí estábamos temimos por él, pero no le hizo el menor daño y en un instante se lanzó contra el lienzo produciendo tal estrépito que se diría que golpeaba pellejo de tambor. Acudimos y no hallamos nada. No pudo salir, pues estábamos mirando y lo hubiéramos visto. Sospechamos entonces todos lo que vino después, aunque no un final tan amargo[282].
El año que murió le regalé un traje nuevo de seda al estilo de los que gastan los médicos. Era también domingo y se dirigía hacia la Puerta Tosa. Vivía por allí un matarife y, como es habitual, unos cerdos estaban echados delante de la puerta. Se levantó uno de aquellos cerdos y empezó a metérsele entre las piernas, a ensuciarlo y a darle empellones de manera que tanto su criado como los carniceros y vecinos tuvieron que apartar el cerdo a bastonazos, que parecía cosa de milagro. Sólo cuando por fin se hartó y el joven ya se alejaba de allí, cejó el animal en su empeño. Mi hijo vino a verme preocupado (cosa poco corriente en él) y me contó todo para indagar de mí qué sería lo que barruntaba aquello. Le contesté que tuviese cuidado no fuera que, llevando vida de cerdo como llevaba, no acabara como un cerdo. Aunque a decir verdad, fuera de su afición al juego y a los placeres de la mesa, era un joven excelente y de conducta intachable.
En febrero del año siguiente, ya residiendo y ejerciendo yo de profesor en Pavía, estaba en cierta ocasión observándome las manos, cuando descubro en el arranque del dedo anular de la mano derecha la figura de una espada de color de sangre. Al pronto me quedé aterrorizado. Para qué más: aquella tarde llegó un recadero a pie con una carta de mi yerno avisándome que habían metido preso a mi hijo y que me fuera a Milán. Fui al día siguiente. La señal de mi mano, durante cincuenta y cinco días, se fue alargando y subiendo, hasta que, mira por dónde, el último día llegó hasta la punta del dedo y se tornó del color de la sangre fresca. Yo, sin sospechar lo que se me venía encima, aterrorizado y fuera de mí, no sabía qué hacer, qué decir, qué pensar. A media noche le cortaron la cabeza de un hachazo; por la mañana la señal casi se había borrado; al día siguiente y al otro se borró del todo.
Ya antes, a los veinte días más o menos del encarcelamiento de mi hijo, me encontraba en mi biblioteca, cuando siento la voz de alguien que está haciendo confesión de culpabilidad y las de otros que se compadecen de él, seguido todo de un silencio repentino; siento luego como si me abrieran el pecho, me desgarraran el corazón y me lo arrancaran. En un arrebato de locura, salto de mi asiento hacia el patio. Estaban allí algunos de los Pallavicini, que eran los que me habían alquilado la casa, y a gritos les dije (no se me escapa lo mucho que pude perjudicar con mis palabras a la causa de mi hijo caso de que él no hubiese confesado su culpa y, más todavía, caso de haber sido inocente):
« ¡Ay, que es culpable de la muerte de su esposa y ahora acaba de confesar, y le condenarán a muerte y le cortarán la cabeza!».
Rápidamente me vestí y me fui al tribunal. Por la calle encuentro a mi yerno que apesadumbrado me dice:
« ¿Adónde vas?».
Le contesto:
«Me temo que mi hijo es culpable y lo ha confesado todo».
Se presenta luego el informador que yo tenía comprometido y refirió todo punto por punto[283].
Entre mis particularidades naturales está aquello de que mi carne huele un poco a azufre, incienso y otras cosas. Esto empezó a pasarme tan pronto como sané de aquella enfermedad tan grave que tuve alrededor de los treinta años. En efecto, por entonces mis brazos despedían al parecer un fuerte olor a azufre a la vez que se veían aquejados de picores. Ahora ya, desde que me hice viejo, este síntoma ha desaparecido.
Otra particularidad es que cuando estudiaba, libre de preocupaciones y ayudado de mis maestros, no lograba entender a Arquímedes ni a Tolomeo. Ya bien entrado en la vejez, después de treinta años tal vez que dejé aquellas lecturas, lleno de obligaciones y estorbado por mis penas, puedo seguir el hilo de uno y otro sin ayuda de nadie.
Ensueños[284]
¿Y no es igualmente asombroso el que mis sueños hayan resultado ser tan verídicos? No voy a referir ni una pequeña parte de ellos, ¿para qué? Reseñaré sólo los más evidentes y los que resolvieron asuntos de mayor envergadura.Por ejemplo, hacia el año 1534[285], cuando aún no tenía decidido nada y todo iba por días de mal en peor, a la hora del alba, me vi en sueños corriendo hasta los pies de una montaña, que quedaba a mi derecha, en compañía de una inmensa muchedumbre de gente de toda condición, sexo y edad: mujeres y hombres, viejos, mozos y niños, pobres y ricos, todos vestidos de diverso modo. Pregunté adonde corríamos. Me contestó uno: «A la muerte». Quedé aterrorizado. Tenía el monte a mi izquierda, me di la vuelta dejándolo a mi derecha y empecé a subirlo agarrándome a unas cepas que ocupaban la falda del monte hasta donde yo me encontraba (estaban cubiertas de hojarasca y despojadas de racimos como se las ve en otoño). Al principio me costaba mucho subir porque la montaña o, mejor dicho, la colina era muy empinada en su arranque. Luego que ascendí un tanto, la cosa era más fácil ayudándome de las cepas. Cuando estuve en la cumbre y dispuesto en mi empeño a pasar al otro lado, aparecieron rocas peladas y cortadas a pico. Poco faltó para caer de cabeza en una sima espantosa, honda y oscura (el recuerdo de este momento, y eso que han pasado ya cuarenta años, todavía me aflige y atemoriza a la vez). Conque me volví hacia la derecha, donde aparecía en cambio un llano cubierto de abrojos. En él me adentré asustado y sin saber qué dirección tomar. Me vi entonces en el umbral de una cabaña techada con paja, uncías y cañizos; de mi diestra llevaba cogido a un niño de unos doce años de edad, vestido con una túnica de calor ceniza. En ese instante desperté y acabó mi ensueño, todo a una.
Este sueño apunta claramente a la inmortalidad de mi nombre, a mis esfuerzos constantes y enormes, a mi encarcelamiento y a mi mayor angustia y tristeza[286], a una morada dura con aquellos riscos, estéril, con aquella falta de árboles y plantas productivas, pero también a una morada fructífera, llana y agradable; mostró la gloria renovada en el porvenir, pues la viña rinde sus frutos cada año por la vendimia; el niño, si representaba mi espíritu bueno, era signo favorable; si representaba mi nieto, no tanto; la casa en medio de la soledad simboliza la esperanza de sosiego; aquel horror descomunal y el precipicio anunciaban tal vez la desgracia de mi hijo que se casó y murió: es inadmisible pensar que el sueño pasara por alto tan grave suceso. Este sueño fue en Milán.
El segundo sueño lo tuve no mucho después residiendo en esa misma ciudad. Me pareció que mi alma estaba en el cielo de la Luna, despojada del cuerpo y solitaria, y se quejaba de ello. Escuché la voz de mi padre que decía: «Me ha asignado Dios para ser tu custodio. Estos espacios todos están llenos de almas, pero tú no las ves, como tampoco a mí. Ellas ni siquiera pueden hablarte. Permanecerás en este cielo siete mil años y otros tantos en cada una de las esferas hasta la octava; luego llegarás al Reino de Dios».
Este sueño lo interpreté del siguiente modo: el alma de mi padre es mi espíritu protector, pues, ¿qué hay más amigo o más gozoso? La Luna representa la gramática; Mercurio la geometría y la aritmética; Venus la música, el arte de adivinar y la poesía; el Sol la filosofía moral; Júpiter la filosofía natural; Marte la medicina; Saturno la agricultura, el conocimiento de las hierbas y las otras artes más humildes; la octava esfera el espigar de todas las ciencias, la sabiduría natural y los estudios diversos. Después llegaré un día a descansar en compañía del primero[287]. Ello queda en cierto modo plasmado —aunque sin intención por mi parte— en las siete subdivisiones de mis Problemata que estaban a punto de acabarse y editarse.
También he soñado algunas veces con un joven que me acariciaba y al que reconocía. Despertaba y entonces ya no me acordaba de él. Cuando le preguntaba quién era, me respondía enfadado: «Stephanus Dames». El latín no vale para dar razón de estos vocablos que le son extraños. He meditado bastante a menudo sobre ellos: στέ φανoς significa ‘corona’, μέσoν, quiere decir ‘medio’ o ‘mitad’[288].
Otro sueño me reveló la clase de vida que llevaría en Roma. El 7 de enero de 1558, cuando vivía en Milán sin empleo público, soñé que me encontraba en una ciudad espléndida y atestada de palacios. Destacaba entre las demás una mansión dorada (poco tiempo después de llegar a Roma vi una semejante). Era al parecer día de fiesta y yo estaba solo con mi criado y mi mula. El criado y la mula se hallaban ocultos tras la mansión, pero podía oír la voz del criado. En este punto pasó alguna gente por la calle. Curioso, les pregunté a unos y otros el nombre de la ciudad. Nadie me daba respuesta, hasta que por fin una vieja me dijo que la ciudad se llamaba Bachetta, nombre que quiere decir la palmeta con que se les suele pegar a los niños de escuela y que en la antigüedad llamaban férula, como se ve en el verso de Juvenal:
et nos ergo manum ferulae subdtiximm[289].Seguí, pues, afanoso, buscando alguien que me enseñara el nombre verdadero de la ciudad. Porque yo me decía: «Es verdad que ese nombre no es extranjero, pero, que yo sepa, no hay en Italia ciudad que se llame así». Se lo hice saber a la vieja y añadió:
«Aquí hay cinco palacios».
«Por lo que llevo visto, hay más de veinte» —le dije.
Pero ella insistió:
«No hay sino cinco».
Y sin encontrar a mi criado y mi mula desperté.
Sobre la interpretación de este sueño no puedo aportar ninguna certidumbre (salvo que la ciudad es Roma) ni aclarar a qué se refiere la palabra Bachetta. Alguno ha dicho que esa designación se aplica a Nápoles. La oscuridad de este sueño proviene ya de unas circunstancias y un tema confusos ya de una decisión divina[290].
El verano de 1547, al tiempo que mi hijo el menor estaba enfermo en Pavía, recibí aviso en sueños de que estaba a punto de morir. Casi me desmayo, despierto e inmediatamente se presenta una criada diciéndome:
«Levantaos, que me parece que Aldo se muere».
« ¿Qué le pasa?».
«Que tiene los ojos vueltos y está lacio».
Me levanto, le doy polvos de perlas y piedras preciosas (tenía mucha fe en ellos), vomita, se los administro de nuevo, los asimila, duerme, suda: a los tres días estaba curado.
Estos fenómenos son privilegio de hombres realmente devotos, inconmovibles en su fe, prudentes en sus designios, capaces como previsores padres de familia de aprovechar las ocasiones oportunas para preservar tanto el cuerpo como el alma (que forma con el cuerpo una unidad), merced a un método armónico de medicina que algunos quieren imitar cayendo como falsos profetas en el ridículo, pues es imposible reducirlo a reglas como si se tratara de una ciencia.
Este hijo mío es aquel que tantos quebraderos de cabeza me dio[291].
He tenido muchos otros sueños raros e increíbles que de propio intento paso por alto. Aquí están, pues, los casos asombrosos, las fantasías de todo tipo, los ensueños y cuatro sucesos repentinos de los que ya he contado tres: el contrato en Magenta, la caída al mar y el derrumbamiento de mi casa. El cuarto es la extraña historia del clavo que ya antes referí[292].
Debo, por tanto, reconocer los dones que Dios me ha otorgado. Y que nadie pretenda erigir como norma general lo que me ha ocurrido —accidentes, sucesos imprevistos y ensueños de esa clase—, porque sufrirá un desengaño grande y quizá hasta amargo: no mucho menor del que se llevará quien pretenda atribuirlos a mis merecimientos, pues son dones procedentes de la bondad de Dios, que a nadie debe nada y mucho menos a mí. También se equivoca enteramente quien los atribuya a mi pericia, a mis esfuerzos o a mis estudios, pues por ese camino no podría haber conseguido ni la milésima parte de ellos. Y peor todavía quien suponga que los he inventado por ganarme una fama inmerecida: nada más lejos de mí. Además, ¿por qué iba yo a manchar con frívolas consejas e historias fantásticas una cualidad que no sólo es en mí — si así lo queréis— innata, sino también, lo sé, obra de Dios?
Capítulo XXXVIII
Cinco prerrogativas que me han ayudado mucho
Lo que luego se sigue supera mis fuerzas. Se dejó notar a fines de 1526 o tal vez a principios del año siguiente, de suerte que ya han pasado de aquello más de cuarenta y ocho años. Siento que, desde fuera, se me mete en la oreja algo acompañado de un zumbido que me llega en línea recta del lugar donde están hablando de mí. Si están hablando bien, me viene por la oreja derecha y, aunque proceda de la parte izquierda, por la oreja derecha me entra, a la par que un zumbido acompasado o, caso de que quienes estén hablando de mí estén discutiendo, un extraño alboroto. Si están hablando mal, me viene exactamente del sitio donde se producen las críticas y, en consecuencia, me entra por cualquiera de las dos orejas. Muy a menudo, cuando una deliberación acaba mal para mí, el ruido de la parte izquierda, en el instante en que debía cesar, aumenta y se multiplica. Muchas veces también, si hablan de mí en la misma ciudad donde estoy, sucede que en acabando el zumbido llega un recadero a llamarme de parte de los que estaban hablando. Y si es en otra ciudad y llega recadero, comparas el tiempo que hace del aviso en el oído con el tiempo que empleó el recadero en su viaje y coinciden, y aparte compruebas que conozco en su literalidad el resultado de la deliberación. Esta prerrogativa se mantuvo hasta el año 1568 por la época en que se producía la conspiración contra mí; me extrañó que el fenómeno cesara[293].
A los pocos años, o sea, unos ocho años después, esto es, el año 1534, empecé a ver en sueños lo que iba a ocurrir en breve tiempo. Si era algo de ese mismo día, lo soñaba luego de amanecer, viéndolo claro y desarrollado tal como ocurriría. Tanto es así, que en un momento dado vi mi pleito con el colegio de médicos — la deliberación, el acuerdo general y mi rechazo— y en otro, que lograría obtener la cátedra de Bolonia. Esta virtud mía cesó un año antes que la otra, a saber, el año 1567, cuando Paolo, que vivía conmigo, se marchó; duró, por tanto, alrededor de treinta y tres años.
La tercera prerrogativa ha sido la iluminación[294]. La he ido desarrollando poco a poco. Tuvo su arranque por el año 1529. Fue aumentando pero no llegó a completarse sino cuando cumplí los setenta y tres años, a fines de agosto y principios de septiembre de 1574, si bien es verdad que sólo ahora en el año 1574 es cuando la he llevado al remate de la perfección. Es algo que no me abandona y que, en sustitución de mis dos cualidades anteriores perdidas, me defiende de mis enemigos y del rigor de las desgracias inevitables. Está hecho a base de entrenamiento y de una luz exterior que me rodea; gozosa en demasía, ella sola presta más apoyo a mi prestigio, mis actividades, mis ganancias y la solidez de mis estudios que las otras dos juntas. Y no me aparta de las tareas habituales y del trato con la gente, sino que me deja listo para cualquier eventualidad. Para la redacción de libros es utilísima y parece como lo más profundo de mi naturaleza, pues me permite tener presente a la vez todos los aspectos de una cuestión. Si no es algo divino, es la obra más acabada de los mortales.
Viene luego mi cuarta prerrogativa, que comenzó el año 1522 y duró hasta 1570 o 1573. Conviene saber: el que yo haya visto constantemente tantos prodigios, milagros y cosas parecidas, y ello durante cincuenta años seguidos. Se me ha otorgado, a lo que creo, para que me consuele después de que contra toda esperanza conservé la vida y para que se robustezca mi fe y entienda que soy de Dios y El lo es todo para mí, no fuera que llevara a cabo alguna acción impropia de quien recibió tanto. Y si alguno dijere: « ¿Por qué no ven tales maravillas o parecidas todos los hombres?». «Qué importa» —respondo— «¿que las sientan muchos si para ti no son claras y evidentes?». «Pero ¿qué prueba de amor es la muerte violenta de un hijo?». «Si alguien tiene a su alcance la inmortalidad, decídmelo; si no es así, ¿qué más me da? Porque todas las muertes son amargas y casi idénticas excepto la del anciano, que a su vez iguala el dolor de las otras con la larga espera de lo inevitable».
Una quinta peculiaridad, y esta se mantuvo siempre, consistió en no salir a flote sino cuando ya desesperaba y en no hundirme sino cuando prosperaba, como galeón en la tempestad: de los abismos a la cresta de la ola, de las alturas al remolino, y así toda la vida. ¡Ay, cuántas veces lloré mi más que lamentable estado! No sólo porque todo se iba a pique y tenía perdida toda esperanza de salvación, sino porque ni siquiera cuando en la imaginación organizaba mis asuntos a capricho hallaba modo de salir adelante. Luego, sin afanes ni fatigas de mi parte, en el espacio de dos o tres meses, veía cambiar todo. Era como para pensar que los efectos superaban mis intenciones y que un poder superior actuaba allí, y ello tantas veces que sería penoso enumerarlas todas. En esas alternativas de la suerte me ocurrió con frecuencia la quiebra simultánea de todas mis empresas.
Capítulo XXXIX
Conocimientos y visión de conjunto
¿Cómo es entonces que me han atribuido tan gran número de conocimientos, alguno de los cuales ni siquiera he tenido la intención de adquirir? Tal vez para rebajar mi reputación como médico, según aquello de
pluribus intentus minor est ad singula sensus[296].En cuanto a la astrología judiciaria, la he cultivado desde luego y hasta le he prestado, bien que a mi pesar, más crédito del que debía. La astrología natural no me ha servido de nada, pues empecé a aprenderla hace tan sólo tres años, esto es, cuando ya contaba setenta y un años de edad.
He adquirido buenos conocimientos de geometría, aritmética, medicina —teórica y práctica—, dialéctica, magia natural (esto es, las propiedades de las cosas y sus semejanzas, como por ejemplo el hecho de que el ámbar refuerce el calor natural y por qué[297]), y —si es que debe ponerse al lado de esas disciplinas— ajedrez. Aparte está el manejo del latín y otras lenguas. También la teoría de la música. En contraste con esto, la náutica no la he tocado. El arte militar no cabe dentro de esta enumeración y, sin embargo, por su mucha dificultad, no he llegado a dominarlo, y lo mismo digo de la arquitectura. Hay también algunas semiciencias como el uso, invención y lectura de escrituras cifradas. Dentro de mi propio terreno me hallo deficiente en la práctica de la cirugía.
Así pues, si se establece el número de las ciencias más corrientes en treinta y seis, he dejado de estudiar y conocer en total veintiséis y me he dedicado a diez.
No obstante, otros opinan que mis conocimientos y mi pericia se ven aumentados merced a la visión de conjunto[298]. Mi visión de conjunto se apoya en una ciencia profunda y firme, en la trabazón de muchas cuestiones bien asimiladas, en principios irrebatibles. No se basa en un afán de polémica como el de Galeno, ni en principios demasiado inconexos y en parte falsos e imaginarios como los que maneja Plotino (permítaseme por amor a la verdad apartarme un poco, no tanto como algunos piensan, de la opinión general), sino en la solidez de mi buen juicio, en mi experiencia de años, en mis raptos adivinatorios y en el ejercicio continuo de aquellas cinco prerrogativas ya comentadas prolijamente en esta obra.
Bien. Añadamos a las diez ciencias que poseo una más: un extenso conocimiento de los libros de historia, que, aunque no sea propio ni exclusivo de ninguna disciplina, contribuye en gran manera, sin embargo, al ornato y brillo de lo que en cada cual se toca.
He querido consignar aquí estos detalles para animar en cierto modo al lector a que, comoquiera que nuestra vida sea corta y esté llena de obstáculos y hasta de penalidades, se dedique a pocas ciencias mejor que a muchas y a que su dedicación sea esmerada y constante: que elija ante todo ciencias útiles a la humanidad y a uno mismo también; que adopte unos principios conexos y realistas y que no los abandone digamos por hastío o por ambición, sino por comprobar que estos o aquellos son mejores. Y si te arrastra el afán de gloria o tienes la osadía de esperar ganancias en este terreno, mejor es dar remate a un solo hallazgo que no ir detrás de ciento sin alcanzar ninguno:
saepius in libro memoratur Persius unoEso mismo vemos que es lo que le ocurrió a Horacio con un solo libro —y no muy extenso— pero trabajado y espléndido. Bien puede ahora presumir de profeta:
quam levis in tota Marsus Amazonide[299]
dum Capitolium scandet tacita cum virgine PontifexDe sobra sabido es que los Pontífices dejaron de subir allá, y la fama de Horacio todavía se mantiene en pie.
victurum se in chartis, nec Stygia cohibendum unda[300].
En resumidas cuentas, yo he multiplicado la aritmética por diez y hecho progresar la medicina no poco. Porque es propio de un hombre serio ir directamente al meollo de las cuestiones, y para ello hace falta leer mucho. Para devorar un mamotreto en no más de tres días es menester ingenio, saltarse los puntos muy trillados o inútiles y dejar para más adelante los oscuros marcándolos con alguna señal.
En la organización de mis escritos es habitual que el comienzo concuerde con lo que sigue y el medio con el final. Tengo por divinos a los autores de un discurso de esa clase y que además sea claro, castizo, trabado, ordenado, que esté en un latín correcto y usado con propiedad, que saque el hilo de la composición y del contenido de un solo principio. En cambio las ciencias generales no consienten ornamentación ninguna, como por ejemplo la geometría y la aritmética. Otras a su vez no progresan sino que se subdividen y admiten adornos, como la astronomía y la jurisprudencia.
Capítulo XL
Exitos de mis curaciones[301]
«Lo pongo en tus manos como si fuera tu hijo».
Y que yo le contesté:
«Mal lo quieres cuando pretendes cambiarle un padre rico por uno pobre».
A esto él:
«Quiero decir que lo cures como si fuera tuyo, sin preocuparte para nada de que se molesten estos» (se refería a los médicos). Yo le dije:
«Todo lo contrario: me gustaría que colaboraran y me ayudaran en todo».
Había tomado yo esta actitud ambigua para darle a entender que no desesperaba de curar al niño, pero que tampoco las tenía todas conmigo, y para presentarme como más modesto que sabio o experimentado. La cosa salió bien: no habían transcurrido aún catorce días, con un tiempo que hacía caluroso, cuando el niño mejoró de manera que, en cuatro días más, sanó del todo. Cuando Sfondrati vio el resultado, pienso que la causa de su admiración y de por qué me prefirió en lo sucesivo a los otros médicos no fue tanto el que yo identificara (según creo) la enfermedad (porque eso lo da normalmente la práctica), ni que el niño sanase (cosa que bien podía atribuirse a la casualidad), como el que lo curara en cuatro días, mientras que al hermano del niño lo habían maltratado en vano durante más de seis meses y al final lo habían dejado medio muerto. Desde luego, es probable que considerase que della Croce, rival y enemigo mío, en tanto que se veía constreñido a cumplir sus funciones de procurador del Colegio de médicos, había llegado a decir delante de él y de Cavenago que si no era por la fuerza no podía alabar honrosamente a un litigante contra el Colegio. Estaba claro para Sfondrati que lo que me perjudicaba era la envidia y los celos, no mi condición de bastardo. Movido, pues, por la curación de su hijo, es probable que refiriera todo en el Senado y lograra del gobernador[305], de los otros ministros y de los cardenales que se me abrieran las puertas del Colegio de médicos, que por tantas sentencias y últimamente por tantos acuerdos y conciertos tenía cerradas, y que a la vez me permitieran dar clases en la universidad, se me pagara y me convirtiera en persona aceptable para todos.
2. La siguiente curación fue la del arzobispo escocés Hamilton, que a sus cuarenta y dos años hacía diez que sufría dificultades respiratorias[306]. Ya había probado en vano primero con los médicos del rey de Francia y luego con los del emperador Carlos V. Comenzó por mandarme doscientos escudos a Milán para que yo viajara hasta Lión. Allí añadió trescientos para que llegara a París y, caso de que la guerra le impidiera encontrarse en esta ciudad conmigo, hasta Escocia. Llegué allá. Lo estaba tratando un médico[307] de acuerdo con las prescripciones de los médicos parisinos. Le echaban la culpa de que no hubiera mejoría. Me vi obligado a explicar las razones de su fracaso. El arzobispo se enfadó con su médico y su médico conmigo por haber puesto en claro su error. En consecuencia, el médico recelaba de mí y el arzobispo me echaba en cara mi lentitud, sobre todo cuando empecé a tratarlo y a conseguir que mejorara. Entre tantos sobresaltos le pedí permiso para marcharme y, a regañadientes, me lo concedió. Le dejé un tratamiento y a los dos años estaba sano. Fueron setenta y cinco días los que estuve a su cabecera. Hay documento certificado que acredita esta curación y aparte está que el arzobispo mandó a su mayordomo Michel para que a cambio de grandes sumas me hiciera regresar convertido en su médico particular, pero no consentí. Pagaba por mi vuelta mil ochocientos escudos, de los que llegué a ver mil cuatrocientos.
3. En mi tierra curé a Francesco Gaddi, prior de los agustinos, de una lepra de dos años en seis meses. Pero tanto Gaddi como Hamilton (¡triste suerte la de los mortales!) curaron para diez años después morir de muerte violenta en enfrentamientos de banderías.
4. A Marta Motta la curé en dos años. Llevaba trece postrada en un sillón y no era capaz de caminar. Mientras que los dos anteriores murieron de muerte violenta a los diez años poco más o menos de su curación, ésta, cuando veintitrés años después dejé mi tierra, aún vivía, si bien es verdad que todo el resto de su vida caminó encorvada.
5. Curé de tisis a Giulio Gatti, que tiempo después llegaría a ser preceptor del duca de Mantua niño.
6. De hectiquez curé al hijo de Giovanni María Astolfi.
7. De un empiema, a Adriano el Belga, que me quedó sumamente agradecido y me ayudó y fue mi amigo hasta un punto que ya lo querría yo en uno de Italia.
8. Seguidamente curé a Giovanni Paolo Negroli, comerciante conocido en toda la ciudad, que durante dos años había seguido los tratamientos de los médicos más destacados y finalmente había sido desahuciado por tísico. También éste se hizo muy amigo mío.
9. Al mesonero Gaspare Rolla, que un año se había puesto como rueda de molino y era completamente incapaz de moverse por sí solo, logré sanarlo. El cuello le quedó torcido y algo tieso.
10. ¿Qué decir del hecho de que ningún enfermo se me muriera de fiebres y apenas uno entre trescientos de las otras enfermedades? Prueba de ello son los testimonios recogidos en las actas de defunción por el encargado de la sanidad según una costumbre conocida por todo hijo de vecino. Cuando no están a la mano documentos acreditativos, no considero ni conveniente ni necesario darme postín aduciendo casos de lugares apartados, y eso que los médicos pocas veces tienen estos escrúpulos.
11. Me llamaron para asistir al duque de Sessa[308] cuando yo enseñaba en la universidad de Pavía. Me pagaron cien escudos y me regalaron paños de seda.
12. Igualmente me llamaron de Bolonia a Módena para asistir al cardenal Morone[309]. Acepté a mi pesar el pago que me dio, pues era consciente de que yo le debía más a él.
En estos dos casos últimos, no obstante, conté con la ayuda de dos prestigiosos colegas.
Puedo declararme satisfecho de mis actuaciones, porque en total habré devuelto la salud, entre Milán, Bolonia y Roma, a más de un centenar de enfermos desahuciados. Y no debe parecer extraño que yo ejerciera una medicina terapéutica acertada y eficaz, ya que dominaba a la perfección el diagnóstico. Prueba de ello son las dos cosas a que públicamente me comprometí en Bolonia: la primera a curar a todo enfermo no mayor de setenta años ni menor de siete (así pues, en mi obra Prognostica[310], donde hay frecuentes alusiones a este particular, se debe leer ‘siete’ y no ‘cinco’) que se pusiera a tiempo en mis manos, siempre que su dolencia no dependiera de causas violentas como herida, golpe, caída, un susto mortal o veneno (sobre todo si es la segunda vez que lo toma), y que el enfermo estuviera en sus cabales y no fuera crónico (por ejemplo tísico o con cirrosis hepática o con una úlcera enconada en mal sitio o con una piedra grande en la vejiga o epiléptico); la segunda (aunque yo era muy libre de aceptar esta condición o no) que si se moría el enfermo, yo señalaría la localización exacta del mal. Si la autopsia revelaba un error por mi parte, pagaría una multa cien veces por encima de mis honorarios. Ante esto muchos esperaban echarme en cara que me había equivocado e hicieron, a la vista de todos primero, disecciones de cadáveres, como el del senador Orsi, el del doctor Pellegrino o el de Giorgio Ghislieri (en este último caso fue asombroso que yo, a pesar de que la orina era buena, indicara con antelación que el mal residía en el hígado y que el estómago, del que se quejaba continuamente, apareciera sano); luego, ya en secreto, llevaron a cabo otras disecciones y hallaron que nunca me equivocaba: no osaron en adelante aceptar mi apuesta ni aconsejaron a nadie que la aceptara.
13. Vuelvo al tema de mis curaciones. En Bolonia devolví la salud a Vicenzo Torrone, aquejado desde hacía un año de un dolor en el coxis. Guardaba cama día y noche y no había cosa que aliviara —no digamos curara— su dolencia.
14. De una afección semejante curé a la esposa de Claudio el mercader en lo más crudo del invierno.
15 y 16. En Roma curé, y todavía viven, a Clementina Massa, dama de la nobleza, y a Giovanni Cesare Buontempo, jurisconsulto. Ambos llevaban ya casi dos años enfermos y estaban en las últimas después de ser asistidos por los más célebres médicos de la ciudad.
En Milán presté mis servicios a los españoles, entre los que alcancé asombrosos éxitos. Ante todo, porque ningún otro médico podrá presumir de haber curado a nadie que yo desahuciara, mientras que por el contrario devolví la salud a muchos desahuciados.
En otro lugar he dicho que en el arte no vale la suerte. Pues, ¿qué falta hace la suerte al barbero para cortar el cabello o al músico para soplar o pulsar su instrumento? Por tanto, tampoco al médico. Ahora bien, encierra la medicina, a diferencia de las otras artes, tres aspectos que en apariencia la someten al azar: primero el que no sea tan evidente a los sentidos como la técnica del barbero y, en consecuencia, si uno da con una enfermedad interna o variable o compuesta, podrá hacer poco debido a una incapacidad más achacable al médico que a la medicina. En segundo lugar el arte de la medicina consta de muchas operaciones diversas, de manera que tanto ahora como antiguamente se reparte entre numerosos especialistas: cirujanos, oculistas, internistas, urólogos, herbolarios, algebristas; cada especialización a su vez se divide en muchas partecillas minúsculas, de manera que, si uno tropieza con el caso de una enfermedad que lleva tratando de mucho tiempo atrás y con éxito, puede considerarse afortunado, y desafortunado si no. En tercer lugar el médico precisa medicinas, ayudantes, cuidadores, boticarios, cirujanos y cocineros y que ciertos factores externos coadyuven también sin desviaciones: el fuego, el agua, la habitación, la limpieza, el silencio, los amigos; frente a estos, el miedo, la tristeza y la ira harán que, por más que una dolencia sea curable, sucumba sin embargo el paciente. Por decirlo en pocas palabras: como tal arte, ningún arte está sujeto al azar; pero, en tanto en cuanto un arte abarca varios campos —como es el caso de la medicina— o requiere diversos agentes —por ejemplo el arte de la guerra—, y aun abarcando un solo campo y ejecutándolo un solo agente — como el arte de forjar clavos y más todavía el de acuñar moneda o el de arar y sembrar—, en todos esos casos está el arte sujeto a diferentes imprevistos.
Y si tiene que ver con mis éxitos, —y tiene mucho que ver, no obstante, según Hipócrates—, diré que he ejercido la medicina en muchos y diversos lugares: primero en Venecia, luego en la comarca de Padua, en Piove di Sacco (por usar la denominación italiana), en Milán, en Gallarate, en Pavía (aunque poco tiempo), en Bolonia, en Roma, en Francia (concretamente en Lión), en Inglaterra, en Escocia. Se añade a esto mi edad, porque ya he entrado en los setenta y cinco, mientras que Galeno no superó los sesenta y siete y Avicena (al que también llaman Hasen) los cincuenta y siete, y ambos pasaron la vida viajando: Galeno durante veinte años seguidos, Hasen siempre. Aecio[311] en su sede episcopal, Oribasio[312] desterrado en el Mar Negro, Pablo de Egina[313] errante.
17. Pero dejemos estas cuestiones y pasemos a contar el caso del joven patricio Giulio Ringhieri. Vivía este en Bolonia en la calle de S. Donato junto a la iglesia de S. Giacomo. El día 21 de junio de 1567 lo curé después de llevar él más de cuarenta días encamado con fiebres altísimas y un flemón grave. Ya estaba sin sentido y, según costumbre, había recibido la extremaunción.
18. ¿Y qué decir de Annibale Ariosto? Era mozo noble y rico y estaba enfermo de un absceso en el pecho que derivó en una fístula. Cuando empezó a supurar le vinieron al enfermo fiebres de hectiquez y escupía diariamente más de dos libras de pus, sufriendo además de insomnio. Los médicos lo desahuciaron como a tísico que ya tiene todo el pulmón infectado y llegaron a echar un tabique en la casa para que no se contagiaran los cuatro hijos pequeños del juez Michelangelo Torrone. Lo curé totalmente, por dentro y por fuera, en treinta días y lo dejé tan gordo y con tan buenos colores, que toda Bolonia estaba maravillada.
En quinientos años quizás no se había visto allí nada parecido a estas dos últimas curaciones extraordinarias.
19 y 20. Y hay más: los casos de dos chicos que vivían por la Puerta de Módena, aquejados de diarreas, Leonardo y Gian Battista, vecinos el uno del otro y que fueron dados por muertos. Tenían fiebres, pero no tos ni dificultades respiratorias, y ya llevaban once días enfermos. A pesar de la ausencia de síntomas, entendí que su mal era una supuración de los pulmones y prescribí que sólo curarían a base de escupir pus. Fue así como, ante el asombro de los demás médicos y de los parientes, a los veinticinco días de iniciada la enfermedad, arrojaron ambos cosa de una libra de pus sin mezcla y en cuatro o cinco días sanaron del todo y se levantaron.
21. Enfrente de estos dos vivía Marco Antonio Felicino, un chico que a causa de una larga dolencia no podía hablar (era, según me dijeron, de familia linajuda, sobrino de un noble senador). Sufría fiebres crónicas, no entendía cosa, había perdido el habla y su debilidad era la de un moribundo. Los otros médicos lo dieron por incurable admitiendo que no conocían su enfermedad ni habían visto nada parecido; algunos incluso llegaron a decir que era un filtro amoroso lo que lo había reducido a semejante estado. En cuatro días lo dejé en sus cabales y hablando; en otros diez o doce lo curé del todo y creo que todavía vive.
Lo que peor llevaban los médicos en estos casos era que yo no diera explicaciones ni les enseñara nada.
22. ¿Qué decir de Agnese mi paisana, esposa del mercader francés Claudio[314], a la que dieron por muerta los médicos más importantes? Y con razón, pues a ningún otro enfermo, y eso que he visto a muchos a las puertas mismas de la muerte, he curado con mayores trabajos.
23. Me viene ahora a la memoria lo que sin dar nombres he indicado en otras obras mías sobre locos, epilépticos y algunos ciegos que curé, y sobre hidrópicos, corcovados, paralíticos y cojos que mejoraron un tanto.
24. Los hijos del carpintero de la Puerta Tosa.
25.Item, la curación casi milagrosa de Lorenzo Gaddi
26. y la del embajador del duca de Mantua
27. y la sonada curación del noble español Juárez y todos los otros españoles que curé.
28. ¿Qué decir de Simone Lanza,
29. de Marescalchi,
30. de la hija de Giovanni Angelo Linati,
31. de Antonio Scazzoso
32. y, en fin, del admirable caso del hijo de Martino el mercader?
33. La curación de la mujer del boticario de los Tres Reyes,
34. de algunos con dolores crónicos,
35. de otros que orinaban sangre.
36. Nadie con cuartanas dobles se me fue sin curar.
37. De envenenamiento, salvé a todos los hijos de Sirtori, y eso que me llamaron tarde. Los ^padres, sin embargo, murieron los dos.
38. Un caso de hidropesía: el del panadero Agostino.
39. La polémica que sostuve con Cavegano y Candiano en torno a la cura de Ottaviano Mariani constituye una prueba más de lo acertado de mis curaciones. Y paso por alto un montón increíble de casos.
40. El caso de Antonio Majoraggio fue desgraciado, pero frente a él están curaciones claras de fiebre, peste, gota.
A causa de todo esto los médicos de Milán decían que mis aciertos se debían no tanto a mi mucha ciencia como a mi buena suerte, porque era que a ellos les tocaban los enfermos que iban a morir y a mí los enfermos que de todas las maneras iban a sanar.
No te asombres, lector, ni creas que te estoy mintiendo. Todos estos casos son así y así ocurrieron, y aun mayores y en mayor número. El cómputo completo no lo he hecho, pero creo que se acercan y rebasan los ciento ochenta. Pero no vayas a imaginarte que presumo en vano o que ambiciono o espero que me tengas en mayor estima que a Hipócrates. Y en cuanto a mentiras, ¿por qué iba yo a echarlas con tanto descaro? Se puede investigar cualquiera de los casos mencionados: si se me coge en una sola mentira, todo se vendrá abajo. Además, ¿qué aprovechan mentiras a mi gloria y mis ganancias? Porque si tropiezo con otras enfermedades graves, nada peor me podría ocurrir, y no voy a esperar tener otra vez la suerte que tuve. Cuentan Plinio y Plutarco[315] que César, habiendo salido vencedor en cincuenta batallas campales, se mostraba cada vez más remiso a entablar nuevos combates por no estropear o manchar la gloria adquirida. ¡Con cuánta más razón he podido yo hacer otro tanto! Pero ¿es que puedo así esperar mayores ganancias en mi labor de todos los días? Sólo de un príncipe puedo esperar tal cosa, si es que puedo. En cuanto a fama me cabe esperar mucha menos, ninguna en absoluto. Porque no ganó fama Hipócrates con sanar a muchos (según su propio testimonio, de cincuenta y dos enfermos se le murieron veinticinco y sólo veintisiete sanaron), sino por haber consignado las causas. Pero yo le soy inferior por dos razones. En primer lugar, porque, de un lado, el éxito de mis intervenciones proviene, a lo que me parece, de la ayuda divina, no de mis conocimientos, y porque, de otro, en este terreno me salieron las cosas tan bien, que la realidad superó mis esperanzas (a decir verdad, pocas veces pude enorgullecerme de que algo saliera conforme a mis planes y mis cálculos, pese a que los hacía con todo el esmero de que era capaz). En segundo lugar, las enfermedades tratadas por Hipócrates eran sumamente malignas, su región era la zona pedregosa de Tesalia y sus alrededores, con vientos desapacibles, vinos ásperos, legumbres indigestas, aguas nocivas, un régimen de vida descuidado, sin medicamentos, sin posibilidades de elección y con ejercicios físicos que ponían en peligro la vida. Si yo hubiese estado allí entonces, no hubiese podido, claro es, realizar tales portentos, y si él hubiese ejercido la medicina en una época menos atrasada, en una región plácida y provista de recursos de todo tipo, no habría sufrido semejante descalabro. ¿Es que, por tanto, presumo de algo en este terreno? Supongamos que sí (toda vez que el Señor, según lo siento ahora, me está ayudando precisamente por contar la verdad), ¿no he pagado con creces el precio de ese deleite vano gozando de la flor pero no del fruto, viviendo en la mayor pobreza y expuesto a los ultrajes de tantos émulos? Ahora sé que he conseguido esta gloria, valga lo que valga, no sólo sin hacerme sospechoso de mentir, sino también sin hacerme odioso.
Capítulo XLI
Prodigios naturales y fenómenos extraños en torno a mi vida y a la venganza de mi hijo
¿Y qué mayor maravilla que las armas de fuego, ese rayo de los mortales mucho más dañino que el de los dioses?
¡Y no pasaré sin nombrarte, oh embrujada brújula, que nos llevas por mares anchurosos, en medio de noches tenebrosas y tempestades horribles hasta regiones lejanas e ignotas!
Añádase a estos tres prodigios la invención de la imprenta, salida de las manos de los hombres y por su ingenio ideada, émula de los milagros divinos: ¿qué nos queda ya sino tomar posesión de los cielos? ¡Locura la nuestra si no tenemos presente nuestra poquedad y nuestros orígenes! ¡Altanero ceño, si no rendimos admiración a estos logros!
Vuelvo al carril. Era el 20, de diciembre del año 1557, en una época en que todo parecía irme bien. Estoy en la cama intentando en vano conciliar el sueño hasta la media noche. En este instante, me pareció que la cama temblaba y con ella el dormitorio todo. Pensé que era un terremoto. Luego, me dormí por fin. Al día siguiente, le pregunté a mi criado Simón, que había dormido a mi vera en un camastro, si había sentido algo. Responde que había sentido temblar la habitación y la cama. «¿A qué hora?». Me dice: «Entre las doce y la una». Acto seguido, me voy a la plaza y le pregunto a unos y a otros si es que habían sentido un terremoto aquella noche. Nadie dice que sí. Vuelvo a mi casa. Me sale al encuentro un sirviente con aire de preocupación y me comunica que mi hijo Giovanni Battista se había casado con Brandonia Seronio[318], una muchacha de la que estaba enamorado, pero pobre de solemnidad: hinc lacrimae, hinc dolores![319] Me acerco al sitio. Veo que es cosa hecha. Está claro que este fue el comienzo de todos mis males. Supuse que un mensajero divino, que estaba al tanto de lo que se había concertado ya la víspera, quiso señalármelo durante la noche. A la hora del alba, antes de salir de casa, me había acercado a mi hijo y le había dicho (no tanto movido por el prodigio como porque a él lo notaba raro): «Hijo, ten cuidado con lo que hagas hoy, no vayas a buscarte una desgracia». Me acuerdo del sitio: fue en la puerta; pero no recuerdo si aludí al prodigio. Pocos días después, siento de nuevo temblar la alcoba, me llevo la mano al pecho y compruebo —estaba recostado sobre el lado izquierdo— que tenía el corazón acelerado. Me incorporo y al punto cesan el temblor y las palpitaciones. Me echo otra vez y todo vuelve de nuevo: comprendí que lo uno dependía de lo otro. Recordaba además que cuando antes me pareció que temblaba el suelo, en ese mismo momento, me palpitaba el corazón, lo que era natural. Pero no alcanzaba a ver cómo el temblor afectaba a mi criado. Sólo advertí que había dos temblores: uno natural que provenía de las palpitaciones del corazón y otro sobrenatural que provenía de una intervención del espíritu. Lo deduje hace pocos años de cierta analogía: en otro tiempo era cosa habitual en mí que si me despertaba antes del amanecer me sintiera angustiado por preocupaciones lacerantes y penosas; de unos años a esta parte, aunque se produzca el insomnio, no por ello aparece la sensación angustiosa, y es porque este insomnio de ahora se produce más bien por un hábito enfermizo que por una inspiración sobrenatural.
Algo parecido me ocurrió el año 1531. Una perrilla mansa, en contra de su costumbre, estuvo aullando sin parar, unos cuervos se posaron en el tejado graznando más de la cuenta y cuando un criado rompía la leña de un haz salieron chispas de fuego: fue ese año el de mi matrimonio repentino al que siguió una larga cadena de infortunios.
No son, sin embargo, claramente proféticas todas las señales, pues cuando yo era un niño de unos trece años, en la plaza de S. Ambrogio, un cuervo me arrancó unos encajes del vestido y a pesar de que tiré y sacudí con gran violencia no quiso soltarlos. No obstante, nada malo nos ocurrió, al menos en muchos años, ni a mí ni a los míos.
También he presenciado fenómenos extraordinarios aunque del todo naturales. Primeramente en las alturas, en los cielos. Durante veintidós horas casi, vi una estrella parecida a Venus —era yo niño—, que brilló tan clara que todo el vecindario pudo verla.
En el año 1531, por el mes de abril, vi en Venecia, donde casualmente me encontraba, tres soles. Duró el fenómeno casi tres horas enteras.
Antes, por el año 1512, en los campos de Bérgamo, cerca del río Adda, cayeron durante la noche, según cuentan, más de mil piedras. La víspera, una inmensa llamarada en forma de larga viga había atravesado los aires. Vi —yo era un niño— una de esas piedras que pesaba más de ciento diez libras (no sé decir si libras comentes o grandes: ciento once libras grandes milanesas hacen doscientas cincuenta y nueve de las otras). Fue en la casa de Marco Antonio Dugnani, junto a la iglesia de S. Francesco, y la piedra era de forma irregular, con abultamientos acá y allá (cabe suponer que a causa de la caída), de color ceniciento oscuro; si se la frotaba despedía un olor como de azufre; era muy parecida a los cantos vulgares. Pudo muy bien ser un engaño, ya que en aquellos campos sacan muchas piedras de esa clase y las transportan a todos sitios, 'cantos’ las llaman. He querido anotar esto por no haber hallado mención alguna del fenómeno ni en Gaspare Bugatí[320]ni en Francesco Sansovino [321], dos escrupulosos cronistas de la época. Pero ¿para qué iban aquellos nobles a inventar una cosa así? Además, por todas partes enseñaban piedras como aquellas aunque más pequeñas. Tampoco era un fenómeno que pudiera ser visto con buenos ojos por los príncipes entonces reinantes, pues se sabe que tales cosas dan ánimos a los sediciosos para armar conjuras y hasta es posible que tengan en este terreno alguna efectividad.
Pero sea lo uno o lo otro, lo cierto es que por aquel tiempo hubo en Venecia un terremoto tan violento, que las campanas de las iglesias repicaron solas. Ocurrió este portento el año 1511.
El año 1513, cuando Maximiliano Sforza[322], duca de Milán, tras la pérdida del territorio, se hallaba sitiado en Novara por los franceses, los perros del ejército francés irrumpieron todos a una en la ciudad y se pusieron a lamer y a hacer zalamerías a los perros de los soldados suizos. Al ver aquello Jakob Mutt de Altdorf, capitán en cien batallas de los suizos, se fue corriendo a decirle a Sforza lo que había visto, augurándole una victoria que al día siguiente consiguió.
En este punto puede parecer que voy más allá de los límites y el propósito de este capítulo, pero resulta pertinente hacer ver que he nacido en una edad que me ha hecho posible asistir a tantos sucesos maravillosos.
Cuando era mozo —y todavía ahora recién salido del sueño— veía los objetos de mi dormitorio como si estuviesen rodeados de luz. Al poco rato iba desapareciendo aquella capacidad. Cuentan que a Tiberio le pasaba lo mismo[323].
Después de que la noche anterior al 23 de enero de 1565 (el día en que salió Cesi de gobernador de Bolonia y entró Grasso) ardiera por dos veces mi cama, predije que no me quedaría para siempre en Bolonia. En la primera ocasión aguanté, pero en la segunda no pude.
El año 1552 una perrita casera y mansa que dejé encerrada en mi domicilio escaló por un ábaco y me rasgó el manuscrito de mis lecciones públicas dejando intacto mi libro De fato que parecía más expuesto. A fines de ese año, sin esperarlo, dejé de enseñar públicamente durante ocho años seguidos.
A veces es posible hacer conjeturas a partir de sucesos triviales, cuando se repiten más de lo normal, ya que, como he dicho en otra parte, todas las cosas humanas están hechas de elementos pequeñísimos que se repiten como malla de red y conforman figuras como hacen las nubes. No sólo se van engrandeciendo merced a esos elementos mínimos, sino que además debe uno a su vez dividirlos poco a poco, por así decirlo, en infinitas partes. Y únicamente descollará en las artes, en los negocios o en la política quien entienda esto y a esto se atenga en su conducta. Así pues, es necesario tener en cuenta esos elementos mínimos en cada suceso, sea el que sea.
El día que vino de Bolonia Ludovico Ferrari[324] con su primo Luca, una picaza estuvo parloteando en el patio mucho más tiempo del que solía, de manera que imaginé que llegaría alguien. Era el 30 de noviembre de 1536. ¿Tiene que ver el parloteo con la llegada? Nada en absoluto. ¡Cuántas veces no resultan vanos los agüeros! Así tenemos que a unos, como Augusto, les valió el atender a indicios de incierta ley, a otros, como César y Sila, el desdeñarlos. Y esa misma regla se da en los juegos de azar, en donde o no hay ninguna o es oscura. Por contra, las cosas sobrenaturales no están sometidas a la razón natural y las que lo están no encierran misterio sino para los ignorantes.
Otro presentimiento tuve cuando me vi a punto de naufragar en el lago de Garda. El cielo estaba tranquilo y sereno, pero, sin saber por qué, tuve miedo de zarpar[325].
Ese mismo año se me presentaron numerosas señales, unas barruntando libertad y otras desgracia. Por ejemplo, la rotura de una cadena que sostenía una esmeralda colgada de mi cuello. Antes, tres anillos que llevaba en distintos dedos (asombra contarlo) se reunieron en uno, y fue maravilla no pequeña tanto el salirse de los dedos como el meterse ellos solos, más aún cuando vinieron luego liberación y condena. Pero son estas cosas dones divinos y no prodigios naturales.
Me hallé sentenciado a muerte desde la más tierna infancia, y fueron señales la dificultad respiratoria, el enfriamiento de los pies hasta la media noche, las palpitaciones —ya en esa edad— del corazón, los sudores copiosos seguidos de un flujo de orina continuo, unos dientes escasos y bastante débiles, la mano derecha desencajada, la línea de la vida muy corta, desigual, entrecortada y ramificada, y las otras líneas principales sutiles como cabellos o demasiado torcidas, un horóscopo que anunciaba amenazadoramente mi fallecimiento, a decir de todos, antes de los cuarenta y cinco años: todo resultó falso, —sigo vivo y ya he cumplido los setenta y cinco—, no porque fallen esas ciencias sino por defecto de sus intérpretes. Si una cosa así fuera posible, más que en ningún otro autor tendría que haber una aclaración en los escritos de Aristóteles, que no dice nada al respecto.
Pero entremos ahora en la historia de mi hijo, que desde luego presenta algunos aspectos dignos de consideración.
Fue ejecutado ciento veintiún días después que comenzó todo[326] y murió proclamando que era víctima de la ignorancia de quien aconsejó y exigió su ejecución: el senador Falcuzzi[327], hombre de la más alta alcurnia, a quien secundó la asamblea. Al poco tiempo de la condena de mi hijo, enfermó de tisis, escupió los pulmones por la boca y expiró. Por su parte el presidente Rigoni[328], que estuvo haciendo por acelerar el proceso, enterró a su mujer sin acompañamiento de cirios, cosa rara pero cierta, según oí contar a muchos. Refieren que, aunque era hombre de buena reputación, sólo con la muerte evitó el proceso que se le venía encima y también dicen que se le ha muerto un hijo todavía mozo. Diríase que las Furias asediaban su casa. Asimismo, a los pocos días, el suegro de mi hijo, que había hecho porque lo condenaran, fue encarcelado, perdió su puesto de alcabalero y acabó pidiendo limosna; el hijo que más quería aquel hombre murió en la horca; lo condenaron en Sicilia, por lo que he oído decir. Ninguno de los acusadores de mi hijo escapó sin su calamidad, aquel herido, éste muerto. Aún más, nuestro príncipe y señor[329], hombre por otra parte generoso y compasivo, cuando dejó de su mano a mi hijo a causa de mi impopularidad y de la muchedumbre de acusadores, también él se vio afligido de mil modos: enfermedades graves, la muerte de una sobrina a manos del marido, pleitos difíciles; incluso en su actuación pública le sobrevino un desastre con la pérdida de los Gelves y la dispersión de la flota real[330]. Y no soy tan pretencioso o tan loco que crea que alguna de estas cosas tiene que ver conmigo, sino que, como las mieses caen a tierra castigadas por la tempestad, así los hombres sensatos sucumben en época de grandes desastres al verse desasistidos de los buenos gobernantes, que en esos trances se hallan embargados tanto en los infortunios públicos como en los suyos particulares. Acechan atentos tales coyunturas los malignos calumniadores, ya que ninguna posibilidad de destacar les queda.
Capítulo XLII
Capacidad de previsión en la medicina y en otros terrenos
En el terreno de la medicina resaltan los casos de Cecilia Maggi, el del hijo de Gian Giacomo Resta y tantos otros, que en tan largo espacio de tiempo ninguno puede ufanarse de haberme visto hacer un pronóstico ilusorio. Hasta quienes se empeñan en negar mis capacidades en otros campos de la medicina, en ése siempre me dieron la palma sin yo pretenderlo siquiera. Dejando aparte otras pruebas que podría alegar, ¿no me comprometí en Bolonia a que, si alguien quería apostar por un enfermo diez escudos y se me permitía examinar con detenimiento al paciente dos o tres veces, y hasta una sola también, yo pagaría, caso de equivocarme al pronosticar en qué parte del cuerpo se localizaría la causa de la muerte, cien escudos por cada uno de los que el otro ponía? Hicieron los médicos disecciones de cadáveres de muchos nobles, al principio delante de mí, luego, al ver que no fallaba, para no tener que ponerse colorados tantas veces, las hacían a escondidas. Sin embargo, nunca en los ocho años que enseñé medicina en Bolonia ocurrió, no digo que alguien me contradijera en este punto, sino que se atreviera a abrir la boca: tan atinados eran mis pronósticos.
Y fuera de la medicina levantan en todos asombro las predicciones que hice en mi entrevista con Eduardo VI rey de Inglaterra en torno a la naturaleza y desarrollo de las calamidades que amenazaban su reino[331].
Callo las que en los versos de la Endecha por la muerte de mi hijo pretendí deslizar, porque ellos[332] me lo imponen, y que sin embargo más las tengo por prodigiosas que por agoreras. Refiérense a lo que habría de ocurrir en los ocho años que siguieron a su muerte. Pero, como digo, ésas no las atribuyo a mis capacidades adivinatorias y hasta preferiría que salieran erradas antes que buscarme fama de ese modo.
Desde el comienzo de la campaña anuncié la pérdida de Chipre[333] y di las razones, y luego me pronuncié sin ambages sobre la plaza africana[334].
No me gustaría que alguno pensara que he ido demasiado lejos y he sacado esos conocimientos del demonio o de las estrellas: no, sino del oráculo de Aristóteles, que dice que la auténtica adivinación es exclusiva del hombre sabio y juicioso. Indagaba los factores que intervenían en cada situación: lo primero me enteraba de la naturaleza del lugar, el carácter de sus habitantes y las dotes de sus príncipes; repasaba un montón de libros de historia, los conocidos y los raros. Luego de esto y sirviéndome de ciertos recursos propios que paso a enumerar, me pronunciaba. Entérate, pues, cuántos y cuáles eran esos recursos: sólida erudición[335], el dilema, el sentido traslaticio de las palabras[336], la amplificación, una iluminación especial[337], una prolongada, cuidadosa y constante práctica de la dialéctica y —algo que vale más que esa práctica— la reflexión.
Pese a todo, no acierto a dar una explicación convincente de algunas de mis predicciones. Recuerdo que, siendo muchacho, un tal Giovanni Stefano Bisso dio en pensar que yo era quiromántico, nada más lejos de la verdad. No obstante, me pidió que le hiciera algunas predicciones sobre su vida futura. Le dije que sus amigos lo habían mandado a mí para gastarle una broma. Insistió. Le pedí disculpas por tener que hacerle una predicción bastante amarga y le dije que dentro de poco se vería en trance de ser ahorcado: aquella misma semana lo prenden, lo someten a tormento, niega obstinadamente su delito, pero no por ello se libra, al cabo de seis meses, de morir en la horca, no sin que antes le cortaran una mano.
No tan casual puede considerarse lo que ahora me ha pasado con Giovanni Paolo Eufomia, mi joven alumno. Fue hace cosa de un mes y se conserva mi autógrafo. El mozo estaba sano. Una tarde, pido papel y escribo que si no se cuidaba moriría pronto. Y no es que yo hubiera escrutado los astros o estuviera al tanto de alguna trama contra él. Anoto las razones, se las comunico, enferma a los seis u ocho días y, no mucho después, muere. A los inexpertos mi predicción les parecerá poco menos que un milagro; si un hombre juicioso lee y medita mi escrito, dirá que yo he visto lo que estaba ocurriendo y no que he previsto lo que iba a ocurrir.
¿Y lo de Roma? Hay tantos testigos como comensales de aquel banquete. Dije delante de todos:
«Si no supiera que os iba a sentar mal, os diría una cosa».
Uno de ellos me interpeló:
« ¿Tal vez que alguno de los presentes va a morir?».
Le contesté:
«Así es, y dentro de este mismo año».
El día primero de diciembre falleció uno de los comensales llamado Virgilio.
Suma a lo que voy diciendo el hecho de que nuestras cosas están constituidas por unos elementos mínimos a partir de los cuales pueden sufrir grandes cambios. Estos elementos y otros más pequeños, si los hay, vienen a ser decisivos a la hora de emitir un juicio sobre ellas.
No voy a hablar sin saber. Cuando vivía en la casa de los Ranucci en Bolonia, vino a verme un francés diciendo que quería hablar a solas conmigo. Le dije que bastaba con que no nos oyeran. Como insistí en que no nos apartáramos de la vista de la gente, se marchó. Escamado, mandé localizarlo: nadie pudo verlo más. ¿Qué te crees? Andaba tramando un asesinato.
¿Qué decir de lo de Chipre? Más de una vez, cuando oí cuáles eran los pertrechos de los turcos y cuáles los de los cristianos, dije que había que temer la derrota de los nuestros: el cardenal Sforza[338] es testigo. Aducía yo las razones y a la postre los resultados demostraron que la isla se perdió tanto por falta de recursos como por errores que se cometieron.
Estos aciertos y otros parecidos son propios de las personas estudiosas, atentas y experimentadas, si bien no es forzoso que se den siempre y en toda clase de materias. El mayor grado de certidumbre lo presentan las artes manuales: la forja, por ejemplo.
Capítulo XLIII
Sucesos del todo sobrenaturales
Otra advertencia tuve cuando mi madre estaba en las últimas. Una mañana desperté con el sol ya bien alto y (miraba pero nada veía) escuché (los conté uno por uno) quince golpes como de agua cayendo gota a gota sobre el pavimento. La noche antes había contado alrededor de ciento veinte golpes, pero abrigaba mis dudas, ya que los había oído a mi derecha y me temía que por aquella parte alguno de los de casa se estuviera burlando de mis angustias. Al parecer, pues, estos golpes no sonaron durante el día para otra cosa que parar dar credibilidad a los de la noche. Poco después, sentí por encima del artesonado un golpe estrepitoso como si un carro cargado de tablas soltara su carga de una sola vez. Retembló toda la habitación. Mi madre, como he contado, murió al poco tiempo. El significado de todos esos golpes lo desconozco.
Pasaré por alto lo que a mediados de junio de 1570 me pareció sentir: que andaba alguien por casa de noche (pese a estar la puerta cerrada y las ventanas atrancadas) y que se sentaba a mi lado sobre un arca que crujía. Todo puede achacarse tal vez a un exceso de imaginación, ya que no pude interrogar a ningún otro testigo de lo ocurrido.
¿Quién fue el qué me vendió un Apuleyo en latín cuando yo contaba, si no recuerdo mal, veinte años? Me fui al punto con mi libro y yo, que hasta entonces no había ido sino una vez a la escuela, que no tenía ni idea de latín, que había comprado el libro como un tonto creyendo que era de oro[340], al día siguiente estaba tan puesto en latín como lo estoy ahora. Casi por la misma época aprendí igualmente el griego y el español y el francés, aunque sólo lo bastante para leer libros de mi materia en esas lenguas. Se me escapan del todo la conversación, las obras de ficción y las reglas de gramática.
El año 1560, por el mes de mayo, dado que con la pesadumbre que me causó la muerte de mi hijo había ido yo poco a poco perdiendo el sueño y de nada me servían ni los ayunos ni las palizas que me daba en las piernas cabalgando por esos campos ni el juego del ajedrez que para matar el tiempo practicaba con el amable joven Ercole Visconti (que con tanto trasnochar empezaba ya también a padecer insomnio), pedí al Señor que se compadeciera de mí, porque con aquel insomnio inacabable era fuerza o morirme o volverme loco o, cuanto menos, dejar de dar clases. Pero es que si dejaba mi puesto de profesor no tendría con qué ganarme honradamente la vida; si me volvía loco sería el hazmerreír de todos, perdería lo que me quedaba de mi hacienda, no se me presentaría a mis años la oportunidad de un nuevo contrato. Le rogué por tanto a Dios que me diese la muerte, pues es común patrimonio, y me fui luego a dormir. Era ya una hora avanzada de la noche y a las siete tenía obligación de levantarme: apenas me quedaban dos horas para descansar en la cama. Pero se apoderó de mí el sueño y al punto soñé que oía una voz entre tinieblas que se me iba acercando sin que pudiera discernir de quién era. Decía: « ¿De qué te lamentas?», o bien: « ¿Qué te aflige?». Y sin aguardar respuesta añadió: « ¿La muerte de tu hijo a manos del verdugo?». A esto yo: « ¿Es que lo dudas?». Y entonces me contestó la voz: «La gema que llevas colgada de tu cuello, ponía sobre tu boca y, mientras la tengas así, no te acordarás de tu hijo». Desperté luego y me puse a considerar qué tendría que ver la esmeralda con el olvido. Ahora bien, como no tenía otra opción, recordando aquellas palabras referidas a Abraham, «Creyó en la esperanza y contra la esperanza y se le tuvo en cuenta para su justificación»[341], me coloco la piedra en la boca y he aquí que sucede lo increíble: olvido inmediatamente todo lo que tenía que ver con los recuerdos de mi hijo, tanto entonces, pues me volví a dormir, como en lo sucesivo hasta cosa de año y medio después, cuando escribí el libro titulado Theonoston o libro segundo de los Hyperborei. Por aquel entonces, cuando estaba comiendo o dando clases, como no podía recurrir a la esmeralda, soportaba mi tortura entre sudores de muerte. De este modo recuperé del todo el sueño y volví, creo, a la normalidad. Lo más asombroso de todo es que en el paso del recuerdo al olvido y al revés jamás hubo tardanza alguna, eso me parecía.
La noche del 15 de agosto de 1572 estaba yo despierto con la lámpara encendida. Poco faltaba para las dos. He aquí que siento un gran estrépito a mi derecha, como si hubieran descargado un carro cargado de tablas. Miro hacia el sitio, esto es, hacia un pasillo que daba a la habitación donde dormía mi criado (la puerta estaba abierta) y veo entrar a un campesino. Por muchas razones yo lo observaba atentamente, cuando me espetó desde el mismo umbral de la puerta: «Te sin casa». Dicho esto, se esfumó. No reconocí la voz ni la cara ni he podido averiguar qué significan esas palabras, sea en la lengua que sea.
Ya he aclarado en otro momento el sentido de estos sucesos, pero si alguno me plantea por qué les suceden a tan pocos y por qué, siendo ello así, se lanzan los hombres a la búsqueda de poder, honores e influencias sirviéndose de tantos artificios maravillosos y hasta nefandos, le contestaré que no es este el lugar para dilucidar tales cuestiones, ni están hechas mis espaldas para peso tan grande, sino que hay que dejar todo en manos de los teólogos: bastante tengo yo con contar la verdad de la historia.
Omitiré lo de aquel trueno que en Bolonia pasó por encima de mi dormitorio sin relámpago aunque también sin retemblor, lo que es menos aciago (cuando produce un retemblor como de tablas entrechocando siempre trae mala suerte). Pero no le siguió la muerte de nadie salvo la de mi madre, si bien ella se encontraba ya en las últimas, consumida por la enfermedad y la vejez. Igualmente pasaré por alto lo del reloj obstinado, pues bien puede deberse a causas naturales, o lo de la tierra aquella que por los meses de octubre y noviembre del año 1559 aparecía cada mañana removida debajo y alrededor de la hornilla. Son cosas todas que vi con mis propios ojos y a la luz del día, no medio dormido.
Hacia el 25 de abril de 1570 acababa yo de redactar un dictamen médico para mi protector el cardenal Morone y una hoja se me cayó al suelo. Contristado, me levanté y, al tiempo que lo hacía, la hoja se alzó por los aires, fue volando hasta el ábaco y allí se quedó fija y vertical sobre los travesaños. Movido por mi asombro, llamo a Rodolfo Silvestri y le muestro el prodigio. Pero él no había visto el movimiento de la hoja ni yo pude (como que no me esperaba una desgracia tan grande) comprender qué barruntaba aquello, esto es, que tras el hundimiento de mi suerte[342], soplarían para mí vientos más favorables.
Después de este suceso, por el mes de junio, si no me equivoco, estaba escribiendo a este mismo Morone y he aquí que echo de menos el recipiente de la arena para secar. Tras buscarlo largo rato por todas partes, tomo una hoja de papel para recoger tierra del suelo y espolvorearla sobre mi escrito y veo que debajo de esa hoja estaba escondido el tarro de arena con seis dedos de alto, redondo, que si le midieras el diámetro haría unos cuatro dedos. ¿Cómo pudo ser que me pasara inadvertido, cuando yo estaba escribiendo sobre la superficie plana de la mesa? El incidente tenía que ver con el tema de mi carta: confirmaba las esperanzas que me había trazado de que el cardenal, con su generosidad y sapiencia, sabría conseguir del mejor de los papas[343] que no recibiera yo negativas a cambio de tantos esfuerzos.
Todos estos extremos fueron reiterados, allanados y certificados por lo que vino después, el día 9 de octubre de ese mismo año (yo había sido detenido el día 6 y ya tenía pagada una fianza de mil ochocientos escudos de oro). A las nueve de la mañana y cuando ellos[344] se habían ido, le dije a Rodolfo Silvestri que cerrara la puerta de la celda. Se resistía a cumplir mi orden y le extrañaba mucho aquella intempestiva decisión mía. Insistí, no obstante, bien porque Dios así lo quiso, bien porque mi razón me movió a poner algo de voluntad en aquello que me veía forzado a sufrir. Obedeció, pues, y he aquí que de pronto golpearon en la puerta tan recio, que pudo oírse muy lejos; acto seguido, ante nuestra espera, los golpes se pasaron al postigo de una ventana, por donde irrumpía a esas horas el sol, y luego saltó a los batientes y a las rejas que, por estar a su lado, resonaban. Allí enmudeció. Al darme cuenta del fenómeno, al punto empecé a lamentar mi suerte. Pero resultó que lo que yo interpretaba como una aviso cierto de muerte infamante anunciaba mi liberación. Poco después, en efecto, me puse a razonar conmigo mismo del siguiente modo: «Si tantos nobles, aun siendo mozos, sanos y ricos, se exponen a una muerte segura por complacer a sus reyes, cuando es claro que si mueren nada podrán esperar de ellos, ¿cómo es que tú, un viejo decrépito y poco menos que sin honra, no eres capaz de afrontar tu responsabilidad si te declaran culpable o la injusticia si resultas ser inocente ante Dios, que en su bondad te ha mostrado que tiene a la vista tus asuntos?». Con estos pensamientos me parecía estar a buen recaudo de la muerte, que tanto temor me inspiraba siempre[345], y vivía contento en la medida en que un hombre puede estarlo. Pude así alargar mi vida que de antemano estaba sentenciada, pues en otros tiempos no podía ni pisar una cárcel sin que al punto sintiera ahogos de muerte. De este presagio tan asombroso fue testigo, como he dicho, Rodolfo Silvestri, que al año siguiente había de obtener el doctorado en medicina.
Estos sucesos maravillosos presentan la particularidad de que cuando están ocurriendo o acaban de ocurrir acaparan toda la atención de la persona, pero cuando la cosa se enfría, su recuerdo se hace tan tenue, que si no lo sujetas bien, clavándolo, por así decirlo, en tu memoria, casi llegas a dudar de haberlos visto u oído. Creo que ello ocurre por razones mucho más profundas que la distancia que separa la condición humana de las causas de tales fenómenos. Sé qué clase de burlas y risas provocarán algunas de estas cosas en quienes quieran hacerse pasar por ingeniosos. El primero de ellos Polibio, aquel filósofo sin filosofía, que ni siquiera supo cuál era el oficio de historiador sino que de puro prolijo resultó ridículo (aunque a ratos es admirable, como cuando habla de los aqueos en el libro segundo de sus Historias[346]. ¿Para qué más? Con razón decía Tartaglia que nadie lo sabe todo. Digo más, quienes no saben que ignoran muchas cosas, ésos no saben nada. Ahí tienes a Plinio, que, a pesar de haber escrito su brillante Historia natural, resultó un burro a la hora de hablar del sol y las estrellas[347]. Por tanto, ¿qué nos ha de extrañar el que Polibio al meterse en cuestiones más profundas y peregrinas dejara ver tan a las claras su rudeza? Me basta con saber que el conocimiento y aprecio de estas maravillas son para mí —lo juro solemnemente— más valiosos que el imperio eterno sobre la tierra toda.
¿Qué pasaría si añadiera aquí los casos que me contaron personas mayores que yo de mi familia, tan parecidos a fábulas y, por tanto, dignos tal vez de risa, si después de todo los oí y puedo salir fiador de ellos? ¿No podría entonces parecer insignificantes también los que acabo de contar? Pero no me he atrevido a confiar tanto en el buen juicio y la escrupulosidad de mis antepasados como para considerarme llamado a dar fe de esos casos. No obstante, me limito a reseñar aquí que en torno a los moribundos, particularmente si su muerte era repentina, se dieron con frecuencia sucesos extraordinarios, sobre todo cuando los moribundos eran muy buenos o muy malos. Y si es así, no puede tratarse tanto de accidentes fortuitos como de signos naturales o divinos. Y no importa que las mentes estén sobrecogidas de espanto o alteradas o indecisas, pues los sentimientos incontrolados en prodigios de otra clase eliminan las ideas falsas, no las fomentan. ¿Qué de particular tiene que una niña que le pide a Dios la excarcelación de su padre lo vea en sueños? Pero basta ya. Me he limitado a reseñar lo más sucintamente posible cuándo y cómo ocurrieron unos hechos que están lejos de toda sospecha de error o truco. He pasado por alto una cantidad inmensa de prodigios que, aunque evidentes para mí, carecían de un valor ejemplar grande o habían llegado a conocimiento mío por testimonios directos pero insuficientes, como podrá colegir de nuestros Comentarios[348] quien quiera. Sólo te pido, lector, que cuando leas estas cosas no pongas tus miras en humanas vanidades sino en la anchura y grandeza del mundo y de los cielos y las compares con estas estrechas tinieblas donde nos revolcamos entre angustias y desventuras: comprenderás fácilmente que no estoy contando nada imposible de creer.
Capítulo XLIV
Mis descubrimientos más notables en las diversas ciencias
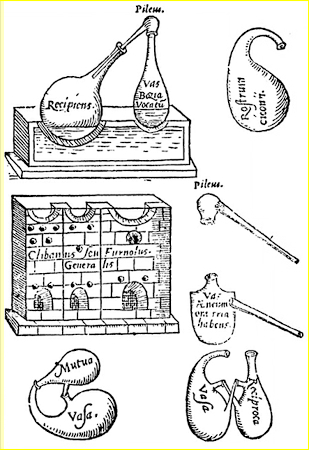
Horno y vasijas para la destilación (De subtilitate, XVII).
En geometría traté de la proporción confusa y de la refleja[350] y del manejo —ya descubierto por Arquímedes— de lo infinito con lo finito y a través de lo finito.
En música hallé nuevas notas y nuevos tonos o, mejor dicho, volví a poner en uso los descubiertos por Tolomeo y Aristóxeno [351].
En la filosofía natural eliminé el fuego del número de los elementos; enseñé que todas las cosas son frías, que los elementos no se mudan unos en otros, que se da la palingenesia, que las cualidades reales son sólo dos — el calor y la humedad—, qué propiedades poseen el aceite y la sal, que no reside en los cuerpos compuestos el principio de la generación de los animales perfectos sino en el calor celeste, que hay que considerar a Dios inconmensurable, que todo lo que tiene partes diferentes dispuestas en un orden tiene alma y vida, que la inmortalidad de nuestra alma es según los filósofos real, no vana, que todo se basa en un número determinado —como las hojas y semillas de las plantas—, que el principio de semejanza es un modus agendi que requiere un agente y una materia únicos, que de ahí se sigue la gran variedad de las cosas y su belleza, que la Tierra existe por sí sola y no como una mezcla de tierra y agua —de ahí que a menudo abunden en partes opuestas—, por qué el oriente es mejor que el occidente, por qué al alejarse el sol después de los solsticios tanto el calor como el frío aumentan a lo largo de muchos días, qué es el destino y cómo actúa, qué explicación tienen ciertas cuestiones peregrinas —por ejemplo, por qué en mil tiradas de mil dados, si no están cargados, forzosamente ha de salir un as—, que de las hojas de las plantas se genera al pudrirse un animal diferente según la naturaleza de cada una, que la Naturaleza no es nada sino invención y mentira y origen de muchos errores, que fue introducida en la filosofía por Aristóteles sólo por echar abajo con aquella palabra las opiniones de Platón. Y un sinfín de cosas más, si bien la principal de todas es que enseñé a someter la teoría de los fenómenos de la naturaleza a método y reglas prácticas, lo que nadie antes que yo había ni siquiera intentado.
En la filosofía moral enseñé la igualdad de condición no sólo de todos los seres humanos sino también de todos los seres vivos, de donde cabe conjeturar por nuestras luces naturales que recibimos el pago de nuestras acciones tras la muerte, cómo sacar provecho de la adversidad, cuál es la mejor forma de vivir y cómo se concilia con la igualdad, que hay tres reinos, que en el reino humano muy a menudo es lo mejor ignorar qué es lo bueno y qué lo malo si desconocemos su cantidad (en los otros reinos ocurre al contrario y lo mismo vale para la felicidad en cada uno de ellos), que el conocimiento del carácter de los hombres se basa primeramente en el conocimiento del género humano, luego en el de las naciones y otros factores como por ejemplo las costumbres, finalmente en el de este o aquel individuo.
En la ciencia médica descubrí la regla exacta de los días críticos, la cura de la gota y la cura genérica de las fiebres pestilenciales, múltiples transformaciones en aceites, elaboración de purgantes a partir de medicamentos no purgantes, propiedades de aguas especiales, el arte de cocinar alimentos de forma variada y útil, la transmutación de medicamentos nocivos en beneficiosos e inocuos, igualmente la de fármacos repugnantes en agradables, remedios que descargan al ascítico y lo robustecen de modo que pueda en un solo día salir de paseo, cómo a partir de la cura de un órgano podemos desembocar en el conocimiento y curación de las enfermedades de otro y sus causas, y cómo leyendo un mismo libro tres o cuatro veces puede llegarse al conocimiento y curación de diversas enfermedades. Yo he puesto de nuevo en uso el método correcto y más rápido de sajar a los herniados y he realizado una extensa clasificación de los tipos de orina cuando de estas cosas no quedaba en nuestra época sino borrosas huellas. He escrito también una interpretación de los libros más oscuros de Hipócrates, sobre todo de los auténticos, aunque todavía no la he concluido en el día que esto escribo, 16 de noviembre de 1575. He tratado además ampliamente la cuestión del mal francés y he realizado experimentos con las enfermedades más difíciles: epilepsia, locura, ceguera (en casos contados); con la hidropesía a base de crines de caballo; otras pruebas las hice con la cirrosis, con pruritos uretrales, muchísimas con las enfermedades articulares y con las piedras de riñón, con cólicos, hemorroides y otras dolencias, hasta un número de cinco mil. He dejado resueltos cuarenta mil problemas o cuestiones y doscientos mil de menor cuantía, de ahí que aquella lumbrera de mi patria[352] me llamara ‘el hombre de los inventos’.
Capítulo XLV
Mis libros: cuándo, por qué y cómo los escribí
De matemáticas
Ars magna en 1 libro.
De proportionibus en 1 libro.
De regula aliza en 1 libro.
De astronomía
Comentario a Tolomeo en 4 libros.
De genituris exemplaribus en 1 libro.
De interrogationibus et electionibus en 1 libro.
De septem erraticis en 1 libro.
De usu Ephemeridum en 1 libro.
De emendatione motuum et cognitione stellarum en 1 libro.
Astrologiae Encomium en 1 libro.
De filosofía natural
De subtilitate y la Apología en 22 libros.
De rerum varietate en 17 libros.
De animi immortalitate en 1 libro.
De filosofía moral
De utilitate capienda ex adversis en 4 libros.
De consolatione en 3 libros.
Exhortatio ad bonas artes en 1 libro.
Primer grupo de opúsculos diversos
De libris propiis en 1 libro.
De curis admirandis en 1 libro.
Neronis encomium en 1 libro.
Geometriae encomium en 1 libro.
De secretis liber primus en 1 libro.
De uno en 1 libro.
De gemmis et coloribus en 1 libro.
De morte en 1 libro.
Tetim seu de humana conditione en 1 libro.
De minimis et propinquis en 1 libro.
De summo bono en 1 libro.
Segundo grupo de opúsculos diversos
Dialectica en 1 libro.
Hyperchen en 1 libro.
De Socratis studio en 1 libro.
De aethere en 1 libro.
De decoctis en 1 libro.
Tercer grupo de opúsculos médicos
De causis, signis et locis morborum en 1 libro.
Ars curandi parva en 1 libro.
Consiliorum liber primus en 1 libro.
De medicorum abusibus en 1 libro.
Quod nullum simplex medicamentum noxa careat en 1 libro.
Triceps en 1 libro.
Apologia in Thessalicum medicum en 1 libro.
Apologia in Camutium en 1 libro.
Comentarios de medicina
Aphorismorum libri en 7 libros.
De venenis en 3 libros.
De aeris constitutione en 1 libro. Total 11 libros.
Prognosticorum en 4 libros.
De septimestri partu en 1 libro. Total 5 libros.
De aëre, aquis et locis en 8 libros.
Consiliorum liber secundas en 1 libro. Total 9 libros.
De alimento en 22 libros
Examen agrorum en 2 libros.
Sobre adivinación
De somniis en 4 libros.
Obras impresas no incluidas
De sapientia en 5 libros.
Antigorgias en 1 libro.
Medicinae encomium en 1 libro.
Ephemeridum supplementum en 10 libros.
Obras inéditas
De matemáticas
Geometriae novae en 2 libros.
De numeris integris en 1 libro.
De numeris fractis en 1 libro.
De numerorum proprietatibus en 1 libro.
De alogis en 1 libro.
De commentitiis seu fictitiis en 1 libro.
Musicae en 1 libro.
De filosofía natural
De natura en 1 libro.
De secretis quartus en 1 libro.
Hyperboreorum en 2 libros.
De filosofía moral
De moribus en 3 libros.
De optimo vitae genere en 1 libro.
Memorialis en 1 libro.
De vita nostra en 1 libro.
De medicina
De urinis en 4 libros.
De habitatione Romae en 1 libro.
De dentibus en 5 libros.
De tuenda sanitate en 4 libros.
De Indica lue en 1 libro.
Consiliorum tertius en 1 libro.
Actus en 1 libro.
Contradicentium medicorum en 12 libros.
Manuarius en 4 libros.
De victu in acutis en 6 libros.
In Galeni artem medicam en 1 libro.
Floridorum seu in primam primi en 2 libros.
In Hippocratis Epidemia en 5 libros.
De teología
Hymnus, Vita B. Virginis
Vita B. Martini cum dispunctionibus
De temas diversos
Paralipomena en 6 libros.
De clarorum virorum libris en 1 libro.
De inventione en 1 libro.
Problematum en 1 libro.
De conscribendis libris en 1 libro.
Proxeneta en 1 libro.
De ludis en 2 libros.
De carcere Dialogus en 1 libro.
Flosculus Dialogus en 1 libro.
De nodis en 1 libro.
Antigorgias en 1 libro.
Medicinae encomium en 1 libro.
Metoposcopiae en 7 libros.
Technarum calidarum en I libro.
De usu Ephemeridum seu inventionis novae en 1 libro.
Sacra en 1 libro.
Creo que sabrás por lo que ya dije cuál es la causa que me movió a escribir, esto es, por seguir el consejo que recibiera en sueños una vez y luego otra y tres y cuatro y muchísimas, según he contado en otra parte, aunque también por deseo de perpetuar mi nombre[353].
En dos ocasiones destruí un buen número de obras mías. La primera a los treinta y siete años poco más o menos, ocasión en que llegué a quemar unas nueve obras por entender que eran vanas y no se sacaría de ellas cosa de provecho. Eran farragosas y trataban sobre todo de medicina. No entresaqué nada ni conservé nada tal cual, salvo el De malo medendi usu, que fue el primer libro que edité[354], y ciertos rudimentos de aritmética que sirvieron de base para mi Arithmetica parva. Poco después, en torno al año 1541, publiqué el opúsculo Supplementum Ephemeridum[355], que tuvo una segunda y una tercera edición con añadidos. La segunda quema fue el año 1573, cuando ya había acabado la calamidad aquella de mi encarcelamiento. Quemé ciento veinte libros, aunque no como la primera vez, sino que extraje todo lo que me pareció interesante y hasta conservé obras enteras como el libro Technarum calidarum[356], entresacado de una colección de cuentos mía, y el De libris clarorum virorum[357]; otras obras las cambié como Diomedes que recibió
χρύσεα χαλκείων, ἑκατόμβoι′ ἐννεαβoίων[358]Mis obras las escribí porque me gustaron, las destruí porque me desagradaron y colaboró la suerte con mi doble propósito.
Luego, de resultas de un ensueño repetido[359], redacté el De subtilitate, del que hice una segunda y una tercera edición aumentadas[360]. De ahí pasé al Ars magna[361]que compuse al tiempo que Zuanne da Coi[362] polemizaba conmigo al igual que Tartaglia. Este último me había proporcionado la solución del primer caso y prefirió tener en mí un rival —y un rival superior a él— que un amigo comprometido por el favor que le debía; porque después de todo ni siquiera el descubrimiento era suyo[363].
Entretanto, durante un viaje por el río Loira[364], como no tenía nada que hacer, escribí mi comentario al Quadripartito de Tolomeo el año 1552.
Los tratados De proportionibus y De regula aliza[365]los añadí al Ars magna y los edité como un todo el año 1568; lo mismo hice con la Arithmetica, la Geometría nova y la Musica; esta última, no obstante, seis años después, es decir, en 1574, la corregí e hice poner en limpio[366].
El De rerum varietate lo edité en 1558; estaba hecho con las sobras del De subtilitate que no había podido ordenar ni corregir por estar yo entonces metido en muchas dificultades: unos hijos poco dóciles o capaces, un sueldo escaso, la fatigosa tarea de dar clases sin interrupción, el llevar la casa, las visitas médicas acá y allá por la ciudad, dictámenes, cartas y tantas otras cosas, que ni tiempo tenía para tomarme un respiro, menos aún para corregir mis libros.
Edité el De consolatione entre mil penalidades y luego le añadí el De sapientia para reeditarlo el año 1543[367].
Entretanto escribí numerosos opúsculos que en parte se han impreso y en parte no, así como todos mis libros de medicina de los que ya sabes que hay cuatro editados: son los comentarios a los Aforismos, al De alimento, al De aëre, aquis et locis y a los Prognostica[368]. Todavía están inéditos los Floridi en dos libros[369], el comentario al Ars medendi de Galeno y el primero y segundo libro del comentario al De epidemiis de Hipócrates[370]].
Cuando me trasladé a Bolonia se editó el De somniis[371], libro que ha de reportar gran provecho a muchos hombres juiciosos y desconcertar tal vez al vulgo ignorante. Pero ¿qué hay que no dañe si se usa mal o temerariamente? Caballos, espadas, armaduras, castillos son instrumentos temibles en manos de gente vil; en manos de gente honrada son instrumentos no tan buenos como necesarios. Lleva cierta dificultad hacer una división de los libros de modo que entre los útiles y los inútiles pongamos un tercer grupo sólo asequible a las personas instruidas.
Escribí mi Dialectica[372] para enseñar a fabricar aquellos espectros naturales apenas verosímiles. Enamorado luego de mi propia obra, de puro gozo, la di al público, pese a no estar completa ni corregida.
El Ars medendi parva[373] lo edité por el bien general, pues veía que mis otras obras médicas iban a tardar en salir a la luz.
El De animi immortalitate lo escribí más porque el tema me atraía que por tener yo criterio fundado para abordarlo. Puesto que no está a la altura de su ambicioso cometido, sustitúyasele con el libro segundo de los Hyperborei[374].
En cuanto a los diálogos[375], el primero lo escribí para aliviar la calamidad que se me vino encima, el segundo para echar por tierra la locura de los hombres y dar satisfacción a cuatro sentimientos contrarios: dolor, placer loco, pasión necia y miedo.
El Proxeneta tuvo su origen en un arrebato, me dio la gana escribirlo[376].
El Memorialis recoge aquello en lo que destaqué.
Las cuatro partes del Promptuarius encierran en corto espacio las flores y los frutos de mi ciencia médica; si lo lees, ninguna otra cosa necesitarás en adelante, pero si no lo asimilas, piensa que no has hecho nada.
El comentario al libro de Hipócrates De victu in acutis lo escribí para que con fundamentos teóricos sólidos se posea un procedimiento capaz de salvar a enfermos agudos; en la curación de ese tipo de enfermos, como ya dije, estuve muy acertado.
El De urinis aún no está acabado. Este libro testimonia los portentos de la Naturaleza, que en cosa tan ruin ha encerrado tantas enseñanzas, pues tal como el todo así es la parte. Mi método, aunque es sencillo, es de difícil aplicación. Su elaboración ha sido complicada y, como es natural, se apoya en multitud de experiencias[377].
Puesto que mi libro Contradicentium medicorum[378] toca todos los puntos controvertidos de la medicina y, en la medida de mis posibilidades, intenta resolverlos, si yo estaba de acuerdo con su contenido, ¿por qué habría de condenarlo?; si no me gustaba del todo, ¿por qué lo rubriqué, lo di por concluido, lo saqué a la luz pública?
De los Problemata diré lo que suele decirse:
et prodesse volunt et delectare poetae[379].
Un jugador de ajedrez, tahúr y escritor ¿cómo no iba a escribir el De ludis?[380] Y quizá vale aquí aquello que suele decirse, ex ungue leonem.
Las partes de la Metoposcopia[381] las reduje de trece a siete. Esta ciencia es una parte de la fisiognómica en la que fue mi maestro Gerolamo Visconti. Suetonio la alabó muchísimo. Veo en ella más bien una sombra de verdad y, sea verídica o engañosa, es muy difícil llegar en ella a conclusiones, ya que así la muchedumbre de rostros y rasgos significativos como su constante mudanza te inducen a error.
Los Paralipomena[382] fueron precisamente de los libros que se salvaron de la primera quema. ¿Quién creería que destruí lo que destruí por otra razón que no fuera mi disconformidad con unas obras escritas sin orden ni concierto? Faltaba discernimiento en las materias, mezclábase allí lo vil con lo sublime, lo feo con lo hermoso, lo útil con lo dañino, lo meditado con hallazgos casuales, lo primoroso con lo absurdo. No esperaba tampoco que, aun quitando muchas cosas, el resto pudiera enmendarse y reducirse a un todo coherente. En consecuencia, consideré mejor mirar por el bien de mis amigos y protectores mientras viven y juzgan y están al tanto. Por otra parte, y lo que es más importante, puedo ahorrar así muchísimo tiempo y dejar a la posteridad una obra más extensa, clara y veraz que la destruida.
Yo digo esto: es muy hermoso vivir de tal modo que nadie eche en falta lo que por obligación le tenía que otorgar otro hombre de bien. Por eso escribí los tratados De inventione, De conscribendis libris y De libris clarorum virorum: para afirmar con actos lo que de palabra enaltecía.
El Himno y las Vidas[383] los escribí igualmente para declararme —al menos en la intención— agradecido a quienes tanto me habían dado.
Hice las Puntualizaciones[384] porque creía que en asunto de tanto interés no basta con poner cierta escrupulosidad, sino que hay que extremarla. En efecto, lo mismo que aquello que es superior se impone y luce, así los errores y olvidos de los libros poco cuidados distraen la atención de los lectores, quitan autoridad a las obras que los incluyen y causan detrimento en el bien común. No se me pasó por alto que en esto pude seguir los ejemplos de Aristóteles y Galeno, pero para ellos el obrar así era necesario ya que trataban temas generales; para mí era más bien cuestión de seguridad y lucimiento, pues tenía a la vista temas particulares.
El mismo esmero puse en mi libro De Optimo vitae genere[385]. Y es que frente al recuerdo del pasado, los inconvenientes de la presente hora y los amenazadores peligros del porvenir no hallé otra escapatoria, salvo que alguien sea capaz de conseguir la inmortalidad siendo mortal, de morir sin los achaques de la vejez habiendo dejado atrás sin embargo la juventud, de andar tranquilo en el continuo ajetreo de los negocios, de mantenerse firme en el imparable remolino. ¡Fuera yo capaz de esas cuatro cosas, y me bastaría yo solo y no haría el menor caso de mis muchos males y contratiempos (que son más de los que un simple mortal quisiera)! Porque todo se encierra en estas razones:
«Lo ocurrido» —a saber, la muerte de los míos— «tenía que ocurrir de todas maneras».
«Pero no de esa forma».
« ¿Y qué importa? A todos los demás se les dará la misma paga».
«Pero no de momento».
« ¿Y qué, si será dentro de poco? Nunca hubo ni habrá descanso para los mortales. Compara lo que ahora te ha ocurrido con el estado de cosas de la época de Polibio. Los sucesos de ahora podría decirse que son rosas y flores en comparación con aquellos auténticos desastres[386]: las gentes de entonces no tenían seguridad ninguna, había matanzas sin motivo, se avasallaba al prójimo y hacer botín de la hacienda ajena era cosa de juego. Cuestión aparte es la idea de la vida eterna y dichosa que nosotros tenemos y de la que carecían los gentiles».
Así pues, ¿qué calamidad puede ocurrirle al que se hace estas consideraciones? Común es nuestro nacimiento, común a todos es la muerte, la misma condición nos ha tocado a unos y a otros, aparte siempre de que a nosotros los cristianos nos queda el gozo tras la muerte. Pero, como antes dije, nos equivocamos de cuatro formas: por creer que en esta vida hay alguna cosa sólida (y el error es mayor respecto a los medios), por no darnos cuenta de que nada es duradero y mucho menos eterno, por pensar que, aunque el alma sobreviva, la mente envejece, pues vemos que toda actividad en la que participa el cuerpo se resiente con la vejez. Pero yo digo lo contrario, que nada de nosotros envejece, ni el alma (pues si permanece el órgano, permanecen sus funciones, como por ejemplo mi vista y mis ojos en este momento) ni el cuerpo (pues, según los filósofos, especialmente los platónicos, —en el Fedón se dice—, el cuerpo no es nuestra parte principal) ni la actividad de aquella (que es primaria y perfectísima; puede, eso sí, ser estorbada, pero no necesita de ninguna cosa; estos son conceptos diferentes: el Sol necesita del aire para iluminar y el aire es causa de la luminosidad del Sol, un enrarecimiento del aire impide la iluminación solar). He ahí el pensamiento que ha inspirado mi proyecto, he ahí la meta de mi libro.
Otro libro sobre esta materia es el que se titula Memorialis. En él toda la doctrina que se recoge en el anterior está, como dije, dividida y distribuida en sus correspondientes apartados, de modo que no solamente puede uno recibir consuelo sino también ayuda en cualquier circunstancia que se vea.
Un tercer libro lo constituye el Promptuarius, que se refiere tanto a las ganancias y a la honra como al cumplimiento de los deberes de afecto y gratitud, que son los más hermosos de cumplir. Mira asimismo a que sepas lo obligado que estás allí donde otros ni siquiera piensan que tienen obligaciones. Y si tanta satisfacción da al arquitecto el no edificar una casa a la buena de Dios sino conforme a unas reglas, ¡cuánta mayor me dará a mí el salvar realmente a otro hombre y el ver de lo que soy capaz!
El cuarto —este que tienes en tus manos— sí que es el punto y final de mis escritos y viene a ser tan ameno como edificante. Si a sabiendas yo lo hubiese afeado con alguna mentira, ¿cuáles creerías que serían mis sentimientos ante Dios? ¿Qué gusto sacaría? ¡Y si no fuera porque los hombres son como los brutos, que no se deleitan con alimentos sabrosos sino meramente con aquellos que pueden digerir, tal como las arañas con las moscas y los avestruces con el hierro![387] Porque de esos que con imposturas rebuscadas adquieren consideración y se hacen pasar por conocedores de lo que ningún otro sabe (cuando está visto y comprobado que ignoran mucho de lo que todos conocen), no me preocupo.
En quinto lugar viene el tratado De tuenda sanitate y en último el segundo libro de los Hyperborei.
La quinta de estas obras constituye el final de la tercera, la sexta el final de la primera.
Desearía que fuera de estos diecinueve no sobreviviera ningún otro libro mío. Tal vez alguno se extrañe, pero ¿no deseó y hasta decidió y ordenó Virgilio la destrucción de la Eneida, mientras dejaba a salvo para la posteridad las Bucólicas y las Geórgicas? También yo, después de pasar revista a la totalidad de mis escritos, me he sentido arrastrado a una decisión semejante.
He explicado suficientemente los motivos que tuve para escribir el De natura.
Escribí el Theonoston para sustituir a los Hyperborei, el De moribus a imitación de Aristóteles, que en su Política consideró que la tiranía más larga a duras penas alcanzará los cien años, cuando ello es falso[388].
El libro de Mi vida lo estoy escribiendo porque me arrastran —eso creo— mi propio bien, la necesidad y una serie de circunstancias, y porque además no me será desagradable, si es que lleva razón Epicuro[389], rememorar el pasado.
Escribí el De dentibus[390]para dar a conocer la curación de una prolongada dolencia con método seguro, y otro tanto hice en mi comentario al De victu in acutis[391].
El libro De lue Indica[392] lo compuse porque eran muchos los que me escribían solicitándome un dictamen médico al respecto y ya tenía recogido abundante material sobre la cuestión.
En cuanto al libro De sanitate tuenda he de decir que tuve muchas razones para escribirlo. Ante todo porque Galeno, al atenerse a un orden demasiado riguroso, dejó algunas cuestiones sin esclarecer, muchas sin decidir, todas sin acabar. Es penoso decirlo, pero, a pesar de lo mucho que da vueltas y se entretiene y se detiene hablando de sus famosos ejercicios y fricciones, no se acuerda de mencionar, en mil pasajes y libros tan oportunos que parece que su omisión es intencionada, cuál es el vino que les conviene tomar a las personas jóvenes y sanas. Aparte de que los usos de los antiguos, y menos los de los griegos, no les van bien a las gentes de la Italia de hoy en día y las circunstancias no son en general las mismas. Por ejemplo, en el libro segundo del De alimento dice Galeno que en la región de Cirene se masca el aro igual que el rábano y que no hace daño. Además ignoraba los procedimientos de destilación, que en aquellos tiempos todavía no se habían inventado. No poco debió valer ante mí la autoridad de aquel cuyo prestigio y excelencia insuperables están a la vista de todos.
El folleto titulado Actus lo añadí a mis obras como un certificado, como mecha en arma de fuego.
En fin, si alguien quisiera reducir mis libros al canon de los dieciocho primeros a base de cortar aquellas partes que menos encajan o que son menos necesarias (tal como ya lo he hecho yo con ciertos pasajes de algunos libros como el De varietate rerum), valdrá la pena y le quedaré muy agradecido.
Ten presente aquello de que todos los libros, los buenos al menos, están escritos por iluminación divina y que esa iluminación se entiende de tres modos. Primero en el sentido de que Dios les da a esos libros su luz, cosa que les es común a todos, pues toda sabiduría viene de Dios nuestro Señor y, como creen los platónicos, nuestro entendimiento se hace inteligente merced a su unión con el Bien y el Bien ilumina al alma que mira a lo alto. El segundo modo es más evidente: ocurre cuando esa luz se infunde también por separado (cosa que erróneamente pusieron en duda algunos platónicos, pero que nuestras creencias no cuestionan) y se les otorga a hombres buenos en particular. Se da el tercer modo en las ocasiones en que la luz divina se deja captar de forma momentánea y azarosa, como me ocurrió a mí el 14 de marzo del presente año de 1576: cuando me hallaba escribiendo en mi libro De sanitate tuenda el capítulo sobre la cañaheja, cuyo uso, por parecerme bueno, recomendaba, me salió al encuentro un anciano mal trajeado y harapiento en el mercado de verduras que está junto al mercado del pescado y me disuadió del empleo de la cañaheja con estas palabras:
«En opinión de Galeno la cañaheja, como la cicuta, puede ocasionar una muerte instantánea».
Le contesté que yo sabía distinguir muy bien la cañaheja de la cicuta y me dijo:
«Ten cuidado, que yo sé lo que me digo» —y murmuró no sé qué cosa de Galeno.
De vuelta a casa, hallé el pasaje que de otro modo me hubiera pasado inadvertido. En consecuencia, aunque no del todo, sí cambié mi opinión primera añadiendo muchas excepciones: que la cañaheja sea de Italia, que se examine el tallo para saber si su empleo es seguro, que se tome con cautela y siempre que el frío no la vuelva nociva, que, como de medicamento no demasiado habitual para nuestra naturaleza, se use pero no se abuse de él, que se corte la planta en primavera y no ya entrado el verano y que sea nacida en huertos donde abunde el trébol. Si alguno, pese a todo, tiene miedo, que se la dé a probar primero a un perro o a una gallina, mezclada con calabaza, limón o pan cocido con ajo.
En resumidas cuentas, si se tienen presentes estas advertencias mías, se sacará no poco fruto de la lectura de mis libros y se le agradecerá a quien realmente lo merece. Animo así a que los corrijan según la orden de Augusto relativa a la Eneida[393]. Y en cuanto a nuestros escritos recientes, como he dicho, están redactados con los mismos métodos, aunque no con el mismo esmero.Al tiempo que me hago estas consideraciones y otras parecidas, se me ha venido a la cabeza una pregunta que veo que se me puede hacer. Después de todos estos casos —favorables, desfavorables o indiferentes—, ¿me pesa vivir o haber vivido? Sería necio no pensar de antemano en lo que se va a decir y una vez dicho no dar explicaciones de por qué se ha dicho. Desgracias son las muerte —y muerte violenta— de uno de mis hijos, la vida disipada del otro, la esterilidad de mi hija, mi impotencia sexual, la constante pobreza, pleitos, acusaciones, percances, enfermedades, peligros, cárcel, la injusticia de verme postergado tantas veces y frente a tantos hombres inferiores a mí. Pero, dejando aparte los lugares comunes («Si el que carece de hijos, honra y hacienda no tiene por qué ser desgraciado, ¿cómo podría serlo un anciano al que le queda un poco de todo eso?». «Compara tu estado actual con el de tus orígenes, compáralo con el de los más humildes, no con el de los más encumbrados»), no puedo con razón quejarme de mi suerte. Más todavía, me considero bastante afortunado por poseer el seguro y raro conocimiento de muchas e importantes cuestiones (si es que en este particular seguimos el parecer de Aristóteles). Y añado: feliz me siento por haber sido capaz —y precisamente por eso— de menospreciar (como quieren los estoicos) las cosas mortales. Recojo ahora los frutos abundantes de esta actitud mía, merced a la cual ni siquiera miro con rencorosa nostalgia mis años mozos ahora que soy un viejo decrépito, aunque no privado a la sazón de mis sentidos, de bienes de fortuna y de una mente despierta. Y hasta podría en este momento ir más allá en mis afirmaciones: soy muy dichoso, como quien es consciente de que su naturaleza humana participa de la divinidad. ¿Qué pasaría si a un moribundo se le anunciara que va a vivir quince años más, como cuentan que le ocurrió al rey Ezequías[394]? ¿No se pondría contento? Y si le anunciaran treinta o cien años, ¿no se alegraría aún más? Y si de cien pasáramos a mil, ¿a qué extremos llegaría su gozo?; ¿no llegaría a olvidar cualquier otro deleite de la vida de los mortales? Si le anunciaran seis mil o cien mil, se volvería loco sin duda. Pero, sigue adelante, haz que le prometan que vivirá siempre. ¿Qué le quedará entonces por pedir o esperar? Conque vivir sin la esperanza de acrecentar la vida supone verse privado de dos bienes reales: la esperanza misma y sus frutos. Así pues, si quiso Dios dejarnos sujetos a la mortalidad, no conviene desdeñar su generoso don ni estimar de otro modo la condición humana.
Capítulo XLVII
Mi espíritu protector
De que yo tenía un espíritu protector, hacía tiempo que estaba convencido. Ahora bien, por qué me informaba de lo que iba a ocurrir de un momento a otro, eso no lo supe hasta que cumplí los setenta y cuatro años, justo cuando me puse a escribir este libro de mi vida. Haber conocido con exactitud durante tanto tiempo tantos sucesos inminentes —en puertas, como suele decirse— y haberlos previsto de verdad sería, sin la ayuda divina, un milagro casi mayor que la intervención misma de un espíritu. Cabe desprender de mi relato una explicación de los hechos: cuando el espíritu ve con antelación lo que pronto me va a ocurrir (por ejemplo, que mi hijo —comprometido probablemente ya la víspera con Brandonia Seronio— consumaría al día siguiente el matrimonio), provoca aquellas palpitaciones que dije del corazón, de un modo que yo conozco como particular suyo, a fin de dar la impresión de que retiembla el dormitorio; en ese momento hace lo mismo con mi criado y así, tanto él como yo, sentimos un terremoto que ninguno de los vecinos, pues no había tal, sintió[398]. Y si mi hijo no llega a casarse (lo que no hubiera podido ocurrir sin grandes trastornos), no por eso me habría sentido engañado en mi premonición, sino, al revés, lleno justamente de mayor agradecimiento por haberme el espíritu señalado el camino para evitar aquel desenlace. De igual manera, en la cárcel[399], hizo que yo y el chico que me acompañaba nos figuráramos unos ruidos para así robustecer (seguramente por mandato divino) mi confianza en Dios, permitirme escapar de la muerte y aliviarme en medio de tantos padecimientos.
Entiendo, pues, que ese espíritu es poderoso, dado que provoca visiones a la vez en otras personas y alucinaciones que afectan a varios sentidos, como cuando oí aquello de «Te sin casa». Asimismo, los portentos del año 1531 —el del cuervo, el del perro, el de las chispas de fuego— acaecieron porque el espíritu puede obrar sobre las almas de los irracionales de modo semejante a como los hombres son presa del temor ante lo umbrío o se dejan encandilar por objetos brillantes como gemas o metales.
En resumen, entre los antiguos hubo demonios de muy diversa especie: reprobadores como el de Sócrates, admonitorios como el de Cicerón en el trance de su muerte, avisadores del porvenir a través de sueños, bestias o casualidades. No incitan a ir a un sitio determinado, producen ilusiones en uno o varios a la vez de nuestros sentidos (los demonios que hacen esto último son más poderosos). Se manifiestan también a través de procedimientos no naturales (estos demonios pensamos que son los más poderosos de todos). Y más todavía, los hay buenos y malos.
Quedan en pie algunas dudas. ¿Por qué esta preocupación de los espíritus por mí y no por otros? Pues ni siquiera, como algunos creen, soy más sabio que nadie, sino tal vez todo lo contrario. Puede que el espíritu me proteja porque mi amor a la verdad y al saber es inmenso y va acompañado de desprecio por las riquezas —y eso en el estado de necesidad en que vivo—, o porque tengo ansias de justicia o porque todo lo atribuyo a Dios y casi nada a mí mismo o quizá esta protección persigue un fin que sólo Él conoce.
Otra duda: ¿por qué sus advertencias cuando las hace no son tan claras como yo quisiera, sino que me muestra una cosa por otra o se vale, por ejemplo, de sonidos inarticulados? Pues para que confíe en que Dios lo ve todo, aunque yo no lo vea a Él con mis ojos. Bien podría, en efecto, avisarme de manera clara en sueños o mediante algún otro portento evidente. Pero ese proceder quizá delata mejor la protección divina y la gravedad de los percances que han de sobrevenir, los terrores, los obstáculos, las angustias; los ruidos estaban para indicar temor. Realmente es necesaria esa oscuridad para que entendamos que lo anunciado viene de Dios y no para que aprendamos a sustraernos a ello. De manera que resulta absurdo afanarse en desvelar estas cosas fuera de tiempo y más absurdo todavía pretender sacar a la luz cosas que de tantos modos están sujetas a las intenciones de los hombres, a viejas rutinas y a juicios equivocados. Además, si han de salir verdaderas, poco puedes hacer; si equivocadas, ¿para qué sirven? En fin, aquí pasa como con esos personajes generosos a los que está permitido hacernos muchos dones que no está bien que nosotros aceptemos.
Otra pega más: ¿de qué valen avisos que no hay modo de interpretar, como aquello de «Te sin casa» o «Tamant» y lo de «Una vida de cuatro años» en la respuesta de la mona y lo de los gusanos que aparecieron en una escudilla? No es verosímil que tales cosas ocurrieran por una equivocación, ya que el poder de Dios no es ineficaz y conoce el momento oportuno. Por tanto, aunque no lo sé con certeza, me parece, sin embargo, probable la siguiente explicación: el espíritu protector se desenvuelve conforme a ciertas leyes como lo hace la Naturaleza, y al igual que en la Naturaleza —que nunca se desvía— se engendran monstruos por defecto de la materia, así ocurre aquí, y no creo que el espíritu sea de más noble condición que nuestro entendimiento, que, pese a todo, yerra a causa del medio que, suponemos, le debe servir de órgano. Y así como en ciertos años, por estar la fuerza del Sol obstaculizada, nacen más monstruos, del mismo modo, por estar obstaculizada una cierta fuerza corpórea de origen celeste o estarlo el alma que es una suerte de órgano, acaecen imperfecciones y errores en el conocimiento del futuro mediante esas señales. Y si dices que aquellos errores se producen en una acción a través de una materia y éstos en una acción a través de la voluntad, te respondo que puesto que el espíritu es inmaterial y un ser bueno dependiente de Dios —lo que llaman los teólogos un ‘ángel bueno’—, muestra el futuro por deseo divino de forma veraz y sin equivocarse nunca. Por otro lado, la Naturaleza está preparada para significarle al alma correctamente lo que el espíritu le enseña, pero el instrumento con el que quiere hacerlo no siempre está bien dispuesto para recibir la enseñanza, sea ese instrumento un vapor u otra cosa. Se produce en ese caso una forma imperfecta que no significa nada, algo diferente de lo que el espíritu o la naturaleza quiere: de ahí nuestras equivocaciones y nuestra ignorancia. La única discusión que cabe es si ello se debe a que la materia no es apta para recibir determinada forma, como diría un filósofo, o a que Dios —por nuestros pecados casi siempre— así lo quiere, como diría un teólogo.
Pero, como tantas veces he dicho, no quisiera que muchos se hagan una idea equivocada de la índole de mis conocimientos, como si yo diera a entender que todo lo que sé lo sé gracias a mi espíritu. ¿Para qué entonces tengo entendimiento? ¿Es que acaso lo sé todo? Sería como Dios. Ni mucho menos: mis conocimientos comparados con el conocimiento de los inmortales es como la sombra de un hombre frente a un palacio infinito.
Hay, en efecto, tres clases de conocimiento[400]: el de los sentidos, que se basa en la observación de multitud de cosas y que el vulgo y los ignorantes consideran en mí mayor de lo que es; ahora bien, este primero encierra dos aspectos: el mero conocimiento de lo que es y el conocimiento del por qué de cada cosa; en la mayoría de los casos basta saber qué es algo, pues no creo que merezca la pena indagar las causas de cosas triviales. La segunda clase de conocimiento es el de cuestiones más profundas a través de sus causas y conforme a ciencia y que suele llamarse demonstratio quia, pues se remonta de los efectos a las causas: la utilizo para lograr la amplificación, la iluminación y saberes generales a partir del propio; pero en este punto han sido tan raros mis logros gracias a mis recursos como frecuente la ayuda que me prestó mi espíritu; este tipo de conocimiento gusta a los eruditos, pues creen que proviene de la erudición y la práctica; de ahí que muchos creyeran que también yo era un erudito y un hombre de buena memoria, cuando no hay tal. La tercera clase de conocimiento es el de las cosas incorpóreas e inmateriales y que me vino por entero gracias a mi espíritu mediante la demonstratio simpliciter, esto es, la que hace ver la causa y el ser de algo de manera certísima; estas nociones no son ahora idénticas como lo eran antes, tanto porque a menudo se llega a conclusiones absurdas como porque, por ejemplo, el hecho de que el ángulo externo de un triángulo sea igual a la suma de los dos internos que se le oponen no es causa de que ello sea así sino de que así lo conozcamos. Y es que esta demonstratio simpliciter se presenta tan sólo en las substancias —corpóreas o incorpóreas— y por tanto tiene cabida así en la filosofía natural como en la divina; la matemática, en cambio, procede a través de la demonstratio propter quid. Todo ello, aunque parezca duro, es sin embargo verdad, pues el conocer que algo es así equivale a explicar cómo se ha elaborado su demostración.
Los problemas y las lenguas (por más que no soy capaz de hablarlas) alcanzo a comprenderlos sin reparar en ello siquiera.
La capacidad de amplificar un tema y darle brillo, en parte la he adquirido con la práctica y en parte me la otorga mi espíritu, ya que en lo de dar brillo me entrené durante más de cuarenta años antes de conseguirlo. Igualmente toda mi técnica de escribir y dar clases improvisadas la tengo gracias a esa capacidad mía de dar brillo. No obstante, esta ciencia me ha reportado entre la gente ahora más animadversión que fama, más vanagloria que provecho. Pero a un tiempo me proporciona placer no pequeño ni vulgar, los medios de prolongar mi vida, consuelo en mis muchas desventuras, ayuda en las contrariedades y alivio en mis achaques y fatigas. Ella es tal que abarca enteramente el meollo y lo mejor de las otras ciencias, haciéndose imprescindibles para su perfección y ornato.
En resumidas cuentas, los hechos son así, puedo haber errado en mis explicaciones: a los más sabios que yo me remito, quiero decir, a los teólogos.
Capítulo XLVIII
Testimonios de hombres ilustres sobre mí
El primero lo prestó el celebérrimo Matteo Corti. A la consulta del Senado sobre su sucesor respondió que yo era el hombre más adecuado y que estaba a la altura de las circunstancias y las exigencias del cargo[401].
Otro lo prestó Delfino cuando concurría conmigo en el segundo puesto. Fue delante de los alumnos y delante de mí en medio de la plaza. Uno andaba diciendo que, si yo me retiraba, Montano[402] sacaría el primer puesto. Le dije entonces a Delfino que con Montano tendría la cosa más difícil, pues Montano era muy hábil en captar votos del alumnado. A esto replicó Delfino: «En cuanto al primer puesto no se lo cederé ni al mismo Galeno que quisiera ser profesor. Considero más honroso sacar el segundo puesto contigo que sacar el primero con el otro. Y no creo que la cosa pueda ser más dina con el otro que contigo. A pesar de que he contado en toda la ciudad con apoyos muy fuertes de gente principalísima y a pesar de que por mi intervención se consiguió el indulto de los desterrados, no he podido conseguir ni la cuarta parte de alumnos que tú»[403].
Camuzio, otro adversario mío, publicó un libro en el que se lamenta dolorido de que en Pavía y otras universidades se enfrente mi nombre al de Galeno, «Que si no fuera» —dice— «porque el otro lleva tantos años muerto y lógicamente no suscita envidias y lo dan por bueno los más de los autores, sin duda debería ser postergado frente a Cardano». Anda por ahí su libro de mano en mano[404]].
Sebastiano Giustiniani, de Venecia, gobernador de Padua, en el verano de 1524, aquel hombre eruditísimo y amante de las humanidades, de la filosofía y de la teología, que tantas veces había sido comisionado como embajador de su república, un día que presenciaba un debate público en el que entre otros proponía sus argumentos Vincenzo Maggi[405] de Brescia (que poco después sería profesor de filosofía en Ferrara), me oyó disertar, después de oír a muchos otros, y preguntó quién era yo. Le dijeron: «Es uno de Milán que se llama Gerolamo Cardano». Cuando acabó el debate me mandó llamar y delante de toda la universidad me dijo: «Estudia, muchacho, que así aventajarás a Corti». Me quedé atónito y mudo ante aquellas palabras inesperadas. Insistió: « ¿Te has enterado, muchacho? A ti es: estudia, que así aventajarás a Corti». Se quedaron pasmados todos los que lo oyeron, sobre todo porque yo no era compatriota suyo, sino que provenía de una ciudad bien poco amiga de la suya a causa de las guerras que entre ellos y nuestros gobernantes se venían sucediendo.
Por lo que hace a los testimonios escritos, aunque no ignoro que tendré que pasar por alto muchos, he creído que vale la pena reseñar los nombres de quienes honraron mi memoria en libros que andan impresos y al alcance de todos.
Testimonios sobre mí aparecidos en libros[406]
1. Adolfo Crangius en su introducción a Tritemio.2. Adrien Alemán en su comentario al De aëre, aquis et locis de Hipócrates.
3. Andrea Vesalio en su Apología contra Puteus, pero bajo el pseudónimo ‘Gabriel hijo de Zacarías’.
4. El jurista André Tiraqueau en De nobilitate y en De legibus connubialibus.
5. Auger Ferrier en su libro sobre el mal francés.
6. El autor de las anotaciones al De nativitatibus de Hermes.
7. Antoine Mizauld en su De sympathia et antipathia.
8. Amatus Lusitanus en su comentario a Dioscórides.
9. Andrea Bacci, De aquis thermarum seu de balneis (esta mención es malintencionada, según se lo he hecho ver al autor en persona).
10. Andrea Camuzio (como ya dije antes) en sus Disputationes.
11. Antonio Maria (o Marco Antonio Majoraggio si le damos el nombre cambiado con que firmaba) en sus Antiparadoxa.
12. Adrien Turnèbe en la carta-prefacio a su traducción de la obra de Plutarco De oraculorum defectu (habla de mí sin nombrarme, con lo que el tonto se acusa a sí mismo).
13. Brodeau en sus Miscellanea.
14. Borrel (una piedra de molino que ni sabe ni es capaz de aprender).
15. Charles de l’Ecluse, De aromatibus Indiae.
16. El español Cristóbal en su itinerario del rey de España.
17. La crónica de Gaspare Bugati que me menciona entre los médicos y profesores.
18. En el suplemento a la crónica compuesta por Sansovino, también entre los médicos y profesores.
19. Conrad Gesner en todos sus escritos.
20. Conradus Lycosthenes en su edición del Liber prodigiorum.
21. Constantin en sus anotaciones al libro de Amatus, especialmente cuando habla de las piedras.
22. Christophorus Clavius de Bamberg en su comentario al tercer libro de los Elementos.
23. Daniel Bárbaro patriarca de Aquileya en el lib. X, cap. 8 de sus comentarios a Vitrubio.
24. Daniel Santberch en la secc. VII de sus Problemata.
25. Donato de Mutis en su exposición de algunos de los Aforismos.
26. En el Epitome Bibliothecae.
27. Francesco degli Alessandri en su Antidotario.
28. Frangois de Foix, conde de Cándale, incluye una censura en su Geometria que puede tenerse por alabanza.
29. Francesco Vimercati en sus comentarios a los Meteoros.
30. Fuchs en su compendio de medicina.
31. Kaspar Peucer, De divinationibus.
32. Gaudenzio Merula en el De bello Erasmicano. Fue el primero que sacó mi nombre en letra de molde y era de Novara.
33. El médico Georgius Pictorius en sus libros, que son muchos.
34. El médico bergamés Guglielmo Grataroli.
35. Gabriele Falloppio en el De fossilibus, aunque para contradecirme.
36. Guillaume Rondelet en la Historia aquatilium (con mala intención).
37. Gemma Frisia en su Arithmetica.
38. Gerolamo Castiglioni en su Oratio de laude patria.
39. Hieronymus Tragus, De plantis.
40. Jérôme Monteux, médico del rey de Francia.
41. Jacques Peletier en sus obras matemáticas.
42. Jean du Choul, De quercus historia.
43. J. de Coliado, De ossibus.
44. El jurista Giovanni Battista Ploto en su tratado De in litem iurando.
45. Johann Schöner, De natiuitatibus.
46. Johannes Cochlaeus en el comienzo de su Historia.
47. Joachim Heller en su edición de la Isagoge de Juan Hispalense.
48. Giuseppe Ceredi en su libro sobre el modo de alzar agua.
49. Johannes Stadius en sus Tabulae y en sus Ephemerides.
50. Joâo de Barros, portugués, en el libro IV de la 1ª década de su Historia de las Indias Orientales.
51. Julio César Escalígero en su obra contra mi libro De subtilitate.
52. Jacques Charpentier en su Alcinoi commentum.
53. Ingrassias en su libro De tumoribus.
54. Recopilación de escritos sobre las aguas.
55. Primera recopilación de escritos sobre el mal francés.
56. Levinus Lemnius, De naturae secretis.
57. Lorenzo Damiata en su Geographia, aún inédita.
58. Leo Suavius, De arsenico et auripygmento.
59. Luca Gaurico en sus Nativitates, aunque con mala intención.
60. Matthaeus Abel en el Dionysii de situ orbis.
61. Martino Enrico, dilatadamente, en sus Quaestiones medicae.
62. Melanchthon en los comienzos de su Doctrina.
63. Melchior Wieland prusiano.
64. Michael Stifel en su Arithmetica.
65. Raffaele Bombelli, boloñés, en su Algebra.
66. Niccolò Tartaglia, que después de hablar mal de mí se vio obligado a cantar la palinodia en Milán.
67. Philander en su comentario a Vitrubio.
68. Petrus Pena y Mathias de l’Obel en el capítulo De phthora et antiphthora del libro Stirpium adversaria.
69. Reinerus Solenander, De aquis calidis.
70. Severino Bebel, De succino, lib. II.
71. Taddeo Duni en una obra singular.
72. Valentino Nabod de Colonia en su comentario sobre Alcabicio.
73. Varaeus en un poema en su lengua materna.
Sé que muchos otros, de cuyos nombres no puedo acordarme, me han citado en sus obras. De los que me criticaron, ninguno que yo sepa pasó de la cartilla y no sé con qué cara se incluyen en la categoría de los sabios; son los siguientes: Brodeau, Fuchs, Charpentier, Turnèbe, Rondelet, Borrell, Foix y Tartaglia. Porque Escalígero y Duni e Ingrassia y Gaurico y Solenander me contradijeron para ganar renombre.
Ahora entérate también de los testimonios sobre mí prestados de viva voz, ya que respecto a los escritos ¿quién pone en duda el hecho de que ni a Galeno ni a Aristóteles les tocó en vida ser citados en apenas tantos libros como yo? Claro que quizá debo este privilegio a la invención de la imprenta.
A la cabeza está Andrea Alciato (lo nombro para rendirle mi homenaje), que aparte de llamarme, como he referido en otra parte, ‘el hombre de los inventos’ repasaba a diario mis libros, especialmente el titulado De consolatione.
Ambrogio Cavenaghi, protomédico del emperador, me dio el título de ‘el hombre de las empresas’. Julio César Escalígero[407] me concedió más títulos de los que yo pediría, llamándome ‘ingenio profundísimo, atinadísimo e incomparable’.
No pudo ser, pese a tantas envidias, que mi nombre fuera pasado por alto a la hora de dar clases en Bolonia, Pavía y otras universidades. Angelo Candiani y Bartolomeo de Urbino, personas excelentes los dos y médicos famosos, fueron sorprendidos (¡y cuántas veces! —porque no se escondían) con libros míos en las manos, y eso que no eran ni mucho menos mis amigos.
Pero me detendré aquí, no parezca que ando a la caza de la sombra de un sueño, pues vanas son estas cosas mortales y es del todo inconsistente la gloria que acarrean.
Capítulo XLIX
Mi opinión sobre las cosas de este mundo
La segunda causa se da en quienes creen saber lo que no saben. También estos se engañan a sí mismos y engañan a los demás. Otros fingen saber e igualmente engañan.
A los inconvenientes estos hay que añadir otros factores fortuitos. El primero es que si vives en un país y en una época en los que el Estado naufraga entre leyes dañosas, pretender oponerte a ellas resulta muy difícil y está lleno de sinsabores, cuando no supone mera estupidez; intentar burlarlas viene a ser lo mismo, además de arriesgado, pues tus fincas y dineros están sujetos a represalias por parte de los poderes públicos.
El segundo factor lo constituyen las fluctuaciones a que está sujeta nuestra existencia. Así, pongamos por caso, muchos van muriéndose entre el trabajo propio y las ganancias ajenas. Estas dificultades, que a todos se nos presentan, son mayores para los ancianos y para los poco avisados y son imposibles de superar para los inexpertos y desprevenidos; empeoran con la estupidez del prójimo, que, por ignorar los fines, se vuelve malicioso y dañino. De ahí que algunos se agrupen en gremios con otros.
Lo primero que hay que tener ante los ojos es a Dios y a la muerte: a Él como a quien nunca nos defrauda, a ella como a la última de nuestras desventuras, la que nos obliga a despreciarlo todo, la segura, la que pondrá fin a nuestros males.
Lo segundo a tener en cuenta es que busques muchos apoyos para que, si falla uno de ellos, no te derrumbes ni te hagas esclavo de los tuyos.
Lo tercero, que no juzgues las cosas por su cantidad sino por su calidad; y, así, pequeñas cosas que son los comienzos de otras grandes han de ser preferidas a cosas aparentemente grandes pero inferiores en sí mismas.
Cuando necesites muchas cosas y no te sea posible tenerlas todas a pedir de boca, por ninguna debes afanarte en demasía sino hasta la raya de tus necesidades y tu sosiego.
Por tanto, no todos los bienes se miden por el mismo rasero sino según un más y un menos. Por ejemplo, nos afanamos por la honra en cuanto que nos hace autosuficientes, por las riquezas en cuanto nos permite ayudar a otros.
En sexto lugar, la educación puede mucho en los hijos; pero, si ninguno de sus recursos vale y los hijos son malos de condición o necios o tercos a fuer de consentidos o, ya mayores, siguen siendo perezosos o te queda uno solo y tú eres viejo, es el colmo de la desgracia, y más todavía si añades pobreza, pleitos, pérdida del patrimonio o tiempos difíciles. Todas esas calamidades, excepto la última, se me han venido a mí encima. En tal situación, digo yo, cabe recurrir a ciertos apoyos fuera de los mencionados: pensar, por ejemplo, que si no tuvieras nada aún tendrías menos, o apresurarte a buscar un báculo para tu vejez, una nuera o un pariente político. En esto último conviene andar con tiento: ya podrás luego, después de tantas estupideces, dedicarte por entero a tus tareas como quien nace de nuevo.
Para concluir en pocas palabras, ya que en esta vida todo es mezquino e inconsistente, cualquier cosa, incluso la que se inscribe dentro de acciones todavía no realizadas, viene a depender de instantes del todo fugaces.
Entre otros muchos casos de mi vida con los que yo podría corroborar esto último que he dicho destaco tan sólo el que sigue. El día, si no me falla la memoria, 17 de octubre de 1562 me encontraba en Milán y me disponía a viajar a Bolonia. Seis días antes, de una correa con la que yo sujetaba la escarcela a la coraza se había desprendido un remache de bronce. Tanta menos importancia di al incidente cuanto más me abrumaban mis negocios, y además tenía a mi disposición seis manojos de correas, que quería llevar a Bolonia, comprados el día anterior a la caída del remache. En el punto y hora de la partida, en el preciso instante en que subía al carruaje, como les pasa a muchos, me entraron ganas de orinar. Lo hago y, cuando me dispongo a abrochar la correa, no puedo abrocharla. Fastidiado por el contratiempo, voy a unas tiendas que había allí cerca de mi casa —tres por lo menos había, si no me equivoco—, pero no encuentro correas en ninguna. Sin saber qué hacer me acuerdo de los manojos. Pido la llave a mi yerno, me la da, abro un cofre que por tener un mecanismo de cerrajería alemán era muy difícil de abrir, veo allí los manojos y he aquí que de paso doy con el montón de mis manuscritos, todos los libros que yo tenía redactados y que estaban puestos allí para llevármelos conmigo cuando me fuera:
obstupui steteruntque comae et vox faucibus haesit[408].Los cogí, me los llevé y empecé mis clases. A principios de diciembre me llegó una carta comunicándome que una noche habían roto el cofre y se habían llevado todo lo que tenía dentro. Si no es por el remache no hubiera podido empezar mis clases, hubiera perdido la cátedra, me hubiera visto obligado a pedir limosna, hubieran perecido todos esos documentos para la posteridad, me hubiera muerto de pena al poco tiempo. ¡Y dependió de un instante! ¡Oh humana condición, oh miseria!
Para ser capaz de discernir los caracteres de los hombres, su gusto por las ciencias y su grado de cultura, hace falta tener en cuenta su naturaleza, sus leyes y costumbres. Los incultos, en efecto, son simples y obstinados, de ahí que caigan en los extremos: caso de ser malos, son los peores, pues ni se avienen a razones ni se dejan llevar de buenos consejos. Son rijosos hasta lo indecible, tragones hasta la torpeza, sañudos en sus arrebatos de ira, sobre todo los pobres y los ricos, aquellos por sus ansias y estos por sus ambiciones. Los que además de ignorantes son inútiles resultan rencorosos e igualmente malévolos y avaros. Los que viven bajo gobiernos tiránicos son valientes para esquilmar al prójimo, cobardes para defender lo suyo: donde reina la codicia, allí no hay ni afecto ni lealtad ni compasión. La osadía unida a la cólera hace a los hombres crueles; la pereza, sobre todo cuando se junta con la gula y la sensualidad, los hace ruines. La necesidad y el hábito hacen al trabajador, la falta de recursos al ingenioso. Si mediante leyes se les aparta de la ciencia, pero se honran las obras y hay lugar para la ambición, como ocurre en los gobiernos aristocráticos, con la inventiva de la técnica y las obras ingenieriles, especialmente si es un país de recursos variados, levantan cabeza. En una democracia, o allí donde se busca el enriquecimiento propio, no se atiende a la honra ni de un modo ni de otro.
He apuntado un ejemplo de cómo son las cosas de este mundo y añadiré ahora otro entre los mil que ocurren. Te reirás, pero ¡depende de tan poco la vida y la muerte! Me ha sucedido hoy mismo, 28 de abril de 1576. Iba a la plaza y se me ocurrió hacer una visita a un joyero que vive en una calle estrecha. Le dije, pues, a mi cochero, un zoquete, que siguiera con el coche y me esperara en la plaza de los Altoviti[409]. Me dice que sí pero entiende otro sitio y allá que se va. A mi regreso del joyero no lo encuentro. Supuse que se había ido a la plaza del Castillo de Sant’Angelo y me encaminé hacia allí. Iba con demasiada ropa, ya que antes había venido en coche. En mi camino tropiezo con Vincenzo, un músico de Bolonia amigo mío, que se percata de que estoy sin coche. Llego a la plaza pero sigo sin encontrar al cochero. En este momento me entró una gran preocupación, pues tenía que regresar por el puente y estaba destrozado de cansancio, de hambre y de calor. Podía conseguir un coche del alcaide del castillo, aunque también esto suponía un gran riesgo. Me encomiendo a Dios pensando que me hacía falta tino y paciencia. Emprendo el regreso pero con la intención de no cansarme demasiado ni tampoco quedarme quieto. Sin embargo, pasado el puente, me dirijo a los Altoviti so pretexto de preguntar por un cambio de moneda napolitana que quería saber, y allí me quedo sentado. Me informan al punto: «Por allí va el alcaide». Salgo precipitadamente y veo en la plaza al cochero: el amigo con el que topé le había dado aviso. Subo al coche en la duda de si marcharme o no, ya que estaba en ayunas. Encuentro en mi bolsa unas cuantas uvas pasas y de ese modo pude resolver todos mis asuntos sin riesgo y hasta con gusto. Observa cuántos momentos críticos: mi encuentro con Vincenzo, el de este y el cochero, mi decisión de ir a casa del banquero, el estar éste desocupado, el paso del alcaide que provocó mi salida del banco, mi encuentro con el cochero y el tener a manos las pasas aquellas de Creta. Siete casualidades en total, ¡y hubiese bastado que una sola se adelantara o retrasara lo que se tarda en decir un amén para verme perdido o en una situación harto embarazosa!
No digo que a otros no les ocurran de vez en cuando cosas parecidas, pero no estarán tan sujetas al instante fugaz ni tan llenas de peligros y envueltas en dificultades enormes, o bien ellos no se dan cuenta de que les ocurren.
Capítulo L
Dichos habituales que equivalen a reglas de conducta. Refutación de una idea falsa. Endecha. Diálogo
De dos males contrarios hay que escoger aquel que a la larga supone menor detrimento.
Como decía Sorano[410], es honroso recibir de quien otorga y no pedirle a quien no da.
En las situaciones dudosas elijo la parte naturalmente ventajosa. Por ejemplo, administro pequeñas dosis de medicamento, pues si me decido por una porción entera no hay modo de echarse atrás y uno fracasa con merma del propio prestigio. El que no quiere actuar conforme a razón es una bestia: apártate de él o mereces que te den una paliza, ya que sólo el hombre lleva a cabo y dirige sus actuaciones con la palabra.
Los pesados, los intratables, los tercos, los perezosos no sólo constituyen a menudo un estorbo para nuestro negocio principal sino también para otros muchos. Conque debe evitarse su compañía más que ninguna.
A los poderosos en particular basta decirles para guardar la compostura: «Me ofendéis» o «Me siento ofendido». A tus familiares y herederos esto otro: Elio Donato es un conocidísimo comentarista de Virgilio y autor de unas gramáticas (Ars maior y Ars minor) muy difundidas y estudiadas en todos los tiempos. Vivió en el siglo IV de C. y fue maestro de S. Jerónimo. « ¿Es así como vais a cuidar de mi hacienda cuando muera?». Los cogerás en la trampa.
A uno que me echó en cara que tenía pocos alumnos le contesté que se venden más Donatos que Virgilios[411], y a otro que me reprochaba el que yo fuera el único que sostuviera tales o cuales opiniones le dije: «Por lo raro es tan apreciado el unicornio».
A un abogado que me echó en cara la escasez de discípulos le respondí: «Hay quienes nos deshonran con su presencia, hay quienes nos honran más con su marcha»[412].
A un médico que presumía de tener más pacientes que yo le contesté: «No hay que presumir de eso sino de haber sanado a más». A otros les respondí con mayor acritud: «Peor es que tantos se os mueran en los brazos».
Para alejar a un mozalbete de las malas compañías le dije que le podría enseñar una manzana que echó a perder el montón sano, pero que él no me podría enseñar un montón que sanara a una sola manzana podrida.
A quienes me criticaban el mantener en casa a demasiados jovencitos les respondí: «Doble mérito: por hacerles bien y por soportar que hablen mal de mí».
La sabiduría, como mineral precioso, hay que arrancarla de las entrañas de la tierra.
A uno que me comparaba con otros eruditos le espeté aquello de Virgilio: quid, si idem certet Phoebum superare canendo?[413]
Aconsejé a menudo que sólo y antes que ninguna otra cosa se pensara esto: « ¿Qué es lo más importante? ¿Qué lo menos importante?».
Es señal evidente de buen juicio tener un amigo poderoso.
A uno que me echó en cara mi vejez: «Viejo es aquel a quien Dios deja de su mano».
En la adversidad los amigos te dan apoyo, los aduladores buenos consejos.
El mal se remedia con el bien, no con el mal.
Sé que las almas son inmortales; cómo, no lo sé.
Más debo a los malos médicos por haber quitado de en medio a mis enemigos que a los buenos aunque sean amigos míos.
En cierta ocasión que andaba yo entre gente maliciosa e inculta, se me echó en cara que hubiese errado en mis predicciones, y contesté: «Raro sería que hubiese acertado o hecho como se debe cosa alguna entre gente como vosotros».
Cuando vayas a hacer algo, piensa en qué situación quedarás una vez que lo hayas hecho, lo hagas o no[414].
El hombre superior tiene que vivir donde habita el príncipe.
Acoged a vuestros amigos con semblante alegre porque lo merecen, a vuestros enemigos para quedar por encima de ellos.
Los que redactan con desaliño son como los que toman alimentos indigestos: por un placer pasajero se causan luego grandes molestias.
La lealtad de un hombre mídela por sus intereses, a menos que ese hombre esté por encima de la cosa en cuestión.
Lo más importante en los negocios humanos es hallar una meta a nuestras acciones.
Los hombres más civilizados de nuestra época, por atenerse a las cosas presentes y sensibles, son condenados por descreídos, ingratos e ignorantes en una palabra.
Para despedir a un criado: «Yo estoy satisfecho contigo, pero tú no lo estás conmigo, así que te ves obligado a dejarme».
A uno que me dijo: « ¿Por qué siendo tú tan sabio son tus hijos tan tontos?», le contesté: «Porque yo no soy tan sabio como tontos son ellos».
Los hombres afortunados son como los niños que juegan a saltar los escalones de una escalera: cuantos más escalones saltan más se entusiasman, pero mayor es el riesgo de un descalabro.
Es mejor callar cien cosas que hay que decir, que decir una sola que hay que callar.
Es menester obligar a los niños a que contesten pronto para que olviden otras cosas y no respondan a la ligera.
A uno que preguntaba: « ¿Qué pasa en Roma?», le dije: «Lo que pasa en la capital de las ciudades y de las cosas humanas».
« ¿Es verdad que has estado en la cárcel?» —me dijo uno; y yo: « ¿Tienes interés en ir tú también allí?». A otro menos juicioso le contesté la misma pregunta de este otro modo: « ¿Qué has hecho para tener miedo?».
No hay que poner en los libros razones que no lleguen a una conclusión o no merezcan leerse.
Cuando dices algo con segundas intenciones debes tener el pellejo duro; cuando lo oyes decir, piensa que el otro también lo tiene.
En las cuestiones prácticas no ayuda como en las ciencias el conocimiento de lo general, sino que conviene conocer ante todo la cantidad exacta. Podemos, en efecto, aliviar a un enfermo de tercianas administrándole el ruibarbo, aunque no sepamos la cantidad, pero es mejor callar y no visitar al paciente si no se sabe aplicar la dosis adecuada en el tratamiento.
Las lágrimas son medicina del dolor, la ira lo es de la lástima, y la necesidad, como la historia enseña, es remedio del uno y la otra. En general para todas estas cosas es bueno poder ganar tiempo.
Para tu gobierno propio enfrenta un defecto a otro defecto, por ejemplo, frente a dejadez pon ambición en pleitos y cobros, frente a la apatía cólera, frente a engreimiento hambre y oprobio y frente a quienes manejan sus puños a modo de argumentos hazte mensajero impaciente por acudir a los poderosos.
Cuando te quieras lavar, prepara antes la toalla para secarte.
Si vas a tomar criada vieja pregúntale si sabe coser, lavar, amasar, y mándale que camine un rato y que encienda el fuego. Aparte, te quejarás de que no tienes vino y le preguntarás, como si acaso los necesitaras, si tiene allegados o amigos, por qué dejó a su anterior amo, cuántos maridos e hijos ha tenido. Una vez hecho esto, toma las precauciones oportunas o despáchala.
La rapidez en charlar es muy dañina, la rapidez en actuar es de vez en cuando necesaria, la rapidez en deliberar no debe ser ni mucha ni poca.
No exijas lo que en justicia corresponde a otros, y menos lo exijas de tus amos. No aceptes condiciones al pedir lo que en justicia te corresponde a ti, sino impón tu deseo (aunque dentro de unos límites).
No digas delante de la gente lo que opinas; mira con más cuidado a quién le hablas que a quién le prestas dinero.
Lo que en las cosas eternas es Dios lo simula como su sombra el tiempo, pero además éste se ve alterado por la continua mudanza.
En las cuestiones espinosas o expuestas a denuncias calumniosas —por sí mismas o por tu culpa—, si no estás seguro de poder llegar a una conclusión, es mejor callar. En este punto tropiezan muchos por pretender con excesivo celo la gloria de saberlo todo o entender de todo.
Procura no poner tu hacienda en manos de quien la toma de favor, pues o la gastará si se la dejas largo tiempo o si se la retiras corres el riesgo de que te ganes sus antipatías. Desde luego, te mantendrá en continua zozobra.
Haz que tu libro tenga una aplicación práctica y que esta aplicación lo haga redondo. Este y no otro es el libro perfecto.
A uno que me dijo: «Me das pena», le contesté: «No hay de qué».
El mal es la ausencia de bien; el bien o es en sí mismo un valor que queda bajo nuestro albedrío o es algo necesario.
Si no has tenido riquezas, hijos y amigos pero tienes lo demás, eres dichoso; si también te falta lo demás, aguantarás poco.
Aunque las artes son muchas, hay una que es el arte de las artes: el arte de hablar genéricamente. Merced a ella es posible decir muchas cosas en pocas palabras, expresar lo oscuro con claridad y mudar la incertidumbre en certeza. Ahora bien, necesitas tres requisitos: que todas esas generalizaciones se encuadren en la consabida unidad, que se acoplen las unas con las otras adecuadamente incluyendo el tema y delimitándolo, y, en fin, que sean apropiadas al tema. Este último es el único que no cumplió Aristóteles debido al escaso desarrollo de la ciencia de su tiempo. Ten en cuenta también que es posible hacer ciertas concesiones a la amenidad, como es corriente en los libros de historia.
Refutación de una idea falsa
Sin razón se lamentan muchos asegurando que el talento es esclavo de la suerte[415]; creen otros que el talento es el dueño de la felicidad. He aquí unas palabras dignas de un hombre altivo:victrix fortunae sapientia, dicimus autemDoblemente se equivocan. En primer lugar por decir que la sabiduría (entiéndase: la nuestra) está por encima de la fortuna, siendo así que diariamente comprobamos lo contrario. Y la razón es que la fortuna se manifiesta toda ella y despliega todas sus virtualidades en cada cosa. Pero nosotros sólo tenemos un retoño —y un retoño chico y endeble— de sabiduría. La fortuna, pues, no es más poderosa que la sabiduría, pero nuestra sabiduría tampoco supera a la fortuna. En cambio la fortuna cede de grado ante la sabiduría divina y no se atreve ni a poner el pie allí donde huele el rastro de esta sabiduría. Tampoco estoy de acuerdo con la opinión de Bruto moribundo:
hos quoque felices, qui ferre incommoda vitae
nec iactare iugum didicere, etc.[416]
infelix uirtus et solis prouida uerbisY es que aunque Plutarco nos transmita[418] el testimonio de Antonio sobre Bruto, —de que fue el único que mató a César por la gloria de su hazaña, mientras que los otros lo hacían por resentimiento—, aquello ocurrió quizá por otras causas y no porque abrigara tal intención. Por lo que Cicerón cuenta en sus Cartas a Atico[419] se ve claramente, en efecto, que Bruto había tomado a mal muchas de las cosas que sucedieron y que se sintió molesto por lo que vino luego, lo que no hubiese sido así si sus miras hubieran estado puestas únicamente en la gloria. Sin razón se quejaba, por otra parte, de que Antonio, que había pasado la vida entre las armas, fuera el elegido de la Fortuna frente a él, que calladamente había dedicado sus esfuerzos a la elocuencia. Porque las palabras de los valientes son desaliñadas y sin primores, pero sus conceptos están llenos de reciedumbre, según leemos en Tácito de aquello que le dijeron a Nerón[420]. Conque bien estúpido era Bruto buscando lugar para el talento en una guerra civil, porque si ya resulta imposible hallar un hombre dichoso en una ciudad cercada, menos aún se hallará en la que vive en guerra doméstica. Y aunque la dicha no se basa en la suerte sino en el talento, no obstante, la suerte, si nos es adversa, puede poner más obstáculos que apoyos nos puede prestar el talento.
fortunam in rebus cur sequeris dominam?[417]
* * * *
Tres cosas ante todas nos hacen mudar de costumbres: la edad, la fortuna y el matrimonio. Por tanto ándate con cuidado, y lo mismo respecto al trato con los hombres, que es como hierro candente: si lo coges con la mano, no hay nada peor; machacado con el martillo, reporta ganancias al herrero y a todos utilidad.Endecha por la muerte de mi hijo
¿Quién te arrancó de mis brazos, a ti, mi hijo más tierno?¿Quién fue capaz de poner tanto llanto en mis últimos años?
¿Quién albergó corazón tan duro en su pecho? ¡Destino,
ay, riguroso, que quiso segar en flor mi cosecha!
5 No te salvó Calíope, Apolo no pudo salvarte:
callen por siempre los can tos, la cítara y flauta sonoras,
que de nuevo me sacan suspiros por mi hijo querido,
al recordarme cómo cantaba sus dulces canciones.
Tu doctorado, tus muchos saberes en medicina,
10 tus elegantes latines, dime, ¿de qué te sirvieron,
si de repente tus largos esfuerzos ya no son nada?
¿Qué lograste al salvar a soldados de España y a nobles
conciudadanos, si un jefe español y un notable paisano
mandan que ruedes herido por hoja de alfanje sañudo?
15 ¡Ay, ya no sé que me haga, que el alma en el pecho se muere
mientras recuerda, hijo mío, tu sino fatal en silencio!
¡Ay, que no me dejan poner mi dolor por escrito
ni me dejan llorar por el hijo que a mí me arrebatan!
Las alabanzas eternas que yo a tus cenizas cantara
20 callo, pues fueron causa de muerte no merecida.
Hijo, bajo el poder de un príncipe bueno sufriste
recia condena que al modo antiguo el Senado te impuso
por tomarte venganza en mujer adúltera y falsa.
Llévese la honra tranquilo el galán de nuestras mujeres,
25 si se impone castigo a la diestra de los vengadores.
Hijo valiente, ¡ay!, retrato fiel de tu padre,
digno eras tú de vivir una larga vida gloriosa;
ya no es posible, pues todo lo bueno y lucido
del tenebroso suelo a lo alto se llevan las Parcas.
30 ¡Mozo valiente a más de noble, yo aquí te saludo:
digno rival de tu padre, digno rival de tu abuelo!
Lejos estaba el rey, esperanza segura de perdones;
Febo su luz de las tierras aparta, escóndese Febe;
ya en el límpido cielo no brillan las altas estrellas
35 para no ver palacios manchados de horrenda matanza.
¿Dónde llevar mis pasos? ¿Qué suelo encierra tu cuerpo,
miembros partidos, cadáver sajado? ¿Son estas las nuevas,
hijo, que traes a tu padre viajero por tierras y mares
para buscarte? ¡Clavad en mí, sayones, los dardos,
40 si corazón tenéis, matadme con vuestras espadas!
¡Tú, poderoso rey de los dioses, apiádate y lanza
y a tu centella, sumérgeme ya en los infiernos,
que otro modo no tengo de hacer que mis penas acaben!
No son estas, no, las promesas que hiciste a tu padre
45 de con cautela lanzarte a la busca de crudos amores
que han acabado contigo! ¡Oh esposa intachable,
cuánta suerte has tenido al morir sin ver tu desgracia!
Hijo del alma, tu nombre a sabiendas he deshonrado
cuando a destierro salí dejando la casa paterna
50 para pagar la condena debida al rencor de los míos.
¡Ah si yo hubiese, muriendo, rendido un alma culpable:
pero no, que, viviendo, a mí sino derroto y supero!
Ha de vivir, sin embargo, por todos los siglos tu nombre,
hijo querido, de ti la India sabrá y la Bactriana.
Para nosotros has muerto: el orbe entero te guarda.
* * * *
Nos morimos todos por igual, como dice Horacio, sólo sobrevive la gloria que pregona nuestra valía por boca de un poeta divino y prestigioso. Por eso deseaba tanto Alejandro tener un Homero, pues la historia cae en el olvido a causa de las hazañas sonadas de los que vienen luego. Los poetas narran sucesos imaginarios, de ahí que sean objeto de desprecio. Prodigio grande es el que se dio en Horacio, que sin la ayuda de una historia fue capaz de perpetuar su nombre. Y es que sin historia los escritores se muestran incapaces de ser amenos, como el mismo Horacio certifica:lectorem delectando pariterque monendo[421].Lo que realmente a otros habría perjudicado, esto es, la rápida decadencia del latín castizo, a él lo convirtió en un escritor singular por su exquisitez, un escritor modélico. Conviene, pues, que el fondo del poema sea un hecho destacado y famoso, que el poeta recoja la historia y la amplifique mediante las figuras de estilo, que así y no de otro modo sostenga a lo largo del desarrollo del tema el empaque, según aquello que se dijo:
Graiis dedit ore rotundoDebe ser también el poeta escrupulosamente cuidadoso a la hora de aderezar esas fábulas de manera que se cumplan las innumerables reglas que apenas en un grueso volumen pudo abarcar Aristóteles[423]. Cuando a la vez se den en el poeta estas cuatro condiciones, entonces será eterna su fama, en otro caso no.
Musa loqui[422].
Dialogo
Pero ¿a qué viene todo esto?[424]GEROLAMO: A que conozcamos qué es lo que se requiere para llevar una vida dichosa y cómo no hay verdadera felicidad en esta vida, no sea que tropecemos buscándola y así nos hagamos doblemente desdichados.
EL ESPÍRITU: Pero ello no basta, ya que es menester que como el artesano conozcamos la finalidad de lo que pretendemos. Por ejemplo, el herrero sabe y enseña a hacer clavos y cerrojos, yunques y martillos: los clavos para ensamblar las tablas, los cerrojos para cerrar las puertas, los yunques para resistir los martillazos. Pero tú no enseñas nada de eso: ni se sabe en qué consiste la felicidad —ni siquiera estás seguro de que la haya— ni para qué sirve. Por culpa de tus sentencias sobre lo huero y vano de las cosas humanas, lo más embarazoso sin duda para nosotros es no saber si con esa doctrina tú has hallado algo más y si realmente en esa vaciedad hay sustancia. En consecuencia, la gente querría conocer la aplicación práctica, si la hay, y la finalidad de semejante doctrina. Pues si no tiene aplicación, ¿para qué escribirla, enseñarla o aprenderla?
GEROLAMO: La tiene y no la tiene. Primero está aquello de que, como dije, sabemos que la infelicidad es mayor que la felicidad; que, por otra parte, la felicidad casi no existe y en ese vacío es a las veces algo pequeño y encima pasajero. No obstante, todo lo he reducido a nada para que sepamos recoger a tiempo ese poco y evitar la tristeza y desechar y anular la porción de infelicidad que nos toca (con tal de que esa infelicidad no sea extrema en relación al individuo, como de verdad puede serlo, aunque en relación a sí misma no pueda ser ni grande ni mediana, no digamos ya extrema o máxima), en tanto que si se ignoran estas cosas, bien puede uno volverse desgraciado.
EL ESPÍRITU: A lo que veo, esa doctrina encierra en sí cinco aplicaciones. La primera para aliviar la infelicidad, siempre que no sea extrema. La segunda para acrecentar ese poco de felicidad que le corresponde al ser humano. La tercera para que en ese vacío recojas algunas migajas y algo de plenitud poco después. La cuarta para que sepamos que hay cierta felicidad escasa y breve que reside únicamente en la propia valía y que no puede ser estorbada por inconvenientes graves. La quinta consiste en que la duración de esa felicidad pueda prolongarse un tanto más, gracias a que sus elementos y su empleo se ven sensiblemente alargados si por acaso se les compara con la brevedad de la vida humana. Mas si la vida del hombre durara quinientos o seiscientos años, todos por desesperación la acortarían, e igualmente ocurriría con una felicidad continuamente renovada.
GEROLAMO: Muy bien dicho. Y te lo agradezco, pues has desarrollado el tema mucho mejor de lo que yo hubiera podido hacerlo. Pero añadiría de mi parte lo siguiente: esa felicidad, aunque, como he dicho, es toda ella pequeñísima y endeble y, por hablar claro, no es casi nada, tiene, sin embargo, cuatro grados. El primero en tanto que se da actualmente y, de momento, parece ser algo, cuando no lo es: la prueba está en que según el común sentir de los filósofos no es más que ausencia de dolor. El segundo cuando acaba de pasar pero se mantienen sus raíces y efectos de modo que casi parece presente. El tercero cuando ha pasado tiempo y sólo permanece el recuerdo: es esta una felicidad umbrátil que carece de sustancia. El cuarto es asimilable al de aquellas cosas de las que no quedan huellas, como por ejemplo los sucesos de la vida diaria cuyo recuerdo se ha borrado o, si perdura, nos es indiferente. Por todo ello, queda claro que basta en esta vida pasarla sin grandes desgracias.
Capítulo LI
En qué veo que fallo
Sero sapiunt Phryges![425]
Es imposible no errar, pero resulta inevitable que yerren más de la cuenta quienes se hacen esclavos de los placeres.Mi mayor equivocación estuvo en la educación de mis hijos, porque la educación puede mucho. Ahora bien, he carecido de medios, de unos hijos juiciosos, de hermanos, hermanas, allegados, amigos, recursos, influencias, criados fieles. No obstante, podría haber optado por escribir menos, oponerme a mis propios impulsos y apartarme un tanto de los placeres, haber sido más cumplidor con mis amigos, haber aguardado las decisiones del Senado de Bolonia y, si mucho me ayudó no hacer ruegos, ¡cuánto más me hubiera ayudado no andar con exigencias! En circunstancias tales, cuando tus adversarios se te enfrentan y la influencia de tus amigos no puede contrarrestar la de ellos, una buena oportunidad es lo que más vale. Tampoco condeno del todo mi afición al ajedrez, más bien me adhiero a la opinión de Horacio:
vixi: cras vel atraAñade tú: con tal de que no perjudique a los bienes venideros. Pero yo, fuera de mi moderación en el comer y del decoro que mantenía en mi trato con la gente, no presté atención ni dedicación ninguna al problema. En consecuencia, poco era si me hubiese andado con siete ojos en todas mis actuaciones, de nada me habría valido. Me entregué con desmedido tesón a mis estudios; con ese mismo tesón, a buen seguro que habría triunfado también en los otros asuntos de la vida y aquella afanosa constancia mía para los estudios no habría despertado tanta admiración. Ya fue bastante el que me faltaran tantos recursos: buena memoria, conocimiento del latín en la mocedad, buena salud, amigos y criados capaces, la potencia sexual durante mucho tiempo, algún tipo de encanto y atractivo, unos hijos que al menos tuvieran sentido común. Todo al contrario, me tocaron en suerte un carácter tímido, pleitos (y encima seguidos, unos tras otros), unos padres malhumorados, una época turbulenta de guerras y herejías. «Pero bien podías haberte servido de muchos descubrimientos de tu época». La verdad no debe molestar a nadie: los descubrimientos ajenos o los he hallado en su mayoría falsos o no los entendí, con lo que por una cosa o por la otra de nada me sirvieron. Los míos propios me eran más útiles, pero llegaron tarde para mí, de modo que si me hubiera sido posible descubrir a tiempo lo que conseguí luego, o conocer en su hora lo que otros habían investigado, quizás no lo habría pasado tan mal.
nube polum Pater occupato[426].
Pese a todo, aún me quedan posesiones tan valiosas, que si cualquier otro las tuviera se consideraría dichoso: el conocimiento de tantas materias, una descendencia viva aunque mermada, libros editados y —muchos— por editar, fama, puestos relevantes, riquezas bien ganadas, amigos poderosos, secretos y —lo que más vale— temor de Dios. Pero, como he dicho, una sola persona no puede reunirlo todo ni sobresalir en todo ni, caso de sobresalir en un campo, llegar en él a la perfección. ¿A qué viene entonces exigirme a mí algo que le está vedado a todo el humano linaje o extrañarse de que cometa errores cuando todos los otros los cometen?
Capítulo LII
Cambios con la edad
En la primera infancia, según me contaron, era gordo y rubio.
De niño era canijo, de cara alargada, blanco y sonrosado. Crecí rápidamente de modo que a los dieciséis años ya había acabado de crecer y se me veía tan alto como ahora se me ve. Mi temperamento era melancólico.
En la mocedad era colorado, de porte insignificante, algo colé rico, alegre y amigo de diversiones, sobre todo de la música.
Durante la madurez, de los treinta a los cuarenta años, seguí en las mismas. Tenía motivos de preocupación: pobreza —con hijos ya y mujer—, un cuerpo débil y unos rivales tan temibles, que cuando curé a la noble dama Bartolomea Crivelli y luego a su hermano, este, ya curado, dio en burlarse de mí, y yo tuve que decirle: « ¿Qué habríais hecho» —pues estaban con él otros que también se burlaban— «si no te hubiese curado?». ¡Y qué no se podía esperar si hasta los treinta y nueve años no empezaron a darme respiro! Ni siquiera en los cuatro años siguientes, esto es, desde el 1 de septiembre de 1539 hasta el 1 de noviembre de 1543 hice nada ni pública ni privadamente que no fuera encaminado a librarme de ese preocupación y ganar honra. De manera que mi suerte cambió a los cuarenta y tres años y desde entonces a los setenta pasaron casi veintisiete —la duración de la guerra del Peloponeso[427]— durante los que compuse todos esos escritos que mencioné. De los setenta y uno a los setenta y cinco han pasado cuatro años durante los que he escrito doce obras, si bien contienen un total de dieciocho libros. La mayor parte de ellas está por imprimir, una contienen enseñanzas viejas y otras nueva doctrina.
En todo este tiempo me he entregado durante siete años a diversiones, a la música y a otras, sobre todo a los juegos de azar y a la pesca. También me he entrenado con miras a los debates, en tanto que mi cuerpo se iba resintiendo: sufrí dolores de muelas y se me cayeron unos cuantos dientes, me entró la gota pero sin causarme tormento: eran ataques de veinticuatro horas y luego venía la convalecencia.
Hasta los setenta años mis fuerzas no menguaron y más parecía que declinaban por las penas que por la edad. Desde ese año en adelante procuré atender de cerca a los asuntos domésticos, pero surgieron tantos obstáculos que de puro milagro sigo vivo. Porque si se hace la lista de mis fatigas, cuidados, aflicciones, dolores, equivocaciones en la dieta, afanes por la hacienda propia, miedo a la pobreza, insomnios, desarreglos estomacales, soplos de carácter grave, picores y hasta piojera, las frivolidades de mi nieto y la mala conducta de mi hijo, ¿quién no se asombraría de que aún ande yo vivo? Se me han caído muchas piezas de la dentadura de modo que me quedan una quince y no enteras ni firmes. Tantas insidias, tantas trampas, viejas criadas ladronas, cocheros borrachines, todos mentirosos, haraganes, desleales e insolentes. No he tenido nadie que me apoyara, ni uno solo que medio me sirviera. En seis ocasiones o así, por mor de todos estos inconvenientes infinitos o de una equivocación en la dieta, he creído al irme a la cama que no iba a levantarme más y, dos de esas seis, que me iba a morir aquella misma noche. Todavía no he redactado el testamento que quiero que sea el definitivo. Dirás: « ¿Cómo pudiste salir adelante?». El dolor fue la medicina del dolor, enfrenté de entrada la cólera al abatimiento y los estudios serios al excesivo cariño por los míos, el juego de ajedrez a las penas mezquinas y frente a las grandes puse falsas esperanzas y fantasías.
No desayunaba, y la cosa llegó al extremo de que por la mañana me contentaba con una manzana cocida o con quince granos de uvas pasas de Creta, todo ello sin vino las más de las veces y sin agua o, en todo caso, bebiendo muy poco de lo uno o lo otro. Últimamente he iniciado una costumbre que me agrada y espero que me sea saludable: tomar el caldo blanco de Galeno[428] con pan migado y bien esponjado sin nada más. La cena, en cambio, es un poco más abundante.
En todo momento me viene a la cabeza lo que expuse en mi obra De Optimo vitae genere. Recuerdo qué le ocurrió al hijo de Sila al que César mandó matar junto con su mujer sólo por ser ésta hija de Pompeyo, qué le ocurrió al hermano de Cicerón y a Cicerón mismo, que en vida perdió a su hija y enloqueció; le quedaba empero un hijo más, si bien no le dio descendencia. De esta forma, la desgraciada Terencia sobrevivió a todos los suyos con sus cien años, con su matrimonio otrora tan lucido. ¡Ay, las cosas de los mortales! ¿Qué se hizo de aquellos libros de Teofrasto tan pulidos y provechosos?
La cena, después de probar muchas dietas, la hago a base de pescados grandes, ligeros y bien cocidos para que sean nutritivos, se digieran con facilidad y suministren sólido alimento. Prefiero las carpas, aunque en Roma escasean y en su lugar compro lenguados, rodaballos y lucios con un peso que va de nueve onzas a libra y media. También consumo peces ligeros y anchos e incluso salmonetes. Las carpas de charca que llaman ‘scardole’ —no las de torrente— evito tomarlas por razones que he dado en otra parte. Tomo caldo de acelgas aliñado con ajo, o de almeja, cangrejos o caracoles aliñado con laurel verde. En lugar de acelgas pongo a veces cerraja o raíz de achicoria. Hojas sanas y raíces de borraja me sirven de ensalada. En ocasiones en lugar de alguno de estos platos tomo yemas de huevo fresco, hay veces que me basta una sola. Como también carnes blancas pero en plato grande y bien cocidas, manos de ternera e hígado de pollo o paloma, además de los sesos y todo lo que es de naturaleza sanguínea. Las carnes asadas al fuego y luego picadas en trocitos menudos o cortadas en filetes y maceradas con la hoja de un cuchillo, las añejas y vueltas a embutir en tripa de cordero y las cocidas con caldo en la cazuela son las que más me gustan.
Cuando los pies se me quedan fríos los pongo en remojo, pues así no se me enfrían tanto luego, y sólo cuando se caldean y secan me pongo a la mesa. Después del almuerzo ya no paseo y mucho menos después de la cena. Me he vuelto de carácter más tranquilo y estable gracias a la experiencia, no gracias a la dieta. Puesto que la muerte me parece con razón algo terrible, la aborrezco; a otros que como el campano Taurea[429] no temen su llegada dejémosles salirle al encuentro si no tienen bastante con esperarla.
Pero vuelvo al tema de los cambios que he dado con la edad. A menudo he hallado en los objetos que me rodean —incluso en los más personales— tanta mudanza, que se diría que entre ellos anda un duendecillo que todo lo trastorna; aquí desaparecen unas monedas, acá aumentan, allá se cambian de sitio. No vayas a pensar que me la pegan o que mi memoria flaquea. Mira lo que me pasó ayer y todavía dura (pues no se me escapan los reparos que pueden ponerse a estos trastornos): cené bastante optimista; tras la cena, me entró una tirria tan espantosa contra los libros de los demás y contra los míos propios (aunque sólo contra los ya editados), que ni pensar en ellos podía, no digo ya hojearlos. Resta la explicación. Por mi parte reconozco que hay en mí una tendencia algo así como melancólica, sobre todo cuando la verdad es que los libros que me quedan son los mejores. Ahora bien, respecto a las monedas la explicación es otra, ni fraude ni chocheo, nadie me roba a escondidas, no echo mal las cuentas: ¿qué queda sino cierta fuerza impetuosa?
Capítulo LIII
Mi trato con los hombres
El uno es Dios, el inmenso bien, la sabiduría eterna, el principio y autor de la luz pura, nuestro gozo verdadero, aquel de quien no cabe pensar nos abandone, el fundamento de la verdad, el amor voluntario, el hacedor de todo, el que es feliz en sí mismo, amparo y deseo de todos los bienaventurados, justicia altísima y profundísima, protector de los muertos que a los vivos nunca olvida.
El otro es el espíritu que por mandato divino me defiende: compasivo, buen consejero, mi auxilio y mi consuelo en las adversidades. Porque ¿qué hombre puedes poner ante mis ojos, sea cual sea su condición, que no transporte siempre consigo su fardo de la mierda y su botella de la orina que por sus mismas venas corre? Los más, aunque se las den de lindos, tienen las tripas atiborradas de lombrices; muchos de esos que a todos gustan (y muchas, para equilibrar el otro plato de la balanza) están infectados de piojos; a unos les hieden los sobacos, a otros los pies, a la mayoría la boca. Cuando reparo en estas cosas, ¿a qué mortal (si atiendo a su cuerpo) puedo guardarle afecto? ¡Bah! Un cachorro de perro o un chivito resulta más limpio y aseado. Si atiendo al alma, ¿cuál de los seres animados es más traidor, perverso y mentiroso que el hombre? «Pero yo prescindo de las facultades sujetas a las pasiones y me propongo amar el entendimiento». De acuerdo, pero ¿qué entendimiento hay más puro que el divino o más elevado o más certero a la hora de enseñarte la verdad? Están de libros llenas las bibliotecas, las almas desnudas de ciencia. Copian, no escriben. No son ingenios lo que nos falta sino otra cosa. ¿Qué me cabe esperar, pues, de mi trato con los hombres? ¡Charlatanes, avaros, mentirosos, intrigantes! Señaladme con el dedo a uno solo que, en una época tan rica en recursos como la nuestra y teniendo a mano un instrumento tan útil como la imprenta, haya escrito ni la centésima parte de las invenciones de Teofrasto y cambiaré de opinión. Todo al contrario, con sus pamplinas —que si aquí dice oὐ o dice ὄν— empañan los valiosos y estupendos hallazgos del griego. Esas cuestiones no tienen nada que ver con la realidad: los descubrimientos se deben a la calma y al sosiego y a la reflexión continuada, unida a la experiencia, cosas todas que acompañan a la soledad, no al trato con los hombres, tal como leemos en Arquímedes. Por lo que a mí concierne, de mis cerca de sesenta inventos, ni veinte debo a relaciones o alianzas con otros. No querría que me cogieran en una mentira si a lo mejor son algunos menos: confieso que en matemáticas algunas novedades, aunque muy poquitas, llegaron a mis oídos a través de fray Niccolò[430]. Ahora bien, ¿cuántas hay que restarme por ello? La enorme multitud de mis invenciones se debe a otras causas, como a la virtud hasta ahora oculta de la iluminación o a otra más poderosa. ¿Qué, pues, tengo yo que ver con los hombres? Otro razonamiento: los ricos no se rebajan a mi trato y el trato con los pobres bien poca falta me hace: si los halago, no voy a remediar sus males; si los provoco, lo tomarán a mal. Y luego está que los viejos somos pesados, amargos, quejumbrosos, resentidos: ¿para qué voy a arrimarme a ellos? Además me queda ya poco tiempo: «Los días de nuestra vida son setenta años y ochenta en los más robustos»[431]. Conque poco me queda para frivolidades. Entonces ¿qué porción de mi tiempo les cederé a los otros? ¿La que dedico a la contemplación?: sería injusto e impío por mi parte. ¿La que dedico a escribir?: sería estúpido, ya que supondría tener que volver a tareas de las que por suerte he podido zafarme. ¿La de mis ocios?: sería suicida con sólo que les concediera el tiempo de mis ejercicios, el de mi sueño o el de la administración de la casa. Después vendría la cuestión: ¿A quiénes? ¿A los amigos?: para nada, porque ellos querrán mi ayuda, no mi charla. ¿A los enemigos?: ¿para qué? ¿A los sabios?: pero estos quizá piensen que saben más que yo y, si de verdad son sabios, se producirá una pugna en torno al rango; si me propusiera aprender de ellos, ¿de qué me serviría?; si quisiera enseñarles, sería un descaro y el difundir los conocimientos propios para no ganar sino odios sería un derroche. Y además, ¿habré de repartir mi tiempo con uno solo o con muchos a la vez? Si con muchos, ¿cuál es el límite? Si con uno, ¿acaso te crees que ése es Dios?; provocarás la envidia de los otros y, de nuevo, te verás forzado a engolfarte en un mar tempestuoso: muchos a la vez estarán hablando y riéndose de ti a tus espaldas. Te expones a numerosos percances sin ninguna compensación, pues las dos cosas que aquí más valen, la donosura en el hablar y la simpatía en el trato, están del todo reñidas con la condición natural de los ancianos. De todo esto que vengo diciendo no pongo a otro por testigo que al mismo Aristóteles[432].
Así pues, siempre he sido de trato difícil y esa fue una de las causas de que no tuviera por costumbre asistir a banquetes. Y no es que rechace o desprecie a la gente de bien y honrada, no digo ya a los afligidos, a los que me han hecho favores o a los sabios. Se me objetará: «El hombre es un animal sociable, ¿qué será de ti cuando por tu proceder te sientas como quien abjura del Reino del Mundo y de la amistad? ¿Qué harás? Tú presumes de tener amigos poderosos: ¿es eso jactancia vana o realmente te sirve de algo? Tienen ellos quienes les deleiten en sus banquetes con chistes y juegos: ¿qué tendría que pasar para que dejen a sus bufones y te acojan a ti? ¿De qué te valdrán tus estudios si no gozan de cierto renombre entre la gente?
Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter[433].En fin, si alguna vez te falta lo necesario para tu sustento, sufrirás muchas incomodidades». Sé que se me puede hacer objeciones así, pero no se me oculta que muchas cosas que parecen duras y absurdas, una vez examinadas, no lo son; y al contrario, cosas aparentemente agradables y provechosas resultan a la larga absurdas y duras. Y por este camino tengo a mi disposición la mayoría de las veces cuanto a mis necesidades basta, merced a aquellos que he dicho que admito a trato y que me bastan y me son de más provecho que la masa del vulgo y me inspiran confianza.Heme aquí, a resguardo de toda sospecha de mentira, como quien ha pasado la vida en la pasión por la verdad, a la que acompañan siempre el amor de Dios, la esperanza de bienes eternos, la posesión de toda grandeza y las ventajas de la sabiduría. Y no voy ahora a echarlo todo a perder de un golpe: dejemos eso para aquellos que por su inexperiencia se dejan engañar o que disfrutan echando mentiras o que dan en exagerar lo que oyen, lo que leen y hasta lo que ven, con intención de hacer pasar por buenas sus imposturas. Pero se me preguntará qué es lo que me mueve a confiar en que la gente crea unas historias de las que ni una sola, aunque mil testigos corroboraran el testimonio del narrador, sería creída. Nada, desde luego, sino el amor a la verdad. Pero los hombres, como aves carroñeras, andan a la gresca los unos con los otros; los libidinosos, rateros, traidores y despiadados son como pájaros de mal agüero, cuervos o cornejas; los más nobles son como águilas o halcones y restallan de engreimiento y furia. ¿Qué tiene de extraño que estos hombres no reparen en nada de lo que cuento, a pesar de que los libros de todos los historiadores así sagrados como profanos estén llenos de casos parecidos? En lugar de los que me contradicen tengo para estar de acuerdo conmigo a Dios y a la máquina celeste repleta de bienaventurados y sabios, en lugar de unos pocos tengo a los que son en número infinito, a los veraces en lugar de los mentirosos, a los cuerdos en lugar de los locos. Los príncipes, como en la Antigüedad, deberían preocuparse únicamente de castigar a quienes atacan a las personas honradas y cultas, pues si descuidan este cometido, uno solo les ha de pedir cuenta de todo y por todos (aparte de que su poder vendrá a tierra). No he alegado antes mis éxitos en el campo de la medicina por vanagloria (¿o se piensa acaso que soy tan tonto que quiera con esa propaganda engrosar mi bolsa?), sino para que la gente, en tanto que se puede llegar al fondo de la verdad, vea que soy lo que digo, esto es, veraz, honrado y poderoso gracias a un espíritu divino. Por lo demás, dado que las cosas humanas llegan a ser lo que son a base de pericia, cálculo, previsión, inspiración, ocasión, arrojo y azar, tenemos que la pericia segura es la que se asemeja a la del artesano; los designios de los hombres dependen de su albedrío (si esos hombres no son amigos nuestros, no los cambiarán ni con favores ni con represalias inesperadas, como enseña la experiencia); la inspiración es un mirlo blanco y a nadie basta para todo; la ocasión —particularmente la que se ve venir— es buena aunque no está a la vista para siempre; el cálculo —y más cuando es un cálculo elaborado— es para el hombre con experiencia tan seguro como nocivo es el azar y nefasto el arrojo (excepto alguna que otra vez en la guerra, que es ciega). En los dominios del cálculo tengo mi libro Actus; en el puesto de las instancias divinas, la iluminación, cuya naturaleza puede sugerir pero no describir; en el puesto de las cosas sobrenaturales, mi espíritu, cuya naturaleza no puedo ni insinuar ni describir ni está bajo mi potestad.
Apéndice I
Otros textos autobiográficos
1. Infancia y mocedad1. Infancia y mocedad
2. Impotencia sexual
3. Ensueños
4. Muerte del hijo
5. Cuatro dones de naturaleza
Nací el año de gracia de 1501, casi al arrancar el nuevo siglo, el día 23 de septiembre, que era cuando los romanos empezaban su indicción. En Pavía (¡conque ya antes de nacer era yo un desterrado!) mi madre tomó por mandato ajeno una poción abortiva cuando aún me llevaba en sus entrañas: pese a tan gran calamidad, salí adelante. Mis hermanos de madre Tommaso, Ambrogio y Caterina, como si no quisieran al recién llegado, murieron de la peste. Mi madre estuvo tres días de parto con la cabeza del niño ya asomando. Como no podía resistir por más tiempo los dolores, extrajeron por la fuerza a la criatura, de manera que con mi tortura libré a mi madre de la muerte. Nacido medio muerto y con cabellos negros y largos, traje al mundo conmigo el augurio de mi suerte futura. Con un baño de vino, cosa que a otros suele costarles la vida, me reanimé. Poco después, murió de peste mi nodriza. Mi padre se compadeció de mí y, gracias a la intervención del noble paviano Isidoro Resta me libré de aquella mansión pestilencial, que no de la peste, pues al punto me atacó y me dejó marcada la cara con la señal de la cruz. Sin ser Pedro ni Andrés ni Judas ni Simón me curé llevando la cruz de Cristo para los restos. Luego tomé la leche de una nodriza preñada y tras cambiar de nodriza varias veces sufrí hidropesía, fiebres y otros males, hasta que cerca ya de los nueve años, por causa de una disentería febril, llegué a los umbrales de la muerte: llamé a la puerta, pero los que estaban dentro no me abrieron. Antes pasé las varicelas, que también me dejaron unas marcas en forma de cruz (prodigio manifiesto) y ninguna otra secuela: una marca la tenía en la frente, otra en la barbilla, una tercera en la punta de la nariz y dos en cada mejilla, haciendo un total de cinco como los abscesos pestíferos aquellos que me señalaron, y en los mismos sitios. De ahí pasé a la dura servidumbre (así lo pensé entonces) que mi padre me impuso hasta los diecinueve años. A los nueve años una teja me hirió en la cabeza y, antes de mi enfermedad aquella grave, un martillo desde lo alto de una escalera cayó sobre mí y me hirió también en la cabeza de forma tan violenta, que todavía después de cincuenta años creo que se nota la cicatriz y el hueso abierto.
Entretanto, mi padre me enseñaba latín conversando conmigo en esa lengua y además los rudimentos de la aritmética, la geometría y la astronomía. Permitió que durmiera un poco por las mañanas, ya que también él se quedaba en la cama hasta tres horas después del alba. Pero lo que me parecía peor en él era que todo lo que ganaba lo prestaba: parte de ese dinero, por insolvencia de los acreedores, se perdió; otra parte, por habérselo prestado a gobernantes, no pudo recuperarse si no es entre enormes riesgos y mayores esfuerzos y sin intereses. No sé si eso se lo aconsejaría aquel demonio que cazó y tuvo como cosa suya durante treinta y ocho años (aunque enteramente sólo hasta el año 1511; con lo que serían unos veinticinco años). No obstante, por lo que toca a mi educación, y a la vista están los resultados, el padre se portó muy bien con aquel hijo que desde niño mostraba una inteligencia penetrante. Porque para esa clase de niños es bueno tascar el freno como mulos. Por lo demás era mi padre simpático, asequible en su trato, alegre, narrador de fantásticos casos de prodigios. El grado de verdad de las numerosas historias de demonios que contaba lo ignoro; lo que sí puedo decir es que aquellos relatos asombrosos y bien tramados me deleitaban sobremanera. Si algo debo condenar en su conducta para conmigo es el haber adoptado algunos niños con posibilidades de heredarle si yo moría, lo que no era otra cosa que exponerme a un peligro evidente y a las insidias criminales de sus padres presentándoles el cebo de una recompensa. Todo esto se lo reprochaba mi madre a mi padre y él le respondía de mal modo, hasta que por fin decidieron vivir en casas separadas. Quedó así afectado el ánimo de mi madre y de vez en cuando, presa creo yo de la enfermedad que llaman ‘histeria’, se caía en redondo dando con su cabeza en el pavimento de la casa que era de ladrillos; en ocasiones tardaba dos o tres horas en recobrar el conocimiento y si sobrevivía era por puro milagro, pues las últimas veces echaba gran cantidad de espuma por la boca.
Entretanto, so pretexto de abrazar el estado religioso en la orden que llaman de franciscanos mendicantes, cambié por completo de escenario y, recién cumplido los veintiún años, me marché a la universidad. Mi padre se apaciguó con la añoranza de su hijo ausente y mi madre se reconcilió con él. Antes aprendí música gracias a que mi madre, sin que mi padre lo supiera, corría con los gastos; también aprendí la lógica, que me la enseñó mi mismo padre. Avancé tanto en esa disciplina, que antes de mi ingreso en la universidad ya daba clases particulares a algunos chicos. Marché a la universidad con una pensión bastante modesta, pero mi padre no me planteó ni de palabra el menor problema y fue muy bueno, complaciente y cariñoso conmigo. El resto de su vida (vivió cuatro años más) lo pasó en la mayor tristeza, dejando ver así lo mucho que me quería. Más aún, cuando cayó enfermo de muerte y yo regresé rápidamente a Milán en tiempos que eran de peste, a pesar de que él presentía que se acercaban sus últimos momentos, me rogó, me mandó y a viva fuerza logró de mí que me fuera lo antes posible y escapara de aquel peligro. Se me saltan las lágrimas cuando rememoro lo bueno que fue conmigo. Pero, si puedo, padre, he de estar a la altura de tus merecimientos y he de corresponder a tu cariño y, en tanto que estos escritos míos se lean, proclamarán tu nombre y tu valía. Porque mi padre fue un hombre incorruptible ante toda clase de sobornos y, a la verdad, un hombre justo. Sin embargo, no me dejó en herencia más que pleitos y una casita libre de cargas.
Otra tontería que cometí fue el aceptar el cargo de rector de los estudiantes en Pavía, cuando estaba yo sin recursos, arreciaba la guerra en Milán y los impuestos eran insoportables. Pero lo hice por mi madre, para subvenir a los gastos, —pocos, la verdad— que me ocasionaba. Dirás tal vez: « ¿Quién te obligó?». «Locura y despecho», respondo yo, pues la impotencia sexual que padecía me atormentaba de tal modo, que me odiaba a mí mismo y emprendía toda clase de cosas para ver si así hallaba remedio a tanta desgracia. Y ciertamente fue así como lo hallé. De vuelta a Milán, el año 1525, para cobrar unos dineros, estuve a punto de naufragar en el lago de Garda a causa de una tempestad. Antes me contagié de la peste a los veinte años y tuve un ántrax en la parte del hígado cerca de la última costilla verdadera. Recuerdo (tan mezclados están en mi vida males y bienes) que a poco de curarme de aquella dolencia le pregunté a mi padre si era verdad que tenía un demonio a su servicio. Por entonces mi padre, como he dicho, ya me quería a la vista de todos, y me confesó que sí, que lo tenía, pero que ya no se le sometía y que tras una enfermedad grave que padeció, dejó de hacerle predicciones certeras.
Pero volviendo al tema, cuando regresé a Padua, lo hallé todo en mi contra: el Colegio de médicos no me admitía, mis colegas evitaban mi compañía, tenía entablado pleitos con los parientes de mi padre, gente poderosa. Cuando volví al desempeño de mi cargo, hice amistad con Francesco Bonafede, honrado médico que me llevó a la aldea de Sacco. Allí tomé por esposa a una chiquilla que había visto en sueños y con ella me libré de la impotencia sexual.
El año 1538 volví a Milán con mi mujer, que no traía dote, pues me casé con ella por una promesa que hice al cielo. Ella pronto me parió a Giovan Battista mi primogénito y luego a Chiara y Aldo. Vivía yo entre las dificultades de la extrema pobreza cuando, casi desesperado, marché de Gallarate a Milán. Y es qué además de buscarme el propio sustento tenía que alimentar a mi mujer, a mi madre, a una amiga suya, a la nodriza, al niño recién nacido, a un criado, a una criada y a mi mula. Sin embargo, nunca hubiera sido más dichoso, de haber sabido lo que me esperaba. Porque el Colegio de médicos me admitió, mis hijos salieron adelante, los pleitos acabaron y yo tuve una vida más larga de lo que el destino me anunciaba: resulté ser el más feliz de los mortales luego de tantos inconvenientes
De utilitate ex adversis capienda,
lib. III, cap. 2 (= Opera, II, 112 ss.).
Inconcebiblemente también este mal se cebó en mí a partir de mis veintiún años. En esa época, arrastrado por no sé qué ataque de esa locura tan frecuente en los mozos, quise acostarme por primera vez con una muchacha, ya que me veía deseoso y capacitado plenamente para la realización del coito. Pero la cosa no salió como yo esperaba. Y desde entonces, que fue cuando por la fuerza regresé a Pavía, hasta los treinta y un años cumplidos —esto es, un decenio completo—, jamás me ayunté con mujer a plena satisfacción. Aunque me llevara a más de una a dormir conmigo (sobre todo el año aquel que fui rector de los estudiantes en la Universidad de Pavía), pese a estar yo libre de preocupaciones, lleno de vitalidad por otro lado y en la flor de la vida, pese a valerme con pareja industria de ayunos y dietas especiales, todas sin embargo se iban de mi vera tan secas como habían llegado. Ello fue de manera que al ocurrirme una y otra vez mi fracaso, decidí por hastío, por vergüenza y por desesperación desistir de semejantes intentos. Como que algunas veces llegué a pasar tres noches seguidas con una mujerzuela sin avanzar nada. Confieso francamente que esta fue la peor de mis desgracias: ni el servir como criado a mi padre, ni la pobreza, ni las enfermedades, ni las intrigas, los pleitos, los ultrajes de mis paisanos, el rechazo por parte del Colegio de médicos, los falsos testimonios y toda una serie inacabable de males pudieron arrastrarme a la desesperación, al aborrecimiento de la vida, al desprecio de los placeres y a una tristeza constante; sólo aquello lo pudo. Lloraba mi infortunio, que parecía una broma de la Naturaleza, lloraba mis bodas imposibles y mi condena a no tener hijos nunca. Preguntarás: « ¿De dónde te vinieron males tan grandes?». Confieso sinceramente que no lo sé. Puesto que en mi desazón y para que no se descubriera mi defecto evitaba el trato con mujeres, esa infamia que rehuía me acarreó peor fama y me hizo sospechoso de pecados nefandos, para que en mis apuros no me faltara desgracia ninguna. ¿Y entonces qué? ¿Pude yo resistir al destino? ¿Dejé de pensar o hacer alguna cosa por ver de ayudarme a mí mismo? Si no darse al juego sirve para que digan que uno es un ratero, no robar para que digan que uno es un bandido, y no engañar para que digan que uno es un falsificador de moneda, no me opongo desde luego a que cualquiera me acuse de lo peor. Pero veo lo que estarás diciéndote: «¿Cómo acabó todo?». Recién cumplidos los treinta años, me hallaba aquejado de esta dolencia perniciosa, pobre, sin hermanos ni hermanas, con una madre vieja, lejos de mi ciudad natal, excluido del Colegio de médicos, entre enemigos influyentes y numerosos, enredado en pleitos con mis parientes. Quiso Dios mostrarme hasta qué punto todo a Él se lo debía. Pues contra toda esperanza me vi libre de aquella peste, y siete meses más tarde sentí que mis cadenas se rompían sin que quedara el menor resabio del mal, antes al contrario, más de una vez resulto más rijoso de lo que me corresponde y conviene.
De utilitate ex adversis capienda,
lib. II, cap. 10 ( = Opera, II, 76 ss.).
El día 2 de octubre del año 1537, dos horas antes de salir el sol, vi a Próspero Marinone, que había sido muy amigo mío y había fallecido hacía un año, risueño y revestido de una túnica bermeja. Se me acercó con intención de besarme y yo le pregunté si sabía que estaba muerto. Me dijo que sí y dejé que me besara. Acto seguido me dio un beso en la cara. Le pregunté si recordaba quién había sido. Me respondió que lo recordaba. « ¿Hay dolor en la muerte?», le digo. «Cuando ya ha ocurrido, no mientras uno se muere», me contestó, de modo que yo entendiera que sus palabras se referían al sufrimiento del alma. — « ¿Y cómo es ese dolor?» — «Como el de una fiebre alta» — « ¿Y querrías vivir?», le dije. — «De ninguna manera», me respondió él. — « ¿De modo que la muerte es muy parecida al sueño?». — «No», dijo. Intentaba yo enterarme de más cosas y seguir adelante con mis preguntas, cuando él me desanimó y me dejó allí abatido. […]
El día 28 de enero de 1539, como no lograse que me seleccionaran para ingresar en el Colegio de Médicos y mi recurso estuviese ya archivado, vi en sueños a la hora del alba a Alejandro Magno de cacería intentando dar muerte a un león a pecho descubierto; Efestión se lo impedía; finalmente llegaron al siguiente acuerdo: Alejandro mataría al león, pero Efestión sostendría la maza; al punto se presentó un león de enorme tamaño; Alejandro lo tomó por la boca y echando para un lado y para otro las quijadas intentaba despedazarlo; al principio parecía que lo iba a lograr, pero al poco rato el león cerró sus mandíbulas y cogió las manos de Alejandro; el ver esto Efestión, descargó la maza sobre la cabeza del león y acertó a tumbarlo de un solo golpe, librando a Alejandro. […]
Anotaré también un sueño maravilloso, que no he comprendido bien si no es ahora cuando estoy escribiéndolo y que, de acertar yo a interpretarlo, me hubiera revelado todo lo que me iba a ocurrir. Será un ejemplo clarísimo de sueño especular, de los que, como antes enseñé, sobrepasan a todos los demás tipos por su fascinación y sutileza. Pero convine saber antes en qué situación andaban mis cosas cuando lo soñé, ya que de otro modo no podré aclarar su interpretación con facilidad. Corría el año de gracia de 1544 cuando al amanecer del día 8 de enero (para entonces me habían nacido ya mis tres hijos: el mayor tenía diez años, el más pequeño nació el año que por vez primera en Milán me lancé a enseñar medicina) vi en sueños a Próspero Marinone, de quien ya antes hice mención, y, aunque no ignoraba que había fallecido, le supliqué que me diera la mano, añadiendo: «aunque estés muerto». Al decirle esto, me apartó de sí; sin embargo, yo permanecía firme en mi propósito, consintió finalmente en darme la mano y se marchó. Ahora venía detrás mi hijo mayor, porque yo lo había llamado, y como él no se paraba, lo seguí con muchos otros y lo hallé sano y salvo en el zaguán de una casa desconocida, pero Próspero no estaba allí. Inmediatamente soñé que me despertaba por causa de no sé qué cosa que había junto a mi almohada. Imaginaba que estaba despierto y consideraba que lo que acababa de ver lo había visto en sueños, alegrándome de que ni a mí ni a mi hijo le pronosticara nada malo la visión del muerto. Me pareció alzar la cabeza y ver entrar la luz del día por la ventana recordándome que ya era la hora de levantarse para dar clase. Pero entonces empecé a darme prisas para librarme del terror que me inspiraba la cosa aquella que creía tener en mi cabecera, y al tiempo que intento mirar la otra ventana para ver, naturalmente, si entraba luz, veo la puerta abierta. Movido por la admiración y el terror, cojo mi bastón y me dirijo hacia allá, cuando he aquí que veo a la Muerte en pie junto a la puerta. Inmediatamente pensé que aquel sería un barrunto nefasto, si a golpes de bastón no despachaba a la Muerte de allí. Intento golpearla, pero ella escapa; la sigo y se mete en otra casa escondiéndose en la madrevieja; interpreté que ya no representaba ningún peligro para mí, pero que en aquel sitio yacía un cadáver. Ya estaba pensando cómo desenterrarlo, cuando por segunda vez me pareció despertar, aunque realmente seguía dormido como la vez anterior. Sin embargo nada quedaba del sueño anterior salvo que después de tenerlo creía que el sueño indicaba que en la madrevieja yacía un cadáver. Por segunda vez yo me disponía a levantarme, pero he aquí que veo un perrillo de lanas negro debajo de mi cama que jugueteaba con mis sandalias y se las llevaba. Así que dije para mis adentros: « ¿Quién habrá metido aquí este perro casero? Porque yo ayer no tenía ningún perro. Ha sido una suerte que no me despertara antes de amanecer, pues en la oscuridad y con este estrépito me habría asustado». Y dando vueltas a estos pensamientos, desperté por fin, ahora sí de verdad. […]
Tenía yo, si no me equivoco, diecinueve o veinte años cuando soñé cierta noche con una mona que hablaba. Yo me dije: «Una mona que puede milagrosamente hablar, puede alentada por ese mismo espíritu predecir el futuro». Le pregunté, pues: « ¿Cuánto tiempo viviré todavía?». Y ella me contestó al punto: «Cuatro años». Yo le dije: « ¿No más?». Y ella: «Ninguno más». […]
El día de la Ascensión del año 1561 soñé que iba cabalgando sobre una mula enorme y que una mujer desnuda, entre risotadas, se me cagaba y meaba encima mismo de mi cabeza. […]
Al día siguiente, después de haber almorzado lo mismo, desde antes del mediodía hasta las 4 de la tarde, por espacio de casi seis horas, tuve dos ensueños maravillosos. El primero fue que soñé que era mozo y que me ponía por eso muy contento. Luego entré a presencia de un gran rey, le hablé con gran encarecimiento de mi espíritu de sacrificio y mi lealtad inquebrantable y él asintió calladamente y me admitió entre sus pajes. Yo le prestaba mis servicios todo el tiempo como el que más, pues al parecer se fiaba de mis palabras y me otorgaba su favor. Ya estaba yo seguro y contento (creía además haber sanado de mis dolencias y malas inclinaciones, que a decir verdad eran lacerantes, y haber sido por así decirlo restituido a mi juventud primera), cuando he aquí que la concubina del rey empezó a prodigarme caricias lascivas. Pero yo, disimulando, me escabullí a tiempo y le conté mi caso a una viejecilla a la que tenía en gran aprecio, si bien no la conocía sino en el sueño. Inmediatamente me abatí muchísimo y empecé a temer por mi seguridad, pues pensaba: «Si se lo digo, el rey me matará; si no se lo digo, la vieja se lo contará a otros, la cogerán y acabará denunciándome. Yo que me las daba de tan leal con mi señor seré tenido por un traidor. Si le hago caso a la muchacha, no podré ocultarme a las miradas de tanta gente; si me muestro desdeñoso, ella, que de hecho ya ha confesado su culpa ante mí, no querrá tener un testigo de su fechoría. De manera que de uno u otro modo estoy perdido y mi lealtad inquebrantable estará en boca de todos y todos la tacharán de falsa y artera. ¡Ay de mí, qué recias cadenas ha echado sobre mí mi mala suerte!». Poco después me pareció ser el médico no sé si de este mismo rey o de otro. Andaba por la corte y en cierto momento me manda llamar una pobre mujeruca. Fui a su casa con esperanzas de que me pagara poco. Al salir, yo creía haber dejado esperándome un criado de a pie con un caballo o una mula (no lo recuerdo bien) y pensaba que me estaba buscando a mí y yo a él sin encontrarnos. Estaba hablando luego de esta mujer con el rey y excusándome ante él de haberla visitado por caridad, cuando desperté […].
Sucedió, pues, que soñé que había entregado a un mercader español todos los anillos que yo poseía excepto dos […]. Así que cuando me lamentaba en presencia del joyero cuya intervención me había hecho cometer un error tan grande, nada me respondía salvo que yo lo había hecho sin que nadie me obligara y que él se había limitado a aconsejarme lo más conveniente para mis intereses. Lo único que me consolaba era pensar que tal vez yo no había hecho la entrega y que encontraría mis anillos en el cofre cuando lo abriera, pues no recordaba haberme acercado al cofre ni haber sacado jamás de allí las joyas. Pero el otro aseguraba obstinadamente que las había entregado y que ya no estaban en mi poder. Voy entonces y le pregunto cómo se llamaba. Se quedó pensativo y parecía que tenía inconveniente en decírmelo. Finalmente me dijo que se llamaba Stefano. Le pregunté luego el apellido y pareció tener inconvenientes mayores todavía para decírmelo. Al rato dice: «de Mes». Metz es una ciudad a la que pocos años antes había puesto estrecho cerco el Emperador sin conseguir tomarla, pues supo defenderla el Rey de Francia. […] Pero entretanto (y de esto tampoco me acuerdo bien) soñaba tener en la parte alta de mi casa unas camas, o algo así, y una cría de elefante amarrada junto con otro bicho muy llamativo de piel moteada como la del leopardo, aunque no recuerdo qué clase de animal era ni su nombre. Sin embargo le tenía miedo a esta fiera y no me fiaba de ella. Porque al elefante le había alargado un mendrugo de pan comprobando yo con gran deleite que era manso. A las dos bestias les daba de comer mi vieja criada Jerónima, que ahora vive en otro sitio, y lo hacía a eso del amanecer. El día antes, después de la cena, habíamos estado hablando de mis joyas, de manera que todo esto es en el sueño anamnestikón[434]. Sin embargo, significa que estaré a punto de hacer un contrato impensado con posibilidades de ser más ganancioso de lo que parece, pero lleno de riesgos e inconvenientes sobre todo a la hora de dar lustre a mis libros, ya que estos están representados por las gemas; el oro de los anillos simboliza las ganancias de cuya pérdida me voy a arrepentir por no ser el pago del precio seguro. Pero está claro que tendré en mis manos el hacer o no lo que sea, según se ve por las esperanzas que me quedaron de que el asunto fuera ilusorio y los anillos estuvieran todavía en mi casa. Así que quedará bajo mi potestad el deliberar de qué me quiere librar este sueño, según se ve claramente. La intervención de la vieja criada aclara del todo el significado de los dos bichos: puesto que eran los dos unas crías apenas entradas en sazón, el elefante simboliza al hijo y la otra fiera a un escribano destacado y variopinto por la exquisitez de sus estudios y habilidades musicales. El resto se desprende de esta historia: el nombre y el apellido significan ‘medio’ y ‘rey’, esto es, muestra que habré de entrar al servicio de algún príncipe, si, aunque no tenga nada, recibo).
Somniorum Synesiorum libri IV,
lib. III, cap. 4 (= Opera, V, 715 ss.).
Al tratar de la muerte de los seres queridos no es posible que nadie hable con más fundamento que yo de las penalidades que ocasiona o de los remedios eficaces y rápidos que cabe buscar. Como que hace veintiséis años un malhadado hijo mío, criado penosamente entre mis desventuras, sintió el embate y los inconvenientes de mi mala suerte (porque mi bienestar y mi dicha apenas los vio o los rozó). En primer lugar, a causa de los celos de mi mujer, tuve que despachar con gran perjuicio para la salud del niño a una buena nodriza que tenía mi hijo de chico. Yo carecía de medios por entonces, no podía escoger nodriza, así que fue amamantado el pobrecito por una mala ama de cría con leche rancia e insuficiente. Para suplir se le daba pan desmigajado y mojado en la leche. A causa de esto, a los tres o cuatro años se le hinchó el vientre y el cuerpo todo, le fue subiendo la fiebre hasta dejarlo con aliento de agonizante y, aunque escapó de las garras de la muerte, se quedó sordo del oído derecho: periódicamente le supuraba. Luego, cuando ya las cosas me iban mejor, le proporcioné una alimentación más adecuada y no tuvo más secuela de todo aquello que la sordez. Se fue educando entretanto y resultó ser un músico excelente así con la vihuela como con el címbalo. Luego pasó de la gramática a la dialéctica y la filosofía, consiguiendo la laurea a sus veintidós años. Dos años después fue admitido, tras una sola votación, en el Colegio de médicos. Era bueno y honrado como el que más y se parecía mucho a mi padre: blanquirrubio, de buena figura, con la frente espaciosa y redondeada, de ojos claros y muy chicos, cuyas pupilas, cosa rarísima, se movían sin parar a derecha e izquierda. Su estatura estaba por debajo de la media y hasta era más bajo que yo. Tenía un hoyuelo en el mentón y echó barba tarde: cuando murió apenas le apuntaba el bozo sonrosado. Las mejillas las tenía hundidas y la cara bastante ancha y grande, el cuello torneado. Era tan cargado de espaldas (lo que no fuimos ni mi padre ni yo), que casi se diría giboso. Los dedos tercero y cuarto del pie derecho los tenía pegados (esto era una señal de su futura desgracia; si yo hubiese detectado este defecto a tiempo y le hubiese separado los dedos habría conjurado el peligro). Sus andares no tenían nada de particular y el tono de la voz era suave, excepto cuando se enfadaba: le venía a la boca tal torrente de palabras en esos momentos, que apenas acertaba a pararse. Este defecto fue fatal para él. Por otra parte, era un joven con un gran porvenir y algunas veces hacía pronósticos y curas mejor que yo, y eso que yo manejaba todos los medios, incluido mi pequeño manual de medicina. Parecía muy probable que escalara las cumbres más altas de la erudición y completara las cosas que yo sin duda dejaría inacabadas. Advertí por entonces su carácter impetuoso y, temiendo algún desliz de su inexperiencia, procuré con todas mis fuerzas que se casara. Sin embargo, no conseguí que lo hiciera con ninguna de las muchas jóvenes de noble cuna que le presenté. Se excusaba siempre diciendo que él se debía a sus estudios y que, si se casaba, yo me vería obligado a despachar de casa a mis discípulos, pues no estaba bien que una recién casada anduviera entre muchachos. Para mi desgracia creí yo todo aquello, pues era lógico y lo decía con mucha naturalidad y calma. Pero, como vi luego, la cosa iba por otros caminos. Para él todas aquellas jóvenes eran feas, ya que entonces se valía de los servicios de una ramera alegre y bien compuesta. Estando las cosas así, un día que estábamos almorzando, llegó un recadero de parte de la ramera (yo no la conocía y el recadero se negó a decirme quién lo mandaba) con el aviso de que la boda iba a ser pronto, después del almuerzo. Le pregunté a mi hijo con quién se casaba, pero dijo que no lo sabía. Insistí: «Hijo mío, ¿por qué quieres ocultarme eso?», y le recordé al punto las cuatro muchachas aquellas que yo le había presentado, dos de las cuales sabía yo que estaban enamoradas de él. Le dije: «Cásate con la que quieras de ellas. No obstante, si quieres a otra, también la recibiré en casa, con tal de que sepa antes de quién se trata». Había llegado a advertirle con antelación que, si quería mujer, por nada del inundó se casara a la ligera y sin avisarme, que mejor era que se amancebara con alguna en mi casa y tuviera hijos con ella, pues yo tenía muchas ganas de que este hijo mío me diera nietos, con la esperanza de que así como él se parecía a su abuelo paterno, igualmente esos nietos habrían de parecerse a mí. Le indiqué también que no era conveniente que se casara con mujer pobre, toda vez que nuestras rentas eran escasísimas. A esto él negó que supiera nada de bodas y repetía que estaba extrañado no poco ante lo que yo le decía. Fácilmente di crédito a respuesta tan anhelada, sobre todo porque el recadero se había, por así decirlo, esfumado. Ni aquel día ni el siguiente ocurrió nada; al otro, que fue el día de Santo Tomás en el mes de diciembre, después del almuerzo, se presentó un criado (pues mi hijo tenía caballo y un criado mozo) comunicándome que su amo ya se había casado. ¿Con quién? No lo sabía. Mi hijo, seducido y engañado, como después supe, se había casado con una mujer de tal condición que podría yo recibir tranquilamente en mi casa a cualquier otra de la ciudad antes que a ella. Y es que traía consigo a tres hermanas y a su madre (no querría yo lastimarlas ahora en el grave dolor de su pérdida). Tenía además tres hermanos sin arte ni oficio, simples peones, aunque no malos muchachos, a lo que creo, fuera de que eran pobres y, siendo demasiado pobre, ¿quién puede ser bueno? Ahí tienes los compromisos de la familia. La joven no estaba contaminada por otra tacha sino es que, cuando se le echó en cara a su padre, en nombre de mi hijo y para defenderlo, que la casó virgen con él, lo negó. Dándome cuenta yo de estas cosas desde un principio, le anuncié que no recibiría en mi casa a su hija ni a mi hijo. No obstante, me daba pena de mi hijo y, sin que me lo pidieran, les daba más de lo que mis ganancias me permitían (aparte de que estas ayudas las prescriben las ordenanzas públicas). Entretanto, pese a que los recién casados estaban en aquellos dos primeros años de su matrimonio poco saludables, tuvieron una hija primero y luego un hijo. Pero empezaron a tener peleas a diario. La suegra, que era una deslenguada, y la propia esposa le echaban en cara a mi hijo que ella le era infiel y le decía que los hijos no eran suyos, llegando incluso a darle los nombres de los padres adulterinos. Por ese mismo tiempo, el suegro, sin que lo supiera Giovan Battista, cogió el anillo de bodas que yo había regalado a mi hijo y un paño de seda de la hija para empeñarlos; nada de aquello, como acabo de decir, era suyo. Así pues, movido a cólera por tantas causas y viendo además que su esposa le era infiel, pensó envenenarla, pero lo pensaba de modo que, cuando dejaban las peleas, deseaba que siguiera viva y, cuando volvían a enfadarse, de nuevo ansiaba matarla. Para qué más: el día antes de darle el veneno solicitó las prendas con una autorización y una orden de los síndicos; unos alguaciles fueron por ellas con el dinero de mi hijo y se las devolvieron a su suegro. Acogió incluso y dio de comer en su casa a la suegra, al suegro, a las hermanas y a un hermano de su mujer, pues era de natural bondadoso y muy agradecido. Tenía un criado, un mozalbete, que lo quería mucho y que lo ponía al corriente de los devaneos de su mujer. A este criado le promete ropas y dineros para que elimine a su ama, que a la sazón se hallaba todavía convaleciente de su segundo parto. Consintió el mozo. Pero como de pronto la mujer, por habérsele agudizado una lipyria, esto es, unas fiebres intermitentes acompañadas de escalofríos y temblores en las extremidades, parecía que se iba a morir y ya había remitido el enfado, no se hizo nada. Pero la suegra, que vivía para arruinar a mi hijo, y la misma mujer, a pesar de estar enferma, lo provocaban y reñían con él continuamente. De manera que se decidió por fin y mandó al criado poner el veneno en un pastel. Siete días antes, el otro hijo mío, el pequeño, contradiciendo mis deseos, se había marchado de Pavía. Como yo no quería ni podía retenerlo a la fuerza, consulté al Señor, que me respondió que mi hijo sería encarcelado y acabaría muriendo entre grandes penalidades. Interpreté que esta respuesta se refería al hijo que estaba a punto de partir y le aconsejé que no se fuera, que le iba la vida en ello, que no le saldrían las cosas como se las prometía y deseaba, sino que lo iban a meter preso con gran riesgo de su vida y dificultades seguras. Todo esto se lo dije cara a cara y a solas; luego, y ya delante de todos los de la casa, le advertí entre juramentos que no podría volver cuando quisiera. Pero él no hacía caso de nada y una mañana bien temprano se marchó. Poco faltó para que también yo me fuera tras él para evitar su presentida desgracia. Hubiera podido, en efecto, acompañarle, ya que era tiempo de vacaciones, pero me lo impidieron los mismos hados que ya acosaban a Giovan Battista. Así pues, acordaron mi hijo el mayor y su criado cocinar el pastel. El criado le puso el veneno que se procuró secretamente. Le dieron a probar el pastel a la esposa convaleciente y al punto ella vomitó el bocado; lo probó igualmente la suegra y también lo arrojó. Al ver esto Giovan Battista, creyendo que no estaba envenenado (pues la orden de poner el veneno no se la había dado al criado en serio) y sabiendo que su suegro había dicho antes de que confeccionaran el pastel: «Procurad que sea grande, que yo también quiero probarlo», le ofreció un trozo; lo tragó, lo vomitó al instante, sintió un picor en la lengua y avisó a mi hijo que, según creo, pensando que no estaba envenenado lo comió con mucho apetito, por lo que también al rato vomitó y estuvo algunos días afectado. Al día siguiente lo arrestaron así como a un hermano de ella y al criado. Me llegó aviso e inmediatamente, un domingo, me presenté en Milán sin saber qué hacer luego. Porque yo me hacía los siguientes cálculos: «Si comió, no puso ni ordenó poner el veneno; pero si de verdad puso u ordenó poner el veneno, no habrá modo de conseguir, dada la franqueza de su carácter, que guarde silencio». Me aterrorizaron además ciertos prodigios de los que hablé en mi libro De fato. Pero ninguna otra cosa me asustaba más que el considerar que, si se lo dio, se lo dio a una muerta. Ahora bien, los hados me quitaron de la cabeza cualquier plan preventivo, ya que ni conocía por entonces aquel método antes mencionado para burlar al destino ni tampoco había descubierto el modo aquel mío de callar las propias culpas. Reconozco decididamente que no estuve a la altura de las circunstancias, asustado como estaba tanto por la gravedad del caso como por mi inexperiencia en esas lides. No hubo cosa que dejara yo de hacer por el o consejo que no le diera (si bien en la cárcel, cuando hablé con él, se me pasó darle el consejo que más necesitaba). No obstante, muchos amigos suyos y sus mismos compañeros de cárcel le aconsejaron acertadamente que persistiera en negarlo todo. Nada desde luego pudo ayudarlo más (como pronto comprobé y arriba dije) que el haberlo adiestrado yo para tal efecto. En el primer interrogatorio se portó bien; en el segundo, al admitir el criado que el amo le había dado unos polvos con miras a incrementar la leche de la parturienta, empezó a titubear; acto seguido, cuando trajeron al que le había facilitado el veneno, lo confesó todo y el muy necio añadió que ya llevaba dos meses pensándoselo y que había dado órdenes de poner el veneno ya en dos ocasiones, cosa que el criado negaba. Cuando me enteré de esto y comprendí por qué lo había hecho, no pasé por alto nada que pudiera servir para su defensa. Hice ver su candidez y bondad (pues era bueno bastante y más de la cuenta) e intenté demostrar que ella no había muerto a causa del veneno. Se había comprobado (y lo certificó Vicenzo Donaldo, médico eminente) que ella había muerto de lipyria, no del veneno: ni viva ni muerta, según el testimonio de cinco prestigiosos médicos, presentó el menor signo interno o externo de haber sido envenenada: no tenía amoratados ni la lengua ni las extremidades ni el cuerpo, no perdió ni las uñas ni el cabello, no mostraba la menor corrosión ni nada parecido.
Dominado por la pena compuse estos versos en honor suyo: [aquí se recoge con ligeras variantes la endecha que aparece en el cap. XLIX de la autobiografía. N. del T.].
Pero veamos si algo malo nos ocurrió a él o a mí. Ciertamente a mí me ocurrió un mal, ya sea porque era mi hijo, ya por las delicias de su crianza, ya por el provecho propio, ya por las ganancias que se perdieron, ya por el honor o el deshonor, ya por todas esas cosas juntas. Imaginar otros males, es claro, no se puede. Respecto a lo primero, ‘que era hijo mío’, eso le cuadraría mejor a su madre si estuviera viva, pues ningún padre tiene certeza de que un hijo sea suyo; es más, ni siquiera las madres tienen tal certeza, ya que muchas veces sucede que les cambian un hijo que nace muerto por otro vivo y ajeno; que el padre no puede estar seguro de que un hijo es suyo, resulta evidente porque ningún marido puede estar seguro tampoco de la virtud de la esposa. Pero supón que sea tuyo, ¿cuántas veces con pleno consentimiento tuyo has hecho que abortaran preñadas? Si no te duele tamaño desperdicio de hijos, ¿te vas a poner a llorar esa insignificante pérdida del tuyo que es uno solo? «Pero es que con los trabajos de la crianza este hijo ha ido ganando mi cariño». Si en tan poco aprecio tienes tu hacienda, cría otro hijo: bien puedes en ese otro emplear más esfuerzos, desvelos y dineros en un mes que en tu hijo anterior durante muchos años. Además, al llorar por eso a un hijo, parece que duele la pérdida de dinero, y eso es avaricia, no cariño. Tampoco cabe dolerse por la honra: bastante honra gané por mí mismo sin él, y de esa honra que tan poco dura no necesitan sino los necios y el vulgo. Raras veces nacen hijos egregios de padres eminentes.
De utilitate ex adversis capienda,
lib. IV, cap. 12 (= Opera, II, 267 ss.).
Se cuenta de cierto cura llamado Restituto que, siempre que quería, se quedaba tendido como muerto y sin resuello y no sentía ni pellizcos ni pinchazos y si se le arrimaba fuego se quemaba sin dolor. Esto podría parecerles a muchos asombroso e increíble, por desconocer que es cosa de lo más corriente entre los orientales, y menos se lo parecería si les dijera que a mí me pasa algo parecido. Y es que Naturaleza me ha otorgado cuatro dones que nunca he querido revelar y todos cuatro a mi juicio son dignos de admiración.
El primero es que, cuantas veces quiero, me quedo traspuesto, como en éxtasis. Querría explicar cómo lo hago y qué siento, ya que no me pasa lo mismo que al cura que antes dije. Este se muestra insensible a dolores fuertes y, según se ha dicho, pierde el resuello. Sin embargo, oye las palabras como de lejos. A mí no me ocurre así, sino que oigo las palabras como en un susurro y sin entenderlas. No sé con certeza si sentiría un golpe o un pellizco apretado o los dolores agudísimos de la gota. Pero me pasa que no puedo permanecer mucho rato en semejante estado. Me doy cuenta cuando me estoy entrenando en él y a decir verdad provoco en el corazón una suerte de separación, como si el alma se retirara. Este estado se va expandiendo por todo el cuerpo, como si se hubiese abierto cierta puertecita. Comienza en la cabeza, concretamente en el cerebelo, y se va difundiendo por toda la espina dorsal al tiempo que se afianza. Lo único que percibo es que estoy fuera de mí y que sólo me retiene un tanto cierta fuerza poderosa.
El segundo consiste en ver lo que se me antoje y cuando se me antoje, con los ojos, no con la imaginación, como las figuras aquellas que dije que veía cuando era niño. Pero ahora, creo que a causa de mis tareas, ni las veo mucho rato, ni enteras, ni siempre que quiero, y a veces ni aun esforzándome. Por otra parte, estas figuraciones que se me aparecen se mueven sin cesar. Veo luces, animales, esferas y cualquier cosa que se me antoje. Creo que la causa de esto son el exceso de mi capacidad imaginativa y la sutileza de mi visión.
El tercero es que veo en sueños la representación de todo lo que me va a pasar. Y me atrevo a decir sin mentira que no recuerdo que nunca me haya ocurrido nada bueno, malo o regular sin que antes —pocas veces mucho antes— no tuviera noticia de ello gracias a un sueño.
El cuarto es que todo lo que me va a pasar, por insignificante que sea, imprime una huella en mis uñas. La mancha que barrunta cosas malas es negra y amoratada y aparece en la uña del dedo medio, la de los eventos felices es blanca y si tiene que ver con ascensos aparece en la uña del pulgar, con las riquezas en la uña del índice, con mis estudios y otros asuntos de mayor importancia en la uña del anular, con descubrimientos triviales en la uña del meñique. Si la mancha es compacta anuncia seguridad; si estrellada, inseguridad —particularmente en los negocios públicos y en los que dependen de la palabra.
Si se miran estas cosas como naturales, ni es extravío ni se ofende a Dios, al contrario, se muestra uno agradecido con El, según verán todos excepto los supersticiosos y los ignorantes; si las consideramos ocasionadas por demonios, se incurre abiertamente en idolatría y se es loco y necio.
Paso por alto otros cuatro dones que no son menos míos que estos que he dicho, si bien no dependen de mi naturaleza sino, por así decirlo, del azar y, además, son demasiado corporales.
Habiendo cumplido ya mis cincuenta y dos años, no recuerdo que haya gozado de salud una jornada completa, sino que siempre he sentido alguna molestia. Más todavía, estoy contento justamente cuando me duele algo y triste cuando nada. Toda la vida me ha venido sucediendo esto.
Igualmente me doy a la tarea de escribir empujado más que invitado por ensueños, coincidencias, penas, desgracias, incapacidad para otras tareas, desconfiando en fin de cualquier otro recurso que no sea ponerme a escribir.
De otra parte me siento sobremanera inclinado por temperamento al lujo y al juego sin verme libre de ambición y afán de lucro. Ahora bien, con la fuerza de la costumbre me he ido endureciendo tanto, que ahora a las riquezas les hago algún caso, pero a los honores ninguno.
Tengo casi por un milagro el hecho de que para resolver mis cosas jamás me faltó ni me sobró tiempo, sino que las resuelvo por los pelos cuando ya no queda ni un minuto y no podría aplazarlas. De esta manera, mis negocios y mis otras actividades llegan a su remate en el momento justo.
He visto tantas maravillas, he tenido tantas oportunidades, he tomado parte en tantos sucesos dignos de recordación, que yo solo en poco tiempo he visto lo que quizá no habrán de ver muchas generaciones después de mí. Tan es así, que temo que alguno piense que he sido un hombre vano. Quizás otro, dando de lado al excesivo afán de poseer, aplique su mente a estas novedades y edite sobre el particular un libro estupendo aunque no sea el primero. Porque he nacido en una época señalada en la que el orbe entero ha llegado a ser conocido, en la que la imprenta y otras muchas industrias ignoradas por los antiguos se inventaron.
He sido laborioso, ávido de saber, menospreciador de las riquezas y honores, amigo de los eruditos, no desconocedor de ninguna materia que lleve a una ciencia sólida. Desprecié placeres, amistades, sobre todo las de los poderosos, Fui enemigo de escribir cartas y panegíricos, tarea en la que han gastado mucho tiempo y talento grandes hombres de esta edad nuestra. En fin, he sido tan amante de la verdad, que antes me aborrecería a mí mismo que a ella: mil veces le tomo tirria a mi persona, a la verdad nunca.
He tenido la impresión (ya lo he contado otras veces) de que cierto genio bueno me protegía.
No me ha faltado vida, pues, aparte de que, como he dicho, ya es avanzada, desde los ocho años hasta el día de hoy nunca las enfermedades me han impedido dedicar al menos una hora a leer o escribir.
Otros dones los he disfrutado por épocas de mi vida. En mi mocedad compartí con Tiberio César aquella virtud natural que en otros libros míos he señalado: no más despabilarme en medio de la oscuridad de la noche, lo veía todo como si fuese a la luz del día. No obstante, esta capacidad me duraba poco. Ahora todavía veo algo, pero no distingo los objetos. La causa es lo cálido de mi cerebro, la sutileza de mis sentidos, la conformación de mis ojos y la poderosa fuerza de mi imaginativa.
Pero vuelvo a lo que iba: aquello de las uñas lo tiene también cierto cura párroco. Un día que estaba él enfermo, me enseñó una mancha grande en el dedo medio que le desapareció al tiempo que la dolencia. Queda claro, pues, que las enfermedades las manda el cielo, aunque no a todos les salgan esas manchas. Ya hablaremos de todo esto cuando tratemos de la quiromancia. Y aquello de entrar en éxtasis es lo mismo que Avicena, mal comprendido por su traductor, llama ‘volverse paralítico’ cuando refiere en el De animalibus que había uno que, caso de morderle una serpiente, la serpiente moría, mientras él no sufría daño, y que cuantas veces quería se volvía ‘paralítico’, esto es, yacía sin sentido y como muerto. Queda claro, pues, que lo que le ocurría a ese y a mí y al cura Restituto y lo que practican los orientales es una y la misma cosa, a saber, el éxtasis, y que otros muchos podrían hacer otro tanto si recapacitasen, aunque no creo que todos. En mí la cosa sucede de manera un tanto superficial por cuatro causas: 1. Porque soy muy sensible, lo que no me permite pasar al estado de insensibilidad absoluta. 2. Porque no he practicado mucho, ya que en mi niñez ignoraba el fenómeno y lo mismo durante mi mocedad: sólo hace diez años poco más o menos que me he dado cuenta de que podía hacerlo, y ello fue por pura casualidad. Pienso yo que para llevar a la perfección cualquier actividad el hombre debe entrenarse en ella desde su niñez. 3. Porque esta capacidad es en unas personas mayor y en otras menor, tal como la memoria, el oído, la vista, etc. Entre los orientales se transmite de generación en generación y de esa manera se desarrolla asombrosamente. 4. Porque yo no me atrevo a echarle demasiada cuenta a una capacidad que es contraria a Naturaleza, no sea que me ocasione algún daño. Tampoco conozco la técnica para desarrollarla, técnica que es posible que dominen bien los orientales por haber practicado el éxtasis durante generaciones. Y puede que hasta la alimentación tenga que ver con todo esto, al menos yo lo creo así.
He notado que cuando entro en éxtasis con los ojos abiertos, no veo nada en absoluto.
Otro fenómeno prodigioso que se da en mi naturaleza es que constantemente percibo algún olor. Unas veces mis propias carnes me huelen bien, como a incienso, otras veces mal. Cuando estaba en la aldea de Sacco, casi durante dos años seguidos despedía un olor a azufre tan fuerte, que sentía miedo y hasta aborrecimiento de mi propia persona. Los otros no percibían el olor. En aquella época me vi agobiado por diversos peligros y calamidades. Este olor podría contarse como un quinto don maravilloso, pero tiene unas causas muy claras: sutileza extraordinaria de los sentidos, porosidad de la piel y finura de los humores, cosas todas que ocasionan constantes exhalaciones que el olfato percibe.
Tampoco es de extrañar que haya escrito yo de tantas y tan graves materias, pues coinciden en mí ocho cualidades que tal vez sea muy difícil hallar en otra parte: una gran madurez, buena salud constante, habilidad para las cuestiones matemáticas ya desde la infancia, desprecio de riquezas y honores, unos sentidos penetrantes, amor enorme a la verdad, suerte en las ocasiones y la ayuda de Dios.
Pero volviendo al tema: no sólo en mi cuerpo sino también en el aire percibo algo así como un temblor de tierra. Todo ello se debe a la sutileza de mis sentidos.
Tal vez a algunos les parezca ridículo que escriba tantas cosas de mí mismo; otros por su parte pensarán que no es posible se den tantas maravillas en un solo hombre; a otros he de parecer insufrible que repare yo en cualquier minucia. A los primeros creo que ya se les ha dado una respuesta satisfactoria con ser yo amante del saber en lugar de amante de bienes y dineros; si alguno en vez de la insaciable pasión por cosas que han de perderse tan pronto prefiere probar únicamente lo que en sí mismo puede sentir, aunque no experimente tantas, al menos probará algunas; tocante a prodigios, en fin, cada época y región tiene los suyos.
De rerum varietate, lib. VIII,
cap. 43. (=Opera, III, 160 ss.).
Apéndice II
La muerte de cardano según la historiade J. A. De Thou
Año 1576
J. A. de Thou (Thuanus),
Historia mei temporis, VI, 2.
A
Abel, Matthaeus: 48.
Abrahán: 43.
Accoramboni, Gerolamo (1469-1537), prof. de medicina: 34.
Acilio Glabrión, Manió (cónsul en 191 a. C.): 31.
Adrián el Belga: 15, 40.
Aecio (siglo IV d. C.), heresiarca y obispo de Antioquía: 40.
Aecio (siglo VI d. C.), escritor médico griego: 40.
Affaitati, Cario (1500-1555), mercader: 32.
Albuzzi, Gian Pietro (1508-1583), médico: 15, 33.
Alciato, Andrea (1492-1550), escritor: 15, 44, 48.
Alciato, Francesco (1520-1580), cardenal: 15.
Alemán, Adrien (?-1559): 48.
Alejandro Magno (356-323 a. C.): 9, 50.
Alessandri, Francesco: 48.
Altoviti, banqueros romanos: 49.
Amati, Gerolamo, notario milanés: 36.
Amato, Giuseppe, disc. de G. C.: 35.
Amatus Lusitanus (1511-1560), autor médico: 48.
Amulio, Marco Antonio (?-1570), cardenal: 15.
Aníbal (247-182 a. C.): 9.
Antonio, Marco (ca. 83-30 a. C.): 47, 50.
Apuleyo (ca. 123-? d. C.): 43.
Aratore, Gabriele, matemático: 15.
Archinto, Filippo (1496-1558), card. y arz. de Milán: 4, 15.
Ariosto, Annibale: 40.
Aristóteles (384-322 a. C.): 10, 12, 13, 14, 18, 22, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 53.
Aristóxeno (ca. 370-? a. C.), tratadista de música griego: 44.
Arquímedes (ca. 287-212): 3, 44, 53.
Astolfi, Gian Maria: 40.
Augusto (63 a. C.-14 d. C.): PROEMIO, 2, 10, 31, 41, 49.
Avalos, Alfonso de (1502-1546), marqués del Vasto: 4, 15, 37.
Avalos, Fernando de (1490-1525), marqués de Pescara: 30.
Avicena (980-1037): 22, 40.
Azzalino, genovés: 32.
B
Bacci, Andrea (?-1600), médico: 48.
Bandareni, Antonello o Altobello (1489-1533), suegro de G. C: 26.
Bandareni, Lucia (1505-1546), esposa de G. C: 4, 26.
Bandareni, Taddea, suegra de G. C.: 26.
Bárbaro, Daniel (1513-1570), patriarca de Aquileya: 48.
Barberi, Tommaso, notario de Bolonia: 36.
Barbiano, conde: 4, 28.
Barros, Joâo de (1496-1570): historiador portug.: 48.
Bebellius, Severinus: 48.
Bellotti, Francesco, florentino: 15.
Benevento, Panezio, aretino: 15.
Birago, Ludovico (1510-1570), militar: 4, 29, 32.
Birago, Renato (1507-1583), cardenal: 4, 29, 32.
Bizozoro, Ambrogio, disc. de G. C.: 35.
Bock, Hieronymus (1498-1554), botánico alemán: 48.
Bois-Dauphin = Laval.
Bombelli, Raffaele, matemático boloñés: 48.
Bonafede, Francesco, médico paduano: 4, 15.
Borrell, Jean (1492-1572), matemático: 48.
Borromeo, Camilo (?-1549), conde: 33.
Borromeo, Cario (1538-1584), card. y arz. de Milán: 15.
Borromeo, Corona, condesa: 33.
Boscán, Giovanni Battista, alumno de G. C.: 35.
Bozzi, Fabrizio, alumno de G. C.: 35.
Bragadin, Marcantonio (1523-1571), defensor de Famagusta: 14.
Brissac, Charles de Cossé (1505-1563), conde de: 4, 29, 32.
Brodeau, Jean (1500-1568): 48.
Bruto el tiranicida (ca. 85-42 a. C.): 47, 50.
Brutos, familia romana: 32.
Bugati, Gaspare (siglo XVI), cronista milanés: 41, 48.
C
Camuzio, Andrea (?-1578), prof. de medicina: 12, 48.
Candiano, Angelo, médico: 12, 40, 48.
Cantoni, Ottone, primo de G. C.: 4.
Cantoni, Evangelista, id.: 4.
Carcano, Donato: 30.
Cardano, Alessandro: 4, 13, 24.
Cardano, Aldo I, antepasado de G. C.: 1.
Cardano, Aldo II, bisabuelo de G. C.: 1.
Cardano, Aldo III, hijo de G. C.: 4, 26, 37, 52.
Cardano, Angelo: 1.
Cardano, Antonio, abuelo de G. C.: 1.
Cardano, Antognolo: 1.
Cardano, Berto: 1.
Cardano, Chiara, hija de G. C.: 4, 26.
Cardano, En rico: 1.
Cardano, Diaregina, nieta de G. C.: 26.
Cardano, Fazio I, tatarabuelo de G. C.: 1.
Cardano, Fazio II (1445-1424), padre de G. C.: 1, 3, 4, 10, 30, 37.
Cardano, Fazio III, nieto de G. C.: 26, 30, 52.
Cardano, Francesco: 1.
Cardano, Gaspare, tío de G. C.: 1, 35.
Cardano, Gaspare, médico y disc. de G. C.: 1, 35.
Cardano, Gasparino: 1.
Cardano, Giacomo: 1.
Cardano, Giovanni, hijo de Fazio 1:1.
Cardano, Giovanni, hijo de Guglielmo: 1.
Cardano, Giovanni Battista (1534-1560), primogénito de G. C.: 3, 4, 26, 37, 41, 47, 50, y APEND. I, 4.
Cardano, Gottardo: 1.
Cardano, Guglielmo: 1.
Cardano, Martino: 1.
Cardano, Milone, arz. de Milán: 1.
Cardano, Paolo I, obispo: 1.
Cardano, Paolo II, bastardo: 1, 30.
Cardano, Raniero: 1.
Cardano, Zoilo: 1.
Carensio, Lorenzo = Momo, Tosetto.
Carlos V el Emperador: 30, 32.
Casanate, Guillaume (1519-?), médico: 29.
Casio Dión (siglos II-III d. C.), historiador griego: 47.
Casio el tiranicida (?-42 a. C.): 47.
Castiglioni, Alessandro, alias Gattico: 28.
Castiglioni, Gerolamo: 48.
Castiglioni, familia: 1, 33.
Cattaneo, familia: 24, 30.
Catulo (87-57 a. C.), poeta: (10)
Caulius = Choul, Guillaume du.
Cavenago, Ambrogio (?-1558), médico: 40, 48.
Ceranuova, procurador milanés: 24.
Ceredi, Giuseppe: 48.
César, Julio (100-44 a. C.): PROEMIO, 9, 41, 47, 51.
Cesi, Pier Donato (1521-1586), cardenal: 15, 40, 41.
Cicerón (106-43 a. C.): 27, 47, 50, 51.
Claudio el Erancés, mercader de Milán: 40.
Clavius = Schüsscl,
Cochlaeus = Dobneck.
Colla, Giovanni, metemático: 45.
Colloado, Luys, médico: 48.
Cómodo (161-192 d. C.), emperador de Roma: 9.
Constantin, Roben (1502-1605), médico y filósofo: 48.
Conti, Antón Maria de’ = Majoraggio, Marcantonio.
Corio, Giovanni Angelo: 4.
Corti, Matteo (1475-1544), prof. de medicina: 14, 32, 34, 48.
Cosse, Charles de = Brissac.
Crangius, Adolphus: 48.
Crantor (ca. 335-ca. 275 a. C.), filósofo griego: 27.
Crivelli, Bartolomea: 52.
Crivelli, Gian Giacomo, notario milanés: 36.
Croce, Bernabone: 4.
Croce, Francesco, jurista y matemático: 4, 15.
Croce, Lúea, médico milanés: 40.
Curcio, héroe legendario romano: 9.
Charpentier, Jacques (1502-1574), médico y matemático: 48.
Cheke, John (1514-1557): 15.
Choul, Guillaume du, anticuario lionés: 15.
Choul, Jean du: 48.
D
Damiata, Lorenzo: 48.
Delfino, Giulio, prof. de medicina: 30, 48.
Diógenes el Cínico (ca. 400-ca. 325 a. C.): 14.
Diomedes, héroe griego de la guerra de Troya: 45.
Dobneck, Johann (1479-1552), humanista y teólogo: 48.
Donato (siglo IV d. C.), gramático: 50.
Dubois, Jacques (1478-1555), prof. de medicina: 29.
Dugnani, Marco Antonio: 41.
Duni, Taddeo (1523-1601), disc. de G. C.: 48.
Eduardo VI (1537-1553), rey de Inglaterra: 15, 29, 42.
E
Ermenulfi, Gerolamo: 24.
Eróstrato (siglo IV a. C.), pastor de Efeso: 9.
Escalígero, Julio César (1484-1558): 48.
Escauro (siglo I a. C.), noble romano: 31.
Escévola (siglo V a. C.), héroe romano: 32.
Escipión el Mayor (236-183 a. C.): 9.
Escoto, Juan Duns (1266-1308), filósofo: 44.
Euclides (fl. ca. 300 a. C.): 3, 4, 44.
Eufomia, Giovanni Paolo, disc. de G. C.: PROEMIO, 35, 42.
Ezequías, rey de Israel: 46.
F
Fabricio (fl. ca. 282 a. C.), héroe romano: 32.
Falcuzio, senador de Milán: 41.
Fallopio, Gabriele (1523-1562), prof. de medicina: 48.
Felicini, Marcantonio: 40.
Fernández de Córdoba, Gonzalo (?-1578), gob. de Milán: 40, 41.
Fernando e Isabel, reyes de las Españas: 2.
Fernel, Jean (1497-1558), médico y matemático: 29.
Ferrari, Ludovico (1522-1565), matem., disc. de G. C.: 35, 41.
Ferrari, Lúea, primo de Ludovico: 41.
Ferrier, Auger (1513-1588), médico: 48.
Finé, Oronce (1494-1555), matemático: 29.
Fioravanti, Leonardo (1518-1588), prof. de medicina: 30.
Foix, François de, conde de Candale (1502-1594), obispo y matemático: 48.
Fracanziano, Antonio, prof. de medicina: 12.
Fuchs, Leonhardt (1501-1566), médico y botánico: 48.
G
Gaddi, Francesco (1490-?): 40.
Gaddi, Lorenzo: 40.
Galeno (ca. 129-199 d. C.): 14, 16, 20, 33, 39, 40, 44, 45, 48, 51.
Gaspare de Gallarate: 15.
Gatti, Giulio: 40.
Gaurico, Lúea (1476-1558), matemático y astrólogo: 48.
Gemma de Frisia, Rainier (1508-1555), médico y matemático: 48.
Gesner, Conrad (1516-1565), médico y naturalista: 48.
Gira, Angelo, médico: 4.
Giustiniani, Lúea: 15.
Giustiniani, Sebastiano, gob. de Padua: 48.
Gohory, Jacques, alias el Solitario (?-1576), ocultista: 48.
Gonzaga, Ferrante (1507-1557), gob. de Milán: 4, 32.
Gonzaga Guglielmo (1538-1587): 4.
Grassi, gobernador de Bolonia: 41.
Grataroli, Guglielmo (1516-1568), médico: 29, 48.
Gregorio XIII, papa: 4.
Guerrini, Gerolamo, joyero milanés: 15.
Guilandinus = Wieland.
H
Hamilton, John (1512-1571), arzob. escocés: 29, 40.
Hasen = Avicena.
Heller, Joachim: 48.
Henricus, Martinus: 48.
Hipócrates (siglo V a. C.): 29, 33, 44, 45.
Homero: (45), 50.
Horacio (65 a. C.-8 d. C.): 9, 14, 20, 33, 39, 45, 50, 51.
I
Ingrassias, Giovanni Filippo (1510-1580), prof. de medicina: 48.
Iseo, Tommaso: 15.
Isola, Coronel dell’: 30.
Istonio, Príncipe = Avalos, Alfonso de.
J
Josefo, Flavio (38-? d. C): PROEMIO, 13, 43.
Juan de Canterbury = Peckham.
Juárez, noble español: 40.
Juvenal (ca. 67-ca. 127 d. C.), poeta satírico: (13), 37.
L
Lanza, Donato, boticario: 14, 40.
Lanza, Simone: 40.
Laval, Claude (1515-1557), príncipe de
Bois Dauphin: 15, 32.
Lavizzari, Agostino, secretario del Senado milanés: 6, 15.
Léclus, Charles de (1526-1609): botánico: 48.
Lemmens, Levin (1505-1568), naturalista: 48.
Linati, Giovanni Angiolo: 40.
Lobel, Mathias de (1538-1616), botánico: 48.
Lycosthenes = Wolffhart.
M
Michelli, Giacomo, notario de Bolonia: 36.
Madruzzo, Cristoforo (1512-1578), cardenal: 15.
Maggi, Ludovico: 15.
Maggi, Vincenzo, prof. de filosofía en Ferrara: 48.
Magny, Jean, médico y matemático: 29.
Majoraggio, Antonio: 40.
Majoraggio, Marcantonio (1514-1555): 15, 48.
Mahler, Georg (1500-1568): 48.
Marcial (40-104 d. C.), poeta epigramático: 27, (35), (39).
Marco Aurelio (121-180 d. C.), emperador: PROEMIO, 13.
Marescalchi: 40.
María de Lorena (1515-1560), reina de Escocia: 4.
Mariani, Ottaviano: 40.
Marinone, Prospero: 15, APÉND. I, 3.
Mario el Joven (110-82 a. C.): 31.
Marso (siglo I a. C.), poeta romano: 39.
Martín, San: 22.
Massa, Clementina: 40.
Massa Taddeo, cura romano: 15.
Matelica, Príncipe de: 15.
Mecenas (?-8 d. C.): 27.
Melanchthon, Philippus (1497-1560): 48.
Memoria = Vettori.
Meona, Giovanni: 15.
Merula, Gaudencio, filólogo: 48.
Michel, mayordomo de Hamilton: 40.
Micheria, Angelo, tío abuelo de C.: 1.
Micheria, Clara, madre de G. C.: 1, 3, 4, 43.
Micheria, Giacomo, abuelo de G. C.: 1.
Micheria, Margherita, tía de G. C.: 4, 37.
Mizauld, Antoine (1520-1578), astrólogo: 48.
Momo, Tosetto, prof. de medicina en Padua: 34.
Montagnara, Camilo, médico: 15.
Montano, Giovanni Battista (1498-1551), prof. de medicina: 48.
Montes de Oca, Juan (P-1532), prof. de filosofía: 34.
Monteux, Jéróme, médico de Enrique II: 48.
Morone, Giovanni (1509-1580), cardenal: 4, 15, 17, 32, 40, 43.
Morosini, Giovanni María: 15.
Motta, Marta: 40.
Mula, Marco Antonio da, embajador de Venecia: 15.
Mutis, Donatus de: 48.
Mutt de Altdorf, Jakob, militar suizo: 41.
N
Nabod, Valentin, astrólogo de Colonia: 48.
Negroli, Gian Paolo, mercader: 40.
O
Obel, Matthias d’: 48.
Oribasio (325-403 d. C.), médico y escritor griego: 40.
P
Pablo III, papa: 32.
Pablo de Egina (siglo VII d. C.), médico y escritor griego: 23, 40.
Pandolfo, médico: 4.
Paolo de Iliria, boticario: 15.
Peckham (1240-1292): 10.
Peletier, Jacques (1517-1582), escritor y matemático: 48.
Pena, Petrus, botánico: 48.
Persio (34-62 d. C.), poeta satírico romano: 39, (53).
Pescara, Marqués de = Avalos, Fernando de.
Petrarca, Francesco (1304-1374): 18.
Peucer, Raspar (1525-1602), médico y matemático: 48.
Philandrier, Guillaume (1505-1565), humanista: 27, 48.
Pictorius, Georgius = Mahler, Georg.
Pío IV, papa: 32.
Pizzo, Ottavio, disc. de G. C.: 34.
Platón (ca. 429-347 a. C.): 14, 22, 44 (45).
Plinio el Joven (ca. 61-112 d. C.): 27.
Plinio el Viejo (23-79 d. C.): 40, 43.
Plotino (205-270 d. C.), filósofo: 18, 22, 39, 47.
Ploti, Giovanni Battista, jurista: 48.
Plutarco (50-120 d. C.), polígrafo griego: 40, 48, 50.
Pocobelli, Gian Pietro, médico en Monza: 33.
Polibio (ca. 200-118 a. C.), historiador griego: 43, 45.
Pompeyo (106-48 a. C.): 51.
Porro, Branda (1487-1571), médico y filósofo: 12, 34.
Porro, Giorgio: 15.
Pozzi, Giulio, disc. de G. C.: 35.
Ptolemeo = Tolomeo.
Pulci, Luigi (1432-1484), poeta 18.
R
Ranconet, Aimar de (1505-1559): 13, 32.
Resta, Isidoro: 4.
Rigoni, Pietro Paolo, presidente del Senado milanés: 41.
Rigona: 33.
Rindo, Cesare, médico milanés: 33.
Ringhieri, Giulio: 40.
Rodigino, Bonifacio, jurisconsulto y astrólogo: 15.
Rolla, Gaspare, mesonero: 40.
Romolo, fraile servita, prof. en Pavía: 4.
Rondelet, Guillaume (1507-1566), naturalista: 48.
Rossi, Galeazzo, herrero: 3, 15, 43.
S
Sacco, Bartolomeo: 26, 30, 37, 49.
Sacco, Cristoforo, disc. de G. C.: 35.
Salvatico, Giovanni Angelo, senador de Milán: 3.
Sansovino, Francesco (1521-1586), polígrafo: 41, 43.
Santberch, Daniel, matemático: 48.
Sarepont, Príncipe de: 29.
Sardanápalo: 13.
Scaliger = Escalígero.
Scazzoso, Antonio: 40.
Schlüssel, Christoph (1537-1612), jesuita, matemát. y astrón.: 48.
Schöner, Johann (1477-1547), matemático y geógrafo: 48.
Scoto Ottaviano (?-1566), impresor: 15.
Séneca (ca. 4 a. C.-65 d. C.): 31.
Seroni, Brandonia (?-1560), nuera de C: 26, 41, 47.
Seroni Evangelista, padre de la anterior: 41.
Sessa, Duque de = Fernández de Córdoba, Gonzalo.
Sila (138-78 a. C.): PROEMIO, 9, 31, 41, 51.
Sinesio de Cirene (370-413 d. C.), filósofo neoplat. crist.: 47.
Sfondrati, Francesco (1493-1550), cardenal: 4, 15, 33, 40.
Sforza, Alessandro (1534-1581), cardenal: 42.
Sforza, Francesco (1492-1535), duca de Milán: 13.
Sforza, Massimiliano (1493-1530): 41.
Silvestri, Rodolfo, disc. de C.: PROEMIO, 35, 43.
Sirtori, familia: 40.
Sócrates (469-399 a. C.): 47.
Solari, Gian Pietro, notario: 10.
Solenander, Reinerus (1524-1601), médico: 48.
Soncini, Lazzaro, médico de Milán: 24.
Sorano de Efeso (siglo II d. C.), autor de obras médicas griego: 50.
Sormani, Bartolomeo, notario de Milán: 36.
Sosia, Simone: 41.
Spagnolo, lo = Montes de Oca, Juan.
Speciano, Giovanni Battista (1493-1545): 15.
Stadius, Johannes (1527-1579), matemático: 48.
Stagni, Aurelio, médico: 15.
Stifel, Michaël (1487-1567), prof. de matem. en Jena: 48.
Suavius, Leo = Gohory.
Suetonio (ca. 69-? d. C.), historiador romano: 4.
Sylvius = Dubois.
T
Targio, Giovanni Ambrogio: 4.
Tartaglia, Niccoló (1500-1557): 43, 45, 48.
Taurea (siglo III a. C.), noble campano: 51.
Taverna, Ludovico: 15.
Taggio, Francesco, prof. de filosofía: 34.
Teofrasto (ca. 370-288 a. C.): 51, 53.
Terencia (siglo I a. C.), esposa de Cicerón: 51.
Tésalo de Tralles (?-79 d. C.), médico griego: 16.
Tiberio (42 a. C.-37 d. C.), emperador: 41.
Tigelio, personaje de una satura de Horacio: 20.
Tiraqueau, André (1480-1558), jurisconsulto: 48.
Tolomeo, Claudio (siglo II d. C.), astrónomo griego: 2, 44, 45.
Tonini da Coi, Zuan = Colla, Giovanni.
Torrone, Michelangelo, juez: 40.
Torrone, Vincenzo: 40.
Torti, Domenico de’ (?-1531): 28.
Tragus = Bock.
Trajano (53-117 d. C.), emperador: 27.
Trono, Pietro Marco, cirujano: 30.
Turnèbe, Adrien (1512-1565), helenista: 48.
Turnebus = Turnèbe.
U
Urbino, Bartolomé d’, médico: 48.
Ussel, Príncipe de: 29.
V
Valle, Melchior della: 15.
Varadeo, Ambrogio: 15.
Varaeus: 48.
Vesalio, Andrea (1514-1565): 4, 14, 15, 32, 48.
Vespasiano (9-79 d. C.), emperador: 47.
Vettori, Francesco, alias della Memoria (?-1528): 34.
Vignani: 33.
Vilander, secretario del rey de Francia: 32.
Vimercati, Antonio: 37.
Vimercati, Francesco (?-1570), prof. de filosofía: 15, 48.
Vincenzo de Bolonia, músico: 49.
Virgilio (70-19 a. C.): 45 (49), 50.
Visconti Ercole, disc. de C.: PROEMIO, 30, 35, 43.
Visconti, Gerolamo, maestro de fisiognómica: 45.
W
Wieland, Melchior (?-1589): 48.
Wolffhart, Konrad (1518-1561), filólogo: 48.
Z
Zaffiro, Filippo (?-1563), prof. de filos, y medicina: 30.
Zanolino, Camilo, disc. de G. C..: 35.
Zehener, Laurent, médico: 15.
Notas:
«Guardad, inferno, non darti alle sue mani,
se del’altri no sei prima abandonato,
che saresti per Dio tosto spaciato».
«Siendo de Cesar Bruto ya vencido
De ansí ver la Farsalia ensangrentada,