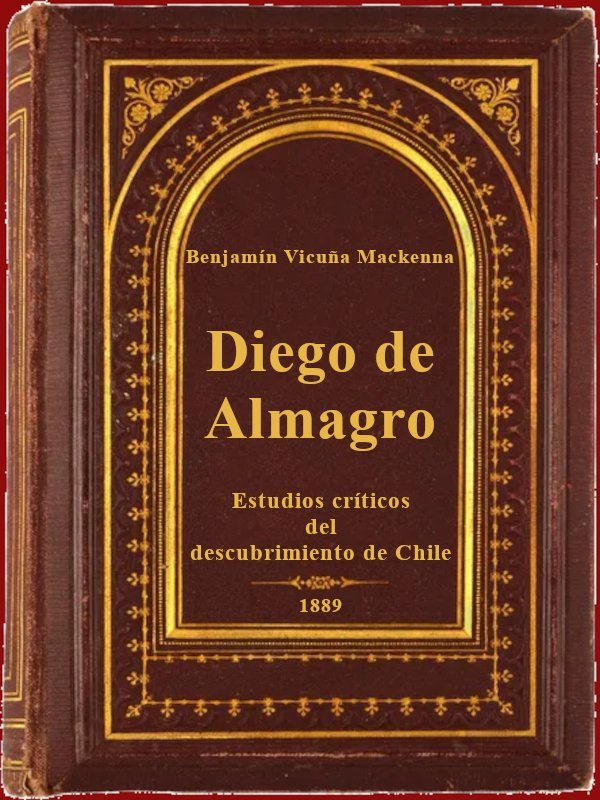
Diego de Almagro
Benjamín Vicuña Mackenna

Retrato de Diego de Almagro (1873), por Domingo Mesa, Museo Histórico Nacional (Santiago de Chile)
Tocos meses después del súbito fallecimiento del señor don Benjamín Vicuña Mackenna, ocurrido el 26 de enero de 1886, su digna viuda me hacia el honor de confiarme los manuscritos de la biografía de Diego de Almagro, a fin de preparar su publicación por conducto de la casa editorial del señor Jover. Impulsado por la admiración y respeto que tributo a la memoria de su autor, puse inmediatamente todo empeño e interés en el lleno de mi cometido: pero trabajos extraordinarios que la casa editorial había tomado a su cargo, han motivado el retardo involuntario de esta publicación.
Considero necesario advertir que la biografía de Diego de Almagro, aunque obra póstuma del ilustre escritor, es fruto de sus primeros ensayos históricos. A las condiciones en que ella fue escrita se debe el que su estilo, aunque siempre vivo y animado, no aparezca con toda la necesaria corrección: pero, en todo caso, por esas mismas condiciones, viene a ser un brillante pronóstico de la inagotable actividad que dio a su autor, en su variada y laboriosa carrera, uno de los primeros rangos entre las más distinguidas figuras de nuestro país. En efecto, este libro fue escrito el año 1859, en el fondo de la prisión a que fue llevado el señor Vicuña a consecuencia de los sucesos políticos desarrollados en aquella época. Allí su espíritu no pudo permanecer ocioso, y venciendo las agitaciones propias del momento, dióse con ahínco al trabajo; en pocos días [1] puso comienzo y término a su obra, cuyos antecedentes, tenia de antemano preparados con prolija y metódica perseverancia.
Apenas contaba en esa fecha veintiocho años de edad, y pareces seguro que no retocó posteriormente esas páginas, que llevan el sello de su joven y poderosa imaginación y en las cuales, si falta quizás un tanto de severidad exigida en la narración histórica, revelan ya, sin embargo el temple de su espíritu y esa grandeza de alma con que más tarde arrojara brillante luz sobre tantas vidas ilustres y tantos heroicos hechos que deben a su pluma la suerte de ser conocidos y la de haber llegado a ser dignamente estimados. La intrepidez de Almagro y sus horrendos sacrificios, realizados en la conquista del Perú y en el descubrimiento de Chile, sugiriéronle rico material en donde su pluma ha sabido explotar con sumo interés muchas peripecias de aquellas crueles campañas. Quizás una severa crítica descubriría allí ciertas inexactitudes de detalle, que se justifican por el trascurso mismo del tiempo. Durante los treinta años que esta obra ha permanecido inédita, la documentación histórica se ha enriquecido considerablemente, haciendo variar antiguos puntos de mira, y de consiguiente, el horizonte de los hechos que con ellos están relacionados. Auxiliado por la Historia del descubrimiento y conquista de Chile del eminente historiador don Miguel Luis Amunátegui, y por la monumental Historia General que lleva a cabo el señor Barros Arana, no me habría sido difícil intercalar unas pocas anotaciones con el fin de precisar algunos puntos de divergencia que contiene la biografía de Diego de Almagro con relación a los datos que consignan aquellos autores; pero he debido abstenerme, por estimar hasta cierto punto irrespetuoso dicho procedimiento, y porque todavía me asaltaba la duda de si los documentos que posteriormente hayan podido ser consultados, habrían inducido al señor Vicuña Mackenna a cambiar sus apreciaciones.
Debo añadir que, a juzgar por muchas anotaciones y algunos documentos que he encontrado anexos a los manuscritos de la biografía de Diego de Almagro, el señor Vicuña Mackenna tenia, a no dudarlo, el propósito de revisar y ampliar esta obra considerablemente. Contaba para ello con un rico acopio de datos obtenidos en un viaje que emprendió a Sevilla, ciudad en la cual permaneció tres largos meses con el exclusivo objeto de registrar los archivos de Indias. No ha sido posible dar publicidad a esas anotaciones, porque ellas habrían requerido algún desenvolvimiento, que solo al autor le habría sido permitido realizar.
La familia del señor Vicuña ha hecho la publicación de esta obra con el temor natural que debía inspirarle la circunstancia de que su autor no la hubiera considerado aun terminada, hecho que a él mismo se le oyó manifestar en sus últimos días; pero su determinación es perfectamente laudable si se atiende al propósito que la motiva, cual es, el de reunir en no lejano tiempo, en una edición completa, todas las producciones del inagotable genio del señor Vicuña Mackenna, que constituye para los hijos de Chile y de la América toda una honrosa figura que descollará siempre dignamente por sus virtudes cívicas y por su grandiosa labor.
Cumplida mi tarea, confío en que habrán de ser atendidas las explicaciones consignadas en esta Advertencia.
Fernando de Vic Tupper.
Santiago, 17 de diciembre de 1889
A LUIS E. VICUÑA
(Hijo primogénito de mi amado hermano Nemesio Vicuña)
Cuando los sencillos pescadores echan a la inclemencia del mar un nuevo esquife, pónenle en la quilla, en señal de amparo y regocijo, el nombre de una flor o de un astro, de una esperanza o de una dulce memoria.
Por esto yo, náufrago desde temprano en el mar de la vida, pongo al frente de esta página el nombre de un ángel…
Retoño dulcísimo de una existencia identificada a la mía por la ternura, por la suerte, por el dolor, por todo lo que la amistad tiene de noble y el hogar de santo, la cuna en que ese ángel duerme al blando arrullo de la madre, es para mí lo que el oasis empapado de celestes brisas al peregrino que llega del desierto; es la vela amiga que viene por el remoto piélago hacia la ignota roca de los náufragos; es el astro suspendido en el sereno cielo entre las sombras y el alba de la luz, cuando describe con sus inciertos reflejos sobre la frente del mortal que le contempla sumido en la noche del dolor, este divino enigma, ¡la esperanza!
¡La esperanza!... quimera de las alas de oro que voláis blanda y perfumada cual el céfiro, azul y pura como los destellos del cielo, al derredor del alma juvenil que el entusiasmo abrasa, ¿a dónde os vais cuando la gloria se ha ido también como una sombra; cuando la mujer que se amó más que la gloria es un puñado de cenizas apagadas o un dardo de agonía fijo en el pecho; cuando el placer es un ascua que quema al que lo toca, y cuando aun las ilusiones, esas pobres migajas del festín de la vida que recogen los que tienen hambre de consuelos son solo lágrimas y hiel?... ¡Esperanza!... quimera inmortal, cuando todo eso ha sucedido en torno nuestro, entonces todavía os quedáis adherida a las paredes del corazón enfermo como algo de severo y grande, que debe remplazar la vanidad de los deleites, como una salvación santa y suprema que viene a ocupar el vacío que el tren de los engaños dejara al partir!... ¡Y ese algo es la dignidad del hombre, esa salvación es el honor! ¡Cuna de inocencia! devuélvenos entonces para la hora del destino el tesoro de amor y porvenir que hoy te confiamos, y que sea tan puro, tan noble, tan bello, como el anhelo paternal que hoy lo acaricia, como el honor ileso que lleva por herencia. Y ese día, cuando el mundo reclame su cruel derecho sobre la criatura y despoje al ángel de su albo manto para ceñirle la austera túnica del hombre, su mirada caerá tal vez sobre esta página que lleva un nombre de amor, pero que precede a otras páginas en las que no hay sino las heces amargas de grandes infortunios y la sangre de mil inmolaciones... Y entonces aparecerá a su mente esta grande enseñanza de la historia y de la vida: que la ambición de los hombres mata el bien de sus almas y borra la ventura de sus días, mientras que en la santa unión del hogar, la pobreza, la dicha, el dolor, la gloria misma, son una cadena de eterno bien, liviana cuando es de dolor porque todos la soportan, dulce y bendita cuando es de felicidad, porque hay en ella un solo ser por la intimidad, un solo regocijo por el bien alcanzado.
Esta primera hoja se iniciará en este último secreto.
En las que siguen aprenderá aquel terrible ejemplo.
Y ahora a los que nos reprochen el haber ido a sacar de una cuna, no un hombre, sino una sonrisa para adornar el frontispicio de la vida triste y siniestra de un sol- dado, les diremos por disculpa que, menos felices que los bautizadores del mar cuando le regalan sus naves, no crece en el páramo de nuestro destino ni una flor que nos dé su nombre y su perfume, ningún astro brilla en nuestra soledad, ninguna memoria dulce se anida dentro del pecho, excepto aquellas santas adoraciones que el hogar guarda con avaro secreto.
En otro tiempo dedicaba mis libros a una tumba o a un nombre olvidado. Hoy vuelvo mis ojos a una cuna, porque si hubiera de recordar los sepulcros, habría escrito este libro a mi propio corazón.
Benjamín Vicuña Mackenna
Penitenciaría de Santiago, 17 de febrero de 1859
Porqué hemos escrito la vida de Diego de Almagro
§ I.
Los grandes hechos de los principales conquistadores de la América han sido narrados por eminentes historiadores o poetas. Ercilla cantó a Pedro de Valdivia, en la Araucana; Vasco Centenera a Juan de Solís, en la Argentina, Castellanos a Sebastián Benalcázar en sus Elejias, mientras que las vidas de Francisco Pizarro y Hernán Cortes han sido el tema de mil poemas y de famosas historias. ¿Por qué entonces nadie nos ha contado la vida hasta aquí oscura de Diego de Almagro, que reunió a la gloria de la conquista del Perú, en que jugó rol tan conspicuo, la del descubrimiento del bello y magnifico reino de Chile?
Esta misma pregunta hacíamos hace seis años al historiador más eminente que en la edad moderna haya revelado al mundo los sucesos maravillosos de las conquistas de los castellanos, al ilustre Prescott.
"Tarea y honor es ese” nos contestó cortésmente el sabio americano, “que ha quedado reservado con una envidiable grandeza a los escritores chilenos.”
He aquí por qué hemos escrito esta vida. Si no alcanzamos el "honor” prometido por el grande historiador, hemos cumplido al menos la "tarea”.
Esta no ha sido larga, pero sí harto espinosa y difícil. Semejante al viajero que atraviesa una montaña ignota y escabrosa por un sendero apenas trazado que ya se esconde entre las nieblas, ya se sumerge en profundos desfiladeros, ya se corta entre picos inaccesibles, ya se borra del todo, así hemos ido buscando por entre el polvo de las viejas crónicas la huella del famoso soldado, empeñados en no perder uno solo de sus pasos desde la cúspide fría y muda, perdida entre nubes impenetrables, hasta el declive de las faldas que el sol baña en su ocaso. Las numerosas citas que anotan este trabajo atestiguarán lo escrupuloso de nuestro itinerario. Si ellas no son nuevas, tampoco han sido aducidas antes por ningún historiador. Bebidas en su fuente original, ellas forman también una especie de originalidad para este ensayo y constituye, a nuestro entender, su humilde mérito.
Este trabajo puede considerarse, además, como un fragmento de la grande unidad histórica de nuestro coloniaje, que está dividido naturalmente en tres grandes períodos, simbolizados por tres hombres eminentes, a saber: el del DESCUBRIMIENTO, por Diego de Almagro, el de la CONQUISTA, por Pedro Valdivia y el de la COLONIZACIÓN, por el capitán general don Ambrosio O'Higgins. Puede que, si el tiempo lo permite, llenemos este vasto cuadro bosquejando la vida de las dos figuras que suceden a la presente. Para evitar repeticiones de los títulos de las obras en las numerosas citas del texto, creemos oportuno colocar aquí una lista de las principales que nos han servido en la composición de esta crítica, a saber:
- Historia natural y general de las Indias, Islas y Tierra Firme del mar océano, por el capitán Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, primer cronista de Indias, Madrid, 1853.
- Historia general de los hechos de los castellanos en las Islas y Tierra Firme del mar océano, por Antonio de Herrera. Madrid, 1601 - 1615.
- Historia del descubrimiento y conquista de la provincia del Perú, y de las guerras y cosas señaladas en ella, por Agustín de Zarate. (En la colección de Historiadores primitivos de las Indias Occidentales por don Andrés González Barcia, Madrid, 1749.)
- Historia de las Indias, por Francisco López de Gomara. (En la colección anterior.) .
- Historia general del Perú o segunda parte de los Comentarios Reales, por el inca Garcilaso de la Vega, Córdoba, 1617.
- Historia del Perú, por Francisco de Xerez, secretario de Pizarro. (En la colección citada de Barcia).
- Relatione per sua Maestá di qnel che nella conquista y pacificatione di queste provincie di laNuova Castiglia e succeso, escrita por Pero Sancho en 1534. (En la colección de Juan Bautista Ramusio titulada Delle navigationi et viaggi, etc., Venetia, 1556.
- History of the conquest of Perú by William H. Prescott, Boston, 1847.
- Historia peruana ordinis eremitarum S. P. Agustini, por el padre Joachinno Brulio, Bruselas, 1651.
- Conquista y población del Pirú, manuscrito anónimo del siglo XVI[2].
- Relación del descubrimiento y conquista de los reinos del Perú, por Pedro Pizarro, escrita en Arequipa en 1571, y publicada en el tomo V de la Colección de documentos inéditos para la historia de España, por don Martin Fernández Navarrete.
- Vida de españoles célebres, por don Manuel Josef Quintana, Paris, 1845.
- Historia de Chile desde su descubrimiento hasta el año de 1575 y compuesta por el capitán Alonso de Góngora Marmolejo, en el tomo IV del Memorial Histórico Español que publica la Real Academia de la Historia, Madrid, 1852.
- Varones ilustres del Nuevo Mundo, por don Fernando Pizarro y Orellana, Madrid, 1639.
§ II.
"El gran don Diego de Almagro,
de quien no ha quedado otra memoria que las de sus hazañas y la lástima de su muerte.”
(Garcilaso de la Vega)
Era el último tercio del siglo XV. La época había sido grande. Mil genios sublimes presidian una trasformación de la humanidad, casi tan prodigiosa como la que había obrado el Mesías mil quinientos años atrás: Cristóbal Colon, Juan de Gutenberg, Miguel Ángel, venían a la cabeza. Un nuevo mundo, más hermoso y casi tan dilatado como los tres continentes de los antiguos, aparecía resplandeciente de nieves y esmeraldas por entre el azul de ignotas olas; una nueva luz, comparable en magnificencia a los primeros fulgores de la creación, se esparcía por la tierra escarpada, de entre los dedos de un obrero; Florencia, joven diosa que se alzaba del polvo de los hunos y los vándalos, al soplo de las ciencias y del arte, suspendía en sus brazos y amamantaba en su seno el junio del mundo moderno: LA CIVILIZACIÓN.
Todo era grande, inesperado, casi sobrenatural en aquella edad de milagros. Artistas y reyes, grandes capitanes, emperadores augustos, navegantes, paladines, sabios, poetas, soldados de fortuna, todos brillaban a la vez en aquella hora en que dos mundos se levantaban bajo el firmamento, el uno por una resurrección moral, el otro a la voz de un piloto.
Es un episodio de este último universo lo que vamos a contar aquí: el descubrimiento de sus zonas más bellas y queridas, llamadas entonces la Nueva Toledo y hoy nuestro Chile.
Es la vida de uno de esos soldados, el más impávido, el menos conocido, el más infeliz, la que intentamos bosquejar en este episodio: la vida de Diego de Almagro, compañero de Francisco Pizarro en la conquista del Perú y descubridor del reino de Chile.
Capítulo I
La compañía de los locos
"Para mayor fuerza de que lo cumpliremos como en esta escritura se contiene, juramos a Dios Nuestro Señor y a los Santos Evangelios, donde más largamente son escritos i están en este libro Misal, donde pusieron sus manos el dicho capitán Francisco Pizarro y don Diego de Almagro, hicieron la señal de la cruz en semejanza de esta + con sus dedos de la mano,
(Escritura original de la compañía de Pizarro y Almagro con el clérigo Luque.)
Por el año de 1480 había en la ciudad de Trujillo, en Extremadura, un mancebo que cuidaba una manada de puercos. Este pastor seria un día el marqués de los Atabillos, don Francisco Pizarro, conquistador del Perú.
En la misma época vegetaba en los campos de una aldea de la Mancha otro niño llamado Diego, hijo de un labriego. Llamábase esta aldea Almagro, y es conocida todavía en las planicies de Castilla por su rico cultivo y su antigüedad.
El porquero de Trujillo tenía un nombre, una familia, un sostén. Aunque bastardo, su padre era un capitán, su madre tenía otros hijos; una unión legítima del primero le había dado otros hermanos.
El joven manchego no tenía nada de esto, ni siquiera un apellido. Por esto añadió a su nombre el titulo de la aldea donde había nacido, y llamóse desde entonces Diego de Almagro. ¡Extraña aventura! El que debía morir como Padilla declarado rebelde al César, necesitaba pedir prestado a su cortijo el nombre que sus grandes hechos y su rebelión debían hacer ilustre! Treinta años pasaron antes que el mozo de labor de la Mancha y el porquero de Extremadura se encontraran en la senda en que iban a hallar un solo renombre, un tesoro, un universo para dividírselo. Fue esto en el Nuevo Mundo, y en un día en que otro mundo ignoto todavía se diseñaba como un presentimiento misterioso hacia el occidente.
Era el 25 de setiembre de 1513, cuando Vasco Núñez de Balboa descubría el mar del Sur, en cuyo seno un quinto universo, la Oceanía Austral, escondía su frente vaporosa tras la espalda del océano.[3]
¿Cuál había sido la existencia de aquellos dos hombres durante aquel cuarto de siglo que separa su oscura adolescencia de sus empresas osadas? Las olas del mar ya mudas, ya turbulentas, en que sus vidas de aventurero iban reflejándose al través de sus dilatadas correrías, solo podrían contarlo... ¡La oscuridad y el silencio reinan en el camino de estos genios que no tienen cuna y que solo adquieren un nombre cuando ya les es preciso tenerlo para que les sirva de epitafio!...
De Almagro solo se sabe con certeza que nació de padres labradores[4], por el año de 1470 en la villa de Almagro; que muy mozo pasó a la corte, donde entró al servicio del alcalde don Luis de Polanco; que en una riña mató de hombre- a hombre a un escudero, y que se desapareció, en consecuencia, de Madrid. Le encontramos por la primera vez en el Nuevo Mundo "como pobre soldado y buen compañero», dice Oviedo, cuando Pedro Arias de Ávila era gobernador de Panamá 1514).
Pero en aquella época los dos compañeros no se conocían ni podían acercarse el uno al otro. Aunque de una misma edad, de una misma condición y de igual ánimo, Pizarro tenía la superioridad del rango y del prestigio. Era capitán de tropa y había militado desde antes de 1510, año en el cual se le encuentra navegando con Alonso de Ojeda, acaso el más ilustre de los compañeros de Colon. Almagro era un soldado oscuro.
Diez años pasaron antes que el aventurero castellano y el capitán extremeño celebraran aquella negociación heroica, en que al estilo de comercio se pactaba el hacer presa de un mar y un mundo ignotos. Sucedía esto en 1524.
Desde el descubrimiento del mar del Sur, los castellanos no apartaban sus ansiosas miradas de aquellas playas que les ofrecían oro, misterios y conquistas. Uno de los más audaces, Pascual de Andagoya, fue el primero en lanzarse a la mar, pero a la vuelta de una breve c ingrata cruzada, trajo solo desaliento y miserias en vez del peso del oro. Pizarro se ocupaba entretanto en el servicio de la colonia como hombre de guerra. Almagro vivía como colono.
Su diligencia, empero, las reminiscencias de su vida rústica, su ingenio natural y las trazas fecundas que aprendiera en la corte, le hicieron acrecentar su fortuna de tal suerte, que a pesar de la prodigalidad fabulosa de su carácter, se le consideraba como uno de los pobladores más acaudalados de la colonia. Tenía un ingenio de labranza; criaba ganados, explotaba minas y cultivaba sus campos con los indios de su repartimiento.
Pizarro soñó entonces el descubrimiento de las tierras del mar del Sur. Balboa había divisado aquel océano y tomádolo en posesión para su rey; Andagoyas lo había explorado y quería hacerlo suyo. Pero era pobre, i, como Colon, no tenia protectores sino émulos. Pedro Arias, cruel y ambicioso, arrugaba el ceño cuando sus subalternos le hablaban de otras conquistas fuera de las tierras de su gobernación. El ilustre Balboa había pagado con su cabeza los recelos del áspero y pérfido gobernador.
Entonces el destino reunió a Almagro, a Pizarro y al canónigo Luque, intermediario del licenciado Gaspar de Espinosa, hombre rico y especulador. Los tres españoles se juntaron, discutieron sus planes, ajustaron la empresa. El capitán Pizarro tenía el honor del pensamiento; el poblador Almagro, el del socorro. El clérigo Luque, ofrecía la eficaz cooperación del influjo y del oro, éste por su riqueza, aquél por las comisiones de Espinosa. La preeminencia quedó confiada de suyo al capitán Pizarro: él era la idea y era la espada, el pensamiento y el poder, porque la empresa era de guerra y el acero debía llevarla a cabo.
De aquí nació, pues, aquel famoso pacto hecho "mucho mejor que entre hermanos”, i, dice Oviedo, de un soldado, un fraile y un negociante, que se llamó (en parodia del nombre de Luque o Loco.) La compañía de los locos, denominación mas filosófica que burlesca, porque desde la primitiva existencia de las sociedades, siempre fueron locos para el vulgo los hombres que habían hecho al mundo la promesa de una gran verdad.[5]
La empresa debía comenzar por un ensayo, y éste duraría un año. Tarea liviana, empero, para aquellos robustos pechos en que cabían ánimos tan esforzados.
Listo el primer buque, embarcóse Pizarro con cien aventureros para ejecutar la primera exploración. Tres o cuatro meses más tarde debía seguirle Almagro en otra nave, con víveres y refuerzos.
La expedición de Pizarro fue triste y desalentadora. Navegando con cautela por las costas del territorio, que es hoy la Nueva Granada, llegó hasta un lugar que denominó Puerto Quemado, nombre que indica una arribada de mala ventura, y de aquí regresó a la ensenada de Chicama, vecina a Panamá.
La nave de Almagro siguió el surco de la de su socio por el mismo derrotero del sur, reconociendo en las señales hechas en los árboles de la costa el paso del capitán. Venia Almagro en persona al mando de setenta soldados de pelea. Alentábanle los signos de progreso que su predecesor iba dejándole, pero al llegar a Puerto Quemado vio con dolor que toda señal del derrotero de aquél había desaparecido. No se arredró por esto, y continuó su rumbo al sur, hasta llegar a la embocadura de un rio, cuatro grados al norte del Ecuador, que denominó San Juan, acaso porque llegó a aquel sitio en vísperas de aquel aniversario, habiendo salido de Panamá en los primeros meses del año 1525.
Aquí Almagro resolvió dar la vuelta. Pero antes quiso, por su desdicha, intentar un desembarco en tierra hostil. Era hombre arrebatado en sus resoluciones; y lo opuesto de Pizarra, que vencía los obstáculos con la paciencia y la constancia, él se inclinaba a allanarlos por el empuje de la vehemencia y del arrojo. Bajó a la playa, en consecuencia, seguido de la tropa, se internó en el bosque y provocó a los indios. Rodeáronlo éstos y tan reciamente le acometieron, que una flecha vino a clavarse en un ojo del impetuoso jefe, dejándole tuerto y de tal suerte expuesto, que "si no fuera por un negro esclavo”, le mataran, dice un historiador fidedigno[6].
Enfermo, irritado y receloso de la suerte de su compañero, Almagro regresó con tardanza a Panamá sin encontrar señal alguna de la vuelta de Pizarro, lo que le entristecía profundamente. Grande fue, pues, su alegría cuando, al tocar en la isla de las Perlas, en el golfo de Panamá, supo que estaba a salvo en Chicama. En el instante torció su rumbo a este punto, y no tardó en echarse en brazos de su compañero, derramando ambos lágrimas de contento y de amistad después de un año de ausencia y dolor. Pero la esperanza varonil, no el desaliento del fracaso, hacia palpitar sus pechos en aquella entrevista apetecida.
Los dos conquistadores resolvieron dar la vuelta a Panamá sin pérdida de tiempo.
Almagro, siempre más diligente que su asociado, tomó la delantera. Cuando Pizarro se le reunió, ya había avanzado gran parte de la empresa común. Era ésta la de intentar una nueva exploración en mayor escala, por lo mismo que la primera había sido infructuosa.
Los aprestos se hacían bajo felices auspicios. Se había asociado a la empresa un hábil y prudente piloto, Bartolomé Ruiz, cuyo auxilio era precioso en una empresa casi exclusivamente naval. Los dos buques de la compañía se acondicionaron para un largo viaje, se reclutó nueva gente, se renovó por una escritura formal la compañía entre Pizarro, Almagro y Luque, y cuando todo estuvo listo, las dos naves se hicieron a la vela con cerca de 200 hombres de guerra a mediados de marzo de 1526. Esta segunda campaña debía ser mas desdichada que la primera, pero no porque la audacia desmayara en el corazón de los conquistadores, sino porque su fiereza se levantó hasta el heroísmo. Antes de partir los dos campeones habían hecho con su compañero Luque aquella famosa eucaristía, en que éste dividió en tres partes la hostia consagrada en señal de santa y eterna alianza (10 de marzo de 1526). Los rudos castellanos se habían vedado a sí propios la intervención de abogados y escribanos en sus capitulaciones; pero osaban poner a Dios por testigo de un juramento que quebrantarían mil veces...
El viaje de los aventureros fue penoso; las fatigas inauditas; el ánimo superior; la constancia, ora salvaje, ora sublime; el fruto solo una esperanza... Después de una peregrinación que había durado tres años, Pizarro volvió a Panamá flaco y envejecido, pero henchida el alma con la ilusión que perseguía. ¡Desde la borda de su nave había divisado las costas del Perú!
Incansable, generosa, llena de lealtad y abnegación había sido la participación de Almagro en aquella desoladora cruzada. Suyos fueron todos los servicios. La gloria quedó a Pizarro, porque fue más desgraciado y el más ambicioso de los dos.
Lo sucedido no era, sin embargo, digno de nota. Llegados por el derrotero ya conocido a la boca del rio San Juan, los descubridores hicieron alto. Almagro sintió punzante el rencor de su primer fracaso en aquel sitio, el asalto de los indios y la pérdida de uno de sus ojos, que fue un mortificante daño para su vanidad de soldado. Púsose, en consecuencia, a saco la comarca y se acumuló un rico botín.
Esta primera ofrenda de la conquista no era un premio, ni siquiera valía como halago: era una tentación. Almagro como más experto en el tráfico, más diligente en todo servicio y más comedido de voluntad, quiso llevar aquel imán de oro a Panamá, a donde regresó inmediatamente.
Una falange de voluntarios se presentó al astuto y ostentoso soldado a su desembarco en Panamá. De ellos Almagro eligió ochenta. El mismo gobernador de la colonia Pedro de los Ríos, sucesor de Pedro Arias, se dejó ganar de una secreta simpatía por el intento osado que su predecesor condenara, y creó a Almagro capitán, asociándose en parte a la empresa.
Honrado éste, y con mejores bríos, dióse a la vela con su gente en busca de Pizarro el martes 8 de enero de 1527.
Reunidos los dos compañeros navegaron al sur hasta otro rio que llamaron de las Esmeraldas. Pero aquí hubieron de separarse de nuevo.
Habían ya aparecido los primeros anuncios de aquella rivalidad suspicaz pero contentadiza al principio, irritable y pérfida después, y que llegó a ser atroz cuando los dos amigos que habían partido el pan de la hostia morirían, el uno a manos de un hermano emisario de un castigo, y el otro al de un hijo vengador de un patíbulo. Pizarro menos generoso y mas altivo, dio primero el ejemplo recibiendo con indignación la noticia de que Almagro hubiera sido creado capitán, igualándole así en rango y en poder para la guerra. Almagro calmó su cólera pero no desarmó sus celos, porque Francisco Pizarro no sabía perdonar.
Díjole aquél que "había tenido por mejor aceptar el cargo que consentir que se diese a otro que no fuese tan conforme y amigo suyo[7].
Con esta satisfacción casi humilde la disputa se calmó, pero otra incidencia volvió a renovarla. Al llegar al rio de las Esmeraldas, los víveres escaseaban y se echaban de menos otros recursos. ¿Quién iría en su demanda a Panamá? Almagro había ejecutado ya tres viajes en el espacio de dos años. No había honor sino afanes ingratos, suma diligencia, embarazos mortificantes en este servicio de comisario. El lustre militar era la herencia del que quedaba. Era, pues, justo que Pizarra volviese. Pero el soberbio conquistador negóse con vehemencia; apostrofáronse ambos amigos con lenguaje de soldados, y aun llevaban la mano a las espadas, cuando dos prudentes caballeros, Alonso de Rivera y el piloto Bartolomé Ruiz, intervinieron por el honor y la paz. Almagro, como de costumbre, cedió porque sabía ser complaciente y aun magnánimo. Un historiador concienzudo (Oviedo) le atribuye también en esta vez un rasgo de tanto lustre como su desprendimiento, y que acaso realza esta misma abnegación. Cuenta, en efecto, el primer cronista de Indias que la empresa estuvo para ser abandonada y que la firmeza de Almagro alcanzó a salvarla. "Que por la voluntad de Francisco Pizarro la negociación se dexara”, dice la crónica. A lo que Almagro dio esta respuesta que recuerda hechos antiguos: "No se ha dejar lo comenzado sin que se acaben nuestras vidas[8]”
Pizarro se quedaba para ser más grande por su constancia, que lo que su émulo lo había sido por la generosidad. Cuando Almagro emprendió su regreso a fines de 1527 [9], comenzó para aquél la epopeya homérica de la isla del Gallo, en que una raya hecha con su espada en el fango, pudo para trece de sus compañeros más que la obediencia al gobernador de Panamá, más que el hambre y la intemperie, más que la muerte. Recogido al fin por el piloto Ruiz, a quien Almagro despachó desde Panamá, navegó con él hasta el rio Santa, 11 grados al sur del Ecuador, avistando las costas de Tumbes y Trujillo, y dio la vuelta a Panamá, "aviendo navegado tres años (dice uno de sus biógrafos, no sin cierta mística ponderación), con sus trece compañeros en una barca rota con no más flete ni prevención que el de la fe de Cristo y su valor[10]”
Capítulo II
La conquista del Perú
All past differences were buried in obblious and they seemed only prepared to aid one another in following up the brilliant career now opened to them in the conquest of an empire.
(PRESCOTT, History of the conquest of Perú.)
Cuando Pizarro y Almagro se reunieron en Panamá, pasado el alborozo casi fraternal del primer momento, hicieron con calma la suma de sus empresas, y notaron que por único logro de sus esfuerzos, solo tenían una especie de caudal, el de las esperanzas...
Pero eran éstas tan fascinadoras, tan inmensas, que de su propio agotamiento los dos viejos descubridores arrancarían todavía un esfuerzo supremo. Se resolvió que Pizarro pasaría a España a hacer a Carlos V el confidente de sus magníficos ensueños, el protector de sus fabulosos intentos.
Almagro conocía las arterías de la corte y era acaso el mas a propósito para aquella comisión delicada y ardua. Su espíritu era sagaz y vehemente, .su alma tenia firmeza, su pensamiento era lleno de recursos. Había sido, además, el hombre de negocios de la compañía, el naviero, el contratista, el proveedor de dinero y pertrechos, el comisario reclutador de tropas y hasta el agente diplomático de la expedición. Sus viajes frecuentes, su caudal propio, su habilidad y sus relaciones en Panamá le habían dado ese puesto. Pero en aquella edad de hierro la espada lo podía todo. El prestigio de Pizarro era más fascinador, y aunque el canónigo Luque, celoso de la mutua armonía, se empeñaba en que partiesen ambos compañeros o enviasen un tercero, don Diego, como de costumbre, cedió ese puesto "porque siempre Almagro túvole respeto, dice un cronista hablando de Pizarro [11] e deseó Honrarle”.
Por su parte Pizarro rendía un acatamiento menos sincero pero más eficaz a su compañero, de cuyos recursos í de cuya abnegación todo lo esperaba, porque él no solo tenía la fe de Cristo, como su descendiente Pizarro Arellano, sino la fe del oro de su espada. "Era grande la sumisión que Francisco Pizarro mostraba a Diego de Almagro, el cual entendió en buscar dinero” dice Herrera[12].
Tan agotado estaba el fondo social con cuatro años de ensayos infructuosos, que Almagro solo pudo reunir 1,500 pesos de oro para el viaje. Con esta suma se embarcó Pizarro para España a mediados de 1528. Almagro quedaba en Panamá pre- parando su cuarta campaña al sur, que debía ser la última. El viaje de Pizarro duró como dos años. Coronólo el éxito, manchándolo la ingratitud. En Toledo besó la mano del codicioso Carlos V, quien aceptó el mundo que le ofrecía el oscuro soldado, dándole, en cambio, los títulos necesarios para ello: un pergamino por el imperio de los incas. Firmáronse en aquella ciudad por la reina, en ausencia del emperador, las célebres capitulaciones (26 de julio de 1529) por las cuales Pizarro era nombrado capitán general y Adelantado de todas las tierra cubriese para el rey, tenía la facultad de reclutar voluntarios en España, y el permiso de traer entre sus capitanes a cuatro de sus hermanos, quienes contemplaban como una maravilla aquella trasformación del porquero de Trujillo que ahora parlamentaba con su rey. Pizarro, olvidadizo e ingrato, solo pidió para su antiguo aliado el título de gobernador de la fortaleza de Tumbes con el sueldo de 300.000 maravedís que no equivalían a 500 pesos de nuestra moneda, cuando su compromiso formal era solicitar para él el título de Adelantado[13].
A la nueva de esta deslealtad, el despecho de Almagro fue profundo, y tan impetuosa su ira, que en el acto rompió la compañía, sacó de ella tres mil pesos de oro que le pertenecían y hecho las bases de una nueva sociedad con el contador Alónso de Cáceres y el caballero Álvaro de Guijo, para adelantar la empresa de su cuenta. Pero el reposado Luque y el licenciado Espinosa, interesados desde el principio en la triple compañía, se pusieron a aquietar los ánimos, y aun intervino la justicia, por- que el licenciado Antonio de la Gama embargó la suma extraída por Almagro, en poder del cronista Oviedo, quien lo cuenta.
Acordóse en la conciliación que Almagro sucedería a Pizarro en sus títulos y honores en caso de muerte, y que éste no pediría merced para ningún capitán ni para sus hermanos, causa principal de los enojos, sino cuando ya aquél la hubiese recibido de la corte.
No eran éstos, por manera alguna, sacrificios para Pizarro, porque no pasaban de ser promesas. Pero reales y grandes los habría hecho, si la índole voluble y generosa de su aliado hubiera tardado en ceder. Sin el auxilio de Almagro, la gigantesca empresa del adelantado venia al suelo con estrépito. El oro, los víveres, las naves, el influjo local, todo estaba en manos del desairado amigo, y si éste se apartaba, la expedición venida de España sucumbía de impotencia. "Solicitava (SIC) a don Diego de Almagro (dice Herrera del adelantado), de quien dependía todo, porque otro ninguno no tenía dinero ni crédito: y assí passaba (SIC) todo por su mano, hasta la comida de cuantos habían llegado de Castilla[14]. Y un testigo ocular, digno de la mas entera fe, se expresa de esta suerte sobre aquella coyuntura: "Por cierto yo vi cuando Pizarro, su compañero, vino de España e truxo aquella compañía a Panamá de aquellos trescientos hombres, que si Almagro no los acogiera e hospedara con tanta liberalidad e obra que pocos o ninguno de ellos escapara[15].”
Pero vencido el obstáculo de la desavenencia, quedaba en pié su sombra, su amenaza: los hermanos de Pizarro, cuya presencia explicaba a Almagro la ingratitud de su amigo, y le auguraba trances de mayor amargura. No tardaron éstos en aparecer. Hernando Pizarro debía lanzar el primer dardo sobre la frente del viejo soldado, como le arrojaría el último que le quitó la vida.
De ánimo valeroso, pero brutal en sus hechos y deslenguado en su trato, Hernando tenia además el doble orgullo de su legitimidad de cuna y de su primogenitura de familia. Resignábase apenas a ser el segundo del adelantado, pero érale intolerable ver a un tercero en más alto rango, interpuesto entre su orgullo y la omnipotencia de su hermano. Su arrogante y hercúlea complexión hacia contraste con el raquítico aspecto de Almagro, ya viejo, pequeño de cuerpo y tuerto de un ojo. Juzgándolo con el instinto del bruto, que era su impulso natural, el insolente extremeño hacia, en consecuencia, del compañero de su hermano tanta mofa cuanta era grande su envidia y enconosa su rivalidad.
Un día sintió desbordar su rabia por un motivo fútil, y afrentó con insolencia al viejo castellano. Largo éste en sus dádivas, le había prometido dos caballos, que valían entonces mas de mil pesos cada uno, para dos de sus escuderos llamados Toro y Juan Cortes, y como Almagro tardara en cumplir la oferta, apostrofóle aquel con descorteses propósitos, “llamándolo de vaquiano [16] dice un cronista de la época, y dámele, vaquiano, y darte 1o de bellaco y otras palabras afrentosas”.[17]
Almagro comprendió desde aquel día el rol siniestro eme representarían en su carrera de conquistador aquellos hombres ingratos y desconsiderados. Resolvió, en consecuencia, proceder, si no con mezquindad, porque a ello no se prestaba su ánimo, con cautela y desconfianza al menos.
Aquietada de esta suerte la discordia, Francisco Pizarro hizo a la vela (enero de 1531) para consumar aquella conquista fabulosa, que durante tres siglos nos han contado llenos de pasmo los historiadores de todas las naciones, desde Garcilaso a Quintana, desde Robertson hasta Prescott.
Cuando dos años más tarde se le reunía Almagro en Caxamalca (Cajamarca) (14 de abril de 1533), el afortunado conquistador tenia a sus pies tanto oro cuanto no se había visto jamás en una sola masa desde la creación del mundo, y contaba entre sus esclavos al monarca más poderoso y más temido que en ninguna edad hubiera conocido el nuevo mundo, sin excepción de los magníficos emperadores de Anáhuac.
Almagro no había asistido a la extraordinaria conquista del Perú, pero como el que más la había preparado, llegaba juntamente a tiempo de afianzarla. La tierra se había levantado aclamando al inca cautivo. Persuadidos los sencillos aborígenes que el oro no rescataría a su monarca, le ofrecían ahora el rescate de su sangre, si no como salvación, como holocausto. Los generales indígenas Challchuchina y Quizquiz levantaban en todo el imperio sus legiones de ajiles flecheros, y Pizarro, encerrado en Caxamalca, detrás de los Andes, con sus castellanos, comenzaba a sentir alarma por su suerte. El anuncio de la llegada de Almagro trájole seguridad a sus planes ambiciosos y alegría a su corazón.
El viejo castellano venia a lentas pero fatigosas marchas desde Panamá. Después de dificultosísimas pruebas para organizar la expedición, enfermo, anciano, extenuado, al fin había logrado embarcar 150 voluntarios y 50 caballos en tres bajeles de los que uno había sido construido por su empeño. Como un estímulo casi tardío había recibido del rey, por este tiempo, el título de Mariscal.
Las primeras brisas sopláronle con fortuna porque una vela amiga vino a agregarse a las suyas. Era una nave que venía de Guatemala con algunos caballeros que a la voz de las hazañas y del oro de los conquistadores del sur, marchaban en su demanda. Los capitanes Francisco de Godoy y Rodrigo Orgoñez, que hacían cabeza en la cuadrilla, rindieron justo homenaje al mariscal, y desde entonces fueron sus amigos leales y probados.
Ansioso de ganar tierra para aligerar camino y buscar alivio a sus dolencias, el mariscal desembarcó con parte de su gente en Santa Elena, punto vecino a Guayaquil, y marchó hasta San Miguel de Piura, donde halló hospitalidad y la espléndida nueva de los hechos de Pizarro en el opuesto lado de la sierra.
Pronto llegó un caballero a su campo, y otra mañana vióse a un castellano, de los que habían venido en su tropa, suspendido en una horca. Era aquel Diego de Agüero, emisario de las felicitaciones de Pizarro a su viejo compañero, y el último, su secretario Rodrigo Pérez, hombre doble y bajo, que tramaba un ardid para perder a su señor en el ánimo y en la fe del adelantado. Almagro descubriólo en tiempo, por anuncio fidedigno de Pizarro, y lo hizo ahorcar.
Entonces pasó la sierra y estrechó en sus brazos a su ufano y venturoso amigo. Era el 14 de abril de 1533, víspera de Pascua de resurrección[18]. Las amarguras, las miserias, los esfuerzos heroicos, la fe impertérrita y la constancia casi sublime de nueve años de un intento que fue llamado loco por su grandeza, estaban al fin logrados. Y los dos viejos capitanes lloraban y decían alabanzas al Eterno por haber bendecido sus ensueños y su tarca más que humana.
El alborozo de aquel encuentro tuvo, empero, una sombra. Hallábase presente en la entrevista Hernando Pizarro, y cuando Almagro, echando el pasado en noble olvido, se le acercó con ademan de amigo, el adusto caballero le recibió con un gesto de desdén[19]. Mas que Almagro indignóse de aquel proceder villano el mismo adelantado, y tuvo a bien, por esta razón y otras personales, enviar a España a su soberbio hermano como su emisario político y portador del quinto real de los tesoros.
Los dos asociados, el mariscal y el adelantado, procedieron luego a cuentas. Tenían por suyo un imperio inmenso y un tesoro fabuloso[20].
Sobre la distribución de aquel no habría celos ni desventajas. Cada cual se haria su parte con la espada. ¿Pero cómo se adjudicaría el último? Los compañeros de Almagro pedían con instancias una parte como botín común a la empresa. Los de Pizarro negaban el derecho de los recienvenidos con murmullos. Al fin se tranzó, y un crimen sirvió de avenimiento. Ajustóse que todo el oro recibido se considerase como rescate del inca y fuera solo de la división que lo hizo cautivo, dándose veinte mil pesos de oro, según unos, y cien mil, según otros, a la tropa de Almagro, por vía de socorro. Pero todas las remesas que seguían llegando de las remotas provincias del imperio, dejarían de ser parte del rescate, y entrarían en el depósito común. Para que esto se cumpliera era preciso que Atahualpa dejara de existir, y lo quemaron.
Acusóse a Almagro de aquel sacrificio atroz de un inocente; y cierto, fue culpable, por cuanto los hechos lo comprueban: el denuncio de la historia es casi unánime[21]. Cuéntase aun que el mismo emperador tuvo el presentimiento y el horror de aquel delito al ver al segundo de Pizarro que llegaba, y a su hermano Hernando, entonces su amigo veleidoso, que partía—"Vaste capitán, díjole a la despedida, pésame de ello, porque en yéndote tú, sé que me han de matar ese Gordo (el tesorero real Alonso de Riquelme) y este tuerto”[22].
El último era Almagro, quien, sin embargo, había besado la mano del monarca en señal de homenaje, así como sus principales caballeros[23].
Apagadas apenas las cenizas de la hoguera de Cajamarca, repartido el oro, reconciliados los ánimos, hartos ya los soldados de descanso, resolvióse marchar desde aquella lejana provincia a la capital del imperio de los incas, situada en los confines del mediodía. Aquella sed de riquezas que encendía el pecho de los castellanos y que el oro del rescate, como un raudal continuo, traído a espaldas de los indios, había estado aplacando por algunos meses, cundía con su propia saciedad. Era preciso para colmar deseo tan voraz, el acercar los labios al manantial originario de donde fluían las riquezas, porque ya no se oía en el campo sino la voz de ¡Al Cuzco! ¡Al Cuzco!¡ capital de los incas, que sus emisarios describían como una ciudad milagrosa de bellezas y de tesoros. Y era cierto, porque aquel puñado de aventureros iba a ver realizados los prodigios del fabuloso Ofir, y a contemplar la ¡majen del templo de los Salmos.
El ejército castellano, que con el refuerzo de Almagro pudo llegar a 300 hombres, se distribuyó con arte. Sebastián Benalcázar quedó en Piura, punto estratégico de la conquista por donde llegarían los auxilios. Se dejó otro destacamento más pequeño en Cajamarca. Nicolás de Ribera debía guardar la costa. Unos pocos caballeros, entre ellos Cristóbal de Mena y Juan Téllez, emisarios íntimos de Almagro, acompañaban en su viaje a España a Hernando Pizarro. El grueso del ejército se puso en marcha. Hernando Soto iba a la vanguardia; Almagro en el centro; Francisco Pizarro y sus hermanos Juan y Gonzalo, a la retaguardia.
Aquella marcha de 300 leguas por las fragosidades de los Andes, que los castellanos iban cortando en su extensión longitudinal por los valles de Jauja, duró más de dos meses, desde los primeros días de setiembre hasta el 15 de noviembre fecha en la cual Pizarro hizo su entrada triunfal en el Cuzco. Los ríos, los despeñaderos, las gargantas intransitables de las sierras, las lluvias de primavera en los valles, y más que todo, las legiones de indígenas que a cada paso salían a su encuentro en espesas y desordenadas columnas de combatientes, fueron otros tantos obstáculos para sus soldados. En el paso de Vilcaconga la prontitud e intrepidez de Almagro salvaron la vanguardia de Soto de un desastre inevitable.
De esta suerte, descendido apenas de su caballo en su morada del Cuzco, el viejo castellano vióse obligado a tomar el campo con solo treinta caballeros para deshacer las masas de guerreros indígenas que acaudillaba Quizquiz en las sierras. Allí los ecos repetían los gritos de venganza por el inca inmolado y de redención para la patria invadida por crueles extranjeros.
Capítulo III
El tratado de Riobamba
Como todos eran españoles y los mas extremeños, movidos del natural parentesco, sin licencia de los generales se hablaron unos a otros, ofreciéndose paz y amistad de una parte y otra.
(Garcilaso de la Vega.)
Estaba ya puesto a su tarea de exterminio el irritado conquistador y amontonando su compañero el oro en la pacífica metrópoli, cuando un día llega al campamento de aquél, situado entonces en la provincia de Vílvar, la más extraña e inesperada nueva que pudiera alcanzar al corazón de la América conquistada. Pedro Alvarado, el segundo de Hernán Cortes, ávido de aventuras y de fortuna, había dejado su ocioso gobierno de Guatemala y acababa de echar sobre las playas del mar del Sur el ejército más numeroso y florido que jamás se hubiera visto en nuestro continente. Una escuadra de doce bajeles, mandados por el hábil piloto Juan Fernández, había trasportado la división de Alvarado hasta un puerto lejano de las costas de Nueva Granada, y desde ahí marchaban a invadir la provincia de Quito, ponderada más que el Cuzco como el emporio de las ocultas riquezas de los incas. La coyuntura era crítica. Toda la "tierra” estaba alzada; el ejército fatigado, sus escuadrones diseminados en las costas y en la sierra; no había ninguna probabilidad de ser socorridos por amigos, y, al contrario, un ejército valeroso, joven y disciplinado venia con un caudillo intrépido y turbulento a disputarles el suelo de sus legítimas pero precarias conquistas. El embarazo era grande, pero no alcanzaba a turbar el alma de Almagro ni a desfallecer su voluntad. Cuéntase que un negro fue el primero en traerle la noticia, habiéndola confirmado en breve el capitán Gabriel de Rojas que venía acelerado de Cajamarca. El mariscal no tardó en tomar su partido. Despachó a Rojas al Cuzco con la fatal nueva; escribió a Nicolás Ribera que si la escuadra de Alvarado asomaba en las costas, prendiera a Juan Fernández y le ahorcara; y seguido de sus treinta caballeros se marchó a Piura a reunirse con Benalcázar, quien mandaba ahí un destacamento.
Pero otra sorpresa no menos grave le aguardaba en el camino. Benalcázar había desaparecido. Un caballero llamado Pedro Sancho, que ha escrito una relación de sus campañas, encontróle con aquella novedad, el 24 de diciembre de 1533, en el punto en que se divide el camino de Piura y Caxamarca, y añadió que era común sospecha entre los castellanos que el gobernador de Piura era un rebelde si no un traidor[24].
La situación del mariscal se complicaba de una manera extraña. Tenía en su contra a los indígenas sublevados, a un invasor intruso y arrogante y la desconfianza en un amigo sospechoso, y solo le quedaban su voluntad de hierro y su animoso corazón.
En tal emergencia, lanzóse con sus treinta compañeros hacia las montañas de Quito, en demanda de Benalcázar [25]
Nunca hubo una combinación de audacia y de prudencia coronada por éxito más feliz que aquella empresa de Almagro. Debiólo, empero, a su prodigiosa celeridad, que fue entre sus dotes militares, la más sobresaliente. Pasma en un andan sesenta años aquel vigor infatigable. Apenas se asoma al Cuzco después de una marcha de trescientas leguas, sembrada de asperezas y combates, vuelve persiguiendo a Quizquiz por las breñas de la sierra. Ahora sube a las altas planicies de Quito, para descender por la costa hasta Lima, y de ahí al Cuzco otra vez, para su gran jornada a Chile, que tenia de por medio los Andes a la ida y el desierto de Atacama en el regreso.
No era, pues, cosa de maravillarse el que la fortuna marchase a la grupa de aquel soldado tan valeroso y tan activo. Dio pronto alcance a Benalcázar, y como encontrara en él un subalterno insubordinado, pero no rebelde, enroló su tropa en la suya, reconviniendo con blandura al osado capitán que había querido emprender de su cuenta la misma conquista, a la que, ignorándolo ambos, venia por otro rumbo Pedro de Alvarado. El lenguaje de Almagro no fue conforme a su índole altanera, sino "teniendo respeto, dice Herrera, al tiempo y a la necesidad y a la sustancia de la personan, porque fue rara la prudencia que el mariscal usó en este arduo conflicto, apagando en su pecho la llama de sus enojos, siempre pronta a encenderse.
Engrosada su columna hasta el número de 200, entre infantes y caballeros, el mariscal llegó a la planicie ele Riobamba, y fundó allí un pueblo, esto es, nombró cabildo y alguaciles, y le dio nombre de la "tierra”. Con esta señal de conquista y de primer ocupante, que justificaba su derecho, aguardó resuelto a Pedro de Alvarado. No tardó este en llegar, y sentó sus reales en Mocha, pueblo de indios, cinco leguas al norte de Riobamba. Padecimientos terribles en la marcha habían disminuido el número de sus soldados y enflaquecido las fuerzas de los que sobrevivían; pero se contaban todavía quinientos combatientes, mientras Almagro no tenía ni la mitad de este número.
Quiso, por tanto, desde luego llegar al desenlace del conflicto más por la conciliación que por un reto, y despachó a Diego de Agüero, caballero sagaz y cortes, adicto a su persona, y al padre fray Bartolomé de Segovia, a cumplimentar de su parte al vale- roso compañero de Hernán Cortes. Recibiólos Alvarado con agrado; y como le representaran, por una parte, los derechos indisputables de los asociados de Panamá a aquella porción de la América, y por la otra, el inmenso poder de sus señores, junto con la benevolencia que le deparaban como amigos, no fue difícil llegar a los preliminares de un arreglo amistoso.
Un incidente fútil, pero importuno, estuvo a punto de romper esta bienhechora avenencia. La sangre castellana iba a derramarse entre hermanos, en aquel mismo sitio en que tres siglos más tarde un ilustre americano la haría correr a filo de sable, extinguiendo sus últimas gotas en la contienda de la emancipación [26]
Sucedió que una noche había pasado furtivamente al campo de Almagro el secretario de Alvarado, aquel siniestro Antonio Picado que sirvió después al marqués Pizarro; y al mismo tiempo, por una coincidencia extraña, había del primero el intérprete Felipillo, indio maligno pero inteligente, que Almagro había educado expresamente para su servicio en Panamá, y de quien nos volveremos a ocupar para referir una traición aun más negra, que le costó la vida en el valle Aconcagua. Irritados ambos generales por aquel recíproco desmán, y principalmente Alvarado, acaso porque era el más fuerte, levantó de improviso su campo y se vino sobre Almagro al son de las trompetas, con banderas desplegadas, mientras que aquél se aprontaba a recibirle en son de combate. La noche sobrevino, empero, antes de atacarse y con ella era de presumir que penetrase en los ánimos la esperanza de reconocerse y de aplacarse. Así sucedió en efecto, porque a la mañana siguiente Almagro y Alvarado eran de nuevo amigos. "Mas, llegando a romper, dice un historiador famoso, como todos eran españoles y los mas extremeños, movidos del natural parentesco, sin licencia de los generales, se hablaron unos a otros, ofreciéndose paz y amistad de una parte y otra[27]. Oviedo añade que aquella noche se pasaron no menos de cien extremeños al campo de Almagro, lo que dejaba de parte de éste todas las ventajas.
El altivo Alvarado conoció su falsa posición y se resignó a abandonar aquella empresa que todavía le fascinaba en su impotencia. Pero Almagro desplegó tal maña y tal destreza en las conferencias con su joven y brillante contendor, que por la suma de cien mil pesos de oro, ofrecida en resarcimiento, y que Pizarro pagó a su tiempo en Lima, se hizo dueño de su división y de su escuadra. Cuando Alvarado aceptó aquel partido, Almagro, "con muchos rodeos y hermosura de palabras, cuenta la crónica, le respondió que no creyó jamás de tan honrado y principal caballero sino que al cabo había de tomar resolución de tal…[28].
En sus adentros el enojado castellano no se sentía, empero demasiado satisfecho del contrato, y en carta al emperador, de 15 de octubre de 1534, le decía que el gran sacrificio de aquel dinero era hecho solo "en obsequio de la paz, nunca cara, por subido que sea su precio”. ¡Extraños sentimientos en un conquistador castellano! exclama con justicia el brillante historiador que cita por la primera vez este documento inédito.[29]
El pacto de Riobamba daba a Almagro una halagüeña posición que nivelaba su poder al de su antiguo compañero, quien no tardaría por ello en ser su émulo. Veíase a la cabeza de un ejército superior en número al de Pizarro y aventajado en valerosos capitanes. Los más brillantes compañeros de Alvarado se habían determinado a servir bajo sus órdenes. Diego y Gómez de Alvarado, el uno tío, y hermano el otro del héroe de Méjico; el esforzado Juan de Rada y Juan de Saavedra, joven c intrépido caballero de Sevilla, rindieron al viejo castellano el homenaje de sus espadas, que probaron luego en el campo, y de una lealtad generosa que sobrevivió a sus días y a su suplicio.
Pizarro, de suyo desconfiado, si bien, según refiere un anónimo contemporáneo, "estaba muy alegre y regocijado del buen expediente que su compañero Almagro había tenido a las provincias de Quiton”[30], no podía menos de contemplar con una secreta inquietud aquel desenlace feliz que ponía a su antiguo lugarteniente en situación de poder ser su rival en la conquista del imperio. El receloso adelantado levantaba así en su pecho una calumnia inmerecida al hombre a cuya lealtad y a cuyo desprendimiento, nunca hasta entonces desmentidos, debía la mejor parte de su poder y de su gloria.
Volvieron a verse, sin embargo, los dos amigos, dándose el uno al otro los testimonios más seguros de confianza y de recíproco respeto. Pizarro cedió, en consecuencia, a Almagro el gobierno del Cuzco, que había quedado en manos del prudente Hernando Soto, y como dos hermanos, viejos ya en afección y en gloria, se separaron en Lima a fines de 1534, dirigiéndose Almagro hacia la capital, y encaminándose Pizarro al oriente de Trujillo, pueblo que había fundado en memoria de su ciudad natal, y adonde ahora le llamaban no menos sus planes militares de conquista que las expectativas de su ambición personal, Su hermano Hernando no debía tardar en regresar de España.
Capítulo IV
Rivalidades de los conquistadores
"Primeramente, que nuestra amistad e compañía se conserve y mantenga para en adelante con aquel amor y voluntad que hasta el día presente entre nosotros ha habido.”
(Capitulaciones originales entre Almagro i Pizarro celebradas en el Cuzco el 12 de junio de 1535.)
Cuando Almagro había hecho la penosa travesía de la siena en su viaje al Cuzco y se encontraba a una jornada de la población, alcanzóle en el puente de Abancay, suspendido entre las escarpadas riberas del rio Apurímac, un caballero a quien su jadeante cabalgadura y animado rostro le descubrían como el portador de una espléndida nueva. Era Diego de Agüero, aquel soldado cortesano que había cumplimentado alternativamente a Almagro y a Pedro de Alvarado. Traía ahora al viejo mariscal el anuncio de que el emperador le daba un reino, trazado en sus conquistas, para que lo gobernara en su nombre.
Fue tanto el regocijo de Almagro al saber aquella magnífica merced de su monarca, que en el acto regaló al emisario la suma de siete mil castellanos de oro, albricias dignas más de un príncipe que de un aventurero, pero geniales de aquel hombre extremoso en todo y proverbial en la prodigalidad. Cuéntase que, entre otras larguezas inauditas, regaló seiscientos ducados a un soldado llamado Montenegro que le presentó el primer gato castellano que el conquistador manchego viera en América, y que era una imagen apropiada para el fiero patriotismo de su alma.
La grata nueva que Almagro recibía de esta manera en el puente de Abancay no podía ser mas cierta. Habían llegado al Perú las provisiones reales por las cuales Carlos V nombraba al viejo mariscal Gobernador, Adelantado y Capitán general de un estado que se llamaría la Nueva Toledo. Pero merced tan espléndida no había sido concedida sin que acompañaran al real favor las primeras sombras con que el destino del conquistador iba pronto a oscurecerse.
Hernando Pizarro había alcanzado, en efecto, una aceptación en la metrópoli, que participaba del asombro y casi de la gratitud. Nunca había entrado en el tesoro del imperio, exhausto por las guerras, una masa igual de metales preciosos nunca vasallo alguno había enviado a su monarca ofrenda tal, ni nación con- quistada puesto a los pies del vencedor un tributo de mayor magnificencia. Carlos V y su corte quedaron deslumbrados, el pueblo atónito, la Europa sorprendida, y entonces comenzó a correr aquel refrán tan conocido en que el nombre del Perú era el símbolo de todas las riquezas que la tierra escondía en su entrañas.
El pérfido y astuto emisario de los conquistadores no tardó en poner en juego su extraordinario valimiento con un doble fin: el de alcanzar para su hermano y los suyos la mayor suma de honores y el de perder a Almagro. En consecuencia, mientras se esforzaba en la corte con intrigas subterráneas, para cubrir de sombras el buen nombre de soldado y de leal vasallo que se granjeara el último con sus pasados servicios, buscaba otro medio más seguro de perderlo, incitando a la viuda de aquel Pérez que el mariscal hizo ahorcar en Cajamarca, a levantarle una acusación como al asesino de su marido.
Pero todos estos ardides de la maldad y de la envidia se estrellaron contra la previsión salvadora de Almagro y la lealtad de sus emisarios. Cristóbal de Mena y Juan Téllez, que habían partido para España, junto con Pizarro, como en su lugar dijimos, estorbaron todas las inicuas tramas de ese mal caballero, y alcanzaron para su comitente una justicia tan cabal como la que el rey dispensaba a Francisco Pizarro. En consecuencia, era nombrado éste gobernador de un territorio de doscientas setenta leguas que correría hacia el sur desde el rio de San Juan, límite hoy entre la Nueva Granada y el Ecuador, el que tendría por nombre la Nueva Castilla o el más característico de Castilla del oro. Almagro gobernaría otro estado de igual extensión que comenzaría a medirse al sur desde la raya en que terminaba la real concesión de su compañero, y que debería llamarse la Nueva Toledo.
Hernando recibió el encargo supremo de llevar al Perú todas las mercedes otorgadas a los conquistadores, y entre éstas los títulos de Almagro. Mena y Téllez sospecharon con razón que éstos no llegarían jamás a manos de su señor, o al menos, que serian demorados el tiempo suficiente para desarmar su influjo y convertir su poder en un honor ilusorio, temor, a fe, que no tenía nada de quimera. Bajo esta impresión, los cuerdos negociadores adelantaron una copia autorizada de la real provisión, mandándola por conducto de un mancebo llamado Casalleja, que vino a América, según parece, por la vía de Nicaragua, y llegó a Trujillo algún tiempo antes que el hermano de Pizarro.
Como inexperto y poco avezado a las arterías de los conquistadores, el joven mensajero dejó traslucir en aquel pueblo el secreto de su comisión, y el rumor de ésta no tardó en llegar a oídos del suspicaz adelantado, que allí se encontraba. De aquí fue también que lo supo Diego de Agüero y que corriera éste al alcance de Almagro, para llevarle anuncio tan magnífico.
El corazón del viejo mariscal rebosó de alegría en aquel evento apetecido. Su única y ardiente ambición estaba ya cumplida. Iba a tener una conquista toda suya, un estado independiente en el que no vendrían a turbarlo los celos de sus aliados, un imperio en el que seria el único señor, no siendo más vasallo de los ingratos Pizarras, sino del poderoso monarca que con tanta largueza premiaba sus servicios. Arrebatado su ánimo, siempre pronto a inflamarse, y más aprisa cuando la llama era un soplo de prosperidad, se encaminó presuroso al Cuzco, anticipando a los Pizarro, Gonzalo y Juan, que gobernaban en aquella capital, junto con Hernando de Soto, la advertencia de que venía a tomar posesión de la metrópoli peruana a nombre del rey, no ya por encargo de Pizarro.
Los hermanos del adelantado comprendieron cuan recio era aquel golpe y cuan adverso a la autoridad, hasta entonces soberana, del jefe de su nombre. Tenían el gobierno del Cuzco en virtud de sus facultades delegadas, y ahora debían entregarlo por mandato del emperador, lo que equivalía a una destitución formal, que su orgullo y su alianza de ambición se resistían a acordar.
Sobraba altivez a los dos mozos para dar a Almagro una seca negativa; pero, vacilantes por la voluntad de su hermano, cuya intención no conocían con fijeza en aquel asunto delicado, envolvieron sus recelos en un profundo disimulo, y acordaron recibir a Almagro con las muestras del más cordial regocijo. Montados en soberbios caballos, cuyos arneses brillaban con la profusión del oro, salieron a su encuentro a la cabeza de una lucida comitiva de caballeros y de pajes, y cuando hubieron llegado a su presencia le rindieron homenaje, "diciéndole que bien sabían que S. M. había de proveer aquella tierra de vecindad, no a otra persona; que se holgaban hiciese la merced en un compañero de su hermano el marqués, porque todo se caza en casa”[31]
Luego entraron en el pueblo, donde continuaron los regocijos y festejos, dando los Pizarro sus ricos arneses, en señal de alegría y de magnificencia, a un bufo que para su placer traía el gobernador.
Tenían lugar estas escenas de contentamiento popular en una mañana del mes de marzo de 1535; pero en la noche de aquel mismo día se observaba en la ciudad un movimiento harto distinto. Los caballeros salían armados a la calle, a la vez que en la población circulaban voces siniestras y contradictorias sobre Almagro y los Pizarro. Se decía que estos últimos acababan de encerrarse en la fortaleza con todos sus parciales.
¿Qué acontecía, entretanto, para cambio tan súbito y tan profundo? Sabíase solo que aquella tarde había entrado en la ciudad un caballero llamado Melchor Verdugo, que venía aceleradamente desde Trujillo, trayendo pliegos del adelantado para sus hermanos.
Encerraban éstos, en efecto, las instrucciones y las órdenes que los Pizarro del Cuzco echaban de menos para hacerse cargo del conflicto y desbaratarlo. El adelantado que, como hemos dicho, supo, por la indiscreción de Casalleja, la merced de Almagro, les ordenaba no entregar a éste el gobierno del Cuzco ni por su propio encargo y menos por el título del rey, añadiendo, al contrario, que su hermano Juan quitase la autoridad a Hernando de Soto para hacer más segura la resistencia. El aviso llegaba tarde; pero la audacia y la ciega sumisión de los hermanos del adelantado suplirían lo que se había escapado a la oportunidad.
Al saber tal inconsecuencia, irritóse Almagro sobremanera. y poniendo por disculpa la voluntad del rey, hízose dueño de hecho del gobierno de la capital. Sosteníanle en esta demanda algunos de los alcaldes y justicias del ayuntamiento y la mayor parte de los turbulentos caballeros de Guatemala, que habían entrado a su servicio en Riobamba. El prudente y comedido Soto se mantenía con otros caballeros y una parte del cabildo en una vigilante reserva, dispuesto solo para atajar los escándalos o anudar con la cordura y el ejemplo el lazo de la armonía, roto ya por la fiereza y emulación de los castellanos. Desde aquella hora los feudos sangrientos de los Almagro y de los Pizarro habían comenzado. El contagio de las discordias civiles había prendido en el seno virginal de la América, y la gangrena, cundiendo con los siglos, debería, como una plaga incurable, cubrir algún día el cuerpo entero de la víctima.
La capital estaba dividida en tres partidos. Almagro en el gobierno; los Pizarro dueños de la fortaleza; Soto y los suyos interpuestos entre ambos. Ninguno cedía. La irritación, al contrario, pasaba de las amenazas a los hechos, de los denuestos a la sangre.
Un día se susurró que el joven Casalleja venia en camino a pocas jornadas del Cuzco, trayendo el traslado de la real provisión en que Almagro fundaba su derecho, y al instante envió éste una escolta de doce hombres para conducirlo. Pero sabedores los Pizarro de lo que pasaba, pusiéronse a armar otra partida para que saliese al encuentro del mensajero y lo despojara de los despachos de que era conductor. En vano Soto quiso evitar un aciago encuentro, dirigiéndose con súplicas a la fortaleza. Los altivos mozos le contestaron mostrándole las puntas de sus lanzas y con sangrientas amenazas. El encono comenzaba ya a desbordar en los ánimos inquietos; los partidarios corrían en tumulto por los calles, y vez hubo que espada en mano iban ambas facciones a acometerse en la gran plaza del Cuzco, cuando algunos discretos capitanes se interpusieron con peligro de sus vidas y evitaron la matanza y el escándalo[32]. Contábanse entre los apaciguadores a Hernando de Soto, Gabriel de Rojas, Diego de Alvarado y el capitán Garcilaso de la Vega, padre del ilustre historiador indígena, que nos ha recordado estos hechos con tan vivo colorido. De los más exaltados en el bando de Almagro eran el mismo mariscal; el impetuoso Rodrigo Orgoñez, su más intrépido lugar-teniente; Juan de Rada, no menos fiel y valeroso; Juan de Saavedra, que hacia cabeza entre los jóvenes caballeros venidos con Alvarado, y muchos otros. Duraban ya tres meses estas estériles desavenencias, cuando de improviso se presentó a aplacarlas Francisco Pizarro en persona. Venía desde Trujillo a hombros de los indios, que lo traían en cuadrillas, con gran celeridad.
Había llegado ya Hernando y traído la certidumbre del buen derecho del mariscal, sin embargo de que éste hasta entonces no obrara con mas título que el simple recado que recibiera en el puente de Abancay. El ánimo del fiero conquistador venía, por tanto, inclinado a la paz y a la reconciliación, esperando obtener las ventajas de su maña y disimulo por una parte y por la otra del desprendimiento y deferencia de Almagro, que nadie mejor que él conocía. Así cuando "se vieron y se conformaron ambos compañeros, cuenta un soldado de la época, derramaron sus lágrimas y ansí lo tenían de costumbre hacer cuando se veían en largas ausencias que hubieren tenido”[33]
Otro historiador dice, sin embargo, que Almagro, cuando se explicó con Pizarro, no obstante que éste le dio aparentemente la razón en el hecho de haber reconvenido a sus hermanos, "se halló confuso de lo que hizo sin haber visto la provisión; aun- que decía que, hecha la merced por S. M, que no era menester papeles”[34]
Bajo la presión de sus viejos recuerdos, de su gloria recién legitimada por la honra de sus títulos, del aliciente de sus esperanzas ya seguras, i, más que todo, a la vista de los escándalos causados mediante el influjo tanto de los principales caballeros como del cabildo y de los vecinos, los dos conquistadores no tardaron en avenirse, y el 14 de junio de 1535 firmaron de igual a igual las conocidas capitulaciones del Cuzco, que no eran sino una renovación explícita de su primitiva compañía de Panamá. Reconocíanse en ese documento sus mutuos títulos, de Gobernador de Nueva Castilla, perteneciente al uno, y de gobernador de la Nueva Toledo, que tenía el otro; prometían dividir fraternalmente los tesoros que ambos acumulasen en sus estados, dejaban a la decisión del soberano sus diferencias sobre límites, a cuyo fin cada uno exponía con lealtad de caballeros y honradez de cristianos sus derechos; y que mientras esto sucedía, Almagro iría a descubrir el territorio que le designaban las provisiones reales, desde una raya tirada al sur del Cuzco, ciudad que se consideraba virtualmente como dentro de las lindes de la Nueva Castilla. Juraron ambos el cumplimiento de esa convención sagrada con la solemnidad que entonces se daba a la palabra de los hombres. “E1 cual dicho juramento, dice, en efecto, el documento original[35], fue hecho en la gran ciudad del Cuzco, en la casa de dicho gobernador don Diego Dalmagro, estando diciendo misa el padre Bartolomé de Segovia, clérigo, después de dicho el pater noster, poniendo los dichos gobernadores las manos derechas encima del ara consagrada.”
Algunos historiadores, en los que la parcialidad de los bandos parece ya proyectar su sombra, añaden que Almagro dijo en esta ocasión solemne "que Dios le confundiese en cuerpo y alma si lo quebrantaba, ni entraba con treinta leguas en el Cuzco, aunque el emperador se lo diesen. Pero otros solo afirman que dijo: "Dios le confunda el cuerpo y alma al que lo quebrantaren Mas, sin duda, fueron éstos solo propósitos íntimos y geniales del ardoroso castellano, porque en el documento citado en que empeñó su fe, no hay sino la aseveración de la mutua responsabilidad de ambos contratantes.[36]
El partido era casi igual, y si hubo diferencia fue por la generosidad de Almagro que cedía la posesión provisional del Cuzco, acto que equivalía a un abandono total de su derecho cuando era un Pizarro el encargado de cumplirlo. Pero en lo que había un hondo abismo de por medio, era entre la intención recta, espontánea, casi caballeresca de Almagro y el propósito sordo, disimulado y egoísta de su émulo. Almagro se resignaba a emprender una cruda y prolongada campaña por regiones desconocidas bajo cuyas zonas se habría contentado con fundar su reino si la suerte y los elementos hubieran sido menos inclementes. Entretanto, el solapado marqués iba a prepararlo todo para su engrandecimiento y su orgullo, de manera que cuando su antiguo camarada volviese de su expedición, solo encontrara la alternativa de la vergüenza y el destierro o la lucha y el patíbulo.
"Buen principio si tal fin tuviera.
(López de Gomara)
Concluidos sus avenimientos con Pizarro y aquietados los ánimos en el Cuzco, el adelantado Almagro se encontró con un problema singular que ocurría solo en aquella edad y entre tales hombres, y que solo ellos podían resolver: ¡la conquista de un reino! Y ¿cuál elegiría en el vasto mundo ignoto que le rodeaba, como la inmensidad del mar a la nave solitaria, cuando en aquél apenas cabía el osado vuelo que a su ambición había dado la fortuna?
Podía dirigirse hacia el oriente donde ríos inmensos, ya rodando por entre montañas altísimas, ya derramándose en las planicies, siempre en medio de majestuosas soledades, parecían ir marcando el sendero a los descubridores europeos que volvían de esta suerte hacía el rumbo del antiguo mundo. Francisco de Orellana, el prófugo del Amazonas, no tardó en lanzarse por aquella vía.
O bien era dueño de enseñorearse de las montañas de Charcas (hoy Bolivia) y de los declives que descienden hacia el este y mediodía, donde están las madres de todos los ríos afluentes del Paraná y el Uruguay.
Pero los conquistadores castellanos, al emprender sus jornadas, tomaban un solo informe, hacían a sus guías y confidentes una sola pregunta: ¿dónde está el oro? Y esta vez díjose a Almagro que aquél se encontraba abundante y de finísimos quilates en un remoto valle llamado Chile; y sin más que esta noticia se resolvió la conquista de aquel valle.
Supo, empero, el adelantado en oportuno tiempo las enormes dificultades de la empresa, pero no se arredró por ello. Antes bien, con los escollos parecían subir los bríos de su pecho. Supo que aquel país remoto era como un inmenso valle escondido entre las montañas nevadas del mar del Sur, y por tanto, de entrada casi inaccesible, lo que era una tentación mas para la ávida ansiedad de los descubridores. Un territorio así enmurallado por la Providencia, no podía menos de encerrar muchas bellezas, porque en marco tan magnífico debía caber un panorama grandioso y risueño como el paraíso que nos describe la tradición cristiana. Mirado, en efecto, aquel país por la espalda, en sus confines del este, que era el rumbo de los descubridores, parecía solo un colosal guerrero vestido con una armadura de granito y erizado de volcanes, que guardara celoso y formidable alguna beldad escondida; y en verdad, que ganando la áspera cima del coloso, veíase de súbito la faz de nuestro Chile, cual una virgen dormida a lo largo de la arena, ostentando desnuda, bajo el apacible firmamento, la piel del rostro y del turgente seno de albísimas nieves, venadas del azul de mil ríos, y el cinto esbelto ceñido de mantos de primitiva esmeralda, hoy trocados en las planicies de oro de las mieses.
Los accidentes de aquella comarca, ya portentosa, ya risueña, no eran menos bellos que su admirable conjunto. La naturaleza se veía allí sentada como en un trono, cuyas gradas correspondían a otras tantas zonas y a diversos territorios. Primero la faja del desierto, sol y arena; después, entre dos valles, la región de los páramos, en que las yerbas crecen amargas y raras, como irritadas de la esterilidad que las aborta; en seguida las planicies, en que las plantas toman el rango de los arbustos, y las campiñas se tiñen de olorosas flores, cuando tardías lluvias las empapan; mas allá todavía, una serie de fértiles llanuras, cuajadas de vegetación y de ríos, hasta que las lejanas mesetas, empinándose más y más hacia el mediodía, forman una diadema de gigantescos bosques al derredor de la cerviz altiva de Arauco. Los Andes están echados como en un eterno reposo en uno de los flancos de aquel suelo: el mar Pacífico acaricia sus pies con los lánguidos abrazos de sus olas; un cielo purísimo, diáfano y clemente le sirve de techumbre.
Los habitantes de aquel hermoso reino seguían en sus hábitos y en el temple de sus instintos, la gradación de sus zonas. Mansos y laboriosos en los valles apartados del norte, donde las distancias eran casi insuperables por la carencia de medios propios de trasporte, asilábanse al borde de cada riachuelo en tribus más o menos numerosas, presididas por caciques. En la región de los llanos que comienzan a aparecer en el sitio donde hoy se alza nuestra capital, el espíritu de los indígenas tomaba mas expansión y más vigor, siendo por otra parte más numerosos los pobladores; y por último, hacia el sur, donde los bosques y los ríos caudalosos reemplazan a los valles y a las llanuras, el indio se hacía más salvaje y más valiente. Los promaucas, que vivían errantes entre el Maule y el Biobío, y los famosos araucanos, señores desde la opuesta ribera del último, eran guerreros y cazadores, como los copiapinos y coquimbanos eran labradores y sumisos, mientras los chilenos del valle de Aconcagua y picones, como se llamaban las tribus del Mapocho, participaban del carácter y de las costumbres de ambos.
En cuanto a gobierno, todo el territorio que estaba con- sagrado al cultivo, bajo los auspicios de la paz, era colonia del imperio del Perú, sujeta a sus leyes, a su religión y a sus tributos. Hacia un siglo que diez mil peruanos, mandados por el general Chinchiruca, habían hecho aquella fácil conquista por órdenes del sabio inca Yupanqui. Desde el Maule hacia el sur la libertad reinaba en consorcio con la barbarie. Los promaucas habían atajado a los peruanos en una fiera batalla, cuya tradición se pierde en la noche de los tiempos.
Tal era el país que Diego de Almagro iba a descubrir.
Con su celeridad prodigiosa aquel conquistador se encontró, en el espacio de dos o tres semanas, a la cabeza de un brillante ejército. Levantó bandera de enganche, y a pesar que otros capitanes se disputaban los soldados[37], él, con la fama de su valor y de sus larguezas, atrajo los mas a su servicio; ganóse la amistad del gran sacerdote del imperio Villac Umu, por cuya mediación obtuvo la alianza de un numeroso cuerpo de indios en número de cinco, diez o quince mil hombres (que en esto varían mucho los historiadores), siendo, a nuestro entender, la primera suma la que m se acerca a la verdad. Puso a la cabeza de estos auxiliares al joven Paullo Topa, hermano menor del inca Manco, a quien Pizarro había hecho subir sobre el trono de Atahualpa. Hizo construir una maestranza portátil para el servicio de sus armas, alistando útiles para echar puentes en los ríos y construir pequeñas embarcaciones, por si encontraban lagos en su tránsito, enrolando con estos fines un número competente de artesanos. Se procuró los indígenas prácticos e intérpretes para entenderse con las tribus de diversa lengua que debería encontrar en su camino. Envió a sus parciales, Juan de Rada y Rui Díaz, a levantar gente en Lima para que vinieran en su auxilio por la costa. Debía el primero requerir por sus títulos a Hernando Pizarro, regresar con ellos al Cuzco y reunirse en esta ciudad, que era aun tenida como suya, con Rodrigo Orgoñez, a quien dejaba en ella de teniente gobernador, encargado de reunir nuevos reclutas. Prodigó en derredor sus riquezas y las que recogía por empréstitos, para hacer adelantos a sus soldados[38]. Y por último, atendiendo a todo con su espíritu infatigable y minucioso, envió a España a su secretario Juan Espinosa, a fin de que negociara para su hijo, a quien amaba entrañablemente, un brillante matrimonio con la hija del consejero de Indias Carvajal. Cien mil pesos de oro y la herencia del nombre y de la conquista del adelantado Almagro serian el dote de aquella unión, de la que nunca se supo sino estos notables preliminares, que hoy día parecen todavía nuevos a fuerza de ser tan antiguos como Eva.
Listo el ejército para la marcha, fue preciso acordar la ruta que debería seguirse. Almagro tenía que elegir entre los dos itinerarios que servían a las conquistas y al comercio de los peruanos, porque este pueblo singular no solo cruzaba sus territorios con numerosas vías de comunicación para el tráfico ordinario, sino que, al ejemplo de los romanos, construía vías estratégicas, cuyos restos visibles aun en muchas partes de nuestro suelo, se conocen con el nombre del Camino del Inca. Partían ambos del Cuzco, el uno por las costas y el despoblado de Atacama, y era este el más frecuentado y por donde Chinchiruca había conducido sus tropas, siendo todavía hasta el presente el itinerario habitual de los indios traficantes en drogas que vienen a Chile desde la Paz; y el otro dirigíase a través de las mesetas que forman el territorio de Bolivia y las provincias de Jujuy y Salta, hasta tocar el paso de Paipote, que desemboca desde el valle de Copiapó sobre los llanos de la Rioja. Aunque menos transitable y más largo por sus rodeos, más peligroso por la hostilidad de los indios comarcanos y más escaso en recursos de sustento,
Almagro se obstinó en elegir el último, acaso por la circunstancia de que siendo abundoso en aguas, podía conservar sus caballos, que era el elemento principal y más valioso de la conquista, lo que no le era posible conseguir en la travesía del desierto.
Trazado su itinerario, Almagro lanzó en él su brillante legión de caballeros, en número de más de 500. "La flor de Indias llama Oviedo este cuerpo de conquistadores, y entre éstos los que no eran hidalgos por título o por cuna, eran caballeros de distinción o viejos capitanes [39]. La aristocracia es, pues, cosa añeja en nuestro suelo. En cuanto a la caballería, la crónica nada dice. Sábese solo que dos siglos más tarde nuestra patria era una colonia de testarudos y laboriosos vizcaínos, dados a la labranza y al comercio de los granos. Los pocos nobles estaban en el presidio de Valdivia; los caballeros, en la frontera; los héroes, en las selvas de Arauco. Es sabido que las ejecutorias de nuestra nobleza indígena se derivaban de solo dos clases de abolengos de la tierra, a saber: los rodeos y las trillas, nuestros torneos feudales.
Almagro, consumado ya en el arte de la conquista, oficio especial de ciertos capitanes, organizó su marcha por escalas, a fin de hacer los acopios de víveres necesarios a la larga jornada, y para ir ganando de paz el terreno descubierto.
A guisa de avanzada, despachó al príncipe Paullo y al gran pontífice Villac Umu con tres españoles y una numerosa escolta de soldados indígenas con la orden de llegar al pueblo de Tupiza, doscientas leguas al sur del Cuzco, donde comienzan los declives meridionales de las altas cordilleras trasversales de Bolivia. El capitán Juan de Saavedra con ciento cincuenta castellanos marchó, en seguida, con encargo de detenerse setenta leguas más al norte, en el punto llamado Paria, ciento treinta leguas distantes del Cuzco, donde corría la línea imaginaria que se había convenido para separar los reinos de los dos gobernadores.
Saavedra debía fundar aquí un pueblo para tomar posesión del reino que iba a conquistarse, y cuyo asiento debía encontrarse en la vecindad de la moderna ciudad de Oruro. Almagro partió el último con el grueso de sus fuerzas. Era el 3 de julio de 1535, y cuando se recuerda que las capitulaciones para emprender aquella conquista habían sido firmadas solo hacia veinte días (14 de junio), maravilla la celeridad extraordinaria con que el viejo castellano había dado cima a empresa tan difícil.
Hase dicho por algunos historiadores, y entre otros por el cronista mayor Herrera y por el autor desconocido de la relación titulada Conquista y población del Pirú[40], que Almagro abandonó el Cuzco a toda prisa y casi furtivamente, temeroso de que su pérfido aliado, viéndolo ya sin los suyos, lo prendiera. Pero tal acusación aparece injustificada; no, a fe, porque el caudillo de Cajamarca no la mereciera, sino porque hay hechos contradictorios que lo niegan, como fue el de que Rodrigo Orgoñez quedase algunos meses en el Cuzco sin ser inquietado por ello, y lo que es más, que Juan de Rada sacara más tarde tropas, armamento y aun embarcaciones de la ciudad de Lima, que era el núcleo del poder de los Pizarro. Lo que parece más cierto, y en esto seguiremos el sentir de Herrera, fue que los dos conquistadores se dieron un adiós seco y amargo: Almagro, empeñado en persuadir a su viejo camarada que hiciera volver a España al aciago Hernando, cuya presencia amenazaba tantas ruinas; y el marqués, herido por el consejo, meditando cómo perder a su rival si alguna vez volvía de sus lejanas conquistas.
Almagro se detuvo ocho días en el pueblo de Moina, cinco leguas al oeste del Cuzco, para terminar sus últimos aprestos; y a mediados de julio, se puso en marcha para reunirse con Saavedra.
Este joven y valeroso capitán había tenido una marcha próspera y ligera. A pocas jornadas juntáronsele la mayor parte de los caballeros que andaban a la descubierta de aquellas tierras con el capitán Gabriel de Rojas, quien dio la vuelta despechado y casi solo al Cuzco. Más adelante hizo presa la cantidad de ciento cincuenta mil pesos de "finísimo oro” que venía de Chile como parte del tributo. "Holgóse mucho Saavedra, dice un viejo historiador[41], de haber hallado tan ricas primicias de aquel Reino.”
Es, sin duda, la tradición de este botín la que ha conservado hasta la época de hoy toda esa porción de derroteros fabulosos, relativos al rescate del inca, que los indios de Chile ocultaron en mustias cordilleras a la aproximación de los españoles, y entre los cuales el del famoso Soria es el más conocido y abultado[42].
Desde Moina, listo ya todo para la campaña, Almagro se puso en marcha, atravesando el territorio montañoso que hoy forma la provincia de Cochabamba, y dando vuelta por la vecindad del lago sagrado de Titicaca, llegó a Paria en los primeros días del mes de agosto, el más crudo del invierno en aquellas sierras. Regocijado aquí por el desempeño feliz de su vanguardia, y sin hacer ya caso de la nueva que lo alcanzó en este punto, de haber llegado al Perú el obispo de Panamá, don Tomas de Verlanga, que venía a dirimir sus diferencias con Pizarro, adelantóse sin tardanza con una escolta de doce caballeros hasta Tupiza, donde le aguardaba el príncipe Paullo con su gente. El joven general indígena había cumplido hasta aquel punto su deber de aliado. Pero cuando llegó Almagro, recibiólo con la extraña nueva del desaparecimiento repentino del pontífice Villac Umu, hecho del cual no le era posible dar razón porque había tenido lugar sin su noticia. El astuto sacerdote, acordado de antemano con el inca Manco, juguete de los conquistadores en el trono de sus mayores, volvía ahora a secundarlo, después de haber sabido dividir con un disimulo que igualaba a su sagacidad las fuerzas de los castellanos, para tomar en su sangre aquellas tremendas represalias que en el asedio del Cuzco vengaron la pira de Cajamarca. El gran sacerdote no había querido advertir a Paullo de aquellos audaces proyectos, porque siendo un adolescente valeroso y arrogante, habría sido una sombra para su terrible y desconfiado hermano.
Almagro debió llegar a Tupiza a mediados o fines de setiembre, porque la marcha de las montañas era rigorosa en la estación, y además, habíase visto obligado a reposar durante diez días sus cabalgaduras en la orilla de la laguna de Aullagas, a fin de cruzar rápidamente un desierto que yace entre ésta y aquel pueblo, cuyo asiento existe todavía. El camino no era, sin embargo, tan áspero y fragoso como la naturaleza del terreno parecía consentirlo, pues en gran parte la expedición venia por la vía estratégica de los antiguos incas. "Y en algunas partes, dice precisamente uno de los aventureros que acompañaban a Almagro, especialmente de esta ciudad (Tupiza) al Cuzco, adelante hacia el estrecho de Magallanes y provincias de Chile, va señalando en el camino la media legua y la legua, por manera que sin reloj ni otra cuenta sabe el hombre a cada paso a dónde va y lo que ha caminado”[43].
Dos meses permaneció Almagro en Tupiza, aguardando su ejército que iba llegando gradualmente en pequeñas divisiones, mientras él aprontaba las provisiones necesarias para recibirlo, lo que no era de fácil ejecución en aquellas agrias serranías, pobladas de indios salvajes y cazadores. No era propicia tampoco la estación de primavera para hacer acopios de cosechas, pues las del año anterior estaban agotadas.
En todo el mes de diciembre los castellanos reasumieron su marcha y llegaron pronto a un territorio llamado Xibijui (Jujuy), poblado de tribus guerreras y hostiles, pero en cuyos cálidos valles crecían abundantes sementeras de maíz y otras farináceas. Almagro resolvió detenerse dos meses a la entrada de estos valles para aguardar la madurez de las cosechas, las cuales, en aquélla zona, alcanzan su sazón en los meses de febrero y marzo.
La marcha de la expedición descubridora, que duraba ya seis meses, se había ejecutado hasta Jujuy bajo los mejores auspicios. Ni los víveres, que consistían principalmente en maíz tostado para los castellanos, y en quina y coca para los indios, ni los forrajes para las caballerías, cuya vida se estimaba más que la de un cristiano y la de cien indígenas, ni los guías ni la lealtad y sufrimiento de los yanaconas, ni aun la amistad de las tribus del tránsito, nada había faltado a los descubridores de Chile en aquella marcha de cerca de trescientas leguas, corridas longitudinalmente del norte al mediodía por las montañas de Bolivia y las provincias limítrofes, hoy anexas a las repúblicas del Plata. "Buen principio si tal fin tuviera”, exclama un viejo cronista [44] al ver aquella fortuna tan pareja de los descubridores, pronto a cambiarse, empero, en los mas horridos padecimientos.
Desde Jujuy, en efecto, donde mueren las cadenas trasversales que los Andes proyectan hacia el oriente hasta el boquete en que, encorvándose aquéllas, abren el primer paso septentrional al reino de Chile, se extendía un país salvaje inhabitado, tendido al principio en agudas mesetas que los primeros afluentes del Pilcomayo y del Bermejo cortan en profundas laderas, a las que se suceden, mas al occidente, páramos arenosos donde el sol estruja de la tierra no solo sus escasas fuentes, sino la savia de las más humildes hierbas.
Para ejecutar tan árida y dilatada travesía era preciso hacer acopio extraordinario de alimentos y forrajes, no menos que de agua y medios de trasporte. Habíase hecho, empero, en extremo dificultoso el obtener estos auxilios. Enojados los indios comarcanos por el despojo que se hacía de sus cosechas y la tala de sus campos, tomaron las armas contra los invasores. No podía apaciguarlos la presencia del príncipe Paullo, quien había seguido su jornada a Chile con tres españoles; al contrario dábales ánimo el rumor de la fuga de Villac Umu que comenzaba a cundir sobre el levantamiento de todo el imperio, de cuya corona estas comarcas eran tributarias en oro y en guerreros armados de flechas envenenadas. Los soberbios conquistadores, llevándolo todo por violencia [45], empeoraban su situación, y de tal suerte se levantaba toda la tierra, que fue preciso despachar por los valles fuertes destacamentos para dar combate y castigo a los rebeldes. En una de esas expediciones, compuesta de sesenta hombres, que mandaba el capitán Salcedo, los indios cogieron a seis españoles dentro de una de sus viviendas y los sacrificaron sin piedad, prendiendo fuego a la cabaña y haciendo llover sobre ella un enjambre de saetas. Salcedo llegó a empeñar un combate tan serio con su gente, que fue preciso que el capitán Francisco Chávez [46] viniera en su socorro para sacarlo de la red de emboscadas que los naturales les tendían por todas partes. En una de estas escaramuzas mataron el caballo al propio Almagro.
Con estas rudas arterías y a fuerza de sacrificios que costaban no poca sangre, Almagro reunió al fin las provisiones suficientes para reasumir su marcha y entrar pronto en el codiciado Chile, adonde le precisaba llegar. Cuenta Oviedo que en él solo valle de Chiocama habían reunido sus activos lugartenientes dos mil fanegas de maíz. Pero en estos aprestos había llegado el mes de marzo de 1536. Los primeros asomos de un invierno prematuro comenzaban a hacerse sentir, y de aquí surgía un inconveniente que imposibilitaba la prosecución de la campaña, condenando a los conquistadores a languidecer la mitad del año y a invernar en aquellas ingratas soledades. Hízose presente al adelantado que en aquella estación era insuperable para un ejército el paso de los Andes, en cuyas tempestuosas gargantas apenas se aventuraban algunos prácticos y chasques, avezados en tal fatiga. Pero la voluntad del indómito castellano no se atemorizaba por aquella valla ni por los rigores de la travesía, porque, como dice poéticamente uno de los narradores de aquellos tiempos fabulosos, "a los descubridores y ganadores del Perú habían de obedecer la tierra y los demás elementos...”
Resolvióse, en consecuencia, pasar adelante, y en el citado mes de marzo la expedición dejó su cuartel de Jujuy. Mas apenas habían salido de las selvas, y cuando entraban en el despoblado sobrevino un contratiempo que debía someter a la más dura prueba la constancia y el valor de los castellanos. Al pasar el rio Guachipas, crecido ya con las primeras aguas del invierno, la corriente arrebató el tren de provisiones que los indios conducían a lomo de llamas o "camellos del Perú.”
Desde las riberas de aquel torrente faltaban veinticinco jornadas para llegar al pié oriental de la cordillera, y siempre aquellas soledades solo ofrecían por sustento algunas semillas de algarrobo, que crecen en las arenas, a la manera que en los oasis del África. El ánimo de los conquistadores no decayó ante el hambre, ni cedió tampoco al rigor de los elementos. Almagro daba el ejemplo de la alegría y de la abstinencia, revelando una resistencia física increíble a sus años. "El don Diego de Almagro, dice un contemporáneo que le conoció, era muy buen soldado y tan gran peón, que por los montes muy espesos un indio solo por el rastro, que aunque le llevase una legua de ventaja, lo tomaban [47].
No todos imitaban, sin embargo, la noble templanza y la entereza de alma del ilustre veterano, y caballeros hubo en el convoy que hacían llevar a hombros de los infelices yanaconas no solo sus personas, que esto era una fatiga tolerable, sino a sus propios caballos, lo que constituía, por decirlo así, el lujo de la crueldad y del orgullo. Uno que vio aquellos cuadros se expresa con ingenua sencillez en estos términos: Si les nacían potros de las yeguas que llevaban, los hacían llevar en hamacas y en andas de los indios, y otros por su pasatiempo se hacían llevar en andas, llevando los caballos del diestro porque fuesen muy gordos[48].
Capítulo VI
El descubrimiento de Chile
"Chile quedó intacto para el valor de Valdivia y para la musa de Ercilla..,
(Quintana)
Después de padecimientos increíbles en que el hambre y la intemperie se cebaban a porfía sobre los esforzados castellanos, licuaron éstos al pie de la cordillera de Chile a mediados de junio de 1536, racionándose por puñados las últimas hierbas y vainas de algarrobo que habían cogido en el desierto. La jornada desde Jujuy había durado cerca de tres meses.
Cuando desde los páramos lejanos se presentó a la vista de la expedición la cadena de los Ancles, cubiertos sus picos de esplendorosa nieve, un secreto hielo debió filtrarse por sus venas. Iban a trasmontar las sierras mas fragosas del universo, en el corazón del invierno, cuando las aves abandonan sus nidos de la primavera y las fieras descienden a los llanos buscando presas y abrigo. Pero ¿qué importaba aquel obstáculo a hombres que en materia de osadía no reconocían imposible? ¿Y cómo volver atrás en aquella situación, o detenerse en aquellas inhóspitas soledades?
Era tarde para toda medida de prudencia, pero como para la osadía todo tiempo es oportuno, sobre todo cuando la desesperación es el aliento de los ánimos, resolvieron sin demora atropellar las nieves.
Era el 21 de junio[49], y los castellanos se internaban silenciosos por las gargantas de la cordillera que se abren sobre los llanos de la Rioja. El frió era intenso y las nieves congeladas se reflejaban sobre un cielo terso y claro, iluminado por el resplandor de un sol brillante pero inerte. Nada podía presagiar en aquella austera serenidad del firmamento un trastorno súbito y terrible, porque en las cordilleras como en el océano, la tormenta duerme y encaña antes de desatar su furia sobre los elementos Los descubridores seguían confiados el sendero que trazaba la ágil planta de los guías, esos gastadores indígenas que como los milites romanos construían vías eternas, dondequiera que sus armas necesitaran abrirse paso.
Pero de súbito entóldase la atmósfera, la luz se extingue y los ecos de mil truenos resuenan en los valles, y un torbellino de nieve y lluvia envuelve, como en una frígida mortaja, al ejército invasor. Era aquel un temporal de cordillera, fenómeno espantoso al que los marinos más intrépidos no sabrían comparar los huracanes de la mar, y de cuya aterrante magnificencia solo los que han visto sus formidables montañas pueden formarse idea. No es el frío, empero, el más vivo tormento del viajero sorprendido en la vorágine; es la oscuridad profunda, la soledad aterradora, el viento pesado, glacial, que jira constantemente en vastas espirales amontonando ráfagas de nieve sobre un mismo sitio; es sobre todo esa congoja indecible llamada puna, que fatiga la respiración, cuando no acarrea la muerte con una agonía lenta y dolorosa.
Esos temporales se fijan en las profundidades de las cordilleras y ahí rujen a veces por semanas enteras. Rara vez se deshacen con la rapidez con que aparecen, y en muchas ocasiones la esperanza de verlos disiparse engolfa mas y mas al viajero hasta caer en el fondo de un abismo sin salida. Tal sucedió a los castellanos.
Consternados al principio por el fragor de la tormenta, recobraron pronto su denuedo y continuaron internándose con la esperanza de que cada hora traería al cielo serenidad, luz a los senderos y confianza a sus pechos. ¡Vano anhelo! La tormenta arreciaba por momentos, la noche era igual al día que había expirado, y mientras a cada paso el vértigo de los abismos desvanecía las miradas de los caballeros, que marchaban en desordenados grupos, el trueno resonaba en las alturas con redoblada furia, como si aquella naturaleza virgen y salvaje, irritada por la presencia de los huéspedes extraños que venían a domarla, quisiera manifestar su ira con el horror de sus montañas.
Los padecimientos de aquella frágil columna, arrebatada por un torbellino tan violento, están fuera de toda descripción. Una nave destrozada con todo su aparejo entre furiosas olas, la arboladura y hasta su última tabla flotando en fragmentos entre las crestas espumosas que se azotan y se rompen entre sí, formaría apenas una imagen apropiada del estado a que quedó reducido el ejército castellano. Diez mil indios, dicen algunos historiadores, murieron en la fatal jornada, sobreviviendo solo un tercio del total, que hacen subir con exageración a quince mil. Pero lo que parece más seguro, y todavía terrible, es que de los cinco o seis mil hombres que componían la expedición, más de un tercio quedó sepultado en las nieves, y que de los sobrevivientes muy pocos salieron ilesos de las dolorosas señales de la tragedia[50]. Algunos las conservaron toda la vida y Garcilaso nos dice que treinta años, mas tarde conoció un caballero de Zamora llamado Jerónimo de Costilla, que tenia las yemas de los dedo, privadas de todo movimiento, habiéndosele desprendido las, uñas, las que no volvieron a aparecer en la carne inerte y quemada.
Cuenta Herrera [51] que los indios vivos se comían a los muertos, y los castellanos devoraban sus caballos (de los que murieron treinta) con rabioso apetito. "En el dar e socorrer de comida, dice otro cronista, no se valía el hijo al padre, ni se ayudaban los hermanos en la resistencia al frío, ni había abrigo ni amigo que conociese a otro [52]”.
El esfuerzo de Almagro no había flaqueado un solo instante en aquella terrible coyuntura. Todos los historiadores, con una Justificada unanimidad, reconocen su constancia, su magnanimidad, su heroísmo casi sublime en la desolación que le rodeaba. "En esta tan grande aflicción, nos dice Oviedo, nunca el adelantado dejó de llamar a Dios en su socorro e de encomendar a sí e a todos en su misericordia, llorándole el corazón e mostrando un esfuerzo invencible e una alegría constante ayudando al uno e al otro con dulces palabras e darles cuanto podía[53].”
Sin perder una hora el animoso anciano, había trasmontado, en efecto, la cordillera, en medio del huracán, haciendo aquella jornada con esfuerzos sobrehumanos, en la mitad del tiempo acostumbrado, que era de seis días. Recogiendo a toda prisa cuantos socorros podía ofrecerle el pequeño pero fértil valle de Copiapó, y con el auxilio de los indígenas, quienes estaban ya prevenidos en su favor, por la misión anticipada del príncipe Paullo, corrió a auxiliar a sus infelices compañeros que iban llegando al valle en el estado más lastimoso y miserable.
Al fin, los castellanos pisaron el codiciado suelo de Chile. Larga había sido la peregrinación, inclementes las estaciones de un año cumplido de campaña, horrible la acogida de la naturaleza, pero estaban a las puertas de una conquista que soñaban tan magnífica, y el halago de la ilusión reanimaba su entereza y curaba sus heridas.
Entraron en Copiapó solo doscientos españoles ciento cincuenta negros y mil quinientos yanaconas, restos de aquel brillante ejército, que un año antes, al salir por las puertas del Cuzco, era reputado como el cuerpo de tropas más lucido que se hubiera visto en el territorio. Pero el hambre, la intemperie» los hielos, habían agostado la lozanía de aquella “flor de las Indias”, como llamaron los cronistas a la expedición de Almagro, y ahora, extenuada, desnuda, hecha trozos por los padecimientos, si hemos de seguir la pintoresca imagen del cronista, parecía solo un erial de abrojos. Los infelices descubridores habían dejado, en efecto, sepultado en las nieves todo su tren de equipajes, y aun sus propias vestiduras, viéndose obligados a cubrir su desnudez con los groseros tejidos que encontraron en el valle, lo que daba a su aspecto el aire de una turba de inválidos o forajidos, que en nada se parecían a los airosos caballeros partidos del Perú.
El adelantado, sin cuidarse de sí propio, solo se preocupó desde su llegada en reorganizar su destrozada división. Puso a los heridos y enfermos bajo la guarda de un capitán, confiándolos al cuidado de los indígenas, quienes le ofrecían una hospitalidad cordial y sincera, al revés de todas las otras tribus del país que debían ser hostiles o traidoras; repuso sus caballos aniquilados en el paso de la cordillera; reunió el oro de la tierra hasta la cantidad de quinientos mil ducados, i, por último, se procuró informaciones, guías y prácticos de la lengua aborigen, encontrándose al fin de una semana listo para continuar la jornada. Pero antes, el sagaz caudillo quiso ostentar ante sus compañeros el alcance de sus esperanzas, a la vez que su generosa consagración de amigo. Al partir, llamó, en efecto, a sus capitanes y soldados, y después de una adecuada arenga dirigida a alentarlos en la empresa, ya que lo mas recio de ella estaba conseguida, tomó en sus manos el legajo de todas las obligaciones que aquéllos le habían firmado en el Cuzco por adelanto--, cuyo valor era de ciento cincuenta mil pesos de oro, y las despedazó diciendo que él no podía ser acreedor de tan valerosos y leales camaradas. "¡Liberalidad de príncipe, más que de soldado, exclama tristemente el historiador López de Gomara; pero cuando murió no tuvo quién pusiese un paño en su degolladero!”[54].
Para los conquistadores el valle de Copiapó y los que inmediatamente se sucedían al sur, el Guasco, Coquimbo, el de Limarí y otros, no era en manera alguna el "Chile” que ellos venían a descubrir. Este país, fabuloso por su oro, estaba ciento cincuenta leguas más al sur, y se componía solo del valle de Aconcagua, conocido con el nombre especial de Chile, que los españoles aplicaron indistintamente a todo el país, tomando aquél la denominación que hoy tiene de su principal población "o ranchería” situada en sus cabeceras, y que los indios llamaban Concanicagua.
Nuestra hermosa unidad no existía entonces. Bajo la dominación benigna y liberal de los incas, si bien el reino conservaba sus fueros, su independencia y la disposición de gobierno a que su topografía, no menos que el carácter de los aborígenes, lo arrastraba, había, no obstante, una federación absoluta, recelosa y aun hostil en cada comarca.
Componíase ésta generalmente de algún valle con sus montañas anexas, lo que formaba un enciendo enteramente aislado de sus vecinos, entre los cuales ni el vínculo del comercio ni la alianza de la guerra establecía ningún género de comunicaciones. Además, eran éstas dificilísimas porque aquellos valles estaban separados entre sí por páramos considerables de treinta y mas leguas de extensión.
La conquista de tal territorio era, pues, sobradamente fácil. Ciertos ensayos de disensiones civiles favorecían, por otra parte el propósito de los descubridores en aquella circunstancia, y fue precisamente una artería de esta naturaleza lo que más sirvió a Almagro para ganarse la alianza estable de los copiapinos, cuyo valle debía ser para la conquista del país, desde el punto de vista estratégico o político, tan importante como lo había sido el de San Miguel de Piura, en el norte del Perú, para los subyugadores de ese imperio. A su llegada, Almagro encontró, en efecto, la tierra un tanto revuelta. Un tío ambicioso había despojado del cacicado al heredero legítimo confiado a su guarda por el último jefe de la tribu. Informado el astuto gobernador de lo ocurrido, y advertido de que la mayoría de la tribu se pronunciaba por el mancebo, depuso al usurpador y colocó a aquél en su lugar, quien, en consecuencia, se adhirió ciegamente a su fortuna.
Los castellanos no tardarían en sentir cuan valiosa iba a serles la amistad de los habitantes de aquel valle, donde las puertas de la conquista se abrían al paso de los invasores.
Tomadas estas acertadas medidas, para cuya consecución había sido suficiente a la extraordinaria actividad de Almagro el espacio de una semana, la división se puso en marcha hacia el sur en los primeros días de julio de 1536.
Tres o cuatro días mas tarde los descubridores entraban en el valle del Guaseo. El cacique del lugar, llamado Mercondei, salió a su encuentro dando muestras de un pérfido regocijo, que burló a los castellanos, pero de cuyo secreto no tardó Almagro en tomar una venganza inútil y atroz. Los tres españoles que habían venido adelante con el príncipe Paullo, habían sido asesinados en aquel valle, manteniendo sus moradores este crimen en el más profundo sigilo, mientras Almagro se aproximaba.
Ignorando aquella catástrofe, el conquistador continuó su rumbo a Coquimbo, en cuyo valle abrigado y fértil se proponía tomar algún descanso. Mas, apenas hubo establecido su campo en un sitio vecino a la costa, sus espías le avisaron que los in- dios intentaban un levantamiento que debía principiar con el incendio de su propia ramada. A este anuncio tomó en secreto sus medidas, pero con el alboroto que comenzaba a cundir en la tierra, llegó a sus oídos la nueva de los asesinatos del Guasco. Entonces la cólera del gobernador estalló con una violencia ciega, que le hizo olvidar su cuerdo sistema de invasión pacífica, y resuelto a dar un ejemplo terrible, ordenó al capitán Diego de Vega que diera la vuelta al Guasco y trajera a su presencia a los principales culpables. Dos o tres semanas más tarde volvía aquel oficial trayendo prisionero a veintisiete principales del Guasco, y entre ellos, al infeliz cacique Mercondei. Almagro, cuyo enojo había subido de punto con los asomos de rebelión que le rodeaban, hizo atar en postes a los desgraciados prisioneros i, junto con tres jefes coquimbanos, los hizo quemar vivos [55](i), "cosa muy injusta y que a todos pareció crueldad extraordinaria[56]”. El rigoroso caudillo no tardó en ver una inmediata aunque impotente represalia. Espantados, en efecto, los indios con aquella atrocidad, huyeron a los bosques, arrastrando a muchos de los yanaconas que venían al servicio de los conquistadores, dejando a éstos reducidos al más completo aislamiento "sin tener quién les diera un jarro de agua” dice figuradamente la crónica de Oviedo.
Después de este castigo, Almagro emprendió su última jornada hacia el valle de "Chile”, distante ochenta leguas al sur, a cuyos caciques envió embajadores anticipándoles sus miras amistosas. Con igual propósito despachó emisarios al Guasco y a las sierras de Coquimbo, llamando a los indios a la paz en nombre del rey y de Jesucristo. En el último de esos puntos dejó de cacique a un indio amigo llamado Montriri.
Después de una marcha que las lluvias de la estación hicieron penosa y lenta (pues parece que el rigor de aquel año fue excesivo, lloviendo durante tres días en la travesía de Coquimbo, con granizo y nieve), Almagro llegó al pueblo de Lúa (Ligua), situado en un angosto valle, al que solo una cadena de ásperas montañas separaba del apetecido Chile. Cuatro días más tarde penetró en aquel reino, llegando a las rancherías de Concanicagua o Cancangua el día de la Ascensión de la Virgen (15 de agosto de 1536). Fue recibido por los naturales con grandes festividades y abundancia de provisiones; comparsas de bailarines, alegres con la fermentación de la chicha de maíz, semilla muy copiosa en aquel valle, ejecutaban las farsas más grotescas delante de la caballada de los castellanos. "Acompañaban a Almagro, dice Oviedo, hasta doscientos gandules naturales de aquella tierra” que habían salido a su encuentro.
En plena posesión del reino de Chile, después de una campaña desastrosa que había durado quince meses, Almagro estableció, por fin, su campo en el asiento de Concanicagua.
La primera ocupación del reino se hacía bajo presagios felices para el viejo adelantado. El país era ameno y abundante; la primavera, junto con el reposo de los elementos, hacia renacer el ánimo en las fatigadas y decaídas huestes; y el pueblo mismo de cuyos tesoros venia a hacerse dueño, le recibía con agasajos de confianza y de placer. Hasta una circunstancia casi asombrosa y digna de los tiempos de la fábula había servido a los propósitos de los conquistadores en esta vez. Al llegar al valle habíase presentado, en efecto, a Almagro un hombre que se hacía entender en el habla española y a cuya fisonomía la carencia de ambas orejas daba un aspecto grotesco y singular.
¿Quién era este hombre? ¿Cómo había llegado hasta allí antes que los descubridores? Llamábase aquel individuo Pedro Calvo, o Barrientos, según otros, y era un soldado castellano a quien, en castigo de una ratería, le habían cortado las orejas hacia tres o cuatro años. Avergonzado hasta la desesperación con aquella afrenta, habíase fugado a las comarcas de los indios y asociado probablemente a alguna de las caravanas del tributo, o acaso a la del rescate del Inca, a su regreso de la metrópoli, había llegado hasta el valle de Aconcagua, donde, tomando partido por uno de los caciques en ciertas discusiones con sus vecinos, se había granjeado, por su habilidad, un puesto equivalente al de general en jefe de aquellas tribus salvajes. El ascendiente de este singular aventurero no podía menos de ser muy benéfico a los conquistadores.
Los socorros de que tanto necesitaban los castellanos no tardaron, además, en llegar. A poco de haber sentado su campo en Aconcagua, arribó al puerto que más tarde se llamó Valparaíso, o más probablemente al de Quintero, un buque llamado Santiago, despachado desde Lima por Rui Díaz, que venía a las órdenes del piloto Alonso de Quintero, hombre práctico en la mar, pero de corta ciencia y de mala fama (pues fue éste el mismo infiel capitán en cuya nave vino Cortes a América)[57] y que dio el nombre a la última de aquellas bahías. Venia en aquel buque un cargamento de valor de diez mil pesos de oro, cuyos principales artículos consistían en cien herrajes de caballo, dos mil clavos, algunas municiones y un surtido de ropa para los soldados, que era el artículo mas apetecido, porque tanta era la escasez, que una camisa de lienzo, al decir de los historiadores, se vendía en trescientos pesos, mientras que el precio de un caballo había subido a ocho mil duros y el de un negro, solo hasta el cuarto de esta cifra, o dos mil pesos.
Pronto se supo también que Rui Díaz había desembarcado en Copiapó con el hijo de Almagro, arrogante mancebo ansioso de hacer sus primeras armas, trayendo consigo una compañía de ciento diez castellanos, que en una navegación feliz y dirigida por el hábil Juan Fernández, habían ahorrado el tiempo y los padecimientos que en la sierra habían sufrido sus compañeros.
Aunque con desigual fortuna, pero rivalizando en diligencia, llegaron, por la cordillera, con pocos días de intervalo, al valle de Copiapó los otros dos lugartenientes que Almagro había dejado en el Perú: Rodrigo Orgoñez, adelante con ciento y tantos hombres, y tras sus pasos, Juan de Rada con ochenta y ocho castellanos, trayendo, al fin, este último los despachos reales de Almagro que los pérfidos Pizarro solo le habían entregado cuando juzgaron que su señor no volvería.
Los padecimientos de la marcha habían sido más crueles y mas varios que los de Almagro, si darse pudiera. Menores en número los castellanos y más avezados a la guerra los indios del tránsito, los habían acosado con hostilidades descubiertas u ocultándoles las provisiones más indispensables. "Puédese creer, cuenta Oviedo, que ningún grano de maíz uvieron que a sangre no le pesasen[58].”A Orgoñez le había sorprendido un temporal en la cordillera, menos recio que el de junio, pero algunos de los suyos habían perecido y él mismo estuvo próximo a sucumbir, habiendo caído sobre su cabeza, con el peso de la nieve, un toldo de hierro bajo el cual estaba refugiado.
Las privaciones de la compañía de Rada fueron mucho más amargas por cuanto iba encontrando talados los campos por las tropas que le precedían, y de tal suerte que los últimos cuarenta días cada soldado solo tenía diez algarrobas de ración, lo que no es de admirar mantuviera su vitalidad, pues hoy ya se ha vulgarizado la prodigiosa nutrición de que son capaces estas frutas leguminosas. En las últimas jornadas se comían los caballos muertos en la marcha de Almagro, cuyas carnes los hielos conservaban con cierta frescura, particularmente los sesos, por los cuales los soldados se acuchillaban, pareciéndoles que eran manjar blanco, dice un espiritual y antiguo narrador.
Con los refuerzos llegados, Almagro se veía de nuevo a la cabeza de un cuerpo de tropas aguerridas en número de más de quinientos[59], con el cual se hallaba en actitud de acometer la empresa definitiva de su conquista.
No fue, empero, el mismo Almagro quien debía ejecutar esta jornada. Confióla a uno de sus más prudentes compañeros, el capitán Gómez de Alvarado "persona valerosa e caballero experimentado en la militar disciplina[60]”, quien fue el verdadero descubridor del mediodía de Chile, como lo había sido Almagro del norte, y Pedro de Valdivia, algo más tarde, el conquistador de ambos extremos.
Salió Alvarado del campamento de Concanicagua con ochenta soldados de a caballo y veinte infantes, llevando numerosas cuadrillas de yanaconas para su servicio, y atravesando la risueña campiña del Mapocho y las planicies estériles y pedregosas que cortaba el Maipo, se engolfó en los bosques, ríos y llanadas de esa región que desde tiempo inmemorial hemos llamado el sur.
Pero quiso el destino, o más bien, dispúsolo así el genio de los castellanos, que aquel descubrimiento se tornara para sus miras en una contrariedad desconsoladora que, por el desengaño de sus grandes expectativas, equivalía a una catástrofe.
Para aquellos cateadores de oro, cuya única misión era acumular ese metal, parecía solo una tela muerta todo aquel vasto y magnífico panorama de nuestra virgen naturaleza, que encogida hasta allí en valles encajonados y en cadenas de cerros agrios a la vista, se derramaba más allá del valle de "Chile” en anchurosas llanuras, sombreadas a trechos por bosques impenetrables, dividida en islas, y cuarteles por numerosos ríos y torrentes que en el declive de su corriente parecían convidar sus márgenes a beber sus aguas para cruzar con ellas sus contornos, por leguas a la redonda, impregnándolas de vida, de frescura y de la opulencia de las mieses.
Así era que sus mismos atractivos se cambiaban a los ojos de los castellanos en otras tantas desventajas, porque los compañeros de Almagro estuvieron muy lejos de ser nuestros primeros colonos, pues no tuvieron el rol de conquistadores y aun apenas, puede decirse, que hicieron el descubrimiento del país, desde que asomados a sus valles, preguntaron solo a los indígenas dónde estaba el oro, y no hallándolo, se volviendo.
No es extraño entonces que Gómez de Alvarado nos haya dejado la más triste pintura de aquellas comarcas que hoy forman el encanto del viajero y en cuyos senos la colonización ha derramado gradualmente, por el trabajo y las industrias, el germen de esa abundancia proverbial que ha merecido a Chile el nombre del "granero del Pacífico”. "E que cuanto más iba la tierra, dice el capitán Fernández de Oviedo, refiriendo esta jornada, más pobre e fría y estéril e despoblada e de grandes ríos, ciénagas y tremedales las halló e mas faltas de bastimentos”.
Alvarado ejecutó su comisión con ánimo resuelto, sin embargo, a pesar de todos los obstáculos, de los cuales se quejara con la exageración de los tiempos, diciendo haber pasado "veinte ríos en una jornada de cuatro leguas,” y a mas, lo que parece de todo punto increíble, haber perdido en la mitad del verano hasta cien indios en un solo día por el hambre y por el frío, hecho improbable a todas luces y que no asentaríamos si Oviedo no lo hubiera recogido como cierto.
Con todo, encontrando males positivos y otros mas, hijos de la imaginación desengañada, llegó a orillas del Maule, y pasó a la ribera opuesta en las balsas de carrizo que entonces usaban los indígenas para su trasporte, donde el caudal del agua no les permitía construir sus famosos puentes suspendidos.
Mas, apenas había puesto pie en el opuesto lado de aquel rio, cuya historia militar es la de todos los grandes desenlaces de nuestras campañas, los fieros habitantes de los llanos, llamados promaucas, comenzaron a presentarse a la vista de los invasores, recelosos al principio, amenazadores en seguida, y al fin, hostiles, sin llegar, empero, a trabar con ellos ninguna batalla campal como ligeramente lo asientan casi todos nuestros historiadores modernos. “Unas veces peleando con los indios y otras sirviéndole”, es todo lo que a este respecto dice Oviedo, quien siguió en todo la relación de aquellos sucesos, enviada por el mismo Almagro al rey [61]de donde se deriva una grande autenticidad para todo lo que concierne al descubrimiento de Chile, que hemos narrado bajo la autoridad de aquel cronista.
A orillas del Itata, por el grado 36 de latitud, se detuvo al fin Alvarado y dio la vuelta. Por una parte las huellas del oro se borraban mas y mas mientras descendía al sur, y por la otra la fiereza creciente de los indios comenzaba a infundir alarma a los descubridores.
Su número era además insuficiente para sostenerse en el terreno que pisaban porque los refuerzos que Almagro intentara enviarles habían sido detenidos por contrariedades invencibles.
Alvarado sospechaba además estar en los últimos límites del hemisferio austral, y era éste un motivo poderoso para su pronto regreso. “E le dixeron, cuenta Oviedo, que estaba cerca de la fin del mundo”.
La estrella de los castellanos, que brilló un instante con el giro deslumbrador de la esperanza, se eclipsó, pues, apenas había asomado.
Capítulo VII
El regreso al Perú
"They rewinded their commander that thus only could he provide for the interests of his son Diego.”
Todas las tentativas de fortuna que hizo el adelantado desde la partida del Cuzco, trájolas, en verdad, a un fin ignoto la suerte conjurada contra los descubridores de Chile. Quiso al principio enviar una compañía de sesenta hombres en socorro de Alvarado, embarcándolos en el buque Santiago, después de haberlo acondicionado convenientemente por medio de sus artesanos, calafateándolo con lana y grasa de llama; pero era tan imperfecto su aparejo, que en veinte días de navegación ganó solo el espacio de seis leguas, arrojado hacia el norte por los vientos reinantes del sur.
Procuró, en seguida, reconocer por sí mismo el paso de las cordilleras, después de una semana de inútiles fatigas, tuvo que retroceder delante de aquellos altísimos farellones, de tan terrífica memoria para sus compañeros. Cambiando de rumbo, bajó luego a la comarca regada por el Mapocho, que habitaban los picones[62] y allí solo encontró escasas muestras del metal, pábulo febril de sus empresas. "Dio cateos a las minas, dice un historiador antiguo, pero de la mejor batea no sacó ni doce granos.”
A todos estos desengaños, se agregó casi a un tiempo un alzamiento, o más bien, un pánico singular de los indios chilenos a consecuencia de una intriga diabólica de aquel peruano llamado Felipillo, intérprete de Almagro, que vimos se pasó traidoramente al campo de Alvarado cuando las paces de Riobamba. Este mancebo, que había adquirido todos los vicios de los castellanos, y retenido intactos los de su cuna, el disimulo y la crueldad, a los que juntaba ahora el atrevimiento y la malicia, había concebido una pasión lúbrica y ardiente por una de las mujeres del cacique de la tierra, a la que la resistencia daba incremento no menos que la porfía y la esperanza propias. Despechado al fin, quiso tentar una extraña estratagema para hacerse dueño del objeto de su anhelo, y, fingiendo un aire aterrado, llamó a los principales del valle para revelarles un espantoso secreto que él había sorprendido a su señor. Díjoles que los castellanos iban a prender a todos los indígenas y a quemarlos vivos para quitarles sus tierras, sus mujeres y sus tesoros.
Un pánico irresistible se apoderó en el acto de aquella gente tímida y desconfiada, y habiendo cundido éste entre los yanaconas del Perú, se entregaron todos a la fuga mas desatentada,. en la cual, naturalmente, fue uno de los primeros el pérfido lenguaraz, que sin duda no iba solo en esta vez... Los castellanos volvieron a quedar desamparados, como les había acontecido en Coquimbo; pero como muchos de los indios volvían en cuadrillas por el camino del norte, de regreso al Perú, Almagro se propuso castigarlos, y se lanzó en su persecución. Después de una jornada de siete leguas, pudo darles alcance i, sabedor de la descarada intriga de su intérprete, hizo efectiva en su persona la calumnia que le había levantado, quemándolo vivo en su campo.
En medio de estas dificultades, y para que los contratiempos llegaran a su colmo, regresó Alvarado con su gente, trayendo muchas miserias que contar y ni un castellano de oro para compensarlas. Su ingrata campaña había durado tres meses, de setiembre a diciembre.
Esta serie de conflictos, que ponía a los castellanos en una situación desesperada, trabajaba el ánimo de Almagro, hasta que, para arbitrar su salvación, resolvió celebrar una junta de sus más importantes capitanes. Reunióse ésta sin pérdida de tiempo, y la voz y el acuerdo fueron unánimes para volver al Cuzco. Aun los caballeros más prudentes, que habían envejecido en la disciplina de las armas, como don Diego de Alvarado, tío del capitán descubridor del mediodía de Chile, hicieron valer el respeto de su consejo en aquel sentida.
Y no podía haber acontecido de otra suerte. En una asamblea de legisladores, habríase puesto sin duda en estrecha tortura el derecho del gobernador de la Nueva Toledo para ocupar otra vez el Cuzco, después de las capitulaciones de junio de 1535 y de las protestas personales a su aliado el marqués Pizarro. Pero en un consejo de soldados la cuestión de la justicia y del derecho era escusada. Bastaba solo la de la conveniencia, que esta vez tenía el carácter de una necesidad apremiante, inevitable en manera alguna. Por otra parte, en la ruda balanza de aquellos jueces, Almagro tenía un derecho expedito a la posesión del Cuzco, porque, si esta ciudad caía al sur de la línea otorgada a Pizarro, lo que era evidente, no podía aquél renunciar a una prerrogativa que su rey le había concedido, y menos debía abandonarla por desaliento o una generosidad mal entendida. Solo en Almagro parecía que un escrúpulo caballeresco, su lealtad siempre probada a su viejo compañero, obraba alguna resistencia. Pero sus amigos le hablaron entonces de su responsabilidad para con sus soldados, de su ruina consumada por aquella empresa, que le costaba la suma, fabulosa entonces, de un millón y medio de pesos de oro [63], i, más que todo, de la suerte y de los derechos de su hijo [64], su único heredero, a quien iba a dejar por todo legado una deuda inmensa, un país pobre y las quejas de sus amigos, en lugar de un reino magnífico que cedía a sus rivales.
MI viejo conquistador no podía resistir a estas reflexiones. Amaba a su hijo con idolatría, y este amor debía ser su última razón, así como su generosidad de amigo había sido su primera escusa. En consecuencia, resolvió la vuelta al Cuzco sin tardanza. "Maldad, exclama el añejo biógrafo Orellana, parcial de los Pizarro, que llorará la nación española con lágrimas de sangre.”
Pero, lo hemos dicho, el derecho de Almagro era entonces una duda, sus promesas habían sido condicionales, i, más que todo, su situación desesperante justificaba aquella medida. Además, la vuelta al Cuzco no equivalía a la ocupación violenta de esta plaza, cuestión muy diferente, de que en su lugar habremos de ocuparnos.
Almagro puso en el regreso la celeridad que le era propia y que esta vez una profunda ansiedad aguijoneaba por momentos. Después de dirigir sus preces al Eterno, y de celebrar una misa solemne para que iluminase sus resoluciones, el viejo capitán cristiano eligió la ruta del Despoblado de Atacama.
Tenía demasiado presente los desastres del paso de los Andes y contaba ahora con el auxilio de los buques que mandaban en la costa Juan Fernández y Alonso de Quintero. Embarcada, pues, una gran parte de su tropa en el buque del primero bajo la dirección del capitán Noguerol de Ulloa, soldado valeroso y entendido que había venido al mando de la retaguardia. Almagro se adelantó con treinta caballeros hacia Copiapó, adonde llegó en quince días, jornada violentísima para su edad y para los recursos de la época.
Aguardábanle en aquel valle, además de su hijo, a quien abrazó con efusión, los capitanes Orgoñez y Rada, a quienes había escrito desde Aconcagua para que aprontaran todos los recursos que la travesía del desierto reclamaba.
Con el auxilio de los fieles copiapinos y de los yanaconas de servicio, cuya mayor parte habían detenido en aquel valle los capitanes de Almagro, después de su fuga por la traición de Felipillo, se hicieron con gran celeridad los aprestos necesarios; se juntaron rebaños de llamas o Chilliguegues, como los indígenas de Chile llamaban aquel útil cuadrúpedo; cosiéronse odres de su piel y de las de lobos marinos para el trasporte del agua; se acopiaron víveres; y se formaron, por fin, cuadrillas de cargadores para el trasporte de éstos, sin olvidar siquiera los hierros y amarras con los cuales, y por un lujo de crueldad de que los irritados españoles dieron en esta ocasión bárbaros ejemplos, debían estrechar a los infelices yanaconas para evitar su fuga en las posadas nocturnas.
Despacháronse partidas de indios que fueran marcando el derrotero por las arenas del desierto í limpiando los jagüeyes, o bebederos de agua salobre esparcidos en aquellas soledades; hiciéronse, en seguida, a la vela los buques, debiendo éstos navegar sin apartarse de la costa y proteger la marcha de los que hacían el viaje por tierra. Una vez dispuesto este itinerario, comenzaron a partir por destacamentos de diez a veinte, con la correspondiente servidumbre de indios, y llevando entre sí una jornada de distancia, a fin de que los de adelante dejaran pre- parado el alojamiento a los que seguían en pos.
Almagro partió último. Adelantó cuatro jornadas en los buques en que navegaba Noguerol de Ulloa, y tomando después el derrotero del Despoblado, se avanzó aceleradamente hasta el pueblo de Atacama, en el otro lado del desierto, adonde fue el primero en llegar. Su división continuó reuniéndosele gradualmente después de grandes padecimientos personales, pero sin que hubiera ocurrido contratiempo digno de nota, merced a las acertadas precauciones que se habían concertado de antemano. Sucedía esto en los primeros días del mes de enero de 1537. La campaña de Chile concluía ahí, puesto que la aldea de Atacama, entonces, como hoy, era el primer pueblo fronterizo después de los límites del Despoblado.
La peregrinación, nombre que con propiedad merece el descubrimiento de Chile, había sido ingrata y aun terrible. Habíase prolongado durante dieciocho meses comprendiendo dos inviernos rigorosos; cerca de mil castellanos habían militado en la empresa, y de ellos muchos habían perecido; sus legiones de aliados indígenas habían sembrado de cadáveres los caminos, los mas, víctimas, a la ida, de la inclemencia de los elementos, y el resto, en el regreso, de la crueldad de los cristianos despechados. Sin apearse casi un solo día del caballo, los descubridores habían recorrido hasta allí 1,500 leguas de montañas y desiertos ignotos; habían gastado la suma enorme de un millón y pico de pesos de nuestra moneda, lo cual era casi un tercio más que el fabuloso tesoro acumulado en Cajamarca para el rescate de Atahualpa[65], por último, los descubridores habían salvado las dos barreras formidables que encerraban el reino de Chile. Esta portentosa hazaña no se ha repetido sino en dos ocasiones: una vez en el Despoblado por el toqui Chinchiruca, al mando de diez mil soldados un siglo antes que Almagro, y cuando el ilustre americano general San Martin cruzó los Andes doscientos ochenta años más tarde, a la cabeza del Ejército Libertador. Entretanto, después de la partida de Almagro, según la bella expresión del ilustre Quintana, "Chile quedó intacto para el valor de Valdivia y para la musa de Ercilla[66].”
"¡Viva Almagro! que no hay otro rey”
(OVIEDO)
El descubrimiento de Chile fue el hecho más extraordinario y el último verdaderamente grande del ilustre soldado cuya vida contamos. Descubridor de un reino que figuraría más tarde como una de las adquisiciones más brillantes de la Europa en el Nuevo Mundo, su nombre entraba a figurar en primera línea entre los conquistadores más famosos de la América, segundo solo a Hernán Cortes y a Francisco Pizarro, pero no inferior a ninguno de los otros. Si no había alcanzado en tal hazaña la gloria deslumbradora del éxito, había segado con tesón heroico aquella gloria que no fascina al vulgo, pero que los corazones nobles comprenden y admiran: la gloria del infortunio, arrostrada con magnánima resolución.
Y bien, llegado al cénit, el astro del guerrero comenzó a palidecer, marcándole una senda más y más oscura, hasta que el destino lo llevó al abismo.
Si en los pocos pero tumultuosos días que aun quedaban contados al anciano asomó algún tardío y fugitivo resplandor, debióse principalmente al reflejo de los hechos atrevidos y aun magnánimos de sus bravos lugar-tenientes, tan ilustres en sus servicios como nobles en su lealtad de caballeros y de amigos Sobresalieron entre éstos los dos Alvarado, Diego y Gómez; Juan de Rada, el tutor póstumo de su hijo; Juan de Saavedra; Rui Díaz, y más que todos, el famoso Rodrigo Orgoñez ascendido ahora por sus proezas al título de Mariscal de la Nueva Toledo, recompensa harto merecida, como que fue uno de los capitanes mas esforzados que vinieran jamás a las tierras del Nuevo Mundo.
Al narrar, por consiguiente, los acontecimientos subsiguientes de la vida de Almagro, puede decirse que no hacemos sino pasar en revista las hazañas de esos valerosos soldados. La gran figura desaparece poco a poco de la tela, y el brillo del bruñido marco apaga su colorido, opaco ya por el hollín de los años. Al veterano que había pasado los Andes en medio de los hielos del invierno a la cabeza de un ejército llamado "El primor de las Indias”, no se le vería ya, en efecto, sino encerrado en una litera, conducido en hombros de sus domésticos, enfermo, inválido, decaído, y siendo juguete de los caprichos de la suerte.
Detenido cerca de un mes en el pueblo de Atacama con los restos de su división, Almagro continuó su ruta al Cuzco por la costa del Perú. Detúvose ocho días en Tacna y después en Arequipa, partiendo de este último asiento en dirección al éste el 12 de marzo de 1537. Con la aproximación del invierno se renovaron los antiguos padecimientos de la sierra para la fatigada caravana; sobrevino el soroche, que es el nombre dado a la puna en el Perú, y algunos cegaren a causa del hiriente reflejo de la nieve, ahogándose no pocos en los torrentes, crecidos con las primeras lluvias. Cupo esta infeliz suerte a un hijo del famoso historiador Oviedo, a cuya pérdida el noble anciano consagra en sus anales recuerdos llenos de ternura y aflicción.
Almagro llegó al fin a la vecindad del Cuzco a fines del mes de marzo de 1537, esto es, veinte meses después de su partida para Chile, que tuvo lugar el 3 de julio de 1535. Su brillante ejército había quedado reducido, según el cómputo de uno d< los que lo componían, al número de cuatrocientos treinta hombres[67]. La mitad de los castellanos habían perecido en la aciaga empresa del descubrimiento.
Ahora llegaban a las puertas del Cuzco casi a oscuras de los extraños y graves acontecimientos ocurridos durante su campaña. Lejos estaban, en efecto, de saber con certeza que se había levantado una rebelión formidable en todo el imperio de los incas, acaudillada por el último de éstos, el disimulado y atrevido Manco, que los españoles habían coronado por irrisión más bien que por política; que, en consecuencia, el Cuzco había sufrido un espantoso sitio de cinco meses (de febrero a agosto de 1536), en el que la mejor sangre castellana había corrido en abundancia en medio de mil calamidades, y que si bien la plaza se salvaba mediante la energía y habilidad de Hernando Pizarro, había perdido la vida en el campo del honor el más amable y el más joven de sus hermanos, el modesto e intrépido Juan, inmolado al hacerse dueño de la ciudadela de Cuzco, que los indios habían ocupado con millares de sus guerreros.
Verdad era que desde que los descubridores habían pisado el suelo de la provincia de Charcas, en la aldea fronteriza de Atacama, vagos y contradictorios rumores llegaban cada día a su noticia, y aun el fiel Paullo, traduciendo para Almagro los recados y mensajes que recibía de los indios del tránsito, llegó a asegurarle que el mismo marqués Pizarro había sido muerto y que su cabeza, junto con la de cien de sus compañeros, clavadas en picotas en la plaza del Cuzco, estaban sirviendo todavía de trofeo a la victoria y a las venganzas de sus oprimidos compatriotas.
No por esto el adelantado demoraba su marcha, antes bien cualquier evento adverso o favorable era una razón para acelerarla. El viejo general gozaba, en efecto, de un prestigio singular entre los indígenas, a cuyos ojos la sencillez de sus maneras y la comparativa bondad con que los trataba, eran un título de gratitud tan justificado como lo fue el odio que les inspiraba la altivez casi brutal de los Pizarro[68]. Algunos historiadores, cuya fe no está del todo limpia del tizne de la parcialidad, llegan aun a atribuirle, explicándose su ascendiente entre los indígenas, cierta siniestra complicidad en los planes de ambición y domésticas rivalidades de los monarcas peruanos. Cuenta el soldado Pedro Pizarro, que Almagro, cuando era gobernador del Cuzco, hizo dar muerte en secreto, a fin de captarse la voluntad de Manco, a dos hermanos a quienes este príncipe sombrío miraba con recelo y tenía por futuros rivales de su trono.[69]
Es fortuna para la memoria de Almagro que esta negra acusación haya quedado estampada solo en las memorias de un enemigo, y que, por tanto, no sirva de fe a la condenación de la posteridad; pero sea como quiera, el hecho verdadero es que el viejo mariscal contaba con cierto íntimo influjo sobre el Inca reinante a su regreso al Cuzco, porque consta que intentó valer- se de este empeño, no para favorecer un vil egoísmo de su parte, opuesto a sus compatriotas, sino precisamente con el noble propósito de servir a los que más motivos de odio y temor le habían dado entre aquellos. Noticioso de que Hernando estaba prisionero en poder del Inca, dirigióle una carta que Oviedo trascribe íntegra y en la que palpita el generoso corazón del castellano. “Informado soy, le dice, que tenéis en vuestro poder a Hernando Pizarro c otros españoles, y ninguno de ellos matareis por amor de mí, e dadles buen tratamiento, y especialmente a Hernando Pizarro, no tanto por él como porque es criado del rey e le quiere mucho.[70]
Solo cuando se encontraba a una jornada del Cuzco supo Almagro la entera verdad de lo que en su ausencia había sucedido, y del estado de la rebelión en la capital del imperio. El inca Manco, después de haber estrechado la ciudad durante cinco meses con innumerables masas de soldados indígenas, se había retirado con los restos de éstas al risueño valle de Incai, vecino al Cuzco, y encerrádose en el palacio llamado Tambo, antigua y espléndida morada donde sus mayores disfrutaron mil deleites, y que ahora servía de último baluarte a las perdidas libertades de su pueblo y al heroísmo malogrado de su raza. Hernando Pizarro, por su parte, se mantenía en el Cuzco, encerrado también con el puñado de valientes que había sobrevivido a los desastres del asedio. Su fuerza era apenas la mitad en número de la de Almagro.
De pronto envió al campo del inca a los caballeros Pedro Oñate y Juan Gutiérrez con mensajes de paz y de amistad, ordenando a Juan de Saavedra que se adelantase con la mitad de las fuerzas en dirección opuesta hasta el pueblo de Urcos, cinco leguas distante del Cuzco, a fin de observar de cerca a los Pizarro.
El principal encargo de los emisarios de Almagro en los reales de Manco era persuadir a éste de que él era el legítimo soberano del Cuzco y que, por tanto, debía prestarle su alianza y rendirle obediencia. El astuto indígena divisó en aquella coyuntura el prospecto de un cambio de fortuna para sus armas y prestó oído favorable a las exigencias de los enviados, y aun quiso honrarlos a su manera, aprovechando un incidente ocurrido mientras estaban en su cuerpo. Una tarde en que, como de costumbre, Gonzalo Pizarro había salido a recorrer la campaña vecina del Cuzco con una partida de caballería, sorprendió a dos indios desertores del campo de Saavedra que acababa de situarse en Urcos. Interrogados sobre su aparición, contaron al joven comandante lo que sucedía, y poniéndolos éste a la grupa de sus jinetes corrió a comunicar a su hermano Hernando la aciaga nueva de que su antiguo émulo se encontraba a las puertas del Cuzco con una fuerza superior a la guarnición de la plaza y que había comenzado a entenderse con los sitiadores.
El gobernador se resolvió en el acto a conjurar la súbita tormenta como mejor alcanzara su habilidad y su valor, y desde luego envió al inca una carta asegurándole que Almagro era un impostor que trataba de sorprender su buena fe para ganar la ilegítima posesión de la ciudad.
Encontrábanse los dos comisionados de Almagro en presencia del inca, como ya dijimos, cuando llegó al valle de Incai el indio portador de este mensaje. Al saber su contenido, el inca, irritado, ordenó que en el acto mataran al inocente chasque para que los caballeros hicieran ver a Almagro el caso que hacía de las advertencias de su émulo. Los dos emisarios rehusaron por cierto aquel sangriento testimonio, y por su intercesión se cortó solo un dedo al pobre mensajero.
Después de una larga conferencia interrumpida por este incidente, el inca despachó a los dos comisionados con lisonjeras promesas de avenimiento. Les había manifestado su hondo resentimiento contra los castellanos por los ultrajes, ya atroces, ya vergonzosos de que le habían hecho víctima después que Almagro había partido para Chile[71]. En consecuencia, rogaba a éste que viniera en persona para explicarse con él sobre lo debería acordarse.
Almagro, gustoso de satisfacer aquel deseo, se dirigió a Incai, adelantando por precaución ciento cincuenta hombres al mando de Rui Díaz y Rodrigo Orgoñez. Esta previsión salvó al prudente mariscal de una celada inesperada en la que, sin duda, habría perdido la vida. Una circunstancia casual había provocado ese conflicto.
Mientras Almagro se encaminaba al lugar de la cita, Hernando Pizarro marchaba hacia Urcos con una misión parecida a la de su rival, empeñado en atraerse a su bando y Juan de Saavedra, quien mandaba, como hemos dicho, en aquel punto la mitad de las fuerzas de Chile. El joven capitán contestó con la altivez de un hidalgo a las brillantes ofertas de su seductor y éste vióse obligado a volver al Cuzco humillado por una ario- gante negativa, y por el mal éxito de la intriga a que había confiado su salvación.
Mas, los espías que mantenía el inca y que cruzaban de un campo a otro con el disimulo y celeridad peculiares de los indígenas, se habían apercibido de la entrevista de Pizarro con Saavedra, c informaron en el acto a su señor de que los cristianos estaban concertándose para destruirlo de consuno. Grande fue la cólera de Manco, cuya índole era por naturaleza en extremo irascible y suspicaz, al saber esta noticia que descubría a sus ojos la traición de Almagro y la falsedad de sus protestas, y juró al punto tomar por ello venganza.
El medio de ejecutarlo teníalo a la mano, y púsolo por obra al instante.
Apenas se presentaron los castellanos, lanzó un enjambre de guerreros que, en número de cinco mil, cargó sobre ellos con gran furia, envolviendo completamente al grito de ¡Mentiroso Almagro! el destacamento de Orgoñez, cuyo caballo quedó muerto en el combate. Los castellanos, empero, después de una considerable matanza de indígenas, juzgaron prudente retirarse, y fueron a reunirse al cuerpo principal situado en Urcos.
Tal fue el violento desenlace de las negociaciones de Almagro con el inca sitiador del Cuzco. Cumplíale ahora poner en planta las que su derecho reclamaba para con los jefes de la guarnición de una ciudad que decía ser suya por la voluntad del rey. No serian éstas menos aciagas, porque si bien las coronó al principio una fugaz aureola; fue solo para que el infeliz anciano, deslumbrado y ciego, marchara más de prisa a su completa perdición.
Apenas hubo, pues, deshecho a los indígenas en el encuentro de Incai y dispersádolos en dirección a la sierra, Almagro se apresure» a enviar sus comisionados al Cuzco para advertir a los Pizarro que venía a tomar posesión de su gobierno. Eligió para esta delicada misión a dos caballeros de confianza, Vasco de Guevara y Lorenzo de Aldana, el primero de quienes no tardaría en “probarle su heroica lealtad muriendo por su causa, y el otro su baja ingratitud pasándose al enemigo.
El fiero Hernando sintió bullir su sangre al oír el mensaje de que esos capitanes venían encargados, y sin escuchar en el primer momento sino el consejo de su odio y de su ira, envió a Almagro una respuesta llena de altivez y de insolencia. "Id a decir al adelantado de Chile, contestó, que si Juan sin Barbas le defendió el Cuzco, yo se lo defenderé mejor, y que apronte sus puños.”
Para fortuna de Hernando, el portador de aquel reto era el prudente capitán Gabriel de Rojas, quien, como amigo común, debía desempeñar en las nuevas dificultades que surgirían entre los Pizarro y Almagro, el mismo rol que jugara en las primeras disensiones el circunspecto y respetado Hernando de Soto. Con su influjo y trocando mañosamente las ásperas palabras de sus comitentes, inclinó a Almagro a un avenimiento pacífico, ofreciéndose como intermediario para negociarlo.
Con este fin, Almagro envió al gobernador del Cuzco una copia de las provisiones reales que autorizaban su derecho sobre la capital, y se adelantó con su tropa a situarse en el abrigado valle en cuyo fondo está situada la ciudad, no sin que al pasar por sus muros el colérico Pizarro, que unía a un verdadero valor cierta petulancia fanfarrona, hiciera alarde, en esta ocasión, del desprecio con que miraba sus pretensiones. Al desfilar Almagro a lo largo de los muros del Cuzco, las campanas repicaban en señal de mofa en la ciudad; los indios cañares, aliados de los cristianos, se ostentaban armados en las almenas, y el mismo Hernando salió a la campiña con una partida de caballeros como para retar a Almagro a un combate singular. El viejo mariscal comprendió la afrenta, pero la devoró en silencio. Conocía su poder y se decía a sí propio que la hora del castigo no tardaría en llegar.
Entretanto, la ardua cuestión de si el Cuzco estaba o no incluido en ni territorio de la Nueva Toledo, se arrastraba en las consultas y dilaciones de un gran negocio de estado que se confía a la tramitación y a las cábalas de los bandos. Las provisiones reales eran el punto de partida de todos los afanes jurídicos de Hernando quien, interesado en la tardanza, se esforzaba con ellos en envolver la pretensión de su adversario, porque incesantemente esperaba refuerzos del marqués para hacerse fuerte en su negativa. Así, aquellos títulos pasaban de la mano del gobernador a la del cabildo y de éste a los asesores, hasta que al fin, habiendo tomado Almagro una actitud amenazadora, el cabildo declaró, asesorado por el doctor don Francisco Prado, que la capital peruana caía, en realidad, en los dominios del gobernador de la Nueva Toledo. Pero al mismo tiempo aquella corporación que se sentía oprimida por dos fuerzas contradictorias y violentas, el despotismo de los Pizarro y el ejército de Almagro, acordó como una medida, mas falaz que conciliatoria, que deba guardarse la venida del marqués para que él pusiera a su compañero en la legítima posesión de su derecho.
Grande fue el enojo de Almagro al saber aquella trama. Si bien era incierta la validez de su reclamación, porque en aquella época era imposible determinar con fijeza la posición geográfica del Cuzco para medir las doscientas setenta leguas que desde el rio Santiago [72] correspondían al gobierno de Pizarro, el viejo mariscal estaba empero tan persuadido de su justicia, que sostenía aun que el mismo valle del Rimac, donde estaba situado Lima, quedaba incluso en las reales concesiones de su pertenencia.
Bajo esta convicción, que el consejo de sus capitanes sostenía como de una justicia tan sólida y acaso tan pura como el acero de sus espadas, el Adelantado se resolvió a echar a un lado las negociaciones, pábulo de la perfidia en que se veía envuelto, y a darse por su propia mano la razón y el poder.
Más, cuando movía ya su cuerpo sobre el Cuzco, aparecióse de nuevo como genio de paz el honorable Gabriel de Rojas, empeñado a todo trance en llevar la contienda a buen término, cual cumplía entre compatriotas y viejos camaradas. Después de las famosas divergencias de Cortés y de Narváez, que solo se terminaron en el campo de batalla, no se había acaso visto un escándalo más doloroso que el que amenazaba estallar entre los castellanos divididos. Rojas, emisario del cabildo y representante de los vecinos, venía a solicitar una tregua de tres días para terminar definitivamente la querella. Almagro consintió todavía, y el armisticio fue firmado, bien que la mayoría de sus capitanes encabezados por el impaciente mariscal Orgoñez, se opusieron a ello con enojo.
El invierno se anunciaba ya con crudeza, y el campo de la gente de Chile (como desde su aparición delante del Cuzco había sido llamada la división de Almagro), estaba inundado con las aguas de las primeras lluvias, a cuyo estrago los desvalidos descubridores no tenían reparo que oponer, ni siquiera el de sus desgreñadas vestiduras, mientras que sus contendores nadaban en la opulencia que la ciudad disputada les ofrecía. Este contraste llenaba de indignación a los soldados de Almagro y clamaba ya contra los favores inconsiderados de su caudillo para el ene- migo, mientras que ellos sufrían los últimos rigores de la miseria.
En tal situación de los ánimos, vino una noche al campo un caballero incógnito a advertir a Almagro que los Pizarro, violando el armisticio, se ocupaban en construir trincheras, y que actualmente estaban demoliendo un puente.
Este emisario amigo era Gabriel de Rojas, según refiere Oviedo, mas otro historiador de menos nota, afirma que los Pizarro no habían emprendido ningún trabajo militar, y que Almagro, cuando entró al Cuzco, y notó el estado de la plaza, exclamó "que había sido engañado.[73]”
Esto llegaba ya, empero, al colmo de la insolencia por un lado; el sufrimiento se hacia una mengua si aquélla hubiera de tolerarse por más tiempo, y en esa misma noche (17 de abril de 1537) que una tempestad oscurecía, se resolvió apoderarse a viva fuerza de la ciudad.
Surge ahora, de nuevo, la cuestión ya envejecida sobre la justicia con que Almagro procedía en sus reclamos sobre el Cuzco. La historia, en este caso oscuro, como en otros que la humanidad ha visto a la gran luz de los siglos, se ve condenada a un silencio profundo como el único camino que aleja su fallo del error. Ni aun hoy mismo podría apreciarse la razón de aquellas pretensiones que tenían por base un título tan vago como ese inmenso continente desconocido a que se aplicaba. La medida podía hacerse de varias suertes y ninguna había alcanzado a un fin satisfactorio, fuera que se confiara a la pericia de los pilotos para computar los grados, fuera que la mensuración se resolviera topográficamente por los medios de la ciencia, fuera, en fin, que se dejara a la voz de la tradición y de la opinión vulgar de la tierra saber las distancias.
La cuestión de límites era, por otra parte, casi nominal. La disputase trababa más bien sobre motivos de odio y de ambición por ambas partes, y casi de necesidad para Almagro, reducido a la última extremidad por su desgraciada campaña. Y en esta nueva faz en que colocamos la contienda podemos decir que si la incertidumbre brota al aceptar o contradecir los cargos que se han hecho a Almagro bajo el punto de vista de la legalidad, es digno de una entera absolución bajo este último concepto, porque, entre ser dueño del Cuzco o perecer, casi no le quedaba alternativa. Fue, empero, esta misma medida la que trajo al infeliz Adelantado su pronta perdición y la ignominia del suplicio.
Resuelto el golpe de mano, púsose en ejecución- sin pérdida de tiempo.
Recuerda este primer cuadro de las discordias civiles de los castellanos con los rasgos más vivos, escenas de igual naturaleza que cada día se han vuelto a repetir en el trascurso de las edades por sus turbulentos descendientes. El ataque nocturno fue dirigido contra la plaza principal, como hoy día se acostumbra todavía en nuestros pueblos. Orgoñez recibió la parte más difícil y arriesgada de la tentativa conforme a su índole y a su valor. Este bravo soldado debía precipitarse sobre la casa que ocupaban los Pizarro en un costado de la plaza pública, y que era uno de esos enormes edificios de piedra que los incas destinaban a diversiones populares, especie de parodia de los anfiteatros del pueblo romano. Almagro y los Alvarado se harían dueños de la posición militar más importante después de la fortaleza, que era el templo del Sol, mientras que Juan de Saavedra, Vasco de Guevara y otros caballeros guardaban las avenidas que conducían a la plaza y estorbaban la reunión de tropas.
La celeridad y la pujanza no debían, a fe, hacer traición a aquellos singulares conspiradores que iban a tomar un pueblo dormido cuando volvían de conquistar un mundo salvaje e ignorado. El éxito coronó su tentativa, y en unos cuantos minutos la capital del Perú estaba en manos de los descubridores de Chile. Solo los intrépidos Pizarro, Hernando y Gonzalo intentaron una desesperada resistencia encerrándose con veinte de sus guardias dentro del enorme galpón que les servía de posada; pero el fiero Orgoñez prendió fuego al pajizo techo que cubría la sala, y cuando ya iba a desplomarse al suelo, los bravos hermanos salieron a entregar sus espadas no sin haberlas teñido antes en la sangre de los asaltantes. Los dos cautivos fueron conducidos con veinte de sus principales partidarios a una prisión segura, pero en la que serian tratados con la cortesía que reclamaban su rango y su importancia y aun su propia indomable altivez.
Almagro entró al Cuzco mas como amigo que como conquistador, cual convenía a su rol y a su poder de legítimo señor. Antes de emprender el asalto de la plaza había dado a sus capitanes, dice Herrera, "precisa orden de no matar, robar ni dar a nadie pesadumbre”, y al siguiente día de la ocupación de la ciudad hizo publicar por bando que sí alguien tenía alguna queja que elevar por perjuicios o agravios, se presentara para ser ampliamente indemnizado. Solo un vecino ocurrió con la demanda original de que le había muerto una puerca, por lo que Almagro, haciendo gala de esa generosidad que había pasado a ser proverbio entre los castellanos, le regaló de su propio peculio sesenta pesos de oro.
Sus soldados, empero, no imitaban su noble ejemplo. Ufanos con su triunfo, ansiosos de holganza después de tantas calamidades como habían sufrido, y despechados contra los que les habían vedado hospitalidad, cerrándoles las puertas del Cuzco, se entregaron a actos de violencia propios de su saña í su albedrío, impunes ahora. Es así que al siguiente día de haberse posesionado de la ciudad, no se oía en esas calles sino el grito altivo de “Viva Almagro que no hay otro rey” expresión característica que dejaba ver cuán inmediato lazo unía a los futuros rebeldes del Perú con los comuneros de Padilla, comuneros vencidos ya en España por Carlos V, y los rebeldes de Flandes que vencerían al duque de Alba y Felipe II. Uno de los vecinos del Cuzco nos ha conservado la memoria de las afrentas que los vencedores imponían a sus cautivos compatriotas. Es éste Pedro Pizarro, ese cronista soldado que como Bernal Díaz, de Méjico, escribía con sencillo lenguaje lo que había visto y hecho a la par con sus famosos capitanes. "Otro día de mañana de haberle tomado, dice en sus Memorias hablando de la entrada de Almagro al Cuzco, no sabían llamarnos los suyos sino traidores; y entrábanse en nuestras casas y tomábamos nuestras haciendas y caballos” “Y asimismo le dañaron mucho los suyos, añade uno de los propios soldados del viejo mariscal, que con la soberbia que habían cobrado con los rompimientos hechos por ellos, trataban mal de palabras a los vencidos y los indignaban, lo cual fue causa de su muerte y perdición.[74].
Capítulo IX
El Mariscal Rodrigo Orgoñez
El muerto no mordía.
Herrera
La violencia con que se sucedían los acontecimientos militares y políticos en aquel país que cuatro años atrás era solo una co- marca tranquila y olvidada, casi no daba tiempo a Almagro para sentarse bajo el dosel de su gobierno obligándole a echar sobre el cuello de su caballo las bridas de la guerra, apenas había dejado sus estribos. El refuerzo vanamente esperado por Hernando Pizarro se acercaba a marchas aceleradas sobre el Cuzco.
Mandaba aquella división el célebre capitán Alonso de Alvarado, que a la par con sus deudos debía hacer este apellido tan ilustre en la carrera de las armas en América, como el de los Mendoza lo fue después en la política. Constaba su cuerpo de quinientos hombres escogidos que el gobernador Pizarro enviaba desde Lima en socorro del Cuzco y que hacía cinco meses estaba detenido en el valle de Jauja, por las escaramuzas de los indios alzados en las tierras inmediatas. Mas apenas llega- ron a su noticia los sucesos del Cuzco, cuando levantó su campo y marchó a combatir a Almagro.
Éste, por su parte, quiso desvanecer aquel nuevo peligro con buenas razones y el limo de las intrigas, a lo que su ánimo, que los años y las enfermedades debilitaban junto con el cuerpo, se acomodaba ahora de preferencia, olvidando la antigua voracidad de sus inspiraciones. Envió con este fin de parlamentario al ejército de Alvarado a los dos capitanes de este nombre que militaban bajo sus banderas, y aun refiere Oviedo, que fingiendo un despacho de Hernando Pizarro, dio órdenes a aquel general para que dividiera sus fuerzas en dos trozos a fin de batirlo con más facilidad. El experto Alvarado evitó ambos escollos sin dificultad: la seducción de sus parientes poniéndolos en arresto, y el engaño de Almagro desobedeciendo sus falsas instrucciones; y continuó su marcha sobre el Cuzco.
Mas quiso la fortuna del Adelantado que viniera en la división enemiga un hombre que debía salvarlo y traerle una omnipotencia pasajera, pero decisiva de la suerte del imperio. Era éste Pedro de Serma, el segundo de Alvarado en el mando de las fuerzas, caballero de una bravura extraordinaria, de un orgullo igual a su bravura y que traía escondido en el pecho un encono superior a todo su denuedo. Alvarado era su émulo, i, más feliz que él, había tomado el mando de aquella división cuando ésta venia a sus órdenes, quedando por tanto sometido a un rol humillante y subalterno.
El altivo capitán no podía soportar, por tanto esta afrenta, y en secreto conspiraba por alcanzar una venganza suficiente para lavar el ultraje recibido, sin cuidarse de que en ella buscaba un baldón más oprobioso para su nombre: el de la traición.
No tardó, pues, en ponerse en secreta comunicación con Almagro y en combinar con él la perdición de su jefe y de los suyos.
La ocasión de ejecutarlo se presentó en breve.
Almagro se había apostado con sus fuerzas a la entrada del puente suspendido de Abancay, único paso sobre el torrentoso Apurimac que conduce sin rodeos al Cuzco. Alvarado, en consecuencia, se detuvo en la opuesta orilla con el fin de tentar el paso del rio por la fuerza o por medio de alguna estratagema.
El mariscal comprendió su intento, y avisado a tiempo por Serma, se apresuró a dar primero el golpe.
Era el 12 de julio de 1537, antes de amanecer, Almagro cargó el grueso de su gente sobre el puente como en actitud de defenderlo a todo trance, despachando entretanto a, Orgoñez para que con un puñado de caballeros rodease el rio en otra dirección donde Serma le aguardaba con un fuerte destacamento. El falso amago, la emboscada y la traición dieron la victoria en un minuto y casi sin resistencia al viejo mariscal. Cuando avisaron a Alvarado que Orgoñcz, a cubierto de la noche, pasaba el rio en dirección al campo de su resguardo, juzgando que lo recio del ataque se concentraría en aquel punto, corrió en su socorro, abandonando el puente. Almagro pasó éste a toda prisa, y cayendo sobre la retaguardia de Alvarado que se encontraba al frente con una defección, envolviólo completamente y tomó él mismo la espada del general rendido sin haber peleado.
Tal fié la jornada de Abancay, que apenas merece el nombre de batalla porque no decidió la suerte del día el filo del acero, sino una intriga culpable y denigrante. Su desenlace colocaba, empero, a Almagro en una altura desde la que le era dado llamarse el señor absoluto del imperio de los incas. Era dueño, en efecto, de su metrópoli y había obligado a los últimos indígenas rebeldes a buscar un asilo en las remotas cordilleras; tenia, por otra parte, bajo su mano dos rehenes poderosos de su émulo, y reducía a éste a la triste condición de encerrarse en su naciente capital de Lima, cuyo dominio el afortunado mariscal también pretendía para sí; militaban bajo sus banderas los más valientes y afamados capitanes que habían pisado el suelo de América; y por último, a su regreso al Cuzco, podía ver desfilar por delante de sus muros un cuerpo de tropas tan numeroso como no se había visto jamás en el continente del sur, pues alcanzaba a mil doscientos hombres.[75] Una nube de sobresalto debía empero oscurecer la frente del viejo caudillo, como el pre- sentimiento de una catástrofe cercana, y era el recuerdo de que la mitad de aquel ejército la había adquirido por una deslealtad.
Sus exaltados y belicosos capitanes encendían en el pecho languidecido de su jefe la llama de sus antiguos bríos incitando a la vez su odio mortal a Pizarro y su ambición de engrandecimiento personal. Pintábanle con la fascinadora elocuencia de sus triunfos, la gloria que alcanzaría en humillar a sus implacables enemigos, quitando la vida a los que tenia prisioneros, y su imperio y hasta su asilo al orgulloso potentado que había hecho escarnio de su buena fe y de su justicia. El rey, le decían, no podía menos de sancionar sus hechos cuando la victoria los hubiera justificado de antemano, y en su mano estaba, añadían sus envidiosos amigos, el labrarse así un trono que disfrutaría con el reposo de su gloria y la garantía de su seguridad, durante los últimos días de su vida fatigada, dejando aquella doble herencia de poder y de fortuna a su patria y a su hijo: a Castilla el Perú, y a su heredero un poder que equivalía a una corona.
Conspicuo entre estos audaces consejeros era el mariscal Rodrigo Orgoñez, que debía representar para con Almagro el mismo papel que desempeñó mas tarde en la rebelión del último de los Pizarro el famoso Francisco Carvajal, con la sola excepción de la crueldad inaudita y del cinismo diabólico de este último.
Era aquel insigne soldado natural de Oropesa, y había hecho el rudo aprendizaje de las armas en las guerras del Imperio. Habíase encontrado como Carvajal, en el asalto y saco de Roma por el condestable de Borbón, habiendo alcanzado en esta ocasión el grado de porta-estandarte, honor que entonces solo se confiaba a los que daban alguna muestra de una bravura superior. Esta prueba había sido para el joven alférez un combate singular a la vista del campo enemigo y de sus propios reales, en el que había desplegado tal esfuerzo de destreza y de valor, que su nombre era para las filas una señal tan conocida como el estandarte que llevaba entre sus manos. Militando después en América, había sido uno de los compañeros de Cortés en Méjico y posteriormente de Alvarado en (Guatemala, hasta que, como hemos visto, se reunió a Almagro en su último viaje al Perú, uniendo su suerte a la de aquel caudillo con una lealtad incontrastable a la que solo la muerte puso fin, siendo su sacrificio el último testimonio de su amistad y de su antiguo heroísmo.
Este implacable y riguroso jefe empeñábase más que otro alguno en que Almagro bajase de Lima para perder al marqués, matando antes a Hernando Pizarro, a quien profesaba un odio inextinguible, diciendo repetidas veces a su jefe aquel antiguo refrán: “que el muerto no mordía” [76] y habríalo consentido aquél, que no sentía menos vivo el aguijón del encono, si un accidente singular no hubiese deparado al prisionero una especie de ángel salvador en el caballero Diego de Alvarado, a quien el Adelantado debía no menos consideraciones que a Orgoñez.
En efecto, merced a la familiaridad que los Pizarro, prisioneros, conservaban con sus vencedores, Hernando había ganado al juego de naipes la suma de ochenta mil pesos de oro a aquel escrupuloso caballero, que no tardó en presentárselos en su celda para ser cubiertos. Pero el astuto cautivo, calculando la inmensa obligación que impondría sobre su compañero de carpeta si se negaba a aceptar, se excusó en efecto de cancelar aquella deuda de oro y se hizo dueño de la gratitud de don Diego, lo que, a fe le valiera tanto como la vida. Solo, pues, al incesante influjo de este último, debió el prisionero del Cuzco el que Almagro perdonara más de una vez sus detestados días.
Entretanto, para ocupar la actividad belicosa de Orgoñez, el gobernador envióle a la sierra con trescientos hombres a perseguir las últimas legiones con que el gran Chaco intentaba reorganizarse.
El infatigable soldado no tardó en conseguirlo, y cuando a su vuelta renovaba al mariscal sus instancias de marchar sobre Lima, lo calmaba éste con discursos dirigidos a sus capitanes, llenos de moderación y de cordura, "rogándoles, dice Oviedo, que se aquietasen, que aunque era verdad que su distrito llegaba al valle de Lima, más quería ser él el que perdía que el que usurpaba, ni acabar sus cosas con sangre cuando por otro medio se pudiere hacer.”
Una circunstancia vino a confirmar en el pecho de Almagro estos sentimientos que él vertía en palabras de tan noble mesura. Lejos estaba, sin embargo, de creer que bajo la apariencia de un homenaje casi humillante tributado a su poder, se escondiera un lazo vil tendido a su generosa credulidad.
Llegaba por este tiempo al Cuzco aquel licenciado de Panamá don Gaspar de Espinosa, el prestamista de la primitiva sociedad de los conquistadores, que trece años hacia la viera nacer oscura en su cofre, y asistía ahora a sus funerales delante de un imperio tan magnífico cual no se viera igual entre todas las conquistas de Castilla.
Encontrábase el doctor en Lima, cuando Pizarro, que había marchado con ciento cincuenta hombres para reunirse a Alvarado y socorrer al Cuzco contra el Inca, supo sucesivamente en su marcha la vuelta inesperada del mariscal, la toma del Cuzco y la derrota de Abancay. Desconcertado y juzgándose perdido, había retrocedido hasta Lima, y puéstola en el mejor estado de defensa que a su escaso número de tropas era permitido.
En su consternación, el astuto conquistador creyó entrever una esperanza de salvarse, que la suerte de las armas parecía negarle. No le era dable combatir con la fortuna y el valor de Almagro, pero sí había posibilidad de vencerlo atacando con una sorda maquinación el espíritu crédulo, expansivo y casi magnánimo de su viejo camarada.
Para tentar este camino echó mano del licenciado Espinosa, quien sea que se confabulase con el marqués, sea que no fuese sino una víctima de la mañosa y encubierta perfidia de su comitente, lo que parece más cierto, aceptó al fin la comisión y partió para el Cuzco acompañado de una numerosa comitiva de empleados y de escuderos, que eran otros tantos agentes secretos del marqués, espías solapados y pérfidos corruptores.
El licenciado encontró a Almagro bien dispuesto para tenderse directamente con su rival y terminar honradamente sus querellas, fuera en el campo, fuera en su despacho; pero no para entrar en arreglos de ningún género, por medio de terceros, aunque honrase altamente la respetabilidad del emisario. Éste se contentaba con repetir en vista de la terquedad de Almagro, estas palabras de un refrán antiguo, que debían ser proféticas: “El vencido, vencido y el vencedor, perdido”[77].
Un incidente inesperado puso, empero, pronto fin a la misión del licenciado. Murió éste de una manera súbita, dejando roto aquel último lazo de unión y a Almagro rodeado de un enjambre de aleves huéspedes. No tardarían éstos en sacar el fruto de sus cábalas y del oro que a manos llenas, pero en secreto, derramaban entre los soldados prisioneros en el Cuzco y en Abancay, cuya fidelidad a la causa de Almagro no podía menos de ser precaria y altamente sospechosa.
Capítulo X
La entrevista de Mala
"Francisco Pizarro y Didaxo de Almagro; & quos milla repara verat calamitas, ambilio colisit.
BRULIO
Impaciente ya Almagro por poner término a la querella con su rival, resolvióse a bajar a la costa y aproximarse a Lima[78] escribiéndole antes "que si le pareciese mal lo que había ejecutado, le desafiaba sobre ello, y le esperaba en el campo a fuer de guerra y de buen capitán”[79].
Llevó consigo setecientos de sus mejores soldados[80], y al príncipe Paullo, a quien había dado el título de Inca, con algunas legiones de auxiliares. Quedaba en el Cuzco como gobernador y su lugar-teniente el honrado pero indeciso Gabriel de Rojas, a cuyo celo dejaba encomendada la guarda de los prisioneros secuaces de los Pizarro, llevando Almagro como rehén al más importante de ellos, que era Hernando.
Proponíase además el Adelantado otros objetos importantes en su comisión, entre los que era uno de los principales fundar una ciudad vecina al mar, a imitación de su adversario, a la que el viejo soldado destinaba por título su propio nombre y por blasón el de sus campañas y victorias. Dueño de las costas, se pondría además en comunicación directa con Panamá para recibir auxilios, y podría, al fin, enviar al reí una relación de sus últimos servicios, en la que la lástima de sus padecimientos serviría de paliativo a la arrogancia de su conducta, sombreada por tantos asomos de una desembozada rebelión.
Era, en efecto, tiempo de que sus reclamos llegaran a los oí- dos del emperador, porque las acusaciones de Pizarro se habían sucedido con tal rapidez que, por dos veces en el término de un año, desde su ocupación del Cuzco, se habían expedido dos reales órdenes conminándole para que devolviese la ciudad al gobernador de Castilla, "so pena de caer en caso de rebelión y aleve.[81]”
Almagro llegó al delicioso valle de Chincha en la primavera de 1538, casi al mismo tiempo que Pizarro, bajando al sur, desde Lima, se situaba en el valle vecino de Mala, con un cuerpo de tropas, suficiente para servirle de escolta, pero no para medirse con Almagro cuyas fuerzas eran tres veces más considerables.
Después de enfadosos preliminares consagrados a la ruda etiqueta de aquellos guardadores de ganado que ahora trataban de potentado a potentado para dividirse un imperio, cedió al fin Almagro, siempre el más generoso y el menos obstinado, y se fijó el día 13 de noviembre para celebrar la conferencia, que debía tener lugar en Mala, en medio del campo de Pizarro.
Dirigióse Almagro al punto de la cita solo con una escolta de honor, y vestido con su acostumbrada sencillez, dando con ello señal de su noble confianza en la lealtad de su adversario, y también porque la corona y el yelmo pesaban ya demasiado sobre su caduca y enfermiza complexión. Cuando hubo llegado delante de la tienda de Pizarro, apeóse con presteza del caballo, y sin poner atajo a una efusión instintiva que el recuerdo despertaba en su pecho, se adelantó hacia su camarada de veinte años de peligros y fortuna, tendiéndole los brazos. El soberbio marqués salió a la puerta cubierto con su armadura de hierro, como para revestir su encono de mayor fiereza, y dando a su fisonomía un aspecto glacial, llevó la diestra a la visera de su casco por única salutación.
Aquella descortesía casi brutal en un guerrero famoso y en un amigo tan antiguo, tenia, empero, una explicación harto triste para Almagro, así como era favorable y vergonzosa para su altanero huésped.
Apenas, en efecto, había dejado el Cuzco el infortunado mariscal, cuando la tormenta eme habían preparado los secretos emisarios de Pizarro estalló a sus espaldas. El traidor Lorenzo de Aldana, burlando la débil vigilancia del gobernador Gabriel de Rojas, sublevó la guardia de la prisión en que Gonzalo Pizarro, Alonso de Alvarado y sus compañeros estaban encerrados, alborotó el pueblo en nombre del marqués, armó partidas de secuaces y se escapó en busca del campo del gobernador de Lima, esparciendo con su ejemplo el contagio de la defección, que encontraba en el pecho de los soldados advenedizos del Adelantado, una entrada tanto más fácil cuanto las sugestiones de los ocultos agentes se hacían cada día más activas y eficaces. La deserción iba dejando ya casi desierta la guarnición del Cuzco, y cundía en el vecindario una reacción pronunciada en favor de los Pizarro.
He aquí por qué Francisco Pizarro, tan aleve como fue grande, y tan pérfido como era valeroso, se mostraba tan altivo a su adversario. Añádese aun por muchos historiadores que su arrogancia tenía otro motivo, que a ser cierto, reflejaría una sombra harto triste sobre su nombre, que se manchó alguna vez con grandes crímenes, pero que no fue acusado jamás de un vil y cobarde asesinato. Díccsc, sin embargo, por algunos de sus mismos parciales, como Pedro Pizarro, que tendió una celada al mariscal en el paso de un torrente, al mando de su propio hermano Gonzalo, y que al pasar Almagro, estando en aquel sitio con la brida en la mano, mientras su caballo bebía en el cauce, iban dos arcabuceros a dispararle una descarga a quemarropa. Pero estorbó esta alevosía el mismo Gonzalo con una señal que traicionaba el generoso brío de su alma, de que diera más tarde muestras tan espléndidas, o bien alguna contraorden de su hermano, porque, como dice cándidamente el historiador que acabamos de citar: "El marqués don Francisco Pizarro era hombre que guardaba mucho su palabra.”
Sea como quiera, algún plan siniestro cruzó por la mente de los émulos de Almagro en aquel día en que él se ostentaba tan generoso y tan confiado; porque un caballero que asistía a la conferencia se lo hizo entender, poniéndose a tararear con significativo acento un antiguo romance que comenzaba de esta suerte:
"Tiempo es, el caballero,
tiempo es de andar de aquí”
Era este noble hidalgo aquel capitán Francisco de Godoy que había venido desde Guatemala con Rodrigo Orgoñez y que después de haber servido a Almagro con honor, se encontraba en el campo de Pizarro, habiendo mudado de jefe pero no de honra y de hidalguía. Almagro comprendió lo que pasaba, y fingiendo un pretexto volvió aceleradamente a su campo.
La conferencia de Mala tuvo, sin embargo, un resultado tan extraño, como eran la mayor parte de los sucesos de aquel tiempo. Fue éste que los dos conquistadores confiaron la decisión de sus disputas al arbitraje de un fraile mercenario, llamado Francisco de Bobadilla, que vivía en Lima envuelto en el misterio del claustro, que se llamaba entre nuestros abuelos y suele llamarse todavía entre nosotros "olor de santidad.”
El monje no tardó en pronunciar sentencia. Estaba basada ésta después de todos los comentarios, citas y perífrasis de la época, en los cuatro puntos siguientes, a saber:
- Que ambos gobernadores enviaran un piloto de su confianza a medir la posición del rio Santiago para determinar la latitud verdadera del Cuzco.”
- “Que Hernando Pizarro seria puesto en libertad bajo la condición de embarcarse dentro de seis semanas para España.
- Que el Cuzco sería entregado por Almagro; y
- Que éste se retirara a su territorio no disputado, que comenzaba, como ya sabemos, en la provincia de Charcas.”
Un grito de indignación acogió el veredicto del fraile en el campo de Almagro. "¡Qué! decían sus irritados capitanes, ¿entregaremos a nuestros enemigos la capital que hemos ganado con la espada, porque tal es el mandato de un provincial oscuro? ¿Nos resignaremos a desprendernos de los legítimos derechos de señores de nuestra conquista, para ir a vivir como miserables colonos en las soledades de Charcas? Y el insolente Hernando ¿irá a burlarse de nuestra insensata condescendencia, aprovechando con la perfidia y la arrogancia lo que nosotros le cedemos por humillación y necedad?—No, mil veces no”, exclamaban todos, y nadie más alto que el impetuoso Orgoñez. Y ya no se llamaba a Bobadilla en el campo de los de Chile sino con el apodo de Poncio Pilatos; i- el tesorero real de la Nueva Toledo, Spinall, hombre cuya importancia y respetabilidad manifiesta su empleo, llegó hasta escribir al Emperador que el santo monje había resultado ser el diabloen persona.[82].
La sentencia era en verdad tan atrozmente injusta que habría podido atribuirse a la propia mano de Pizarro, si la pluma hubiera alguna vez caído entre los acerados dedos del conquistador. La situación se empeoró por consiguiente, y ya los soldados de Almagro no se ocupaban sino en alistarse de nuevo para los combates.
Francisco Pizarro vio otra vez anublarse su horizonte con la amenaza de una guerra, para la cual no se encontraba todavía suficientemente preparado. El arco se había roto entre sus manos a fuerza de tirarlo; pero con su golpe de vista pronto y certero, y su disimulo profundo, recogió del suelo el arma ya inútil y la ofreció como trofeo a su adversario. Escribió, en efecto, a Almagro que consentía en dejarle la posesión del Cuzco y en remitir la contienda a la decisión suprema del monarca, sin exigir más condición que la libertad de su hermano.
El pérfido gobernador solo necesitaba una cosa para consumar sus planes: salvar la vida de Hernando, que Almagro guardaba en rehenes. Por lo demás, sus emisarios del Cuzco le aseguraban que éste había dejado de pertenecer a su rival, desde que había salido de sus manos.
Almagro cayó en el lazo, y consintió. Al saberlo, el sagaz y fiero Orgoñez, que mandaba como segundo en su ejército, dio rienda suelta a su cólera sin que el respeto pusiera atajo a la vehemencia de su lealtad.
"Vuessa señoría, le dijo, suelta al toro: pues él arremeterá con vuessa señoría, y le matará sin respeto de cumplir palabra in jurata”, y tomando la barba con la mano izquierda, añade un historiador, con la derecha hizo señal de cortarse la cabeza diciendo: "¡Orgoñez, Orgoñez! por el amistad de don Diego de Almagro te han de cortar ésta[83].”
Harta razón tenía el caballero; pero ya era tarde, y Hernando fue puesto en libertad bajo el más solemne juramento de alejarse del Perú; y festejado suntuosamente, por el mismo Almagro, hízole acompañar con una escolta de honor mandada por su propio hijo al campamento de su hermano, quien colmó de caricias al brillante adolescente, hijo de su rival. Eran los apagados rugidos del león que va a saltar hambriento y terrible sobre la presa sin amparo.
Apenas, en efecto, la escolta que había conducido a Hernando daba vuelta la rienda de sus caballos, cuando se oía en el campo el toque de los clarines llamando a las armas. Entonces el pérfido marqués, seguro ya de su día, llamó en torno suyo a los principales capitanes, y díjoles, señalando al perjuro Hernando, que les presentaba el general que debía conducirlos para infligir el último castigo a los insolentes usurpadores del Cuzco, cuya postrera hora había llegado.
Una aclamación de entusiasmo contestó al discurso del marqués, y Hernando Pizarro, después de fingidas apariencias de pundonor, se puso a la cabeza de las tropas para marchar al Cuzco.
En los reales enemigos no causó la nueva de aquella perfidia escandalosa, sorpresa alguna, excepto en el espíritu de Almagro; pero encendió la rabia de los soldados hasta el frenesí de la venganza. Desde aquella hora, las guerras civiles de los castellanos, que habían consistido hasta entonces en escaramuzas incruentas, en golpes de mano dirigidos con audacia, iban a tomar el aspecto de una catástrofe. Batallas, patíbulos y aun el puñal del asesino, no tardarían en ensangrentar los pendones de la conquista.
Desde luego Almagro tenía una gran ventaja sobre el enemigo para abrir la campaña. Dueño de los pasos de la sierra que de los valles de la costa conducen al Cuzco, podía defenderlos con éxito y aun destrozar al enemigo en caso de empeñarse por salvarlos. Estuvo esto precisamente a punto de suceder en los desfiladeros de Guaitara, en donde el cuerpo de tropas de Hernando Pizarro se engolfó imprudentemente, cuando la hueste numerosa de Almagro ocupaba las alturas y podía ganar su retaguardia, haciendo un rodeo por el monte. Un soldado llamado Euribas desertó de las filas de Pizarro en aquel crítico momento, y corrió a dar a Almagro el aviso, cuya oportunidad le valió, según refiere Herrera, no menos de cuatro mil pesos de albricias que le pagó Almagro de su caja. Orgoñez mismo llegó a creer segura la emboscada, porque en tiempo despachó al capitán Francisco de Chávez, para que cayera por la espalda sobre el enemigo; pero sea error, sea tardanza, sea acaso otro motivo menos noble, pues este caballero fue después tan adicto a los Pizarro que murió al lado del marqués cuando éste fue asesinado, el enemigo llegó a la altura antes de ser molestado a retaguardia, lo que lo salvó de una pérdida inminente. Despechado Orgoñez por el contratiempo "se pelaba las barbas” de rabia, y aunque después otros valientes capitanes como Cristóbal de Sotelo, de fiel memoria para los Almagro, y Vasco de Guevara, que no tardaría en rendirles el tributo de su sangre, le rogaron que hiciese a la gente del marqués una guerra de recursos en la sierra, (pues siendo tropa nueva y colectiva, no podía menos de ser atacado con ventaja en los desfiladeros), negóse con enfado, y no pensó sino en ganar el Cuzco. Al mismo Inca Paullo, que con sus flecheros se ofrecía a molestar a los invasores en los mil vericuetos que ofrecían las cadenas de la cordillera, vedóle también este servicio.
Entretanto, el marqués, para evitar estos peligros, iba dando un rodeo hacia el sur en dirección del valle de lca[84]; y cuando hubo adquirido la certeza de que sin tropas marcharía hasta el Cuzco sin ser molestado, se despidió de sus soldados y regresó a Lima, dejando a Hernando el cuidado de ganar por sus manos lo que en sus manos había perdido.
Almagro, por su parte, enfermo de reumatismo, violento y aquejado por los males de una decrepitud creciente, resignaba el mando de su ejército en el bravo y leal Orgoñez en el valle de Guamanga, y mientras aquél se acercaba al Cuzco, el viejo mariscal, detenido en aquel pueblo de Vilcas en que le llegara años atrás la nueva de la invasión de Pedro de Alvarado, cuando la fuerza y la fortuna palpitaban en su pecho, gemía ahora postrado de dolor durante tres semanas en el palanquín en que era conducido..
Solo hacia principios del mes de abril de 1538 entraba el inválido general en la capital de .su imperio vacilante, en una condición harto distinta de aquella en que lo dejara. No estaba en mejor estado la ciudad. Diego de Alvarado, que se adelantó desde Chincha para reasumir el mando, apartando al débil Rojas, se había visto obligado a encerrar no menos de setenta vecinos en la fortaleza para acallar las inquietudes y parcialidades que se levantaban en el pueblo.
El dado estaba tirado en el tapiz del destino, y la fortuna se había pronunciado por el más diestro jugador, no por el más probo. Almagro estaba perdido. Diez días después de su llegada al Cuzco, asomaban por las alturas vecinas los pendones de Hernando Pizarro.
Capítulo XI
La batalla de las Salinas
"¡El rey y Almagro!" "¡El rey y Pizarro!”
(Grito de guerra de los castellanos del Perú.)
Apenas entradas al Cuzco las fatigadas pero animosas tropas de Almagro, sus capitanes se reunieron en consejo, presididos por su jefe, para acordar lo que aun les quedaba que hacer por su causa y su señor. La opinión de éste, quebrantado ya de ánimo y de físico, había sido el buscar la salvación en un tratado; se oyeron otros dictámenes en el surtido de disputar la victoria dentro de los muros de la plaza; pero al fin prevaleció la voz irresistible del fiero Orgoñez, quien pedía el medirse con el enemigo en campo raso.
Cuando se anunció la aproximación de los Pizarro, el mariscal Orgoñez sacó, en consecuencia, su cuerpo de combate, que alcanzaba a 500 hombres, a un angosto y pintoresco valle, una legua escasa distante del Cuzco, que todavía conserva el nombre de Las Salinas, debido a una fuente de agua salitrosa que vierte en uno de sus flancos.
Orgoñez formó su línea en el fondo del valle al borde de un pantano cenagoso pero poco profundo, que interceptaba el camino en aquel punto. Colocó su infantería o batalla, como se llamaba entonces el centro en que el combate iba a rugir con una vorágine de espadas y bruñidas armaduras, frente al pantano, y su caballería, que se componía de cerca de 300 jinetes, en dos pelotones a los flancos. Sin embargo, la elección del terreno era altamente desacertada, como lo advirtieron los capitanes a Orgoñez, quien por altivez o impaciencia no escuchaba sus razones.
Aquella posición, en efecto, le impedía maniobrar con sus caballos, en los que estribaba toda la esperanza de victoria, porque la infantería, compuesta solo de 200 hombres, estaba tan mal organizada que no tenia sino grandes picas y alabardas para defenderse, no para atacar. El enemigo, al contrario, cuyo núcleo de fuerzas estaba en su mosquetería numerosa y perfectamente armada, se aprovecharía de aquellas mismas desventajas en su favor, pues el lodo no le impediría, como a los caballos, el evolucionar con desembarazo. Orgoñez contaba para estorbar sus movimientos con seis falconetes o pequeños cañones que había dispuesto a intervalos sobre su frente. Pizarro por su parte, se había acampado la víspera de la batalla en el opuesto borde del pantano, y se aprontaba para el ataque desde que el alba comenzó a teñir el horizonte.
Era el sábado 26 de abril de 1538, y la alborada se diseñaba bella, fresca, empapada de la vivida luz vecina de los trópicos, por entre los picos de las lejanas sierras, en cuyo fondo el risueño vallecito de las Salinas parecía un oasis de esmeralda engastado en el pardo fondo de las rocas. La noche se había pasado en uno y otro campo en un silencio sepulcral, sin que se oyera aun la voz de los centinelas que de una a otra orilla podían ponerse al habla. y cuando la mañana se asomaba lánguida y hermosa como si trajera en sus brazos el sol tibio y esplendente de las altas montañas de la zona tórrida, hubiera parecido que sus rayos, reflejándose en las brillantes cimeras de los caballeros, iluminaban más bien los preparativos de un espléndida fiesta que los aprestos de la carnicería y del horror. Los collados vecinos tapizados con los trajes de millares de tapizados con los trajes de millares de indios que habían venido a presenciar aquel combate que sus enemigos iban a ofrecerles como una expiación de sus dolores y del despojo de su patria y sus hogares, se animaban con el movimiento de una atroz y bulliciosa alegría.
Una escena más singular hacia resaltar en aquella hora estos contrastes. Todo el cuerpo de Pizarro se puso de rodillas, y durante una larga pausa, se escuchó solo el lejano murmullo de las preces del sacerdote que decía la misa de las batallas e invocaba sobre sus banderas la protección del Dios de los ejércitos.
Concluida aquella piadosa ceremonia, sonaron los clarines, y después de las arengas acostumbradas de los jefes que señalaban con sus espadas las torres del Cuzco que brillaban a los reflejos del sol naciente como el símbolo de una esperanza magnífica, pronta a cumplirse, cada uno tomó su puesto.
Hernando dio a su gente, que era un tercio superior en número a la de Orgoñez, la acostumbrada formación: la infantería en el centro y la caballería en los flancos. Al frente de aquélla veíase la figura de un capitán famoso, y que tenía la reputación de ser el primer táctico del ejército del Perú: era Pedro de Valdivia. Hernando Pizarro y Alonso de Alvarado estaban a la cabeza de los dos escuadrones de jinetes.
Valdivia fue el primero en romper el combate dando a sus infantes la voz de avanzar por el pantano. Venia en este cuerpo una compañía de arcabuceros recién llegados de Santo Domingo, cuyos mosquetes de moderna construcción, arrojaban con una certeza extraordinaria para su tosca fábrica, una especie de palanqueta compuesta de dos balas pequeñas atadas por una cadena. Hernando Pizarro confiaba en este cuerpo escogido para empeñar y decidir la acción. Mas apenas habían entrado en el fango los pesados infantes, cuando los falconetes de Orgoñez, vomitando metralla sobre sus filas desordenadas, los ponían en una confusión que amenazaba convertirse en fuga, cuando Valdivia y Gonzalo Pizarro que le acompañaba, lanzando sus caballos adelante, dieron un ejemplo decisivo a la tropa desmayada.
Salvado el pantano, los arcabuceros de Santo Domingo se colocaron en un declive inmediato que dominaba todo el campo y casi de frente sobre la infantería de Orgoñez, que con sus picas altas esperaban la voz de avanzar. Pero Valdivia, sin pérdida de tiempo ordenó su infantería, y dando la señal de una descarga cernida, tarca larga y prolija para el soldado en aquel tiempo, gritó ¡a las astas arboladas![85] señalando con el brazo la línea paralizada de los infantes enemigos. Más de cincuenta de éstos cayeron derribados por el certero disparo, y los que no quedaron fuera de combate corrieron a refugiarse tras de los corrales de piedra que interceptaban el fértil valle dividiendo las heredades. La batalla concluía con aquel descalabro que hacía imposible toda reorganización, y no dejaba un centro de apoyo para los movimientos estratégicos de la caballería. La victoria era de los Pizarro.
Pero donde concluía la batalla comenzaba el torneo de los- héroes. La muerte y la gloria seria de los capitanes de Almagro.
Al ver el destrozo de su infantería y la pérdida de sus cañones, Orgoñez había reunido las dos alas de su línea en una sola columna de jinetes, mientras que Hernando pasaba con sus caballos el pantano, cubierto por los fuegos de su mosquetería, y formado en la ribera, se avanzaba al galope a su encuentro.
Orgoñez, ostentando su altiva cimera sobre su frente empapada de polvo y de sudor, dio con ronca pero formidable voz el grito de guerra de los castellanos; y repitiendo cada uno ¡Santiago! ¡Santiago! la impávida columna se lanzó a rienda tendida, como una vorágine de acero y fuego, sobre el enemigo. "El choque fue terrible, dice el brillante historiador que ha descrito las batallas de los castellanos en la conquista de América con tan mágicas pinceladas de estilo y una verdad tan comprobada de detalles, y su estruendo, aclamado por los enjambres de indígenas que coronaban las alturas con un rugido tan espantoso de regocijo y de victoria que apagaba con su estrépito el fragor de la batalla, fue a perderse como un eco terrífico en las lejanas gargantas de la sierra”.
Comenzó entonces el juego terrible de las armas y de la muerte. Las lanzas saltaban en astillas al chocar en las corazas; las espadas se abrían camino por entre las junturas de la celada, y los cascos caían al suelo, saltados sus brochen por el golpe; la sangre tenía todos los rostros descubiertos, todos los brazos buscaban un blanco a la lanza o a la espada, los caballos privados de sus jinetes huían por el campo, cubierto de rojiza es- puma; y por entre el ruido de los golpes y el alarido de los que agonizaban, solo se oía el grito ronco de ¡Almagro y el reí! ¡Pizarro y el rey! que era el reto de muerte de los encontrados caballeros.
Por doquiera no se veían sino ejemplos de un heroísmo sublime y desgraciado. Aquí caya Vasco de Guevara, el más bravo y más fiel de los caballeros; ahí Rui Díaz rendía su espada hecha trozos y perecía asestado de un tiro por la espalda; mas allá Juan de Rada y Cristóbal de Sotelo que el destino parecía proteger, reservándolos para una suprema reparación de aquel desastre[86], hacían prodigios de valor y de pujanza.
En otra parte, veíase a dos hermosos caballeros montados en soberbios corceles, y vestidos con la gala de los capitanes en los días de batalla. Eran Pedro de Serma y Hernando Pizarro, que, reconociéndose, a un tiempo se lanzaban el uno sobre el otro, en ristre la lanza y la brida firme en la otra mano: llegan, se estrellan, las lanzas saltan en el aire, pero los caballeros no han sido derribados. Serma es solo herido en una pierna; pero su lanza, estrellándose sobre la coraza de su adversario, ha hecho crujir sus huesos y echado el caballo para atrás sobre sus jarretes. Sin apartarse por esto, y antes bien midiéndose con las centellas de sus ojos, desnudan las espadas; mas el torbellino de los combatientes los arrebata, y siguen sembrando la muerte y el espanto en torno suyo.
Pero los arcabuceros enemigos que hacen círculo en derredor de aquel palenque de bravos, asestan sus tiros sobre los caballeros de Almagro y los diezman por momentos. Vese entonces en medio del sangriento círculo, un pelotón de combatientes que forma un nudo de acero que gira y arroja chispas a los golpes redoblados que se cruzan. Allí está Gómez de Alvarado que defiende el estandarte de Almagro que su caudillo le confiara, el estandarte de Chile, el primero que flameó en nuestras campañas y sirvió de enseña a los descubridores en los senderos de nuestras montañas.
Todavía se descubre a Pedro de Serma que busca el vender caro una vida que ya no le pertenece, porque los vengativos Pizarro darán cuenta de sus horas después de la derrota, hasta que al fin cae examine y muere pronto por la mano de un vil homicida.[87]
Y entretanto Orgoñez ¿qué se ha hecho? Cubierto de sangre y de sudor se abre paso con unos pocos hacia un explayado en el que se detiene para tomar resuello, y afirmar su jadeante caballo sobre sus fornidos miembros. Veinte caballeros le han reconocido en el campo y han probado el alcance de su lanza. El capitán Francisco Barahona, cuyas mangas de terciopelo acuchilladas de listones de seda anaranjada, hacen creer al mariscal que es Hernando Pizarro, que le ha enviado un cartel de desafío con aquellas señas, perece a sus manos; y otro caballero que se avanza a su encuentro gritando ¡Victoria! va a caer sobre su espada atravesado del pecho a la espalda. y ahora ve por entre un claro que hace la vorágine de combatientes que los últimos soldados de su lucido escuadrón vienen envueltos por la columna vencedora y caen uno a uno sin que nadie los socorra. Entonces fue cuando aquel león castellano miró a su derredor como para medir el influjo de su salto, y pronunciando con voz sonora aquellas célebres palabras "¡Oh verbo divino síganme los que quisieren, que yo a morir voy![88]”, lanzó su caballo a la pelea y se defendió con esfuerzo sobrehumano hasta que cayó derribado de un tiro de arcabuz que le hirió en la frente mientras un villano escudero de Pizarro llamado Fuentes le pasaba el corazón con su propia espada.
Junto con Orgoñez había perecido la flor de los caballeros de Almagro, y a su ejemplo la mayor parte de los soldados que le acompañaban. Rui Díaz, Vasco de Guevara, Pedro de Serma quedaban en el campo, y los que habían podido retirarse en dirección al Cuzco iban desfallecidos por el cansancio o las heridas. Solo un traidor hubo en esta jornada, en que la lealtad se sobreponía a la evidencia de la muerte, pues desde el principio el combate se hizo desigual. Fue éste el alférez Pedro Hurtado, digno de señalarse con un eterno baldón, porque se pasó a un enemigo superior en fuerzas cuando sus camaradas se disponían a morir. Más de ciento cincuenta castellanos quedaron en el campo de las Salinas[89]. ¡Tumba digna de aquellos hombres valerosos y esforzados que habían sobrevivido a las nieves de las cordilleras de Chile y a las arenas abrasadoras de sus desiertos!
"Perdió la Cesárea Majestad uno de los buenos vasallos e leales servidores que en las Indias tenia, e mas codicioso de descubrir tierras, i el más querido capitán de su gente que enastas partes se ha visto hasta agora.”
(OVIEDO.)
Durante la desastrosa batalla de las Salinas el infeliz Almagro había sido condenado a contemplar su propia agonía en la matanza de sus amigos y en la pérdida de su causa y su fortuna. Habíasele visto en la madrugada salir del Cuzco en unas andas que llevaban a hombros los indios de su servidumbre; pero cuando comenzó el combate montó en una muía, y subiendo á una altura inmediata estuvo contemplando durante dos horas con una ansiedad febril aquel último lance que ponía fin a todas sus esperanzas, y entregaba sus canas al oprobio de un castigo infligido por las manos de aquellos a quienes tantas veces había perdonado.
Cuando todo estuvo perdido y los vencedores entraban al Cuzco confundidos con los derrotados, el infeliz anciano dijo solo estas palabras: Por nuestro Señor que pensé que a pelear habíamos venido, y dando vuelta la brida de su mula corrió a asilarse a la fortaleza. Mas luego algunos soldados enemigos le dieron alcance y lo condujeron prisionero por las calles de la ciudad de la que unas pocas horas antes había sido soberano. Tan honda era, a la verdad, la desventura del cambio, que al ver la frágil y enfermiza apariencia del triste mariscal, un sol- dado de los vencedores se adelantó con la espada levantada exclamando al herirle: ¡Mirad por quién han muerto a tantos caballeros! y seguramente le iba a dar un golpe de muerte, cuando Alonso de Alvarado que iba a su diestra lo estorbó inter- poniéndose. ¡Ay! El honrado caballero era tanto más cruel que el brutal arcabucero porque le salvaba de una asechanza oscura para entregarlo víctima de una asechanza tanto más aleve y dolorosa cuanto era más encumbrado el brazo que la tendía. El desgraciado mariscal había sido oprobiado de tal suerte por los vencedores, que aquella noche mandó decir a un vecino del Cuzco (el doctor Sepúlveda, quien lo contó después a Oviedo) le prestara una camisa para él y otra para su hijo... ¡Inmensos contrastes del destino!
La suerte de Almagro quedó sellada en aquel día. Prisionero de Hernando y de Francisco Pizarro, (aquél su enemigo mortal, éste su émulo), el encono implacable y brutal del primero y la saña disimulada y profunda del último le aseguraban un pronto y desastrado fin, la muerte con oprobio [90]. En vano Hernando fingió con una malicia diabólica e infame infundir esperanzas al abatido anciano visitándole en su calabozo, cuidando con un empeño casi fraternal de su salud decaída, y prometiéndole que su hermano le había de hacer pronta justicia como a un amigo probado y un antiguo camarada. Dícese que llevó el refinamiento de su crueldad hasta prometerle que en el caso de no venir el marqués al Cuzco, él en persona lo llevaría a Lima, a cuyo fin preguntóle, acompañando sin duda el tiro con una satánica sonrisa, cuál sería el medio de conducción que preferiría para tal viaje. Almagro parecía, sin embargo, comprender toda aquella burla impía, y un amigo suyo (el doctor Sepúlveda), que le visitó en aquel tiempo en su prisión, refiere que le encontró lleno de sobresaltos, temiendo que de un momento a otro le quitaran la vida.
Siguiósele, entretanto, y mientras sus compañeros de armas que habían sobrevivido eran desterrados o puestos en prisión[91], un oculto proceso en el que las acusaciones, los cargos, y las delaciones compradas por el miedo o el oro llenaron no menos de cuatro mil páginas en folio. La última de estas era la sentencia de muerte que Almagro debía sufrir decapitado en un tablado en medio de la plaza del Cuzco por mano del verdugo, como un aleve traidor.
Los principales cargos de aquel inicuo sumario, cuyas actuaciones no llegaron a noticia del reo, sino cuando se le hizo saber la sentencia, según el biógrafo Orellana, eran el haber usurpado el Cuzco, desamparado su gobierno de Chile, unídose a los indígenas en contra de Pizarro, i, por último, haber hecho morir algunos castellanos de su propia autoridad, en lo que sin duda se hacia una mezquina alusión al castigo infligido por Almagro a su secretario, el traidor Rodrigo Pérez.
Un fraile fue encargado por el cruel gobernador del Cuzco de hacer saber al desdichado reo su último fin.
Recibió éste la terrible nueva con un pesar profundo, en el que la flaqueza de su físico enfermo y decrépito, ahogaba la antigua entereza de su pecho. Su dolor y su sorpresa llegaron hasta hacerle solicitar de Hernando una humillante entrevista, con el fin de implorar su clemencia y pedirle su apelación ante el rey. El viejo mariscal estuvo conmovido y patético en la exposición de su derecho. Hernando permaneció frío e inexorable. Díjole el abatido prisionero "muchas lástimas que harían llorar muy duros ojos” refiere Garcilaso [92] pero la única respuesta del terco vencedor de las Salinas fue decirle que "un Almagro debía morir como un valiente y que ya que tenia la dicha de ser cristiano se preparara a morir como tal porque su destino era inevitable.”
Almagro se sometió entonces. Hizo su testamento dejando de heredero de su gobierno de la Nueva Toledo a su hijo adolescente, cuya custodia confió al buen caballero Diego de Alvarado, el más fiel de sus amigos[93], y dispuso de todos sus bienes existentes en el Perú, y que debían liquidarse en sus cuentas con Pizarro, en favor del rey de España para hacerle propicio por este espléndido aunque nominal legado, a la suerte de su hijo.
La noticia de la sentencia inapelable que ponía fin a los días del ilustre descubridor de Chile, llenó de consternación todos los ánimos. "Los indios, cuenta Herrera, lloraban amargamente diciendo, que de él nunca recibieron mal tratamiento[94]. "Y entre los habitantes del Cuzco, no hubo uno solo, añade un historiador irreprochable, el ilustre Prescott "que no se sobresaltara al saber que aquel hombre que solo tenía una autoridad limitada y provisoria se atreviese a atentar a los días de un jefe del rango de Almagro. Muy pocos hubo entonces que no trajeran a su memoria, añade, algún rasgo probo y generoso del desgraciado veterano. Aun aquellos que habían sido sus acusadores en el proceso, consternados ahora por su trágico desenlace acusaban a Hernando como a un inicuo tirano. Algunos de los principales caballeros, y entre otros, Diego de Alvarado, a cuya intercesión Hernando había debido la vida cuando era un prisionero del Mariscal, le visitaron para disuadirlo de aquel ilegal y atroz intento. Pero todo fue en vano. Lo único que se alcanzó fue que la ejecución tuviese lugar en el propio calabozo de Almagro, en lugar de la plaza pública como se había determinado al principio.”
En una mañana del mes de julio de 1538, la fecha de cuyo día no se ha conservado por una omisión rara entre los prolijos cronistas de la conquista española, veíase en efecto en una oscura celda de la fortaleza del Cuzco a un anciano trémulo y extenuado que se arrodillaba delante de un sacerdote para recibir con profundo recogimiento la absolución de los cristianos. Poco después entraba al mismo aposento el verdugo de la ciudad, y sentando al reo en un banco aplicaba a su cuello el fatal tornillo que giraba rápidamente entre sus robustos brazos. Era el insigne soldado Diego de Almagro, descubridor de Chile, que moría por la pena del garrote vil! "¡Así murió, exclama un grande historiador, en la triste oscuridad de un calabozo el héroe de cien batallas![95]”
Pocos momentos después su cadáver fue arrastrado a la plaza principal donde el verdugo cortó la cabeza del ajusticiado mientras que un heraldo proclamaba en alta voz, en medio del silencio, que aquel castigo era el que la justicia infligía a los traidores. A la mañana siguiente las exequias del mariscal se celebraron en la iglesia de la Merced, donde un fiel amigo Hernando Ponce de León, había hecho cavar una fosa para sepultar sus ultrajados restos. Por una ironía espantosa del destino y que solo en aquellos tiempos y entre tales hombres pudo contemplarse, Hernando y Gonzalo Pizarro se encontraban presentes a la ceremonia de su entierro como unos de los principales dolientes…
* * * *
Tal fue la vida, las hazañas y el lastimero fin de Diego de Almagro, segundo en gloria y en renombre entre los conquistadores de la América del Sur, solo porque Francisco Pizarro fue el primero. No tuvo las grandes cualidades de un político, ni los talentos de un organizador, ni la pericia de un general consumado; fue solo una cosa según su época, su misión y su cuna: fue un gran soldado.
No poseía la alta inteligencia de Hernán Cortes, ni la extraordinaria capacidad administrativa de Pedro de Valdivia, ni la admirable constancia de Francisco Pizarro, ni esa heroicidad brillante y fascinadora de Pedro de Alvarado que hacía de su lanza un prestigio y de su caballo de batalla un poder; pero reunió en sí aquella parte de todas estas dotes que se requería para formar un soldado de primera nota, un gran descubridor castellano; el valor llevado hasta el heroísmo, la generosidad sin límites, para con sus subalternos [96] una sagacidad pronta y certera, la exaltación instintiva de la gloria, una voluntad de hierro y un cuerpo como la voluntad.
En medio de estas notables facultades de espíritu y de corazón, fue reo de dos defectos capitales: la violencia de su carácter [97], o más bien de sus pasiones, que aun en lo más avanzado de su edad bullían con un calor de fuego en su naturaleza, y la crueldad codiciosa con que a veces manchó sus más altos hechos. Pero al juzgarle bajo la sombra de estos cargos debe tenerse presente que la primera de sus flaquezas sirvióle mas en la vida para dañarse a sí propio que a sus mismos émulos, porque la exaltación que le arrebataba concluía ya en una credulidad pueril, ya en un sometimiento humilde, ya en fin en la magnanimidad; dotes que se echan de ver a la primera mirada en «así todos los lances de su vida, en que están unidos su nombre y el de Francisco Pizarro, su compañero, su explotador í su verdugo. En cuanto a su otra falta, casi no es suya sino de su tiempo y de su rol, porque en verdad, la crueldad y la codicia eran la conquista misma, porque ésta era su móvil y aquélla su medio. Por esto los americanos, dijeron, no sin razón, que el amarillo y el rojo del pendón de Castilla eran el oro y la sangre de su suelo. Y en Europa, Solimán, Carlos V, Barbarroja en el Mediterráneo y Condé en el saco de Roma ¿qué eran? La inquisición y las hogueras de Francia. A pesar de esto, todos los grandes historiadores de su siglo han tributado a su memoria los elogios que solo el mérito merece, y aun los enemigos de su nombre y de su causa, que han recordado los grandes hechos en que tomara una parte principal, no han podido negarle algunas de sus mas escogidas cualidades, el valor, la generosidad, y sobre todo, la celeridad prodigiosa que desplegó en todas sus campañas y que constituye la más notable de sus cualidades de soldado. Y sin embargo de esta justicia que le coloca en el rango de un hombre ilustre para su siglo, la posteridad, y aun aquellas generaciones que en cierta manera le pertenecen porque cubren hoy el suelo que él conquistó o descubriera, viven olvidadas de su memoria, de sus servicios, de sus singulares aventuras, conociéndole solo por su trágico fin, el epitafio oscuro de su gloria escrito por la mano del verdugo.
Pero no es una ingratitud póstuma y triste la que explica este olvido; es un error natural y casi inevitable. Almagro desempeñó su misión al lado de una figura más alta que la suya y la sombra de aquélla ha caído como un velo sobre su memoria de subalterno. Nada hay en verdad comparable en la vida de Almagro a aquella línea trazada por Pizarro con su espada en la desierta isla del Gallo donde aguardó siete meses con trece de sus compañeros una muerte lenta y horrenda, así como nada iguala en la carrera del conquistador del Perú, a aquel hecho portentoso de valor y de genio de que la historia de la humanidad no conservará muchos ejemplos, el incendio de las naves por Hernán Cortés antes de echar por tierra al poderoso imperio de Anáhuac. Pero si fue menos grande en verdad, y menos ilustre que su famoso compañero tuvo algunas cualidades de este hombre extraordinario… (Original ilegible)… y su audacia descomunal y poseyó muchas virtudes que la naturaleza o la educación no otorgaron a aquel, la generosidad sin límites, la franqueza caballeresca y un desprendimiento proverbial que en el contraste de los dos nombres deja toda la luz de un lado y la sombra en el opuesto.
Pizarro tuvo en alto grado todas las grandes cualidades del egoísmo. Almagro tuvo las virtudes más modestas y más nobles de la abnegación.
Si se ha comparado el primero en los anales de la conquista al león que se arrastra para dar con más vigor su salto formidable, el último es el águila rápida y audaz que se pierde muchas veces a la vista por la propia altura de su vuelo.[98]
Almagro era pequeño de cuerpo[99], pero de rostro enérgico y de marcial apostura. Había perdido un ojo en sus campañas, y esto daba a su fisonomía cierta ruda fiereza que no sentaba mal a un capitán castellano de su siglo y en medio de las terribles huestes que vinieron a la América. Era sencillo en su vestir, parco en el comer, incansable en la fatiga, pronto para concebir, mas pronto y casi inimitable para la ejecución de sus planes, entre los que se cuentan algunos de los hechos más culminantes de la historia de la conquista, tales como el descubrimiento de Chile, la campaña contra Pedro de Alvarado, y aun la primera discordia civil que estalló éntrelos castellanos. Su desdichada muerte, en que su ánimo abatido y oprobiado no estuvo a la altura de su vieja entereza, dio, sin embargo, testimonio de su mérito en el dolor de sus compatriotas, no solo entre sus compañeros de armas, sino en el ánimo de sus enemigos, aún en medio de sus vasallos conquistados los infelices indígenas que lo lloraron como a un padre ¡contraste singular por cierto con el fin solitario y trágico del gran Pizarro, consumado a manos de un puñado de caballeros que no tenia sino una sola capa para cubrir alternativamente su desnudez, y que le quitaron la vida y el poder en su capital, en su propio palacio, y en medio de una población que aplaudió sobre su cadáver la herencia sangrienta que recogía como una venganza suprema el hijo de su émulo sacrificado, un mancebo de 20 años!
En suma, la vida, los errores, las escusas, los grandes hechos i los infortunios de este ilustre caudillo pueden compendiarse en estas tres palabras que forman a su memoria un epitafio tan sencillo i austero como lo fue su corazón de hombre i su espíritu de guerrero:
HUÉRFANO, SOLDADO Y DESCUBRIDOR
F I N
Notas: