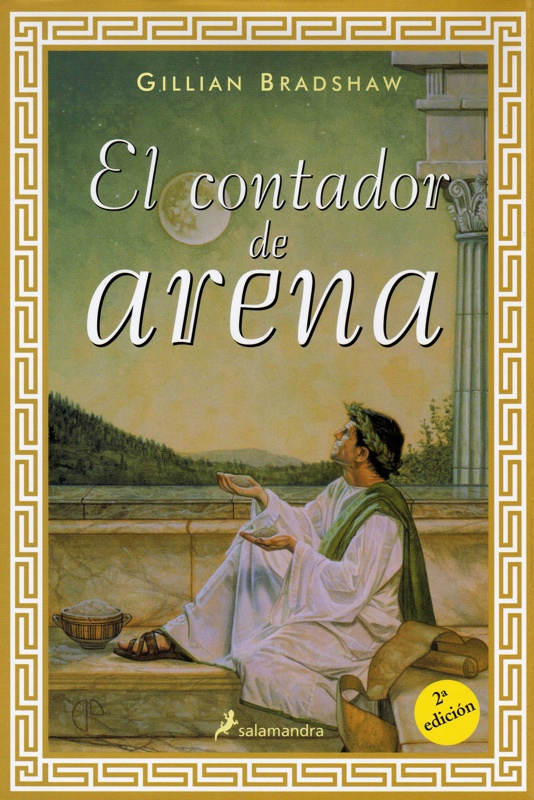
Era una vieja caja de madera de olivo, llena de marcas y melladuras, con las esquinas protegidas por unos remaches de bronce mate, salpicados de rasguños que le otorgaban un nuevo brillo. El joven la sujetaba por una de esas arañadas esquinas, calculando: la caja tenía cuatro dedos de altura, sin contar la ranura donde se insertaba la tapa, y la arena la llenaba sólo hasta la mitad. No necesitaba medir la longitud ni la anchura: hacía tiempo que había marcado los bordes con unas muescas distanciadas entre sí por el grosor de un dedo, veinticuatro en el lado largo y dieciséis en el ancho. Se puso en cuclillas junto a la caja, que había colocado con mucho esmero en la parte más tranquila de la cubierta de popa del barco, lejos de la vista de los marineros. Con la ayuda de una de las piernas del compás, empezó a garabatear cálculos en la arena. «Supongamos que en una semilla de amapola caben diez granos de arena, y que en el ancho de n dedo caben veinticinco semillas de amapola. Entonces habría en la caja seis mil por cuatro mil por quinientos granos de arena. Seis mil por cuatro mil son dos mil cuatrocientas miríadas, que multiplicadas por quinientos...»Pestañeó con el entrecejo fruncido, se deslizó las manos distraídamente a lo largo de las piernas y la punta del compás le arañó la espinilla. Aún absorto en sus cálculos, se frotó el rasguño, se llevó el compás a la boca y mordisqueó la charnela mientras seguía con la mirada fija. Tenía ante sí un problema interesante: el número de granos de arena que había en la caja era mayor de lo que podía expresar. Una miríada, es decir, diez mil, era el mayor número que su idioma podía nombrar, y su sistema de escritura no disponía de ningún símbolo para el cero que pudiese extender los números indefinidamente. No había manera de concebir un número mayor que una miríada de miríadas. ¿Qué término podía encontrar para expresar lo inexpresable?
Empezó por lo que conocía. El mayor número que podía expresarse era una miríada de miríadas. Muy bien, ésa sería una nueva unidad. La miríada se escribía M, de modo que la otra unidad podría ser M con una línea debajo: M , ¿Cuántas de ellas necesitaría?
La superficie blanca que tenía ante los ojos quedó de pronto oscurecida por la sombra de un hombre, y oyó una débil voz tras de sí:
—¿Arquímedes?
El joven se sacó el compás de la boca y volvió la cabeza, radiante. Era delgado, de miembros largos y angulosos, y su aspecto al girarse era el de un saltamontes que se dispone a saltar.
—¡Son ciento veinte miríadas de miríadas! —exclamó triunfante, echándose hacia atrás un mechón de cabello castaño y mirando con sus brillantes ojos castaños a quien lo había interrumpido.
El hombre que estaba a sus espaldas (algo mayor que él, fornido, de cabello negro y con la nariz rota) lanzó un suspiro de exasperación.
—Señor —dijo—, estamos llegando a puerto.
Pero Arquímedes había vuelto ya su atención a la caja de arena y no lo escuchaba. ¡No era posible que existiese un número inexpresable, por grande que fuera! Si una miríada de miríadas podía ser una unidad, ¿por qué detenerse ahí? ¡Una vez alcanzada una miríada de miríadas de miríadas de miríadas, se podía establecer como nueva unidad y empezar de nuevo! Su mente iba más allá de la abismal inmensidad del infinito. Se llevó de nuevo el compás a la boca y lo mordisqueó, exaltado.
—Marco —dijo con impaciencia—, ¿cuál es el mayor número que eres capaz de imaginar? ¿El número de granos de arena que hay en Egipto... no, en el mundo? ¿Cuántos granos de arena se necesitarían para llenar todo el universo?
—No lo sé —respondió Marco—. Señor, estamos en Sira—cusa, en el Gran Puerto, donde debemos desembarcar... ¿recordáis? Tengo que embalar el ábaco.
Arquímedes protegió con las manos la bandeja de arena, conocida por el mismo nombre que el familiar instrumento de cálculo, y miró alrededor, consternado. En cuanto la embarcación hubo avistado el cabo Plemirión, hacía ya unas horas, el joven se había instalado en la cubierta de popa y Marco se había dispuesto a preparar el equipaje. Siracusa no era entonces más que una mancha de rojo y oro entre colinas verdes; parecía como si el tiempo se hubiese desvanecido en la arena, y ahora Siracusa surgía ante él. Allí, en el puerto de la ciudad más rica y poderosa de todas las ciudades griegas de Sicilia, no se veía otra cosa que murallas. A su derecha se perfilaba la ciudadela de la Ortigia, un promontorio rocoso rodeado por gruesas almenas, y frente a él, el rompeolas formaba una larga curva gris que se extendía hasta los muros salpicados de torres del fuerte, desde donde se podía divisar cualquier nave que se aproximara. En uno de los muelles descansaban dos quinquerremes, listos para zarpar, con los laterales pincelados de blanco por las triples bancadas de remos que llevaban a bordo.
Arquímedes lanzó una mirada nostálgica a las transparentes aguas que el barco iba dejando atrás, en la entrada del puerto, donde el azul y nebuloso Mediterráneo se abría hasta la costa de África aquella luminosa tarde de junio.
—¿Por qué desembarcamos en el Gran Puerto? —preguntó extrañado. Era natural de Siracusa y las costumbres de la ciudad le resultaban tan familiares como su dialecto. Los barcos mercantes como el que los había trasladado a él y a Marco hasta allí solían atracar en el Puerto Pequeño, situado al otro lado del promontorio de la Ortigia, pues el Gran Puerto pertenecía a la armada.
—Estamos en guerra, señor —dijo pacientemente Marco. Se agachó junto a él y posó las manos en la caja de arena.
El joven miró con tristeza los doce mil millones de granos de arena resplandeciente y las operaciones que había garabateado en ella. Por supuesto, Siracusa estaba en guerra y habían cerrado el Puerto Pequeño. Todo el tráfico estaba obligado a pasar por el Gran Puerto, donde la armada podía controlarlo. Arquímedes sabía lo de la guerra: era uno de los motivos por los que había vuelto a casa. La pequeña granja de su familia estaba situada al norte de la ciudad, más allá de las zonas de defensa, y era poco probable que aquel año produjera algún ingreso. Su padre se hallaba enfermo y no podía ejercer su actividad habitual como maestro. Arquímedes era el único hijo varón, y su responsabilidad era ahora mantener a la familia y protegerla a lo largo de lo que seguramente sería una guerra terrible. Había llegado el momento de abandonar los juegos matemáticos y encontrar un trabajo de verdad. «Murallas», pensó apesadumbrado; murallas inexpugnables que se cerraban sobre él.
Lentamente, apartó las manos de los bordes mellados del ábaco. Marco cogió la tapa y cerró la caja. Luego la introdujo en un saco de lona, dio media vuelta y desapareció. Arquímedes suspiró y se puso de nuevo en cuclillas, con las manos colgando por encima de las rodillas. El compás se le deslizó entre los dedos y se clavó en cubierta. Durante un momento se quedó contemplándolo con la mirada perdida, y luego lo hizo girar, trazando un círculo sobre la basta madera. «Supongamos que el área del círculo es K...» No. Cerró el compás y presionó el frío metal contra su frente. Se acabaron los juegos.
En el camarote, Marco depositó suavemente la caja en el espacio del baúl que tenía reservado para ella y lo cerró con fuerza. «¡Ciento veinte miríadas de miríadas!», pensó mientras anudaba la cuerda para asegurar el baúl. ¿Sería un número posible?
En todo caso, no era imaginable. No obstante, se detuvo a planteárselo un momento, como si se tratara de una dudosa ganga ofrecida por un tendero poco fiable. ¡Ciento veinte miríadas de miríadas! ¿Sería ésa la respuesta a otra nueva pregunta imposible? «¿Cuántos granos de arena se necesitarían para llenar todo el universo?»Nadie, excepto Arquímedes, se atrevería a formular una pregunta tan descabellada como aquélla. Y a nadie más se le ocurriría una respuesta tan incomprensible. Marco llevaba como esclavo en su casa desde que su joven amo tenía nueve años de edad, y todavía no estaba seguro de si sus extravagantes cálculos merecían admiración o desdén. Probablemente, ambas cosas. ¿No debería aquel joven lunático olvidarse de tales interrogantes y emplear la cabeza en cuestiones más prácticas?
Marco detuvo sus cavilaciones y volvió su atención al baúl, esforzándose en tensar el nudo para liberar la repentina aprensión que le sofocaba la garganta. Había cuestiones prácticas que atender, como la guerra. Arquímedes y él habían permanecido tres años lejos de Siracusa, y durante dos le había estado insistiendo a su amo para que regresaran a casa. Sin embargo, ahora que estaban en el puerto, lo que deseaba era poder encontrarse en cualquier otro lugar. Siracusa se hallaba en guerra con la república de Roma, y Marco no lograba imaginar que el futuro pudiera depararle otra cosa que dolor.
En los muelles no se veían indicios de guerra, excepto por el hecho de que todo estaba más tranquilo de lo normal. La destrucción era algo todavía remoto, un asunto de ejércitos que maniobraban muy lejos de allí, una tormenta devastadora cuyas consecuencias podían vislumbrarse aún desde la distancia. Sin embargo, como una confirmación de sus temores, el funcionario de aduanas habitual en tiempo de paz esperaba en el muelle, Manqueado por dos soldados. El estampado de letras sigma de color carmesí sobre los escudos redondos que llevaban colgados al hombro los declaraba ciudadanos de Siracusa, pero Arquímedes no reconoció a ninguno de ellos. Aunque Siracusa era una población lo bastante grande como para que sólo pudiera conocer a parte de sus habitantes, observó a los hombres con recelo. Podían ser mercenarios extranjeros, y, como todo el mundo sabía, esos individuos tenían que ser tratados con más cautela que los escorpiones. Durante el gobierno anterior, podían darle una paliza a cualquier ciudadano cuya expresión los ofendiera sin temor a las represalias. Las cosas habían mejorado mucho con el gobernador actual, pero sólo un necio daría por sentado que el carácter de ese tipo de hombres había cambiado. Aunque, al menos, aquellos dos soldados parecían griegos, no pertenecientes a cualquier estirpe impredecible de bárbaros: el peto que vestían era el habitual de los griegos (una coraza fabricada con capas de tejido superpuestas y un borde de placas imbricadas a la altura de las caderas), y el casco que les cubría la cabeza tenía el popular diseño del Ática, con piezas con bisagra sobre las mejillas y sin protección nasal. Pero resultaba imposible deducir nada más sobre su origen a partir de su voz, ya que no decían nada. Se limitaban a mantenerse firmes, apoyados en sus lanzas y observando con expresión de aburrimiento, mientras el anciano funcionario de aduanas se ocupaba de sus asuntos.
El funcionario habló con el capitán del barco, mientras la docena de pasajeros esperaba agrupada junto a la plancha de desembarque.
—¿Venís de Alejandría? —preguntó, despejando cualquier duda sobre su origen: hablaba en el claro dialecto dórico de la ciudad.
Arquímedes se descubrió sonriendo al oírlo. Lo único que no le gustaba de Alejandría era que todo el mundo se reía de su manera de hablar. Después de todo, regresar a casa tenía algunas cosas buenas... y la mejor de ellas sería ver de nuevo a su familia. Cruzó los brazos, esforzándose por reprimir la impaciencia. No había podido anunciar a los suyos en qué nave partiría ni el día de su llegada, y estaba ansioso por darles una sorpresa.
El capitán confirmó que, en efecto, el barco procedía de Alejandría, vía Cirene, y que el cargamento consistía en tejidos, cristal y algunas especias. Mostró el certificado de embarque, y el funcionario de aduanas se dispuso a examinarlo. Mientras tanto, Arquímedes se distrajo mirando alrededor. En el agua, junto al barco, flotaba un pez muerto. Yacía de costado, con la cola ligeramente levantada. Los peces vivos nadaban boca abajo: ¿por qué los muertos flotaban siempre de lado? Se imaginó un pedazo de madera de la misma longitud y anchura que el pez. También debería flotar de lado. ¿Y si el pedazo de madera fuera más ancho, en forma de caja? ¿Flotaría sobre uno de los costados más anchos o sobre uno de los más largos?
El funcionario de aduanas había empezado a chismorrear con el capitán. Era evidente que, antes de que se produjera el feliz encuentro, la espera sería larga. Arquímedes restregó con la sandalia la sucia piedra del muelle, se puso en cuclillas y se sacó el compás del cinturón. Era una suerte que se hubiera olvidado de entregárselo a Marco para que lo guardara en el equipaje.
Estaba enfrascado en el equilibrio de los cuboides cuando una mano le dio un golpecito en el hombro y una voz le preguntó:
—¿Y bien?
Levantó la vista de sus dibujos y vio que quien le hablaba era el funcionario de aduanas. Los dos soldados lo miraban, burlones, y advirtió que el sol estaba mucho más bajo. Marco esperaba pacientemente sentado sobre el equipaje, a los pies de la plancha, pero los demás pasajeros habían desaparecido.
Arquímedes se incorporó de un salto, sofocado e incómodo por la situación.
—¿Qué decíais? —preguntó, luchando todavía por alejar de su cabeza los cuboides flotantes.
—¡Os he preguntado vuestro nombre! —repitió el funcionario de aduanas, enfadado.
—Lo siento... Mi nombre es Arquímedes, hijo de Fidias. Soy ciudadano de Siracusa. —Hizo un leve ademán en dirección a Marco—. Ése es mi esclavo y ésas son mis cosas.
El funcionario se ablandó al descubrir que estaba tratando con un conciudadano. Arquímedes: un nombre original, sobre todo en una ciudad donde la mitad de la población masculina se llamaba Hierón, Gelón o Dionisos, en honor a los grandes líderes del pasado. El nombre de Fidias, sin embargo, le resultaba vagamente familiar, relacionado con alguna historia sobre excentricidades intelectuales.
—Vuestro padre es el astrónomo, ¿verdad? He oído hablar de él. —Miró de reojo las figuras geométricas garabateadas en el suelo y resopló—. Por lo que veo, sois digno hijo suyo. ¿Qué hacíais en Alejandría?
—Estudiar —respondió Arquímedes, tragándose la rabia que le subía por la garganta, aunque el comentario sobre el parecido con su padre no era ningún insulto—. Estudiaba matemáticas.
Uno de los soldados le dio un codazo a su compañero y le susurró algo al oído, y el otro se echó a reír, pero el funcionario no se inmutó.
—¿Volvéis a causa de la guerra? —dijo en tono de aprobación, y viendo que Arquímedes asentía con la cabeza, prosiguió, en un tono aún más aprobatorio—. ¡He aquí un joven valiente que regresa para combatir por su ciudad!
Arquímedes le respondió con una falsa sonrisa. Era fiel a su ciudad, como todo hombre de bien, pero no tenía la menor intención de alistarse en el ejército, si podía evitarlo. Estaba seguro de que sería mucho más útil a Siracusa dedicándose a construir máquinas de guerra y, además, no había seguido la habitual formación militar que se impartía en la escuela, que, por otra parte, le resultaba detestable. Entrenamiento físico, lanzamiento de jabalina, peleas y carreras protegido con coraza; agotamiento y manos llenas de ampollas; humillaciones por parte de los altivos campeones durante el periodo de instrucción y luego, en los baños, insinuaciones sexuales más humillantes aún. Cuando finalmente terminó su año obligatorio con la jabalina, partió en pedazos la odiosa arma y utilizó los trozos para fabricar un instrumento de topografía. No pensaba coger de nuevo un arma. Pero sabía que lo mejor era no mostrarse disconforme con un funcionario de aduanas.
El anciano le devolvió la sonrisa de forma mecánica y se dispuso a inspeccionar a Marco y el equipaje.
—¿Es un esclavo de vuestra propiedad? —preguntó en voz alta por encima del hombro. Marco, educadamente, se apartó del baúl.
—Sí —respondió también en voz alta Arquímedes, relajándose—. Mi padre lo compró aquí hace años y lo puso a mi servicio cuando me marché a Alejandría.
—Entonces no tenéis que pagar aranceles por él. ¿Son vuestras todas las mercancías? ¿Para vuestro uso privado? ¿No hay nada que penséis vender? —Lo observaba todo con mirada experta: un baúl grande de madera y cuero con forma de ataúd, muy estropeado, y una cesta nueva de mimbre atada a él con una cuerda. Sin duda alguna, el baúl había transportado a Egipto el equipaje de su propietario, y la cesta había sido adquirida para el inevitable exceso de carga a la hora de volver—. ¿Qué hay en la cesta?
—Una... máquina —dijo Arquímedes con torpeza.
El hombre lo observó levantando las cejas, y los soldados mostraron cierto interés por vez primera. «Máquina.» En esos momentos esa palabra significaba, básicamente, «máquina de guerra».
—¿De qué tipo? —preguntó el funcionario.
—Es para levar agua —respondió, y los soldados perdieron el interés.
El que le había dado el codazo a su compañero volvió a cuchichear, pero esa vez Arquímedes oyó el comentario:
—¡Lo que los no matemáticos llamarían un cubo!
Se sonrojó.
—¿Pensáis venderla?
—Bueno, no, ésta no. Es un prototipo. Se trata sólo de una maqueta. La he traído para mostrar cómo funciona. Si alguien quiere una, la construiré a mayor escala. —Extendió los brazos para indicar el tamaño, nada parecido al de un cubo, que tendría la máquina de verdad.
El funcionario de aduanas reflexionó sobre el concepto de «prototipo». No recordaba haber visto nunca semejante cosa.
—Esto no está sujeto a aranceles —decidió—. No tenéis por qué preocuparos. Sois libre de partir. —Señaló la puerta más cercana de la muralla.
Marco levantó un extremo del baúl. Arquímedes miró alrededor en busca de un porteador, pero no vio a nadie y se dirigió al otro lado para cogerlo él mismo, justo en el momento en que su esclavo, cansado de esperar, soltaba su extremo. Los soldados se dieron codazos de nuevo, entre risas, y Arquímedes se sonrojó una vez más.
—¡Marco! —gritó, irritado, apoyándose el pesado baúl sobre la rodilla.
Al oír el nombre, los soldados dejaron de reír de golpe.
—¿Marco? —repitió uno de ellos secamente. Avanzó a grandes zancadas y se quedó mirando al esclavo, que permanecía junto al equipaje.
Marco le devolvió la mirada, impasible, con los brazos caídos.
—Así me llamo —dijo sin alterarse.
—Es un nombre romano —repuso el soldado, en tono acusador.
Arquímedes dejó el baúl en el suelo y frunció el entrecejo con una expresión mezcla de alarma y disgusto. Era evidente que un romano, aun siendo esclavo, no podía pasear a sus anchas por la ciudad, pero ninguna persona con dos dedos de frente creería que un romano fuese esclavo: la esclavitud era el destino que los hijos de Roma solían imponer a los demás.
—Marco no es romano —declaró—. Es de algún lugar del norte de Italia.
—¿Por qué entonces tiene un nombre romano? —replicó el soldado, y la sensación de alarma y disgusto de Arquímedes aumentó al reconocer su acento. Era dórico, pero no del tipo siciliano: esa forma de tragarse el final de las palabras era característica de Tarento, que en su día fue Taras, la más orgullosa de las ciudades griegas del sur de Italia. Era probable que un tarentino al servicio de Siracusa hubiese huido de su ciudad cuando los romanos la conquistaron, y era seguro que odiaría cualquier cosa romana. Aquel soldado en concreto deseaba evidentemente que Marco fuese romano para poder castigarlo.
—No puedo evitar llamarme así —dijo en voz baja Marco—. Hoy en día hay muchos italianos con nombres romanos. Eso es consecuencia de haber sido conquistados por Roma.
Los soldados lo observaban con los ojos entrecerrados.
—Si no eres romano, ¿qué eres, entonces?
—Samnita —respondió de inmediato.
Los samnitas habían librado tres batallas contra Roma y corría el rumor de que, a pesar de que en las tres habían sido aplastados y sometidos, seguían esperando la oportunidad de librar una cuarta. Ni siquiera un tarentino podía poner objeciones a un samnita.
Aquél, sin embargo, demostró no sólo que era vengativo, sino, además, que estaba bien informado.
—Si fueras samnita te llamarías Mamerto —apuntó—. ¿Por qué utilizar la forma latina del nombre si hablas osco?
La verdad era que, a lo largo del tiempo, Arquímedes había oído de boca de Marco diferentes versiones sobre su nacionalidad. El tratante que se lo vendió a su padre dijo que era latino, pero Marco se declaraba unas veces sabino y otras, marso. Arquímedes no estaba seguro de cuál era su verdadera procedencia, pero sabía que tanto latinos como sabinos y marsos formaban parte de la alianza romana. La sensación de disgusto fue eclipsada por completo por la de alarma: podían perfectamente enviar a Marco a las canteras del Estado durante todo el tiempo que durara la guerra. Y dadas las condiciones en que vivían los esclavos en las canteras, tendría suerte de salir de allí con vida.
—Marco es samnita y lleva años con mi familia —declaró con firmeza—. Mi padre lo compró cuando yo tenía nueve años. ¿Piensas que introduciría clandestinamente al enemigo en mi propia ciudad? Si quieres acusarme de algo, hazlo delante de un magistrado.
El tarentino le dirigió una dura mirada antes de volver a evaluar al esclavo; éste lo observaba con la misma serenidad imperturbable que había adoptado desde el principio. El soldado se cambió la lanza de mano y ordenó:
—Di: «¡Que los dioses destruyan a Roma!»Marco dudó, luego levantó ambos brazos al cielo y exclamó:
—¡Que los dioses destruyan a Cartago y otorguen la victoria a la amada Siracusa!
El soldado agitó en todas las direcciones la lanza, que emitió un silbido rasgado; la punta golpeó a Marco bajo el brazo izquierdo y lo envió hacia donde se encontraba Arquímedes. El esclavo cayó sobre su amo, y ambos fueron al suelo con un gruñido.
Mientras luchaba por ponerse de nuevo en pie, Arquímedes cobró conciencia del tupido silencio que se había generado. Notaba a Marco encima de él, temblando, aunque no sabía si era de rabia o de miedo. Entonces, el cuerpo del esclavo se apartó, y él pudo incorporarse, gateando. Marco permaneció arrodillado en el muelle, con la mano derecha contra el costado izquierdo. Arquímedes advirtió que la sangre se le deslizaba a lo largo de las piernas. Estaba tan furioso que quiso pegar al soldado: ¿qué derecho tenía aquel forastero a tumbarlo en el muelle de su propia ciudad? Respiró hondo y recordó que aquel hombre era un mercenario extranjero y que debía andarse con tiento, pues iba armado y él no; además, no quería causarle problemas a Marco.
—¿Por qué has hecho eso? —preguntó, luchando por tragarse la rabia—. ¡Puede que mi esclavo no haya repetido lo que le has dicho, pero ha rogado por la victoria de la ciudad!
—Ha rogado por la destrucción de Cartago —replicó el tarentino. Estaba sofocado, casi sin aliento: había llegado más lejos de lo que pretendía. Pegar a esclavos era una cosa, pero golpear a ciudadanos nacidos libres era otra muy distinta. Su camarada y el funcionario de aduanas lo miraban con aversión.
—¿Y no es lo que queremos todos? —dijo Arquímedes. Cartago había sido la enemiga de Siracusa desde la fundación de la ciudad, casi quinientos años atrás.
—Cartago es nuestra aliada —sentenció el soldado.
Arquímedes estaba demasiado alterado como para recordar la cautela con la que debía proceder con los mercenarios.
Miró al tarentino, luego a su compañero y después al funcionario de aduanas.
—¿Cartago? —repitió, incrédulo.
El otro soldado y el funcionario estaban visiblemente incómodos.
—¿No os habíais enterado? —dijo el anciano.
Arquímedes, perplejo, negó con la cabeza. Tal vez eso tenía sentido. Cartago y Siracusa llevaban tiempo luchando por la posesión de Sicilia y, sin duda, los cartagineses se sentían tan consternados como los siracusanos por la intrusión del creciente poder de Roma en la isla. Tal vez era comprensible que dos antiguos enemigos se unieran para combatir una amenaza común. Pero... ¡Cartago! Cartago, que había torturado hasta la muerte a toda la población masculina de la ciudad de Himera; Cartago, que adoraba a dioses que le exigían quemar vivos a sus propios hijos; Cartago, la devastadora, la embustera, la enemiga de los griegos.
—¿Es verdad que nuestro tirano ha firmado un pacto con Cartago? —preguntó.
—Nuestro rey —corrigió rápidamente el tarentino—. Ahora se hace llamar rey.
Arquímedes se limitó a pestañear. Para un siracusano, «tirano» era el título natural del gobernador absoluto; no tenía ninguna connotación negativa. Si el actual tirano de Siracusa quería ser denominado rey, estaba en su derecho, pero no parecía tener mucho sentido.
—El rey Hierón no ha firmado nada —dijo el funcionario, a la defensiva.
—No es ningún necio —añadió el otro soldado, hablando por primera vez sin susurrar y revelando con ello su acento, que Arquímedes identificó, con alivio, como el inimitable gruñido de los barrios bajos de Siracusa—. Si Cartago quiere ayudar a nuestra ciudad a combatir contra Roma, bienvenida sea, aunque no creo que el rey Hierón confíe mucho en esa saqueadora. No obstante, me parece bien. Lo único que ha hecho es acordar una operación militar conjunta contra los romanos, nada más. —Miró al tarentino con desagrado; era evidente que pensaba que pedir la destrucción de Cartago no se merecía un golpe.
Marco gruñó de impaciencia, y Arquímedes recordó lo que se suponía que debería estar haciendo, es decir, dirigirse a su casa.
—En Egipto no hemos oído hablar de esa alianza —dijo—. Lo siento, si es que Marco te ha ofendido, pero él creía estar rogando por la victoria de Siracusa.
El funcionario y el soldado siracusano asintieron con la cabeza, aceptando la explicación, aliviados al ver que Arquímedes había decidido tácitamente pasar por alto la agresión. El tarentino, sin embargo, se limitó a fruncir el entrecejo, pues Marco había rogado por la victoria de Siracusa, pero no por la destrucción de Roma. La oscura mirada del hombre retornó al esclavo, que seguía arrodillado en el muelle, con la cabeza gacha, tocándose el punto donde había recibido el golpe. Detrás de aquella mirada hervía el deseo de herir y humillar.
Arquímedes, que también era consciente de la evasiva de Marco, carraspeó.
—Si realmente crees que mi esclavo es romano, aunque es absurdo pensar que un ciudadano de Roma sea esclavo, podemos ir a ver al responsable de decidir sobre estos asuntos —propuso—. Aunque... —Hurgó en el interior de su bolsa y sacó dos monedas de plata, dos dracmas, cada una de ellas de un valor superior al jornal de un mercenario—. Se está haciendo tarde y quiero llegar a casa para ver a mi familia, no entretenerme en los tribunales. —Las monedas brillaban en su mano: plata recién acuñada, estampada con la cara del rey Ptolomeo de Egipto.
El soldado siracusano se abalanzó sobre ellas y las cogió con una sonrisa, pero viendo la cara que ponía el funcionario, volvió a sonreír y declaró sin problemas:
—Lo repartiremos entre los tres.
El tarentino le dedicó a Arquímedes una torva mirada, pero los otros dos se sentían felices de aceptar el dinero y olvidarse de Marco, y el hombre no se atrevió a llevarles la contraria.
—¡No es posible repartir dos monedas entre tres! —espetó, en cambio.
Arquímedes se obligó a sonreír, a pesar de que el esfuerzo estuvo a punto de ahogarlo.
—Por supuesto que es posible —dijo—. Os tocan ocho óbolos a cada uno. Pero toma. —Sacó otra moneda, idéntica a las dos primeras—. ¡Buena suerte a los defensores de la ciudad!
El tarentino le arrebató el dracma con expresión de odio y partió hacia la puerta de la muralla más cercana. Su camarada se encogió de hombros, miró a Arquímedes como queriendo disculparse y se volvió hacia el funcionario de aduanas con las otras dos monedas. Arquímedes se dirigió cojeando hacia Marco.
—¿Estás bien? —preguntó.
Marco se tocó el golpe una vez más, sacudió la cabeza y se puso en pie con expresión sombría.
—¡Que los dioses destruyan a esa basura tarentina de la manera más cruel posible! —murmuró—. ¡Tres monedas tiradas a la cloaca!
Arquímedes le dio un bofetón, lleno de rabia y alivio al misino tiempo.
—¡Pedazo de inútil! —exclamó, con un susurro vehemente—. ¡Podrías haber acabado en las canteras! ¿Por qué no has repetido lo que él decía?
Marco apartó la vista, tocándose la cara.
—No soy su esclavo —declaró.
—¡A veces desearía que tampoco fueses el mío!
—¡A veces yo también! —replicó, mirando a su amo a los ojos.
Arquímedes soltó un suspiro.
—Pues casi lo consigues. Ese tipo quería verte encadenado y picando piedra hasta el final de la guerra, sea cual sea esa maldita nación tuya, y la verdad es que has hecho todo lo posible por provocarlo. ¡Debería haber permitido que te llevaran! ¿Por qué no podías llamarlo «señor» y bajar la vista cuando te hablaba, como un buen esclavo?
—He nacido libre —dijo Marco, taciturno—. Nunca me he arrastrado ni ante vos ni ante vuestro padre. ¿Por qué debería hacerlo ante un tarentino sin casa ni medio acre a su nombre?
—¡Tú y tu maldita cantinela de que has nacido libre! —exclamó Arquímedes, disgustado—. Yo también he nacido libre y soy ciudadano con todos los derechos, y sin embargo no peleo con mercenarios.
Cuando se dio cuenta de que el funcionario de aduanas se marchaba, estuvo a punto de añadir: «¡De todos modos, no sé por qué debería creer ese cuento de que has nacido libre, cuando eres incapaz de decidir si eres sabino o samnita!», pero se tragó las palabras, pues el otro soldado se había quedado escuchando. En cualquier caso, no tenía sentido. Nadie nacido en la esclavitud podía ser tan obstinado, difícil y orgulloso como Marco.
—Si nos hubieran inspeccionado nada más desembarcar, no se habrían detenido tanto con nosotros... —gruñó Marco, defendiéndose—. Pero vos teníais que entreteneros dibujando círculos... —Bajó la vista al suelo arañado del muelle y rectificó—: Dibujando cubos.
—Cuboides —lo corrigió Arquímedes. Miró de reojo los dibujos medio borrados, y luego se palpó el cinturón y exclamó—: ¡He perdido el compás!
Marco miró alrededor y lo vio en el suelo, junto al equipaje. Se agachó rápidamente y se lo tendió a Arquímedes. Éste lo cogió, agradecido, y lo examinó para comprobar que no hubiera sufrido ningún daño.
—Es un objeto muy punzante... —dijo el soldado siracusano, acercándose—. Has tenido suerte de que cayera al suelo. De haberlo llevado en el cinturón cuando Filónides te ha tirado al suelo, te lo habrías clavado. ¿Qué tal esa pierna?
Arquímedes pestañeó y se observó el arañazo. Había dejado de sangrar.
—Está bien —respondió, y se guardó el compás en el cinturón.
El soldado bufó ante aquel disparate y se ofreció a ayudarlos con el equipaje. Arquímedes se fijó entonces en el guardia. Era más o menos de su edad, ancho de hombros, con barba bien recortada y un agradable rostro de mirada penetrante. A pesar de las bromas que había estado susurrándole antes a su cámara—da, ahora parecía sinceramente dispuesto a mostrarse amistoso. Arquímedes aceptó la oferta.
Con Marco sujetando un extremo del baúl, el soldado el otro, y Arquímedes intentando, con escasa efectividad, ayudar en el medio, se encaminaron hacia la puerta de la muralla.
—Gracias por el dinero —dijo el soldado—. Por cierto, me llamo Straton, hijo de Metrodoro. Cuando vayas a alistarte, di que vas de parte mía. Yo me encargaré de que te traten bien.
Arquímedes volvió a pestañear y luego recordó que el funcionario de aduanas daba por supuesto que él había regresado para combatir por su ciudad. Permaneció un momento en silencio. Aunque no planeaba alistarse, no estaría de más recibir asesoramiento por parte de alguien que estuviese de su lado en la guarnición de la ciudad.
—Yo no tenía pensado alistarme... —dijo dudoso—, pero supongo que el rey estará buscando ingenieros. ¿Sabes cómo podría trabajar como tal?
Straton miró de reojo la cesta de mimbre atada al baúl, ¡el gran cubo!, y sonrió.
—¿Sabes algo sobre catapultas y maquinaria de asalto? —preguntó.
—Bueno. La verdad es que nunca he fabricado nada de ese tipo. Pero sé cómo funcionan.
Straton volvió a sonreír.
—Entonces puedes hablar con el rey sobre el tema. Es posible que necesite gente. No lo sé.
Marco se echó a reír. La sonrisa del soldado se esfumó, pero no dijo nada.
—¿Está en la ciudad el rey Hierón? —preguntó Arquímedes, impaciente.
Straton le informó de que el rey Hierón se encontraba al frente de su ejército sitiando la ciudad de Mesana. En su ausencia, el responsable de Siracusa era Leptines, su suegro. Straton no estaba seguro de si era mejor que se dirigiera al regente o se desplazara al norte, hasta Mesana, para entrevistarse con el monarca. Lo preguntaría. ¿Le apetecería a Arquímedes quedar con él al día siguiente para tomar una copa? Volvería a estar de guardia en los muelles, pero su turno acababa al anochecer. Arquímedes le dio las gracias y aceptó la invitación.
Cruzaron la puerta y depositaron el baúl en el suelo de la estrecha y sucia callejuela.
—¿Hacia dónde vais? —preguntó Straton.
—Hacia el otro lado de la Acradina —respondió al instante Arquímedes—. Cerca de la fuente del León.
—No pensaréis cargar con todo esto hasta allí... —dijo el soldado en tono autoritario—. Gelón, el panadero que vive en esta calle, tiene un asno. Te lo prestará a cambio de unas monedas.
Arquímedes le dio las gracias y se dirigió a alquilar el animal. Marco se disponía a sentarse en el baúl cuando Straton lo agarró por el brazo.
—¡Espera un momento! —le ordenó bruscamente.
El esclavo se quedó inmóvil, sin hacer el menor esfuerzo por retirar el brazo. Los dos hombres eran más o menos de la misma altura y se miraron a los ojos. Empezaba a oscurecer y, a sus espaldas, el nuevo cambio de guardia se encargaba de cerrar la puerta marítima de Siracusa.
—Yo no soy Filónides —dijo en voz baja Straton—, y no pego a los esclavos de los demás, pero te mereces una azotaina. No me importa el tipo de italiano que seas, pero, en estos momentos, nadie de tu nación es bien recibido en esta ciudad, y si hubiéramos ido al magistrado, no te habrías librado de una paliza, como mínimo. Tu amo te ha sacado de un agujero apestoso, y a cambio tú te has mostrado insolente con él. No me gusta ver que un esclavo se ríe de su amo. Hay muchas personas que piensan como yo, y algunas son como Filónides.
Marco se relajó al darse cuenta de que sus problemas se debían más a su comportamiento que a su nacionalidad.
—¿Cuándo me he reído yo de mi amo? —preguntó afablemente.
La mano de Straton se tensó sobre su brazo.
—Cuando ha dicho que quería ser ingeniero del ejército.
—¡Ah! —respondió sin perder la calma—. Era de vos de quien me reía... señor.
Straton lo miró, atónito y ofendido. Marco dibujó una sonrisa torcida. Empezaba a divertirse con todo aquello.
—Vos os habéis reído de él desde el momento en que le halléis puesto los ojos encima —dijo—. Y cuando ha afirmado que nunca había construido una catapulta, habéis imaginado que no tenía ni idea del tema, ¿verdad? Pues permitidme que os diga una cosa: si Arquímedes se ofrece a construir catapultas, y si Hierón es la mitad de listo de lo que se supone que es, quienquiera que en estos momentos esté construyendo catapultas para el rey se quedará sin trabajo. ¿Os apostáis algo?
—¿Algo? ¿Cuánto? —preguntó Straton, perplejo.
—Diez dracmas a cambio de la moneda que él os ha dado... No, ¡que sean veinte! Os apuesto a que si mi amo es contratado por el rey, quienquiera que esté ahora al cargo será degradado o perderá su empleo en el plazo de seis meses, y a Arquímedes le ofrecerán sustituirlo.
—¿Tienes veinte dracmas?
—Sí. ¿Queréis saber cómo los conseguí antes de decidiros a apostar?
Straton lo miró con recelo un instante y luego bufó a modo «le concesión.
—De acuerdo. —Le soltó el brazo.
Marco se recostó en el baúl.
—Cuando partimos hacia Alejandría, hace tres años, el padre de mi amo, Fidias, vendió un viñedo para costear el viaje: él había estado en aquella ciudad de joven y quería que su hijo disfrutase de la misma oportunidad. Y Arquímedes la disfrutó... ¡Por Heracles que lo hizo! Allí se halla ese gran templo dedicado a las musas, con su biblioteca...
—He oído hablar del Museo —dijo Straton, interesado—. Yo sólo sé leer, y mal, pero tengo entendido que los eruditos del Museo de Alejandría son los hombres más instruidos de la tierra.
—Es una casa de locos —repuso Marco con desagrado—. Está lleno de griegos borrachos de lógica, y mi amo corrió a unirse a ellos como el cordero perdido que por fin encuentra su rebaño. Hizo muchos amigos, y pasaba los días entregado a la geometría y hablando, hablando y bebiendo: ni siquiera quería regresar a su casa de Siracusa. A vos os parece adecuado decirme que merezco una azotaina por la forma en que me dirijo a mi amo. Pues bien, permitidme que os diga que me he ganado el derecho a hablarle como me apetezca. Podría haberle robado hasta el último céntimo y huido tranquilamente. Él ni se habría enterado hasta al cabo de al menos tres días. Sin embargo, lo que hice fue cuidar de él e intentar que cada dracma valiese por dos. Fidias nos había dado dinero para subsistir un año, pero con los precios de Alejandría no nos habría durado ni la mitad de ese tiempo. Nos lo gastamos todo, incluido el reservado para el viaje de vuelta. Tuvimos que intercambiar cosas, pedir préstamos y vender de todo. Después de un año en la ciudad, estábamos sin dinero y endeudados. Yo se lo recordaba continuamente a Arquímedes, hasta que por fin me prestó atención y decidió fabricar alguna máquina.
Marco hizo una pausa y prosiguió:
—Hasta aquí es una historia normal, ¿verdad?, exceptuando lo de la geometría, por supuesto. Un joven fuera de su casa por primera vez, desenfrenándose en una gran ciudad extranjera, y un esclavo fiel retorciéndose las manos y diciendo: «¡Oh, señor, acordaos de vuestro pobre y anciano padre y volved a casa!» Muy bien, pero aquí es donde la historia empieza a salirse de lo normal. Mi joven amo construye máquinas, pero no vulgares, sino tan ingeniosas que podríais recorrer el mundo de punta a punta y no ver nada igual. Así es como sobrevivimos dos años en Alejandría: siempre que íbamos mal de dinero, él inventaba cualquier cosa y yo la vendía. Estuvo un tiempo haciendo juguetitos de ésos —añadió, sacudiendo la cabeza en dirección a la cesta de mimbre que tenía a sus espaldas—, pero nunca se preocupó por ver si alguien quería uno de tamaño natural. Entonces se lo enseñó a un hombre rico que acababa de adquirir una finca en el delta del Nilo y buscaba formas de mejorar sus tierras. Zenódoto, que así se llamaba, vio el caracol de agua y se enamoró de él... Y con razón, pues es la máquina más asombrosa que jamás ha construido Arquímedes y que yo he visto en mi vida. Zenódoto hizo inmediatamente un pedido de ocho de esos aparatos, a treinta dracmas cada uno. Acordamos que él suministraría el material y la mano de obra para fabricarlos, y que se encargaría, además, de nuestra manutención mientras estuviéramos trabajando, así como de los gastos de desplazamiento hasta su finca.
»De modo que nos trasladamos a su propiedad y nos pusimos manos a la obra. Cuando terminamos el primer caracol de agua, empezó a acudir gente para verlo. En Egipto llevan estudiando nuevos sistemas de riego desde que se creó el mundo. Creían saberlo todo sobre el tema, pero nadie había visto nada parecido a un caracol de agua. Y todo el mundo, creedme, todo el mundo que tenía un pedazo de tierra en el Delta quería uno. Subí el precio a cuarenta dracmas, luego a sesenta, luego a ochenta: no importaba. La gente seguía haciendo cola para comprarlos. Pero, claro, los más ricos no estaban dispuestos a esperar. Entonces empezaron a acudir directamente a mí, me daban un dracma y me decían: "Encárgate de que tu amo fabrique primero mi pedido." Así es como conseguí mi dinero: vendiendo las virutas de la inventiva de Arquímedes.
—Si tan rentable era el negocio, ¿por qué no seguisteis construyendo caracoles de agua? —preguntó con escepticismo Straton.
—Arquímedes se aburrió de ellos —respondió enseguida Marco—. Siempre pierde el interés por sus máquinas una vez que las ha puesto en funcionamiento. Prefiere pasar el tiempo dibujando círculos... perdón, cuboides. Naturalmente, hubo otros que comenzaron a realizar caracoles de agua, copiándolos de los nuestros lo mejor que podían. Pero, aun así, todo el mundo sabía que era un invento de Arquímedes, y éramos los fabricantes preferidos de todos. Podríamos haber hecho una fortuna, ¡de verdad! Pero tan pronto como mi amo pudo permitirse retomar sus estudios geométricos, encontró a un colega emprendedor dispuesto a pagarle cien dracmas por su diseño, le entregó nuestra lista de clientes y regresó a Alejandría a dibujar círculos. Me dan ganas de echarme a llorar cada vez que pienso en ello. ¡Y eso fue lo que sucedió la última vez que Arquímedes se dedicó a fabricar máquinas! Pero ahora volverá a hacerlo.
Apuesto por él contra cualquier ingeniero que el rey Hierón pueda haber contratado. ¿Aceptáis la apuesta?
—¿Puedo ver ese caracol de agua?
Marco sonrió.
—Por supuesto —respondió, y mientras el soldado se acercaba a la cesta de mimbre, añadió—: Pero cobro dos óbolos por demostración.
Straton se detuvo, enfadado, con una mano en las asas de la cesta.
—¿Tu amo te permite hacerlo?
—Me permite encargarme del dinero —dijo con descaro—. ¿Es que no me habéis escuchado?
Straton examinó un momento a Marco y luego se echó a reír.
—¡De acuerdo! —exclamó—. Siento haberme reído de tu amo e insultado tu fidelidad. Eres un buen esclavo.
—¡No lo soy! —declaró apasionadamente—. Nací libre, y no he olvidado mi condición. Pero soy honrado. ¿Aceptáis la apuesta o no?
—¿Veinte dracmas a cambio de una moneda si a tu amo le ofrecen el trabajo de su predecesor en el plazo de seis meses?
—Eso es.
Straton se lo planteó. Era una apuesta interesante y, a pesar de lo que Marco le había contado, estaba convencido de que la ganaría. Al fin y al cabo, el esclavo era fiel a su amo, pero el amo no le había parecido muy impresionante. Diez contra uno era una buena oferta.
—De acuerdo —dijo—. Acepto.
Arquímedes apareció en el momento en que se estrechaban la mano. Portaba una antorcha que centelleaba con fuerza en la creciente oscuridad, y lo seguía un niño que tiraba de un asno. Straton le dedicó a su nuevo conocido una mirada evaluativa, como si de un caballo de carreras se tratara, y se sintió aliviado. No, aquel joven larguirucho, vestido con una sucia túnica de hilo y un manto gastado, no parecía un genio formidable. Necesitaba un buen corte de pelo, un afeitado y un baño, tenía una rodilla ensangrentada v la otra sucia, y su rostro mostraba una expresión vaga y perdida. Pensó que la moneda egipcia estaba a buen recaudo.
Cargaron el baúl en el asno, lo cual no pareció agradar mucho al animal, y confirmaron que volverían a verse al día siguiente. Arquímedes le entregó la antorcha a Marco, y la pequeña expedición descendió al trote por la calle.
—¿Por qué os dabais la mano? —le preguntó Arquímedes a su esclavo cuando ya empezaban a ascender la colina situada al otro lado de la Acradina.
Marco sonrió con suficiencia.
—He hecho una apuesta con ese soldado. Para recuperar la moneda que le habéis dado.
Arquímedes lo miró, inquieto.
—Espero que no pierdas tu dinero.
—No os preocupéis. No lo perderé. Los primeros griegos que colonizaron Siracusa se establecieron en el promontorio de la Ortigia, una gran zona de templos y edificios públicos prudentemente fortificados y protegidos por guarniciones, donde residía el Gobierno. Sin embargo, la Acradina era el barrio más antiguo. Había surgido cuando las casas y las tiendas de la primitiva ciudad, en continua expansión, superaron la poblada ciudadela y se diseminaron de forma caótica a lo largo de la costa. Con el tiempo, a medida que la urbe crecía en riqueza y en poder, se creó en el interior la Ciudad Nueva, destinada a los ricos, mientras que los pobres se instalaron en el barrio de Tyche, un conjunto de edificios dispersos a lo largo de la carretera del norte. En la Acradina seguía residiendo la antigua clase media. Surcada por callejuelas sucias, y rodeada por las murallas que protegían la ciudad de los ataques por mar, era el corazón de Siracusa: oscuro, retorcido y lleno de placeres secretos.
Arquímedes la atravesó, feliz. Normalmente, una ciudad-estado despertaba en sus habitantes el más intenso y apasionado patriotismo y orgullo cívico, y, a pesar de que Arquímedes siembre había sido una especie de inadaptado en su propia ciudad, sentía que en todo polvoriento cruce de calles brillaba la gloria de Siracusa. Cada paso, además, lo acercaba a su hogar. Recorrió con la vista, impaciente, todos los lugares que le resultaban familiares: el pequeño parque con sus viejos plataneros, la panadería de la esquina donde la familia compraba el Dan, la fuente pública con la estatua del león en la que se abastecían de agua para la casa. Del establecimiento de comidas situado más abajo, adonde de muchacho corría a buscar algo de cena cuando, por algún motivo, no habían podido prepararla en casa, llegaba un aroma de hierbas y carne asada. La casa de Nicómaco, la carnicería de Eufanes, con la vivienda en la planta superior... y, finalmente, allí estaba. Arquímedes se detuvo y observó en silencio la sencilla fachada de ladrillos de adobe y la madera erosionada por el tiempo de la única puerta. Empezó a sentir un dolor en el pecho y escozor en los ojos. En su día, aquel edificio había definido lo que significaba un hogar. Había sido el único sitio que le importaba, el centro del universo, el contenedor de todo lo que era importante en su pequeño mundo. Todas las personas que más quería estaban detrás de esa puerta.
Le habría gustado que vivieran en Alejandría.
Marco levantó la antorcha y observó también la casa, recordando la primera vez que la había visto, cuando Fidias lo había llevado encadenado hasta allí, después de comprarlo en el mercado de esclavos. «No es mi hogar —se recordó, negando, sin saber por qué, la alegría que se cernía sobre el umbral de su conciencia—. Sólo es la casa que habito como esclavo.» Recordó un momento su hogar en las colinas de la Italia central, a sus padres, pero los apartó rápidamente de su cabeza: lo más probable es que hubieran muerto. Se percató de que en la vivienda de Fidias habían caído algunos ladrillos, y de que el tejado necesitaba una buena reparación. No le sorprendía. Él había sido el único hombre de la casa, a excepción de los amos, y no se podía contar con ellos, al menos en lo que a mantenimiento se refería. Tenía trabajo por delante.
Gelón, el hijo del panadero, que había ido con ellos para encargarse del asno, preguntó:
—¿Es aquí?
Descargaron el asno, depositaron el baúl en el suelo y enviaron al muchacho de vuelta a casa con el animal, entregándole la antorcha para que se alumbrara durante el recorrido. Arquímedes respiró hondo el aire cálido del verano y llamó a la puerta.
Después de un prolongado silencio, volvió a llamar, hasta que finalmente abrieron. Por la rendija asomó la cabeza de una mujer, con las arrugas de su ajado rostro escondidas entre las sombras que proyectaba la luz de la lámpara que sostenía.
—¡Sosibia! —exclamó Arquímedes, con una enorme sonrisa.
La guardiana de la casa se quedó boquiabierta y gritó:
—¡Medión! —Era el diminutivo de su nombre, el apodo que utilizaba su familia, una palabra que llevaba tres años sin oír.
El encuentro fue tan ruidoso y feliz como Arquímedes se había imaginado. Enseguida llegó corriendo su madre, Arata, y lo estrechó entre sus brazos, y a continuación su hermana, que lo abrazó también tan pronto como su madre lo soltó.
—¡Te has hecho mayor, Filira! —le dijo, separándola de él para admirarla.
En el momento de su partida, ella tenía trece años: ahora, con dieciséis, era ya una jovencita, aunque no había cambiado mucho. Seguía siendo alta y delgada, desgarbada y con una mirada brillante. Llevaba su indomable melena castaña recogida en un moño detrás de la cabeza. Ella le apartó las manos para poder abrazarlo.
—¡Sin embargo, tú no! ¡Tienes el mismo aspecto desastrado de siempre! —respondió.
Sosibia y sus dos hijos, en un segundo plano, sonreían y lanzaban exclamaciones. Pero había una ausencia.
—¿Dónde está mi padre? —preguntó Arquímedes, y la algarabía cesó de pronto.
—Está demasiado mal para levantarse —dijo Filira, en medio del repentino silencio—. Hace meses que no puede levantarse de la cama. —En su voz había un tono de reproche. Llevaba meses cuidándolo y viéndolo debilitarse, mientras Arquímedes, el querido y único hijo varón, prolongaba su estancia en Alejandría.
Él la miró, abatido. Sabía que su padre estaba enfermo. Esa certeza lo había acosado mentalmente durante un par de meses, salpicando de ansiedad todos los preparativos de su regreso a casa. No obstante, esperaba encontrarlo más o menos como lo había dejado. Pensaba que la enfermedad no pasaría de una tos persistente, un dolor de espalda, una indigestión crónica. No imaginaba que un monstruo deformante se hubiera instalado en la casa para aposentarse en el lecho de su progenitor.
—Lo siento, querido —dijo delicadamente su madre. Siempre había sido la pacificadora de la familia, la voz del espíritu práctico y la calma. Era de menor estatura que sus hijos, ancha de caderas y de frente despejada; tenía más canas de las que Arquímedes recordaba—. Me temo que verlo te producirá una conmoción. No podías saber lo enfermo que estaba. Pero doy las gracias a los dioses de que por fin hayas vuelto sano y salvo a casa.
—Quiero verlo —dijo con un murmullo ronco.
El lecho de Fidias estaba instalado en la habitación que Arquímedes recordaba como el taller de su madre, al otro lado del pequeño patio que comunicaba con la calle y que constituía el centro de la casa. Las escaleras que conducían a los dormitorios de los pisos superiores eran empinadas y estrechas, y la planta baja resultaba mucho más cómoda para un inválido. Cuando el joven entró en el antiguo taller, iluminado tan sólo por una lámpara, vio a su padre sentado y mirando ansioso hacia la puerta: había oído todo aquel ruido y esperaba impaciente la aparición de su hijo. Arquímedes titubeó en el umbral. Fidias siempre había sido alto y delgado, pero ahora estaba esquelético. El blanco de sus ojos, que lo observaban desde unas cavidades profundas, se había tornado amarillo, al igual que su piel, que se veía arrugada y seca. Había perdido casi todo el pelo, y el poco que le quedaba era blanco. Cuando tendió los brazos hacia su hijo, le temblaban las manos.
El joven cruzó precipitadamente la estancia, se arrodilló junto a la cama y estrechó el demacrado cuerpo de su padre.
—¡Lo siento! —dijo, sofocado—. No lo sabía... De haberlo sabido...
—¡Mi Arquimedión! —exclamó Fidias, y rodeó a su hijo con sus escuálidos brazos—. ¡Gracias a los dioses que has vuelto a casa!
—¡Padre! —gritó Arquímedes, y se deshizo en lágrimas.
Marco se encontraba en el patio, después de haber metido el equipaje y cerrado la puerta. Una vez dentro de la casa, Sosibia lo cogió por los hombros y le dio un beso en la mejilla.
—¡Tú también eres bienvenido! —dijo en voz baja—. Desearía que, a partir de ahora, ésta fuese una casa más feliz.
El esclavo la miró, conmovido a su pesar. Él y Sosibia nunca habían hecho buenas migas. Cuando Marco llegó, la principal preocupación de ella fue dejar claro que, aunque lo habían comprado para sustituir al anterior esclavo, no tenía la menor intención de permitirle ocupar en su cama el puesto del hombre fallecido. De entrada, Marco no entendió lo que la mujer quería decir con aquello (entonces él tenía dieciocho años, acababa de llegar de Italia y apenas conocía el griego), pero cuando por fin lo comprendió, dejó claro a su vez que no le apetecía en absoluto la idea de acostarse con una esclava cuarentona y simple. Evidentemente, aquella unanimidad en cuanto a lo de irse a la cama juntos no generó entre ellos ningún sentimiento de buena voluntad, y pasaron años peleando. Sosibia se burlaba de Marco por ser un bárbaro salvaje, y él la desdeñaba por ser una vieja servil. Y ahora ella le daba la bienvenida.
—Bien... —acertó a decir—. Es agradable estar en casa otra vez.
Después de un breve silencio, saludó con un ademán de cabeza a los dos chicos, que permanecían detrás de su madre, observando: Crestos, un muchacho de quince años, y Ágata, de trece.
—Los dos habéis crecido —señaló. «Otro motivo para no ser bienvenido», pensó para sus adentros. Cuatro esclavos adultos eran demasiados para una familia de clase media: ahora que él estaba de vuelta, era bastante probable que vendiesen a Crestos. Pero, al parecer, Sosibia no había previsto esa incómoda posibilidad, de modo que él también la apartó y dijo en cambio—: Mientras veníamos hacia aquí, se me ha ocurrido que habría mucho trabajo esperándome. Había olvidado que ahora tenemos un hombre más.
Crestos sonrió.
—Bienvenido a casa, Marco —dijo—. ¡Y bienvenido eres a hacer mi trabajo, si así lo deseas!
Su hermana pequeña rió, se adelantó de pronto y besó tímidamente al hombre en la mejilla.
—¡Bienvenido a casa! —musitó.
«No es mi casa», se recordó Marco, aunque una parte de él se alegraba de haber regresado. Aún sudaba al recordar su primer año de esclavitud, pero aquella pesadilla había terminado en el hogar de Fidias, donde se había despertado de nuevo en un mundo gobernado por reglas civilizadas.
—Es agradable estar en casa otra vez —repitió. Se produjo un nuevo silencio, y después movió la cabeza en dirección a la puerta que había al otro lado del patio—. ¿Se muere el anciano? —preguntó.
Sosibia vaciló, luego hizo un gesto como para protegerse del mal y asintió.
—Ictericia —explicó con resignación—. No puede comer. Subsiste a base de caldo de cebada y de un poco de vino con miel. No durará mucho.
Marco pensó en Fidias. Un hombre bueno, un ciudadano honrado y trabajador, un esposo y un padre cariñoso. Un buen amo. Tal vez le guardara cierto resentimiento por esto último, pero no era culpa del anciano que él se hubiese convertido en esclavo.
—Lo siento —dijo sinceramente. Y luego añadió, con voz ronca—: Los dioses nos hacen mortales. A todos nos llegará la hora.
—Ha vivido bien —declaró Sosibia—. Ruego para que la madre tierra lo reciba con bondad.
Arquímedes permaneció media hora con su padre, hasta que el anciano cayó dormido. Aquella noche no le interesaba nada más. Sosibia y su madre le prepararon la cama en su antigua habitación, donde se acostó y buscó el olvido en el sueño.
A la mañana siguiente se despertó temprano y se quedó un rato en la cama. La luz del sol, que se filtraba a través de la persiana de mimbre trenzado, proyectaba sobre el blanco del enyesado líneas y triángulos de luz anaranjada. A medida que el sol fue elevándose, la luz se tornó más pálida y los triángulos se ensancharon. Poco a poco se deslizaron de la pared hacia su cama, hasta inundar la sábana.
Le escocían los ojos. En Alejandría había comprado un juego para su padre, que consistía en un conjunto de piezas de marfil cortadas en cuadrados y triángulos. Uniéndolas, se podía formar un cuadrado, un barco, una espada, un árbol o cualquier otra figura entre un centenar. El rompecabezas era una delicia para cualquier geómetra. Estaba seguro de que al anciano le encantaría. Sin embargo, la devastadora certeza de que cualquier regalo que le hiciese ahora tendría como destino la tumba le desgarraba el alma.
Fidias era la única persona que lo había comprendido a medida que iba haciéndose mayor. A menudo, Arquímedes sentía que todos los demás tenían un punto ciego en medio de la cabeza. Podían mirar un triángulo, un círculo, un cubo... pero no los veían de verdad. Lo explicaba una y otra vez, pero no comprendían. Explicaba la explicación, y lo miraban perplejos, preguntándose en voz alta por qué motivo aquello era tan maravilloso. Pero lo era, indeciblemente maravilloso. Aquello era todo un inundo, un mundo sin existencia material, pero iluminado por la razón pura, y los demás eran incapaces de verlo. Excepto Fidias. Su padre se lo había mostrado, le había enseñado sus formas y sus reglas, y había compartido con él todas sus exclamaciones de asombro. Cuando Arquímedes se hizo mayor, siguieron explorando juntos ese otro mundo. Habían conspirado, reído junios con el ábaco, discutido axiomas y demostraciones. En las noches claras, caminaban el uno al lado del otro por las colinas para observar las estrellas y calcular la distancia de la Luna. Sólo ellos dos, en toda Siracusa, se sentían como en casa en aquel mundo invisible. Los demás, incluso los más cercanos y queridos, quedaban siempre fuera.
Fue Fidias quien sugirió que Arquímedes viajara a Alejandría.
—Yo fui allí a tu edad —le dijo—y tuve ocasión de escuchar en persona el discurso de Euclides. Debes ir.
Vendió una viña cuya pérdida no podía permitirse, se desprendió de un esclavo imprescindible, todo para que su hijo pudiera estudiar matemáticas en el mayor centro de aprendizaje del mundo. Y Alejandría le dio todo lo que Fidias le había prometido…y más. Por primera vez, Arquímedes encontró a otros que lo comprendían, algunos de ellos jóvenes de su misma edad. Y por primera vez no se sentía como un excéntrico, sino libre para exponer sus ideas. De modo que se lanzó de lleno a abarcar el cielo, y las ideas llegaron a borbotones, presionando por captar su atención, desparramándose, batallando, hirviendo, bailando juntas. Allí se sintió como un pez criado en un estanque de jardín que descubre de pronto la inmensidad del mar. Fue una liberación más adictiva de lo que nunca habría imaginado.
Al final del primer año, Fidias empezó a escribir cartas preguntándole cuándo volvería a casa, pero Arquímedes no sabía qué contestar. Lo que hacía, en cambio, era hablarle de la teoría de Aristarco de que la Tierra giraba alrededor del Sol, de los trabajos de Conón sobre los eclipses, del problema délico o de los intentos llevados a cabo por varios geómetras para cuadrar el círculo. Fidias, por su parte, le respondía amablemente, asombrado y entusiasta, proporcionando argumentos y demostraciones; pero siempre, en algún lugar de las misivas, aparecía de nuevo la pregunta: «¿Cuándo vas a volver?» Arquímedes sabía, con meridiana claridad, que su padre lo echaba mucho de menos, que no tenía a nadie con quien compartir sus ideas, nadie que lo comprendiese. Sin embargo, no quería regresar.
Más tarde, a principios de la primavera, llegó la última carta de Fidias: «Se ha iniciado una guerra con Roma y yo no estoy bien de salud. He dejado de dar clases. Arquimedión, hijo mío, debes volver a casa. Tu madre y tu hermana te necesitan.» Tu madre y tu hermana. También hacía tiempo que Fidias lo necesitaba, pero no había exigido nada para sí mismo. Sólo se había limitado a formular aquella implorante pregunta, eludida por su hijo con persistencia.
Pero esa vez la pregunta era una orden que no podía pasar por alto. Arquímedes, a regañadientes, se ocupó de vender los muebles que había adquirido en Alejandría y se desprendió de sus máquinas y de algunas de las herramientas que había comprado para construirlas. Cualquier impedimento que retrasara su partida era bien recibido por él. Cuando finalmente el barco zarpó hacia Siracusa, lloró al ver a Alejandría desvanecerse a sus espaldas. Sin embargo, aquellas lágrimas no eran nada, comparadas con el dolor que lo esperaba.
Se abrió la puerta de su habitación y asomó la cabeza de Filira. Al ver que Arquímedes estaba despierto, entró.
Filira era siete años menor que él, pero se comportaba como si fuese siete años mayor. Era una muchacha llena de confianza y sin pelos en la lengua; había sido una alumna aplicada en la escuela y estaba bien considerada entre el vecindario. Se sentía muy orgullosa de su hermano, pero lo encontraba excesivamente difuso y soñador, necesitado de una mano que lo dirigiera. Avanzó decidida hacia él, con un bulto de ropa de color amarillo bajo el brazo. Arquímedes no estaba seguro de si se trataba de toallas, sábanas o prendas de vestir. Se sentó en la cama y dobló sus largas piernas para hacerle sitio a su hermana, que se acomodó a su lado y lo observó con mirada crítica. Entonces él se dio cuenta de que se hallaba desnudo bajo las sábanas. Su piel estaba cubierta por picaduras de pulgas y su aspecto era desaliñado: iba sin afeitar y tenía el cabello sucio y lleno de polvo. A la luz del día, pudo ver con más claridad lo mucho que había cambiado su hermana desde la última vez que la había visto: su cuerpo se había redondeado y cobrado formas. Iba vestida simplemente con una túnica ligera de hilo que se le pegaba al pecho de manera reveladora, y de pronto se sintió incómodo en su presencia.
—¿Cuándo te has bañado por última vez? —preguntó Filira, arrugando la nariz.
—En los barcos no puedes bañarte —respondió él a la defensiva.
Filira suspiró.
—Pues bien, tendrás que ir a la casa de baños de la Ciudad Nueva tan pronto hayas desayunado. ¡Tienes un aspecto lamentable! ¿Traes ropa limpia?
Él carraspeó, visiblemente triste, y no respondió.
—No sabía que nuestro padre estaba tan enfermo —dijo en cambio—. ¿Cuánto tiempo...?
—Desde octubre —respondió ella con frialdad—. Te escribió, pero me imagino que no recibirías la carta hasta pasado el invierno.
Entre octubre y abril no navegaban barcos por el Mediterráneo; incluso en el caso de que Arquímedes hubiera recibido la carta a finales de otoño, no habría tenido manera de regresar a casa hasta que las vías marítimas se hubieran abierto de nuevo. Imaginarse a su padre enfermo todo el invierno, mientras él disfrutaba en Alejandría, lo horrorizó.
—No llegó hasta finales de abril —dijo, apesadumbrado—. De todos modos, pensé que tenía tiempo para arreglar mis asuntos en Alejandría. Lo único que decía era: «Se ha iniciado una guerra con Roma y yo no estoy bien de salud.» Lo interpreté como que quería que volviese a casa para ayudarlo a dar clases a sus alumnos hasta que se recuperara.
—También él estaba convencido de que pronto se pondría bien —dijo Filira, y de repente se le llenaron los ojos de lágrimas—. Tuvo unas fiebres acompañadas de ictericia, pero nuestra madre también las sufrió, y se recobró. Pensábamos que él seguiría el mismo proceso. Sólo que no fue así, y esta primavera...
Arquímedes extendió la mano para acariciarla en el hombro y entonces ella perdió su compostura de muchacha sensata, soltó el fardo que sujetaba, se arrojó a sus brazos y lloró.
—¡Ha sido horrible! —gimió desesperada—. ¡Cada vez está peor, y no podemos hacer nada!
—Lo siento —dijo él en vano—. Me gustaría haber estado aquí.
—También él lo deseaba —sollozó Filira—. Todos los días mandaba a Crestos al puerto para ver si llegaban barcos de Alejandría, pero cuando los había, tú no venías en ellos. A veces decía que seguramente habrías muerto allí, o que tu barco se habría hundido, y lloraba por ti y nos pedía a todos que nos pusiéramos de luto. Eso fue lo peor de todo. ¿Por qué no regresaste el año pasado?
—¡Lo siento! —repitió, abatido, y también con lágrimas en los ojos—. Filira, te lo juro, lo habría hecho de haberlo sabido.
—Lo sé —dijo ella, tragándose los sollozos—. Lo sé. —Le dio unos golpecitos en la espalda, como si fuese él quien necesitaba consuelo, y luego se apartó y se secó los ojos. Nada podía hacerse contra la muerte, y estaba decidida a sobrellevar su dolor con la mayor dignidad posible. Cogió el bulto de ropa que había subido y lo extendió sobre la cama: resultó ser un manto nuevo, tejido con lana de color amarillo, y una túnica de hilo con dos columnas de espirales doradas que partían desde los hombros y descendían hasta las rodillas—. Lo hice para ti el año pasado. No tienes ropa limpia, ¿verdad?
—No, me temo que no —admitió él, recorriendo la cenefa lentamente con un dedo. Se trataba de dos columnas de espirales dobles que se enroscaban entre sí. Un dibujo interesante. «Si trazáramos una línea tangente, tanto en la espiral A como en la B, obtendríamos...»Filira le retiró con firmeza la mano del dibujo: él levantó la vista y la miró, sorprendido.
—Es para ponérsela —le dijo ella—, no para hacer cavilaciones geométricas.
—Oh, sí, claro —balbuceó. Entonces cayó en la cuenta de que aquellas prendas eran un regalo y añadió—: Gracias. Me gustan mucho.
Su hermana sacudió la cabeza con una sonrisa de desesperación.
—¡Ay, Medión! ¡No has cambiado en absoluto! —suspiró, apartándole un mechón de cabello sucio—. Bien —prosiguió, muy formal y esperanzada—, ¿tienes algo de dinero? Nos hemos quedado sin nada. Hemos tenido que vender algunas mantas y cacerolas para pagar al médico.
Arquímedes se encogió de hombros. Casi todas las ganancias que había conseguido con el caracol de agua se habían esfumado en Alejandría. Pero aún quedaba un poco.
—Algo tengo. Unos cien dracmas, creo... Marco lo sabe con exactitud.
—¡Cien dracmas! —exclamó ella, ansiosa—. ¡Eso está muy bien! Pensaba que deberíamos acudir enseguida a los antiguos alumnos de nuestro padre para suplicarles que retomaran las clases de matemáticas. Pero cien dracmas nos conceden un par de meses de gracia.
Arquímedes tosió para aclararse la garganta y se agitó, nervioso.
—No tengo intención de dar clases —declaró.
Ella se quedó mirándolo, exasperada.
—¡Medión, no puedes ganarte la vida con la geometría!
—¡Lo sé! —protestó—. Voy a tratar de conseguir trabajo como ingeniero del ejército. —Expuso los argumentos que había preparado de antemano con todo detalle—. Con una guerra en marcha, la ciudad necesitará catapultas y el tirano estará dispuesto a pagar por ellas. En las máquinas hay más dinero que en la enseñanza. Y soy bueno con las máquinas, ya lo sabes. Con ese dispositivo de irrigación que diseñé el verano pasado gané más dinero en dos meses de lo que nuestro padre gana en un año. Además, ¿no debo ayudar a defender la ciudad, si está en mis manos hacerlo? Esta noche estoy citado con una persona.
Y luego sonrió, más para animar a su hermana que por convicción. Ella sabía de su caracol de agua por las cartas que había escrito a casa, pero dudaba que hubiera tenido tanto éxito como él afirmaba. Y en cuanto a las catapultas, el rey disponía ya de ingenieros capaces de realizarlas. ¿Por qué iba a necesitar a alguien nuevo e inexperto? De cualquier modo, parecía improbable que consiguiera enriquecerse con eso. Su hermano había construido muchos artilugios de muchacho, y muchos de ellos no habían acabado de funcionar. La fabricación de máquinas no le parecía una fuente de ingresos tan segura como enseñar matemáticas. Aunque debía reconocer que le gustaban sus máquinas. De pequeña, se pasaba horas sentada tranquilamente viéndolo trabajar y escuchando sus explicaciones con solemne atención. Por lo que a ella se refería, los inventos de su hermano eran los juguetes más maravillosos del mundo, funcionasen o no, y se sentiría muy satisfecha si pudiese ganarse la vida con ello. Merecía la pena intentarlo... y tenían en casa cien dracmas y un par de meses antes de quedarse sin dinero.
Arquímedes se dio cuenta de que Filira aceptaba su plan y sintió una punzada de temor, como si acabara de cerrarse una puerta más en las murallas que lo rodeaban. En un arrebato de planificación práctica, había decidido que él era bueno en tres cosas: matemáticas puras, mecánica y flauta. Para ganarse el pan tenía que echar mano de una de esas tres habilidades. La música era algo personal, algo que hacía para sí mismo y para sus amigos; le parecía indigno tocar por encargo. En cuanto a las matemáticas puras, tal como Filira había apuntado, no podía vivir de trazar dibujos geométricos, y en cuanto a enseñarla, había tenido que ayudar a su padre en el pasado de vez en cuando y era incómodamente consciente de que no servía para eso. Los alumnos no comprendían cosas que a él le parecían obvias, y sus impacientes explicaciones no hacían otra cosa que confundirlos. De modo que llegó a la conclusión de que debería dedicarse a la fabricación de máquinas.
Idear un artefacto nuevo le resultaba divertido: le gustaba afrontar los problemas de la construcción y concebir los mecanismos que los solucionaran; le gustaba la concentración que le exigía, la compleja coordinación entre sus manos y su mente que requería, y la sólida realidad final. Pero una vez que la máquina estaba terminada, lo aburría realizar otra del mismo tipo, y luego otra y otra y otra. Era una cárcel sofocante donde las alas del alma se atrofiaban y morían. Las matemáticas puras, sin embargo, eran luz, aire, deliciosa libertad; le gustaban por encima de cualquier cosa en el mundo. Pero él no pertenecía a la nobleza, y no podía permitirse consagrarse a las matemáticas puras sin plantearse sórdidas consideraciones sobre los beneficios. Tenía una familia que mantener. El mundo invisible no podía seguir siendo su casa, sino sólo un lugar al que ir de visita cuando tuviera tiempo.
Y nadie lo acompañaría en esas visitas; nadie. Estaría solo... igual que lo había estado su padre durante los tres últimos años. Con un espasmo de dolor, dio por sentado que el destino era justo con él.
Entonces se acordó de la guerra. En Alejandría le había resultado difícil creer en semejante posibilidad; pero en Siracusa surgía enorme y amenazadora. Le acudieron a la cabeza los versos de una vieja canción:
Que nadie del género humano diga nunca
que el mañana traerá nuevas oportunidades,
ni, viendo a un hombre feliz, que esa alegría será duradera,
porque, más veloz que el ala de un dragón volador,
llega de nuevo el cambio.
—Vístete —ordenó Filira, acariciándole la mano—. Hablaré con Marco para lavar tus cosas.
Marco estaba lavándose cuando Filira dio con él. En aquella época, generalmente las viviendas particulares no tenían un lugar específico de aseo, y las casas de baños eran sólo para los ciudadanos. Marco estaba frotándose en el patio, con una esponja y un cubo. Era bastante habitual que incluso los hombres libres del hogar pasearan desnudos por la casa, y la desnudez de un esclavo no era nada por lo que preocuparse, pero Filira se sintió violenta y aguardó al pie de la escalera a que Marco terminara. Estaba incómoda en su presencia. Sabía que seguramente tendrían que vender a uno de los esclavos, y esperaba que fuese Marco. Ella siempre se había puesto del lado de Sosibia en sus frecuentes peleas domésticas y consideraba a aquel hombre como un desagradable bárbaro. Además, después de tres años de ausencia, le parecía un desconocido. Por eso no le importaba que lo vendieran, mientras que no soportaba la idea de imponer ese destino a cualquier otro de los esclavos. Se percató de que Marco tenía un fuerte golpe en el costado izquierdo. No obstante, a pesar de eso y de que estaba tan picado por las pulgas como su hermano, tenía un aspecto impecable y sano. Frunció los labios con desagrado. Lo habían enviado a Alejandría para que cuidara de Arquímedes, y había regresado rebosante de salud, mientras quelas costillas de su amo podían contarse.
Sin embargo, un inoportuno pensamiento fue a recordarle que su hermano siempre había sido delgado, y Marco, robusto. Cuando Arquímedes estaba concentrado con sus estudios geométricos, podía olvidarse de comer, a menos que le pusieran el plato encima del ábaco. ..y a veces, incluso así, se limitaba a alejarlo para que no lo molestara y poder seguir con sus cálculos. Seguramente era injusto culpar en exceso al esclavo por el estado en que su amo había vuelto a casa.
Marco se echó por la cabeza el resto del agua del cubo, se sacudió y cogió la túnica. Filira atravesó entonces el umbral para pasar al soleado patio.
—¡Marco! —dijo secamente—. ¿Dónde está el equipaje de mi hermano?
Él dio un brinco y, de forma brusca, se pasó la túnica por la cabeza antes de responder. Él también se sentía incómodo ante Filira. Cuando se fue de la casa, era una colegiala, y ahora era una joven mujer.
—Allí —respondió, indicando el baúl, que estaba en un rincón del patio—. Pero yo no lo abriría, señora.
—¿Por qué no? —dijo ella—. Debe de estar lleno de ropa sucia, y hoy hace un día estupendo para que se seque la colada.
Marco se encogió de hombros.
—Hay regalos. Uno de ellos es para vos.
Paseó los ojos brevemente por la parte delantera de la túnica de la joven. Ella se dio cuenta de que la tenía ceñida al cuerpo y se la aflojó, sonrojándose.
—¡Pero si acabo de decirle que iba a encargarme de sus cosas! —protestó—. Y no me ha mencionado nada de regalos.
Marco bufó.
—¿Esperabais que pensara en algo así?
No, por supuesto que no. Seguro que Arquímedes se acordaba de los regalos, y debía de saber dónde estaban. Pero nunca uniría ambos hechos, ni se le ocurriría que podía echar a perder la sorpresa si ella abría el baúl. Filiria soltó a su vez un bufido de exasperación. Marco sonrió, y algo se equilibró entre ellos: ambos eran miembros de la misma casa y ambos conocían los gustos y las manías de toda la gente que vivía allí.
—No hay ninguna prisa, ¿verdad? —preguntó él.
No la había, ciertamente. Lo único que ella pretendía era que todo recuperase su orden normal: Arquímedes en casa, en su habitación, como debía ser, con el baúl de viaje transformado en arcón de ropa. Se dirigió hacia donde se encontraba el equipaje y lo miró con resentimiento.
—¿Qué hay en la cesta? —inquirió.
—El famoso caracol de agua de vuestro hermano —respondió Marco, sonriendo de nuevo—. Podemos desembalarlo, si queréis. —Se acercó al baúl y empezó a desatar la cuerda.
—¿No preferirá enseñármelo él personalmente? —preguntó ella, dudando.
—No —contestó, deshaciendo otro nudo. De pronto se moría de ganas de mostrárselo, de impresionarla—. Construimos treinta y dos aparatos de éstos en Egipto, y se pone malo sólo de verlos. Pero es una máquina asombrosa. ¡Permitidme que os la enseñe!
Retiró la cuerda de la cesta, la enrolló y la dejó a un lado. Fi—lira se apoyó en el muro del patio cruzada de brazos, aparentando escaso interés, aunque en realidad sentía una curiosidad tremenda. De pronto, Marco cobró conciencia de que la postura de la muchacha resaltaba sus esbeltas caderas bajo el tejido de hilo. «Demasiado delgada —se dijo—, como su padre y su hermano, pero, por algún motivo, más bonita de lo que debería ser una joven tan angulosa como ella.» Quizá fuera el brillo de sus ojos. No es que le importara: él era tan propiedad de su hermano como la máquina que estaba desempaquetando. De cualquier modo, ¿qué daño hacía mostrándole una máquina a una muchacha bonita?
Soltó el nudo que aseguraba la tapa de la cesta, la abrió y sacó un cilindro de madera del lecho de paja en que lo habían depositado. Tendría cerca de un codo de longitud, y el exterior estaba armado con tablas unidas entre sí mediante flejes de hierro, como las de un barril. Su interior albergaba una complicada estructura untada con brea. En el centro había un soporte fijado con una clavija, de modo que el artilugio pudiera girar como una rueda.
—Los egipcios suelen levar el agua con la ayuda de un artefacto llamado tambor de agua —dijo Marco, dando vueltas al cilindro entre sus manos—. Se trata de una especie de rueda con ocho cubos sujetos a su perímetro. Si es grande, consigue mover una buena cantidad de agua, pero es muy pesada... Se necesita un par de hombres para que gire. Vuestro hermano empezó con una de ésas, y acabó con esto. Las máquinas reales que construimos eran, por supuesto, de mayor tamaño, de la altura de un hombre, pero por lo demás eran exactamente así. Como veis, tiene también ocho entradas. —Le mostró las ocho aberturas en la base del cilindro—. Pero no son cubos, sino tubos. —Introdujo el dedo en uno y Filira pudo ver que, en efecto, se trataba de un tubo que ascendía en torno al centro formando un ángulo—. Dan varias vueltas alrededor del cilindro y salen por arriba. —Dio un golpecito al borde superior, que era idéntico al inferior—. Cada uno de ellos es parecido al caparazón de un caracol, y por eso lo llaman así. Están hechos con listones de madera de sauce, pegados al centro con brea y cerrados por encima con tablas. No sé el porqué del ángulo de la espiral, pero es muy importante: muchos intentaron copiarlo, pero calcularon mal y no les funcionó. Pues bien, para usarlo... —Echó un vistazo a su alrededor y vio un ánfora grande que había en una esquina. Corrió hacia ella con el caracol en la mano. Lo dejó en el suelo, cogió el cubo que había empleado para bañarse y vertió en él un poco del agua del ánfora. Luego situó el cubo en una zona del patio en la que había un poco de desnivel, lo equilibró con piedras para que quedara inclinado, y luego puso delante una tabla de las que se utilizaban para hacer la colada, a modo de plataforma—. Es importante que se asiente en un ángulo determinado —le explicó a Filira—. Ésa es otra de las cosas en las que solía equivocarse la gente que intentaba copiarlo. El soporte debe estar recto. —Colocó la base de la máquina en el interior del agua del cubo, y la parte superior en la plataforma—. Ahora lo único que queda es darle vueltas. —Le indicó con un gesto que lo hiciera.
Filira se recogió el extremo de la túnica para no pisarlo y se agachó junto a él. Puso una mano en el cilindro de madera y empezó a girarlo con lentitud. El agua comenzó a entrar por los tubos situados en la parte inferior y enseguida salió por la parte superior. Ella siguió girando delicadamente la máquina, observándola: el agua entraba, recorría los tubos, y...
—¡El agua va para arriba! —exclamó, sorprendida. Retiró la mano de la máquina, como si acabara de quemarse con ella.
Marco sonrió.
—¡Sois rápida! —dijo—. La mayoría de la gente tarda en darse cuenta de ese detalle. Hay quien necesita que se lo digamos. Pero no es sólo eso... Observad con más detenimiento.
Filira se volvió de nuevo hacia el aparato. El agua entraba en un tubo; y mientras éste ascendía, el agua corría hacia abajo, por la espiral, mientras la máquina iba rodando. Rió complacida.
—Baja mientras sube —explicó el esclavo.
—A veces pienso que mi hermano es un error de la naturaleza —dijo Filira—. No debería haber nacido en un cuerpo humano: debería haber sido un espíritu que trabajara en los talleres de los dioses. Me imagino que una máquina como ésta de tamaño natural tiene que resultar mucho más fácil de mover que un tambor de agua.
—Por supuesto. No se necesitan dos hombres; ni siquiera uno. Incluso un niño puede encargarse de que funcione, porque lo único que hay que hacer es girar el caracol: el agua baja sola. —Se sentó sobre los talones y contempló con cariño el artilugio—. La gente hacía cola para comprarlo. ¡Podríamos haber hecho una fortuna!
—¡Creía que la habíais hecho! —dijo Filira, sorprendida—. Mi hermano me ha contado que ganasteis más en dos meses que mi padre en un año.
Marco sacudió la cabeza tristemente.
—Mil ochocientos ochenta dracmas. Lo bastante para pagar las deudas y vivir bien en Alejandría durante un año. Y nos habían encargado treinta máquinas más, ¡a ochenta dracmas la unidad! Pero él prefirió dedicarse a la geometría.
Filira tragó saliva. Era incapaz de imaginarse mil ochocientos ochenta dracmas juntos, y menos aún gastar una suma así.
La renta que proporcionaba la pequeña granja de la familia era de trescientos dracmas anuales (menos, después de la venta del viñedo), y las clases de Fidias daban aproximadamente otro tanto. Con el caracol de agua habían obtenido no sólo mucho más que el sueldo de su padre, sino el triple de todos los ingresos anuales de la casa... y Arquímedes se lo había gastado todo, menos cien dracmas.
Marco comprendió su repentino silencio y deseó no haber hablado. Se agitó, incómodo.
—Alejandría es cara —se excusó—. Y estaba la deuda... y el viaje de regreso. —Había habido también una mujer, que se había llevado gran parte del dinero, pero no tenía intención de mencionarle ese detalle—. Vuestro hermano no actuó de manera tan licenciosa como pudiera parecer —dijo, en cambio, para terminar... lo cual era cierto dados los precios de Alejandría, sin contar los de la mujer—. Además, quedan ciento sesenta dracmas.
—¿Ciento sesenta? —preguntó Filira, recelosa—. Arquímedes me ha dicho cien.
Marco se encogió de hombros y volvió a sonreír.
—¿Esperáis que él controle el dinero que tiene?
Esta vez ella no sonrió, sino que le lanzó una fría mirada de evaluación.
—Eras tú quien lo controlaba, ¿no es así?
Marco se quedó sin comprender un momento, y luego se le ensombreció el rostro.
—¡No he cogido ni una moneda! —declaró, indignado—. Podéis preguntárselo.
—¿Y cómo puede saberlo él, si no lo controlaba?
Filira lo miró a la cara y vio que la rabia se convertía de repente en una hosca impasibilidad. Se arrepintió al instante de sus sospechas. Pero aun así... ¡Mil ochocientos ochenta dracmas! No alcanzaba a entender cómo una suma tan enorme de dinero podía haberse desvanecido. Su despistado y soñador hermano era presa fácil para cualquier timador.
—No he cogido ni una moneda de su dinero —repitió agriamente Marco—. Podéis preguntárselo.
Recordó con amargura cómo él y su amo habían regresado a Alejandría después de fabricar caracoles de agua en el Delta. En cuanto la falúa atracó, Arquímedes saltó a tierra y fue directo al Museo, dejando a Marco solo para transportar el equipaje hasta su alojamiento. El equipaje... y la bolsa que contenía los mil ochocientos ochenta dracmas. Mucho dinero. Suficiente para que Marco pudiera sufragarse el pasaje de regreso a Italia, comprar un par de bueyes y algunas ovejas, y pagar el alquiler anual de una pequeña granja. Mientras cargaba como podía con el pesado baúl, pensó en lo fácil que sería escapar. Ni siquiera podría decirse que dejaba a su amo en la estacada: Arquímedes siempre podría construir más caracoles de agua. Pero al final, lo que lo retuvo no fue la honradez, de la que siempre se había enorgullecido, sino la desesperación. Los acontecimientos que lo habían convertido en un esclavo (la batalla perdida, los muertos) seguían allí, indelebles y absolutos. No podía volver a casa, y la idea de ir a cualquier otro sitio no tenía sentido. Su esclavitud, que hasta entonces siempre había considerado como algo impuesto y contrario a su naturaleza, se reveló de repente como la condición ineludible sobre la que sostenía su vida.
Advirtió entonces que se estaba justificando ante la muchacha como un esclavo («Mi amo no se ha quejado, de modo que vos no tenéis derecho a hacerlo»), y se puso en pie, enfadado, para recoger el caracol de agua y devolverlo a su cesta. Filira lo siguió, con la misma expresión a medio camino entre el recelo y la disculpa.
—Tal vez se lo pregunte a él.
—Hacedlo —gruñó Marco, vertiendo el agua que quedaba en el interior del caracol sobre la tierra del patio.
—Mientras tanto —dijo Filira, irguiéndose—, saca del baúl la ropa sucia y deja el resto para que mi hermano pueda clasificarlo.
—Sí, señora —respondió con amargura.
Luego le dio la espalda y empezó a guardar el caracol con gestos ostentosos. Cuando notó que la joven partía, se volvió para mirarla. Caminaba con paso firme y rígido, la espalda recta y el cabello recogido en un moño. Se dirigió a la habitación situada al otro lado del patio, donde Fidias agonizaba. El rencor de Marco se desvaneció, y dejó paso a la tristeza. La muchacha tenía a su padre enfermo, y su madre estaba dedicada por completo a su cuidado. Filira intentaba ser una guardiana prudente de la casa, no una carga; de haber sido libre, Marco la habría aplaudido por ello. Era joven e ingenua. No era culpa suya que él fuese un esclavo.
Arquímedes se presentó en el patio unos minutos después con su túnica nueva, que, al llevarla sin cinturón y arrugada, tenía el mismo aspecto lastimoso que la que vestía el día anterior. Miró con asombro el montón de ropa sucia que había junto al baúl, como si estuviera viendo fragmentos de algo que se había roto e intentara averiguar de qué se trataba.
—Le he dicho a vuestra hermana que no abriera el baúl porque había regalos dentro—dijo rápidamente Marco—. Siguen ahí.
—Oh —exclamó Arquímedes, aunque dio la impresión de no haber registrado el mensaje. Luego miró a Marco con una expresión más vaga y preocupada de lo habitual.
—¿Queréis que saque los regalos y los entregue a la familia? —sugirió con intención—. Vuestra hermana tiene prisa por vaciar esto.
—Oh —repitió, y se acercó a mirar en el interior del baúl.
Marco había puesto los presentes a un lado: un frasco de mirra para Arata, un laúd para Filira y el rompecabezas para Fidias.
Arquímedes se agachó y cogió la caja, que, al igual que las piezas, era de marfil y estaba decorada con un dibujo del dios Apolo y las nueve musas. Recordó el día en que lo vio en la tienda y unió las piezas, imaginándose el placer que también experimentaría su padre cuando lo hiciera. Fidias ya no jugaría con el rompecabezas. Estaba demasiado cansado y enfermo, demasiado ocupado con la muerte. Uno más que se vería obligado a abandonar... A lo largo de su vida, se le habían presentado muchos, muchísimos rompecabezas que no había podido solucionar por estar demasiado cansado. Tenía que ganar dinero para la casa y conseguir pan para los hijos. Debía ejercer como esposo, padre y ciudadano, antes que como matemático y astrónomo. Arquímedes se había aprovechado de ello, y ahora contemplaba entumecido la mitad vacía de sí mismo, una deuda impagable que le había sido transmitida.
Marco vio cómo el rostro se le apagaba y quedaba vacío de expresión, como la cara de un idiota, y se sintió preocupado. Le rozó el codo.
—Todavía podéis dárselo, señor —dijo—. Es un buen regalo para un inválido.
Arquímedes se puso a llorar en silencio. Luego levantó la cabeza y miró a Marco sin verlo.
—Se está muriendo.
—Eso me han dicho —replicó sin alterarse.
—Debería haber regresado el año pasado.
Era lo que Marco le había recomendado en su momento, pero se encogió de hombros y dijo:
—Ahora ya estáis de vuelta. Vuestro padre muere después de haber tenido una buena vida, señor, rodeado de toda su familia. Ningún hombre puede pedir más a los dioses.
—¡Ha vivido toda su vida a trozos! —respondió Arquímedes con energía—. ¡Un poco de aquí y un poco de allá, arañando horas al tiempo! ¡Por Apolo! ¡Pegaso, enganchado a un arado!... ¿Por qué le ponen alas al alma, si nunca se le permite volar?
Todo aquello no tenía ningún sentido para Marco.
—¡Señor! —dijo secamente—. ¡Soportadlo como un hombre!
Arquímedes le lanzó una perpleja mirada de incomprensión, como si el esclavo se hubiera dirigido a él en un idioma extranjero que no identificaba. Pero dejó de llorar y se secó la cara restregándosela con el brazo desnudo. Miró de reojo la puerta del otro lado del patio, suspiró y se encaminó hacia ella portando la caja. Marco cogió el frasco de perfume y el laúd, y lo siguió.
Arata y Filira estaban en la habitación atendiendo al enfermo. Cuando la muchacha vio el laúd en manos de Marco, se quedó paralizada, pero sus ojos despertaron enseguida con una intensidad repentina. Arquímedes miró de reojo a su esclavo y le hizo un ademán con la cabeza. Marco saludó y le entregó el frasco de mirra a Arata, luego volvió a saludar y le ofreció el laúd a Filira, que se sonrojó al tomar el regalo; sus manos se doblaron sobre el instrumento con una ternura posesiva. Después miró a su hermano.
—¡Medión! —susurró, en un tono mitad de protesta, mitad de adoración.
Pero Arquímedes no la miraba.
Fidias, que se había incorporado lentamente hasta sentarse, cogió la caja de marfil con manos temblorosas y estudió el dibujo de la tapa.
—Apolo y las dulces musas... —musitó—. ¿Cuál de ellas es Urania?
Arquímedes se lo indicó en silencio. Urania, la musa de la astronomía, aparecía de pie, dándole el brazo a Apolo y señalando algo que había en la mesa que el dios tenía delante, el rompecabezas, seguramente. Sus ropajes transparentes eran idénticos a los de sus ocho hermanas, pero se distinguía de ellas por su corona de estrellas.
Fidias sonrió.
—Junto al dios —dijo muy despacio—. Justo donde debe es—lar. —Levantó la vista para mirar a su hijo, sin abandonar la sonrisa. Sus ojos amarillentos expresaban la voluptuosa confianza de que ahora, al menos, iba a ser comprendido—. Es hermosa, ¿verdad? —preguntó.
—Sí —susurró Arquímedes, con la comprensión que su padre esperaba recorriéndolo por dentro como un líquido caliente—. Sí que lo es. Arquímedes mantuvo su palabra de encontrarse por la tarde en el muelle con el soldado Straton.
El resto de la familia había aceptado su decisión de no seguir la carrera de su padre con la misma calma con que lo había hecho Filira. Arata incluso se sintió aliviada al ver que su hijo se dedicaría a buscar trabajo; le preocupaba que no se diera cuenta de lo necesario que era para la familia ganar dinero. Se encargó de que luciera el aspecto de un aspirante a ingeniero real, y lo hizo salir bañado, afeitado y vestido con su nuevo conjunto de t única y manto. Él intentó librarse del manto, ¡resultaba demasiado caluroso para junio!, pero su madre se lo puso con firmeza sobre los hombros.
—Tienes que mostrar una apariencia distinguida —le dijo—. Debes impresionar a ese hombre.
—¡No es más que un soldado! —protestó Arquímedes—. ¡Lo único que va a decirme es con quién debo hablar!
—¡Aun así! Si lo impresionas, él se lo transmitirá a su superior.
Arata insistió en que Marco lo acompañara, pues un señor debía tener un esclavo a su servicio, pero Arquímedes temía que pudieran encontrarse de nuevo con Filónides, el mercenario tarentino. Les explicó a su madre y a su hermana lo que había sucedido en los muelles.
Filira escuchó el relato entre indignada y sorprendida. Luego miró de reojo el rostro impasible de Marco, recordando el golpe que tenía en el costado.
—¡Eso es ultrajante! —exclamó, enfadada—. ¡Tenemos derecho a conservar a nuestro esclavo! Deberías haber llevado a ese estúpido mercenario ante un magistrado.
Arquímedes se limitó a encogerse de hombros.
—¡Yo nunca amenazaría a un mercenario! —dijo—. Y los tribunales son lugares arriesgados, especialmente en época de guerra. Ignoro qué tipo de italiano es Marco, ¿lo sabes tú?
Filira miró de nuevo al esclavo. Nunca se le había pasado por la cabeza relacionarlo con el nuevo gran poder del norte. Sí, sabía que era italiano, pero en Italia siempre estaban en guerra, y en las guerras siempre había prisioneros que acababan en el mercado de esclavos de Siracusa. Siempre había bastado con llamarlos simplemente «italianos» y dar por sentado que la esclavitud había absorbido todas las diferencias que pudieran existir entre ellos.
—Y bien, ¿de qué parte de Italia eres? —le preguntó la joven sin rodeos.
El rostro de Marco era inexpresivo.
—No soy romano —respondió, incómodo—. Los ciudadanos romanos nunca son vendidos como esclavos... señora.
—No importa qué tipo de italiano sea —concluyó Arata con resignación—. Si el asunto llegara a los tribunales, nos veríamos enfrentados a problemas interminables. Mejor evitarlos, a ser posible.
Dio una palmada e hizo un ademán con la cabeza en dirección a Marco, que se retiró hacia el interior de la casa, aliviado.
Arquímedes se dirigió a la puerta, pero su madre lo agarró por el brazo y lo obligó a detenerse. En un tono de voz lo bastante bajo como para que el esclavo no pudiera oírla, dijo:
—Querido, ¿te has planteado si deberíamos vender a Marco?
—¡No, por supuesto que no! —repuso, sorprendido—. ¡No tenemos que venderlo por el simple hecho de que sea italiano!
—No es por eso —susurró Arata, haciéndole gestos para que no elevara la voz—. No necesitamos cuatro esclavos, especialmente desde que tu padre vendió la viña, y no podemos alimentarlos a todos. Si no vendemos a Marco, tendremos que desprendernos de Crestos. No podemos prescindir de Sosibia, después de tantos años. Y, desde luego, no podemos deshacernos de la pequeña Ágata... No estaría bien, pobrecita.
Arquímedes hundió la cabeza entre los hombros. Ahora lo comprendía. Su madre le estaba pidiendo que buscara un buen comprador para uno de los esclavos. La decisión de a quién vender y dónde era suya, pues no sería justo que recayera sobre su padre en aquel momento, y las mujeres carecían de autoridad ante la ley.
Él no deseaba vender a nadie. Pensó que a Marco no le gustaría nada esa idea, en absoluto, independientemente de quién fuera el comprador. Al joven le gustaba Marco, confiaba en él: no podía infligirle esa humillación. Pero Crestos... Lo recordaba entre sus brazos de recién nacido. ¿Cómo podía aceptar dinero a cambio de un miembro de la familia? No había cifra que pagara aquello. Odiaba pensar en dinero, incluso en las peores circunstancias.
—¡No hay prisa! —dijo finalmente—. Lo que he traído de Alejandría nos durará un mes o dos y, después de eso, todo puede suceder. En la ingeniería se mueve mucho dinero. ¡Tal vez nos hagamos ricos! Sería una estupidez vender si no es necesario.
Arata suspiró. Podía haber quien se enriqueciera con la ingeniería, pero no creía que su hijo llegara nunca a conseguirlo. Era demasiado ingenuo, demasiado bondadoso. Igual que su padre. Y no podía quejarse por eso: era una cualidad de ambos que estimaba mucho. Sin embargo, no le gustaba retrasar las decisiones difíciles, sobre todo en épocas de tanta inseguridad como aquélla.
—Si esperamos hasta el último momento —replicó muy despacio—, tendremos que aceptar al primer comprador que encontremos, mientras que si vendemos ahora, estaremos en condiciones de elegir una buena casa para él.
Arquímedes se retorció, incómodo.
—¿No podemos aguardar al menos a ver si obtengo ese trabajo? —suplicó.
Su madre volvió a suspirar, resignada esa vez. Ella tampoco quería vender a ningún esclavo de la casa, y era cierto que disponían de aproximadamente un mes de gracia. Asintió con la cabeza, y su hijo suspiró aliviado.
Filira, que se había quedado en la puerta escuchando la conversación, regresó al patio, donde Marco estaba ocupado con la colada de su amo. La muchacha lo observó durante un rato, preguntándose por vez primera qué habría sido antes de convertirse en esclavo. No tenía recuerdos muy claros de la época en que llegó a la casa: siempre había estado allí.
A primera hora de la mañana le había confesado sus sospechas a su hermano, que las había rechazado al instante.
—¿Marco? —había dicho—. ¡Oh, no! Él mismo opina que los esclavos que roban se merecen el látigo, y se enorgullece de su honradez. No, no, yo le confiaría toda mi fortuna.
Y acababa de respaldar esa fe negándose en redondo a plantearse su venta.
Pero lo cierto era que le había confiado una fortuna, y ella seguía sin poder imaginarse cómo esa fortuna había desaparecido en un año. La seguridad de Arquímedes hacía que se sintiera culpable por sus sospechas.
El esclavo sintió la mirada de la muchacha y se giró hacia ella, cargado con la colada, observándola con bondad y curiosidad. Filira se percató por primera vez de la marcada hendidura en el punto donde él se había partido la nariz, y se preguntó cómo y dónde habría sucedido aquello.
—¿De qué parte de Italia eres? —volvió a preguntarle.
Marco soltó un prolongado suspiro y apartó la vista.
—Señora... —empezó, y luego sacudió la mano, rozando la ropa—, soy un esclavo. El esclavo de vuestro hermano. Sabéis que eso es verdad. Cualquier otra cosa que dijera podría ser mentira.
Ella lo observó muy seria.
—¿Dónde te partiste la nariz?
Marco depositó con cuidado la colada en una tina y regresó al tendedero para recoger lo que quedaba de ropa.
—Hace mucho tiempo, señora. Antes de llegar a Sicilia.
Se la había partido un soldado durante su primer año de esclavitud. Aquel hombre había intentado sodomizarlo y, ante su resistencia, lo había golpeado hasta dejarlo sin sentido. Al despertar, Marco estaba a los pies del soldado y del mercader de esclavos de Campania que se lo había vendido. Ambos discutían sobre si el militar podía recuperar su dinero.
—¡Mira lo que le has hecho en la cara! —se quejaba el vendedor—. ¿Quién va a quererlo ahora?
Marco permaneció tendido en el suelo, con la boca llena de sangre y los músculos doloridos. Albergaba la esperanza de que nadie lo quisiera, pues no se veía capaz de resistirse otra vez. Pero ceder habría sido prostituirse. Tenía entonces diecisiete años.
—¿Fue en una batalla? —insistió Filira.
Marco negó con la cabeza. Dobló la última túnica, la dejó encima de las otras y cogió el montón de ropa.
—No, en una pelea, simplemente.
—Pero participaste en una batalla. Sé que te hicieron esclavo después de una batalla.
—Sí —dijo él, mirándola a los ojos—. Participé en una batalla, y perdimos.
Filira permaneció un instante en silencio, pensando en la guerra del norte, en la precariedad de la libertad de Siracusa. Movió la cabeza, y Marco interpretó aquel gesto como una orden de que se retirara. Asintió y partió hacia el piso superior con su montón de ropa limpia.
Cuando Arquímedes llegó a la puerta de acceso al muelle, ya había oscurecido. Si el tarentino había compartido guardia con Straton, se había marchado a otro sitio, pues el soldado estaba solo, apoyado contra la parte interior de la muralla, protegiéndose el pecho con el escudo y con la lanza en el suelo. En cuanto vio a Arquímedes, se enderezó y se echó el escudo a la espalda.
—¡Ah, aquí estás! —dijo, aliviado—. Le he preguntado sobre lo tuyo a mi capitán, y ha mostrado interés. Dice que necesitan más ingenieros, tanto para el ejército como para la ciudad. Quiere hablar contigo. Está esperándonos en el Aretusa. ¿Te parece bien?
Arquímedes pestañeó y dio mentalmente las gracias a su madre por haberle insistido en que llevara el manto.
—¡Es... estupendo! —balbuceó.
El capitán de Straton debía de ser el responsable de la guarnición de Siracusa mientras el resto del ejército estaba fuera. Si quería, aquel hombre podía proporcionarle trabajo.
El Aretusa era un local situado en el promontorio de la Ortigia, cerca de la fuente de agua dulce que llevaba el nombre de la ninfa. Arquímedes no lo conocía (rara vez se adentraba en la ciudadela), pero a medida que fueron aproximándose se dio cuenta de que era un lugar de cierta clase. Se trataba de un edificio grande, con fachada de piedra, seguramente una antigua mansión de clase alta reconvertida. En el letrero, con ciertas pretensiones artísticas, aparecía representada la ninfa Aretusa, espíritu de la primavera y patrona de la ciudad, recostada entre juncos y con la ciudadela de la Ortigia al fondo. Arquímedes contempló su rotunda desnudez y decidió que sí, que en la posada ofrecerían compañía femenina, además de comida. Resignado, contó las monedas que llevaba en el bolsillo. Era evidente que no sería una noche barata, y estaba claro que sería él quien corriera con los gastos. No podía quejarse: ser obsequiado con una velada de diversión obligaría al capitán a prestarle después su ayuda.
Straton, con la lanza colgada al hombro, entró pisando fuerte en el salón principal y dio su nombre a un atento camarero. Arquímedes observó distraído las pinturas de la pared, que representaban a unos centauros divirtiéndose, así como los candelabros de plata que había repartidos por la estancia, y sumó tres óbolos al probable importe de la cuenta. El camarero sonrió, hizo una afectada reverencia y los condujo a uno de los pequeños comedores privados. En el único banco que se veía, estaba sentado un hombre bajito y enjuto, de poco más de treinta años, que picaba aceitunas de un plato; en cuanto Arquímedes y Straton aparecieron, se incorporó educadamente. Straton saludó y Arquímedes le tendió la mano.
El capitán sonrió y se la estrechó.
—¿Eres ingeniero? —preguntó—. Yo soy Dionisos, hijo de Cairefón, capitán de la guarnición de la Ortigia. Ya he pedido... Espero que todo sea de tu agrado.
Dionisos no portaba coraza, pero el manto rojo de oficial se extendía sobre el asiento y llevaba la espada enfundada. Viendo a Straton dubitativo en el umbral de la puerta, le sonrió.
—Ambos estamos fuera de servicio, hombre —dijo—. Ponte cómodo.
Straton suspiró, aliviado, dejó la lanza y el escudo apoyados contra la pared, junto a la puerta, se sentó en el extremo del banco y se desabrochó el tahalí. Dionisos volvió a sonreír, reconociendo en su soldado el efecto de las largas horas de guardia, los pies magullados, la espalda rígida y el aburrimiento.
Arquímedes se acomodó como pudo entre ambos. Se sentía el más extraño de los tres. El camarero tomó nota y se retiró.
—Straton me ha dicho que acabas de regresar de Alejandría y que quieres prestar servicio a la ciudad durante la guerra —dijo Dionisos.
Arquímedes asintió.
—Sí —contestó torpemente—. Pero no puedo desplazarme a Mesana para unirme al ejército. Al llegar a casa, he sabido que mi padre se está muriendo. No puedo abandonar Siracusa hasta... bueno, ya sabes a qué me refiero. Si hay algo que pueda hacer aquí, en la ciudad... —Se interrumpió con una inseguridad que no sentía. Había permitido que su padre soportara solo la enfermedad, y ahora pensaba quedarse a su lado hasta el final.
—Ah. Lo siento.
—Mal motivo para volver a casa... —dijo Straton, a modo de condolencia—, además de la guerra.
Arquímedes respondió con un sonido inarticulado.
Después de un embarazoso silencio, el capitán preguntó por Alejandría.
Hablaron de la ciudad mientras daban cuenta del primer plato de la cena: el Museo, los eruditos, los templos, la belleza de las cortesanas... Straton permaneció en silencio al principio, nervioso ante la presencia de su superior, pero el capitán estaba alegre y relajado, corría el vino en abundancia, y poco después estaban los tres conversando libremente. Dionisos dio vueltas al aromático líquido rojo de su ancha copa y elogió a Egipto.
—El hogar de Afrodita. Así llaman a Alejandría, ¿no es cierto? Dicen que todo lo que existe sobre la tierra puede encontrarse allí, todo lo que cualquiera pueda desear: dinero, poder, tranquilidad, fama, cultura, filosofía, templos, un buen rey y mujeres tan bellas como las diosas que en su día se acercaron a Paris, el hijo de Príamo, para juzgarlo. ¡Me encantaría ir allí!
—Es el hogar de las musas —coincidió Arquímedes, animado—. Atrae a las mentes más privilegiadas del mundo, igual que la piedra de Heracles atrae al hierro. Yo no deseaba irme.
—Entonces, ¿has regresado a Siracusa por la guerra?
Él asintió con la cabeza.
—Y por la enfermedad de mi padre.
Se produjo de nuevo otro instante de silencio, pero Arquímedes se percató de que estaba más motivado por la mención de la guerra que por la discreción debida a la enfermedad de su padre. La guerra era un tema que pesaba con fuerza en la mente de ambos soldados, pero ninguno de los dos quería hablar de ella. Doce años antes, la república romana había derrotado en el Adriático a una alianza integrada por todas las ciudades griegas de Italia, más media docena de tribus latinas rebeldes y el ejército del reino de Épiro. El comandante de todas aquellas fuerzas había sido el brillante y aventurero rey epirota, Pirro, considerado el mejor general de la época. ¿Cómo podía Siracusa sola conseguir el éxito allí donde la alianza había fracasado? Su única esperanza descansaba en el tratado con Cartago... la cual siempre había ansiado su destrucción. ¿Cómo podía apetecerle a nadie hablar de esa guerra? ¿Qué podía decirse sobre un conflicto en el que incluso el enemigo era preferible a los aliados?
Apareció de nuevo el camarero con un plato de anguila asada con salsa de remolacha, llenó las copas y volvió a irse. Dionisos se sirvió una ración.
—¿Sabes algo sobre catapultas? —preguntó, entrando finalmente en el tema que los había reunido allí.
La primera sensación de incomodidad de Arquímedes se había esfumado: la compañía y la conversación habían sido casi tan agradables como en Alejandría, y la comida era mejor. La cocina siciliana pasaba por ser la mejor del mundo griego.
Tomó un poco de pescado con un trozo de pan, le dio un bocado, y respondió lo que se le ocurrió con más naturalidad.
—Lo fundamental de las catapultas es su tamaño —dijo con la boca llena—. La clave es el diámetro del calibre del peritrete. Para conseguir un alcance mayor es necesario aumentar todas las dimensiones en proporción al calibre. ¡Es el problema délico, visto de otra manera!
El capitán y el guardián lo miraron con cara de no entender nada, y entonces cayó en la cuenta de que sus interlocutores no eran alejandrinos.
—Se trata de construir máquinas más grandes —explicó, disculpándose—, y para eso hay que incrementar proporcionalmente todas las piezas.
—¿Y qué tiene que ver Delos con todo eso? —preguntó Si ratón.
—La gente intentó hacerlo por primera vez cuando los sacerdotes de Apolo en Delos quisieron doblar el tamaño de un altar.
—¿No basta con doblar todas las medidas?
Arquímedes lo miró asombrado.
—¡No, por supuesto que no! Imaginemos que tenemos un cubo que mide dos por dos; eso nos daría un volumen de ocho. Si doblásemos las medidas a cuatro, obtendríamos un volumen de sesenta y cuatro, es decir, ocho veces mayor. Por lo tanto sería necesario...
—A lo que me refería —lo interrumpió Dionisos—era a si sabes construir catapultas.
—Y a todo esto, ¿qué es el peritrete? —agregó Straton.
Arquímedes miró primero al uno y luego al otro.
—¿Sabéis algo sobre catapultas? —inquirió.
—¡Yo no! —declaró alegremente Straton.
—Un poco —dijo Dionisos—. El peritrete es el bastidor.
—¿La pieza a la que van unidos los brazos? —preguntó el soldado.
Arquímedes sumergió el dedo en el vino y dibujó sobre la mesa el peritrete de una catapulta de torsión: dos tablones de madera paralelos y separados con puntales. Luego le añadió dos pares de perforaciones, uno en cada extremo del bastidor, con una columna de cuerdas retorcidas que recorrían el espacio existente entre la perforación superior y la inferior. Cada uno de los conjuntos de cuerdas sujetaba un brazo, que partía del bastidor, proporcionando a la catapulta el aspecto de un arco inmenso, tendido de costado y con un hueco en su parte central para permitir el paso del proyectil. Desde el extremo de un brazo hasta el del otro se extendía una cuerda de arco, y debajo de la parte central del bastidor había un travesaño con un pasador que sujetaba el proyectil.
Los dos soldados se inclinaron sobre la mesa y examinaron el boceto. El camarero regresó para llenar de nuevo las copas y observó con disgusto la mesa manchada, pero viendo la mirada de Dionisos, evitó limpiarla.
—Y bien, ¿cuál es la clave? —preguntó Dionisos.
Arquímedes señaló los agujeros.
—Toda la fuerza de la catapulta se encuentra en las cuerdas. La torsión que hay en ellas es lo que hace que los brazos se comben hacia delante antes de ir hacia atrás. Cuanto más fuerte sea la columna de cuerdas, más fuerza ejercerán éstas y más pesado será el proyectil que se pueda lanzar. Cuanto mayor sea el diámetro del calibre de la perforación por donde pasan las cuerdas, más potente será la catapulta.
—¿Y qué fuerza tendría la que tú construyeses?
Arquímedes pestañeó, dubitativo. La pregunta de Dionisos parecía fuera del hilo de sus explicaciones.
—¡En teoría no existe ningún límite! —exclamó—. La catapulta más potente que pude estudiar en Egipto era de un talento, pero...
—¿De un talento? —interrumpió Dionisos, impaciente—. ¿Podrías construir una de un talento?
Las catapultas lanzadoras de piedras se clasificaban según el peso del proyectil que podían disparar. Un talento (treinta kilos, aproximadamente) era el peso medio que podía cargar con cierta facilidad un hombre, y la catapulta de un talento era la más potente del arsenal de una ciudad. De vez en cuando, algún ingeniero construía para los grandes reyes máquinas superiores, pero las de un talento eran ya excepcionales. En general, las ciudades no disponían de máquinas que superaran los proyectiles de catorce kilos.
—¡Por supuesto! —dijo Arquímedes—. Y aun mayores. Pero se necesitarían equipamientos especiales para cargarlas y arrastrarlas.
Straton se sentía cada vez más incómodo, y carraspeó.
—Señor... la verdad es que ayer dijo que nunca había construido una máquina de guerra.
Dionisos miró a Arquímedes con sorpresa e indignación.
—¡No es necesario haber construido ninguna para saber cómo está hecha! —declaró el joven, defendiéndose contra aquella velada acusación de engaño—. Lo único que se requiere es comprender los principios mecánicos. Y yo los comprendo. Tardaré un poco más de lo que tardaría un ingeniero con experiencia, pero puedo fabricarla.
Dionisos lo observó, poco convencido.
—Mira —dijo Arquímedes—, no tienes que pagarme nada hasta que haya realizado una catapulta que funcione.
Dionisos frunció el entrecejo.
—¿Una catapulta de un talento que funcione?
—Sí, si es eso lo que quieres, y si dispones de la madera y las cuerdas necesarias. Te imaginas el tamaño que tendrá, ¿no?
—Por supuesto. El rey tiene una en Mesana que mide casi seis metros de extremo a extremo. —Estudió a Arquímedes concienzudamente: no estaba seguro de si había encontrado un tesoro o un loco iluso. Pero no tenía ninguna necesidad de decidirlo ya, si el dinero no había de cambiar de manos hasta que la catapulta estuviera finalizada. Volvió de nuevo su atención a la comida—. Cuando el ejército partió para sitiar Mesana —continuó—, el rey Hierón dejó aquí en la ciudad a uno de sus ingenieros, Eudaimon, hijo de Calicles, con órdenes de asegurarse de que todas las atalayas quedaran equipadas con sus correspondientes catapultas. Eso significa básicamente renovar las cuerdas, pero también es necesario construir máquinas nuevas. Algunas de las viejas están destrozadas, y hay varias atalayas que nunca han dispuesto de ellas. Eudaimon es bueno con las catapultas para disparar flechas, pero no lo es tanto con las lanzadoras de piedras. Y por desgracia, son ésas las que más desea el rey. De modo que si te sientes capaz de fabricarlas, el empleo es tuyo.
—¿Cuándo quieres que empiece? —preguntó Arquímedes, feliz.
—Pásate mañana a primera hora por la residencia del rey en la ciudadela. Te presentaré a Leptines, el regente, y él decidirá tus condiciones de trabajo. Sin embargo, te pongo sobre aviso: me hago eco de tu oferta y diré que no te paguen hasta que la primera catapulta que construyas entre en funcionamiento.
Arquímedes sonrió.
—¡Gracias! —exclamó.
Luego observó el boceto que había trazado en la mesa y sintió un escalofrío de emoción. Una lanzadora de piedras de un talento exigiría una planificación detallada para que no resultase difícil de manejar. Se trataba de algo nuevo, interesante. Borró el dibujo con la servilleta, volvió a sumergir el dedo en la copa de vino y empezó a calcular.
Los otros dos permanecieron observándolo. Luego Dionisos miró a Straton y arqueó las cejas.
La mirada de respuesta del soldado fue sombría.
—¿Qué sucede? —le preguntó el capitán.
—Creo que es posible que haya perdido una apuesta —respondió.
Dionisos lo miró, luego miró a Arquímedes, absorto en sus cálculos, y se echó a reír, imaginándose por dónde iría la apuesta.
—¡No importa! —lo consoló—. Tu pérdida será la ganancia de la ciudad... y aquí hay muchachas flautistas que podrían lograr que olvides pesares peores que ése.
Dio una palmada, y el camarero, que esperaba impaciente al otro lado de la puerta, entró para llevarse los platos y hacer pasar a las flautistas.
En la casa próxima a la fuente del León, Filira esperaba la llegada de su hermano. En su dormitorio, Fidias había caído en un intranquilo sopor, y Arata se había instalado en un colchón en el suelo, para atenderlo en el caso de que la necesitara durante la noche. Los esclavos habían subido a la calurosa habitación que compartían en la planta superior de la parte trasera de la casa, y Filira estaba sentada en el banco del patio, junto a la puerta, acariciando las cuerdas del laúd de mástil ancho que su hermano le había regalado.
Para los griegos, los laúdes eran instrumentos relativamente nuevos, desconocidos antes de las conquistas de Alejandro Magno. Para Filira, que nunca había tenido uno entre sus manos, era el mejor regalo que había recibido en toda su vida. Aquél era en verdad hermoso, con una caja redondeada, fabricada con brillante madera de palisandro y un mástil incrustado de conchas. Su sonido era profundo y dulce.
Filira rasgueó una por una las ocho cuerdas, y luego, con una emoción que le impedía respirar, las presionó cerca de la parte superior del mástil y volvió a rasguearlas. Sabía tocar la cítara y cómo elevar el tono de una cuerda presionando el traste con los dedos, pero ese ejercicio de virtuosismo era complicado para los citaristas. El laúd prometía sonidos nunca oídos.
La música era algo que siempre había practicado toda la familia. Desde pequeña, Filira recordaba a sus padres tocando juntos por la noche, él, la cítara y ella, la lira. Cuando Arquímedes tuvo la edad suficiente, se unió a ellos con los aulos (flautas dulces de madera que se tocaban por parejas), y más tarde ella misma se sumó a los conciertos. Había ocasiones en que tocaban hasta bien entrada la noche: uno de ellos arrancaba con una melodía, que los otros recogían, modificaban y devolvían. Para Filira la música era un lugar ideal donde se daban cita todas las cosas buenas del mundo real, pero más claras, fuertes y punzantes. Su madre representaba la estabilidad, el equilibrio y el ritmo de su vida ordinaria; su padre, la soñadora suavidad y los repentinos y apasionados entusiasmos. Y su hermano no se mostraba indeciso, como sucedía muy a menudo cuando alguien se dirigía a él, sino implacablemente preciso, y tan profundo y complicado que a veces tenía dificultades para seguirlo... aunque al final siempre resolvía sus embrollos musicales con sencillez. Cuando él se fue a Alejandría, Filira intentó tocar los aulos, pues las cuerdas parecían despojadas de algo si no las envolvía la voz de las flautas. Pero al final retomó su lira y su cítara, ya que no estaba bien visto que una joven tocara la flauta. Además, nadie sabía hacerlo como Medión.
Lo había echado de menos. Se había enfadado mucho al ver que no regresaba a casa cuando tendría que haberlo hecho, y más aún cuando su padre cayó enfermo. Pero ahora que estaba de vuelta, la rabia empezaba a esfumarse. Esperaba que llegase pronto de tomar copas con el soldado para poder tocar juntos.
Dedicó cerca de una hora a experimentar con el laúd. Después, agotada por la intensa concentración que le exigía el instrumento, lo guardó en su dormitorio y regresó al patio con su vieja cítara. Sin ninguna dificultad, arrancó con la mano izquierda una lenta y suave melodía, mientras que la derecha rasgaba un ocasional murmullo de acompañamiento con el plectro.
Fundiendo su voz con las cuerdas, Filira cantó ¿Recuerdas aquella vez?
¿Recuerdas aquella vez
que te mencioné esta sagrada frase?
«La hora es bella, pero fugaz es la hora,
la hora supera al más veloz de los pájaros.»
Mira, tu flor está esparcida por el suelo.
«Lo hace muy bien», pensó Marco, escuchándola desde la ventana. Pero no era ninguna sorpresa. Ya tocaba bien antes de que se marcharan, y había tenido tres años para mejorar.
A sus espaldas, Crestos permanecía acurrucado en el jergón que ambos compartían, mientras que Sosibia y su hija dormían en otro que había detrás de una cortina. Pero Marco no podía conciliar el sueño, y por eso estaba allí, de pie, oteando la oscuridad del patio y escuchando la canción.
Al principio, cuando llegó a la casa, los conciertos nocturnos lo importunaban. En su hogar había poca música. Su madre tarareaba melodías mientras trabajaba, y él y su hermano cantaban en el campo, pero, aparte de eso, la música era algo que había que pagar para que otros la interpretaran. Él la compraba a veces, cuando tenía dinero, porque le gustaba; y ahora que no podía permitírsela, la tenía siempre, a cambio de nada. Al principio se había negado a aceptar el placer que le aportaba. ¿No era degradante disfrutar de algún aspecto de su esclavitud? Pero había llegado a acostumbrarse a ella, a tenerla a su alrededor y a emocionarse con sus melodías.
Filira continuaba cantando. Su voz se elevaba clara y dulce en la oscuridad, entonando viejas canciones del campo, canciones nuevas de las cortes reales y canciones de amor e himnos a los dioses. Marco permaneció en silencio junto a la ventana, escuchando y contemplando las estrellas que brillaban por encima de los tejados de Siracusa. Al cabo de un rato, la joven enmudeció y se limitó a tocar, pasando la melodía de la mano derecha a la izquierda y viceversa. Marco, apoyado contra la pared del dormitorio, siguió escuchando, preguntándose por qué aquella secuencia de notas decía a veces más cosas que la lengua humana.
Filira dejó de tocar, bostezó y permaneció sentada en silencio con la cítara en el regazo. Marco comprendió entonces que la música no había sido para ella más que una forma de distraerse mientras esperaba que su hermano regresara. Dudó, nervioso ante la idea de abordarla. Pero ¿qué mal había en que un esclavo de la casa la aconsejara que se fuera a dormir? Se apartó de la ventana, cruzó de puntillas la habitación para no despertar a Sosibia y bajó las escaleras.
—¿Señora? —llamó al llegar al patio, y, a pesar de lo oscuro que estaba, vio que la joven daba un brinco.
—¿Qué quieres? —preguntó Filira secamente.
Marco se detuvo a escasos metros de ella. Apenas veía su rostro en la oscuridad.
—Señora, no esperéis toda la noche —dijo con delicadeza—. Es posible que vuestro hermano se retrase.
Ella soltó un bufido de exasperación.
—¡No puede tardar! Lleva horas fuera de casa.
—Lo más probable es que haya invitado a ese hombre a alguna diversión nocturna. Eso significa que no estará de vuelta hasta pasada la medianoche. No hay motivo para que lo aguardéis levantada. Ya le abriré yo la puerta cuando llegue.
La noche escondió la cara de enfado de Filira, pero no el recelo que albergaba su voz cuando dijo:
—¡Antes nunca salía por las noches!
«¡Inocente!», pensó Marco. ¡Esperar que Arquímedes mantuviera los mismos horarios después de tres años en una ciudad famosa por su lujuria!
—En Alejandría solía hacerlo —le explicó—. Y hoy deberá acompañar al soldado en todo lo que le plazca, para asegurarse su ayuda. Probablemente el hecho de que llegue tarde es una buena señal: significa que hay una oferta en marcha.
Filira estuvo un momento sin decir nada. Pensó que Marco estaba insinuando que su hermano había adquirido costumbres caras en Alejandría, y por eso se había quedado sin dinero.
—¿Qué hacía hasta tan tarde en Alejandría? —preguntó al fin, con la voz quebrada. Fuese verdad o mentira, en realidad no quería oírlo, pero no era justo seguir sospechando de Marco sin saber lo que tenía que decir al respecto.
Pero él respondió al instante, con suavidad.
—Nada por lo que debáis preocuparos, señora. Tenía una pandilla de amigos con los que salía a beber, a charlar y a tocar hasta medianoche. A veces, cuando no había conferencias al día siguiente, se quedaban hasta el alba.
A Filira le costaba creer que estuviese hablando de su hermano. Él nunca se había sentido atraído por la bebida ni por las salidas nocturnas; de hecho, ni siquiera había tenido amigos íntimos. Intentó pensar en alguna pregunta que pudiera sorprender a Marco en una mentira, pero en ese momento llamaron a la puerta.
Marco fue a abrir y Arquímedes entró dando un traspié. Olía a vino.
No se había quedado en el Aretusa para la inevitable conclusión de la velada. La inminente muerte de su padre le había marchitado el deseo y, a pesar de los talentos ocultos que pudieran tener, las flautistas del Aretusa no tocaban muy bien la flauta. Oírlas le ponía los pelos de punta. En otra situación, se habría ofrecido él mismo a tocar mientras las jóvenes bailaban y les proponían juegos lascivos, pero no era el momento. De modo que hizo cálculos para que sus compañeros fueran satisfechos en todos sus caprichos, se disculpó por tener que marcharse, pagó la cuenta y volvió a casa.
—¿Puedes traerme una lámpara? —le preguntó sin aliento a Marco, echándose hacia atrás la ya mustia guirnalda de perejil que las flautistas le habían puesto en la cabeza—. Tengo que escribir una cosa.
Filira se levantó de un salto para abrazarlo, pero él la apartó.
—¡Cuidado! —exclamó—. ¡Vas a emborronarlos!
Marco rió entre dientes y salió corriendo.
—Emborronar... ¿qué? —preguntó ella.
—Unos cálculos que he estado haciendo. ¡Marco! ¿Hay algo para escribir?
—¿Has estado haciendo cálculos? —inquirió Filira con incredulidad.
Él asintió con la cabeza, un gesto que fue visible gracias a la lámpara que acababa de llevar Marco. Arquímedes acercó a la luz el brazo izquierdo, que estaba cubierto de cifras pintadas con carbonilla.
—¡Medión! —exclamó Filira, horrorizada—. ¡Se ha extendido por todo el manto!
—No te preocupes —dijo él, tranquilizándola—. Aún puedo leerlo.
Como Marco no le había llevado nada para escribir, Arquímedes cogió la tabla de lavar la ropa, encontró un pedazo de tiza y empezó a copiar las cifras que se había anotado en el brazo.
—Tendré que introducir algunas correcciones cuando vea una catapulta más pequeña —explicó sin dejar de escribir—. No he podido establecer de memoria las dimensiones a escala.
Pero esto debería acercarse lo bastante para poder hacer ya el pedido de madera.
—Habéis conseguido el trabajo —observó con satisfacción Marco, y Arquímedes movió afirmativamente la cabeza, distraído, frunciendo el entrecejo para concentrarse en los cálculos trazados con tiza.
—¡Creía que el hombre con quien ibas a verte esta noche no era más que un soldado! —exclamó Filira.
—¡Oh, sí! Pero luego me ha conducido hasta su capitán. Quieren ingenieros. Voy a construir lanzadoras de piedras. Empezaré con una máquina de un talento.
—¿Cuánto os pagarán? —preguntó Marco.
—¿Qué? Eso está por decidir. Nada, hasta que la primera catapulta esté completa. Pero no parece haber nadie más en la ciudad capaz de construir lanzadoras de piedras de gran tamaño, que, según el capitán, son las que desea el tirano. Mañana por la mañana iré a visitar al regente Leptines para hablar del tema.
—¡Oh, Medión! —exclamó Filira, dividida entre el deleite y la exasperación—. Has de darme tu manto enseguida. ¡No puedes ir a ver al regente manchado de carbonilla!
—¡No podremos tenerlo listo para mañana! —objetó Marco.
Arquímedes levantó la vista, cayó por fin en la cuenta de que su hermana había estado esperándolo y la miró, consternado.
—Filira, querida —dijo, muy serio—, deberías estar en la cama. —Entonces reparó en la cítara que ella abrazaba contra el pecho y añadió—: También es demasiado tarde para la música. Pero mañana por la noche podremos tocar un rato.
—¡Sí, para celebrar tu nuevo trabajo! —aprobó Filira, despreocupándose alegremente del estado del manto—. ¡Nuestros padres estarán encantados!
A la mañana siguiente, Arquímedes informó del resultado de sus gestiones a sus padres, los cuales, tal como su hermana esperaba, se sintieron muy satisfechos. Sin embargo, después de la primera pregunta sin respuesta sobre la paga, Fidias inquirió:
—¿Te quedará tiempo para estudiar?
—No lo sé —respondió Arquímedes. No quería admitir ante su padre que eso pasaría a ocupar un segundo plano en su vida—. Creo... creo que no, de momento. Debido a la guerra. Pero intentaré tener tiempo para poder hablar contigo.
—¡Ah, la guerra! —suspiró Fidias—. Ruego para que nuestro rey encuentre la manera de sacarnos pronto de ella. Será una guerra mala, muy mala. Nuestra querida ciudad es como una paloma entre dos gallos de pelea. Me alegro de no tener que ver lo que será de ella. Hijo mío, deberás cuidar de tu madre y de tu hermana por mí.
Arquímedes tomó la mano temblorosa del anciano entre las suyas.
—Lo haré —le prometió solemnemente—. Pero confío en que el rey Hierón halle algún modo de salir de la guerra. Dicen que es un hombre sabio: todavía puede traernos la paz.
—Hasta ahora ha gobernado bien —concedió Fidias de mala gana, pues siempre había apoyado los turbulentos deseos de democracia de la ciudad. Sin embargo, hasta sus enemigos debían admitir el mérito de su rey. Había llegado al poder once años atrás por medio de un golpe de Estado sin derramamiento de sangre, y desde entonces había gobernado con moderación, magnanimidad y un respeto estricto a la ley, para sorpresa de los ciudadanos, que no esperaban ese comportamiento por parte de un tirano—. Sí, rezo para que tengas razón —continuó, y sonrió a su hijo con ternura—. Me alegro de que estés de vuelta. Me daba miedo pensar qué sería de esta casa sin un cabeza de familia y con la ciudad en guerra. Inventa algún arma para destruir al enemigo, hijo. ¡Y asegúrate de que obtienes un buen precio por ella!
—Lo haré. —Arquímedes lo besó en la mejilla, luego a su madre, y salió al patio.
Allí estaba Filira, intentando limpiar el manto. Lo había cepillado, frotado y sumergido en agua hirviendo, y lo único que había conseguido era extender aún más la aceitosa carbonilla. Miró de reojo a su hermano.
—Tendrás que ponerte otra cosa —le dijo.
—De todos modos, hace demasiado calor para el manto —replicó él.
Marco apareció al pie de la escalera, con un viejo manto egipcio de hilo.
—¡Ése tiene manchas de vino! —le espetó Filira, impaciente.
—Pero se pueden ocultar plegándolo por aquí —dijo Marco, acompañando sus palabras con la correspondiente acción.
Arquímedes refunfuñó, pero extendió los brazos y permitió que su hermana y el esclavo le envolvieran el manto de hilo, aunque insistió en que le pasaran la tela por debajo del brazo derecho, en vez de por encima.
—¡Queda más digno si se lleva sobre los hombros! —protestó Filira.
—¡Y también da más calor! —replicó Arquímedes.
Filira y Marco dieron un paso atrás, evaluando si su aspecto era el adecuado para presentarse ante el suegro del rey. Arquímedes, mientras tanto, miraba al esclavo.
Había estado debatiendo sobre si emplearlo para que lo ayudara en la fabricación de la catapulta. Sin duda, Marco podía resultarle útil. Lo había asistido con los caracoles de agua y con docenas de máquinas de menor éxito, y sabía interpretar sus instrucciones técnicas. Era fuerte, y rápido y mañoso con la sierra y el martillo. Sin embargo... no cabía duda de que conservaba aún cierta fidelidad hacia la gente contra quien se emplearían las catapultas, y ese trabajo le permitiría entrar y salir continuamente de los talleres militares y del arsenal, los edificios más vulnerables y de mayor importancia estratégica de Siracusa. Si alguien les prendiese fuego...
—Marco, quiero que te quedes aquí para ayudar a mi madre en la casa —dijo Arquímedes.
El rostro del esclavo se mantuvo inexpresivo. Había previsto el problema, pero no esperaba que su amo lo hubiera hecho también.
—¿No queréis que os acompañe, señor?
Arquímedes negó con la cabeza.
—No eres samnita —le explicó en voz baja.
Marco permaneció un instante mirándolo con expresión contrariada. No estaba seguro de si se sentía aliviado por no tener que construir máquinas que podrían ser utilizadas contra su pueblo, o herido porque su amo lo considerara capaz de traicionarlo. Notaba la mirada acusadora de Filira: ¿creía realmente que él se sentiría feliz viendo caer la ciudad en manos de Roma, a su hermano asesinado y a ella violada y esclavizada?
—Señor —dijo por fin—, os juro que nunca haría nada que dañara a esta ciudad o a esta casa. ¡Que los dioses me destruyan de la peor manera posible si miento!
—Te creo, pues lo has jurado —repuso Arquímedes—. Pero, de todos modos, creo que sería mejor que te quedaras aquí.
Marco se encogió de hombros.
—Muy bien, señor.
Arquímedes le dio una palmadita en la espalda, y se le deslizó el manto de hilo, demasiado corto para caer debidamente con el borde doblado. Volvió a cubrirse con torpeza y partió.
—¡Mi hermano cree que traicionarías a la ciudad, Marco! —exclamó Filira, acalorada, tan pronto como la puerta se cerró a sus espaldas—. Tienes que decírmelo: ¿de qué parte de Italia eres?
—¿Y qué importa eso? —gruñó él—. No soy ciudadano de ningún sitio. Pero en cualquier caso, ¿qué queja tiene esta ciudad de mí? —Se quedó sorprendido ante su propia sinceridad—. He jurado que no haré nada que la dañe, y Arquímedes ha aceptado mi palabra. ¿No basta con eso?
—¿Sabes a quiénes han venido a ayudar los romanos? —preguntó Filira.
Marco se encogió otra vez de hombros. Los romanos habían llegado a Sicilia para ayudar a la ciudad de Mesana en su lucha contra Siracusa. Pero Mesana era un estado de ladrones, el hogar de los bandidos. Más de veinte años atrás, el anterior tirano de Siracusa había apostado en la ciudad una guarnición integrada por un grupo de mercenarios italianos de la Campania; éstos, tentados por las riquezas de Mesana, se aprovecharon del caos que siguió a la muerte del tirano para hacerse con el control de la ciudad, asesinaron a todos los hombres y cogieron a las mujeres y a los niños como esclavos. Los campanianos, tomando el nombre de mamertinos («hijos de Marte»), continuaron realizando incursiones y exigiendo tributo a las poblaciones vecinas, todas ellas bajo la protección de Siracusa, que entabló esporádicamente la guerra contra los bandidos, siempre que Cartago y sus propios asuntos se lo permitían, aunque con escaso éxito hasta que llegó al poder Hierón. Éste los derrotó en el campo de batalla y sitió la ciudad de Mesana. Los campanianos recurrieron entonces a los dos grandes poderes de Occidente: Cartago y Roma.
Cartago fue la primera en responder. Siempre deseosa de frustrar las intenciones de Siracusa, envió un destacamento a Mesana, pero su intervención provocó una respuesta por parte de la nueva dueña de Italia. Regium, situada en la orilla opuesta del estrecho de Mesana, había caído hacía sólo seis años en manos de Roma, que no estaba dispuesta a que su rival africana controlara Mesana y envió un contingente de hombres a la ciudad. Los mamertinos, por su parte, prefirieron una guarnición romana, pues al fin y al cabo también eran italianos, y expulsaron de la ciudad a los cartagineses. De esa forma, Siracusa, que no quería otra cosa que librarse de una molestia eterna, se vio de pronto aliada con Cartago y en guerra con Roma.
—Creo que los romanos no deberían haber venido a Sicilia —murmuró Marco—. Es una causa mala, una mala guerra. Los mamertinos no merecen ninguna ayuda. —De pronto se cruzó con la mirada de recelo de Filira y declaró con repentino fervor—: Señora, creedme, por favor. Nunca traicionaré esta casa mientras viva.
Las sospechas de la joven se transformaron en una perpleja sorpresa, y Marco se dio cuenta de que había dicho lo correcto y sonrió.
El manto de hilo siguió escurriéndosele durante todo el camino hasta la ciudadela. Como todos los mantos, llevaba unos pesos en los dobladillos para mantener la caída, pero con el extremo doblado no resultaban suficientes. Cuando llegó a las puertas de la ciudadela, Arquímedes lo desplegó y se envolvió en él de nuevo, y dejó a la vista las manchas. A continuación sacudió inútilmente el polvo acumulado a lo largo de la caminata, atravesó las puertas, pasó junto al templo de Apolo y se adentró en el corazón de la Ortigia.
La residencia del rey Hierón no era un palacio, sino una mansión grande y elegante situada en un barrio con frondosos árboles, cerca de la Casa del Consejo. Ni siquiera había guardias en su exterior, y Arquímedes vaciló al llegar a la columnata del porche, dudando entre llamar a la puerta o esperar fuera a que llegara Dionisos. Miró a ambos lados de la ancha calle, que se veía vacía a la tranquila luz matutina, y llamó.
Al instante abrió la puerta un hombre de mediana edad, vestido con una túnica roja, que le lanzó una mirada de desaprobación.
—¿Qué os trae por aquí? —preguntó.
—Yo... —dudó Arquímedes—. Venía a ver al regente. Dionisos, hijo de Cairefón, me dijo que hablara con él sobre un trabajo. Soy... ingeniero.
—Catapultas —lo interrumpió el hombre—. ¿Os llamáis Arquímedes? Muy bien, os esperan. El capitán Dionisos se encuentra en estos momentos con el regente, pero están ocupados. Tendréis que aguardar.
Arquímedes fue conducido a una antesala abovedada con salida a un jardín. Junto a las paredes de mármol había bancos, y tomó asiento en uno de ellos. El hombre desapareció por donde habían llegado, dejando a Arquímedes con la duda de si sería el mayordomo; pero era demasiado seco y exaltado para serlo. Aunque quizá todos los esclavos de las casas reales fueran así. Suspiró y observó el suelo de mármol. Lo restregó con la sandalia, y luego se sacó de la bolsa el pedazo de papiro en el que había pasado a limpio los cálculos de la noche anterior, más algunas ideas interesantes que se le habían ocurrido aquella misma mañana. Lamentó no haberse acordado de llevar una pluma y tinta. Mientras buscaba alguna cosa que poder utilizar a modo de sustituto, oyó el sonido de una flauta.
«Un aulos tenor —determinó enseguida—, dispuesto en modo lidio, interpretando una variación sobre un aria de Eurípides.» Escuchó con atención durante un par de minutos: el flautista era bueno. La música llegó a su fin, pero después de una pausa volvió a empezar, esa vez con un sonido peculiar—mente velado, al borde de la disonancia. Arquímedes se sonrió para sus adentros: reconocía el sonido. El aulos tenía en su interior una varilla corredera de metal que permitía a quien lo tocaba tapar algunos de los agujeros para obtener distintos registros musicales. El flautista había abierto la varilla que separaba la digitación del modo lidio de la del modo hipolidio, e intentaba sacar las notas que había entre ambos. Arquímedes lo había intentado también en una ocasión, pero exigía un movimiento de dedos muy complicado y no lo había logrado.
Se puso en pie y salió de la antecámara en dirección al jardín, siguiendo el sonido de la música. Conocía otra forma de tocar esas notas intermedias; se la había enseñado un compañero aulista.
Un pasillo con columnas conducía a un segundo jardín. Bajo una parra había una fuente decorada con ninfas esculpidas. Los rosales habían florecido. La persona que tocaba la flauta estaba sentada al borde de la fuente: se trataba de una joven un año o dos mayor que Filira. Llevaba la negra melena recogida en una redecilla de plata y vestía una túnica de color rosa, ceñida con un cinturón también de plata. La cinta de cuero que la mayoría de los aulistas utilizaba para sujetarse las mejillas durante las sesiones prolongadas le había descolocado la redecilla del pelo. Estaba tan concentrada en su interpretación que no se percató de la llegada de Arquímedes: era una aulista de verdad, no decorativa. Él se preguntó quién sería. Por sus ropas parecía de familia rica, pero era demasiado joven para ser la esposa del rey y demasiado mayor para ser su hija. «La concubina de alguien», decidió. Tosió para llamar su atención.
La joven bajó el aulos y lo miró con expresión de enfado por la interrupción. Tenía los ojos muy negros. Arquímedes pensó que ella iba a decirle que volviese de inmediato a la zona pública de la casa, y dijo rápidamente:
—No funciona. Pero si utilizas el aulos barítono y lo pones en modo dórico, obtendrás el efecto adecuado, siempre que evites el si bemol.
El interés sustituyó al enfado en la mirada de la chica, que cogió un segundo aulos que había a su lado: era un alto.
—Tengo este otro.
—¡Entonces dispón ése en modo lidio, y el tenor en dórico! Pero el lidio no va con el hipolidio, por mucho que lo intentes. Cuando yo lo probé, me sonó incluso peor que a ti.
La joven sonrió.
—¡Gracias por el halago! ¿Es mejor el dórico?
—¡Pruébalo!
—¡Lo haré!
La muchacha movió la varilla de su aulos tenor, poniendo el instrumento en modo dórico. Luego dispuso el alto en modo lidio, cogió los dos y empezó de nuevo con la variación de Eurípides. Tocó la pieza hasta el final, cambiando de un aulos a otro y repartiendo las notas, agridulces y tristes. Cuando terminó, dejó las flautas y observó al joven intruso con una expresión de triunfo y sorpresa.
—¡Tenías razón! —exclamó, y se sonrieron. Después de secar las boquillas, preguntó—: ¿Eres profesional?
—¿Qué? ¿Flautista? No, soy matemático. —Entonces se mordió los labios y se corrigió—. Quiero decir, ingeniero. He venido para ver al regente y hablar sobre la construcción de unas catapultas.
—¡Catapultas! Nunca habría imaginado que alguien que construye máquinas tuviera afición por la música.
Él se encogió de hombros.
—De hecho, me sirve de ayuda. Hay que afinarlas de oído.
—¿Las catapultas?
—No, las cuerdas. Si los dos conjuntos de cuerdas de una catapulta están desafinados, los disparos salen torcidos.
Ella se echó a reír.
—¿Y cómo haces para afinarlas? ¿Las pulsas y tensas la clavija, como en la lira?
—¡Exactamente! Excepto que lo que giras en este caso son las cuerdas, no la clavija. Hay que utilizar un torno y cuñas.
—¡Eso me gusta! Los instrumentos de cuerda: la lira, la cítara, el arpa, el laúd... y la catapulta. Me imagino que las grandes tendrán un tono más grave, y las pequeñas, más agudo... —Él asintió con la cabeza y ella volvió a reír—. Alguien debería escribir una melodía para catapultas. —Se llevó de nuevo los aulos a la boca y tocó una danza alegre con tres notas muy separadas entre sí.
Arquímedes sonrió.
—Un amigo mío está intentando construir una catapulta propulsada por aire —dijo—. Quizá podría encontrar su equivalencia en la flauta. Aunque me temo que sólo daría golpes muy fuertes, de modo que tal vez sería más afín a la percusión.
—¡Oh, no! —exclamó ella, dejando los aulos y tapándose la boca con la mano—. ¿Una catapulta propulsada por aire? ¿Dónde has visto eso? ¿En Alejandría?
Él rió, sorprendido.
—¡Sí!
—¡Tenía que ser allí! En Alejandría hacen de todo. Y ya que has estado en esa ciudad, dime: he oído que alguien ha fabricado una máquina que te permite tocar treinta aulos simultáneamente. ¿Sabes quién...?
Arquímedes no podía dejar de reír de satisfacción.
—¡Ktesibios! —exclamó—. El mismo que está construyendo la catapulta propulsada por aire. Lo llama aulos de agua. ¡Yo lo ayudé!
La muchacha se retiró la cinta de las mejillas y dejó el instrumento. El cabello, alborotado fuera de la redecilla, le caía sobre el rostro en una cascada de negros rizos.
—¿Funciona? —preguntó—. El... el aulos múltiple, quiero decir. ¡No entiendo cómo puedo hacerlo!
—En realidad no se trata de treinta aulos —explicó Arquímedes—, sino de treinta tubos de distintas longitudes. Cada uno de ellos emite una nota, como las cañas de una siringa. Para tocarlos, tienes que presionar una clavija que abre una válvula situada al final del tubo. El aire asciende por él gracias a la presión que ejerce el agua que se encuentra en un tanque situado debajo. Por eso lo llaman aulos de agua. Hay una semiesfera invertida sumergida en el agua y dos tubos que...
—Un aulos de agua —repitió la joven, saboreando la nueva palabra: hydraulis —. ¿Y cómo suena?
—Más como una siringa que como un aulos, pero más fuerte y con mayor riqueza de tonos... casi como una campana. Puede oírse por encima de la multitud. Los alejandrinos han instalado uno en el teatro. Le dije a Ktesibios que debería llamarlo siringa de agua, pero él prefirió el otro nombre.
—¿Dices que lo ayudaste a fabricarlo?
—Más que nada a afinar los tubos. En realidad, él no tiene ninguna formación musical, pero es el hombre más ingenioso que conozco. Es...
—¿Podrías hacerme uno?
Arquímedes pestañeó.
—No ahora —añadió enseguida la joven—. Ya sé que estamos en guerra y que es más importante construir catapultas. Pero después, si es que hay un después... ¿podrías fabricarme un aulos de agua?
Arquímedes volvió a pestañear.
—Me encantaría —dijo—. Pero es complicado. Son...
—¿No podrías?
—No, no es eso. Lo que ocurre es que lleva mucho tiempo. Y sale muy caro. Ktesibios cobró mil seiscientos dracmas por el suyo.
La joven no pareció en absoluto defraudada.
—A mi hermano le gusta la música. Y le encantan las máquinas ingeniosas. Estoy segura de que estará dispuesto a pagar mil seiscientos dracmas por un aulos de agua.
—¿Tu hermano? —preguntó Arquímedes, con una sensación repentina y horrible de que adivinaba de quién se trataba.
—Ah —exclamó ella, y sus oscuras y rectas cejas descendieron—. No lo sabías. El rey Hierón.
—No —dijo él, aturdido—, no lo sabía. —La estudió un momento: el cinturón de plata, la elegante túnica. Pero no podía concentrarse en sus caros ropajes. Su mirada volvía rápidamente a sus redondeadas facciones, a los rizos negros y a los brillantes ojos oscuros, y a sus fuertes manos, típicas de un músico. Luego añadió, en tono dubitativo—: No pareces lo bastante mayor.
—De hecho, es mi hermanastro —replicó ella. La animación había abandonado su cara, y su voz sonaba ahora con el tono de una aburrida aristócrata—. Cuando nuestro padre se casó con mi madre, Hierón ya era casi adulto.
El rey Hierón era hijo bastardo, el resultado de una indiscreción de juventud de un rico siracusano: toda la ciudad lo sabía. Arquímedes suponía que la joven debía de ser la hija legítima de aquel hombre rico. Él no era de su clase. En realidad no debería estar allí, en los aposentos privados de la casa, hablando con ella. En Siracusa, las mujeres gozaban de más libertad que en muchas otras ciudades griegas, pero, aun así, era desde todo punto de vista incorrecto que un hombre se metiese en una casa y charlara con la hermana soltera del propietario sin haber sido previamente presentados y sin vigilancia, y más aún si esa joven era la hija de un noble y la hermana de un rey. No obstante, Arquímedes se arregló el manchado manto y se dijo para sus adentros, desafiante, que él era demócrata.
—Puedo fabricar un aulos de agua —declaró—. Si tu hermano está dispuesto a pagar por él, me encantaría fabricártelo. De todos modos, prefiero los instrumentos de viento a los de agua.
Ante eso, ella sonrió de nuevo, de forma lenta y prolongada, y entonces él supo que había dicho lo apropiado y le devolvió la sonrisa.
—¿Cómo te llamas? —preguntó la joven.
Él acababa de abrir la boca para contestar cuando la respuesta les llegó en un tono de desaprobación:
—¡Arquímedes, hijo de Fidias!
Ambos se giraron a la vez, y vieron a cuatro hombres que se dirigían hacia ellos.
Uno era Dionisos; otro, el exaltado mayordomo; otro, un hombre de cierta edad, y el cuarto, con su manto de color púrpura, tenía que ser el regente Leptines. Arquímedes se puso en pie y se quedó mirando al regente con cara de bobo. La muchacha, sin embargo, no mostró signos de alarma.
—¡Salud, padre! —exclamó, sonriendo a Leptines—. Este caballero toca el aulos. Estaba explicándome la manera de obtener las notas intermedias.
El regente no se calmó con la explicación. Era un hombre alto, de rostro severo y pelo canoso. Se detuvo junto a la fuente y le lanzó a Arquímedes una cáustica mirada.
Arquímedes se sonrojó. Después pensó que debería haberse sentido asustado, pero en ese momento simplemente se sentía violento. ¡Qué manera tan estúpida de perder un trabajo!
—Yo... no sabía quién estaba tocando —tartamudeó a la defensiva—. Ni siquiera me había dado cuenta de que se trataba de una mujer. Yo... sólo he oído la música y he pensado que podría compartir un truco con un colega aulista. No pretendía ser irrespetuoso, señor.
El regente pareció apaciguarse un poco con la aclaración, pero aun así preguntó fríamente:
—¿Acostumbras a entrar en las estancias privadas de las casas ajenas sin invitación previa, muchacho?
—¡Esto no es una zona privada, padre! —exclamó la chica—. Estamos en el jardín.
—¡Ya basta, Delia! —dijo Leptines, muy serio—. ¡Ve a tus aposentos!
«Delia», pensó Arquímedes, ridículamente satisfecho de haberse enterado de su nombre. No habría podido preguntárselo, pues resultaba casi tan incorrecto preguntarle el nombre a una joven dama como hablar con ella a solas. Delia. «El délico» era uno de los títulos de Apolo, el dios más estrechamente relacionado con las matemáticas. Parecía un buen presagio que la joven se llamara como la divinidad que protegía su arte.
Delia no se retiró a sus aposentos, sino que se removió como para afirmarse con más fuerza en su sitio, al borde de la fuente.
—¡No pienso irme si sigues insistiendo en que estaba haciendo algo indebido! —espetó.
Arquímedes se quedó amedrentado ante su tono desafiante y más aún cuando Leptines se limitó a entornar los ojos, exasperado, y dio media vuelta. Se suponía que las muchachas tenían que ser obedientes y que los cabezas de familia debían castigarlas si no lo eran. Pero, naturalmente, Leptines no era el cabeza de familia en el caso de Delia. Aunque ella lo llamaba «padre», ese título no era más que una cortesía: el regente, de hecho, era sólo el suegro de Hierón, el hermanastro de la joven, que era la verdadera autoridad allí.
—¡No estaba haciendo nada malo! —insistió Delia—. Sólo estaba sentada en el jardín intentando tocar una cosa complicada con la flauta, cuando este joven... Arquímedes, ¿no es así?... ha venido a aconsejarme cómo hacerlo mejor. ¡Por Heracles! ¿Qué tiene eso de incorrecto?
El regente parecía más exasperado si cabe con aquel discurso, de modo que Arquímedes intervino:
—Lo siento, señor. Ahora me doy cuenta de que ha sido impropio por mi parte entrar aquí sin invitación previa y... pido disculpas por ello. Pero, como he dicho, no tenía ni idea de quién estaba tocando, y se me ha antojado de lo más natural compartir un truco con un colega aulista.
—Muy bien —dijo el regente, muy seco—. Acepto tus disculpas.
Y eso, para sorpresa de Arquímedes, pareció poner fin al asunto. Dionisos cruzó la mirada con él y arqueó las cejas de una forma que no dejaba claro si era un gesto de felicitación o de condolencia. Pero Arquímedes decidió que no había sido el capitán quien había exclamado su nombre en aquel tono de censura, sino el exaltado mayordomo. Miró de reojo a éste, que mantenía su mirada reprobatoria, y luego al cuarto integrante del grupo, un hombre de unos cincuenta años, de complexión normal, con cabello castaño algo canoso y rostro arrugado. Vestía un manto sucio que cubría con un delantal de obrero y lo observaba con una expresión menos amistosa que todos los demás.
—Arquímedes, hijo de Fidias —dijo Leptines, con la misma sequedad de antes—. Tengo entendido que has venido esta mañana aquí porque pretendes servir a la ciudad como ingeniero.
—Sí, señor —confirmó con impaciencia el joven—. El capitán Dionisos me dijo que estabais buscando a alguien que construyera lanzadoras de piedras. Siento si...
—Y tengo entendido —lo interrumpió Leptines—que afirmas ser capaz de fabricar una catapulta de un talento, a pesar de que nunca has construido ninguna máquina de guerra.
Delia parecía sorprendida; Arquímedes lo advirtió y le lanzó una mirada de disculpa antes de responder.
—Sí, es cierto. En realidad... no es necesario haber realizado ninguna, siempre y cuando se comprendan los principios mecánicos.
—¡Basura engreída! —exclamó el obrero con expresión sombría—. La experiencia es la parte más valiosa de la mecánica. Se requiere conocer el proceso de las cosas... una sabiduría en las manos. Y eso sólo se obtiene a base de fabricar máquinas.
Arquímedes volvió la vista hacia el obrero, que le mantuvo la mirada. Los demás los observaban: el regente y el mayordomo, como si fuesen jueces; Dionisos, con expectación, y Delia, como si estuviera siguiendo apasionadamente una representación.
—Señor —dijo Arquímedes con todo respeto, preguntándose quién sería aquel hombre. Esperaba que no se tratase de Eudaimon, el responsable de hacer catapultas para la ciudad, aunque temía que fuese exactamente así—. Es indiscutible que para fabricar máquinas se necesita experiencia. ¡Pero lo que no se puede decir es que antes de construir una determinada máquina sea necesario haberla construido ya! —Delia sonrió, y él se sintió animado para proseguir—. Yo he realizado muchas, y sé lo que funciona y lo que no. En cuanto a las catapultas, las he visto y estudiado, y estoy seguro de que puedo construirlas. De otro modo, no estaría aquí. ¿No os ha dicho el capitán Dionisos que no tenéis que pagarme hasta que hayáis visto que funciona la primera?
—¡Una pérdida de madera, cuerdas y tiempo! —gruñó el obrero, que se giró hacia el regente—. ¡Señor, deberíais echar a este joven loco y arrogante!
—Lo echaría —dijo con impaciencia Leptines—si tú pudieras prometerme fabricar las catapultas que quiere el rey. Pero como no es así, y él dice que puede hacerlo, me siento obligado a darle una oportunidad.
El obrero tensó la mandíbula.
«Así pues —pensó Arquímedes, apesadumbrado—, este hombre es Eudaimon...» Y era evidente que consideraba aquella situación como un insulto y una amenaza. El nuevo puesto de trabajo no parecía muy seguro.
Sin embargo, el regente se volvió de nuevo hacia Arquímedes y dijo:
—Estoy dispuesto a autorizarte a que utilices el taller real para construir una catapulta de un talento. No obstante, vista tu falta de experiencia, si tu máquina no funciona, no sólo no se te pagará por ella, sino que te exigiré que reembolses al taller el coste de los materiales que hayas usado.
—¡Eso no es justo! —interrumpió Delia, indignada—. ¡Los materiales siempre pueden reutilizarse!
—¡Delia, cállate!
—¡No! —dijo, enfadada—. Eres injusto con él porque estaba hablando conmigo. ¡No puedes pretender que permanezca callada ante eso!
La joven le dirigió a Arquímedes una mirada de consternación. Él no sabía qué sentir: se sentía satisfecho de que ella se preocupara por él, aunque humillado al ver que no confiaba en su éxito. Enderezó la espalda, se subió el manchado manto y declaró con valentía:
—¡No os preocupéis, señora! Mi máquina funcionará, de modo que no me importa aceptar esa condición.
Eudaimon soltó una carcajada disonante.
—¡Espero que tengas dinero suficiente! —le dijo—. ¿Sabes la cantidad de madera y de cuerda que necesitarás para fabricar una catapulta de un talento?
—Sí, lo sé —respondió, seguro de sí mismo. Sacó de la bolsa la hoja con todos sus cálculos, la desplegó y se la ofreció al regente—. Aquí están las estimaciones.
Leptines contempló sorprendido el papiro, sin tocarlo. Eudaimon, sin embargo, le lanzó la más dura de sus miradas y se lo arrancó de las manos.
—¿Qué es esta tontería? —preguntó, examinándolo—. ¡No hay manera de saber cuál debe ser el calibre de una catapulta de un talento! ¡En la ciudad no existe ninguna máquina así!
—Los alejandrinos han obtenido una fórmula —dijo Arquímedes, satisfecho—. Es probable que tú no la conozcas porque todavía es nueva, pero se han hecho muchas pruebas con ella, y funciona. Se toma el peso que debe ser lanzado y se multiplica por cien, luego se calcula la raíz cúbica, se le suma un décimo, y de ese modo se obtiene el diámetro del calibre en ancho de dedos.
Eudaimon se burló.
—¿Y qué es una raíz cúbica, en nombre de todos los dioses? —preguntó.
Arquímedes lo observó, demasiado asombrado para poder hablar. «La solución al problema délico —pensó—, la piedra angular de la arquitectura, el secreto de la dimensión, la diversión de los dioses.» ¿Cómo era posible que alguien que fabricaba catapultas no supiese lo que era una raíz cúbica?
Eudaimon lo miró con desagrado. Luego arrugó el papiro con furia, simuló limpiarse el trasero con él y lo arrojó al suelo.
Arquímedes soltó un grito de rabia y se abalanzó al rescate de sus cálculos, pero Eudaimon pisó el documento, y el joven se quedó tirando con fuerza del borde que sobresalía por debajo de la sandalia represora.
—¿Crees que puedes hacer catapultas porque sabes matemáticas? —preguntó el ingeniero.
Arquímedes, arrodillado a sus pies y tirando todavía del pedazo de papiro arrugado, levantó la vista para mirarlo.
—¡Sí, por Zeus! —exclamó, acalorado—. De hecho, diría que es evidente que un hombre que no sabe matemáticas no puede construir catapultas. ¡Y tú no sabes, o no puedes! ¡Si no, yo no estaría aquí!
Eudaimon, enfurecido, le dio un puntapié. El gesto tenía más la intención de ser una amenaza que otra cosa, pero tan pronto como el pie se alzó, Arquímedes se precipitó a coger sus cálculos, y la patada le acertó en el ojo derecho. Una explosión de rojo y verde pareció clavársele en el cerebro, y se derrumbó, aturdido. Se cubrió la cara con ambas manos y rodó por el suelo, ahogado por el dolor. Luego empezó a percatarse vagamente de la presencia de personas que se arremolinaban en torno a él y de alguien que intentaba separarle las manos de la cara.
Pero él seguía sujetando el papiro, y se resistió.
—¡Vamos! —exclamó una voz de hombre, que le pareció la del capitán Dionisos—. Deja que te vea el ojo.
Arquímedes retiró las manos, aunque sin soltar la hoja, y Dionisos examinó con cuidado la herida.
—Intenta abrir el ojo. ¿Puedes ver?
El joven le respondió pestañeando: la cara del capitán daba vueltas, clara por un lado, borrosa y enrojecida por el otro.
—No muy bien —dijo—. Te veo rojo.
Dionisos se puso en cuclillas.
—Has tenido suerte. Podrías haber perdido el ojo. —Luego le dio un golpecito en el hombro y se incorporó.
Arquímedes se incorporó a su vez hasta quedar apoyado contra el lateral de la fuente y volvió a tocarse la zona dolorida.
—¡Por Apolo! —murmuró. Localizó con el ojo bueno a Eudaimon, que permanecía rezagado respecto a los demás, y le lanzó una mirada.
Delia se inclinó de pronto hacia él, y, sin decir palabra, le retiró el papiro arrugado de la mano y se lo cambió por un pedazo de cuero mojado. La fría humedad contra la cara ardiente resultó un consuelo indescriptible.
—¡Gracias! —le dijo él.
La muchacha se percató, sin embargo, de que el ojo bueno la seguía durante un instante y regresaba a los demás sólo después de asegurarse de que ella no iba a hacer nada con sus cálculos.
Los hombres se enfrascaron en una discusión sobre el incidente: Leptines reprendía a Eudaimon; éste protestaba y repetía que todo había sido un accidente; Dionisos decía que iba a llevarse de allí a su protegido; y el protegido intentaba retomar el tema de la fabricación de catapultas. Delia, por su parte, permaneció al margen. Mientras ellos discutían, alisó el pedazo arrugado de papiro y lo examinó. Aparecía en él el dibujo de una catapulta, acompañada de todas sus medidas, realizado con mano precisa y con profusión de detalles. Dio la vuelta al papel: en el reverso había bocetos menos inteligibles (cilindros, líneas curvas cortadas por líneas rectas, pares de letras unidos por garabatos o flechas) y algunos de los números que había junto a la catapulta. Frunció el entrecejo y miró de nuevo al joven que estaba apoyado junto a la fuente. Hasta ese momento no se había fijado realmente en él. La habían cautivado sus comentarios sobre las notas intermedias del aulos y se había sentido entusiasmada por el aulos de agua; le había gustado que él hubiera seguido hablándole con naturalidad incluso después de averiguar quién era su hermano. Le preocupaba haberle causado problemas; pero en ningún momento le había interesado su persona. Ahora, sin embargo, se sentía como si acabara de tropezar con una piedra y, al mirar hacia abajo, hubiese descubierto que formaba parte de una ciudad enterrada. El joven había protegido aquellos garabatos incomprensibles con más celo que a sus propios ojos, y Delia se preguntó qué tipo de mente era aquélla, que ordenaba sus prioridades de una forma tan extraña.
Dionisos ayudó a Arquímedes a ponerse en pie. Leptines le preguntó si se encontraba bien, y él juró que sí. Hubo nuevas controversias sobre la fabricación de la catapulta, y finalmente se estableció un precio por ella: cincuenta dracmas, cuando estuviese terminada y en funcionamiento. Solucionado ese punto, Delia se adelantó y le entregó al joven su papiro con los cálculos. Arquímedes inclinó la cabeza, luchando por mantener el equilibrio y sin dejar de presionar el pedazo de cuero húmedo contra el ojo, y se despidió de todo el mundo mientras se encaminaba hacia la puerta. El capitán Dionisos lo siguió, lo cogió del brazo y lo ayudó a salir.
Delia esperó. Leptines se volvió hacia ella, lanzó un suspiro de resignada exasperación y se fue sin decir palabra. La joven nunca había sido obediente, y hacía tiempo que él había dejado de intentar disciplinarla. Eudaimon inclinó la cabeza y partió en dirección opuesta. El exaltado mayordomo aguardó hasta que el regente y el ingeniero se hubieron marchado, se cruzó de brazos y observó a Delia con su habitual mirada de desaprobación.
—¿Queréis alguna cosa? —le dijo a la muchacha.
Ella notó que se ruborizaba. El mayordomo, Agatón, era un hombre astuto y desabrido a quien no le pasaba nada por alto. Era esclavo, pero estaba al servicio de su hermano Hierón desde hacía muchos años, desde antes de que fuese rey, y su fidelidad le había otorgado una influencia que cualquier hombre libre envidiaría. A Delia no le gustaba la costumbre de Agatón de adivinar que ella iba a pedirle alguna cosa antes de que lo hiciese, pero, al igual que Hierón, lo toleraba porque él sabía más sobre lo que sucedía en la ciudad que cualquier otro habitante de la casa, incluido el rey.
—Sí —admitió—. Ese joven que ha estado aquí... Quiero saber más sobre él.
La reprobación del esclavo se tornó tan dura que se podrían haber prensado aceitunas con ella.
—¡Una magnífica petición! —exclamó—. ¡La hermana del rey quiere saber más sobre un joven y descarado flautista!
Delia esbozó un gesto de impaciencia.
—¡Por Heracles, Agatón, no seas así!
—Señora, ¡no deberíais interesaros por ingenieros con mantos manchados de vino!
Delia suspiró.
—Si Hierón estuviera aquí, él sí estaría interesado —replicó.
La mirada de censura de Agatón se apaciguó un poco, y abrió más los ojos.
—¿Por qué creéis semejante cosa?
—Por dos motivos —dijo, cogiendo los aulos y apoyando en ellos la barbilla—. En primer lugar, ese joven se ha comprometido a construir una catapulta mayor que cualquier otra que tenga la ciudad, aunque nunca antes haya construido una. ¿No crees que eso le interesaría a Hierón?
—Mmm —murmuró Agatón, y agitó una mano en señal de duda—. Los jóvenes ignorantes y engreídos abundan.
—Es posible, pero antes de que llegarais tú y el regente, estaba hablando sobre catapultas con la misma confianza que sobre los aulos, y te aseguro que sabe de aulos. Agatón, incluso tú deberías admitir que a mí no se me engaña en ese tema.
—Pura presunción —dijo bruscamente—. Como cualquier hombre que se encuentra con una muchacha bonita. ¿Y el segundo motivo?
—Que quiere más a esos cálculos que a sus ojos.
Agatón soltó una carcajada.
—Sí, es digno hijo de su padre. Se dice que Fidias afirmó en cierta ocasión que Los Elementos de Euclides era una obra superior a La Ilíada de Homero, y que llegó a ofrecer sacrificios a los dioses en acción de gracias por algún tipo de observación matemática de las estrellas.
—¿Sabes más cosas de ese hombre?
—Casi toda Siracusa ha oído hablar de Fidias, el astrónomo. Un poco de excentricidad y otro poco de reputación, ¿comprendéis? También da clases: es el único hombre de la ciudad que enseña matemáticas avanzadas. El amo estudió un tiempo con él, hace quince o veinte años.
Delia lo miró.
Para Agatón, «el amo» había sido siempre, única y exclusivamente, Hierón.
—¡No lo sabía! —exclamó.
—¿Por qué deberíais saberlo? —preguntó Agatón—. Eso fue hace mucho tiempo, incluso antes de que me comprara. El amo ha mencionado alguna vez que le habría gustado haber dispuesto de más tiempo para estudiar con él. Pero sólo estuvo un par de meses, hasta que entró en el ejército. Dudo incluso que Fidias se acuerde de él.
Delia hizo un gesto afirmativo con la cabeza: conocía la historia de cómo su padre había pagado la educación de su hijo, pero sólo hasta que el joven Hierón cumplió los diecisiete años. A pesar de que aún le faltaba un año para poder entrar en el ejército, se había alistado y se había abierto camino en el mundo... con resultados espectaculares.
—¿Y por qué se arrepiente Hierón de no haber estudiado más tiempo con Fidias? —preguntó—. ¿Tan buen profesor es ese hombre?
—No lo creo. No, lo que sucede es que las matemáticas son útiles para los reyes. Máquinas de guerra, investigación, construcción, navegación... —Se interrumpió y, sin dejar de mirar a Delia, abandonó su mirada desaprobatoria y descruzó los brazos—. ¡Muy bien! —exclamó—. Tenéis razón: se mostraría interesado en Arquímedes, hijo de Fidias. Si la confianza que ese joven muestra en sí mismo tiene una base sólida, habrá que admitir que es una persona valiosa.
Delia asintió.
—Veré qué puedo averiguar —dijo el mayordomo. Luego miró de nuevo a la joven y preguntó—: ¿Alguna otra cosa?
Había vuelto a hacerlo. Delia suspiró.
—¿Hasta qué punto confiarías en Eudaimon?
—¡Ah! —exclamó Agatón, relajando las facciones hasta mostrar la expresión más comprensiva de que era capaz—. ¿Queréis decir si pienso que intentará sabotear la catapulta de vuestro polvoriento músico?
Delia permaneció un momento sin responder. Insinuar que Eudaimon podría dificultar de forma deliberada la construcción de una máquina que potencialmente era de gran valor para la defensa de su amenazada ciudad era acusarlo de traición.
—No lo conozco muy bien —dijo por fin, en tono humilde—. Leptines lleva maldiciéndolo desde que Hierón se fue. Como es lógico, está furioso por la aparición de un rival, y no me gusta... Eso es todo.
Agatón se encogió de hombros.
—Es un hombre que ha trabajado toda su vida y nunca ha sido muy bueno en su trabajo. Es el peor de los maestros ingenieros, y ése es el motivo por el que está aquí y no en Mesana. Está amargado y viejo, y se aferra con uñas y dientes a su puesto. No desea que un flautista matemático formado en Alejandría se entrometa en su vida y le quite el empleo... Y a pesar de que está convencido de que la catapulta fracasará, hará lo posible para que eso suceda. Sí, creo que si tuviera oportunidad de sabotear esa máquina, lo haría. Y vos queréis que me asegure de que tal oportunidad no se le presente.
—¿No es eso lo que Hierón querría que hicieses? —preguntó ella inocentemente.
Agatón soltó una nueva carcajada.
—¡Sois tal para cual! —dijo el hombre con cariño—. No sé de dónde os viene esa perspicacia. Desde luego no puede ser de parte de vuestras madres, puesto que no las compartís, pero tampoco puede proceder de vuestro padre, porque era un ingenuo.
Delia sonrió y se puso en pie.
—¿Podrás hacerlo? —le preguntó, impaciente—. Sin tener que acusar a Eudaimon de nada, claro.
—¡Oh, sí! —respondió con toda tranquilidad—. Bastarán unas cuantas palabras al oído del capataz del taller. Lo conozco bien. No le quitará el ojo de encima ni a la catapulta ni a Eudaimon, y me informará de cualquier cosa sospechosa. ¿Queréis que se lo diga también al regente?
Delia afirmó con la cabeza.
—Pero no le cuentes que yo... —comenzó, nerviosa.
—¿Que vos sentís interés por los intérpretes de aulos manchados de vino? Descuidad.
—Se originaría un malentendido —dijo Delia, sonrojándose.
—Sí, supongo que sí... —repuso Agatón, regresando a la mirada de desaprobación—, supongo que sus conclusiones serían erróneas.
Dionisos, hijo de Cairefón, acompañó a Arquímedes desde la residencia del rey hasta el templo de Atenea, que se erigía imponente en la calle principal, y se detuvo allí.
—Yo voy a los barracones —dijo, indicando con la mano hacia la izquierda—. Y creo que lo mejor que puedes hacer tú es ir a tu casa y acostarte un rato —añadió, señalando hacia la derecha, en dirección a la Acradina—. Eudaimon te ha sacudido fuerte.
—¡Es un estúpido ignorante! —bramó Arquímedes—. ¡Por Apolo! ¡Construye catapultas y ni siquiera sabe lo que es una raíz cúbica! ¿Quién es el ingeniero real de Siracusa?
—Calipo —respondió en el acto Dionisos—. Un hombre de buena familia y muy capacitado. Pero está con Hierón en Mesana. El rey pensó que Eudaimon podría hacerse cargo de todo aquí, pero la situación es más complicada de lo que suponíamos. Espera. Llamaré a Straton y le diré que te acompañe a casa.
Arquímedes negó con la cabeza, lentamente, pues le dolía el ojo si la movía con brusquedad, y empezó a dar vueltas al pedazo de cuero húmedo, tratando de encontrar un punto que estuviera frío aún.
—Preferiría ir al taller para hacer el pedido de madera —dijo. El cuero se desplegó, mostrando su auténtica forma: una tira ancha y larga. Arquímedes lo observó: era una forma que conocía bien—. Oh —exclamó, aturdido—. He echado a perder su cinta para las mejillas.
Entonces se dio cuenta de que tenía una buena excusa para ver otra vez a la joven hermana del rey: entregarle una cinta nueva; y, a pesar del dolor que sentía en el ojo, se le iluminó el rostro. Dobló con cuidado el pedazo de cuero y lo devolvió con ternura a su lugar.
—¿Es cierto que tocas el aulos? —preguntó con curiosidad Dionisos.
—¡Por supuesto que sí! —dijo Arquímedes, sorprendido—. ¿Crees que la hermana del rey habría hablado conmigo más de dos segundos de no ser así?
—Supongo que no —respondió Dionisos, aliviado al ver que su nuevo socio era capaz de comprender cuándo una mujer quedaba fuera de su alcance—. De todos modos, amigo mío, no deberías haberte acercado a ella. Cuando os he visto charlando en el jardín, no sólo he pensado que te echarían enseguida, sino que yo me vería metido en problemas por haberte invitado. ¡Por Zeus, menos mal que no has ido más allá del tema de las flautas!... Bueno, si de verdad quieres pasarte por el taller, te mostraré el camino: está justo al lado de los barracones.
El taller real de catapultas era un cobertizo grande, con el suelo sin pavimentar, que se encontraba cerca de la cumbre del promontorio de la Ortigia, resguardado por la misma muralla que los barracones de la guarnición. Estaba lleno de vigas, prensas y sierras, y en un rincón se veía una forja. Las paredes estaban cubiertas hasta arriba de madera, hierro, bronce, cobre y cajas repletas de puntales y de cabello de mujer (el material utilizado para el cordaje de las catapultas, motivo de dolor de muchas jóvenes esclavas y una fuente de ingresos para las mujeres pobres). En el taller trabajaban una docena de hombres: unos estaban agrupados en torno a una catapulta lanzadora de flechas que se erguía a medio montar en el centro de la estancia, mientras que el resto fabricaba pernos y peanas para apuntalar las lanzaderas. Olía a serrín, cola, carbón y metal caliente. Arquímedes se detuvo en el umbral de la puerta y aspiró aquel aroma, esbozando una sonrisa: un olor agradable, el olor de la construcción. Se despidió de Dionisos y entró, ansioso por encontrar al capataz para hacerle su pedido de madera.
Marco pasó la mayor parte de aquel día limpiando las letrinas, una tarea que, por ser demasiado pesada para el joven Crestos, se había ido aplazando desde principios del verano. Debido al calor que azotaba la isla, el retraso había hecho que el trabajo fuera aún más desagradable de lo habitual, pero Marco lo acometió con estoicidad y transportó la tierra sucia con un asno prestado.
Por la noche, cuando regresó de tirar la última carga, encontró a su amo en la habitación del enfermo, sin el manto y con un ojo tapado con una cinta de aulista, pero extremadamente contento. Sólo entonces se le deshizo el nudo de ansiedad que se le había instalado en la garganta. Era muy consciente de lo que pasaría con los esclavos de la casa si el joven amo no conseguía un trabajo.
Arquímedes estaba explicándole a la familia su visita al taller real de catapultas, cuando Marco apareció en el umbral de la puerta.
—Esta mañana los obreros se han limitado a mostrarme los almacenes y han dejado que me las arreglara solo. Pero no me ha importado en absoluto. ¡Tendríais que ver aquello! ¡Roble de Épiro de primera calidad, de todos los grosores, y una docena de colas distintas! Pero luego, hacia el mediodía, ha llegado el mayordomo del rey para comprobar que yo tuviese todo lo necesario, y entonces se han dado cuenta de que lo mío era oficial. A partir de ese momento han empezado a hacer todo lo que les pedía. Resulta asombroso lo mucho que eso acelera las cosas. Pensaba tardar un mes en construir la catapulta, y me estaba maldiciendo por lo de la paga, pero con una ayuda así puedo fabricarla en una semana.
—¿Y cuánto te pagarán? —inquirió Filira, ansiosa. Marco le lanzó una mirada de aprobación: también él estaba deseoso de saberlo, pero no se atrevía a preguntar delante de sus amos.
—Cincuenta dracmas —dijo su hermano, satisfecho.
—¡Cincuenta! —exclamó Filira, con los ojos brillantes—. Cincuenta en un mes ya serían una paga buena, pero en una semana... ¡es formidable!
Arquímedes asintió, sonriente. Él no consideraba que cincuenta al mes fuesen una buena paga, aunque suponía que los caracoles de agua le habían distorsionado la perspectiva de las cosas.
—¿No tienes que descontar los materiales de esa cantidad? —preguntó Arata, impaciente.
Su hijo negó con la cabeza.
—No tengo que pagar nada, a menos que la máquina no funcione. No te inquietes por eso, madre, sé lo que hago.
Marco frunció el entrecejo. Filira captó su gesto, y ambos cruzaron miradas de inteligencia. ¿Cuánto costarían los materiales para construir una catapulta de un talento? Esa preocupación, sin embargo, quedó eclipsada de inmediato.
—¿Qué te ha pasado en el ojo? —preguntó Arata.
Arquímedes les explicó lo de Eudaimon. Luego, obedeciendo a sus peticiones, se retiró la cinta de cuero.
La zona que rodeaba el ojo había cobrado un tono azul violáceo y estaba hinchada, y, peor aún, el blanco del ojo se había puesto rojo y un velo de sangre empañaba el iris castaño claro.
—¡Medión! —gritó Filira, horrorizada—. ¡Debes demandarlo por agresión!
Arquímedes se limitó a encogerse de hombros.
—Me mantendré alejado de él todo lo que pueda.
—Sí, será lo mejor —aprobó su madre—. Tiene más experiencia que tú y no debes buscarte problemas. —Luego aspiró por la nariz como quien huele algo y miró a Marco—. Oh, eres tú —dijo—. Ve a lavarte.
Él inclinó la cabeza y se retiró al patio. Estaba aseándose cuando Filira salió del antiguo taller, todavía malhumorada. Cuando ella se percató de la presencia del esclavo, se detuvo y se le acercó. Marco se cubrió con la túnica mojada, incómodo al verse desnudo delante de la joven ama.
—¿Cuánto pueden costar los materiales para fabricar una catapulta de un talento? —preguntó Filira.
—No lo sé —admitió él—. Las cuerdas deben de ser lo más caro. El cabello se compra a peso y se paga en dracmas. Y para una de un talento necesitará varios kilos.
Filira permaneció un momento en silencio.
—Puede construirla, ¿verdad? —preguntó finalmente.
—Es muy bueno —dijo Marco sin alterarse—. Puede hacerlo.
Filira lo examinó un instante, y luego soltó el aire en un suspiro largo e irregular.
—No conozco a nadie más que construya máquinas.
Marco asintió con la cabeza; era evidente que ella no podía juzgar las habilidades de su hermano.
—En Alejandría —le informó—, el mejor ingeniero de la ciudad le ofreció asociarse con él. Él no lo aceptó, pues lo que le interesaba era la geometría, pero podría haberlo hecho. Es excepcional. Ese Eudaimon tiene todos los motivos del mundo para estar preocupado. Señora, lo único que a mí me inquieta es lo que pueda suceder si va mal alguna cosa que no esté bajo el control de vuestro hermano.
La muchacha volvió a suspirar y lo observó con atención, intentando determinar hasta qué punto podía confiar en su palabra. Luego sonrió, relajándose.
—Medión se ha dejado el manto en el taller.
—Al menos sabemos dónde está —dijo Marco—. En Alejandría yo tenía que recorrer el Museo entero buscándolo.
Filira rió tontamente, un dulce sonido que burbujeó un instante en el corazón de él.
—¡Cincuenta dracmas a la semana! —repitió ella, sonriendo ante la idea—. ¡Podríamos comprar la viña de nuevo! Y yo...
Se interrumpió. La viña que habían vendido para pagar la formación de su hermano en Alejandría debería haber sido su dote, pero ella siempre había intentado con todas sus fuerzas contener su disgusto por aquel doloroso hecho. Sabía que su padre esperaba poder reunir una nueva dote con sus ingresos, pero los ahorros se habían consumido a lo largo de la enfermedad. Ella estaba en edad de casarse; de hecho, tenía amigas de la escuela que ya se habían casado, pero era poco probable que encontrara marido si no disponía de dote. Era una humillación en la que trataba de no pensar, y no era precisamente el tipo de confidencias que una joven dama debería hacerle a un esclavo de la casa. Miró con el entrecejo fruncido a Marco, que esperaba, con el rostro franco y lleno de vida, a que ella acabara la frase.
Pero Marco supo de golpe cómo iba a acabar y se afanó en coger el cubo de agua sucia. En su momento, él había desaprobado para sus adentros la venta de la viña, porque le había parecido injusto privar de algo esencial a la hija de la casa para pagar un lujo que sólo beneficiaba al hijo. Sin embargo, ahora se daba cuenta de que no tenía prisa alguna por ver a Filira con dote y casada. La echaría de menos, aunque todavía no había necesidad de preocuparse por ese motivo. Reunir una dote exigiría un tiempo, incluso ganando cincuenta dracmas a la semana. Y con la guerra...
Había tomado la decisión de no pensar en la guerra.
—Si me disculpáis, señora... —murmuró, y se dirigió a arrojar el agua en las esmirriadas macetas que había junto a la puerta.
Filira lo observó unos momentos, sorprendida por la manera en que él había esquivado un tema tan espinoso. Jamás se le había ocurrido que Marco tuviera esa sensibilidad o ese don.
A la mañana siguiente, Arquímedes partió temprano hacia el taller, y cuando Filira apareció en el patio, dispuesta a salir de casa para hacer las compras, sólo encontró a Marco. Ágata, que era quien la acompañaba normalmente, estaba ayudando a su madre en la cocina, y el pequeño Crestos había puesto en práctica su talento para escabullirse cuando más se lo necesitaba. La joven miró al esclavo un momento, pensativa, dio una palmada para llamarlo y le entregó la cesta.
Marco, con una felicidad poco habitual en él, caminó detrás de ella por las callejuelas bajo el sol matutino, contemplando su recta espalda, respetablemente envuelta en un manto de lana blanco. Filira empezaba a confiar poco a poco en él, y Marco rogó en silencio a los dioses para que le dieran la oportunidad de demostrarle su honradez a la muchacha. Cerró los ojos con fuerza al motivo por el que deseaba que ella tuviera una buena opinión de él: de aquello no obtendría nada que no fuese dolor. Pero conseguir su buena opinión, ganarse su confianza y su agrado... era un placer que nadie podía negarle.
Fueron a la panadería, y después entraron en la verdulería de la esquina. La tendera, una mujer delgada y con mal genio llamada Praxinoa, los observó detenidamente. Filira compró puerros y aceitunas, que pagó con una de las monedas egipcias de plata de Arquímedes. La mujer examinó la moneda un instante, antes de guardarla en la caja y darle el cambio.
—¿Qué tal tu hermano? ¿Instalándose de nuevo? —le preguntó a Filira, con una curiosidad que sorprendió a la muchacha.
—Muy bien —respondió. Luego, deseosa de que el vecindario se enterara de la nueva situación económica de la familia, continuó—: Ya ha encontrado trabajo. Va a construir catapultas para el rey.
—¿Catapultas? Vaya. —Miró a su alrededor y se inclinó hacia Filira para decirle en voz baja—: A lo mejor eso lo explica todo. Acaba de pasar por aquí un tipo preguntando por tu hermano.
—¿Qué? —dijo, perpleja y alarmada—. ¿Quién?
—No lo sé —contestó Praxinoa con deleite—. No lo había visto nunca. No era del vecindario, pero iba vestido con elegancia. Un oficial, he pensado. Debe de ser por eso de las catapultas. Son armas vitales para la guerra, ¿verdad? —Le brillaban los ojos, hambrientos de chismorreo.
—Sí —dijo Filira, intentando que su voz sonara neutra, a pesar de lo acelerado del ritmo de su corazón. En Siracusa, suscitar el interés oficial podía ser muy pero que muy peligroso—. Seguramente investigan a todo el mundo que trabaja en el taller de catapultas.
—Es lo que hacen en Alejandría—añadió Marco sin darle importancia—. Puedo dar fe de ello.
Praxinoa cedió, defraudada.
—Tu hermano ha aprendido sobre catapultas en Alejandría, ¿verdad?
De nuevo en la calle, Filira miró a Marco con inquietud.
—¿Crees que sería algún hombre del rey, por lo de las catapultas?
—No se me ocurre qué otra cosa podría ser.
La preocupación de Filira dio paso a la ansiedad... y a la incomodidad por tener que pedirle consejo a un esclavo de la casa.
—¿También en Alejandría preguntaban por él?
Marco se encogió de hombros.
—No. Pero allí le estaba prohibida la entrada a los talleres reales. El rey Ptolomeo se siente muy orgulloso de sus catapultas y no permite que los extranjeros se acerquen a ellas. Arquímedes vio alguna de esas máquinas en la muralla con su amigo ingeniero, eso fue todo. De todos modos, no creo que sea un tema por el que preocuparse.
Filira asintió, pero mantuvo el entrecejo fruncido durante el resto de la caminata. Fidias nunca había atraído el interés oficial, aunque, naturalmente, él nunca había ganado cincuenta dracmas en una semana. Las cosas estaban cambiando. Y deseaba sentirse más confiada y suponer que todos aquellos cambios serían para bien.
Era evidente que Arquímedes disfrutaba en el taller. En el pasado siempre había construido sus máquinas solo, ayudado a menudo por Marco, y ocasionalmente por algún esclavo torpe que le echaba una mano para realizar una tarea en concreto. Hasta que llegaba a las partes «interesantes» de la fabricación de las máquinas, había primero mucha sierra, mucho martillo y muchas ampollas en las manos. Pero ahora bastaba con decir: «Quiero una viga de este tamaño unida a otra mediante tendones» o «Necesito un calzo de hierro que encaje en esta pieza», y en cuestión de una hora, allí estaba. Todo aquello eliminaba el trabajo pesado de la construcción y dejaba sólo el lado agradable de la inventiva.
Durante los primeros días en el taller, utilizó un parche de tela sujeto con la cinta de cuero de Delia para cubrirse el ojo. Ya había decidido regalarle a la hermana del rey una nueva cinta cuando fuera a su casa para anunciar la finalización de la catapulta; mientras tanto, sentía un secreto escalofrío cada vez que se colocaba la vieja. Desde luego no le había explicado a su familia dónde había conseguido esa cinta, pues estaba convencido de que lo desaprobarían.
Resolvió ceñirse a su propósito de mantenerse alejado de Eudaimon, aunque era imposible conseguirlo totalmente, pues compartían el mismo taller y los mismos carpinteros. Pero el constructor parecía tan feliz de evitar al nuevo ingeniero como éste a aquél, y todo transcurrió en paz durante varios días. Arquímedes se desplazó a las fortificaciones próximas a la muralla de la ciudad en busca de una catapulta cuyas dimensiones pudiera copiar, hasta que se decantó por una de diez kilos que efectuaba un lanzamiento particularmente eficaz y exacto, y corrigió en la suya las dimensiones estimadas. El hecho de que el original fuera mucho menor que la réplica generó algunos problemas, que disfrutó resolviendo. La catapulta de un talento tendría una envergadura de brazos de cinco metros y medio y mediría diez de longitud; como era demasiado pesada y potente para apuntar y ser arrastrada mediante métodos convencionales, tuvo que concebir para ella diversos sistemas de poleas y tornos. Resultó divertido.
Eudaimon no prestó atención alguna a lo que su rival estaba haciendo hasta que Arquímedes, después de cuatro días de trabajo, estuvo listo para equilibrar el tronco sobre la peana. Entonces, el ingeniero se acercó y observó en silencio cómo la viga, lo bastante grande como para ser el palo mayor de un barco y sólo finalizada en parte, quedaba suspendida mediante un sistema de cuerdas sobre su peana en forma de trípode, y descendía. Pero cuando Arquímedes dio la señal a los obreros de que interrumpieran el descenso y aseguraran las cuerdas, Eudaimon se quedó rígido. Con la viga colgando justo por encima del perno, Arquímedes empezó a enhebrar el primero de sus dispositivos de lanzamiento.
—¿Qué es eso? —preguntó secamente Eudaimon.
Arquímedes lo miró, lo que lo obligó a girar todo el cuerpo, ya que seguía con el ojo tapado, y luego continuó ensartando las poleas.
—Es para ayudarla a pivotar —explicó.
—¡Las catapultas de veinticinco kilos del fuerte Eurialo no tienen nada de eso! —espetó Eudaimon, irritado.
—¿No? —dijo, sorprendido—. ¿Y cómo pivotan, entonces?
—¿No lo has visto?
Arquímedes negó con la cabeza. Mordiéndose la lengua para concentrarse mejor, insertó una cuerda en la polea montada sobre la peana, la anudó en la pieza que se acoplaba al tronco y volvió a fijarla en un torno de la peana. Sólo cuando la hubo asegurado, se dio cuenta de que Eudaimon no había respondido a su pregunta, y miró hacia atrás.
Eudaimon seguía allí, observándolo con una mezcla de sorpresa y rabia.
—¿Qué sucede? —inquirió Arquímedes.
—¿No has ido al Eurialo a ver las catapultas de veinticinco kilos?
—No. Queda muy lejos, y he encontrado mucho más cerca una que me gustaba.
—¡Pero aquéllas son las que más se aproximan en tamaño a la que pretendes construir!
—Sí, pero de todos modos tendría que aumentarla a escala, y da lo mismo hacerlo con una de diez kilos que con una de veinticinco. ¿Cómo pivotan?
Se produjo un silencio. Por fin, el capataz del taller, Epimeles, un hombre de unos cuarenta años, grande, de movimientos lentos y hablar tranquilo, dijo:
—No lo hacen. Para apuntar hay que echar mano de varios hombres fuertes que muevan la peana.
—¡Eso es una estupidez! —exclamó Arquímedes, y empezó a ensartar la segunda polea. Dispondría una a cada lado. La persona que la manejara giraría un torno situado en el lado requerido y ajustaría la elevación con un segundo torno.
Uno de los trabajadores rió disimuladamente, y a continuación se oyó el sonido de una bofetada y un grito de dolor. Arquímedes alzó la vista y vio que uno de los obreros se llevaba una mano a la oreja. El joven soltó la cuerda y salió corriendo tras el ingeniero, que se disponía a irse. Eudaimon se detuvo abruptamente y dio media vuelta, con su arrugado rostro negro de rabia.
—¡No tenías por qué pegar a ese hombre! —le espetó Arquímedes, furioso.
—¡No pienso permitir que mis esclavos se rían de mí en mi taller! —gritó Eudaimon.
—No son tus esclavos, son esclavos de la ciudad. ¡No tenías por qué pegarle! Y, de todos modos, ¿qué tiene que ver esto contigo? ¡No has sido tú quien ha construido las catapultas de veinticinco kilos!
—¡Yo soy quien manda aquí! —declaró Eudaimon—. Puedo mandar azotar a quien me apetezca. Y quizá lo haga. ¡Elimo! ¡Ven aquí!
El hombre al que acababa de abofetear se echó hacia atrás, asustado, y los demás obreros miraron horrorizados al ingeniero.
—¡No te atreverás! —gritó Arquímedes, rabioso—. ¡No lo permitiré! —Se volvió hacia el capataz—. ¡Sal corriendo y explícale al regente lo que ha ocurrido aquí!
—¿Crees que Leptines permitirá que lo molesten por una pelea en el taller? —dijo Eudaimon.
—¡Lo hará, si es que tiene decencia! ¡Él es quien está al mando ahora y no debería consentir que se azote a gente que no ha hecho nada malo!
—Iré a contárselo al regente —dijo el encargado, decidido, y se giró, dispuesto a marcharse.
Era tan esclavo como el resto de los obreros, pero era un hombre valioso, experimentado y de confianza, y su palabra tenía cierto peso en la casa del rey. Eudaimon lo observó, alarmado, y ordenó:
—¡Detente!
Epimeles se volvió y lo miró, sin alterarse.
—Señor —dijo—, tanto vos como... este señor estáis autorizados a usar el taller. Si vos decís que Elimo debe ser castigado y él dice que no, seguramente habrá de ser nuestro amo quien decida a cuál de los dos tenemos que obedecer.
—¡Aquí soy yo quien manda! —vociferó Eudaimon.
—En ese caso, el regente nos dirá que os obedezcamos y que Elimo sea azotado —repuso despacio el capataz.
Hubo otro silencio, y luego dijo Eudaimon:
—Sabéis que nunca he dado una orden como ésa. —Los miró a todos—. ¡Nunca! —Giró sobre sus talones y se marchó.
El encargado soltó lentamente el aire. Elimo se sentó, lanzando un silbido de alivio, y sus compañeros le dieron palmaditas en la espalda. Arquímedes se planteó también darle una palmada de aliento, pero se refrenó: era consciente de que la amenaza del látigo había sido sólo por su culpa.
—¿Estás bien? —le preguntó.
Elimo afirmó con la cabeza y le sonrió.
—Gracias, señor —dijo—. Recordaré que habéis intercedido por mí.
—No deberías haberte reído —lo reprendió Epimeles, muy serio.
El esclavo agachó la cabeza para aplacar la situación: Eudaimon podía ordenar azotainas, pero Epimeles era la persona que llevaba realmente el taller.
—¡No he podido evitarlo! ¡Ha sido divertido! —protestó.
—Pero Eudaimon no tiene la culpa de que esas catapultas de veinticinco kilos no puedan pivotar —dijo Arquímedes—. Él no las construyó.
Al oír eso, Elimo se echó a reír otra vez, aún más fuerte.
—¡Eso lo hace todavía más divertido!
Algunos de los obreros rompieron también a reír. Arquímedes vio con perplejidad cómo se daban codazos entre ellos y reían entre dientes, y comprendió que la risa iba dirigida a él. Molesto por ese comportamiento, regresó a su catapulta y empezó a ensartar de nuevo las cuerdas, sin decir nada más. La gente siempre se había burlado de él. Absorto en su geometría, no se enteraba de nada, o se apasionaba con cosas que los demás no comprendían, y por eso se reían. Incluso los esclavos a los que había defendido se mofaban de él.
Elimo se levantó y lo siguió.
—Señor, no os ofendáis —dijo—. No es más que una broma entre nosotros, eso es todo.
—¡Pues yo no le veo la gracia! —replicó Arquímedes, irritado.
El esclavo volvió a sonreír, pero tras una dura mirada del joven adoptó un aire de solemnidad.
—Señor, no puedo explicároslo. Los chistes no tienen gracia si se explican. Pero no os ofendáis, por favor. Es sólo un... un chiste de esclavos, eso es todo. —Cogió apresuradamente la tercera cuerda e intentó enrollarla en una polea.
—¡En ésa no! —lo detuvo Arquímedes—. Ésa va arriba. No... no, ¡déjalo! ¡Si quieres ayudarme, ve a buscarme la tiza!
Epimeles observó cómo la enorme viga quedaba insertada en la peana. Arquímedes había calculado el área aproximada de equilibrio y ordenado que se taladraran en ella una serie de agujeros. El tronco se niveló sobre el agujero central. El capataz sonrió al ver cómo la enorme máquina pivotaba a derecha e izquierda, respondiendo a los tornos. Finalmente suspiró y, de mala gana, abandonó el edificio. Tenía por delante una larga caminata.
Cuando Epimeles regresó a la Ortigia, estaba oscureciendo, pero no fue a los barracones contiguos al taller, donde vivían él y los demás hombres, sino que se dirigió a la residencia del rey y llamó a la puerta.
Abrió Agatón, que miró con desgana al capataz.
—¿Qué te trae por aquí? —preguntó.
—Venía a enseñarte una cosa —respondió Epimeles sin alterarse.
Agatón bufó y lo invitó a entrar.
El mayordomo disponía de un alojamiento junto a la puerta, una habitación pequeña pero confortable con un camastro, una alfombra y una fresquera para el agua junto a la pared. Epimeles tomó asiento en un extremo del camastro con un suspiro de alivio y se frotó las piernas.
—Esta tarde he subido hasta el Eurialo. No me vendría mal una copa de vino.
Agatón le lanzó una mirada aún más desaprobadora de lo habitual, pero cogió una jarra de vino, sirvió dos copas y añadió un poco de agua helada de la fresquera.
—¿Por qué debería interesarme que hayas subido al Eurialo? —preguntó, dando un sorbo.
Epimeles se bebió casi todo el vino de un trago y dejó la copa.
—He ido allí por ese ingeniero que nos pediste que vigilásemos —dijo—, y he encontrado esto.
Abrió el saquito que llevaba consigo y extrajo de su interior una cuerda fina, dividida en secciones mediante una serie de nudos regulares que estaban teñidos de rojo o negro.
Agatón la inspeccionó, imperturbable, y preguntó:
—¿Tiene algo de especial que un fuerte posea una cuerda de medir?
Epimeles sacó una segunda cuerda, aparentemente idéntica a la primera, pero más vieja y un poco deshilachada y descolorida. Extendió ambas y las colocó una al lado de la otra, y enseguida quedó patente que no eran idénticas: las divisiones de la nueva estaban menos espaciadas que las de la vieja.
—Ésta es mía —dijo Epimeles, señalando la segunda.
Agatón las observó sin alterar su expresión.
—Tengo entendido que es esencial que todas las partes de una catapulta guarden la proporción correcta con el diámetro del calibre —explicó Epimeles, haciendo alarde de humildad—. Primero se toman las medidas de una catapulta que funcione como es debido, y luego se reproduce a igual, mayor o menor tamaño.
—En efecto, así es como se hace —dijo Agatón. En realidad, sabía poca cosa sobre catapultas, pero no tenía intención de admitirlo, y comprendía lo suficiente como para adivinar la implicación de la cuerda. Tocando la nueva, preguntó—: ¿Estás insinuando que Eudaimon dejó esto en el Eurialo para que cualquiera que se encargara de medir las máquinas que hay allí anotara las cifras erróneamente y cualquier catapulta construida a imitación de aquéllas no funcionara?
Epimeles asintió.
—Las dos catapultas de veinticinco kilos que hay en el Eurialo son las mayores que se encuentran en la ciudad ahora. Eudaimon supuso que Arquímedes las mediría y luego realizaría los cálculos necesarios para que lanzaran los cinco kilos adicionales: así lo hizo él cuando diseñó la de un talento. A una pregunta de Eudaimon, Arquímedes ha dicho que no se había molestado en subir hasta el Eurialo para tomar medidas y que había utilizado una catapulta pequeña, de diez kilos, que había más cerca. Eudaimon estaba... —El capataz dudó, eligiendo sus palabras—. Estaba rabioso, sorprendido y defraudado. Por ese motivo he decidido subir al Eurialo a investigar y... era de esperar, he encontrado esto en el almacén donde se guardan los aparejos. Los muchachos del fuerte han coincidido en que allí era donde estaba la cuerda vieja y que ésta era nueva, y nadie sabía cómo había llegado hasta el almacén. Pero recordaban haber visto a Eudaimon por allí una tarde, hace unos cuatro días.
—Comprendo —dijo Agatón, muy serio.
No era una prueba para condenar a nadie por traición: ambos lo sabían. Pero podía arruinarlo, ponerlo en entredicho; era como una piedra en el zapato de Eudaimon.
Epimeles le tendió la cuerda al mayordomo.
—He pensado que debías echarle un vistazo.
Agatón asintió con la cabeza, pensativo, cogió la cuerda de medir falsa y se la enrolló en la mano.
—Me sorprende que hayas subido hasta el Eurialo a indagar —dijo. La fortaleza estaba situada en el extremo de la muralla de la ciudad, a diez kilómetros de la Ortigia.
Epimeles sonrió ante el comentario.
—Habría ido el doble de lejos si eso sirviera para que ese muchacho se encargara de construir las catapultas. Será así, ¿verdad?
Agatón levantó la vista, asombrado.
—¡Ya sabes que es bueno! —dijo Epimeles, extrañado ante su mirada interrogadora—. Nos dijiste que lo cuidáramos y que nos asegurásemos de que nadie interfiriera en su trabajo, y enseguida intuimos por qué. Es tan bueno que ni siquiera se da cuenta de que lo es. Esa catapulta de un talento... ¿Sabes lo que ha hecho con ella? La pequeña de diez kilos que ha copiado puede pivotar, por supuesto, de modo que ha ideado un sistema con tornos para que la suya pivote también. Cuando le he dicho que la de veinticinco kilos del Eurialo no pivotaba, se ha limitado a mirarme sorprendido y a decir: «¡Vaya estupidez!»Epimeles se echó a reír. Agatón lo miró con cara agria y preguntó:
—¿Lo es?
—Eso es lo que dirá ahora la gente, ¿no crees? Pero nunca nadie había imaginado que una catapulta superior a los veinte kilos pudiera pivotar. Arquímedes acaba de inventar un sistema completamente nuevo para poder apuntar con las máquinas grandes... ¡y ni siquiera le da importancia! Para él ha sido más fácil diseñarlo que subir al Eurialo y mirar cómo lo habían hecho los demás. Algunos de los muchachos se han reído de eso y él ni siquiera ha comprendido el motivo de sus risas. ¡Por Zeus! Casi siento pena por Eudaimon. Nunca ha construido una catapulta que no estuviese copiada pieza por pieza de otra, y cuando le resulta imposible obtener las medidas definitivas, y en las máquinas grandes todas difieren un poco, hace suposiciones, pelea y recorre la ciudad entera intentando averiguar cuál es la cifra correcta. Por el contrario, Arquímedes se sienta, traza garabatos durante media hora y tiene el número perfecto en sus manos. ¡Por Zeus! —repitió—. Eudaimon es como un maestro local de atletismo que entrena duro todos los años y, con mucho esfuerzo, consigue quedar el tercero o el cuarto en los juegos de la ciudad... y está compitiendo contra un rival que podría llevar la corona en Olimpia y al que apenas le cae una gota de sudor. Eudaimon no es lo bastante bueno como para competir en la misma carrera. ¡Ni siquiera es lo bastante bueno como para percatarse de ello!
—De modo que hace trampas —dijo Agatón con amargura.
—Por supuesto —coincidió Epimeles—. En realidad, creo que competiría contra cualquier oponente, y no le culpo del todo por ello. ¿Adónde irá cuando pierda el trabajo? Tiene una familia que mantener.
—¿Sientes pena por él?
El capataz bajó la vista.
—Sí —musitó—, pero no lo quiero al mando. A nadie le gusta construir catapultas débiles que puedan caerse al suelo de una patada o no disparar recto. Esa de un talento... ésa será un Zeus de verdad, una lanzadora de truenos. Se nota nada más mirarla. Es como si atrajese al taller entero hacia ella. Se me eriza el vello sólo de tocarla. —Hizo una pausa y añadió—: Pero no te preocupes. Nadie le hará ningún daño a la máquina. Los muchachos y yo nos encargaremos de que así sea.
—¿Te ha pedido Arquímedes que la vigiles?
Epimeles pareció sentirse ofendido.
—¿Crees que necesitamos que nos lo pida? ¿Por una máquina divina como ésa? ¡Esa catapulta es también nuestro trabajo! Pero no, no nos lo ha pedido. No creo ni que haya notado que está echando a Eudaimon de su puesto, y nunca se le ha pasado por la cabeza que Eudaimon pueda estropearle la catapulta para perjudicarlo. Tampoco hace mucho caso de su presencia. De hecho, no se percata de la presencia de nadie, y cuando se trata de alguien que no es de su agrado, menos aún. Pero es una persona respetuosa y trata a los muchachos educadamente. No tendré ningún problema trabajando con él. —Sonrió ante la perspectiva y terminó la copa de vino—. ¿Le enseñarás eso al regente? —Hizo un gesto hacia la cuerda.
Agatón se pasó la lengua por los dientes, pensativo, durante un largo minuto, y luego negó con la cabeza. No tenía a Leptines en muy buen concepto.
—Esperaré a que el amo vuelva a casa —dijo—. Se mostrará muy interesado. La catapulta quedó terminada cuatro días después, a media mañana. Permanecía agazapada en el centro del taller como un insecto predador: un largo tronco, como un abdomen, posado sobre la peana de tres patas, y en el extremo, los grandes brazos en forma de arco, abiertos como una espectacular mantis religiosa. El único ojo de la abertura situada entre los brazos tenía la imperturbable mirada de la muerte. Cuando Arquímedes enrolló la cuerda para recogerla, un cable de cuero de un brazo de grosor emitió un gemido como el de un gigante que se despierta; cuando la soltó, el ruido seco de los brazos acorazados al chocar contra las placas de hierro fue como el de una montaña que se hace añicos. Los obreros lanzaron gritos de alegría y acariciaron la espalda cubierta de bronce y los laterales de madera de la bestia.
Arquímedes esperaba tener finalizada la máquina esa mañana, pero, aun así, se echó hacia atrás y la contempló, satisfecho: su primera catapulta.
—Es una belleza —le dijo a Epimeles.
—La más bonita que he visto —coincidió el capataz.
Arquímedes lo miró, sorprendido. Sabía que Epimeles llevaba cerca de veinte años en los talleres y no lo imaginaba como un hombre adulador. Volvió entonces a observar su catapulta de un talento y sonrió: fuera o no la mejor en veinte años, era una belleza.
—Bien —dijo, y tomó el manto que había cogido por la mañana ante la perspectiva de realizar otra visita a la residencia del rey—. Debería ir a comunicarle al regente que ya está acabada, ¿verdad? Y preguntarle dónde quiere instalarla y cuándo desea realizar la prueba. Pero... —Hurgó en el interior de su bolsa—. ¿Por qué no vais a compraros algo de beber para celebrarlo, muchachos?
—Gracias, señor... Todavía no —contestó Epimeles enseguida—. Después de las pruebas sería mejor.
Defraudado, Arquímedes se guardó el dinero en la bolsa: sospechaba que, a pesar de los halagos, Epimeles no estaba seguro de que la máquina fuese a funcionar. Suspiró y partió, algo desconsolado.
—¿Qué hay de malo en beber un poco para celebrarlo? —preguntó Elimo, que era aficionado al vino.
—Los dioses odian la arrogancia —respondió Epimeles—. Todavía no hemos pasado la prueba. ¿Quieres que alguien se dedique a manosear la catapulta y estropearla mientras estamos bebiendo? —Acarició la enorme máquina con amoroso respeto.
Arquímedes recuperó su buen humor de camino a la residencia del rey. La última semana había sido inmensamente placentera. La construcción de la catapulta de un talento había resultado divertida y las cosas iban bien en casa: su padre parecía haberse recobrado un poco. Quizá fuese por no tener que preocuparse de cuándo volvería su hijo, pero la verdad era que Fidias se sentaba en la cama, bebía caldo de apio tres veces al día, mostraba interés por las cosas, escuchaba la música que el resto de la familia tocaba para él, discutía sobre Alejandría con su hijo e incluso jugaba con el rompecabezas. Arquímedes decidió que también lo ayudaría a conseguir un puesto como ingeniero real, lo que sin duda sería beneficioso para su salud. Y eso sucedería tan pronto como la catapulta demostrase que funcionaba.
Y ahora... ahora vería otra vez a Delia. Acarició el paquetito que había guardado en un pliegue del manto, donde llevaba la cinta nueva de cuero y la vieja, y aceleró el paso.
No se planteaba en serio que pudiese haber algo entre él y la hermana del rey. Pero, de hecho, no se planteaba nada: vi—vía el presente e intentaba no pensar en el futuro, que presentaba, en el mejor de los casos, una vida llena de trabajo, y en el peor, los horrores de la derrota en la guerra. Delia era una muchacha bonita e inteligente, lo había hecho reír y tocaba muy bien el aulos. Ese día volvería a verla y le daría un regalo: ¿qué más podía pedir? Empezó a silbar una vieja canción sin parar de caminar, dejando que las palabras le corrieran por la cabeza:
Afrodita, con tu vestido de brillantes y variados matices,
hija de las artimañas de Zeus, dama inmortal:
mi alma sucumbió con dolor y cariño.
¡No me destroces!
Ven en cambio otra vez a mí, como siempre, deseada.
Tuviste en cuenta mi oración
y abandonaste la casa de tu padre como te pedí
para salvarme.
Pusiste en tu carro el yugo dorado, toda belleza.
Veloces gorriones recorrieron la negra tierra,
batiendo sus alas en el aire
desde el cielo...
... para preguntar qué es lo que anhelará ahora mi loco
corazón.
¿A quién te traeré para amarte?
Llegó a la casa y dejó de silbar mientras subía los últimos escalones que conducían al porche y a la puerta. Se ajustó el manto debidamente, el nuevo manto amarillo, limpio por fin de carbonilla, respiró hondo y llamó.
El mayordomo abrió enseguida y lo inspeccionó con su habitual expresión reprobatoria.
—¿Qué os trae por aquí? —espetó.
—He venido a decirle al regente que la catapulta está terminada —respondió, triunfante.
—¡Oh! —dijo Agatón—. El regente ha salido. Le daré vuestro mensaje cuando vuelva a casa.
Arquímedes permaneció inmóvil en el umbral de la puerta, sofocado e incómodo. Había imaginado que sería recibido como un general victorioso, y se dio cuenta de lo estúpido que había sido. La catapulta de un talento era, al fin y al cabo, sólo una más entre los centenares de ellas que poseía la ciudad, y todas las catapultas de Siracusa no eran más que una pequeña parte de las responsabilidades del regente. ¡Estúpido! Aun así, como consecuencia de cierta lealtad confusa hacia su máquina y hacia el taller que la había fabricado, tartamudeó:
—¿Podrías decirme dónde se encuentra el regente o cuándo es probable que esté de regreso?
Agatón levantó las cejas.
—No —dijo sin alterarse. Luego, ablandando un poco el tono, explicó—: Anoche recibió un mensaje del rey. Hemos obtenido una victoria sobre los romanos en Mesana, por lo que el rey Hierón está levantando el sitio para regresar a Siracusa. Debería estar de vuelta mañana. Lo más probable es que el regente esté muy ocupado hasta entonces. Le daré vuestro mensaje en cuanto pueda.
—¡Oh! —exclamó Arquímedes, pestañeando estúpidamente e intentando comprender.
¡Siracusa había derrotado a los romanos en Mesana! ¿Estaría de verdad ganando la guerra? ¡Gracias a todos los dioses! Pero si Siracusa había ganado, ¿por qué levantar el sitio de Mesana y volver a casa? ¿No era lo habitual, cuando se ganaba, seguir presionando y tomar la ciudad?
Miró con sorpresa a Agatón, pero algo en el rostro del hombre le impidió pedir más explicaciones. Lo que hizo, en cambio, fue retomar, confuso, el tema que lo había llevado hasta allí.
—Yo, bueno, espero que puedas comunicárselo pronto a Leptines —dijo, impaciente—. Es que la catapulta... ocupa mucho espacio en el taller. Necesitamos ponerla en otro lado, y no sabemos dónde. Además, no me pagarán y no podré empezar otra hasta que se vea que funciona.
—Se lo diré al regente tan pronto como pueda —afirmó el mayordomo; luego se apoyó en la jamba de la puerta, se cruzó de brazos y miró a Arquímedes con cinismo—. ¿Y...? —inquirió, expectante.
El joven se humedeció los labios, preguntándose cómo sabía aquel hombre que quería algo más, y cómo decírselo sin parecer irrespetuoso. Acarició el paquete que seguía entre los pliegues de su manto.
—Yo... bueno... —empezó, nervioso—. La última vez que estuve aquí... me lastimé el ojo, y la hermana del rey tuvo la amabilidad de darme la cinta de cuero que utiliza para tocar el aulos, empapada en agua, para que me la pusiera en el ojo. Quería devolvérsela y darle las gracias por su amabilidad. —Sacó el paquete, un bultito envuelto en una hoja de papiro, y se lo mostró a Agatón.
El hombre lo miró, inexpresivo, dudando si acceder a la petición: la perspectiva de ver derrumbarse la cara llena de esperanza de aquel joven era tentadora. Pero resolvió no hacerlo. Se había sentido profundamente impresionado por lo que Epime—les le había contado acerca de las habilidades de aquel muchacho, aunque toda su admiración era para Delia, su descubridora. También Hierón tenía esa capacidad para detectar a los hombres de talento, y a Agatón le maravillaba ese don. Decidió que Delia se merecía saber qué tal iba su descubrimiento.
—Muy bien —dijo con indulgencia—. Seguidme.
Condujo al visitante a través de la sala de espera y llegaron al jardín de la fuente, donde le ordenó que aguardase. El jardín comunicaba con la zona reservada a las mujeres, y los hombres que no pertenecían a la familia no tenían permiso para pasar. Agatón desapareció en el interior de la casa.
Arquímedes se quedó esperando junto a la fuente. Era un día caluroso. El manto amarillo le picaba, y se sentía incómodo dentro de él, incluso en la penumbra del jardín. Se rascó subrepticiamente, luego se acercó a la fuente y se echó un poco de agua en la cara. En cuanto oyó pasos en la columnata, levantó la vista, con la cara chorreando, y vio que Delia avanzaba hacia él, seguida por dos mujeres y un niño. Una de las acompañantes iba vestida con la sencilla respetabilidad de una esclava, pero la otra, una hermosa dama de unos treinta años, lucía una túnica larga de púrpura y oro, y llevaba el cabello recogido sobre la cabeza y sujeto con la diadema real.
Arquímedes tenía pensado lo que iba a decir cuando Delia apareciera, pero la visión de la mujer vestida de púrpura le borró el discurso de la cabeza, y se quedó mirándolas como un tonto. No era tan ingenuo como para suponer que le permitirían hablar de nuevo a solas con la hermana del rey, pero tampoco la esperaba con una reina como carabina. Aturdido, reflexionó que era natural que una persona así acompañara a Delia. Al fin y al cabo, eran cuñadas, y no era de extrañar que pasaran mucho tiempo juntas. Sin embargo, al ver a su flautista escoltada por una diadema real, comprendió de repente lo idiota que había sido al pensar en ella como lo había hecho.
Entonces Delia sonrió, y él volvió a pensar en ella del mismo modo.
—¡Salud, Arquímedes, hijo de Fidias! —dijo, afablemente—. Agatón me ha dicho que querías darme las gracias por algo.
Él recordó el discurso que había preparado para reproducirlo palabra por palabra —ella misma acababa de darle la entrada—, pero, nervioso, lo dejó correr.
—Yo... Estropeasteis vuestra cinta para las mejillas cuando me la disteis... quiero decir, cuando la mojasteis. Yo... —Era como si la garganta se le hubiese obturado, así que abandonó por completo y simplemente le ofreció el paquetito envuelto en papiro.
La reina lo observó, divertida. El pequeño, de unos cinco años, lo miró con el descaro propio de un niño de esa edad. Pero Delia cogió el paquete con expresión de sorpresa, lo abrió y mantuvo en alto las dos cintas. La vieja estaba algo descolorida por el agua, no, muy descolorida en realidad; la nueva era la de mejor calidad que él había podido comprar: resistente, suave, cómoda de llevar y decorada en el lado exterior con un estampado en azul.
—Muy amable por tu parte —dijo Delia, sinceramente agradecida.
Su vieja cinta de cuero era la única sencilla que tenía. Por supuesto, disponía de muchas otras, con grabados y bordados, pero éstos siempre picaban y los grabados se le clavaban en las mejillas cuando soplaba fuerte y acababan distrayéndola. Aquélla era una cinta elegida por un aulista. Le dedicó a Arquímedes una cálida mirada. «Esta mañana va visiblemente menos sucio y desaliñado», pensó para sus adentros. De hecho, mostraba un buen aspecto; el amarillo le sentaba bien. Tenía unos bonitos ojos, de color castaño claro, y una cara agradable, de rasgos pronunciados y expresiva.
—No podía permitir que perdierais nada por mi culpa, señora —dijo él, recuperándose un poco—. Gracias por prestármela.
—¿Está mejor el ojo? —Vio que sí, aunque el morado persistía en los párpados y en el blanco del ojo destacaba una llamativa mancha roja.
—Bastante mejor, gracias —respondió. Luego tragó saliva y cayó en un incómodo silencio.
Delia intuyó que su cuñada se disponía a iniciar una conversación trivial. Al anunciarles Agatón la visita del joven, ella le había contado a la reina que se trataba del ingeniero de catapultas que sabía tocar el aulos, con quien había intercambiado unas palabras sobre flautas en la otra ocasión en que había estado en la casa. Y en aquel momento, Filistis estaba preparándose para realizar algún comentario sobre flautas... seguro que sería sobre flautas, pues no le gustaban las máquinas de guerra.
Pero el pequeño se le adelantó.
—Delia dice que fabricas catapultas —soltó de repente, en un tono que parecía acusador.
Arquímedes pestañeó. El niño poseía los mismos ojos de color avellana de la reina. Era sabido que Hierón tenía un hijo, Gelón. Aquel pequeño mofletudo era sin duda ese hijo, que con el tiempo se convertiría en el próximo tirano de Siracusa, de no intervenir los romanos o la democracia.
—Sí —respondió cortés—. Acabo de terminar una.
—Me gustan las catapultas —dijo enseguida Gelón, y Arquímedes comprendió que el tono aparentemente acusador que había empleado el pequeño se debía en realidad al simple interés—. ¿Es grande? ¿Dispara piedras o flechas? ¿Qué distancia alcanza?
—Lanza piedras de un talento —respondió Arquímedes—. Es mayor que cualquier otra que haya en estos momentos en la ciudad, aunque el ejército tiene otra igual de grande. No sé exactamente qué distancia alcanza, porque todavía no la hemos probado. He venido a preguntarle al reg... a vuestro abuelo cuándo y dónde quiere que realice las pruebas.
—¿Cuánto pesa un talento? —preguntó Gelón.
—Más que tú, pequeño —contestó la reina—. ¡Y ya basta de catapultas!
—¡Eso es mucho! —dijo el niño, encantado, sin hacer caso a su madre—. Si hubiera algo blando donde aterrizar, podrías lanzarme desde esa catapulta. ¡Volaría por el aire como un pájaro!
La esclava, evidentemente su aya, se mordió la lengua, horrorizada.
—¡Que los dioses nos libren! —exclamó—. ¡Os mataríais, corderito!
—¡No veo cómo podría matarme volando! —replicó Gelón, indignado.
—No mientras volarais —le explicó Arquímedes—, pero la catapulta es un arma arrojadiza. Pensadlo bien. Una catapulta de un talento dispara un peso de treinta kilos a ciento veinte o ciento cincuenta metros de distancia, y se supone que el proyectil debe impactar con la fuerza suficiente como para derribar muros de piedra y casas. ¡Pensad en lo que la piedra debe de sentir al ser lanzada!
Gelón fue abriendo los ojos a medida que iba reflexionando. Luego sonrió, admirado.
—¡Debe de ser una buena catapulta! —dijo.
Arquímedes le devolvió la sonrisa. Habría preferido que aquellas palabras fuesen de Delia, pero eran perfectamente aceptables por parte del niño.
—Eso creo. Y el capataz del taller también lo cree. Al menos ha dicho que era la mejor que había visto nunca.
Delia se sentía complacida. Agatón le había contado por encima la opinión de Epimeles, pero se alegraba de oír la confirmación. Y la aliviaba no tener que preguntar por la catapulta. Por más que su interés por aquel joven fuera abstracto e inocente, el interés de un gobernante por un servidor del Estado potencial—mente valioso, la gente que la rodeaba nunca lo creería. Todos daban por sentado que lo único en que pensaban las chicas de su edad era en el amor.
—¡Aplastará a los romanos! —se regodeó Gelón. Y se golpeó la palma de la mano con el puño.
Arquímedes volvió a sonreír.
—¡Eso espero!
—Aunque mi padre ya los ha aplastado —aseguró el niño de manera contundente—. ¿Te has enterado? Pero espero que tengamos la oportunidad de aplastarlos otra vez antes de que acabe la guerra.
—¡Gelón, ya basta! —le reprendió con firmeza la reina—. Caramba, qué calor. Demasiado para estar hablando de la guerra. Arquímedes, hijo de Fidias, me ha dicho mi cuñada que tocas el aulos. A lo mejor, mientras esperas a mi padre, te gustaría entretenernos con un poco de música para pasar el tiempo.
Arquímedes pestañeó otra vez. Si el tirano de Siracusa había obtenido una victoria, ¿por qué su esposa no quería hablar de ello? Sin embargo, inclinó la cabeza y dijo:
—Me encantaría tocar para vos, dama Filistis. —Normalmente, nunca se mencionaba el nombre de las mujeres nobles, pero Hierón había realizado ofrendas a los dioses en compañía de su esposa, y cuando un nombre quedaba inscrito en los templos, no era incorrecto pronunciarlo—. Pero no he traído conmigo las flautas.
—Melaina, ve y trae dos juegos de aulos —le ordenó Delia al aya, chasqueando los dedos. Era obvio que prefería la música a la charla intrascendente—. Podríamos interpretar un dúo —le propuso a Arquímedes, sonriéndole.
Él le devolvió la sonrisa. Gelón, que a buen seguro prefería seguir hablando de catapultas, viendo que los adultos no iban a complacerlo, emitió un gruñido de insatisfacción y salió corriendo hacia un rincón del jardín donde estaba excavando un interesante agujero bajo los arbustos.
Cuando Melaina regresó con los dos conjuntos de aulos, Arquímedes colocó las lengüetas en las boquillas de su par y probó las varas. Le habían correspondido un barítono y un bajo, seguramente porque los instrumentos de tono más bajo se consideraban más adecuados para los hombres; Delia tenía un alto y un tenor. En realidad, a él le gustaban más los aulos de tono medio alto, pero la digitación era la misma. Miró a Delia, y vio con satisfacción que estaba colocándose la cinta para las mejillas que él le había regalado. Sonrió, y ella le lanzó su vieja cinta de cuero junto con otra sonrisa.
—Ten. Puedes quedártela un poco más.
Arquímedes murmuró unas palabras de agradecimiento y se la puso. Recordó cuando tocaba el aulos para aquella mujer de Alejandría. Ella lo oyó tocar en una fiesta ofrecida por un amigo suyo y al día siguiente le envió una invitación perfumada para que fuese a su casa. Podía invitar a su casa a quien le apeteciese, pues era una cortesana... una de las legendarias cortesanas de Alejandría, las mujeres que rivalizaban en belleza con las diosas. Él imaginaba que lo despediría tan pronto como se diese cuenta de que no era rico. Pero no fue así. Al menos durante un tiempo. Y cuando finalmente lo despidió, lo hizo con mucha delicadeza:
—Querido, te estás arruinando por mí, y no puedo permitir que eso suceda.
—¡Construiré más caracoles de agua! —intentó disuadirla él.
—No, querido. Sólo existe un Pegaso, y no seré yo quien lo mantenga sujeto a la tierra cuando podría tener el cielo.
A Lais le gustaba cómo tocaba. Pronto comprobaría si a Delia le gustaba también.
La joven se llevó las flautas a la boca, captó su mirada y empezó a interpretar la variación de Eurípides que estaba tocando el día en que se conocieron. Arquímedes escuchó unos instantes y luego se le unió. Al principio se limitó a acompañar la melodía en un tono más bajo, pero a medida que fueron avanzando, comenzó a adornarla con notas elegantes y sincopadas. A Delia le brillaban los ojos de placer. Pasó la melodía a la flauta alta y utilizó la tenor para el acompañamiento. Arquímedes la imitó enseguida y se puso a tocar la melodía en el aulos bajo y el acompañamiento en el barítono. Delia añadió al alto el sincopado; Arquímedes respondió con el bajo. Interpretaron la pieza hasta el final, entusiasmados por la forma en que las frases altas y bajas reverberaban contra las medias.
Finalizada la melodía, Delia entonó unos cuantos quiebros ornamentales y luego inició, sin previo aviso, una pieza dramática de música de coro con un ritmo complejo y vivo. Arquímedes se le unió a mitad de una frase, y empezó a juguetear con los ritmos, estirando los largos y uniendo los cortos. La joven le lanzó una mirada de sorpresa; él se apartó las flautas de la boca el tiempo suficiente para dedicarle una sonrisa y siguió tocando, sustituyendo los ritmos largos por complicadas frases de acompañamiento. Delia abrió los ojos de par en par, y Arquímedes retomó la melodía; después de unos cuantos compases, ella comenzó a alternarlos como él había hecho previamente, dubitativa al principio y decidida después, convirtiendo las notas en una ráfaga de trinos. Arquímedes abandonó de nuevo el tema principal y, durante un minuto, ambos secundaron aquella melodía que había surgido de la complicidad entre dos mentes, una fuerza silenciosa que mantenía unidas dos salvajes improvisaciones. De pronto él regresó a la melodía; Delia lo siguió al cabo de medio compás, y juntos fueron disminuyendo el ritmo hasta acabar en una única nota arrastrada.
Dejaron las flautas al mismo tiempo, sonrieron y exclamaron al unísono, casi sin aliento:
—¡Tocas muy bien!
Y ambos se echaron a reír.
Delia se volvió hacia su cuñada.
—¿Habías oído una cosa así alguna vez? —le preguntó, emocionada.
Filistis sacudió negativamente la cabeza, con expresión resignada.
—En mi casa nos gusta improvisar —explicó Arquímedes, secando con el manto las boquillas de las flautas—, pero no con los aulos. Bueno, yo sí lo hago, pero el resto de mi familia prefiere los instrumentos de cuerda. Tocar con otro aulista... ¡es como cuadrar el círculo, por Apolo!
Filistis se levantó de repente y se alisó la túnica.
—Ha sido muy... interesante —dijo, con el aspecto de haberlo encontrado únicamente soportable—. Muy... inusual. Pero no debemos retrasarte más, amigo. Estoy segura de que tienes mucho trabajo esperándote en el taller de las catapultas. Siento que mi padre no haya regresado todavía. Le diré que has venido.
Arquímedes estuvo a punto de responderle que, de momento, su labor en el taller estaba acabada, pero comprendió que aquello era una despedida. Abrió la boca... y volvió a cerrarla. Entendía que la reina no deseara verlo deambulando por la casa como un viejo amigo de la familia. De mala gana, se despojó de la cinta de cuero y de los aulos prestados y dio las gracias. Luego, colocándose el manto en su debido lugar y con un suspiro apenado, deseó felicidad a las señoras y se marchó, abatido.
Apenas el joven quedó fuera de su campo de visión, Delia se giró enfadada hacia la reina.
—¿Por qué le has dicho que se fuera? —preguntó—. No ha sido interesante, ¡sino maravilloso!
—Lo he despedido precisamente por eso, porque he visto tu cara —dijo Filistis—. Hermana... ¡es un constructor de catapultas!
—¡Por Zeus! —exclamó Delia, enfadada—. ¿Significa eso que no debería tocar la flauta? Te recuerdo que has sido tú la que le ha sugerido que lo hiciese; lo que no te ha gustado es que yo me uniera a él. ¡Estoy autorizada a tocar!
Filistis esbozó una mueca. Siempre había pensado que era indecoroso que una joven tocara la flauta, y no le agradaba que Delia tuviera permiso para hacerlo. Sin embargo, el asunto no era ése.
—Pero no con jóvenes enamoradizos —dijo, muy firme.
—¡Hombres enamoradizos! —exclamó Delia, fuera de sí—. No piensas en otra cosa. ¡No se me permite ir a ninguna parte, ni hacer nada, ni hablar con nadie, por miedo a que esa asquerosa criatura llamada Amor pueda sorprenderme! Ha sido maravilloso tocar así, nunca había interpretado de esa manera, era música pura y en absoluto indecorosa... Pero se ha terminado, ¡simplemente porque estaba pasándolo bien!
Filistis suspiró, exasperada. La hermana de su marido era una persona difícil. Siempre quería lo imposible y montaba en cólera cuando no lo conseguía.
—No estoy acusándote de nada indecoroso, querida —dijo, apaciguadora—. Sé que estabas disfrutando con la música. Pero los hombres, sobre todo los jóvenes, son criaturas enamoradizas. En cuanto los miras a los ojos, ya desean acostarse contigo, y tu deber es asegurarte de que eso no suceda. Pasarlo maravillosamente bien con un joven pobre e insignificante es el camino más directo a la infelicidad.
—¡No ha habido nada de eso! —dijo, indignada, Delia—. ¡En absoluto!
Cogió los cuatro aulos y comenzó a secarlos.
Desde hacía años sabía que acabaría casándose para beneficiar políticamente a su hermano, para cimentar alianzas con algún importante noble siciliano o con algún príncipe extranjero. No era lo que deseaba, pero siempre lo había aceptado. Se lo debía a su hermano, por todo lo que había hecho por ella.
Delia no recordaba a su madre, y su padre había muerto cuando ella tenía cinco años. Durante el año posterior a su fallecimiento, vivió con unos tíos, y aquella etapa fue la peor de su vida. Era la única hija legítima de su padre, y la heredera de sus propiedades. Su tío gestionaba sus bienes, esperando que ella muriese para quedarse con todo. Pero en aquella época no lo había entendido así, naturalmente. Lo único que sabía era que sus tíos la odiaban, que era una niña malvada, torpe y estúpida, que no hacía nada bien y que incluso los esclavos odiaban tener que cuidar de ella. Había oscilado entre humillantes intentos de ganarse la aprobación de sus tíos y estallidos de rencor apasionados: los primeros habían sido menospreciados, y los últimos, salvajemente castigados.
Hasta que una tarde la convocaron al salón y le presentaron a Hierón, su hermanastro.
Sabía de su existencia, aunque cualquier mención de su nombre en la casa producía siempre murmullos de desaprobación: «El bastardo que ha prosperado en el ejército», «El bastardo que forma parte del mando conjunto de los amotinados», «¡El bastardo que se ha casado con la hija de Leptines y se ha convertido en tirano!». Pero no lo había visto nunca antes, y no supo qué decirle. Su tía la regañó por su silencio y Hierón frunció el entrecejo.
Al día siguiente, sus ultrajados tíos le informaron de que su hermanastro había insistido en que fuera a vivir con él. Entró aterrorizada en la mansión, segura de que había disgustado a su nuevo amo... pero se encontró con una cálida bienvenida y arrastrada sin el menor esfuerzo hacia la felicidad. Durante los primeros años intentó portarse bien para ganarse la aprobación de su hermano, pero al final comprendió que no tenía que ganarse nada. Hierón daba generosamente, con un buen humor y una tolerancia que le permitían ser ella misma.
Hierón no había disfrutado aún de la única ventaja que Delia podía proporcionarle, y ella cada vez se sentía más insatisfecha con su vida. En un mundo donde las jóvenes solían casarse a los catorce años, ella había cumplido los dieciocho y seguía siendo virgen. Las muchachas con las que había compartido las lecciones de baile y música ya eran madres, pero ella continuaba en casa de su hermano, sin nada que hacer. Hierón se negaba a darla en matrimonio a un extranjero. Los aristócratas romanos y cartagineses no se casaban casi nunca fuera de sus círculos, y poco beneficio podía obtener el rey uniéndola a algún joven príncipe de una casa real griega. Y por lo que a la nobleza de Siracusa se refería, no estaban nada claras las ventajas políticas que pudiera ofrecer su boda.
Pero, aun así, no cuestionaba su destino: si podía proporcionarle a Hierón un provecho político, se alegraría por ello. Simplemente se decía para sus adentros, molesta, que tocar la flauta con un hombre no significaba que fuera a enamorarse de él.
Arquímedes seguía decaído cuando llegó a la calle, aunque más por el calor reinante que por el desengaño. A Delia le había gustado el regalo y había podido interpretar un dueto con ella. La música había resultado tonificante. Si tuvieran ocasión de tocar juntos con regularidad y aprender sus respectivos estilos, podrían hacer algo interesante.
Intentó imaginarse de qué manera un constructor de catapultas podría arreglárselas para formar duetos regularmente con la hermana de un rey, y se sintió abatido. Se aflojó el manto. Hacía demasiado calor para ir con prendas de lana.
Cuando llegó a la calle principal, vio al regente Leptines, que se alejaba a paso ligero por la vía pública en medio de un pelotón integrado por una docena de soldados. Se sujetó el borde del manto para evitar que se le cayera y echó a correr tras ellos. Los soldados que iban en la parte trasera del grupo se detuvieron en seco al percatarse de su presencia, y Arquímedes se encontró con media docena de lanzas apuntando hacia él. Se detuvo a su vez, jadeante.
Leptines se volvió para ver qué sucedía. Al descubrir de quién se trataba, indicó con un ademán a los soldados que depusieran las lanzas.
—¿Qué quieres? —preguntó, airado.
—Es sobre la catapulta, señor —respondió Arquímedes—. He ido a vuestra casa para deciros que ya está lista, pero no os encontrabais allí. ¿Dónde queréis que la coloquemos?
—¡Al menos hay algo listo en esta ciudad odiada por los dioses! —exclamó Leptines—. ¿Funciona?
—Sí —dijo sin vacilar.
—Entonces llévala al Hexapilón —ordenó el regente.
A lo largo de los veinticinco kilómetros de muralla que rodeaba la ciudad de Siracusa había apostadas catapultas de todos los tamaños, pero las más grandes estaban concentradas en las baterías de los fuertes. El Hexapilón era el fuerte que protegía la puerta norte de la calle principal, la primera defensa contra cualquier ejército que llegara procedente del norte y de Mesana. Arquímedes se humedeció los labios.
—Sí, señor. ¿Y las pruebas?
Leptines, o bien se había olvidado del acuerdo al que había llegado con él, o bien se había olvidado de todo lo relacionado con las catapultas.
—¡Has dicho que funciona! —exclamó, indignado.
—¡Sí, señor, estoy seguro! Pero necesito realizar algunas pruebas para demostrarlo y... para que me paguen.
Varios de los soldados sonrieron. Arquímedes descubrió entonces que uno de ellos era Straton. No lo había reconocido, pues todos iban ataviados con petos y cascos idénticos.
Leptines permaneció un rato con el entrecejo fruncido y luego resopló, burlón.
—Muy bien, llévala al Hexapilón —dijo—. Y cuando la tengas instalada, comunícamelo y mandaré a alguien para que la observe. Si funciona, empieza a construir otra de inmediato.
—¡Sí, señor!
—Señor, ¿deseáis que disponga los preparativos para el transporte de la catapulta? —preguntó Straton, astutamente.
—¡Muy bien! —dijo el regente.
Hizo un gesto a sus soldados, y la comitiva siguió avanzando por la calle, dejando a Straton con Arquímedes.
—Gracias —dijo el joven—. No sabía a quién recurrir para trasladarla. Necesitaremos un carro grande.
Straton sonrió.
—¡Gracias a ti por librarme de tener que seguir corriendo arriba y abajo! —respondió—. Esta mañana hemos ido y vuelto dos veces del arsenal a los muelles. —Se ajustó el casco en la cabeza y se acomodó la lanza sobre los hombros—. Además, quiero echarle un vistazo a esa catapulta de un talento.
Emprendieron el camino hacia el taller, en dirección contraria a Leptines. Pasado un minuto, Arquímedes dijo, con cierta inseguridad:
—En la residencia del rey he oído que hemos obtenido una victoria.
Straton asintió.
—Eso dicen.
—Entonces, ¿por qué el rey levanta el sitio y vuelve a casa?
Straton encogió los hombros con dificultad debajo de la coraza.
—El zorro tiene muchos recursos...
—Y el erizo, sólo uno, pero muy bueno —dijo Arquímedes, completando el refrán—. Pero ¿por qué regresar a la ciudad y jugar al erizo cuando posees la fuerza para actuar como un zorro y acabar con las ratas? No lo entiendo. ¿Ha sido realmente una victoria?
Straton volvió a encogerse de hombros.
—Dicen que sí. En cualquier caso, no ha sido una derrota. Sólo sé una cosa: el rey Hierón es un zorro listo, y si piensa que es el momento de levantar el sitio y volver a casa, es que tiene un buen motivo para hacerlo.
Continuaron caminando un rato en silencio. La pregunta que en realidad deseaba formular Arquímedes era: «¿Seguirán los romanos al rey Hierón hasta Siracusa y nos sitiarán entonces a nosotros?» Pero no se atrevía. Recordaba el último asedio a la ciudad, cuando aún no había cumplido nueve años. La comida escaseaba y la familia tenía que compartir una barra de pan diaria entre cuatro adultos y cuatro niños. Se alimentaban de ratas, cuando conseguían atraparlas, y de hierbas y arañas cuando no. El esclavo que había precedido a Marco cayó enfermo y murió; seguramente habría sobrevivido de disponer de más comida.
En una ocasión, Arquímedes acompañó a su padre hasta las murallas de la ciudad, y midieron las sombras que proyectaban los muros para calcular la distancia que los separaba del ejército sitiador, acampado justo fuera del alcance de las catapultas.
—¿Qué ocurriría si entraran? —le preguntó a su padre, y Fidias movió la cabeza y se negó a responder.
Se trataba de los cartagineses, por supuesto. Y no habían conseguido entrar.
Llegaron al taller, donde estaba la gran bestia, encogida, como antes. A Arquímedes le pareció de repente más bella que nunca. Si aparecían los romanos, tampoco lograrían entrar.
—¡Por Heracles! —dijo Straton, boquiabierto—. ¡Esto es un monstruo!
Epimeles se acercó corriendo en cuanto los vio; se detuvo al oír la exclamación y le lanzó una mirada ofendida a Straton.
—¡Es una belleza! —lo corrigió; y luego se dirigió a Arquímedes—: ¿Señor?
—Hemos de llevarla al Hexapilón —anunció el joven—. Straton, hijo de Metrodoro, aquí presente, nos ayudará a disponer los preparativos para el transporte. Tan pronto como la tengamos instalada, enviarán a un observador para comprobar que funciona, y entonces podremos empezar otra.
—Bien —dijo Epimeles, satisfecho—. El Hexapilón. Bien.
Se acercaron todos a la máquina y levantaron la vista para observarla.
—El Hexapilón —repitió el capataz, en voz baja esa vez—. Podríamos llamarla Bienvenida.
Mover una catapulta del tamaño de Bienvenida era una tarea laboriosa. Había que desmontarla (tronco, peana, peritrete y brazos) y cargarla en el enorme carro que Straton había llevado del almacén de suministros militares. Cuando lo hubieron hecho, era demasiado tarde para partir hacia el Hexapilón, que quedaba a más de seis kilómetros de distancia del taller. Decidieron guardar el carro cargado en el almacén de suministros militares y esperar hasta el día siguiente.
Arquímedes regresó a su casa. A esas horas, la noticia de la victoria en Mesana y del inminente regreso del ejército corría por toda la ciudad.
Marco ya lo había oído. Por la tarde se había acercado con Crestos al depósito de tejas más cercano, en la zona costera de la Acradina, para comprar algunas tejas nuevas. Allí encontraron a los trabajadores apiñados en medio del almacén de secado, comentando animadamente la victoria.
—¡Atacaron la maquinaria de asalto y los persiguieron hasta las murallas! —oyeron decir al aproximarse.
Pero Marco permaneció a cierta distancia sin decir nada, temeroso de que su acento italiano suscitara recelo. En cambio, le pidió a Crestos que se acercara para enterarse de la historia completa, y cuando el muchacho volvió, le repitió el brillante relato que le habían contado sobre la sabiduría del rey Hierón y el valor siracusano. Marco lo escuchó atentamente, pero no hizo comentarios. Estaba seguro de que se había omitido algún elemento de la historia y le bastó un instante de reflexión para comprender lo que podía ser. No obstante, limitó el tema de la conversación al asunto que los había llevado allí.
Cuando regresaron a casa, Crestos, entusiasmado, repitió al resto de la familia el relato de la victoria, que fue recibido con una intensa sensación de alivio. Había desaparecido una amenaza tremenda. Pero Filira también se sintió ansiosa. Si el rey volvía a casa, lo haría acompañado de los demás ingenieros, y los servicios de su hermano ya no serían necesarios. Y, además, si la guerra estaba de verdad terminando, ya no precisarían la catapulta y no le pagarían a Arquímedes por su trabajo. Cuando éste regresó, algo más tarde, Filira corrió a preguntarle sobre el destino de la máquina.
—La quieren —le dijo, sonriente—. Y me han pedido que empiece otra tan pronto como estén seguros de que funciona.
Filira guardó silencio al oír sus palabras, sospechando que había algo en el relato de la victoria que no podía ser verdad.
Cenaron todos juntos y tocaron un poco en la habitación del enfermo. Fidias escuchó con atención, pero se cansó enseguida y el concierto se dio por terminado. Filira dejó a su padre hablando de astronomía con Arquímedes y salió al patio para practicar con el laúd. Pasado un rato, apareció Marco, que regresaba de hacer un recado. Al verlo, la joven dejó de tocar y le lanzó una mirada acusadora. Él se secó rápidamente las manos y le devolvió una mirada interrogativa.
—¿De qué parte de Italia procedes? —preguntó ella.
Al oír esas palabras, el rostro de Marco se cubrió con su máscara de impasibilidad.
—Señora, ya hemos hablado de eso.
—Pero te hicieron esclavo cuando combatías del lado romano, ¿verdad?
Marco se quedó un instante en silencio y apartó la vista, recordando la violencia, los gritos de los heridos y los moribundos, y su propio terror.
—Sí —admitió por fin.
—Has visto a los romanos en combate. ¿Qué hacen cuando toman una ciudad?
—Lo mismo que todo el mundo.
—He oído decir —dijo Filira muy tensa—que a veces matan a todo ser viviente que encuentren dentro de las murallas. Incluso a los animales.
—Sólo a veces —concedió Marco a disgusto—. Cuando lo han jurado. Normalmente se limitan a saquear la ciudad e instalar una guarnición. Como cualquier ejército.
—¡Bárbaros! —exclamó Filira, mirándolo con los ojos encendidos—. Lo que quieres decir es que a veces se muestran tan salvajes, crueles y sanguinarios como cualquier ejército, y que a veces son peores. ¿Colaboraste alguna vez con ellos en la toma de una ciudad?
Marco negó con la cabeza.
—¡Señora, cuando me uní al ejército, no era mayor de lo que vos sois ahora! Se supone que para alistarse hay que tener dieciocho años, pero mentí. Y la primera vez que vi la guerra... yo... acabé aquí. No sé más sobre sitios de lo que podáis saber vos.
La mirada encendida se apagó y empezó a asomar el miedo que había debajo.
—Si los romanos tomaran Siracusa, serías otra vez libre, ¿no es cierto?
De nuevo, él negó con la cabeza.
—No creo que ni siquiera me preguntaran quién soy. Un esclavo es un esclavo. Tendría un nuevo amo o me matarían. Pero carece de sentido que os preocupéis por eso, señora, porque no tomarán Siracusa. Y de todos modos, las noticias dicen que la ciudad ha obtenido una victoria.
Esta vez fue ella quien negó con la cabeza.
—¿Por qué, entonces, regresa el rey a casa? ¿Por qué quieren más catapultas, si han salido vencedores?
—¿Dónde estaban los cartagineses durante esa victoria? —preguntó él con tono fiero—. Se supone que son nuestros aliados. Pero no he oído decir que combatieran con nosotros.
De inmediato se arrepintió de sus palabras. Debería haberlo recordado: Filira era demasiado inteligente como para no comprender sus consecuencias. Tenía los ojos abiertos de par en par, aterrorizada. ¿Y si los romanos de Mesana habían llegado a un acuerdo con los cartagineses? Roma y Cartago habían sido aliadas durante la guerra contra Pirro de Épiro: era perfectamente creíble que hubieran acordado dividirse Sicilia. Si el rey Hierón sospechaba que sus nuevos aliados podían volverse contra él, eso explicaría el precipitado regreso a casa con su ejército. Siracusa no podía enfrentarse a Roma sin la ayuda de Cartago. Y si se enfrentaba a Roma y Cartago unidas, estaba perdida.
—¡Dioses, no! —susurró Filira.
Marco atravesó el patio con ágiles pasos en dirección a ella, deseando atreverse a acariciar sus frágiles hombros, pero se detuvo bruscamente.
—Nadie tomará Siracusa —dijo—. Los cartagineses ya lo han intentado varias veces, pero nunca lo han conseguido, y os lo digo, señora, los romanos no lograrán rendir una ciudad como ésta. No son tan buenos en poner sitios como vosotros, los griegos. Nadie hasta ahora ha tomado Siracusa por asalto, y nadie lo hará. —Luego se esforzó en sonreír y añadió—: Y menos con las catapultas de vuestro hermano para defenderla.
Filira respiró hondo. Se dijo a sí misma que ya no era una niña que se dejara asustar por los rumores, y logró devolverle la sonrisa. Observó el laúd que tenía entre las manos, se lo acercó al cuerpo y empezó a tocar algo complicado, algo que exigiera toda su atención y no le permitiera pensar en otra cosa.
En su habitación, Fidias contempló con sus amarillentos ojos la llama de la lámpara y luego miró a su hijo, sonriendo. —Cuéntame otra vez la hipótesis de Aristarco —dijo.
Arquímedes se encogió de hombros: aquella teoría había levantado mucha controversia en Alejandría y su padre se sentía fascinado por ella.
—Dice que la Tierra gira alrededor del Sol siguiendo la circunferencia de un círculo.
—¿Y los planetas también?
—En efecto.
—¿Y las estrellas? Si la Tierra girara alrededor del Sol, las estrellas fijas también deberían moverse, pues las vemos desde distintos ángulos en distintos puntos de la órbita terrestre.
—¡No! Ésa es la parte más interesante —dijo Arquímedes, apasionándose con el tema—. Aristarco sostiene que el universo es mucho, mucho más grande de lo que nadie pueda imaginar. Dice que el círculo completo que describe la órbita terrestre no es más que un punto en comparación con el tamaño de la esfera de las estrellas fijas.
—Eso son tonterías. Un punto no tiene ninguna magnitud.
—Bien, entonces no es un punto. Pero es incomparablemente pequeño con relación al universo. Tan pequeño que el movimiento de la Tierra es incapaz de establecer la mínima diferencia en cuanto a nuestra visión de las estrellas fijas.
—Tú lo crees, ¿verdad? —dijo Fidias.
—Es una hipótesis —se defendió Arquímedes, sonrojándose—. No existen pruebas suficientes para decantarse hacia un lado u otro. Supongo que la gente tiene razón cuando dice que si no hay pruebas, deberíamos elegir la explicación que mejor encaje con las apariencias... y en este caso es la de que el Sol gira en torno a la Tierra. No obstante, me gusta su hipótesis.
—¿Te agrada la idea de que la Tierra gire como una mota de polvo en una inmensidad de espacio inexpresable? ¡A mí me marea!
Arquímedes sonrió.
—Para mí tiene sentido que el universo sea inconmensurablemente grande. Cuanto más lo observo, más cosas veo que no puedo comprender.
«Si tú no las comprendes, ¿qué esperanza nos queda al resto?», estuvo a punto decir Fidias, pero no lo hizo. Era muy pre—cavido a la hora de admitir lo mucho que le costaba asimilar las ideas que a su hijo le parecían evidentes. Arquímedes siempre lo había considerado como a un igual, y eso lo enorgullecía, precisamente por provenir de él, el alumno más dotado que jamás había tenido, la mente más profunda que jamás había encontrado. Lo observó con ternura: la sonrisa de Arquímedes se desvanecía, y su mirada, brillante aún, estaba abstraída, calculando la inmensidad del universo. Fidias sabía que esos ojos ya no lo mirarían más así. Durante un instante experimentó el dolor que cualquier padre sentiría al percatarse de la amarga certeza de lo ajeno que es un hijo. «Este cuerpo que salió de mí, que alimenté, contiene ahora una mente llena de cosas que nunca podré llegar a abarcar», pensó. Alargó el brazo y le tendió la mano.
—Medión —dijo, respirando con dificultad—, júrame que nunca, jamás, abandonarás las matemáticas.
Arquímedes lo miró, sorprendido.
—¡Padre, sabes que abandonar las matemáticas es lo último que deseo en el mundo!
—No, lo último que deseas en el mundo es que tu familia se muera de hambre o sufra... y eso está bien, eso debería ser lo último que permitieses. Pero prométeme que por más cansado que estés cuando hayas acabado tu jornada laboral, por más duro que te resulte encontrar tiempo para seguir aprendiendo, por más que nadie te entienda, nunca las abandonarás y te entregarás a ellas en cuerpo y alma. Júramelo.
Arquímedes dudó, luego se acercó a la jofaina con agua que había junto a la cama, se lavó las manos ceremoniosamente y las levantó hacia el cielo.
—Juro por Apolo délico y por Apolo pitio —declaró en tono solemne—, por Urania y todas las musas, por Zeus, la Tierra y el Sol, por Afrodita, Hefesto y Dionisos, y por todos los dioses y las diosas, que nunca abandonaré las matemáticas ni permitiré que la chispa que los dioses han prendido en mí se apague. Si no mantengo mi compromiso, que todos los dioses y diosas por los que he jurado se enfurezcan conmigo y muera de una muerte miserable; y que si lo cumplo, me sean favorables.
—Que así sea —musitó el anciano.
Arquímedes se acercó de nuevo a la cama, tomó la mano de Fidias y le sonrió.
—Pero no necesitaba jurarlo, padre —dijo—, pues, por más que intento dejarlo, por más que me digo a mí mismo: «Se acabaron los juegos», nunca funciona. No puedo dejarlo. Y tú lo sabes.
Fidias le devolvió la sonrisa.
—Lo sé —susurró—, pero no quiero que lo intentes siquiera. Ni por catapultas ni por nada. Para la mayoría de los ciudadanos, el día siguiente fue el «Día del regreso del rey Hierón», pero para Arquímedes, el rey y su ejército no eran más que una molesta interrupción en el «Día en que trasladamos la Bienvenida».
Sólo un obrero, Elimo, lo ayudó con el transporte de la catapulta. Eudaimon insistió en que el resto permaneciera en el taller para trabajar con una lanzadora de flechas. Pero Straton seguía como responsable del traslado de la máquina y Arquímedes se alegró mucho de contar con su colaboración. El pesado carro tirado por bueyes tardó más de dos horas en llegar al Hexapilón, y una vez allí, descubrieron que no había ninguna grúa capaz de elevar la catapulta hasta la plataforma que había sido elegida para instalarla.
La plataforma era el primer piso de una de las torres exteriores del fuerte. Normalmente las catapultas grandes se colocaban en los pisos inferiores, dejando los altos para la maquinaria más ligera. Se accedía a la plataforma mediante una escalera de piedra que arrancaba del patio interior del fuerte, pero resultó imposible que los tres hombres solos pudieran maniobrar un tronco de nueve metros de longitud escaleras arriba. Straton consiguió convencer a la guarnición del fuerte para que les prestara cuerdas y poleas, y Arquímedes armó con ello una cabria, pero, aun así, hasta media tarde no lograron subir todas las piezas de la catapulta. Y todavía faltaba ensamblarlas. El rey Hierón y su ejército aparecieron ante las puertas mientras estaban en ello. La guarnición completa salió a saludar al rey, y Straton se unió a ellos, innecesariamente, pensó Arquímedes, mientras luchaba por componer de nuevo la grúa que había montado para encajar el tronco de la catapulta en la peana. Molesto, se dijo para sus adentros que Straton debería haberse quedado para ayudarlo a tirar de las cuerdas.
Cuando el rey se hubo ido, Straton dijo que debía devolver el carro y los bueyes a la Ortigia, y desapareció, dejando a Arquímedes y a Elimo solos. Había oscurecido antes de que la catapulta estuviese erigida en su lugar. Arquímedes se tambaleaba de agotamiento, y la cuerda le había provocado tantas ampollas en las manos que ya no sentía ningún dolor en concreto. Cuando por fin hubo finalizado su trabajo, se examinó las heridas y luego miró a Elimo, que estaba incluso más plagado de ampollas y agotado que él.
—Si no quieres hacer todo el camino de vuelta hasta la Ortigia, puedes pasar la noche en mi casa —le ofreció al esclavo.
—Es muy amable de vuestra parte, señor, pero Epimeles me ha pedido que me quede aquí esta noche —dijo Elimo, apesadumbrado.
—¿Aquí? —preguntó sorprendido, echando un vistazo a la desnuda estancia. A pesar de que el lugar estaba cubierto, nadie lo describiría como confortable. El lado que daba al patio estaba abierto y el suelo era de un entarimado basto. En un rincón había un montón de proyectiles de veinte kilos, un recuerdo de la catapulta que había ocupado la plataforma con anterioridad.
—Sí —confirmó el esclavo. Epimeles le había ordenado que no perdiera la catapulta de vista y que se las arreglara como pudiera para dormir junto a ella.
—Pero ¿por qué? —preguntó Arquímedes, completamente perplejo.
Elimo se limitó a encogerse de hombros y escupió por la tronera. Epimeles también le había señalado que no le contara nada a Arquímedes, para no preocuparlo.
«No queremos que el muchacho se distraiga con nada —le había dicho—. No queremos que eche a perder su oportunidad. Si avanza sin problemas hasta la línea de meta, conseguirá la corona de vencedor, pero si pretende correr más de la cuenta, es posible que tropiece con sus propios pies.»—A lo mejor —repuso Elimo, esperanzado—podríais pedirle al capitán del fuerte que me proporcionase una estera, una manta y algo parar cenar.
—Muy bien. Procuraré conseguirte también un poco de vino, si te gusta.
—¡Gracias, señor! —dijo Elimo, con los ojos brillantes.
Durante la larga caminata hasta su casa, Arquímedes decidió que era todo un detalle por parte de Elimo quedarse a pasar la noche en el Hexapilón. La Acradina no estaba tan lejos como la Ortigia, pero era un trayecto largo, y cuando llegó a casa, era ya muy tarde. Marco le abrió la puerta, bostezando. Era el único en toda la casa que permanecía despierto. Desde luego, Elimo había hecho bien en quedarse a dormir con la catapulta.
Sin embargo, a pesar de su agotamiento, a Arquímedes le costó conciliar el sueño. Daba vueltas de un lado a otro por el calor, las manos llenas de ampollas le dolían y su cabeza no dejaba de pensar en todo lo que podía salir mal con la catapulta. Cuando por fin consiguió caer en un agitado sueño, fue para soñar que un ejército, equipado con arietes y torres de asalto, atacaba el Hexapilón. Sabía que si el enemigo llegaba hasta las murallas, entraría y mataría a todo el mundo. Si pudiera disparar la catapulta... Pero la máquina seguía desensamblada sin que pudiese acabar de montarla. Desesperado, empezó a golpearla, y el impacto de las manos magulladas contra la cama lo despertó de nuevo.
Gruñó, se tumbó boca arriba y permaneció así, mirando la oscuridad. Sentía punzadas en las manos. Pasado un minuto se levantó, bajó al patio y vertió un poco de agua en un cubo para mojarse las ampollas. En el cielo brillaba la Vía Láctea. Se sentó en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, sumergió las manos en el cubo y contempló las estrellas, lejanas y hermosas. La tierra era incomparablemente pequeña, y Siracusa, una diminuta mancha sobre una mota de polvo. Cerró los ojos, imaginándose la esfera ilimitada del universo, y la imagen de la catapulta se desvaneció por fin.
A la mañana siguiente, Arquímedes seguía durmiendo cuando alguien llamó con golpes rítmicos a la puerta de la casa. Marco, que andaba trajinando por el patio, abrió y se encontró con dos hombres perfectamente acorazados. Uno era Straton, casi irreconocible por lo bruñido de su peto, y el otro, un hombre fuerte y enjuto, con un precioso peto de bronce decorado con relucientes medallones de plata, un manto de color carmesí y el casco con cresta escarlata de los oficiales.
—¿Es ésta la casa de Arquímedes, hijo de Fidias? —preguntó el oficial.
Marco asintió y sobre el rostro se le cernió la habitual máscara.
—Tengo que hablar enseguida con él —dijo el oficial.
Filira descendía en ese momento por las escaleras que daban al patio, vestida con su túnica y con el cabello suelto. Cuando vio que había un desconocido en la puerta, dio un chillido y se detuvo en seco. El oficial le sonrió de una manera evaluadora que no le gustó en absoluto a Marco.
—El señor quiere hablar con vuestro hermano, señora —anunció, subrayando el título para que quedase claro que se trataba de la hija de la casa, no de una esclava.
Filira asintió y desapareció corriendo hacia arriba.
—¡Medión! ¡Medión, ha venido un oficial a buscarte! —gritó, irrumpiendo en la habitación de su hermano.
Arquímedes levantó la cabeza, gruñó y se tapó hasta arriba con la sábana.
Filira la retiró y le arrojó la primera túnica que encontró, y al instante el joven descendió a trompicones por las escaleras, descalzo y sin afeitar. Dionisos, hijo de Cairefón, había sido admitido en el patio y estaba charlando con Arata, mientras Straton permanecía montando guardia junto a la puerta de la calle. Cuando Arquímedes apareció, el capitán alzó las cejas.
—Vístete —le ordenó.
—Yo... esto... —dijo Arquímedes, pasándose la mano por el cabello enmarañado. Siempre le costaba despejarse por la mañana. Además, la noche anterior no había cenado, de puro agotamiento, y tampoco había comido al mediodía, así que no se encontraba en la mejor forma—. Yo... bien... ¿probaremos la catapulta hoy?
—El rey está revisando todos los fuertes de la muralla —dijo bruscamente Dionisos—y ha pedido presenciar las pruebas de tu catapulta. No sé cuándo llegará al Hexapilón, pero debo unirme a su escolta enseguida. De modo que vístete. Si se presenta allí y no estás, te quedarás sin trabajo.
Dedicó a los presentes un movimiento de cabeza y partió. Straton sonrió a Arquímedes y lo siguió a paso ligero.
El joven se rascó de nuevo la cabeza y suspiró. Filira, que había vuelto a desaparecer escaleras arriba, regresó con su manto bueno.
—¡Deja que al menos coma algo primero! —protestó él, mirando con aversión la prenda que le tendía su hermana.
—¡Medión! —exclamó Filira, enfadada—. ¡Era el capitán de la guarnición de la Ortigia! ¿No lo has oído? ¡El rey reclama tu presencia!
—¡Creo en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley! —replicó con orgullo.
—¡Y yo creo en que esta casa disfrute de unos ingresos! —gritó ella a modo de respuesta.
Arata se mordió la lengua para no refrendar lo que decía su hija: apoyar la democracia estaba muy bien en teoría, pero el dinero era bueno en la práctica, y para ello era necesario acatar la autoridad.
—Te prepararé una cesta con comida —le dijo a su hijo para consolarlo—. Marco la llevará.
Arquímedes, siguiendo la estela de Marco, llegó al Hexapilón antes de mediodía, pero el rey aún no había regresado de su paseo de inspección por el extremo sur de la ciudad, y nadie sabía cuándo se presentaría. La guarnición del fuerte continuaba ocupada limpiando y poniendo orden. De mal humor, Arquímedes se dirigió a la plataforma donde había montado la Bienvenida.
Elimo, que seguía acostado bajo la enorme máquina, se incorporó en cuanto lo vio aparecer. Estaba pálido y mareado, a consecuencia de la generosa cantidad de vino que había ingerido la noche anterior. Arquímedes lo saludó brevemente y se dispuso a comprobar que las cuerdas de la catapulta estuviesen bien tensadas.
Marco dejó en el suelo la cesta de comida y observó la máquina. Nunca había visto una tan grande. Deslizó la mano por la madera de roble del tronco, luego se dirigió hacia el extremo de la vara y miró a través de la abertura apoyando la mano en el gatillo, que permanecía sin tensar. Se imaginó un proyectil de treinta kilos volando y se estremeció.
—Es una belleza, ¿verdad? —le preguntó Elimo.
Marco no dijo nada. «Belleza» no era exactamente la palabra que le había acudido a la cabeza al ver a Bienvenida. Miró de reojo a su amo, que acababa de abrir la cubierta de la tronera y escrutaba el exterior. Resultaba difícil asociar a una persona tan abstracta y bondadosa con algo tan potente y mortal. Durante un momento se sintió sacudido por la contradicción interna de sus deseos. Deseaba que aquella máquina fuese un éxito, por el bien de la familia y por el bien de Siracusa. Pero no quería que se utilizase contra los romanos.
Arquímedes se despojó de su manto nuevo y lo dejó colgando en el alféizar.
—¿Dónde está la comida, Marco? —preguntó con voz lastimera.
Se sentaron junto a la tronera abierta y dieron cuenta del pan y los higos que Arata les había preparado. Elimo se sentó con ellos, pero no quiso comer.
El sol de la mañana inundaba el paisaje que había a sus pies. La vista era asombrosa. Los fundadores de Siracusa habían ido amurallando a lo largo del tiempo la zona del puerto, pero en aquel punto eran vulnerables a cualquier invasor que pudiese dominar la meseta de Epipolae, que se elevaba por encima de ellos en dirección oeste, de modo que a medida que la ciudad fue creciendo y aumentando su poder, hubo que ir completando las murallas que recorrían esas colinas, que se encontraban a considerable distancia del corazón de la ciudad. Las fortificaciones no sólo se habían mantenido en buen estado, sino que habían ido renovándolas casi continuamente y dotándolas, además, con los últimos avances en maquinaria de guerra. Las murallas originales estaban cubiertas con un tejado de empinada pendiente que servía para proteger a los defensores del fuego de las catapultas, y se habían añadido troneras para la artillería que se cerraban con portillas de bronce. Desde la torre del Hexapilón, Marco y Arquímedes divisaban la carretera del norte, que serpenteaba a lo largo de fértiles campos de cultivo y viñedos, y a lo lejos se erguía el Etna, humeante y coronado de nieve. Terminado el almuerzo, Arquímedes observó el volcán, preguntándose qué sería lo que hacía que entrara en erupción y si su forma, la de un cono de ángulo obtuso, tendría algo que ver con su fiera naturaleza. Las secciones de los conos de ángulos obtusos poseían algunas propiedades extremadamente interesantes. Buscó a su alrededor algo con lo que dibujar.
Cuando el rey Hierón llegó a la torre del Hexapilón y subió las escaleras que accedían a la parte superior, se encontró con un joven vestido con una túnica vieja que rascaba el entarimado del suelo con un cuchillo de cortar pan. Los dos esclavos que habían permanecido sentados en el extremo de la enorme catapulta se pusieron en pie de un salto tan pronto como la cabeza del rey asomó por la caja de la escalera, pero el joven continuó con sus garabatos, ajeno a lo que sucedía a su alrededor.
El rey ascendió los últimos peldaños y entró en la plataforma de la catapulta. Lo seguía su séquito: cuatro oficiales; su secretario; Dionisos; el capitán del Hexapilón; Eudaimon, el constructor de catapultas; Calipo, su ingeniero jefe, y seis soldados, Straton, entre ellos. Arquímedes, que no se había percatado de la presencia de nadie, siguió sentado en cuclillas, mordisqueando la empuñadora del cuchillo y observando con gran interés sus dibujos.
Marco miró nervioso al rey, dio un paso adelante y dijo entre dientes, desesperado:
—¡Arquímedes!
—¿Sí? —preguntó él, sin dejar de morder el cuchillo.
El rey se aproximó un poco y echó un vistazo a los garabatos: curvas gemelas recortadas a partir de un amplio cono doble.
—Hipérbolas —observó.
Arquímedes emitió un gruñido de conformidad y se quitó de la boca el mango del cuchillo.
—Me gustaría tener aquí mi compás. Y una regla.
—Aquí está quien las impone —dijo Hierón.
Arquímedes apartó los ojos del dibujo para fijarse en los pies que tenía delante. Luego, comprendiendo de pronto el significado de aquellas sandalias tachonadas de oro y encaje de color púrpura, levantó la vista, dio un salto y se sonrojó.
El rey sonrió. Era un hombre regordete, una cabeza más bajo que Arquímedes, con un rostro agradable, de facciones redondeadas y bondadosas, negro cabello rizado y la mirada inteligente y oscura de su hermana. Parecía más el dueño de una posada de campo que un tirano siciliano, a pesar del manto y la túnica color púrpura y la diadema que llevaba en la frente. Además, era más joven de lo que Arquímedes había imaginado; no aparentaba mucho más de treinta y cinco años.
—Supongo que eres Arquímedes, hijo de Fidias.
—Oh, sí —tartamudeó él, intentando recordar qué había hecho con su manto—. Salud, ¡oh, rey!
—¡Salud! Conozco a tu padre —dijo Hierón—. De hecho, estudié con él un par de meses, cuando era joven. Me he enterado de que está enfermo. Lo siento mucho. ¿Qué le sucede?
Colorado todavía por lo embarazoso de la situación, Arquímedes balbuceó un breve relato sobre la dolencia de Fidias. Hierón lo escuchó con atención y luego le pidió que le transmitiera al enfermo sus deseos de una pronta recuperación.
—Y dile que siempre deseé poder haber estudiado más tiempo con él —añadió—. Pero no es ése el tema que nos ocupa hoy. ¿Es ésta la catapulta de un talento que has construido para mí? —Rodeó la máquina a grandes zancadas—. ¡Por Heracles, es enorme! ¿Para qué sirve esta rueda?
—Es para ayudarla a pivotar, señor —dijo Arquímedes, e hizo una demostración.
Calipo, el ingeniero jefe de Hierón, un hombre alto, de nariz aguileña y unos cuarenta años de edad, se abalanzó al instan—te sobre la catapulta, apartando al rey prácticamente a codazos, y examinó con detalle el sistema de poleas y tornos.
—¿Es alejandrino todo esto? —preguntó.
—Bueno, no —respondió Arquímedes, sintiéndose incómodo—. Yo... Es un sistema que acabo de desarrollar. Pero funciona.
Calipo emitió un ruido entre dientes, mitad siseo y mitad silbido, y lo miró con incredulidad. Hierón apartó con delicadeza al ingeniero y se acercó a los tornos. Observó por el tronco a través de la abertura, enfocó la catapulta hacia un terreno vacío situado al norte de la carretera y se dispuso a accionar el tercer torno para elevarla.
—Eso no va muy bien —le dijo Arquímedes, de nuevo incómodo—. En la próxima intentaré perfeccionarlo.
Hierón arqueó las cejas. Calipo tuvo que ayudarlo, pues estaba muy duro, pero entre los dos hicieron que subiese lentamente la enorme catapulta hasta alcanzar su máxima elevación.
—Funciona —dijo Hierón—. ¿Qué es lo que piensas perfeccionar?
Arquímedes le explicó la idea que se le había ocurrido. Se trataba de fijar un tornillo a una rueda que se situaría debajo de la catapulta. Calipo repitió su sonido silbante y lo miró con mayor incredulidad si cabe. Hasta aquel momento, para lo único que se utilizaban los tornillos era para unir cosas.
La sonrisa de Hierón se tornó más amplia.
—Me gustará ver eso —dijo—. Pero ahora comprobemos cómo dispara. Antes de pagarte, quiero asegurarme de que funciona, ¿no era ése el acuerdo?
Hizo un ademán en dirección al capitán del fuerte, quien, a su vez, dio una señal a los soldados. Durante la mañana habían preparado la munición y se dispusieron a cargar una piedra de treinta kilos. La cuerda de la catapulta empezó a enrollarse con su terrible gemido para que el proyectil pudiera ser colocado en su debido lugar.
Arquímedes pestañeó: aquel gemido era distinto del que la máquina hacía en el taller... más bajo, más disonante.
—¡Esperad! —exclamó.
Se acercó a uno de los lados del artefacto y palpó la sólida masa de cabello retorcido que formaba las cuerdas: emitía un sonido hueco. Se sumergió bajo la enorme nariz alzada de la catapulta y palpó las cuerdas del otro lado. Otro sonido hueco, pero más profundo.
—¡Se han desafinado! —gritó, horrorizado. La noche anterior estaban bien.
Entre el séquito del rey se propagó un murmullo de insatisfacción. Arquímedes deslizó hacia atrás con cuidado el arco de la catapulta para poder reajustar la tensión de las cuerdas. Luego trepó por el tronco, ascendió por la vara hasta el peritrete y extrajo el tapón de bronce que protegía la parte superior del conjunto de cuerdas que había producido el sonido más bajo. Las cuerdas de las catapultas se retorcían sobre un travesaño que posteriormente se fijaba en una abrazadera mediante cuñas; el aparejo parecía estar bien, pero cuando volvió a pulsar los dos conjuntos de cuerdas, la diferencia del tono fue incluso más marcada. Alguien le entregó el pesado aparejo para enrollar la cuerda, compuesto por un torno y una manivela, y Arquímedes lo encajó en el travesaño sin mirar quién se lo daba. Aferrándose con una pierna al bastidor para no caerse, retorció las cuerdas, las sujetó bien y le hizo una señal a Elimo para que pulsara las del otro lado. Una vez más, la nota profunda; probó de nuevo... pero seguían emitiendo un tono demasiado bajo y, lo que era peor, la nota iba en descenso; algo raro sucedía allí. Frunció el entrecejo y verificó las cuñas; estaban en orden. Pulsó otra vez las cuerdas, y la nota cayó todavía más.
Miró a su alrededor en busca del rey y vio que estaba justo debajo: era él quien le había pasado el aparejo. Arquímedes volvió a sonrojarse. Ya era malo que su catapulta no funcionase como debía, pero era mucho peor que fallara delante del rey, y peor aún que éste entendiese de catapultas.
—Lo siento, señor —se lamentó, destrozado—. Creo que en el sistema inferior se ha estropeado alguna cosa. La tensión se pierde. Tendré que sacar las cuerdas y ver qué es lo que ocurre.
Alguien rió entre dientes. Arquímedes miró a su alrededor y se percató de que había sido Eudaimon.
Hierón, simplemente, pareció compadecerse de él.
—Muy bien. Hazlo.
—Me llevará cerca de una hora —tartamudeó, compungido.
—No importa —dijo el rey con alegría—. De todos modos, tenía pensado parar a comer algo. Vuelve a ponerle el cordaje y la probaremos después.
—¡Señor! —exclamó Eudaimon—. La catapulta no funciona. ¿De verdad queréis perder más tiempo con ella?
Hierón lo miró con una amplia sonrisa.
—Hijo de Calicles, no me creas tan ignorante en cuanto a catapultas —dijo—. Cualquier máquina de éstas puede desajustarse, y como aún no hemos podido dispararla, no sabemos si lanza torcido, lo que, naturalmente, habría sucedido de haberla disparado estando desajustada. ¿No es una suerte que el joven Arquímedes tenga tan buen oído para los tonos? La mayoría de la gente no se habría dado cuenta de la existencia del problema hasta que hubiera sido demasiado tarde. Y en ese caso, habría sido una doble desgracia, puesto que él habría sido despedido, ¿verdad? Aunque quizá eso te habría agradado...
Eudaimon, por algún motivo que Arquímedes no alcanzaba a comprender, palideció. Y Elimo también. Arquímedes, por el contrario, seguía rojo de vergüenza, y demasiado azorado como para preocuparse por ellos. Empezó a tirar de las cuñas para alcanzar las cuerdas.
—Yo te ayudaré —se ofreció de pronto Eudaimon.
—No —dijo Hierón, sin dejar de sonreír—. Mejor que no. Calipo, quédate tú con él e infórmame si encontráis alguna cosa. Eudaimon, ven conmigo y explícame por qué en las murallas tenemos tantas lanzadoras de flechas y tan pocas de piedras.
Chasqueó los dedos, y descendió con su séquito por las escaleras, mientras el capitán del fuerte se adelantaba para disponer la comida.
Calipo los vio marchar, adoptando un aire de solemnidad, y luego se volvió hacia Arquímedes.
—¡Que le informe si encuentro alguna cosa! —exclamó—. ¿Qué se supone que tengo que encontrar?
Arquímedes estaba enredado con las cuerdas de la catapulta.
—¿Qué? —dijo, ensimismado.
Calipo lo miró, y viendo que era inútil decirle nada, se puso a ayudarlo.
Cuando el amasijo de cabello castaño y negro quedó completamente desenrollado, cayó de entre los mechones una pieza de metal de la longitud de una mano que tintineó al chocar contra el entarimado de madera. Calipo la cogió: era una cuchilla de afeitar.
—¡Por Zeus! —murmuró el ingeniero jefe.
Escudriñó con detalle la maraña de pelo y encontró el lugar donde había estado alojada la cuchilla. Algunas de las cuerdas ya estaban dañadas, pero la mayoría se habría cortado en cuanto el arco tensado las hubiese empujado contra el filo. Una trampa sutil, concebida para no ser detectada hasta que fuera demasiado tarde.
Arquímedes miró un instante la cuchilla y luego a Marco, con una mezcla de incredulidad y acusación. No se le ocurría nadie más que pudiera querer estropear una catapulta siracusana. Pero Marco también miraba con rabia la cuchilla.
Un tremendo gemido rompió el silencio. Elimo se echó a los pies de Arquímedes.
—¡Oh, señor! —gritó—. ¡Debió de hacerlo anoche, mientras yo dormía! Estaba tan cansado que ni me enteré.
El rostro de Marco se ensombreció de pronto.
—¡Cansado! ¡Lo que estabas era borracho, desgraciado! ¡No te habrías enterado ni aunque la hubieran emprendido a hachazos con la máquina!
Elimo lloriqueó.
—¡Estaba agotado! Estuvimos todo el día trabajando para montarla. Por favor, señor —rogó, volviéndose hacia Arquímedes—, preguntadle a Epimeles. Hice lo que él me dijo, que durmiera toda la noche al lado de la catapulta... pero ya sabéis lo rendido que estaba.
—No lo entiendo —dijo Arquímedes—. ¿Me estás diciendo que Epimeles esperaba que alguien saboteara mi catapulta?
—¡Yo no sé nada! —gritó Elimo, histérico, percatándose de que había hablado demasiado. En el caso de que se produjese una investigación judicial sobre el incidente, era posible que lo torturasen. La ley rara vez confiaba en el testimonio de los esclavos sin haberlos forzado a hablar previamente—. Yo sólo hice lo que me dijo Epimeles, ¡eso es todo!
Arquímedes lo miró, estupefacto, pensando en lo que habría sucedido de fallar la catapulta. Sólo las cuerdas costarían treinta dracmas, más la madera, roble de Épiro, importada, a tres dracmas el metro... y luego estaba el bronce, y el hierro. Se imaginaba regresando a casa y explicando a su familia no sólo que se había quedado sin trabajo, sino que, además, se habían esfumado todos sus ahorros, justo en el momento en que era posible que la ciudad tuviese que enfrentarse a un sitio.
—¡Por Apolo délico! —exclamó, sentándose sobre el tronco de la catapulta.
—Iré a enseñársela al rey —dijo Calipo, sopesando la cuchilla, y luego se dirigió a Elimo—: Y tú, ven conmigo.
Elimo volvió a gemir y gateó hasta los pies Arquímedes.
—¡Por favor, señor! —suplicó—. ¡No dejéis que me azoten!
El joven se recuperó un poco y se levantó de un brinco.
—¡Déjalo!
Calipo lo miró de soslayo. Arquímedes respiró hondo y dijo:
—Todavía no sabemos si la catapulta funciona. De no ser así, no tiene ningún sentido preocuparse por la cuchilla, ¿no es cierto? Además, necesito la ayuda de este hombre para instalar las cuerdas de nuevo.
Calipo siguió mirándolo de soslayo.
—Por otra parte, es el rey quien debe decidir si desea hablar o no con Elimo —insistió Arquímedes.
Calipo renegó entre dientes, pero asintió y descendió las escaleras con paso majestuoso, sujetando con cautela la cuchilla entre los dedos índice y pulgar.
Elimo soltó un prolongado suspiro de alivio, pero antes de que pudiese decir nada, Marco se acercó a él y le dio un bofetón tan fuerte que rodó por el suelo.
—Entre mi gente —dijo Marco en un tono de voz bajo y amedrentador—, un centinela que cae dormido estando de guardia es apaleado hasta la muerte por aquellos hombres cuyas vidas ha puesto en peligro. ¡Te mereces ser golpeado hasta quedar sin sentido! ¿Sabes el precio que tendríamos que pagar si este monstruo no funcionase?
—¡Marco! —gritó Arquímedes—. ¡Déjalo! Ahora debemos ocuparnos de ensartar las cuerdas en la catapulta.
Se puso en pie y empezó a verificar el aceitoso cabello para ver cuánto podía salvarse.
Cuando, cerca de media hora después, reaparecieron el rey y su séquito, se encontraron con la máquina recompuesta y con Arquímedes afinándola.
El rey Hierón parecía tan entusiasmado e interesado como antes, pero esa vez no lo acompañaba Eudaimon. Nadie dijo nada sobre la ausencia del constructor, y tampoco sobre la cuchilla. Arquímedes terminó de enrollar las cuerdas y comprobó que los dos brazos de la catapulta tuviesen la misma tensión. Luego elevaron una vez más la enorme máquina y la apuntaron hacia su objetivo. Tensaron la cuerda y colocaron con cuidado el proyectil en su lugar. Todo el mundo se situó lejos del alcance de los inmensos brazos, que se habían replegado hasta quedar casi en paralelo con la vara. Hierón miró una vez más por el orificio situado en el extremo del tronco y soltó el gatillo.
Bienvenida emitió un aullido profundo, un sonido compuesto por el grito hueco de las cuerdas, el rugido de la piedra al deslizarse por la vara y el aplastante crujido de los brazos al golpear las taloneras. El proyectil salió disparado a tal velocidad que resultó imposible seguirlo con la vista, pero cuando los espectadores se desplazaron hasta la tronera, vieron caer la piedra, negra y pesada, a lo lejos y en el terreno elegido. Hierón se echó a reír y se golpeó la palma de la mano con el puño.
—¡Por Zeus! —exclamó—. ¡Tiene el alcance de una máquina ligera! —Hizo un movimiento circular con la mano en dirección a los demás, y cargaron de nuevo la catapulta—. ¡Más cerca esta vez! —ordenó, y bajaron los brazos para volver a disparar—. ¡Fantástico! Ahora, un poco a la izquierda, otro poco a la derecha. ¡Fuego! ¡Oh, fantástico!
Cuando hubieron disparado una docena de veces, todos los presentes se miraron y sonrieron. El capitán del Hexapilón sonreía casi tanto como Arquímedes.
—¿La llamas Bienvenida7. —dijo, acariciando el gatillo de la máquina—. ¡Por todos los dioses, cuando el enemigo reciba la bienvenida de esta heroína, dará media vuelta y saldrá corriendo!
—Creo que estamos de acuerdo en que se ha comprobado que esta catapulta funciona —dijo Hierón.
Arquímedes se humedeció los labios, impaciente. Ahora tendría el dinero, y, lo que era más importante para tranquilizar a su familia, la oferta de un puesto asalariado como ingeniero real.
Sin embargo, las siguientes palabras de Hierón fueron:
—¿Puedes construir una mayor que ésta?
—¡Oh! —Arquímedes se quedó sorprendido, aunque agradablemente. La fabricación de Bienvenida le había resultado divertida, pero hacer una réplica a mayor escala sería mucho menos interesante, incluso añadiéndole un tornillo elevador—. Sí, por supuesto. ¿Cómo de grande?
Hierón le dedicó una sonrisa benevolente.
—¿De qué tamaño máximo podrías construirla?
—Bien, yo... —Echó un vistazo a la plataforma—. Eso depende de dónde queráis emplazarla. No creo que en una plataforma como ésta pudiéramos instalar una mayor de cincuenta kilos.
Se produjo un repentino silencio. Luego Calipo emitió un bufido de incredulidad.
—Claro que si... se colocara en el suelo... —prosiguió el joven torpemente—, podría construir una mayor. No creo que tuviéramos problemas con la resistencia de los materiales mientras no superáramos los tres talentos. Pero una catapulta de esas características sería muy grande. Requeriría muchos materiales y, naturalmente, se necesitarían grúas y algún otro ingenio para cargarla. —Sacudió con vaguedad una mano en el aire—. Y sería muy complicado trasladarla una vez montada.
—¿Podría regularse la dirección y el alcance, como en ésta? —preguntó Hierón en voz baja.
Arquímedes pestañeó.
—Bueno, se necesitarían aparejos. Pero disponiendo de la cuerda suficiente, es posible mover cualquier cosa.
Calipo sacudió la cabeza.
—¡Señor! —protestó, dirigiéndose al rey—. Nadie ha construido jamás nada superior a los dos talentos. ¡Ni siquiera Demetrio el Sitiador, ni Ptolomeo de Egipto!
—¡Calla! —dijo Hierón, y siguió sonriendo a Arquímedes—. Permíteme asegurarme de que te he comprendido. ¿Me estás diciendo que podrías fabricar una catapulta sin límite en cuanto a tamaño?
—En la mecánica teórica no existen los límites —respondió el joven—. Cuando una cosa se construye correctamente y no funciona, es debido a que los materiales son demasiado débiles, no a que los principios están equivocados. Es como las palancas y las poleas. En teoría es posible mover cualquier peso, por grande que sea.
—¡Eso dicen! —exclamó Calipo, ya abiertamente indignado—. ¡Pero nunca he visto a nadie moviendo una casa con palancas y poleas!
—¡Disponiendo de un punto de apoyo, yo podría mover la Tierra! —declaró Arquímedes.
—¡Estamos en Siracusa, no en Alejandría! —le espetó Calipo—. ¡En la Tierra, no en el reino de las nubes!
—¡Yo digo que podría mover una casa! —lo desafió Arquímedes—. O... un barco.
Hierón estaba radiante.
—¿Tú crees que es imposible? —le preguntó a su ingeniero jefe.
Calipo miró a Arquímedes y luego al rey, y asintió.
Hierón se volvió hacia Arquímedes.
—¿Y tú sostienes que podrías hacerlo?
—Sí —respondió sin pensarlo—. Con la cuerda suficiente.
—Entonces hazlo —le ordenó el rey—. Quiero verlo. Hazme una demostración de mecánica teórica. Te autorizo para que utilices cualquier barco, los talleres reales que desees y toda la cuerda que necesites. Pero quiero catapultas. —Le dio una palmadita a Bienvenida —. Ocúpate de que Eudaimon la copie, si puede... Por cierto, ahora estará bajo tus órdenes. Hoy se tomará el resto del día libre, pero mañana deberá acudir de nuevo al taller. Si no aparece, o te causa algún problema, infórmame. Corrige cualquier error que cometa, pero deja que supervise él los trabajos; quiero que tú te concentres en la catapulta de cincuenta kilos, y espero también que Eudaimon sepa luego copiarla. Cuando hayas terminado la primera, puedes empezar a pensar en la de tres talentos. No, constrúyela de dos... No tenemos tiempo para grúas. Pero no retrases tu demostración. Quiero ver cómo mueves un barco.
Arquímedes pestañeó como un tonto. Se sentía adulado. No tenía ni idea de qué decir.
—Ah, por cierto —añadió el rey—, mi hermana me ha dicho que eres muy buen aulista. ¿Te importaría venir mañana a cenar a mi casa y traer tus instrumentos?
Arquímedes notó que volvía a sonrojarse. Abrió la boca, luego la cerró al ver que no salía de ella sonido alguno, y lo intentó de nuevo.
—Yo... Por supuesto —contestó, sofocado—. Gracias, oh, rey.
—¡Excelente! Bueno, ahora será mejor que vayas a ocuparte de tu demostración y de las catapultas. Yo debo seguir pasando revista a los fuertes. Dale mis mejores deseos a tu padre. ¿Tiene un buen médico?
—Yo... esto... —tartamudeó Arquímedes—, creo que sí.
—Si quieres, enviaré a mi médico personal para que lo vea. —Chasqueó los dedos en dirección a su secretario—. Recuérdame que lo haga. Bien, entonces, ¡te deseo felicidad!
El rey dio media vuelta y empezó a descender por las escaleras. Marco corrió hacia Arquímedes.
—¡Señor! —le susurró a su amo al oído—. ¡El dinero!
—¡Señor! —gritó Arquímedes. Hierón se giró con una mirada interrogativa—. Señor... se suponía que me pagarían cuando se comprobase que la catapulta funcionaba, y había... es decir, creía que tendría un empleo asalariado.
—Ah, sí —dijo Hierón—. Un empleo. ¿Te importa si de momento dejamos de lado ese tema? No estoy del todo seguro de qué sería más adecuado para ti.
—Habéis dicho que Eudaimon quedaba bajo mis órdenes —dijo Arquímedes débilmente—. Él tiene un puesto asalariado, ¿no es cierto?
—Por supuesto que sí. —Los ojos oscuros del rey centellearon un momento en dirección a Elimo, y añadió—: Y tú, esclavo, dile a tu capataz que por mucho que yo valore su destreza con las catapultas, fue muy estúpido por su parte suponer que despediría a un ingeniero cuando estoy esperando un sitio a la ciudad. Eudaimon se quedará siempre y cuando obedezca las órdenes de Arquímedes... algo que creo que ahora está dispuesto a hacer. ¡Salud!
Se volvió y continuó descendiendo por la escalera sin mirar hacia atrás. Su séquito, con una mezcla de miradas de especulación, curiosidad y duda, se agrupó y siguió sus pasos. Calipo fue el último en marcharse; durante un largo minuto titubeó en la parte superior de la escalera, observando a Arquímedes con una expresión extraña. Ya no lo miraba de soslayo, sino de una forma indefinible: la rabia continuaba allí, pero había, además, pena, y quizá también admiración.
Sin embargo, no dijo nada, y cuando por fin los demás hubieron descendido, apartó la vista y los siguió.
Arquímedes se sentó en el suelo junto a su catapulta.
—¿Soy ingeniero real o no? —preguntó, a nadie en particular.
—No os ha pagado ni una moneda —dijo amargamente Marco—. Yo diría que no lo sois.
—Pero me ha pedido más catapultas —replicó, reflexionando—, y una demostración. Y me ha invitado a cenar.
A cenar, y a tocar un poco de música. ¿Estaría Delia en el banquete? No: las mujeres respetables no asistían a cenas con hombres. ¿Podría verla? Era posible que incluso tuviese otra oportunidad de tocar con ella. ¡Un pensamiento delicioso!
Levantó la cabeza para sonreír a los dos esclavos y se encontró con que ambos lo miraban como si fuese un perro peligroso. Pestañeó.
—Yo habría preferido que os pagara —dijo Marco sin rodeos—. Os debe cincuenta dracmas, y no habéis llegado a ningún acuerdo sobre el precio del resto. Señor, tenéis...
—¿Es verdad que podéis mover un barco vos solo? —interrumpió Elimo.
Arquímedes se iluminó de repente. Siempre había deseado comprobar cuánto peso era capaz de mover un hombre disponiendo de una cantidad ilimitada de cuerda, pero nadie hasta entonces le había ofrecido esa cuerda. Se puso en pie de un salto, devorado por la impaciencia.
—Elimo —ordenó—, vuelve al taller y diles a los hombres que Bienvenida ha superado la prueba. Diles que salgan a buscar madera para construir una catapulta de un talento, la misma cantidad que la otra vez, y diles que mañana encargaré madera para construir otra de cincuenta kilos. Marco, tú ve a casa y comunícales las noticias.
—Y vos, ¿adónde vais? —preguntó con recelo Marco.
—¡A los muelles, para la demostración! —Y bajó corriendo la escalera, feliz y sonriente.
Marco gruñó.
—¡Demostraciones de mecánica teórica! —dijo, enfadado—. ¡Cenas y música! —Dio un puntapié a la peana de la catapulta—. ¿Qué se supone que debo explicar en casa? ¿Que ha llegado al acuerdo de trabajar a cambio de nada? —Después de un momento de silencio, le preguntó a Elimo—: ¿Fue Eudaimon quien puso la cuchilla entre las cuerdas?
Elimo movió afirmativamente la cabeza. Ya no tenía sentido mentir al respecto, y menos a otro esclavo.
—¿Para qué mi amo no consiguiese su puesto?
Elimo volvió a asentir. No le sorprendía que Marco lo hubiese sospechado, pues todo el mundo en el taller estaba al tanto de lo que allí sucedía, y todos conocían la incompetencia de Eudaimon.
Marco permaneció un momento sin moverse, pensando. Era evidente que el rey esperaba un intento de sabotaje, pues había lanzado muchas indirectas. Y cuando Eudaimon se había ofrecido para ayudar a poner de nuevo las cuerdas en la catapulta, Hierón le había negado cualquier oportunidad de ocultar las pruebas de su crimen y había puesto como testigo al superior de Eudaimon. Sin embargo, tan pronto como la cuchilla había llegado a manos de Hierón, había desaparecido junto con Eudaimon, y el único resultado del incidente parecía ser que el rey esperaba ahora que el constructor obedeciera a Arquímedes sin rechistar.
La única conclusión era que el rey disponía de pruebas suficientes para culpar a Eudaimon de traición, pero que había decidido utilizarlas para chantajearlo. ¿Por qué? ¿Y por qué no le había ofrecido un puesto a Arquímedes? Marco empezó a morderse el labio. Hierón tenía reputación de hombre astuto, de dar vuelcos inesperados en cuestiones políticas y de establecer alianzas imprevistas. Había llegado al poder a través del ejército, pero nunca había utilizado la violencia para abrirse camino. Nunca lo había necesitado. Siracusa le había dado todo lo que quería, aunque después, a veces, la ciudad se encontrara confusa y preguntándose por qué. Marco tuvo de repente la sospecha de que había sido testigo de dos demostraciones de habilidad suprema: una de competencia técnica por parte de Arquímedes, y otra de manipulación por parte de Hierón. No tenía ni idea de lo que pretendían conseguir las manipulaciones de Hierón, pero se sentía incómodamente seguro de que no habían finalizado todavía y de que su amo se encontraba en medio de ellas. ¿Por qué?
Se oyeron pasos en la escalera y apareció corriendo Straton, con una carta. Echó un vistazo a la plataforma de la catapulta y miró molesto a Marco.
—¿Dónde está tu amo? —preguntó.
—Ha ido a la ciudad para preparar la demostración de mecánica ideal —explicó con amargura.
—¡Debería haber esperado a tener la autorización! —gritó Straton, agitando la carta—. ¿Hacia dónde ha ido? ¿Hacia los muelles? ¡Por Heracles! ¿De verdad se cree capaz de mover un barco él solo?
—Sí. ¿Queréis apostar a que no puede?
Straton lo miró, dando golpecitos a la carta, inseguro.
—Me debéis una moneda —le recordó Marco—. ¿Queréis intentar recuperarla?
Straton se mordió la lengua.
—¡No te debo nada! La apuesta era que tu amo le quitaría el trabajo a quienquiera que construyese las catapultas del rey. Y Eudaimon sigue en su puesto.
Elimo estaba boquiabierto.
—Eso son sutilezas —dijo Marco—. Eudaimon era el responsable de las catapultas, y ahora lo es Arquímedes, ¿no?
Straton se encogió de hombros, sintiéndose incómodo.
—El rey Hierón no ha dicho exactamente eso.
—No —coincidió Marco con amargura—. El rey Hierón ni siquiera ha dicho si piensa pagarle a mi amo los cincuenta dracmas que le debe. Pero el significado de nuestra apuesta era que las máquinas de guerra de mi amo serían mejores que las de cualquiera. Y ahora ya sabéis que es verdad, ¡de modo que pagad!
Straton lanzó una mirada de desconcierto hacia Bienvenida. Aunque no supiera de catapultas, comprendía que aquélla era excepcional. Suspiró y hurgó en el interior de su bolsa.
—Naturalmente —dijo Marco, con fingida indiferencia—, si lo deseáis, siempre podéis añadir una moneda más y apostar a que Arquímedes no es capaz de mover un barco con sus manos.
Straton frunció el entrecejo, miró al esclavo y negó con la cabeza.
—No volveré a apostar contra tu amo —declaró. Luego, de repente, sonrió y le entregó a Marco la moneda egipcia—. Ten. Tómala y buena suerte. ¡Sé cómo recuperarla! Apostaré con Filónides tres contra uno a que tu amo mueve ese barco, y no dudo ni un instante que aceptará. —Se puso la lanza sobre el hombro y salió corriendo con la carta, sin dejar de sonreír.
Marco se guardó la moneda en la bolsa. Cabía suponer que debía de estar feliz por haber ganado la apuesta, pero la imagen de la reluciente sonrisa del rey no se alejaba de su cabeza y le enturbiaba ese placer. En los trabajos normales, se sabía lo que se esperaba de uno y lo que se iba a recibir. Pero lo que Hierón ofrecía era algo impreciso, y quién sabía lo que querría a cambio.
—¿Apostaste con ese soldado que tu amo le quitaría el trabajo a cualquier ingeniero que tuviese por encima? —preguntó Elimo, para romper el pesado silencio.
—Eso es —respondió secamente Marco.
—Calipo es bueno —dijo, dubitativo.
Marco le lanzó una mirada de rabia.
—¿Tan bueno como Arquímedes?
Elimo contempló la Bienvenida y movió la cabeza.
—Supongo que no.
Por algún motivo, Marco se sentía cada vez más rabioso y con ganas de volver a casa. Observó una vez más la plataforma de la catapulta y vio que el manto de Arquímedes había quedado allí abandonado, convertido en un bulto de tela arrugada, debajo de la tronera. Fue a recogerlo, pero se detuvo antes y miró en dirección a la carretera del norte.
El rey esperaba que se produjese un sitio; lo había dicho.
«Fue muy estúpido por su parte suponer que despediría a un ingeniero cuando estoy esperando un sitio a la ciudad.» Pronto, quizá, habría allí acampado un ejército romano, en aquellas colinas donde ahora pacían las cabras. Marco cerró los ojos y se imaginó el campamento: las tiendas, perfectamente cuadradas, instaladas detrás de una trinchera, las hogueras humeando y el sonido de voces hablando en latín. Sintió en el fondo de la garganta una oleada de amargura. Llevaba trece años sin oír su lengua. Pronto los romanos o sus aliados estarían allí: su propio pueblo. Habían llegado a Sicilia por una mala causa, y amenazaban a la ciudad que se había convertido para él en algo parecido a un hogar, a gente que había llegado a apreciar. Si los conquistaban, era probable que él mismo muriese. Pero seguían siendo su pueblo. Observó con inquietud la forma amenazante de la catapulta que se erguía a su lado, y pensó que si realmente fuese fiel a los suyos, le cortaría el cuello a Arquímedes. Aquella tarde Delia fue informada de que su hermano deseaba hablar con ella en su biblioteca, cosa que la sorprendió. Generalmente, Hierón recibía a los líderes del ejército de Siracusa y del Consejo de la ciudad en el salón o en su estudio, y hablaba con los miembros de su familia dondequiera que se encontraran en ese momento. La biblioteca era su refugio particular. Se encaminó hacia allí, pasando por el jardín y la columnata, con una mezcla de curiosidad y temor.
La biblioteca era una sala de reducidas proporciones (albergaba la colección de libros de una persona, no de una ciudad) que comunicaba con el menor de los tres patios de la casa. Tres de sus paredes estaban cubiertas desde el suelo hasta el techo con estanterías, de las que colgaban las etiquetas correspondientes a cada libro; en la cuarta pared, la de la puerta, había una ventana. El único mobiliario consistía en un canapé, una mesita y una lámpara de pie. Cuando Delia entró, encontró a su hermano tumbado en el diván, leyendo con atención un rollo de pergamino bajo la luz de las tres antorchas que ardían en la lámpara.
—¿Hierón? —lo llamó.
Él levantó la vista y le dedicó una sonrisa; luego se incorporó retirando los pies del diván y le indicó con un gesto que tomara asiento, cosa que la joven hizo. Echó una mirada al pergamino que él tenía en las manos y a continuación lo observó con más detalle. Estaba lleno de diagramas geométricos.
Hierón se lo tendió con una sonrisa. La etiqueta del título revelaba que se trataba del Libro 3 de los Cónicos de Euclides. Delia agitó la mano con una expresión de rechazo y disgusto.
—Yo tampoco lo entiendo —dijo Hierón—. Sólo estaba mirando si aparecía una cosa que he visto hoy. Pero no la he encontrado.
Al instante, Delia imaginó el motivo de la convocatoria.
—¿Has visto a Arquímedes, hijo de Fidias? —preguntó, impaciente. Tan pronto como su hermano había llegado de Mesana, le había hablado de él.
Hierón movió afirmativamente la cabeza.
—Debo admitir que tenías razón —dijo, enrollando con cuidado el pergamino—. Es un joven muy, muy inteligente, y sin duda podría ser de gran valor para la ciudad. —Unió todos los rollos, les dio un golpecito en la parte inferior para que no sobresaliera ninguno y los deslizó en el interior de su estuche—. La cuestión es —prosiguió en voz baja—: ¿cuánto vale y cuánto estoy dispuesto a pagar por él? —Descansó la barbilla sobre el estuche, con la mirada perdida.
—¿Ha funcionado la catapulta?
—¡Oh, la catapulta! —exclamó, como sin darle importancia—. Sí, funciona. Para Arquímedes sólo se trata de una buena máquina de tamaño medio, y espera que le dé cincuenta dracmas por ella, además de un puesto de trabajo junto a Eudaimon.
—Oh —dijo Delia, defraudada—. Junto a Eudaimon.
Hierón levantó las cejas.
—Sí, no tengo intención de desprenderme de él. En este momento no puedo permitirme perder ingenieros. Además, su trabajo es aceptable, siempre y cuando disponga de una máquina que poder copiar. Y ahora tiene la de Arquímedes. En cuanto comprenda los mecanismos, espero que se muestre entusiasmado con ella. No obstante, y por desgracia, tendremos que vigilarlo muy de cerca mientras tanto. —Volvió a apoyar la barbilla sobre el estuche—. La pregunta es: ¿qué debo hacer con Arquímedes?
—¡Contratarlo, por supuesto! —exclamó Delia.
Hierón movió la cabeza y suspiró.
—¿En calidad de qué?
—De ingeniero, ¿de qué si no? Y si pretendes que Eudaimon copie sus máquinas, deberías convertirlo en su superior.
—Sí, pero ¿tendría que darle un rango y un sueldo como el de Eudaimon o como el de Calipo? ¿O tendría que hacerme a la idea de que debo retenerlo en Siracusa a cualquier precio y planificar en consecuencia? Esperaba, hermana, que tú, que conoces a ese hombre mejor que yo, pudieras aconsejarme un poco.
Delia lo miró fijamente.
—Pero... ¿no has dicho que sólo era una buena catapulta de tamaño medio?
Hierón negó con la cabeza.
—He dicho que eso es lo que Arquímedes piensa. Pero se trata de una catapulta de un talento con un alcance de ciento cincuenta metros y una precisión comparable a la mejor lanzadora de flechas; además, se puede pivotar con una sola mano. Arquímedes es demasiado joven e inexperto para percatarse de lo excepcional de esa máquina; sin embargo, Calipo no sabía si volverse loco de admiración o de celos. —Hizo una pausa, y luego añadió, con una sonrisa—: Por supuesto, no ha hecho ninguna de las dos cosas. Se ha limitado a mirarla con expresión hosca y a sisear entre dientes. Pero apostaría cualquier cosa a que en estos momentos está en el taller intentando replicar el pivote.
—No creo que pueda aconsejarte —dijo Delia, con un hilo de voz—. No esperaba... Yo creía que la cuestión era si Arquímedes debía sustituir a Eudaimon. ¿Tan bueno es realmente?
Hierón asintió, muy serio.
—Puede ser incluso mejor. Le he pedido que me haga una demostración de mecánica ideal. Se ha ofrecido a mover un barco con sus manos. Veré primero qué sucede con eso antes de decidir qué hago con él.
—No entiendo —dijo Delia, después de un momento—. ¿Por qué no lo decides ahora? ¿Por qué no le ofreces un puesto y le pones los medios para que siga ideando máquinas?
Hierón sacudió la cabeza, se incorporó en el canapé y la miró directamente a los ojos.
—Imagínate que soy él.
—No os parecéis en nada —dijo ella, sonriendo.
—¿Cómo debo interpretar eso, hermana? ¿Piensas que debería perder peso? No, imagínate que soy el hijo de Fidias, un ingeniero matemático educado por un astrónomo matemático, que se divierte en sus momentos de ocio elaborando teoremas que serían demasiado avanzados incluso para Euclides. Estudio en el Museo de Alejandría. Y me gusta tanto la experiencia que no quiero volver a casa. Pero se está gestando una guerra, mi padre está enfermo y mi familia depende de mí. Soy un hijo obediente y cariñoso. Vuelvo a casa. Busco trabajo construyendo máquinas de guerra. Lo encuentro. ¿Correcto hasta ahora?
—Creo que sí —dijo Delia, que empezaba a sentirse intrigada—. Es cierto que le gustaba Alejandría. Me lo contó incluso a mí.
—Sí, todas las personas con las que ha hablado Agatón lo dicen. Al parecer, tendría que haber vuelto a casa hace dos años. No pongas esa cara de sorpresa... ¡fuiste tú quien mandó a Agatón que investigara! Bien, sigamos. Mi primera catapulta ha superado la prueba y he aceptado el trabajo que Leptines me ofrece. Construyo catapultas enormes, muy avanzadas, y maquinaria de asalto. Lo hago muy bien, como es lógico, pues el secreto para efectuar los cálculos exactos de los tamaños y la distancia radica en la geometría, en la que soy experto. Al principio no me doy cuenta de que poseo un talento excepcional, pues nunca he construido máquinas de guerra y no tengo modelos de comparación. Pero con el tiempo me percato de que ninguno de los ingenieros de la ciudad es capaz de hacer lo que yo hago, la fama de mis máquinas se propaga, y otras ciudades y otros reinos quieren contratar mis servicios. Y bien, mi pregunta es: ¿soy un ciudadano leal?
—Creo que sí. Al fin y al cabo, volviste a casa cuando te enteraste de lo de la guerra y corriste a poner tus habilidades a disposición de la ciudad.
—Sí... Sin embargo, fabricar catapultas es la forma más fácil que un ingeniero tiene de ganarse la vida durante una guerra, y con mi padre enfermo, mi familia necesita dinero. Pero, de acuerdo, admitamos que soy un siracusano fiel y un hijo obediente. Rechazo las ofertas del Akragas cartaginés y del Tarento romano, desprecio a Cirene, a Épiro y a Macedonia, pero me siento agraviado. Mi familia no es rica, mi hermana menor está en edad de casarse y necesita una dote, y sé que me merezco más de lo que recibo. Además, mi pasión del alma son las matemáticas, no las máquinas de guerra: el yugo me atormenta. Un buen día, uno de mis viejos amigos de Alejandría me escribe para decirme que el rey Ptolomeo me ofrece un trabajo en Egipto, con un salario cinco veces mayor y la mitad del esfuerzo; lo acepto, cojo a mi familia y me voy. ¿Algún comentario?
—¡No abandonarías tu ciudad en tiempo de guerra! —dijo Delia, enfadada.
—Tal vez para entonces la guerra haya terminado, ¡que lo quieran los dioses! Pero en caso de no ser así, ¿no desearía alejar a mi familia del peligro? Sobre todo cuando eso significa regresar a un lugar que adoro y que nunca quise abandonar. Además, Egipto es un aliado: servirlo no implica traicionar a Siracusa.
—¿De verdad crees que le ofrecería tanto Ptolomeo?
—¡Oh, seguro! —exclamó Hierón—. Ptolomeo se gastó una fortuna investigando diseños nuevos de catapultas, y sus asesores escudriñan continuamente el horizonte para realizar mejoras. Y Egipto es rico.
—Bien, entonces deberías ofrecerle más desde el principio —propuso Delia, sonriendo con satisfacción—, para que no tenga motivos de sentirse agraviado y descontento.
Hierón respiró hondo.
—A lo mejor. Pero vuelvo a empezar. Mi catapulta ha superado la prueba, me equiparan con Calipo y me pagan dos o tres veces más de lo que esperaba. Ya puedo disponer los preparativos para que mi hermana se case con un hombre de buena familia, y quizá también para casarme yo mismo con una mujer de buena familia. Me convierto en un ciudadano de cierta clase. Tengo riquezas y soy un hombre respetado. Me siento agradecido con la ciudad, pues, aunque sé que merezco lo que me da, reconoció mi mérito antes incluso que yo. Cuando llega la oferta de Egipto, la rechazo... —Hizo una pausa y prosiguió en voz baja—: ¿O no?
De repente se puso en pie y atravesó la estancia en dirección a las estanterías, recorrió una de ellas con el dedo y devolvió a su lugar el estuche con los Cónicos de Euclides.
—Lo que no sé —continuó—es si simplemente es muy bueno o si su valía es incalculable. Si simplemente es bueno, bastaría con tratarlo con generosidad para retenerlo aquí. Pero si es lo que yo pienso que es, acabará marchándose a Alejandría, por mucho que le pague... A menos que dé los pasos necesarios para evitarlo. Ptolomeo puede ofrecerle el Museo, y yo no tengo nada equiparable a eso. De modo que quizá haría mejor tratándolo como si no fuera nada extraordinario, y aprovechándome de lo que esté dispuesto a hacer antes de irse. Me ahorraría tiempo y dinero. O quizá... quizá debería decidir mantenerlo aquí a cualquier precio y empezar a encadenarlo a Siracusa desde ahora mismo, antes de que pueda comprender cuál es su valor y apreciar su libertad. —Volvió a sentarse y puso un pie en los cojines, junto a Delia—. Y bien, ¿qué piensas tú, hermana? ¿No es más que un hombre inteligente o está inspirado por las musas?
—No lo sé —dijo Delia en voz baja, sintiéndose confusa. Ella sólo había pretendido llamar la atención de su hermano con respecto a los méritos del joven, y ver cómo esos méritos eran recompensados. Hierón, sin embargo, no hablaba de recompensas, sino de utilización, explotación incluso. Recordó a Arquímedes riendo apasionadamente al pensar en lo que estarían haciendo sus amigos en Alejandría, y de pronto se arrepintió de habérselo mencionado a su hermano.
—¿Qué sucede? —preguntó el rey.
—Hablas de él como si fuese un esclavo —dijo Delia, violenta.
Hierón se encogió de hombros y citó en voz baja:
Un hombre es mi dueño,
tuyo, mío... y también de otros muchos.
Algunos son esclavos de tiranos, tiranos temibles.
Los hombres son esclavos de los reyes; los reyes, de los dioses;
y los dioses, de la Necesidad, porque la Necesidad, ya ves,
dota a todas las cosas con naturalezas mayores o menores,
y así es para siempre la dueña de todos nosotros.
—Aunque yo nunca me sentí como un esclavo del rey antes de convertirme en rey —añadió, ya en tono normal—, y por tirano que pueda ser, no creo que sea temible. Pero admito lo de la Necesidad y los dioses del poeta. —Sonrió a su hermana—. No te preocupes. No le haré ningún daño a tu amigo aulista. De hecho, lo he invitado a cenar.
Arquímedes llegó tarde a la cena, pues se había pasado el día en los muelles preparando su demostración de mecánica ideal. A última hora de la tarde, su familia, viendo que no regresaba a casa para cambiarse, envió a Marco en su busca. El esclavo encontró a su amo cubierto de polvo e impregnado de un fuerte olor a la grasa de cordero que se utilizaba para las poleas, colgado del tejado de un cobertizo de embarcaciones y fijando una polea a la grúa principal del edificio.
Marco tuvo que arrastrarlo para que bajara y lo llevó a los baños públicos, sin hacer caso de sus entusiastas intentos por explicarle el sistema de poleas compuestas y ruedas («Ruedas dentadas, Marco, para que no resbalen»), mediante el cual pretendía mover un barco. El esclavo se aseguró de que su amo se bañase y pasase por el barbero, y luego lo llevó a casa, donde una impaciente Filira estaba esperándolo.
—¡Llegarás tarde a la cena del rey, Medión! —le dijo, enfadada—. ¿Cómo pretendes que te pague si te muestras descortés con él?
—¡Pero si ha sido él quien me ha pedido la demostración! —se defendió Arquímedes.
Filira gritó de frustración y le lanzó su túnica buena.
—¡Lo único que te importa son tus estúpidas ideas!
Arata, más calmada por naturaleza, y más resignada, hizo caso omiso de las peleas de sus hijos y llamó a Marco.
—Ve con él —le ordenó en voz baja—. Pero ándate con cuidado.
Marco la miró con los ojos entrecerrados, receloso. Ya se había imaginado que le pedirían que fuera con Arquímedes a la residencia del rey, pues un invitado no podía llegar a una cena cargando con sus flautas, como un músico contratado: tenía que ir acompañado de un esclavo que actuase de porteador, y él era la elección más natural para ese trabajo. Pero ¿andarse con cuidado?
—¿Hay algún motivo especial por el que tendría que ir con cuidado, señora? —preguntó.
Arata suspiró y se echó hacia atrás un mechón de cabello canoso.
—No lo sé —dijo muy despacio—. Pero... tanto interés por mi Arquimedión... Me imagino que sólo se debe a lo de las catapultas, pero no me gusta, Marco. ¿Quién sabe lo que le pasa por la cabeza a un tirano? Vigila lo que dices en la residencia del rey.
—Sí, señora —repuso, muy serio.
Ella sonrió.
—Sé que puedo confiar en ti. Siempre nos has sido fiel, Marco. No creas que no me haya dado cuenta de ello.
Él levantó los hombros, sin saber qué decir, y apartó la vista.
Cuando llegaron a la residencia del rey, Arquímedes fue guiado al comedor, donde Hierón ya estaba recostado, junto con su suegro, Leptines, y dos oficiales del ejército (uno de ellos, Dionisos), tres nobles siracusanos, Calipo... y Arquímedes; un total de nueve comensales. Arquímedes fue acomodado en el lado izquierdo de la mesa, en el lugar más bajo del canapé: el lugar inferior para el invitado más joven.
Marco fue conducido a un pequeño taller que había junto a la cocina, donde se amontonaban los esclavos que habían acompañado al resto de los invitados. La mayoría eran hombres de la edad de Marco, vestidos con sencillez, excepto uno, un hermoso joven de cabello largo, ataviado con una elegante túnica, que ocupaba el único taburete y arrugaba desdeñosamente la nariz a los demás. Marco le devolvió la mirada de desprecio: era obvio por qué lucía prendas tan selectas.
—Siéntate —le dijo, cordial, el mayordomo del rey, que era quien lo había acompañado hasta el taller—. ¿Qué llevas ahí?
Marco se instaló en el suelo y se puso sobre el regazo los diversos estuches de flautas, cuatro en total.
—Los aulos de mi amo —contestó en tono neutro—. Le han pedido que los trajese.
El joven del taburete rió con disimulo.
—Es el flautista, ¿no?
—¡Ya basta! —ordenó Agatón, cortante—. Hay otros invitados que también han venido con sus instrumentos. Dámelos, amigo, los guardaré junto con los demás.
—Puedo guardarlos yo mismo.
Uno de los esclavos le pasó a Marco un tazón de sopa y un trozo de pan que les habían llevado para cenar. Él se acomodó y empezó a comer en silencio, cuidando de no derramar nada sobre las flautas.
El mayordomo, que no parecía tener prisa, se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados.
—¿Te encargas tú normalmente de sus flautas? —preguntó, para entrar en conversación.
Marco emitió un gruñido afirmativo.
—¿Llevas mucho tiempo con tu amo?
—Trece años —respondió sin alterarse.
—He oído decir que estuvo en Alejandría. ¿Fuiste con él?
Marco soltó un nuevo gruñido, diciéndose para sus adentros que Arata tenía toda la razón: estaban sondeándolo.
—Me gustaría ir a Alejandría —dijo con envidia uno de los esclavos—. ¿Cómo es?
Marco se encogió de hombros y se concentró en la sopa.
—Este hombre procede de algún pueblo bárbaro —comentó el joven, sonriendo burlón—. No sabe suficiente griego para poder describirla.
Marco le lanzó una mirada de rabia y volvió su atención a la sopa.
—¿De dónde eres? —preguntó Agatón.
—Soy samnita —respondió sin dudarlo—. Y nacido libre.
Ahí fue donde todo empezó a ir mal. Uno de los esclavos lanzó un grito de júbilo y comenzó a hablar en osco. Marco lo miró un instante, horrorizado. Entendía el osco, pero su acento lo traicionaría. Interrumpió el diluvio de palabras del hombre con una cansina explicación en griego, diciendo que llevaba tantos años sin hablar su lengua materna que la había olvidado.
—¡Creía haber entendido que sólo llevabas trece años como esclavo! —exclamó el defraudado samnita.
—¡No, no, muchos más! Muchos más. Antes de que me vendiesen al padre de mi actual amo, tuve otro par de amos, ambos, soldados. —Eso era cierto, aunque no había estado mucho tiempo con ellos.
—¿Te hicieron esclavo los romanos?
—Sí.
—¡Que los dioses los destruyan! También a mí —dijo el samnita, y le tendió la mano.
Marco hizo un gesto indeciso para estrechársela y derramó la sopa sobre los estuches de las flautas. Maldijo. El samnita lo ayudó a secarlas, mientras el joven del taburete reía entre dientes. El mayordomo se limitó a observar con mirada cínica.
—¿Cómo te llamas? —preguntó el samnita; y cuando Marco se lo dijo, exclamó—: ¡Sin duda tu padre te puso Mamerto, y ése es el nombre que deberías usar, no el que te dio un romano!
—Fui vendido como Marco, y ya no puedo cambiarlo.
El samnita hizo un comentario denigrante hacia los griegos, en lengua osca, y empezó a interrogar a Marco acerca de su lugar de origen en Samnia y sobre dónde lo habían hecho esclavo. Marco sudó y mintió, consciente de que el mayordomo sonreía mientras tanto. Por suerte, el samnita pronto comenzó a entusiasmarse recordando su propia historia y dejó de hacer preguntas, aunque no pudo librarse de él. Incluso después de que los demás se enfrascaran en una discusión sobre la guerra y los precios, el samnita se pegó a Marco y siguió divagando sobre las maravillas de Samnia y las maldades de los romanos. Marco se moría ganas de decirle que se callase, pero no se atrevió.
Después de lo que se le antojó una eternidad, entró un camarero con una jarra de un vino sorprendentemente bueno y le lanzó una fría mirada a Marco.
—¿Eres tú el esclavo de ese nuevo ingeniero? —le preguntó, y cuando Marco admitió que lo era, el hombre, visiblemente enfadado, dijo—: ¿Y siempre dibuja en las mesas?
Eso motivó que el joven del taburete rompiera a reír. En cuanto se calló, el samnita comenzó de nuevo.
Después de otra eternidad apareció otro camarero para anunciar que los invitados estaban preparados para un poco de música. Marco cogió las flautas y se encaminó aliviado hacia el comedor. No le importaba dónde fuera a pasar el resto de la velada, siempre y cuando fuese lejos del samnita... y del mayordomo.
Arquímedes no había disfrutado de la cena mucho más que su esclavo. Nada más llegar, Hierón le preguntó por los preparativos para la demostración, y él cometió un error: responder. Le dijo que iban muy bien y que el proyecto era sumamente interesante. Luego dio una charla a los presentes sobre todo lo relacionado con las poleas compuestas, las ruedas dentadas, los principios de la palanca y las ventajas mecánicas del tornillo, acompañando sus explicaciones con algunos diagramas que dibujó en la mesa, utilizando el vino a manera de tinta y sirviéndose de cuchillos y panes para ilustrar los puntos. De vez en cuando, Hierón y el ingeniero Calipo le formulaban atinadas preguntas, mientras el resto de los invitados lo observaban con expresiones que iban desde la rabia hasta la más completa incredulidad, como si fuese un mosquito que había caído en la sopa, y el mayordomo y los esclavos contemplaban boquiabiertos el lío que había montado en la mesa. Cuando finalmente Arquímedes se percató de que llevaba media hora hablando sin parar, se puso colorado y se sumió en un profundo silencio.
Durante el resto de la cena permaneció callado, tan incómodo que ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba comiendo. Leptines y los consejeros de la ciudad hablaron de finanzas, y Calipo y los oficiales del ejército discutieron sobre fortificaciones, interrumpidos de vez en cuando por los ocasionales comentarios del rey. Arquímedes se sentía ignorante, inexperto y extremadamente estúpido.
Acabada la cena, entraron los esclavos con el postre, manzanas y almendras con miel. Hierón se incorporó y sirvió unas pocas gotas de vino virgen, la ofrenda a los dioses que cerraba la comida. Se suponía que ése era el momento en que empezaba la parte más agradable de la velada, cuando retiraban los platos y los invitados podían seguir bebiendo, charlando y escuchando música.
—Mis queridos amigos —dijo Hierón, mientras los esclavos rellenaban las copas—. He pensado que, dada la tensa e infeliz situación en que se encuentra nuestra amada ciudad, nos vendría bien alegrarnos con un poco de música. Para aquellos dotados por las musas, tocarla es, a buen seguro, un placer mayor incluso que escucharla. Por eso, sabiendo que algunos de vosotros sois expertos intérpretes, os he invitado a traer vuestros instrumentos. ¿Qué me decís? ¿Os parece que iluminemos la velada con canciones?
Naturalmente, todos se mostraron de acuerdo, y varios esclavos, entre ellos Marco, entraron enseguida cargados con cajas y estuches envueltos en tela. Arquímedes se sorprendió al ver que a Leptines le entregaban una cítara, y a Calipo, una lira. Uno de los consejeros de la ciudad tenía un barbitón —una lira grave—, y uno de los dos oficiales del ejército, una segunda cítara. Él era el único aulista. Cogió los estuches de las flautas, y al notar que estaban pegajosos, le lanzó una mirada de sorpresa a Marco. Pero éste exhibía su máxima expresión de impasibilidad y no respondió con más que un pestañeo. Arquímedes dudó, abrió los cuatro estuches, insertó las lengüetas en los cuatro aulos y se colocó la cinta para las mejillas.
—¿Capitán Dionisos? —dijo Hierón, sonriendo—. Sé que tienes una voz muy agradable. Quizá podrías hacernos el favor de... ¿Qué tal La canción de la golondrina? Ésa la sabemos todos, ¿no es así?
En efecto, todos la conocían. Dionisos, hijo de Cairefón, que sin duda se encontraba menos cómodo en la residencia del rey que en el Aretusa, se puso en pie, esperó a que se apaciguaran las discusiones entre los instrumentistas, levantó la cabeza y entonó la antigua canción popular:
Ven, ven, golondrina.
¡Ven y trae de nuevo la primavera!
Truenos la mejor estación,
¡vientre blanco, ala negra!
Marco había conseguido escabullirse por la puerta del fondo hacia uno de los jardines y se sentó junto a una palmera a escuchar. El aire nocturno era agradablemente fresco y los sones de la canción llegaban con claridad desde el comedor iluminado por las antorchas. Dionisos poseía, en efecto, una agradable y potente voz de tenor. El acompañamiento de Leptines era quizá demasiado formal para un tema popular, pero los demás captaron de inmediato el espíritu de la música, especialmente el que tocaba el barbitón. Marco se percató de que Arquímedes había elegido los aulos tenor y soprano: el primero seguía la melodía, y el segundo emitía unos trinos parecidos a los de la golondrina que se arremolinaban e intercambiaban por encima de la línea melódica. Cuando finalizó la canción, todos los presentes aplaudieron.
Nada más empezar el siguiente tema, Marco oyó un crujido entre los arbustos y alguien apareció en el oscuro jardín. El cuidado con el que la figura se abría paso entre las plantas hizo que el esclavo sospechara que se trataba de una mujer, aun cuando no era más que una sombra en el otro extremo del patio. Ella no vio a Marco hasta que casi tropezó con él. Entonces le preguntó, irritada, en un susurro:
—¿Quién eres tú?
Delia estaba de mal humor por no haber podido asistir al banquete. Todo el mundo estaba de acuerdo en que las chicas respetables no debían sentarse a la mesa con los hombres, y mucho menos aparecer después de la cena y ofrecerse a tocar la flauta... Pero ella no compartía esos criterios, ni en ése y ni en otros muchos temas. Así pues, había decidido acercarse en silencio para disfrutar de la música, ¡y se encontraba con alguien montando guardia para impedírselo!
Sin embargo, la forma oscura que estaba sentada bajo la palmera le musitó, a modo de respuesta:
—Perdón. Soy el esclavo de uno de los invitados. He venido aquí a escuchar el concierto.
—Oh —dijo Delia. La presencia de aquel hombre en el jardín no tenía nada que ver con ella, y no podía poner objeciones a alguien que estaba haciendo lo mismo que ella—. Puedes quedarte —le concedió.
Se retiró unos pasos y se sentó en un banco de piedra situado bajo una parra, y durante un rato ambos permanecieron escuchando en silencio. La canción popular fue seguida por un aria de Eurípides (la formalidad de Leptines se sintió entonces a sus anchas), una canción de taberna y una de lamento. Después de una pausa, rompió la calma un dueto entre el barbitón y los aulos, una cascada salvaje en las cuerdas y un remolino en las flautas, notas tan consistentes y rápidas que el oído tenía que esforzarse para seguirlas. El barbitón iluminó la noche, mientras las flautas bailaban a su alrededor, acompañando unas veces a la melodía, otras contraatacándola, y en las frases finales, fundiéndose con ella en una armonía sorprendente. Al finalizar, tras un momento de silencio, se oyó una tromba de aplausos.
El esclavo suspiró, satisfecho, y Delia sintió una simpatía repentina hacia él: igual que a ella, la fiesta le estaba prohibida, y debía conformarse con extasiarse con la música en la oscuridad.
—¿Quién es tu amo? —le susurró en un tono de voz apenas audible. La música se había detenido mientras los invitados bebían vino, y no quería que la oyesen.
—Arquímedes, hijo de Fidias —respondió Marco. En condiciones normales, se habría presentado, pero en ese momento no deseaba pronunciar su nombre romano.
—¡Oh! —exclamó Delia.
Marco captó el tono de reconocimiento en su voz y apretó los dientes con rabia. Al parecer, la casa real entera había estado hablando de su amo. No tenía ni idea de quién era aquella joven, pero por la forma en que le había concedido permiso para quedarse, se dio cuenta de que era una mujer libre e importante.
Después de un instante, Delia dijo:
—Tu amo toca soberbiamente la flauta.
Marco consideró el elogio desde todos los puntos de vista posibles y llegó a la conclusión de que no tenía una segunda lectura. Emitió una especie de gruñido para mostrar su conformidad y añadió:
—El que toca el barbitón también es bueno.
Siguió un prolongado silencio, roto tan sólo por el sonido de las voces que conversaban en el comedor y el ulular de un búho procedente de algún rincón del jardín. Delia observó con atención la sombra oscura y encogida del esclavo, reprimiendo su deseo de hablar con él, de decirle algo... importante, pero ¿qué? Una tensión indefinida en su interior le decía a gritos que debía aprovechar aquel encuentro providencial para alertar a Arquímedes de que...
Se aconsejó a sí misma no ser ridícula. ¿Alertar a Arquímedes contra su hermano, un hombre tolerante, generoso y a quien tanto quería? ¡Lo único que iba a hacer Hierón era no pagarle más que el sueldo acordado! Quizá fuera ése el mensaje que quería transmitirle: «¡No te vendas tan barato!»Pero en realidad ella no deseaba que Arquímedes se vendiese a ningún precio. Ni a Hierón, ni a Siracusa.
—Tu amo... —comenzó al fin, sin saber muy bien cómo seguir ni si debía hacerlo—. ¿Es un buen amo?
Marco analizó también esa pregunta y descubrió que era de difícil respuesta. Para empezar, rara vez pensaba en Arquímedes como su amo, y cuando lo hacía, sentía una punzada de rencor. En la mayoría de las ocasiones pensaba en él simplemente como Arquímedes: un caso exasperante, asombroso y sin precedentes.
—No lo sé —contestó, sorprendido por su franqueza—. Creo que la mayor parte de las veces se olvida de que es mi amo. ¿Lo convierte eso en un buen amo o en un amo malo?
Delia suspiró, impaciente.
—¿Te gusta?
—Sí... casi siempre —admitió él con cautela.
—Entonces, escucha. Dile que le deseo lo mejor. Y dile... dile que mi hermano está esperando ver cómo resulta su demostración para decidir qué oferta le hace. Si sale bien, deberá andarse con más cuidado que si sale mal.
Marco se quedó mirándola. En la oscuridad del jardín, no podía ver más que el brillo de unos ojos en un pálido rostro. «Su hermano», pensó.
—¡No lo entiendo! —dijo, perplejo. Y añadió rápidamente—: Señora, si el rey alberga alguna sospecha sobre mi amo...
—¡Nadie sospecha de él! —Como siracusana, sabía de sobra que la primera emoción que inspiraba el interés de un tirano sobre alguien era el miedo—. ¡No se trata de eso! Es sólo que Hierón piensa que él puede llegar a tener un valor incalculable... y podría haber algo en el contrato que... no sé, que lo vinculara en algún sentido del que luego pudiera acabar arrepintiéndose. Sólo... dile que vaya con cuidado. —Se interrumpió, mordiéndose el labio. Una vez dicho, la naturaleza de su aviso parecía haberse alterado. La noche y la oportunidad inesperada le habían tendido una trampa y habían abierto una brecha en la lealtad que le debía a su hermano. Sonrojada y muerta de vergüenza, se puso en pie de un salto—. ¡No! —dijo, en un acalorado susurro—. ¡No le digas nada! —Dio media vuelta y echó a correr por el oscuro jardín como si el esclavo fuese a salir en su persecución.
Marco permaneció bajo la palmera, demasiado asombrado para poder moverse.
Después de un rato, la música cesó y la fiesta se dio por terminada. Marco entró de nuevo en el comedor para recoger las flautas de su amo, y se encontró con el esclavo elegantemente vestido, esperando al músico del barbitón, el cual estaba en ese momento charlando con Arquímedes. Mientras ambos aguardaban a que sus amos terminaran de hablar, Marco advirtió que el joven apuesto se reía entre dientes, por lo que se sintió aliviado cuando al fin pudieron abandonar la casa.
El éxito que Arquímedes había obtenido con las flautas había hecho que se olvidara del mal rato que había pasado al principio de la cena. El músico del barbitón, en particular, había sido muy gentil y le había propuesto que volvieran a tocar juntos en otra ocasión. Eso le resultaba gratificante, pues aquel hombre era uno de los más ricos de la ciudad y un famoso mecenas de las artes. No es que eso le importara mucho, pues al fin y al cabo él era demócrata, pero resultaba gratificante. Echó a andar a buen ritmo, jugueteando con el extremo del manto y tarareando.
Marco corría tras él, cargando con las flautas y con el semblante serio. Cuando llegaron a la calle principal, se puso a su altura y le dijo en voz baja:
—Señor, ha sucedido una cosa que deberíais saber.
—¿Qué? —replicó, sin prestarle demasiada atención.
—Estaba escuchando la música en el jardín... cuando se ha acercado la hermana del rey y...
—¿Delia? —preguntó Arquímedes, deteniéndose en seco y volviéndose hacia Marco. La luna llena, que iluminaba la amplia avenida, reveló su mirada de satisfacción.
«¿Delia?», pensó Marco sin poder creerlo.
—No sé cómo se llama —dijo, perplejo—. Pero era la hermana del rey. Me ha pedido que os dijera...
—¿Delia te ha dado un recado para mí? —gritó, más satisfecho si cabe.
Marco lo miró fijamente. Recordó el discurso dubitativo de la joven y la manera en que había salido corriendo, desdiciéndose de su mensaje. Ahora, aquella actitud le parecía la de una muchacha que da los primeros pasos tímidos hacia el amor.
— ¡Perii! —exclamó, sorprendiéndose por maldecir en su propio idioma—. ¡No me extraña que el rey envíe gente a vigilaros!
—¿Qué? —dijo Arquímedes, sorprendido a su vez—. ¿A mí? ¡No seas ridículo! No hay nada que vigilar.
—¡Que los dioses prohíban que haya algo entre vos y la hermana del rey!
—Sólo la he visto dos veces en la residencia de Hierón, cuando he estado allí por lo de la catapulta —respondió, visiblemente tenso—. Ella también toca el aulos, y hablamos de ello. Por cierto, toca muy bien. ¿Cuál era el mensaje? Has dicho que debería saberlo.
Marco se pasó los dedos entre el cabello. Quizá fuese algo inocente, pero lo cierto era que la hermana del rey, ¡la hermana del rey!, estaba enviándole a Arquímedes advertencias clandestinas sobre las intenciones de su hermano. ¿Qué vería en su amo? No era particularmente guapo, ni rico, ni poseía el encanto almibarado de un seductor. Sin embargo, en Alejandría se había ganado los favores de Lais, y ¡ahora aquello!
No podía ni siquiera contárselo a Arata, pues sabía lo preocupada que estaba por los espías del rey y él respetaba el buen sentido de la mujer. A ella menos que a nadie.
—¿Y bien? —preguntó Arquímedes.
—Me ha pedido que os comunique que os desea lo mejor —dijo por fin—, y os alerta de que si vuestra demostración sale bien, tengáis cuidado, pues su hermano podría intentar proponeros un contrato que os obligara a alguna cosa de la que después podríais arrepentiros.
Arquímedes resplandecía.
—¡Es maravilloso! —Echó a caminar de nuevo, esa vez con cierto contoneo.
—¿Maravilloso? ¿Es que no habéis oído lo que os he dicho?
—Sí, naturalmente. Delia me desea lo mejor, y el rey va a ofrecerme un contrato si la demostración sale bien. ¡Doy gracias a los dioses!
Marco gruñó.
—Y ahora ¿qué sucede? —le preguntó Arquímedes.
Marco observó de reojo su expresión y volvió a gruñir.
—Nada —dijo, desesperado—. Nada de nada.
Hierón se encontraba sentado en la habitación del mayordomo, con los pies apoyados en el brazo del canapé, bebiendo un vaso de agua fría y comentando la velada con Agatón, tal como solía hacer siempre después de una cena. El rey escuchaba a sus invitados, el mayordomo hacía lo propio con los esclavos, y después cotejaban sus informaciones: una técnica que a menudo había demostrado ser muy valiosa. El mayordomo le había revelado que el esclavo de uno de sus oficiales estaba preocupado porque su amo bebía en exceso, mientras que uno de los consejeros había dilapidado mucho dinero últimamente.
—¿Y el esclavo de Arquímedes? —preguntó el rey—. ¿Ha dicho algo que pueda resultarnos de utilidad?
Agatón bufó.
—Creo que alguien se ha dado cuenta de que andamos reuniendo información sobre ese joven. Su esclavo ha llegado decidido a no soltar prenda. Nada más empezar la música, ha desaparecido y se ha ocultado en el jardín para no tener que hablar con nadie. Dice ser samnita, pero es claramente latino.
—¿Estás seguro de eso?
—Oh, sí. Se llama Marco y lo ha horrorizado descubrir que el esclavo de Aristodemo era un verdadero samnita. —Soltó una risotada—. Ha simulado que se había olvidado de hablar osco, pero finge muy mal.
El rey frunció el entrecejo.
—¿Tiene acceso a los talleres?
—Lo comprobaré —dijo enseguida Agatón—. Dice que lleva trece años con la familia de Fidias y tengo la impresión de que es fiel a su amo.
Hierón asintió, pensativo, y bebió un trago de agua.
—Seguramente no merece la pena. Pero nunca se sabe. Vigílalo.
—Sí, señor. —Después de observar un instante a su amo, añadió—: Y vos, ¿qué habéis averiguado? ¿Qué piensan los invitados de la guerra?
Hierón se desperezó y se sentó bien.
—No hemos hablado de ella.
Agatón levantó las cejas.
—Eso debe de haber resultado un tanto difícil.
Hierón sonrió.
—No tanto. Arquímedes ha disertado ampliamente sobre mecánica teórica. Después de eso, los invitados estaban felices de hablar de cualquier cosa alejada de la mecánica.
Agatón tosió para aclararse la garganta.
—Señor... —Se interrumpió.
—¿Qué? —preguntó Hierón. Viendo que el mayordomo no respondía, se inclinó sonriente hacia delante y dijo—: ¿Quieres que te hable sobre la guerra, Aristión?
Ése era su antiguo apodo, el diminutivo de Aristo, «mejor», porque Agatón significaba «bueno». El esclavo cobró fuerzas, miró a su amo y preguntó:
—¿Qué pasará, señor?
Hierón suspiró.
—Lo que esté escrito, amigo mío. Pero espero que cuando los romanos prueben el sabor de nuestras defensas, nos ofrezcan mejores condiciones que las que ofrecieron en Mesana.
Agatón permaneció sentado sin decir nada durante un buen rato.
—Entonces no hay esperanzas respecto a los aliados —dijo por fin—. Ni hay que creer en una victoria.
—Siempre hay esperanza —replicó Hierón—, aunque yo no espero nada. Cartago no ha llegado a ningún acuerdo con Roma ni ha llevado a cabo abiertamente ningún movimiento contra nosotros, y mientras eso continúe así, yo seguiré hablando en público como si fuera nuestra inquebrantable aliada. Sin embargo, los cartagineses poseen una flota que, en teoría, debería estar vigilando los estrechos para evitar que los romanos pasaran a Sicilia, pero es obvio que han fracasado. Y mientras nosotros estábamos sitiando Mesana, los romanos negociaron conmigo y con los cartagineses por separado. Cuando le sugerí al comandante aliado enviar a alguien como observador de sus negociaciones y que él enviara a alguien como observador de las mías, rechazó tal posibilidad. Y cuando los romanos nos atacaron, los cartagineses no hicieron nada. El enemigo tenía dos legiones, Agatón, diez mil soldados, de los más fieros del mundo. Salieron a paso ligero de la ciudad para destruir nuestra maquinaria de asalto, pero nosotros contraatacamos y los per—seguimos de vuelta hasta las murallas. Si los cartagineses hubieran intervenido entonces, habría sido una verdadera victoria, pero no hicieron nada, ¡nada!, excepto defender su campamento y mirar. Después, Hano mandó un mensajero para felicitarme por la victoria y explicar que no había tenido tiempo suficiente para reagrupar su ejército. A partir de esa batalla, ha quedado perfectamente clara la manera en que Hano pretende combatir en esta guerra. Quiere utilizarnos para debilitar a los romanos, y a los romanos para acabar con nosotros, y luego, cuando todo haya terminado, reclamar Sicilia para Cartago. De modo que me retiré al amparo de la oscuridad y volví a casa... No repitas nada de esto, Agatón. Declararé que Cartago es nuestra aliada mientras quede alguna posibilidad de que siga siéndolo. Y quizá mientras tanto podamos obtener alguna ventaja sobre ella. Las facciones siempre existen: conozco gente allí y sé que Hano tiene enemigos.
—¿Qué condiciones ofrecieron los romanos en Mesana? —preguntó Agatón, desolado. Ambos sabían que, sin la ayuda cartaginesa, lo mejor que podía esperar Siracusa era sobrevivir.
—Las mismas que ofrecen a sus «aliados» italianos —respondió Hierón—. Pretenden que aceptemos que instalen una guarnición y que enviemos soldados para ayudarlos en sus guerras. Ah, y que les paguemos quinientos talentos de plata para compensarlos por sus problemas y sus gastos por habernos declarado la guerra. Un hombre tremendamente desagradable, ese Apio Claudio. —Dio un nuevo trago de agua—. ¿Algún comentario?
Agatón suspiró, apesadumbrado, y se frotó la nariz.
—En la ciudad se dice que los cartagineses nos han traicionado.
Hierón soltó una risotada.
—¡No han tardado mucho en descubrirlo! Espero que no cunda el pánico.
—No, señor. Os han visto comportaros como si no hubiese ningún motivo de preocupación, y siguen esperanzados. Me imagino que tenéis razón al no querer confirmar sus temores.
—¡Me alegro de que lo apruebes! ¿Puedo decirte dónde descansan mis esperanzas de supervivencia para la ciudad?
Agatón asintió en silencio. Hierón miró su vaso de agua medio vacío y dijo en voz baja:
—En las murallas, Agatón. En las murallas y en las catapultas. Los romanos son casi invencibles en campo abierto, pero no tienen mucha experiencia en sitios. Dejemos que sitien Siracusa y que mueran frente a nuestros muros. Que comprendan el precio que deberán pagar por derrotarnos, y que nos ofrezcan entonces condiciones que podamos aceptar. —Vació el vaso.
—Por eso os interesa tanto Arquímedes, ¿no es así?
—Me interesaría bajo cualquier circunstancia —dijo Hierón, poniéndose en pie y dejando el vaso—. Si no hiciera nada por rodearme de los mejores ingenieros disponibles, no merecería ser rey. Los romanos no están acostumbrados a las catapultas grandes; incluso la de un talento los asustaría... si es que hay algo de la guerra que los asuste. —Bostezó, desperezándose, y añadió, sin darle importancia—: Además, toca bien la flauta. La salud de Fidias había empeorado. Se pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo, y cuando despertaba, se mostraba confuso y no sabía quién era ni lo que querían de él. Para pena de Arquímedes, no parecía advertir que la catapulta había superado la prueba y que su hijo estaba en condiciones de mantener a la familia. El médico personal de Hierón había ido a visitarlo, pero, aparte de darle un fármaco para el dolor, no había hecho nada que el médico de la familia no hubiese hecho ya.
—No hay ninguna esperanza de curación —había dicho.
Pero Arquímedes se negaba a admitirlo. Todas las mañanas y todas las tardes entraba en la habitación de su padre. Si sus intentos por iniciar una conversación fracasaban, se quedaba allí sentado, haciendo cálculos o tocando mientras Fidias dormía.
Dos días después de la cena, el de la demostración, acudió a verlo por la mañana y lo encontró dormido. Se sentó en la cama, tomó su mano esquelética entre las suyas y le acarició el fino cabello blanco.
—¿Padre? —dijo. Fidias se despertó y le sonrió en silencio—. Me voy a los muelles —le explicó—. Voy a hacer la demostración de mecánica para el rey.
La quebradiza mano apretó de repente la suya.
—¡No te vayas! —suplicó Fidias.
—Serán sólo un par de horas —dijo Arquímedes.
—¡No te vayas a Alejandría, por favor, Medión!
—No te preocupes, padre, no me iré. Sólo voy a hacer una demostración en los muelles. Regresaré a casa y vendré enseguida a verte.
—¡No vuelvas a marcharte, por favor! —susurró, como si no lo hubiese oído, y luego, en voz más baja aún, añadió—: Cuida de tu madre y de tu hermana por mí.
—Lo haré, padre. Te lo prometo.
Arquímedes permaneció allí unos minutos más, hasta que finalmente se relajó el apretón de la mano y su padre volvió a dormirse. Luego se levantó con mucho cuidado para no despertarlo, y se quedó mirando su rostro amarillo. ¿Sería su imaginación, o había en su piel una calidad translúcida y un jadeo en su leve respiración que no había percibido antes?
Arata, a quien Arquímedes había invitado a presenciar la demostración, entró con su mejor vestido, pero al ver la cara de su esposo acercó la silla que había junto a la pared y se sentó para vigilarlo.
—No quiero dejarlo solo esta mañana —le dijo a su hijo—. Llévate a Filira.
Arquímedes no protestó la decisión. Dijo únicamente:
—Envía a Crestos a buscarme si mi padre pregunta por mí, o si pasa cualquier cosa.
Arata hizo un movimiento afirmativo con la cabeza. El joven se inclinó para darle un beso en la frente y salió al patio.
Filira, vestida con su mejor túnica y su mejor manto, estaba esperándolo con los ojos brillantes de impaciencia. Arquímedes pensó que su hermana no debería haberse preocupado por la túnica, ya que quedaba oculta a la vista, exceptuando el borde del dobladillo: Filira iba respetablemente envuelta de pies a cabeza en lana de color crema, y su rostro aparecía ya sonrosado, aunque no debido a la emoción, sino al calor. Marco y la joven Ágata aguardaban a su lado, ambos bastante más cómodos con sus sencillas túnicas de hilo. La presencia de Ágata se debía a que era de buen tono que una dama asistiese con su criada; en cuanto a Marco, era el encargado de transportar una cesta con el refrigerio.
—¡Medión! —exclamó Filira—. ¡No pensarás llevar ese manto! Es el de hilo.
—No podré llevar ningún manto mientras realizo la demostración —objetó Arquímedes—. No se puede tirar de una cuerda con una prenda así encima. De modo que he pensado...
Filira sacudió la cabeza con energía. Marco, sonriendo, dejó en el suelo la cesta, subió corriendo al primer piso y regresó con el manto amarillo. Arquímedes maldijo para sus adentros, pero se lo puso, y el grupo partió por fin.
A medida que se aproximaban a los muelles, las calles estaban cada vez más concurridas de personas que avanzaban en la misma dirección que ellos. Arquímedes las miró con recelo.
—¿Sucede algo? —le preguntó a un rechoncho aguador.
—¿No os habéis enterado? Uno de los ingenieros del rey dice que puede mover un barco con sus manos.
—Pero... —balbuceó Arquímedes, perplejo—. ¿Y toda esta gente va a ver eso?
—Por supuesto —replicó con reprobación el aguador—. Debe de ser todo un espectáculo.
—¿Y cómo se han enterado?
—Lo anunciaron en el mercado. ¿Por qué os interesa tanto?
—Yo soy ese ingeniero —dijo Arquímedes, preguntándose quién lo habría anunciado.
—¡Así que vos sois Arquímedes, hijo de Fidias! —exclamó el aguador, mirándolo de arriba abajo, defraudado—. Pensaba que seríais mayor.
Filira rió encantada y cogió a su hermano por el brazo.
—¡Eres famoso, Medión!
Cuando llegaron al muelle, estaba lleno de gente charlando, comiendo y bebiendo, y señalando el barco que Arquímedes había elegido. No se trataba, ni mucho menos, del más grande de la flota del rey, pero era un barco, sin lugar a dudas: un carguero de un solo mástil, de unos setenta pies de eslora. Lo habían sacado del agua, y sus costados sobresalían por encima de la grada de piedra hasta casi la altura de dos hombres. Filira se detuvo al verlo, lo observó un instante y luego miró a su hermano con ansiedad. Y lo mismo hizo Marco. Ambos habían aceptado las garantías de Arquímedes de que su sistema funcionaría, pero tenían delante un objeto mayor que su casa, y la empresa, de repente, se les antojaba imposible.
—¿De verdad puedes moverlo? —preguntó Filira.
Al joven le sorprendió que ella pudiera dudarlo.
—¡Oh, sí! —exclamó—. Sólo pesa unos mil doscientos talentos sin carga, y me he dado una ventaja mecánica de mil quinientos. ¡Te lo demostraré!
Un grupo de marineros estaban acordonando la zona que rodeaba el barco para protegerlo de la multitud, pero enseguida reconocieron a Arquímedes y lo dejaron pasar con sus acompañantes. Justo cuando él empezaba a explicarle el sistema a Filira, se oyó un estruendo de trompetas que anunciaba la llegada del rey. En primer lugar apareció una hilera de guardias, precedida por un oficial a caballo. Los escudos que llevaban colgados al hombro estaban relucientes, y los cascos y las puntas de las lanzas centelleaban bajo el sol. Detrás de ellos, llegó el rey, vestido de púrpura, a lomos de un magnífico caballo blanco, acompañado por Calipo, que montaba un brioso alazán. Cerraba la comitiva un grupo de trompetistas y ocho esclavos que portaban una litera cubierta. La multitud vociferaba y aplaudía a su paso. Filira se aferró al brazo de Arquímedes cuando el cortejo real se detuvo frente a ellos.
La litera cubierta fue depositada en el suelo y salieron de ella sus ocupantes: en primer lugar, la reina, ataviada de púrpura como su esposo; luego un niño, Gelón, también de púrpura y con aspecto acalorado; y por último, una joven de cabello largo y oscuro, que permaneció un momento ajustándose el manto de fino algodón carmesí bordado con estrellas doradas. Arquímedes se irguió, henchido de gozo. ¡Delia iba a ver su demostración! Estaba más bonita incluso de como la recordaba. Intentó buscar su mirada, preguntándose cómo darle las gracias por el mensaje. Pero cuando finalmente sus ojos se encontraron, ella se limitó a devolverle una fría mirada inexpresiva.
Filira no sabía muy bien quién era la joven vestida de rojo, pero cuando la comitiva real se acercó para estrecharle la mano a su hermano, notó como si estuviese a punto de flotar en el aire de orgullo. Era consciente de que la multitud hablaba de ellos y señalaba a su hermano, reconociéndolo como el hijo de Fidias, el astrónomo, el ingeniero formado en Alejandría que se había brindado a realizar algo imposible.
Calipo apretó la mano de Arquímedes con brusquedad y se dirigió enseguida a inspeccionar el sistema de poleas.
La reina Filistis sonrió amablemente a Filira cuando Arquímedes se la presentó.
—Creo que ya nos conocíamos —dijo—. Ganaste varios premios de música en el colegio, ¿no es así, jovencita? Según parece, toda tu familia está tocada por las musas.
Filira se sonrojó. En efecto, había obtenido premios de música, y la reina en persona se los había entregado, pero no esperaba que se acordara de ella.
Delia se limitó a lanzarle a Filira una oscura mirada de desdén. En cuanto había visto a Arquímedes del brazo de la joven, le había entrado un sorprendente ataque de indignación, seguido de una sensación de alivio al percatarse del enorme parecido que existía entre los dos y recordar que él tenía una hermana. Sabía que aquellos sentimientos eran por completo inadecuados... no, ¡una locura! No tenía ninguna importancia que Arquímedes fuera acompañado de una joven o de un joven o de media docena de fulanas. Él no significaba nada para ella, y así era como quería que fuese. Le traspasó la mirada de desdén a él, que pestañeó, confundido.
—¿Éste es el barco que piensas mover? —preguntó el rey—. ¡Por Heracles!
Igual que Filira un momento antes, observó con detalle la altura y la anchura del carguero, y a continuación miró al joven larguirucho que tenía al lado. La diferencia de tamaño entre ambos se le antojaba insalvable. El rey aprobó en silencio su decisión de haber hecho pública en el mercado la hora de la demostración. Si Arquímedes fracasaba, como parecía probable, la naturaleza pública de dicho fracaso haría más magnánimo su perdón y reforzaría su autoridad sobre él.
El pequeño Gelón también pareció mirar al barco y a Arquímedes en términos comparativos. Normalmente no le gustaba asistir a actos públicos con su madre, pero cuando su padre le explicó en qué consistía aquél, se mostró impaciente por ir.
—¿Vas a mover todo eso tú solo? —preguntó.
Arquímedes sonrió y se alisó la túnica.
—Sin duda.
—¡Debes de ser muy fuerte! —dijo Gelón, en tono admirativo.
—No es necesario que lo sea —respondió, radiante—. Ésa es la cuestión. Existen dos maneras de mover un objeto pesado. Una consiste en ser muy fuerte y la otra, en utilizar una máquina. ¿Veis esas poleas?
Había tendido una telaraña de cuerda entre la parte delantera del cobertizo más cercano y los amarres de piedra del muelle: la cuerda pasaba por una serie de poleas sujetas a otras poleas, envueltas en jarcias y unidas a su vez a otras poleas; luego se enroscaba alrededor de los ejes de unas ruedas dentadas y pasaba por más poleas. Calipo permanecía de pie, contando los postes de amarre.
—Ésa es mi máquina —dijo Arquímedes—. ¿Sabéis cómo funciona una polea?
—Tirando de la cuerda que pasa por ella —dijo con autoridad Gelón.
—Muy bien. Se tira de una cuerda que se desplaza el doble de lejos que la carga que mueve, de modo que se necesita la mitad del esfuerzo. Si utilizas las poleas suficientes, puedes mover cualquier carga con un determinado esfuerzo. Pero quizá deberíamos ver primero si la simple fuerza puede mover el barco.
En ese momento se les acercó Hierón, acompañado de una treintena de soldados, al mando de Dionisos. Arquímedes buscó a Straton entre ellos, pero, por una vez, no lo encontró.
—Señor —dijo Arquímedes—, ya que habéis venido acompañado de tantos soldados, a lo mejor les gustaría empujar.
Los hombres, contentos de tener la oportunidad de dejar las lanzas, se apiñaron a ambos lados del barco y empujaron. Sofocados por el esfuerzo, con los pies patinando por las gradas, lo intentaron durante un rato, animados por la multitud, hasta que se dieron por vencidos. La sonrisa de Arquímedes se tornó entonces más amplia.
—¡Dionisos! —gritó—. ¿Queréis tú y tus hombres subir a bordo para dar un paseo?
El capitán y su tropa lo miraron con expresión de incredulidad. Pero cuando Arquímedes corrió hacia el barco y puso la escalerilla, todos los soldados se precipitaron por ella hacia arriba. Dionisos miró a Arquímedes como para decirle algo, pero luego movió también la cabeza y trepó a cubierta tras sus hombres.
—¡Yo también! —gritó Gelón, bajando a todo correr por las gradas.
Después de que Hierón asintiera dando su consentimiento, Arquímedes lo ayudó a subir por la escalerilla. Dionisos le cogió las manos cuando estaba a medio camino y lo alzó hasta arriba. El pequeño corrió enseguida hacia la proa del barco y se encaramó al mascarón para saludar desde allí a sus padres.
Arquímedes respiró hondo, se acercó a la gruesa cuerda que salía de las poleas y la amarró a la anilla que había colocado en la quilla del barco. A continuación le hizo un gesto a Marco para indicarle que lo siguiera y se encaminó al lugar donde el otro extremo de la cuerda, más delgado, emergía de su largo y tortuoso recorrido. Sentía los ojos de la multitud puestos en él; casi a su lado, el ingeniero Calipo lo observaba, con la cara tensa y la misma expresión que la última vez que lo había visto. Intentó despreocuparse de todos. Se despojó del manto; el sudor se evaporó en sus brazos desnudos y en su túnica húmeda, proporcionándole una deliciosa sensación de frialdad. Entregó a su esclavo los pesados pliegues de lana amarilla.
—¿Funcionará? —susurró Marco.
Arquímedes vio su cara de ansiedad y, por vez primera, sintió un escalofrío de duda. Miró el barco y la telaraña de cuerda que se extendía entre el barco y él, revisando mentalmente su ingenio mecánico. Todo era correcto; funcionaría. Tenía que hacerlo... pero ¿y si una polea se atascaba? ¿Y si un cabo de la cuerda se enrollaba en una rueda, o se rompía el diente de alguna de ellas? Las cosas se rompían. ¿Bastaría la resistencia que había calculado para la cuerda?
Todo el mundo lo observaba. Por Apolo, si fallaba con todo el mundo mirándolo...
—Funcionará —le dijo a Marco, con toda la decisión que fue capaz de reunir.
Debía funcionar. Tenía preparado un taburete que había utilizado para sentarse mientras calculaba todo el sistema: fue a buscarlo entre las sombras del almacén donde estaba guardado y tomó asiento.
—Limítate a enrollar la cuerda cuando yo te la pase —le ordenó a Marco, y cogió la cuerda.
Hacerlo sentado era, desde luego, una baladronada; habría sido más fácil de pie. Había calculado una tolerancia de un talento, pero cuando empezó a tirar, sospechó que no había calculado la suficiente para el peso de la cuerda. Tendría que poner toda la carne en el asador, pero podía hacerlo. Lenta pero firmemente tiró de la cuerda; ésta empezó a deslizarse por las poleas, disminuyendo la carga una y otra vez debido a la distancia que desplazaba, hasta que quedó proporcionada con su esfuerzo.
El barco se estremeció y comenzó a desplazarse hacia delante. No dio tirones ni cabeceó, sino que avanzó con tal suavidad que, al principio, la multitud de espectadores se limitó a murmurar, sin saber bien si realmente se estaba moviendo. Pero luego, procedente de unas cuantas gargantas, dubitativo al inicio y decidido después, surgió un rugido de asombro y satisfacción. A su lado, Arquímedes oyó las carcajadas de Marco. Siete toneladas de navío y treinta hombres desplazados por un único par de manos y el poder de una mente.
Arquímedes arrastró el barco hasta el cobertizo, soltó la cuerda y se volvió hacia la muchedumbre, que seguía lanzando vítores: un mar de caras con una mancha de púrpura delante de todas ellas, el rey. Le temblaban los brazos del esfuerzo y se sintió repentinamente mareado. Jamás nadie lo había vitoreado. Esperaba experimentar una sensación de triunfo, pero, de pronto, tuvo miedo. Bajo aquella aclamación, se sentía en evidencia, extraño. En realidad, no era nada excepcional. Los principios siempre habían estado allí, tan inmutables como las estrellas. Él simplemente se había limitado a aplicarlos.
—¡Oh, Apolo! —musitó, como si estuviese suplicando ayuda al dios.
Marco lo rodeó por los hombros.
—¡Saludad! —susurró, y Arquímedes lo hizo.
Entonces los gritos de alegría se redoblaron, y él sacudió la cabeza, molesto.
—Señor —dijo Marco—, vuestro manto.
Arquímedes sacudió de nuevo la cabeza y se acercó al rey sin el manto.
A medida que se aproximaba, vio primero la cara de su hermana. Filira, a quien se le había caído el manto que le cubría la cabeza y un hombro, llevaba el cabello alborotado y estaba radiante. Luego, a continuación, vio a Delia, todavía aplaudiendo, con la mirada brillante de orgullo. Su miedo irracional desapareció de repente y sonrió a las dos. Filira se recogió la falda y corrió hacia él, riendo.
—¡Medión! —exclamó, agitando las manos—. ¡Ha sido increíble!
Él la abrazó, sin decir nada, y siguió caminando hasta llegar delante del rey.
También el rostro de Hierón brillaba de satisfacción, y tan pronto como el joven estuvo a su alcance, tomó una de sus sorprendidas manos entre las suyas y la estrechó.
—Realmente podrías mover la Tierra, ¿no es así? —preguntó, sonriente.
—Con otra Tierra sobre la que situarse, cualquiera podría hacerlo —respondió Arquímedes.
El rey se echó a reír, sin dejar de estrecharle la mano. Luego su mirada voló hacia el sistema de poleas y lo soltó.
—¿Puedo probar yo? —preguntó.
Arquímedes pestañeó y miró de nuevo el barco, del que en aquel momento empezaban a descender los soldados.
—Habrá que empujarlo grada abajo —dijo disculpándose—. Y tendré que... mover algunas de las ruedas.
Hierón se volvió enseguida hacia su guardia.
—¡Dionisos! —gritó—. ¡Busca voluntarios y empújalo otra vez hacia abajo! ¡Esta vez seré yo quien tire de él!
—¡Yo también quiero! —gritó el pequeño Gelón, corriendo tras su padre.
—Puedes ayudarme —accedió el rey, cogiendo en brazos al niño—. Ven, Arquimecánico, dinos de dónde tenemos que tirar.
El barco subió y bajó por la grada tantas veces que finalmente el capataz de los astilleros fue a suplicarle al rey que no destrozara la quilla de un navío en tan buen estado. Lo movió el rey, lo movió Dionisos, y la gente se abría paso entre la multitud para enrollar la cuerda. Arquímedes explicó tantas veces el principio de la polea que incluso perdió la cuenta. Hasta pasado un buen rato no advirtió que no veía a Calipo desde que había tirado de la cuerda por primera vez. Miró a su alrededor en busca del ingeniero... y reparó en la presencia de Crestos entre el gentío, recién llegado, sofocado y sin aliento. Arquímedes lo miró, consternado, y se abrió paso entre la perpleja muchedumbre hasta donde se encontraba el esclavo.
—¿Qué ha sucedido? —preguntó—. ¿Te ha enviado mi madre?
El muchacho estaba falto de aire de tanto correr y no podía ni hablar, sólo asentir.
—¿Es esclavo tuyo? —preguntó Hierón en voz baja.
Arquímedes lo miró, inexpresivo: no se había percatado de que el rey lo había seguido. Luego movió afirmativamente la cabeza.
—Le he pedido a mi madre que lo enviara si mi padre...
—Dice vuestra madre... que vayáis... tan rápido como podáis —dijo Crestos, casi ahogándose.
El mundo se tornó frío, incluso a pleno sol, y el tiempo pareció detenerse.
—Toma prestado mi caballo —dijo el rey.
Arquímedes lo miró a los ojos y experimentó un tremendo escalofrío de agradecimiento por la forma en que había comprendido su situación sin necesidad de más explicaciones.
—No sé montar —repuso con voz entrecortada y la garganta tensa—. Iré corriendo. Señor, mi hermana... —No estaba muy seguro de dónde se encontraba Filira en aquel momento; hacía un rato que se había alejado con Marco y Ágata. Lo más probable era que estuviese sentada en algún rincón a la sombra, pero ¿dónde? Ella no podía correr con aquel manto grueso y la túnica larga, pero debía volver también a casa si su padre estaba. .. No podía quedar abandonada en los muelles.
—Me encargaré de que regrese a casa lo más rápidamente posible —dijo Hierón, sin inmutarse.
—¡Gracias! —exclamó Arquímedes, emocionado.
Dio media vuelta y se abrió paso a codazos entre la multitud que se había arremolinado junto al rey. Tan pronto tuvo un espacio de calzada despejada frente a él, echó a correr.
Filira estaba sentada sobre un rollo de cuerda en el interior de uno de los cobertizos, tomando desconsoladamente el refrigerio que esperaba compartir con su hermano. Fuera, el bullicio de la multitud no cesaba, festivo pero con cierto desenfreno. Tenía la impresión de que, de pronto, su vida se había dislocado. Intentó convencerse de que aquello era bueno, que era maravilloso que Arquímedes fuese a tener de verdad éxito en su nueva carrera profesional, que no había motivo para sentir esa aprensión que le anudaba el estómago y le había quitado el hambre. Pero su primera alegría y su orgullo se habían esfumado definitivamente. Las cosas iban a ser distintas a partir de ese momento y se daba cuenta de que le gustaban tal como estaban.
Un soldado entró entonces en el cobertizo y se detuvo en seco. Filira cogió el caluroso manto del que se había despojado al sentarse, aliviada por la manera en que Marco se puso en pie enseguida para situarse entre ella y el intruso.
—¿Es esta dama la hija de Fidias, el astrónomo? —preguntó el soldado, dirigiéndose a Marco, pues no era correcto hablarle directamente a una joven soltera.
Marco asintió con cautela.
—Acompañadme, por favor —dijo el soldado.
Filira se envolvió en el manto mientras los esclavos guardaban la comida en la cesta, y siguieron todos al militar hacia los soleados muelles.
Ya estaban introduciendo el barco en el agua y la multitud empezaba a dispersarse. El soldado los condujo hasta un oficial vestido de carmesí, al que saludó.
—¡Ésta es la dama, señor! —dijo.
Y Filira se subió recatadamente el velo para taparse la cara. El oficial era el mismo que en una ocasión había estado en su casa, el capitán de la guarnición de la Ortigia, Dionisos.
—El rey desea hablar con vos, señora —le explicó él en tono respetuoso—. Acompañadme, por favor.
La joven miró alrededor, buscando a su hermano, pero no lo vio por ninguna parte. Marco parecía intranquilo.
El rey Hierón sostenía las riendas de su caballo blanco, sobre cuyo lomo estaba montado su hijo, mientras que su esposa y la dama de rojo (la hermana del rey, habían dicho) esperaban junto a la litera cubierta. Hierón se adelantó en cuanto llegó Filira e inclinó cortésmente la cabeza.
—Siento mucho ser portador de malas noticias —dijo—. Tu hermano ha sido reclamado en casa con urgencia; según parece, la salud de vuestro padre ha empeorado de pronto.
Filira soltó el velo, olvidándose de todo recato, y miró sorprendida a Hierón.
—Le he prometido que me encargaría de que fueses a casa lo antes posible —prosiguió él—. Y mi esposa se ha ofrecido a llevarte en su litera. Si tú y tu esclava queréis subir, os dejará allí de camino a nuestra residencia.
Filira tragó saliva, mirando a la reina. Filistis se acercó y le cogió las manos.
—Siento mucho que tengas que recibir en público tan terrible noticia —dijo.
Filira inclinó la cabeza y murmuró vagamente:
—Gracias, oh reina.
Se acercó a la litera y subió. Ágata la siguió, temblorosa, y luego la reina y la hermana del rey.
Marco observó cómo los esclavos levantaban la litera y partían. La inquietud lo atenazaba, aunque no podía asegurar si era por Fidias o por Filira. Nadie le prestaba atención. El rey montó en su caballo detrás de su hijo, los soldados formaron filas y la comitiva real partió hacia la Ortigia. Marco se colgó al brazo la cesta de la comida y se puso también en marcha. Al principio caminó despacio, pero en cuanto abandonó los muelles, sus zancadas se hicieron cada vez más largas, y al llegar a la casa de la Acradina, estaba corriendo.
Hierón llegó a su residencia antes que Marco a casa de su amo. Nada más entrar, el rey se dirigió a su mayordomo.
—Tengo que hablar con Calipo —dijo—. Búscalo y tráelo aquí.
Pero Delia regresó con la reina antes de que dieran con el ingeniero jefe, y fue enseguida a ver a su hermano.
Hierón se había refugiado en la biblioteca, donde Delia lo encontró leyendo. El rey levantó la vista al oírla entrar, dejó el pergamino a un lado y apartó los pies del canapé para que ella tuviera espacio para sentarse.
—¿Han llegado a tiempo? —preguntó.
Delia asintió.
—Sí, pero Fidias no estaba consciente. Su médico se encontraba allí, y ha dicho que podía ser cuestión de horas, o de minutos. Su esposa ha salido a darnos las gracias por acompañar a su hija. Filistis le ha ofrecido, en tu nombre, toda la ayuda que puedan necesitar, y ella nos lo ha agradecido, pero dice que se las arreglarán.
Hierón resopló.
—Bien —dijo, después de un momento—. Me alegro de que hayan llegado a tiempo.
—¿Qué vas a hacer con Arquímedes? —preguntó Delia en voz baja.
—Conservarlo —contestó con pasión—, si puedo. Me da igual lo que me cueste. ¡Por Zeus! Ya lo has visto. Mover ese barco ha sido un juego para él: se ha quedado sorprendido al ver la reacción de la gente. Es como tener todo un ejército de apoyo.
—Pero ¿de qué modo piensas retenerlo?
Él sacudió la cabeza.
—No lo sé. Siempre he pensado que el legendario rey Minos era un loco rematado, pero en estos momentos siento cierta simpatía hacia él. Tenía a su disposición la mente más ingeniosa del mundo y no quería perderla. De modo que encerró a su propietario en una torre. No funcionó, pero comprendo que se sintiera tentado a hacerlo.
—¡No estarás planeando encerrar a Arquímedes! —gritó Delia. Era más una orden que una pregunta.
—¡Por Heracles! —exclamó Hierón, mirando a su hermana—. No, si piensas estrangularme por eso.
Delia se sonrojó. Su instinto de protección la había asombrado también a ella. Pero aquella mañana había visto a Arquímedes hacer lo imposible, y la oleada de orgullo y satisfacción que la había invadido había hecho que olvidara toda precaución. Era evidente que tenía motivos para sentirse orgullosa, pues ella era quien lo había descubierto. Y también para sentirse responsable, vistas las intenciones de su hermano.
—No lo harás, ¿verdad? —preguntó más calmada.
—No, no lo haré. Minos era un loco. No es posible que nadie trabaje para ti si lo recluyes en una torre, sobre todo cuando esa persona es mucho más inteligente que tú. Dédalo, no lo olvides, inventó un medio imposible de huida y salió volando. No creo que Arquímedes pueda volar, pero después de lo que he visto hoy, no apostaría a que no podría conseguirlo si realmente se lo propusiera.
Delia se relajó.
—Empezabas a preocuparme —dijo, y por fin aceptó el espacio que su hermano le ofrecía en el diván.
Hierón la observaba, pensativo.
—Arquímedes te gusta —afirmó.
Ella volvió a sonrojarse.
—Yo lo descubrí —dijo—. Me... me siento responsable. No quiero que le hagan daño.
Hierón movió afirmativamente la cabeza, como si lo que acababa de decir Delia estuviera lleno de sentido.
—Te lo prometo, no le haré ningún daño. A decir verdad, pienso que ofendería a los dioses si se lo hiciera. Sería como des—trozar una obra de arte de valor incalculable. Nunca he visto nada como él.
—No voy a aceptar órdenes de su parte —dijo una voz desde el umbral.
Al levantar ambos la vista, vieron a Calipo. El ingeniero real iba desaliñado y sudoroso, con los pies cubiertos de polvo: había estado caminando. Miró rabioso al rey. Delia se incorporó.
Hierón se limitó a sonreír.
—Calipo, amigo mío —dijo—. Me alegro de que hayas venido. ¿Pasamos al comedor y tomamos una copa de vino fresco?
—No voy a aceptar órdenes de su parte —repitió, como si Hierón no hubiese hablado—. Yo no soy Eudaimon. Yo no copio simplemente, yo pienso. Y no permitiré que otro piense por mí. Soy demasiado viejo y mi familia es demasiado noble para aceptar ser el subordinado de ese hombre. Renuncio.
—Temía que fueras a decirme eso. Bien, amigo mío...
—¡Vos lo dispusisteis todo! —gritó Calipo, furioso—. Vos lo incitasteis a hacer algo imposible y me pedisteis a mí que dijera que no podría hacerlo. Muy bien, lo dije: no lo niego. Y me equivoqué. ¡Pero no pienso acatar las órdenes de un joven flautista nacido en una casa de adobe de las callejuelas secundarias de la Acradina!
—No es lo que te pido.
—¡Ja! —bufó el ingeniero—. Es posible que oficialmente le deis un puesto equivalente al mío, pero ambos sabemos que pretendéis que sea mi superior.
—No tengo ninguna intención de otorgar a ese joven el puesto de ingeniero real —declaró el rey—. Que los dioses me destruyan si lo hago.
Calipo lo miró un instante, asombrado, y luego gritó:
—¡Entonces habéis perdido la cabeza! ¿No habéis visto lo que ha hecho? ¿Creéis que yo habría sido capaz? ¡Ni siquiera habría podido construir la catapulta!
—¡Amigo mío! Eres el mejor ingeniero de la ciudad, e imprescindible para mí. Tu renuncia ahora, cuando nos amenazan los horrores de un sitio, sería un desastre para Siracusa. ¿Cómo podría plantearme algo así? Arquímedes es joven y carece de experiencia. Conozco tus cualidades, y nunca esperaría que trabajases a sus órdenes. Antes de la demostración, pensaba en la posibilidad de nombrarlo ingeniero con un rango equivalente al tuyo. Ahora veo que es prácticamente imposible. Lo repito, no voy a otorgarle ningún puesto asalariado.
Calipo abrió la boca, dispuesto a hablar, pero se quedó paralizado.
—Rey —dijo, intentándolo de nuevo—. ¿No comprendéis que es mejor que yo?
—Amigo mío, soy muy consciente de que tiene a Apolo y a todas las musas turnándose para susurrarle al oído. Pero su hogar natural es Alejandría, y cualquier puesto que yo le diera acabaría antojándosele una cárcel. De modo que no voy a ofrecerle ningún cargo. Se le pagará, y generosamente, por cualquier cosa que haga por la ciudad: eso lo complacerá mucho más que cualquier puesto que pudiera concederle. No es, y nunca ha sido, tu rival. Tú eres ingeniero, y muy bueno, y él, un matemático que construye máquinas de vez en cuando. Lo único que quiero es que permanezcas conmigo y le pidas que nos ayude a construir, por el bien de Siracusa, todo aquello que consideremos necesario. Muy bien, ¿quieres pasar al comedor, lavarte los pies y tomar una copa de vino fresco?
Calipo se quedó mirando a Hierón durante otro largo minuto. Luego soltó un lento y prolongado resoplido, a medio camino entre la risa y el alivio. Delia se dio cuenta de que el ingeniero no quería ni mucho menos renunciar, pero que había considerado que no tenía otra alternativa.
—Sí —dijo al fin, empezando a sonreír—. Sí, oh, rey. Gracias.
Delia vio salir de la biblioteca a los dos hombres y se dejó caer de nuevo en el canapé. Conocía a su hermano lo bastante bien como para comprender que no había dicho exactamente lo que el ingeniero pensaba que había dicho. Calipo era demasiado orgulloso para aceptar convertirse en el subordinado de otro, sobre todo cuando ese otro era más joven y de una familia menos distinguida. Hierón lo había contentado diciéndole que Arquímedes «ayudaría» en problemas concretos... Por supuesto, siguiendo siempre los consejos del ingeniero. También Eudaimon estaba amarrado. Sólo le quedaba someter a Arquímedes bajo su yugo... pero no lo haría como ella había temido. Debería haber sabido que su hermano nunca haría una cosa tan cruel como encadenar a un hombre a un mero contrato de trabajo. Él prefería otro tipo de cadenas, más sutiles y fuertes, forjadas en una zona gris, a medio camino entre la manipulación y la beneficencia. Aunque era incapaz de imaginarse qué tipo de cadenas encontraría para Arquímedes.
Fidias murió hacia las cuatro de la tarde, sin haber recuperado la conciencia. Arata había pasado la mañana entera a su lado, cada vez más preocupada, hasta que al mediodía, cuando la respiración de su esposo empezó a fallar, mandó a buscar a sus hijos. Después, la familia permaneció sentada junto a la cama, viendo cómo la respiración de Fidias se detenía, se iniciaba de nuevo y volvía a detenerse. Cuando llegó el final, no lo advirtieron en un primer instante y esperaron un tiempo a que regresara aquel débil boqueo, hasta que fue evidente que no iba a ser así. Arquímedes le cubrió la cara a su padre y las mujeres de la casa comenzaron a darse golpes en el pecho y a entonar en voz alta los cantos fúnebres rituales. Arquímedes salió al patio, se mojó la cara con agua y se sentó en el suelo, recostado contra la pared. No estaba muy seguro de sus creencias respecto a la vida después de la muerte. Como la mayoría de los griegos con cierta formación, consideraba increíbles las historias que su gente contaba sobre los dioses y el inframundo, pero el único sustituto a esas leyendas eran las contradictorias enseñanzas extraídas de los filósofos. El alma era la verdadera forma platónica, inmortal e inmutable, que se debatía entre las sombras del mundo y renacía innumerables veces hasta encontrar su camino de regreso hacia el dios que la había creado. El alma del sabio podía, por medio de la virtud, alcanzar la unión eterna con el Bien. El alma era un puñado de átomos que se desintegraban cuando moría el cuerpo, por el que los dioses, alejados del mundo, no sentían ningún interés. ¿Qué era lo que debía creer?
Hasta entonces nunca le había importado mucho.
Después de un rato subió al primer piso, cogió el ábaco y el compás, y trazó un círculo en la arena: aquello sí que era inmortal e inmutable. Su fin era su principio, e incluía el total de los ángulos. La relación entre la circunferencia y el diámetro estaba definida por el mismo número: tres y una fracción. Pero el valor de esa fracción era imposible de calcular. Menor que un séptimo. Cuando se intentaba precisarla más, se escapaba, infinitamente extensible, infinitamente variable. Como el alma. Como al alma, la razón no podía abarcarla.
Ese pensamiento lo reconfortó. Inscribió un cuadrado en el círculo, luego un octógono, y comenzó a calcular.
Cuando Arata llegó, cerca de tres horas después, encontró a su hijo acurrucado sobre el ábaco, mordisqueando el extremo del compás. En la arena había dibujado un polígono de múltiples facetas, inscrito dentro de un círculo y rellenado con una maraña de cálculos superpuestos.
—Hijo mío —dijo con ternura—, han empezado a llegar los vecinos.
Era costumbre que amigos y vecinos acudieran enseguida a presentar sus respetos al fallecido, y que la familia los recibiera vestida de negro y con el pelo cortado en señal de duelo. Arata acababa de cortarse el cabello y se había envuelto en un manto negro, adquirido muchos años antes para el funeral de su madre y usado muy pocas veces desde entonces. También Filira se había puesto sus ropas de luto; incluso los esclavos estaban vestidos para la ocasión. Pero Arquímedes llevaba aún la túnica buena que se había puesto por la mañana, y el cabello le colgaba en mechones por la frente. Cuando oyó la voz de su madre, se quitó el compás de la boca y dijo:
—Es más de diez setentavos y menos de un séptimo.
Aunque la luz del atardecer no hubiera mostrado con claridad el rastro seco de las lágrimas en las mejillas del joven, Arata no habría confundido su estado absorto con una ausencia de sentimientos. Se agachó a su lado en silencio, como si su hijo fuese un animal salvaje al que no quería asustar.
—¿Qué es? —le preguntó.
Él le indicó con el compás un punto del dibujo en el que la circunferencia del círculo quedaba cortada por su diámetro. Al lado había escrito la letra .
—Eso. —Después de un momento de silencio, añadió—: La gente suele decir que es tres y un séptimo, pero no lo es. No es un número racional. Si pudiese dibujar más lados del polígono, podría aproximarme más, pero nadie puede calcularlo de forma absoluta. Sigue y sigue eternamente.
Arata observó el círculo y las figuras trazadas. Fidias las habría comprendido. Ese pensamiento le resultaba muy doloroso.
—¿Y por qué es tan importante?
Arquímedes miró el círculo, sin verlo.
—Hay cosas que siguen eternamente —susurró—. Si alguna parte de nosotros no fuera eterna como ellas, ¿seríamos capaces de comprenderlo?
Y con esas palabras, Arata entendió el motivo de sus cálculos y, extrañamente, encontró consuelo en ellos. También su esposo había amado y creído en lo infinito, y ahora estaba allí. Rodeó a su hijo por los hombros, y ambos permanecieron inmóviles y en silencio un instante. Luego Arata suspiró.
—Hijo mío —dijo con decisión—, ahora eres el cabeza de familia. Debes cambiarte y bajar a saludar a los vecinos.
Arquímedes soltó el compás y se cubrió la cara con las manos. No quería hablar con nadie.
—Debes hacerlo —insistió Arata—. Él siempre se sintió muy orgulloso de ti. Permite que todo el mundo vea que ha dejado un hijo que lo honra.
Arquímedes asintió, se puso en pie y bajó con ella. El manto negro que le había encontrado había pertenecido a su padre. Al ponérselo, se estremeció.
En el patio se habían congregado ya varios vecinos, alertados hacía rato por la conmoción. Arquímedes los recibió con cortesía; ellos le respondieron ofreciéndole sus condolencias y fueron a presentar sus respetos al fallecido. Fidias, lavado, vestido con sus mejores ropajes y adornado con una guirnalda de hierbas y flores, yacía en la cama de su habitación de cara a la puerta, con los ojos cerrados y un pastelito de miel en su delga—da mano a modo de ofrenda para el guardián de los reinos de la muerte. Arquímedes observó el cadáver con una curiosa sensación de indiferencia. Aquel objeto formal no tenía nada que ver con el astrónomo, con el que solucionaba rompecabezas, con el músico que lo había criado.
Filira, sentada a la cabecera del lecho, había empezado a tocar un canto fúnebre a la cítara; a medida que las mujeres del vecindario iban llegando, tomaban asiento a su lado y se unían a ella, bien cantando o simplemente lamentándose, de modo que la estancia acabó llena del suave quejido del duelo. Arata ocupaba una silla junto a la cama, con la cabeza cubierta, sin emitir sonido alguno.
Arquímedes se preguntaba si debería informar a más gente sobre el fallecimiento. Fidias había sido hijo único, pero Arata tenía un hermano, y luego estaban los amigos. ¿Debería preguntarle a su madre al respecto? Le parecía mejor no molestarla. ¿Y el funeral? Con el calor que hacía, debería posponerse para el día siguiente. Tendría que preparar madera e incienso para la pira y pensar en la comida funeraria. ¿Disponía de dinero para todo? A buen seguro, los tenderos le concederían un crédito.
Le resultaba extraño estar preocupándose por esas cosas, con el cadáver de su padre tendido en la cama.
Salió de nuevo al patio y se sintió aliviado al ver a Marco, que regresaba de la fuente pública con una gran ánfora llena de agua para que los visitantes se purificaran ritualmente después del contacto con el muerto.
—Marco —susurró, corriendo hacia él—, ¿a quién crees que deberíamos informar de esto?
—Vuestra madre ya se ha encargado de todo.
Arquímedes se sonrojó, avergonzado de que Arata se le hubiera adelantado.
Los visitantes siguieron llegando durante toda la tarde. Cuando empezó a oscurecer, los esclavos fueron en busca de antorchas y las distribuyeron por el patio y junto a la puerta. Acababan de encenderlas cuando Arquímedes se percató del alboroto que había en la calle... y entonces entró Hierón, seguido de su secretario. La inesperada aparición del señor de la ciudad provocó una oleada de desconcierto en el patio, repleto de gente, pero el rey hizo caso omiso a la conmoción generada y fue derecho a Arquímedes.
—Te ofrezco mis condolencias —dijo, estrechándole las manos—. Has perdido a un padre que era uno de los mejores hombres de la ciudad. Tu dolor debe de ser grande.
Arquímedes lo miró, asombrado y complacido ante una declaración pública de ese tipo procedente del rey. Fidias siempre había sido del agrado del vecindario... pero también se habían reído muchas veces de él.
—Gracias —respondió—. Sí, mi dolor es muy grande.
—Sería una vergüenza que no fuese así —dijo Hierón.
Como cualquier otro asistente, entró a la habitación del fallecido para ver el cadáver. Las mujeres, al verlo, se quedaron tan sorprendidas que interrumpieron sus lamentos, y se produjo un repentino, profundo y reverberante silencio. Una vez más, Hierón pasó por alto el efecto que su presencia producía e inclinó respetuosamente la cabeza hacia el muerto.
—¡Hasta siempre, Fidias! —dijo—. Siempre sentí no haber podido estudiar contigo más tiempo. ¡Que la tierra sea ligera sobre ti! —Luego se dirigió a Arata, que seguía sentada junto al cuerpo de su esposo, con el rostro cubierto por el velo—. Buena señora, tu pérdida es grande. Pero confío en que las sobresalientes cualidades de tu hijo te sirvan de algún consuelo.
Arata, que se había quedado sin habla, apretó contra su pecho el manto y asintió sin decir palabra. Hierón le respondió moviendo también la cabeza, a modo de despedida, y se retiró.
De nuevo en el patio, se volvió hacia Arquímedes.
—Por favor, permite que te demuestre la estima en que tenía a tu padre, y el respeto que siento por ti, y concédeme el favor de ocuparme del funeral. Si estás de acuerdo, mis esclavos y todos los recursos de mi casa quedan a tu disposición.
—Yo, yo... —tartamudeó Arquímedes, casi tan incapaz de hablar como su madre—. Os lo agradezco.
Hierón sonrió.
—Bien. Sólo tienes que decirle a mi secretario Nicóstrato, aquí presente, lo que quieres, y él se encargará de que todo esté dispuesto para ti. —Le presentó con delicadeza al secretario, le dio un golpecito en el brazo y se giró para irse. Pero enseguida dio media vuelta y añadió—: Ah, no he olvidado que aún no has recibido el pago por la asombrosa catapulta que has construido. Me avergüenza no poder pagarte lo que seguramente vale una máquina tan buena como ésa, pero Nicóstrato tiene algo que darte por ella. ¡Te deseo felicidad! —Y con eso, se lavó superficialmente las manos, siguiendo el ceremonial, con el agua que habían situado junto a la estrecha puerta y salió a la oscuridad de la calle.
Arquímedes miró al secretario. Nicóstrato, un hombre anodino cargado con una pesada cartera, de cara bondadosa y que había superado la treintena, le devolvió la mirada.
—¿Queréis decirme qué preparativos deseáis, señor? —preguntó.
—Yo... Sí —dijo Arquímedes, consciente de la presencia de los asombrados vecinos—. Supongo que será mejor que pasemos al comedor.
Marco se quedó fuera escuchando mientras el secretario tomaba nota de lo necesario para el funeral. Fue sumando mentalmente el importe de la factura: madera, incienso, vino y pasteles para cien personas... Arquímedes había dicho sesenta al principio, pero Nicóstrato pensaba que era un cálculo muy modesto. Marco concluyó que no ascendería a menos de veinticinco dracmas, y a buen seguro sería bastante más. Hierón no escatimaba dinero para costear las exequias, ni tampoco para la catapulta, a pesar de que había dicho que no podía pagar su verdadero valor. Pero le gustaría saber por qué el rey de Siracusa adulaba en público a su ingeniero de aquella manera.
Solventado el tema del funeral, el secretario depositó un cofrecillo de madera de olivo ante Arquímedes.
—El dinero de la catapulta —declaró—. ¿Puedo pediros que firméis el recibo?
El joven lo miró vagamente y preguntó:
—¿Cuánto es?
—Doscientos cincuenta dracmas —respondió sin darle importancia, mientras sacaba un libro de cuentas de su cartera.
Arquímedes levantó la tapa del cofre, y sobre la mesa del comedor se derramaron las monedas de plata recién acuñadas que lo llenaban hasta el borde. Movió la cabeza.
—¡Según el trato eran cincuenta! —exclamó.
—He recibido instrucciones para decir que si el precio de la catapulta estuviese en consonancia con su valor, deberían ser mil dracmas —dijo Nicóstrato.
Arquímedes lo miró en silencio durante un largo momento. Luego bajó la vista y cogió una de las monedas que habían caído sobre la mesa. La imagen de Hierón, sonriente y tocado con la diadema real, aparecía estampada de perfil en el anverso. La estudió. Varias cosas que había visto y oído sin prestarles la debida atención ocuparon entonces el lugar que les correspondía. Siempre había sabido que era excepcional como matemático, pero creía que en cuestión de mecánica, una simple afición para él, era solamente bueno, nada fuera de lo normal. Ahora se daba cuenta de que Epimeles no lo había adulado: Bienvenida era la mejor catapulta que se había construido en Siracusa en muchos años. Ese pivote... era algo en lo que nadie había pensado antes. El motivo por el que los esclavos del taller se reían era porque él no se había percatado del asunto. Eudaimon no sólo estaba de mal humor, sino celoso. Y Calipo creía realmente que era imposible mover un barco con un simple par de manos.
Era el mejor ingeniero de la ciudad, y lo que sus manos y su mente podían crear era tan poderoso que incluso el rey en persona lo mimaba. Aquella pieza de plata que brillaba en su mano era un tributo a su poder. Resultaba muy satisfactorio, aunque, a la vez, daba miedo. El ejército romano podía llegar pronto y sitiar Siracusa, y entonces sus habilidades se situarían en primera línea de defensa contra ellos. De repente, el peligro parecía mucho más próximo, y más real.
Sacó cincuenta dracmas, y luego empujó el cofre suavemente hacia Nicóstrato.
—Transmítele al rey mi agradecimiento por su generosa oferta —dijo—, pero tomaré sólo la cantidad acordada, nada más.
Nicóstrato se mostró sorprendido, algo extraño en un hombre tan seco e inexpresivo como él, y empujó el cofre en sentido contrario para dárselo de nuevo.
—Ésta es la suma que el rey me ha ordenado que os pagara —protestó—. ¡No le gustará que se la devolváis!
Arquímedes sacudió la cabeza.
—Soy siracusano, y no necesito un pago adicional para defender a mi ciudad. Aceptaré el dinero pactado por la catapulta porque mi familia lo necesita, pero no me aprovecharé de la necesidad de mi ciudad aceptando más.
El secretario lo miró fijamente. Arquímedes le arrancó el libro de cuentas de las manos y buscó la entrada correspondiente: «Para Arquímedes, hijo de Fidias, por la catapulta de un talento para el Hexapilón, doscientos cincuenta dracmas.» Tachó «doscientos cincuenta dracmas», escribió encima: «cincuenta dracmas, según lo acordado», y firmó con su nombre.
De pronto, Nicóstrato le regaló una ancha sonrisa.
—Los dioses han favorecido a Siracusa —dijo despacio. Recuperó su libro de cuentas y el cofre de madera de olivo, y, sin dejar de sonreír, les dio las buenas noches con un murmullo y se marchó.
Arquímedes miró a Marco, que seguía montando guardia en la puerta.
—Me imagino que desapruebas esto —dijo, desafiante.
Pero Marco sonrió y negó con la cabeza.
—Desde luego que no. El hombre que no está dispuesto a luchar por su ciudad merece la esclavitud.
«Y tú —se dijo para sus adentros—acabas de negarte a ser comprado.» Cuatro días después, Delia vio salir a Agatón con cara arisca y precipitadamente para realizar algún recado del rey. Poco después, ella se encaminó hacia la gran puerta doble de la mansión, la abrió y la cruzó.
Era así de sencillo: abrir la puerta y salir a la calle. Se dijo que no había nada en ello que debiera provocar el latir de la sangre en los oídos que experimentaba en esos momentos, esa sensación de vértigo que disminuía el ritmo de sus pasos en cuanto empezó a descender por la calle. Lo que estaba haciendo no tenía nada de peligroso... pero nunca lo había hecho.
Nunca había atravesado aquella puerta sin nadie que la acompañara. Nunca había salido a escondidas para acudir a una cita que la familia no aprobaría.
Era algo sorprendente. No debía hacerlo, por supuesto que no. Pero desde la demostración de Arquímedes, su pretensión de que el interés que sentía por él no era más que el del mecenas hacia un servidor potencialmente útil para el Estado se había ido desvaneciendo como el agua en la arena. Estaba irritada consigo misma por haberse engañado, aunque al principio no había fingido. Cuando conoció a aquel joven, sólo se había sentido intrigada por él, pero eso había cambiado. ¡Era ridículo! Lo había visto tres veces, había hablado con él en dos ocasiones y habían tocado juntos una... pero tenía la impresión de que si lo dejaba escapar, se arrepentiría de ello toda la vida.
Le había escrito una nota: «Necesito hablar contigo. Acude mañana a la hora décima a la fuente de Aretusa. Te deseo lo mejor.» La había dirigido a «Arquímedes, hijo de Fidias, taller de catapultas». Después de cerrarla y estampar sobre el lacre uno de los sellos de Hierón que guardaba en su habitación, la había colocado entre un montón de cartas del rey que estaban a punto de ser repartidas por la ciudad. Hasta ese momento todo había sido demasiado fácil, y seguía siéndolo: el final de un día laborable, las calles de la Ortigia tan abarrotadas como de costumbre, y ella, abriéndose paso calle abajo, sin llamar la atención entre tanta gente, envuelta en un voluminoso manto de lino que le cubría la cabeza para ocultar la cara. Naturalmente, nadie había intentado evitar que saliera de casa, pues nadie imaginaba que fuera capaz de un acto tan indecoroso, desvergonzado y desleal como el de acordar una cita con un hombre.
La primera vez que se le ocurrió la idea de hacer lo que estaba haciendo, luchó por alejarla. Sería terriblemente ingrato y desleal por su parte pagar con esa moneda toda la confianza que su hermano había depositado en ella. «¡La hermana del rey, detrás de un ingeniero como una prostituta!», dirían los chismorreos. Se había prometido que no haría una cosa así. No amaba a Arquímedes, apenas lo conocía. ¡Sin duda, podía vivir sin él!
Pero, aun así, lo peor de todo era no concederse la posibilidad de conocerlo. Era como si se hubiese pasado la vida andando por las mismas callejuelas y, de pronto, inesperadamente, en la cima de una colina, se hubiera encontrado con una vista nueva e impresionante. A lo mejor ese paisaje era tan estrecho y limitado como las viejas calles... pero si no lo exploraba, nunca lo sabría. Era eso lo que la corroía: no saber, casarse con un noble o con un rey, tener hijos y envejecer, sin llegar a saber jamás lo que se había perdido.
Al final se dijo que si conseguía conocerlo mejor, probablemente descubriría que no le gustaba tanto. Entonces podría volver a casa y asumir su destino, quizá no feliz, pero al menos no viviría atormentada pensando en lo que podría haber sido. Aquella pequeña desobediencia no era un precio muy elevado a cambio de la paz mental. Además, no haría nada malo con él, y él no se atrevería a tomarse libertades con ella. Hablarían un poco, y entonces se daría cuenta de la tontería que había hecho y regresaría a casa.
Jamás en su vida se había sentido tan asustada. Pero siguió caminando decidida hacia la fuente de Aretusa.
Había elegido la fuente por tres motivos: no quedaba lejos de la casa de su hermano; tampoco del taller de las catapultas, y estaba rodeada por un pequeño jardín que proporcionaría algo de cobijo para mantener una conversación privada, sin dejar de ser un lugar lo suficientemente público como para sentirse segura. No creía que, tan pronto como se quedaran a solas, Arquímedes fuera a saltar sobre ella como un sátiro enloquecido, pero la habían alertado tan a menudo sobre la maldad de los hombres y los peligros de la falta de decoro, que quería tener la seguridad de que pudieran oírla si se ponía a gritar. De modo que se adentró en el jardín, observando a los paseantes a los que podría llamar en caso de necesidad: dos soldados que compartían una copa a la sombra de una palmera, un par de jóvenes sentadas en el suelo junto a un mirto, y un par de amantes que se besaban bajo un rosal emparrado. Las jóvenes debían de ser prostitutas: las muchachas respetables no se sentaban en público de aquella manera. Tiró de un pliegue del manto para cubrirse más aún la cabeza y esconderse de las miradas curiosas.
La fuente era un estanque grande de forma oblonga y agua oscura que quedaba cobijado bajo la sombra de los pinos. El agua dulce surgía en silencio de las profundidades de un pozo. De la superficie emergían juncos de papiro coronados con plumas, un regalo de Ptolomeo de Egipto; era el único lugar en toda Europa donde crecía el papiro. A un lado del estanque estaban las murallas de la ciudad, y en el otro extremo, blanca y encantadora, una escultura de la ninfa Aretusa, que vigilaba su fuente. La base de la estatua estaba cubierta por guirnaldas de flores y en las profundidades del agua brillaban las monedas: ofrendas a la protectora de Siracusa.
Allí también había gente, pero sólo se fijó en una persona: un joven alto que estaba agachado junto al borde de la fuente, observando con atención un grupo de ramas que flotaban en el agua. Iba vestido de negro y llevaba el cabello muy corto, en señal de luto. Supuso que el manto sería de buena calidad, pues parecía pesado, pero estaba manchado de polvo y, en ese momento, el dobladillo rozaba el barro. El agua proyectaba sombras ondulantes sobre su rostro de facciones marcadas. El joven sintió la mirada sobre él y levantó bruscamente la cabeza. «Sus ojos —pensó ella, sin respiración—son del color de la miel.»Arquímedes sonrió, complacido, y se incorporó. Al hacerlo, se pisó el borde del manto, que cayó a sus pies, la mitad en el agua y la otra mitad en el barro.
—¡Por Zeus! —exclamó, y se quedó contemplando la escena sin poder hacer nada. La túnica negra estaba incluso más polvorienta que el manto.
Se había imaginado que era ella quien le había enviado la nota, aunque iba sin firmar. «Te deseo lo mejor»: era el mismo mensaje que le había mandado a través de Marco. A lo largo de todo el día, mientras trabajaba en el taller con la catapulta de cincuenta kilos, había pensado en aquel encuentro y experimentado escalofríos de emoción. Aquella mañana había acudido al taller vestido con el manto para tener un aspecto digno, y se había quedado asombrado al verlo tan sucio y polvoriento después de acabar la jornada, pero ahora tenía un aspecto lamentable. Parecía un tonto, y la preciosa hermana del rey lo observaba debajo de un velo blanco de hilo con una oscura mirada de perplejidad.
Entonces Delia se echó a reír. A Arquímedes no le gustaba que se rieran de él, pero por una risa como aquélla habría sido capaz de ponerse una máscara y hacer payasadas. Sonrió a pesar suyo, recogió el manto y escurrió el extremo mojado.
—Perdonadme —dijo. Pensó en añadir: «No pretendía desnudarme delante de vos», pero era tan inapropiado y, a la vez, tan próximo a lo que le gustaría hacer, que se sintió confuso y le subieron los colores.
—Salud —dijo ella, educadamente.
—¡Salud! —respondió él. Intentó recomponerse el manto arrugado, pero acabó desistiendo; se limitó a doblarlo y se lo puso por encima de los hombros: sus esfuerzos por salvar su dignidad habían sido vanos, así que no tenía sentido insistir en ello. De todos modos, hacía demasiado calor para ir con manto—. Yo, bueno... —empezó.
—¡Calla! —exclamó ella enseguida, mirando de reojo a los ciudadanos que se relajaban junto a la fuente—. ¿Podemos ir a algún lugar más tranquilo?
Se alejó, y él la siguió. Había gente por todas partes, y acabaron realizando un circuito completo por el pequeño jardín antes de instalarse en un lugar relativamente tranquilo bajo una parra, a la sombra de la muralla. Allí no había bancos, pero Arquímedes extendió su manto en el suelo y se sentó en el extremo mojado. Al fin y al cabo, más embarrado ya no podía estar. Delia se acomodó nerviosa a su lado, con la mirada fija en las manos, que había posado sobre las rodillas dobladas. Había pensado una excusa para el encuentro. La última vez le había enviado un mensaje de alerta a través de su esclavo y estaba segura de que el hombre se lo había transmitido, a pesar de que en el último momento ella le había dicho que no le contara nada.
—Yo... quería hablar contigo —dijo, sin aliento—. Necesitaba explicarme. —Tragó saliva y se arriesgó a mirarlo de reojo.
Él movió afirmativamente la cabeza: ya había imaginado el motivo de la cita. Ella le había avisado para que fuese precavido con el contrato. En realidad, el rey no le había ofrecido un contrato. .. pues sólo hacía cuatro días que había muerto su padre y no habría sido correcto entablar negocios con él en el periodo de luto más intenso. Hierón había acudido al funeral de Fidias, pero no había hecho mención alguna al puesto de ingeniero ni al dinero que Arquímedes había rechazado. De modo que Delia lo había citado para prevenirlo de algo. Arquímedes se sentía feliz de tener semejante consejera en la propia casa del rey. Había especulado con la deliciosa posibilidad de que los sentimientos de la joven fueran más cálidos que eso, pero había desechado la idea como terriblemente improbable.
—Cuando te envié aquel mensaje, temía que Hierón pretendiera atarte de algún modo con el contrato —continuó Delia—. Pero estaba equivocada. No tendría que haberle dicho nada a tu esclavo. Sólo que él estaba allí y tuve la oportunidad.
Espero no haberte asustado con ello. —Le lanzó una nueva mirada de reojo.
Él frunció el entrecejo.
—¿El rey no piensa obligarme a nada en mi contrato? —preguntó.
Ella respiró hondo. Lo menos que podía hacer para reparar su deslealtad era tranquilizarlo respecto a Hierón.
—No tiene intención de ofrecerte un puesto asalariado como ingeniero real. Él cree que tú prefieres cobrar por los trabajos que hagas. Dijo que llegaría un momento en el que cualquier empleo que te propusiera te parecería una cárcel. De modo que, ya ves, estaba equivocada, y no debería haberte alertado. Debería haber sabido que Hierón no haría nada... injusto. —El sentimiento de culpa que experimentaba añadía calidez a su tono de voz.
—Pero yo pensaba... —comenzó él, pero se interrumpió. Su desconcierto era cada vez más acentuado—. No lo entiendo. ¿Qué quiere el rey de mí?
—Debes de saber que eres excepcional. Como ingeniero, me refiero.
Su cara de preocupación no disminuyó.
—Soy mejor en matemáticas.
Delia recordó el barco deslizándose por la grada y se echó a reír.
—¡Entonces debes de ser muy excepcional en eso! La ciudad entera habla de tu demostración.
Eso era cierto: Agatón le había informado. Toda la ciudad hablaba del hombre que había movido un barco con sus manos y que ahora estaba construyendo asombrosas catapultas para la defensa de Siracusa. Los amenazados ciudadanos se consolaban pensando en las habilidades de aquel joven.
Arquímedes hizo un gesto de impaciencia con la mano.
—¡Las poleas no son ninguna novedad! Pero he hecho cosas en matemáticas que nadie había hecho antes. —Se mordisqueó el dedo pulgar.
—¿Como qué?
Él la miró, esperanzado.
—¿Sabéis algo de geometría?
Ella dudó, incómoda.
—Sé llevar las cuentas de una casa.
El joven movió negativamente la cabeza.
—Eso es aritmética.
—¿Tan distintas son?
Arquímedes la miró. Ella empezaba a sentirse molesta cuando se dio cuenta de que su ignorancia no era recibida con una mirada de disgusto, y mucho menos con la mirada condescendiente de «No es necesario que ocupes tu bonita cabeza con eso» que Leptines le lanzaba tan a menudo. Era una mirada que podía haber sido la de un tartamudo con la necesidad urgente de hablar: un deseo apasionado de ser comprendido y la desesperada convicción de saber que no lo sería.
—La aritmética es un sistema natural —dijo él—, mientras que la geometría es algo que el dios de los filósofos inventó para diseñar el mundo. Roma, Cartago, Siracusa... todo se reduce a eso. —Chasqueó los dedos—. A la geometría. ¡Dioses, es algo bello y divino!
Delia estudió su cara, la línea de sus pómulos y el brillo de sus ojos. Reconoció de forma remota que lo que la atraía de él era ese «algo divino», o más bien, su reflejo en la música. Tremendamente puro e inhumanamente preciso, agrandaba el mundo por el simple hecho de existir. Y ella quería, siempre había querido, más de lo que su propio mundo estaba dispuesto a ofrecerle.
—Los dioses te han otorgado un gran don —dijo, dividida entre la admiración y la envidia.
—Sí —replicó él, serio y sin dudarlo. Luego continuó, incómodo—: Deberíais buscar a alguien que os la enseñara. Yo me ofrecería a hacerlo, pero no sirvo para eso, aunque lo he intentado. Mi padre solía pedirme que lo ayudara con sus clases, pero los estudiantes decían que yo los confundía. —Se presionó las rodillas mientras recordaba la paciencia de Fidias con aquellos alumnos y las ofrendas que había recibido en su tumba. No quería pensar en su padre; se había sumergido en las catapultas precisamente para no tener que pensar en él—. No pretendía aburriros. Pero, lo siento, no comprendo por qué me habéis pedido que venga aquí, sólo para decirme que vuestro hermano piensa tratarme con justicia. ¿Os ha enviado él?
Ella lo miró con los ojos abiertos de par en par y se sonrojó.
—No —dijo.
—Entonces, no entiendo... —empezó, pero de pronto entendió.
Delia seguía allí sentada, mirándolo, con los ojos asustados y las mejillas sonrosadas, pero con la cabeza bien alta, decidida y desafiante. Hierón no la había enviado; había ido ella, sola y tapada con su manto, para reunirse con él en secreto. No había querido plantearse esa posibilidad, y debería haberlo hecho. La atracción que sentía por ella, despreocupada, sin esperar nada a cambio, cristalizó de repente en una forma con los bordes lo bastante afilados como para producir una herida.
—Lo siento —dijo, atónito y asustado—. He sido un estúpido. Yo...
No se le ocurría qué decir y se quedaron mirándose, ambos sofocados. En lo más recóndito de la cabeza de Arquímedes resonaban las llamadas de atención: «¡Menos mal que no has ido más allá del tema de las flautas!» «¡Que los dioses prohíban que haya algo entre vos y la hermana del rey!» ¿Qué podría hacerle un tirano al hombre que sedujera a su hermana?
¿Y qué haría ella si él le decía que no? En su cabeza daban vueltas viejas historias: Belerofonte, Hipólito, falsamente acusados de violación por reinas a las que habían rechazado. Mirando a Delia, no podía creer una palabra de todo aquello y, sin embargo, toda la situación le resultaba increíble, y las historias estaban allí, les diera crédito o no.
—No pienses que pretendo traicionar la confianza de Hierón —dijo ella, con una determinación repentinamente apasionada—. Él siempre me ha tratado con bondad, y yo nunca lo deshonraría... —Se interrumpió, consciente de que ya había traicionado la confianza de su hermano, de que ya había dado el primer paso hacia la deshonra de la casa. Sólo un paso pequeño, hasta el momento, pero el encuentro no había hecho nada para convencer a su corazón de su locura: más bien lo contrario—.
Es sólo que quería conocerte mejor —prosiguió, aún más insegura. .. y de pronto se dio cuenta de que lo estaba tratando peor incluso que a Hierón.
Esa relación podía hacerle mucho daño a Arquímedes, destrozar su carrera profesional y manchar su reputación. «¡El rey lo trató con gran amabilidad y él le respondió intentando seducir a su hermana!» La seducción era un crimen, y ella estaba pidiéndole que se arriesgara a sufrir los castigos sin recibir siquiera la recompensa del seductor. ¡Desvergonzada, egoísta, despiadada! Apartó la vista, consumida por la vergüenza, y se cubrió con el velo para ocultar las calientes lágrimas que le brotaban de los ojos.
Él la contempló un instante... las lágrimas, la confusión, y olvidó que era la hermana del rey. Le tomó una de las manos y ella lo miró, con la cara húmeda, sofocada y desesperanzada. La única cosa natural que cabía hacer era besarla, y eso hizo. Fue como encontrar la proporción, solucionar el rompecabezas, regresar a casa. Una ráfaga de notas cayó perfectamente sobre el ritmo, y dos tonos se fundieron en armonía.
Ella fue la primera en separarse. Lo apartó con la palma de la mano y se abrazó a su propio cuerpo, intentando convertir el caos que sentía en emociones coherentes.
—¡Dioses! —exclamó, desesperada.
—Lo lamento —dijo él, mintiendo.
No lo lamentaba en absoluto. Se sentía satisfecho y halagado; estaba asustado y deseaba verse fuera de todo aquello... pero en el fondo, complicándolo todo, estaba hechizado por Delia, una joven inteligente, ingeniosa, orgullosa, decidida, con unos preciosos ojos negros y un maravilloso y cálido cuerpo, cuya huella seguía vibrando junto al suyo. No quería simplemente acostarse con ella, sino sentarse juntos en la cama después, y hablar, reír y tocar la flauta. Como si de un nuevo teorema se tratase, el alcance de las posibilidades se ramificaba mucho más allá de ella, en una escalera de conexiones inevitables, de premisas y deducciones hacia el concluyente final de que «esto era lo que había que demostrar».
Sólo que la mayoría de esas posibilidades eran malas. Pasado un instante, añadió, dubitativo:
—¿Piensas de verdad que es juicioso que nos conozcamos mejor?
—No —respondió ella, medio riendo medio llorando—. Creo que sería muy insensato.
«Sólo, sólo que... —le decía algo que le hervía en la sangre—sólo que deseo hacerlo. Quiero que vuelvas a besarme. Quiero acariciarte la cara y enredar mis dedos entre tu cabello; tus ojos son como la miel, ¿lo sabías? Ruina para ti, y vergüenza para Hierón. No.»—Pensaba que esto me convencería de que no quería hacer lo que estoy haciendo —admitió, apenada—, pero no ha sido así.
Arquímedes suspiró. No, ella no era Fedra, y él no era Hipólito. Recordaba la canción que había tarareado mientras se dirigía a la mansión del rey después de terminar la Bienvenida, implorando a Afrodita que le otorgara el amor de aquella joven. Al parecer, la diosa lo había escuchado. Amante de la risa, llamaban a Afrodita, pero su sentido del humor tendía hacia el negro. Anhelaba que su padre siguiera con vida. No para poder contarle todo aquello, ¡por todos los dioses, no!, sino porque al menos no tendría la carga de su dolorosa pérdida sobre el corazón, aquella necesidad urgente de encontrar consuelo.
—¿Qué hacemos, entonces? —preguntó, y mientras lo decía comprendió que dejarle a ella la elección era cobarde por su parte. Además, tenía claro lo que debían hacer, aunque no fuese lo que quería.
Ella siempre se había sentido orgullosa de su fortaleza mental. No sería amable y regia, como su cuñada; no sería modosa y encantadora, como las muchachas que compartían con ella las lecciones. Pero poseía fortaleza mental.
—Deberíamos hacer lo que fuera más sensato —dijo con firmeza... y al instante lamentó haberlo dicho.
Lo miró, y vio que él lo lamentaba también. Alargó la mano y le acarició la cara, y al instante él volvió a besarla, que era precisamente lo que ella deseaba y que, además, no era sensato.
Cuando Delia abandonó el jardín poco después, no habían tomado la decisión de citarse de nuevo. Sin embargo, la cabeza de ella ya empezaba a pensar en lo fácil que sería, y empezaba también a sospechar que no sería la sensatez la que acabase prevaleciendo.
Los romanos llegaron a las puertas de Siracusa sólo ocho días más tarde, doce después del funeral de Fidias.
Arquímedes había dedicado la mayor parte de su tiempo a la construcción de catapultas. Incluso mientras preparaba la demostración había estado entrando y saliendo del taller, y después del funeral, se había sumergido inmediatamente en el trabajo. No quería pensar ni en su padre ni en su futuro, y menos aún en la red en la que estaba cayendo con Delia. Ella le había enviado una nota para una segunda cita, y él se había dicho que no debería ir, aunque, por supuesto, había acudido con toda puntualidad. Habían paseado desde la fuente de Aretusa hasta una tranquila plaza pública cercana al templo de Apolo, donde se habían sentado a tocar (esa vez ella había llevado sus flautas). Y se habían besado, claro. Todo era muy inocente y muy dulce, y él no tenía ni idea de qué iba a salir de aquello, aunque sospechaba que nada bueno. De todos modos, mientras pasara todas las horas en que estaba despierto pensando en catapultas, no había de qué preocuparse.
El taller nunca había sido un lugar tranquilo, pero durante aquellos doce días se convirtió en una locura. Procedentes del ejército, llegaron obreros adicionales para ayudar con el martillo y las sierras, y las catapultas se construían casi al mismo tiempo que eran diseñadas: dos a la vez, una por Arquímedes y otra por Eudaimon. El viejo ingeniero se había mostrado malhumorado y rencoroso desde que Bienvenida superara la prueba, pero evitó cualquier conflicto y se consagró a copiar lo que Arquímedes había proyectado: una catapulta de un talento como Bienvenida y dos de cincuenta kilos. El joven acudía periódicamente para comprobar que las dimensiones de las copias fuesen correctas y era recompensado con diez dracmas por cada réplica finalizada.
Calipo, como ingeniero jefe, era el responsable de las defensas de la ciudad. Él era quien ordenaba la construcción de contrafuertes y parapetos para las murallas y elegía el lugar donde debían instalarse las máquinas. La copia de la Bienvenida y dos de las catapultas de cincuenta kilos se destinaron al fuerte Eurialo, y una tercera, a la puerta sur, que dominaba las marismas. Cuando Arquímedes inició la de dos talentos, Calipo se acercó a ver su tamaño real para decidir dónde podría colocarla. De hecho, la máquina no era tan grande como su diseñador había temido de entrada; el tamaño del calibre había aumentado sólo cinco dedos, lo que daba un aumento proporcional del volumen de un cuarto.
—Podríamos instalarla prácticamente en cualquier sitio —dijo Calipo, examinando el tronco de once metros de longitud que reposaba en medio del suelo del taller—. En el Hexapilón, por ejemplo, en la planta inferior a la de Bienvenida.
—Podríamos llamarla Salud —sugirió con malicia el obrero Elimo—. ¡Igual que con «Bienvenidos a Siracusa»! —Y se golpeó la palma de la mano con el puño—. «¡Salud para todos vosotros!»Todos los esclavos se echaron a reír y Calipo sonrió.
—Y a la de tres talentos podríamos llamarla Te deseo felicidad —le sugirió a Arquímedes.
Éste parpadeó, sorprendido: estaba pensando si la catapulta cabría en la planta inferior a la de Bienvenida.
—Yo creo que necesitaremos una plataforma más grande —dijo—. No sólo para la máquina, sino también para los hombres que la manejen. Además, hará falta una grúa, pues hay que subir varios escalones para acceder a la plataforma, y la munición es muy pesada.
Dudó un instante, miró a su alrededor y encontró un palo. Se puso en cuclillas para dibujar en el suelo de tierra las cosas que requerirían los que manejaran la catapulta.
Calipo lo observó con atención, se acuclilló a su lado y empezó a decir cosas como «El principal soporte del tejado está aquí» y «No podemos colocar la grúa en el tejado, pues quedaría demasiado expuesta durante el combate». Al cabo de un rato, los obreros comenzaron a trabajar cerca de donde se encontraban los dos ingenieros. Calipo vociferó unas cuantas órdenes para que no les pisaran los dibujos, pero acabaron desistiendo y se retiraron a una parte más tranquila del taller. Una vez allí, volvieron a trazar los planos en una pared, esa vez con tiza. Las grúas dieron paso a arcos de fuego y defensas externas. Cuando el jefe de ingenieros se fue, le estrechó la mano a Arquímedes y declaró:
—Tengo ganas de verlo.
Cuando Arquímedes dirigió el traslado de la catapulta de dos talentos ya finalizada hasta el fuerte del Hexapilón, vio hechas realidad la mayoría de las modificaciones que había sugerido.
Y ése fue precisamente el día de la llegada de los romanos. Cuando el carro que transportaba la catapulta se detuvo en el fuerte, se encontró con la guarnición murmurando amedrentada: un mensajero acababa de llegar al galope anunciando que a pocas horas de marcha había un gran ejército romano.
Desde el regreso de Hierón a la ciudad habían corrido algunas noticias sobre el enemigo. Poco después de que los siracusanos levantaran el cerco de Mesana, los romanos efectuaron incursiones para hostigar a los restantes sitiadores cartagineses. Éstos, al igual que los siracusanos, consiguieron repeler los ataques y, al igual que los siracusanos, decidieron finalmente retirarse, pues no estaban dispuestos a continuar el asedio sin el apoyo de sus aliados. Los romanos permanecieron un tiempo encerrados en la ciudad, sopesando, al parecer, si ir detrás de los cartagineses o de los siracusanos. Cuando por fin tomaron la decisión, emprendieron la marcha hacia el sur, en dirección a Siracusa.
Los romanos disponían de dos legiones especialmente reforzadas, es decir, diez mil hombres, más el ejército de sus aliados mamertinos, que por sí solos igualaban en número al ejército de Siracusa. Superados en número y enfrentados a enemigos famosos por su ferocidad y disciplina, los siracusanos no tenían ninguna intención de aventurarse en campo abierto. Los habitantes de las granjas y los pueblos cercanos llegaron en riadas a la ciudad, cargados con todas las posesiones que podían transportar y lamentando la cosecha que se veían obligados a abandonar. Como Hierón había dicho, la esperanza de Siracusa descansaba en sus murallas... y en sus catapultas.
El capitán del Hexapilón se sintió encantado de ver a Arquímedes.
—¿Es la de dos talentos? —preguntó, tan pronto como el carromato se detuvo—. ¡Bien, bien! Mira a ver si puedes subirla a tiempo para desearles salud a los romanos cuando lleguen, ¡ja! —E hizo un gesto a sus hombres para que ayudaran a trasladar la catapulta hasta la plataforma elegida.
Entre el tropel de soldados y las grúas de Calipo, las diversas piezas de la máquina estuvieron enseguida en su lugar, y Arquímedes se dio cuenta después, asombrado, de que no había tenido que tirar de una sola cuerda personalmente. Estaba ensamblando las piezas cuando llegó Hierón acompañado de su guardia personal. Subió a la plataforma y observó en silencio mientras Arquímedes ensartaba las cuerdas de las poleas. El joven se concentró con todas sus fuerzas para evitar aquella ávida mirada de interés.
—¿Funcionará tan bien como las demás? —le preguntó el rey cuando el tronco quedó fijado sobre la peana.
—¿Cómo decís? —repuso, jugueteando con el tornillo elevador—. Oh, sí. Aunque seguramente no tendrá el alcance de Bienvenida.
Recorrió la longitud del tronco hasta llegar al gatillo, observó por la vara de apuntar... y dio un respingo. En la carretera del norte había una sombra inmensa, que empezó a brillar cuando el sol del mediodía se posó sobre los miles de lanzas. Miró sorprendido al rey.
Hierón captó su mirada y asintió.
—Me imagino que querrán instalar el campamento antes de vernos los dientes —dijo—. No tienes por qué darte prisa en afinarla.
Pero, al parecer, los romanos estaban impacientes. El cuerpo principal del ejército se detuvo en los campos situados al norte de la meseta de Epipolae. Inmediatamente un destacamento empezó a excavar trincheras, mientras que otro, más pequeño, se colocaba en la carretera. Era fácil distinguir dos grupos de soldados en formación de cuadrado, con una línea irregular de hombres delante de ellos.
Hierón, que observaba por la tronera, soltó un bufido de consternación.
—¿Dos batallones? —preguntó sin dirigirse a nadie en particular—. ¿Dos...? ¿Cómo los llaman? ¿Manípulos? Sólo cuatrocientos hombres. ¿Qué se creen que están haciendo?
Como si quisieran responderle, los dos cuadrados emprendieron la marcha en dirección a Siracusa, uno a cada lado de la carretera.
—¿Alguien con mejor vista que yo es capaz de ver algún heraldo o señales de una tregua? —preguntó el rey, levantando la voz.
Nadie vio ninguna prueba de que los romanos se acercasen con intenciones de hablar.
Hierón suspiró y observó un momento más los dos manípulos con una mirada de repugnancia.
—Muy bien —dijo, y chasqueó los dedos—. Preparad a los hombres para el combate —ordenó a sus oficiales—. Quiero hablarles.
Los soldados siracusanos formaron filas en el patio del fuerte, de cara a la plataforma abierta donde estaba el rey. El Hexapilón disponía de una guarnición regular integrada por un único cuerpo de infantería de treinta y seis hombres, más sirvientes, recaderos y buscavidas, a los que había que añadir los cuatro pelotones que habían llegado acompañando al rey. En total, la multitud allí congregada ascendía a más de trescientas personas, y Arquímedes se dio cuenta de que mientras él estaba ocupado con la catapulta, habían llegado hombres de las distintas unidades apostadas a lo largo de la muralla. Hierón había concentrado en el fuerte, donde se esperaba el ataque, algunas fuerzas, pero no demasiadas, pues había que vigilar la totalidad del perímetro de veinticinco kilómetros de muralla que circunvalaba Siracusa, comprobar la tensión de las catapultas y preparar las municiones. ¿Quién sabía cómo actuarían los romanos?
Hierón se acercó a grandes zancadas hasta el borde de la plataforma y miró las hileras de hombres que tenía ante él, todos con las orejeras de los cascos levantadas para poder oírlo bien. Arquímedes se sentía desplazado allí, de modo que regresó con Salud y siguió trabajando con las cuerdas. Haciendo caso omiso del consejo del rey, se había dado prisa para tener la catapulta lista para disparar, y lo único que quedaba pendiente era afinarla. Se encaramó al tronco con el aparejo necesario para enrollar la cuerda.
—Hombres de Siracusa —gritó el rey, con voz alta y clara—, los romanos han decidido enviar a unos cuantos soldados para ver si les enseñamos o no los dientes. Dejaremos que se acerquen todo lo que quieran, y luego les daremos un mordisco tan fuerte que los camaradas que estén viéndolos se cagarán encima de miedo.
Los soldados rugieron de júbilo y golpearon el suelo con la parte inferior de sus lanzas. Arquímedes esperó a que el estruendo se desvaneciera y pulsó el segundo juego de cuerdas de la máquina.
—¡Bien! —aulló Hierón, de un modo que ahogó la nota—. ¡Así que no hagáis nada que pueda espantarlos antes de tiempo! Nada de gritos, y nada de disparos, hasta que yo dé la orden. Cuando estén cerca, les brindaremos un cálido recibimiento. Como ya sabéis, tenemos aquí un par de catapultas nuevas especialmente diseñadas para dar una buena acogida a los romanos. Una se llama Bienvenida y la otra, Salud. ¡Cuando una catapulta de dos talentos te desea que tengas salud, no vuelves a caer enfermo!
Otro rugido, de carcajadas esta vez. Arquímedes miró a su alrededor con rabia e intentó de nuevo comprobar las cuerdas.
—¡Los quiero aplastados! —gritó el rey, lanzando un puñetazo al aire—. Cuando las catapultas lo hayan hecho, podréis salir a recoger los pedazos y traerlos aquí. Quiero prisioneros, si es que podemos capturarlos. Pero la principal tarea para hoy consiste en lograr que el enemigo entienda lo que le espera si ataca Siracusa. ¿Comprendido?
A modo de respuesta, los hombres vociferaron el grito de guerra, el encarnizado aullido que proferían antes de blandir las armas:
— Alala!
Hierón levantó los brazos por encima de la cabeza, con su manto púrpura ondeando al viento, y exclamó:
—¡Victoria para Siracusa!
Arquímedes dejó caer los aparejos al suelo, exasperado. Hierón abandonó a los soldados, que seguían lanzando vítores, y se volvió para mirar al joven.
—Espero que esté lista para disparar —dijo, utilizando su tono de voz habitual.
—Lo estaría —protestó Arquímedes, disgustado—, si hubierais permanecido callado.
Hierón sonrió, movió una mano en señal de disculpa y le pidió que continuara. Uno de los hombres encargados de manejar la catapulta pulsó las cuerdas que ya estaban fijas y Arquímedes, las que le correspondían a él. Demasiado bajo.
Las tensó una vuelta y media, volvió a rasgarlas e hizo una señal con la cabeza al soldado. Éste arrancó una áspera nota hueca mientras el primer sonido seguía reverberando, y las dos notas se fundieron mortecinamente en el aire.
—¡Ya está lista! —dijo Arquímedes, jadeante.
El rey esbozó una sonrisa tensa, asintió y se dirigió a su puesto de vigilancia en la puerta.
Arquímedes acarició a la Salud y luego se acercó a la tronera abierta para observar. Apenas percibía el movimiento de la catapulta mientras el nuevo equipo de responsables probaba los tornos y el elevador para apuntar con tiempo hacia el enemigo. En los campos, a lo lejos, los romanos seguían su lenta marcha en dirección a las murallas de Siracusa.
Cuando llegaron al límite del alcance de las catapultas, se encontraron con una profunda zanja; dudaron un momento, pero levantaron los escudos por encima de la cabeza y se dispusieron a sortearla. Los escudos estaban pintados de rojo, y al adentrarse en la zanja, los hombres parecían un enjambre de escarabajos de vivos colores.
Arquímedes oyó que alguien se acercaba por detrás, miró de reojo y reconoció a Straton.
—¿Qué tal? —dijo, lacónico, y se volvió para seguir contemplando el avance del enemigo.
—Sentí mucho perderme tu demostración —dijo el soldado, de una forma tan natural como si acabaran de verse en el mercado—. La verdad es que el capitán me tuvo limpiando letrinas aquel día.
Arquímedes lo miró de nuevo, sorprendido, y Straton sonrió.
—Había apostado con varios compañeros a que lo lograrías y hubo una pequeña pelea por ello. Pero cuando moviste ese barco, me hiciste ganar la paga de todo un mes. He venido a darte las gracias.
Arquímedes se encogió de hombros.
—No sé por qué la gente se sorprende tanto. Las poleas llevan siglos funcionando. —Su mirada se veía arrastrada irresistiblemente hacia los romanos. En ese momento se encontraban dentro del alcance de las catapultas y empezaban a parecer más hombres y menos insectos—. ¿Hasta dónde pretende el rey Hierón que se acerquen?
—¡Ya lo has oído! —dijo Straton detrás de él—. ¡Hasta donde estén dispuestos a hacerlo! Mira, los han enviado para que averigüen qué defensas tenemos. Seguramente han recibido órdenes de retirarse en cuanto empecemos a disparar, pero los muy idiotas se han aproximado demasiado... y, además, han roto la formación.
Arquímedes se mordisqueaba la uña del pulgar. La regulación de la catapulta tenía un límite: si los romanos se acercaban demasiado, entrarían dentro del arco de fuego.
—¿Y si corren hacia las murallas? —preguntó.
—No creo que lo hagan. Si esos tipos supieran algo de catapultas, no se habrían acercado tanto... y se necesita mucha experiencia para convencer a tus pies de que estarás más a salvo corriendo hacia el enemigo que huyendo de él. Pero en el caso de que fueran lo bastante estúpidos como para intentarlo, disponemos de hombres suficientes para machacarlos.
Ambos permanecieron otro interminable minuto observando las filas de escudos que seguían avanzando: dos cuadrados en formación abierta, de doce hombres de fondo, precedidos por una línea doble. Ya era posible ver que los hombres que iban al frente eran lanzadores de armas ligeras, equipados tan sólo con unas cuantas jabalinas, un casco y un escudo; los de atrás llevaban coraza y lanzas más pesadas. A la vanguardia de cada cuadrado relucían estandartes con águilas doradas, ensartados en elevados mástiles, y banderas de color carmesí que vibraban a medida que iban adentrándose en terreno desconocido.
—¡Idiotas! —dijo Straton—. ¿Es que no se dan cuenta?
Los romanos podían ser idiotas, pero era evidente que el silencio que reinaba en las murallas estaba poniéndolos nerviosos: marchaban cada vez más despacio y al final acabaron deteniéndose.
Arquímedes sintió que el viento se agitaba a sus espaldas cuando la Salud asomó la nariz. Se apartó de la tronera y regresó junto al tronco de la catapulta, donde aguardaba el nuevo equipo de responsables de la máquina. Eran tres: uno para cargar, otro para disparar y otro para ayudar. Los tres le sonrieron, y luego, el capitán del equipo, un hombre de aspecto serio y unos veinte años mayor que Arquímedes, se apartó un momento del gatillo.
—¿Queréis probar la nueva catapulta, Arquimecánico? —preguntó.
Arquímedes se quedó sorprendido al oír aquel mote, pero asintió y se trasladó a los pies de la catapulta. La máquina estaba ya apuntando el blanco y cargada, y vio a través de la vara a uno de los portadores de estandartes y la franja de terreno que había detrás de él. No había más de sesenta metros de distancia. Podía incluso adivinar el color rojizo de la barba que se escondía bajo la piel de lobo con la que había cubierto su casco. El portador del estandarte había bajado el escudo mientras hablaba con un oficial que llevaba un casco coronado por una cresta roja. Mientras Arquímedes observaba, los soldados con armamento ligero empezaron a retrasarse y a ocupar los huecos dejados por la formación de infantería pesada; era evidente que los romanos habían decidido que ya habían llegado lo bastante lejos y que debían retirarse. Era lo que Hierón estaba esperando: desde arriba, y recorriendo la muralla en su totalidad, llegó el grito de una orden y, acto seguido, el repentino choque de los brazos de las catapultas contra la plancha de acero. Los proyectiles oscurecieron el aire, e instantáneamente el portador del estandarte levantó el escudo para cubrirse la cabeza. De la planta superior llegó el profundo aullido de Bienvenida... y luego siguieron los gritos.
—¡Ahora, señor! —dijo, impaciente, el capitán de la catapulta—. ¡Ahora!
Arquímedes manipuló el gatillo con torpeza.
La voz de Salud era más profunda que la de Bienvenida, un bramido aterrador que finalizaba con un estrépito metálico. La piedra había salido disparada demasiado rápido como para poder seguirla con la vista... El portador del estandarte cayó al suelo y el proyectil dejó la línea romana hecha pedazos a ambos lados, como un arpón en el agua. Los romanos estaban tan cerca que se oían sus gritos con claridad, incluso por encima de los vítores de júbilo de los hombres que manejaban la catapulta. Arquímedes retrocedió dando tumbos, mirando todavía por la tronera. El cuerpo del portador del estandarte yacía derribado de espaldas, cubierto de color rojo, sin el casco... no, ¡sin cabeza! La piedra de dos talentos de peso le había separado limpiamente la cabeza del cuerpo y había seguido matando o mutilando a todo aquel que se había interpuesto en su camino.
—¡Rápido! —vociferó el responsable de la catapulta, enrollando de nuevo la cuerda—. ¡Recargad!
Sus dos ayudantes ya tenían la grúa a punto, y colocaron otra piedra en la cuchara. En el piso superior, Bienvenida bramó de nuevo. Arquímedes observó la línea del enemigo y descubrió otro reguero de cuerpos derrumbados entre el manípulo romano, pero no tan lejos; la catapulta de un talento había fallado después de contabilizar su cuarta o quinta víctima. Cuando levantó la vista, vio que las filas posteriores también estaban cayendo. Desde el parapeto de la muralla, los pequeños escorpiones, máquinas lanzadoras de flechas de largo alcance, golpeaban metódicamente la retaguardia de las fuerzas enemigas. Los romanos intentaban protegerse con los escudos, pero los proyectiles de las catapultas los atravesaban, taladrando madera, cuero y bronce con la misma facilidad con que destrozaban carne y huesos. Desde las torres altas del fuerte, las lanzadoras de piedras más ligeras bombardeaban con regularidad, disparando pesos de cinco, diez y quince kilos hacia el centro de las filas. Acribillados simultáneamente por cuarenta catapultas, los romanos cayeron como la hierba bajo la guadaña.
Al lado de Arquímedes, Salud rugió de nuevo. Otro sangriento surco en el aire dispuesto a partir el ejército romano de arriba abajo; un nuevo coro de gritos elevándose por encima de un fondo regular de aullidos; y la interminable percusión de los brazos sobre las placas de las taloneras.
—¡Recargad! —gritó el capitán de la catapulta; y la cuerda gimió al ser enrollada otra vez.
En el campo de batalla, los romanos arrojaban sus escudos y huían lo más aprisa que podían sus piernas, pero, aunque volaran, la tormenta de muerte los seguía y acababa con ellos.
—¡Dioses! —murmuró Arquímedes. Jamás en su vida había visto matar a nadie.
También Straton observaba desde la tronera, con el rostro contorsionado en una mueca y sumándose a los aullidos de las catapultas con el puño en alto.
—Bienvenidos a Siracusa, bárbaros malditos —murmuró—. ¡Salud para vosotros! —De repente se puso firme y apartó las protecciones faciales de su casco—. Ya es hora de recoger los restos —dijo, y descendió ágilmente los peldaños para reunirse con su unidad.
Mientras bajaba, el rugido de Salud retumbó de nuevo.
Arquímedes abandonó la plataforma y se sentó en las escaleras. Sentía náuseas. Si cerraba los ojos, podía ver aún el cuerpo del portador del estandarte tendido en el suelo y sin cabeza. ¿Qué habría sido de aquella barba de color rubio rojizo? La piedra sin duda la había aplastado, ¡por Apolo!, junto con los sesos y la sangre... ¡Su catapulta!
Sonaron las trompetas y, a continuación, el dulce sonido de un aulos soprano llamando a los hombres a dar por finalizada la batalla. Las catapultas dejaron de aullar, aunque la percusión de las flechas prosiguió, derribando a los romanos en su huida. Sin embargo, no se oyó ningún grito de guerra por parte de los siracusanos. Tal como Hierón había prometido, los romanos habían quedado destrozados: lo único que quedaba por hacer era recoger sus restos. Y, por fin, cesó también el tartamudeo de los escorpiones.
Unos veinticinco romanos, de los aproximadamente cuatrocientos que habían avanzado hacia la ciudad, consiguieron regresar a su campamento. Otros treinta, más o menos, que se habían echado al suelo para evitar los proyectiles, se rindieron a los siracusanos, y cincuenta y cuatro más fueron hechos prisioneros y conducidos dentro de los muros, tan malheridos que no podían ni siquiera andar. Los demás habían muerto.
Hierón recorrió el Hexapilón felicitando a sus hombres. Cuando llegó a la plataforma de la Salud, encontró al equipo responsable de la nueva catapulta aflojando las cuerdas. La máquina no podía mantenerse al máximo de su tensión y era evidente que los romanos no volverían a atacar el fuerte aquel día.
No había rastro del nuevo ingeniero.
—¿Dónde está Arquímedes? —preguntó Hierón, buscándolo con cara de preocupación.
—Se ha ido a casa, señor —dijo el capitán, descendiendo del tronco de la máquina—. Estaba blanco. No creo que hubiera visto nunca una catapulta en acción... De todos modos, ya había terminado su tarea aquí.
—Ah —dijo el rey. Su inquietud se acentuó.
—¡No puede haberse sentido perturbado por eso! —exclamó, sorprendido, uno de los ayudantes—. Al fin y al cabo, fue él quien construyó las máquinas, y tenía que saber lo que eran capaces de hacer.
—No siempre se pueden prever todas las consecuencias de nuestros actos —dijo lentamente Hierón—. Todo el que monta a caballo, por ejemplo, sabe que es peligroso ir a galope tendido cuesta abajo. Pero hay muchos jinetes que lo hacen porque es algo emocionante y placentero. En una ocasión, un amigo mío mató a su caballo haciendo eso y se rompió el brazo por tres partes, y sólo entonces comprendió que era peligroso.
—¿Y ya no lo repitió? —preguntó con expectación el capitán de la catapulta.
El rey le lanzó una mirada penetrante.
—Nunca fue capaz de volver a montar a caballo. —El entrecejo que mantenía fruncido se relajó al observar la Salud —. Veo que esta máquina trabaja igual de bien que su hermana.
El capitán contuvo un suspiro y acarició la nueva catapulta.
—Señor —dijo—, es la mejor que he manejado en mi vida. No sé lo que le pagáis a ese hombre, pero deberíais doblarle la cantidad. Hemos disparado cinco veces antes de que los romanos quedaran fuera de nuestro alcance, y ha sido tan fácil como matar mirlos con un tirachinas. Tres aciertos plenos, uno parcial y un fallo. Tiene un alcance de unos ciento veinte metros. Calculo que esta preciosidad habrá proporcionado una buena salud permanente a treinta o cuarenta enemigos. Señor, una máquina así...
—Lo sé —dijo Hierón—. ¡Bien hecho! Le hemos demostrado al enemigo un par de cosas sobre Siracusa, ¿no crees?
Cuando terminó de dar instrucciones a sus hombres sobre el trato que debían dispensar a los prisioneros, regresó a la puerta de la torre desde la que había estado observando la batalla y subió hasta el piso más alto, donde había un único escorpión con las cuerdas destensadas, descansando para el próximo ataque. El rey observó desde la tronera a los romanos, firmemente atrincherados para pasar la noche, y luego se volvió para mirar en la dirección contraria, hacia Siracusa.
Desde allí, la mayor parte de la ciudad quedaba oculta tras la meseta de Epipolae. Pero la Ortigia se adentraba en un brillante mar azul y, hacia el sur, se vislumbraban las puertas marítimas y los muelles. El templo de Atenea destacaba en rojo y blanco, y las mansiones de la Ortigia formaban una mancha de verde, con la fuente de Aretusa, de un verde más intenso, más vivo, junto al puerto. La brisa caliente de la tarde le confería a la ciudad un aspecto tan etéreo y bello como el de una ciudad de ensueño posada sobre una nube a la puesta del sol.
Hierón soltó un prolongado suspiro, percibiendo cómo aquella mareante tensión disminuía. Se sentó en el umbral de la puerta, con la barbilla apoyada entre las manos. Su encantadora ciudad, Siracusa. A salvo... de momento.
Odiaba matar. En cuanto vio los dos manípulos romanos avanzando en dirección a la ciudad, se sintió horrorizado, porque supo al instante lo que tenía que hacer con ellos. Pensaba en la cara de suficiencia de Apio Claudio, el romano al mando, y tragó saliva para eliminar el nudo de odio que sentía hacia él. Enviar a aquellos cuatrocientos hombres había sido un acto de total estupidez. Claudio debería haber mandado unos cuantos exploradores aprovechando la oscuridad de la noche... o un par de miles de soldados en formación cerrada, con maquinaria de asalto. Pero los romanos no entendían de mecánica y, por ser romanos, se negaban a admitirlo. Seguramente Claudio echaría la culpa del fracaso de su asalto a los hombres que habían muerto en él. ¡No fueron lo bastante valientes, lo bastante decididos, lo bastante inteligentes! ¡Expulsad a los supervivientes del campamento y dadles raciones de cebada en lugar de trigo! El general se había equivocado, y sus hombres pagaban las consecuencias: ése era el estilo romano.
Era probable que Claudio hubiera ordenado el asalto porque tenía prisa por conseguir una victoria. Era cónsul, elegido por el pueblo romano para representar el poder supremo... pero sólo durante un año, y aquel año había superado con creces su primera mitad. Hierón sospechaba que la decisión de atacar Siracusa antes que un enclave cartaginés se debía a que Claudio pensaba que resultaría más fácil tomar una ciudad que derrotar un gran imperio africano, y quería regresar triunfante a casa. ¡Apio Claudio, conquistador de Siracusa! Añadiría a su currículum una victoria gloriosa y se celebraría un desfile en su honor. Y sin duda Hierón tendría en él un lugar reservado: caminar encadenado detrás del carruaje triunfal.
Había sido Apio Claudio y el resto de la familia Claudia los que habían iniciado la guerra en Sicilia. Hierón estaba siempre al corriente de los chismorreos que corrían por Italia, y sabía que el Senado romano se había mostrado contrario a la expedición siciliana. Roma había firmado un tratado de paz con Cartago, y los senadores desaprobaban decididamente a los mamertinos, que habían destrozado a una guarnición romana en Regium. Pero la facción encabezada por los Claudios había favorecido la expansión del poder romano hacia el sur y había jugado con la desconfianza de Roma respecto a Cartago hasta convencer a un grupo de senadores para que aprobara aquel acto de descarada agresión.
—¡Loco orgulloso, ignorante y envanecido! —dijo Hierón en voz alta, con los dientes apretados.
No le hacía ningún bien odiar a Apio Claudio, pues aún cabía la posibilidad de que tuviera que acabar doblegándose ante aquel hombre. Claudio debería haber visto que Siracusa no era una ciudad que pudiera aplastarse a modo de aperitivo, antes de iniciar la guerra principal. Era posible que le ofreciera un acuerdo de paz razonable para no tener que volverse a casa con las manos vacías, y él debía estar preparado para aceptarlo, aunque eso le permitiera al general romano adjudicarse la victoria y conseguir su desfile, pues debía admitir el hecho absoluto e inalterable de que Siracusa, sola, no podía combatir contra Roma, ni podía confiar en Cartago: tendría que aceptar un pacto. Odiar no servía de nada. Incluso los dioses eran esclavos de la necesidad.
Quizá el pueblo romano estuviese ahora lamentando su decisión de haber ido a la guerra. Siracusa los había humillado una vez en Mesana y ahora había vuelto a hacerlo. Los hombres allí acampados no perdonarían la carnicería cometida con sus camaradas ante sus propios ojos. Era demasiado esperar que renunciaran y regresasen a casa. Roma nunca había abandonado una guerra después de declararla, pero cabía la posibilidad de que el siguiente comandante romano fuera más flexible, aunque Claudio había demostrado de sobra su tozudez.
Hierón pensó de nuevo en los romanos muertos bajo el fuego de las catapultas; recordó la piedra de dos talentos que había sembrado el terror entre las filas enemigas. Los habría asustado, ¿no? ¡Lo había asustado incluso a él, y eso que estaba en el lado seguro! A lo mejor, cuando estuviera en funcionamiento la de tres talentos, invitaría a algunos romanos a que la viesen.
Si es que la acababan a tiempo. Arquímedes se había ido a su casa, pálido. Hierón comprendía cómo debía de sentirse; él se sintió igual la primera vez que mató a un hombre. Le había costado meses superarlo, si es que lo había superado: aún se despertaba a veces en mitad de la noche recordando la cara de aquel mercenario, notando en las manos el tacto pegajoso y caliente de la sangre. Cualquiera podía perder los nervios en semejante situación. El jinete al que le gustaba cabalgar al galope cuesta abajo nunca volvió a recuperarse. ¿Debería salir en busca de Arquímedes y tratar de hablar con él en plena crisis? No. Si tenía que seguir construyendo máquinas de muerte, la repulsión que pudiera sentir hacia ellas se extendería también sobre el rey. Mejor dejarlo solo. Arquímedes comprendía la importancia de su trabajo: su respuesta al dinero que le había ofrecido era una prueba de ello. Él solo buscaría el modo de seguir cumpliendo con su tarea.
Hierón suspiró. Él también tenía muchas tareas por delante, al final de aquellas escaleras. No obstante, permaneció sentado un rato más, solo en lo alto de la torre, dominando la espléndida ciudad. Arquímedes se dio cuenta de que había salido del Hexapilón cuando ya casi llegaba a la Acradina. Se detuvo entonces en medio del polvoriento camino y levantó los ojos hacia el cielo. La luz. Por culpa de lo que él había construido, treinta o cuarenta hombres que habían visto la luz aquella mañana nunca volverían a verla. No... más que eso. Treinta o cuarenta eran los que había matado Salud, pero Bienvenida había sumado otros. Decir que se trataba de enemigos caídos en combate cuando intentaban atacar su ciudad le proporcionaba escaso consuelo. Estaban muertos, y él había dado forma a su muerte, concibiéndola con gran ingenio a partir de madera, piedra y cabello de mujer.
Nunca había imaginado que la cabeza de un hombre pudiera segarse de esa manera, y algo en su interior se sublevaba. Las catapultas que su cerebro ideaba lo transformaban todo en muerte. Una parte de él le decía que abandonara todo aquello, y que intentar forzarse a continuar por razones de lealtad era como intentar que un burro cruzase una puerta. Sin embargo, la ciudad seguía necesitando cualquier defensa que pudiera concebir para ella. Los enemigos estaban acampados frente a sus puertas, y si entraban, todos los del interior sufrirían. Después de lo que había sucedido ese día, el ejército romano debía de estar furioso.
Se sentó a un lado del camino y se tapó la cara. Pensó en Apolo, que «había caído como la noche» sobre los griegos en Troya, causando que las piras funerarias ardieran noche y día. No se ganaba nada rezándole a un dios así, de modo que no le rezó. En cambio, se puso a imaginar formas cilíndricas. Empezó pensando en cilindros de cuerdas para catapultas, pero de repente se alteraron y se convirtieron en cilindros abstractos, una forma ideal. La sección de un cilindro cortada en ángulo recto con respecto a su eje constituía un círculo. Se representó ese círculo, luego lo hizo rotar hasta formar una esfera circunscrita con precisión dentro de su cilindro imaginario. En su mente daban vueltas diámetros, centros y ejes, conformando un dibujo que resultaba fascinante, complejo, increíblemente bello.
Se dio cuenta, sorprendido, de que no había pensado en problemas de geometría desde la muerte de su padre, a quien había jurado que nunca abandonaría las matemáticas por las catapultas. Pero lo cierto era que se había consagrado por completo a las máquinas de la muerte. Se retiró las manos de la cara y miró al suelo. Aunque era de tierra dura, podía servir. Cogió un palito y se puso a dibujar.
Arquímedes no había llegado a casa a la hora de la cena, de modo que las mujeres de la familia, que desaprobaban las muchas horas que pasaba trabajando, enviaron a Marco al Hexapilón con la orden de volver con su amo, estuviese o no a punto la catapulta. Marco se puso en marcha de inmediato, hambriento e impaciente. Tomó un atajo entre las callejuelas y ascendió la meseta de Epipolae, dejando atrás el lugar donde se encontraba su amo, y llegó a la carretera principal justo en el momento en que los prisioneros romanos desfilaban por allí de camino a la ciudad.
Las noticias sobre el asalto no habían alcanzado aún la Acradina, y Marco no supo muy bien en qué consistía aquella procesión. La gente de la barriada de Tyche, los pobres habitantes de las chozas de adobe, se habían congregado a lo largo de la carretera para mirar, y Marco se abrió paso entre ellos para ver de qué se trataba. Era una doble fila de soldados siracusanos que marchaban, al son de una flauta, a ambos lados de una inestable hilera de hombres vestidos con túnicas sencillas que transportaban camillas con heridos. Marco los miró, sorprendido, y preguntó al hombre que tenía a su lado qué sucedía.
El hombre, un anciano pastor de cabras, escupió y le dijo:
—Romanos. ¡Que los dioses nos concedan ver al resto de ellos en el mismo estado!
Marco observó de nuevo a sus compatriotas en asombroso silencio. Los habían desarmado, pero no iban atados y se habían ocupado de sus heridas; únicamente la expresión de vergüenza y perplejidad de sus rostros traicionaba su aspecto. En su garganta se formó la pregunta: «¿Y cómo ha sucedido eso?», pero no la formuló, consciente de que su acento, ahora más que nunca, lo delataría.
Detrás de la procesión de camillas avanzaba penosamente un pequeño grupo de heridos. Marco descubrió que el tercer hombre era su hermano Cayo.
Cayo llevaba el brazo derecho en cabestrillo, y su túnica, desabrochada por el hombro, dejaba entrever una venda en el pecho. Tenía la cara blanca de dolor, pero caminaba manteniendo el equilibrio, hasta que sus ojos, que iban repasando ciegamente las caras que lo observaban, se detuvieron en la de Marco, y dio un traspié. El soldado siracusano que iba a su lado lo sujetó por el brazo bueno para evitar que se desplomara y Cayo lanzó un grito sofocado y permaneció quieto, sudando y estremeciéndose por el dolor que le provocaba la herida. Sus ojos, recuperados antes que el resto del cuerpo, buscaron de nuevo a Marco con asombro e incredulidad.
Él le devolvió la mirada en silencio. Una parte de él parecía encontrarse situada en algún lugar más allá de los dos, imaginándose el ansiado encuentro, y la otra parte ardía y se helaba por la tristeza. Cayo, sin duda, lo había dado por muerto.
—¿Marco? —susurró Cayo.
Aunque no le llegó el sonido de su voz, Marco leyó los labios de su hermano. Pero no respondió, sino que miró por encima del hombro hacia atrás, como buscando a la persona a quien se dirigía aquel desconocido.
El soldado que iba junto a Cayo le preguntó, en griego, si podía caminar. Él le respondió que no hablaba griego y echó de nuevo a andar. Cuando pasó junto a su hermano, lo miró otra vez con expresión de sorpresa.
Marco se obligó a contemplar el resto del desfile, aunque le temblaban las piernas. Le asombraba que nadie se hubiera dirigido a él para preguntarle: «¿Por qué te miraba ese hombre?» Más tarde pensó que aquel cruce de miradas, que a él le había quemado como el sol, no habría sido para los otros más que la mirada perdida de un hombre herido que se tropieza con la curiosidad de un espectador.
Cuando el sonido de la flauta y de los pies que marcaban el ritmo de la marcha se desvaneció y la pequeña multitud se dispersó, Marco siguió su camino hacia el Hexapilón, pero luego se detuvo y se sentó sobre una piedra al borde de la carretera. Su cabeza estaba sumida en tal caos de vergüenza, pasmo y emoción que transcurrieron varios minutos antes de que cobrara conciencia de cualquier otro pensamiento o sentimiento. ¡Cayo, vivo y en Siracusa! Cayo lo había visto, sabía que estaba allí. ¿Qué debía hacer?
—¿Marco? —dijo una voz a su lado.
Levantó la vista con aire de culpabilidad y se encontró con el soldado Straton, de pie junto a él. Lo miró como un tonto; no esperaba verlo allí.
—¿Qué sucede? —le preguntó Straton—. Tienes mala cara.
Marco se obligó a incorporarse y luchó por serenarse.
—Vengo corriendo desde la casa de mi amo y hace mucho calor —dijo—. Estaré bien enseguida. ¿Venís del Hexapilón?
Straton asintió.
—Llevo un mensaje a la Ortigia —explicó—. ¿Se ha dejado tu amo alguna cosa en el fuerte?
—¿No está allí? —preguntó Marco, sorprendido.
Straton parecía igual de extrañado.
—¡Se ha ido hace horas! ¿No ha llegado a casa?
Cuando Marco le explicó el objetivo de su recado, el soldado hinchó las mejillas y entornó los ojos.
—¡Espero que no le haya ocurrido nada! —exclamó—. El rey no lo cambiaría ni por un batallón. Esas catapultas suyas no tienen precio. ¿Te has enterado de que los romanos han atacado las murallas?
—He visto a los prisioneros en la carretera —respondió con cautela.
Straton sonrió.
—Son lo que ha quedado de dos manípulos enteros —dijo orgulloso—. Lo han hecho las catapultas. ¡Deberías haber visto la de dos talentos! —Se golpeó la palma de la mano con el puño—. ¡Diez o más bajas con cada piedra! El resto de los romanos ha acampado ahí fuera. Si tienen algo de sentido común, abandonarán Siracusa enseguida.
—¿Qué sucederá con los prisioneros? —inquirió Marco, todavía demasiado aturdido como para cuestionarse si era inteligente formular una pregunta tan osada como aquélla.
Straton, sin embargo, había olvidado todo el asunto de la dudosa nacionalidad del esclavo y estaba demasiado ocupado pensando en el triunfo como para sospechar nada.
—Los encerrarán en la cantera ateniense. El rey ha dado órdenes de que los traten bien: estoy seguro de que tiene planes para ellos, pues quería prisioneros. ¿Crees que tu amo estará bien?
—Lo más probable es que se haya detenido en algún lado a dibujar círculos. A veces lo hace. —Le dio la espalda al Hexapilón y emprendió el camino de regreso a la ciudad.
Straton lo siguió, con la lanza colgada al hombro.
—¿Será capaz de construir una catapulta de tres talentos?
—Sí.
—¿Y qué me dices de una de cuatro?
—Seguramente.
—¿Y de cinco?
Marco lo miró de reojo.
—¡Ya lo oísteis vos mismo! Puede construirlas todo lo grandes que la madera, el hierro y las cuerdas soporten. Y el hierro cederá antes que el ingenio de Arquímedes.
Straton soltó una carcajada.
—¡Te creo! Me hizo ganar la paga de un mes el día que movió ese barco. Ahora me jacto de conocerlo.
Marco gruñó. La fama de Arquímedes había crecido sin parar desde la demostración. Todos los tenderos y vecinos se habían vuelto increíblemente educados. Y a él no le gustaba eso: siempre preguntaban sobre las catapultas. Se imaginó una piedra de dos talentos partiéndole el brazo a su hermano y se estremeció.
Straton dio un puntapié a una piedra del camino y dijo:
—Hay un asunto que mi capitán me ha pedido que sondease contigo, si tenía la ocasión. La hermana de tu amo... ¿está prometida a alguien?
Marco levantó la cabeza en el acto y miró fijamente al soldado. Straton le sonrió, incómodo, y levantó los hombros.
—Mira, el capitán no está casado. Se ha fijado en tu joven ama y piensa que es encantadora. Es un hombre amable, y el rey lo tiene en gran estima. Sería un buen enlace.
—La casa está de luto —dijo Marco.
—Sí, por supuesto —aceptó Straton—. En realidad, el capitán sólo quiere saber si podría hablar con tu amo una vez finalizado el periodo de luto.
Marco se imaginó a Filira casada con Dionisos, hijo de Cairefón. Un buen partido. Un oficial con un puesto de responsabilidad y el favor del rey, no muy mayor, apreciado por sus subordinados. .. y también aficionado a la música. Se lo imaginó cantando mientras el cuerpo anguloso de Filira se inclinaba sobre el laúd... pensó en la suave voz de ella mezclándose con los laberintos de la música, su cadera subrayada por la túnica, su cabello, su sonrisa, sus brillantes ojos... ¿lejos? Fuera de la casa, fuera de su vida.
Siempre había sabido que un día Filira se iría de la casa. Era estúpido haber pensado en ella como lo había hecho; era estúpido sentir ahora esa profunda desolación. Era estúpido preocuparse por un futuro que a lo mejor no viviría para ver.
Con ese último pensamiento, se dio cuenta, con terror, de que pensaba hacer alguna cosa con respecto a Cayo.
—No está prometida a nadie —se obligó a admitir. Y luego se encontró añadiendo—: Pero en Alejandría, Arquímedes hablaba de casarla con uno de sus amigos. Entonces no era el cabeza de familia, y no podía decidirlo por sí mismo, pero es posible que quiera hacerlo ahora. No lo sé.
—¿Un amigo de Alejandría? —preguntó Straton, perplejo.
Marco asintió. No es que estuviera mintiendo, pero tampoco estaba diciendo la verdad.
—Un samnita llamado Conón, estudiante del Museo. Él y Arquímedes se consideraban mutuamente el matemático vivo con mayor inteligencia. Conón es de muy buena familia, y rico, y se sentiría feliz de olvidarse de una dote con tal de poder llamar hermano a Arquímedes.
Todo aquello era cierto... pero la historia de la riqueza de Conón y su distinguida familia era mucho menos romántica de lo que parecía. Desde hacía mucho tiempo, la familia había acordado casar a su hijo con una chica samnita de su misma clase tan pronto como ella alcanzara la edad necesaria. Hablar de fraternidad no había sido más que soñar despiertos.
—¡Arquímedes no puede estar pensando en regresar a Alejandría! —exclamó Straton.
—¡Puede ir a donde le apetezca! —respondió Marco, cortante.
—Pero... ¿y la guerra? —tartamudeó.
—No durará eternamente.
Straton se mordió el labio, y Marco se imaginó que estaba pensando en las catapultas... en las catapultas más grandes del mundo, construyéndose en Alejandría en vez de en Siracusa. De pronto supo que aquello era lo que el rey había temido desde el principio, y comprendió el objetivo de sus oscuras manipulaciones.
—Un ciudadano leal... —empezó Straton, pero se interrumpió, pues acababa de ver a Arquímedes.
Habían seguido el camino que descendía de las colinas y estaban llegando a la Acradina. Comenzaba a oscurecer, pero aún quedaba suficiente luz para leer. Arquímedes estaba sentado en un rincón de una pequeña plaza pública, doblado como un saltamontes en medio de un charco seco, mordisqueando el extremo de un palo y con la mirada fija en el suelo. Con la túnica de luto alzada, dejando a la vista sus delgados muslos, parecía un colegial delincuente.
Una anciana que había estado cogiendo agua de la fuente se dio cuenta de que estaban mirándolo y se paró junto a ellos.
—Lleva horas aquí —les reveló en un murmullo—. Dibujando en la tierra. Debe de estar poseído por algún dios. ¡Ruego para que no sea un mal presagio!
—Es geometría —le informó Marco—. Y lo del dios es cierto. —Se aproximó y se detuvo ante los diagramas dibujados en el suelo—. ¡Arquímedes! —gritó.
—¿Qué? —respondió su amo, ausente.
—Es hora de volver a casa —dijo, muy firme—. Vuestra madre y vuestra hermana me envían a buscaros.
El joven levantó una mano, indicándole que esperara un minuto.
—Sólo déjame resolver esto —replicó de forma casi ininteligible, sin quitarse el palo de la boca.
Straton, que aguardaba detrás de Marco en silencio, observó la maraña de cilindros y esferas que se repetía interminablemente, de letras y líneas trazadas en la tierra seca.
—¿Qué es todo eso? —preguntó con perplejidad.
Arquímedes se retiró el palo de la boca, alzó la vista y, acto seguido, la volvió al diagrama que tenía ante él, como si no hubiera registrado aquella presencia ajena.
—Estoy intentando encontrar la relación entre el volumen de un cilindro y una esfera circunscrita en él —dijo, soñoliento—. Si pudiera...
—Señor, está oscureciendo —le advirtió Marco.
—¡Déjame solo! —le espetó Arquímedes, enfadado—. ¡Estoy concentrado en esto!
—Podéis hacerlo en casa.
Arquímedes se levantó de un salto.
—¡Te he dicho que me dejes solo! —gritó, mirando la cara de sorpresa de Marco—. Si estuviese trabajando en alguna condenada máquina, me habrías obedecido, ¿verdad? Pero, claro, esto no es más que geometría y, por lo tanto, me interrumpes. ¡Los esclavos pueden interrumpir la geometría, pero los reyes se callan cuando se trata de catapultas! —Agitó violentamente el palo y lo partió con un chasquido contra el brazo de su esclavo—. ¡Catapultas! No son más que cuerpos de madera detestados por los dioses y cuatro cuerdas. Son horrorosas y matan gente. Esto, sin embargo, es maravilloso y bello. Nunca lo entenderéis... ¡Ninguno de vosotros! —Volcó su rabiosa mirada también sobre Straton—. La geometría es más perfecta que cualquier cosa que vuestros ojos hayan visto. Existía antes de que el hombre naciera y seguirá existiendo cuando estemos todos muertos; existiría aunque la tierra no hubiera sido creada, y existiría aunque nadie supiera nada sobre ella. Es algo muy importante. .. ¡nosotros no lo somos!
Se calló, respirando con fuerza. Los otros dos lo contemplaban perplejos; Marco se frotaba el brazo. Arquímedes lo miró un instante a los ojos y luego bajó la vista hacia los cálculos que tenía a sus pies, perfectos y sin solucionar. Su rabia empezó a desvanecerse, y se estremeció. Lo que había dicho era verdad, pero nunca, jamás, podrían ellos entenderlo. Durante un instante se sintió inundado de dolor debido a su aislamiento; hacía años que no lo acometía esa sensación, desde que era un niño y comprendió que las cosas que a él le parecían las más maravillosas del mundo eran pura confusión para los demás. Añoraba a su padre, y entonces, abrumado por la nostalgia, se acordó de Alejandría, el hogar de Afrodita, donde existía todo aquello que pudiese desear, imanes para la mente.
—Pero, aunque eso sea cierto —dijo por fin Marco—, no podéis seguir con vuestros cálculos en la oscuridad.
Arquímedes emitió un leve gruñido de desesperación, arrojó el extremo del palo roto y echó a caminar en silencio.
Straton tragó saliva viendo marcharse a aquella alta figura vestida de negro, alicaída y arrastrando los pies, con los hombros hundidos, y cabizbaja.
—¿Se comporta así a menudo? —le preguntó a Marco.
El esclavo negó con la cabeza.
—No —dijo, aturdido—. Nunca lo había visto así. Me imagino que es por la guerra, y por la muerte de su padre.
El soldado movió la cabeza, aliviado.
—Motivos suficientes para trastornar a cualquiera. Será mejor que vayas con él. Necesitamos sus catapultas, aunque él no esté seguro de que merezcan la pena.
Caminaron en silencio hasta llegar a la puerta de la casa en la Acradina. Allí se detuvo Arquímedes, mirando sin ver la madera gastada. No quería entrar. Todo lo que había sucedido desde su regreso de Alejandría parecía estar cobrando algún tipo de forma en su interior: la muerte de su padre, el favor del rey, Delia... Todo. Se dio cuenta de que necesitaba ver al rey en ese mismo momento, mientras la fuerza de lo que sentía siguiera armándolo contra el temor y el respeto.
—¿Señor...? —dijo Marco dubitativamente.
—Diles que he ido a hablar con el rey Hierón —le ordenó Arquímedes, y dio media vuelta.
Marco lo llamó, pero él, sin prestarle atención, prosiguió enfurecido su camino.
Cuando llegó a la ciudadela, las casas estaban sumidas en la oscuridad y el silencio. No se oía otro sonido que no fuese el de los grillos y, a lo lejos, el del mar. Se acercó a la residencia del rey, llamó a la puerta y le dijo al sorprendido mayordomo:
—Me gustaría hablar con el rey Hierón.
La luz de la antorcha acrecentaba las severas sombras del rostro de Agatón, que le lanzó al visitante una mirada capaz de partir en dos una piedra.
—Es tarde —dijo.
—Lo sé —replicó Arquímedes—, pero me urge hablar con él. Pregúntale si quiere recibirme.
El mayordomo bufó, enfadado, pero asintió con la cabeza y cerró la puerta; sólo el sonido de sus pisadas sobre el suelo de mármol ofrecía alguna garantía de que realmente iba a comprobar si su amo deseaba hablar con él. Arquímedes se apoyó en una columna del porche y esperó. La puerta volvió a abrirse enseguida y asomó por ella la cabeza del mayordomo, con una mirada de mayor desaprobación incluso que antes.
—Os recibirá —admitió de mala gana, y lo invitó a pasar.
Arquímedes lo siguió por la mansión, cruzaron la antesala de mármol y pasaron directamente al comedor, iluminado por dos lámparas de pie que proporcionaban una luz cálida y potente. Sobre la mesa se veían aún los restos de la cena. Hierón estaba reclinado en su canapé, y su esposa y su hermana ocupaban sendas sillas a ambos lados, como era costumbre en las comidas privadas de la familia. Arquímedes se detuvo nada más atravesar la puerta, inclinó la cabeza a modo de saludo, se cruzó de brazos y se rascó el codo, inseguro, pues acababa de advertir que iba vestido simplemente con la túnica negra, manchada de polvo y de aceite, en absoluto adecuada para presentarse en la residencia de un rey; de pronto tomó también conciencia de que estaba cansado y sobreexcitado, y temió que fuera a decir alguna estupidez. Delia tenía los ojos abiertos de par en par, sorprendida. Él intentó no pensar en ella tal como la había visto la última vez, sonrojada como consecuencia de los besos y de haber estado tocando la flauta, riendo mientras se despojaba de la cinta para las mejillas. La joven lo había alertado sobre las posibles intenciones de su hermano, pero luego había rectificado: ¿quién sabía hasta qué punto podía confiar en ella? A su lado, la reina parecía mirarlo casi con tanta censura como el mayordomo.
—¡Salud! —dijo el rey, sonriendo—. ¿Quieres sentarte y tomar una copa de vino?
Arquímedes se acercó al diván más próximo y tomó asiento; uno de los esclavos le llenó enseguida una copa con vino aguado y la dejó ante él.
—Bien, ¿por qué te urge tanto verme? —preguntó Hierón.
Arquímedes tosió para aclararse la garganta, con los ojos fijos en los del rey.
—¿Qué queréis de mí? —preguntó en voz baja.
La evidente simpatía de Hierón se alteró. Se incorporó, balanceó las piernas fuera del canapé y miró a Arquímedes, evaluándolo. Luego dijo sin alterarse:
—Sabes que eres un hombre excepcional...
Lo mismo que Delia le había dicho. Arquímedes asintió con la cabeza.
—¿Qué crees que un rey puede querer de un ingeniero excepcional? —preguntó Hierón, levantando las cejas a la espera de la respuesta.
Arquímedes lo miró durante un momento, y luego bajó la vista a la mesa que tenía delante.
—Yo... tengo un método de análisis —dijo—, una mecánica de pensamiento para acometer los problemas de geometría. A menudo no proporciona pruebas, pero me ayuda a comprender las propiedades de las cosas. Me imagino las figuras planas integradas por un conjunto de líneas, y luego veo si existe un equilibrio entre ellas. De la misma manera, analizo el modo en que un rey trata a un ingeniero excepcional... Si lo imagino como un triángulo, entonces el trato que me habéis dispensado se asemeja más a una parábola de base y altura iguales. Y ambas figuras no están compensadas.
—¿No? —preguntó Hierón, un tanto perplejo.
—No.
Sumergió el dedo en la copa de vino y trazó una parábola sobre la mesa: una curva ladeada en forma de joroba. Luego dibujó un triángulo en su interior, con un vértice tocando el punto más alto de la curva y los otros dos tocando los bordes inferiores. Quedó instantáneamente en evidencia que las dos figuras no estaban en equilibrio. Arquímedes levantó entonces la vista, y volvió a encontrarse con los ojos del rey.
—El área de la parábola es cuatro tercios la del triángulo —dijo—. Lo he calculado yo mismo.
Hierón estiró el cuello para ver el dibujo, y reapareció su mirada de perplejidad.
—¿No te gusta conseguir un tercio más de lo que esperabas?
Arquímedes hizo un leve gesto de rechazo con las manos.
—Sólo quiero que comprendáis con lo que tratáis. Las propiedades de las parábolas son distintas de las de los triángulos.
—¿Estás acusando al rey de fraude? —lo interrumpió, enfadada, la reina—. ¿Después de tantas amabilidades como ha prodigado contigo? ¿Qué...?
Hierón levantó la mano y Filistis calló. Después de mirar a su marido un instante, se puso en pie con un suspiro, se acercó a él y le acarició el pelo cariñosamente.
—No permitas que te altere —dijo.
Hierón sonrió con afecto y asintió. A continuación, ella lo besó y abandonó la estancia.
Delia se hundió más en su silla, diciéndose para sus adentros que lo que estaba sucediendo en ese momento también era de gran interés para ella, hasta un punto que su hermano, desde luego, no podía imaginar. Hierón le lanzó una mirada irónica para transmitirle que se había dado cuenta, pero no dijo nada. Volvió la vista hacia Arquímedes y le hizo una señal con la mano para que prosiguiera.
—Vos me pedisteis que realizara aquella demostración —dijo el joven—. Y fuisteis vos quien lo anunció en el mercado, ¿no es así?
Hierón asintió a medias.
—Todos me vitorearon cuando funcionó —continuó Arquímedes—, y desde entonces todo ha sido distinto, aunque al principio no lo noté. Me avisaron —dijo sin mirar a Delia—de que debería andarme con más cautela si la demostración salía bien que si salía mal, pero entonces no lo entendí. Creí que tenía que ver con mi contrato... sólo que no me habéis ofrecido ninguno. Lo único que he conseguido es que ahora la gente sepa quién soy. Cuando empiezo cualquier cosa, todo el mundo corre a ayudarme. Gente que no conozco me llama por un apodo que vos me pusisteis. Todo el mundo oyó lo que dijisteis en el velatorio de mi padre y sabe que pagasteis su funeral... por deferencia a mí. Todo el mundo ha oído también que pensabais que la primera catapulta que construí valía mil dracmas, aunque uno de vuestros hombres sólo me lo dijo a mí en privado. Lo habéis urdido todo para convertirme en un personaje famoso, ¿no es así? Como ingeniero, como... arquimecánico.
—Lo habrías sido de todos modos, con el tiempo.
—Pero vos lo preparasteis para que todo ocurriera precipitadamente —replicó Arquímedes—, para que Eudaimon cumpla mis órdenes y para que Calipo siga mis consejos. Aunque ellos tengan títulos y contratos con la ciudad, y yo no, mi situación, de algún modo, es superior a la suya. También tratasteis de darme más dinero, cantidades adicionales por trabajos específicos… porque soy un gran ingeniero. Pero yo nunca elegí ser un gran ingeniero. Ese estatus, al igual que la fama que conlleva, es algo que habéis tramado vos.
—Muy bien —dijo Hierón, con un tono de voz neutro—, te has percatado de todo eso. Entonces, dime, ¿qué crees que quiero de ti?
Arquímedes lo miró durante un buen rato y luego dijo, muy despacio:
—Creo que simplemente queréis lo que un rey quiere de un ingeniero excepcional. Pero por algún motivo no creéis que yo vaya a dároslo, de modo que estáis intentando... que entre en una habitación de la que sólo vos tenéis la llave. Y si entro, cerraréis la puerta a mis espaldas, y ya no podré volver a salir de allí.
Hierón movió la cabeza y soltó un prolongado suspiro, reconociendo la situación y disgustado.
—¡Por Zeus! —exclamó—. Lo he estropeado, ¿verdad? Debería haber recordado que eres más inteligente que yo. —Se removió en su asiento y dio un puñetazo en la mesa—. Pero, mira, no puedo encerrarte en ningún sitio porque, por desgracia, no existe ninguna habitación de la que únicamente yo tenga la llave. Tu parábola tiene la misma base y altura que tu evidente triángulo. Yo quiero sólo lo que un rey quiere de un ingeniero, que construyas cosas para mí, y a cambio sólo puedo ofrecerte lo que los reyes pueden ofrecer: dinero y estatus.
Las mejillas de Arquímedes estaban encendidas de rabia.
—¡Me habéis adjudicado ese apodo de «Arquimecánico» igual que si le hubierais dado título a un libro! Dentro de un año, más o menos, si intentara afirmar que soy sólo matemático, todo el mundo se reiría de mí y me diría que siguiese dedicándome a mi trabajo de verdad. Mi propia familia me escondería el ábaco. Le juré a mi padre en su lecho de muerte que nunca abandonaría las matemáticas, y vos...
—¡No! —gritó Hierón—. ¡Que los dioses me destruyan si ha sido ésa mi intención! Sé que construyes máquinas sólo para obtener dinero y poder dedicarte a las matemáticas, y el principal motivo por el que no te he propuesto un contrato es para darte la libertad de hacer precisamente eso.
—Entonces, ¿qué sentido tienen todas vuestras maquinaciones?
—¡Mantenerte en Siracusa! Pretendía que cuando Ptolomeo de Egipto te ofreciera un puesto en el Museo, todo el mundo que te conoce, desde tu propia familia hasta el hombre que te vende las verduras, te dijese que no lo aceptaras, que abandonar Siracusa sería traicionar a la ciudad que te vio nacer. De funcionar mi plan, ningún barco siracusano estaría dispuesto a llevarte a Alejandría, y habrías tenido que quedarte aquí. No obstante, juro por todos los dioses que, más allá de eso, no quería otra cosa para ti que no fuese riqueza y honor. En este momento estás molesto porque has visto lo que tus catapultas pueden hacer con la gente, y lo comprendo... ¡yo también odio matar! Pero si lo piensas bien cuando estés más calmado, te darás cuenta de que nada de lo que he hecho te obligará a abandonar las matemáticas. ¡Nada! Con el enemigo en nuestras puertas, nadie puede pensar en otra cosa que no sea la guerra, pero rezo a todos los dioses para que volvamos a tener paz, y, en ese caso, habrá tiempo para cosas mejores.
Arquímedes lo miró durante un buen rato.
—¿Por qué estáis tan seguro de que Ptolomeo me ofrecerá un trabajo? —preguntó al fin—. En Alejandría dispone ya de gente muy capaz.
—¡Te querrá exactamente por los mismos motivos que yo! —dijo Hierón, impaciente—. Creo que aún no eres capaz de valorar tus extraordinarias cualidades. Piensas que las poleas compuestas y los tornillos elevadores son ingenios que a cualquiera se le habrían ocurrido. Y sí, ahora parece evidente, pero no era así hace un mes, porque aún no se habían inventado.
—¡Pero las poleas se utilizan constantemente! —exclamó Arquímedes—. Y los tornillos llevan años usándose para mantener objetos unidos.
—Claro, tú encuentras de lo más natural utilizar una polea para que otra gire, y un tornillo para levantar objetos, pero antes nadie lo había pensado. Sólo alguien que se siente más feliz con la teoría de los tornillos y de las poleas que con ellos como simples objetos podría haberles dado esa aplicación. Tú abordas la ingeniería a través de las matemáticas, y esa ciencia es quizá la herramienta más poderosa que jamás haya utilizado la mente humana. Yo sabía eso antes de conocerte, y cuando oí hablar de ti, sospeché enseguida que eras un ser excepcional. Ptolomeo tuvo como tutor a Euclides, y sabe el valor de la geometría incluso mejor que yo. Seguramente el único motivo por el que todavía no te ha ofrecido un puesto a su lado es porque los trabajos que estabas realizando en Egipto eran tan avanzados que sólo media docena de hombres en todo el mundo eran capaces de comprenderlos, y resultó que el director del Museo no se encontraba entre esa media docena. Pero, incluso así, estoy seguro de que te habrían ofrecido un puesto este verano si no hubieras venido aquí. No obstante, ya has sembrado tu fama en Egipto. Un capitán de barco con el que charlé hace unas semanas me habló de un dispositivo de irrigación inventado por un tal Arquímedes de Siracusa que fuerza al agua a fluir hacia arriba.
—No es así exactamente —murmuró Arquímedes—. Es necesario darle vueltas.
Se sentó un momento, reflexionando sobre todo lo que Hierón acababa de decirle. Los muros infranqueables que habían ido cerrándose sobre él resultaban ser lo bastante bajos como para poder saltar por encima de ellos. El don que poseía podía aportarle no sólo riqueza y el favor de los reyes, sino, además, libertad. ¡Tenía el ancho mar ante él, y lo único que debía hacer era decidir qué rumbo seguir!
Miró de nuevo a Hierón y consiguió esbozar una inestable sonrisa.
—Gracias por contarme todo esto —dijo.
—No lo habría hecho —replicó amargamente el rey—si no hubieras estado a punto de descubrirlo por ti mismo. Todavía quiero conservarte. No puedo ofrecerte el Museo, pero cualquier otra cosa que esperaras encontrar en Egipto es tuya con sólo pedirla.
Arquímedes sonrió. Cogió la copa de vino, la apuró sediento y se puso en pie.
—Lo tendré presente.
—¡Hazlo! —dijo de forma brusca Hierón—. Y recuerda también que cuando Alejandría se lleva los mejores cerebros del mundo, el resto del mundo se empobrece. Siracusa es tu ciudad. Es una ciudad grande y bella que merece el amor de todos sus hijos.
Arquímedes dudó, mirando al rey con curiosidad, y luego respondió de forma impulsiva:
—En el cálculo sobre las áreas de la parábola y el triángulo... era la parábola lo que me interesaba, no el triángulo.
Hierón lo miró con un asombro sincero y evidente.
El joven ingeniero volvió a sonreír y, por primera vez desde que había entrado en la estancia, sus ojos volaron para encontrarse con los de Delia como si estuviera compartiendo una broma con ella.
—Os deseo felicidad —les dijo a los dos, y abandonó la estancia caminando orgulloso.
A la mañana siguiente, Arquímedes partió hacia el taller de catapultas a la hora habitual, con aspecto cansado pero decidido. Cuando Marco lo vio marchar, salió también de la casa y tomó la dirección opuesta, hacia la cantera ateniense.
Las canteras de Siracusa estaban junto a la muralla, en la ladera de la meseta de Epipolae, un gran islote seco de piedra caliza que descansaba sobre el arrecife costero. En su lado sur, el de la ciudad, los siracusanos habían realizado excavaciones para extraer material de construcción. La cantera ateniense era la más famosa. Su nombre se debía a que, casi ciento cincuenta años atrás, había sido utilizada como cárcel para alojar a los siete mil prisioneros de guerra atenienses capturados al concluir el desastroso intento de Atenas de someter a Sicilia. Los atenienses habían sufrido horrores en aquellas estrechas galerías de piedra caliza, donde los vivos convivían apiñados con los muertos. Los huesos de los que habían dejado allí su vida seguían reposando bajo el suelo.
Sin embargo, no había nada en su aspecto actual que delatara su triste historia. El sol matutino acababa de asomar por encima de los acantilados, proyectando sombras frías y profundas, y una tupida maraña de cistos y enebros cubría la cresta de las rocas con un dosel de verde perfumado. Un muro de piedra rodeaba la entrada de la cantera, y la única puerta estaba vigilada. Marco se acercó con paso resuelto y deseó salud a los guardias.
Éstos, un total de seis, lo miraron con recelo.
—¿Qué quieres, amigo? —preguntó el oficial al mando.
—Soy el esclavo de Arquímedes, hijo de Fidias —respondió Marco, y se percató del agudo interés que despertó ese nombre entre ellos—. Mi amo me ha pedido que mire en las canteras para averiguar cuál de ellas posee las mejores piedras para las catapultas.
Las sospechas se desvanecieron al instante.
—¿Está construyendo ya la de tres talentos? —preguntó, impaciente, el guardia más joven.
—La empieza esta mañana —dijo Marco—. Seguramente estará lista dentro de seis o siete días.
—¡Por Zeus! ¡Una catapulta de tres talentos! —exclamó el soldado—. ¡Más de lo que pesa un hombre! ¡Imagínate si eso te da un golpe!
Marco se obligó a devolverle la sonrisa.
—La llamarán Te deseo felicidad —dijo.
Todos los guardias se echaron a reír. Repitieron los nombres de las nuevas catapultas del Hexapilón y alzaron los puños al recordar lo bien que habían funcionado.
—¿Y qué quiere el arquimecánico que compruebes en las canteras? —preguntó el oficial, no con recelo sino sinceramente sorprendido.
—En cualquier lugar se pueden encontrar piedras de quince kilos, pero no de tres talentos —explicó Marco—. Además, si no tienen la consistencia ni la forma adecuada, pueden errar la dirección. De modo que Arquímedes me ha pedido que inspeccione todas las canteras y que le lleve un par de muestras. —Hundió la mano en la bolsa de piel que le colgaba del hombro y sacó de ella un martillo y un cincel.
El jefe de los guardias le cogió las herramientas y las examinó con atención. Marco esperó, con el rostro inalterable, intentando no pensar en lo que estaba a punto de hacer. Tendría problemas sólo con que la noticia de su visita llegara a oídos de Arquímedes, pero desde luego no tantos como si continuaba con su plan.
—No puedo dejar que entres con esto —dijo el oficial al mando—. En esta cantera hay prisioneros romanos. No puedo arriesgarme a que una cosa así caiga en sus manos.
—¿Prisioneros romanos? —preguntó Marco. La tensión tiñó su voz de un tono agudo que pasó por asombro—. ¿Aquí? ¡Pues mala suerte para ellos!
—Eres italiano, ¿verdad?
—Samnita. Y esclavo por culpa de Roma. Pero siracusano desde hace trece años. ¿Y qué hará el rey con esos prisioneros?
El oficial se encogió de hombros.
—No lo sé, pero les dan la mejor comida y a los heridos los atiende el médico personal del rey. De hecho, ahora se encuentra aquí.
—Supongo que acompañado por guardias...
—¡Naturalmente! —exclamó el soldado joven, sorprendido de que pensara que el médico personal del rey pudiera acudir allí sin protección.
Marco gruñó.
—¡Pues mala suerte para los romanos, de todos modos! ¿Puedo pasar y examinar la cantera, aunque no tenga permitido coger muestras?
—Por supuesto —dijo el oficial, sonriendo—. Haremos cualquier cosa para ayudar a tu amo con sus catapultas. ¡Salud para él! —Y con un gesto les indicó a sus hombres que abrieran la valla.
El más joven acompañó a Marco al interior. La zona este del suelo de la galería seguía oscura, pero el sol de la mañana caía con fuerza sobre una superficie vacía de piedra.
—¿Dónde están los romanos? —preguntó Marco.
El soldado señaló unos barracones que había en la cara norte del acantilado.
—Allí —dijo con repugnancia—. A gusto y confortables, lejos del calor del sol.
Eran tres construcciones de madera, alargadas y sin ventanas, que seguramente habían sido levantadas para albergar a los esclavos cuando la cantera estaba en funcionamiento. Había dos guardias apostados en cada puerta.
—¡Sólo hay dos vigilantes por barracón! —objetó Marco.
—No se necesitan más. La mayoría de los romanos están heridos, y al resto le hemos puesto grilletes. Lo único que tienen que hacer los guardias es acompañar a los presos a las letrinas. Iré a decirles quién eres para que no te molesten —dijo, y partió hacia los barracones; el suelo crujió con sus pasos.
Marco recorrió el perímetro de la cantera, inspeccionando las montañas de escombros y cogiendo de vez en cuando una piedra caliza y guardándosela en la bolsa. Cuando finalmente llegó a los barracones, se sintió aliviado al ver que el médico del rey salía del más próximo, escoltado por tres guardias.
El médico se percató de su presencia, lo reconoció y se acercó a preguntarle qué estaba haciendo allí. Cuando Marco se lo explicó, el hombre suspiró y movió la cabeza tristemente.
—¡A veces desearía que las catapultas no se hubiesen inventado nunca! —exclamó—. ¡Las heridas que producen son terribles! Pero todo sea por el bien de la ciudad. Te deseo suerte.
Marco esperó a que el médico llegara a la entrada. Los guardias que vigilaban la puerta de los barracones estaban distraídos, pero él sentía tanta tensión en el estómago que pensaba que iba a vomitar. Se arrimó a la pared, temblando, y miró a través de una rendija que había en la madera.
La única luz del interior era la que se colaba por los agujeros de las paredes, y necesitó un poco de tiempo para que los ojos se le acostumbraran a la penumbra. El suelo era de tierra, frío y húmedo en invierno, pero sin duda confortable en verano. Había cerca de treinta hombres, unos acostados, casi inmóviles, en colchones de paja sobre el suelo, y otros con grilletes, charlando en grupos o jugando a los dados. Marco se deslizó por la franja de terreno situada entre el acantilado y la parte trasera del barracón, protegiéndose los ojos, acostumbrados ya a la oscuridad, para ver las caras de los prisioneros. Pero pronto tuvo claro que ninguno de ellos era Cayo.
Atento a los dos guardias que permanecían apostados en la puerta, avanzó hasta el segundo barracón y atisbo por una rendija abierta entre las tablas.
Enseguida vio a su hermano más allá, junto a la pared, tendido de costado sobre un colchón y con el brazo herido sobre el pecho. Marco fue desplazándose pegado a las paredes en dirección a él, mientras oía charlar a los guardias en la puerta. La tensión le producía hormigueos en la piel. Se dijo que si se percataban de su presencia, aduciría que simplemente tenía curiosidad por ver a los prisioneros. Pero siguió sintiendo el hormigueo en la piel. En realidad, no eran los guardias los que le daban miedo.
Cuando llegó a la mitad del barracón, se arrodilló en silencio y permaneció así varios minutos, a escasos centímetros de su hermano, junto a la fina tabla de madera, observando a través de una grieta. Cayo estaba despierto, con los ojos abiertos y la mirada perdida en el techo oscuro. Llevaba la túnica suelta por la cintura y el pecho envuelto en vendajes.
Marco dio unos golpecitos en la pared. La cabeza de su hermano se giró lentamente y sus ojos se encontraron.
Cayo se sentó, se apoyó contra la pared e intentó ver a Marco a través de la grieta.
—¿Marco? —susurró—. ¿Eres tú de verdad?
—Sí —respondió en latín. Estaba temblando de nuevo. La palabra latina tenía un sabor extraño en su boca. Llevaba mucho tiempo hablando latín sólo en sueños, y al utilizarlo sintió como si aún estuviese soñando.
—¡Marco! —repitió Cayo—. Creía que estabas muerto. ¡Creía que habías muerto en Asculum!
El hombre que había a su derecha levantó la cabeza al oír que elevaba la voz.
—¡Habla más bajo! —dijo Marco entre dientes—. No me mires; los guardias podrían advertirlo. Siéntate de espaldas a mí y no alces la voz. Bien. Tengo algo que decirte...
—¿Qué estás haciendo aquí? —susurró Cayo, recostado contra la pared—. No imaginaba encontrarte vivo.
—Soy un esclavo —respondió sin alterar el tono.
Se dio cuenta de que el hombre que estaba a la derecha de su hermano seguía escuchando. Ya no miraba, igual que Cayo, pero la expresión de su cara demostraba que estaba atento a la conversación. Era un hombre moreno, delgado y enjuto, de aspecto peligroso; llevaba la cabeza vendada, pero, por lo demás, no parecía estar herido, y tenía los pies sujetos con grilletes.
—¿Cómo? —dijo Cayo con un murmullo de rabia—. ¡En Asculum no se hicieron esclavos! El rey Pirro liberó a todos los prisioneros.
—Liberó a los romanos —lo corrigió Marco—, pero pidió rescate por los demás italianos no romanos, y aquellos a quienes nadie reclamó fueron vendidos como esclavos, en total cerca de dos mil, según mis... —Vio que no recordaba la palabra latina correspondiente a «cálculos» y la buscó sin resultado.
—Pero ¿no dices que los prisioneros no eran romanos?
—Excepto uno —dijo Marco con amargura—. No seas estúpido, Cayo. Si nadie te explicó lo ocurrido, deberías haberlo imaginado. Deserté de mi puesto durante la batalla. Tenía miedo y huí.
Cayo lanzó un alarido de dolor. Los romanos no abandonaban su puesto. Quien lo hacía moría apaleado por sus camaradas. Incluso en Asculum, donde las legiones conocieron el sabor de la derrota en manos del rey Pirro de Épiro, la mayoría de los soldados romanos resistieron hasta la muerte por temor al castigo, y elevaron hasta tal punto el precio de la victoria de Pirro que le costó su campaña.
—Nuestro regimiento fue destrozado —dijo Marco sin rodeos—, y la mayor parte de los hombres murieron. Sabía que los supervivientes denunciarían mi deserción, de modo que, después de la batalla, dije que sólo era un aliado latino, o sabino, o marso, cualquier cosa excepto romano. Por eso no me devolvieron al ejército y, naturalmente, nadie pagó rescate por mí. Fui vendido a un campaniano, un buitre que se dedicaba a recoger los desperdicios de la guerra, quien me vendió a un ciudadano de Siracusa.
—¡Dioses y diosas! —susurró Cayo.
—Fue mi elección —repuso con voz ronca—. Quería vivir.
Siguió un prolongado e incómodo silencio. Ninguno de los dos podía decir nada más. Marco había preferido la vida como esclavo a la muerte como romano, y eso no merecía condolencias ni tenía excusa.
—¿Cómo van las cosas en casa? —preguntó por fin Marco.
—Nuestra madre murió hace ocho años. Valeria se casó con Lucio Hortensio y tiene tres hijas. El viejo sigue encargándose de la granja, aunque tiene el pecho mal. —Dudó, y añadió muy despacio—: No le diré que estás vivo.
Hubo otro silencio. Marco pensó en su madre muerta, en su hermana casada, en su padre... que nunca conocería ya la deshonra de su hijo. Mejor. Imaginar la rabia que sentiría el anciano al enterarse del comportamiento de su hijo lo acobardaba todavía. Deseó que fuese su padre quien hubiera muerto, para poder volver con su madre... y se sintió avergonzado ante ese pensamiento.
—Gracias —dijo finalmente—. He venido a ayudarte. Te he traído algunas cosas.
—¿Puedes ayudarme a huir?
Eso era lo que Marco había imaginado que diría su hermano, y suspiró.
—¡Es mejor que te quedes donde estás, Cayo! El rey —prosiguió, utilizando el título griego—quería prisioneros, lo que significa que desea intercambiaros por algo. Estarás más seguro aquí hasta entonces. Además, tienes el brazo roto, ¿no es así?
—El brazo y la clavícula. Y tres costillas. ¿Puedes ayudarme a escapar?
—¿Fue una catapulta? —preguntó Marco tristemente. Sabía la respuesta.
—Sí, por supuesto que sí. ¡Que los dioses la destruyan!
—¿De qué tamaño?
Cayo se volvió para mirarlo, pero recordó que no debía hacerlo y apoyó de nuevo la cabeza en la pared.
—¡Lo único que noté es que me había dado! Caían piedras por todas partes, algunas enormes. Pero ¿qué importa eso ya?
Marco no respondió.
—Te he traído algo de dinero —dijo, en cambio—. Acerca tu mano izquierda a la grieta y te lo pasaré. Es probable que los guardias puedan comprarte cosas con él. Hay veintitrés dracmas.
—¡Veintitrés! —exclamó Cayo, con un grito sofocado—. ¿Cómo...? ¡Tu amo los echará en falta!
Marco se acordó de pronto de la escasez de monedas de plata que había en Roma. Su familia lo conseguía casi todo mediante el trueque, y lo demás, a cambio de monedas de bronce. Cuando tenía dieciséis años, veintitrés dracmas eran una fortuna. Y era evidente que para Cayo seguían siéndolo.
—Este dinero es mío —dijo Marco—. Jamás he robado, aunque lo haré si con ello puedo ayudarte. No es tanto como piensas. Equivale a la paga de un mes de un soldado. Pero puede resultarte útil.
Cayo colocó la mano junto a la grieta y Marco le pasó los dracmas.
—¿Qué tipo de monedas son éstas? —susurró Cayo, observando la plata que iba cayendo en su mano.
—Son egipcias. Pasé unos años en Alejandría. No te preocupes… pesan lo mismo que las de Siracusa, y la gente aquí las acepta.
Cayo se limitó a mirarlas en silencio, y Marco recordó una época en la que Alejandría le parecía un lugar tan remoto como la luna. Pero a Siracusa llegaban barcos de todo el mundo de habla griega y él había ido familiarizándose con la idea del viaje. Sin embargo, en la Italia central la gente no viajaba mucho. Cayo, de hecho, no había salido nunca, excepto con el ejército. Se había alistado en las legiones que habían ido a combatir contra Pirro y seguramente había regresado después a la granja de la familia, y se había alistado de nuevo para la campaña de Sicilia. Marco se sentía oprimido por la confusión. No estaba bien que él, un esclavo y un cobarde, se sintiera superior a su hermano mayor.
—He traído una sierra y un cuchillo —dijo; la confusión se sumaba a la aspereza de su voz—. Y un rollo de cuerda, pero creo que es mejor no dejarlos aquí. Si decides que los quieres, los esconderé.
En realidad no quería ayudar a Cayo a fugarse, pues creía sinceramente que estaba más seguro allí, pero no podía negarse. Además, podía estar equivocado. Era posible que acabaran ejecutando a los prisioneros o que fueran asesinados por una turba siracusana furiosa por las atrocidades romanas.
—¿Cómo has llegado hasta aquí? —preguntó Cayo—. ¿Y cómo has conseguido que los guardias te permitiesen entrar con sierras y cuerdas?
—Les he dicho que estaba haciendo un recado para mi amo. En cuanto a las herramientas, no sabían que las llevaba —respondió Marco—, aunque se han quedado con mi martillo y mi cincel. También les he dicho que era samnita, para que no sospecharan que pretendía ayudar a alguien. Ahora, escucha. Puedo inventarme otro recado y volver si me necesitas, pero si abuso, empezarán a recelar. De modo que es mejor que no regrese. Tengo que saberlo ahora: ¿intentarás escapar?
—¿Puedes pasar la sierra? —interrumpió el hombre que estaba a la derecha de Cayo.
—¿Quién eres tú? —preguntó Marco.
—Quinto Fabio. Amigo y compañero de tienda de tu hermano. No podrá salir de aquí sin alguien que lo acompañe.
—¡Estaréis más seguros quedándoos donde estáis! —insistió Marco.
—Si podemos, huiremos —dijo Cayo—. No me apetece descubrir para qué quiere los prisioneros el tirano de Siracusa.
—El rey Hierón no es malo. Es más listo que un zorro y más resbaladizo que una anguila, pero no es cruel.
—¡Es un tirano siciliano! —exclamó Cayo, asombrado—. ¡Asa vivos a sus enemigos dentro de un toro de bronce!
Marco se quedó boquiabierto.
—¡No seas absurdo! —bufó, recuperándose un poco—. Nunca ha condenado a muerte a un solo ciudadano, y mucho menos ha asado a nadie vivo. El del toro era Falaris de Akragas, un hombre que vivió hace siglos y en otra ciudad.
Hubo un silencio.
—He oído que ese Hiero —dijo Cayo por fin, usando la forma latina del nombre del rey—tiene empalados a un centenar de esposas e hijos de sus enemigos.
Marco comprendió que su hermano había oído docenas de historias sobre las atrocidades de Siracusa. Los mamertinos debían de haberlas difundido cuando pidieron ayuda a los romanos, y éstos se habían hecho eco de ellas mientras se preparaban para la guerra. El Senado sabría que las historias eran falsas, pero había callado.
—Lo que has oído tú es a un mentiroso descarado —espetó Marco—. Un bandido apestoso que buscaba una excusa para sus propios crímenes.
—¿Cómo puedes estar tan seguro?
—¡Yo vivo aquí, Cayo! ¡Conozco a Hierón, he estado en su casa! Si hubiera sucedido algo remotamente parecido, lo sabría. El rey Hierón nunca ha matado ni ha hecho daño a ningún ciudadano, y eso es más de lo que puede decirse de la gente a la que habéis venido a ayudar aquí en Sicilia.
—Te has vuelto muy griego —dijo Fabio.
—¡No es necesario que me haya vuelto griego para decir que los mamertinos son una tribu de bandidos! —replicó Marco—. Por su culpa muchos de los nuestros han encontrado la muerte... y ahora venís vosotros a luchar y morir por ese puñado de asesinos. —Se detuvo, se tragó un nudo de rabia y continuó, más tranquilo—. En fin, lo único que quiero decirte es que si estás planteándote huir porque crees que el rey Hierón podría hacerte algún daño, piénsalo bien. Hay más probabilidades de que las cosas se pongan peor si intentas fugarte que si te quedas donde estás.
—De todos modos, prefiero escapar —dijo Cayo—, si puedo.
Marco volvió a suspirar. Esperaba esa respuesta.
—Es posible que consiga sacaros a los dos de la ciudad, pero a nadie más.
—¿Puedes pasarnos la sierra? —preguntó Fabio.
Marco logró deslizar la herramienta por la grieta, aunque tuvo que quitarle el mango. Fabio la ocultó bajo el colchón.
—Con esto, el cuchillo y la cuerda podremos salir —dijo—. Escóndelos debajo de una piedra junto a este tablón. ¿Sabes cuántos centinelas hay y dónde están apostados?
—Seis en la entrada, dos en cada uno de los barracones, y supongo que algunos más en el muro, aunque no los he visto al llegar. No se os ocurra subir por el acantilado; es peligroso. Lo mejor que podéis hacer es ir hasta la montaña de escombros que hay en el extremo oeste del muro. Los arbustos de esa zona están crecidos y la vegetación es tupida; podrá cobijaros mientras aguardáis un descuido de los centinelas. Si conseguís salir, id a la casa de mi amo y os sacaré de la ciudad. Lo único que os pido es que esperéis a que pasen tres noches. Si huís enseguida, alguien podría recordar que he estado aquí y saber dónde buscaros: unos cuantos días les darán la oportunidad de olvidar. Y de todos modos, Cayo, necesitas tiempo para recuperar fuerzas.
Les dio instrucciones detalladas sobre cómo hallar la casa.
—A media altura de la puerta, a la izquierda, hay varios ladrillos a punto de caer. No podéis equivocaros. Encontraré una excusa para dormir en el patio, y os dejaré entrar en secreto. Si no aparecéis... y os lo digo otra vez, creo que deberíais quedaros donde estáis, regresaré dentro de diez días con más dinero.
—¿De quién es la casa? —preguntó Fabio.
—¡Es mejor que no lo sepas! Eso lo echaría todo a perder.
—Sólo tenía curiosidad por saber quién es ese amo tuyo a quien todos los guardias conocen y a quien recibe el mismísimo rey.
—Se llama Arquímedes. Es ingeniero.
—¡El constructor de catapultas! —dijo Cayo, girando la cabeza para mirar por la grieta.
—¡No te vuelvas! —gruñó Marco—. Sí, construye catapultas.
—En el fuerte nos hablaron de él. Nos mostraron una de sus catapultas y dijeron que estaba construyendo una aún más grande, la mayor del mundo, y que seguro que funcionaría, porque sus catapultas funcionan siempre. Y afirmaron que no tenía ningún sentido pretender tomar Siracusa porque Siracusa posee el mayor ingeniero del mundo. ¿Ése es tu amo?
—Si vais a su casa —dijo de pronto Marco, entre dientes—, debéis jurarme que no le haréis ningún daño.
Silencio.
—Sería mejor para Roma que un hombre así estuviese muerto —sentenció Fabio.
—No entraréis en su casa si no me juráis que no le haréis ningún daño —insistió Marco—. No quiero que se haga daño a nadie de esa familia.
De nuevo silencio.
—¿Te ha tratado bien? —preguntó finalmente Cayo, con una mezcla de perplejidad y vergüenza. Marco nunca debería haber estado en una posición en la que le importara cómo un amo lo había tratado.
—¡Que me muera si no ha sido así! —murmuró—. Él confía en mí. Y... tiene que seguir con vida. Alguien como él... No hay gente así, ni en Alejandría. Puede hacer cualquier cosa: que el agua fluya hacia arriba, mover un barco con las manos, decirte cuántos granos de arena serían necesarios para llenar el universo. La muerte de un hombre como él no le beneficia a nadie. Su desaparición significaría que muchas de las cosas que la raza humana podría hacer, de repente, ya no podrían hacerse. —Se calló, enfermo de confusión. De pronto tuvo la sensación de que algo en él había muerto sin darse cuenta: el Marco que había huido en Asculum nunca habría pensado en ese tipo de cosas.
Se produjo un nuevo silencio. Luego Cayo dijo, con resignación:
—Juro que no le haré ningún daño. Que los dioses y las diosas me destruyan si lo hago.
—Yo también lo juro —murmuró Fabio.
—Entonces venid cuando queráis —dijo Marco—. Os ayudaré en todo lo que esté en mis manos. Arquímedes descubrió que era posible construir catapultas aun conociendo su finalidad. El truco consistía en ir paso a paso en cada fase de la construcción, concentrándose en las cuestiones técnicas, sin pensar en la utilidad última de la máquina.
No es que los problemas técnicos le supusieran un reto demasiado estimulante. La catapulta de tres talentos sólo exigía aumentar tres dedos el diámetro del calibre, lo que daba un aumento proporcional total de tres veinticincoavos, una cifra complicada para realizar los cálculos, pero no excesivamente difícil. Era consciente de que, de haberse sentido más feliz con su trabajo, habría inventado un nuevo sistema de pivotaje, pero el antiguo resultaba suficiente.
Lo que más le sorprendió fue ver el grado de entusiasmo que la construcción de la nueva máquina había suscitado entre el personal del taller. Incluido Eudaimon. El viejo ingeniero se acercó a él arrastrando los pies, tosió unas cuantas veces para aclararse la garganta y, de paso, llamar su atención, y le solicitó humildemente los planos de Salud, «pues el rey quiere que la copie». Arquímedes buscó sus apuntes y se los explicó por encima, mientras Eudaimon asentía con la cabeza y tomaba sus propias notas.
—Nunca imaginé que yo construiría una catapulta de dos talentos. ¡Haz que la siguiente sea otra belleza para mí, Arquimecánico! —dijo el viejo ingeniero, y salió alegremente, sujetando sus notas y dejando a Arquímedes sumido en un estado de perplejidad.
Parecía que el hecho de haber descubierto las intenciones del rey no bastaba para frenarlo en su propósito de retenerlo en la ciudad. Arquímedes no estaba seguro de qué hacer al respecto. Su reputación dependía ahora de si se marchaba a Alejandría o se quedaba en Siracusa. Ambas opciones tenían sus pros y sus contras, aunque no eran comparables. Hierón le resultaba interesante, mucho más que Ptolomeo, pero el Museo estaba en Alejandría. Su familia vivía en un lugar, y sus amigos más íntimos, en el otro. Y la imagen de Delia seguía entrometiéndose y confundiéndolo. Ella no le había enviado más notas para concertar una cita, y no sabía si debía sentirse destrozado o aliviado por ello. Con ese asunto estaba aún más perdido que con lo de Alejandría. Su instinto le decía que aplazara la decisión. Al fin y al cabo, no existía ninguna necesidad urgente de tomarla. Lo que sucediera con Delia estaba en manos de ella, y en lo referente a Alejandría, era evidente que no iba a abandonar Siracusa, su ciudad natal, con el enemigo a sus puertas. Aplazaría la decisión hasta que tuviera el tiempo y la energía suficientes para tomarla.
El problema era que los demás no parecían plantearse las cosas del mismo modo. Dos días después de que su hermano empezara a trabajar en la nueva catapulta, Filira recibió una invitación para ir a tocar música con la hermana del rey. La muchacha se dirigió a la mansión de la Ortigia un tanto recelosa ante tal concesión real, y cuando Arquímedes regresó a casa por la noche, se la encontró enfurecida, y a su madre con aspecto muy resuelto.
—¡Lo que en realidad quería la hermana del rey era hablar de ti! —exclamó Filira, indignada—. Y la reina, que estaba presente, ha dicho que Hierón ¡te ha prometido hacerte rico! Medión, ¿qué está sucediendo y por qué no nos has contado nada?
Arquímedes lanzó un grito sofocado y se excusó diciendo que no le había parecido el mejor momento, pues la casa seguía de luto y, además, había estado muy ocupado. Mientras pensaba qué más decir, cobró conciencia de que la verdadera razón por la que se había guardado para él las maquinaciones del rey era porque sabía que su madre y su hermana no querrían ir a Alejandría. Y como era posible que finalmente él decidiese también no ir, no tenía sentido pelearse con ellas por ese motivo. En cuanto a lo de Delia... seguro que eso no lo aprobarían.
—Hijo mío —dijo Arata, con una firmeza que resultaba mucho más difícil de afrontar que el enfado de Filira—, no deberías haber permitido que descubriéramos todas esas cosas a través de otros. Desde que llegaste de Alejandría, Hierón ha estado acosándote como un amante. Ha enviado gente a preguntar por ti, te ha invitado a su casa, te ha ofrecido grandes cantidades de dinero y te ha colmado de elogios, asegurándose de que los demás los oyeran...
—¡Le ha faltado escribir con tiza en las paredes «Arquímedes es bello»! —añadió acaloradamente Filira, pero se calló al ver la mirada de advertencia de su madre.
—¿Por qué no nos has contado nada? —prosiguió Arata—. ¿Lo has hecho para no preocuparnos?
—¡Lo siento! —exclamó Arquímedes sin saber qué decir—. Pero no, no hay motivo de preocupación. De haberlo habido, os lo habría dicho.
—¿Qué quiere el rey de ti?
—¡Sólo que construya máquinas para él! Resulta que algunas de las cosas que he estado haciendo y que yo consideraba evidentes son cosas nuevas, y el rey piensa... Bueno, ya sabes, nadie había fabricado nunca una catapulta de tres talentos, ni un sistema de poleas compuestas, ni un tornillo elevador. De modo que me imagino que Hierón tiene razón.
—Pero todo esto empezó antes de que construyeras nada —dijo Arata, recelosa.
—Bueno, sí. Hierón es un hombre muy inteligente. Conoce la importancia que tienen las matemáticas en la construcción de máquinas, y enseguida se dio cuenta de mis cualidades. Supongo que me pidió aquella demostración sobre todo para comprobarlo. Es un buen rey, y sabe el papel que tienen las obras de ingeniería en la seguridad y la prosperidad de las ciudades. De modo que quiere que trabaje para él, y a cambio me ha prometido riqueza y honor. Eso es todo. No hay nada por lo que preocuparse.
Arata miró a su hijo sin alterarse.
—Eso no es todo —concluyó.
Siempre había sabido cuándo su hijo intentaba engañarla: pucheros rotos, el mortero de la cocina que desaparecía o los pesos del telar que tomaba prestados para construir alguna máquina. .. y luego decía que no los había tocado. Arquímedes suspiró y levantó las manos en un gesto que insinuaba su rendición.
—Quiere retenerme en Siracusa. La otra noche le hice la misma pregunta que acabas de hacerme tú y admitió que había estado divulgando deliberadamente mis méritos para dificultar mi marcha. Cree que, tarde o temprano, Ptolomeo me ofrecerá riqueza, honor y un puesto en el Museo.
Se produjo un prolongado silencio. El rostro de Arata fue subiendo de color.
—¿Tan bueno eres? —preguntó por fin, casi sin aliento de lo orgullosa que se sentía. ¿Tan bueno que los reyes se disputaban sus servicios?
—Sí —afirmó Arquímedes—. Al menos, eso es lo que piensa Hierón. Yo no puedo opinar al respecto. Las poleas compuestas siguen pareciéndome algo evidente. Estoy seguro de que al menos a Ktesibios se le habría ocurrido.
Filira estaba también sofocada, pero en su caso no era de orgullo.
—¡No pretenderás volver a Alejandría! —exclamó.
—No lo sé. No iré a ninguna parte hasta que la guerra haya terminado. ¿Por qué preocuparse por eso ahora?
Su intento de esquivar el tema estaba condenado al fracaso. Filira no parecía dispuesta a permitírselo. Ella no quería ir a Alejandría; más aún, creía que si en realidad su hermano era tan bueno como pensaba el rey, tampoco él debería ir. Dijo que sería una traición a Siracusa, y el hecho de que Arquímedes le objetara que eso era precisamente lo que Hierón pretendía que ella le dijera no cambiaba en absoluto las cosas. Ella amaba a su ciudad y le irritaba la idea de que él pudiera plantearse abandonarla.
Arata, deseando aplazar una discusión que probablemente no conduciría a ningún lado, fue más comedida, pero dejó claro que ella tampoco quería irse de Siracusa. La sugerencia de Arquímedes de que, llegado el momento, Filira podría casarse con un siracusano y Arata podría vivir con ella no apaciguó a ninguna de las dos. Ambas pensaban que no sería bueno para él marcharse.
La pelea llegó a su conclusión gracias a la diplomática sugerencia de Arata de que fueran a cenar, pero resurgió en cuanto hubieron acabado los postres. En señal de paz, decidieron tocar un poco de música juntos, pero Filira, mientras afinaba el laúd, le dijo a su hermano:
—A la hermana del rey le encanta cómo tocas la flauta. —Y luego observó que el rostro de Arquímedes se iluminaba de placer—. ¡Oh, Medión! —espetó, como si algo más acabara de cobrar sentido—. No irás a decirme que a ella también le interesa la ingeniería...
—No —negó—. Le interesa el aulos. Toca muy bien, ¿verdad?
—¿Cuándo la has oído tocar?
—En la residencia del rey. Estaba en el jardín y...
Filira se levantó de un salto, sujetando la lira como si pretendiera golpearlo con ella.
—¡Tampoco has mencionado eso nunca! ¡Haces cosas que lo cambian todo para nosotras y ni siquiera se te ocurre pensar que tenemos derecho a saberlas!
—¡Yo no he hecho nada! —protestó débilmente Arquímedes—. ¡Sólo he hablado con Delia unas cuantas veces!
—¡Delia! ¡Por Zeus! ¿Y por qué no dejaba de preguntar cosas sobre ti?
Arata miró a su hijo, preocupada y sorprendida.
—¡Medión! —exclamó—. No querrás decir que la hermana del rey...
Arquímedes salió corriendo hacia su cuarto y se refugió en sus cálculos con el ábaco.
Cuando, a la noche siguiente, recibió la invitación de Dionisos para salir a cenar, se sintió aliviado: era una vía de escape a las preguntas de casa. Pero resultó que también Dionisos quería hablar sobre Alejandría... y sobre Filira.
—Siento sacar a relucir este tema en un momento tan delicado —se disculpó el capitán cuando ambos estaban reclinados junto a una mesa del Aretusa—. Sé que tu hogar sigue de luto y, además, está la guerra. Pero me han dicho que estás pensando en casar a tu hermana con un alejandrino y he creído conveniente presentarte mi oferta antes de que fuera demasiado tarde.
Arquímedes se atragantó con un bocado de atún, y tuvieron que darle golpes en la espalda y llevarle un vaso de agua. Cuando hubo recuperado la respiración, el capitán le dijo muy en serio que su deber era permanecer en Siracusa.
—No pretendo decirte con quién debe casarse tu hermana, naturalmente —prosiguió—. Pero como ciudadano fiel, debo recomendarte que no abandones nuestra amada ciudad. El rey...
—¿Quién te ha contado que estaba pensando en casar a mi hermana con un alejandrino? —lo interrumpió Arquímedes.
Dionisos se quedó estupefacto.
—Creo que tu esclavo se lo mencionó a uno de mis hombres. ¿No es verdad?
—Nunca ha habido ningún alejandrino —dijo Arquímedes, dudoso—. Mi amigo Conón y yo hablábamos a veces de la posibilidad de convertirnos en cuñados. Pero él es samnita. Y desde luego nunca comenté nada de eso en casa. ¡Oh, por todos los dioses, no vayas difundiéndolo por ahí! Ya tengo bastantes problemas con mi hermana. Si oye decir que estaba intentando casarla con un extranjero sin consultárselo, me romperá la crisma con su cítara. ¿Estás diciendo de verdad que quieres convertirte en su marido?
Parecía que así era. Dionisos empezó a enumerar sus aptitudes: su rango, sus perspectivas, sus propiedades. Pidió disculpas por carecer de buena cuna. Había ido ascendiendo en el ejército, y no se había planteado casarse hasta que su reciente ascenso le había otorgado la clase necesaria para poder aspirar a un buen matrimonio. Había adquirido unas tierras en el sur y el tercio de un barco mercante, y tenía todas sus esperanzas depositadas en que después de la guerra todo le iría muy bien. Estaba bien considerado por el rey y era respetado en el ejército. Se había fijado en Filira en casa de Arquímedes, y luego el día de la demostración, y la encontraba encantadora. Además, a él siempre le había gustado la música y quería casarse con una mujer con la que pudiera compartir su afición. Naturalmente, si tenía la suerte de conseguirla, la trataría con todo el respeto que se debía a la hermana de un hombre como Arquímedes.
Éste lo escuchó, boquiabierto. La idea de que Filira se casara le resultaba increíble, y más aún que fuera él quien tuviese que decidir con quién. Suponía que la muchacha estaba en edad de contraer matrimonio, y él era ahora el cabeza de familia, pero aun así seguía pareciéndole increíble. Las fantasías con su amigo Conón no lo habían preparado para aquel momento. ¡Y, además, con Dionisos! Le gustaba: era una buena compañía, inteligente, capaz, tenía buena voz, y estaba seguro de que lo que decía sobre sus perspectivas era cierto. Pero ¿quería a un hombre así como cuñado? ¿Y si se equivocaba y convertía a Filira en una desgraciada? ¿Cómo podía tomar una decisión así?
—No puedo darte una respuesta ahora mismo —dijo, una vez que el capitán hubo acabado su discurso—. Como muy bien has dicho, nuestra casa está de luto. No estaría bien que mi hermana se casase con el cabello todavía corto por el funeral de nuestro padre.
—Por supuesto —admitió Dionisos rápidamente—. Pero ¿y después?
—Tengo que pensarlo.
Se quedó inmóvil un instante, intentando imaginarse cómo reaccionarían ante la noticia su madre y su hermana. Arata consideraría que el capitán de la guarnición de la Ortigia era un buen partido, aunque desearía conocerlo antes de dar su beneplácito. Filira, por su parte, sería presa de la emoción, no porque tuviera ganas de irse de casa, sino por el hecho de que un hombre como aquél la pretendiera. Creía que ella valoraría la propuesta y querría saber más cosas sobre Dionisos. Tropezó con la mirada ansiosa del capitán y declaró de repente:
—Ignoro qué opinas tú de las mujeres, pero yo siempre las he considerado tan capaces como los hombres, al menos en las cuestiones cotidianas. Mi hermana es una joven con ideas propias. Ella y mi madre son mucho mejores que yo en lo que a asuntos prácticos se refiere, de modo que lo consultaré con ellas antes de responderte. No sé qué piensas de todo esto...
No apartó los ojos de los de Dionisos. Muchos hombres encontrarían deplorable permitir que las mujeres de la casa tomasen sus propias decisiones. Era consciente de que estaba poniendo a prueba al capitán, y se preguntó si la superaría.
Dionisos, soldado capaz y oficial experimentado, se puso rojo.
—Cuando vi a tu hermana en la demostración, enseguida pensé que sería de ese tipo de mujeres —murmuró—. Parecía llena de confianza y feliz. Dile a ella y a tu madre que... les mando mis más respetuosos saludos.
Arquímedes asintió. Sabía que sí Dionisos hubiera despreciado de alguna manera la opinión de Filira, él mismo se habría opuesto al matrimonio, aunque la propia Filira lo hubiese deseado. Sin embargo, ahora se explayaría con los puntos a favor del capitán cuando informara a su hermana de la oferta. Dionisos estaba dispuesto a escuchar a Filira, y le gustaba verla llena de confianza y feliz: prueba superada.
—¿Así que no has seguido adelante con ese alejandrino, o samnita, o lo que sea? —preguntó, esperanzado, el capitán.
Arquímedes negó con la cabeza.
—Filira no quiere abandonar Siracusa.
Pensó con melancolía en la radiante cara de luna de Conón de Samos. En Alejandría, él y su amigo pasaban horas juntos en tabernas baratas, garabateando cálculos en las mesas o en las paredes; se reían de los errores matemáticos de sus colegas y se contaban chistes que nadie más era capaz de entender. Cuando uno de ellos realizaba algún descubrimiento, el otro era el primero en saberlo, y se alegraban sinceramente de sus respectivos logros. Sus diferencias no habían hecho sino alimentar su amistad. Conón era bajo y regordete; le gustaba comer, beber y bailar, y no tenía buen oído para la música. Como provenía de una familia rica y distinguida, a menudo le dejaba dinero a Arquímedes o deslizaba unas monedas en el interior de su bolsa sin que se percatara de ello. Arquímedes, a cambio, le había construido a Conón una dioptra, un instrumento de óptica astronómica, que su amigo había guardado como su más preciada posesión. Conón no era bueno fabricando objetos —sus regordetas manos eran torpes—, pero su mente brincaba entre las estrellas con la agilidad de un lagarto.
De todos modos, la familia de Conón nunca le habría permitido casarse con Filira, aunque ésta hubiese estado dispuesta, así que... mejor dejarlo así.
Dionisos sonrió.
—¡Buena suerte para tu fiel hermana! Espero que tú tampoco estés pensando en marcharte.
Arquímedes murmuró algo ininteligible y se concentró en la comida.
—¿Perdón? —dijo el capitán, educado pero implacable—. No he entendido.
Arquímedes apartó el plato con la mano.
—Dime, ¿cómo puedo saber lo que haré dentro de tres o cinco años? ¡Puede que todos hayamos muerto para entonces! No pienso marcharme mientras sea útil aquí, de modo que ¿por qué no me dejáis todos en paz?
Dionisos no deseaba ofender al hombre que quería como cuñado, pero «en su condición de ciudadano leal» creía que su deber era convencerlo de que permaneciera en Siracusa, así que sus diplomáticos intentos por conseguirlo se prolongaron durante el resto de la cena. Arquímedes estaba mareado de verdad cuando se acercó el camarero para retirar los platos.
Despejada la mesa, las flautistas del Aretusa entraron en la habitación. Dionisos, sin embargo, se despegó de inmediato de la belleza que se le había abrazado.
—Mañana tengo guardia —dijo, aunque la mirada de reojo que le lanzó a Arquímedes indicaba que en realidad se sentía incómodo yéndose con una prostituta delante del hombre a quien acababa de pedir la mano de su hermana—. Pero quizá mi amigo...—Su mirada se tornó inquisitiva.
Arquímedes, de pronto, sintió unas ganas tremendas de emborracharse y acostarse con la flautista, de huir de las preguntas, de olvidar a Delia, de detener durante un rato la frenética actividad de su mente.
—¡Sí! —dijo, tendiendo una mano hacia la chica.
Ella se acercó al instante y se acurrucó en sus rodillas.
—Eres Arquímedes, ¿verdad? —le preguntó con voz ronca, acariciándole la mejilla—. ¿Ese al que llaman Arquimecánico?
—¡No me llames así! —le dijo, desesperado, y le quitó las flautas que llevaba antes de que pudiera empezar a tocar—. ¡Ven! Te mostraré algo que vale mucho más que las catapultas.
Marco, que sospechaba el motivo de la invitación de Dionisos, se había pasado la tarde dando vueltas de un lado a otro, presa de los nervios. Parecía que su intento de disuadir al capitán no había hecho más que espolearlo para que entrara en acción de inmediato. Se preguntaba cómo respondería Arquímedes.
Pero después de la cena, Arata y Filira se sentaron en el patio a tocar aprovechando el frescor de la noche, y la dulce y transparente ondulación de las cuerdas lo calmaron. La desesperación que se había apoderado de él desde hacía tres días aflojó un poco. Su visita a la cantera no había tenido repercusiones. El ejército romano seguía acampado delante de la puerta norte, y su hermano y su amigo debían de estar planificando la huida, pero la vida en la casa continuaba más o menos como siempre. A pesar de las discusiones que se habían producido últimamente entre ellos, los lazos de afecto eran demasiado fuertes como para que esas pequeñas desavenencias pudieran poner en peligro la unidad familiar. Sentado en silencio en el patio, escuchando la música, la casa le parecía más que nunca un lugar pleno y tranquilo para vivir.
Pero todo estaba cambiando. La familia estaba haciéndose rica e importante; algún día Filira se casaría y se marcharía... y él también. A alguna parte.
Cuando Arata se fue a la cama, y mientras Filira guardaba el laúd, Marco se acercó a la joven en silencio y cogió la cítara, que ella había metido ya en su estuche.
—¡Gracias! —dijo ella sin mirarlo.
Él se encogió de hombros.
—Señora... —empezó a decir con voz triste, pero se interrumpió.
Algo en su tono preocupó a Filira, que levantó la cabeza y lo miró, forzando la vista para adivinar su rostro en la oscuridad.
—¿Qué?
—¿Aún creéis que robé el dinero de vuestro hermano en Alejandría?
Ella lo miró, sorprendida por su seriedad. Casi había olvidado sus sospechas. Desde la muerte de su padre había entrado en casa mucho dinero, y Marco se había mostrado muy cuidadoso con él. Continuamente llegaban mensajeros procedentes de la residencia del rey cargados con bolsas de monedas: ciento ochenta dracmas por las catapultas, hasta el momento, más los gastos del funeral. Arquímedes apenas se preocupaba de ese tema; lo dejaba todo en manos de ella y de Marco. Con la pregunta del esclavo, se dio cuenta de los quebraderos de cabeza que le habría costado contabilizar todos y cada uno de los óbolos.
—No —respondió, avergonzada. Si alguien había engañado a su hermano en Alejandría, no era Marco.
—Me alegro —dijo él en voz baja—. No quiero que penséis mal de mí. Pase lo que pase, tened por seguro que nunca le he deseado ningún daño a esta casa.
—¿Pase lo que pase? —repitió Filira, preocupada—. ¿A qué te refieres?
—Yo... sólo me refiero a la guerra, señora. Sé que es mi gente la que está ahí fuera. Pero han venido porque les han contado mentiras, y yo no... Filira, si llegaran a entrar, lucharía por defenderos.
Ella se sintió conmovida. Alargó la mano y la posó durante un instante sobre la de él.
—Gracias, Marco. —Luego se enderezó, cogió su laúd y declaró con pasión—: ¡Pero no entrarán! ¡Los dioses favorecerán a Siracusa!
—Ruego por que lo hagan —dijo él.
Le subió la cítara y la vio entrar en su dormitorio, una delgada sombra, envuelta de negro y dolor en la oscura casa. Luego volvió a bajar y se sentó en el patio. Presionó contra la mejilla barbuda la mano que ella acababa de acariciar; tenía la garganta inflamada de sentimientos. Aquello no estaba bien. Él no era más que una propiedad. Aun así, deseaba de verdad poder luchar por ella, rescatarla de manos de sus compatriotas, llevarla a un lugar seguro, consolarla mientras ella se abrazaba a él y... Aquello no estaba bien. Tenía ganas de que Arquímedes regresara y le contara la respuesta que le había dado a Dionisos.
Esperó durante horas en el patio, a oscuras, mirando las estrellas. Por fin oyó golpes en la puerta, se puso en pie y corrió a abrir.
—Señor... —empezó.
—¡Marco! —susurró su hermano, y lo estrechó con un solo brazo.
A su lado, Quinto Fabio se coló a través de la puerta como el humo.
Marco se había olvidado casi de que aquélla era la noche en que podía esperar su llegada. Dio un traspié hacia atrás y cerró precipitadamente la puerta a sus espaldas.
—¿Os han seguido? —musitó. Luego tuvo que repetirlo en latín.
Fue Fabio quien respondió.
—No. Pero hemos tenido que matar a un centinela. Antes de la mañana lo echarán de menos y empezarán a buscarnos. Dijiste que podías ayudarnos a salir de la ciudad. ¡Espero que puedas hacerlo esta misma noche!
—Sí —dijo Marco, espantado. ¿A cuál de los centinelas habrían matado? ¿Al más joven, al jefe, a uno de los que se echaron a reír lanzando puñetazos al aire cuando mencionó las catapultas de su amo? Y habría sido con su cuchillo, sin duda. Cuando se lo entregó, sabía que existía esa posibilidad, pero esperaba que...—. Baja la voz —le ordenó—. ¿Quieres despertar a alguien? ¿Cómo estás, Cayo?
—Dolorido. Pero puedo arreglármelas. Ese médico griego sabía lo que hacía. —Extendió de nuevo la mano para sujetar a su hermano por el brazo y apretárselo—. ¿Cómo piensas sacarnos de aquí?
—¿Tenéis todavía la cuerda que os di?
Dos cabezas, apenas perceptibles en la penumbra, negaron al unísono.
—La hemos dejado colgando de la pared —susurró Fabio.
—Conseguiré otra.
De pronto llamaron de nuevo a la puerta.
—¡Oh, no! —exclamó Marco. Empujó a los dos hombres hacia el comedor, hasta que entraron en él—. ¡Escondeos!
Un segundo golpe, más fuerte. Marco cerró la puerta del comedor y fue a abrir la de la calle, justo cuando Arquímedes gritaba su nombre desde el exterior.
—Lo siento, señor —dijo, abriendo a su amo—. Estaba dormido.
Arquímedes traspasó el umbral a trompicones y se dejó caer en el banco que había junto a la pared. Olía a vino y a perfume barato. Marco cerró de nuevo.
—Es mejor que os vayáis a la cama.
—Todavía no —dijo Arquímedes—. Se me ha ocurrido una melodía y quiero memorizarla antes de que la olvide. Ve a buscarme las flautas.
Articulaba mal, pero con soltura. Marco reconoció aterrorizado aquel estado anímico: borracho como estaba, su amo podía pasarse la noche entera hablando de geometría.
—¿Señor?
—¡Mis flautas! La soprano y la tenor.
—Pero, señor, ¡es más de medianoche! Los vecinos...
—¡Por Zeus! ¿Y qué si se despiertan? ¡No es más que música!
Marco se quedó donde estaba. Con la presencia de Cayo y Fabio agazapados en el comedor, sentía como si la noche entera se hubiese convertido en un bloque de piedra y él hubiera exea—vado junto con ellos en su interior, solidificado con su miedo. Se dio cuenta, horrorizado, de que no se fiaba de ellos. Sabía que Cayo no rompería su juramento, pero ¿y Fabio? La expresión dura y letal de aquel hombre no le inspiraba confianza. Había deseado matar al constructor de catapultas del que la ciudad se enorgullecía. Arquímedes estaba allí, borracho, sin sospechar nada. Sería fácil para Fabio deslizarse hasta el patio mientras estaba descuidado y... ¿Qué había sucedido con el cuchillo?
—¡Marco! —dijo Arquímedes, impaciente—. ¿Tengo que ir a buscarlas yo?
«Dioses y diosas —pensó Marco—, ¿estarán en el comedor?»—¡No, señor! Iré yo.
En el comedor, divisó las figuras de Cayo y Fabio, agachados exactamente donde él los había imaginado, junto a la ventana. Buscó a tientas las flautas en el aparador, pero no las encontró.
—Marco, ¿le dijiste a uno de los hombres de Dionisos que quería casar a Filira con Conón? —gritó Arquímedes desde el patio.
—Es posible —respondió. No había manera, tendría que encender una lámpara. Sudando de horror, buscó a tientas y halló la que solía estar en la mesa.
—¿Por qué lo hiciste? Sabes que el padre de Conón nunca habría dado su consentimiento.
—Pero vos siempre hablabais de ello... —dijo, palpando distraídamente en busca del pedernal para encender la lámpara—. Pensaba que, quizá, ahora que somos ricos...
—No. Él se casará con aquella muchacha samnita el año que viene. Y de cualquier modo, sabes que Filira no quiere dejar Siracusa. No deberías haber dicho nada. Si ella descubre que se me había pasado por la cabeza casarla con alguien de Alejandría, se pondrá hecha una fiera. Y Dionisos estaba muy alterado por eso. ¿Sabes lo que ha hecho? ¡Me ha pedido a Filira en matrimonio!
Marco obligó a sus temblorosas manos a encender el pedernal. La mecha de la lámpara prendió enseguida, proyectando un cálido resplandor amarillo en toda la estancia. Los ojos de los dos hombres acurrucados junto a la ventana brillaron, y la luz reveló una mancha de sangre en la mejilla de Fabio y el cuchillo en su mano. Marco movió la cabeza y le hizo un gesto desesperado para que guardara el arma. Siguió buscando las flautas por el comedor, pero no las veía por ningún lado.
—Señor, ¿dónde están las flautas? —preguntó, abstraído.
—No lo sé —respondió Arquímedes, bostezando—. Búscalas, ¡deprisa!
Marco regresó al patio con la lámpara.
—¿Qué respuesta le habéis dado a Dionisos?
Su amo estaba recostado en el banco, ya despojado del manto, con otra corona de perejil en la cabeza. Se suponía que el perejil evitaba las borracheras, pero no había funcionado.
—Ninguna. Dejaré primero que Filira emita su opinión. Aunque podrían formar una buena pareja.
—¡Pero si no es más que una niña! —objetó enseguida Marco, encontrando aún tiempo para preocuparse de que ella pudiera estar de acuerdo con su hermano—. No podéis pretender que una muchacha de dieciséis años tome una decisión tan importante sobre su futuro.
Arquímedes soltó una carcajada.
—¡Oh, por Apolo! ¡Marco, sabes que soy incapaz incluso de decidir lo que hay que comprar en el mercado! ¿Por qué crees que podría elegir un esposo para Filira cuando ni siquiera sé comprar aceitunas? —Subió los pies al banco, dobló las rodillas y se las rodeó con los brazos—. Filira sabrá decidir mucho mejor que yo. Es inteligente... Marco, tú piensas que la geometría es completa y amargamente inútil, ¿verdad?
—No.
—Sí, siempre lo has pensado. Mirabas a los eruditos que entraban en el Museo con una cara que parecía la de un banquero que ve a un heredero despilfarrando su herencia. ¡Tantas posibilidades desperdiciadas en el aire! Y en el fondo, Dionisos está de acuerdo contigo. Cuando nos conocimos, elogió Alejandría y la llamó el hogar de Afrodita, pero esta noche no ha hecho otra cosa que decirme que me debo a Siracusa... Creo que las flautas están en mi habitación.
—Voy a buscarlas —refunfuñó Marco, impotente.
Dejó la lámpara junto a su amo, esperando que la luz que desprendía le ofreciera alguna protección, subió corriendo los peldaños de tres en tres e irrumpió en el dormitorio. El baúl de la ropa era una forma negra y oblonga bajo el rectángulo gris de la ventana. Lo palpó y encontró primero el borde con muescas del ábaco y a continuación, como el aire fresco en una tormenta de arena, diversas cajas de suave madera amontonadas unas encima de otras: los estuches de las flautas. Los cogió todos y corrió de nuevo escaleras abajo, con el corazón saliéndosele del pecho.
Arquímedes seguía tranquilamente sentado en el banco, moviendo la mano bajo la luz de la lámpara y observando el cambio de sombras en la palma. Marco cerró los ojos un instante para calmarse. La sensación de alivio le dio debilidad.
Arquímedes le arrancó de las manos los aulos y buscó entre ellos hasta dar con el soprano y el tenor. Deslizó las lengüetas, ajustó las varas y, sin mediar una palabra más, se lanzó a interpretar una complicada melodía.
Al principio era una danza: la flauta soprano arrancó con un trino rápido y alegre, mientras que la tenor mantenía un ritmo constante. Una danza popular para bailar en corro o en fila. Pero los veloces dedos fueron alterándola. El ritmo pasó a la flauta soprano, y la tenor asumió la melodía con repentinos e inquietantes cambios de compás casi asincrónicos, acelerándose y aflojando el paso. El modo cambió sin previo aviso, y el tono se volvió quejumbroso, con una coloración de una oscuridad subyacente. La inquietud se acrecentó. Lo que antes era rápido se tornó vertiginoso, un arrebato de sonido por encima de un caos de disonancia; las flautas luchaban entre ellas, notas irresolubles que se pisaban los talones, casi desafinadas, pero sin llegar a estarlo. De pronto las notas se solaparon y encontraron la armonía, la verdadera armonía, algo excepcional en la música griega: dos notas conformaron un acorde que producía escalofríos en la espalda, componiendo una melodía triste y lenta. Reapareció entonces el tema de la danza, aunque convertido ahora en una marcha, una marcha lenta de despedida. La armo—nía se convirtió en un único sonido que le susurraba en voz baja a la noche, hasta que se fundió cálidamente con la quietud.
Siguió un largo silencio. Marco se percató de que había perdido la noción del tiempo y de que mientras sonaba la música no había sido consciente de nada más. Arquímedes miró las flautas que tenía en las manos como si se hubiese olvidado de lo que eran.
—Hijo mío —dijo la voz de Arata desde una ventana de la planta superior—, eso provenía de un dios. Pero es posible que los vecinos no lo aprecien, y deberías estar en la cama.
—Sí, madre —respondió enseguida Arquímedes. Quitó las lengüetas de los aulos y guardó los instrumentos en sus estuches: luego se levantó y se pasó la mano entre el cabello.
—¿Qué ha sido eso? —pregunto Marco con voz entrecortada.
Arquímedes dudó.
—Creo que una canción de despedida a Alejandría —dijo, absorto—. Pero aún es pronto para decidirlo.
Atravesó el patio tambaleándose, y Marco oyó crujir los peldaños de las escaleras mientras su amo iba de camino a la cama.
Marco se sentó en el banco y permaneció allí un rato, temblando. Luego se dio cuenta de que la vela empezaba a derretirse y sopló para apagarla.
La puerta que daba acceso al comedor se abrió sin hacer ruido y los dos fugitivos se deslizaron a través de ella.
—¡Por Júpiter! —susurró Fabio—. ¡Pensaba que ese loco no pararía nunca!
—¡Cállate! —le dijo con vehemencia Cayo, en voz baja—. ¡Dioses y diosas, ese joven sabe tocar la flauta!
—¡No tenemos tiempo para conciertos! —replicó Fabio—. ¡Si queremos salir de la ciudad, deberíamos irnos ya!
—¡Silencio! —pidió Marco—. Dejad que la casa se sosiegue.
Cayo se sentó en el banco, junto a Marco. Éste sentía el tejido tenso del cabestrillo que sujetaba el brazo roto de su hermano. Permanecieron callados, percibiendo mutuamente el calor de sus cuerpos en la sofocante oscuridad. Marco recordaba una ocasión, cuando tenía ocho años, en que su padre le había pegado, y Cayo se había sentado a su lado, igual que en ese momento, tocándolo apenas, consolándolo con su presencia. El amor que siempre había sentido por su hermano, que había permanecido escondido durante mucho tiempo bajo su propia vergüenza y confusión, fluía otra vez en su interior, y con él, el dolor ciego y desconcertante de que sólo podrían volver a verse así.
La casa ya estaba en silencio. Si el concierto había despertado a los vecinos, éstos habían decidido no decir nada y habían vuelto a dormirse. Marco se levantó finalmente y se dirigió al taller donde Arquímedes construía sus máquinas de pequeño. Aún estaban guardados allí todos sus artilugios. Había mucha cuerda, pues durante una época todas sus máquinas eran grúas y poleas. Marco la cogió toda y la guardó en una gran cesta de mimbre; luego añadió un torno alargado y salió de nuevo al patio con todo el cargamento.
—Muy bien —susurró—. Ya podemos irnos.
Mientras retiraba el cerrojo de la puerta, captó por el rabillo del ojo un tenue resplandor. Se giró y vio a Quinto Fabio comprobando el cuchillo. Se estremeció, pero recordó que el romano, al fin y al cabo, había mantenido su juramento, y salió de la casa.
El barrio de la Acradina se veía oscuro y desierto bajo las estrellas. Un perro ladró al oírlos pasar. Marco condujo a los dos hombres por el laberinto de callejuelas hasta llegar a un estrecho sendero que zigzagueaba por la ladera de la meseta de Epipolae y desembocaba en la planicie situada frente al templo de la Fortuna. Se llevó los dedos a los labios, le lanzó un beso a la diosa y siguieron corriendo hasta dejar atrás las últimas casuchas del barrio de Tyche.
—¿Adónde vamos? —preguntó Fabio en un tono de voz normal, aprovechando que estaban en campo abierto.
—A la zona de la muralla costera, donde la meseta va hacia el interior —respondió Marco—. Hay pocos guardias apostados allí, puesto que no tenéis flota. La muralla corre a lo largo del acantilado, pero tenemos cuerda suficiente. Cuando lleguéis a un barranco, trepad por él, y una vez arriba, lo único que debéis hacer es caminar en dirección norte, tierra adentro, y alcanzaréis vuestro campamento.
—¿Alcanzaréis? —observó Fabio—. ¿Es que tú no vienes?
—No —replicó sin alterarse—, mientras sigáis sitiando Siracusa.
—¡Marco! —exclamó Cayo, adelantándose hasta ponerse a su altura—. ¡Tú vienes con nosotros!
—No.
—¡Eres romano! —dijo Fabio, molesto—. ¡No perteneces a Siracusa!
—Soy un esclavo —repuso con voz ronca—. Un romano auténtico habría muerto en Asculum.
—¡No digas eso! —gritó Cayo—. De eso hace ya mucho tiempo. Entonces tenías dieciséis años, y sólo habías recibido tres semanas de formación. Para empezar, nunca deberías haber estado en la legión. Fui yo quien te llevó allí... Lo que ocurrió fue más culpa mía que tuya.
—No es cierto —dijo Marco, cansado—. Sabes que fui yo quien insistió en ir. No quería quedarme en casa con nuestro padre. Fui yo el que huyó, y fui yo el que decidió seguir después con vida.
—Hace un momento le has dicho a ese flautista que no se puede pretender que alguien con dieciséis años tome una decisión muy importante con respecto a su futuro —dijo Fabio—. ¿Por qué haces una excepción contigo?
—¿Entiendes el griego? —preguntó Marco, sorprendido.
—Un poco.
—Asculum es agua pasada —dijo Cayo, retomando el tema—. Ahora puedes regresar.
—¿Para asumir mi castigo?
—¡No! —respondió, tocándole el hombro—. Para volver a casa. Estoy seguro de que serás perdonado. Eso ocurrió hace mucho tiempo, y te has redimido ayudándonos a escapar. Puedes acudir al cónsul y contarle lo que sabes sobre las defensas de Siracusa, y te perdonará. Estoy seguro.
—Ah, ¿sí? —dijo Marco con amargura: ya había pensado en eso—. Y si no lo hago, ¿qué sucedería entonces?
—¿Por qué no ibas a hacerlo?
—Porque no pienso a ayudar a nadie que pretenda tomar Siracusa —contestó con resolución—. ¡Que los dioses me destruyan si lo hago!
—Pero... —tartamudeó Cayo, sin poder creerlo.
—¡Sois vosotros los que no tenéis nada que hacer aquí! —exclamó Marco, dirigiéndose rabioso a su hermano—. ¿No lo ves? Roma y Cartago han estado expandiendo su poder a espaldas de la otra, y llevan tiempo preparándose para entrar en guerra. ¡Muy bien! Es comprensible. ¡Pero ahora resulta que Roma establece una alianza con Mesana y ataca Siracusa! ¿Qué sentido tiene eso?
—El Senado y el pueblo decidieron que era lo mejor —dijo Fabio, reprobándolo—. ¿Crees saberlo tú mejor que ellos?
—¡Sí! —declaró Marco—. Conozco Siracusa, y vosotros me habéis demostrado que el pueblo romano no. ¡Algún desgraciado vomita una desvergonzada mentira sobre Siracusa y el gran pueblo romano se abalanza sobre ella como un perro! No creo que cuando Roma empezó esta guerra, tuviera más idea de lo que estaba haciendo que la que tenía vuestro general cuando envió vuestro manípulo hacia las catapultas. Cayo, lo siento, pero es la verdad.
—Marco —dijo Cayo de forma apremiante—. Marco, debes venir con nosotros. Esos soldados recordarán que fuiste a vernos y supondrán que eres tú quien nos ha ayudado. ¡Te crucificarán si te quedas aquí!
—Realmente no sabes nada sobre Siracusa —repuso, entristecido—. Los que crucifican son los cartagineses: los griegos decapitan o envenenan. Pero tampoco creo que hagan eso. Nadie sabe que os vi. Y en lo que a los soldados se refiere, yo estaba examinando la cantera. Mi amo es un hombre famoso y de confianza, y su reputación me protegerá. Y aun en el caso de que me pillaran, ¿me escuchas, Cayo?, aun en el caso de que me pillaran, estoy dispuesto a aceptar el castigo. Deserté en una ocasión de mi puesto y he tenido que vivir con ello. Destruí el lugar que ocupaba en la vida y me arrastré a la esclavitud como refugio. Ahora mi lugar está aquí, y no voy a desertar de nuevo de mi puesto.
—¡Oh, dioses y diosas! —exclamó violentamente Cayo—. ¡No puedes hacer eso, Marco! ¡Creía que pensabas venir con nosotros! ¡De haber sabido que ibas a quedarte, nunca habría intentando escapar!
—Te dije que no lo hicieras, que estarías mejor donde estabas, pero no quisiste escucharme. Nadie me obligó a ayudarte, Cayo. Fue una elección libre por mi parte. Si puedo asumir las consecuencias, ¿por qué no puedes hacerlo tú?
—¡Ya he tenido que vivir una vez con la culpa de haber sido la causa de tu muerte! ¡No me obligues a seguir viviendo así! ¡Debes acompañarnos!
—No.
—¡Por Júpiter! —exclamó Fabio, después de un silencio—. Todo esto por Siracusa. ¿Qué es lo que ha dicho el hijo de tu amo sobre los alejandrinos? —Y repitió las palabras con un marcado acento griego—: «¡Tantas posibilidades desperdiciadas en el aire!»Marco dejó de caminar y lo miró con el entrecejo fruncido.
—¿El hijo de mi amo?
—El sobrino, entonces, o el amante... Sé que los griegos tienen esas inclinaciones. El flautista.
—¡No te has dado cuenta de quién era! —exclamó Marco, convencido de pronto de que sus sospechas no andaban mal encaminadas: si Fabio hubiera sabido quién era el hombre que estaba allí sentado, Arquímedes habría muerto.
—¿Quién era, entonces? —preguntó Fabio, impaciente.
—Mi amo —respondió, satisfecho, y echó a andar de nuevo.
—¿Ese muchacho? —dijo Cayo, asombrado.
—Tiene veintidós años. Originariamente me vendieron a su padre.
—Pero tú dijiste... y en el fuerte decían... Yo pensaba... —Cayo se detuvo y, de golpe, empezó a reír a carcajadas—. ¡Por Júpiter! ¡Me lo había imaginado como un anciano serio con una mirada terrible y una larga barba blanca! Una especie de mago terrorífico. ¡Me preguntaba qué estaría haciendo ese flautista charlatán en la misma casa!
Marco se sintió de repente inundado por otra oleada de amor hacia su hermano, y se le unió en las risas.
—¿Un mago terrorífico?
Cayo movió la mano buena, como quitándole importancia.
—Dijiste que podía contar los granos de arena y hacer que el agua fluyera cuesta arriba. Eso a mí me suena a magia.
Marco volvió a reír.
—Prácticamente lo es —dijo, anhelando de pronto contarle a su hermano todo lo que había visto, hecho y pensado desde que se había convertido en esclavo—. El caracol de agua es algo mágico, y yo ayudé a construirlo. Es esa máquina que logra que el agua suba cuesta arriba. Cayo, es una especie de... No, tienes que verla para apreciarla, de verdad. Es...
Las risas de Cayo se interrumpieron de golpe.
—¡Marco, ven con nosotros! —repitió—. ¡Por favor!
—Cayo, si voy contigo, moriré —dijo, abatido—. Sabes que será así.
—¡No! No si regresas como el romano fiel que nos ha ayudado a escapar.
—¡Pero para eso tengo que traicionar a Siracusa! Y no lo haré. Le debo demasiado.
—¿Cómo es posible que le debas algo a una ciudad en la que eres un esclavo?
Marco se encogió de hombros. Pensó en la música: los conciertos familiares, los conciertos públicos que había escuchado acompañando a la familia, las obras de teatro. Y estaba la gente... Los vecinos, los demás esclavos de la casa, Arata, Arquímedes. Filira. Más que eso, estaba la inmensidad del mundo que había palpado, el torrente constante de ideas que habían fluido frente a él, inalcanzables y desconcertantes, y que, ahora que reflexionaba sobre ello, lo habían hecho crecer. Había odiado su esclavitud y seguía odiándola, pero no se arrepentía del resto.
—No puedo explicártelo —dijo despacio—. Intentar hablar de ello es como intentar pesar objetos utilizando una pinta: imposible. Pero, créeme, Cayo, si traicionara a Siracusa, destruiría el honor y la lealtad que puedan quedar en mí. No me pidas que haga eso.
Cayo le acarició el hombro cariñosamente.
—Entonces rezaré a todos los dioses para que estés bien y para que no sospechen de ti —susurró—. Si llegaran a matarte por haberme ayudado, Marco... no sé lo que haría. Al amanecer del día siguiente, Agatón despertó al rey con la noticia de que Dionisos, hijo de Cairefón, acababa de llegar a la casa preguntando por él.
—Hazlo pasar al comedor —ordenó sucintamente Hierón—. Dile que voy enseguida.
Un minuto después aparecía el rey, descalzo y ajustándose el cinturón de la túnica. El capitán de la guarnición de la Ortigia lo esperaba de pie, junto a la puerta. Tenía el aspecto demacrado y excesivamente despierto de quien se ha pasado la noche en vela, y la expresión del que es portador de malas noticias.
—Siéntate —dijo Hierón, ocupando su lugar en el diván central e indicándole un lugar a su derecha—. ¿Qué sucede?
Dionisos declinó la invitación a sentarse.
—Anoche escaparon dos prisioneros romanos de la cantera —anunció sin más rodeos—. Acepto la plena responsabilidad.
Hierón lo miró con curiosidad y suspiró.
—¿Resultó alguien herido?
Dionisos hizo una mueca.
—Uno de los guardias fue asesinado. Straton, hijo de Metrodoro, un hombre bueno, uno de los mejores. Estaba pensando ascenderlo. Ya he informado a su familia.
Hierón se quedó un momento en silencio.
—¡Que la tierra sea ligera sobre él! —dijo por fin—. Cuéntame punto por punto lo que sucedió... Por cierto, capitán, seré yo quien decida quién es el responsable. No tú. Y toma asiento, o me dará tortícolis.
Dionisos se sentó, muy rígido.
—Cerca de una hora después de la medianoche —comenzó—, uno de los centinelas advirtió que Straton, el guardia que vigilaba la sección oeste, no estaba en su lugar. Fue a buscarlo y lo encontró tendido en el suelo, con el cuello cortado. A su lado había una cuerda que colgaba por fuera del muro. El centinela dio enseguida la voz de alarma, y el jefe de la guardia, Hermócrates, hijo de Dión, ordenó de inmediato reforzar la vigilancia en los muros y me mandó un mensajero. Él mismo fue en persona a inspeccionar a los presos. La mayoría de ellos estaban dormidos, y los guardias que los custodiaban, despiertos y en sus puestos; pero faltaban dos hombres del barracón central: Cayo Valerio y Quinto Fabio, ambos pertenecientes al mismo manípulo. Fabio era un oficial... tessararius creo que era el título que ostentaba.
—Comandante de guardia —tradujo Hierón—. Un rango bajo dentro de una centuria.
—Los dos prisioneros estaban colocados el uno junto al otro —prosiguió Dionisos—. Valerio tenía el brazo dislocado y varias costillas rotas, por lo que no había sido encadenado, pero Fabio llevaba grilletes en los pies. De algún modo logró liberarse, seguramente pasando los pies entre ellos... Los grilletes siguen en su lugar, sin daños aparentes; los guardias del barracón dicen que eran viejos y que ese hombre era como una serpiente. Detrás de donde estaban instalados se descubrieron dos tablas de la pared serradas y luego devueltas otra vez a su lugar. Hermócrates ordenó inspeccionar el barracón y hallaron una sierra escondida debajo de un colchón. —Dionisos la sacó de entre un pliegue de su manto y la depositó sobre la mesa: una inconfundible hilera de dientes de hierro, con un pedazo de tela envuelto en un extremo a modo de mango. Hierón la cogió para examinarla y volvió a dejarla. El capitán continuó—: Yo llegué cuando Hermócrates estaba interrogando a los demás prisioneros. Por supuesto, nadie había visto nada. De inmediato salí con un grupo de hombres a buscar a los huidos, pero ya había pasado mucho tiempo y no encontramos ni una huella. Desearía dejar claro, no obstante, que apoyo la decisión de Hermócrates de no rastrear enseguida las calles, pues no conocía con exactitud el alcance de la fuga y no disponía de hombres suficientes para mantener la cantera segura y, además, inspeccionar las calles.
—Me parece bien —dijo Hierón—. ¿Has informado a los oficiales de los puestos de vigilancia?
—Lo hice en cuanto llegué a la cantera.
—Bien. Entonces lo más probable es que esos dos romanos sigan dentro de las murallas, escondidos seguramente en algún lugar por el hombre que les proporcionó la sierra, la cuerda y el arma que utilizaron para acabar con la vida de ese pobre guardia. ¿Quién ha tenido contacto con los prisioneros?
Dionisio se encogió de hombros.
—Vos, yo, los guardias y vuestro médico. Ignoro si ha habido alguien más. Como sabéis, hasta que mis hombres y yo nos hicimos responsables de los presos, éstos estuvieron al cargo de la guarnición del Hexapilón. Sin embargo, dudo que el capitán Lisias se haya relajado. Pero hay una cosa... —Sacó de su bolso un pedazo de tela anudado y lo depositó sobre la mesa; al abrirlo, apareció una moneda de plata—. Uno de los guardias dice que el prisionero Valerio le dio esto ayer para que le comprara aceite. El guardia, sin embargo, pagó el aceite con otra moneda y conservó ésta.
Hierón cogió la pieza de plata y la examinó. En el reverso se veía una corona y un rayo, y en el anverso, el perfil sonriente de Ptolomeo II, tocado con una diadema.
—Sorprendente —afirmó sin alterar el tono de voz. Luego, mirando a Dionisos con ojos bondadosos, dijo—: Comprendo que tu guardia también se sorprendiera y te la entregara.
Dionisos asintió.
—Dice que el cautivo le aseguró que era del mismo peso que las monedas sicilianas.
—Y así es, en efecto. Pero resulta extraño encontrarla en manos de un romano. —La dejó en la mesa—. Puede que sea un detalle irrelevante. Tal vez la tuviera desde hace tiempo y la conservara por su rareza, como una especie de talismán de la buena suerte, y sólo decidiese desprenderse de ella desesperado por comprar un poco de aceite para que su amigo pudiera librarse de los grilletes.
—¡Por Zeus! —exclamó Dionisos, sorprendido. No le había extrañado que el prisionero pidiera aceite: se utilizaba como jabón, y le había parecido natural que el hombre quisiera lavarse.
Hierón le sonrió con expresión tensa.
—Aunque también podría tener el mismo origen que la cuerda. Supongo que has comprobado si alguno de tus hombres ha estado recientemente en Egipto. ¿Tienes algún mercenario italiano? ¿O griegos de alguna ciudad de Italia?
—Un par de tarentinos —admitió Dionisos—. Pero no creo que... Es decir, sé que al menos uno de ellos odia a los romanos.
—De todos modos, verifica sus historiales —ordenó el rey—. Mira si es posible que los hayan chantajeado. Y otra cosa: haz una lista de todas las personas que han entrado en la cantera y que no han visitado a los prisioneros.
—¿Qué? —preguntó el capitán, desconcertado.
—La sierra no tiene mango —apuntó Hierón—. ¿Elegiría expresamente una sin mango alguien que pensara entregársela en mano a los prisioneros? Yo diría que es mucho más probable que se lo hubiese quitado para que pudiera pasar por una rendija de la pared.
—¡Por Zeus! —exclamó Dionisos de nuevo—. Sé de un hombre que visitó la cantera y no a los prisioneros, y, aunque es poco probable que haya sido él el responsable, otros pueden haber entrado con la excusa de ir con el mismo encargo.
—¿Qué encargo es ése?
—Piedras para las catapultas. Lisias me dijo que Arquímedes había enviado a su esclavo para que verificase dónde se encontraban las mejores piedras para la catapulta de tres talentos.
Hierón levantó la cabeza y miró a Dionisos con los ojos abiertos de par en par.
—¡Oh, dioses! —exclamó.
—¿Qué sucede? —preguntó el capitán, sorprendido—. Era el esclavo de Arquímedes... Lisias dijo que vuestro médico personal estaba allí y lo reconoció.
Hierón dio una palmada y enseguida apareció Agatón en el umbral.
—Coge a un grupo de soldados y corre a casa de Arquímedes —ordenó el rey—. Hay dos prisioneros fugados que podrían estar escondidos allí. Pon primero a la familia a salvo y luego registra toda la casa. Dile a Arquímedes que venga a verme. Si encuentras a su esclavo italiano, tráelo también, custodiado. ¡Date prisa! ¡Corre!
Agatón, perplejo, inclinó la cabeza y salió a toda prisa. Hierón se puso en pie y se mordió las uñas, ansioso.
—¡Señor! —exclamó Dionisos, consternado—. No pensaréis que Arquímedes...
—Ese esclavo suyo es latino, y estuvo en Egipto con él. Si Arquímedes quería piedras especiales para la catapulta de tres talentos, y yo no tengo noticia de que así sea, habría enviado a cualquier otro a buscarlas. Siempre ha procurado mantener a ese esclavo alejado de cualquier cosa estratégica.
—¿Cómo sabéis...? —empezó débilmente Dionisos.
—¡Porque lo he comprobado! El esclavo afirma ser samnita, pero es obvio que miente. Lleva trece años en Siracusa, es decir, desde la guerra pírrica, cuando centenares de latinos fueron esclavizados. Es probable que conociera a esos dos prisioneros y haya acordado ayudarlos a escapar si ellos lo ayudaban a volver a casa y a la libertad. ¡Por Heracles, espero estar equivocado! ¡Espero que no hallemos a Arquímedes con el cuello cortado, como ese pobre guardia!
—Anoche estuvo cenando conmigo en el Aretusa —dijo Dionisos en voz baja—. Yo... quería pedirle a su hermana en matrimonio. Lo dejé allí tocando la flauta con una muchacha. Eso sería más o menos una hora antes de la medianoche.
—¡Confío en que la chica lo mantuviera distraído hasta el amanecer! —dijo el rey, y volvió a sentarse.
—¿Por qué habría de conservar Arquímedes a un esclavo de cuya fidelidad sospechaba? —preguntó Dionisos.
—¡No seas estúpido! —dijo Hierón, impaciente—. Ese hombre lleva trece años sirviendo a la familia, y se lo llevó a Alejandría con él. ¡Es evidente que no lo considera desleal! Pero también es evidente que, por algún motivo, alberga sospechas sobre su nacionalidad, de modo que lo confinó a las tareas domésticas para evitarle cualquier crisis patriótica de conciencia. ¿Qué otra cosa podía hacer? —Se pasó la mano por la cara y miró de nuevo a Dionisos—. De todos modos, espero estar equivocado —repitió solemnemente.
Cuando los soldados llamaron a la puerta, hacía media hora que Marco estaba en casa. Nada más llegar, había guardado en su sitio la cesta con las cuerdas y se había puesto a realizar su primera tarea diaria: limpiar la letrina. Al oír el grito alarmado de Sosibia, que había salido a abrir, se quedó inmóvil un instante, escuchando; luego fue a lavarse las manos y salió al patio, donde empezaba a congregarse el resto de la familia.
Arquímedes, que acababa de despertar de un sueño profundo, bajó las escaleras a trompicones, pálido y resacoso, con la túnica negra arrugada por haber dormido con ella, y observó, mareado y perplejo, a Agatón y al capitán que comandaba el grupo. Entre ambos le explicaron que durante la noche habían huido dos prisioneros y que existía la posibilidad de que estuvieran escondidos en su casa.
—¿Dónde? —preguntó de mala gana—. No es una casa muy grande. Creo que habríamos advertido la presencia de dos romanos.
—El rey nos ha dado órdenes de que la registremos, señor —dijo el capitán—. Está preocupado por vuestra seguridad.
—¡Eso es ridículo! ¡Ya veis que aquí no hay nadie, excepto mi familia!
El capitán examinó los rostros de las personas reunidas en el patio, y luego miró de nuevo al desaliñado amo de la casa.
—Aun así, debo realizar el registro. Uno de vuestros esclavos puede quedarse para servirnos de guía, pero el resto de la familia debería ir a casa de algún vecino, para mantenerse fuera de peligro. Creedme, señor, tenemos órdenes estrictas de que no le pase nada a nadie.
—¡Por Zeus! —exclamó Arquímedes, disgustado.
—Estoy segura de que Eufanes no tendrá ningún problema en acogernos —intervino Arata desde la puerta del taller, cubierta con un manto que se había puesto a toda prisa. Filira estaba a su lado.
Arquímedes abrió la boca, dispuesto a replicar, pero Agatón le espetó, cortante:
—El rey desea que vayáis a hablar con él enseguida.
El joven lo miró airadamente.
—¡Por Apolo délico, qué arrogancia! —declaró—. ¡Primero saca a mi familia de nuestra propia casa y luego pretende que yo vaya corriendo en cuanto da una palmada! ¡Si Hierón cree que es mi amo, pronto haré que sepa lo equivocado que está!
Arata soltó un jadeo y se le cayó el velo. El mayordomo del rey, rojo de indignación, se irguió todo lo que pudo, pero su estatura no era nada impresionante.
Antes de que el hombrecillo pudiese hablar, Arquímedes volvió al ataque con rabia.
—¡Ésta es mi casa, y no os he pedido que entréis en ella! ¡Salid!
El capitán miró a Agatón en busca de instrucciones, pero el esclavo sólo era capaz de balbucear. Luego dirigió la vista de nuevo hacia a Arquímedes, recordó el gran respeto que sentía el rey hacia él y decidió que aquello exigía una conciliación.
—Señor —dijo—, entended que hacemos esto por vuestra seguridad, no por...
—El rey ha ordenado también que le llevemos a vuestro esclavo Marco —declaró Agatón, después de recuperar la voz.
—Eso es... —empezó Arquímedes, pero entonces se giró hacia Marco y se calló.
El rostro del esclavo, inexpresivo e inerte como el barro, le reveló de inmediato que la acusación implícita no carecía de fundamento. Lo miró durante un prolongado instante, horrorizado. El capitán siguió contando lo preocupado que estaba el rey por su segundad.
Arquímedes levantó la mano, y entonces se produjo un repentino silencio, que se tornó más profundo, como una piedra que cae al vacío, cuando él y Marco se miraron.
—¿Están aquí? —preguntó finalmente el joven, rompiendo aquella quietud.
—No —respondió el esclavo entre dientes—. Dejadlos que registren la casa.
Arquímedes lo observó de nuevo un momento. Marco, al encontrarse con sus ojos, tuvo la sensación de que era la primera vez en su vida que recibía la plena atención de su amo; antes, aquella mirada se había fijado siempre en algo situado más allá de él, o a su lado, y sólo ahora todo el poder de la mente que había detrás de ella se cernía sobre él. Pensó que la abertura de una catapulta de tres talentos habría parecido menos imponente.
—¿Han estado aquí? —preguntó Arquímedes en voz baja.
Tras un momento de duda, Marco asintió.
—Anoche —musitó—. Estaban aquí cuando regresasteis de la cena. Permanecieron ocultos en el comedor hasta que todo volvió a estar en calma, pero ya se han ido. —Se enderezó y siguió hablando, por la familia y, especialmente, por la muchacha que lo observaba con expresión aturdida—. Uno de ellos es mi hermano. Lo ayudé porque sentí que era mi deber; pero primero le hice jurar que no haría daño a nadie de esta casa. Me pidió que huyera con él, pero me negué. No quería formar parte del ataque contra Siracusa. Estoy preparado para aceptar las consecuencias de lo que he hecho.
—¿Dónde se encuentran ahora? —preguntó el capitán.
—Fuera de la ciudad —respondió Marco, orgulloso—. A estas alturas ya han debido de llegar al campamento. Podéis buscar todo lo que queráis, pero no los encontraréis.
—Vendrás con nosotros, tal como ha ordenado el rey —dijo el capitán, y Marco inclinó al instante la cabeza en señal de conformidad.
—Yo... yo también iré —balbuceó Arquímedes con voz ronca. Atravesó el patio en dirección a su madre, la abrazó y la besó en la mejilla—. No te preocupes. Deja que los hombres registren la casa, pero permaneced todos aquí. No creo que tenga sentido ya molestar a Eufanes a estas horas de la mañana. Quédate y asegúrate de que no se llevan nada. Y no íes permitas que se muestren insolentes. —Miró a Arata y luego al capitán, pero sus siguientes palabras estuvieron dirigidas al grupo entero de soldados—: No somos gente insignificante.
Agatón, Arquímedes y Marco partieron hacia la Ortigia, escoltados por dos guardias. El esclavo iba sin atar ante la insistencia de Arquímedes. Agatón había accedido a ello, a pesar de que todas las partes de su rígida espalda y las miradas de su amargo rostro expresaban la más absoluta desaprobación. Marco, que caminaba en silencio con la cabeza gacha, sentía esas miradas como el chasqueo de unos dedos contra su cara, aunque mucho más dolorosa le resultaba la expresión de desdicha y consternación de Arquímedes.
Cuando llegaron a la residencia del rey, éste se encontraba aún con Dionisos en el comedor. Hierón se levantó de un salto en cuanto entraron y sonrió radiante.
—¡Salud para ti, Arquímedes, y gracias a los dioses! —exclamó, acercándose para estrecharle la mano—. Perdóname si te he molestado sin necesidad, pero...
—El esclavo lo ha confesado —interrumpió Agatón con voz ronca—. Dice que anoche ayudó a los dos prisioneros a salir clandestinamente de la ciudad.
Hierón se giró hacia Marco. La sonrisa que le había regalado a Arquímedes seguía aún en sus labios, pero la expresión de sus ojos había cambiado.
—¿Cómo? —preguntó.
Marco tosió para aclararse la garganta.
—Los ayudé a bajar por la muralla de la costa, en el punto donde la meseta va tierra adentro. En ese trecho sólo hay un guardia apostado, y en aquel instante había bajado al piso inferior para verificar las plataformas. —Miró a Arquímedes—. Tomé prestada aquella polea que construisteis la última vez que arreglé el tejado, señor. ¿Sabéis a cuál me refiero? La del torno alargado; la anclamos en la parte interior de las jambas de la tronera, y bajé a Cayo en la cesta de las tejas... Tiene el brazo dislocado y varias costillas rotas, y no podía descender por una cuerda. Fabio se deslizó tras él. Luego volví a subir la cesta, lo recogí todo y regresé a casa.
—¿Por qué lo hiciste? —preguntó el rey en voz baja, con sus oscuros ojos fijos en los del esclavo. Su semblante era impenetrable.
Marco enderezó la espalda.
—Uno de esos hombres es mi hermano. Cayo Valerio, hijo de Cayo, de la familia valeriana electa por votación.
—Un ciudadano romano.
—Sí. Yo también era romano. —Miró de reojo la expresión de los rostros que había a su alrededor: la del mayordomo, incrédula; la de Arquímedes, aturdida y triste; la de Dionisos y los dos soldados, furiosa y asombrada; la del rey... inescrutable. Pero debía continuar... no tenía sentido guardarse nada. Aunque no lo hubiese confesado, lo habrían sabido. Habían mandado soldados a investigar: alguien debía de haber recordado su visita a la cantera—. Vi por casualidad la procesión de prisioneros cuando marchaban hacia la ciudad, y reconocí a Cayo entre ellos. Él también me vio. Estaba herido y... no podía abandonarlo a su suerte. Al día siguiente fui a hablar con él. El otro hombre, Fabio, estaba a su lado y nos oyó; de modo que tuve que implicarlo también.
—Yo no sabía nada de todo eso —dijo Arquímedes, confuso.
—Por supuesto que no —repuso Marco, y volvió a mirar al rey—. Señor, supongo que ya os habréis dado cuenta, pero puedo confirmároslo. Mi amo no sabía nada. Ni siquiera sabe que soy romano. —Se giró hacia Arquímedes—. Les dije a los guardias de la cantera que era vuestro esclavo y que me habíais enviado para averiguar qué cantera proporcionaría las mejores piedras para la catapulta de tres talentos. Me dejaron pasar enseguida y me acerqué al barracón. Hablé con Cayo a través de la pared, y me pidió—que lo ayudara a huir. Yo le dije que estaba mejor donde estaba, pero no me creyó. Les han contado muchas historias estúpidas sobre vos, señor —añadió dirigiéndose a Hierón, con tono de disculpa.
—¿De verdad? ¿Qué tipo de historias?
Al ver que Marco dudaba, el rey lo alentó:
—¡Por favor! Me gustaría mucho saberlo. No te culparé por repetirlas.
—Os confunden con Falaris de Akagras —explicó Marco, incómodo—. Dicen que asáis a la gente viva en un toro de bronce y que la empaláis con estacas.
—Vaya, vaya. ¿Hay alguien en particular a quien se supone que he asado o empalado, o elijo a mis víctimas al azar?
—Se supone que asáis a vuestros enemigos —respondió Marco, más incómodo si cabe—, y que empaláis a sus esposas e hijos. Intenté convencer a Cayo de que todo eso eran mentiras, pero creo que no lo logré. Su amigo dijo que me había vuelto muy griego. No saben nada sobre los griegos, y mucho menos sobre Siracusa.
—¿Que yo empalo niños? ¡Dioses! Muy bien, sigue. Decidiste ayudar a tu hermano y a su amigo a huir. Les diste dinero, una sierra, cuerda y un arma.
—Un cuchillo —admitió—. Sí. Esperaba que no lo utilizaran, pero parece que lo hicieron. Lo siento por el hombre, quienquiera que fuese.
—Se llamaba Straton, hijo de Metrodoro. Creo que lo conocías.
Arquímedes y Marco se quedaron boquiabiertos.
—¿Straton? —preguntó Marco, horrorizado—. Pero... las tropas de la Ortigia no eran las que...
—Ayer me responsabilizaron a mí de los prisioneros —dijo fríamente Dionisos—. Anoche Straton estaba de guardia en el extremo oeste de la muralla. Le cortaron el cuello.
—¡Dioses! —gruñó Marco.
Se tapó la cara: no podía seguir sosteniendo todas aquellas miradas. Toda esa noche sin dormir, los días de ansiedad que la habían precedido, se derrumbaron sobre él, y sintió que iba a echarse a llorar. ¡Straton! No se trataba de un soldado anónimo, sino de alguien a quien conocía, un amable jugador, un tipo al que le gustaban los chistes, un hombre con una vida tan real y apremiante como la suya.
—Tú lo apreciabas —afirmó la tranquila voz del rey.
Marco asintió con la cabeza sin separar las manos.
—Sí. Era un hombre que se merecía una larga vida. ¡Dioses! ¡Nunca debería haberles dado nada, excepto el dinero! —Después de un momento, continuó—: Cayo dijo que no habría intentado escapar de haber sabido que yo no pensaba acompañarlo.
—¿Por qué no te fuiste con ellos? —preguntó el rey—. Para empezar, ¿por qué estás en esta ciudad? Resulta difícil imaginar a un ciudadano romano sirviendo como esclavo. Suponía que eras simplemente un aliado de Roma que había ayudado a huir a un conocido, pero parece que la cosa es más complicada que eso.
Marco separó las manos.
—No, no lo es tanto —declaró amargamente—. Me alisté en las legiones para ir a la guerra pírrica. En Asculum, cuando los epirotas entraron a la carga, tuve pánico, tiré el escudo al suelo y eché a correr. Después oculté mi origen romano para que no me devolvieran con los míos.
—Ah —dijo Hierón, en un tono de repulsa.
—¡No lo entiendo! —exclamó Arquímedes—. ¿Por qué?
—Los romanos matan a los hombres que desertan de su puesto —explicó el rey—. Los desnudan y los ponen delante de sus camaradas, que deben golpearlos hasta la muerte con palos y piedras. Consideran que ese trato incita a los hombres al valor... Algo que, sin duda, es cierto para quien cree que merece la pena comprar el valor a un precio así.
Hierón se aproximó al esclavo y examinó su rostro con curiosidad. Estaba tan cerca que Marco notaba el calor de su aliento, pero no podía moverse porque tenía encima a los guardias. Atrapado bajo aquel escrutinio, se sintió, por vez primera, como un prisionero.
—Sin embargo, no siempre infligen esos castigos —prosiguió—. Los hombres que simplemente huyen por miedo son perdonados a menudo. Además, lo de Asculum fue hace mucho tiempo. ¿Por qué, después de tantos años en el exilio, no has regresado?
—Me habrían pedido información sobre las defensas de Siracusa —dijo Marco con voz débil; se sentía derrotado. ¿Quién iba a creerlo? Había entregado un cuchillo a los enemigos de Siracusa y éstos lo habían utilizado para asesinar a uno de sus ciudadanos. Después de eso, ¿quién iba a creer que era leal? Pero continuó, de todos modos—. Y cuando me hubiera negado a dársela, me habrían matado.
—¿Y te habrías negado?
—¡Sí! —respondió, reuniendo los últimos vestigios de su fuerza y mirando a aquellos ojos impenetrables—. No lo creáis si no queréis, pero me habría negado. Siracusa no ha cometido ninguna ofensa contra el pueblo romano, y Roma no tiene por qué atacarla. Y en lo que a mí se refiere, esta ciudad me ha dado la vida. Mi esclavitud no es culpa suya, sino sólo mía, y me ha proporcionado cosas que ni siquiera sabía que existían. Estoy en deuda con ella, y jamás le haré daño. ¡Que los dioses me destruyan si lo hago... y que los dioses favorezcan a Siracusa y la coronen con la victoria!
—No es ésa una plegaria que esperaría oír en boca de un romano —observó secamente Hierón—. Pero el daño a la ciudad ya lo has hecho, convirtiéndote en cómplice del asesinato de uno de sus defensores. —Regresó a su canapé, junto a la mesa, y se sentó—. Volvamos a lo que sucedió anoche. ¿Fuiste a la cantera para ayudar a tu hermano y a su amigo a saltar el muro?
—Estaba en mi casa —intervino Arquímedes—. De no haber sido así, lo habrían echado de menos. Además, me abrió la puerta cuando llegué, un par de horas después de la medianoche.
—Él ha dicho que para entonces ya estaban allí los prisioneros —replicó Agatón—. Escondidos.
Marco asintió y recitó los hechos uno tras otro.
—Llegaron poco antes que mi amo. Cuando hablé con ellos, les dije que se presentaran en la casa tres noches después, como mínimo, y les hice jurar que no harían daño a ningún miembro de la familia. —Recordó de nuevo, con un escalofrío, a Fabio, agachado junto a la ventana del comedor, cuchillo en mano, con la mejilla ensangrentada y los ojos brillantes. Pero no había motivo alguno para mencionárselo al rey.
—Señor —dijo Arquímedes de forma apremiante—. Este hombre me pertenece.
—Eso es algo cuestionable —replicó Hierón—. Según parece, es ciudadano romano, y no debería ser esclavo.
—Mi padre lo adquirió legalmente —insistió Arquímedes—. Lleva mucho tiempo con mi familia, y jamás nos ha sido infiel. Y tampoco lo habría sido ahora si no lo hubiese obligado una lealtad más antigua hacia su hermano. Además, se ha negado a comprar su seguridad al precio de traicionar a la ciudad, y se ha quedado aquí para arrostrar las consecuencias de su ofensa.
—¿Tú crees? ¿O simplemente confiaba en que no lo atraparían?
—Desde luego, esperaba que no me atrapasen —dijo enseguida Marco—, pero estaba preparado para sufrir las consecuencias en caso contrario, y sigo estándolo. —Deseaba acabar con todo aquello.
—¿Y cuáles piensas que deben ser las consecuencias? —preguntó Hierón.
Marco lo miró fijamente. Los brillantes ojos del rey seguían siendo inescrutables.
—Deberíais condenarme a muerte. —Se sintió orgulloso de lo tranquilas que habían sonado sus palabras.
—¡Ah, la muerte! —exclamó Hierón. Se reclinó en su canapé, subió las piernas y las cruzó—. Falaris de Akragas... ¿Ése soy yo? ¿Sabes, Arquímedes? Siempre me he preguntado acerca de ese toro de bronce. ¿Es técnicamente posible? No me refiero al vaciado de la escultura, sino al resto de la historia... que los gritos de las víctimas quedan distorsionados hasta parecer los mugidos de un toro.
Arquímedes lo miró, sorprendido.
—Técnicamente es posible distorsionar un sonido. Sí, por supuesto. Pero...
—¿Cómo pudo haber existido algo semejante? No te preocupes. No voy a pedirte que me construyas uno. Dime, Marco Valerio, ¿por qué se supone que debo condenarte a muerte? En efecto, debido a tus actos, ha sido asesinado un buen hombre; sin embargo, no lo mataste tú. Es evidente que no deseabas su muerte y que no participaste en el crimen. Lo máximo de lo que se te puede acusar es de haber proporcionado el arma asesina, y eso no suele considerarse una ofensa capital, como tampoco lo es ayudar a un pariente a escapar de la cárcel. Por lo que a mí respecta, no eres culpable de nada más. Cierto es que has abusado de la confianza de tu excelente amo y que has puesto a su familia en peligro, pero él parece más inclinado a interceder por ti que a acusarte. Y ya que no soy Falaris de Akragas, no voy a condenarte a muerte por un crimen al que un jurado asignaría un castigo inferior.
»Ahora bien, aunque tus ofensas no sean capitales, siguen siendo serias, y el castigo que deberías recibir por ellas depende de tu estatus, que es, como acabo de decir, cuestionable. Tú dices ser ciudadano romano, y Arquímedes, que eres su esclavo. Como esclavo que ha engañado a su amo y traicionado a la ciudad, y como cómplice del asesinato de un ciudadano, deberías ser azotado y enviado a trabajar a las canteras. Tu condición de romano, no obstante, te convierte en un enemigo nacional, y tu suerte depende enteramente de las autoridades militares de Siracusa, es decir, de mí. —Miró a su alrededor, como preguntando si alguien quería discutir aquello. Cuando sus ojos se encontraron con los de Arquímedes, se detuvieron un momento.
—Retiro mis derechos sobre este hombre —dijo Arquímedes en voz baja y poco firme—. Y, si es necesario, lo liberaré. Queda en vuestras manos, oh, rey.
Hierón asintió con la cabeza.
—Creo que basta con que retires tus derechos. ¿Deseas una compensación por él? ¿Cuánto costó?
—No quiero ninguna compensación.
Una nueva inclinación de cabeza. El rey volvió a dirigirse a Marco.
—Marco Valerio, hijo de Cayo, de la familia valeriana electa por votación de la ciudad de Roma, has ayudado a dos compatriotas tuyos a fugarse de la cárcel en que estaban retenidos. Me parece lo más adecuado que ocupes su lugar en la cantera hasta que seas intercambiado, rescatado previo pago o liberado junto con aquellos que fueron hechos prisioneros en la batalla. En el caso de que estés pensando que así estoy sentenciándote a muerte y convirtiendo a tu propia gente en tu ejecutora, permíteme añadir que, por lo que a mí se refiere, puedes contarle a Apio Claudio lo que desees sobre las defensas de Siracusa. Nada de lo que pudieras decir dañaría a esta gran ciudad; al contrario, podría ayudarla. De hecho, he mostrado nuestras defensas a tus futuros compañeros de prisión como un remedio al desprecio que el cónsul parece tenernos.
»En cuanto a Straton, hijo de Metrodoro, que murió en manos de los enemigos de Siracusa, decreto que reciba un funeral de estado y que su familia perciba por él lo mismo que si hubiera muerto en batalla... porque el que cae guardando la ciudad no es menos que el que lo hace defendiendo las murallas.
Hierón se interrumpió y paseó de nuevo la mirada por la estancia. Arquímedes inclinó la cabeza enseguida. Dionisos dudó, planteándose una posible protesta, pero después de mirar de reojo a Arquímedes, cedió. Entonces Hierón bajó también la cabeza, satisfecho.
—Llevad al prisionero a la cantera y que ocupe el lugar de su hermano —ordenó a los dos soldados—. Capitán Dionisos, estoy en desacuerdo contigo en cuanto a quién ha sido el responsable de este incidente, pero mirándolo en retrospectiva, creo que no había guardias suficientes en la cantera. Hemos confiado demasiado en las heridas de los cautivos. Refuerza la vigilancia y toma las medidas oportunas. Agatón, dile a Nicóstrato que venga: voy a redactar una orden para doblar la guardia en la muralla de la costa. Arquímedes... —El rey dudó—. ¿Te importaría quedarte a desayunar?
Arquímedes negó con la cabeza.
—Entonces, por favor, siéntete como en tu casa. Descansa un poco y sosiégate antes de volver a la tuya.
Los soldados salieron escoltando a Marco. A pesar de la calma que éste mostraba, su expresión era de vergüenza y desconcierto, muy distinta de la que debería tener un hombre que acá—baba de oír que quedaba libre de la esclavitud y podía regresar con su gente. Dionisos marchó a cumplir las órdenes del rey y enseguida llegó el secretario Nicóstrato. Arquímedes salió al jardín, más conmocionado y confuso que nunca.
Estaba sentado junto a la fuente, agitando el agua con los dedos, cuando Delia pasó por allí de camino al desayuno. La joven se paró en seco, contuvo la respiración y lo observó en silencio durante un minuto.
Desde que Hierón le había prometido riqueza y honor a su excepcional ingeniero, lo que ella había descartado antes como imposible empezaba a insinuársele como posible, y no sabía qué hacer. Era consciente de que el hecho de que el rey quisiese mantener a Arquímedes en Siracusa no significaba que desease casar a su propia hermana con el hijo de un maestro de clase media. Pero una parte tortuosa y poco fiable de su cabeza había empezado a susurrarle que, aunque Hierón no quisiese para ella un matrimonio así, probablemente lo aceptaría si, por ejemplo, ella declaraba que amaba a Arquímedes y él amenazaba con marcharse a Alejandría si el rey se negaba a dar su permiso para el enlace.
Al igual que le había ocurrido cuando concertó los encuentros secretos con Arquímedes, no podía creer lo que estaba haciendo, no podía creer que fuera capaz de hacerle semejante chantaje a su hermano. Le debía un matrimonio que le aportase ventajas políticas. Cuando Hierón subió al poder, se había encontrado con una ciudad sacudida por las guerras pírricas, una ciudad en bancarrota que había perdido su flota y su tesoro, una población rebelde y un ejército amotinado, y en poco tiempo la había convertido de nuevo en una urbe fuerte y próspera. Aquello ya era extraordinario de por sí, pero haberlo hecho sin violencia y sin cometer injusticias era un logro sin precedentes en la historia de Siracusa. Delia sabía lo que debía hacer, lo había sabido siempre: decirle a Arquímedes que no debían volver a verse y conformarse con su destino. Pero cuando pensaba en él, no podía resignarse.
Sin embargo, la idea de hablar con Hierón, de admitir lo que había estado haciendo y lo que quería hacer, de afrontar su enfado o, lo que era peor, su terrible dolor, la horrorizaba.
Y, por otra parte, tampoco sabía si Arquímedes deseaba casarse con ella. A veces estaba convencida de que él la amaba, otras pensaba que tal vez la despreciaba por su descaro... Sentía vergüenza al recordar la manera en que se había arrojado en sus brazos. ¿Quería él de verdad irse a Alejandría? ¿Quería ella convertirse en la cadena que lo atara a Siracusa? Tenía miedo de verlo de nuevo, miedo de que rechazara su plan.
Después de darle muchas vueltas, había decidido hablar con la hermana de Arquímedes para ver si podía descubrir la opinión que el joven tenía de ella, pero había sido un desastre. Filira no parecía haber oído de su hermano ningún comentario, ni bueno ni malo, sobre Delia, y, lo que era más, a la muchacha no le había hecho ninguna gracia que la abordara de esa forma. No estaba segura del motivo, pero suponía que había manejado mal la entrevista; a menudo le ocurría. Y la reina Filistis, que había desaprobado la invitación, aunque había tenido que admitir que era perfectamente correcta, había estado con ellas todo el tiempo, poniendo mala cara cada vez que se mencionaba a Arquímedes. Filistis lo desaprobaba en todo; lo consideraba un joven engreído al que estaban tratando con más honor del que se merecía, y lo culpaba de haber ofendido a su esposo con acusaciones de fraude al final de una jornada particularmente agotadora. Sin embargo, debido a que Hierón había decidido que era importante cuidar bien a aquel hombre, Filistis había accedido a cooperar, pero no era de su agrado.
Y allí estaba ahora Arquímedes en persona, despeinado y cansado, contemplando tristemente el estanque, mientras la luz de primera hora de la mañana proyectaba frescas sombras entre las hojas del jardín.
Delia se adelantó, y él, al oír los pasos, levantó la vista y la miró pestañeando, sin sorprenderse; su mente aún se hallaba concentrada en lo que estuviera contemplando en el agua.
—¡Salud! —dijo ella, luchando por mantener la voz firme—. ¿Qué te trae aquí tan temprano?
Ante esas palabras, Arquímedes frunció el semblante, enderezó la espalda y se puso en pie.
—Nada agradable —respondió con tristeza—. Mi esclavo Marco ayudó a fugarse a dos romanos, que mataron a un guardia de las murallas, un hombre al que yo conocía, un buen hombre.
—¡Oh, por todos los dioses! —exclamó, preocupada, y añadió rápidamente—: Estoy segura de que mi hermano no te culpará por lo que ha hecho tu esclavo.
Él sacudió la cabeza, pero siguió con el cuerpo encorvado y triste.
—A Marco lo han encerrado en los barracones de los prisioneros. Estoy avergonzado.
—¡No es culpa tuya que un esclavo haga algo malo!
El joven negó con la cabeza.
—¡No, no se trata de eso! Lo que me avergüenza es que nunca he sabido quién era Marco en realidad... y que hasta ahora no me he dado cuenta de que es un ser extraordinario. El motivo por el que ayudó a esos hombres a huir fue que uno de ellos era su hermano. Podría haberse escapado él también, pero no lo hizo porque no quería traicionar a Siracusa. Tenía una obligación hacia su hermano y otra hacia Siracusa, de modo que cumplió las dos lo mejor que pudo y luego se quedó a la espera de morir por ello. Ni siquiera se ha quejado. Siempre ha sido absolutamente sincero y escrupuloso. Debería haberlo advertido antes. Pero no le presto atención a nadie, aunque lo tenga delante de los ojos. Sólo presto atención a las matemáticas. —Su voz estaba llena de dolor.
Ella no sabía qué responderle. Se acercó a la fuente y se sentó en el borde.
—Supongo que las matemáticas son racionales y que la gente no lo es —dijo.
Él lanzó un gruñido de arrepentimiento.
—¿Conoces la canción de las sirenas?
Detén tu nave y quédate a escuchar nuestra canción.
Ningún marinero ha pasado en su negro bajel
sin que oyera nuestra dulce llamada,
sino que sigue su curso deleitándose en ella, sabiendo más...
Pues nosotras conocemos todo lo que sucede
sobre la fértil tierra.
Bajó la voz y continuó:
Eso dijeron con su encantadora y cristalina voz
y deseé con todo mi corazón escucharla.
Ordené a mis amigos que me dejaran libre...
pero lo que hicieron fue sujetarme con más cadenas.
—Las matemáticas son como el canto de las sirenas. Sin embargo, parece que la gente tiene los oídos taponados con cera y no puede escucharlas. Lo digo ahora, con vergüenza, pero sé que no cambiaré. En cuanto vuelvan a cantarme, olvidaré a todo el mundo y todo lo que tenga delante.
Delia permaneció en silencio durante un largo momento, pensando en él, y en ella, en su hermano, y luego repitió muy despacio:
—Cadenas. Hierón habló de encadenarte a Siracusa. ¿Te resulta odiosa esa idea?
Él no respondió enseguida. Esa misma mañana Hierón lo había reclamado como si fuera su esclavo, y se había sentido dolido y ultrajado, pero empezaba a creer que se quedaría en Siracusa y que trabajaría con el rey. Con él, no para él. Hasta entonces se había resignado a acatar sus órdenes cuando le había parecido que era inevitable, pero la resignación se había ido derrumbando a medida que comenzaba a valorar su propio poder. No le gustaba la manera en que Hierón había tratado de manipularlo, pero lo había hecho con un estilo tan elegante como una comprobación geométrica, y eso lo había convencido de que el rey prefería en verdad persuadir a decretar. Y también empezaba a gustarle Hierón: su sutileza, su rápida percepción y su eficiencia, su buen humor. Y luego estaba Delia. Por ella merecía la pena permanecer en Siracusa, si es que podía conseguirla, y ahora pensaba que tal vez eso sería posible. Al fin y al cabo, Hierón le había prometido darle lo que quisiera.
Pero ¿no se trataría de un truco más? El puesto que Hierón había creado para él lo había halagado, y le parecía más importante que el que podría obtener en Egipto, pero ¿y si no era así? ¿Y si no era más que una farsa destinada a engañarlo? ¿Se convertiría en un amigo del rey o en un asesor? ¿Tendrían una relación de igual a igual o sería un criado a sueldo?
—Estoy en deuda con tu hermano —dijo por fin—, y sospecho que eso es lo que él quiere. Pero todavía no me ha dado nada que yo no pueda pagarle, ni siquiera la vida de Marco, pues lo que yo puedo hacer por él vale mucho. ¿Cadenas? Bueno. —Se observó las muñecas, delgadas y huesudas, como si estuviera contemplando unos grilletes—. Al fin y al cabo, las sirenas devoran a la gente. Odiseo las escuchó, y vivió gracias a esas cadenas. Quizá yo las necesite. Quizá debería estar atado a una ciudad, y a gente que no tenga nada que ver con las matemáticas. Y cadenas las habrá en todas partes. Si el rey Ptolomeo me ofrece un puesto de trabajo, será por los caracoles de agua y las catapultas. De modo que lo único que puedo hacer es elegir quién me pone esas cadenas y lo pesadas que puedan ser.
—¡Así que sigues pensando en irte a Alejandría!
Él la miró.
—¡Oh, no! ¡Todo el mundo me dice lo mismo!
—¡No quiero que te vayas! —dijo Delia de forma imprudente, y se sonrojó.
Él le dio la mano y los dedos fuertes y decididos de ella se entrelazaron con los suyos.
—Delia... —empezó, pero se interrumpió. Se miraron durante un prolongado momento, no con un arrebato de amor, sino intentando desesperadamente adivinar la voluntad del otro, los pensamientos del otro—. Quiero hacerte una pregunta —continuó por fin—. ¿Existe alguna posibilidad de que pudieras ser la responsable de que me quedara?
El sofoco de la joven se acrecentó.
—Hierón podría... —musitó—. ¡No! —Se había prometido no intentar forzar el consentimiento de su hermano, no de—volverle toda su amabilidad con aquel... aquel insulto. Apartó la vista y probó de nuevo—. No puedo... —Advirtió que seguía con la mano de Arquímedes entrelazada con la suya y la soltó. Le brotaron lágrimas de vergüenza. ¿Ésa era su fortaleza mental? Intentaba dejar a aquel hombre y ni siquiera podía soltarle la mano. Movió la cabeza y gritó desesperadamente—. ¡No puedo!
—No depende de ti —dijo la voz de él, a su lado—. Depende de tu hermano. Hablaré con él.
Ella se arriesgó a volver a mirarlo y vio que la felicidad le iluminaba el rostro. La había comprendido: había comprendido sus pensamientos.
—Me prometió cualquier cosa, excepto el Museo —le explicó Arquímedes, razonando su postura—. Y jamás esperé que los dioses llegaran a favorecerme tanto. ¿Por qué no pedir más? Lo peor que puede ocurrir es que diga que no. Hablaré con él. Encontraré un buen momento y se lo pediré. Cuando haya finalizado la catapulta de tres talentos. Se lo pediré entonces. Marco ocupó el lugar de su hermano en el barracón intermedio de la cantera, con los grilletes de Fabio en los tobillos. Los demás presos se mostraron recelosos ante su relato, pero no le importó, y pasó dormido la mayor parte de su primer día en prisión. Los vigilantes lo despertaron hacia el mediodía, cuando comenzaron a encadenar a los cautivos entre sí como parte de las nuevas medidas de seguridad. Las tablas serradas de la pared habían sido ya sustituidas y había dos guardias más apostados en la parte trasera de los barracones, desde donde podían controlar todo lo que se les pasara por alto a los de la puerta. Tampoco eso le importaba a Marco. No le importaba nada. Se suponía que tenía que estar contento, pues al fin sería otra vez un hombre libre, libre y con vida, pero estaba demasiado agotado. Le amedrentaba el tremendo esfuerzo que debería hacer para adaptarse de nuevo a su gente. Comió lo que los guardias le llevaron y volvió a dormirse.
Se despertó con la sensación de que lo observaban y se incorporó de golpe. Arquímedes estaba sentado en el extremo de su colchón, con los brazos apoyados en las rodillas y una expresión de ansiedad en el rostro. Todos los prisioneros miraban, desconfiados, al visitante, y un soldado rondaba a escasos pasos de distancia. En la penumbra del barracón resultaba difícil advertirlo, pero Marco pensó que estaba anocheciendo.
—Siento despertarte —se disculpó Arquímedes.
—He estado durmiendo todo el día —respondió Marco, incómodo.
No sabía qué decir; el joven que tenía delante le parecía casi un extraño, a pesar de que lo conocía tan íntimamente como a Cayo: lo había visto crecer y pasar de niño a hombre, y habían compartido aposentos y escasez de dinero en tierra extranjera. Pero, aunque rara vez había pensado en él como su amo, su condición de esclavo había definido siempre la relación entre ellos; sin embargo, ahora, con la desaparición de ese vínculo, lo único que podía hacer era avanzar con dificultad en un mar de emociones sin forma.
—Te he traído algunas cosas —dijo Arquímedes, tan incómodo como Marco, depositando un paquete a los pies del colchón.
Marco vio enseguida que el envoltorio del paquete era su túnica de invierno. Lo arrastró para acercárselo y desató las esquinas. En el interior estaba su otra túnica de invierno, una escultura de terracota de Afrodita que había comprado en Egipto con el dinero obtenido con los caracoles de agua, y algún que otro objeto que había ido adquiriendo a lo largo de los años. Había también una pequeña bolsa de cuero en la que tintineaba algo y un estuche de forma oblonga de madera de pino pulida. Se quedó mirando el estuche, lo cogió y lo abrió: contenía el aulos tenor de Arquímedes. La dura madera de sicómoro aparecía más oscura a la altura de los agujeros, gastada por el uso. Levantó la vista, confundido.
—He pensado que a lo mejor podrías aprender a tocarlo aquí, mientras esperas el intercambio —dijo Arquímedes.
Marco cogió la flauta; la madera tenía un tacto cálido, y tan suave como el agua.
—No puedo, señor. Es vuestro.
—Puedo comprar otro. Puedo permitírmelo. Y tú tienes un buen sentido del tono; es una pena desperdiciarlo. No sé por qué nunca has aprendido a tocar un instrumento.
—No es algo muy romano —le explicó Marco—. Mi padre me habría pegado de habérselo pedido.
Arquímedes lo miró, sorprendido.
—¿Debido a todos esos chistes sobre muchachos flautistas?
—No —negó en voz baja—. Habría dicho que estudiar música no era varonil, que la música es un lujo, y que el lujo corrompe el alma. La toleraba como diversión, pero siempre decía que los únicos conocimientos que un hombre necesita son saber llevar una granja y la guerra.
Arquímedes siguió mirándolo, intentando acomodar su cabeza a una idea tan estrambótica. También los griegos creían que el lujo corrompía, pero no consideraban que la música fuese un lujo. Era algo básico: sin ella, los hombres no eran completamente humanos.
—¿No lo quieres, entonces? —preguntó, vencido.
Marco recorrió la flauta con un encallecido pulgar y susurró:
—Lo quiero, señor. —Y su corazón se despertó de pronto. Regresar con su gente no tenía por qué significar abandonar todo lo que había aprendido. ¿Por qué no podía tocar el aulos? ¡De todos modos, nunca había estado de acuerdo con su padre en nada!—. Gracias.
Arquímedes sonrió.
—Bien. He puesto en el estuche tres lengüetas. Deberían durarte un tiempo. Si estás aquí una buena temporada, te traeré más, o, si no, puedes pedir a los guardias que te compren alguna. Y cuando sepas manejar ésta, querrás una segunda flauta. Puedes decidir por ti mismo qué voz debería ser. Ahí hay algo de dinero. —Hizo un vago ademán en dirección a la bolsa de cuero.
—Gracias... —repitió Marco—. Lo siento mucho, señor.
Arquímedes negó con la cabeza.
—No podías abandonar a tu hermano.
Marco se encontró con sus ojos.
—A lo mejor no. Pero abusé de vuestra confianza y os puse en peligro. Creo que Fabio os habría matado si hubiera sabido quién erais. Nunca debería haberlo metido en la casa, y mucho menos darle un cuchillo. Lo lamento.
Arquímedes miró al suelo; estaba enrojeciendo.
—Marco, mi negligente confianza merece que abusen de ella. ¿Recuerdas cuando regresamos a Alejandría después de construir los caracoles de agua, cuando te pedí que te llevaras el dinero a nuestro alojamiento? Mis amigos me dijeron que era un idiota por confiar tanto en ti, pero nunca se me pasó por la cabeza que pudieras robármelo.
Marco bufó.
—¡A mí sí!
—¿Sí? Bueno, ¿y por qué no? Al fin y al cabo, habría significado para ti la libertad y la independencia. Pero no lo hiciste. Lo llevaste a casa y estuviste insistiéndome durante días para que lo depositara en un banco. Lo que quiero decir es que yo no tenía derecho a confiar en ti hasta ese punto. Era una arrogancia. Nunca he hecho nada para ganarme una lealtad de ese tipo. Como amo fui negligente y descuidado. Pero me fiaba de ti, y nunca consideré que merecieras algún elogio por no haberme fallado. De modo que... yo también lo siento.
Marco notó que se sonrojaba también.
—Señor... —empezó.
—No es necesario que me llames así.
—Estaba en deuda con vos por muchísimas cosas, incluso antes de esta mañana. La música es una de ellas; la mecánica, otra. Sí, eso es una deuda. Nunca he disfrutado tanto con un trabajo como cuando fabricamos los caracoles de agua. Pero desde esta mañana os debo todavía más. De haber sido el esclavo de cualquier otro, me habrían azotado y enviado a las canteras. El rey me ha tratado con indulgencia porque habéis intercedido por mí... eso lo sabéis tan bien como yo. No tengo manera de pagar lo que debo. Por lo tanto no me carguéis, además, con vuestras disculpas.
Arquímedes movió la cabeza, pero no respondió. Pasado un momento, cambió de tema y preguntó:
—¿Quieres que te enseñe a tocar la flauta?
Siguió entonces una breve lección de aulos: digitación, respiración, las posiciones de la lengüeta. Marco tocó unas cuantas escalas tambaleantes y luego acarició aquella madera sedosa. Su tacto era una promesa de futuro, y le proporcionó una esperanza inesperada.
Arquímedes carraspeó. Se sentía incómodo.
—Bien —dijo—. Me esperan en casa. Si necesitas cualquier cosa, házmelo saber. —Al ver que Marco abría la boca para hablar, lo atajó—: ¡No! Has sido un miembro de mi familia desde que yo era un niño. Por supuesto que quiero ayudarte, si puedo.
Marco se dio cuenta de repente de por qué se había quedado tan aturdido. Iba a perder un hogar y una familia por segunda vez en su vida.
—Por favor, decid a los de la casa —musitó—que lo lamento. Y decidle a Filira que espero que sea muy feliz, con Dionisos o con quienquiera que se case. Os deseo a todos mucha felicidad.
Arquímedes asintió y se puso en pie.
—A ti también te deseo felicidad, Marco. —Se volvió para irse.
Al ver a Arquímedes marchándose, a Marco lo inundó de pronto una sensación de apremio casi lindante con el pánico. Entre ellos había algo pendiente, y la idea de quedarse con aquel nudo de emociones sin digerir lo aterrorizaba. Se levantó de un salto, acompañado por un estrépito de hierros, y gritó:
—¡Medión! —Se mordió la lengua al instante, percatándose de que era la primera vez que utilizaba el diminutivo familiar.
Arquímedes no pareció advertir el desliz. Miró otra vez a Marco inquisitivamente, pero su expresión era apenas visible en la creciente oscuridad.
Durante un momento, Marco no supo qué decir. Luego le tendió la flauta.
—¿Podríais tocarme la melodía que compusisteis anoche? —preguntó.
Arquímedes extendió la mano, cogió el instrumento y ajustó la lengüeta.
—En realidad necesitaría también la soprano —dijo disculpándose—. No será lo mismo sin ella.
Pero se llevó la flauta a los labios e inició enseguida la misma dulce melodía de baile que había inundado el patio la noche anterior.
Todo el barracón pareció quedarse en suspenso. Uno de los guardias, que había ido a buscar una lámpara, regresó con ella y se quedó escuchando en el pasillo. A su alrededor, los ojos de los prisioneros brillaban con la escasa luz, arrastrados por la danza, y luego desconcertados por el inexplicable dolor que se apoderaba de la música. Interpretada con un único aulos, la melodía resultaba más clara, y los cambios de ritmo y modo, más precisos, pero transmitía las mismas sensaciones. Por fin, la marcha triste fue fundiéndose lentamente con el silencio. Arquímedes permaneció de pie unos instantes con la cabeza inclinada, contemplando sus dedos posados en los agujeros.
—Y ahora, os deseo felicidad —susurró Marco en el silencio.
Arquímedes levantó la cabeza y sus ojos se encontraron. El tema pendiente que había entre ellos acababa de solucionarse solo y los lazos quedaron cortados. Arquímedes sonrió con tristeza y le devolvió la flauta a Marco.
—Que tú también encuentres la felicidad, Marco Valerio —respondió, sintiéndose extraño al pronunciar aquel apellido desconocido.
—Que los dioses os favorezcan, Arquímedes, hijo de Fidias.
Arquímedes abandonó la cantera y regresó a casa caminando por las oscuras calles. No quería pensar en Marco, de modo que se concentró en la melodía que acababa de tocar. La había titulado Canción de despedida a Alejandría. No le gustaba la forma en que su mente parecía estar decidiendo sobre Alejandría, sin consultarlo a él. Incluso antes de que interviniera Delia.
Se perdió un instante en el feliz recuerdo de los besos de la joven, y luego se puso serio. Lo que necesitaba saber era si Hierón lo veía como un aliado o como un esclavo valioso.
La prueba sería Delia. Hierón podía negar su permiso al enlace por muchos y buenos motivos, pero si consideraba la solicitud como una afrenta, lo mejor que podría hacer Arquímedes era huir a Egipto, aunque tuviese que salir de Siracusa disfrazado.
En el patio de la casa había lámparas encendidas; toda la familia aguardaba su llegada. Arata y Sosibia tejían, la pequeña Ágata enrollaba lana, Filira tocaba el laúd, y Crestos estaba sentado en el umbral de la puerta sin hacer nada en concreto.
Arquímedes había enviado a uno de los esclavos de Hierón para explicarles lo sucedido y para decirle a Crestos que preparara todas las cosas de Marco y las llevara al taller de catapultas. No había querido hablar con nadie, ni sobre Marco ni sobre Delia... todavía. Y todos lo esperaban para hablar con él.
Arata, con su habitual paciencia y claro sentido de las prioridades, le preguntó primero si había cenado, y cuando él admitió que no, lo llevó al comedor y lo sentó a la mesa delante de un plato de pescado. Filira, con los ojos enrojecidos y sorbiendo por la nariz, se sentó con los codos apoyados en la mesa para verlo comer. Los esclavos deambulaban alrededor, nerviosos, e incluso el rostro de su madre mostraba ahora ansiedad. Tras los primeros bocados, Arquímedes cedió y les explicó lo que había ocurrido con Marco.
—¿Crees que le irá bien? —preguntó Filira, mordiéndose las uñas, una costumbre que Arata había luchado por erradicar y que sólo reaparecía cuando se sentía profundamente infeliz.
—Espero que sí. —Era lo único que podía decir—. Hierón le ha dicho que puede responder a todo lo que el general romano le pregunte. Y su hermano estará allí para interceder por él.
Pero no estaba del todo convencido. Marco era demasiado honrado. No había rogado por la destrucción de Roma cuando el mercenario tarentino se lo había pedido, y no lo haría por el saqueo de Siracusa si se lo pedía un cónsul romano.
Aunque quizá el cónsul romano no se lo pidiera. Marco sería devuelto, junto con ochenta prisioneros más, y su hermano estaría en el ejército para darle la bienvenida y protegerlo. Le iría bien.
—Son bárbaros —dijo Filira, pestañeando para contener las lágrimas—. ¡Podrían hacerle cualquier cosa! ¿No puede regresar con nosotros? No fue culpa suya... Se lo has dicho al rey, ¿verdad, Medión? Quiero decir, que era su hermano, que de otro modo no habría...
—El rey ha sido muy indulgente —intervino Arata despacio—. Por tu hermano, Filira. No podemos pedir más. Al fin y al cabo, lo que hizo Marco le costó la vida a un hombre.
Arquímedes tosió para aclararse la garganta y dijo:
—Acabo de ver a Marco y me ha pedido que os comunique a todos que lo siente mucho y que os desea felicidad. Y también ha dicho que espera que seas muy feliz, Filira, con Dionisos o con quienquiera que te cases.
Filira se apartó los dedos mordisqueados de la boca y lo miró a los ojos. Entonces Arquímedes se dio cuenta de que no le había contado nada de lo de Dionisos.
—Dionisos te pidió en matrimonio justo anoche. Pensaba decírtelo esta mañana —se excusó.
Después de explicar los detalles de la conversación, siguió un debate sobre aquel hombre y su oferta, y finalmente acordaron que Arquímedes invitaría al capitán a cenar para que el resto de la familia pudiera formarse una idea sobre él. Pero cuando los demás se acostaron, Filira se quedó un rato sola en el patio bajo las estrellas, tocando el laúd, y no era Dionisos quien ocupaba sus pensamientos.
«No quiero que penséis mal de mí —le había dicho Marco sólo una noche antes—. Pase lo que pase, tened por seguro que nunca le he deseado ningún daño a esta casa.»Lo creía. Su sosegada confesión de esa mañana había hecho que lo viera de otra forma. Fue consciente de que había dejado de pensar en él como en un esclavo. Ahora lo veía como un hombre libre, un hombre al que amaba. Un hombre valiente, honorable y orgulloso, que la había amado... Ahora lo comprendía.
Pulsando con mimo las cuerdas del laúd, Filira cantó ¿Recuerdas aquella vez?
¿Recuerdas aquella vez
que te mencioné esta sagrada frase?
«La hora es bella, pero fugaz es la hora,
la hora supera al más veloz de los pájaros.»
Mira, tu flor está esparcida por el suelo.
Tenía la sospecha de que durante el resto de su vida, cuando recordara ese momento, sería como algo que fue trágicamente mal: una cita fallida, una carta extraviada, una persona incomprendida con consecuencias devastadoras e irremediables. Era ya demasiado tarde para reparar lo sucedido; los pétalos caídos de la flor estaban esparcidos por el suelo. Siguió tocando un rato, luego guardó el laúd y se fue a la cama.
Aquella noche, una fuerza romana atacó la muralla marítima de Siracusa, amparándose en la oscuridad. Sin embargo, los guardias de refuerzo que Hierón había apostado vieron movimientos furtivos contra los destellos del mar y dieron la voz de alarma. Cuando los romanos fueron descubiertos, estaban tan cerca del acantilado que resultó fácil lanzarles directamente los proyectiles de las catapultas desde lo alto de las murallas. Diversas piedras de un quintal fueron seguidas por varios botes de fuego que explotaron y salpicaron a los atacantes con aceite y brea hirviendo, de modo que la escena quedó iluminada por decenas de prendas y cuerpos en llamas. Muchos de los romanos se arrojaron al mar para escapar del fuego, pero los arrastraron las fuertes corrientes y perecieron ahogados. Los restantes huyeron. Por la mañana se comprobó que el enemigo había llegado provisto de cuerdas y escaleras —lamentablemente cortas para la altura de los acantilados—, que formaban un montón de escombros sobre las rocas, junto con los cuerpos de los fallecidos y unos cuantos heridos que fueron a engrosar el contingente de prisioneros de las canteras.
Esa misma noche, los siracusanos que montaban guardia en la muralla norte vieron hogueras en el campamento enemigo, pero por la mañana el ejército había desaparecido y sólo quedaban débiles columnas de humo junto a las zonas de hierba aplastada en que habían estado las tiendas.
Hierón mandó exploradores para seguirles la pista, y a continuación envió una carta al comandante cartaginés, escrita de su puño y letra, pues era aún demasiado temprano para que su secretario hubiera llegado a la residencia. En ella avisaba al general Hano de que los romanos podían estar dirigiéndose hacia él, y se ofreció a realizar un ataque por la retaguardia si los cartagineses podían entablar combate contra aquéllos. Ya había enviado un mensaje similar la primera vez que los romanos aparecieron en las cercanías de Siracusa, sin obtener respuesta.
Mientras cerraba la carta con lacre, se preguntó cuánto tardarían los cartagineses en comprender que, para hacer frente a un enemigo como Roma, necesitarían una Siracusa fuerte a su lado. «¡Qué necios!», pensó, estampando su sello favorito sobre el lacre. Toda la campaña era de una estupidez flagrante. Si los cartagineses hubieran llegado por la retaguardia, los romanos se habrían encontrado en una situación lamentable. Y, además, habían dejado Mesana defendida tan sólo por una pequeña guarnición, con la mayoría de los suministros y toda la flota que los había transportado desde Italia: si los cartagineses la tomaran por asalto durante su ausencia, se verían obligados a rendirse. De hecho, Hierón ya había sentido tentaciones de dar personalmente ese golpe: cargar su ejército en las naves, ascender por la costa, entrar en el puerto de Mesana con varias catapultas de gran tamaño, además de algunas incendiarias, prender fuego a los barcos romanos y tomar la ciudad.
Sin embargo, eso debilitaría a Siracusa, teniendo a los romanos tan cerca. Y quién sabía cómo reaccionarían los cartagineses. Seguían ambicionando Mesana. Lo último que podía permitirse era incitarlos a una alianza abierta con Roma.
De hecho, era posible que ya hubieran firmado algún acuerdo. Quizá el motivo por el que no habían intervenido hasta el momento era que habían prometido no interferir en ninguna campaña romana contra Siracusa. Si eso era así, Apio Claudio era un tonto rematado por confiar en ellos. Igual que Hano era un necio por dejar escapar la que podría ser su única oportunidad de victoria. El enviado de Hierón había regresado de África con la noticia de que el Senado cartaginés empezaba a impacientarse con su general. Era una insensatez por parte de Hano pensar que podía permanecer de brazos cruzados. Vista en su conjunto, era una guerra estúpida, ciega y absurda, y Hierón intuía que aún estaba lejos de su final. Dejó el mensaje lacrado en su escritorio y dio una palmada.
Al instante se presentó Agatón, cargado con la correspondencia del día y acompañado por el mensajero. Éste cogió la carta del rey, juró entregarla al general Hano dentro de tres días, hizo un saludo y se fue. Agatón lo vio marchar y depositó el montón de cartas sobre el escritorio. Hierón comenzó a examinarlas por encima, mientras el mayordomo encendía una de las lámparas que había junto a la mesa, a pesar de que era de día. De pronto Hierón levantó la cabeza y le lanzó una mirada inquisitiva a su sirviente.
Agatón le respondió con su amarga sonrisa.
—Dijisteis que interceptara cualquier carta que Arquímedes pudiera recibir de Alejandría. Pues bien, ayer el funcionario de aduanas me entregó una. Está entre ese montón.
Se sacó del cinturón una pequeña daga de hoja fina y calentó la punta en la llama de la lámpara.
El rey buscó entre el correo, encontró la misiva y se la pasó al mayordomo. Él y Agatón tenían la costumbre de interceptar cartas desde mucho antes de que Hierón llegara al poder, y si alguna vez había sentido algún remordimiento de conciencia al respecto, hacía tiempo que había desaparecido.
Agatón deslizó con cuidado el cuchillo caliente entre el pergamino y la cera del sello, y le entregó la carta abierta al rey, inclinando la cabeza. La costumbre era leer en voz alta, pero Hierón, para decepción de su esclavo, lo hizo en silencio, moviendo apenas los labios.
Conón, hijo de Nikias de Samos, envía saludos a Arquímedes, hijo de Fidias de Siracusa.
Queridísimo
Hierón frunció el entrecejo: «Queridísimo Alfa.» ¿Habría elegido el autor de la carta esa forma de dirigirse a Arquímedes porque era la primera letra de su nombre... o porque era el número uno?
Queridísimo Alfa:
Llevas menos de un mes fuera y juro por Apolo délico que parecen años, y años vacíos, además, sin otra cosa que atardeceres húmedos. Siempre que oigo una flauta pienso en ti, y desde que te fuiste no he escuchado nada remotamente inspirado sobre las tangentes de secciones cónicas. El otro día, Diodoto comenzó a decir tonterías sobre hipérbolas, y le expliqué lo que tú comentaste sobre la razón matemática. Como era de esperar, se hinchó como una rana y me pidió que se lo demostrase. Por supuesto, no pude, pero le ofrecí una lista de propuestas. Al día siguiente aseguró que había demostrado una de ellas, pero no era cierto. Al final de esta carta te daré más detalles sobre el tema.
Lo más importante que quiero decirte es que he conseguido un puesto en el Museo, ¡y que hay otro para ti, esperándote! De hecho, si ahora tengo una percha en la jaula de las musas, es gracias a ti. El rey está invirtiendo en unos trabajos de ingeniería gigantescos que se están llevando a cabo en Arsinoitis, y cuando fue a visitarlos, lo primero que vio fue un caracol de agua. «¿Qué es esto? —preguntó—. ¡Por Zeus, jamás he visto nada semejante en mi vida!» Y a los pocos días, Calímaco...
«¿El poeta? —se preguntó Hierón—. ¿El director de la Biblioteca de Alejandría?»
... Calímaco en persona llamó a mi puerta empapado en sudor y dijo: «Tú eres amigo de Arquímedes de Siracusa. ¿Sabes dónde está? El rey quiere verlo.» Cuando le dije que habías regresado a tu país, juró por el Hades, por la Dama de las Encrucijadas y por varias divinidades más que no conozco muy bien (hoy en día, los poetas son incapaces de jurar como los demás), y me llevó ante el rey. Ptolomeo fue sorprendentemente amable conmigo, me invitó a cenar y hablamos. Calímaco también estaba presente, pero se limitó a arreglarse las uñas y a lanzar miradas a los jóvenes esclavos. Ese hombre es incapaz de hablar de otra cosa que no sea literatura y muchachos. Al rey, sin embargo, no le son ajenas las matemáticas... Ya sabes que Euclides fue su tutor. Me contó que era cierto que Euclides había afirmado que el camino real hacia la geometría no existe, pues él mismo lo había oído de su propia boca. Se mostró muy interesado cuando le hablé de los eclipses, y me preguntó cuándo sería el próximo. Pero todo eso no tiene nada que ver con el motivo de esta carta. Después de conversar un rato y de contarle más cosas de ti (¡créeme que canté todas tus alabanzas, Alfa!), me dijo que lamentaba no haber sabido nada de eso antes, y me pidió que te escribiera para invitarte a regresar y a aceptar un puesto en el Museo, con un gran sueldo y todo lo demás. Entonces me ofreció un puesto también a mí (Diodoto se quedó blanco al enterarse), pero a quien quiere de verdad es a ti. Creo que, de hecho, siente debilidad por la ingeniería, pues no cesó de repetirme lo maravilloso que es el caracol de agua, y cuando le enseñé mi dioptra, quiso comprármela, y se echó a reír cuando le dije que antes vendería mi casa y me quedaría sin ropa. Lo alerté, no obstante, de que tú no estabas interesado en construir más caracoles de agua, y me aseguró que no le importaba. Sé que te gusta fabricar máquinas, a condición de que no sean siempre las mismas y que ese trabajo no interfiera en tus estudios de geometría. Escríbele, o a mí, si lo prefieres, y el rey te enviará enseguida las cartas de autorización. ¡Por favor, Alfa, ven rápido! ¿Por qué ser pobre en Siracusa cuando puedes ser rico en Alejandría? Puedes traer a tu familia, si es lo que te preocupa. En cualquier caso, esto es mucho más seguro, sin todos esos ejércitos de bárbaros comedores de ajos merodeando por los alrededores. En cuanto a mí, estoy quedándome en los huesos por tu ausencia, o lo estaría, si no fuese porque no puedo parar de comer los pastelitos que hace Dora para consolarme. Por cierto, los banquetes del Museo son homéricos también.
La propuesta que Diodoto dice que probó es...
Seguían varias páginas de abstrusos razonamientos geométricos, que Hierón omitió. Leyó la cálida despedida que cerraba la carta, y la aún más cálida esperanza del remitente de ver al receptor: «¡Pronto, por Hera y todos los inmortales!» Finalmente dobló las hojas y las dejó sobre la mesa, dando un suspiro.
—¿Y bien? —preguntó Agatón.
—El rey Ptolomeo le ofrece un puesto en el Museo —dijo con resignación.
Agatón cogió la carta y le echó una ojeada.
—No lleva el sello real —observó.
—No. La oferta le llega a través de un amigo, un amigo íntimo, a juzgar por el tono que utiliza. Pero no creo que haya duda alguna de que es cierta. Es evidente que Ptolomeo quedó muy impresionado por un aparato de irrigación que hizo Arquímedes. Tendré que preguntarle cómo funciona. —Movió la mano en dirección a la misiva—. Vuelve a sellarla y entrégasela.
—¿No preferís que se pierda?
Hierón negó con la cabeza.
—Se enteraría. Simplemente quiero ver la respuesta. —Volvió a ojear el resto de la correspondencia. En su mayoría eran cartas relacionadas con asuntos internos de la ciudad, pero una de ellas le llamó la atención. Levantó la mano para avisar a Agatón justo antes de que éste desapareciera—. Una nota de Arquímedes en persona —dijo, y la leyó—. Dice que la catapulta de tres talentos estará lista dentro de tres días y me invita a su casa después de la demostración, bien para cenar o para tomar un poco de vino y pasteles.
—Quiere alguna cosa —afirmó Agatón sin alterarse.
—¡Bien! Tal vez la obtenga. —Dio unos golpecitos en el escritorio con la invitación—. Esa otra carta... Retenía hasta que veamos qué es lo que quiere Arquímedes. En su momento, le dirás a quienquiera que vaya a entregársela que invente cualquier excusa, que se extravió, o que no la encontraron hasta que terminaron de limpiar el barco.
Agatón observó a su amo con expresión dubitativa.
—¿No creéis que estáis gastando en ese hombre más de lo que se merece?
Hierón le lanzó una mirada de exasperación.
—Aristión, piénsalo un minuto. Llevo días acariciando la idea de atacar Mesana desde el mar, y si lo hiciera, necesitaría unir fuertemente varios barcos y construir plataformas de artillería lo bastante estables como para soportar el peso de una catapulta, pues, de lo contrario, se romperían en pedazos en cuanto se iniciara el fuego. También es imprescindible calcular las distancias y la fuerza de sus defensas antes de atacarlas, así como la altura correcta de las escaleras de asalto, pues, si no, morirían muchos hombres inútilmente. Asimismo precisaría de arietes que fueran lo bastante fuertes para hacer su trabajo y lo bastante ligeros para moverlos con rapidez. Es decir, el éxito o fracaso de una misión así dependería de mi ingeniero. Sí, Calipo es bueno, pero no apostaría toda mi flota a su acierto. Sin embargo, con Arquímedes no habría apuestas. La ingeniería de primera calidad puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. No, no creo que esté gastando demasiado en él.
—Ya... —dijo Agatón, avergonzado.
—Ni a ti ni a Filistis os gusta Arquímedes —prosiguió Hierón, sonriendo—, porque pensáis que se ha mostrado poco respetuoso conmigo.
—¡Y así ha sido! —exclamó, acalorado—. La otra mañana...
—¡Aristión! ¡Si alguien viniera a arrestarte a ti, yo también sería irrespetuoso!
Agatón, que no se lo había planteado desde esa perspectiva, gruñó con amargura.
—En realidad, me ha tratado como yo habría deseado —continuó el rey—. Además, me dijo que yo era una parábola. Creo que es el cumplido más extraño que me han dedicado en mi vida. Debería ordenar que lo grabaran en mi tumba.
—Si vos lo decís... —replicó Agatón, que no tenía la menor idea de lo que era una parábola y que seguía reticente. Al cabo de un momento preguntó, en voz baja—: ¿Y el asalto naval?
Hierón sacudió la cabeza y volvió a enfrascarse en sus cartas.
—No puedo llevarlo a cabo sin saber dónde está el grueso del ejército romano ni qué harían los cartagineses en ese caso.
Pero lo de la ingeniería de primera calidad sigue siendo cierto. De no haber sido por nuestras catapultas, los romanos aún estarían acampados junto a la muralla norte y saqueando las tierras de nuestros granjeros.
La catapulta de tres talentos, Felicidad, fue instalada en el Hexapilón en el tiempo previsto. Arquímedes no se sentía del todo satisfecho con ella. Resultaba dura de pivotar, el mecanismo de carga era delicado y tenía la impresión de que su alcance era más corto de lo que podría haber sido. Pero todo el mundo estaba encantado con la máquina, ¡la mayor catapulta del mundo!, y cuando aquella tarde, en el transcurso de la demostración, la primera piedra gigantesca se estampó contra el terreno donde los romanos habían muerto la semana anterior, se oyeron vítores de alegría. El agudo grito de emoción de Gelón, que había insistido en ir con su padre a presenciar el espectáculo, se elevó por encima de la algarabía general.
Inclinado desde la silla del caballo de su padre, el pequeño se pasó todo el camino de vuelta exponiéndole al joven ingeniero sus propias ideas para mejorar las defensas de Siracusa. Arquímedes, que se acercaba cautelosamente, como un perro a un escorpión, al momento en que debería pedirle al rey la mano de su hermana, encontró en la charla del niño tanto un motivo de irritación como de alivio. Al menos era más fácil que hablar con Hierón. Aunque no se hubiera sentido oprimido por la terrible inminencia de su osada solicitud, tampoco habría disfrutado de la compañía de Hierón, pues éste seguía tratando de convencerlo para que montara a caballo; pero para Arquímedes esos animales eran bestias enormes, peligrosas y malhumoradas, con las que había grandes probabilidades de que te tiraran al suelo y te pisoteasen, por lo que prefería desplazarse por su propio pie.
La casa cercana a la fuente del León había sido engalanada para la visita real y estaba casi irreconocible. Arata y Filira se habían llevado las manos a la cabeza al enterarse de que Arquímedes había invitado al rey a tomar pasteles y vino... Ya había resultado bastante asombroso que una persona tan eminente apareciera en el duelo por Fidias, aunque al menos entonces no hubo necesidad de preparar nada. Y ya que no se podía cancelar la invitación, se habían propuesto trabajar para mantener a salvo el honor de la familia. Habían barrido la casa, la habían pintado y adornado con guirnaldas, y habían retirado del patio todas las tablas de lavar y los cubos, por lo que mostraba un aspecto vacío y más bien desolado. En el comedor, los pasteles de sésamo, que habían encargado al mejor pastelero de Siracusa, rezumaban miel y reposaban en las mejores bandejas de cerámica tarentina, y el vino procedente del mejor viñatero temblaba de forma sombría en un recipiente antiguo decorado con figuras rojas. Los esclavos iban vestidos con ropa nueva, y cuando llegó el rey, se colocaron junto a la puerta para recibirlo, removiéndose incómodos dentro de sus prendas. Al verlos, Hierón se dio cuenta de que tendría que esforzarse si quería que la visita fuera un éxito.
Ordenó a uno de sus asistentes que llevara el caballo a la plaza pública más cercana y cuidara de él, envió al resto del séquito a la Ortigia y entró en la casa acompañado tan sólo por su hijo y por Dionisos. Arata y Filira, a quienes la costumbre permitía mostrar el rostro en un acto informal y diurno como aquél, intercambiaron afectados saludos de bienvenida con los invitados y les ofrecieron pasteles y vino. Pasaron todos al comedor y los esclavos se precipitaron a servir comida y bebida. Entonces Hierón le dijo a Arquímedes, sin más preámbulos:
—Me han llegado noticias desde Alejandría sobre ese caracol de agua tuyo. ¿Podrías explicarme cómo funciona?
—Tengo el prototipo —respondió Arquímedes, encantado de huir de las formalidades—. Marco lo guardó en alguna parte. ¡Mar...! —Se calló a mitad de la orden y se sonrojó.
—Creo que está en el almacén —dijo rápidamente Filira, sin poder evitar sonrojarse también.
Fueron a buscar el caracol de agua, y con él aparecieron las tablas de lavar y los cubos reclamando el lugar que les correspondía. Gelón, que había permanecido en silencio atiborrándose de pasteles de sésamo, abandonó cualquier pensamiento relaciona—do con los dulces y pasó a depositarlos en el nuevo juguete que estaban montando. Fue invitado a girarlo, y después de ser corregido y asesorado para que lo moviera más lentamente, contempló extasiado cómo el agua salía por la cabeza de la máquina.
—¡Por Apolo! —susurró Hierón. Se agachó junto a su hijo y observó la máquina. Había preguntado por el artilugio sobre todo para que Arquímedes se sintiera cómodo, pero al verlo se olvidó de que hubiera tenido otra razón, excepto lo mucho que le gustaban los inventos ingeniosos—. Creo que es la cosa más inteligente que he visto en mi vida —dijo, y miró a su creador con el mismo radiante placer infantil que su hijo.
En cuestión de minutos, el rey de Siracusa, su hijo y el capitán de la guarnición de la Ortigia estaban agachados en el patio jugando con el caracol de agua. Todo rastro de rigidez había desaparecido. Gelón se quedó empapado, algo que le encantó en un caluroso día de verano como aquél. Dionisos se mojó también y tuvieron que llevarle trapos para secarle la coraza. Filira rió disimuladamente al ver al capitán de aquella guisa y él levantó la vista, incómodo, aunque luego sonrió al ver que ella lo miraba. Colocaron en el suelo una bandeja de pasteles para los invitados, que, inevitablemente, acabó pisada, por Crestos: poco después se oyeron los gritos de Sosibia en la parte trasera de la casa, regañándolo.
—¡Oh, no seas dura con el chico! —le gritó Hierón—. La culpa es nuestra por habernos sentado en el suelo.
Cuando la fascinación por el caracol de agua empezó a disminuir, Filira sacó algunas de las máquinas que su hermano guardaba entre los trastos del almacén: un instrumento de astronomía, una polea y un conjunto de ejes que no hacían otra cosa que girar a la vez.
—Esto tenía que formar parte de una máquina elevadora —admitió Arquímedes, avergonzado—, pero cuando se les pone un peso, se enredan.
—¿Construiste una máquina que no funcionó? —preguntó Dionisos, divertido ante la idea—. Me sorprende.
—¡Tenía sólo catorce años! —protestó Filira—. Pero, de todos modos, a mí siempre me ha encantado. —Movió con orgullo la rueda superior—. ¿Lo veis? Cada una gira a una velocidad distinta.
—A Gelón también le encanta —dijo Hierón, observando la expresión boquiabierta del niño.
Arquímedes carraspeó.
—Bien. Gelón, hijo de Hierón, ¿os gustaría tenerlo?
El pequeño lo miró con ojos brillantes, asintió y cogió el invento.
—¡Gelonión! —lo reprendió su padre, cortante—. ¿Qué se dice?
—¡Gracias! —dijo el niño, con la solemnidad que la ocasión requería.
Hierón sonrió al ver la satisfacción de su hijo y luego le lanzó a Arquímedes una mirada inquisitiva. Había llegado la hora de escuchar la petición del joven ingeniero.
Arquímedes se dio cuenta de que era el momento que estaba esperando.
—Bien —dijo, intentando mitigar sus retortijones—. Señor, ¿puedo hablar un instante en privado con vos?
Volvieron a pasar al comedor. A través de la ventana llegaba la voz de Arata, que hablaba con el pequeño Gelón, y la de Dionisos, que le hacía preguntas sobre música a Filira. Hierón se acomodó en el canapé, y Arquímedes se sentó en el borde de una de las sillas, percibiendo que su confianza comenzaba a resquebrajarse. Había elegido su propia casa para formular su petición, pues allí el amo era él, pero, incluso engalanada y con su mejor aspecto, seguía siendo el humilde hogar de un maestro de clase media, con paredes enyesadas y suelo de adobe. Comparándola con la mansión con pisos de mármol de la Ortigia, se sentía avergonzado. No tenía el rango social necesario para pedir la mano de la hermana del rey. Pero tosió, se aclaró la garganta y dijo, con la voz lo suficientemente baja para que los que estaban en el patio no pudieran oírlo:
—Señor, si mi solicitud es demasiado osada, perdonadme, pero recordad que vos mismo me animasteis a pedir cualquier cosa que pudiera desear, aunque estuviera por encima de mis expectativas.
—Te prometí cualquier cosa que pudieras obtener en Egipto, excepto el Museo —replicó Hierón, muy serio.
—Lo que quiero no puedo obtenerlo en Egipto. —Unió sus huesudas manos y respiró hondo—. Señor, vos tenéis una hermana a quien...
Hierón lo miró, sorprendido, y todos los discursos que había preparado se le fueron de la cabeza.
—Es decir —balbuceó Arquímedes—, ella... Yo... —Recordó de nuevo los besos de Delia, y notó que la cara le ardía—. Sé que no poseo riquezas, ni soy de noble cuna, ni atesoro ninguna cualidad que me haga merecedor de ella. No tengo nada que ofrecer, exceptuando lo que mi mente pueda concebir y mis manos puedan modelar. Si eso basta, bien. Si no... deberé conformarme.
Hierón permaneció aturdido durante un largo rato, reflexionando que debería haber previsto esa petición, y le sorprendía no haberlo hecho. Estaba acostumbrado a pensar en Delia como la niña brillante y aventurera que había rescatado de su severo tío, una muchacha cuya mente aguda y observadora lo había cautivado por su afinidad con la suya propia. Era consciente de que su hermana había llegado a la edad de casarse, pero eso era algo que él veía aún lejano, más allá de la guerra, y ajeno a ella. También había notado el interés de Delia por Arquímedes, pero lo había considerado un capricho pasajero. Y ahora se daba cuenta de que se había equivocado.
—¿Sabes que Delia es la heredera de todas las posesiones de nuestro padre? —dijo por fin.
El rostro del joven adquirió un tono rojo aún más subido.
—No —contestó en voz baja—, no lo sabía.
—Ante la ley, no soy su hermano —continuó Hierón sin alterarse—. Ante la ley, ella es la hija de nuestro padre, no yo. Nuestro padre era un hombre rico, y yo he cuidado con esmero de sus propiedades por el bien de ella. Los ingresos totales del año pasado fueron de cuarenta y cuatro mil dracmas.
—No son las propiedades lo que quiero —replicó Arquímedes, pasando del rojo al blanco—. Podéis quedaros con ellas.
—Podría, si infringiera la ley y se las robara a Delia —dijo fríamente Hierón—. Siempre he supuesto que las guardaba en depósito para su futuro esposo. Nunca he utilizado el dinero que han rendido, sino que lo he reinvertido para ir construyendo algo para ella. —Hizo una pausa—. ¿Ya has hablado con mi hermana de esto?
—Yo... —susurró Arquímedes—. Es decir, ella nunca se opondría a vuestros deseos.
—O sea que lleva noches despierta preguntándose cómo iba a responder yo. Y yo que pensaba que estaba cansada y triste... ¡Por Zeus! —Encontró una copa, se sirvió vino del recipiente y se bebió de un trago la mitad—. Y si digo que no, me imagino que te irás a Alejandría.
—Aún no he decidido nada al respecto —dijo muy despacio—. En cualquier caso, haré lo que pueda para defender la ciudad. Pero, bueno... —Se interrumpió, y continuó con emoción contenida—: No soy un trabajador contratado.
—¡Lo que no voy a consentir de ningún modo es que te la lleves a Egipto! Si te casas con mi hermana, te quedarás aquí, y deberás garantizarme que me proporcionarás todo lo que tu mente sea capaz de concebir y tus manos, de modelar.
—¿Queréis decir... que nos daríais vuestro permiso? —preguntó Arquímedes casi sin aliento, pero enseguida se vio invadido por la duda y el temor—. ¿Supone eso que debería abandonar las matemáticas? Os dije...
—Sí, ya sé que le juraste a tu padre en su lecho de muerte, etcétera, etcétera. No. No me refería a abandonar las divinas matemáticas. —Observó al ansioso joven que tenía delante, dejó en la mesa la copa de vino y continuó—: Te diré las consideraciones que tengo en cuenta cuando pienso en un marido para mi hermana. En primer lugar, el dinero. El dinero no importa. Yo tengo suficiente, y ella, desde luego, no necesita casarse por esa razón. En segundo lugar, la política. —Agitó la mano en un ademán despectivo—. Es cierto que existen situaciones en las que resulta útil cimentar alianzas mediante matrimonios. Si no me hubiese casado con Filistis, probablemente habría muerto el mismo año en que me convertí en tirano: fue Leptines quien me aseguró la ciudad. Pero, en general, si una alianza no se mantiene por sí sola, es poco probable que se mantenga mediante un casamiento. Y, para ser sincero, en este caso no resultaría fácil, dado que la ley no reconoce a Delia como mi hermana. Por lo tanto, si quisiera sacar ventaja política de un enlace, sería más útil que fuera yo quien se casara con la hija de alguien. Así pues, la política importa, es cierto, pero no es algo primordial. Lo que sí es primordial... —Se detuvo. En el patio, Filira estaba tocando el laúd—. Dionisos te ha pedido a tu hermana en matrimonio —dijo Hierón, más calmado—. ¿Qué tendrás tú en cuenta a la hora de tomar la decisión?
—No me considero un buen juez —respondió Arquímedes, mirándolo asombrado—. Lo dejaré en manos de Filira y de mi madre. Lo único que quiero es que Filira sea feliz, y que su esposo sea un hombre que no me importe tener como pariente.
Hierón sonrió.
—Exacto —dijo en voz baja. Cogió de nuevo la copa y la giró entre las manos—. Ya sabes que soy bastardo —prosiguió, mirando con intensidad aquel recipiente poco profundo—. Creo que por eso valoro a mi familia más que otros. Siempre he tenido claro que no casaría a Delia con un extranjero, por importante que fuera. Quiero ganar una familia a través de ella, no perderla. Quiero verla feliz. —Dio un nuevo sorbo de vino y miró otra vez a Arquímedes—. Ahora bien, también es cierto que tú no eres el tipo de hombre que pensaba tener como cuñado. Pero, ¡por todos los dioses!, ¿crees de verdad que puedo poner objeciones a tu riqueza y a tu cuna? ¡Sabes que yo no le debo nada a ninguna de esas cosas! En realidad serías para mí un pariente más natural que alguien de la nobleza. Y, además, me gustas. Hablaré con Delia para saber lo que piensa ella al respecto, pero si se siente feliz con ello y tú prometes permanecer en Siracusa, la respuesta es sí.
Arquímedes lo miró durante un prolongado momento. La incredulidad que mostraba su rostro fue rompiéndose lentamente para dar paso a un placer increíble, y luego a una inmensa sonrisa de pura felicidad.
Hierón le devolvió la sonrisa.
—No pareces albergar dudas sobre su respuesta —observó, y le divirtió ver sonrojarse a su potencial pariente—. Se supone que la humildad es una virtud que debe adornar a los jóvenes —añadió, bromeando.
Arquímedes se echó a reír.
—¿Y vos, señor? ¿Erais un joven humilde?
La sonrisa de Hierón se tornó perversa.
—Debo reconocer que de joven era arrogante. Estaba convencido de que sabría gobernar la ciudad muchísimo mejor que quienes lo hacían en aquel momento. —Recordó con satisfacción aquella época y luego añadió en voz baja—: Y tenía razón. Delia se había pasado toda la tarde esperando a su hermano, sentada en el primer patio, desde donde podía oír si llegaba gente a la casa. Intentó leer y probó a tocar la flauta, pero no podía concentrarse, y al final se dedicó a observar el movimiento de las hojas del jardín y a escuchar los pequeños sonidos de la casa. Una especie de rabia desesperada fue creciendo en su interior a medida que transcurrían las lentas horas. Dos hombres a quienes quería estaban en otra parte, decidiendo su destino y quizá peleando por ese motivo, y ella se limitaba a permanecer sentada, completamente inútil, como un peso muerto sobre la tierra.
Por fin, cuando ya oscurecía, se abrió la puerta y se oyó la voz aguda y entusiasmada de Gelón. Delia se incorporó de un salto y atravesó corriendo el jardín, pero luego se obligó a entrar caminando en el vestíbulo.
Gelón estaba enseñándole a Agatón su nuevo juguete; cuando apareció su tía, la llamó enseguida para que lo viera también.
—¡Mira lo que me ha regalado Arquímedes! —gritó—. ¿Lo ves? Giras esta rueda y todas las demás dan vueltas, unas para un lado y otras para otro. ¡Y fíjate, esta pequeña va más rápida!
Delia le echó un vistazo y luego miró a su hermano. Por su cara, adivinaba que Arquímedes le había formulado la pregunta, pero la respuesta que Hierón le hubiera dado quedaba oculta bajo su habitual máscara de amabilidad. Él le sonrió, con su estilo impenetrable de siempre, y le dijo al niño:
—¿Por qué no se lo enseñas a tu madre, Gelonión? Tengo que hablar un momento con tía Delia.
El pequeño salió corriendo para mostrarle el juego de ejes a Filistis, y Hierón le señaló a su hermana con un gesto la dirección de la biblioteca.
Una vez en la pequeña y tranquila estancia, el rey encendió las lámparas, se sentó en el diván y le indicó a Delia que hiciera lo mismo. Ella obedeció, agarrotada por la impaciencia.
—¿Te ha pedido Arquímedes mi mano? —preguntó sin rodeos, antes de que Hierón tuviera oportunidad de hablar.
Él asintió, sorprendido por sus prisas.
—Me dijo que lo haría —continuó Delia. Se miró las manos, entrelazadas con fuerza, y luego levantó la vista hasta encontrarse con los ojos de su hermano—. Yo no le pedí que lo hiciera —declaró, orgullosa—. Me casaré con quien tú quieras, Hierón, y me alegraré si con ello puedo resultarte de utilidad. Juro por Hera y por todos los dioses inmortales que preferiría permanecer virgen toda la vida antes que casarme en contra de tu voluntad.
La expresión del rey se suavizó de pronto para transformarse en una de profundo afecto.
—¡Oh, Delión! —exclamó, cogiéndole las tensas manos—. ¡Mi dulce hermana! Siempre te has esforzado en ser algo precioso para mí, sin darte cuenta de que ya lo eres.
Una oleada de ternura invadió a Delia. Se echó a llorar y apartó las manos en un vano intento de reprimir las lágrimas.
Él no trató de volver a cogerla: la conocía, sabía que estaba furiosa consigo misma por llorar y que no deseaba más muestras de simpatía. Lo que hizo, en cambio, fue continuar hablando, despacio.
—Le he dicho a Arquímedes que hablaría contigo para ver qué pensabas tú al respecto, pero me ha dado la impresión de que él cree que es algo que tú también deseas.
Las lágrimas se aceleraron.
—No, si tú no lo apruebas.
—Hermana —dijo, con cierta impaciencia—. No soy yo quien va a casarse con Arquímedes. Lo que estoy intentando averiguar es si tú quieres casarte con él.
Después de tragar saliva unas cuantas veces, Delia respondió:
—¡Sí, pero no en contra de tus deseos!
—¡Olvídate de mis deseos un momento! Quiero estar seguro de que comprendes lo que puedes esperar de un esposo como él. Te gusta cómo toca la flauta, pero el matrimonio es algo más que música. Sabes que el alma de ese hombre está consagrada a las matemáticas, ¿verdad? Si te casas con él, se emborrachará de inspiración regularmente y olvidará todo lo demás, incluyéndote a ti. Nunca llegará a casa a la hora, ni se acordará de comprarte un regalo el día señalado, ni te llevará lo que tú le habías encargado. No le interesará en absoluto tu vida diaria. Pedirle que gestione tus propiedades sería como pretender que un delfín tirara de un carro: tendrás que ocuparte de todo tú sola. Además, tampoco advertirá cuándo estás molesta por algo, a menos que se lo digas, y luego se sentirá frustrado por ello. Te defraudará y te enervará, muchas, muchas veces, y por muchos, muchos motivos.
Ella lo miró a los ojos, tan conmocionada que había dejado de llorar. Sabía que todo aquello era cierto; de hecho, Arquímedes ya le había avisado al respecto. Sin embargo, había visto y oído lo bastante de él como para saber que aquello no era toda la verdad, que, a pesar de la atracción que él sentía por el dulce canto de las sirenas, tenía una naturaleza cariñosa y una sencilla devoción por su familia. Y la perspectiva de un millar de pequeñas frustraciones no empañaba de ningún modo su deseo de vivir en una danza continua sobre el filo del infinito. Levantó la cabeza y dijo con determinación:
—Es posible que me defraude en las pequeñas cosas, pero nunca lo hará en las grandes. En cuanto a las musas, son divinidades estupendas y maravillosas, y yo también las venero. Además —añadió, elevando el tono de voz—, no es necesario que controle mis propiedades. Aprenderé a hacerlo yo sola. Me gustará encargarme personalmente de mis cosas. ¡No quiero pasarme la vida sentada, esperando!
—Ah. ¿De modo que sabes cómo es y, aun así, sigues queriendo casarte con él? Escucha, entonces. Pongamos por caso que deseo hacerle un regalo a Filistis. Podría comprarle una prensa de aceitunas para una de sus granjas, o una cuba para preparar salsa de pescado, o quizá un nuevo viñedo, todas, cosas útiles y deseables; y sin duda ella me daría las gracias. Pero sabes tan bien como yo que si le regalara un manto de seda bordado, se le iluminarían los ojos y me daría un beso. Pues bien, del mismo modo, si me hubieras traído a un hombre influyente, o uno que tuviera mucho dinero, yo te habría dado las gracias por ello. Pero lo que Arquímedes me ha ofrecido es todo lo que su mente pudiera concebir y sus manos, modelar... Y te aseguro que Filistis jamás se ha sentido tan satisfecha con un manto de seda como yo con esto. Querida, no podrías haber elegido un hombre que me complaciera más.
Delia miró a su hermano del mismo modo que Arquímedes lo había hecho por la tarde, con una incredulidad que cedió paso al asombro y luego a la alegría. Se acercó a él, lo abrazó y lo besó.
El anuncio del compromiso tuvo lugar al día siguiente. Semejante noticia llegó a eclipsar incluso, durante un tiempo, a los romanos como tema de conversación en la ciudad. En general, todos coincidían en que el rey había escogido para su hermana al mejor constructor de catapultas del mundo, algo que los habitantes de Siracusa consideraban como una actitud muy en consonancia con su espíritu público, aunque algunas mujeres pensaban que era una elección un poco dura para la joven. La reina Filistis se quedó conmocionada, y enseguida se puso manos a la obra para dar al enlace cierto aire de respetabilidad, consiguiendo ganarse a las mujeres de la aristocracia e incluso a su horrorizado padre. El pequeño Gelón estaba de lo más satisfecho. Agatón, por su parte, desaprobaba totalmente el enlace.
En la casa de la Acradina, la estupefacción alternaba con el pánico.
—¡Pero, Medión! —se lamentó Filira—. ¿Qué vamos a hacer con la casa? ¡No puedes traer a la hermana del rey a vivir aquí!
Arquímedes echó un vistazo al hogar en el que había nacido, y dijo con desgana:
—Nos trasladaremos. En la Ortigia hay una casa que forma parte de la herencia de Delia.
—¡Yo no quiero vivir en la Ortigia! —protestó Filira, enfadada.
—Dionisos también tendrá que mudarse allí, y yo pensaba...
Se interrumpió al ver la mirada que le lanzaba su hermana. Tanto Arata como Filira le habían dicho que podía dar su consentimiento al enlace con el capitán cuando fuese oportuno. Él no sabía lo que estaba sucediendo allí, pero era obvio que su madre y su hermana no veían con buenos ojos todas aquellas prisas.
—¡Ahora es la casa! —exclamó Filira, a punto de llorar—. Medión, ¿por qué has tenido que cambiar nuestras vidas tan rápidamente?
—¿Y qué se suponía que debía hacer? —preguntó, exasperado—. ¿Negarme a construir catapultas cuando la ciudad las necesita? ¿Simular que soy estúpido? ¿Olvidarme de Delia?
—¡No lo sé! ¡Pero todo ha sucedido demasiado deprisa! —gritó Filira, y se fue a su habitación para poder llorar a solas.
Arata también quería llorar, pero se reprimió y se limitó a observar la vieja casa con una tristeza persistente. Había sido muy feliz allí, aunque sabía que acabarían mudándose. Lo tuvo claro desde el instante en que comprendió que el talento de su hijo era algo por lo competían incluso reyes. Se había resignado al traslado, dispuesta a aceptar una nueva forma de vida. La perspectiva de tener una nuera real le resultaba alarmante, pero su hijo se mostraba tan feliz con la boda que estaba segura de que la muchacha sería de su agrado. No obstante, habría preferido, igual que Filira, que todas las novedades no hubieran llegado a la vez. En junio, su esposo estaba vivo y ella había esperado que siguieran llevando una existencia normal; y sólo dos meses más tarde, su hijo iba a casarse con la hermana del rey; su hija, con el capitán de la guarnición de la Ortigia, la familia iba a ser tan rica como nunca podría haber imaginado... y su esposo había muerto. Ese acontecimiento brutal seguía aturdiéndola y hacía que todos los demás cambios resultasen casi imposibles de superar.
—¡Yo creía que Filira estaría encantada de que todos viviésemos en la Ortigia! —le dijo Arquímedes a su madre—. ¡Creía que le gustaría que estuviésemos cerca!
—Estoy segura de que le gustará —repuso Arata con paciencia—. Lo que sucede es que son muchos cambios a la vez, y aún estamos conmocionadas con lo de tu padre.
Al oír eso, su hijo se acercó a ella y la rodeó con los brazos.
—¡Cómo desearía que pudiera ver esto!
Arata recostó la cabeza sobre su huesudo hombro y se imaginó a Fidias en la boda de su hijo. Se lo imaginó radiante de placer y se echó a llorar.
—Se habría sentido muy orgulloso —musitó, y se resignó a seguir adelante.
En la cantera ateniense, los guardias informaron a Marco del anuncio.
Los hombres de la guarnición de la Ortigia lo habían tratado al principio con especial dureza, pues sabían que había ayudado a escapar a los asesinos de Straton. Sin embargo, Marco era el único de entre todos los prisioneros que hablaba el griego con fluidez y a menudo tenían que recurrir a él como intérprete. Así que, a medida que fueron conociéndolo, les resultó más difícil odiarlo. Y el anuncio del compromiso le favoreció: la guarnición estaba tan interesada en el tema como el resto de la ciudad, y la oportunidad de interrogar al esclavo de Arquímedes al respecto era demasiado tentadora como para desaprovecharla. Marco, superada la conmoción inicial, habló con gusto sobre las flautas y Alejandría, e insistió en que las catapultas no eran lo que más preocupaba al rey.
—Arquímedes habría fabricado igual todas las que fuesen necesarias —dijo—. Hierón no necesitaba entregarle a su hermana a cambio de eso. Cuando construyó la Bienvenida, el rey intentó pagarle doscientos dracmas más del precio pactado, pero él los rechazó y dijo: «Soy siracusano. Y no me aprovecharé de la necesidad de mi ciudad.»Los guardias se quedaron impresionados, aunque uno preguntó cínicamente:
—¿Y qué pensaste tú de eso?
—Me sentí satisfecho —dijo Marco sin alterarse—. Siempre he creído que un hombre debe amar a su ciudad.
Cuando los guardias regresaron a sus puestos, Marco se apoyó en la pared del barracón y sonrió al pensar en la noticia. Recordaba la cara de Arquímedes iluminándose al recibir el mensaje de alerta de Delia, y a ésta aplaudiendo como una loca en la demostración de mecánica. Su sensación de orgullo y satisfacción era curiosamente vaga: no era ni amigo ni criado, y, aunque a veces había ejercido de hermano mayor, tampoco lo era. Como romano leal, tendría que haber deseado ver a Arquímedes lejos de Siracusa, pero no era así. ¡El muchacho lo había hecho bien y le deseaba buena suerte!
A la mañana siguiente empezaron las visitas. Encadenaban a treinta prisioneros en grupos de diez y los llevaban al puerto para enseñarles la muralla marítima, los barcos mercantes amarrados en el muelle que comerciaban libremente a pesar de la guerra, y las naves bélicas en los cobertizos. Marco iba con ellos para actuar como intérprete.
—En el caso de un hipotético ataque naval —les informó a los prisioneros un oficial—, la totalidad del Gran Puerto se cerraría con una barrera... pero vuestra gente no dispone de barcos para ello, ¿no es así?
—¿Por qué nos enseñan esto? —le preguntó a Marco uno de los cautivos.
—¿No lo entiendes? —respondió de mala gana—. Es para que le digáis al cónsul que no puede tomar Siracusa fácilmente.
Por la tarde, seleccionaron a otros veinte prisioneros y los condujeron por las murallas hasta el fuerte Eurialo, donde les mostraron las catapultas. Había instaladas allí dos de cincuenta kilos, además de la de dos talentos, copia de la Salud.
—Dentro de unos días, tendremos otra de tres talentos —les explicó el capitán del fuerte, entusiasmado—. El arquimecánico está trabajando en ella.
—Pensaba que era para el Hexapilón —dijo Marco.
El hombre lo miró sorprendido, y el oficial al mando del pelotón de guardias le explicó en voz baja quién era Marco. El capitán le lanzó una mirada de rencor.
—El Hexapilón se quedó con la primera —admitió—. Pero nos han dicho que la nuestra será mejor.
—Deberíais haberle solicitado que os construyera una de cien kilos.
El capitán del fuerte dudó, dividido entre el deseo orgulloso de desestimar el comentario de un esclavo y las ganas de tener una catapulta mayor que la del Hexapilón. Vencieron las ganas.
—¿Podría hacerla? —preguntó impaciente.
—Sin duda, pero si ya está construyendo una de tres talentos, es un poco tarde para pedírsela.
—Dile a esta gente que podría fabricar una de cien kilos —le ordenó el capitán, señalando a los prisioneros.
Marco asintió, se volvió hacia sus compañeros de cárcel y, sin alterarse, les informó de que el fuerte estaba esperando recibir una catapulta de tres talentos y pedía una de cien kilos.
—¿Realizada por tu antiguo amo, el flautista? —inquirió uno de los presos.
—Sí. Puede hacerla, creedme.
Los romanos miraron la munición que había amontonada junto a las torres del fuerte (proyectiles de cincuenta kilos, de dos talentos) y se sintieron decaídos.
—¿Por qué nos enseñan esto? —preguntó uno de ellos, con el entrecejo fruncido.
—Para que podamos contárselo al cónsul —dijo Marco—. Para que sepa que no puede tomar Siracusa al asalto.
—¿Y por qué quieren que le contemos eso?
Marco permaneció un minuto en silencio, observando a los hombres encadenados y a los soldados con peto.
—Para que ofrezca un tratado de paz —respondió, y supo, con el corazón acelerado, que lo que acababa de decir era cierto.
Al día siguiente hubo más visitas: una a la Ortigia y otra al Hexapilón, donde se llevó a cabo una demostración de la catapulta de tres talentos. No todos los prisioneros estaban en condiciones de caminar por la ciudad, pero todos los que fueron pudieron ver la fuerza y el esplendor de Siracusa. Después lo comentaron entre ellos y reclamaron la presencia de Marco para que les diera más detalles. A la llegada del esclavo a los barracones, habían sospechado que podía tratarse de un espía infiltrado, pero la hostilidad inicial de los guardias y la franqueza con la que él hablaba los convencieron de que era lo que afirmaba ser. Al igual que Fabio, opinaban que se había vuelto muy griego, pero aceptaron que lo habían encarcelado con ellos debido a sus lealtades romanas, y lo creían.
A primera hora de la mañana siguiente, entraron en el barracón dos soldados que Marco no conocía, siguieron la fila de presos hasta llegar a él, le soltaron los grilletes y le dijeron que se levantara. Marco se incorporó, a la espera de recibir más órdenes, y uno de los hombres le colocó unas esposas.
—El rey quiere verte —dijo—. ¡Vamos!
Marcó se agachó rápidamente y cogió el estuche del aulos, por si no regresaba.
Los dos hombres lo llevaron hasta la garita de entrada, y allí le pusieron un collar de hierro en torno al cuello y grilletes en las muñecas. Marco consiguió deslizarse el estuche de la flauta bajo el cinturón antes de que se lo arrebataran. Luego le engancharon una cadena al collar, como si fuese un perro, y tiraron con tanta fuerza, para comprobar que estaba bien sujeta, que Marco se tambaleó.
—No pienso intentar escapar —dijo mansamente cuando recuperó el equilibrio.
—No es necesario que seáis rudos con él —les advirtió el oficial de la guardia—. Es filoheleno.
Marco se sorprendió al oír el calificativo: ¿así que también los guardias reconocían que se había vuelto muy griego? Pero los dos soldados desconocidos se limitaron a mirarlo, y uno de ellos dijo con voz ronca:
—Ayudó a matar a Straton.
Ante eso, el oficial sólo pudo encogerse de hombros.
Los dos soldados cruzaron la verja con Marco y giraron a la derecha, hacia la Ciudad Nueva. Marco, que esperaba que lo llevaran en dirección contraria, hacia la Ortigia, estuvo a punto de enredarse los pies con la cadena y caer.
—¿Adónde vamos? —preguntó, perplejo, pero no le respondieron.
Pasaron junto al teatro y ascendieron la meseta de Epipolae por una zona poblada de matorrales secos, y comprendió que se encaminaban una vez más hacia el Eurialo. Miró de reojo a sus guardianes y decidió no formular más preguntas. Pronto acabaría descubriendo el objetivo de su viaje.
El Eurialo estaba situado en el punto más alto de la meseta de piedra caliza de Epipolae, un sólido castillo desde el que el terreno caía abruptamente hacia ambos lados. El patio de entrada estaba repleto de soldados, un batallón completo compuesto por doscientos cincuenta y seis hombres. Junto a la puerta había atado un caballo blanco, que Marco reconoció por el arnés cubierto con tela de color púrpura y tachonado en oro. Los guardianes lo hicieron avanzar hacia la torre de vigilancia y luego lo condujeron hasta la sala del cuerpo de guardia. Allí estaba el rey Hierón, discutiendo de algún tema con diversos oficiales de alto rango que Marco no conocía. Los guardianes golpearon el suelo con el extremo de sus lanzas y adoptaron la posición de firmes. El rey los miró.
—Ah —dijo—. Bien.
Atravesó la estancia, seguido de los oficiales con mantos rojos, como un barco que arrastrara un puñado de algas, y se detuvo frente a Marco. Al ver los grilletes, arqueó las cejas.
—Creo que os habéis excedido con las cadenas, ¿no? —les preguntó a los guardianes—. Aunque supongo que ha sido con la mejor de las intenciones. ¿Qué tal tienes la voz, Marco Valerio?
—¿La voz, señor? —repitió, sorprendido.
—Espero que no hayas pillado un resfriado. Pareces tener un buen par de pulmones. ¿Puedes hacer que te oigan cuando lo necesitas?
—Sí, señor. —Pensamientos de gritos en el interior de un toro de bronce corrieron desbocados por su mente. No les daba crédito, pero allí estaban, a pesar de todo.
—Bien. Tu pueblo ha decidido volver y quiero cruzar unas palabras con ellos. Y como no hablo latín, necesito un intérprete. ¿Estás dispuesto a traducir lo que yo diga, lo más exactamente que puedas?
Marco cambió el peso del cuerpo al otro pie, aliviado, y las cadenas emitieron un ruido metálico. La mayoría de los romanos cultivados hablaban griego, y estaba seguro de que el cónsul no era una excepción. Que Hierón quisiese un intérprete debía de significar que pretendía que lo entendieran los soldados, además de los oficiales. Pero si la pretensión del rey era devolverlo a los romanos junto con los demás prisioneros, el hecho de que lo utilizase como intérprete siracusano podría causarle problemas. No obstante, estaba encadenado, era evidentemente un prisionero, y su pueblo no podía culparlo por traducir el mensaje de sus captores. Además, Hierón lo había tratado con piedad. La idea de la libertad seguía sin entusiasmarlo, pero confiaba en que el tiempo cambiaría eso, y de algún modo estaba en deuda por la clemencia que el rey había demostrado con él.
—Estoy dispuesto, señor.
Hierón sonrió, chasqueó los dedos y salió al patio. Marco lo siguió, escoltado por los guardianes, y los oficiales se arrastraron detrás de ellos, con sus mantos escarlata ondeando al viento y los petos dorados lanzando destellos.
El rey montó en su caballo blanco, y las puertas del Eurialo se abrieron al toque de las trompetas. Hierón salió el primero, seguido por los oficiales en formación de cabeza de lanza, y Marco se encontró caminando entre sus guardianes, tras la montura real, encerrado entre el brillante resplandor de los oficiales de caballería. Detrás de él, el batallón siracusano marchaba en formación cerrada al ritmo que marcaba la dulce melodía de la flauta. Las puntas de las largas lanzas que cargaban los sol—dados al hombro centelleaban a la luz del sol, y los escudos formaban una muralla en movimiento blasonada con los emblemas de la ciudad.
Tras un caballo y escoltado por dos robustos guardianes, Marco apenas podía ver la escena que se desplegaba ante él, pero enseguida el camino trazó una curva descendente y desde allí pudo ver que, en efecto, el ejército romano había regresado a Siracusa. Habían instalado un nuevo campamento en las fértiles planicies del sur de la meseta: un perfecto rectángulo fortificado mediante una zanja, una trinchera y una empalizada. Le llamó la atención una mancha de carmesí y oro en la lejanía, y la presencia de un jinete que descendía por la colina. Entornó los ojos para fijar la imagen, pero llegaron a otra curva en sentido contrario y la vista volvió a quedar oscurecida por la lustrosa grupa del caballo de Hierón.
Unos instantes después, el jinete que había divisado subía la colina al trote hasta llegar junto al rey, y Marco vio entonces que se trataba de un heraldo, como indicaba el bastón dorado con serpientes talladas que llevaba junto a las rodillas. Los heraldos estaban protegidos por los dioses y era un sacrilegio hacerles daño, por lo que podían moverse libremente entre ejércitos hostiles. Sin duda, lo habían enviado para negociar.
—Al principio, el cónsul no estaba muy inclinado a parlamentar —le explicó el heraldo a Hierón, con la voz casi ahogada por el ruido de la marcha de los soldados.
—Pero ¿ha accedido?
—No podía negarse. Es aquél, el que va delante. Pero os pide que seáis breve.
—Señor —dijo uno de los oficiales, arrimando su caballo al del rey—, ¿creéis que es prudente acercarse tanto a ellos?
Hierón se volvió hacia él con una mirada reprobatoria.
—Claudio es de los que no rompen las treguas. Es uno de sus puntos positivos. Seguramente se muere de ganas de matarme aquí mismo, pero sabe que, de hacerlo, su propio pueblo lo castigaría por deshonrar a Roma y ofender a los dioses. Son muy supersticiosos. Mientras mantengamos la tregua, estamos a salvo.
Siguió cabalgando a paso ligero, con Marco tras él, ahora claramente asustado. Apio Claudio, cónsul de Roma, esperaba con impaciencia a Hierón a los pies de la colina. Marco siempre se había resistido a sentirse impresionado por los rangos, pero un cónsul era la personificación de la majestad de Roma, algo que había llegado a honrar por encima de todo. Sentirse impresionado por Claudio lo avergonzaba. Miró su túnica de hilo, que no había podido lavar en toda la semana que llevaba en prisión, sus piernas sucias, sus maltrechas sandalias y sus cadenas. Con ese aspecto iba a oficiar como intérprete de un rey ante un cónsul romano. Contempló el manto púrpura de Hierón y pensó que era muy probable que el rey hubiera decidido mantenerlo con ese deplorable aspecto para humillar a Roma. «Yo soy el rey de Siracusa. Y éste es un ciudadano romano.» Nunca debería haber olvidado la sutileza de Hierón. Sin embargo... le debía algo por la piedad que había demostrado con él.
Descendieron la colina hasta encontrarse a mitad de camino del enemigo. Detrás del oro y el carmesí del acompañamiento del cónsul, resplandecían los estandartes de las legiones, tras las que había unos diez manípulos, dispuestos en cuadrados perfectos, uno detrás de otro, hasta alcanzar la empalizada del campamento, que estaba plagada de centinelas. El heraldo levantó su lanza y avanzó al trote, seguido por el grupo del rey. Cuando estuvieron a una distancia desde la que podían parlamentar, tiraron de las riendas para detener sus monturas. Hierón hizo un ademán hacia los guardianes para que acercaran al intérprete. Marco alzó la vista, avergonzado, y miró al cónsul y luego al rey de Siracusa.
Claudio, al igual que Hierón, iba montado en un caballo blanco y llevaba un manto púrpura. La coraza y el casco dorados brillaban a la luz del sol. A ambos lados, se encontraban los lictores, cuya misión era acatar todas y cada una de sus órdenes. Vestían mantos rojos y sujetaban el puñado de varas y hachas que simbolizaba su potestad para castigar o matar. Detrás de ellos estaban los tribunos de las legiones, a lomos de sus monturas, ataviados con mantos de carmesí fenicio y petos dorados. Marco los observó con la boca seca. Era como si no tuvieran rostro, como si su propia majestad bastara para definirlos.
—¡Salud, cónsul de los romanos! —saludó Hierón—. Y a vosotros también, hombres de Roma. He solicitado hablar esta mañana con vos sobre la gente de vuestro pueblo que hemos tomado prisionera. —Tocó el hombro de Marco con el pie, y añadió en voz baja—: ¡Traduce!
Marco tradujo rápidamente las palabras del rey, gritando para que llegaran lo más lejos posible.
El rostro de Claudio se ensombreció y, por vez primera, Marco se percató de su verdadero aspecto: un hombre alto, de mandíbula ancha y cara mofletuda, de la que únicamente sobresalía la nariz: un hueso en forma de cuchillo.
—¿Quién es ése? —preguntó el cónsul, en griego, mirando a Marco.
—Uno de nuestros prisioneros —dijo Hierón—. Habla griego perfectamente. Lo he traído para que me sirva de intérprete y para que así vuestros oficiales puedan comprender tan bien como vos lo que digo, oh, cónsul de los romanos. En el pasado me he percatado de que el conocimiento que ellos tienen de nuestro idioma no es equiparable al vuestro. —Una vez más, tocó con el pie el hombro de Marco.
Éste empezó a traducir, pero Claudio vociferó al instante en latín:
—¡Para!
Marco obedeció y Claudio lo miró un momento, antes de decirle a Hierón:
—No lo necesitamos.
—¿No queréis que vuestros hombres me comprendan? —preguntó Hierón, en tono de sorpresa—. ¿Acaso no deseáis tenerlos al corriente del estado de sus amigos y camaradas?
Marco observó el rostro de los que estaban detrás del cónsul y vio miradas de incomodidad e insatisfacción: era posible que los oficiales romanos no hablaran griego tan bien como el cónsul, pero entendían lo suficiente, y no les gustaba la idea de que su jefe desease mantener en secreto el destino de los prisioneros. Claudio debió de darse cuenta de esa circunstancia, porque frunció el entrecejo y dijo:
—No tengo nada que ocultar a mis leales seguidores. Que este hombre traduzca, si es eso lo que queréis, tirano. Pero no lo necesitamos.
El rey de Siracusa sonrió, y Marco pensó que Claudio acababa de cometer un grave error.
Hierón empezó a hablar con rapidez y claridad, deteniéndose después de cada frase para permitir que Marco vociferara su traducción.
—Cuando el destino puso en mis manos a algunos de vuestros compatriotas, oh, romanos, mi intención fue devolvéroslos de inmediato. Esperé a que me enviarais un heraldo solicitándome el rescate que yo exigía, pero no lo hicisteis. De hecho, abandonasteis Siracusa en el transcurso de la noche, dejando a vuestra gente en mis manos. ¿Es que no os importan, oh, cónsul?
Claudio se enderezó y miró a los ojos a Hierón.
—Cuando los romanos hacen la guerra, tirano de Siracusa —declaró en latín—, aceptan el riesgo de la muerte y lo afrontan con bravura. Los que no lo hacen no son hombres de verdad y no merecen que se pague rescate alguno por ellos. Sin embargo, como habréis oído, hemos sitiado y saqueado la ciudad de Echetla, aliada vuestra, y si lo deseáis, intercambiaremos a las mujeres de Echetla por nuestra gente. A los hombres los hemos matado.
—¿Qué dice? —le preguntó Hierón a Marco.
Mientras traducía, Marco pensó en lo de Echetla. Estaba situada al noroeste y, de hecho, dependía de Siracusa, aunque denominarla ciudad era una exageración: se trataba simplemente de un enclave comercial fortificado, y no tenía la más mínima oportunidad frente a un gran ejército. Sin duda, los romanos la habían atacado con saña como represalia por las pérdidas sufridas ante Siracusa. Hierón se imaginó la matanza cometida contra hombres apenas armados, y sintió náuseas.
—No pretendía solicitar rescate por vuestra gente, cónsul de los romanos —dijo en tono de reproche—. Igual que Pirro de Épiro, a cuyo lado combatí en una ocasión, los habría devuelto a cambio de nada. Al igual que él, honro la valentía de vuestro pueblo.
Cuando Marco tradujo aquello, una oleada de murmullos se extendió entre las filas romanas: los hombres que habían oído lo que acababa de decir lo repetían a los que estaban detrás. Marco pensó que la mención del rey Pirro había sido acertada: los romanos lo respetaban más que a cualquier otro enemigo al que se hubiesen enfrentado.
—¡Entonces devolvedlos, tirano! —espetó Claudio—. Y nos quedaremos con las ciudadanas de Echetla como esclavas.
Hierón hizo una pausa para que las palabras que iba a pronunciar a continuación se oyeran claramente:
—Por lo que a las ciudadanas de Echetla se refiere, pagaré el rescate por ellas, oh, cónsul, si decidís el precio. Pero en lo referente a los prisioneros, vuestra respuesta me ha hecho dudar. Los he tratado con todo el respeto debido a los enemigos valientes. Han sido bien alimentados y albergados, y mi médico personal ha cuidado de sus heridas. Antes de que partieseis de aquí, sin embargo, vi que obligabais a sus camaradas supervivientes a plantar sus tiendas fuera de vuestro campamento, y ahora parece que valoráis poco a los hombres que tengo en mi poder, ya que los equiparáis con esclavos. ¿De qué manera os han ofendido?
—Les falta coraje —replicó el cónsul con voz ronca—. Se rindieron. Los romanos no somos como los griegos. Cuando fracasamos, estamos dispuestos a sufrir el castigo que nos merecemos.
—¿Que les falta coraje? —repitió Hierón—. Las heridas sufridas por esos hombres son el mejor testigo de su bravura, porque pocos de ellos hay que salieran ilesos. Pero la tarea que se les ordenó era imposible. Dos manípulos en formación libre, sin equipamiento de asalto, enviados a plena luz del día contra artillería pesada... ¡La orden no era batallar, sino ser ejecutados! Me asombró que, a pesar de ello, obedecieran. Ciertamente, lo que les faltó no fue coraje, sino un comandante inteligente.
Claudio abrió la boca, pero los murmullos que se extendían detrás de él se convirtieron en un gruñido, y luego en un rugido a viva voz. Las legiones aporreaban el suelo con la lanza y aullaban vítores por los dos manípulos sacrificados, y los hombres que observaban desde la empalizada golpearon contra la pared las herramientas que utilizaban para construir trincheras. Claudio, con la cara sofocada, hizo un ademán hacia los tribunos y gritó:
—¡Silencio! ¡Que calle esa chusma!
La montura de Hierón se agitó ante aquel alarido, y el rey le dio unas palmaditas en el cuello.
—¡Soldados de Roma! —vociferó Claudio cuando por fin el ruido empezó a desvanecerse—. ¡Soldados de Roma, no escuchéis a este hombre! Está intentando seduciros para que abandonéis vuestra disciplina. Tú, soldado —dijo, dirigiéndose a Marco—, ¡deja de repetir sus mentiras!
Marco recordó el rostro pálido de Cayo y sus gritos sofocados mientras caminaba hacia la ciudad, y se sintió invadido de pronto por una furia salvaje. «¡No, detente, no seas loco!», pensó. Pero no podía contenerse. Por culpa de aquel hombre, su hermano había sufrido y él lo había perdido todo. No podía permitir que Claudio saliera libre de culpa.
—¡Está diciendo la verdad! —gritó Marco apasionadamente, levantando los grilletes hacia la colina, en dirección al Eurialo—. ¿Qué creíais que había allí, Claudio? ¿Tirachinas? ¿No conocéis el alcance de una catapulta? ¿O esperabais que una ciudad que los cartagineses han sitiado con ejércitos diez veces mayores que éste se rompiera como un huevo? No teníais ni idea de lo que estabais haciendo. ¡Es indigno culpar de vuestro fracaso a los hombres que sufrieron como consecuencia del mismo! ¡Si sois en verdad romano, cónsul, aceptad el castigo!
Siguió otro rugido. Claudio miraba a Marco, perplejo y rabioso; Hierón, con incomodidad.
—¿Qué has dicho? —preguntó el rey, pero Marco no respondió: bajó las manos encadenadas y siguió orgullosamente erguido, sin apartar la mirada del cónsul—. Espero que este hombre no os haya ofendido —dijo, dirigiéndose a Claudio en un tono de voz más normal—. Su hermano resultó herido de gravedad en el transcurso de vuestro asalto y puede que por ello haya hablado con un exceso de pasión. Debéis excusarlo. Yo no deseo insultaros, ni a vos ni a vuestro pueblo.
Claudio traspasó su furiosa mirada a Hierón.
—¿Acaso decir que no soy un comandante inteligente no es un insulto? —cuestionó.
Hierón sonrió.
—La verdad es que carecéis de experiencia en asaltos, oh, cónsul, al menos en asaltos a ciudades griegas con un buen equipamiento de artillería. ¿No creéis que cuando un comandante inteligente carece de conocimientos, debe proceder con cautela? Si deseáis mejorar vuestros conocimientos sobre aquello contra lo que os enfrentáis, deberíais acercaros a la muralla, bajo mi protección, y observar las defensas. Nos habéis infravalorado, cónsul, y tratado con un desprecio que de ningún modo nos merecemos.
Claudio escupió.
—¡Vuestra protección vale tan poco como vuestros alardes, tirano! ¡No doy crédito a ninguno de los dos!
—Razón tenéis en valorar igualmente ambas cosas —replicó el rey.
Cuando el ruido de fondo se apagó, Hierón levantó los brazos para dirigirse de nuevo a la totalidad del ejército y Marco se dispuso a gritar su traducción. Claudio intentó protestar, pero ni sus propios oficiales le prestaron atención y el ejército permaneció en silencio para escuchar lo que Hierón tenía que decir. Mientras el cónsul bufaba de cólera, las palabras del rey levantaron otra oleada de murmullos.
—Hombres de Roma, sé que tengo fama entre vosotros de hombre arrogante y cruel. Pero eso son mentiras, pues siempre he actuado con moderación y he honrado a los dioses.
—Eso también es cierto —añadió Marco, lanzando al cónsul una mirada desafiante—. Todas esas historias de toros de bronce y empalados las inventaron los mamertinos para obtener la ayuda de Roma.
—Ningún ciudadano tiene queja de mí —continuó Hieren—. Siracusa es una ciudad unida y fuerte, como habéis podido comprobar. Vuestros hombres podrán dar fe de ello cuando os los devuelva. Si deseáis recibirlos con honor, los liberaré hoy mismo, sin ningún rescate. En caso contrario, los retendré aquí y los entregaré al primer romano que me solicite su libertad.
—¡Es una trampa! —vociferó Claudio.
—Es una oferta sincera y de buena fe —replicó Hierón—. ¿Deseáis que os los entregue?
Claudio estaba a punto de estallar.
—¡Estáis desesperado por lograr la paz, tirano! —gritó—. ¿Dónde están los aliados que abandonasteis en Mesana?
—¡Y vos tenéis mucha prisa por conseguir un triunfo, cónsul! —respondió bruscamente Hierón—. Para ello, estáis incluso dispuesto a confiar en los cartagineses, a apostar la vida de todos vuestros hombres confiando en que aquéllos permanezcan al margen. ¿Dónde están los cartagineses? ¿En Mesana, saqueándola en vuestra ausencia y destruyendo los barcos con los que pretendéis regresar a casa? Habéis decidido luchar contra Siracusa, en lugar de contra Cartago. Como de costumbre, estáis haciendo un doble juego. Pero no habéis respondido a mi pregunta, oh, cónsul. Tengo noventa y dos prisioneros romanos. ¿Los queréis?
Claudio permaneció en silencio durante un largo minuto, mientras los murmullos se extendían entre su ejército. Finalmente, con voz entrecortada, dijo:
—Sí. Devolvedlos.
—¿Los recibiréis con honor?
—Ya que decís que lucharon con arrojo, serán recibidos como hombres valientes —garantizó el cónsul.
Hierón inclinó educadamente la cabeza.
—¿Y las mujeres de Echetla? ¿Qué precio queréis por ellas?
—¡Ninguno! —gritó una voz desde atrás.
Claudio se giró al instante para ver de dónde procedía, pero ya se le habían unido una docena de voces más.
—¡Honor para los que honran al pueblo romano! ¡Devolved a las mujeres de Echetla sin rescate! —Un millar de lanzas aporreaba el suelo y el bramido era ya general—. ¡Honor para el pueblo romano!
Claudio miró de nuevo a Hierón. Marco jamás había visto una mirada de odio como aquélla.
—Las tendréis sin pago de rescate —murmuró.
—Pediré que saquen a vuestros hombres de la cárcel y os los entreguen aquí —dijo Hierón—. Nos llevará quizá cuatro horas. Entiendo que esta tregua se mantiene hasta entonces.
Claudio asintió y se volvió con su caballo.
Hierón chasqueó los dedos y el aulista siracusano inició de nuevo la melodía de la marcha. Las filas se abrieron para que el rey cabalgara entre ellas. Marco lo siguió, siempre entre sus dos guardianes; detrás de él, el batallón siracusano dio media vuelta y empezó a ascender la colina.
Cuando las puertas del Eurialo se hubieron cerrado tras ellos, el rey tiró de las riendas y miró pensativo a Marco.
—¿Qué le has dicho al cónsul? —preguntó.
—Que lo que decíais era verdad —respondió Marco.
Hierón suspiró.
—No ha sido muy sensato.
—Era verdad.
—Normalmente, no suele ser muy buena idea decirles la verdad a los reyes, ni a los cónsules. De todos modos tendré que devolverte. Si me quedo contigo, Claudio dirá que eras un griego disfrazado, y le resultará más fácil convencer a su ejército de que, al fin y al cabo, él tenía razón.
Marco asintió con la cabeza. Hierón lo miró un momento más y luego volvió a suspirar.
—Eres un auténtico romano, ¿verdad? Aceptas el castigo por tus acciones, esté justificado o no. ¿Qué llevas en el cinturón?
A Marco se le subieron los colores.
—Una flauta —dijo—. Mi amo... Arquímedes me la dio. Pensó que en la cárcel tendría tiempo para aprender a tocarla.
—¡Ruego a los dioses que te otorguen una vida lo bastante larga como para convertirte en alguien tan bueno con la flauta como él! —Hierón chasqueó los dedos y les dijo a los guardias—: Quitadle las cadenas y ponedlo en algún lugar a la sombra mientras espera a los demás. Llevadle alguna cosa de comer y de beber... La caminata hasta aquí es larga, y el trabajo de intérprete da mucha sed.
Los soldados condujeron a Marco hasta una habitación de una de las torres, una plataforma donde no había catapulta. Le quitaron las cadenas y le dieron un poco de pan y vino.
—Debería haber creído a Apolodoro cuando ha asegurado que eras filoheleno —dijo uno de sus guardianes, ofreciéndole un vaso.
Marco bebió sediento el vino aguado, pero no tenía apetito para el pan. Seguía recordando la manera en que Claudio había mirado a Hierón. El cónsul lo habría asado vivo con gusto, utilizando o no un toro de bronce. Hierón quedaría fuera de su alcance detrás de las murallas de Siracusa, pero Marco tendría que enfrentarse a él dentro de apenas cuatro horas.
Deseaba no haber dicho nada, haberse contentado con traducir las palabras del rey. Hierón no necesitaba más ayuda. El parlamento de aquella mañana le parecía ahora como un combate en el que Claudio había resultado claramente derrotado. Resultaba obvio que el cónsul era un hombre a quien le gustaba encontrar chivos expiatorios de sus propios fracasos y Marco era ahora el candidato perfecto: un romano desleal, amigo de los griegos, un cobarde que había huido del castigo aceptando la esclavitud. Claudio intentaría disfrazar la verdad y ejecutar al hombre que la había proclamado.
Aunque quizá el cónsul prefiriera olvidarse de él. Un castigo vengativo no haría más que confirmar la terrible reputación de arrogante que Hierón acababa de atribuirle. Marco debía esperar que el cónsul fuera lo bastante inteligente como para darse cuenta de ello.
Pasó el tiempo. Los guardias lo dejaron solo en la torre, y él se puso a observar el campamento romano a través de la tronera. Vio un grupo de gente vestida con colores oscuros junto a la puerta: las mujeres de Echetla, sin lugar a dudas. Marco imaginó que cuando los exploradores de Hierón descubrieron que los romanos habían estado allí, era demasiado tarde para enviarles ayuda. Seguía sintiéndolo por Echetla.
Cuatro horas, había dicho Hierón. Sí, al menos. Primero había que mandar un jinete a la cantera para decirles a los guardias que llevaran a todos los prisioneros a la puerta, luego tendrían que realizar todos los preparativos: quitar los grilletes, organizar la escolta, buscar camillas para los hombres que aún no estaban en condiciones de caminar, y, cuando todo estuviera listo, emprender la larga ascensión hasta el Eurialo. Cuatro horas. A Marco le pareció que habían pasado cuatro años antes de que el sol empezara a caer después del mediodía.
Buscó su aulos y se puso a practicar con él, para pasar el tiempo. Había practicado todos los días y ya era capaz de interpretar melodías sencillas muy, muy lentamente. Decidió tocar una canción de barcos del Nilo y luego, conmovido por el anhelo de la seguridad desaparecida, se encontró luchando por hallar las notas de una canción de cuna que su madre solía cantar en casa, junto al fuego.
—Ésa no la conozco —dijo Hierón—. ¿Es romana?
Marco dejó el aulos y se levantó. No había oído abrirse la puerta. El rey estaba solo, y el polvo que le ensuciaba el manto delataba que había estado cabalgando.
—Sí —respondió en voz baja—. Es romana, señor.
—Curioso. Cuesta pensar que tu pueblo pueda producir algo delicado. ¿Hay algo en esa jarra?
Hierón apuró el poco vino que quedaba y se sentó en el suelo. La pequeña habitación de la torre carecía de muebles, de modo que se acomodó lo mejor que pudo, cruzando las piernas, e invitó con un gesto a Marco para que siguiese su ejemplo. Marco obedeció, observando al rey con cautela.
Hierón le devolvió una mirada especulativa.
—Quería hablar contigo. Esperaba tener tiempo para ello. Me gustaría decirte un par de cosas.
—¿A mí? —preguntó, confuso.
—¿Por qué no? Crees que te perdoné por Arquímedes, ¿verdad?
Marco no dijo nada; se limitó a mirarlo con su rostro impasible de esclavo.
—Pues no, Arquímedes no tuvo nada que ver. Por cierto, sus amigos de Alejandría lo llamaban Alfa, ¿verdad? ¿Sabes por qué?
—Porque cuando alguien planteaba un problema matemático, siempre era él el primero en encontrar la respuesta —dijo Marco, sorprendido—. ¿Cómo...?
—Me imaginaba que sería por eso. Alfa. No es un mal apodo, y necesito uno para él. Su nombre siempre me resulta difícil de pronunciar. No, te perdoné porque, discúlpame, pensaba utilizarte. Eres el único romano helenizado con el que me he tropezado en mi vida.
Marco lo miró con expresión extrañada.
—Lo sé, lo sé —continuó el rey—. El griego es el primer idioma que tu gente estudia, aunque la mayoría lo habla muy mal. Vuestras monedas, cuando acuñáis plata, se basan en las nuestras. Vuestra cerámica, moda, mobiliario, todo... es una imitación de lo nuestro. Contratáis arquitectos griegos para construir templos de estilo griego y los llenáis de estatuas griegas dedicadas a los dioses... a menudo griegos. Veneráis a Apolo, ¿no? Pero todo es superficial, como una capa de agua sobre el granito. Un poco de lustre en vuestra propia naturaleza, que es dura, brutal y carente de imaginación. Un romano cultivado puede leer nuestra poesía, escuchar nuestra música, pero consideraría una bajeza escribirla o tocarla. Nuestra filosofía es considerada una tontería atea; nuestros deportes, inmorales, y nuestra política... bien, la tiranía es mala, y la democracia, indescriptiblemente peor. ¿Estoy siendo injusto?
Marco no dijo nada. Sentía curiosidad, pero también recelo. Con un hombre como Hierón, prefería descubrir cuál era el objetivo de su discurso antes de responder.
Hierón sonrió.
—Me alegra que seas cauteloso —afirmó—. Muy bien. Te expondré ahora mi visión de tu gente. Sois valientes, disciplinados, píos, honorables y extraordinariamente tenaces. No hay esperanza de que podamos negociar con vosotros como solemos con los bárbaros: saldar las deudas y convenceros de que os marchéis. Habéis tomado toda Italia, y si también decidís tomar Sicilia, no hay nada que Siracusa pueda hacer para deteneros. Cartago, además, se está convirtiendo en una fuerza demasiado poderosa para nosotros. —Se puso en pie de repente, se acercó a la puerta abierta y se apoyó contra el marco, contemplando la ciudad—. Antes de que Alejandro conquistara el mundo —dijo en voz baja—, los hombres vivían en ciudades. Ahora viven en reinos, y las ciudades tienen que protegerse como puedan. He intentado acercar Siracusa a Cartago, pero hay pocas esperanzas: el odio es demasiado antiguo. Eso deja a Roma como única posibilidad. Pero los romanos me resultan... difíciles.
—Habéis manejado con bastante facilidad a Apio Claudio —repuso Marco con amargura—. Con tres golpes lo habéis dejado fuera de combate.
Hierón contempló el paisaje de su alrededor, y luego se volvió hacia Marco, sonriendo.
—¿Te gusta la lucha grecorromana? —preguntó—. Yo nunca he sido bueno en eso.
—Habéis obligado a Apio Claudio a parlamentar con vos por el tema de los prisioneros —dijo Marco con resolución—, a lo que él, obviamente, no podía negarse. Habéis conseguido que me aceptara como intérprete y no habéis dirigido vuestro discurso a él, sino a las legiones. Él es senador y patricio, y los demás, plebeyos, como yo. Habéis puesto el énfasis en esa diferencia, y os habéis limitado a observar el resultado, como quien fisgonea por el ladrillo que falta en una pared medio derruida. Le habéis dicho que era arrogante e incompetente y que culpaba injustamente a sus hombres por fallos que sólo eran de él, que arriesgaba sus vidas al no tener en cuenta a Cartago, y que lo hacía por perseguir sus propias ambiciones. Y luego os habéis presentado como un hombre decente y honrado que respetaba al pueblo romano. Él no ha tenido respuestas para nada. Y sus hombres se lo han tragado y han lanzado vítores en vuestro honor. Claudio no conseguirá su triunfo y no será reelegido para comandar las fuerzas romanas en Sicilia.
Hierón respiró hondo y soltó el aire lentamente.
—Sin embargo, es muy posible que el Senado y el pueblo de Roma lleguen a la conclusión de que no han mandado tropas suficientes para manejar la situación en Sicilia. La ciudad de Siracusa es mucho más resistente de lo que suponían y Cartago sigue intocable. Yo creo que nunca se retirarán, sino que enviarán más hombres, bajo las órdenes de un nuevo comandante. Pero ¿cuál? Lo que yo intentaba conseguir, lo admito, era desacreditar a la facción Claudia y que nombren a un moderado para que se responsabilice de la guerra. Pero puede ser que el pueblo romano, con su habitual estilo indomable, elija a otro Claudio, o a un Emilio, que sería casi peor, ¿no crees?
—No lo sé. Hace mucho que no estoy en Roma. Pero sí, los Emilios y los Claudios siempre estuvieron de acuerdo en aliarse para conquistar el sur.
Hierón asintió.
—Incluso en el caso de que el próximo general no sea un Emilio o un Claudio, es probable que yo no sepa qué facción representa y con qué intenciones viene, y aun sabiéndolo, tendré bien poco que hacer. No comprendo a los romanos. Por ejemplo, no esperaba que entregaran a las mujeres de Echetla a cambio de nada. Los griegos habrían pedido dinero por ellas: el honor está bien, pero también lo están los rescates. Con los griegos sé a qué atenerme. Los romanos son más difíciles. Sin embargo, si quiero encontrar un camino seguro hacia la paz para Siracusa, no me queda otro remedio que comprenderlos. Así que... ya ves. —Se alejó de la puerta y se agachó para mirar a Marco a los ojos—. Un romano helenizado como tú me resultaría muy útil.
—¿De qué modo? —preguntó con voz ronca.
—No como espía, desde luego. Agatón me dijo que eras un desastre mintiendo, y tenía razón. No. Tú eres distinto de los demás: tu helenismo no es superficial. Tus simpatías están sinceramente divididas entre nosotros y tu propio pueblo. Sé que es una situación violenta para ti, sin duda, pero si podemos conseguir la paz, o, aunque sólo sea eso, una tregua sólida, para mí será de un valor incalculable. Podrías explicarme cómo es tu pueblo y ayudarme a conseguir que nos entienda. Esto es lo que me gustaría que hicieses: regresar con tu gente, sentir de nuevo cómo son, hasta que Siracusa esté fuera de esta guerra, ¡y ruego a los dioses que pueda sacarla pronto de ella!, y luego volver aquí. Te daría un puesto como intérprete de latín, con el sueldo que tú consideraras justo. Tendremos que tratar con tu gente durante muchos años a partir de ahora, y necesitamos comprenderlos.
Marco lo miró otro instante, acalorado.
—Eso me gustaría mucho, señor —dijo por fin—. Sólo que no sé si mañana seguiré con vida.
Hierón suspiró.
—Sí, ya he pensado en eso. Desearía que hubieses sido un poco menos franco con el cónsul. Desearía conservarte aquí... pero he trabajado duro para dejar a Claudio en entredicho, y hay demasiadas cosas en juego como para aflojarle la cuerda que le he puesto al cuello. Pero, escucha, si es necesario, miente. No me importa si dices que te amenacé o te maltraté para que hablases de ese modo. Si maldecir a Siracusa sirve para mantenerte con vida, maldícela. Los dioses se ríen cuando los juramentos son forzados. No sería una traición.
—Lo intentaré —susurró Marco—, pero...
Llegó del patio un sonido de trompetas y luego las dulces notas de un aulos, seguido de un rumor sordo de pasos. Los prisioneros estaban entrando en el patio. Pronto sería el momento de marchar.
Hierón volvió a suspirar y añadió, en voz muy baja:
—Inténtalo. Y si fracasas... tengo un regalo para ti.
Buscó entre los pliegues de su manto y sacó un frasco de cerámica negra esmerilada, del tamaño del puño de un niño. Se lo ofreció en silencio a Marco, que lo cogió lentamente, con unas manos que de pronto se tornaron frías.
—Tarda una media hora en hacer efecto —dijo el rey—. Un tercio de su contenido calma el dolor, si has de enfrentarte a latigazos o golpes. Si es a la muerte, bébelo todo.
—Señor, me habéis demostrado dos veces vuestra clemencia, y os estoy agradecido.
Hierón negó con la cabeza.
—Te perdoné porque deseaba utilizarte, y rezo a los dioses para que no necesites esta piedad. Escóndelo bien. Te deseo felicidad, Marco Valerio, y espero que volvamos a vernos.
Marco tragó saliva y asintió.
—Decidle a Arquímedes y a su familia que rezo por la seguridad de Siracusa. Y gracias.
Hierón le rozó el hombro, se puso en pie decidido y salió de la habitación dando grandes zancadas.
Marco depositó el frasco en el interior del estuche de la flauta, en el espacio que normalmente ocupaban las lengüetas. Sólo le quedaba una, bastante desgastada, y se preguntó si necesitaría una nueva. Cerró el estuche y se lo encajó en el cinturón.
Cuando bajó al patio, vio que los guardias de la cantera le habían llevado un pequeño bulto con su equipaje. Se lo colgó al hombro y ocupó su lugar junto a los demás prisioneros, que reían felices por su liberación. Se abrieron las puertas del Eurialo, la flauta entonó la marcha y la fila de hombres descendió desde Siracusa hacia el campamento romano. Aquel verano, los romanos no atacaron Siracusa de nuevo. Después del intercambio de prisioneros, regresaron a Mesana, donde las tropas pasaron el invierno, mientras Apio Claudio volvía a Roma.
No fue reelegido. Hacía tiempo que circulaban extensos informes sobre los muchos motivos que tenía el ejército para sentirse insatisfecho con él, y fue recibido fríamente, sin honores y sin agradecimientos. Ninguno de los nuevos cónsules elegidos en enero pertenecía a la facción Claudia.
El Senado romano consideró que las dos legiones desplazadas a Sicilia eran insuficientes, y decidió enviar seis legiones más, especialmente reforzadas. En primavera, partieron hacia Sicilia dos cónsules al mando de sendos gigantescos ejércitos. Cuando atracaron en Mesana, lanzaron una proclama anunciando trato favorable para cualquier ciudad siciliana que depusiera las armas, y Siracusa se quedó sola contra Roma.
A principios de verano, los cuarenta mil hombres del ejército romano llegaron a la misma Siracusa y pusieron cerco a la ciudad, rodeándola por tierra con una trinchera, un foso y un muro de arena y madera. Los ingenieros griegos de las sometidas Tarento y Crotona construyeron máquinas de asalto: torres transportables provistas de escaleras, garfios y catapultas, y carros cubiertos, denominados tortugas, que albergaban enormes arietes. A mitad del verano, los sitiadores intentaron tomar Siracusa al asalto.
Pero fracasaron estrepitosamente. En el transcurso del verano anterior, Hierón había solicitado suministros a los aliados de Siracusa (cereales para alimentar a los ciudadanos en caso de asedio, y madera y hierro para fabricar armas). Egipto, Rodas, Corinto y Cirene habían respondido. Cuando llegó la nueva estación, la ciudad era más impenetrable que nunca. Alrededor de las murallas se habían excavado nuevos fosos dentro del alcance de las catapultas defensoras, para que los atacantes tuvieran que arrastrar sus voluminosas máquinas de asalto por fuertes pendientes una y otra vez, mientras sufrían el bombardeo de las catapultas siracusanas, que eran de una potencia que los ingenieros italiotas nunca habrían imaginado. Piedras inmensas destrozaron las tortugas y derrumbaron las torres de sitio. Los hombres que intentaron enderezarlas cayeron bajo una lluvia de saetas, y las flechas incendiarias envolvieron en llamas las maltrechas máquinas. Los arietes nunca llegaron a acercarse a las murallas, sino que fueron aplastados como escarabajos en las pendientes de la meseta de Epipolae, y allí quedaron abandonados por sus portadores. Los siracusanos tomaron centenares de prisioneros, que resultaron heridos o quedaron atrapados entre los restos de las máquinas, y muchos miles murieron.
Mientras Manió Valerio Máximo, el primer cónsul romano, conferenciaba con su colega y sus principales asesores después del asalto, todos observaban una piedra de casi cien kilos, lanzada por las catapultas siracusanas, que habían llevado hasta su tienda. Los romanos estaban perplejos y horrorizados.
—Había oído decir —dijo con respeto y pavor el jefe de ingenieros tarentino—que Arquímedes de Siracusa, el ingeniero del rey Hierón, podía construir catapultas de tres talentos, pero creía que las historias exageraban.
—Pues parece que se quedaban cortas —replicó Valerio Máximo—. Igual que nuestro asalto.
El tarentino carecía de ideas para contraatacar la artillería siracusana, y temía que un hombre capaz de fabricar catapultas de tres talentos pudiera guardar cosas peores en la retaguardia, destinadas a contrarrestar cualquier aparato de asalto que consiguiera acercarse a las murallas. Los romanos consideraron la posibilidad de bloquear la ciudad, pero llegaron a la conclusión de que no merecía la pena intentarlo: no disponían de flota, exceptuando las naves italiotas y los barcos que los habían transportado a través de los estrechos, mientras que los siracusanos poseían ochenta barcos de guerra para defender sus costas. Sabían la cifra exacta, pues el verano anterior, los siracusanos habían exhibido orgullosos su flota ante los prisioneros romanos.
Y más preocupantes incluso eran las noticias que llegaban desde África. A Hano, el comandante cartaginés instalado en Sicilia, el Senado de Cartago lo había reclamado, juzgado y sentenciado a morir en la cruz, debido a su inactividad. Corrían rumores de que estaban reclutando mercenarios para entrar de inmediato en acción.
—Tenemos que firmar la paz con Hierón de Siracusa —concluyo Máximo—. Los cartagineses son nuestros principales enemigos, pero no podemos combatir contra ellos con una Siracusa hostil a nuestras espaldas. Y por lo que parece, no podemos someterla por la fuerza. Teniendo en cuenta que Cartago no le ha prestado apoyo desde que empezó la guerra, quizá Hierón esté dispuesto a abandonar su alianza.
Nadie puso objeción a ese cambio de política. Los rumores de las atrocidades que se cometían en Siracusa habían perdido credibilidad: los prisioneros romanos liberados el año anterior no tenían otra cosa que elogios para el rey Hierón.
A la mañana siguiente, Máximo envió un heraldo a Siracusa y solicitó una entrevista con el rey. Éste accedió enseguida, y el cónsul romano y el monarca griego se reunieron en la llanura situada bajo el fuerte Eurialo. Máximo se quedó sorprendido al comprobar que Hierón era un hombre cortés y razonable, pues Apio Claudio lo había inducido a pensar que se encontraría con un monstruo astuto y beligerante.
Las negociaciones duraron tres días. Roma, como tenía por costumbre, no aceptaba otra cosa que no se acercara a la rendición total de su enemigo, y por generosa que pudiera ser con los derrotados, siempre exigía que su nuevo «aliado» suministrara soldados que lucharan con Roma. Y ésa era precisamente la condición que Hierón rechazaba con mayor énfasis. Si los sira—cúsanos tenían que luchar y morir, lo harían sólo por su ciudad. Siracusa continuaría siendo soberana e independiente o, de lo contrario, seguiría en guerra. No podía esperar ganarla, pero los romanos tampoco podían esperar reducirla, ni podían permitirse menospreciarla. Por fin, Roma cedió de mala gana y firmó un tratado en unas condiciones que jamás antes había aceptado.
Roma no sólo reconocía la independencia de Siracusa, sino que, además, le garantizaba el derecho a gobernar el este de Sicilia, desde Tauromenio, justo al sur de Mesana, hasta Heloro, en el extremo sur de la isla, lo que suponía conservar todo el territorio que había poseído antes de que comenzara la guerra, incluyendo las ciudades que habían caído bajo Roma recientemente. Se aseguraba asimismo que todos esos territorios quedaban libres de la guerra, lo que incluía inmunidad a los ataques procedentes de los más deplorables aliados de Roma, los mamertinos. Siracusa, por su parte, se comprometía a proporcionar a Roma suministros para llevar a cabo una campaña en Sicilia contra los cartagineses y a pagar una indemnización por la guerra de cien talentos de plata, pago que se efectuaría a lo largo de veinticinco años. Los últimos romanos que habían sido hechos prisioneros fueron devueltos sin recibir rescate a cambio.
El tratado se dio formalmente por cerrado con un intercambio de juramentos y sacrificios ofrecidos a los dioses. Y su conclusión fue celebrada por ambas partes con fiestas y un sincero alivio. Roma podría ahora concentrarse en Cartago, y Siracusa se había abierto un camino hacia la paz.
Cuando los romanos estaban desmantelando sus armas de asalto como parte de los preparativos para regresar a Mesana, dos hombres de la segunda legión se dirigieron a su tribuno y le solicitaron permiso para entrar en la ciudad y saldar una deuda. Les fue concedido el permiso, ya que uno de ellos era un centurión de la legión, y el otro, su segundo al mando. De modo que Quinto Fabio y Cayo Valerio ascendieron el largo camino que conducía hasta la ciudad que habían abandonado de noche el año anterior.
Era una mañana de agosto, y los campos ardían bajo el sol de verano. Fabio caminaba dándose golpecitos en el muslo con su vara de vid de centurión: no quería ir, pero su compañero necesitaba un intérprete. Le estaba agradecido a Cayo, y, además, tenía cierta sensación de culpabilidad, pues él había sido el causante de sus penas. El año anterior, Fabio había sido promocionado rápidamente y había aprovechado para arrastrar a Cayo con él, debido también a esa oscura sensación de deuda que tenía con su antiguo compañero de fuga.
Cuando llegaron a las puertas del fuerte Eurialo, los centinelas siracusanos los miraron con recelo. Fabio les explicó con su pobre griego el motivo de su visita y se les permitió pasar, aunque se les exigió previamente que depositaran sus armas en la puerta. Uno de los guardias los escoltó por la ciudad: la paz era todavía muy reciente y no era cuestión de confiar en ellos, sobre todo teniendo en cuenta la casa a la que se dirigían.
Atravesaron el terreno calizo y lleno de matorrales de la meseta, superaron las casuchas del barrio de Tyche y descendieron desde las alturas hacia la elegancia marmórea de la Ciudad Nueva. Ambos miraron de reojo el acantilado al fondo del cual se encontraban las canteras. Su escolta los guió por la Ciudad Nueva hasta que entraron en la ciudadela de la Ortigia.
La casa que andaban buscando estaba situada en el lado norte, no muy lejos de la muralla marítima. Era un edificio grande, repintado hacía poco tiempo: la fachada lucía un vivo dibujo en rojo y blanco que el sol aún no había descolorido ni el polvo manchado. El guardia del Eurialo llamó a la puerta principal.
Cayo Valerio permaneció en el umbral, escuchando la conversación entre el guardia y un muchacho un tanto reticente, todo ello en un veloz idioma musical que era incapaz de comprender. Había esperado con impaciencia aquel encuentro, pero ahora que estaba a punto de producirse, se preguntaba qué sentido tenía. Desde luego, era por Marco. Pero ¿qué bien podía hacerle? ¿Qué bien iba a hacerle a nadie? Aun así, apretó con fuerza el paquetito que llevaba consigo y le preguntó a Fabio:
—¿Qué ocurre?
—El esclavo dice que a su amo no le gusta que lo molesten mientras trabaja —respondió. Coló un comentario en el flujo de la conversación entre el joven esclavo y el guardia, y ambos se giraron para mirarlo. El esclavo lo observó sorprendido, luego se encogió de hombros y dio un paso atrás, franqueándoles la puerta a los tres.
—¿Qué has dicho? —preguntó Cayo, entrando en el fresco vestíbulo de mármol.
—Que sólo queríamos devolverle a su amo algo que le pertenece —explicó Fabio.
El joven esclavo los condujo por la columnata que delimitaba el jardín, verde y fresco después del calor de las calles. Luego se adentró en un estrecho pasillo, luego en otro, pasaron por la cocina a un segundo jardín, y llegaron a un taller que perfectamente podía haber formado parte de otra casa. El suelo era de adobe y las paredes estaban hasta arriba de troncos de madera. En el centro de la habitación había una siniestra caja de madera recubierta de plomo, que sería la mitad de alta que un hombre; sobre una de las esquinas había una jofaina con dos grandes agujeros y, esparcidos por encima, retales de cuero, madera, huesos y un fuelle de herrero. Pero fuera lo que fuese aquel artilugio, estaba abandonado, y la única persona presente en la habitación era un joven sentado en un taburete bajo, que observaba atentamente una caja llena de arena clara, mientras mordisqueaba un compás. Cayo no le había visto nunca la cara, aunque sí lo había oído tocar la flauta, y enseguida supo quién era. El mago capaz de contar los granos de arena y de hacer que el agua fuese hacia arriba, el ejército extraordinario de Siracusa, el antiguo amo de su hermano.
—Señor —dijo el muchacho esclavo, con gran respeto. Lo habían adquirido el invierno anterior, y su nuevo amo le inspiraba un temor reverencial.
Arquímedes levantó una mano indicándole que esperara un momento y no apartó la vista del dibujo que había trazado en la arena.
El muchacho miró a los visitantes y se encogió de hombros sin poder evitarlo.
Cayo tosió para aclararse la garganta y dijo:
—¿Arquímedes?
Éste, sin quitarse el compás de la boca, respondió con un gruñido... y de repente se puso rígido. Alzó la cabeza, con la cara iluminada por una sonrisa de placer, y, durante un momento, Cayo se encontró frente a un par de brillantes ojos castaños que examinaban impacientes los suyos. Sin embargo, el placer se esfumó y los ojos mostraron perplejidad.
—Oh —dijo Arquímedes. Se levantó, echó un vistazo a sus cálculos interrumpidos y volvió a mirar a los visitantes, en esa ocasión de forma inquisitiva.
—Perdonadnos —dijo con dificultad Fabio—. Soy Quinto Fabio, centurión de la segunda legión; éste es Cayo Valerio. Hemos venido para hablar con Arquímedes, hijo de Fidias.
—¡Tú eres el hermano de Marco! —exclamó, mirando al segundo hombre. Vio el parecido familiar, los hombros anchos y la línea rebelde de la mandíbula, aunque Cayo Valerio era más bajo y más rubio que su hermano—. ¡Bienvenido seas a mi casa, y que tengas salud! Cuando me has llamado por mi nombre, he pensado durante un instante que eras Marco. Tienes la misma voz que él.
Cayo se limitó a mirarlo. Fabio se giró hacia su compañero y se lo tradujo, algo que sorprendió a Arquímedes, pues, por alguna razón, esperaba que el hermano de Marco supiera griego.
Cayo asintió y dio un paso adelante para tenderle un estuche largo y fino, envuelto en una tela de color negro.
—He venido a devolveros esto —dijo en voz baja—. Creo que era vuestro.
Arquímedes reconoció el estuche y supo, con un gélido y mareante dolor, que algo que esperaba que no sucediera había sucedido, y que había sido hacía tiempo. No extendió la mano para cogerlo, ni cuando la traducción finalizó ni cuando Cayo dio un paso más para aproximarse a él, ofreciéndoselo de nuevo.
—Marco ha muerto —dijo Arquímedes sin alterar el tono de voz, apartando la vista del estuche de la flauta amortajado por aquella tela y encontrándose con los ojos del hermano de Marco.
Allí no hubo necesidad de traducción. Cayo asintió.
Arquímedes tomó por fin el estuche y se sentó en el taburete. Tiró de los nudos que lo mantenían atado, mordió la cuerda y la rompió. Quitó el envoltorio, abrió el estuche y sacó de su interior su aulos tenor. La madera resultaba seca al tacto, y cuando movió la vara, crujió. Aún seguía unida a la boquilla una lengüeta agrietada, y la vara deslustrada había dejado una mancha verde sobre su seco costado gris. Extrajo la lengüeta y frotó la boquilla con la tela que envolvía el estuche. Sus manos sabían lo que hacían, pero su corazón estaba absorto y aturdido.
—Yo no sé tocarlo —dijo Cayo—. Y no quería que siguiera en silencio eternamente.
Arquímedes afirmó con la cabeza. A continuación escupió en la boquilla, volvió a frotarla y depositó el instrumento en su regazo. Se secó la cara con la mano, y entonces se dio cuenta de que estaba llorando. Miró a Cayo de nuevo.
—Tu hermano era un hombre extraordinario. Un hombre íntegro. Esperaba que siguiese con vida.
El rostro de Cayo se convulsionó de dolor.
—Murió el año pasado, al día siguiente de que tu gente lo devolviera. Apio Claudio lo sentenció al fustuarium.
Fabio dudó con la última palabra, incapaz de traducirla.
—A morir apaleado —explicó.
—Hierón me contó que Marco había ofendido al cónsul —repuso Arquímedes, abatido—. Me dijo que habló con él antes de devolverlo y que lo animó a contar las mentiras que le parecieran bien con tal de salvar la vida. Pero Marco nunca supo mentir.
—Era un verdadero romano —coincidió con orgullo Cayo.
Los ojos castaños lo miraron fijamente, sin comprenderlo.
—Los que lo mataron también se denominaban verdaderos romanos. Si ellos lo eran, entonces él no.
—¡Apio Claudio no es un hombre, y mucho menos un romano! —exclamó Cayo, acalorado.
—¡No puedes repudiarlo con tanta facilidad! —replicó Arquímedes—. El pueblo romano lo eligió y lo apoyó, y ahora sus sucesores obligan a mi ciudad a pagar por la guerra que él y sus amigos iniciaron y en la que nos forzaron a entrar, la guerra que todavía no ha terminado. Roma no lo ha repudiado, ¡tampoco puedes hacerlo tú! Tu gente asesinó a Marco. ¡Bárbaros!
Cayo se encogió, aunque Fabio, al añadir esas últimas frases a su traducción, se mostró simplemente desdeñoso. Detrás de ellos, el soldado del Eurialo, que había permanecido vigilando a los dos romanos con la lanza en posición de guardia, sonrió. Arquímedes miró de nuevo la flauta, intentando tranquilizarse. Pasó un dedo por la madera seca y recordó a Marco mientras la acariciaba. Marco no había tenido tiempo para aprender a tocarla bien. ¡Una pérdida, una pérdida, una pérdida estúpida!
—Yo quería a mi hermano —dijo muy despacio Cayo—. Y quería...
Dudó. No sabía cómo hablarle a aquel hombre. Deseaba que Arquímedes hubiera sido en realidad el mago de barba blanca de su imaginación; le habría resultado más fácil. Aquel joven, aquel extranjero que condenaba con rabia a su pueblo, lo confundía, lo hacía dudar. Recordaba las dos voces de aquella noche en el patio oscuro de la casa de la Acradina: la de Arquímedes, rápida, amodorrada por el vino, preguntando y dando órdenes; y la otra.... silenciada para siempre. Había sido incapaz de adivinar entonces, y no podía hacerlo ahora, la conexión que los unía, las emociones que habían compartido. Dio un nuevo paso adelante y se puso en cuclillas delante de la figura que estaba sentada en el taburete, intentando encontrar su mirada, rabiando en silencio por la necesidad de tener que esperar a que Fabio tradujera sus palabras y las hiciera comprensibles, ansiando una comunicación directa.
—El año pasado no tuve mucho tiempo para estar con mi hermano —dijo—. Sólo pudimos hablar un poco cuando nos fugamos, y otro poco antes y después del juicio. Pero me contó algunas cosas sobre Egipto, sobre vos y vuestra familia, y sobre... sobre cosas griegas. Mecánica, matemáticas, cosas que desconozco por completo. No sé muy bien cómo era Marco en los últimos años de su vida. Quiero saberlo. Nos separamos cuando él tenía dieciséis años, y me perdí la mitad de su vida. Por favor, contadme todo lo que podáis. Os lo pido como un favor, como el hermano del hombre que fue vuestro esclavo, y hacia el cual, parece, sentíais cierto cariño.
Arquímedes suspiró, sin dejar de recorrer la flauta con los dedos.
—¿Qué puedo decir? Era, ya lo has dicho tú, mi esclavo, y durante la mayor parte del tiempo que lo conocí, lo di todo por supuesto sobre él. Nadie le pregunta a un esclavo lo que piensa o siente: simplemente espera que haga su trabajo. Mi padre lo compró durante la guerra pírrica, cuando yo tenía nueve años. Pagamos ciento ochenta dracmas por él; los esclavos eran baratos entonces. En aquella época teníamos una viña que atender y una granja. De modo que tu hermano se dedicó a eso; también hacía las tareas pesadas de la casa y de vez en cuando ayudaba a los vecinos. Marco odiaba ser esclavo, creo que es algo que siempre he sabido, pero, aparte de eso, no era infeliz. Vivía en la casa conmigo, con mis padres y mi hermana, y con los demás esclavos. Mi padre era un hombre amable y un buen amo. A tu hermano no parecía disgustarle su trabajo y disfrutaba con muchas cosas. Cuando acudíamos a conciertos, solíamos elegir a Marco para que nos acompañara, pues sabíamos que le gustaba la música. Y las máquinas también. Sí, le gustaban. Yo siempre estaba construyéndolas, y él siempre mostraba interés por ellas. Me ayudaba con el martillo y la sierra, y me hacía sugerencias sobre esto y lo otro, y cuando yo conseguía que funcionara siguiendo alguna de sus indicaciones, sonreía. Así que disfrutábamos de nuestra mutua compañía.
»Cuando cumplí diecinueve años, mi padre me envió a Alejandría con Marco. Allí estuvimos tres años. Yo no era un buen amo. Él decía: «Señor, nos hemos quedado sin dinero», y yo contestaba: «Pues muy bien», lo olvidaba y dejaba que fuera él quien se encargara de todo. Cuando me cogía dinero de la bolsa. .. tenía que hacerlo, pues yo nunca me acordaba de dárselo... siempre me decía cuánto y para qué, aunque yo nunca le prestaba la más mínima atención, y siempre era él quien me recordaba a quién le debíamos dinero. Remendaba nuestra ropa, fabricaba nuestras sandalias y hacía todo tipo de trabajos para los comerciantes a cambio de algo que necesitáramos. Nunca se quejó. Pero nunca le gustó Alejandría... al menos, ésa era mi impresión. Siempre estaba diciéndome que deberíamos regresar a casa. Sin embargo, unos meses antes de volver, diseñé una máquina para levar agua, y me confesó que construir aquello le había gustado más que cualquier otro trabajo que hubiera hecho.
—El caracol de agua —dijo Cayo.
Arquímedes sonrió al oír esas palabras, que, al ser griegas, no necesitaban traducción.
—No me sorprende que te lo contara: adoraba esa máquina. Pero enseguida dejamos de fabricarlas. Me cansé de ellas. Él se puso furioso conmigo. No cesaba de decirme que podíamos reunir una fortuna con aquellos condenados artilugios. Él nunca le encontró sentido a la geometría... al menos, nunca lo admitió.
—Parece haberos... —«... dicho muchas veces lo que debíais hacer», era lo que Cayo tenía en la punta de la lengua, pero temió ofenderlo y cambió el final—. Parece haberos dicho lo que pensaba con mucha libertad.
Arquímedes bufó.
—Siempre decía lo que pensaba con total libertad. Por eso murió, ¿verdad? —Miró de nuevo la flauta y prosiguió—: Volvimos a casa al empezar la guerra. La guerra lo hacía profundamente infeliz. En casa ignorábamos que era romano. Si alguien le preguntaba, respondía que era sabino, marso, samnita o lo que fuese, pero sabíamos que tenía algunas lealtades hacia Roma. No obstante, siempre juró que nunca haría nada que pudiera causar daño a nuestra casa o a nuestra ciudad. —Hizo una pausa antes de añadir—: Por supuesto, habría estado aún más dispuesto a no causar ningún daño a Roma. Ya ves la rapidez con la que decidió ayudarte. Pero después no paraba de excusarse por haber abusado de mi confianza. Y lo sintió mucho por el hombre que matasteis al huir... un hombre bueno, y un amigo. —Levantó la cabeza y miró a Fabio—. Si eres tú quien estaba con él aquella noche, dijo que se había equivocado al darte el cuchillo. Y también dijo que creía que me habrías matado si hubieras sabido quién era yo.
Fabio lo observó un instante en silencio, y no tradujo la última frase.
—Nuestro deber era escapar—dijo por fin—. En cuanto a lo otro, sí, os habría matado. Habíamos oído hablar de vuestras catapultas, y yo temía que acabarais costándole muy caro a Roma. Como así ha sido. Han muerto muchos hombres y nos hemos visto obligados a firmar una paz poco ventajosa, debido a vos y a vuestras máquinas. No digo que hicierais mal defendiendo a vuestra ciudad, pero yo habría hecho bien defendiendo a la mía.
—Nadie había atacado a Roma —alegó con frialdad Arquímedes—. Tu razonamiento coloca a nuestro rey al mismo nivel que la persona contra la que pelea. Y eso me parece una falacia. Tampoco comprendo cómo vuestro cónsul pudo justificar la condena a muerte de un hombre valiente y fiel sólo por decir lo que pensaba.
Cayo había estado escuchando con impaciencia el desarrollo de aquel intercambio incomprensible para él, y carraspeó, nervioso. Fabio le resumió la traducción con la queja contra el cónsul. Cayo Valerio apartó la vista, encogiéndose, incómodo, un gesto que a Arquímedes le recordó, de forma repentina y dolorosa, a Marco.
—El cónsul era un hombre débil y de carácter agrio —dijo Cayo—. Tan pronto como descubrió quién era Marco, ordenó arrestarlo y lo sometió a juicio. Él fue el juez y su principal acusador. Nadie habría condenado a muerte a Marco por lo ocurrido en Asculum. Ni siquiera entonces. Cuando sucedió, él tenía dieciséis años, ¡y llevaba sólo tres semanas en la legión! Pero nuestro padre nos educó con mano dura, y Marco fue siempre muy exigente consigo mismo: se había convencido de que merecía morir. Pero ni siquiera Claudio podía acusarlo por lo de Asculum después de tantos años. Su gran cargo contra él fue que había deshonrado el nombre de Roma: en primer lugar, al aceptar la esclavitud, y en segundo, al afirmar que los romanos se equivocaban atacando Siracusa.
—¿Y no se desdijo? —preguntó, resignado.
Cayo negó con la cabeza.
—Creo que lo pensó, pero cuando llegó el momento, se enfureció y no lo hizo. El cónsul lo había acusado también de otras cosas.
Arquímedes lo miró, con el entrecejo fruncido, y Cayo continuó con su explicación de mala gana.
—De prostituirse a los griegos. Al rey Hierón y a vos, entre otros. —A Arquímedes le subieron los colores de la rabia, pero Cayo prosiguió—: Acusaciones estúpidas, pero no tenía manera de rechazarlas, sólo podía enfadarse. De modo que al final no dijo ninguna mentira, y el cónsul lo sentenció a muerte. —Alargó el brazo hacia el estuche de la flauta y sacó de su interior algo más: un frasco del tamaño del puño de un niño, vacío—. Me alegré mucho de que tuviera esto —continuó, en voz baja—. Las legiones sabían que Marco era inocente... pero como la paliza era inevitable, el hecho de que nadie quisiera pegarle sólo significaría que iba a prolongarse más su agonía. Así que cuando fueron a buscarlo por la mañana a la tienda donde lo tenían retenido, estaba ya muerto. Tenía esto con él, esto y la flauta. Vuestros regalos, ¿no?
Arquímedes negó con la cabeza.
—Sólo la flauta —dijo sobriamente—. Lo otro era de parte de Hierón. Me explicó que se lo había dado a Marco, por si acaso.
Cayo lo miró, sorprendido, y luego acarició con el dedo la parte superior del frasco.
—¿Un regalo del rey de Siracusa? Entonces estoy en deuda con él. Pero no comprendo de qué conocía el rey a mi hermano, ni por qué le importaba.
—Lo conocía a través de mí —replicó Arquímedes—. Y quería que Marco regresara a Siracusa después de la guerra para que fuera su intérprete de latín. Habría sido un buen puesto, y él lo habría hecho muy bien. Hierón me lo contó. Tus noticias le dolerán también. —Se puso en pie, sujetando cuidadosamente entre ambas manos el estuche de la flauta—. Es una pérdida, y nada más que una pérdida. No sé lo que tu pueblo acabará haciéndole al mundo.
Cayo se incorporó también e inclinó la cabeza en un gesto que no era ni de negación ni de aceptación.
—Marco era romano. Os pediría, señor, que recordarais eso. Pero no quiero pelearme con vos. Os estoy agradecido por vuestra amabilidad conmigo, y también por la que le dispensasteis a mi hermano mientras vivió. Os admiraba mucho.
Arquímedes movió la cabeza, enfadado.
—No me di cuenta de lo excepcional que era hasta que fue demasiado tarde. Tengo muchos motivos por los que sentirme culpable. Espero que te sirva de algún consuelo saber que incluso siendo esclavo se ganó el respeto de todos los que lo rodeaban.
Dudó, intentando pensar si había algo más que debiese decir, pero luego se percató de que los visitantes tenían una larga caminata hasta su campamento y les ofreció un poco de vino.
Ellos le dieron las gracias y aceptaron la invitación. Cuando se disponían a salir, Fabio señaló la caja que estaba en el centro de la habitación y preguntó:
—¿Qué es esa máquina? ¿Un nuevo tipo de catapulta?
—¡Que los dioses y los héroes lo prohíban! —exclamó Arquímedes con vehemencia.
Nunca en su vida había estado tan harto de nada como de las catapultas. Había perdido la cuenta de cuántas había construido: de un talento, de dos, de tres, de tres y medio y de cuatro. Y lanzadoras de flechas, con alcances particularmente largos y saetas particularmente grandes. Los trabajos de defensa de las murallas se habían convertido casi en un alivio. Las desagradables sorpresitas que él y Calipo habían inventado para cualquier máquina de asalto que se acercara a la muralla habían sido como la comedia añadida al final de un ciclo de tragedias en el teatro. En el caso de que continuara la guerra, había una larga lista de cosas que podían fabricarse, con tiempo y suministros, y se sentía infinitamente contento de haberse librado de ellas... al menos de momento. Su alivio por el tratado de paz había sido tan grande como el de cualquier ciudadano.
—Es un aulos de agua —le explicó, feliz, a Fabio—. O lo será, cuando lo termine.
—¿Un qué? —preguntó el romano, confuso.
Los ojos de Arquímedes se iluminaron.
—Un aulos de agua. Mira, se llena el depósito de agua y se introduce en él esta semiesfera. —Desenganchó la jofaina con agujeros de la esquina del depósito y la colocó, boca abajo, en la cisterna vacía—. Y aquí tenemos una tubería que desciende por esta abertura, y otra que sale de aquí, que queda cerrada a menos que se presionen las teclas que abren las válvulas... las válvulas son la parte más importante... y se bombee el aire hacia el interior con la ayuda de los fuelles. El agua ejerce presión sobre el aire, de modo que cuando se libera por las tuberías, produce un buen volumen de sonido. —Devolvió la jofaina a la esquina del tanque—. Estoy esperando que el taller de bronce me mande las tuberías.
—Pero ¿para qué sirve?
—¡Es un instrumento musical! —dijo, sorprendido—. Ya te he dicho que era un aulos de agua. Es para mi esposa.
—¡Un instrumento musical! —exclamó Fabio, y sacudió la cabeza, desconcertado—. ¡De modo que la paz ha reducido al mayor de los ingenieros de catapultas a fabricar flautas para que las mujeres se entretengan!
Arquímedes lo miró un instante, perplejo, y enrojeció.
—¿Reducido? —repitió, furioso—. ¡Las catapultas son estúpidas, pedazos de madera malditos que lanzan piedras para matar gente! ¡Espero no tener que tocar nunca más en mi vida uno de esos repugnantes aparatos! Esto cantará a la gloria de Apolo y de las musas con una voz parecida al oro. Esto es tan superior a una catapulta como... como... —tartamudeó, en busca de una comparación, hasta que señaló el ábaco con un gesto de impaciencia—¡como esto lo es a un cerdo!
—¡Pues tampoco sé lo que es eso, señor! —dijo Fabio, divertido.
—Un cálculo de la relación entre los volúmenes de un cilindro y una esfera circunscrita en él —respondió con fría exactitud. Se volvió hacia el ábaco y lo miró de reojo—. O un intento de calcularlo, da lo mismo.
—Pero ¿para qué sirve? —preguntó Fabio, acercándose a observar los garabatos en la arena: esferas y cilindros designados con letras por todas partes, por los lados, en las curvas, en las líneas rectas, en las figuras en equilibrio y sin equilibrio. «¡Tanta inteligencia —pensó—, desperdiciada en el aire!»—No es necesario que sirva para algo —declaró Arquímedes, sin apartar la vista de su diagrama. En su mente, un círculo giraba en el interior de un cilindro hasta formar la esfera perfecta, más perfecta que nada en el mundo—. Simplemente, existe. —Estudió sus cálculos y vio que no lo llevarían a ninguna parte. Buscó un palo y, con cuidado, borró el callejón sin salida.
—¿De qué estáis hablando? —preguntó Cayo en latín. Fabio no le había traducido nada. Había oído palabras como «válvula», pero no tenía ni idea de lo que significaba y sospechaba que ni siquiera existía en latín.
—La caja que hay en medio de la habitación forma parte de un instrumento musical —explicó Fabio—. Le he dicho que pasar de las catapultas a eso era un triste descenso de categoría y se lo ha tomado como una ofensa. Ha asegurado que la música es más noble que la guerra, y que esto —añadió, con un gesto en dirección a la caja de arena—es más noble que cualquier cosa.
Cuando el callejón sin salida desapareció de la arena, Arquímedes vio de repente en el círculo giratorio el camino hacia la verdad. Sin aliento, enganchó el taburete con el pie y cogió su compás.
—Sólo un momento —les dijo a los visitantes—. Acabo de ver una cosa. Pasad a la casa y tomad algo de beber. Voy dentro de un minuto.
Los otros lo miraron, sorprendidos, pero él se había olvidado ya de su presencia. El compás trazó sus cálculos exactos en la fina arena, y el rostro que los seguía se mostró ensimismado, intenso, feliz. Por primera vez en su vida, Fabio sintió que se tambaleaban las bases de sus propias creencias. Aquella mente no estaba llena de aire. La estancia, silenciosa de pronto, estaba inundada de algo que le erizaba el vello de los brazos, algo que existía, pero que no le servía para nada al ser humano. Su perspectiva se alteró de manera vertiginosa y se preguntó de qué le servía él al universo. Asustado, agachó la cabeza y dio media vuelta para irse.
Cuando un par de horas más tarde Delia entró en el taller, encontró a Arquímedes sentado en el suelo, con la cabeza apoyada en el taburete y observando con orgullo el ábaco.
—¿Querido? —le dijo con ternura.
Él se enderezó y la miró radiante.
—¡Son tres mitades! —anunció.
Ella se aproximó y se arrodilló a su lado, pasándole el brazo por los hombros. Llevaban casados desde enero y Delia empezaba a tener la sensación de que acabaría dominando la gestión de sus propiedades, pero que jamás sería capaz de comprender la geometría.
—¿La razón? —preguntó, tratando de interesarse por el tema.
Él asintió con la cabeza y extendió la mano hacia aquel laberinto de cálculos.
—Todo cuadra perfectamente —dijo, maravillado—. Un número racional, después de todo, exacto... ¡perfecto!
Estaba tan feliz que ella no quería interrumpirlo. Pero pasado un rato, dijo:
—Me he enterado de que han venido a visitarnos dos romanos. ¿Qué querían?
La felicidad se desvaneció. Arquímedes miró alarmado a su alrededor.
—¡Por Apolo! Les he dicho que me reuniría con ellos enseguida. ¿Están...?
—Se han ido hace un rato —dijo Delia, seria—. Melias me ha contado que han estado hablando contigo, y que luego te has concentrado en el ábaco, así que les ha ofrecido algo de beber y se han marchado. ¿Qué querían?
Él se lo explicó, muy triste, y le enseñó la maltrecha flauta.
—Aunque, en realidad, lo que Cayo quería era saber cosas sobre su hermano —concluyó—. Me ha gustado. Es como Marco, muy directo y con sentido del honor. El otro, Fabio, es un romano auténtico. ¡Piensa que pasar de las catapultas a la música es un retroceso! —Frotó con rabia un punto desgastado de la lengüeta—. Marco me contó en una ocasión que los romanos no consideran que la música sea algo que merezca la pena estudiar en serio. Decía que su padre le habría pegado si le hubiera dicho que quería aprender a tocar la flauta. Sin embargo, él quería aprender de todos modos, pero no le dieron la oportunidad.
Ella volvió a rodearlo con el brazo, recordando al esclavo sentado en el jardín a oscuras, escuchando la música. Apenas recordaba su cara, pero lamentaba que hubiese muerto. Lo sentía sobre todo por Arquímedes, pero también un poco por el esclavo.
—Ruego para que la tierra sea ligera sobre él —dijo.
Arquímedes se giró hacia ella, la abrazó y la besó, y la mantuvo así, percibiendo sus formas y su calor junto al pecho, el consuelo de su dolor. Cuando le pidió su mano a Hierón, no sabía que fuera posible sentir por una mujer lo que sentía en esos momentos. Delia lo había asombrado desde el primer día de su matrimonio, y le parecía que era buenísima en todo en lo que él era malísimo. Como la segunda pierna de un compás o la segunda flauta de una pareja, lo completaba.
Incluso con la guerra, incluso con el sitio de la ciudad, incluso con las catapultas, habían sido felices.
Pensó dolorosamente en la muerte de Marco; en su cuerpo incinerado y en el humo al elevarse desde la pira funeraria hacia el cielo que cubría Siracusa. Quizá lo viera y no supiese qué era. Había reparado muy poco en la presencia de Marco mientras estuvo con vida.
Marco había hecho todo lo posible para cumplir con honor sus obligaciones, y había muerto con sus contradicciones y sin quejarse. Él, que no era en absoluto un hombre mejor, lo tenía todo para sentirse dichoso. ¿Qué cálculos serían los que logra—rían que esas figuras encontraran el equilibrio? Arquímedes suspiró y bajó la vista para contemplar el pequeño acertijo que acababa de solucionar, la razón matemática perfecta, reducida ya en sus estimaciones.
Y aun así, la razón seguía siendo perfecta. Perfecta, y conocida. Descansaba en su mente, sin necesidad de ser utilizada; bastaba con su existencia. Como el alma. Pero a diferencia del alma, comprendida. Texto. Arquímedes de Siracusa está reconocido generalmente como el mayor matemático e ingeniero de la antigüedad. Existen muchas anécdotas sobre su persona, pero pocos hechos demostrados. La fecha que suele aceptarse como la de su nacimiento, 287 a.C, se obtiene a partir del supuesto de que tenía setenta y cinco años de edad en el momento de su muerte, en 212. Por el mismo Arquímedes sabemos que su padre era astrónomo y que se llamaba Fidias, pues en su monografía El arenario alude a uno de los cálculos de su padre. Cicerón se refiere a Arquímedes como una persona de origen humilde, pero Plutarco dice que era pariente del rey Hierón. Se desconoce con quién se casó, pero es muy posible que su esposa estuviera emparentada con el rey. Sabemos que estaba casado con alguien (su «familia» recibió buen trato después de la conquista romana de Siracusa), y ya que los griegos consideraban que era de mala educación referirse a una mujer respetable por su nombre, no podemos pretender que la relación quedara documentada.
Para los que tienen algunos conocimientos sobre historia clásica, debo subrayar que este libro se sitúa en el año 264 a.C, durante la Primera Guerra Púnica, y no en 212, durante la Segunda, cuando se produjo el más célebre sitio de Siracusa. En 264, Roma carecía de armada e iniciaba su expansión, aunque estaba ya reconocida como una potencia formidable. No me he ceñido al relato romano convencional de la guerra, proporcionado por Polibio. El mismo Polibio revela que existía una versión de los rivales griegos. Los historiadores modernos especializados en ese periodo intentan reconstruir una versión de los acontecimientos que tenga en cuenta lo que dijeron ambos bandos, y yo he seguido su ejemplo.
No soy, pobre de mí, geómetra. Al llevar a cabo la investigación para este libro he tenido que pelearme con algunas obras de Arquímedes, aunque la mayoría de las veces no tenía la menor idea de lo que él trataba de decir. He intentado, sin embargo, reflejar el tipo de cálculos que lo ocupaban. También he procurado representar con precisión los logros de los ingenieros griegos de aquella época. Todas las máquinas que aparecen en este libro son reales. El aulos de agua (u órgano) dio su nombre al campo de la ciencia hidráulica; su inventor, Ktesibios de Alejandría, descubrió también el neumático. La artillería griega era en realidad tan potente como la he descrito; de hecho, he pecado de cauta al describir el tamaño de algunas catapultas grandes. (La gente de aquella época tendía a la exageración.) También me he mostrado cautelosa en mi relato sobre la demostración en que Arquímedes mueve un barco. Existen de ello tres versiones antiguas. En una utiliza una especie de palanca; en otra, una máquina denominada barulkos, construida con carretes y ruedas dentadas, y en la tercera, el sistema de las poleas compuestas, que me ha parecido el más creíble. Pero en todas las versiones, el barco es más grande («el mayor mercante de la flota del rey») y es arrastrado con la carga completa. Pensé que eso era bastante improbable... a pesar de que hay pocas cosas que cuestionaría sobre Arquímedes. Fue también el inventor de un tipo de cálculo integral que no tuvo repercusión en el mundo antiguo porque apareció dos mil años antes de tiempo.
Habrá alguien a quien el rey Hierón le parezca demasiado bueno para ser real. Los historiadores antiguos compartían ese sentimiento. He seguido el asombrado relato de Polibio, que lo destaca como ejemplo del buen gobernador en el que los historiadores deberían fijarse, en lugar de dedicarse a contar cuentos salaces sobre tiranos. Hierón gobernó Siracusa durante cincuenta y cuatro años, manteniendo su ciudad en una situación de paz y prosperidad sin precedentes. Murió en 215 a.C, a la edad de noventa y un años; durante gran parte de ese periodo reinó en amigable conjunción con su hijo Gelón, quien, sin embargo, falleció antes que él. El sucesor de Hierón fue su nieto Hierónimo, un adolescente apasionado que, por desgracia, decidió alterar todas las alianzas establecidas por su abuelo y condujo, fatalmente, a su ciudad a la guerra contra Roma. Fue en esa guerra cuando Siracusa, ciudad imposible de tomar al asalto, fue sitiada y bloqueada hasta que el hambre obligó a sus habitantes a abrir sus puertas. La ciudad fue extensamente saqueada. Arquímedes, que tenía entonces setenta y cinco años de edad, se contó entre los que murieron en el asalto. Según los relatos, estaba abstraído en sus cálculos, indiferente a los sangrientos sucesos que se producían a su alrededor, cuando un soldado romano lo interrumpió. Entonces Arquímedes le gritó que dejara «¡mis círculos tranquilos!», y el saqueador, molesto, acabó con su vida, para disgusto del general romano Marcelo, que era un hombre cultivado y habría deseado perdonar la vida de un hombre tan famoso en los anales de la inteligencia.
(Sí, de acuerdo, la costumbre de mordisquear instrumentos de escritura la tomé prestada de alguien en particular. Pero no basaría nunca la totalidad de un personaje en alguien a quien quiero tanto. Demostraría muy poca inventiva.)