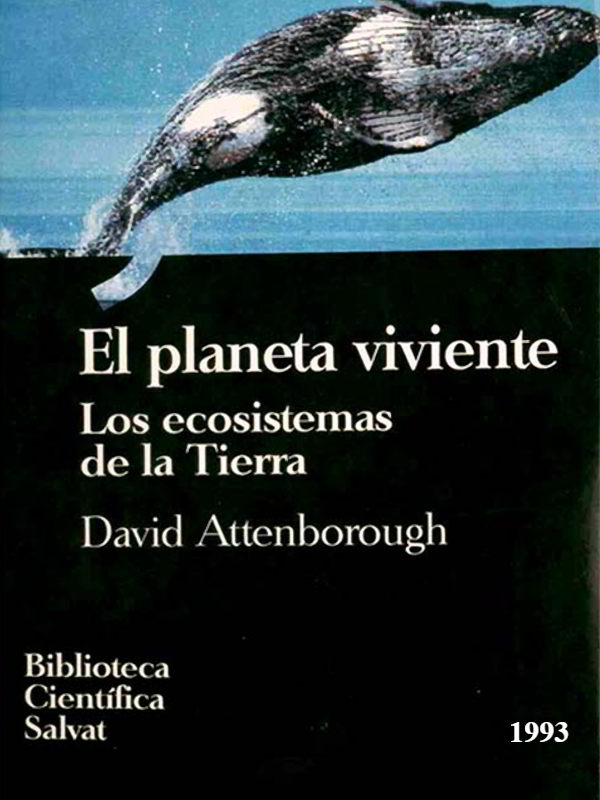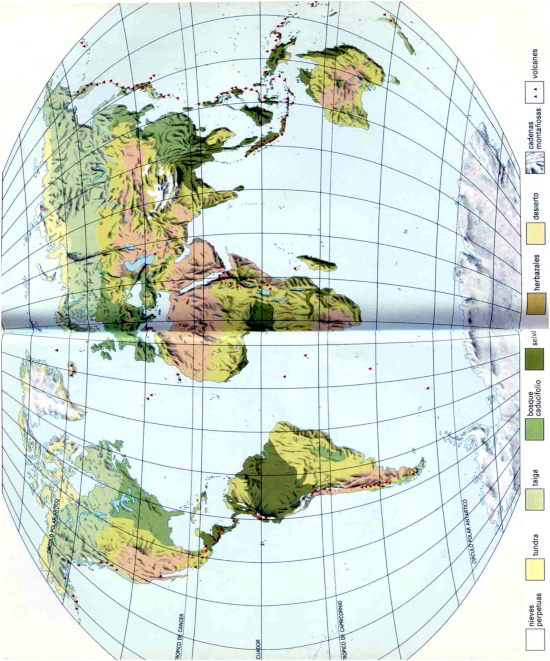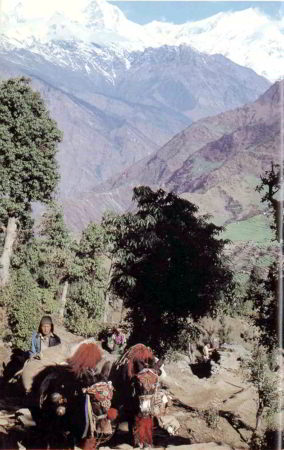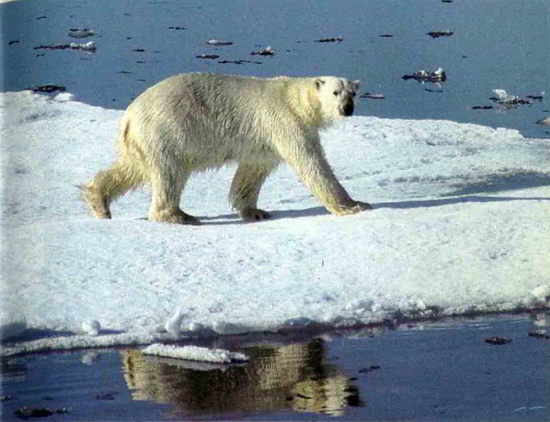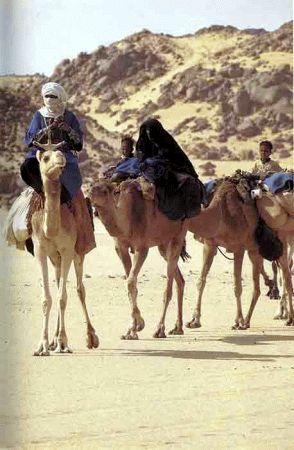El planeta viviente
David Attenborough
Prólogo
Este libro está basado en una serie de televisión que realizamos para la British Broadcasting Corporation (BBC). Dicha serie está relacionada con otra anterior, también realizada por nosotros, titulada Life on Earth (Vida en la Tierra). En aquella primera producción intentamos describir la forma en que los animales y las plantas han evolucionado en nuestro planeta desde que en él comenzó la vida, hace unos tres mil millones de años.
En esta nueva producción televisiva —y en el libro que ahora tiene usted en sus manos— se describen los complejos procesos de adaptación que han permitido a los organismos supervivientes en esta titánica lucha por la existencia colonizar cada rincón de la Tierra.
Este libro se ha escrito al mismo tiempo que se rodaba la serie; pero no es hijo de ésta, sino que ambos pueden considerarse más bien como hermanos, fruto de años de investigación y viajes a los lugares descritos. Por consiguiente, poseen las similitudes y diferencias que cabe esperar en una relación de esta índole. Espero que dicha relación les favorezca a ambos.
Agradecimientos
Las deudas que contraje al escribir las páginas siguientes son muchas y grandes. En primer lugar citaré a mis colegas de la BBC Televisión, con los cuales discutí los manuscritos iniciales. En muchas ocasiones me sugirieron animales nuevos y poco conocidos para reemplazar ejemplos más comunes que en un principio había utilizado, y me indicaron omisiones y fallos en los apuntes iniciales. Mi gratitud se dirige en particular a quienes fueron los principales responsables de los programas individuales: Richard Brock, Ned Kelly y Andrew Neal.
Tanto ellos como yo debemos mucho a los innumerables científicos que han trabajado durante toda su vida para reunir descripciones coherentes de comunidades animales de distintos ambientes, y que de forma esmerada dilucidaron la forma en que esas comunidades funcionan. La mayor parte de sus descubrimientos los hemos recogido de sus artículos en revistas especializadas, pero en algunos casos tuvimos la suerte de poder trabajar con ellos en sus investigaciones. Cada vez que esto ocurrió encontramos la más generosa y abierta de las ayudas, por las que estamos profundamente reconocidos. Personalmente, estoy agradecido en especial al Dr. Jim Stevenson, en Aldabra; al Dr. Nigel Bonner y a Peter Prince, en la Antártida; al Dr. Norman Duke, en Australia; al Dr. Francis Howarth, en Hawái; al Dr. Putra Sastrawan, en Indonesia; a Truman Young, en Kenia; a la Dra. Mary Seely, en Namibia; a Dick Veitch, en Nueva Zelanda; al Dr. Felipe Benevides, en Perú; y a Gary Alt y los profesores John Edwards, Charles Lowe y Robert Paine, en los Estados Unidos.
El Dr. Robert Attenborough, el Dr. Humphrey Greenwood, Gren Lucas y el Dr. L. Harrison Matthews han tenido la amabilidad de leer diversos capítulos y señalarme errores. Crispin Fisher, de la editorial Collins, y Stephen Davies y Susan Kennedy, del servicio de publicaciones de la BBC, añadieron exactitud e inteligibilidad al texto, y Jennifer Fry y Verónica Loveless obtuvieron las fotografías y las dispusieron con exactitud. A todos ellos, muchas gracias.

Lámina 1. Nuestro planeta visto desde una nave espacial
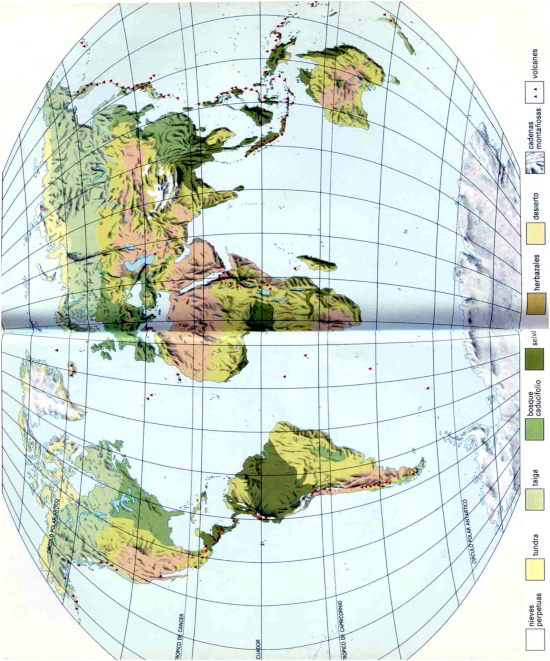
Lámina 2. Principales biomasas de nuestro planeta
Introducción
El río Kali Gandak fluye a través del valle más profundo del mundo. Si usted se halla en Nepal junto a las aguas ruidosas y turbulentas de ese río y dirige la mirada hacia la cordillera principal del Himalaya, le parecerá que tienen su origen en un macizo de picos cubiertos de nieve y hielo. El Dhaulagiri, el más elevado de ellos, supera los 8.000 m y es la quinta montaña más alta del mundo. La cima de su vecino inmediato, el Annapurna, está a 35 km de distancia y tiene una altura algo menor. Podría suponer que el origen del río se halla en la parte izquierda y sur de esta inmensa barrera de roca y piedra, pero no es así. El Kali Gandak discurre a través de esas dos montañas, y su lecho se encuentra a 6 km de profundidad con respecto a las cimas.
Los habitantes de Nepal saben desde hace siglos que el valle es una vía de acceso directo al Tíbet a través del Himalaya. Cada día, a lo largo del verano, filas de muías ascienden pausadamente por las sendas pedregosas y serpenteantes, sacudiendo sus penachos de crines rojas en la cruz y unos pompones rojos que penden de largos cordeles de las alforjas, las cuales transportan enormes fardos de cebada, alforfón, té y ropa hasta el Tíbet para canjearlos por sal y balas de lana (lám. 3).
La parte inferior del valle es tan cálida y húmeda que permite cultivar bananeros. El bosque tiene allí toda la exuberancia de la selva tropical. Los rinocerontes ronzan las abundantes plantas, y los tigres vagabundean por la espesura de bambúes. Pero, a medida que se asciende por el valle, la vegetación cambia. Al llegar a la altitud de 1.000 m empiezan a aparecer rododendros arbóreos, de unos 10 m de altura, tronco nudoso y hojas anchas y lustrosas. En abril se cubren de cascadas de flores de color escarlata. A estas magníficas flores acuden diminutos nectarínidos de plumas pectorales iridiscentes que despiden destellos metálicos al sol cuando introducen sus picos curvados en el interior de las flores para sorber el néctar y esparcirlo después de árbol en árbol. También acuden monos langures anhumanes a los rododendros, de los que arrebatan grandes cantidades de flores para atracarse con ellas. En el suelo crecen orquídeas, iris, aros trompetiformes y primaveras. Allí donde los rayos solares atraviesan la espesura es posible ver algún lagarto que toma el sol. En las profundidades del bosque puede que vislumbre una de las aves más hermosas de la Tierra, el tragopán, mientras busca alimento en el suelo o pasa la noche en un árbol. Se trata de un faisán del tamaño de un pavo, con barbas de color azul ultramar y plumas carmesíes atractivamente ornadas con series de manchas blancas.
La exuberancia de este bosque se mantiene gracias a la lluvia. Los vientos monzónicos procedentes de la India transportan grandes masas nubosas y las arremolinan en el valle. Al adquirir altura, las nubes se enfrían y, no pudiendo soportar su carga de humedad, estallan en torrentes de lluvia que hacen de los tramos inferiores del Kali Gandak uno de los lugares del planeta mejor abastecidos de agua.
Pero este bosque también tiene sus límites. Al ascender a 2.500 metros, los rododendros desaparecen, aunque en algunos montículos resguardados todavía se conservan. Entonces surgen las coníferas, principalmente el abeto del Himalaya y el pino Bhutan. Las hojas de estos árboles no son anchas como las del rododendro, que retienen la nieve y a veces se llegan a quebrar por el peso de ésta, sino que son agujas largas y correosas, que no la retienen y soportan temperaturas muy bajas. Si usted es afortunado, puede que vea entre ellos al pequeño panda menor, de pelaje color marrón anaranjado, con la peluda cola orlada de negro y la cabeza grisácea, trepando por las ramas en busca de huevos de pájaros, bayas, insectos o ratones. El panda menor se desplaza con seguridad por el suelo cubierto de nieve y por las ramas húmedas y resbaladizas, ya que las plantas de sus patas se hallan cubiertas por pelos lanosos que se adhieren a esas superficies.
Si sigue caminando medio día más, abandonará el bosque de coníferas, y entonces dejará tras de sí todos los pájaros y mamíferos que dependen directa o indirectamente de ellas para su cobijo o sustento. En la ladera rocosa hay poco más que algunos mogotes de plantas y ocasionales matas de espino o enebro. El mismo río se ha reducido, y ahora es un poco profundo arroyo que corre por un desolado lecho de grava. No obstante, el valle propiamente dicho aún es muy grande, pues tiene un kilómetro de ancho. El río no llega a aumentar su caudal en ninguna época del año, ya que llueve poco para alimentarlo, pues las nubes han descargado a altitudes menores. Es aquí y ahora cuando se plantea uno de los enigmas del Kali Gandak: ¿cómo un valle tan enorme puede haber sido excavado por un río relativamente tan pequeño?
Los animales salvajes son muy escasos a esta altitud. Hace demasiado frío para los lagartos, y tampoco hay alimento suficiente para sustentar a los monos langures anhumanes. De hecho, es posible andar todo el día sin ver un ser vivo salvo alguna bandada de chovas o cuervos y, más arriba, sobrevolando las laderas, buitres. No obstante, su presencia indica que existen otros animales en alguna parte, ya que, si no los hubiera, los buitres morirían de hambre. Así, entre las rocas viven roedores —marmotas y ocotónidos—, que mordisquean cautelosamente la hierba y las plantas que crecen de forma dispersa en montículos que se desmoronan. Pero éstas son tan escasas que sólo pueden abastecer a un número muy pequeño de individuos, y las especies adaptadas para vivir aquí constan de pocos ejemplares. Entre ellas se encuentra el tahr, que no es propiamente ni oveja ni cabra, pero está relacionado con ambas. Todavía es más extraño su predador, el leopardo de las nieves, uno de los felinos más bellos, cuyo grueso manto de color crema, con rosetas grises, y los cojinetes peludos en la base de las garras le protegen contra el frío y las piedras. En invierno se resguarda en el bosque inferior, pero durante el verano llega hasta los 5.000 m de altitud.
Rara vez hay lluvias intensas en estas alturas, pero es casi constante un viento extremadamente frío y debilitador. El viajero que llega caminando desde los tramos inferiores del valle hasta una altitud de 3.000 m seguro que notará el enrarecimiento del aire. Percibirá el frío de éste en sus pulmones y, aunque haga esfuerzos con su caja torácica, sentirá que le falla la respiración. Le dolerá la cabeza e incluso tendrá mareos. Pero unos cuantos días de reposo le pondrán como nuevo y todos esos síntomas habrán desaparecido. Sin embargo, nunca podrá competir con la resistencia física de los arrieros que le habrán acompañado y tienen sus viviendas en las alturas.
A esta altitud, incluso las muías se cansan si llevan carga. Los habitantes de las tierras altas emplean como animal de carga el yak, que es más fuerte y tenaz. Hace tiempo era salvaje y vagaba en grandes manadas por la plataforma tibetana, aunque actualmente está domesticado y se utiliza para el transporte de cargas y el arrastre de arados. Su manto lanoso es tan grueso y caliente que se ha de desprender de gran parte del mismo durante el verano para no asfixiarse, y puede vivir de forma permanente a altitudes mayores que cualquier otro gran mamífero, excepto el hombre.
De forma inesperada, en este momento el valle se ha despejado. Las grandes cimas del Annapurna y el Dhaulagiri, que días atrás sólo se vislumbraban por entre la espesura de los rododendros como brillantes pirámides blancas situadas a varios kilómetros de distancia, están ahora detrás de usted. Al frente, los terraplenes de nieve caen hacia una veta marrón, allá en el horizonte, que corresponde a la llanura del Tíbet, alta, seca y medio helada. Ha estado caminando a través de la mayor cordillera del mundo.
Es ahora cuando aparece otra extraordinaria característica del Kali Gandak, que parece fluir de forma equivocada. Normalmente, los ríos nacen en las montañas, corren hacia abajo, por las laderas de éstas, recogen agua de diversos afluentes y llegan a las llanuras. El Kali Gandak hace lo contrario. Nace en el borde de las grandes llanuras del Tibet y se dirige a las montañas. Se desliza serpenteante hacia abajo, entre gigantescos contrafuertes interpuestos, y las montañas de ambos lados van adquiriendo cada vez más altura. Sólo después de haber trazado su curso entre ellas alcanza un tramo relativamente plano y se une al Ganges, para, finalmente, desembocar en el mar. Si usted se coloca sobre la elevada pared del valle al borde del nacimiento del Kali Gandak, y sigue el curso de éste con la vista, admirando cómo se contornea como una serpiente plateada entre las lejanas montañas, le será imposible creer que el río haya podido labrar por sí mismo su camino entre ellas. ¿Cómo pudo hacerlo?
La respuesta la encontrará a sus pies, esparcida entre los riscos. Las rocas están constituidas por piedra arenisca quebradiza en la que se incrustan millares de conchas espiraladas. La mayoría de éstas miden unos cuantos centímetros de diámetro, pero otras tienen el tamaño de una rueda de carro. Son los ammonites, moluscos que hace cien millones de años eran muy abundantes, pero que actualmente no existen. El estudio de la anatomía de esos ammonites y el análisis de los componentes químicos de las rocas en que han sido hallados sus restos fósiles han permitido asegurar que aquéllos vivieron en el mar. Pero ahora, aquí, en el centro de Asia, no sólo están a 800 km de distancia del mar, sino que, además, se encuentran a 4 km de altura sobre el nivel del mismo.
Hasta hace pocas décadas la explicación de este fenómeno era tema de controversias entre geólogos y geógrafos. Hoy en día se ha deducido la explicación más allá de toda disputa. Hubo un tiempo en que la gran masa continental de la India y el resto de Asia estaban separadas por un ancho mar, en el cual vivían los ammonites. Los sedimentos de los ríos que fluían de los continentes fueron acumulándose en el fondo. Cuando morían los ammonites, sus conchas se depositaban en el fondo del mar y eran cubiertas por capas de barro y arena. El mar se iba reduciendo cada vez más y, año tras año, siglo tras siglo, la India y Asia se aproximaban. Al hacerlo, los sedimentos del suelo comenzaron a plegarse, de modo que el mar fue perdiendo profundidad. Pero la India aún sufriría otras transformaciones. Los sedimentos, que para entonces ya se habían convertido en roca arenisca o caliza, se elevaron más y formaron colinas. Este proceso fue muy lento. Algunos de los ríos que fluían hacia el sur de Asia no pudieron remontar las pendientes que se estaban formando, por lo que sus aguas se desviaron hacia el este, evitando así el incipiente Himalaya, rodearon la cordillera por su borde sur y finalmente se unieron al Brahmaputra. Sin embargo, el Kali Gandak tuvo la fuerza suficiente para perforar las rocas blandas y formar en éstas los grandes riscos de estratos plegados visibles en la actualidad a cada lado de su valle.
Todo ello requirió millones de años. El Tíbet, que antes de la unión de los dos continentes era una llanura bien abastecida de agua y situada en el borde sur de Asia, no sólo fue empujado hacia arriba, sino que, además, las jóvenes montañas le privaron de las lluvias y pasó así a ser el frío y elevado desierto actual; los tramos altos del Kali Gandak perdieron muchas de las lluvias que le habían dado inicialmente su fuerte poder erosivo y se hundieron en el ancho valle. Donde estaba el mar, hoy día se levantan las montañas más recientes y elevadas del mundo. Este proceso no ha finalizado todavía. La India sigue desplazándose hacia el norte, a una velocidad de 5 cm por año; durante este mismo período las cimas del Himalaya se elevan 1 mm más.
Esa transformación del mar en tierra empezó hace unos 25 millones de años. Aunque esta fecha se nos antoje inconcebiblemente distante, es preciso tener en cuenta que una especie animal o vegetal que lleve existiendo menos de medio millón de años constituye un acontecimiento relativamente reciente en términos de historia global de la vida sobre la Tierra. Hace ya unos 600 millones de años que las primeras formas animales simples empezaron a ocupar los mares, y 200 millones que los anfibios y reptiles derivados de ellas invadieron los continentes. Las aves conquistaron el aire unos cuantos millones de años después, y más o menos al mismo tiempo aparecieron los mamíferos. Hace 65 millones de años que los grandes reptiles se extinguieron misteriosamente y los mamíferos asumieron el dominio sobre la tierra firme, el cual todavía perdura. Por lo tanto, hace 25 millones de años, al aproximarse la India a Asia, todos los grandes grupos de la flora y la fauna que conocemos actualmente, ya existían. Cada continente tenía numerosos habitantes, aunque la India, al convertirse en un continente aislado justo después del declive de los reptiles, era mucho más pobre que Asia en grupos de animales evolucionados. Al unirse los dos continentes y empezar a surgir las nuevas montañas, los animales y plantas que vivían en Asia comenzaron a extenderse y a colonizar los nuevos territorios que se les ofrecían.
La selva cubría parte de Asia, como sucede actualmente, y sus animales y plantas encontraron condiciones adecuadas en las colinas bajas de las laderas sureñas de las nuevas cordilleras. Pero sobre estas colinas aparecía una zona tan elevada que nunca había existido antes otra igual en Asia o la India. Para colonizar este territorio vacante, los organismos tuvieron que sufrir transformaciones. En algunos casos, las adaptaciones fueron pequeñas. Los monos langures de las cálidas llanuras fueron capaces de ascender y adentrarse en los frescos bosques de rododendros, cuyas hojas y frutos les proporcionaban alimento, y sólo tuvieron que desarrollar mantos ligeramente más gruesos para mantenerse calientes. El tahr sufrió el mismo tipo de adaptación. El leopardo de las nieves (lám. 4), cuyos ancestros son los mismos que los del leopardo común, no sólo desarrolló un manto más peludo, sino que éste adquirió un tono más pálido, lo que le hacía menos visible en las laderas grisáceas o en la nieve, y cambió su dieta alimentaria, basada en antílopes y bóvidos salvajes, a los que seguramente predaba en la selva, por animales menores como el tahr o la marmota. La altura no constituyó un problema de adaptación para aves como los buitres, ya que habitualmente vuelan muy alto y por ello no tuvieron dificultad para acceder a los grandes valles, siempre que abajo hubiera animales de los que alimentarse.
Los nuevos bosques y sus habitantes ya llevaban mucho tiempo establecidos cuando los seres humanos llegaron. No se sabe exactamente cuándo, pero es seguro que esto último ocurrió hace varias decenas de miles de años. A medida que iban colonizando los valles, los hombres empezaron a responder a las nuevas condiciones ambientales. A diferencia de los demás animales, su adaptación no se basó solamente en cambios corporales para protegerse del frío. Gracias a los niveles de inteligencia y habilidad propios del género humano, supieron confeccionarse prendas abrigadas y encender hogueras. Sin embargo, no pudieron inventar nada que les ayudara a resolver la escasez de oxígeno del aire, por lo que este problema se solucionó con el tiempo mediante cambios físicos y corporales. Hoy día, la sangre de los habitantes de esas grandes alturas contiene un 30% más de glóbulos rojos que la de las personas que viven a nivel del mar, lo cual les permite captar más oxígeno por cada litro de sangre. Sus cajas torácicas y pulmones son particularmente amplios para poder obtener más aire que una persona normal en cada inspiración. Así y todo, aún no se han adaptado completamente a las mayores alturas de las montañas. Por encima de los 6.000 m, las mujeres no pueden procrear: el aire está tan enrarecido que no les es posible obtener suficiente oxígeno en su sangre para sustentar a los embriones que crecen en sus entrañas.
La historia de la formación del Himalaya y su consiguiente colonización por animales y plantas únicamente es un ejemplo de la multitud de cambios que ocurren de modo ininterrumpido en nuestro planeta. Las montañas no sólo se están formando, sino que simultáneamente se desgastan por obra de los glaciares y los ríos. Estos últimos encuentran obstáculos y cambian sus cursos. Los lagos se llenan de sedimentos, convirtiéndose así, poco a poco, en pantanos y, finalmente, en llanuras. No es la India el único continente que se ha movido sobre la superficie del globo terráqueo: todos los demás lo han hecho también en alguna medida. Al cambiar de posición, trasladándose hacia el ecuador o hacia los polos, la selva se transforma en tundra y los fértiles campos en desiertos, o viceversa. Cada uno de los cambios en la incidencia de los rayos solares, la altitud, la lluvia o la temperatura requiere una respuesta de la comunidad de plantas y animales sometidos a ellos. Algunos organismos se adaptan y sobreviven, pero otros no lo consiguen y desaparecen.
Ambientes parecidos ocasionan adaptaciones similares y, de este modo, en diferentes partes del mundo aparecen animales que tienen entre sí notables semejanzas, pero cuyos antepasados fueron distintos. Por ejemplo, en las laderas de los Andes viven unos pequeños pájaros brillantemente coloreados que se alimentan de flores grandes y son muy parecidos a los nectarínidos del Himalaya, pero pertenecen a una familia bastante diferente. Del mismo modo, los pueblos andinos utilizan como bestia de carga la lanuda, segura y resistente llama, que pertenece al mismo grupo que el camello, mientras que en el Himalaya se utiliza el yak, que es similar a la vaca.
Sólo dos ambientes principales perduran sin sufrir cambios a lo largo de vastos períodos de tiempo: la selva y el mar. Pero incluso en ellos las condiciones biológicas se han alterado gradualmente, pues la evolución, dentro o fuera de sus fronteras, ha producido nuevos tipos de organismos y ha enfrentado a las especies más antiguas con nuevos problemas de supervivencia.
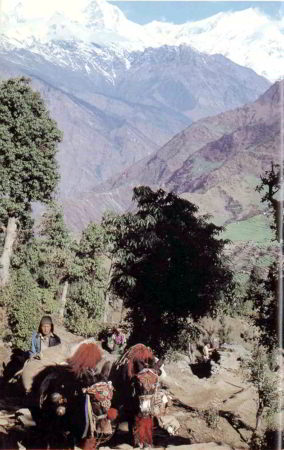
Lámina 3. El valle de Kali Gandak, en Nepal
Por lo tanto, casi cada rincón de nuestro planeta, desde el más elevado al más profundo, del más caluroso al más frío, fuera del agua o en ella, ha adquirido una población propia de plantas y animales. La naturaleza de tales adaptaciones, que han capacitado a los organismos para que conquisten nuestro variado planeta, es el tema de este libro.

Lámina 4. Leopardo de las nieves
Capítulo I
Los hornos de la Tierra
Las titánicas fuerzas que formaron el Himalaya y las otras montañas de la Tierra actúan con tanta lentitud que por lo común no somos capaces de verlas. Pero en ocasiones irrumpen con espectaculares despliegues que el hombre observa sobrecogido: la Tierra se pone a temblar y vomita fuego de sus entrañas.
Si la lava que surge de la tierra es basalto, una roca negra y pesada, la zona puede permanecer activa durante muchos siglos. Éste es el caso de Islandia, donde casi cada año hay alguna clase de actividad volcánica visible. De enormes fisuras que atraviesan la isla surgen grandes cantidades de roca derretida. A menudo, ésta constituye una marea de grandes y calientes pedruscos de basalto que avanza por el suelo como una pleamar avasalladora. Las rocas chiman al enfriarse y agrietarse, y cuando caen rodando desde el borde superior del frente de avance, producen un ruido crepitante. A veces, el basalto es más fluido, y entonces surge un chorro de fuego de bordes rojo anaranjados e interior amarillo intenso que alcanza unos 50 m de altura y que va acompañado por un ruido profundo y continuo como el de un gigantesco motor de avión a reacción. El basalto fundido salpica los alrededores de las bocas de salida. La espuma de la lava es lanzada aún más arriba, y el aullador viento la atrapa, la enfría y la devuelve a la superficie, cubriendo así suelos alejados con sucesivas capas de una arena puntiaguda y gris. Si usted se aproxima a la boca de salida a favor de un viento fuerte, gran parte del calor y las cenizas serán desviados lejos y podrá situarse a unos 50 m de esa boca sin sufrir quemaduras; pero si el viento vira, comenzarán a caer en torno suyo cenizas y grandes pedruscos al rojo vivo. Cuando esto ocurra, esté alerta para evitar los pedruscos voladores o váyase corriendo.
Lenguas de lava negra que se enfría se extienden en tomo a aquella boca. Al caminar sobre estas superficies abultadas y arrugadas, ya frías, podrá observar grietas en las que sólo a unos pocos centímetros de profundidad todavía se aprecia la coloración roja y el calor. Aquí y allá, el gas interior de la lava habrá formado burbujas inmensas, cuya superficie es tan fina que se rompe fácilmente cuando las pisa. Si, además de todo esto, nota que le falla la respiración por la presencia de algún gas invisible e inodoro, sea sensato y no siga avanzando. No obstante, puede que ya esté lo suficientemente cerca como para ser testigo de uno de los espectáculos más llamativos: un río de lava. La roca líquida sale por la boca abierta en el suelo con tanta fuerza que forma una temblorosa cúpula, a partir de la cual se derrama a borbotones un torrente, a veces de 20 m de anchura, que se desliza por la pendiente a una velocidad asombrosa, en ocasiones a 100 km por hora. Al caer la noche, este extraordinario río escarlata ilumina todo su entorno con un fúnebre color rojizo. De su superficie incandescente salen disparadas burbujas de gas y el aire vibra debido al calor. A unos pocos cientos de metros del origen del volcán, los bordes del río de lava se enfrían y solidifican, y ahora el flujo escarlata se desliza entre dos orillas de roca negra. Más abajo todavía, la superficie del río empieza a adquirir cierta consistencia y se vuelve también sólida, pero bajo ella la lava aún se deslizará varios kilómetros. Esto no sólo se debe a la propia naturaleza de la lava de basalto, que permanece líquida a temperaturas relativamente bajas, sino a que las paredes y el techo que ahora lo rodean actúan como aislantes térmicos y conservan el calor. Cuando al cabo de varios días o semanas cesa la erupción volcánica, el río de lava continúa manando hasta que el túnel formado se vacía y queda como una gran caverna serpenteante. Estos “tubos” de lava pueden medir hasta 10 m de altura y alejarse varios kilómetros del punto de origen de aquélla (lám. 6).
Islandia forma parte de la cadena de islas volcánicas que atraviesa el centro del océano Atlántico. Más al norte está Jan Mayen y, al sur, las Azores, Ascensión, Santa Elena y Tristan da Cunha. La cadena es más continua de lo que la mayoría de los mapas muestran, pues hay volcanes que entran en erupción bajo el mar. Estas islas se encuentran en una gran cordillera de rocas volcánicas situada, más o menos, a medio camino entre Europa y África al este y América al oeste. Las muestras del lecho oceánico tomadas a ambos lados de la cordillera han mostrado que bajo las capas de limo hay roca basáltica como la vertida por los volcanes. Es posible datar el basalto por medio de análisis químicos; éstos han puesto de manifiesto que las muestras son más antiguas cuanto más lejos de la cordillera se recogen. De hecho, los volcanes de esta cordillera están creando el lecho del océano, lecho que va creciendo lentamente en amplitud a ambos lados de la misma.
El mecanismo desencadenante de este fenómeno reside en el interior de la Tierra. A 200 km de profundidad, la roca está tan caliente que puede fluir. Más abajo, el centro metálico de nuestro planeta todavía se halla a temperatura más elevada, lo cual provoca corrientes en las capas superiores que se elevan a lo largo de la línea de la cordillera, fluyen a cada lado de ésta y arrastran el lecho basáltico del océano, que flota sobre las rocas más profundas como la “piel” superficial de un plato de natillas. Estos segmentos con capacidad de movimiento de la corteza terrestre se llaman placas, y la mayoría de ellas llevan sobre sí, como montones de escoria, a los continentes.
Hace 120 millones de años, África y Sudamérica estaban unidas, como se puede deducir de los respectivos contornos de sus costas. Este hecho también ha sido demostrado por la similitud que presentan las rocas en los dos lados opuestos del océano. Hace unos 60 millones de años, una corriente que fluía bajo ese macro continente creó una línea de volcanes que propició la fractura del mismo en dos mitades, las cuales se fueron separando lentamente. En la actualidad, la línea divisoria está marcada por la Dorsal o Cordillera Atlántica. África y Sudamérica continúan alejándose, y el Atlántico es varios centímetros más ancho cada año.
Otra cordillera similar, que se extiende al sur de California, fue responsable de la formación del lecho del Pacífico oriental, y una tercera, que va desde el sudeste de Arabia hasta el Polo Sur, produjo el océano índico. Fue la placa de la vertiente oriental de esta dorsal la que arrancó la India de África y la trasladó a Asia.
Es obvio que las corrientes de convección que ascienden a las cordilleras o dorsales deben descender de nuevo. Las líneas a lo largo de las cuales ocurre esto es donde los continentes colisionan.
Al aproximarse la India a Asia, los sedimentos depositados en el fondo del mar entre ambas masas continentales se plegaron y amontonaron, para formar el Himalaya, por lo que la línea de unión de ambos continentes se encuentra debajo de una cordillera. Siguiendo esta línea de unión hacia el sudeste, en el lado de Asia sólo hay una masa continental. Aquí, la línea de la debilidad de la corteza es mucho más manifiesta, y está marcada por una cadena de volcanes que se extiende desde Sumatra hasta Nueva Guinea, pasando por Java.
La corriente de convección que desciende aspira hacia abajo el suelo oceánico, y de este modo ha creado la larga y profunda fosa que recorre la costa meridional de Indonesia. Cuando el borde de la placa basáltica desciende, arrastra consigo agua y gran parte del sedimento erosionado procedente de la masa terrestre indonésica que se va depositando sobre el fondo oceánico. Esto introduce un nuevo ingrediente en la masa fundida en la profundidad de la corteza, de modo que la lava procedente de los volcanes de Indonesia es muy distinta de la de una cordillera oceánica. Es mucho más viscosa y permanece sólida a temperaturas en las que el basalto se funde. En consecuencia, no se derrama por las grietas ni fluye como un río, sino que se espesa y solidifica en la chimenea de los volcanes. El efecto es similar al de atornillar el cierre de seguridad de una olla a presión.
Fue un volcán indonésico el responsable de la erupción más catastrófica jamás registrada. En 1883, un islote de 7 km de longitud por 5 km de anchura, denominado Krakatoa y ubicado en el estrecho comprendido entre Sumatra y Java, empezó a emitir nubes de humo. Las erupciones aumentaron progresivamente en intensidad día tras día. Los barcos que navegaban cerca tuvieron que abrirse camino a través de balsas de piedra pómez que flotaban sobre la superficie del mar. Llovía ceniza sobre las cubiertas y salían chispas eléctricas de los aparejos de las naves. Día tras día, enormes cantidades de ceniza, piedra pómez y bloques de lava eran despedidos por el cráter, acompañados de explosiones ensordecedoras. La cámara subterránea de la que procedía todo este material se iba vaciando lentamente, hasta que el 28 de agosto, a las 10 de la mañana, el techo rocoso de dicha cámara no pudo soportar el peso del océano y de su lecho, al faltarle el apoyo de la lava, y se vino abajo. Millones de toneladas de agua cayeron encima de la lava fundida de la cámara, y dos tercios de la isla se derrumbaron sobre ella. El resultado fue un estruendo de tal magnitud que produjo el ruido más fuerte y persistente jamás registrado en la historia. Se oyó con bastante claridad a 3.000 km de distancia, en Australia. En la pequeña isla de Rodríguez, a 5.000 km, el comandante de la guarnición británica creyó que se trataba de un cañoneo lejano y se hizo a la mar. Se desencadenó un temporal de viento que dio 7 veces la vuelta a la Tierra hasta amainar lentamente. Pero aún más dramático fue que la explosión provocó en el mar una inmensa ola, que en su camino hacia la costa de Java se hizo tan alta como una casa de cuatro pisos. Alcanzó a una nave cañonera y, transportándola casi dos kilómetros tierra adentro, la depositó en lo alto de una colina. Fue destruyendo pueblo tras pueblo a lo largo de la costa, densamente poblada, y ocasionó la muerte a más de 36.000 personas.
La mayor explosión de estos últimos años tuvo lugar al otro lado del Pacífico, donde el borde oriental de la placa de este océano se encuentra con la costa oeste de Norteamérica. Aquí también hay sólo un continente en una de las dos vertientes, y la línea de unión no es muy profunda. Como los continentes están constituidos por rocas más ligeras que el basalto, sobrepasan el lugar donde la placa oceánica se hunde, y la línea de volcanes se localiza, en tierra firme, a unos 200 km de la costa. También en este caso, la lava que fluye lleva consigo los sedimentos que hacen que estos volcanes sean tan destructores.
Hasta 1980, el volcán Mount St. Helen’s era famoso por la bonita forma de su cono simétrico. Alcanzaba una altura de casi 3.000 metros, e invierno y verano estaba coronado por un manto de nieve. En el mes de marzo de aquel año, empezó a retumbar a modo de aviso. De su cumbre salía una columna de vapor y humo que ensuciaba la nieve, dándole un color gris. A lo largo de todo el mes de abril, esa columna fue haciéndose más grande, pero lo más alarmante era que a unos 1.000 m de distancia de la cima, en la ladera norte de la montaña, la tierra empezó a abombarse a la velocidad de unos 2 m por día. Miles y miles de toneladas de piedra eran empujadas hacia arriba y hacia fuera. Mientras, el cráter continuaba despidiendo cenizas y humo, hasta que el 18 de mayo, a las 8.30 de la mañana, la montaña hizo explosión.
Un kilómetro cúbico de la cara noroeste estalló literalmente. Los pinos, abetos y tsugas, que poblaban las vertientes inferiores de la montaña, fueron tumbados en un área de 200 km2 como si fueran cerillas. Una inmensa nube negra comenzó a crecer sobre la montaña, elevándose hasta más de 20 km en el cielo (lám. 5). A pesar de que muy pocas personas habitaban en la zona y de que muchas fueron evacuadas, murieron 60 de ellas. Los geólogos estiman que la fuerza de la explosión fue 2.500 veces mayor que la de la bomba nuclear que arrasó la ciudad de Hiroshima.
No hay nada que pueda vivir en un volcán inmediatamente después de hacer erupción. Si ha habido explosión, los cascotes de rocas del cráter continuarán produciendo vapor, humo y gases durante semanas. Tampoco ningún organismo puede soportar el calor de la lava que expulsan los volcanes de la dorsal oceánica. Si hay algún sitio en la Tierra estéril y desolado, seguro que es similar a las inmediaciones de un volcán. Pero si las profundas corrientes de convección que se desarrollan bajo la superficie cambian ligeramente, la violencia de estos hornos volcánicos empieza a apaciguarse. En estas últimas etapas de la agonía de un volcán, éste suele ocasionar erupciones, no de lava, sino de agua hirviente y vapor. Parte de esa agua ya existía en el magma, y otra parte procede del nivel freático natural de la corteza terrestre. Lleva disueltas gran variedad de sustancias químicas; algunas de ellas tienen el mismo origen profundo que la lava y otras han sido disueltas de las rocas durante el paso del agua caliente hacia la superficie. Entre esas sustancias figuran compuestos de nitrógeno y de azufre, a menudo a concentraciones tales que el agua puede servir de sustento a formas de vida muy simples. De hecho, es probable que las primeras formas de vida aparecidas en la Tierra se originaran en esas circunstancias hace unos 3.000 millones de años.
Por entonces, la Tierra aún no había adquirido una atmósfera rica en oxígeno, y la posición de los continentes no guardaba relación con la actual. Los volcanes, mucho mayores que los de hoy en día, eran también mucho más numerosos. Los mares, que se habían condensado a partir de nubes de vapor que rodeaban a este planeta en ciernes, todavía estaban calientes. En los fondos marinos manaba a borbotones el agua de numerosas fuentes volcánicas. En estas aguas tan ricas químicamente se iban formando moléculas complejas. Por último, después de un período de tiempo de centenares de millones de años aparecieron diminutas partículas microscópicas de materia viviente. Su estructura interna era muy simple, pero tenía la capacidad de transformar las sustancias químicas del agua en su propia materia y de reproducirse: eran las bacterias.
Actualmente hay muchos tipos diferentes de bacterias, las cuales desarrollan una gran diversidad de procesos químicos para vivir. Se encuentran por toda la Tierra, en el suelo, el mar y el aire. Algunas incluso prosperan en ambientes volcánicos, parecidos a los reinantes cuando surgieron por vez primera.
En 1977, un buque americano de investigación de mares profundos estudió los volcanes en erupción englobados en una dorsal sumergida al sur de las Islas Galápagos. Tres kilómetros bajo la superficie del océano encontraron unos cráteres sobre el fondo que lanzaban al mar un agua caliente y de elevada riqueza química. En esos chorros y en las fisuras de las rocas que rodeaban las bocas de los mismos, los científicos descubrieron grandes concentraciones de bacterias consumidoras de los compuestos químicos disueltos en esa agua. Las bacterias, a su vez, eran el sustento de unos gusanos enormes, de hasta 3,5 m de longitud y 10 cm de circunferencia. Tales gusanos eran distintos de cualquiera de los demás hallados por los científicos hasta el momento, pues carecían de boca y de tubo digestivo y se nutrían mediante la absorción de las bacterias a través de unos tentáculos plumosos, dispuestos en un extremo, de piel fina y ricos en vasos sanguíneos. Como estos organismos viven a una profundidad a la que no llega la luz, son incapaces de captar la energía solar, y tampoco pueden obtenerla de segunda mano a partir de los fragmentos de animales muertos que van cayendo hacia abajo, pues no poseen boca. Su dieta se basa exclusivamente en las bacterias, las cuales, a su vez, proliferan gracias a las aguas volcánicas. De hecho, es posible que estos gusanos y los demás organismos que los acompañan sean los únicos que obtienen su energía enteramente a partir de los volcanes.
Junto a estos gusanos se observaron grandes bivalvos de unos 30 cm de longitud, que también se alimentaban de bacterias. Otros componentes de esta original comunidad eran unos cangrejos blancos ciegos y un extraño pez. Así pues, estos manantiales volcánicos submarinos albergan una colonia densamente poblada y variada de criaturas que prosperan en la oscuridad (lám. 7).
También en tierra firme hay burbujeantes manantiales de agua caliente. Ésta, que en parte procede de fuentes sumergidas y en parte es agua de lluvia que ha penetrado hasta las profundidades, se calienta gracias a la cámara de lava, siendo así forzada a ascender por las grietas de las rocas, como el agua que se escapa de una olla hirviente. En ciertas ocasiones, debido a la peculiar geometría de los conductos, el proceso de ascensión es espasmódico. El agua se acumula en pequeñas cámaras subterráneas en las que la presión la sobrecalienta, hasta que la gran cantidad de vapor formado encuentra un conducto natural de salida, por el que emerge instantáneamente a la superficie acompañado de una columna de agua hirviente, dando así lugar a un géiser. En otros casos, el fluido ascendente es más regular y se forma una charca profunda y llena de agua que rebosa de modo ininterrumpido. Es posible que el agua esté tan caliente que la superficie despida vapor, pero incluso a estas elevadas temperaturas prosperan ciertas bacterias. Junto a éstas crecen otros organismos ligeramente más evolucionados: las algas cianofíceas. Su estructura interna sólo es un poco más compleja que la de las bacterias, pero contienen clorofila, un pigmento extraordinario que las capacita para utilizar la energía solar y transformar las sustancias químicas en materia viva.
Tales organismos se localizan en los manantiales calientes de Yellowstone, en Norteamérica, donde las algas y las bacterias crecen juntas formando viscosas películas verdes o marrones que tapizan el fondo de las charcas.
Ninguna otra cosa puede sobrevivir en las zonas calientes de esos manantiales ocupados por tales tapices; pero allí donde la charca se desborda y forma un arroyo, el agua se enfría ligeramente y permite la existencia de otros seres vivos. Aquí, los tapices de algas son tan espesos que llegan a la superficie y forman una presa viviente, la cual desvía el flujo principal a otra zona. Los hilos de agua, al deslizarse lentamente, se van enfriando y sobre ellos se reúnen nubes de moscas de la salmuera. Cuando la temperatura de las algas desciende por debajo de 40°C, dichas moscas se sitúan sobre ellas y las devoran. Algunas se reproducen depositando sus huevos sobre las algas, por lo que al poco tiempo hay larvas alimentándose junto a sus progenitores. Sin embargo, ignoran que están labrando su propia destrucción o la de sus descendientes, pues al devorar el tapiz de algas que las alimenta lo debilitan hasta tal punto que se rompe; entonces, el canal se vacía y se llena de nuevo con agua mucho más caliente, procedente de la charca, que arrasa los restos de algas y mata las larvas que se alimentaban de ellas. Pero siempre habrá las suficientes para superar la pérdida y recomenzar el proceso en otra parte del manantial.
En algunas regiones frías del mundo, el calor agonizante de un volcán no representa un inconveniente, sino una ventaja. La línea de volcanes que formaron los Andes a lo largo de la ensambladura de las placas de Sudamérica y el Pacífico oriental continúa hacia el sur y el este del océano meridional y origina varios pequeños arcos de islas volcánicas. Bellinghausen es una isla englobada en el grupo de las Islas Sandwich australes. Los violentos mares del Antártico han partido la base de la misma, creando un acantilado que muestra, con la claridad de un libro de texto, capas alternativas de cenizas y lavas, interrumpidas por líneas zigzagueantes de tubos llenos de lava. Numerosos témpanos de hielo la rodean, y mantos de nieve adornan sus vertientes. Batallones de pingüinos de Adelie van de un lado para otro por este blanco paraje. Si usted escala la cima del volcán, encontrará un ancho socavón de medio kilómetro de anchura. Su superficie está cubierta por la nieve, y de las rocas que sobresalen de su garganta cuelgan largos carámbanos de hielo; los petreles nivales, elegantes aves de un blanco inmaculado, anidan en las grietas existentes justo debajo del borde del cráter. Pero la actividad volcánica todavía no ha cesado del todo. En uno o dos puntos en tomo a ese borde salen por las fisuras chorros de vapor y gas que impregnan el aire del hedor del sulfuro de hidrógeno y cubren las piedras con brillantes incrustaciones amarillas de azufre. Alrededor del cráter el suelo es cálido al tacto, por lo que, a pesar del olor, ése es un buen sitio para agacharse y resguardarse del viento polar que azota la cara. En ese lugar, rodeados de nieve, abundan los musgos y las hepáticas.
Estos pequeños parches de terreno son los únicos puntos en toda la isla donde hay calor suficiente para que las plantas vivan. Tales islas son las más aisladas del mundo. Tanto la Antártida como el extremo de Sudamérica están a unos 2.000 km de distancia. Pero las esporas de esas plantas simples son dispersadas tan lejos por los vientos a través de la atmósfera que hasta los minúsculos lugares aislados de esta isla hostil son colonizados tan pronto como se hacen habitables.
No es sólo en las partes frías del planeta donde los organismos obtienen provecho del calor volcánico. Incluso las criaturas tropicales han aprendido cómo explotarlo. Los megapodios son un grupo de aves que habitan desde Indonesia hasta el Pacífico occidental y han desarrollado ingeniosos métodos para incubar sus huevos. Un ave característica de este grupo es el megapodio ocelado. Cuando nidifica, lo primero que hace es cavar un agujero enorme, que puede medir hasta 4 m de diámetro, para rellenarlo después con hojas descompuestas y, encima de ellas, arena. En este gran montículo, la hembra perfora un túnel, pone en él los huevos y luego lo tapa con arena, para que el calor irradiado por la materia en descomposición los mantenga calientes. Pero no los abandona, sino que varias veces al día vuelve al mogote e introduce el pico en la arena. Su lengua es tan sensible que detecta cambios de calor tan leves como una décima de grado. Si considera que la arena está demasiado fría para los huevos, pondrá más, y si está demasiado caliente, la quitará con las patas. Finalmente, después de un largo período de incubación, los jóvenes polluelos cavan su camino hasta la superficie del mogote, salen completamente cubiertos de plumas y escapan a toda prisa.
En la isla indonésica de Sulawesi habita el maleo, que está emparentado con el megapodio ocelado. Esta ave entierra los huevos en arena negra volcánica, donde empiezan las playas. Al ser negra, la arena absorbe el suficiente calor solar para mantener la temperatura que requiere la incubación de los huevos de esa ave. Otros maleos han abandonado la costa y colonizado las laderas de un volcán tierra adentro, donde han descubierto grandes áreas de terreno permanentemente caliente por el vapor volcánico; una colonia entera de maleos ha adquirido el hábito de poner aquí los huevos. Es decir, un volcán agonizante se ha convertido en una incubadora artificial.
Finalmente, como las placas de la corteza terrestre se mueven y las corrientes inferiores cambian, los volcanes llegan a apagarse del todo. La tierra se enfría y los animales y plantas de parajes cercanos se trasladan, colonizando las nuevas rocas estériles y los terrenos devastados. Las coladas de basalto presentan grandes problemas a los colonizadores. Su superficie abultada y brillante es tan lisa que no retiene el agua, y hay pocas grietas en las que las plántulas puedan insinuar sus raíces jóvenes. Algunas coladas de basalto permanecen totalmente desnudas durante siglos. La especie de planta fanerógama pionera en la invasión difiere de una parte del mundo a otra. En las Galápagos, donde la flora deriva principalmente de Sudamérica, suele ser un cacto la especie que primero arraiga. Al estar especialmente adaptado a conservar cada partícula de humedad, ya que normalmente habita en los desiertos, se las arregla para sobrevivir en las sofocantes temperaturas de la lava negra. En Hawái, la adaptación del árbol ohialehua a la falta de agua es menos obvia. Sus raíces logran perforar profundamente la lava para obtener humedad, y a menudo llegan hasta las cavernas vacías, los túneles de lava, que recorren el centro de la mayoría de los ríos de lava. En ellos, las raíces penden del techo como enormes cuerdas de una campana. El agua de lluvia que resbala por la superficie de la lava se escurre por las grietas y raíces y gotea hasta el fondo, donde, al no sufrir la acción evaporadora del sol, se estanca y hace que el aire de la caverna sea húmedo.
Un túnel de lava es un lugar muy misterioso para explorar. Como ni las tormentas ni el hielo tienen acceso a él, tampoco hay nada que erosione sus paredes o su suelo. Se conserva exactamente igual que cuando salió la última gota de lava y el suelo del mismo estaba tan caliente que hubiera incinerado cualquier cosa que lo tocara. Hay gotas pétreas de lava que penden del techo como si fueran estalactitas. El suelo está cubierto por un reguero de lava semejante a gachas solidificadas. En ciertos lugares, allí donde la colada de lava barrió algún obstáculo, hay ahora una cascada maciza cuando se precipita una colada repentina, el río de lava crece temporalmente y se enfría pronto, dejando en la pared una marca lisa del nivel alcanzado.
Varios organismos vivos han adoptado como residencia permanente estos lugares. En los diminutos pelos que cubren las raíces colgantes, y alimentándose de ellos, viven varias clases de insectos, tales como grillos, lepismas y escarabajos, que son consumidos por arañas. Estos seres vivos no son exactamente iguales a sus parientes cercanos que habitan en la misma isla al aire libre. Parece que cuando alguna parte de la anatomía de un animal deja de ejercer la función que le es propia, el desarrollo de esa parte constituye un gasto innecesario de energía corporal. Por eso, muchos de estos insectos han perdido las alas y los ojos, ya que los especímenes que no despilfarran sus recursos están en ventaja respecto a los que sí lo hacen. De este modo, a lo largo de las generaciones, los órganos inútiles tienen tendencia a reducirse, hasta que llegan a desaparecer. Por otra parte, estos habitantes de las oscuras cavernas poseen largas antenas y patas, con el fin de detectar más fácilmente los obstáculos y el alimento que se encuentra a su alrededor.
Las desoladas tierras producidas como consecuencia de las erupciones continentales son más fáciles de colonizar que los bloques de basalto, ya que las plantas no encuentran tanta dificultad a la hora de echar raíces en cenizas o cascotes de lava. El gran desierto formado a causa de la explosión del Mount St. Helen’s ya ha sido reconquistado por las plantas. En los rincones de márgenes de barro y bajo los pedruscos es posible encontrar pequeñas cantidades de semillas vellosas transportadas por el aire. Muchas son de epilobium (lám. 8), planta que llega a la altura de la cintura y forma una espiga de hermosas flores púrpura. Sus semillas son tan ligeras y etéreas que, flotando en el aire, pueden desplazarse hasta cientos de kilómetros de distancia. Durante la Segunda Guerra Mundial apareció en lugares de Europa que pocas semanas antes habían sido arrasados por las bombas, lugares cuyos estragos llegó a disimular. En Norteamérica, a esta planta se la conoce con el nombre de fire-weed (hierbajo del fuego), ya que es una de las que primero brotan, entre los tocones ennegrecidos, después de un incendio forestal.
De todas formas, pasarán varios años hasta que las desnudas vertientes del Mount St. Helen's queden cubiertas. Esto no se debe tanto a que las cenizas volcánicas carezcan de las sustancias que necesitan las plantas como a que están tan sueltas que una tormenta o un ventarrón puede barrer la superficie y arrancar de cuajo los pequeños brotes. A pesar de todo, crecen algunas plantas y animales. Los mismos vientos que transportan las semillas de epilobium llevan también mariposas nocturnas, moscas e incluso libélulas, las cuales, transportadas de modo accidental, tienen asegurada la muerte, pues no hay virtualmente nada con qué alimentarse. No obstante, proporcionan la base para que se desarrolle una nueva vida. Los restos de insectos muertos son trasladados por el viento a diversas grietas y rincones, donde los nutrientes de sus diminutos cuerpos son absorbidos por la ceniza inferior; de este modo, cuando las semillas también llevadas allí por el viento germinen, encontrarán nutrientes bajo ellas.
El Krakatoa muestra lo ardua que puede ser la recuperación. Cincuenta años después de la catástrofe, una pequeña boca surgía del mar despidiendo fuego. La gente lo llamó Anak Krakatoa, es decir, el hijo del Krakatoa. Ahora está poblado por un bosque de casuarinas, y la caña de azúcar silvestre crece en sus vertientes. A unos 2 km de distancia, aproximadamente, se halla un resto de la antigua isla, llamado en la actualidad Rakata. Sus laderas, que un siglo atrás estaban desnudas, se hallan ahora cubiertas por un frondoso bosque tropical. Algunas de las semillas de las que surgió ese bosque debieron llegar por mar, otras fueron transportadas por el viento o en las patas o los estómagos de las aves. Ese bosque está habitado por muchos animales alados —pájaros, mariposas y otros insectos—, los cuales tuvieron pocas dificultades para llegar al islote a partir de tierra firme, situada tan sólo a 40 km de distancia. También han llegado a él serpientes, quizás en balsas flotantes de vegetación, que frecuentemente es barrida por los nos tropicales. No obstante, es fácil encontrar pruebas de la novedad del bosque y del cataclismo que le precedió. Las raíces de los árboles cubren la superficie del suelo mediante un entramado que mantiene la tierra junta, pero, aquí y allá, los arroyos han ido socavando el terreno, haciendo caer algún que otro árbol y revelando así la naturaleza suelta y disgregada del polvo volcánico. Cuando la cubierta vegetal es interrumpida de este modo, las cenizas sueltas son erosionadas con facilidad por los arroyos y dejan al descubierto, bajo el entramado de raíces, un estrecho desfiladero de 6 o 7 m de profundidad. Sin embargo, estas consecuencias de la erosión son raras, y el Krakatoa ha recuperado el bosque tropical en un siglo.
Hemos visto que las heridas provocadas en la tierra por los volcanes llegan a cicatrizar. A la reducida escala con que el hombre experimenta el paso del tiempo, puede parecer que las actividades volcánicas constituyen los acontecimientos naturales más destructivos; pero, en realidad, a la larga, los volcanes son grandes creadores. Han construido islas, como Islandia, Hawái y las Galápagos, y montañas, como el Mount St. Helen’s y los Andes. Y los grandes cambios de los continentes, a los que los volcanes están asociados, establecen la amplia secuencia de variaciones ambientales que a lo largo de milenios proporcionan a animales y plantas nuevas oportunidades de construir sus comunidades.

Lámina 5. El volcán Mount St. Helen’s, en mayo de 1980

Lámina 6. Túnel de lava en Hawái

Lámina 7. Gusanos gigantes, algunos bivalvos y un cangrejo fotografiados en el fondo abisal cerca de un volcán submarino, en las islas Galápagos

Lámina 8. Epilobium en el Mount St. Helen's
Capítulo II
El mundo helado
No hay nada que pueda vivir permanentemente en las cimas del Himalaya o en cualquier otra de las grandes montañas del planeta. Estas cumbres son incesantemente batidas por los vientos más violentos de la Tierra, que a veces alcanzan velocidades de más de 300 km por hora, y son azotadas por fríos de una intensidad mortal.
Podría parecer una paradoja el que los puntos de la Tierra que están más próximos al Sol sean también los más fríos. No obstante, el calor del aire se debe a la acción de los rayos solares que lo atraviesan y proporcionan un aumento de energía a las moléculas de los gases atmosféricos, lo cual hace que éstas colisionen entre sí con mayor frecuencia. En cada una de esas colisiones se desprende calor. Cuanto más enrarecido está el aire, más esparcidos están los átomos que lo componen, y, por consiguiente, tanto menor es la probabilidad de colisión y más frío es ese aire.
El frío mata. Si penetra tanto en el interior de una planta o un animal que el líquido de sus células se congela, las paredes celulares se rompen, del mismo modo que estallan las cañerías domésticas, y los tejidos se destruyen. Pero el frío puede matar a los animales mucho antes de congelarlos. La mayoría de ellos, incluidos los insectos, los anfibios y los reptiles, obtienen el calor directamente a partir de su entorno, por lo que a veces se les llama “animales de sangre fría". Este término es engañoso, ya que su sangre suele estar caliente. Por ejemplo, muchos lagartos aprovechan sus baños de sol de modo tan eficaz que durante el día mantienen su cuerpo más caliente que el de un hombre, aunque ese calor disminuye considerablemente durante la noche. Tales organismos toleran un descenso notable de las temperaturas, pero, si el ambiente es muy frío, mueren mucho antes de llegar al punto de congelación. Cuando disminuye la temperatura, los procesos químicos que producen energía en sus cuerpos se desarrollan más lentamente, y los animales reducen sus actividades. Por último, a unos 4°C por encima del punto de congelación, las membranas nerviosas pierden la naturaleza semilíquida necesaria para transmitir las pequeñas señales eléctricas, lo que da lugar a que no haya coordinación corporal y los animales mueran.
Las aves y los mamíferos tienen más posibilidades de sobrevivir al frío, ya que generan el calor de forma interna, pero pagan un precio muy alto por ello. Un hombre, incluso en un día bastante cálido, emplea la mitad de su aporte alimenticio para mantener caliente el cuerpo. En circunstancias verdaderamente frías y con poca ropa no puede reemplazar el calor al mismo ritmo que lo pierde, independientemente de cuanto coma. Su cerebro y los demás órganos sólo toleran una variación de temperatura de pocos grados, y moriría si su cuerpo se enfriara hasta un nivel análogo a aquel en que los reptiles se mantienen simplemente aletargados.
Por lo tanto, en las cumbres de las montañas elevadas en las que la temperatura desciende a ‒20°C no hay vida, exceptuando pequeños seres vivos que se encuentren allí circunstancialmente y algunos seres humanos que, de modo inexplicable, se desafían a sí mismos al conquistar esas alturas.
Es posible que el alpinista que descienda de uno de esos picos no vea ningún ser vivo entre las masas de hielo y rocas congeladas hasta llegar a unos 1.000 m por debajo de la cima. El primer organismo que encuentre, quizás a 7.000 m de altura, será muy probablemente un tipo de pielecilla ampollada sobre una roca: un liquen. No se trata de una sola especie de planta, sino de dos muy diferentes que viven en la máxima intimidad posible. Una de ellas es un alga y la otra un hongo. Este último elabora unos ácidos que graban la superficie de la roca, lo cual permite a la colonia adherirse firmemente a la superficie lisa, y disuelven los minerales hasta constituir formas químicas absorbibles por las algas. El hongo también proporciona un marco esponjoso que absorbe la humedad ambiental. Las algas, con la ayuda solar, transforman los minerales de las rocas, el agua y el dióxido de carbono del aire en alimento, del cual viven ellas mismas y los hongos. Ambos organismos se reproducen separadamente, y las generaciones sucesivas de los mismos tienen que restablecer esa unión. Sin embargo, la asociación no es equiparable: a veces, los filamentos de hongos del liquen rodean a las células de las algas y las consumen; y mientras que las algas pueden llevar una vida independiente de los hongos, éstos no pueden sobrevivir sin ellas. Parece como si los hongos utilizaran las algas a modo de esclavos que les hacen posible colonizar estas zonas heladas, las cuales, si no fuera así, les estarían vedadas. Muchas especies de algas y hongos establecen estas asociaciones formando parejas tan habituales que los organismos resultantes se consideran especies regulares con sus propias formas características, colores y preferencias por determinadas rocas.
Hay en el mundo unas 16.000 especies de líquenes. Todas ellas crecen muy lentamente, pero las que se incrustan en las rocas de cimas montañosas aún lo hacen más despacio. A tales altitudes, puede que sólo haya un día en todo el año en que el crecimiento sea posible, y a veces un liquen tarda sesenta años en cubrir solamente un centímetro cuadrado. Es decir, los líquenes del tamaño de un plato, que son muy comunes, quizá tengan una edad de cientos o miles de años.
Las extensiones de nieve que cubren los flancos superiores de las montañas parecen aún más privadas de vida que las rocas de alrededor. De hecho, no conservan el blanco primitivo. En el Himalaya y en los Andes, en los Alpes y en las montañas del Antártico, ciertas coberturas nevadas tienen un color tan rosado como una rodaja de sandía (lám. 9). El espectáculo es difícil de creer. Para pasar por un sitio así son necesarias gafas de nieve que protejan los ojos. Posiblemente, el alpinista pensará que esos manchones extrañamente coloreados de las pendientes nivales que le rodean sólo son sombras o ilusiones ópticas de sus ojos deslumbrados. Si examina un puñado de esa nieve singular, a simple vista no verá nada extraordinario excepto su indudable color rosado. Solamente el microscopio le permitirá descubrir, entre las partículas heladas, la causa de ese fenómeno cromático: la presencia de gran número de diminutos organismos unicelulares que también son algas. Cada uno de ellos contiene partículas verdes, responsables de la fotosíntesis, pero tal color está enmascarado por un intenso pigmento rojo que cumple la misma función en el alga que las gafas en el alpinista. Es decir, filtra los perjudiciales rayos solares ultravioleta.
En una etapa de su vida, cada una de estas algas unicelulares posee un diminuto filamento móvil, el flagelo, que las capacita para moverse por la nieve y alcanzar el nivel justo debajo de la superficie para recibir la cantidad de luz adecuada. Allí están protegidas contra el viento por la propia nieve, y las temperaturas no son tan bajas como en la propia superficie. De todos modos, estas algas precisan una protección adicional contra el frío, por lo que su organismo contiene una sustancia química que permanece líquida a varios grados por debajo del punto de congelación del agua.
Lo único que estas menudas plantas toman del exterior es luz solar y una pequeña cantidad de nutrientes disueltos en la nieve. No se alimentan de ningún ser vivo, y tampoco ningún ser vivo se alimenta de ellas. Apenas modifican su entorno, excepto para brindarle su enrojecimiento característico. Simplemente, están poniendo de manifiesto que la vida, incluso en los niveles más elementales, existe exclusivamente en beneficio propio.
Hay otros seres vivos más complejos que habitan las extensiones de nieve, entre los cuales figuran gusanos diminutos e insectos primitivos, tales como lepismas, saltarines y grilloblátidos. A menudo prosperan en tal cantidad que manchan la nieve con un color negro, en vez de rosa. La pigmentación oscura tiene la cualidad de absorber el calor, mientras que los colores claros lo reflejan. Pero a pesar de esta ayuda, la mayor parte del tiempo tienen sus cuerpos próximos al punto de congelación. Como las algas, también poseen sustancias anticongelantes, y sus procesos fisiológicos están tan adaptados a actuar a bajas temperaturas que si se la aumentamos de repente, por ejemplo teniéndolos en nuestra mano, no funcionan bien y fallecen. Puesto que no pueden sintetizar la materia orgánica como lo hacen las algas nivales, se alimentan de granos de polen y de cadáveres de insectos que han sido transportados por el viento desde los valles inferiores.
Como cabe esperar de estos organismos tan fríos, su vida transcurre muy lentamente. Un huevo de grilloblátido tarda un año en eclosionar, y la larva precisa cinco años para alcanzar la madurez. Todos ellos son ápteros. Esto no es sorprendente, pues para que las alas sean eficaces tienen que batirse muy rápidamente, y ningún músculo de insecto está preparado para hacerlo a tan baja temperatura. Simplemente, no generan suficiente energía. Una de estas extrañas criaturas, la mosca escorpión áptera, para compensar la pérdida de su facultad de volar, ha desarrollado un método que no precisa una actividad muscular continuada y rápida. Las articulaciones de sus patas están provistas de una almohadilla diminuta que comprime los músculos lentamente y los retiene en esa posición. Si el insecto es amenazado por un enemigo, libera repentinamente la almohadilla y los músculos se expanden con fuerza, proporcionándole impulso para un gran salto.
Fuera de las extensiones nevadas, entre los guijarros se acurrucan pequeñas plantas, claveles de monte, saxífragas, gencianas y musgos, que se agrupan formando cojines de vegetación. Se aprietan contra el terreno inclinado para estar abrigadas del viento, y sus raíces son tan largas que a veces profundizan casi un metro en la tierra; de este modo pueden resistir el azote de los fuertes vientos y mantener su posición entre las piedras móviles. Los tallos y hojas están dispuestos en forma tupida y apretada en ese cojín, proporcionándose mutuamente apoyo y protección contra el frío. Ciertas plantas son capaces incluso de utilizar sus reservas alimenticias para generar un poco de calor y derretir la nieve circundante. Todas crecen muy lentamente. Una o dos hojas minúsculas pueden ser todo lo que una planta desarrolle en un año, y a veces tardan una década en almacenar las reservas suficientes para florecer.
Más abajo de la montaña, donde el frío es menos intenso, las crestas que nacen en las cimas resguardan un poco más del viento y el terreno es menos escarpado, de forma que los guijarros y esquirlas de rocas cuarteadas por las heladas son más estables. Allí pueden por fin arraigar suficientemente las plantas y levantar los tallos más de uno o dos centímetros por encima del suelo. En los terrenos más favorables forman una cobertura verde casi continua, pero, incluso a estos niveles comparativamente bajos, es esencial la protección contra el frío.
En los altos valles de las laderas del monte Kenia africano crecen algunas de las plantas de montaña más llamativas: los senecios y lobelias gigantes. Los senecios gigantes miden más de 6 m de altura y parecen enormes coles abiertas sobre sus troncos. Sus hojas, cuando mueren, permanecen adheridas al tallo principal, constituyendo una especie de manguito que atrapa el aire y lo resguarda del frío. Una de las lobelias gigantes crece formando una columna de 8 m de altura en la que aparecen pequeñas flores azules intercaladas con hojas grises y vellosas, tan largas y estrechas que confieren a esa columna un aspecto peludo. No llegan a atrapar el aire, pero impiden la libre circulación del mismo alrededor de la columna, proporcionando así protección contra las heladas nocturnas (lám. 10). Otra lobelia crece adosada al suelo formando una enorme roseta de 50 cm de diámetro. El centro de la misma está lleno de agua, la cual, al caer la tarde, se congela superficialmente y evita que la restante se enfríe más, lo que hace que la planta tenga una cubierta líquida protectora en tomo a su brote central. Por la mañana, cuando sale el Sol, se derrite la costra de hielo y entonces la lobelia se enfrenta con un problema distinto. Al localizarse cerca del ecuador y a una altura en la que la atmósfera está muy enrarecida, los rayos solares inciden con gran fuerza. Por lo tanto, hay verdadero riesgo de que el agua del centro de la lobelia se evapore y así quede desprotegida. No obstante, esa agua protectora no es simple agua de lluvia que se ha ido acumulando, sino que la ha segregado la misma planta y es ligeramente viscosa, ya que contiene pectina, sustancia gelatinosa que reduce mucho la evaporación. De este modo, la planta conserva su aislante líquido, incluso en los días de mayor calor, que le protege en las frías noches.
El gran tamaño de estos senecios y lobelias contrasta notablemente con las formas enanas que viven a más altitud en la montaña, y también con las lobelias y los senecios que crecen en el resto del mundo, que son casi todos diminutos. En los Andes, algunos miembros de la familia del ananás han adquirido formas gigantes. Tanto el Kenia como los Andes son puntos altos y están cerca del ecuador, por lo que estos dos factores se pueden combinar y provocar que tales dimensiones gigantes sean ventajosas, aunque, hasta ahora, los botánicos no han sido capaces de aclarar el porqué.
Las hojas verdes de cualquier clase que crecen de modo disperso en las laderas montañosas tientan a los animales a subir y mordisquearlas. Estos aventureros deben tomar precauciones contra el frío. En el monte Kenia, los damanes, del tamaño de un conejo, pero emparentados con el elefante, mordisquean las hojas de lobelia. Tienen el pelaje mucho más largo que sus congéneres de las zonas bajas. Su equivalente en los Andes, la chinchilla, tiene aproximadamente los mismos tamaño y forma y similares hábitos y dieta alimentaria, pero es un roedor, por lo que no guarda lazos de parentesco con los damanes; su piel es sin duda una de las más tupidas y sedosas producidas por cualquier animal. Otra criatura andina es la vicuña, especie de camello salvaje que elabora una de las lanas más apreciadas (lám. 11). Su grueso y magnífico vellón la aísla con tanta eficacia que corre el riesgo de sobrecalentarse si desarrolla excesiva energía. Por eso, la lana no cubre toda su superficie, sino que conserva pequeñas zonas del interior de los muslos y las ingles desprovistas de aquélla. Si el animal tiene demasiado calor, se coloca de modo que expone esas zonas al aire, con lo cual se enfría rápidamente. Si tiene frío, presiona los pares de zonas desnudas entre sí, y entonces la cubierta lanosa es homogénea.
Pero los mantos gruesos de pelo no son el único medio para conservar el calor. Las proporciones del cuerpo también tienen que ver en esta cuestión. Las extremidades largas y delgadas se enfrían fácilmente, y por eso los animales de montaña tienden a poseer orejas pequeñas y miembros más bien cortos. La forma que mejor conserva el calor es la esférica, por lo que cuanto más globular es un animal, mejor lo mantiene. El tamaño también es importante. El calor se pierde por radiación a partir de la superficie corporal, de modo que cuanto menor es ésta comparándola con el volumen del cuerpo, mejor retendrá el calor este último. Por eso, una esfera grande se mantendría más tiempo caliente que otra pequeña. Como consecuencia de ello, los individuos de una especie animal determinada que habitan en un clima frío tienden a ser mayores que otros de la misma especie que viven en áreas más cálidas. Por ejemplo, los pumas se encuentran a lo largo de todo América, desde Alaska en el norte, pasando por las Montañas Rocosas y los Andes hasta las selvas del Amazonas, pero los que habitan en las tierras bajas son pigmeos comparados con los de las montañas.
Si usted quiere encontrar vicuñas y chinchillas en los Andes centrales, a la altura del ecuador, tendrá que escalar hasta el límite de las nieves perpetuas, a unos 5.000 m por encima del nivel del mar. Pero si se dirige hacia el sur, a lo largo de la cordillera andina, este límite es cada vez más bajo. Cuando llegue a la Patagonia y al extremo inferior del continente encontrará nieves perpetuas a una altitud de pocos centenares de metros, y glaciares que fluyen directamente al mar.
La explicación no es demasiado compleja. En el ecuador, los rayos solares inciden verticalmente sobre el suelo terrestre, pero al aproximamos a los polos lo hacen cada vez con mayor inclinación. Por eso, la cantidad de sol que da en un metro cuadrado de terreno plano en el ecuador, se extiende sobre un área mucho mayor hacia el sur. Los propios rayos son menos calientes cerca de los polos, pues al llegar a éstos formando un ángulo muy cerrado, su recorrido a través de la atmósfera es mucho más largo y cuando inciden sobre la superficie terrestre ya han perdido la mayor parte de su energía. Por eso, las costas de la Antártida son tan frías y desoladas como las altas cimas de los Andes ecuatoriales.
Los seres vivos que habitan en el Antártico se tienen que enfrentar no sólo con un frío muy intenso, sino también con una oscuridad prolongada. Como el eje de rotación de la Tierra está ligeramente inclinado con respecto al Sol, las regiones polares de aquélla experimentan unos cambios estacionales peculiares al describir nuestro planeta su órbita anual en tomo a ese astro. Cuando comienza el verano, los días son más claros durante más tiempo, hasta que, a mediados del mismo, el Sol permanece visible continuamente las veinticuatro horas del día. Pero, como contrapartida, al final del verano los días comienzan a recibir cada vez menos iluminación solar, y a mediados de invierno la zona está continuamente en tinieblas durante semanas.
Los líquenes están, también aquí, entre los pocos organismos vivos que toleran condiciones tan duras, y lo hacen espectacularmente bien. Algunos forman películas planas, otros costras y tiras rizadas. El liquen más común tiene color negro, lo cual le permite absorber el máximo de calor de la escasa luz, al igual que los insectos nivales. Muchos componen marañas de filamentos ramificados, erizados o ligeramente elásticos. Estos bosques en miniatura albergan sus propias comunidades de animales diminutos. Saltarines y grupos de ácaros, no mayores que un alfiler, trepan pausadamente por las ramas a la vez que van paciendo. Otros ácaros carnívoros los persiguen de forma un tanto más activa, asiéndolos con sus mandíbulas y llevándoselos para devorarlos vivos. También hay ciertas especies de musgo, algunas de las cuales pueden soportar la congelación durante semanas; y un alga que, de forma increíble, se las ingenia para penetrar en las grietas de algunas rocas y vive en el interior de éstas aprovechando la luz que se filtra a través de ciertos minerales traslúcidos. Sólo hay dos especies de plantas fanerógamas: una gramínea achaparrada y una especie de clavel. Ninguna de estas plantas crece de modo tan abundante como para servir de alimento a animales de cualquier tamaño. Los seres vivos que viven en las costas y bancos helados de la Antártida deben obtener su alimento, directa o indirectamente, de plantas que crecen, no sobre tierra, sino en el mar.
Las aguas del océano meridional son más cálidas que la tierra, pues están en constante circulación entre el Antártico y regiones menos frías situadas más al norte. Como son saladas, sólo se congelan cuando su temperatura desciende hasta 1ºC por debajo de cero, aproximadamente. Sin embargo, el agua fría contiene más oxígeno disuelto que la caliente, y por ello el Antártico es rico en algas flotantes. Éstas son consumidas por cantidades inmensas de gambas, denominadas krill, las cuales, a su vez, y junto a pececillos pequeños, constituyen el alimento de animales mayores, como focas, osos marinos y pingüinos. Para capturar ese alimento, estos animales se han de hacer a la mar, pero con este fin deben poseer una protección contra el frío bastante distinta de la de los animales terrestres. El agua absorbe más calor, y lo conduce con mayor eficacia que el aire, por lo que un animal nadador se enfría mucho antes que otro terrestre. Además, el aire atrapado entre la piel tiene ciertas limitaciones como aislante en el agua.
El oso marino, que es una clase de león marino y no una verdadera foca, conserva mucho del pelaje de sus ancestros de cuatro patas. Éste es tan tupido y cálido que los hombres lo buscaban afanosamente para confeccionar abrigos. La gruesa capa inferior, que le confiere su particular suavidad, es tan extraordinaria que retiene el aire incluso cuando el animal está en el agua. Pero si buceara a alguna profundidad, la presión del agua comprimiría tanto el aire que se perdería la capa aislante. Por eso se zambulle muy pocos metros en busca de alimento.
Las focas auténticas están mejor equipadas para combatir el frío. Su pelaje, más ralo, protege la piel contra las abrasiones y también retiene una capa de agua más o menos permanente cuando nadan, la cual, como si fuera un traje de inmersión, reduce la pérdida de calor en cierto grado. Además tienen como aislante una gruesa capa de grasa aceitosa bajo la piel. El oso marino posee esta capa a parches en su cuerpo, y le sirve como reserva de alimento. Pero las focas auténticas han desarrollado esa grasa como si fuera un manto que les envuelve completamente el cuerpo, siendo muy eficaz a cualquier profundidad.
La foca de Weddell suele bucear hasta un cuarto de hora a profundidades de 300 m o más. En la oscuridad del fondo persigue a los peces valiéndose de una especie de sonar, es decir, emite unos sonidos agudos y detecta la posición del pez al recoger el eco que éste provoca. Es el mamífero que vive más al sur, ya que el hielo que cubre los mares en tomo al continente en invierno no representa para ella ningún problema. Puede respirar gracias a las bolsas de aire que se forman bajo el hielo, o bien a pequeños agujeros practicados en los témpanos de hielo, que mantiene abiertos mordisqueando los bordes. La foca cangrejera, la más numerosa de toda la familia en el Antártico, se alimenta únicamente de krill; en los dientes de los carrillos tiene unas cúspides especiales que actúan como tamices, reteniendo el krill en la boca y expulsando el agua. La foca leopardo, que alcanza una longitud de 3.5 m, es delgada y sinuosa y se alimenta de carne de todas clases, peces, krill, focas jóvenes de otras especies y, ocasionalmente, pingüinos.
La mayor de todas las focas es el elefante marino (lám. 12). Se trata de un animal verdaderamente monstruoso que puede llegar a pesar 4.000 kg. Cuando un macho malhumorado se yergue en una playa, mide más de dos veces la altura de una persona. Debe su nombre no sólo al tamaño sino también a una trompa situada en el extremo de su hocico, la cual puede inflar en forma de un enorme saco. El elefante marino también bucea a grandes profundidades, en las que se nutre de calamares, y es el que tiene el manto de grasa más grueso. Cada año muda la fina capa de pelo que cubre su piel, y como el crecimiento del pelaje renovado precisa un abundante aporte de sangre cerca de la superficie de esa piel, los vasos sanguíneos atraviesan la grasa. Al tener la capa de grasa perforada de esta manera y circular la sangre por esa superficie, el aislamiento contra el frio ya no es tan eficaz, y el animal debe salir fuera del agua. En la época de reproducción, los machos luchan encarnizadamente entre sí sobre las playas, pero unos meses después, olvidados sus antagonismos, se apilan unos sobre otros en revolcaderos de barro para mantenerse calientes mientras su pelaje se desprende a jirones.
Como todas las aves, las de la Antártida están bien protegidas contra el frío, pues las plumas constituyen el mejor aislante en el aire. Pero la mayoría de las aves carecen de plumas en las patas, de modo que cuando vemos a las gaviotas posarse con indiferencia sobre los icebergs podemos pensar que por sus extremidades se pierde una considerable cantidad de calor. Sin embargo, esto no ocurre así, porque las dos arterias principales que distribuyen la sangre por sus patas forman una red de capilares que se entrelaza con otra semejante formada por las venas. De este modo, la sangre arterial cede su calor a la venosa antes de continuar hacia los pies.
Las aves características de la Antártida, que a menudo se consideran como símbolo de ella, son los pingüinos. De hecho, las evidencias fósiles sugieren que la familia se originó en partes más cálidas del hemisferio meridional. Incluso hoy día, ciertas especies de pingüinos viven en aguas relativamente cálidas al sur de África y Australia, y aún hay una que habita en las Galápagos, en el ecuador. Los pingüinos están maravillosamente adaptados al régimen natatorio. Sus alas se han modificado, para convertirse en aletas con las cuales sacuden el agua para moverse por ella. Utilizan las patas como timón, pues están ubicadas en una posición óptima para cumplir este propósito, es decir, en el mismo extremo del cuerpo. Esto les confiere su característico porte erguido cuando salen del agua. La natación requiere un buen aislamiento térmico, que los pingüinos consiguen gracias a sus largas y delgadas plumas, cuyos extremos se doblan hacia dentro a lo largo del cuerpo. El raquis no sólo tiene barbas en el limbo, sino que la base sustenta unos topetes de plumón que se agrupan y forman una capa virtualmente impenetrable al viento y el agua. Este abrigo plumoso cubre su cuerpo más que en ninguna otra ave. En la mayoría de ellos se extiende hasta por las patas, y el pequeño pingüino de Adelie, una de las dos especies de la Antártida, incluso tiene plumas en su gordezuelo pico. Bajo este abrigo de plumas poseen una capa de grasa. De esta forma, los pingüinos están tan eficazmente protegidos que, como las vicuñas, corren riesgo de sobrecalentamiento, el cual combaten, cuando es necesario, desordenando su plumaje y manteniendo las aletas despegadas del cuerpo, con el fin de aumentar la superficie radiante.
Gracias a este aislamiento tan eficaz, los pingüinos han sido capaces de colonizar la mayoría de los océanos meridionales, y hay áreas en las que prosperan en número extraordinario. En Zadovoskii, una pequeña isla volcánica de 6 km de anchura, englobada en el grupo de las Sandwich del Sur, nidifican 14 millones de parejas de pingüinos de cara marcada. Son pequeños, pues no sobrepasan la altura de la rodilla de un hombre. Al comenzar el verano antártico se dirigen en gran número hacia la tierra firme y se lanzan sobre las rocas con tanta violencia que parece que se van a aplastar. Pero tienen la elasticidad de bolas de goma y cuando, una vez en las rocas, la avalancha se deshace, reaparecen incólumes y se dirigen gallardamente tierra adentro. Excavan hoyos simples en la desnuda ceniza volcánica, disputándose furiosamente con chillidos que perforan el tímpano las piedrecillas con las cuales forran el nido, en el que ponen dos huevos. Estos son incubados por el macho, mientras la hembra se aleja para alimentarse. Alguna vez ocurre que si la pareja elige para anidar una hondonada en que la ceniza está sobre una capa de hielo, su calor corporal irá derritiendo la capa y el agua producida se filtrará, dejando al pingüino desconcertado, sobre los huevos, en un profundo agujero. Cuando salen los polluelos, los padres se turnan para alimentarlos. Crecen rápidamente, y al finalizar el corto verano antártico ya están completamente emplumados y dispuestos a nadar y alimentarse por sí mismos.
El pingüino de mayor tamaño es el denominado emperador (lám. 13). Llega a la cintura de un hombre y pesa 16 kg, lo que hace que sea una de las aves marinas más grandes y pesadas. Este gran tamaño puede ser el resultado de una adaptación al frío, pues el pingüino emperador vive y cría en el propio continente antártico, y es el único animal de cualquier clase capaz de soportar el frío invernal del interior de ese continente. Sin embargo, mientras el tamaño, indudablemente, le ayuda a retener el calor, también le causa grandes dificultades. Los polluelos de pingüino no se pueden autoalimentar hasta que están completamente desarrollados y emplumados, y tardan mucho tiempo en salir del huevo y en adquirir su tamaño propio. Los polluelos de pingüino emperador no pueden realizar esto en las pocas semanas del verano antártico, como lo hacen los pingüinos de cara manchada y otros de pequeño tamaño. Para solucionar este problema los emperadores han hecho que su época de cría sea exactamente la contraria a la seguida por la mayoría de aves. En vez de poner los huevos en primavera y criar a la prole en los meses cálidos del verano, cuando la obtención de alimento es fácil, empiezan todo ese proceso al comenzar el invierno.
Pasan el verano nutriéndose en el mar, y cuando aquél finaliza están gordos y en toda su plenitud física. En marzo, algunas semanas antes de que empiece la larga oscuridad invernal, los adultos se dirigen a tierra, es decir, al hielo. Para llegar a la zona tradicional de cría, cercana a una costa, los pingüinos deben caminar muchos kilómetros en dirección sur. A lo largo de los oscuros meses de abril y mayo, las aves se cortejan y finalmente se aparean. La pareja no reclama territorio ni construye nido alguno, pues se encuentra sobre el hielo, donde no hay vegetación ni piedras para forrar nada. La hembra deposita un único huevo, grande y con la yema muy rica. Tan pronto como sale el huevo, la hembra lo levanta de la superficie de hielo antes de que se congele y lo atrae hacia la punta de sus patas con la parte inferior del pico para colocarlo sobre ellas, donde es cubierto por un repliegue de piel plumosa que pende de su abdomen. Casi inmediatamente, su pareja se le acerca y, en la ceremonia culminante del ritual reproductor, coge el huevo de ella, lo deposita sobre sus propias patas y lo arropa con su propio mandil. Entonces, la hembra abandona al macho y se dirige a través de las tinieblas al borde de la banquisa, donde por fin se podrá alimentar. No obstante, ahora, ya más entrado el invierno, la extensión de hielo es aún mayor y la orilla está más lejos todavía, por lo que la hembra tiene que recorrer unos 150 km hasta alcanzar el mar abierto.
Mientras tanto, el compañero permanece erguido, con su preciado huevo en los pies, calentándolo con el repliegue. Poco más hace; camina arrastrando los pies hacia otros machos también incubadores, todos los cuales se arriman unos a otros, para proporcionarse mutuamente cierta protección, de espaldas a las tormentas de nieve y a los vientos silbantes. Al principio, el macho tenía una gruesa capa de grasa bajo las plumas, que constituía casi la mitad de su peso corporal. Durante el cortejo ya utilizó parte de esta reserva calórica, y ahora todavía le tiene que durar otros dos meses más, es decir, el período de incubación.
Finalmente, sesenta días después de que la hembra pusiera el huevo, éste eclosiona. Pero el polluelo aún no es capaz de generar su propio calor corporal, y permanece acurrucado en los pies de su padre, bajo el repliegue que le calienta. De forma casi increíble, el macho se apaña para encontrar suficiente alimento en su estómago, lo regurgita y lo pasa a su hijo recién salido del huevo. Luego, la hembra, que ha engordado mucho, reaparece con absoluta puntualidad. No recuerda el sitio exacto del nido, y además el macho se puede haber desplazado por el hielo a mucha distancia de donde ella lo abandonó. La hembra lo encuentra llamándolo y reconociendo el tono individual de su respuesta. Tan pronto como la pareja se reúne, ella regurgita pescado a medio digerir, con el cual alimenta al pequeño. El reencuentro es muy crítico para el polluelo, pues si la hembra hubiera sido capturada por una foca leopardo y no hubiera regresado, el hijo habría muerto de hambre a los pocos días. Incluso si se retrasa tan sólo uno o dos días, es posible que no llegue a tiempo para proporcionarle el sustento que necesita urgentemente, y el polluelo acabe por fallecer.
El macho, que ha permanecido erguido y en ayuno durante muchas semanas, ahora es libre para ir a nutrirse. Deja al polluelo a cargo de su compañera y se hace a la mar. Está extremadamente delgado, ya que ha perdido por lo menos un tercio de su peso, pero si logra alcanzar el borde de la plataforma helada se zambullirá rápidamente en el agua para atiborrarse de comida. Está de vacaciones durante dos semanas, al cabo de las cuales, con el estómago y el buche repletos de peces, parte de nuevo a cubrir el largo camino que le separa de su familia.
Mientras, el polluelo sólo ha tenido para comer el pescado que le ha brindado su madre y algo de jugo de su estómago, por lo que espera ansiosamente el alimento que le lleve el padre. Todavía no ha cambiado la capa de esponjosas plumas grises. Todos los polluelos permanecen apelotonados, pero gracias a su voz son reconocidos por sus padres. Las restantes semanas del invierno, éstos se turnan para ir a pescar y llevar alimento a su hijo. Al fin, el horizonte empieza a clarear, la temperatura asciende ligeramente, comienzan a aparecer grietas en la plataforma helada y diversos brazos de mar se abren cada vez más cerca de los criaderos, hasta que uno de esos brazos es accesible para los polluelos. Entonces, éstos, arrastrándose, llegan hasta él y se zambullen, comportándose como excelentes nadadores ya desde su primer contacto con el agua, mientras las aves adultas se unen a ellos en el banquete. Apenas disponen de dos meses para reponer sus reservas grasas y volver a empezar el ciclo.
Este proceso de reproducción y cría está amenazado por múltiples peligros y dificultades, y los márgenes de seguridad son muy precisos. El empeoramiento del tiempo, la pesca algo menos fructífera, un progenitor que se retrasa, cualquiera de estos factores puede dar como resultado la muerte de los polluelos. En realidad, la mayoría de ellos fallecen, y si cuatro de cada diez alcanzan la madurez, es que ha sido un buen año.
La Antártida no siempre ha sido un paraje tan desolado. Sus rocas contienen fósiles de helechos, árboles, pequeños mamíferos primitivos y dinosaurios. Todos ellos crecían hace más de 140 millones de años, cuando esta tierra, junto con Sudamérica, Australia y Nueva Zelanda, formaba parte de un gran supercontinente meridional, situado mucho más cerca del ecuador y que tenía un clima más cálido. Pero cuando las placas oceánicas en movimiento empezaron a dividir ese supercontinente, la Antártida, adosada en un principio a Australia, se deslizó hacia el sur. Por aquel entonces, las regiones polares meridionales estaban cubiertas por aguas que debían ser muy frías debido al pequeño ángulo de incidencia de los rayos solares que llegaban a esa parte del globo, pero la circulación de las mismas hacia otras partes más cálidas impidió probablemente que se helaran. Cuando la Antártida, separada ya de Australia, continuó hacia el sur hasta llegar al propio polo, la situación cambió. El nuevo continente pronto se volvió demasiado frío para los dinosaurios y otros animales terrestres, en el supuesto de que hubieran sobrevivido tanto tiempo, pues ellos no podían ser recalentados como lo eran las aguas. La nieve que caía en invierno no se fundía durante el verano, lo cual todavía enfriaba más la tierra, pues la blancura de aquélla reflejaba el 90% del calor que aportaban los débiles rayos solares. Así, la nieve acumulada año tras año se volvió hielo bajo la presión de su propio peso.
Hoy día, el hielo cubre todo el continente, salvo los picos de ciertas montañas que sobresalen y una o dos fajas de tierra próximas a la costa. En algunos puntos, la capa de hielo tiene un espesor de 4,5 km, cubre un área del tamaño de Europa occidental y forma una gran cúpula, cuyo punto más alto está a 4.000 m sobre el nivel del mar. Contiene el 90% del agua dulce de todo el mundo, y si se derritiera, el nivel de las aguas del planeta se elevaría 55 m.
Mientras la Antártida se trasladaba hacia el sur, los continentes del hemisferio norte, a su vez, cambiaban de posición. Por entonces, el Polo Norte también estaba cubierto por las aguas, que circulaban libremente, pero Eurasia, Norteamérica y Groenlandia se trasladaban hacia él formando un apretado anillo. Este pudo haber interrumpido la libre circulación de las corrientes, e interferido el recalentamiento de las aguas, por lo que la superficie de los propios mares se congeló, y todavía hoy el Polo Norte está cubierto, no por un continente, sino por un banco de hielo.
Es muy probable que el efecto refrescante que esos cambios de posición de los continentes provocaron se viera incrementado por variaciones en la intensidad de radiación solar. Hace unos 3 millones de años, la Tierra se volvió mucho más fría. Comenzó una época glacial que ha variado en intensidad varias veces y que todavía no nos ha abandonado; había glaciares tan al sur de Europa como el interior de Inglaterra.
La existencia de un anillo de continentes en torno al Ártico ejerció efectos muy importantes en su población animal, ya que la tierra firme era una vía de acceso por la que animales de zonas más cálidas avanzaban hacia el hielo. Así, mientras que en el Polo Sur no viven animales terrestres grandes, excepto el hombre, el Polo Norte es el cazadero de uno de los carnívoros de mayor tamaño: el oso polar (lám. 14).
Este enorme animal, emparentado con los osos pardo y negro que viven al sur del círculo polar ártico, en Eurasia y Norteamérica, está muy eficazmente protegido contra las bajas temperaturas. Como muchos otros seres vivos de climas fríos, es considerablemente mayor que sus congéneres de tierras más cálidas. Su pelaje es muy largo, particularmente grasiento e impermeable en aguas poco profundas. Gran parte de la planta de sus pies también está cubierta de pelo, el cual no sólo le aísla del frío, sino que le permite afirmarse en el hielo. Durante el verano, más hacia el sur, el oso polar se alimenta de bayas y de lemmings, los cuales mata de un ligero y rápido zarpazo. Sin embargo, su principal presa son las focas, a las que caza al acecho aplastando su blanco cuerpo contra la nieve, sobre la cual es prácticamente invisible. Si descubre una de ellas tomando plácidamente el sol en un témpano, aún a cierta distancia, se zambullirá y se dejará ver inesperadamente al borde del mismo, impidiendo que la foca escape al mar. Otras veces se aposenta en el hielo al lado de un respiradero utilizado por las focas a la espera de que surja una; cuando esto ocurre, con un golpe de su potente zarpa le aplastará la cabeza contra el borde del hielo.
Igual que en el Antártico, las focas del Ártico se agrupan en grandes aglomeraciones. Centenares o miles de ejemplares de foca groenlándica se congregan en los témpanos de hielo durante la época de la reproducción. Pero aquí no hay pingüinos, que son consustanciales con el paisaje antártico, aunque sí habitan otras aves similares a ellos, como ciertos miembros de la familia de las alcas: el alca común, el arao común y el frailecillo. Se parecen a los pingüinos en varios aspectos. Forman colonias enormes en la época reproductora; en gran parte son de color blanco y negro; cuando se posan en el suelo helado adoptan un porte erguido y son buceado- res excelentes, moviéndose de forma muy similar a aquéllos, es decir, batiendo las alas y guiándose con los pies.
Sin embargo, su metamorfosis de voladores a nadadores no es tan completa como en dichos pingüinos. No han perdido del todo su capacidad de vuelo, aunque sus alas no son muy eficaces, y cuando se lanzan al aire las baten frenéticamente. Durante un breve período del año no pueden volar, ya que, en vez de mudar las plumas alares poco a poco, como la mayoría de las aves, las pierden todas de golpe. Entonces se dirigen al mar y se posan en grandes bandadas sobre el agua, entre las olas; en ese momento es cuando más se parecen a los pingüinos.
Un miembro de la familia de las alcas, el alca gigante, era totalmente incapaz de volar. Era la de mayor tamaño: medía 75 cm de altura. También era blanca y negra, y muy similar a un pingüino. De hecho, fue la primera propietaria de este apelativo. El origen del nombre es discutible, algunos argumentan que deriva del galés penguvyn, que significa “cabeza blanca”. Es cierto que el ave tenía dos manchas blancas en la cabeza, pero nunca vivió en Gales. Lo más probable es que el término derive de una palabra latina que significa gordo, pues el alca gigante poseía una excelente capa aislante de grasa debajo de su piel y era perseguida por ella. Por eso, cuando los viajeros del hemisferio meridional veían aves no voladoras muy similares, también las llamaban pingüinos. Este nombre perduró en las aves del Polo Sur, pero no en las del Norte. Finalmente, el alca gigante no sólo perdió el nombre sino que también se extinguió. Al no volar, le era difícil escapar de la persecución del hombre; la última de ellas fue abatida en 1844 en una pequeña isla de Islandia.
Los otros componentes de la familia de las alcas sobrevivieron, quizá precisamente porque nunca llegaron a perder la facultad de volar. Se congregan en acantilados inaccesibles o en la cima de rocas, pero no lo hacen en grandes grupos en playas o témpanos, como los pingüinos, debido sin lugar a dudas a la presencia de los mamíferos cazadores procedentes del sur.
Entre tales cazadores no sólo se incluyen los osos polares y los zorros árticos, sino también el hombre. Antiguamente, los esquimales ascendieron a partir de las tierras de Asia septentrional, y hoy día son los seres humanos físicamente mejor adaptados a la vida en condiciones de mucho frío. Aunque no son demasiado altos, sus cuerpos mantienen las proporciones apropiadas para conservar el calor, con una superficie corporal pequeña respecto a su volumen. Tienen las ventanas de la nariz más estrechas que otras razas, lo que les ayuda a reducir la cantidad de calor y humedad que se desprende con la respiración. Incluso tienen almohadillas de grasa protectoras en los puntos del cuerpo que un esquimal completamente vestido deja expuestos al frío: las mejillas y los párpados.
Aun así, los esquimales no podrían vivir en el Ártico si no fuera por los calientes pelajes de los animales. Utilizan botas y mitones de piel de foca, pantalones de piel de oso y túnicas de piel de caribú y pellejos de aves. Las costuras de estas prendas están tan pulcramente cosidas que no dejan pasar el agua, y llevan dos túnicas y dos pares de pantalones, el interior con la cara peluda de las pieles en contacto directo con su cuerpo, y el par exterior con esa cara hacia fuera.
Tradicionalmente, los esquimales cubrían largas distancias por el hielo viviendo exclusivamente de la caza de focas. Para acampar y proporcionarse cobijo, utilizaban la propia nieve helada, la cual cortaban primero en bloques mediante una hoja de hueso; luego disponían los bloques describiendo una espiral hasta que ésta se cerraba en la cúspide, constituyendo así el típico igloo. En ocasiones incluso colocaban una ventana, reemplazando uno de los bloques de nieve por otro de hielo transparente. En el interior formaban un banco con nieve sólida, el cual cubrían con pieles. Lámparas de aceite les proporcionaban luz, y gracias a éstas y a sus propios cuerpos la temperatura podía ascender tanto como a 15°C, lo cual era suficiente para que los ocupantes se desprendieran de sus pesados ropajes y descansaran semidesnudos entre sábanas de piel.
Una vida así estaba llena de privaciones. Hoy, el hombre occidental se ha establecido en el Ártico llevando consigo materiales y combustibles nuevos, generadores eléctricos y fibras de nilón, trineos con gasolina y rifles de largo alcance con puntos de mira telescópicos. Por lo tanto, el trineo tirado por perros, el arpón manual y las prendas cosidas a mano han sido desterrados, y los esquimales actuales ya no se pasan la vida realizando cacerías sin fin, a través de los témpanos del Ártico.
Los glaciares que fluyen en la Antártida llegan al mar y forman una plataforma maciza que se rompe periódicamente, dando lugar a inmensos icebergs tabulares que a veces llegan a medir 100 km de diámetro. Los icebergs van a la deriva por los mares antárticos durante varias décadas, hasta que, finalmente, llegan a aguas más cálidas, en las que poco a poco se derriten. En el Ártico, el borde del manto de hielo descansa en muchos sitios sobre tierra firme. En Groenlandia, la isla Ellesmere y las Spitzberg, forma prolongaciones y acantilados, de los cuales parten arroyos de agua, originada al fundirse el hielo. Al sur de este margen se extienden centenares de kilómetros de tundra, constituida por una desolada inmensidad de grava y guijarros, restos de rocas fragmentadas y trituradas, que fueron llevadas por el hielo en movimiento en épocas más frías y que ahora, al retirarse éste, quedan al descubierto.
Durante el verano, el débil sol deshace el hielo de la superficie, pero a sólo un metro de profundidad el suelo permanece tan congelado como lo estaba al comienzo de la última época glacial. El suelo que se halla por encima de esta capa se hiela y deshiela con las estaciones, y la contracción y expansión de la grava crea extrañas formas. Cuando las heladas convierten la humedad de la tierra en hielo, la gravilla asciende formando una ligera cúpula y extendiéndose lateralmente. Las partículas grandes se mueven más rápidamente que las pequeñas, por lo que la gravilla más fina permanece en el centro, mientras que las piedras mayores quedan depositadas en la periferia. Ocasionalmente, los márgenes de varios puntos propensos a las heladas y próximos entre sí se unen y dibujan en el suelo figuras hexagonales, que van desde unos pocos centímetros a los 100 m de anchura, delimitadas por guijarros bastante grandes. Las gravillas finas que quedan en medio son más apropiadas para las plantas, y así en esos polígonos aparece un centro verde, por lo que algunas partes de la tundra ofrecen el aspecto de un jardín con extrañas parcelas. En las pendientes, ese proceso no crea polígonos, sino largas fajas de tierra al pie de las laderas.
En otros sitios, la congelación y descongelación regular concentra el agua subterránea de forma que surge una pirámide de 100 m de altura, denominada pingo, a modo de un pequeño volcán, pero que contiene hielo frío y azul en vez de lava.
Como cabe esperar, los líquenes y musgos crecen por toda la tundra, y también más de mil especies diferentes de plantas fanerógamas (lám. 15). Ninguna de ellas alcanza las dimensiones de un arbusto pequeño, ya que los fuertes vientos lo impiden. Sin embargo, algunas son árboles. El sauce del Ártico no crece verticalmente, sino de forma horizontal, por el suelo, pudiendo llegar a medir 5 m de longitud y sólo unos pocos centímetros de altura. Como todas las plantas de clima frío, crece muy lentamente. Por ejemplo, un ejemplar con un tronco de un par de centímetros de diámetro puede tener 400 ó 500 años, como testifican los anillos anuales de ese tronco. Hay igualmente brezos bajos y ciperáceas. Muchas de las plantas propias de la tundra también se localizan a grandes altitudes en las montañas de Eurasia y Norteamérica, donde probablemente se originaron, pues esas montañas existen desde mucho antes de que la última época glacial sobreviniera y se formara la tundra.
Durante los largos y oscuros meses invernales, la nieve cubre gran parte del territorio y hay pocos animales visibles. Bajo las superficies nevadas, donde hace más calor que encima, los lemmings, pequeños roedores de la mitad del tamaño de un conejillo de Indias, regordetes, con grueso pelo marrón, orejas diminutas y cola pequeñísima, trotan a lo largo de galerías cavadas cerca de la superficie y cortan la vegetación. A veces, los zorros árticos los cazan excavando en la nieve e introduciendo rígidamente sus patas para forzar a los animalillos a salir de sus túneles. Los armiños, pequeños carnívoros blancos, son lo suficientemente pequeños como para perseguir a los lemmings por las galerías trazadas por estos mismos. Algunas aves blancas, como la perdiz nival, vuelan hacia los valles resguardados en los que pueden encontrar algunas bayas u hojas de sauce. Mientras, la liebre ártica cava desesperadamente en la nieve tratando de localizar hojas que estén en buen estado. No obstante, conservar la vida es muy difícil, y sólo consiguen sobrevivir los seres más aptos.
La primavera llega repentinamente. Cada día, el Sol se eleva más arriba en el horizonte, el cielo se vuelve un poco más claro y el aire se hace más cálido. La nieve comienza a derretirse, y el subsuelo helado impide que se filtre el agua resultante, con lo que se originan pantanos y lagos en la superficie. Los animales y plantas no se hacen esperar, y responden a estas nuevas condiciones menos arduas. Esta tregua en las heladas sólo dura unas ocho semanas y no hay tiempo que perder.
Las plantas se apresuran a florecer. El aliso verde tiene tanta prisa que, en vez de abrir los amentos y las hojas unos después de otros, como lo hacen los demás miembros de su familia en otras partes, despliega ambas cosas al mismo tiempo. Los lemmings, ahora que el protector manto de nieve se ha derretido, aparecen al aire libre. En las charcas y los lagos, los huevos de los mosquitos culícidos y simúlidos que han permanecido latentes a lo largo del invierno empiezan a eclosionar y surgen de ellos multitud de larvas. Pronto el aire se llena de un zumbido amenazador, ya que millones de mosquitos buscan afanosamente la sangre caliente de mamífero que precisan antes de poner los huevos.
Los insectos y los lemmings, los vástagos verdes y las plantas acuáticas constituyen excelentes manjares para alguna que otra especie animal, por lo que los habitantes del sur migran para aprovecharse de este efímero banquete. Aparecen escuadrones de patos, cercetas y porrones, que se alimentan glotonamente de las plantas que brotan en lagos poco profundos; los halcones gerifaltes, cuervos y búhos nivales cazan lemmings; los falaropos, correlimos y vuelvepiedras se aprovechan de los insectos y sus larvas. Los zorros también se trasladan más al norte, contando con los futuros huevos y polluelos procedentes de las aves que han migrado, y grandes manadas de caribúes se encaminan pausadamente hacia allí para pacer hojas y líquenes.
En este momento, los animales blancos que pasan el invierno en la nieve han mudado y cambiado de color. Zorros y perdices nivales, armiños y liebres árticas, predadores y presas, necesitan camuflarse, para lo cual han adoptado el color marrón, que pasa desapercibido en la tundra exenta de nieve.
Las aves migratorias empiezan a reproducirse y crían su descendencia con los abundantes insectos. Todo se ha de efectuar con mucha rapidez, con el fin de que los animales jóvenes estén lo suficientemente crecidos y fuertes para emprender de nuevo el viaje al llegar el invierno; pero ahora disfrutan de luz casi continuamente a lo largo de las veinticuatro horas de cada jomada, por lo que las aves progenitoras pueden proveerse de comida y alimentar a sus polluelos durante todo el día.
El verano también finaliza súbitamente. El Sol se oculta cada día más temprano, la luz disminuye y las fuertes heladas lacran de nuevo la región. La lluvia se toma nevisca. Los falaropos son los primeros en migrar, pero al poco tiempo lo hacen igualmente las demás aves, en compañía de los jóvenes. Los caribúes (lám. 15) se reúnen en largas filas y marchan cabizbajos, penosamente, por parajes que cada día se vuelven más blancos. Ellos, como muchos de los otros visitantes de la tundra, se resguardarán de las ventiscas invernales en los grandes bosques de pinos, abetos y tsugas que crecen más al sur.

Lámina 9. Nieve roja en la Antártida

Lámina 10. Lobelia gigante en el monte Kenia

Lámina 11. Vicuñas

Lámina 12 Elefantes marinos

Lámina 13. Pingüinos emperador, con una cría
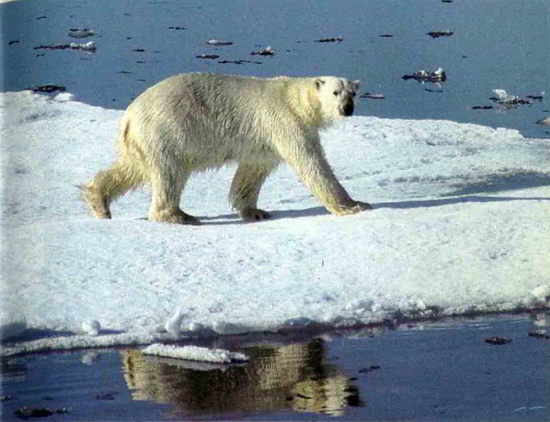
Lámina 14 Oso Polar

Lámina 15. Caribú en la tundra durante el verano
Capítulo III
Los bosques septentrionales
Las manadas de caribúes migran hacia el sur, atravesando la tundra de Alaska, en septiembre; están gordos y en buenas condiciones gracias al verano que han pasado alimentándose. Van acompañados de los caribúes jóvenes, que guardan el paso juguetonamente junto a sus padres. Pero se enfrentan con un largo viaje, y el tiempo empeora. La nieve ya comienza a caer sobre la triste zona desprovista de árboles; durante el día, el Sol aún es capaz de derretir la nieve, lo cual incomoda al caribú en vez de ayudarle, pues el agua derretida se congela de nuevo por la noche y hace de la superficie del suelo una capa lisa y resbaladiza, tan gruesa en algunos puntos que ese animal no puede romperla para alcanzar las hojas y líquenes situados bajo ella.
Cuando la manada lleva andando perseverantemente una semana más o menos, llega a los primeros árboles, atrofiados y torcidos, que se encuentran aislados o en pequeños grupos en pliegues resguardados del terreno. Pero los caribúes se dirigen aún más al sur. Lentamente, los árboles van aumentando en tamaño y número hasta que, al fin, después de haber caminado unos 1.000 km, la manada llega a una zona con árboles altos que forman un verdadero bosque.
Aquí, las cosas son más sencillas. Si bien aún hace muchísimo frío, los árboles frondosos protegen a los animales contra el viento frío y letal. Además, hay con qué alimentarse. Bajo las densas ramas, la nieve ya no se derrite y recongela sino que permanece blanda, por lo que el caribú la separa con las pezuñas y el hocico para descubrir la vegetación inferior.
El bosque en el que se han internado constituye el mayor trecho de árboles del mundo. Forma una banda, en algunas áreas de 2.000 km de anchura, que se extiende alrededor del globo allí donde hay tierra firme. A partir de la orilla del Pacífico en Alaska, se extiende hacia el este, por todo lo ancho de América del Norte, hasta la costa atlántica. En dirección opuesta, continúa, atravesando el angosto hiato del estrecho de Bering, a lo largo de Siberia y Escandinavia. De un extremo a otro mide unos 10.000 km.
La mejoría de las condiciones con respecto a la tundra, que permite que crezcan árboles, se reduce a un ligero aumento de la luz. En las inmediaciones del Polo, el verano es tan corto que un árbol no disfruta del tiempo de crecimiento activo suficiente para desarrollar un tronco alto o dar hojas que tengan la resistencia adecuada para soportar las intensas heladas que preceden al invierno. Sin embargo, aquí, normalmente se disfruta de al menos treinta días al año en los que la luz es apropiada, y la temperatura llega a 10°C o más, lo cual ya permite que un árbol se desarrolle.
Pero aún reinan otras condiciones extremadamente duras. Las temperaturas descienden a 40°C bajo cero, menores incluso que la más fría registrada en la tundra. Fuertes ventiscas cubren el suelo de metros de nieve que persiste más de la mitad del año. El frío extremo no sólo amenaza con congelar el líquido de los tejidos vegetales, sino que los priva de uno de sus elementos esenciales: el agua. Esta se halla por todo el bosque en forma de hielo y nieve, pero las plantas no pueden aprovecharla. Por eso, los árboles de los bosques septentrionales tienen que resistir una sequía tan exagerada como la que muchas plantas padecen en los tórridos desiertos.
El tipo de hoja capaz de soportar tales privaciones está representado por las típicas acículas de los pinos. La acícula es larga y delgada, por lo que la nieve no se deposita sobre ella, sino que cae por su propio peso. Contiene muy poca savia, es decir, hay poco líquido que se pueda congelar. Tiene color oscuro, lo cual le permite absorber la máxima cantidad de calor procedente de los débiles rayos solares. Las plantas verdes no pueden evitar la pérdida de ciertas cantidades de agua como parte del proceso de crecimiento. Precisan absorber dióxido de carbono del aire y liberar oxígeno, uno de los productos de desecho, lo que hacen a través de unos poros microscópicos denominados estomas. Inevitablemente, en el transcurso del intercambio gaseoso se escapa cierta cantidad de vapor de agua. Sin embargo, la hoja acicular pierde mucho menos que la mayoría de otras clases de hojas. Tiene relativamente pocos estomas, y éstos se hallan ubicados en el fondo de unos hoyuelos minúsculos dispuestos, en filas regulares, en la base de una acanaladura que recorre la aguja en sentido longitudinal. Esa acanaladura retiene una capa de aire inmóvil directamente sobre los estomas, la cual hace que sea mínima la difusión del vapor de agua. Además, la pérdida de agua a través de las paredes celulares de la superficie de la hoja es prácticamente inexistente gracias a una gruesa capa de cera. Cuando hace tanto frío que el suelo está profundamente congelado y el abastecimiento de agua a las raíces se corta, la evaporación en las hojas podría resultar catastrófica, por lo que para evitarla se cierran los estomas.
En determinadas circunstancias no bastan estos mecanismos conservadores de agua. El alerce crece en áreas que no sólo son muy frías, sino que además poseen un suelo muy seco. En estas condiciones, el árbol no puede perder nada de humedad durante el invierno, por lo que cada otoño se desprende de las acículas y entra en un período de inactividad total. Sin embargo, en otras especies las acículas operan de modo eficaz durante todo el año y se mantienen en el árbol hasta siete años seguidos, renovándose poco a poco en las épocas de crecimiento. Esta retención de las hojas ofrece considerables ventajas. Las hojas están ya en el árbol al comenzar la primavera, listas para foto sintetizar tan pronto como haya luz suficiente; además, el árbol no tiene que gastar cada año la valiosa energía necesaria para renovarlas todas.
Estos árboles portadores de acículas pertenecen a un antiguo grupo que produce sus semillas en piñas, y que apareció en la Tierra hace unos 300 millones de años, mucho antes que el resto de fanerógamas. Incluyen pinos y piceas, tsugas y cedros, abetos y cipreses. La naturaleza de sus hojas aciculares, impuesta por las duras condiciones climáticas, determina en cierta manera el carácter de las comunidades que viven en torno a estos árboles. Como las acículas son tan céreas y resinosas, no se descomponen fácilmente. Por otro lado, la actividad bacteriana es muy baja debido al frío. Por eso, cuando finalmente las acículas caen, permanecen sin pudrirse durante muchos años, formando sobre el suelo un mullido tapiz. Puesto que no se descomponen, tampoco liberan los nutrientes que contienen, y la capa de suelo que se encuentra bajo ese tapiz resulta pobre y ácida. Los propios árboles sólo son capaces de recuperar los nutrientes perdidos con sus acículas gracias a la colaboración de ciertos hongos. Las raíces de las coníferas, poco profundas, se extienden cerca de la superficie del suelo como una vasta red en tomo al tronco. Están rodeadas por membranas y marañas de hongos filamentosos que se alargan hacia arriba, envolviendo las acículas y descomponiendo éstas en sustancias químicas resorbibles por los árboles. Como contrapartida, los hongos extraen de las raíces de los árboles los azúcares y otros hidratos de carbono que necesitan, pues al carecer de clorofila no los pueden sintetizar por sí mismos.
La relación existente entre los hongos y las coníferas no es tan íntima ni tan específica como la mantenida entre aquéllos y las algas, y que da lugar a los líquenes. Se han encontrado 119 especies de hongos asociados a una sola especie de coníferas, y 6 o 7 especies pueden vivir simultáneamente entre las raíces de un único ejemplar de ellas. Esta asociación no es obligada, pero sin la ayuda de los hongos las coníferas crecen mucho más lentamente.
La naturaleza de las acículas también limita, hasta cierto punto, la naturaleza de los animales que pueden poblar el bosque. La inmensa cosecha de hojas que produce al año cualquier bosque podría considerarse suficiente para abastecer a enormes cantidades de seres vivos fitófagos. Sin embargo, las acículas resinosas y cerosas no son comestibles para la mayoría de los animales, salvo para los insectos. Por ejemplo, el caribú ni las prueba, ni tampoco los pequeños roedores. Sólo una o dos aves, como el urogallo y el camachuelo picogrueso, las comen, aunque prefieren los jóvenes brotes primaverales, tiernos y jugosos.
El alimento producido por las coníferas que más adeptos tiene no son sus hojas, sino sus semillas. Varias aves pueden extraerlas de las piñas. El piquituerto (lám. 16), un fringílido, posee un pico extraordinariamente adaptado a esta función. Las dos mandíbulas no encajan entre sí, sino que están cruzadas, lo que capacita al pájaro para levantar, haciendo palanca, la dura cubierta de la piña y extraer de ésta las semillas ricas en proteínas. Ese piquituerto es muy laborioso, ya que puede obtener un millar de semillas en una jomada. El cascanueces es un pájaro mucho mayor que pertenece a la familia de los cuervos y crece hasta alcanzar 30 cm de longitud. Su pico es lo bastante poderoso y grande como para romper las piñas de un buen bocado y liberar así las semillas, las cuales son consumidas inmediatamente por el pájaro o almacenadas en grietas de árboles, para comerlas más adelante.
Ciertos pequeños mamíferos, como las ardillas, los topillos o los lemmings, también se alimentan de semillas, excavando en la nieve para encontrarlas. Los otros grandes fitófagos del bosque —el caribú, el corzo y el alce— viven a costa de sus reservas de grasa almacenadas durante el verano, pero también obtienen un poco de alimento rascando la corteza de los árboles, mordisqueando los musgos y líquenes que crecen sobre ella, o los relativamente escasos arbustos que consiguen crecer en las partes del bosque menos espesas, a orillas de ríos y lagos.
Los carnívoros predadores de estos fitófagos tienen que rondar por grandes áreas del bosque a fin de capturar las presas suficientes para alimentarse. El lince del Canadá (lám. 17), un gran felino de grueso pelaje, puede recorrer más de 200 km2. En este frío paraje, en el que es esencial ahorrar energía, el balance entre la ganancia y la pérdida en la caza se ha de estimar cuidadosamente para determinar su rentabilidad. Si un lince persigue una liebre ártica y al cabo de 200 m de veloz carrera en zigzag no la ha alcanzado, se rendirá. La energía empleada en la persecución es probablemente mayor que la que obtendría al ingerir la liebre. El corzo, de mucho mayor tamaño, es una presa más digna de atención. Incluso una persecución prolongada es rentable; por eso el lince acosa a los corzos con tanta perseverancia. El glotón, un carnívoro del tamaño de un tejón grande, también ataca a los corzos. Para aquél, la caza de éstos suele ser más fácil, pues puede correr a gran velocidad por la superficie de la delgada corteza de nieve helada, mientras que el corzo se abrirá paso torpemente y será cazado.
No debe sorprender que muchos de estos animales que habitan sobre la nieve, donde hace mucho más frío que bajo ella, sean los de mayor tamaño de su clase. El urogallo es el tetraónido mayor; el alce, el tipo de ciervo más grande, y el glotón, una comadreja gigante. Su volumen les ayuda a conservar el calor, como ocurre con los grandes animales de las montañas. Pero en cuanto a número y variedad, los habitantes de los silenciosos y helados bosques son relativamente pocos, por lo que la nieve se extiende virgen a muchos kilómetros de distancia, libre de huellas de seres vivos.
Esta restringida comunidad de animales y plantas es muy homogénea a lo largo de los 10.000 km de bosque de coníferas. En realidad, si usted cayera en él con un paracaídas en pleno invierno, tendría que ser un naturalista muy experto para determinar por los animales que viera el continente en que se encontraba. El enorme alce de descomunales astas que podría estar observándole por encima de su labio superior, largo y colgante, recibe nombres distintos en América y Europa, pero se trata de la misma especie. Otro tipo de cérvido que se cobija en el bosque durante el invierno es el reno, que en América recibe el nombre de caribú. Los glotones cazan tanto en Escandinavia y Siberia como en las regiones septentrionales de América. Un animalillo parecido a una comadreja grande, con pelaje largo y lustroso, que acecha los nidos de pájaros podría ser una marta de Europa o de América, aunque la americana es más compacta y pesada. También el ave más espectacular, el cárabo lapón, con sus patas cálidamente enfundadas en plumas, vuela entre los árboles del bosque en los dos continentes.
Otras aves podrían serle de más ayuda. En toda la extensión del bosque, de este a oeste, existen varias especies de cascanueces. La especie americana posee el cuerpo gris y las alas negras con manchas blancas, mientras que la europea es moteada. La observación de un ave oscura, parecida a un gallo, que pica las acículas en lo alto del ramaje también podría serle útil. Si es tan grande como un pavo, es que se trata de un urogallo, y entonces usted se encuentra en algún punto de Eurasia; pero si es tan pequeña como un pollo y tiene una raya roja a modo de ceja, es un lagópodo de las píceas, y usted se halla en América del Norte.
Cuando llega la primavera, los bosques septentrionales cambian su aspecto de forma espectacular. Al alargarse los días, las coníferas utilizan la luz adicional y crecen casi repentinamente. A lo largo del invierno, los brotes han permanecido inactivos y aislados debido al mal tiempo. Sobre ellos, una resina evitaba la pérdida de humedad; las células más externas habían desarrollado una clase de sustancia anticongelante que puede soportar temperaturas inferiores a 20°C bajo cero sin solidificarse; además, estaban envueltos por una capa externa de tejido muerto aislante. Ahora, los brotes destilan vida, rasgan y empujan las cubiertas invernales. Los huevos de los insectos, que han permanecido latentes en las acículas o embutidos en agujeros practicados por sus laboriosos progenitores el verano anterior, eclosionan, y ejércitos de voraces orugas emergen de ellos para alimentarse de las tiernas acículas jóvenes.
Las orugas y las larvas son predadas por otros animales. Tienen dos formas muy diferentes de protegerse a sí mismas. Las orugas de la polilla de la belleza, cuyos principales enemigos son los pájaros, son de un color verde oscuro tan parecido al de las acículas que difícilmente se distinguen de éstas. Cuando salen del huevo se distribuyen ampliamente por las ramas, de forma que el descubrimiento de una no delate inmediatamente a las demás. Por otra parte, las orugas de tentredinoideos se congregan en gran número. A veces, miles de ellas se arraciman en una sola rama. Sus principales predadores son las hormigas, las cuales, si tienen oportunidad, se apoderan de esas jugosas orugas y se las llevan tronco abajo hasta su hormiguero. Para localizar orugas de tentredinoideos las hormigas envían exploradores. Cuando uno de ellos encuentra una aglomeración de tales orugas, vuelve rápidamente al hormiguero dejando tras de sí un rastro oloroso, el cual es seguido después en sentido inverso por numerosos grupos de hormigas obreras hasta dar con dichas orugas.
Las orugas de los tentredinoideos no tienen mandíbulas grandes ni aguijones venenosos con los cuales atacar a la hormiga exploradora, pero han ideado un procedimiento para evitar que la noticia de su presencia se difunda. Recogen la resina exudada de varias acículas rotas, la mastican y la almacenan en una bolsa del tubo digestivo. Cuando una hormiga exploradora las descubre, embadurnan la cabeza y las antenas de ésta con esa especie de goma. Esto desorienta tanto a la hormiga que difícilmente logra llegar al hormiguero. Además, las orugas han añadido a la resina un compuesto muy similar a la sustancia que las propias hormigas liberan como señal de peligro. De este modo, si las obreras se guían por el rastro oloroso dejado por la exploradora, ese olor no sólo no las estimulará a seguir, sino que les advertirá que deben huir. Finalmente, si la desgraciada exploradora se las ha arreglado para llegar hasta el hormiguero, emitirá unos efluvios de alarma tan intensos que las obreras la tratarán como a un enemigo y la matarán.
Los árboles florecen en esta época con flores femeninas y masculinas separadas. Las femeninas son pequeños penachos, a menudo rojos, que suelen estar situados en la punta de vástagos. Las flores masculinas producen tan grandes cantidades de polen que el bosque se ve envuelto por una niebla amarilla. Así se fertilizan las flores. Pero el verano es tan corto que muchas especies no tienen tiempo suficiente para desarrollar las semillas y han de esperar al año siguiente para completar el desarrollo. Las del año anterior, un poco más abajo en el tallo, están empezando a hincharse para formar piñas verdes. Y más alejadas del ápice del vástago penden las piñas marrones de tres años de edad, que han abierto sus escamas y liberado sus semillas.
En el suelo, los lemmings y topillos que han pasado el invierno bajo la nieve, fuera del alcance de la vista, corretean sobre el tapiz de acículas y devoran las semillas caídas. Es ahora cuando también ellos se reproducen; una hembra de lemming puede dar a luz a una camada de doce ejemplares y es capaz de parir tres veces por temporada. Un individuo nacido en la primera camada, e incluso en la segunda, ya puede reproducirse antes de que comience el rigor del invierno, pues los lemmings se aparean cuando tienen tan sólo diecinueve días de vida y paren veinte días después. Ellos son los responsables de que el suelo del bosque rebose de vida tan pronto.
La rapidez con que maduran los jóvenes y el número de descendientes que a su vez tienen dependen de la cantidad de alimento disponible. Por ejemplo, cada tres o cuatro años los árboles dan abundantes semillas. Esto puede ser debido a variaciones del calor de los veranos, o a la necesidad de los árboles de acumular reservas alimenticias varias temporadas para producir una cosecha muy abundante. También puede tratarse de una adaptación positiva por parte de los árboles para asegurar la supervivencia de las semillas. En años normales, los lemmings y otros animales comedores de semillas consumen una proporción tan elevada de ellas que quedan pocas para germinar. En un año de excepcional abundancia, hay tantas semillas que antes de que la población de lemmings haya aumentado lo suficiente como para recogerlas todas, ya pueden haber echado brotes. Al año próximo, los lemmings no se alimentarán tan bien, engendrarán camadas menores y su población disminuirá de nuevo.
Los brotes, las aglomeraciones de orugas, las hordas de lemmings y topillos constituyen una fuente potencial de alimento, y al pasar de la primavera al verano llegan volando bandadas de aves desde tierras meridionales para aprovecharlo. Aves rapaces nocturnas recién venidas se unen a las especies residentes para atacar a los lemmings. Bandadas de zorzales alirrojos, zorzales reales y otros túrdidos hacen banquetes con las orugas, y currucas y pálidos devoran los insectos adultos. Ahora habría muchas menos dificultades para identificar el continente, pues cada sección, europea, asiática o americana, del gran bosque perennifolio posee sus aves en exclusiva, procedentes de territorios más cálidos y meridionales. En Escandinavia hay pinzones reales y zorzales alirrojos; en América del Norte, bandadas de pequeñas currucas de bosque, moteadas de amarillo, de doce especies diferentes.
Esos visitantes pasarán todo el verano en estas latitudes, sacando partido del abundante, pero efímero, espacio para nidificar y criar su prole. El éxito dependerá de la prodigalidad de la estación, ya que la cantidad de alimento disponible cada año es muy variable. Las coníferas no son los únicos organismos que varían mucho su productividad. El número de lemmings y de topillos también cambia: aumenta de modo gradual durante un período de cinco a seis años y luego disminuye catastróficamente. Esto repercute en las poblaciones de rapaces nocturnas que se alimentan de ellos. En los años en que los topillos son comparativamente escasos, los cárabos lapones, que se nutren casi exclusivamente de ellos, sólo ponen uno o dos huevos. Pero al aumentar los topillos al año siguiente, también lo hacen los cárabos, los cuales, mejor alimentados, poseen más energía y producen nidadas cada vez mayores. Por último, llega un año en que los cárabos ponen siete, ocho o incluso nueve huevos de una vez. Al llegar a este punto, la población de topillos se colapsa y las grandes poblaciones de cárabos se enfrentan con el hambre, por lo que, repentinamente, emprenden la huida en masa hacia el sur en busca desesperada de alimento.
De forma similar, los piquituertos crían intensamente el año que hay abundancia de piñas, pero al año siguiente, cuando la cosecha de éstas es escasa, se ven obligados a trasladarse al sur, donde muchos de ellos morirán al no encontrar el alimento que necesitan.
Las currucas, los páridos y los túrdidos que han migrado al norte para pasar el verano son sólo una parte del total de la población específica de los continentes. Otras especies animales se han quedado atrás para criar su prole en los bosques más meridionales y favorables.
En estos bosques meridionales ya no son predominantes las coníferas. A medida que el clima se suaviza, éstas son sustituidas primero por abedules y luego por una creciente variedad de robles y hayas, castaños, fresnos y olmos. Sus hojas no forman penachos de acículas oscuras, sino que son anchas y finas y se extienden formando capas diversas para captar la luz solar. La superficie de estas hojas comprende muchos estomas, unos 20.000 por centímetro cuadrado, a través de los cuales los árboles absorben grandes cantidades de dióxido de carbono y elaboran la materia para engrosar sus troncos y alargar sus ramas. En este proceso, la cantidad de humedad evaporada por los estomas abiertos es enorme. El agua que pierde un roble completamente adulto por sus superficies foliares durante un día de verano se puede medir en toneladas. Pero ello no representa ningún problema para estos árboles, debido a que en muchas de estas zonas templadas llueve intermitentemente a lo largo de todo el verano, y no hay escasez de agua en el suelo.
Sus suculentas y anchas hojas de color verde brillante son mucho más apetecibles que las acículas de las coníferas, y una gran variedad de animales se alimentan de ellas. En tomo a tales hojas proliferan orugas de todo tipo, y cada especie de éstas muestra predilección por una clase determinada de árbol. Muchas se alimentan de noche, cuando no pueden ser vistas por aves hambrientas. Otras, activas durante el día, presentan el cuerpo protegido por cerdas venenosas que las aves encuentran desagradables y, además, para evitar que se las mate innecesariamente, anuncian su protección mediante colores brillantes. Hay otras que se hacen indistinguibles al adoptar el color de la hoja que están comiendo o del tallo al que se han adherido. Pasan tan desapercibidas que lo mejor que se puede hacer si se quiere describirlas es localizar las hojas cortadas que dejan tras de sí, en vez de buscar los propios insectos. Parece que las aves cazadoras también utilizan este método para dar con ellas. De todos modos, muchas orugas se toman la molestia de deshacerse de las sobras cortando cuidadosamente los pecíolos o las hojas no devorados por completo y dejándolos caer al suelo. Otras procuran no quedarse a descansar donde acaban de comer y se van trepando a una ramita distante.
Los árboles no están indefensos del todo frente a estas avalanchas. Algunos desarrollan en sus hojas sustancias químicas, como los taninos, tan desagradables que muchas orugas no comen esas hojas. Al igual que cualquier otro sistema de defensa, éste es caro y consume una parte significativa del producto total de un árbol, parte que, si no fuera por ello, se podría emplear para fines constructivos, tales como producir más ramitas y hojas. Por eso, aquellas sustancias repulsivas no se elaboran si no son necesarias, o si los insectos sólo atacan a pequeña escala. Pero cuando tiene lugar una invasión mayor, un árbol como el roble elabora rápidamente taninos en aquellas hojas que son agredidas. Esto no mata a las orugas directamente, pero las induce a buscar hojas más sabrosas en otras zonas del árbol. Mientras ocurre esto, quedan expuestas a las aves que, a su vez, buscan alimento, con lo que el número de orugas que atacaban al árbol disminuye significativamente. Si la invasión de esas orugas es más importante, el árbol avisa a sus congéneres vecinos del peligro inminente liberando unos mensajeros químicos no detectabas por el olfato humano, pero sí por otro árbol, el cual, como respuesta, empezará a sintetizar taninos en sus propias hojas incluso antes de que las orugas lo invadan.
Una familia de aves, los pitos o picamaderos, se halla particularmente bien adaptada a la vida en los bosques. Sus patas están modificadas para agarrarse a los troncos verticales de los árboles: el primero y cuarto dedos se dirigen hacia atrás, y el segundo y el tercero, hacia delante. Las plumas de la cola son cortas y rígidas, provistas de gruesos cañones, de forma que esa cola le sirve como puntal de apoyo. Sus picos son puntiagudos como punzones. Se sujetan verticalmente al tronco y escuchan con atención los ligeros sonidos que delatarán la presencia del insecto que se mueve por el interior de la galería practicada por éste en la corteza. Cuando detectan uno de estos insectos, horadan el tronco con su pico, abren esa galería e introducen rápidamente en ella la lengua para extraer la presa. Tal lengua tiene una punta en el extremo y es extraordinaria y casi increíblemente larga; en algunas especies lo es tanto como el cuerpo del propietario y se alberga en una funda del cráneo, la cual contornea la cuenca orbitaria y finaliza en la base de la mandíbula superior del pico.
Estas aves utilizan también sus poderosos picos para cavar nidos en los troncos. Primero taladran un pulido agujero horizontal, luego cincelan hacia abajo unos 30 cm y labran una cámara. A menudo eligen para ello árboles muertos, sin duda porque la madera en descomposición es más fácil de trabajar que la de los árboles vivos. Normalmente, la corteza de esos árboles está infestada por escarabajos, los cuales constituyen un buen recurso alimentario para los pitos.
El tamborileo producido por los rápidos golpes del pico de un pito contra el tronco de un árbol es uno de los ruidos del bosque más característicos. No sólo lo emiten cuando se alimentan o construyen nidos, sino que también lo hacen por los mismos motivos por los que otras aves cantan, es decir, para declarar la posesión de un territorio y para atraer a la pareja. Cada especie produce ese tamborileo durante un tiempo determinado, separado además por intervalos característicos.
Las diferentes especies de pitos presentan preferencias alimenticias distintas. El pito real o verde, además de consumir escarabajos perforadores de la madera, baja a menudo al suelo para buscar hormigas. El torcecuello aún depende más de éstas. No es trepador nato, y carece de la cola rígida que sirve como puntal a otros pitos, pero sí posee una larga lengua pegajosa, que introduce con rapidez en los hormigueros y extrae hasta 150 hormigas de una vez. El Melanerpes formicivorus utiliza sus facultades para perforar la madera practicando pulidas oquedades en los troncos de árboles, el diámetro de las cuales aloja exactamente las bellotas. Es capaz de realizar cientos de estos agujeros en su árbol favorito, almacenando varias bellotas en cada uno de ellos, acumulando así una copiosa despensa para el invierno. Los componentes de un grupo de esta familia aún más especializado, que constituye el género Sphyrapicus (lám. 18), perforan los troncos de árboles con un propósito muy distinto. Escogen árboles vivos de especies productoras de grandes flujos de savia y realizan numerosos agujeros más bien cuadrados. El líquido que rezuman esos árboles, resinoso o dulce según el tipo de ellos, atrae a insectos que los Sphyrapicus capturan y mezclan con la savia, obteniendo así una especie de confitura, rica tanto en azúcares como en proteínas.
Al llegar los cálidos días, estos árboles caducifolios comienzan a florecer. Los bosques no son tan frondosos como para frenar completamente el viento, y la mayoría de los árboles dependen de éste para transportar el polen a las estructuras femeninas. Por eso, la mayoría de las flores son pequeñas y poco llamativas, pues no tienen necesidad de atraer insectos mensajeros que transporten dicho polen. A diferencia de más al norte, el verano que reina aquí es lo suficientemente largo como para que las flores maduren sus semillas la misma temporada. Los castaños producen castañas; los arces, grupos de semillas aladas, y los avellanos, avellanas de dura cáscara.
El verano llega a su fin. Los días comienzan a acortarse, anunciando el frío que se acerca, y los árboles se preparan para el invierno. Si las hojas, tan finas y llenas de savia, permanecieran en las ramas, seguro que las heladas las dañarían. Los vientos invernales las azotarían con tanta fuerza que podría romperse una rama entera. Tampoco serían capaces de llevar a cabo su función eficazmente en los días invernales, más cortos y oscuros, y, por otra parte, perderían la valiosa humedad, al evaporarse ésta a través de los estomas. Por eso, se desprenden de las hojas, aunque antes la verde clorofila se descompone químicamente y desaparece. Esto desenmascara los productos de desecho de la fotosíntesis y las hojas se vuelven marrones, amarillas e incluso rojas. Los conductos transportadores de savia al limbo de la hoja desarrollan unos tapones en la base del pecíolo, lacrándolos, y una banda de células suberosas aparece en el mismo sitio. Pronto, el viento más ligero será suficiente para desprender las hojas secas de las ramas. De esta forma empieza el otoño.
Muchos de los mamíferos de los bosques caducifolios, musarañas y topillos, ratones y ardillas, comadrejas y tejones, ven reducir su dieta alimentaría durante el invierno que se acerca, pero sobreviven a éste gracias a que absorben las reservas grasas acumuladas durante el verano. También disminuyen sus actividades a un mínimo, evitando todo gasto innecesario de energía y pasando gran parte del tiempo en sus hoyos y madrigueras. Otros siguen el ejemplo de los robles y entran en estado de inactividad. La intensidad de su sueño invernal varía. El oso negro americano es de los menos dormilones. A principio de otoño busca cavidades entre las rocas, oquedades llenas de hojas escondidas bajo algún saliente o cuevas. A menudo, el cuchitril que eligen es uno en el que han descansado muchas veces con anterioridad. Cada animal yace solo. Al cabo de un mes, más o menos, de modorra, la hembra da a luz dos o tres oseznos. Apenas nota el parto, ya que los oseznos son extraordinariamente pequeños, no más grandes que una rata. Mientras la madre dormita, sus hijos se acurrucan junto a ella buscándole los pezones entre el pelaje. La hembra no se alimenta, ni orina o defeca, hasta que llega la primavera.
Durante el transcurso del invierno los oseznos crecen deprisa. Gruñen y gimotean como cachorros de perro al moverse a ciegas por la osera oscura, y en ocasiones arman tanto barullo que incluso si usted se encuentra a muchos metros de distancia, oirá un extraño griterío en lo que parece ser un lugar completamente vacío, helado y solitario. El período de tiempo que la madre y los oseznos permanecen en esa osera depende de lo largo y crudo que sea el invierno. En la parte meridional de los bosques americanos, su aislamiento dura poco más de dos meses, pero los osos de las partes septentrionales pueden permanecer seis o siete meses en sus cubiles, por lo que la mayor parte de su vida la pasan dormitando.
En este período de somnolencia, el número de latidos del corazón del oso disminuye, y su temperatura corporal desciende algunos grados. De este modo, el oso ahorra su valiosa energía, aunque puede despertar rápidamente si es molestado.
Por el contrario, animales menores, como lirones, erizos y marmotas, caen en un sueño tan profundo que a veces es muy difícil determinar si aún viven. Unos se enrollan con la cabeza arropada en el vientre, las patas traseras en la nariz, los puños apretados y los ojos profundamente cerrados. Su temperatura corporal desciende a sólo un grado, aproximadamente, sobre el punto de congelación y los músculos se ponen rígidos, así que el animal, además de estar tan frío como una piedra, bajo el pelaje parece tener la dureza de ésta. En tal estado, los procesos corporales apenas se notan, y las demandas mínimas son satisfechas con las reservas grasas del animal. Normalmente, el corazón de la marmota late unas 80 veces por minuto, pero en invierno ese ritmo desciende a 4 latidos, y en vez de inspirar aire 28 veces en ese mismo tiempo, sólo lo hace una.
Tal letargo parecido a la muerte no tiene por qué durar todo el invierno. A veces, un calentamiento momentáneo del tiempo despierta al animal, y, de modo sorprendente, el estímulo opuesto provoca el mismo efecto, ya que si helara en el refugio, el animal se congelaría y fallecería. Por eso, si hay una breve época de frío intenso, los animales se despiertan y reactivan sus baterías internas para salvar sus vidas, lo cual representa un alto coste en lo que concierne a sus reservas de grasa. Los lirones y marmotas se preparan para esos acontecimientos almacenando frutos secos y otros alimentos en el mismo sitio donde duermen, o cerca de él, y tan pronto como las condiciones extremas experimentan una ligera mejoría vuelven a dormirse.
Ahora los árboles están desnudos. Sus hojas, que forman una alfombra en el suelo del bosque, se descomponen con rapidez.
Aunque hace frío, el suelo sólo se congela durante cortos períodos de tiempo, y las bacterias y los hongos pueden actuar. Otros pequeños organismos, escarabajos y milpiés, saltarines y, particularmente, lombrices, revuelven los restos vegetales y los mezclan con la tierra, convirtiendo ésta en suelo abundante en rico humus. Cuando hace dos años que han caído las hojas, casi todas ellas ya se han desintegrado completamente. Las acículas de las coníferas, incluso en estas condiciones beneficiosas, tardarían probablemente más del doble.
Todavía más al sur, la retirada invernal de la vida activa no es tan exagerada. El frío nunca es tan crudo como para que los árboles corran el riesgo de que sus hojas sean estropeadas por las heladas, y así aparecen muchas especies de árboles de hoja ancha, pero persistente, como magnolios, olivos y madroños. Especies englobadas en familias que más al norte pierden sus hojas, como los robles, aquí las conservan a lo largo de todo el año. En estas regiones, la época más crítica para los árboles no es el invierno, sino el verano, cuando el tiempo se vuelve tan caluroso que los árboles corren el peligro de perder sus líquidos. En consecuencia, las hojas de muchos de estos perennifolios de hoja ancha son normalmente secas, poseedoras de una superficie hermética cérea y que contiene relativamente pocos estomas, a menudo localizados sobre todo en el envés. Muchas penden de las ramas hacia abajo durante el período más caluroso del día para no recibir demasiado calor. Por eso, cuando usted se sitúe bajo uno de estos árboles descubrirá con sorpresa que proporciona poca sombra.
De nuevo aparecen las coníferas. Las mismas características que las capacitaron para sobrevivir a las privaciones de agua provocadas por las bajas temperaturas son útiles también en los calurosos veranos meridionales. Sin embargo, aquí su porte es diferente. En el norte, la mayoría de las coníferas son piramidales, y sus ramas se inclinan hacia abajo y a distancia del tronco, con lo cual la nieve resbala, evitando así la acumulación de grandes cantidades de ella que podría romperlas. Aquí, este peligro no es tan grave, y los árboles pueden extender sus ramas cubiertas de acículas hacia arriba y hacia afuera, para captar la máxima cantidad de luz. De este modo, la conífera característica del sur es el pino piñonero, que tiene plana la cima y sus ramas se expanden ampliamente.
Las técnicas de conservación de agua de estas coníferas son tan efectivas que pueden crecer en suelos demasiado drenados, demasiado secos o demasiado arenosos para que los árboles caducifolios sobrevivan. Pero en ciertas partes del sur, fértiles y con agua suficiente como para ser consideradas territorios propios de los caducifolios, los pinos mantienen posiciones, y lo hacen porque todavía poseen otra virtud, su capacidad para soportar el fuego.
En la zona meridional de Estados Unidos, concretamente en Florida y Georgia, los largos y calurosos veranos traen consigo fuertes y regulares tormentas eléctricas. Las inmensas nubes, que se alzan a varios kilómetros de altura, derraman lluvias torrenciales y descargan rayos que alcanzan a los árboles más altos, ocasionando en sus troncos una hendidura quemada, y a veces incluso los corta. Con frecuencia, los rayos prenden fuego a las hojas caídas en el suelo y provocan un incendio que arrasa pronto el bosque. Los pinos poseen una corteza que se chamusca, pero no se quema, y mantiene gran parte del calor alejado de los sensibles tejidos interiores. Los brotes de los ejemplares jóvenes están al alcance de las llamas, pero se hallan rodeados por un tupido penacho de acículas largas que se queman a una temperatura relativamente baja y que no perjudica al brote. Para cuando dichas acículas se hayan quemado, las llamas principales ya habrán pasado. En cambio, los arbolillos de roble no gozan de ninguna de estas protecciones. Cuando las llamas, avivadas por los restos de hojas, envuelven el pequeño tronco, abrasan las células en crecimiento existentes bajo la delgada corteza y atacan directamente los brotes ya nacidos, matando la planta en pocos minutos. Así, los ejemplares jóvenes de los árboles caducifolios mueren, mientras que los de las coníferas sobreviven.
Las coníferas no sólo toleran estas condiciones, sino que, hasta cierto punto, las estimulan. Las acículas resinosas de las que se desprenden, tan resistentes a la descomposición, forman una yesca excelente, de modo que es más probable que los rayos provoquen un incendio en un bosque de coníferas que en otro de caducifolios. Por otra parte, las coníferas se benefician positivamente de estos incendios. Las llamas no sólo exterminan plantas competidoras sino que también liberan los nutrientes de las acículas, enriqueciendo así el suelo. Además, el fuego mata hongos que podrían atacar a los árboles. Ciertos pinos incluso producen pinas cubiertas por una resina semejante a la brea y que sólo se abren, para liberar las semillas, después de haber estado sometidas a calor intenso. La excesiva protección de estos bosques y la constante existencia de una patrulla de bomberos que extinga cualquier incendio interfiere su evolución natural, y a la larga cambia el carácter del bosque, es decir, sustituye uno en el que las coníferas son predominantes por otro en el que lo son los árboles caducifolios.
Si no hay incendios regulares, las hojas, las ramas y los troncos muertos se van acumulando sobre el suelo. Cuando después de muchos años sin esos incendios se produce uno, toda esa materia seca caída se prende, y entonces el incendio puede durar horas en ese lugar. Conforme aumenta la magnitud del mismo, se desencadena una tormenta de fuego, las llamas rugen en los troncos y las copas de los árboles arden como bolas de fuego. Ningún árbol puede superar un incendio de esa intensidad y el bosque es destruido.
En circunstancias normales, los incendios frecuentes y rápidos causan pocos problemas a los animales. Las aves pueden evitarlos alejándose volando. Los habitantes del suelo, tales como los crótalos y las tortugas, se refugian durante los escasos minutos que tardan las llamas en pasar en aquellas cavidades en las que normalmente se protegen del sofocante calor de mediodía. Se han visto ratas y conejos que observaban la línea de avance de fuego, seleccionaban un punto donde las llamas eran relativamente bajas, corrían deliberadamente hacia ellas y las atravesaban, poniéndose a salvo en el suelo calcinado del otro lado.
Si los pitos de los bosques meridionales excavaran sus nidos en los troncos de árboles muertos, como lo hacen sus congéneres del norte, tales troncos arderían fácilmente y el fuego asfixiaría a los polluelos, e incluso los incineraría. Pero el pito característico de dichos bosques, Picoides borealis, evita ese riesgo practicando los agujeros en coníferas vivas, no en las muertas.
Sin embargo, esto suscita un nuevo problema. Las coníferas protegen sus troncos y ramas de las lesiones mediante resina. Una rama rota por el viento, una galería perforada por un insecto, un corte realizado por el hacha de un leñador hacen que inmediatamente rezume un líquido de olor penetrante, que adquiere consistencia al contacto con el aire y forma una costra sobre la lesión del árbol, manteniendo así dentro de éste la valiosa savia y fuera la infección. La resina está contenida en unos conductos situados en las capas exteriores del tronco. Si el Picoides borealis excavara su nido en esta parte del tronco vivo, la cantidad de resina que manaría al nido haría que éste fuera inhabitable, debido a los vapores resinosos y la naturaleza pegajosa de aquélla. Por eso, el picoides perfora esta zona del tronco hasta llegar al corazón del árbol. El tronco que contenga suficiente madera para albergar el nido de un picoides ha de ser muy grueso. Por ello, estas aves nidifican en una zona del tronco relativamente baja, lo cual conlleva el riesgo de que pueden ser atacadas por otros animales, concretamente por culebras elápidas, que habitualmente trepan por los troncos y arrebatan los polluelos de sus nidos. El picoides ha ideado una defensa frente a estos invasores. Hace con el pico una línea de hoyuelos en la parte superior e inferior de la entrada. Los va vigilando regularmente para que sigan rezumando resina en grandes cantidades y ésta forme una capa pegajosa alrededor del tronco. Los componentes químicos de la resina parecen irritar mucho el vientre de la culebra, pues cuando ésta trepa por el árbol y topa con un pegote de esa resina, retrocede prontamente, retorciéndose y contorsionándose, y finalmente cae al suelo.
Una vez practicadas las cavidades de los nidos, éstas son utilizadas por la misma ave año tras año. Pero perforar un agujero en un árbol vivo es una tarea mucho más ardua que hacerlo en la madera ablandada de un tronco muerto. Por eso, dichas cavidades son un patrimonio muy valioso, y otros muchos animales, como las ardillas y las lechuzas, que carecen de la habilidad de los pitos para la carpintería, se apoderan de las mismas cuando tienen la oportunidad. Los pitos han de permanecer constantemente alerta. El picoides también ha ideado una solución para ese problema. Vive en clanes de ocho o diez individuos, todos ellos con lazos de parentesco íntimos, pero sólo nidifica una pareja. Los demás, que normalmente son más jóvenes, hacen tumos de vigilancia del nido ocupado. Incluso pueden ayudar a alimentar a los polluelos y hacer otros turnos para participar en la construcción de nuevos nidos.
Estos pinares americanos de los que hemos estado hablando forman el borde meridional del gran bosque que en otros tiempos, antes de que el hombre talara gran parte del mismo, se extendía por los continentes del hemisferio norte. A lo largo de esta vasta área, las plantas y los animales deben afrontar condiciones que varían mucho en un mismo año y que pueden ser muy hostiles. Para los habitantes de las zonas más septentrionales hay jomadas en las que la luz solar no se extingue durante todo el día y otras que son prácticamente oscuras; quienes viven más al sur soportan días de lluvia fría y persistente y, más adelante, semanas de un calor bochornoso. Para superar estas condiciones variables, los animales y plantas han tenido que desarrollar habilidades y estructuras peculiares, y ninguno de ellos es capaz de mantener su máximo rendimiento continuamente a lo largo del año.
Pero a menos de 1.000 km al sur, en dirección al ecuador, se localiza el trópico de Cáncer. Más allá de esta línea imaginaria, el Sol se sitúa, en la estación debida, perpendicularmente sobre nosotros. Aquí hay zonas en las cuales el astro rey brilla casi todos los días, donde nunca tienen lugar heladas y la lluvia que estimula la vida cae también casi diariamente. Esta zona fue el origen de los árboles de hoja ancha, que aún son dominantes y alcanzan su máximo desarrollo. En ella rebosa la vida de forma más abundante que en ningún otro sitio del mundo.

Lámina 16. Piquituerto en una rama de pino

Lámina 17. Lince del Canadá

Lámina 18. Sphyrapicus perforando un tronco

Lamina 19. Árbol gigante en la selva del Amazonas
Capítulo IV
La selva
En ningún sitio hay más luz, calor y humedad que en África Occidental, el Sudeste asiático, las islas del Pacífico occidental y Sudamérica desde Panamá hasta el sur de Brasil. A consecuencia de ello, estas tierras están pobladas por la cubierta vegetal más frondosa y rica de todo el mundo. Técnicamente se la designa con el nombre de pluviselva intertropical, pero es más conocida como selva.
Las condiciones aquí reinantes son radicalmente diferentes de las del bosque situado más al norte. Al estar cerca del ecuador, el tiempo de insolación diario es elevado y casi constante a lo largo del año. La variación de las precipitaciones de agua no tiene mucha importancia, pues sólo trae como consecuencia que la selva sea húmeda o muy húmeda. Es así desde hace tanto tiempo que, en comparación, todos los demás biomas, excepto el océano, parecen una mera fase temporal. Los lagos se llenan de barro y se convierten en pantanos en pocas décadas; las llanuras se vuelven desiertos al cabo de siglos, incluso las montañas son desgastadas por los glaciares después de milenios. Pero la selva, invariable, calurosa y húmeda, lleva existiendo sobre áreas circundantes al ecuador decenas de millones de años.
Esta estabilidad puede ser una de las causas de la casi increíble variedad de vida que existe actualmente en ella. Los grandes árboles son mucho más diferentes entre sí de lo que sus troncos lisos y hojas lanceoladas casi idénticas sugieren (lám. 19). Sólo cuando florecen se ponen de manifiesto las muchas especies distintas que hay. Su número es astronómico. En una hectárea de selva es fácil encontrar más de cien tipos distintos de árboles gigantes. Esta gran variabilidad no se limita a las plantas. Más de 600 especies de aves viven en la selva del Amazonas, y el número de las especies de insectos es casi imposible de calcular. En Panamá, los entomólogos recogieron en un solo árbol más de 950 especies distintas de escarabajos. Los científicos han estimado que existen unas 40.000 especies distintas de artrópodos en una sola hectárea de la selva sudamericana. Da la impresión de que los procesos evolutivos han actuado en este ambiente estable durante tantos millones de años con el fin de crear organismos apropiados para cada minúsculo nicho ecológico.
Sin embargo, la mayoría de esas criaturas viven en una parte de la selva que, hasta hace poco, estaba fuera de nuestro alcance y permanecía sin explorar de cerca: la bóveda de hojas situada a 40 o 50 metros sobre el suelo. La abundancia de criaturas que habitan en ella es evidente para cualquiera, aunque sólo sea por la extraordinaria variedad de chasquidos y revoloteos, alaridos y chillidos, trinos y soplidos que se oyen procedentes de las ramas durante el día y particularmente durante la noche. Pero el llegar a conocer qué ser vivo emite un sonido determinado es muchas veces un juego de adivinanzas. Un ornitólogo provisto de prismáticos, con el cuello estirado hacia arriba, se puede considerar afortunado si ve más de una silueta revoloteando brevemente a través de un hueco entre las ramas. Los botánicos, abrumados por la uniformidad de los enormes troncos como pilares e incapaces de examinar las flores, se han visto obligados a obtener ramas disparando con un arma de tiro para identificar los árboles que les rodean. Hubo uno que, determinado a elaborar un catálogo lo más completo posible de los árboles de la selva de Borneo, incluso entrenó a un mono para que trepara por los árboles elegidos, arrancara ramitas de flores y las arrojara al suelo.
Unos cuantos años después, alguien trasladó a la selva las técnicas de trepar por cuerdas que originalmente habían sido desarrolladas por los montañeros. Fue entonces cuando, por fin, empezó la exploración directa y sistemática de la bóveda del bosque pluvial.
El método es simple. Primero se pasa un cordel fino por una rama alta, ya sea lanzándolo directamente o uniéndolo a una flecha y disparando ésta. Después, a ese cordel se ata una cuerda de escalada, tan gruesa como un dedo y lo suficientemente resistente como para soportar el peso de unos cuantos hombres. Al estirar del cordel, la cuerda pasa sobre la rama. Una vez esté atada de forma segura, se acoplan dos asideros metálicos que pueden deslizarse hacia arriba, pero no resbalar, pues lo impide un mecanismo de trinquete. Con los pies en estribos de red, y éstos atados a los asideros, se puede avanzar poco a poco por la cuerda, desplazando el peso corporal a un estribo mientras se levanta el otro. Lentamente se trepa hasta una de las ramas altas, se fija otra cuerda a otra rama aún más alta y se trepa de nuevo a ella, hasta que, finalmente, se tiene una única cuerda larga atada a una de las ramas superiores. Ahora ya puede uno adentrarse en la bóveda vegetal.
La llegada a la cima de la bóveda se podría comparar con haber alcanzado el tejado de un torreón después de subir por una escalerilla oscura y agobiante. Súbitamente, la húmeda penumbra se ve reemplazada por el sol y el aire fresco. En tomo a usted se extiende un prado de hojas ilimitado, como un altozano con hoyuelos, semejante a la superficie de una coliflor enormemente ampliada. De vez en cuando sobresale, aislado, un árbol gigante a unos 10 m o más de altura con respecto a la superficie verde. Estos árboles gozan de un clima distinto al de los otros de la selva, ya que a esas alturas el viento circula libremente a través de sus copas. Sacan partido de este viento que propaga tanto su polen como sus semillas. El kapok gigante de Sudamérica produce grandes cantidades de semillas vellosas, las cuales flotan como borras de cardo e invaden la selva a mucha distancia. Su equivalente en el Sudeste asiático y África equipa con alas a sus semillas, de forma que la caída giratoria de éstas es bastante lenta y permite que el viento las atrape y transporte a largas distancias antes de desaparecer en la bóveda.
Sin embargo, el viento también supone inconvenientes. Puede privar a un árbol de uno de sus requisitos vitales, la humedad, al evaporarla de las hojas. Esos árboles que sobresalen han respondido a este problema produciendo hojas estrechas que poseen una superficie foliar mucho menor que la de los otros árboles de la bóveda, e incluso que la de las hojas del propio árbol que brotan a partir de ramas más bajas, ya en la sombra.
Las copas de estos árboles gigantes constituyen el lugar favorito donde nidificar para el ave más feroz de la selva, un águila gigante. Cada bosque posee su propia especie: en el Sudeste asiático, el águila monera; en Sudamérica, la harpía, y en África, el águila coronada. Sus semejanzas son notables. Todas poseen copetes grandes, alas cortas y colas relativamente anchas y largas, forma corporal que les confiere gran movilidad en vuelo. Construyen una plataforma enorme de ramitas, la cual ocupan temporada tras temporada; normalmente, en ella sólo crían un polluelo durante casi un año, que depende de sus padres para obtener alimento. Esas tres clases de águilas cazan feroz y velozmente por la bóveda. La harpía es la de mayor tamaño, persigue a los monos, girando y lanzándose por las ramas cuando éstos huyen despavoridos, hasta que finalmente se precipita sobre uno de ellos y se lo lleva al nido, bien sujeto con sus potentes garras. En el nido, el cadáver permanecerá varios días, durante los cuales la familia de águilas lo desmembrará y, trozo a trozo, se lo irá comiendo.
La propia bóveda, el techo de la selva, es una capa de espesura verde de 6 ó 7 m de profundidad. Cada hoja está inclinada de la forma precisa para captar la máxima cantidad posible de luz. Muchas tienen una inserción especial en la base del pecíolo que las capacita para girar y seguir al Sol en su trayecto diario de este a oeste. Todas las hojas, salvo las de la capa más alta, están muy resguardadas del viento, por lo que el aire a su alrededor es cálido y húmedo. Las condiciones son tan favorables para la vida vegetal que el musgo y las algas crecen con abundancia. Envuelven la corteza de ramas y penden de ramitas. Si crecieran sobre las hojas las privarían de la luz solar necesaria y atascarían los estomas por los cuales respiran. Las hojas se protegen contra este riesgo mediante superficies céreas y lustrosas en las que una raicilla o un filamento tendrían una gran dificultad para arraigar. Además, casi todas las hojas poseen en la punta una especie de canalillo que funciona como un desagüe en miniatura que asegura que, después de una tormenta de agua, ésta no permanezca en la hoja, sino que bañe su superficie y se escurra rápidamente, manteniendo así la hoja bien lavada y seca.
En la selva no hay estaciones bien definidas, por eso los árboles no reciben la señal climática precisa que les advierta que entonces se han de desprender de las hojas, como ocurre en otras latitudes. Esto no significa que todos los árboles pierdan y echen hojas continuamente a lo largo del año. Las distintas especies siguen su propio calendario. Algunas dejan caer sus hojas cada seis meses. Otras lo hacen después de un período que parece arbitrario e ilógico, por ejemplo, cada doce meses y veintiún días. Otras lo hacen a intervalos a lo largo del año, tocándole cada vez a una rama.
Las épocas de floración también varían, incluso de forma más misteriosa. Los ciclos de diez o catorce meses son comunes. De modo excepcional, ciertos árboles sólo florecen una vez cada diez años. Este proceso no se desarrolla completamente al azar, ya que todos los ejemplares de una especie existentes en un área amplia de selva florecen al mismo tiempo, como debe ocurrir si se tiene que llevar a cabo la fertilización cruzada; pero aún no se ha descubierto cuál es el estímulo que desencadena la floración.
Las flores de los árboles de la bóveda vegetal, a diferencia de las de los gigantes, no pueden confiar en el viento para su polinización, pues el aire en tomo a ellas está casi inmóvil. Por consiguiente, deben atraer animales transportistas, cosa que hacen gracias a la posesión de néctar, anunciándoles, mediante pétalos llamativamente coloreados, que éste se halla disponible. Muchas son fertilizadas por insectos —pesados escarabajos, avispas y mariposas de alas potentes y brillantes colores—. Las flores que dependen de pájaros que se alimentan de néctar, colibríes en Sudamérica y nectarínidos en Asia y África, son casi siempre rojas, mientras que las que son pálidas y con olor fétido son normalmente frecuentadas por murciélagos.
Al desarrollarse las semillas surgen problemas de transporte similares. Tales semillas son mayores que los granos de polen, así que los animales que desempeñan la tarea de transporte deben ser de cierto tamaño. Por eso, muchos árboles envuelven las semillas con pulpa suculenta y dulce que atrae a los monos y cálaos, tucanes y murciélagos frugívoros, todos ellos animales del volumen suficiente como para tragarse el fruto con sus semillas sin tan siquiera notarlas. Los frutos de los ficus son consumidos en las mismas ramas. Las frutas de mayor tamaño, aguacates, durios y artocarpos, caen al suelo, donde pueden ser comidas por animales que habitan en él. En todos estos casos, la propia semilla posee una cubierta dura y persistente, de forma que puede recorrer intacta toda la longitud del conducto digestivo de esos animales y salir por el extremo final con los excrementos, y si hay suerte, a cierta distancia de donde fue consumida.
Una rica y variada comunidad habita el mundo verde de la bóveda, lejos del suelo, ramoneando y cazando, robando y alimentándose de carroña, reproduciéndose y muriendo sin abandonarlo nunca. Al haber tantas especies de árboles diferentes que fructifican en épocas distintas, por lo común siempre hay, en un sitio u otro, fruta disponible a lo largo del año, lo que posibilita que los animales se especialicen en alimentarse con fruta y poco más. Se forman cuadrillas errantes de aves y mamíferos que arrebatan esa fruta tan pronto como está dispuesta. Uno de los mejores modos de observar la vida en la bóveda vegetal es localizar un árbol que está a punto de dar frutos, sentarse cerca de él y esperar. Un ficus de Borneo, si sus frutos son maduros y olorosos, se verá rodeado de multitud de animales. Los monos corren por sus ramas oliendo cada fruto para decidir, por su aroma, si ha llegado a su sazón, y si es así, se lo embuten en la boca. El orangután, gran simio de pelaje rojo, es por naturaleza solitario y, normalmente, en un árbol se encuentra nada más que un macho o una hembra con su hijo. No obstante, aparecen familias enteras de monos gibones. En las ramitas más finas e inaccesibles, donde es difícil que los animales pesados se muevan, revolotean y graznan aves frugívoras. Los loros trepan torpemente, agarrando el fruto con las garras de una pata mientras que con la otra se cuelgan del revés; los cálaos y los tucanes recogen los frutos de uno en uno con sus largos picos, los lanzan al aire y se los tragan. El banquete no se interrumpe al finalizar el día, sino que por la noche llegan nuevos comensales. Posiblemente saldrá de su escondrijo el loris, primate primitivo nocturno de pelaje pálido y ojos grandes, y murciélagos gigantes frugívoros aterrizarán en las ramas aleteando y haciendo crujir sus alas coriáceas.
Otros animales se especializan en alimentarse con las amplias e inagotables provisiones de hojas. Sin embargo, la celulosa no es fácil de digerir, y los animales que dependen de ella deben poseer estómagos grandes en los que mantener el alimento mientras esa celulosa se descompone. Como consecuencia, la mayoría de los animales comedores de hojas son bastante voluminosos; entre ellos hay pocas aves, para las cuales el peso se ha de mantener mínimo si quieren mantener su capacidad de volar.
Algunos monos han elegido las hojas como parte principal de su dieta, y han desarrollado compartimientos intestinales grandes y especializados para ocuparse de ellas. Son los aulladores en Sudamérica, los langures (lám. 20) en Asia y los colobos en África. Pero seguro que el comedor de hojas de la bóveda más estrafalario es sudamericano: el perezoso. Vive suspendido cabeza abajo de las ramas y se mueve majestuosamente por ellas, adelantando las patas de una en una. Sus garras se han vuelto garfios, y los miembros que las sostienen se han transformado, de patas flexibles y articuladas, en rígidos soportes colgantes óseos. Su pelo se dispone en forma opuesta a la de los demás animales, es decir, pende de los tobillos a los hombros y del centro del vientre hacia el espinazo; así, la lluvia que cae sobre este animal, como está colgado al revés, se escurre con facilidad. El perezoso tridáctilo tiende a vivir en los árboles más bajos, alimentándose casi exclusivamente de hojas de cecropia, pero el bidáctilo es un auténtico habitante de la bóveda, que se desplaza cansinamente por las ramas altas comiendo, no sólo una gran variedad de hojas, sino también de frutos.
A estas alturas también hay cazadores. Además de las grandes águilas que se lanzan por la bóveda para atacar a los monos u otras aves, hay felinos que habitan en los árboles: en Sudamérica, el margay, y en Asia, la pantera nebulosa. Ambos son trepadores excelentes y capaces de acechar y capturar monos, ardillas y aves. Saltan de rama en rama, apoyados sobre sus patas traseras, apresurándose por los troncos. Sus reflejos son tan rápidos que incluso son capaces, cuando se caen, de evitar estrellarse contra el suelo sujetándose con una sola garra a una rama que se halle en la trayectoria de la caída. Aquí también hay serpientes. No los grandes monstruos, tan comunes en la ficción, que se cuelgan de una rama esperando con optimismo que pase un transeúnte humano para atacarlo, sino criaturas mucho menores, algunas tan delgadas como una ramita, que se alimentan de ranas y polluelos.
Muchos de los habitantes de la bóveda reclaman su propio territorio, ya sea pequeño o grande, entre las ramas, que es defendido por un individuo, familia o incluso grupo contra los demás de su especie. Las manifestaciones visuales no se pueden apreciar muy bien entre la espesura, y los rastros olorosos, tan comúnmente empleados en el suelo, son difíciles de aplicar y mantener entre la maraña de ramas. Las señales sonoras son mucho más fáciles de enviar, además de llegar mucho más lejos, y son los habitantes de la bóveda los que emiten algunos de los sonidos animales más fuertes. Los monos aulladores cantan a coro mañana y tarde, produciendo gemidos espectrales y elevando y bajando el tono continuamente. Los machos y hembras de monos gibones emiten a dúo gritos prolongados y lo hacen tan bien compenetrados que es fácil pensar que se trata de una sola voz. En la selva amazónica, el procnios, un ave de un blanco inmaculado apenas mayor que un tordo, se sitúa en lo alto de los árboles todo el día y produce un sonido similar al del yunque cuando es golpeado con un martillo, y tan penetrante e insistente que puede volver locos a los viajeros humanos.
El andamiaje constituido por las ramas que crecen de los árboles portando sus propias hojas también puede ser utilizado por otras plantas. A menudo, diminutas esporas de helechos y musgos que flotan en el aire se albergan y brotan en las grietas de la corteza. Después de completar su desarrollo y descomponerse, sus restos forman un abono capaz de sustentar plantas mayores, de forma que cuando un árbol va adquiriendo edad, sus anchas ramas se cubren de una capa de enormes helechos, orquídeas y bromeliáceas que obtienen su alimento del mantillo de hojas acumulado en la rama y captan la humedad a través de sus raíces que cuelgan al aire, cargado de aquélla.
Pero también las bromeliáceas soportan su propia y minúscula comunidad de inquilinos. Sus hojas crecen formando una roseta, y sus bases están tan sumamente apretadas que forman un cáliz, el cual retiene el agua. A estas minúsculas charcas acuden ranas brillantemente coloreadas que normalmente no ponen los huevos en las mismas, sino sobre una hoja. Cuando salen los renacuajos, la hembra les permite trepar a su espalda, uno por uno, se dirige a una bromeliácea e inspecciona cuidadosamente la axila, llena de agua, de una de las hojas. Si no hay rastro de vida en ella, se echa hacia atrás hasta que su parte posterior toca el agua, de forma que el renacuajo pueda deslizarse hasta su propio acuario. Hay varias especies de ranas pequeñas que se comportan de esa manera, confiando en que mosquitos y otros insectos pondrán sus huevos en las bromeliáceas y proporcionarán el alimento necesario para el desarrollo del renacuajo. Pero hay otra especie que, de forma singular, aún está más pendiente de sus hijos. La hembra visita a cada uno de sus descendientes una o dos veces por semana y deposita en el agua, en tomo a ellos, un único huevo sin fertilizar. El renacuajo muerde rápidamente la gelatina, accediendo así a la yema para alimentarse de ella. La hembra cuida a su prole de esta forma de seis a ocho semanas, hasta que, al fin, los renacuajos desarrollan las patas y empiezan su vida independiente.
No todas las plantas que viven sobre las ramas de los árboles son meramente epífitas o intrusas, como las bromeliáceas; hay otras más siniestras. A menudo, las semillas del ficus germinan en las ramas, pero sus raíces no cuelgan inocuamente al aire, como las de las bromeliáceas, sino que continúan creciendo hacia abajo, hasta que alcanzan el suelo, lo perforan y empiezan a absorber del mismo más agua y nutrientes de los que podrían encontrar en el aire. En consecuencia, sus hojas dispuestas sobre las ramas en lo alto empiezan a crecer con mayor vigor. Otras raíces crecen a lo largo de la rama, u horizontalmente, y empiezan a envolver el tronco principal de su huésped. Ahora, la copa crece con tanto vigor y frondosidad que empieza a eclipsar al árbol hospedador. Finalmente, quizás un siglo después de que la plántula de ese ficus brotara en la rama del árbol hospedador, éste, que ya no recibe su parte de luz, muere. Su tronco se pudre, pero las raíces del ficus que lo envolvieron son ahora tan gruesas y sólidas que forman un cilindro enrejado y hueco, capaz de aguantarse solo. Así, el ficus estrangulador ha usurpado al hospedador su lugar en la bóveda.
Hay otras plantas menos agresivas, como las lianas, que trepan por los árboles de la bóveda. Empiezan su vida en el suelo como un pequeño arbusto, pero echan numerosos zarcillos con los que buscan a tientas árboles jóvenes. Si dan con uno, se adhieren a él y conforme crece lo hace también la liana, hasta que los dos juntos alcanzan la bóveda. Pero las raíces de la liana persisten en el suelo y, excepto apoyo, no obtiene nada más del árbol.
Así, las lianas, los ficus estranguladores y las raíces colgantes de las bromeliáceas y helechos adornan los árboles de la bóveda, como cuerdas alrededor de un mástil. Si usted ha trepado a esa bóveda por una cuerda de escalador, ésta colgará en el aire confundida con esas «cuerdas naturales». El descenso no es difícil, aunque requiere una cierta destreza para hacer nudos correctamente. Se toma un lazo de cuerda a través y alrededor de un anillo metálico con figura de ocho y se afianza al cinturón. Con los pies en los estribos de red podrá deslizarse hacia abajo, controlando su velocidad con la mano. Cuando haya descendido 10 m aproximadamente, las ramas de la bóveda ya serán pocas y usted se encontrará balanceándose libremente sin nada en tomo, excepto las lianas y raíces y, más alejados, los troncos monumentales y sin ramificar de los árboles de la bóveda, que se erigen lisos y macizos como columnas de una catedral normanda. Puede parecer que en este vacío existente entre el verde techo superior y el suelo haya poco que ver, pero no es así. En este espacio aéreo hay mucho movimiento, ya que los animales se abren paso por él entre el suelo y la bóveda. Algunos emplean cuerdas, igual que usted; las ardillas suben por las lianas. El orangután, que de adulto es tan enorme a veces que encuentra dificultad para trasladarse de rama en rama a otro árbol, a menudo desciende al suelo y trepa por otra liana, alternando sus manos con una facilidad envidiable. Los perezosos que, de modo un tanto sorprendente, siempre defecan en el suelo, por lo común en el mismo sitio, se trasladan con parsimonia hacia abajo para visitar su montón de estiércol.
Muchas aves prefieren trasladarse de una parte a otra del bosque por debajo de la bóveda, en vez de exponerse a las águilas que rondan por encima de ella. Muchas nidifican aquí mismo. Los guacamayos, cálaos y tucanes utilizan cavidades de los árboles; los tragones excavan una cámara en los nidos globulares de las hormigas arborícolas; los vencejos Hemiproche mezclan trocitos de corteza y plumas con saliva, construyen un estrecho alojamiento en una rama horizontal y encajan en él su único huevo tan exactamente y con tan poco espacio sobrante en los bordes como una bellota en su cúpula.
Las aves no son las únicas criaturas que pasan cerca de usted atravesando el aire. Hay otros tipos de animales que, aunque no pueden batir sus alas, y por lo tanto no vuelan de forma activa, son aeronautas muy competentes. Dichos animales planean, y en Borneo son particularmente abundantes. Entre las ardillas que suben por los troncos y ramas, aferrándose con seguridad a la corteza con sus uñas puntiagudas como agujas, hay una especialmente grande y hermosa, de color rojo canela vivo. Lo más probable es que la vea al finalizar la tarde, cuando sale de una oquedad del árbol. Normalmente, a ella seguirá otra, ya que viven en parejas. Durante un minuto o dos giran alrededor del tronco y entonces, de modo súbito e inesperado, salta una de ellas desplegando una gran capa de piel que se extiende desde la muñeca hasta el tobillo, a ambos lados del cuerpo (lám. 21). Su larga y tupida cola ondea detrás, actuando como timón. Probablemente, a esa ardilla le seguirá su pareja, y ambas planearán unos 30 ó 40 m, hasta llegar a otro tronco. Al aproximarse a éste, se dirigen hacia arriba, lenificando así el planeo y preparándose para posarse, con la cabeza hacia arriba, sobre el tronco, ascendiendo por él a toda prisa y agitando sus membranas peludas a su alrededor, como si se tratara de un abrigo de medidas excesivas.
Un pequeño lagarto también se lanza de liana en liana y de rama en rama. Su membrana planeadora no es del todo envolvente, como la de las ardillas voladoras, sino que consta de un mero faldón cutáneo que cuando se despliega permanece rígido gracias a unas prolongaciones óseas de las costillas de ambos lados. Estos pequeños animales son sumamente celosos de su territorio entre las ramas. Cuando penetra un intruso en ese territorio, el propietario se lanza de inmediato al aire para aterrizar bastante cerca del rival. Entonces empieza un furioso ceremonial agresivo, desplegando a modo de látigo una membrana triangular situada bajo su barbilla hasta que finalmente el intruso se acobarda, echa a correr hacia el extremo inferior de la rama y se va planeando.
Algunas ranas también se han aficionado a planear. Utilizan las membranas existentes entre los dedos de las manos y de los pies, las cuales son parte del equipo común de natación de una rana. La rana voladora posee unos dedos muy alargados y, cuando los extiende, cada mano y pie se convierte en un minúsculo paracaídas, de forma que cuando la rana salta, puede planear sobre distancias considerables de un árbol a otro.
Quizás uno de los planeadores más extraordinarios, cuya propiedad de volar fue cierto tiempo considerada como producto de la imaginación de exploradores sobreexcitados, es la culebra voladora. Es una criatura pequeña y delgada, excepcionalmente hermosa, con escamas azul verdoso veteadas de dorado y rojo. Normalmente no da señas de su destreza para volar, sino que es una hábil trepadora por los árboles, pues asciende por troncos verticales a gran velocidad; para ello se aferra a la superficie de la corteza con el borde de las anchas escamas transversales dispuestas en el vientre y presiona y se enrosca lateralmente por las plantas trepadoras o cualquier otra rugosidad de esa corteza. Una vez en lo alto del árbol, se traslada a otro adquiriendo velocidad por una rama y lanzándose al aire. Al comenzar el vuelo aplana su cuerpo de modo que, en vez de cilíndrico, ahora será ancho y acintado, y lo hace ondear formando eses; de esta manera atrapa más aire y puede planear para llegar mucho más lejos que sí, simplemente, se dejara caer. Incluso parece ser capaz, serpenteando, de ladearse y cambiar su curso haciendo que, al menos hasta cierto punto, pueda determinar dónde posarse.
Si usted continúa deslizándose por la cuerda topará de nuevo con una capa de hojas. No es tan gruesa o frondosa como la cubierta y está formada por un sotobosque, unos cuantos árboles bajos, entre ellos las palmeras, que están especialmente adaptadas a la luz oscura de la selva, y los arbolillos desgarbados que brotaron de semillas desprendidas de los árboles de la bóveda. Pasados esos arbolillos, usted se encontrará nuevamente en el suelo. Al pisarlo, lo notará firme e inflexible bajo sus pies, pues aunque está cubierto de hojas muertas y otros desechos de vegetación putrefacta que ha caído de arriba, esta capa es sorprendentemente delgada. Hace mucho calor y el aire estancado se halla cargado de humedad. Estas condiciones propician los procesos de descomposición. Las bacterias y los hongos trabajan sin cesar. Estos últimos proliferan y extienden sus filamentos a través de los restos de hojas erigiendo sus cuerpos fructíferos en forma de paraguas o globos, plataformas o espigas con bordes afiligranados (lám. 22). El ritmo de descomposición es extraordinariamente rápido. En los fríos bosques del norte, una acícula puede tardar siete años en pudrirse; en el bosque europeo, una hoja de roble desaparece al cabo de un año; pero una hoja de árbol selvático se ha descompuesto al cabo de seis semanas de haber caído al suelo.
No obstante, los nutrientes y minerales liberados de esta forma no permanecen mucho tiempo en ese suelo. La lluvia diaria los arrastraría pronto hasta los arroyos y ríos, por lo que si los árboles no quieren perder esas sustancias preciosas, deben capturarlas inmediatamente. Y esto es lo que hacen, valiéndose para ello de una gruesa alfombra de raicillas que desarrollan cercanas a la superficie del suelo. Tal sistema de raíces superficiales proporciona poca estabilidad a los árboles gigantes. Muchos de ellos tienen un soporte adicional, consistente en un anillo de enormes contrafuertes a modo de tablones que surgen a los lados del tronco, miden 4 o 5 m por encima del suelo y se extienden por éste a esa misma distancia a partir del tronco.
El suelo constituye un mundo mortecino y oscuro. Menos del 5% de la luz de la bóveda se filtra hasta abajo. Esto, junto con la escasez de nutrientes, hace que sea virtualmente imposible el crecimiento abundante de plantas pequeñas. Por eso, nunca encontrará un gran manto de color que pueda rivalizar con las campanillas de una arboleda inglesa en primavera. Alguna vez observará ante usted una mancha de color, pero cuando llegue a ella verá que todas las flores están muertas. Son las que han caído de lo alto de las ramas de la bóveda. A pesar de todo, en el suelo puede haber algunas flores vivas. Para cualquier persona acostumbrada a los bosques de las zonas templadas resulta inesperado ver grupos de flores que surgen a pocos metros del suelo, directamente del tronco de ciertos árboles. Las ventajas de producir así esas flores pueden estar relacionadas indirectamente con la escasa fertilidad del suelo. Si una semilla ha de crecer aquí de forma apropiada, sus progenitores deberán haberla provisto de alimento, pues hay poco disponible en el suelo. En consecuencia, muchos árboles producen semillas cargadas de nutrientes que sustentan la plántula en sus primeras etapas de crecimiento. Estas semillas grandes se sostienen mejor en el tronco que en las delgadas ramas de la bóveda. Además, son más fácilmente descubiertas por animales polinizadores. Muchas de ellas abastecen a murciélagos y son de color pálido, para localizarlas con mayor facilidad por la noche. El árbol Gouropita guianensis aún da más ventajas a sus visitantes. Desarrolla una espiga especial sobre las flores, en la cual el murciélago puede colgarse para sorber el néctar.
Existen una o dos flores que crecen en el propio suelo de la selva. No obstante, las plantas a las que pertenecen no captan su sustento a partir del suelo, sino que lo absorben de los árboles, es decir, son plantas parásitas. Una de ellas, la rafflesia, produce la flor más grande del mundo. La planta en sí existe gran parte de su vida como una malla de filamentos que crece enteramente entre los tejidos de la raíz de una enredadera. Sólo se hace visible cuando empiezan a desarrollarse unas protuberancias a lo largo de la raíz subterránea, y finalmente irrumpen en el suelo, como una línea de hortalizas. Hay varias especies en el Sudeste asiático, pero la campeona es una que crece en Sumatra. La flor mide un metro de diámetro y descansa directamente sobre el suelo, monstruosa y sin hojas. Sus pétalos pardorrojizos, gruesos, coriáceos y cubiertos de verrugas, rodean una ancha copa cuya superficie está cubierta de espigas grandes y erizadas, de la que emana un poderoso hedor a putrefacción, repugnante para el olfato humano, que atrae a enjambres de moscas, al igual que lo haría la carne en descomposición. Son esas moscas las responsables de la polinización. Las semillas, mientras se desarrollan, son pequeñas y están cubiertas por una capa dura. Nadie sabe con certeza cómo son transportadas hasta invadir otra enredadera, pero es probable que lo hagan en las patas de animales grandes que vagabundean por la jungla y que lesionan el tallo tendido de una enredadera, haciendo con ello posible la entrada de la rafflesia, que así germina.
No existen demasiados animales en el suelo de cualquier selva, debido a la escasez de hojas con las que alimentarse. En Sumatra hay unos pocos elefantes pequeños que habitan en la selva, y aún menos rinocerontes. Su dieta se basa en las escasas hojas del soto- bosque, reforzada por la rica y frondosa vegetación cercana a las orillas de los ríos, donde hay mucha más luz. En África, el okapi, un tipo primitivo de jirafa, y, en Sudamérica, el tapir, se alimentan de forma similar, pero todos estos animales son pocos en número y están muy desperdigados. No hay ningún sitio en la selva en el cual encontrar grandes grupos de comedores de hojas, como existen en casi todos los demás terrenos del mundo. Ninguna manada de antílopes saldrá de estampida lejos de usted, ningún grupo de conejos le mirarán sobrecogidos por el pánico y huirán hacia sus madrigueras. Los animales de la selva que pacen están arriba, entre las hojas vivas de la bóveda. Ningún animal grande puede vivir alimentándose de las hojas muertas del suelo de la selva.
No obstante, hay multitud de pequeños animales que sí pueden hacerlo. Escarabajos de muchas clases diferentes, tanto en su forma larvaria como en la adulta, se nutren de ramitas en descomposición y madera putrefacta. Pero los más numerosos y abundantes son las termitas, que trabajan incesantemente en los desechos de las hojas y los trasladan, partícula a partícula, a su termitero. La mayor parte del tiempo trabajan de forma invisible dentro de la madera de árboles caídos o bajo la capa superficial de hojas, pero ocasionalmente se ve una columna de termitas, con un frente de veinte o treinta, que siguen una senda formada y alisada por el golpe minúsculo de patas finas como cabellos repetido millones de veces. Marchan formando una cinta continua durante cientos de metros hasta que, finalmente, desaparecen en un agujero del suelo o en una hendidura del tronco de un árbol que lleva a su nido oculto.
La celulosa, materia de la que están formadas las paredes celulares vegetales, es muy difícil de digerir. El tejido vegetal muerto, que ha perdido ya su suculento contenido y la savia, consiste en poco más que esa celulosa, la cual es muy poco aprovechable por la mayoría de los seres vivos. Ciertas termitas digieren la celulosa porque mantienen colonias de organismos microscópicos, del grupo de los flagelados, en la parte posterior de su intestino. Esos flagelados tienen la facultad de descomponer la celulosa y obtener azúcar de ella. Las termitas no sólo absorben este subproducto de los procesos vitales de los flagelados, sino que también digieren un número considerable de los propios microorganismos, y por lo tanto obtienen además proteínas. Las jóvenes termitas pertenecientes a dicha especie, tan pronto como salen del huevo, obtienen alimento de estos protozoos valiosos chupando la parte trasera de los adultos. Pero, además, muchas termitas utilizan un hongo para que las ayude en la tarea de digerir celulosa. Cuando las obreras vuelven a su termitero, llevan diminutas cargas de fragmentos de hojas a unas cámaras especiales y allí las mastican, convirtiéndolas de este modo en un compuesto esponjoso sobre el cual crece el hongo formando un tejido de filamentos entrelazados. El hongo absorbe nutrientes de dicho compuesto, quedando después un material disgregado de color de miel, y es de esto, no del hongo en sí, de lo que las termitas se alimentan. Las hembras jóvenes sexualmente activas, cuando salen volando a fundar una nueva colonia, se llevan consigo esporas de este hongo como parte indispensable de su dote.
Como las termitas son unas de las pocas criaturas capaces de convertir los materiales vegetales en descomposición en materia viva, constituyen un eslabón crucial en el flujo de nutrientes de un organismo a otro. Muchos animales se alimentan de ellas. Ciertos tipos de hormigas basan su existencia casi exclusivamente en invadir termiteros y extraer larvas y obreras para nutrirse. Las aves y ranas se sitúan al lado de las columnas andantes y van devorando de uno en uno a los componentes de ellas mientras los restantes siguen avanzando tenazmente hacia delante. Los pangolines, en Asia y África, y el tamandúa, en Sudamérica, de hecho casi sólo viven de las termitas. Poseen patas delanteras bien musculadas con las que excavar en los termiteros, y hocicos largos con lenguas como látigos que introducen rápidamente en las galerías para extraer los insectos a centenares.
El suelo de la selva, además de hojas muertas, proporciona otros productos de origen vegetal. Los frutos secos o carnosos, caídos de arriba, son recogidos con facilidad, y tubérculos y raíces se pueden obtener excavando. Incluso hay algunas yemas y hojas procedentes de los arbustos del sotobosque. En la selva de cada continente hay la suficiente materia de este tipo como para alimentar al menos una especie de mamífero: en Asia, el ciervo ratón; en África, el antílope enano, y en Sudamérica, el agutí. Estos tres animales pertenecen a familias muy distintas. El ciervo ratón está emparentado con cerdos y rumiantes primitivos, el antílope enano con el antílope verdadero, aunque es mucho menor, y el agutí es un roedor. Los tres son muy semejantes, del tamaño de una liebre y tienen patas delgadas de aspecto frágil que acaban en puntiagudas uñas o pezuñas, de forma que estos animales parecen correr de puntillas. También tienen costumbres y temperamentos muy similares. Son extremadamente nerviosos; cuando se asustan, quedan completamente paralizados y luego se lanzan a correr de modo alocado en zigzag por el suelo de la selva. El ciervo ratón y el agutí incluso emplean el mismo método para comunicarse. Todos se alimentan con hojas y yemas, frutos carnosos o secos y hongos.
Hay muchas aves que también encuentran en el suelo lo suficiente para mantenerse, abandonándolo rara vez, y sólo revolotean hacia las ramas cuando se encuentran en peligro (lám. 23). Una de ellas es el gallo bankiva, antecesor de nuestro gallo doméstico y que todavía es común en Malasia; cada madrugada profiere una estridente y ligeramente ahogada versión del familiar canto, el cual, de modo inesperado, suena incongruente en la selva tropical. Una o dos de dichas aves del suelo se han vuelto tan grandes que a duras penas pueden volar. El argo gigante del Sudeste asiático es una de las más espectaculares. La hembra es bastante semejante a un pavo, en forma y tamaño, pero el macho es muy distinto. Este desarrolla una cola enorme, más o menos de un metro de longitud, e inmensas plumas alares, cada una de ellas decorada con una línea de manchas grandes que se parecen extraordinariamente a ojos. Son éstos la causa de que tal ave reciba el nombre de argo, el monstruo de muchos ojos de la mitología griega. El macho despeja una parcela del bosque de 6 m de diámetro, aproximadamente, y la mantiene limpia de hojas y ramitas caídas. Incluso llega a picar alrededor de la base de una plántula de árbol para matarla si no la puede desarraigar. Llama a la hembra a su parcela mediante gritos altos que resuenan diariamente a través de la selva. Cuando llega una, el macho la conduce a su feudo y empieza a bailar delante de ella, excitándose cada vez más. Súbitamente eriza su enorme cola y abre las alas, de forma que se transforma en una enorme pantalla de plumas, con líneas y más líneas tachonadas de ojos disimulados y brillantes.
Varias aves del paraíso de Nueva Guinea también mantienen feudos de baile en el suelo y cortejan de la misma forma. El ave del paraíso de Lewe danza en posición erguida, extendiendo un faldón de plumas de color negro aterciopelado y agitando las seis gallardas plumas situadas en su cabeza. Esta soberbia ave actúa en una rama baja, y sobre su pecho relampaguea en la luz mortecina un enorme escudo triangular de plumas verdes iridiscentes. El mejor bailarín de Sudamérica es el gallito de roca. En vez de actuar solo y en escenarios aislados, lo hace en grupos de una docena, más o menos. El macho es de un precioso color naranja, con plumas alares negras y una cresta plumosa que se prolonga por la frente y casi le cubre el pico. En la época reproductora se reúnen en un punto del bosque y cada macho reclama para sí una pequeña parcela del suelo. La mayoría de las veces los machos se sitúan en las ramas de los arbolillos, o en lianas, junto a su parcela, y cuando la hembra, de color gris parduzco, aparece, saltan graznando a sus respectivas parcelas y empiezan a pavonearse. Se agachan y doblan la cabeza hacia un lado de manera que la cresta queda horizontal. Botan arriba y abajo y chascan ruidosamente los picos. A veces se quedan inmóviles, pero tensos. Finalmente, la hembra se dirige revoloteando a una de las parcelas y mordisquea las plumas filamentosas del obispillo del dueño. Éste da un brinco repentino y la monta en la misma parcela. El apareamiento dura solamente unos segundos. Después, la hembra se adentra volando en el bosque, donde sin ayuda de nadie pondrá los huevos y criará los polluelos, irrelevante con sus plumas marrones, mientras el macho, brillante como el fuego, continúa dando saltos y agitándose en el suelo.
El habitante más extendido y omnívoro del suelo selvático es, por supuesto, el hombre. En un principio evolucionó en las sabanas abiertas, pero es muy probable que invadiera la selva en un estadio muy temprano de su historia. Sin lugar a dudas, al principio era cazador errante, como actualmente lo son aún los pigmeos del Zaire, algunos de los orangasli de Malasia y los indios amazónicos. Estos individuos son de estatura muy baja. De hecho, los mbuti del Zaire son los seres humanos más pequeños; los hombres tienen una estatura media inferior a 1,5 m y la de las mujeres aún es menor. Es posible que la pobreza relativa de su dieta alimentaria tenga algo que ver con ello, pero también es innegable que su corta talla les beneficia mucho para vivir en la selva, pues les permite moverse con rapidez y silenciosamente por la espesura. Sus cuerpos son delgados y desprovistos de pelo y sudan muy poco, ya que este método de refrigerar el cuerpo, aunque es eficaz en otras partes del mundo, no funciona bien en la selva, donde el aire está tan cargado de humedad, que la de la piel se evapora muy lentamente. Los viajeros procedentes de zonas más frías saben esto muy bien. Mientras ellos sudan a chorro, empapando la ropa, pero sin reducir su temperatura corporal, sus guías nativos permanecen con la piel seca y fría.
Estos pueblos nómadas entienden la selva muy bien y detalladamente. Saben mejor que cualquier otra criatura cómo extraer comida de cada zona de ella. Recogen tubérculos y frutos secos del suelo. Cortan y abren árboles caídos para coger larvas comestibles de escarabajos, trepan por los árboles vivos para arrancar fruta, roban paneles cargados de miel de nidos de abejas salvajes y cortan determinadas lianas que, por unos instantes, chorrearán agua como un grifo, la cual satisfará su sed. Son cazadores bravíos y diestros. Los mbuti cazan con redes antílopes enanos y okapis, y realizan largas y peligrosas cacerías de elefantes. Todos saben cómo imitar los gritos de aves y mamíferos habitantes del suelo, y los atraen hasta ponerlos a tiro de sus lanzas y flechas. Como la gran mayoría de los animales viven en la bóveda, han tenido que idear armas de alcance considerable. Los indios sudamericanos utilizan cerbatanas, consistentes en una sección interior de bambú delgado o un junco largo colocado dentro de una vaina de madera, la cual confiere a esa sección protección y rigidez. Las saetas tienen una punta venenosa, y el otro extremo se halla rodeado de fibras de semillas esponjosas de modo que encaja exactamente en el canuto; mediante un vigoroso soplido de la boca del nativo, salen disparadas con tanta fuerza que fácilmente alcanzan un blanco situado a 30 m por encima de sus cabezas. Su veneno es tan poderoso que el animal al que hayan acertado bien se desplomará al cabo de un minuto aproximadamente; además, tanto el lanzamiento de la flecha como su recorrido son tan imperceptibles, que incluso cuando un ave de un grupo es alcanzada y cae, las que están junto a ella no se inquietan, lo que permite al cazador apuntar a otra.
Los nómadas, como los demás pueblos de todo el mundo, no viven únicamente del alimento, y la selva les proporciona muchas otras cosas. Las ranas asadas exudan un veneno útil para las saetas de la cerbatana; con las fibras de las enredaderas construyen redes; la resina que rezuma de ciertos árboles es un excelente combustible para teas o antorchas; con hojas de palmera se hacen cubiertas impermeables para las cabañas. Cuando esos nómadas celebran fiestas y rituales, adornan su cuerpo con pintura obtenida de semillas machacadas; con plumas de loro y pieles de colibrí componen esplendorosos ornamentos para la cabeza.
Sin embargo, la vida nómada es dura, pues la búsqueda de alimento es ardua y requiere mucho tiempo. Muchos habitantes de la selva prefieren hacer claros en el bosque con sus machetes y convertirlos en huertos. Originariamente empleaban hachas armadas con hojas de piedras pequeñas, laboriosamente recortadas y pulidas. Incluso con hojas metálicas, la tarea de talar árboles es larga y dura. Después de talar un trozo de selva y quemar el follaje y ramas, plantan mandioca o maíz, taro o arroz entre los troncos abatidos. Pero la pobreza del suelo es tanta que al cabo de tres o cuatro temporadas ya no producirá cosechas que valgan la pena, y la tribu tendrá que trasladarse y despejar otra parcela.
Llega un día en que los árboles de la selva caen, ya porque los tala el hombre ya porque acaba su vida de modo natural. Muchos persisten durante varios siglos, pero, finalmente, la savia ya no asciende con tanta fuerza por los troncos gigantes. Las ramas viejas, atacadas por musgos y hongos, acribilladas por insectos excavadores de galerías, ya no pueden soportar el peso de sus hojas y el de las plantas epífitas. Si cae una rama grande, el árbol se desequilibra, y entonces fácilmente le llega su final con una tormenta. La lluvia torrencial añade varias toneladas al peso de la copa desmochada por un lado. Lentamente, el inmenso árbol se va inclinando hacia abajo, arrastrando las lianas que lo unen a sus vecinos más próximos. Algunas se rompen con un ruido intenso; otras arrastran consigo las ramas circundantes. Al derrumbarse la copa hacia un lado con velocidad progresiva, rompe violentamente la bóveda en medio de un prolongado fragor. Cuando las primeras ramas golpean el suelo suenan una sucesión de estallidos, como disparos de rifle, a los que sigue unos segundos después el temblor de tierra provocado por dos estruendosos impactos debidos al choque del tronco sobre el suelo y al rebote. Luego se hace el silencio, roto solamente por el suave siseo de las hojas desprendidas de las ramas por la corriente de aire, que van cayendo poco a poco sobre los restos del gigante caído.
La muerte y la caída de un árbol viejo, que ha destruido los hogares de aves y serpientes, monos y ranas, también ha traído consigo la promesa de vida a pequeños arbolillos que hasta ahora permanecían a la sombra de aquél. Muchos han persistido midiendo sólo unos 30 cm durante aproximadamente diez años, en espera de este momento. Para ellos, ahora comienza una carrera. El premio y el destino final es el vacío que ha quedado en la bóveda por la caída del árbol, a través del cual brilla ahora el Sol. La intensa luz, a la que no están acostumbrados y que es la primera que reciben en su vida, es lo que desencadena su crecimiento. Rápidamente echan hojas y ramas que crecen hacia arriba; su lugar es ocupado por otros. Las semillas que permanecían inactivas en el suelo brotan inmediatamente. Los bananeros y jengibres, las heliconias y cecropias, todas las plantas que habitan al sol en las orillas de ríos o en claros, se llenan de vida y echan anchas hojas para captar los rayos solares, florecer y fructificar; pero al cabo de unos años, los arbolillos estarán otra vez sobre ellos. Cuando crecen, siempre hay uno o dos que prevalecen sobre los demás, bien por su vigor natural, bien por haber empezado a crecer en condiciones más favorables. Al expandir sus ramas, eclipsan a los competidores, que privados de los rayos solares se vuelven más débiles, se retiran de la carrera y mueren. Al cabo de varias décadas, sólo uno o dos logran alcanzar su altura completa y pueden florecer. Una vez más la bóveda de la selva se ha cerrado, restaurándose así la estabilidad de la vida que se desarrolla a su sombra.

Lámina 20. Langures de Malasia

Lámina 21. Ardilla voladora

Lámina 22. Hongos creciendo sobre una hoja muerta, en el suelo de la selva

Lámina 23. Ave del paraíso de la especie Lophorina superba
Capítulo V
Mares de hierba
Si usted se dirige a través de los bosques —tanto los de la selva tropical como los de los climas templados— hacia una zona más seca, dejando atrás las disponibilidades permanentes de agua, los árboles empezarán a escasear y disminuirá su altura. Los troncos voluminosos, las ramas y las hojas requieren un mínimo de agua, por debajo del cual ya no se mantienen. Por eso, si las precipitaciones de lluvia son pocas, o si el suelo es tan arenoso y está tan drenado que incluso a cierta profundidad carece de humedad, los árboles no crecerán, el bosque llegará a su fin y usted se adentrará en amplias llanuras cubiertas de hierba.
El nombre de hierba abarca gran número de plantas. Las más abundantes pertenecen a la familia de las gramíneas, que es una de las más numerosas del reino vegetal: en todo el mundo comprende unas 10.000 especies diferentes (lám. 24). No son plantas primitivas, como cabría pensar por el carácter simple de sus hojas, sino que son vegetales altamente evolucionados. A menudo, sus flores no se reconocen como tales. Las gramíneas crecen en zonas despejadas y sin árboles, donde casi siempre corre la brisa, y confían en el viento para que distribuya su polen. Como no tienen necesidad de atraer animales polinizadores, tampoco sus flores han de ser bien visibles o de brillantes colores. Al contrario, son pequeñas y poco llamativas, tienen diminutas escamas en vez de pétalos y crecen en espigas, en elevados tallos especiales que las levantan y hacen accesibles al viento.
La condición que requieren es buena luz. No pueden crecer en la intensa sombra del bosque, pero toleran otros muchos inconvenientes que estropearían o matarían a otros tipos de plantas. Soportan no sólo que las precipitaciones sean bajas, sino también el sol abrasador. Sobreviven al fuego, pero incluso aunque las llamas abrasen las hojas, el rizoma, situado cerca de la superficie del suelo, rara vez se ve perjudicado. Hasta toleran el ser mutiladas por los dientes de los animales que pacen, o por una segadora.
Esta notable resistencia procede de la particular forma en que crecen. Las hojas de la mayoría de las otras plantas salen a partir de yemas que brotan en el tallo, forman una red ramificada de nervios para transportar la savia y se expanden rápidamente, adoptando su forma definitiva. Entonces se detiene su crecimiento. Si resultan lesionadas, lacran los nervios rotos para evitar la fuga de savia, pero ya no pueden reparar más daños en ellas. La hoja de una gramínea es diferente. Los nervios de esa hoja no forman una red, sino una fila de líneas rectas y sin ramificar que la recorren longitudinalmente. La zona de crecimiento se localiza en la base de la hoja y permanece activa a lo largo de toda la vida de la planta. Si la sección superior de aquélla se lesiona o corta, crece por su base para recuperar la longitud original. Además, la propia planta no sólo se propaga por medio de semillas, sino que dispone de tallos horizontales a lo largo de la superficie del suelo, y en cada nudo de ellos pueden brotar hojas y raíces.
Las raíces de las plantas gramíneas son fibrosas y crecen con tanta profusión que forman una maraña extendida hasta varios centímetros bajo la superficie. Estos tepes sujetan la tierra incluso durante sequías prolongadas, evitando que el viento se la lleve. Cuando al final llueve, al cabo de uno o dos días ya empiezan a brotar hojas verdes.
Estas plantas tan eficientes y persistentes evolucionaron hace relativamente poco. No existían cuando los dinosaurios vivían, así que éstos tuvieron que sustentarse a base de alimentos menos exquisitos, tales como helechos, cicadas y coníferas. Cuando nuevos tipos de árboles en los bosques empezaron a dar las primeras flores y los lirios florecían en los lagos, las secas llanuras situadas lejos de los bosques todavía permanecían desnudas. Sólo hace unos 25 millones de años, cuando los mamíferos comenzaron su expansión, las gramíneas empezaron a colonizar las llanuras.
Hoy día, los herbazales de gramíneas ocupan una cuarta parte de la superficie continental. Según la región, reciben nombres diferentes: la pampa y el campo, en la parte meridional de Sudamérica; la estepa, en Asia central, el veld, en Sudáfrica, y la sabana, al Este del continente africano. Estas son áreas de gran fertilidad. Las gramíneas viven pocos años antes de ser sustituidas por otras nuevas. Las hojas muertas componen un manto de materia vegetal en descomposición que aligera y enriquece el suelo inferior, disgregándolo y aireándolo. Entre las gramíneas, y hasta cierto punto a su sombra y bajo su protección, crecen muchas otras plantas pequeñas con flores, leguminosas que fijan nitrógeno en nódulos de sus raíces, margaritas y dientes de león con inflorescencias constituidas por multitud de diminutas florecillas, y plantas de otras familias que almacenan alimento en bulbos y raíces hinchadas. Las gramíneas, eternas brotadoras, supervivientes de la sequía y de las inundaciones, del pastoreo y de los incendios, son exuberantes y jugosas en las regiones más húmedas, secas y correosas —aunque comestibles— en las más áridas, y constituyen un banquete fácilmente accesible para multitud de animales. De hecho, una hectárea de herbazal es capaz de sustentar un peso mayor de materia viviente que cualquier otro tipo de suelo.
La selva en miniatura creada por raíces enmarañadas, tallos enredados y grupos de hojas en crecimiento, contiene su propia comunidad de habitantes diminutos. Los saltamontes mastican las hojas vivas; los pulgones y chinches perforan con sus estructuras bucales en forma de aguja los nervios de las hojas y chupan la savia; los escarabajos ronzan las hojas muertas. En las regiones templadas, las lombrices salen retorciéndose de sus escondrijos, recogen hojas muertas y las transportan para digerirlas bajo el suelo. Y en los herbazales tropicales trabajan las termitas.
El blando y fino tegumento de una termita no retiene la humedad en forma eficaz. En el aire húmedo de la selva esto no constituía ningún problema, así que las nutridas columnas de obreras podían recorrer largos trayectos sobre el suelo; pero este comportamiento sería casi letal en las llanuras despejadas, pues los rayos solares desecarían sus cuerpos minúsculos y morirían. Una o dos especies de termitas se las ingenian para viajar desprotegidas sobre el suelo en el frío de la noche, pero la mayoría de las que moran en herbazales se trasladan bajo tierra, abriendo túneles por debajo de la superficie del suelo, o cubriendo las vías de paso con techumbres de barro. Cuando estas especies intentan demoler un pequeño arbusto, primero lo encierran en una envoltura de gruesas paredes de barro y entonces trabajan infatigablemente en la húmeda oscuridad para destruirlo.
La exigencia de conservar la humedad también dicta que la colonia de termitas deba construir un nido para ellas mismas. Ciertas especies construyen sus cámaras y galerías sobre el suelo. Muchas elaboran enormes fortines de barro. Cada obrera fabrica sus propios “ladrillos”, para lo cual mastica tierra, la mezcla con un cemento líquido procedente de una glándula especial situada sobre sus mandíbulas y forma una pequeña pelotilla, la cual coloca en la posición adecuada, con un movimiento agitado de la cabeza, sobre la pared en construcción. Millones de termitas colaboran para edificar estas enormes viviendas, que llegan a medir hasta 3 o 4 m de diámetro. Algunas tienen una especie de alargados minaretes de 7 m de altura. Hay túneles profundos que descienden, atravesando la base del termitero, hasta llegar a la tierra húmeda, a la cual acuden las obreras para coger agua y mojar con ella las paredes internas de las galerías, evitando así la disminución de la humedad de su microclima, que podría ser mortal para las termitas.
Las hormigas también habitan los herbazales. A primera vista, pueden parecer termitas, pero se trata de dos insectos muy diferentes. Mientras que éstas últimas pertenecen al mismo grupo que las cucarachas, las hormigas están emparentadas con las avispas, como se puede ver por su delgada cintura, similar a la de éstas, de la que carecen las termitas. Las hormigas recolectoras se arremolinan en los tepes, recogiendo infatigablemente semillas y acarreándolas a sus graneros subterráneos. En éstos, obreras pertenecientes a una casta especial, poseedora de enormes mandíbulas, abren los granos para que otros miembros de la colonia peor dotados puedan comerlos. Otra especie, la hormiga cortadora de hojas, ataca a las plantas vivas, utilizando sus mandíbulas a modo de tijeras para cortar las hojas en trozos más fáciles de transportar.
Las hormigas no pueden digerir la celulosa mejor que las termitas. También necesitan recurrir a la ayuda de hongos. Estos no pertenecen a la misma especie que los cultivados por las termitas, y las hormigas se los comen directamente. Los hormigueros de las hormigas cortadoras de hojas no son tan visibles como los grandes montículos termiteros, ya que los construyen bajo tierra, pero aún son mayores. Las galerías de estos hormigueros subterráneos llegan a tener 6 m de profundidad, se extienden por áreas de hasta 200 m2 y proporcionan hogar a siete millones de insectos.
Otros tipos de hormigas sacan partido de los nutrientes de la hierba usando como intermediarios, en vez de hongos, pulgones. Estos insectos sólo digieren una pequeña parte de la savia que aspiran. El resto lo excretan en forma de un líquido almibarado. A menudo, en los jardines es posible localizar una película pegajosa sobre el suelo formada por ese líquido debajo de una planta infestada por pulgones. Ciertas hormigas encuentran en el líquido azucarado un alimento excelente y reúnen en “rebaños” a dichos pulgones para obtenerla. Las hormigas estimulan a los pulgones para que produzcan más líquido de lo normal golpeándolos repetidamente con sus antenas. Pero también los protegen, expulsando a cualquier otro insecto que invada el área de pasto de aquéllos mediante chorros de ácido fórmico. Algunas construyen protecciones especiales, a base de pergamino o tierra, alrededor de un tallo o raíz particularmente productivos en los que los pulgones están paciendo; de ese modo privan a éstos de terreno de pasto libre, como ocurre con los animales de una granja rodeados por una cerca. Al final del verano, cuando los pulgones mueren, las hormigas granjeras trasladan los huevos de aquéllos a su propio hormiguero para mantenerlos seguros. En la primavera siguiente, cuando los jóvenes pulgones salgan del huevo, las hormigas los trasladarán al exterior y los pondrán a pacer en áreas de pasto fresco.
Todos estos insectos, pulgones y hormigas, termitas y saltamontes, chinches y escarabajos, constituyen un alimento potencial para otros seres vivos de mayor tamaño. En los herbazales sudamericanos habita uno de los mamíferos vivientes de apariencia más inverosímil, un animal que, en extravagancia, iguala a los diseños heráldicos más raros. Tiene el tamaño de un perro grande. Su cabeza posee una prolongación anterior larga y curvada, con los ojos y las diminutas orejas situados en su base, y las ventanas nasales y la estrecha boca en su extremo. Su cuerpo se halla cubierto de pelo erizado y su gigante cola, que mide la mitad de la longitud del animal, está tan extravagantemente empenachada por su superficie superior e inferior que flota detrás de él como una bandera.
Se trata del oso hormiguero gigante (lám. 25). Su vista es muy mala, su oído apenas es mejor, pero su sentido del olfato es excelente, pues está capacitado para localizar termitas por el olor de la saliva seca de éstas mezclada en los muros de los montículos que construyen. Una vez descubierto el termitero, el oso hormiguero amplía la entrada de uno de los túneles principales con la zarpa larga y curvada de una de sus patas delanteras e introduce el hocico. Del extremo de éste sale una larga lengua de aspecto coriáceo que se introduce a gran velocidad en las galerías del termitero, a veces hasta 160 veces por minuto. Cada vez que la saca de su boca, lleva una capa de saliva fresca, y cada vez que la retira de la galería, está cubierta por gran cantidad de termitas, que son conducidas a lo largo del túnel de su boca desdentada y tragadas enteras. Su estómago es muy musculado y contiene pequeñas cantidades de gravilla y arena, que revolviéndolas con los insectos ayudan a machacarlos y finalmente los digiere. De esta forma, un único ejemplar de oso hormiguero gigante puede consumir en un solo día unas 30.000 termitas.
Los armadillos, unos animales de alimentación menos especializada, también toman su parte de hormigas y termitas. Como su nombre sugiere, los armadillos están armados. Poseen placas óseas cubiertas por un escudo córneo y flexible sobre los hombros y sobre las caderas, y un número variable de bandas alrededor de la cintura que conectan ambos escudos. De todos los de su especie, el más voraz para las termitas es el armadillo gigante. Su tamaño es comparable al del oso hormiguero gigante, pero la forma en que obtiene el alimento es mucho más sanguinaria. En vez de introducir su sensible y fina nariz en una galería de salida, ese armadillo excava un túnel enorme, haciendo presión con su dorso armado contra el techo de la galería y apartando la tierra con sus patas delanteras, hasta que, finalmente, alcanza el centro de la colonia de termitas, sin tener en cuenta, al parecer, las picaduras de las enfadadas termitas soldado.
Los congéneres menores del armadillo, el de siete bandas, el peludo y el de cola desnuda, tienen una dieta alimentaria más amplia, pues se nutren no sólo de hormigas y termitas sino también de polluelos de nido, saltamontes e incluso frutos y raíces. El armadillo de tres bandas es el único capaz de protegerse enroscándose. Se cierra sobre sí mismo encajando el escudo triangular de la base de la cola a lo largo del otro escudo triangular de la cabeza, de modo que el cuerpo entero forma una pelota armada e impenetrable del tamaño de un pomelo. Sus congéneres mayores tampoco tienen por qué temer demasiado a predadores tales como zorros y aves rapaces. El armadillo gigante, al igual que el oso hormiguero gigante, es demasiado grande, y en cualquier caso puede propinar temibles zarpazos con sus patas anteriores cavadoras. Los menores están lo suficientemente bien armados como para salir intactos de los ataques iniciales, y pueden frustrar asaltos posteriores más agresivos cavando un agujero y manteniéndose a salvo en él.
Evidentemente, los insectos herbívoros no disponen de la hierba para ellos solos. Cavias pequeñas y marrones, de nariz respingona y sin cola, antecesores salvajes de los conejillos de Indias domésticos, trazan galerías a través de la hierba, las cuales recorren repetidamente hacia delante y hacia atrás y cortan los tallos jugosos. Las vizcachas, roedores mayores del tamaño de un perro spaniel corpulento, viven en madrigueras subterráneas y salen al atardecer para mordisquear lentamente las hierbas que estén al alcance de la entrada de la madriguera, de forma que si hay alguna señal de peligro se introducen rápidamente en ella para resguardarse. La mara, otro tipo de cavia un poco mayor, forrajea más ampliamente y durante el día. Lejos de su cubil, confía en su rapidez para salvarse. Posee patas largas y delgadas y la disposición asustadiza y tensa de la liebre europea, así como su tendencia a correr, dando saltos muy altos, en los momentos más inesperados.
Estos herbívoros tienen muchos predadores. Las rapaces carnearás acechan y atacan a las cavias en la hierba. Lo mismo hace el zorro de azara, de apariencia similar a un chacal. Un miembro aún mayor de la familia de los cánidos, el lobo de crin, también vagabundea por la pampa. Se parece más a un zorro que a un lobo, pero como el que podría verse en un distorsionador espejo de feria, pues su cabeza es algo más grande que la de un perro pastor y sus patas son tan largas que el animal mide un metro de altura. Estas extremidades largas lo capacitan para correr a gran velocidad, aunque es difícil imaginar por qué ha de hacerlo. No se sabe de ningún animal grande que lo persiga, salvo el hombre, y no precisa velocidad para alcanzar a las cavias. De hecho, sus preferencias alimenticias se dirigen hacia presas pequeñas, tales como polluelos, lagartos e incluso saltamontes, además de raíces y frutos.
El animal de mayor tamaño de la pampa no es cazador, sino herbívoro. Pesa más que el lobo de crin y es dos veces más alto. No se trata, como cabría pensar, de un mamífero, sino de un ave, el ñandú. Se parece a un avestruz, pues no es capaz de volar, tiene las inútiles alas cubiertas de plumón, el cuello alto y patas huesudas y largas que le confieren gran velocidad. Su nutrición es muy variada, incluyendo insectos y roedores pequeños, pero su principal alimento es la hierba, y, en ciertas épocas del año, los ñandúes forman manadas en las pampas comparables a los grupos de antílopes que pastan.
Un nido de ñandú constituye un espectáculo extraordinario. Cada huevo es diez veces mayor que el de una gallina, lo cual corresponde a un ave tan grande. Pero, además, el nido del ñandú suele albergar veinte huevos, y se han registrado casos en que había más de ochenta. No obstante, estos huevos no proceden de una única hembra. El macho, que es polígamo, construye el nido despejando una depresión superficial del suelo, por lo común en un terreno de monte bajo o hierba alta, y la forra con hojas secas. Corteja y se aparea con varias hembras, bailando alrededor de cada una de ellas y agitando el cuello y sus atrofiadas plumas. La pareja se va excitando cada vez más y llega incluso a entrelazar los respectivos cuellos. Entonces, la hembra se agacha y el macho la monta. Poco después, aquélla visita al macho mientras éste permanece sentado en el nido, del cual se levantará para permitir que la hembra deposite el huevo. Una tras otra, las hembras van acudiendo a ese nido. Si lo encuentran ocupado por otra, la recién llegada pondrá su huevo fuera de la oquedad del nido, y el macho lo trasladará después, haciéndolo rodar con el pico, junto a los otros huevos. En ocasiones, algunas hembras contribuyen tantas veces que cuando el macho se dispone a incubar hay más huevos de los que puede cubrir. Entonces, saca fuera del nido los que sobran, y éstos, sin el calor del macho, se enfrían y malogran.
Un ñandú macho que esté incubando es un formidable guardián. Cualquier animal que se aventure a acercarse al nido, muy probablemente se verá atacado y obligado a alejarse. Por eso, el ñandú no tiene necesidad de hacer su nido inaccesible. Pero como ninguna otra ave de la pampa posee el tamaño y la fuerza del ñandú, para ellos localizar un sitio seguro para anidar es un problema importante.
El hornero es una de las pocas aves que construye un nido casi totalmente a prueba de ladrones. Para hacerlo aprovecha un poste o una rama baja de algún árbol aislado. El material que utiliza es simplemente barro mezclado con un poco de hierba, pero con ello éste pájaro construye una cámara cupular dura como una piedra y provista de un tabique justo en el agujero de entrada que hace casi imposible que un hocico o una zarpa alcance los huevos o los polluelos.
El colaptes, un tipo de pito que aquí en las llanuras se alimenta principalmente de hormigas, a menudo emplea montículos de termitas para ubicar su nido. El colaptes excava un agujero en la dura obra de las termitas, y éstas arreglan las galerías estropeadas por dentro, frenando así su derribo, de forma que el colaptes se ve finalmente provisto de una cámara de lisas paredes para sus huevos.
Las cavidades en el suelo practicadas por armadillos o por vizcachas a menudo son aprovechadas por los diminutos mochuelos excavadores. Estos son capaces de cavar agujeros por sí mismos y a veces lo hacen, pero parece que prefieren utilizar los que ya están hechos. Frecuentemente, cada agujero de la madriguera de una vizcacha tiene un mochuelo situado a la entrada, como si se tratara de un centinela. A medida que usted se vaya acercando, le mirará con un brillo de ferocidad en sus penetrantes ojos amarillos y saltará de forma agitada, hasta que, justo en el último momento, perderá el coraje y se pondrá a salvo en el refugio prestado.
El caracará prefiere un árbol pequeño si puede encontrarlo, pero cuando es necesario nidifica sobre el suelo. Con su poderoso pico carnicero y sus garras, está bien armado para ahuyentar a la mayoría de los animales; se alimenta de lagartos y serpientes. En cambio, el chorlitejo de alas puntiagudas es un ave mucho menor, la cual, alimentándose de insectos y otros invertebrados de reducido tamaño, tiene un pico pequeño y carece de garras grandes. Quizá parezca que al estar tan mal armado no podrá evitar que sus huevos sean devorados por los reptiles o los armadillos que ronden en torno a ellos, pero el chorlitejo es un valiente defensor de sus nidos, como usted comprobará si pasa cerca de uno. Primero, el ave se precipitará sobre usted desde lo alto, batiendo con fuerza sus alas y lanzando chillidos penetrantes. Incluso es posible que llegue a golpearle la cabeza con ellas. Después, si esto falla, aterrizará en el suelo, desplegará un ala como si estuviera lesionada y continuará chillando. Suele afirmarse que entonces finge estar herido. Seguro que tal actuación es lo suficientemente convincente para hacer que usted, u otros testigos de ella, se dirijan hacia el chorlitejo para investigar qué le ha ocurrido, y por lo tanto se alejarán del nido. A veces, su comedia es aún más complicada. Aterrizará, se aposentará en la hierba con las alas medio abiertas y empezará a coger con el pico pequeñas briznas de hierba de su alrededor, de forma exactamente igual a como lo haría si estuviera sentado en el nido. Si usted se aproxima para investigar el sitio exacto, el chorlitejo alzará el vuelo de nuevo y entonces el visitante descubrirá que ha sido burlado y que el nido era fingido. Si todo esto fracasa, el chorlitejo aún dispone de otro recurso. Los huevos y los polluelos están tan perfectamente camuflados que incluso a pocos centímetros usted podría no percatarse de su presencia. Esta combinación de estrategias parece ser muy eficaz, pues ciertas zonas de los herbazales están ocupadas por muchos chorlitejos y su grito constituye el sonido de la pampa más conocido y evocador.
El carácter excesivamente plano y uniforme de las llanuras y la invariabilidad de la cubierta herbácea produce comunidades animales que, comparadas con las que ocupan la selva y los bosques, contienen relativamente pocas especies y cuyas interrelaciones son simples.
La hierba es pacida por insectos y roedores. Los herbívoros mayores producen estiércol, que permanece en la llanura y es reciclado por insectos o incorporado a la tierra por la lluvia. Los insectos son comidos por armadillos y aves; los roedores, por rapaces y mamíferos carnívoros. Cuando los animales cazadores mueren, las sustancias de su cuerpo son devueltas al suelo por medio de animales cartoneros, o bien, directamente, por el proceso de descomposición. Así, los nutrientes sintetizados por la hierba retoman a ella, garantizando que ésta continuará brotando para alimentar a nuevas generaciones de herbívoros.
Estas comunidades, con variaciones de pequeña índole, se extienden desde la fría pampa del sur de Argentina, a unos 3.000 km hacia el norte, hasta el borde meridional de la cuenca amazónica, en el Brasil, donde ya hay lluvia suficiente para que los árboles crezcan. Este es el final del herbazal y el comienzo de la selva.
Mil quinientos kilómetros todavía más al norte, al otro lado del Amazonas y en tomo a los tramos medios del río Orinoco, se extienden más herbazales, que se denominan llanos. Si usted los visita en diciembre, admirará un paisaje que recuerda a la pampa. La hierba de cientos de hectáreas ondea al aire bajo altas nubes colgadas en el cielo azul. Algunas de las aves, como los chorlitejos de alas puntiagudas o los carnearás, son, de hecho, las mismas; en cambio, no hay cavias entre la hierba, ni madrigueras de vizcacha. Si permanece en los llanos unos meses más, comprenderá la razón de esa ausencia, además de por qué faltan árboles. Se forman nubes de tormenta, el cielo se cubre y empieza a caer la lluvia a torrentes. Los ríos aumentan de caudal a velocidades alarmantes, alimentados además por las tormentas de los flancos de los Andes, a 500 km al oeste. Al final, esos ríos se desbordan. El suelo de los llanos es de arcilla gruesa, y el agua no drena, sino que se expande y lo inunda superficialmente. Las raíces de cualquier árbol que creciera por la zona se anegarían, y el animal que se alojara en madrigueras moriría ahogado.
Ahora es el gran momento para el herbívoro mayor de los llanos: la capibara, que además es el roedor más grande (lám. 26). Tiene el tamaño de un cerdo, y se le denomina cerdo del Orinoco. Su manto es largo y marrón y posee pies con membranas que le ayudan a nadar. Sus ojos, orejas y nariz están dispuestos en la parte superior de la cabeza, de forma que puede estar casi completamente sumergido y darse cuenta de lo que pasa a su alrededor. Vive en ríos, lagos y pantanos, desde Argentina hasta Colombia, tanto en los herbazales como en la selva, y se alimenta de plantas acuáticas, hierba u otra vegetación cercana a las orillas. Cuando las inundaciones llegan a los llanos, su terreno de pasto pasa súbitamente de ocupar una estrecha banda a lo largo del río a abarcar amplias lagunas. La capibara se aprovecha de su nueva libertad. Grupos familiares de veinte o treinta individuos chapotean por las aguas superficiales, estirando la hierba sumergida, y nadan en escuadrones a través de los tramos más profundos. Ningún otro herbívoro de los llanos, mamífero, ave o insecto, es tan anfibio como ellos, y durante unos meses disfrutan solos esta gran área de pasto.
Al norte y oeste de los llanos, en Panamá, Guatemala y el sur de México, vuelve la selva, pero más lejos, al otro lado de la frontera de Estados Unidos, reaparecen los herbazales, en las praderas del sur de Texas. La pradera americana se extiende formando una banda, de unos 3.000 km de longitud y 1.000 de anchura, a lo largo del lado meridional de las Montañas Rocosas y a través de Oklahoma y Kansas, Wyoming y Montana, que llega a la frontera con Canadá, pasa ésta y finaliza en el borde meridional de los bosques septentrionales.
En la pradera hay pocas termitas y no existen comedores de hormigas especializados, pero viven otros animales equivalentes a la mayoría de los de la pampa. La hierba está llena de insectos que, a su vez, constituyen el alimento de multitud de aves. Las vizcachas coloniales habitantes de madrigueras son aquí sustituidas por perrillos de las praderas, que también construyen madrigueras; el zorro de azara, por el coyote; el caracará, por el buteo de cola roja. No obstante, hay un aspecto en el que la pradera difiere de forma espectacular. Los herbívoros mayores que vagabundean por las llanuras no son aves, como el ñandú, sino mamíferos enormes, como el bisonte.
Los bisontes pertenecen, junto con los antílopes y los ciervos, a una gran familia de mamíferos que han desarrollado una forma especial de digerir la hierba: los rumiantes.
El estómago de un rumiante se divide en compartimientos o cámaras especiales. La primera cámara es la panza, que recibe los bocados de hierba a medio masticar cuando el animal traga al principio la comida. Contiene un rico caldo de cultivo de bacterias y protozoos que actúan descomponiendo la celulosa de las hojas, como lo hacen microorganismos similares, a escala diminuta, en el intestino de ciertas termitas. Varias horas después, la masa de hojas a medio digerir que constituye al bolo alimenticio se fragmenta en pelotillas en una bolsa muscular, situada al lado de la panza, la redecilla. Dichas pelotillas son regurgitadas garganta arriba, de una en una, para triturarlas por segunda vez con las muelas. Cuando, finalmente, vuelven a ser tragadas, pasan directamente a una tercera cámara, el estómago propiamente dicho, donde, después de ser tratadas por más jugos que aceleran la digestión, las sustancias nutricias de la hierba son absorbidas por la pared del tubo digestivo.
Los animales rumiantes evolucionaron en alguna parte de los continentes septentrionales hace unos 20 millones de años, expandiéndose ampliamente hacia el oeste en Europa, hacia el sur en África y hacia el este en Norteamérica. La colonización de Sudamérica fue muy irregular, pues el puente de unión con Norteamérica, formado por el istmo de Panamá, no ha existido siempre. Durante largos períodos, Sudamérica estuvo aislada del resto del mundo. Los únicos representantes de los rumiantes en ella son algunas especies de ciervos y las llamas. En cambio, en Norteamérica, los rumiantes prosperaron, y cuando los europeos llegaron por vez primera a las praderas encontraron tan enormes manadas de aquéllos que no daban crédito a lo que veían sus ojos.
El bisonte es un animal muy grande, el de mayor volumen y peso de América. Mide casi 2 m de altura en la cruz y pesa 1.000 kg. Los viajeros que atravesaban las praderas hace sólo 150 años los llamaban erróneamente búfalos, y describían rebaños que cubrían la zona con un mar rizado de dorsos marrones que se extendía hacia el horizonte en todas direcciones. Alguien describió un denso rebaño de bisontes que corrían a galope tendido y tardó más de una hora en pasar por delante de él. Se han realizado varios intentos para estimar el número de bisontes que habitaban en la pradera por aquel entonces. Incluso las autoridades más comedidas lo estiman en unos 30 millones, y algunas creen que eran el doble.
Los bisontes pacían en las llanuras herbáceas de la parte septentrional de su área de pasto durante el verano. En otoño, cuando la hierba cesaba de crecer, migraban al sur, 500 km o más, a lo largo de sendas tan bien establecidas y tan intensamente pisoteadas que los mismos colonizadores humanos las adoptaron para sus viajes.
Junto a estos rebaños vivían tribus de indios de las llanuras. Cazaban los bisontes con arcos y flechas y obtenían de ellos casi todo lo que necesitaban. Comían su carne y usaban sus pieles para cubrirse, vaciaban los cuernos para hacer recipientes y empleaban los huesos para fabricar diversos útiles. Cuerdas, bolsas, trineos, cubiertas de tiendas, todo procedía del bisonte. Incluso proporcionaba la imagen y el espíritu de sus dioses. Nunca grupo humano alguno ha estado tan íntimamente relacionado con una especie animal.
Aunque los indios explotaban el bisonte de forma tan exhaustiva, sólo cazaban aquellos que precisaban para sus necesidades inmediatas. No fue éste el caso de los primeros colonizadores blancos. El bisonte se alimentaba de hierba que podía ser consumida por animales de carne más comercial, es decir, por bueyes. Además, sus pezuñas apisonadoras impedían la sustitución de las nativas praderas herbáceas por variedades domésticas de hierba que producían harina, como el trigo. En cualquier caso, librarse de los bisontes era una forma indirecta de librarse de los indios, no deseados, los cuales sin aquéllos toparían con dificultades para sobrevivir. Por eso los bisontes debían ser extinguidos.
La matanza empezó alrededor de 1830. Los colonizadores no mataban para obtener alimento. Simplemente, disparaban a los animales para deshacerse de ellos. En 1865 se construyó el ferrocarril que cruzaba el continente de Este a Oeste, dividiendo en dos la población de bisontes. Las manadas del Norte ya no pudieron migrar al Sur sin encontrarse con problemas. El famoso cazador Buffalo Bill Cody fue empleado por los constructores del ferrocarril para que proporcionara carne a los trabajadores del mismo, y llegó a matar, él solo, más de 4.000 bisontes en dieciocho meses. A los pasajeros del ferrocarril se les animaba a disparar contra las enormes bestias, como deporte, desde el tren en movimiento. A veces cortaban la lengua a un animal muerto, la cual constituía una exquisitez. Durante un corto período de tiempo se pusieron de moda unas lujosas mantas de viaje hechas con piel de bisonte; por eso, despellejar a los animales valía la pena. Pero la mayoría de estos enormes cadáveres, simplemente, se dejaban pudrir.
Durante varios años del principio de la década de 1870 se mataron anualmente dos millones y medio de bisontes. Al finalizar esa década, el bisonte había sido exterminado al sur del ferrocarril. En 1883, una manada de 10.000 cabezas fue masacrada al norte en sólo unos pocos días mediante la simple estrategia de estacionar hombres armados en cada abrevadero. Todos los animales tenían que beber, a todos ellos se les disparó y todos murieron.
A finales del siglo había menos de 1.000 bisontes salvajes en la totalidad de Norteamérica, y entonces, en este último momento, se puso en marcha el plan para protegerlos. Un grupo de naturalistas, con ayuda del Gobierno, se las arreglaron para recoger los supervivientes y aparearlos con otros ejemplares que habían sido conservados en parques zoológicos públicos y privados. Lentamente, su número comenzó a ascender. Hoy día hay unos 35.000 bisontes habitando áreas de la pradera que se conservan como parques nacionales. Pero éstos son y serán todos los que habrá en el futuro, cualquiera que sea la forma en que se protejan, pues no es probable que los hombres destinen más áreas para ellos.
Compartiendo las praderas con el bisonte había manadas de otro rumiante, un animal parecido al antílope, denominado berrendo. Hubo un tiempo en que este berrendo rivalizaba en número con el bisonte. Las estimaciones en cuanto a su población oscilaban entre 50 y 100 millones. Al no tener el gran volumen y la enorme fuerza de los bisontes, eran más vulnerables a los predadores, por ejemplo el lobo, y como defensa adoptaron la velocidad. El berrendo es el animal salvaje más rápido de Norteamérica, capaz de alcanzar velocidades de 80 km por hora. Pero esto no le libró de los cazadores humanos: también fue masacrado despiadadamente, y en 1908 sólo quedaban 19.000 ejemplares. Afortunadamente, hoy día también están protegidos y su número se acerca al medio millón.
Las áreas de pasto que en otros tiempos abastecían a aquellas grandes manadas de berrendos y bisontes son aprovechadas ahora por variedades importadas de ganado doméstico. Evidentemente, la población humana quiere carne para alimentarse, pero, como una ironía, la pradera sólo puede alimentar ganado llevado por el hombre en cantidad, respecto al peso, tres veces menor que la correspondiente a los animales que originalmente evolucionaron para explotarla.
Las estepas de Asia central están situadas en una latitud muy semejante a la de las praderas americanas. En su mayor parte no son tan fértiles, pues al estar ubicadas en el centro del área terrestre más amplia del planeta, reciben muy poca lluvia. A lo largo y a lo ancho de grandes zonas, el suelo está seco y cubierto de polvo en verano, y profundamente congelado en gran parte del invierno. No obstante, aquí también viven grandes manadas de rumiantes. Las saigas son miembros auténticos de la familia del antílope, aunque muy peculiares. Poseen el tamaño y la forma general de una oveja, pero su cabeza es muy característica. Los ojos son enormes y saltones; los cuernos, sólo presentes en los machos, constituyen unas simples espigas rectas de color ámbar; y su hocico, lo más raro de esa cabeza, forma un tronco corto, grueso y flexible. Las ventanas nasales son anchas y circulares. En su interior poseen un sistema enrollado de glándulas, conductos y sacos mucosos que ocupa tanto sitio que la parte frontal de la cabeza sobresale y da al hocico el aspecto de una nariz romana. La función de esta extraordinaria anatomía es calentar y humedecer el aire y filtrar el polvo que éste contiene.
Las saigas se trasladan continuamente a través de las estepas paciendo la escasa hierba. Están capacitadas para captar cambios inminentes del tiempo; y así se les ve acelerar repentinamente su paso, pasando de una lenta ambladura a un trote vivo, para viajar a gran velocidad durante varios días con el fin de huir de alguna ventisca que se avecina.
Durante el siglo XIX estaban muy difundidas, desde las orillas del Mar Caspio, al oeste, hasta el desierto de Gobi, al este, y eran tan abundantes que a menudo se mataban miles de ellas en una sola cacería. A medida que aumentaba el número de hombres, con mejores armas de fuego, que viajaban por las estepas, las saigas eran cazadas en mayor cantidad, pues su carne era muy apreciada. En 1829 fueron exterminadas en el centro de la extensión que ocupaban entre los Urales y el Volga, y al comenzar el presente siglo se redujeron a menos de un millar de ejemplares. Parecía que el animal estaba condenado inevitablemente a la extinción.
Entonces, alguien se dio cuenta de que ningún otro tipo de animal, salvaje o doméstico, podía transformar la hierba de las estepas con tanta eficiencia como la saiga. Si desaparecían, las grandes áreas esteparias no producirían nada aprovechable para el género humano. Por eso se prohibió su caza, y los supervivientes fueron protegidos y tratados con tanto cariño como si se tratara de ganado con pedigree.
Su recuperación fue extraordinaria. Parece que dicho animal está, por naturaleza, especialmente adaptado para responder a una gran disminución de su número causada por desastres naturales, como puede ser una excesiva sequía en verano o un invierno muy riguroso, ya que las hembras gozan de gran fecundidad. Se aparean cuando sólo tienen cuatro meses y todavía no han acabado de crecer. Mientras están preñadas, esas hembras jóvenes crecen muy poco, pero una vez que nacen las crías continúa su crecimiento normal, y al comienzo de la época reproductora siguiente ya se han desarrollado del todo. Además, tres cuartas partes de las hembras alumbran gemelos. Como resultado de esta extraordinaria fecundidad, las saigas fueron capaces de recuperarse con rapidez de uno de los mayores desastres sufridos: su primer contacto con hombres armados. En cincuenta años han aumentado desde unos centenares a más de dos millones. Por eso, hoy día, la Unión Soviética destina anualmente un cuarto de millón de estos animales al consumo de carne.
En el veld del África meridional también se desarrolló la misma historia de manadas enormes y matanzas en masa, pero aquí, al menos para una especie, nunca llegó un último momento de alivio. Cuando los colonizadores europeos establecidos alrededor de El Cabo empezaron a adentrarse hacia el norte, a principios del siglo XIX, descubrieron ondulantes llanuras herbáceas atestadas de grandes manadas de antílopes de diferentes tipos, antílope saltador y blesbok, alcelafo y ñu de cola blanca. El antílope saltador era tan abundante que emprendía migraciones regulares en masa a la búsqueda de nuevos pastos. En estas ocasiones formaba manadas tan enormes que la totalidad del paisaje parecía estar en movimiento. Su número de ejemplares era incluso mayor que el de berrendos y bisontes en Norteamérica. En 1880, un naturalista estimó que sólo una manada que emigraba contenía al menos un millón de antílopes saltadores.
Otro herbívoro de los herbazales, que ha desempeñado un papel destacado en la historia de la humanidad, es el caballo. Los caballos ancestrales evolucionaron originalmente en las praderas de Norteamérica. También empleaban bacterias y protozoos en sus estómagos para ayudar a digerir las hojas, pero no precisaban poseer el complejo aparato digestivo propio de los rumiantes. Durante un largo período de tiempo proliferaron mucho, y se extendieron, por el puente de unión del estrecho de Bering, que entonces existía, a Asia, Europa y África. En América, finalmente, cedieron su sitio a tipos primitivos de bóvidos y antílopes, y desaparecieron. En Europa y Asia, tanto a ellos como a sus parientes cercanos, los asnos salvajes, en un principio se les mataba, pero más adelante se les domesticó. Actualmente, las formas salvajes están casi extinguidas y sólo sobreviven unos pequeños rebaños en el centro de Asia. En África aún se ven galopar grandes manadas de ellos. Son unos animales magníficos, hermosamente rayados de blanco y negro: las cebras. Existen tres especies diferentes: una con rayas estrechas, la cebra de Grevy, que vive en la tórrida área cercana al borde del Sahara; la cebra de montaña, que vive en el Sudoeste, y, en el veld, la cebra común, que consta de cinco razas. Una de ellas, la quagga, ya extinguida, no estaba completamente rayada, tenía rayas en la cabeza y cuello, pero el cuerpo era marrón y las patas tirando a blanco.
Los colonos cazaban los antílopes y las cebras para obtener alimento o por diversión. Hacia 1850, los cazadores empezaron a notar que el blanco de sus cacerías no era tan abundante como solía serlo antes. Sin embargo, la matanza persistió. La destrucción virtual de las manadas se hizo tan sólo en treinta años. A finales del siglo pasado, las manadas de blesbok se habían reducido a 2.000 ejemplares. El antílope saltador sólo existía en grupos aislados. Había menos de un centenar de cebras de montaña. No quedó ni un ñu de cola blanca salvaje, y tan sólo unos 500 sobrevivían cautivos en granjas. La cebra quagga fue exterminada; no se apreciaba para comer, pero su piel se valoraba mucho más que su carne, pues servía para hacer zapatos y sacos ligeros y resistentes. Al ser muy accesible, se hacía blanco en ella con facilidad. La última salvaje fue matada en 1879, y la última cautiva, solitaria, murió cinco años después en un zoo.
El único gran herbazal del mundo que todavía mantiene sus poblaciones de animales herbívoros casi intactas es la sabana de África oriental. Aquí, la supervivencia de las manadas se debe principalmente al hecho de que la tierra no dispone de tanta lluvia como la pradera, el veld o la pampa, y por lo tanto no es apropiada para el ganado doméstico, el cual desciende de especies de clima templado, ni para cultivos de cereales. Estas áreas de la sabana soportan actualmente las mayores concentraciones de grandes mamíferos salvajes.
La sabana forma una gran herradura, en tomo a la selva del Oeste de África, de aproximadamente un millón de kilómetros cuadrados de extensión. Es de carácter mucho más variado que el resto de grandes herbazales. En algunos sitios se yerguen enormes baobabs, con sus troncos hinchados que sirven para almacenar el agua absorbida durante las poco frecuentes lluvias. En otras partes, bajas colinas rocosas salpican el paisaje. Muchos de los ríos están bordeados por largas galerías de bosque, pues el agua es captada por ambas orillas, lo que permite que en éstas crezcan árboles. Pero en casi todas partes hay hierba, y en algunos lugares es más alta que un hombre. En cambio, en otros es tan corta y rala que quedan al descubierto grandes áreas del suelo, polvoriento y rojo, entre los penachos de hierba.
Este paisaje tan diverso contiene una variada población de animales. Las cadenas de cazadores y cazados también están aquí presentes, igual que en otros herbazales, pero las especies actuales son casi todas exclusivas de África. La hierba es comida por termitas y hormigas, que son devoradas por predadores especializados —pangolines y cerdos hormigueros—, así como por otros insectívoros más generalistas —mangostas y multitud de aves—. Pequeños cazadores —comadrejas, ginetas, chacales— consumen pequeños roedores herbívoros, tales como ratas gigantes, liebres saltarinas y ardillas terrestres. Grandes carnívoros —leones, licaones, guepardos y hienas— se alimentan de grandes herbívoros. Son estos últimos, casi todos rumiantes, los que dominan la llanura africana.
Hay algunos pequeños, como la gacela de Thompson y el impala, y otros grandes, como el eland, el antílope ruano y el topi. Existen algunos muy especializados, como la jirafa, que puede mordisquear ramas espinosas altas fuera del alcance de cualquier otro ramoneador, y el sitatunga, que vive en pantanos y cañaverales y sólo se traslada a la llanura cuando hay inundaciones. Y también se observan gigantes no rumiantes: el rinoceronte y el elefante. Aquí, las manadas todavía se reúnen en números que recuerdan las historias traídas por los viajeros del veld y la pradera hace ciento cincuenta años. Ciertas especies incluso siguen migrando en gran número para obtener mejores pastos cuando cambian las estaciones, tal como solían hacer el saiga, el antílope saltador y el bisonte en el pasado.
El viaje más famoso es el del ñu. La lluvia no cae uniformemente en el Serengueti, y la sección sudeste se deseca bastante antes que la noroeste. Hacia mayo, la hierba ya ha sido pacida en el sudeste, y sus habitantes se ven obligados a marchar. Un millón de ñus, acompañados por cebras y gacelas, empiezan una larga migración y recorren en columna muchos kilómetros hacia el noroeste (lám. 28). Cuando se produce una estampida en las manadas, se lanzan a los ríos en tal número y concentración que muchos se ahogan. Grandes grupos de ellos son forzados a entrar en el agua a causa de la presión ejercida por la multitud que viene detrás. Los leones se emboscan y cazan fácilmente a estos viajeros exhaustos. Los supervivientes siguen su camino día tras día hasta que, después de 200 km más o menos, llegan a los pastos todavía exuberantes de Mara, en Kenia meridional, donde se quedarán para alimentarse. Pero en noviembre, estas llanuras también empezarán a agotarse, mientras que al sur del Serengueti la lluvia comienza a caer de nuevo; una vez más, los ñus se disponen a comenzar su largo viaje.
Hoy en día, los rumiantes son los herbívoros grandes más prósperos. Han prevalecido frente a sus únicos competidores, los caballos, tanto en variedad de especies como en número absoluto, incluso ahora que sus poblaciones han sido tan diezmadas por el hombre. La forma de sus cuerpos ha sido muy determinada por las características particulares de la hierba. El carácter tan despejado de las llanuras en que la hierba crece requiere que los que habitan en ellas sean capaces de correr a gran velocidad para burlar a los predadores. A lo largo de muchas generaciones, los rumiantes ancestrales fueron adquiriendo esta habilidad. Se apoyaron sobre sus dedos y desarrollaron patas más largas. Los dedos laterales disminuyeron de tamaño, los centrales se fortalecieron y las uñas se engrosaron, transformándose en pezuñas resistentes. El crecimiento estacional de la hierba, provocado por las lluvias irregulares que caen en las llanuras, requiere largos viajes para encontrar pasto a lo largo del año, y los rumiantes han conseguido en el transcurso de la evolución el tamaño y la fuerza suficientes para llevarlos a cabo. Sus estómagos se hicieron más grandes y formaron varias cámaras para digerir la hierba con eficacia, y sus dientes también sufrieron alteraciones. Como la hierba crece pegada al suelo, los que se alimentan de ella no pueden evitar que les entre en la boca cierta cantidad de tierra y arena. Esto, junto con la correosidad propia de las hojas de las gramíneas, hace que los dientes se desgasten mucho; por eso, los rumiantes desarrollaron unos molares muy grandes y trituradores, con las raíces abiertas, que posibilitan su crecimiento a lo largo de toda la vida del animal.
Pero también la presencia de rumiantes ha afectado a la difusión y extensión de la hierba. Si un incendio destruye un bosque en un área de lluvia abundante, o los hombres talan los árboles, la hierba se establecerá por sí sola. Pero también brotarán plántulas que en un año aproximadamente podrían crear sombra, única condición que la hierba no puede tolerar. Después, la formación de una arboleda pronto desplazaría a la hierba, reclamando el territorio de ésta. Sin embargo, con la ayuda de los rumiantes, la invasión de las hierbas se puede convertir en permanente, pues los animales pacen y pisotean las plántulas jóvenes de árboles, matándolas. Sólo las hierbas —o, más concretamente, las gramíneas— resisten la mutilación.
Sin embargo, la hierba requiere cierta cantidad de agua de lluvia. Al continuar al norte por la sabana africana, las precipitaciones disminuyen y la tierra es más seca. Los espinos abundan cada vez más y la hierba se hace más escasa. Ya no es posible ver grandes manadas de antílopes. Incluso las huellas de animales marcadas en la arena son raras, y es que usted se está acercando a otro mundo, el desierto.

Lámina 24. Gramínea del género Alopecurus

Lámina 25. Oso hormiguero gigante

Lámina 26. Capibaras

Lámina 27. Bisontes en el Parque Nacional de Yellowstone

Lámina 28. Migración de ñus en la sabana de Kenia
Capítulo VI
Los tórridos desiertos
El Sahara constituye el mayor desierto del mundo. Se extiende desde las áreas de monte bajo del norte de Sudán y Malí hasta la costa del Mediterráneo, donde su arena es transportada por el viento cruzando ciudades romanas en ruinas. Al este cruza el Nilo, hasta encontrarse con las aguas del Mar Rojo. A 5.000 km de distancia hacia el oeste, llega hasta el océano Atlántico. En este desierto no se forma ningún río, y en ciertas zonas no llueve durante varios años seguidos. Aquí se ha registrado la temperatura de la Tierra más alta a la sombra: 58ºC. En parte, este desierto está cubierto de arena, pero el área mayor es una llanura árida con gravilla pulida por el viento y piedras, y en el centro existen unas grotescas montañas de arenisca.
Estas montañas se erigen a partir de la cima de una meseta denominada Tassili n'Ajjer, y forman una desconcertante maraña de precipicios, cimas erosionadas y bóvedas curvadas. La mayoría de ellas recuerda más a bloques de torreones que a montañas auténticas. Muchas están erosionadas en su base, formando cuevas poco profundas. Otras menores han sido esculpidas a modo de seta asimétrica. Todas estas formas extraordinarias las ha tallado el viento, mediante el continuado golpear de la arena que transporta contra la superficie de las rocas, labrando acanaladuras horizontales en la parte frontal de los riscos y profundizando todavía más las débiles líneas de contacto entre las distintas capas de arenisca. La roca desnuda y ardiente, desprotegida de vegetación o suelo, se disgrega y produce más arena, que a su debido tiempo también será lanzada por los nuevos vientos contra los riscos, antes de ser finalmente transportada a otras zonas del desierto, en las que se amontonará.
No obstante, esas extrañas formas no pueden ser atribuidas sólo a la acción del viento. Los valles existentes entre aquellas torres siguen cursos como los trazados por ríos en otras partes, y tienen pequeños barrancos tributarios que se les unen, los cuales fueron excavados en otros tiempos por violentas torrenteras. La suposición de que esta zona estuvo antiguamente bien abastecida de agua es correcta, y hay más pruebas que la confirman en las propias rocas. Bajo los salientes de los muros de las cuevas se ven pinturas, realizadas en brillantes colores ocres, amarillos y rojos, de animales como la gacela, el rinoceronte, el hipopótamo, el antílope y la jirafa. También hay representaciones de animales domesticados y de rebaños de bóvidos con manchas irregulares y elegantes cuernos curvados, algunos con collares. Los propios pintores también están retratados, de pie entre el ganado, sentados junto a cabañas, cazando con arcos en las manos o bailando con máscaras.
No sabemos con exactitud quiénes eran esas gentes. Es posible que fueran los antecesores de los nómadas que todavía siguen a los rebaños medio salvajes de ganado bovino de piel manchada y largos cuernos que ramonean por el espinoso monte bajo, justo más allá de la franja meridional del desierto. Tampoco se ha determinado con precisión cuándo se realizaron aquellas pinturas. Se han distinguido varios estilos de dibujo diferentes, y por eso es probable que abarquen un período de tiempo considerable. La mayoría de los expertos creen que los más primitivos se realizaron hace unos 5.000 años. Pero, de cualquier forma, es indudable que las escenas representadas por ellos ya no se ven en el desierto. Ninguno de esos animales tan vivamente pintados podría sobrevivir actualmente en las calientes y desnudas arenas y piedras del Sahara.
De modo sorprendente, aún sobrevive un organismo perteneciente a aquella época. En un estrecho desfiladero de paredes rocosas se encuentra un grupo de viejos cipreses. A juzgar por el número de anillos de sus troncos, esos árboles tienen entre 2.000 y 3.000 años. Todavía eran arbolillos cuando se hicieron las últimas pinturas en las rocas cercanas. Sus gruesas y retorcidas raíces se han abierto camino a través de las rocas resquebrajadas por los rayos solares, agrandando grietas y abriendo pedruscos al labrar su camino hacia abajo en busca de la humedad subterránea. Sus polvorientas hojas escamosas se las arreglan de alguna forma para estar verdes y añadir la única mancha de dicho color a los pardos y amarillos de las rocas circundantes. Sus ramas todavía producen pinas con semillas viables, pero ninguna de ellas germina, simplemente porque las tierras de alrededor son demasiado secas.
El cambio climático que transformó la meseta de Tassili n’Ajjer y todo el Sahara en desierto empezó hace un millón de años, cuando la Gran Era Glacial comenzó a declinar. Los glaciares, que se habían extendido desde el Ártico, cubriendo con hielo todo el Mar del Norte y labrando su camino tan abajo como el Sur de Inglaterra y Alemania, se empezaron a retirar. Las lluvias, que habían caído de forma regular hasta más al sur de la zona actual de desierto, también se fueron retirando lentamente hacia el norte, es decir, a Europa. Así, en el curso de miles de años, el clima del Sahara se volvió cada vez más seco. Las hierbas y arbustos se fueron marchitando, hasta morir. Los lagos superficiales se evaporaron. Las poblaciones de animales y hombres se dirigieron hacia el sur en busca de agua y pasto. El viento se llevó el suelo fértil. Finalmente, hace unos pocos miles de años, lo que una vez fue una llanura extensa y fértil se transformó definitivamente en roca desnuda y arena.
No era la primera vez que sucedía esto. Así como el manto helado de Europa septentrional se expandió y retiró varias veces, las llanuras del Sahara pasaron períodos alternativos de fertilidad y aridez. De todas formas, esta gran zona africana, como todas las áreas ubicadas en estas latitudes en todo el globo terráqueo, tanto al sur del ecuador como al norte, siempre ha sido propensa a la sequía.
La razón por la cual la lluvia no cae de modo uniforme por la superficie terrestre deriva básicamente de la forma desigual en que el Sol calienta la Tierra, es decir, débilmente en los polos e intensamente en el ecuador. En las áreas ecuatoriales, las corrientes de aire caliente se elevan y fluyen hacia el norte y el sur, hacia latitudes más frías, en las cuales descienden. El aire caliente es capaz de transportar más humedad que el frío, y por eso las corrientes de aire ecuatoriales son inicialmente muy húmedas. Pero a medida que se levantan se van enfriando, y la humedad que transportan se condensa y forma nubes, las cuales, finalmente, la descargan en forma de lluvia. La corriente de aire que está a gran altura y va perdiendo su humedad, fluye hacia los trópicos, 1.500 km al norte y al sur del ecuador, y desciende. Como ya no transporta agua, tampoco aporta lluvias a las áreas sobre las que cae. Además, al aproximarse a la superficie terrestre y recalentarse, evapora cualquier humedad que hubiera en la zona por la que fluye en su retorno al ecuador. Esta circulación de aire crea fajas de terrenos tórridos alrededor de los trópicos de Cáncer, al norte, y de Capricornio, al sur. Tales zonas no son regulares geométricamente porque la Tierra, al girar en el interior de su atmósfera, produce grandes remolinos en el aire, los cuales se distorsionan y complican debido a la irregular distribución de los mares y masas continentales, montañas y llanuras en la superficie del globo. De todas formas, siguen el esquema principal, y allí donde haya un continente por encima o por debajo del ecuador hay desiertos equivalentes al norte y al sur. El Sahara se corresponde con el Kalahari y el Namib, que están al sur de los bosques pluviales de África central. Los desiertos de Mojave y Sonora, al sudoeste de Estados Unidos, tienen su equivalente en el de Atacama de Sudamérica. Y en Asia, los vastos desiertos del Turkestán y la India central son paralelos a los grandes desiertos del centro de Australia, situados al otro lado de las áreas de selva e islas del Sudeste asiático.
La ausencia de nubes sobre los desiertos provoca un efecto doble. No sólo significa que no puede llover, sino que el territorio nunca pueda gozar de sombra durante el día, y, en cambio, de noche, no hay ningún manto que colabore a retener el calor. Mientras el desierto es, durante el día, el sitio más caluroso de la Tierra, por la noche su temperatura puede llegar a ser incluso menor que la del punto de congelación. Estas bruscas variaciones ambientales que se dan cada veinticuatro horas enfrentan a los seres vivos que habitan en el desierto con grandes dificultades.
La mayoría de esos seres abordan los problemas de forma bastante directa. Evitan, en la medida de lo posible, las temperaturas extremas. Los mamíferos pequeños se cobijan durante el día, escondiéndose en la oscuridad debajo de pedruscos y en madrigueras. En el interior de estos refugios se está más fresco que bajo la intensa luz solar, y la humedad, debida en parte a la propia respiración de los ocupantes, es varias veces mayor que la que hay afuera; así, los animales pierden mucha menos. Refugiados de este modo permanecen la mayor parte del día. Su actividad empieza cuando el Sol se esconde bajo el horizonte.
En el Sahara, los gerbillos y los gerbos saltadores se aventuran a salir tímidamente tan pronto como se hace la oscuridad. Ambos son roedores fitófagos. Los penachos de hierba, muy escasos, pero aún existentes, y quizás algunas semillas y briznas de vegetación muerta que el viento ha transportado a su territorio, constituyen su alimento. Los geckos corren parando y arrancando bruscamente por entre las rocas que se enfrían, buscando escarabajos y otros insectos. También aparecen mamíferos cazadores. Los zorros fenec, de grandes orejas triangulares ladeadas, alertas a cualquier ruido, se mueven rápida y silenciosamente por las rocas con el hocico pegado al suelo, inspeccionando los rastros olorosos que puedan revelarle cuándo pasó algún animal —un gerbillo, por ejemplo— y por dónde. Los linces caracales y las hienas rayadas también surgen como de la nada, y en muchas partes de los desiertos de Oriente Medio también hay lobos, menores y con pelajes más claros, ligeros y finos que los de sus congéneres de más al norte. En los desiertos del Nuevo Mundo ocurre algo parecido, con animales distintos: las ratas canguro saltan en busca de las semillas, y los zorros kit y los coyotes las cazan.
Después de apaciguar su hambre, la actividad de estos animales disminuye, y mientras tanto la temperatura continúa descendiendo. Los geckos, al perder calor, se retiran a las grietas. Los mamíferos, que generan calor internamente, pueden continuar pastando o cazando incluso cuando la noche es muy fría, pero aun ellos se suelen retirar a sus madrigueras y refugios antes del alba.
Cuando el Sol reaparece al este del horizonte, surge un nuevo tipo de animales. En los desiertos del Oeste americano, ésta es la hora en que el monstruo de Gila empieza su cacería. Esta especie, y otra mexicana estrechamente relacionada con ella, son los únicos lagartos venenosos del mundo. Mide unos 30 cm de longitud, tiene la cola gruesa y una capa de brillantes escamas parecidas a cuentas, algunas de color rosa coral y otras negras. Al amanecer se mueve lentamente, pero a medida que el Sol calienta su cuerpo, adquiere más actividad. Atrapa insectos, huevos de aves y polluelos. Incluso es capaz de introducirse impunemente en un nido de ratones del desierto y apoderarse tanto de los adultos como de las crías. En Australia, el diablo espinoso, que sólo mide unos pocos centímetros de longitud, sale a atracarse de hormigas; se sitúa al lado de una fila de ellas y las va escogiendo metódicamente con un rápido movimiento de la lengua, mientras las demás siguen su camino hacia delante sin inmutarse. Las tortugas de todos los desiertos también abandonan las grietas y agujeros donde han pasado la noche a salvo bajo sus caparazones.
Una vez más, toda esta actividad no dura mucho. Al cabo de algunas horas, el Sol ya está tan alto que el desierto vuelve a abrasar. Los reptiles, al igual que los mamíferos, también pueden sufrir sobrecalentamiento, y cuatro o cinco horas después de haber salido el Sol ya hace demasiado calor para ellos. Ahora, se ve el aire ascender tembloroso sobre las piedras, y las rocas están tan calientes que si alguien las tocara se lastimaría. El aire es tan seco y tan cálido que el sudor de un hombre se evaporaría incluso antes de que llegara a notarlo. En una hora podría llegar a perder un litro de líquido corporal, y si permaneciera al descubierto todo un día sin beber, moriría. Hasta el más ligero movimiento muscular genera calor. Por eso todos permanecen inmóviles, a menos que se vean forzados a hacer lo contrario. Mientras, el Sol, desde el desnudo cielo, azota la tierra sin cesar.
El calor es una amenaza para las plantas, como lo es para los animales. También ellas pueden morir de sed si pierden mucha agua mediante la evaporación. El acebo del desierto crece al descubierto en los desiertos americanos donde no hay sombra de ninguna clase. Reduce la cantidad de calor que incide sobre él desarrollando las hojas, semejantes a las de otros acebos, a 70° respecto de la vertical, de forma que la mayor parte del día los rayos solares sólo inciden en los bordes de las mismas. Únicamente por las mañanas, cuando el Sol aún está bajo y hace frío, sus rayos inciden de modo perpendicular sobre la superficie de esas hojas, proporcionándoles la energía necesaria para la fotosíntesis. Además, las hojas excretan sal, que ha sido absorbida de la tierra y transportada por la savia, y en la superficie de ellas se forma un fino polvo blanco que refleja parte del calor, del mismo modo como lo hacen las prendas blancas de un atleta.
Hay ciertos animales que permanecen sobre el suelo bajo el Sol de mediodía. La ardilla terrestre del Kalahari utiliza su frondosa cola como sombrilla, la endereza con los pelos erizados sobre su cabeza y la va ladeando, colocándola en la posición necesaria para mantener el cuerpo a la sombra. Otros enfrían la sangre mediante radiadores. La liebre orejuda de América, un erizo del Gobi y el bandicut de Australia emplean el mismo tipo de radiador que el zorro fenec del Sahara: sus enormes orejas (lám. 30). Es evidente que los pabellones auriculares grandes ayudan a captar los sonidos del desierto, pero las orejas de todas estas criaturas son mucho mayores de lo que las necesidades acústicas requieren. Por ellas se extiende una red de vasos sanguíneos diminutos tan cerca de la superficie de la piel, por delante y por detrás, que el aire enfría la sangre que pasa por los mismos.
Otros animales aprovechan el poder refrescante del viento utilizando un líquido. El proceso físico que tiene lugar cuando un líquido pasa a gas absorbe calor. Este es el motivo de que el sudor refresque a los mamíferos. El jadeo produce un efecto similar. El aire se acerca y aleja alternativamente de la cubierta húmeda de la boca, de forma que la saliva se evapora y la sangre de los tejidos inferiores se enfría. Cuando las tortugas están demasiado calientes, a más de 40,5°C. empapan sus cabezas y cuellos con saliva abundante. A veces incluso mojan sus patas posteriores con el líquido que normalmente almacenan en la vejiga. En Australia, los canguros han desarrollado una red especial de capilares cercanos a la piel en la parte interior de sus patas delanteras. Cuando el calor es intenso, chupan y ensalivan enérgicamente el pelaje dispuesto inmediatamente sobre esta red, y entonces el proceso de evaporación capta el calor de la sangre.
Las aves están mejor equipadas que la mayoría de los animales para combatir el exceso de temperatura. En la mayor parte del mundo, las plumas sirven para retener el calor corporal. Pero los aislantes reducen la transmisión de calor a través de ellos, independientemente del sentido, evitando la absorción de calor exterior tan eficazmente como conservan el calor corporal. Al amparo de las plumas, muchas aves pueden permanecer al Sol del desierto todo el día sin sufrir daño, pero incluso ellas necesitan refrescarse en algunas ocasiones y lo hacen de un modo más eficaz que el jadeo propio de los mamíferos. Mueven los músculos de la garganta, lo cual supone un esfuerzo muscular menor que el realizado por el pecho durante el jadeo, y así generan una corriente de aire por el interior húmedo de la boca.
El sudor, el jadeo, el agitar la garganta, el lamer o incluso la descarga de la reserva de orina, son eficaces procedimientos de refrigeración. Pero el animal del desierto que los utiliza paga un alto precio por ello, ya que pierde lo más valioso, es decir, el agua. Todos los organismos del desierto, animales o plantas, hacen todo lo posible para conservar el líquido en su cuerpo. Normalmente, los excrementos son muy secos. El estiércol de camello se puede quemar casi tan pronto como es producido, y el procedente de muchos reptiles no es más que polvo seco. Incluso la utilización de agua como una vía para deshacerse de los desechos solubles, como el ácido úrico, se hace con una gran economía, de forma que mientras la orina humana contiene un 92% de agua, la de una rata canguro sólo contiene un 70%. Uno de los lagartos del Sahara incluso se las arregla para librarse del exceso de sal excretándola por una glándula situada en las ventanas nasales.
La búsqueda de agua domina las vidas de muchas criaturas del desierto. Unas pocas han reducido tanto la necesidad de ella, que extraen suficiente líquido para sobrevivir a partir del alimento que ingieren. El zorro fenec y el chacal la obtienen de los líquidos corporales de los animales que matan; la gacela común, de la savia de las hojas, y la rata canguro, de las semillas. Uno o dos animales son capaces, en casos de emergencia, de producir agua internamente, descomponiendo sus reservas de grasa. Pero muchos grandes mamíferos, como el oryx y los canguros, están condenados a trasladarse diariamente de las zonas de pasto a uno de los escasos y desperdigados agujeros que contienen agua, y volver de ellos también cada día.
Las aves que habitan en el desierto siguen a menudo esta misma rutina diaria. El problema se agrava durante la época reproductora, pues los polluelos precisan tanta agua como los adultos, y si el alimento que se les proporciona no es lo suficientemente jugoso, deben ser provistos de agua de una u otra forma. La ganga de África, por ejemplo, puede anidar hasta a 40 km del agua, y el macho es quien se encarga de ir tan lejos en busca de bebida para sus polluelos. Cuando llega al agua, primero bebe y calma su propia sed. Luego chapotea en el borde de la charca permaneciendo erguido y empapando deliberadamente las plumas de su vientre. Estas plumas, que sólo posee el macho, tienen una estructura que no ha sido hallada en las plumas de otras aves y las capacita para absorber agua como si fueran esponjas. Una vez están completamente saturadas, el macho se dirige hacia el nido. Al aterrizar en éste, los polluelos se arremolinan alrededor del padre, dirigen las cabezas hacia arriba y chupan esas plumas, igual que los cachorros de perro lo hacen con las mamas de su madre.
El correcaminos, una airosa ave cazadora de serpientes que se ve a menudo corriendo sobre sus patas a través de los desiertos de Arizona y México, tiene una forma diferente de proporcionar agua a sus polluelos. La pareja construye el nido en un cacto o espino y produce nidadas de dos o tres polluelos, que a edad sorprendentemente temprana ya son capaces de digerir lagartos e insectos. Cuando uno de los progenitores llega al nido con un lagarto muerto en el pico, no lo entrega de forma directa. El polluelo se lo pide abriendo la boca de par en par, y el progenitor se lo embute en la boca, pero sin llegar a soltarlo. Mientras los dos permanecen así enlazados, aparentemente en una disputa estática por la presa, de la garganta del adulto mana un líquido que gotea por su pico hasta la boca del polluelo. No se trata de agua que haya sido bebida minutos antes y almacenada temporalmente en el buche del adulto, sino que ha sido producida en el estómago mediante los procesos fisiológicos de digestión. Sólo cuando el polluelo haya tomado, quiera que no, su dosis adecuada de agua, se le permitirá comer.
El problema de la obtención de agua en un ambiente que prácticamente carece de ella también ha de ser resuelto por las plantas del desierto. Hay pocas que lo hagan tan eficazmente como el arbusto de la creosota, que crece en los desiertos del Sudoeste americano. Este arbusto no depende del agua profunda, que en muchos desiertos está fuera de su alcance, sino de una minúscula película de humedad procedente del rocío, o, excepcionalmente, de la lluvia, que rodea las partículas de roca hasta algunos centímetros bajo la superficie del suelo. Capta esta humedad mediante raicillas que penetran en el suelo tan profusamente que es probable que no quede ni una molécula de agua por absorber. Cada planta requiere una gran superficie para proveerse de suficiente humedad, y una vez se establece en una zona verdaderamente árida, capta el agua de modo tan eficaz que ninguna otra planta puede crecer a menos de unos metros de ella. Esto no sólo afecta a otras especies de plantas, sino también a sus propias plántulas hijas. Por eso, este arbusto no tiende a colonizar el terreno circundante mediante semillas, sino formando tallos nuevos en tomo a su base, extendiendo así lentamente su red de raíces. Al propagarse de este modo hacia fuera, los tallos centrales tienden a marchitarse y el arbusto se expande en forma de anillo. Sin nadie con quien competir, ese arbusto continúa creciendo hacia fuera y el anillo se hace cada vez mayor. Actualmente, algunos miden 25 metros de diámetro. Los tallos individuales de estos anillos no son muy viejos, pero la planta, considerada como un único organismo, puede haber estado creciendo y extendiéndose en el mismo sitio durante 10.000 o 12.000 años, lo que hace que la creosota sea el organismo viviente más viejo del mundo.
Ciertas plantas del desierto han adoptado una estrategia muy diferente para recoger agua. A diferencia del arbusto de la creosota, no absorben diminutas cantidades de ella más o menos continuamente, sino que confían en aguaceros torrenciales, los cuales caen aproximadamente una vez al año, absorbiendo entonces tanta agua y tan deprisa como les es posible, a la vez que la almacenan. Los cactos son especialistas en esta técnica. Existen unas 2.000 especies diferentes, y todos viven de forma natural sólo en América. Uno de los mayores es el saguaro (lám. 31). Puede llegar a medir 15 m de altura, formando una sola o varias columnas ramificadas. Unos largos canales, a modo de pliegues, lo recorren en toda su longitud. Cuando al fin descarga una tormenta, el saguaro aspira el agua de lluvia del suelo empapado, desplegando los pliegues al hacerlo e incrementando así considerablemente su circunferencia. En un día, un saguaro grande puede llegar a absorber, y retener, una tonelada de agua.
En el desierto, un enemigo es la evaporación. El vapor de agua se pierde inevitablemente a través de los estomas de las hojas; por eso, muchas plantas del tórrido y abrasador desierto, al igual que las especies que soportan las sequías provocadas por temperaturas gélidas en el norte, poseen hojas muy pequeñas que contienen relativamente pocos estomas. El saguaro y otros cactos han llegado todavía más lejos. Han reducido sus hojas transformándolas en espinas. Los estomas se han desarrollado en el tallo hinchado, que se ha vuelto verde al adoptar la función fotosintetizadora. Las espinas hacen más que proteger a la planta de los mamíferos ramoneadores, que son muy pocos: rompen las corrientes de aire que soplan alrededor de la planta, de forma que el saguaro está al efecto permanentemente rodeado de una capa de aire inmóvil. Los estomas se hallan aún más protegidos de la sequía al estar ubicados en el fondo de los canales, como ocurre en las acículas de las coníferas. Además de todo esto, los cactos han desarrollado un tipo especial de proceso químico que les permite transpirar, cambiando el dióxido de carbono por oxígeno, de noche, cuando hace fresco, manteniendo así los estomas cerrados la mayor parte del día. Mediante todos estos mecanismos, el saguaro es capaz de reducir la pérdida de agua a un mínimo y conservar gran parte de la misma año tras año, utilizándola gradualmente para elaborar nuevos tejidos, hasta que haya otra tormenta y otra oportunidad para rellenar sus enormes tanques.
El viajero que se halla en un área de saguaros atormentado por la sed, podría sentirse tentado a atacar estos grandes almacenes de agua que hay en todo su entorno, pero sería muy imprudente si lo hiciera. La savia del saguaro contiene un veneno muy poderoso que lo podría matar. No obstante, esto no ocurre con todas las plantas almacenadoras de agua. De hecho, tanto los aborígenes del centro de Australia como los bosquimanos del Kalahari confían en estas plantas para obtener agua en épocas de sequía. Esos habitantes del desierto son botánicos expertos, y dejarían en ridículo a muchos de los biólogos salidos de las universidades. Una vez seguimos a un compañero aborigen en busca de agua a través del desierto rojo del centro de Australia. El aborigen andaba con rapidez y aplomo, sin mover la cabeza de un lado a otro buscando la planta adecuada, como hacíamos nosotros. Era como si fuera capaz de asimilar todo su entorno, las diminutas y desdibujadas huellas en la arena, la forma de las rocas, los detalles de los tallos y hojas de plantas, con una penetrante ojeada. De pronto, sin ningún titubeo, se arrodilló al lado de un tallo corto que no tenía más de un par de pequeñas hojas pendientes del mismo. A mí se me antojaba idéntico a muchos otros tallos que habíamos sobrepasado, pero para él era claramente distinto. Clavando un palo con fuerza y rapidez, apartó la tierra en torno a la planta y siguió cavando hasta que el agujero midió unos treinta centímetros de profundidad, en donde el tallo, del grosor de un lápiz, se ensanchaba súbitamente formando una raíz esférica del tamaño de un balón de fútbol. Exprimimos con las manos pequeños trozos de ella y de este modo obtuvimos unos hilillos de líquido que aplacaron nuestra sed. Podía haber sido lo suficiente para salvar nuestras vidas.
Los bosquimanos del Kalahari, en el Sudoeste africano, tienen una pericia similar. Hay varias plantas diferentes que poseen estas raíces almacenadoras de agua, pero no todas proporcionan bebidas igualmente buenas. El líquido de algunas es tan sumamente amargo que ni los bosquimanos lo pueden tragar. Pero no se desperdicia, y lo usan para frotarse la cara y el cuerpo, proporcionando así humedad a la piel y refrescándola.
Los bosquimanos son los únicos seres humanos que parecen haber desarrollado una adaptación anatómica específica para la vida en el desierto. Todos los seres humanos almacenan reservas alimenticias en forma de grasa. Pero la existencia de una capa de grasa que rodea el abdomen y parte de los miembros, como sucede en la mayoría de nosotros, constituye una gran desventaja en el desierto. Hace que sea muy difícil para el cuerpo perder calor a través de la piel; por eso, si un viajero está generando calor muscular mediante el movimiento, encuentra muy difícil permanecer frío. Algunos bosquimanos, normalmente mujeres, evitan esta consecuencia teniendo las reservas grasas concentradas en las nalgas, que se hacen enormes y contrastan mucho con el resto de sus cuerpos enjutos y fibrosos. Su aspecto puede resultar peculiar para los extraños, pero, en realidad, debería ser motivo de envidia para los viajeros de otra raza.
Los animales y plantas de los desiertos de todo el mundo se enfrentan con los problemas concatenados de mantenerse fríos y conservar el agua. Pero esos desiertos no son uniformes, y ciertas áreas presentan problemas o recursos particulares que deben ser resueltos o explotados de varias formas especializadas.
El Namib, al norte del Kalahari, goza de una fuente de humedad que pocas otras áreas desérticas poseen. Bordea la costa, y muchas noches del año se acerca la niebla procedente del mar, la cual, al invadir el desierto, se condensa en gotitas. Varios de los organismos que habitan en el Namib dependen de esto. Al anochecer, los escarabajos terebriónidos, de patas largas y color negro, trepan a la cima de las dunas de arena y, una vez en ellas, se sitúan en fila, encarados a la costa, cabeza abajo, con los abdómenes elevados en el aire y levantando lenta y alternativamente las patas. La niebla llega hasta ellos y la humedad se condensa en forma de gotas sobre sus cuerpos. Al levantar las patas, el agua gotea por ellas hacia abajo, luego por el abdomen y, finalmente, llega a la boca, donde la sorben.
La niebla también proporciona humedad a una de las plantas específicas del Namib, y con certeza la más espectacular, la welwitschia. Posee una raíz grande e hinchada, bastante parecida a un nabo gigante. En ejemplares viejos, ésta puede medir un metro de diámetro en el extremo superior y extenderse 60 o 90 cm, o más, sobre el suelo. De su ápice desigual, y a menudo deformado, parten sólo dos enormes hojas acintadas. En su punto de crecimiento, en el extremo de la raíz, son verdes, lisas y anchas, y se extienden de un lado del ápice de la raíz al otro. Se curvan hacia arriba, como si fueran virutas gigantes y con canales obtenidas por un cepillo de carpintero, y luego se doblan hacia el suelo, formando serpentinas rizadas y divididas. Sus extremos se deshilachan y mustian allí donde el viento las ha frotado contra el suelo pedregoso. Si no fuera por esto, las hojas de welwitschia se podrían calificar fácilmente como las más largas del mundo, pues, aunque crecen muy lentamente, la planta puede vivir más de mil años. Teóricamente, una hoja no raída de un ejemplar así de viejo mediría varios centenares de metros de longitud. El gran tamaño de las hojas es a primera vista un contrasentido, ya que, después de todo, la mayoría de las plantas del desierto tiene hojas diminutas para minimizar la pérdida de agua. Pero las hojas de welwitschia, en lugar de perder agua, la captan. Justo debajo de la superficie cerosa hay grupos de finas fibras que recorren la hoja en sentido longitudinal y son notablemente absorbentes. Cuando se deposita rocío sobre la superficie foliar, las moléculas de agua son absorbidas primero por el tegumento y luego captadas por las fibras interiores de la hoja. Otras gotitas forman hilillos de agua por las hojas y caen al suelo por sus extremos deshilachados, donde son captados por las raíces de la planta.
En algunos desiertos, las tormentas torrenciales se producen con la suficiente regularidad, cada año aproximadamente, como para permitir que se desarrollen las comunidades animales, las cuales acumulan su vida activa en el breve período en el que el agua es relativamente abundante. La mayor parte del año, y a veces varios años seguidos, sus formas de vida permanecen escondidas e inertes. Una persona que esté viajando por el desierto posiblemente no vea ni siquiera indicios de la riqueza de vida que le rodea.
Las primeras gotas de lluvia son las desencadenantes de la actividad. Algunas caen en macizos de plantas deslucidas, mortecinas, con las hojas pardas raídas y polvorientas y los tallos coronados por cabezuelas de semillas secas y quebradizas. Pero súbitamente parecen cobrar una vigorosa vida, enrollando las cubiertas marrones de las cabezuelas y dejando expuestas las semillas del interior. Otras disparan las semillas a un metro o más en el aire. No obstante, esa sensación de vida es bastante ilusoria. Como el agua se absorbe de diferente modo por secciones particulares de tejidos muertos, se crean turgencias que provocan que unas partes se enrollen y otras liberen las semillas mediante una serie de minúsculas explosiones. Pero ahora, las propias semillas que yacen en el suelo empiezan a adquirir vida verdadera. Al absorber agua, los pelos que las cubren se comienzan a hinchar y a adoptar rigidez, elevando así la semilla a una posición en que la primera raíz perforará directamente el suelo.
Sin embargo, lo que está ocurriendo entraña un posible peligro. Podría ser que las primeras gotas de lluvia no fueran más que un amago de tormenta, una corta ducha inicial, y que la tormenta realmente importante no llegara hasta al cabo de una semana más o menos. Si este fuera el caso, las semillas que germinan ahora morirían en los siguientes días secos. No obstante, ciertas plantas saben combatir este riesgo, pues la cubierta de sus semillas contiene una sustancia química inhibidora de la germinación, y sólo si continúa cayendo lluvia tan abundante y persistentemente como para saturar el suelo, tal sustancia será arrastrada por el agua y la semilla germinará.
Cuando la lluvia empapa las tierras del desierto de Arizona y las semillas empiezan a brotar, el propio suelo comienza a cobrar vida. La superficie se agrieta y surgen con esfuerzo pequeños sapos a la luz del día. Son ejemplares de sapo espolado americano que han permanecido enterrados a 30 cm aproximadamente bajo la superficie durante los últimos diez meses. La lluvia que ha inundado la superficie del desierto se ha acumulado en charcas poco profundas. Los machos de ese sapo saltan rápidamente a ellas y, una vez en el agua, empiezan a llamar a las hembras, las cuales acuden al cabo de pocas horas atraídas por el urgente coro, apareándose casi inmediatamente.
A partir de ahora, todo ocurre a mucha velocidad. Los sapos que no cumplan lo que tienen que hacer en este plazo, no sobrevivirán, y a menos que encuentren una charca y se apareen la primera noche, ya no podrán hacerlo nunca. En pocas horas, las parejas ya se ha apareado y los huevos fertilizados permanecen agrupados en las tibias charcas. Los adultos ya han cumplido su deber con las generaciones futuras; ahora se ignoran entre sí, incluso se olvidan de los huevos, y empiezan a comer tan deprisa como son capaces para prepararse para los largos meses sin agua y en régimen de hambre en los que pronto entrarán.
Mientras tanto, los huevos se desarrollan a velocidad extraordinaria. Un día después, la charca rebosa ya de renacuajos, que no son las únicas criaturas que culebrean por el agua cálida y turbia.
También nadan hordas de artemias, diminutos crustáceos de menos de un centímetro de longitud. Estas artemias proceden de huevos que pueden haber sido llevados por el viento junto con el polvo del desierto durante cincuenta años, viajando quizá cientos o miles de kilómetros desde donde fueron puestos por sus progenitores, muertos ya hace tiempo. El polvo también transporta esporas microscópicas, las cuales, ahora en el agua, desarrollan finos filamentos de algas.
Los renacuajos se alimentan con rapidez frenética. Las algas solas son suficientes para sustentarlos, pero si también disponen de artemias, los renacuajos que se alimenten de ellas crecerán de forma ligeramente distinta de la de sus compañeros de charca. Desarrollan cabezas enormes provistas de bocas mucho mayores que los que se alimentan de algas. Pero, además, también devoran a sus hermanos comedores de algas. Mientras, la charca se va evaporando y empequeñeciendo, de modo que la población dispone cada vez de menos espacio en el que nadar, y de menos agua para captar oxígeno. Al perder profundidad, el agua se calienta, lo que hace todavía más escasa la presencia de oxígeno.
La existencia de dos tipos de renacuajos en la misma charca hace que esta especie se halle preparada para distintas eventualidades. Si vuelve a llover, el agua de la charca aumentará de nuevo, y la necesidad de desarrollarse a la máxima velocidad posible perderá urgencia. Sin embargo, ahora, el agua se habrá agitado, tomándose fangosa y turbia. En tales condiciones, los renacuajos carnívoros no se desenvuelven bien, pues encuentran dificultades para localizar las presas. En cambio, los comedores de algas no tienen este problema, por lo que continúan comiéndolas y creciendo con regularidad. Finalmente se convierten en sapillos y un número considerable de ellos, si ha habido suerte, abandonan la charca.
Pero si no cae más lluvia, es esencial que al menos algunos renacuajos completen su desarrollo con la máxima rapidez posible. En la charca cada vez menor, los renacuajos caníbales devoran a sus hermanos y se disputan entre ellos la parte más profunda, en la que el agua durará más tiempo. Pronto, los que se hallen en los márgenes de aquélla no dispondrán de bastante agua para cubrir sus cuerpos, y los rayos solares los abrasarán y matarán. En el centro hay poco más que barro líquido, ocupado por los renacuajos caníbales mayores y más agresivos, que si tienen suerte desarrollarán patas y saltarán a tierra. Muchos serán atrapados por lagartos y aves del desierto, pero otros, después de alimentarse algunas semanas, encontrarán fisuras y grietas en las que protegerse del calor venidero. Sus progenitores también comenzarán a cavarse refugios con ayuda de sus anchas y poderosas patas traseras. Una vez enterrados, la capa externa de su piel se endurece y forma una envoltura hermética que los aísla por completo, exceptuando dos minúsculos agujeros para respirar, correspondientes a las ventanas nasales.
La charca se habrá desecado hace tiempo. Ninguna de las artemias adultas sobrevive, pero sus huevos serán transportados por el viento. Muchos de los renacuajos no llegan a completar su desarrollo, y al final se agrupan en el fondo de lo que fue charca, donde forman una sólida masa que el Sol endurece y deseca. Pero sus cuerpos no se desperdician. Al descomponerse, sus sustancias se filtran en la arena del fondo del agujero que constituyó la charca, la cual volverá a tener agua con las próximas lluvias, y en la arena habrá abono orgánico para acelerar el crecimiento de la próxima generación de algas.
Los beneficios de la tormenta todavía no han terminado. Las semillas que comenzaron a brotar con las primeras gotas de lluvia han crecido con rapidez y formado plantas que ahora están en flor. Hectáreas y más hectáreas del desierto rebosan de color. Las flores, azules y amarillas, rosas y blancas, forman prados amplios y efímeros. Así, los desiertos de Australia occidental, del Namib y de Namaqualand, de Arizona y Nuevo México están tan llenos de colorido durante unos días como un jardín. Una vez absorbida la humedad y formadas las semillas, las plantas se marchitan y mueren.
La imagen convencional del desierto, sin embargo, no es ni el suelo pedregoso ni las montañas esculpidas por el viento, sino dunas de arena sin fin. De hecho, tales dunas sólo ocupan una pequeña porción de los desiertos del mundo, pero constituyen el ambiente más especializado de los mismos. La arena de la que están formadas procede de las rocas del desierto que, a lo largo de miles de años, han sido abrasadas por el Sol durante el día y enfriadas hasta el punto de congelación durante la noche. En tales condiciones, incluso el granito más resistente se agrieta y forma escamas. Lentamente, la roca se desintegra en los minerales que la componen, y cada grano, empujado repetidamente por el viento contra los riscos, batido sobre superficies de rocas planas y frotado con otros granos, se redondea y cubre de un barniz rojo de óxido de hierro. Los vientos que soplan con furia y forman remolinos a través del desierto arrastran esos granos y los depositan en grandes montones, que constituyen las dunas. Algunas llegan a medir 200 m de altura y un kilómetro de anchura. En las zonas del desierto en que los vientos cambian continuamente de dirección, esas montañas de arena pueden adoptar una forma de estrella, con media docena de crestas que culminan en un ápice central, y permanecen durante siglos aproximadamente en el mismo sitio, de modo que constituyen señales, con nombres propios, por las cuales se guían quienes viajan por el desierto. En cambio, allí donde el viento sopla normalmente en la misma dirección, las dunas no son estacionarias, ni mucho menos. Forman crestas, como las ondas del fondo del mar, que avanzan lentamente por el desierto. El viento arrastra la arena modelando una suave pendiente en la duna hasta su cima, y entonces, sin nada que la contenga, esa arena resbala por la empinada parte frontal de aquélla, en una serie continua de pequeñas avalanchas. Así es como las dunas avanzan centímetro a centímetro.
La presencia de las dunas representa grandes problemas para cualquier criatura que intente vivir en ellas. Sostenerse en su superficie, que está muy caliente y resbala hacia abajo continuamente, no es fácil. Varias criaturas han desarrollado pies especiales para combatir esta dificultad. Un gecko del Namib posee membranas entre los dedos, igual que una rana. Otro tiene alrededor de los pies un largo borde parecido a un flequillo que, de modo similar, distribuye el peso del animal por una superficie mayor y hace que pueda deslizarse casi sin remover la arena, y por lo tanto sin resbalar. Cuando dicho gecko permanece quieto lleva a cabo lo que parecen ejercicios para estar en forma, pues levanta de modo regular y rítmicamente las patas delanteras y traseras. Haciendo esto, consigue mantener las plantas frescas y que el aire sople por su cuerpo.
La superficie de la duna quema mucho a las pocas horas de haber salido el Sol. No obstante, a sólo unos pocos centímetros por debajo de esa superficie se encuentra cierto frescor. Escarbe con su mano en la arena y le sorprenderá lo fría que está la que se encuentra debajo. La mayoría de los animales que habitan en las dunas saben bien esto, y se introducen bajo la superficie para esconderse o escapar del intenso calor.
La vida dentro de la arena es más fresca, pero conlleva otros problemas. Los granos son tan lisos y secos que no guardan ninguna coherencia entre sí. De este modo, es imposible cavar galerías como se hace en un suelo más compacto, pues esa arena las tapa a medida que el animal va cavando. Una forma de trasladarse dentro de la arena es mediante movimientos de natación; hay varios lagartos que regularmente se hunden bajo la superficie y avanzan accionando sus patas como si nadaran. Pero la mejor forma de nadar en la arena no es utilizando las patas, sino, simplemente, culebreando. Otros lagartos de la familia de los escíncidos lo hacen así. Sus patas, de tamaño muy reducido, son útiles para andar sobre la superficie, pero se mantienen pegadas al cuerpo cuando se desplazan por el interior de la arena. Una o dos clases de ellos que permanecen casi siempre bajo la superficie han perdido del todo las patas. El lagarto ápodo del Namib mide unos centímetros de longitud y parece una diminuta anguila de lisas escamas. Sus ojos están cubiertos por una capa transparente escamosa que los protege de los granos de arena, y su nariz es puntiaguda, lo cual le ayuda a desplazarse. Se alimenta de larvas de escarabajo y otros insectos. Las vibraciones de la arena provocadas por el movimiento de un insecto son detectadas por el lagarto, que “nada” rápidamente a través de la arena hacia el lugar de donde proceden y atrapa a la sorprendida presa.
Ese lagarto ápodo es cazado por un mamífero que también habita en la arena, el topo dorado, uno de los mamíferos más desconocidos, pues se le ve raras veces. Normalmente, el único indicio de su presencia es una línea de huellas en las dunas, allí donde se ha introducido de repente bajo la superficie. Es un cavador tan diestro y enérgico que casi es imposible desenterrarlo, a menos que se haya tenido la suerte de empezar a perseguirlo cuando todavía se hallaba cerca de la superficie.
Pocos hombres moran en los desiertos de dunas, en los que no hay nada para ellos, ni animales que cazar ni plantas que recoger. Sin embargo, hay hombres que los atraviesan. Los tuaregs, originarios de la parte septentrional del Sahara, conducen regularmente caravanas de camellos que acarrean lingotes de bronce, dátiles y rollos de tela a los antiguos pueblos comerciantes de Timbuktu y Mopti en el río Níger, para canjearlos por enormes piezas rectangulares de sal (lám. 29). Se protegen contra los abrasadores rayos ultravioleta solares envolviendo sus cuerpos en mantos ondeantes y cubriéndose la cabeza y la cara con turbantes.
Pero ni los tuaregs podrían atravesar el desierto de dunas sin la ayuda de un animal: el camello. Los orígenes de este animal siguen siendo inciertos. Aunque todavía sobreviven en partes remotas del desierto del centro de Asia pequeños grupos de camellos auténticos de dos jorobas, no hay grupos de dromedarios salvajes, que son los camellos de una joroba del Sahara. A pesar de esto, es probable que el salvaje no difiriera mucho del de los tuaregs. Estos animales son extraordinariamente apropiados para cruzar el desierto. Sus pies sólo poseen dos dedos, conectados por piel, de forma que, al caminar, los dedos se expansionan y la membrana que forma esa piel impide que se hundan en la arena. Las ventanas nasales poseen unos músculos que las cierran durante las tormentas de arena. Su cuerpo está cubierto de lana gruesa y tosca en la parte superior, donde precisa aislarse de los rayos solares, mientras que el resto del mismo se halla más o menos desnudo, para radiar el exceso de calor. Goza de una sorprendente habilidad para comer las plantas más espinosas del desierto. Sus reservas alimenticias se almacenan, como en la mayoría de los mamíferos, en forma de grasa; pero ésta no se distribuye alrededor del cuerpo, pues evitaría que se pudiera refrigerar, sino que se concentra en un único sitio, en la joroba del dorso. Gracias a esto puede sobrevivir muchos días, y al cabo de un largo período de ayuno la joroba no es más que un saco pellejudo y fofo.
La característica más célebre del camello es, por supuesto, su capacidad para viajar por el desierto sin beber. Esto lo logra bebiendo grandes volúmenes de agua antes de emprender el viaje y almacenándola en el estómago. También son capaces de transformar parte de sus reservas grasas en líquido. De este modo pueden viajar sin beber absolutamente nada durante un tiempo cuatro veces mayor que un asno y diez veces mayor que un hombre.
Pero los camellos, a pesar de su gran resistencia a la sed, no podrían atravesar la zona de dunas del Sahara sin ayuda del hombre. Si los tuaregs no sacaran cubos de agua de pozos y vertiesen su contenido en bebederos apropiados, los camellos no podrían beber, pues no encontrarían agua en la arena, y las travesías sobrepasarían su capacidad de aguante.
Los oasis, que constituyen las paradas esenciales de las largas travesías del desierto, captan el agua de una capa de roca que la alberga a mucha profundidad. El agua es utilizada por los habitantes de los oasis para regar los huertos, que constituyen una demostración sorprendente de lo fértil que podría ser el desierto si dispusiera de agua en abundancia. Melocotoneros y cereales son cultivados en cuidadas parcelas. Las libélulas se ciernen sobre los rumorosos canales de regadío y los pájaros trinan en las palmeras datileras. A poca distancia se vislumbran, amenazantes, las dunas de arena. Si se produjera una fuerte tormenta de arena, o si durante un tiempo largo el viento soplara constantemente en una dirección determinada, el oasis sería arrasado y extinguido.
La evidencia de las pinturas de Tassili muestra lo reciente que fue la variación de clima que transformó la fertilidad en desolación y creó el Sahara. También hay pruebas de que la mayoría de los desiertos existentes en otras zonas del mundo actual se formaron en la misma época. Muchos de los animales y plantas fueron exterminados por las nuevas condiciones abrasadoras. Algunos consiguieron permanecer en sus territorios ancestrales mediante la simple alteración de sus costumbres. Los lobos, las hienas, los gerbillos y los ratones que habitaban felizmente los herbazales y sabanas se las arreglaron para conservar su territorio restringiendo sus actividades a las horas de oscuridad, en las que el desierto es razonablemente frío. Otros animales se vieron obligados a modificar su anatomía para soportar la hostilidad del calor y la sequía. Alteraron sus procesos químicos internos. Cambiaron las proporciones de sus cuerpos. Algunos perdieron miembros o desarrollaron otros ligeramente distintos.
La escala del tiempo de la evolución es enormemente larga y se mide en millones de años. Desde esta perspectiva, los animales y plantas que actualmente ocupan los desiertos del mundo se han adaptado a un ritmo bastante rápido.
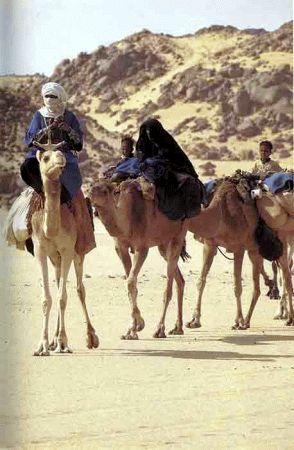
Lámina 29. Tuaregs en el Sahara central

Lámina 30. Zorro fenec

Lámina 31. Saguaro
Capítulo VII
La comunidad de los cielos
Cuando en el desierto se logra un nuevo afloramiento de agua, pronto aparecen en el lugar organismos vivos como si hubieran surgido por arte de magia. Sobre los granos de arena de su cauce se extiende una película verde de algas, pequeñas artemias y otros crustáceos que chapotean en el agua. Musgos y plantas fanerógamas brotan en las márgenes. Los mosquitos revolotean por la superficie del agua, mientras las libélulas vuelan rápidas en zigzag, persiguiéndolos. Todas estas plantas y animales llegan sin ayuda del hombre, y, en realidad, lo hacen de forma involuntaria. La única característica que han precisado para llegar hasta esa fuente de agua, en un viaje de largo recorrido que podía haber durado años si se hubiera realizado por tierra, es su peso infinitesimal, ya que han sido transportados por el viento.
Los organismos habitantes de la tierra firme llevan utilizando este sistema de transporte mundial desde hace al menos 400 millones de años. Mucho antes de que un animal saliera del agua y colonizara la tierra, los musgos ya habían empezado a conquistar ésta. Poco después de aparecer, empezaron a hacer uso del viento para propagarse por sitios nuevos, igual que hacen sus descendientes hoy día.
Los musgos producen sus esporas en pequeñas cápsulas dispuestas en el ápice de los tallos. Al madurar y secarse, cada cápsula se desprende de una tapa del extremo y queda al descubierto un anillo de dientes que cubre una abertura inferior. Si el tiempo permanece cálido, estos dientes también se desecan y empiezan a rizarse hacia atrás, abriendo la cápsula y permitiendo que las esporas sean llevadas por el viento. Si el tiempo se volviera húmedo, las esporas se empaparían pronto y no podrían ser transportadas lejos; por eso, nunca son liberadas en tales condiciones, pues al humedecerse el ambiente los pequeños dientes reabsorben la humedad, se enderezan y cierran la cápsula.
El número de esporas producidas por los musgos es muy grande, pero resulta pequeño si lo comparamos con las cantidades auténticamente astronómicas liberadas por los hongos. Una seta corriente, cuando está madura, desprende de las laminillas 100 millones de esporas en una hora y ha producido 16.000 millones de éstas antes de pudrirse. El cuesco gigante sobrepasa esta cantidad. Un ejemplar de tamaño común, de unos 30 cm de diámetro, produce 7 billones. Cada vez que recibe un golpecillo o un ligero soplo de viento, arroja al aire 1.000 millones de una vez, como bocanadas de humo marrón.
Las plantas simples no son las únicas en aprovechar el viento de esta manera. Las orquídeas, plantas muy sofisticadas y complejas, también lo hacen. Una sola flor puede producir hasta 3 millones de semillas, las cuales, al tener el tamaño de una partícula de polvo, no pueden contener reservas alimenticias además del embrión. Por eso, para que una semilla de orquídea se desarrolle con éxito, debe caer en hongos de características similares a aquellos que rodean las raíces de ciertos árboles, que colaborarán con ella nutricionalmente durante los primeros estadios de su desarrollo.
No obstante, la mayoría de las plantas de orden superior proveen de una dosis de nutrientes a cada una de sus semillas. Esto añade peso a la semilla, por lo que el viento ya no es capaz de levantarla y transportarla a cierta distancia si no dispone de algún mecanismo para incrementar su superficie. Los cardos, juncos lanudos y sauces dotan a sus semillas de diminutos penachos lanosos. El diente de león desarrolla un paracaídas filamentoso en cada una de sus semillas, el cual puede trasladarlas fácilmente a 10 km de la planta madre, y con frecuencia a varias veces esta distancia.
En todo el globo terráqueo, el aire contiene diminutos gérmenes reproductores vegetales, muchos de los cuales son tan pequeños que el ojo humano no puede distinguirlos. La mayoría nunca llegarán a desarrollar su potencial germinador, pues son devorados por insectos, o caen en suelo estéril y se pudren o son transportados por el viento tanto tiempo que su vida se extingue y se desintegran. Pero uno o dos entre varios millones sobrevivirán, y allí donde haya un espacio adecuado vacante, una hoja muerta o un trozo de jardín sin cultivar, en un hilillo de agua de una roca o en una charca desértica, surgirá una planta o un hongo. Así, hay musgos que germinan en oasis del Sahara o en islas volcánicas aisladas en los mares de la Antártida, plántulas de kapok brotan a lo largo de las selvas sudamericanas, y epilobiums que florecen en las cenizas desnudas del Mount St. Helen’s.
Uno o dos animales son de tamaño suficientemente pequeño como para trasladarse por ese mismo procedimiento. Las minúsculas artemias de las charcas del desierto proceden de huevos del tamaño de partículas de polvo que están suspendidos en el viento. Los mosquitos, los pulgones y otros pequeños insectos voladores son transportados involuntariamente por la brisa durante muchos kilómetros. Pero muchas arañas jóvenes se lanzan al aire deliberadamente. Cuando salen de las envolturas trepan por un tallo de hierba o hasta la punta de una piedrecilla, se encaran a la brisa, elevan los abdómenes y producen un hilo de seda a partir de las hileras ubicadas en el extremo de su cuerpo. Hasta la brisa más ligera captaría ese hilo y lo arrastraría. Al extenderse el hilo, el viento ejerce cada vez más fuerza sobre él. Por unos momentos, las pequeñas arañas se resisten a dejarse llevar, adhiriéndose a la planta con las patas, pero al final se sueltan y lanzan al aire. Arañuelas así colgadas de sus hilos se han encontrado en barcos a cientos de kilómetros de tierra, y en picos nevados a miles de metros de altura. Cuando, finalmente, el viento las deposita sobre el suelo, se desprenden del hilo y empiezan a establecerse en su nuevo territorio. En ciertas épocas del año en que el tiempo es apropiado, se pueden encontrar grandes acumulaciones de dichas arañas que el viento, caprichosamente, ha depositado juntas en una pequeña área. Sus hilos abandonados se enmarañan y entrelazan formando una especie de tejido.
Otras pequeñas criaturas, apenas algo mayores que las anteriores, también viajan por aire, pero lo hacen poniendo algo de su parte. Los trips son insectos minúsculos que sorben savia y viven en flores, hojas y yemas. Para desplazarse de una planta a otra, los trips vuelan, pero son tan pequeños y ligeros que sus músculos microscópicos tienen dificultades para batir las alas. Es como si el aire alrededor de ellos fuera viscoso, parecido a la melaza. Por eso, sus alas, que surgen del tórax, no son superficies anchas, sino simples varillas con flecos. Un golpe hacia abajo con una de estas alas aumenta la presión del aire bajo ellas y la reduce ligeramente sobre las mismas. Como consecuencia, el trip es aspirado hacia arriba y despega como una semilla de cardo provista de vilano.
La creación de presiones altas debajo del ala y bajas por encima desencadena el vuelo. Es una de las fuerzas básicas de las que depende el vuelo a propulsión. Un abejorro, que pesa muchas veces más que un trip, y también es más fuerte, precisa alas anchas para ejercer un empuje hacia arriba suficiente (lám. 32). Para batir estas estructuras grandes se requiere una fuerza considerable, la cual es ejercida por paquetes musculares dispuestos en el cuerpo del abejorro; esos paquetes, al igual que otros motores, han de estar calientes para rendir al máximo y proporcionar la energía necesaria para levantar el cuerpo. Pero el abejorro, como todos los insectos, no mantiene el calor corporal estable como hacen los mamíferos y las aves. Normalmente capta el calor solar. Sin embargo, incluso de madrugada, cuando la temperatura gira en tomo al punto de congelación, el abejorro es capaz de volar, y lo hace agitando rápidamente las alas de lado a lado antes de elevarse, con lo cual genera calor muscular. Hasta es capaz de desacoplar las alas y accionar su motor interno hasta que la temperatura de sus músculos sea tan alta como la del cuerpo humano. Al ser el calor tan valioso, el abejorro, como muchos otros insectos grandes, tiene una capa peluda que cubre su cuerpo y limita la pérdida de calor. Las libélulas se aíslan por el mismo motivo, pero mediante unos sacos aéreos situados en el interior de las paredes del tórax. Gracias a estos motores poderosos, los insectos son aeronautas consumados. Una abeja puede batir las alas 15.000 veces por minuto, y una libélula alcanza velocidades superiores a los 30 km por hora.
Hay dos grupos importantes de animales que se han sumado en el aire a los insectos. Hace unos 140 millones de años, las aves (lám. 35) evolucionaron a partir de antecesores reptilianos; y mucho después, hace unos 60 millones de años, ciertos mamíferos insectívoros originaron los murciélagos (lám. 33). Tanto las aves como los murciélagos han desarrollado sus alas por modificación de sus miembros anteriores. El murciélago posee una membrana cutánea elástica que envuelve cuatro dedos, enormemente alargados, y deja libre el pulgar, el cual les sirve como peine y como gancho que les ayuda a desplazarse cuando no vuelan. Las aves sólo conservan uno de los dedos, que se ha hecho largo y fuerte y está orlado de plumas. También conservan un vestigio del pulgar ancestral en forma de pequeña proyección, en el borde anterior de las alas, que posee su propio penacho de plumas.
Los murciélagos reposan invertidos, colgados de los pies, por lo que no encuentran dificultad para lanzarse al aire. Simplemente, se sueltan y ya están en él. Ciertas especies frugívoras de mayor tamaño baten las alas una o dos veces para erguir sus cuerpos colgantes en la posición voladora, lo cual requiere poco esfuerzo. Sin embargo, la mayoría de aves son andadoras, además de voladoras, y el problema de vencer la fuerza de la gravedad y lanzarse al aire desde la posición de pie es mucho mayor. El motor que las capacita para hacerlo es el macizo paquete muscular que se extiende desde la articulación del ala hasta la desarrollada quilla del esternón. El combustible que emplea, el oxígeno de la sangre, es abastecido en gran cantidad por un corazón enorme. El excepcional tamaño de éste se aprecia mejor por el hecho de que el de un gorrión es dos veces mayor que el corazón de un ratón. El cuerpo de un ave está cubierto del mejor de los aislantes naturales, las plumas, y conserva una temperatura varios grados superior a la del hombre; así, su motor de vuelo se puede poner en marcha inmediatamente y entrar en poderosa actividad en un momento. Con este motor que acciona las alas y con un salto hacia arriba, impulsándose con las patas, la mayoría de las aves se lanzan al aire fácilmente.
Pero cuanto mayor es un ave, mayores han de ser las alas para mantenerla en el aire, y mayor también el trabajo muscular que requiere batirlas con suficiente fuerza y velocidad para despegar. No obstante, hay otra forma de llevar a cabo el empuje. Si un ala tiene la curvatura correcta en su superficie superior, la corriente de aire que fluya por ella producirá las presiones necesarias para el vuelo, baja por encima del ala, y alta por debajo. Dicha corriente puede ser creada por el viento al pasar por el ala o moviendo ésta rápidamente a través del aire. Lo mejor es emplear ambos métodos simultáneamente, es decir, corriendo contra el viento.
El albatros viajero es el ave que posee mayores alas —3,45 m de envergadura—, por lo que batirlas con rapidez es virtualmente imposible. Por eso, para despegar, depende por completo del segundo método de adquirir el empuje. A menudo anida en riscos escarpados, por lo que, simplemente, se deja caer en el aire. Otras especies de albatros anidan en densas colonias en islas oceánicas bajas, pero aunque haya muchos individuos, y por lo tanto gran demanda de sitios para construir el nido, siempre dejan libre una faja de tierra al lado, a veces incluso en medio de la colonia. Esta faja es la pista de despegue y se halla dispuesta según la dirección del viento dominante. Los albatros hacen cola al final de la pista de despegue de cara al viento, como si fueran aviones en un aeropuerto de mucho tráfico, y cuando les llega el tumo corren tanto como pueden, pisando con fuerza el suelo con sus grandes pies palmeados, inclinándose hacia delante y batiendo sus inmensas alas tan rápidamente como les es posible. Por último, gracias a sus esfuerzos y al aire que fluye por la superficie de sus alas extendidas, consiguen el empuje que precisan, ascienden y se transforman inmediatamente en criaturas gráciles y elegantes, encumbrándose sobre el mar. Pero si el viento no soplara, encontrarían grandes dificultades hasta para abandonar el suelo.
Una vez en el aire, el albatros se aprovecha del viento para viajar con el mínimo gasto energético. Cerca de la superficie del océano, las corrientes de aire son más lentas debido a la fuerza de fricción de las olas. El albatros permanece justo encima de esta capa más lenta, a unos 20 m del agua, deslizándose con el viento rápido. Como poco a poco va perdiendo altura, en cuanto llega a la capa inferior, se coloca de cara al viento y, aprovechando el empuje de su velocidad, se levanta de nuevo hasta las corrientes más rápidas de aire ascendente y recupera altura. Las alas, tan largas y estrechas y tan difíciles de batir en el despegue, demuestran ahora su utilidad, pues el albatros puede mantener durante horas este vuelo descendente y ascendente sin batirlas ni una vez. Hay varias especies de albatros que habitan los mares tormentosos y casi helados que rodean la Antártida, donde los vientos soplan continuamente en dirección al este. Los albatros viajan con ellos, dando una y otra vuelta alrededor del planeta y descendiendo al agua sólo para atrapar algún pez o calamar. Año tras año permanecen en lo alto, hasta que, al final, cuando tienen la edad de siete años, han alcanzado la plena madurez. Entonces aterrizan en una de las pequeñas islas que hay en su camino y durante unas semanas pasan la mayor parte del tiempo en tierra. Bailan con las alas extendidas, chasqueando los picos. Se aparean, crían a su único polluelo y luego, una vez más, emprenden su vuelo sin esfuerzo en tomo a la Tierra.
Los buitres africanos no disponen de vientos regulares y estables que les ayuden en el vuelo, pero explotan una corriente de aire de otro tipo. La superficie de la Tierra no reacciona al calor del Sol de modo uniforme. Las extensiones de hierba y de agua absorben calor, de forma que el aire sobre ellas permanece relativamente frío. Sin embargo, un tramo de roca y tierra descubiertos reflejan el calor, creando así una columna ascendente de aire caliente, la llamada corriente térmica. Cada mañana, los buitres, posados en los arbolillos espinosos en los que pasan la noche, esperan a que salga el Sol y caliente el suelo. Tan pronto como se empieza a formar esa corriente térmica, los buitres se abren laboriosamente camino en ella, aleteando y planeando sin intentar ganar altura, hasta que alcanzan la columna de aire ascendente que pasa bajo sus alas, la cual los eleva. Las alas, aunque grandes, no son tan largas ni tan estrechas como las de los albatros, sino más cortas y anchas. Tal forma los capacita para describir giros cerrados y ascender en espiral, manteniéndose continuamente en la columna de aire cálido ascendente.
Cuando alcanzan el extremo de la térmica, a cientos de metros sobre la sabana, los buitres giran y giran sin esfuerzo, oteando las llanuras para dar con algún animal enfermo, muerto o herido. Puede que se cansen de esa térmica, la abandonen y planeen suavemente hacia abajo unos 10 km o más; luego buscan otra corriente y ascienden de nuevo en espiral hasta situarse en un puesto de observación distinto. De esta forma pueden volar unos 100 km al día sobre la sabana en busca de alimento. Una vez lo localizan, planean hacia abajo rápidamente, llegando a la superficie con las alas en posición inclinada y las colas bajas para frenar. Luchan y disputan entre ellos y devoran el cadáver hasta que sus estómagos se hallan tan rebosantes de carne que tienen dificultades para lanzarse a volar de nuevo. Por lo común, se desplazan pesadamente al arbolillo más cercano y se posan en él unos momentos, digiriendo la comida antes de volver a la corriente térmica y encumbrarse otra vez en el aire.
Hay pocas aves que puedan confiar en la fuerza de empuje de las corrientes de aire y ser transportadas por éstas del modo en que lo hacen los albatros y los buitres. La mayoría de ellas se trasladan por el aire efectuando un movimiento de remo con la mitad externa de las alas al mismo tiempo que las baten. La cola, constituida por un abanico de plumas que se pueden extender y encoger, elevar y bajar, las capacita para controlar la dirección del vuelo. Esta disposición es tan eficiente que las aves son los animales voladores de mayor tamaño. El cóndor de los Andes pesa hasta 11 kg, es decir, tanto como un perro de pequeño tamaño.
La capacidad de trasladarse por el aire a cierta velocidad requiere equipos de navegación extremadamente sensibles para evitar obstáculos, atrapar presas en medio del aire y, especialmente, estimar las distancias con la precisión necesaria para aterrizar con seguridad. Casi todas las aves vuelan principalmente de día, dependiendo casi en exclusiva de la vista. De hecho, sus ojos son más eficaces y sensibles que los de cualquier otra clase de animales. Los ojos de ciertas águilas son mayores que los de un hombre, a pesar de la disparidad del tamaño de sus cuerpos, y ocho veces mejores que los de aquél en cuanto a distinguir detalles a distancia. Las rapaces nocturnas, al cazar de noche, han sacrificado la percepción de los detalles en favor de la sensibilidad. Sus ojos gigantes son mucho mayores de lo que aparentan, pues sólo la córnea central está descubierta y mucha parte del resto del ojo se halla cubierta de piel. Ocupan tanto espacio de la parte frontal del esqueleto que casi no queda sitio para los músculos, y los ojos están fijos en las cuencas. Si una rapaz nocturna quiere mirar a un lado, tiene que girar la cabeza, para lo cual posee un cuello de movilidad incomparable. La córnea gigante y el enorme cristalino posterior captan tanta luz que una rapaz nocturna es capaz de ver con claridad disponiendo tan sólo de una décima parte de la luz que necesita el hombre.
Pero incluso estas rapaces, si quieren ver algo, necesitan alguna cantidad de luz. En ausencia total de ésta, ningún ojo, por muy ópticamente eficaz que sea, puede funcionar. Hay dos aves que gozan de técnicas para seguir su camino aun en condiciones de total oscuridad. Ambas viven en cuevas. Una de ellas es el guácharo, un congénere del chotacabras (lám. 36). La colonia más famosa de guácharos se encuentra en la gran cueva de Caripe, en Venezuela. A unos centenares de metros de la entrada la cueva se inclina, cortándose la luz directa procedente del exterior. Si usted penetra un poco más la encontrará tan oscura que tendrá que utilizar una linterna. Gracias a ella podrá ver a los guácharos posados sobre repisas pétreas a todos los niveles de las paredes de la cueva, entre cortinas y columnas de estalactitas. Tienen el tamaño de una paloma, y sus ojos resplandecen bajo el haz de luz de su linterna cuando mueven las cabezas de lado a lado observándole con curiosidad. Los nidos sobre los que se hallan son simples mogotes de comida regurgitada y excrementos. Sobre el suelo de la roca, en la base de la pared, las semillas de frutos han brotado entre el estiércol y forman una espesura de largos y deslucidos vástagos.
La luz de su linterna asustará a los guácharos y muchos de ellos despegarán y volarán chillando en tomo a usted, chillidos que resonarán en las paredes de la caverna, multiplicándose así el efecto. Si usted apaga la linterna y espera tranquilamente en la oscuridad, las aves se calmarán y sus gritos de alarma cesarán. Pero seguirán volando y, además del suave silbido del batir de las alas, usted podrá oír una serie de chasquidos secos repetidos, que constituyen las señales mediante las cuales se guían. A partir de los ecos, deducen la posición de las paredes y las estalactitas colgantes, e incluso la de los otros guácharos que vuelan alrededor. La frecuencia con que emiten esos chasquidos aumenta a medida que se acercan a un obstáculo y que, por lo tanto, su posición exacta requiere más importancia. Mediante tal técnica están capacitados para detectar la presencia de objetos hasta de un tamaño aproximado al suyo propio, pero no mucho menor. Sin embargo, esto es suficiente para ellos, pues una vez que han salido de la cueva, ya disponen de la luz nocturna suficiente para ellos, por tener ojos grandes y sensibles, y son capaces de localizar los frutos de los que se alimentan.
La otra ave que utiliza esta técnica de ecolocalización es la salangana, que habita en cuevas del Sudeste asiático. No tiene mucho parentesco con el guácharo, pero también emite series de chasquidos persistentes, mucho más agudos que los del guácharo y que le permiten detectar objetos menores.
Aunque la técnica de estas dos aves parezca compleja y sofisticada, es rudimentaria si se compara con la refinada versión que han desarrollado los murciélagos, voladores nocturnos habituales. Los sonidos que emiten son auténticamente agudos, y están fuera del alcance del oído humano. Algunas personas, sobre todo si son jóvenes, pueden oír cuando están cazando en un anochecer veraniego los débiles chillidos de los murciélagos, pero la mayoría de las señales que éstos utilizan para la navegación aún son más agudas. Las emiten en series a mucha velocidad, tanta como 200 por segundo. Esto les capacita, además de para desplazarse, para apuntar con precisión a un insecto volador.
El dominio del aire conlleva grandes beneficios a quienes lo han conseguido. Los murciélagos pueden volar sin dificultad grandes distancias cada noche para obtener determinadas y temporales fuentes de alimento. Pueden cazar insectos en el aire, situarse frente a ciertas flores para sorber el néctar, e incluso atrapar peces de la superficie de los ríos. A pesar de ello no son tan competentes ni versátiles como las aves. El quebrantahuesos, un tipo de buitre, después de destrozar un cadáver, escoge los huesos más grandes, los lleva hasta una altura considerable y los deja caer sobre una roca; como éstos se rompen, así puede disponer de la nutritiva medula que constituye su alimento. Las aves cazadoras pequeñas, como el mochete y el gavilán, son capaces de revolotear con sus alas desplegadas vibrantes, igualando exactamente su velocidad con la del viento; de este modo, quedan suspendidos e inmóviles en el aire mientras inspeccionan minuciosamente el suelo para percatarse del movimiento más ligero delator de la presencia de un ratón o lagarto. El halcón peregrino, la más veloz de todas las aves cazadoras, patrulla en lo alto del cielo. Una vez seleccionada su presa, un ave pequeña, se lanza sobre ella con sus alas hacia atrás, en la posición que ofrece la menor resistencia al aire, alcanzando velocidades de hasta 130 km por hora. Todavía volando, da a su víctima un fuerte golpe en el cuello que la mata en el acto. Tales son su velocidad y su fuerza que si diera en un blanco en tierra, tanto el cazador como el cazado resultarían destruidos.
Algunas aves se entregan a la acrobacia, al parecer por el puro placer de hacerlo. Los cuervos brincan y dan volteretas en el viento, jugando aparentemente. Otras aves sacan a relucir sus artes aéreas como parte de sus rituales de galanteo. Las lavanderas suben a 600 m y luego empiezan a caer en picado y a dar vueltas, cantando ruidosamente en todo momento. Algunas aves, como las avefrías y las agachadizas, están provistas de unas plumas especiales que vibran cuando vuelan en picado, produciendo sonidos que forman parte del galanteo. Las águilas calvas y los milanos negros realizan un espectacular vuelo nupcial: un miembro de la pareja se coloca panza arriba debajo del otro y, en esta posición, ambos entrechocan sus garras.
Sin embargo, el mayor beneficio que otorga el vuelo es la posibilidad de efectuar largos viajes sobre la tierra y el mar, sin ser perturbado por todos los obstáculos que encuentran los animales terrestres. Las aves vuelan de un continente a otro para escapar de inviernos crudos o para sacar partido de los banquetes estacionales de frutos e insectos. La forma exacta en que realizan las migraciones no se conoce con absoluta certeza, pero se basa en encontrar el camino guiándose por el Sol o las estrellas, reconocer el paisaje y responder de alguna forma al campo electromagnético terrestre. Sin embargo, aún son más desconocidas las migraciones de los murciélagos.
En otoño, cuando el verano rebosante de insectos se acaba y el frío amenaza con helar los pequeños cuerpos de los murciélagos, éstos buscan cuevas en las que hibernar, las cuales deben cumplir ciertos requisitos. Deben ser secas, no demasiado frías y de temperatura estable. Los sitios así no abundan demasiado, y muchas especies de murciélagos que se han extendido ampliamente para alimentarse durante el verano, vuelan cientos o miles de kilómetros en otoño hasta dar con la caverna o lugar elegidos. Otros se congregan por motivos diferentes. En la cueva Brachen, en Texas, cada verano se reúnen 20 millones de murciélagos coludos. Todos son hembras, que han abandonado a los machos en México, 1.500 km hacia el sur, y han venido a la cueva para dar a luz. Posiblemente, como los murciélagos nacen desnudos, el calor generado en la cueva por esta gran concentración tenga algún valor para ellos, pero no se ha llegado a entender del todo cuál es el impulso que lleva a esta gran cantidad de hembras a reunirse en esta inmensa sala de maternidad.
Algunos insectos también llevan a cabo largos viajes por aire, pero como su vuelo raras veces parece tener una dirección fija, los naturalistas tardaron en identificarlos como lo que son. Las mariposas que en verano revolotean por las plantas que les proporcionan alimento en prados y arboledas parecen tan frágiles y débiles que es fácil pensar que no llegarán muy lejos. De hecho, en algunas especies ocurre esto. Se alimentan, se aparean, ponen los huevos y mueren en la misma zona en que ellas salieron del huevo. No obstante, otras especies pasan su vida viajando. Por ejemplo, una mariposa de la col que haya salido del huevo en primavera en algún sitio de Europa, volará principalmente en dirección al noroeste. Sólo viaja cuando hay sol y el día es cálido. No vuela a mucha velocidad, y retoza por el camino si encuentra un lugar con vegetación adecuada, en el que puede pasar varias horas alimentándose, cortejando o poniendo huevos; pero finalmente continuará su viaje. Tiene una vida corta, sólo tres o cuatro semanas, pero, así y todo, a veces ha recorrido en tan breve tiempo 300 km desde el lugar en que nació.
Hay otras mariposas de la col que abandonan el huevo hacia el final de verano. Estas también son viajeras, pero se trasladan en dirección contraria, es decir, hacia el sudeste. Las que surgen a mediados de verano viajan hacia el noroeste, aproximadamente, y luego, al cabo de pocos días, cambian de dirección y pasan el resto de su vida dirigiéndose hacia el sudeste. La fecha exacta de tal cambio de dirección difiere según el área y la especie de mariposa de que se trata, pero, en un sitio determinado y para una sola especie, es precisamente la misma de año en año. El factor desencadenante de este cambio parece ser la duración de la noche y la temperatura de ésta.
Esas mariposas vuelan guiándose por el Sol, aunque aparentemente no tienen muy en cuenta su desplazamiento diario. Esto conlleva que los límites del trayecto de migración sean muy amplios, pero como la función de ese viaje no es llegar a un punto determinado, sino descubrir nuevas zonas para alimentarse, aparearse y poner huevos, tales anchas sendas son muy apropiadas.
Ciertas especies de mariposas llevan a cabo migraciones de índole muy distinta. La más conocida es la de la mariposa monarca (lám. 34). Una gran población de ellas habita en los bosques que rodean los Grandes Lagos de Norteamérica. Son mariposas de larga vida: algunas viven casi un año. Es muy probable que las que salen del huevo en primavera permanezcan en la misma zona toda su vida. A principios de otoño surge otra generación. Algunas de éstas no irán muy lejos y, habiéndose alimentado, buscarán cobijo en oquedades de árboles o en los estrechos espacios comprendidos entre un tronco muerto y su corteza e hibernarán. Sin embargo, dos terceras partes de esta generación otoñal actúan de modo muy diferente. Parten hacia el sur, siguiendo una ruta bien establecida y bastante estrecha, volando con un propósito y sin parar apenas para alimentarse o cortejar. Cada noche descansan, a menudo ocupando los mismos árboles que han sido usados por muchas generaciones anteriores a ellas. También se guían por el Sol, pero aparentemente saben cómo sacar mejor partido de su desplazamiento diario, pues su trayecto es directo, no como el vuelo serpenteante de la mariposa de la col. Finalmente, al cabo de 3.000 km alcanzan el sur de Texas y el norte de México. Las que llegan a este último país se reúnen en uno o dos valles específicos y, a millones, van a reposar en determinadas coníferas que ya han sido utilizadas durante generaciones. Se posan en tal cantidad que sus alas forman una capa continua en torno a los troncos de los árboles. Otras se posan en las ramas, colgando de cada acícula disponible, de forma que parece como si gotearan mariposas.
En días cálidos, algunas de ellas revolotean a poca distancia y se alimentan sin cesar; pero la mayor parte del tiempo todas descansan. Sólo cuando llega la primavera empiezan a excitarse. Hasta entonces habían permanecido sexualmente inactivas, aunque eran adultas en todos los demás aspectos, pero en este momento se aparean. Entonces, durante un período de varios días, una inmensa nube de estas mariposas comienza a dirigirse hacia el norte. Esta vez no viajan tan deprisa, y normalmente recorren poco más de 15 km al día. Mientras, van alimentándose y depositando huevos. Muy pocas o ninguna de estas migrantes retornarán al bosque del norte, donde salieron de los huevos, pero han ido dejando descendientes a lo largo del trayecto de su viaje, y el otoño siguiente más mariposas monarcas procedentes de los huevos depositados por las residentes en el norte emprenderán el largo viaje hacia el sur.
La altura a que viajan los insectos es variable. En días ventosos, las mariposas se mantienen bajas, resguardándose bajo hileras de árboles, setos o muros para no ser desviadas de su curso. En cambio, en días buenos y tranquilos, pueden ascender a 1.500 m sobre la superficie del suelo. Aeronautas involuntarios, como las pequeñas arañas, son llevadas por las corrientes de aire a alturas incluso mayores. Mientras, todos estos diminutos migrantes son devorados por aves insectívoras que vuelan altas, como los vencejos, y aquellos que se salven posiblemente ascenderán a 5.000 metros.
El carácter de este mundo que se extiende a sólo unos kilómetros sobre nuestras cabezas apenas se puede apreciar desde la cabina provista de presión, calefacción y oxígeno regulables de los pasajeros de los aviones. En vez de ello, súbase usted al cesto descubierto y suspendido bajo un globo aerostático. En los primeros centenares de metros, los ruidos de abajo, motores de coches, murmullos de voces, un reloj que marca las horas, le sonarán a distancia de un modo curiosamente irreal. Pero pronto se hace el silencio, interrumpido solamente por el chirrido del cesto y el rugido esporádico del quemador que produce un chorro de aire caliente, proporcionando al globo la fuerza de empuje hacia arriba. La atmósfera se va volviendo fría de forma regular. Usted está viajando con el viento, como otros muchos seres que son arrastrados hasta aquí arriba por el aire cálido ascendente, y por eso todo parece estar en calma, aunque usted se esté moviendo a mucha rapidez con respecto a la Tierra, que puede desaparecer de su vista debido a la interposición de un banco de nubes. El aire que respira se enrarece de modo progresivo, y cada vez que inspire obtendrá menos oxígeno. No obstante, al estar quieto en el estrecho cesto, no sufrirá ninguna molestia, incluso puede que ignore completamente que el carácter físico del aire esté cambiando. Esto es lo que hace que haya peligro, pues su cerebro, al recibir menos oxígeno, pierde eficacia, sus facultades mentales comienzan a enlentecerse y mucho antes de que sea consciente de su deterioro físico habrá perdido la facultad de razonar correctamente. Así, cuando el altímetro señale que ha alcanzado los 5.000 m de altitud, sea usted sensato y respire el oxígeno mediante su máscara.
El mundo en que ha penetrado es de extraordinaria belleza. Mucho más abajo, un sutil velo de nubes desdibuja el suelo terrestre. Las colinas sobresalen a través de ese velo como islas en un mar blanco. Alrededor de usted navegan grandes nubes, cuyas superficies inferiores son planas y horizontales, mientras que las superiores se ondulan e hinchan formando penachos que cambian de forma rápidamente. Al llegar a su nivel, la extraordinaria velocidad de las corrientes que fluyen entre ellas se vuelven más patentes y amenazadoras. Si una de las térmicas que alimenta a esas corrientes lo atrapara y arrastrara hacia arriba, el efecto sería mortal. En ellas, las corrientes soplan hacia arriba y hacia abajo con tanta fuerza que rasgarían con violencia el globo. Sobre dichas nubes puede haber aún restos de otras a mucha altura, y por encima de éstas se extiende el aparente azul oscuro del espacio.
Es posible que a estas alturas vea algunos seres vivos. Se han registrado bandadas de pinzones que volaban a 1.500 m; y con el radar han sido detectadas aves costeras a la increíble altura de 6.000 m. Son aves migratorias que pueden haber alcanzado dichas alturas para aprovechar los vientos que normalmente son más fuertes y estables que a menos altura o, en los casos en que el vuelo era nocturno, para ver las estrellas que les sirven de guía. Sin embargo, estas visitas de altura son esporádicas y raras. Hay otras criaturas que se pueden encontrar con mayor frecuencia. Si expusiéramos al aire una placa de cristal con una película de grasa y tuviéramos paciencia, al cabo de un tiempo encontraríamos en ella algunos pulgones, una o dos diminutas arañas y unas cuantas partículas de vida pasiva (granos de polen y esporas de hongos).
Pero esta es la frontera de la vida. No hay ser alguno entre los muchos millones que proliferan sobre la Tierra que pueda ascender más, excepto el hombre. Aproximadamente a un kilómetro sobre este nivel, casi todos los gases atmosféricos se acaban, y más arriba se extiende el vacío negro del espacio.
La envoltura gaseosa que hemos estado atravesando, aunque inconsistente, proporciona un escudo incomparable que protege a la Tierra de los bombardeos letales del espacio. Los rayos cósmicos, los rayos X y los dañinos componentes de los rayos solares son absorbidos por este manto gaseoso. Los meteoritos, fragmentos de piedra o metal arrojados por el espacio exterior, se convierten en polvo debido a la fricción con los gases. Desde la Tierra se aprecia su paso y extinción por los rastros que dejan las estrellas fugaces. Hay muy pocos que sean lo suficientemente grandes como para aterrizar en la superficie terrestre. La atmósfera también nos protege contra las variaciones extremas de temperatura. Se comprende lo perjudiciales que éstas serían cuando observamos las condiciones existentes en la Luna, la cual carece de envoltura gaseosa. Cuando le da el Sol, su superficie se calienta tanto que el agua herviría, y a la sombra es mucho más fría que la temperatura más baja registrada en la Antártida. Aquí, en la Tierra, la atmósfera absorbe mucha de la energía de los rayos solares que la atraviesan; por eso se pueden tolerar los días, y de noche evita que el calor que la superficie ha captado escape al espacio.
El elemento predominante de la atmósfera, casi un 80% en volumen, es un gas completamente inerte, el nitrógeno. Probablemente fue liberado en las enormes erupciones volcánicas que tuvieron lugar en la superficie de la Tierra durante los primeros estadios de su formación. Desde entonces, el nitrógeno se ha mantenido alrededor del planeta por la fuerza de la gravedad. El oxígeno, que constituye poco más del 20% de la atmósfera, se produjo más recientemente, a partir de las plantas, como subproducto de la fotosíntesis. El resto de la atmósfera, menos del 1%, consta de dióxido de carbono y trazas de gases nobles, como el argón y el neón.
Además de todos estos gases, la atmósfera contiene agua, parte en forma de vapor invisible y parte en forma de pequeñas gotas, que se acumulan en nubes. Por muy abundantes que parezcan las nubes en el cielo, el agua atmosférica sólo es una fracción minúscula respecto de la existente en la superficie terrestre, en capas de hielo y nieve, lagos y océanos. Y es de la Tierra de donde procede el agua atmosférica. Una parte de ésta se ha desprendido de las hojas de las plantas, pero la mayoría de ella es el resultado de la evaporación de la superficie de los mares y lagos. En ocasiones, el proceso tiene lugar de modo lento y uniforme sobre grandes áreas, produciendo estratos de nubes horizontales. Otras veces, el vapor es llevado hacia arriba por las grandes oleadas de aire caliente que ascienden como térmicas y se condensan en altos cúmulos.
Estas grandes acumulaciones de partículas de agua son trasladadas a lo largo de la superficie del planeta por los vientos, los cuales son creados por dos factores de los que ya hemos hablado: el movimiento de rotación de la Tierra y el desigual calentamiento que ejerce el Sol sobre la misma. El primer factor comunica un movimiento este-oeste al aire, y el segundo causa un movimiento norte-sur, debido a que el aire se calienta y asciende en el ecuador y se enfría y desciende en los polos. La interacción de ambos factores produce grandes remolinos que originan que las nubes formadas sobre las cálidas aguas de los océanos sean barridas formando vórtices que pueden medir 400 km de diámetro y ser tan altos como toda la atmósfera. El viento que sopla en tomo a estos sistemas llega a alcanzar velocidades de 300 km por hora. Tales enormes tormentas son los huracanes, los fenómenos atmosféricos más violentos y catastróficos. Lluvias torrenciales, conducidas por los vientos más rápidos del planeta, azotan las tierras y el mar. En los océanos provocan la formación de muros de agua que barren las costas. Los vientos zumbantes destrozan árboles y arruinan edificios, mientras la lluvia torrencial se derrama a partir de veloces nubes negras.
No obstante, por lo general, la lluvia cae de un modo más pausado. Los cúmulos de nubes a veces alcanzan tanta altura que sus gotas se vuelven cristales de hielo. En los cúmulos particularmente grandes, que pueden medir 4 km desde la base a la cima, el aire ascendente atrapa esos cristales y los arrastra al extremo superior de la nube. En su ascenso van adquiriendo más hielo, aumentan de tamaño y caen, pero pueden ser atrapados de nuevo por otra corriente ascendente. Así, en algunos casos ascienden y descienden varias veces hasta que, al fin, son tan grandes que atraviesan la base de la nube y caen al suelo en forma de granizo. En otras nubes de menor envergadura, las partículas de hielo son muy pequeñas y al caer se derriten, convirtiéndose en lluvia. Las nubes denominadas estratos son llevadas sobre bancos de aire más frío y denso, se enfrían durante la ascensión y descargan su humedad. Otras nubes se deslizan sobre relieves de la superficie terrestre o sobre flancos de cordilleras montañosas y también originan lluvias. De esta forma, las aguas dulces, de las que dependen todos los animales y plantas de la Tierra, vuelven al substrato del que proceden.

Lámina 32. Abejorro a punto de posarse

Lámina 33. Murciélago orejudo

Lámina 34. Mariposas monarca hibernando

Lámina 35. Ibis blancos

Lámina 36. Guácharos
Capítulo VIII
Las aguas dulces
Los copos de nieve que caen tan suavemente sobre las montañas del mundo son verdaderos agentes destructores. Cubren los picos con mantos de varios metros de espesor. Las capas de nieve inferiores, comprimidas por el peso que soportan, se convierten en hielo, que engloba proyecciones de rocas y penetra en fisuras y grietas. A medida que la nieve sigue cayendo, el hielo inferior se empieza a deslizar pausadamente a causa de su propio peso por las escarpadas pendientes y arrastra placas y bloques de roca. La mayoría de las veces, el deslizamiento es tan lento que los únicos signos visibles son las grietas que se ensanchan en el manto de nieve. En alguna ocasión, este manto pierde adherencia y miles de toneladas de hielo, nieve y rocas se desprenden montaña abajo.
Toda esta agua helada, acumulada ampliamente entre las crestas de las montañas, se une para formar un río de hielo, un glaciar. Aquí la destrucción es devastadora. A medida que el glaciar se desliza, araña los laterales del valle, al cual comprime. Los pedruscos helados situados en su superficie inferior van limando el lecho como dientes de una escofina gigante. Al frente, el glaciar arrastra un muro enorme de fragmentos de roca. Lentamente se va desplazando, centímetro a centímetro, más abajo del límite de las nieves perpetuas, donde el calor comienza a derretirlo, y de su frente mana a borbotones agua de color cremoso por la piedra pulverizada.
La lluvia que cae en estas montañas a altitudes inferiores también es un agente destructor. Durante el día forma hilillos inofensivos sobre la superficie desnuda de las rocas y penetra en las fisuras de éstas, pero de noche, cuando se congela, se dilata y las fragmenta en esquirlas y cascajo que caen y se unen a los montones de piedras de cantos afilados que bordean el fondo de los riscos. Después, los hilillos de agua se unen y forman arroyos, que, a su vez, también se unen a las aguas que manan del glaciar. Luego toda esta agua serpentea valle abajo en forma de río joven y turbulento.
En términos globales, esta agua es poco común. El 97% del agua de la Tierra es salada. La que ahora nos concierne, aunque comprende muchas partículas de roca en suspensión, químicamente es muy pura. Al derramarse la lluvia a través de la atmósfera, absorbe cierta cantidad de monóxido de carbono y oxígeno, pero poca cosa más, y hasta ese momento no ha tenido muchas oportunidades de disolver minerales de las rocas que ha atravesado y que todavía no están desgastadas. Pero, gradualmente, al seguir manando con rapidez, acumula partículas procedentes de las plantas que crecen entre las rocas cercanas a sus orillas, y finalmente adquiere nutrientes disueltos, suficientes para la vida animal.
Cualquier ser vivo que intente establecerse permanentemente en esas aguas violentas debe desarrollar un método que le impida ser arrastrado. Las larvas de los mosquitos simúlidos se adhieren a las piedras por medio de un anillo diminuto de ganchos dispuesto en su extremo posterior, evitando así que las aguas arrastren sus cuerpos desprovistos de patas y agusanados. Ocasionalmente, alguna se desplaza a más distancia en el río, curvándose para adherirse a una piedra con una pequeña ventosa dispuesta en el extremo anterior, y entonces arquea el cuerpo para fijarse de nuevo con los ganchos. Si durante esta maniobra llegara a soltarse, aún se podría salvar, pues habrá tejido una red de seguridad de seda, fijada a la piedra, de forma que sería capaz de retroceder al punto original. La rapidez del arroyo, aunque causa problemas, también comporta alguna ventaja. Si bien el agua contiene un número relativamente pequeño de partículas comestibles, éstas al menos pasan con una frecuencia considerable, y lo único que la larva de simúlido ha de hacer es atraparlas, gracias a un par de estructuras plumosas en forma de abanico que posee a ambos lados de la boca. La larva atrae hacia sí cada abanico alternativamente y recoge con un par de mandíbulas vellosas el alimento atrapado. Antes de extender de nuevo cada abanico, lo cubre de mucus, liberado por glándulas situadas junto a la boca, de forma que las partículas minúsculas que podrían pasar entre los filamentos se pegan a él.
Muchas larvas de tricópteros viven en las aguas continentales. Más abajo, en ríos menos turbulentos y en las tranquilas aguas de los lagos, construyen tubos con palitos o granos de arena y se mueven pausadamente por el fondo, comiendo hojas y algas; pero aquí, en los tramos superiores, donde hay pocas plantas disponibles, las larvas son cazadoras que atrapan las presas mediante redes. Hay una especie que teje un embudo de seda en el lado inferior de una piedra y vive dentro de él, atrapando otras larvas de insectos o pequeños crustáceos que se introducen en el mismo. Otra especie construye una red tubular, de 5 cm de longitud, de malla tan fina que retiene partículas de tamaño microscópico. Esta larva vive en el interior de la red y periódicamente barre la superficie interna con una especie de bigote erizado dispuesto sobre la boca. Una tercera elabora antes un marco ovalado de hilos de seda entre los guijarros y luego se inclina delante de él, balanceando la cabeza con un movimiento en ocho, y lo rellena con una malla fina. Este proceso no le lleva más de siete u ocho minutos, y si una partícula grande desgarra esa malla, la larva la repara muy pronto. A medida que el insecto crece y se hace más fuerte, se aventura a adentrarse más en el arroyo, construye redes mayores y más gruesas y atrapa presas de mayor tamaño. Mediante mecanismos como éstos, las larvas de los tricópteros y de una amplia gama de otros insectos —escarabajos, dípteros, efemeras y quironómidos— se las ingenian para colonizar los torrentes de las montañas, lo cual hace posible que otras criaturas mayores también puedan vivir en ellos.
Si usted se dirige hacia abajo por un valle alto de los Andes se podrá considerar afortunado si logra ver, posada sobre una piedra situada en medio del río y rodeada por remolinos de agua turbulenta, una pareja de los patos más hermosos del mundo. El macho posee la cabeza blanca veteada de negro, el puntiagudo pico de color rojo y el cuerpo gris, mientras que su compañera tiene la cabeza gris y las mejillas y la pechuga rojizas. Son patos de los torrentes. La llamativa diferencia de su plumaje no se atribuye sólo a la época reproductora, como ocurre en muchos patos, pues se mantiene a lo largo de todo el año. Súbitamente, uno de ellos se zambulle en el agua y desaparece. Está bajo la superficie, contra la corriente, apoyado con su larga y rígida cola en un guijarro, utilizando los pequeños espolones córneos dispuestos en los codillos de las alas para sujetarse, revolviendo entre las piedras con su pico delgado y ligeramente elástico para coger larvas. De pronto, al cabo de un minuto más o menos, surge y retoma a aquella piedra para descansar unos minutos. Durante media hora la pareja remontará el torrente de una piedra a otra, nadando sobre el agua con sus poderosos pies grandes y palmeados, calculando a la perfección el curso de los remolinos rápidos y posándose ocasionalmente en las piedras semi sumergidas, con el torrente arremolinándose en tomo a sus patas, sin que ello les afecte. Cada pareja posee un tramo del río en exclusiva. Cuando alcanzan la frontera superior de su territorio, se abandonan repentinamente a la corriente que han estado remontando de forma tan valiente y retoman al sitio original, zambulléndose y surgiendo una y otra vez en el agua turbulenta. Muy raras veces abandonan el agua y se lanzan a volar.
Los patos de los torrentes viven en los valles altos existentes en los lagos de los Andes, desde Chile hasta Perú. En el norte comparten los ríos con un ave de origen muy distinto, pero de habilidades notablemente semejantes, el mirlo acuático (lám. 38). Tiene el tamaño de un tordo, está emparentado con el chochín y vive no sólo en América, sino también en los arroyos montañosos de Siberia, el Himalaya, las montañas de Europa y las Islas Británicas. Se alimenta de renacuajos, pequeños moluscos, peces e insectos de superficie; pero también está capacitado para obtener larvas sumergidas. Sin embargo, su técnica es ligeramente distinta de la empleada por el pato de los torrentes. Sus pies no son palmeados, por lo que no puede contar con su fuerza de empuje contracorriente, como hacen los patos. En lugar de ello, bate las alas bajo el agua y bucea hacia el fondo, por donde anda contra la corriente; para estabilizarse aletea con rapidez y mantiene la cabeza baja con el obispillo hacia arriba, de modo que la fuerza de la corriente contrarresta su flotabilidad natural y lo mantiene en el lecho del río. Muchos de los arroyos habitados por él en la parte septentrional del territorio que abarca, y en los altos valles del Himalaya, son extremadamente fríos, pero los mirlos acuáticos poseen un plumaje muy tupido y conservan impermeables las plumas mediante un aceite procedente de sus glándulas limpiadoras del plumaje, que son muy grandes.
Los poderosos ríos de montaña continúan la tarea destructora que el hielo comenzó a altitudes superiores. Durante la estación seca se reducen a pequeños y tranquilos cursos de agua, que pasan de una charca somera a otra, pero usted puede deducir lo violentos que se vuelven cuando llegan los chaparrones si observa los guijarros de su cauce. Ninguno de ellos posee aristas agudas, como los fragmentos resultantes de las heladas que yacen en las pendientes de los riscos, sino que son redondeados y lisos. Algunos son enormes, llegando a pesar muchas toneladas, e incluso pueden estar coronados por plantas, lo que indica que no se han movido desde hace muchos años. Sin embargo, sus formas redondeadas atestiguan que, en años excepcionales, las lluvias torrenciales aumentan tanto el caudal del río que éste se desborda y cubre con sus aguas terrosas y rugientes todo el valle, las cuales arrastran estos enormes bloques río abajo, arrasando todo lo que hay en su camino.
A medida que los ríos jóvenes se abren camino montaña abajo, se deslizan entre montones de guijarros, saltan grandes rocas y se despeñan formando torrentes de agua turbulenta. Si se han formado en la pared de un valle empinado o fluyen por una meseta, pueden originar grandiosos saltos de agua. En el sur de Venezuela existe un río que se lanza desde el borde de una planicie de arenisca y cae más de 1.000 m, formando el llamado Salto de Ángel, las cataratas más altas del mundo. Su altura es tal que, excepto en la estación más húmeda, gran parte de sus aguas se pulverizan en el aire antes de alcanzar el suelo.
En el transcurso de su largo y azaroso viaje hacia las tierras bajas, las aguas fluviales van adquiriendo regularmente más riqueza. Las extensiones de musgo, ciperáceas y brezos que cubren los cerros contribuyen con sus hojas en descomposición a que las aguas adquieran un color parduzco. La exposición prolongada de la parte frontal de las rocas a la intemperie y el efecto corrosivo de los líquenes y otras plantas transforman los minerales contenidos en esas rocas en compuestos químicos solubles. Los fragmentos rocosos, después de ser golpeados y volteados a lo largo de muchos ríos rápidos, se reducen a partículas diminutas que tapizan el lecho del río en forma de arena y barro.
Aquí, una gran variedad de plantas fanerógamas podrían echar raíces, pero el ímpetu de la corriente, que aún es grande, amenaza arrancarlas y arrastrarlas lejos. Muchas plantas reducen este riesgo produciendo hojas sumergidas divididas en borlas, y sólo desarrollan hojas grandes y anchas sobre la superficie donde no pueden ser arrastradas. Ahora, el agua es mucho más cálida y por lo tanto no contiene tanto oxígeno disuelto como cuando estaba cerca del punto de congelación en los tramos más altos del valle. Pero ese empobrecimiento se ve ampliamente compensado por la actividad de las plantas, cuyas hojas sumergidas liberan oxígeno como subproducto de la fotosíntesis.
El río, caliente, oxigenado y rico en nutrientes, puede proporcionar a los peces una amplia gama de alimentos: algas y hojas vegetales para pacer; larvas de insectos, gusanos acuáticos y pequeños crustáceos para recolectar; enjambres de animales unicelulares microscópicos a cosechar por las crías, y pequeños peces para ser tragados por los mayores. Pero el flujo incesante de las aguas proporciona problemas a los peces al igual que a los organismos más pequeños.
Algunos, como la trucha, abordan la dificultad de forma directa. Nadan sin cesar. Batiendo sus colas, igualan exactamente la velocidad del agua, que puede alcanzar un metro por segundo. Mantienen fácilmente su posición en un remanso que tal vez ofrece una alimentación especialmente buena, y hasta tal punto están lejos del límite de sus fuerzas que en caso de alarma no tienen dificultad alguna en agitar repentinamente las colas y precipitarse aguas arriba.
Otros peces, como el coto, evitan ser arrastrados por las aguas refugiándose entre las piedras del lecho. En los arroyos tropicales, los miembros de dos familias distintas y no relacionadas entre sí, los siluros y las lochas, tienen las aletas inferiores convertidas en ventosas. Con ellas pueden agarrarse firmemente a las piedras. Un siluro de los Andes y una locha de Borneo han desarrollado independientemente otro método: en lugar de ventosas, les han crecido unos grandes labios carnosos, de modo que se agarran con la boca. Esta técnica tiene una desventaja evidente: no pueden, al contrario de la mayoría de los peces, ingerir por la boca el agua oxigenada que necesitan para sus branquias. Ambos peces han encontrado la misma solución al problema: una tira de piel que divide cada agalla en una porción superior y otra inferior. Ingieren el agua a través de la abertura superior y, después de pasarla por las branquias, la expelen por la abertura inferior.
Los peces, al igual que otros muchos grupos de animales, tienen estrategias alternativas de procreación. Algunos no se preocupan en absoluto por los huevos, pero producen tan gran número de ellos que seguramente sobrevivirán algunos. Por ejemplo, una hembra de bacalao puede liberar en una sola freza seis millones y medio de huevos. Por el contrario, otros sólo ponen unos cien huevos, pero invierten gran parte de su tiempo y energía en protegerlos y cuidar de la descendencia.
La existencia de una corriente fuerte que fluye de modo continuado en una dirección, como ocurre en los ríos, hace que ambas estrategias tengan ventajas relativas. Puede parecer que si un pez de río sigue la primera y abandona los huevos, como el bacalao hace en el mar, ello sería muy poco práctico, pues las desvalidas crías serían arrastradas y afrontarían un viaje casi irrealizable, río arriba, si quisieran retomar al lugar de nacimiento de sus padres. En realidad, esto es lo que hacen tanto los salmones como sus congéneres cercanos, las truchas. Las hembras depositan los huevos en huecos poco profundos en la gravilla del fondo y los cubren con arena, de forma que la corriente no les afecte. Una hembra puede poner 14.000 huevos, que permanecerán en ese hueco todo el invierno. Cuando la descendencia nace en primavera, se alimenta unas semanas y finalmente viaja río abajo por cascadas y corrientes rápidas. Al alcanzar un lago, las truchas se quedan en las aguas tranquilas del mismo, pero los jóvenes salmones continúan hasta llegar al mar. Cuando ambos se han alimentado y alcanzado la madurez, las dos especies se reúnen en cardúmenes independientes y remontan el río que utilizaron para descender; lo localizan casi infaliblemente al detectar entre las corrientes que fluyen al lago o al mar la mezcla precisa de minerales disueltos y sustancias orgánicas que caracterizan al agua en la que nacieron; finalmente llegan al afluente ancestral. Allí frezan; muchos de estos peces mueren, pero otros se dirigirán otra vez río abajo y recuperarán fuerzas en aguas más tranquilas antes de emprender de nuevo la travesía del año siguiente.
Los duros viajes del salmón no son realizados por muchos peces de río. La mayoría de éstos adoptan la segunda estrategia, y protegen a la prole contra las comentes. El pequeño cavilat pone los huevos en grietas de rocas, e incluso, en ciertas ocasiones, en conchas vacías de almejas de agua dulce. El macho hace guardia sobre ellos y ataca valientemente a cualquier criatura que se acerque. La bermejuela, otro pez europeo, deposita los huevos, no en conchas vacías, sino en las que aún están ocupadas por almejas vivas. En la época reproductora, la hembra, que sólo mide 6 o 7 cm de longitud, evagina un oviscapto tubular que es casi tan largo como ella. Cuidadosamente, lo inserta en el sifón por el que la almeja inhala el agua. De ese modo deposita unos cien huevos en la cavidad del manto de la almeja. Mientras tanto, el macho no permanece muy lejos, y cuando su compañera acaba de poner los huevos, él libera el esperma, que es captado por la corriente de agua producida por la almeja y penetra por el sifón hasta llegar a los huevos. Una vez fertilizados éstos, se conservan bien oxigenados por el flujo regular de agua que, en su propio interés, la almeja mantiene dentro de ella. Cuando las crías de bermejuela salen del huevo, no abandonan su refugio, sino que se adhieren a la suave carne del manto de la almeja mediante unas pequeñas prolongaciones córneas, y se alimentan y van creciendo hasta que, finalmente, se sueltan y son arrastradas al mundo exterior por el flujo de agua que sale por el sifón de la almeja.
Se ha de añadir que la almeja también se beneficia de la bermejuela. Se reproduce al mismo tiempo que ésta freza, y sus diminutas larvas son transportadas sobre la bermejuela adulta, a cuyas branquias y aletas se adhieren, permaneciendo en ellas hasta que están lo bastante fuertes para depositarse en el lecho del río y llevar una vida adulta.
En el Amazonas, un pequeño pez, el caracino Copeina amoldi, ha encontrado una solución para proteger sus huevos que implica una proeza gimnástica. Macho y hembra enlazan las aletas y saltan juntos fuera del agua al envés de una hoja que penda sobre el arroyo. Durante unos segundos se cuelgan de la hoja mediante sus aletas abdominales, especialmente largas, y depositan en ella un pequeño montón de huevos fertilizados. Luego se dejan caer. Los días siguientes, el macho rondará por las aguas cercanas, salpicando la hoja con la cola para asegurarse de que los huevos no se despeguen.
Los cíclidos, una familia de peces de agua dulce, no sólo protegen los huevos, sino que también cuidan la prole. Más de un millar de especies diferentes habitan en los lagos y los ríos de África y Sudamérica. Ciertas especies depositan los huevos en depresiones que excavan en la arena gruesa. Otras depositan los huevos pegajosos en hojas o rocas meticulosamente limpias. La hembra dispone de un oviscapto para colocarlos en ordenadas filas, y lo hace con toda la precisión con que un pastelero experto adornaría una tarta. Mientras, el macho nada a su lado, con las aletas extendidas y trémulas y con todo el color de la época reproductora, liberando esperma sobre los huevos.
Muchos cíclidos cuidan los huevos abanicándolos con sus aletas para que reciban el suficiente aporte de agua oxigenada. Amenazarán, abriendo la boca y extendiendo los opérculos, a cualquier otro pez que se acerque e incluso lo atacarán. Muchas especies excavan criaderos en la gravilla para acoger las crías recién salidas del huevo; sus progenitores las llevan a ellos en la boca. A medida que las crías crecen y se vuelven más móviles, sus progenitores nadan a su lado para protegerlos, toman en la boca a los rezagados que se hallan al final del cardumen y los escupen con fuerza, haciéndoles ocupar los primeros lugares.
En numerosas especies de cíclidos los padres aún son más solícitos. Hay unos que no se arriesgan a dejar los huevos en un nido, e inmediatamente después de que esos huevos son fertilizados, uno de los progenitores los introduce en su propia boca y los conserva en ella unos diez días, durante los cuales no puede alimentarse (lám. 39). El solícito progenitor mueve cuidadosamente la mandíbula arriba y abajo, de manera que los huevos en desarrollo se mantengan limpios y libres de infecciones bacterianas. Incluso después de salir del huevo persiste la prole en la cavidad bucal. Finalmente, el progenitor los escupe, pero si algún peligro los amenaza, abre las mandíbulas y los aspira de nuevo. Hasta una semana después de salir del huevo, continúan refugiándose de esta forma. Unas veces lo hacen respondiendo a ciertas señales del progenitor, otras por su propia iniciativa, mordisqueando los labios del adulto para que les deje entrar.
Varios peces incubadores bucales africanos han desarrollado un comportamiento todavía más complejo. La hembra que ha puesto los huevos los toma en su boca antes de ser fertilizados. El macho, que se está exhibiendo cerca, posee en la aleta anal una línea de manchas amarillas orladas de negro, de casi el mismo tamaño y color que los huevos. Una vez que la hembra ha recogido los huevos, nada hacia su compañero, se sitúa frente a esas manchas y abre la boca como para tragar los falsos huevos; mientras, el macho libera el esperma, de modo que los huevos son fertilizados en el interior de la boca de la hembra.
Otro cíclido, el pez disco, proporciona un alimento especial a su prole. Como su nombre sugiere, tiene forma discoidal y crece hasta alcanzar 15 cm de diámetro. Sus flancos de color verde aceituna están preciosamente adornados con unas rayas iridiscentes de colores rojo, verde o azul brillante. La hembra deposita los huevos en piedras u hojas. Cuando nacen las crías, ambos progenitores las transfieren cuidadosamente a otras hojas, donde son fijadas mediante finos filamentos. Entonces, los adultos desarrollan una capa de mucus sobre sus cuerpos, que es exudado por los flancos e incluso puede llegar a cubrir los ojos. Después, cuando ya son mayores, esas crías se sueltan de las hojas, serpentean hacia sus progenitores y durante unos días se alimentan de su mucus rico en proteínas.
La mayor protección que un animal puede proporcionar a su descendencia es permitir que los huevos eclosionen en el interior de su cuerpo y permanezcan en él hasta que hayan pasado los primeros estadios de su desarrollo, en los que son más desvalidos y vulnerables. Esta técnica es la empleada por todos los mamíferos, excepto los marsupiales, y se puede considerar una de las características que han contribuido al éxito del grupo. Pero ciertos peces ya empleaban una técnica similar mucho antes de que los mamíferos existieran. En el mar, los tiburones y rayas aún se reproducen de esta manera, y muchas familias de peces de agua dulce también lo hacen. El gupi es miembro de una gran familia de peces que habita en ríos y lagos tropicales. La aleta anal del macho está modificada y forma un pequeño tubo móvil, denominado gonopodio, por el que introduce gotas de esperma en la abertura genital de la hembra. El macho aborda a la hembra, que es mucho mayor, manifestando su intención de fecundarla, y si ésta se encuentra dispuesta, introduce el gonopodio en ella y suelta el esperma. Los huevos fertilizados de este modo eclosionan en el interior de la hembra. Los gupis procreados así se pueden ver como una mancha oscura y triangular en la parte posterior del cuerpo materno. Finalmente, salen de uno en uno, lo suficientemente bien formados como para nadar con rapidez y protegerse contra los peligros entre las plantas.
Una especie de pez cuatro ojos, que vive en los ríos de Brasil meridional, posee un aparato sexual de forma muy singular. El gonopodio no sólo está formado por los radios de las aletas, sino también por piel, y en consecuencia no es tan móvil como el del macho del gupi. En realidad, los machos de esta especie sólo pueden dirigir su gonopodio hacia un lado. Algunos lo hacen hacia la derecha, y otros hacia la izquierda. La abertura genital de la hembra también es asimétrica, de modo que los machos que inclinan el gonopodio hacia la izquierda sólo se pueden aparear con hembras que tengan la abertura genital a la derecha, y viceversa.
Inevitablemente, estas grandes y variadas poblaciones de peces atraen a los predadores. Y entre los más feroces se encuentran unos que también son peces: las pirañas de los ríos de Sudamérica. La mayoría de ellas son pequeñas —la más grande no mide más de 60 cm de longitud—, pero poseen dientes formidables, triangulares y tan afilados que los indios del Amazonas los utilizan como tijeras. Por lo común, la piraña devora a otros peces, principalmente heridos o enfermos, pero también ataca a criaturas mucho mayores, como tapires, capibaras y caballos, que ocasionalmente se introducen en los ríos. Ese ataque se produce en cardúmenes. Al devorar un cuerpo, vivo o muerto, se ponen cada vez más frenéticas a medida que el agua se llena de sangre, y compiten entre sí para arrancar el último bocado de carne de los huesos. Por muy temibles que sean estos ataques, la postura que adoptan las pirañas con respecto al hombre ha sido a menudo muy exagerada. Raras veces atacan, a menos que la sangre de una herida manche el agua, y no acechan en los lugares que vadean los viajeros o en los que se puedan volcar las canoas de éstos.
Ciertas especies de tortugas también atacan a los peces. Al no ser nadadoras rápidas, atrapan sus presas al acecho. La matamata, una tortuga sudamericana, se camufla mediante colgajos de piel que penden de la papada y de repliegues de su cabeza y cuello. Su caparazón es irregular y a menudo crece sobre él un manto de algas. Cuando el animal se halla en el fondo, entre hojas y palitos en descomposición, como hace con frecuencia, es virtualmente invisible. Si se pone un pez a su alcance, la tortuga, súbitamente, abre la boca de par en par y lo engulle. La tortuga Macrochelys temminckii, una de las especies de agua dulce de mayor tamaño, pues crece hasta alcanzar 75 cm de longitud, posee en la superficie de la boca una pequeña proyección que acaba en un filamento vermiforme de color rojo brillante. El animal descansa con las mandíbulas abiertas y, esporádicamente, va sacudiendo su pequeño cebo rojo. Si se acerca un pez a cogerlo, la tortuga, simplemente, sólo ha de cerrar la boca y tragar al curioso.
Los cocodrilos y sus primos americanos, los caimanes, persiguen peces cuando son jóvenes, pero de adultos cambian esa dieta y se alimentan de carroña. No obstante, en la India reside otro miembro de la familia, el gavial, que sólo se alimenta de peces durante toda su vida. Posee mandíbulas largas y delgadas, más fáciles de encajar bajo el agua que las anchas mandíbulas de un cocodrilo, y pesca con un movimiento lateral de la cabeza. Es un reptil enorme, ya que llega a medir 6 m de longitud, pero los músculos de sus mandíbulas son mucho más débiles que los de un cocodrilo, pues la fuerza que se necesita para atrapar un pez es mucho menor que para agarrar la pata de un cadáver de antílope, por ejemplo, y por eso el mordisco de los gaviales es relativamente débil. Nunca se han registrado ataques de ellos a seres humanos.
Ahora que el río se halla ya en su tramo medio, abandona los bruscos saltos de agua, la elevada velocidad y el curso irregular de su juventud. Ya no muele y desgarra la tierra que atraviesa; es un río maduro. Sus aguas, más lentas, todavía pueden ser turbias, pero es más probable que depositen sedimentos, en vez de recogerlos. El barro arrastrado de bosques y herbazales de sus orillas hace que las aguas sean más fértiles que antes. Plantas rastreras forman una espesura que ondea adelante y atrás, forzada por el curso de la suave corriente. Juncos y cañas bordean los márgenes y forman remansos, y animales terrestres de todas clases acuden a beber agua y saquear las poblaciones fluviales.
La familia de los mustélidos, cazadores feroces y diestros, incluye un miembro, la nutria, de pies palmeados, oídos que se pueden cerrar y pelaje impermeable, especializado en alimentarse de peces. Persigue a éstos bajo el agua, velozmente y zigzagueando, con tanta persistencia que pocos de ellos pueden escapar. A veces, la nutria golpea el agua con su cola, conduciendo así cardúmenes de asustados peces a charcas poco profundas, en las que son atrapados aún más fácilmente.
En los márgenes superiores del río está al acecho el martín pescador. Algunos se ciernen tan diestramente como los cernícalos, suspendidos en el aire mediante el batir de sus alas. Cuando un martín pescador localiza un incauto pez que se aproxima a la superficie, se tira de cabeza a ella, agarra a ese pez con su pico puntiagudo y vuelve a la rama en que estaba posado. Entonces golpea varias veces al pez contra esa rama para atontarlo o matarlo, y finalmente lo engulle; lo primero que traga es la cabeza, de forma que las espinas de las aletas no se atascan en su garganta.
En el Sudeste de Asia y África las lechuzas bajan de noche al río para pescar. Sus patas están desprovistas de plumas, de modo que pueden irrumpir limpiamente en el agua, y poseen escamas espinosas y puntiagudas en la planta de los pies que las capacitan para asir con firmeza la agitada y resbaladiza presa. Su vuelo y movimiento ruidoso extrañarán a quien haya observado lechuzas de los bosques, pues éstas poseen alas especialmente silenciosas, con bordes vellosos en las plumas voladoras. Pero las lechuzas pescadoras no necesitan tales silenciadores, ya que los peces, a diferencia de los topillos y ratones, son poco sensibles a los ruidos que proceden del aire.
En América no hay lechuzas que se dediquen a pescar. Las garras que barren la superficie de las aguas no pertenecen a aves, sino a murciélagos. Parece como si no hubiera lugar para dos clases de animales que practiquen este mismo tipo de pesca; en el Nuevo Mundo, los murciélagos fueron los primeros en desarrollar tal técnica y desde entonces mantienen sus derechos de pesca nocturna.
Otros animales terrestres acuden a los ríos para alimentarse de las plantas acuáticas. En Europa, las ratas de agua, de caras chatas y colas peludas, se afanan en segar la hierba de las orillas y talar las cañas. Aunque son nadadoras y buceadoras muy competentes, no poseen ninguna adaptación física especial que las ayude en el agua. Por el contrario, el castor, que solía vivir en número considerable en Europa y todavía es abundante en ciertas partes de Norteamérica, es un nadador muy bien equipado. Sus pies posteriores están palmeados, su pelaje es tupido y repele el agua, sus oídos y ventanas nasales se pueden cerrar y su cola es plana, ancha y desnuda, de modo que le sirve como excelente remo. Los castores cavan agujeros para obtener raíces de lirios y masticar juncos lanudos, pero su alimento principal no lo encuentran en el río, sino en las orillas, donde hacen jirones de la corteza y mastican palitos y hojas de árboles caducifolios, como el álamo, el abedul o el sauce. También roen y talan árboles con troncos de medio metro de diámetro. Estos troncos son arrastrados a un tramo del río en el que el agua es poco profunda. Los castores amontonan barro, guijarros, ramas, otros troncos y pilas de vegetación sobre todo ello hasta construir una barrera que cruza el río transversalmente, estancando el flujo de agua y formándose así un lago de tamaño considerable. En la orilla del lago, esos infatigables animales construyen su madriguera, una estructura grande y cupular, con una o más entradas sumergidas, en la que vive toda la familia. El lago creado con tanto esfuerzo sirve como despensa. Los castores arrastran ramas de árboles y arbustos y los hunden en las aguas para que en invierno, cuando la tierra esté cubierta de nieve y el lago de hielo, puedan obtener aún corteza verde con la que alimentarse. Pueden salir de la capa de hielo que cubra el lago por las entradas de la madriguera no heladas. El lago también les proporciona seguridad, pues mientras mantengan el dique en buenas condiciones y el nivel del agua no baje, las entradas no estarán expuestas al exterior y su madriguera se hallará a salvo de los posibles atacantes.
El hipopótamo africano, el habitante de mayor tamaño de los ríos, también utiliza éstos más como protección que como área de pasto. Las manadas de esos grandes animales semi sumergidos en los ríos, gruñendo, abriendo la boca de par en par y, ocasionalmente, peleándose, constituyen una imagen común. El agua mantiene a flote sus enormes corpachones, de modo que se mueven con facilidad en ella, caminado de puntillas sobre el fondo sin apenas tocarlo. Como normalmente los vemos de día y en el río, tendemos a considerarlos como animales habituales de este medio, pero sus períodos más activos los pasan en tierra y de noche. Al anochecer, caminan torpemente por las orillas, a menudo por sendas que la manada viene usando durante generaciones, paciendo la hierba, de la que cada hipopótamo ingiere 20 kg en una noche. Antes del amanecer retornan al río, donde ningún otro animal, ni siquiera un cocodrilo, es lo bastante grande para atacarles. Este desplazamiento regular del hipopótamo entre la tierra y el río es de gran importancia para otros ocupantes de éste, pues normalmente el hipopótamo defeca en el agua y cada día libera en ella una carga de nutrientes sintetizados por las plantas terrestres; así, siempre hay cardúmenes de peces nadando en tomo a las patas traseras de los hipopótamos, esperando consumir la próxima entrega.
A medida que el río continúa su trayecto hacia el mar, su curso puede verse obstaculizado por un estrato de roca bastante más dura que no es afectada por el paso de arena y guijarros. Al disminuir la pendiente, el río se remansa hasta alcanzar el borde de ese estrato duro y se derrama sobre él, para reanudar la erosión más abajo, donde finaliza el estrato. De este modo, se forma aquí un precipicio en el curso de la corriente, que da lugar a una catarata. Éste es el origen de la mayoría de las grandes cataratas del mundo: las Victoria, en el río Zambeze, las del Iguazú, un afluente del Paraná, en Sudamérica, y las del Niágara, un río que comunica dos de los Grandes Lagos de América del Norte.
Ninguna de las citadas se puede comparar en altura con el salto vertiginoso de las cataratas del Ángel, pero en términos de anchura y volumen de agua, aquéllas son incomparablemente mayores. Posiblemente no puedan erosionar la superficie superior de la barrera que las crea, pero sí son capaces de atacarla desde abajo. El agua que cae de la catarata martillea en las rocas más blandas de la base, desgastándolas y cortando por abajo el estrato duro hasta que se fragmentan bloques del borde y se desprenden por el frente de la catarata. De este modo, esas enormes cascadas van abriendo camino regularmente al río, labrando una profunda garganta para el curso de agua. Actualmente, el frente de las cataratas del Niágara está retrocediendo a la velocidad de más de un metro por año.
Las cataratas gigantes originan sus propios microclimas. La masa de agua que se derrama desplaza las corrientes de aire que soplan por las paredes de la garganta detrás de la catarata, rociándolas con agua. En las cataratas Victoria esto da lugar a un bosque pluvial en miniatura que contrasta mucho con la tórrida sabana circundante, pues en él prosperan las orquídeas, las palmeras y los helechos y, confundido con el rugido del agua, se puede oír el croar de las ranas y el zumbido de los insectos.
En Iguazú, la roca que está detrás de la cortina de agua es utilizada como refugio por los vencejos. Estos, durante el día, cazan insectos a gran altura en el cielo, casi fuera del alcance de la vista. Al acercarse el anochecer, se reúnen en bandadas inmensas, todavía a gran altura, hasta justo antes de la puesta de Sol, que es cuando se precipitan hacia abajo a gran velocidad. Se lanzan directamente a la cortina de agua. Antes de atravesarla, pliegan las alas y el impulso les lleva a la roca que hay detrás: giran un poco hacia arriba, colocando sus pies hacia delante, y se agarran a la roca, donde permanecen algunos en un trozo seco y otros bajo un arroyuelo de agua que chorrea sobre ellos, aparentemente disfrutando del baño, y a veces bebiendo. A los ojos del hombre, los vencejos corren un riesgo que no vale la pena por la recompensa desproporcionadamente pequeña que constituye el posadero, pero sus habilidades aéreas son tan grandes y se lanzan con tanta seguridad y aplomo a través del agua, que sólo cabe pensar que no corren ningún riesgo para alcanzar su inexpugnable dormitorio.
Cuando los ríos se acercan al final de su trayecto se vuelven viejos, es decir, anchos y lentos. Todavía contienen algunos sedimentos, pero de forma irregular, tomando algo de un sitio y dejándolo en otro. Cuando el río pasa por un recodo, el agua de la parte externa de la curva ha de recorrer más camino, por lo que necesitará moverse con mayor rapidez que por la parte interna. Así, el sedimento permanece en suspensión en esa parte externa, cortando la orilla al través, mientras que en la parte interna el sedimento precipita y forma márgenes de guijarros y barro. De esta manera, el río que envejece va labrando oblicuamente su camino por las llanuras, formando así los meandros. A veces, estos meandros se hayan tan exageradamente juntos que un recodo se va aproximando a otro hasta que, al final, el cuello de la faja de tierra que los separa se hace tan estrecho que desaparece; entonces, el río toma el camino más corto y un tramo curvo del lecho queda aislado como un remanso.
En él, las aguas están tranquilas y el factor que tanto condiciona los hábitos y estructuras de los moradores del río, la eterna fuerza de arrastre de la corriente, ha desaparecido. La vida ahora adopta formas nuevas. Las plantas ya no están arrimadas a los márgenes ni se fijan a las rocas, sino que permiten que sus hojas floten en la superficie y capten la máxima cantidad de luz. Los nenúfares, enraizados en el sedimento grueso y cenagoso del fondo, levantan sus vástagos y despliegan las hojas. El mayor de todos, la famosa Victoria regia, del Amazonas, lo hace de modo tan agresivo que desplaza a otras plantas de su zona. Sus inmensas hojas, fortalecidas por macizas costillas llenas de aire y con la parte inferior armada de espinas, tienen un festón alto levantado. Al desarrollarse las hojas hasta alcanzar su diámetro completo, 2 m, estos festones avanzan por la superficie empujando a todas las demás plantas flotadoras y acaparando el espacio disponible. Sus flores, tan grandes como platos soperos, son blancas cuando acaban de abrirse. Despiden un olor que es particularmente atractivo para los escarabajos, los cuales acuden ruidosamente por el aire para alimentarse de los brotes especiales cargados de azúcar que hay en el centro de la flor. Una de éstas completamente desarrollada puede atraer hasta 40 escarabajos. La mayoría aportan polen que han recogido de otras flores y que ahora esparcen por las partes femeninas de la flor en cuestión.
Por la tarde, los pétalos se cierran lentamente manteniendo prisioneros a los insectos que estaban alimentándose hasta que, al día siguiente, esos pétalos se vuelven a abrir. En este momento, los escarabajos ya estarán completamente empolvados de polen y se irán volando, con él encima, a alimentarse a otra planta; y la flor, que habrá sido fertilizada, adquiere lentamente un color púrpura y muere.
Sobre las hojas inmensas de los nenúfares caminan elegantes aves del tamaño de un chorlito, las jacanas. Sus dedos y uñas son enormemente largos, de modo que el pequeño peso del ave se extiende sobre un área considerable de la superficie de la hoja. Esas jacanas no sólo deambulan por los nenúfares, sino que vagabundean sobre tapices de plantas flotantes mucho menores. Incluso nidifican en el agua, construyendo una balsa de hojas flotantes de nenúfares y anclándola entre cañas. Se alimentan de bastante vegetación, pero pasan mucho tiempo corriendo entre las plantas flotantes y sobre la superficie del agua a la caza de insectos.
El agua permanece como sustancia líquida, y no como una masa de gotitas dispersas, debido a una poderosa fuerza física que hace que las moléculas de aquélla se atraigan unas a otras. Las que forman la superficie del agua sólo tienen encima moléculas de gas, por las cuales apenas se ven atraídas. Por lo tanto, en su lugar, las fuerzas se concentran en las moléculas de agua que están al lado o debajo. Los vínculos excepcionalmente poderosos causados de esta forma proporcionan al agua una especie de película elástica lo suficientemente resistente para aguantar insectos diminutos. Hay una gran población de ellos que viven sobre esta plataforma elástica y explotan las extraordinarias propiedades de la misma.
Si un animal confía en que esta película molecular le dé soporte, es evidente que no debe romperla. Esto lo evita por medio de cera o aceite, repelentes físicos de las moléculas de agua. Así, los insectos zapateros, cuyos extremos de las patas se hallan cubiertos de cera, son capaces de mantenerse sobre la superficie con sus seis diminutas patas muy extendidas, cada una de las cuales crea un minúsculo hoyuelo en esa superficie. Los saltarines, no mayores que un alfiler, poseen todo el cuerpo cubierto de cera. No obstante, son tan pequeños y ligeros que su problema no consiste en cómo evitar romper la superficie, sino en cómo impedir que el viento los levante de ella. Esto lo solucionan aferrándose al agua por medio de un apéndice diminuto dispuesto bajo su cuerpo y que carece de cera, de modo que perfora la película y los sujeta. Además, las uñas del extremo de sus patas carecen también de cera, por lo que penetran en el agua y les proporcionan adherencia.
Los saltarines se nutren de granos de polen y esporas de algas que se depositan sobre el agua. La mayoría de los demás animales que viven sobre la superficie se alimentan de cuerpos de pequeños insectos llevados allí por el viento. Dichos insectos no se hunden debido a la flotabilidad que les proporciona el agua, pero las moléculas de ésta se unen con las que han empapado su cuerpo, de forma que los insectos caídos son atrapados por la tensión superficial. Es como si hubieran caído sobre un recipiente con cola. Los esfuerzos que hacen para liberarse causan vibraciones que se transmiten por la superficie elástica del agua. Los cazadores patinadores captan las vibraciones, reaccionan de inmediato y se dirigen rápidamente al origen de las mismas. El primero que llega, saca a la víctima de la superficie, de modo que aquellos esfuerzos ya no pueden ser detectados por otros, y dispone del banquete para él solo. Las arañas de agua (lám. 41), que viven en las orillas, descansan sus patas delanteras sobre el agua y responden a las vibraciones de la película superficial exactamente de la misma forma en que sus congéneres terrestres reaccionan a los movimientos de la telaraña. Cuando una de ellas se apresura sobre sus ocho patas repelentes del agua hacia el origen de las vibraciones, elabora un cordón de seda unido por la base a la orilla, mediante el cual se arrastrará junto con la presa al volver.
Los escarabajos escribanos extraen otra clase de información de las ondas vibratorias del agua. Dichas ondas son creadas por ellos mismos al girar continuamente sobre la superficie, y detectan las que se reflejan; de este modo son capaces de advertir cualquier obstáculo que se presente en su entorno. Los insectos zapateros todavía son más sofisticados en la interpretación de las ondas. Agitan sus cuerpos como gimnastas frenéticos para hacer vibrar la película superficial, con frecuencias y características determinadas, comunicando así a los otros zapateros que están dispuestos a aparearse.
Quizás el uso más espectacular de la tensión superficial lo realice el escarabajo errante. Vive principalmente sobre tierra y en los márgenes del agua, pero si cae sobre la superficie de ésta, escapa de los zapateros y arañas emitiendo por el extremo de su abdomen una sustancia química especial que disminuye la atracción entre las moléculas líquidas. Entonces, al no haber tensión superficial que soporte su parte posterior, pero que todavía tira de sus patas delanteras, el escarabajo sale disparado por la superficie como si estuviera propulsado por un minúsculo motor fuera borda. Incluso puede guiarse, flexionando el abdomen de lado a lado, y normalmente consigue recuperar la orilla y la seguridad mediante una punta de velocidad inigualable.
Los lagos creados por los atajos de un río que hace meandros son relativamente pequeños. Los mayores se originan de otros modos. Algunos se han formado en valles, estancándose el agua por efecto de una avalancha de rocas y tierra que ha creado una barrera en el río, por muros de cascotes de roca empujados por glaciares ya desaparecidos o por la habilidad de los ingenieros humanos. El lago Baikal, en Asia Central, y los lagos del este de África se han formado por grietas creadas en dichos continentes como resultado de importantes movimientos de la corteza terrestre. Los Grandes Lagos de América del Norte descansan sobre una cuenca creada durante la época glacial, cuando un manto de hielo cubría la mayor parte del continente. No sólo los glaciares cavaron cuencas profundas por los valles en que fluían, sino que el área entera resultó deprimida, formándose una enorme concavidad por el peso del hielo que comprimía hacia abajo los estratos basálticos plásticos del continente. A partir de entonces, el hielo se derritió de modo relativamente rápido, pero el fondo aún no ha recuperado su nivel primitivo.
Alrededor de los márgenes de los lagos extensos, en bahías someras entre los juncos, la vida puede ser muy similar a la de los tramos inferiores de los ríos. Libélulas, caballitos del diablo y mosquitos se reproducen entre la vegetación; los caracoles y las almejas de agua dulce viven en el barro; los lucios y las pirañas cazan; las carpas y los cíclidos mordisquean la vegetación. Pero allí donde el lago tiene mucha profundidad, las condiciones cambian radicalmente.
El Baikal es el lago más profundo del mundo, pues en ciertos puntos su fondo se halla a 1,5 km de la superficie. Esta profundidad no es excepcional si la comparamos con las de los océanos, pero mientras que numerosas corrientes atraviesan gran parte del fondo de éstos, muy pocas alteran el mundo cercado de los grandes lagos de agua dulce. El agua de los ríos que fluye a los lagos es comparativamente cálida, de modo que flota sobre el agua profunda y fría. A veces, las tormentas agitan tanto las capas superficiales que las aguas se revuelven hasta una profundidad considerable; pero, por lo común, las zonas inferiores de los lagos grandes y profundos están casi congeladas, son pobres en oxígeno y carecen de vida.
Estos lagos poseen características biológicas propias. Al ser masas de agua aisladas, las comunidades animales que viven en ellas reciben pocos componentes nuevos. La única vía por la que los animales acuáticos pueden llegar a ellos es la constituida por los ríos. Alcanzar esos lagos desde los tramos inferiores implica nadar contracorriente, atravesar otros lagos menores y remontar cascadas. Hay pocos animales que efectúen esto, por lo que la mayoría de los habitantes de los grandes lagos son descendientes de especies procedentes del nacimiento de las corrientes fluviales que desembocan allí. Los ligeros cambios genéticos que surgen en los individuos de estas poblaciones pequeñas no desaparecen, como ocurre en las poblaciones mayores y, en consecuencia, se conservan más fácilmente. Por eso, los animales lacustres tienden a convertirse en especies características. El lago Tanganica, por ejemplo, que existe desde hace aproximadamente un millón y medio de años, comprende 130 especies de cíclidos y 50 de otros peces que sólo viven en él. Ocurre lo mismo con sus crustáceos y bivalvos. El lago Baikal es aún más notable en este aspecto. Contiene 1.200 especies de animales y 500 de plantas, el 80% de las cuales no existe en ningún otro sitio. Hay enormes gusanos planos, de colores rojo y naranja, rayados y moteados; un pez gato, que vive en el fondo, a un kilómetro de profundidad, y moluscos de conchas mucho más delgadas que las de sus congéneres marinos, debido a que las aguas lacustres no son tan ricas en sales cálcicas como las marinas. El lago también posee un mamífero en exclusiva, una foca, muy similar a la foca ocelada que vive en el Ártico y seguramente descendiente de ella. Pero el lago está a más de 2.000 km del océano Ártico, y llegar a él por el río requeriría pasar por innumerables rápidos y cataratas, lo cual está fuera del alcance de las posibilidades de cualquier foca. No obstante, es posible que las focas ascendieran por los ríos hasta el lago durante la época glacial, cuando el trayecto podía haber sido más corto y fácil. Hoy día, la foca de Baikal no sólo es el único miembro de la familia que vive en agua dulce, sino que es considerablemente menor que ninguna otra foca.
En términos geológicos, los lagos son fenómenos transitorios de la superficie terrestre. Los atajos de los meandros pueden desaparecer al cabo de las décadas. Los lagos de menor tamaño pueden perdurar miles de años, pero también se van reduciendo. Los ríos que llegan a un lago de tranquilas aguas dejan caer su carga de sedimentos, los cuales forman deltas que se van extendiendo lentamente por el lago y lo van rellenando. Las aguas en tomo a las orillas se hacen cada vez menos profundas, pues los numerosos arroyos aportan sedimentos del terreno circundante. A medida que el fondo se aproxima a la luz, arraigan las plantas en él y estancan todavía más las aguas con sus tallos y la deposición regular de hojas y raíces en descomposición. Así, el lago se convierte en un pantano, luego en un marjal y finalmente en una fértil pradera por la cual todavía pasa el río que un día alimentaba aquel lago.
En las llanuras que llegan a la costa, los ríos efectúan la última actuación de su larga vida. La pendiente es tan suave y el movimiento de las aguas tan lento que ya sólo se depositan en el fondo las partículas más finas. Bancos de arena y barro dividen repetidamente los ríos en canales, de forma que aquéllos se trenzan en un laberinto de ramificaciones.
A cientos de kilómetros, en las altas montañas que rodean el nacimiento del río, las tormentas vierten aguas en los tributarios. Días después, el río crece repentinamente en sus tramos finales, se desborda sobre las orillas e inunda las llanuras, depositando capas de fino barro. Estas inundaciones regulares y repentinas pueden crear campos verdes en el desierto, como hace el Nilo en Egipto. En países templados producen llanuras de gran fertilidad, en las que las cosechas crecen con abundancia, como ocurre con el algodón en el delta del Mississippi. La llanura de inundación del Amazonas se extiende sobre gran parte del Brasil septentrional. La mayor parte todavía está cubierta de selva, y los beneficiarios del río son enormes árboles. Cuando llegan las inundaciones, los peces fluviales abandonan el cauce y nadan entre los troncos, sobre el terreno sumergido, buscando comida. Muchos se alimentan de frutos que caen de las ramas. Esta dieta no es que sea opcional y que sólo se adopte esporádicamente cuando se presenta la ocasión, sino que constituye el banquete principal del año, en el cual los peces adquieren la grasa que les sustentará a lo largo de la estación más pobre, cuando están confinados entre las orillas del río. Los peces gato han desarrollado bocas particularmente grandes que los capacitan para agarrar los frutos. Hay especies de pirañas que han evolucionado de forma que no comen carne y se alimentan casi exclusivamente de frutos. Ciertas especies de peces caracinos tienen grandes muelas trituradoras y músculos mandibulares tan poderosos que incluso pueden partir castañas de Paré. Sin embargo, las semillas de los árboles no son destruidas por los jugos digestivos de los peces, sino que son excretadas íntegras en otra parte de las aguas someras. Parece ser que estos árboles del Amazonas confían a los peces la distribución de sus semillas, del mismo modo que los árboles selváticos de otras zonas la confían a las aves. En las aguas someras también frezan muchos de estos peces, pues tales aguas, ricas en vegetales en descomposición, producen gran cantidad de organismos microscópicos que sirven de alimento a los pececillos.
Al fin, ahora, los ríos se aproximan al mar. Para algunos de ellos, el viaje desde su origen sólo es de unos pocos kilómetros. En cambio, otros han atravesado medio continente y han tardado varios meses en hacerlo. El Amazonas, el mayor río del mundo, mide más de 6.000 km de longitud. En cualquier momento, dos terceras partes del agua dulce del mundo fluye entre sus orillas. En su desembocadura, de 3.000 km de anchura, se extiende un laberinto de canales e islas, una de las cuales es mayor que Suiza. Este río gigante mantiene su identidad incluso hasta después de haber abandonado la costa. En 1499, un capitán español que navegaba en dirección sur por los mares de la costa este de Sudamérica, pero tan lejos de ella que no se apreciaba, se dio cuenta de pronto que el agua que atravesaba no era salada, sino dulce. Viró al oeste y así fue el primer europeo que vio este inmenso río. Sólo cuando las aguas del mismo llegan a 180 km de distancia del borde del continente pierden su identidad y al fin se mezclan con las saladas del océano.

Lámina 37. Larvas de mosquito simúlido

Lámina 38. Mirlo acuático en busca de comida bajo el agua

Lámina 39. Pez aclido con sus crías en la boca

Lámina 40. Hojas de Victoria regia con una jacana sobre una de ellas

Lámina 41. Araña de agua (Argyroneta aquatica) capturando un espinosillo
Capítulo IX
Las orillas
Todos los grandes ríos —el Amazonas, el Zambeze, el Hudson, el Támesis—, así como miles de ríos menores, cuando llegan a sus estuarios son turbios debido a las partículas de sedimentos que arrastran. Incluso sus aguas más claras están cargadas de partículas microscópicas de minerales y de materia orgánica descompuesta. Cuando éstas se mezclan con las sales disueltas en el mar, se unen y precipitan en el fondo formando grandes bancos de fango.
El fango de los estuarios se caracteriza por una finura, una adherencia y un olor propios. Si usted lo pisa, su bota se pegará tan tenazmente al mismo que puede que se le salga el pie de ella al levantarlo. Esta fango está constituido por granos tan finos que el aire no se difunde entre ellos, y los gases emitidos por la descomposición de los restos orgánicos permanecen atrapados, hasta que sus pisadas los liberan, surgiendo así un olor a huevos podridos.
Dos veces al día, el carácter del agua que fluye sobre los bancos de fango cambia radicalmente. Cuando la marea se retira, y especialmente cuando los ríos crecen debido a la lluvia, el agua dulce resulta predominante; en cambio, cuando la marea entra en el estuario, el agua de éste se vuelve tan salada como el mar. Del mismo modo, dos veces al día gran parte del fango no está cubierto por las aguas, sino expuesto al aire. Evidentemente, los organismos que habitan en tales sitios deben ser capaces de soportar una amplia gama de condiciones químicas y físicas. Pero tienen una gran recompensa, pues el alimento llega al estuario cada día tanto desde el mar como desde tierra, y sus aguas son potencialmente más nutritivas que casi cualquier otra, salada o dulce. Por eso, los escasos animales que pueden sobrevivir aquí prosperan en cantidades inmensas.
En la parte superior del estuario, donde el agua sólo es ligeramente salobre, viven los gusanos del fango, delgados como un cabello, con las cabezas enterradas en la superficie del barro, tragándoselo y abriéndose camino por él, agitando la cola en el agua para provocar una corriente de ésta rica en oxígeno. Pueden vivir un cuarto de millón de ellos en sólo un metro cuadrado de fango, cubriendo su superficie con una fina capa roja. Más hacia el mar, donde la salinidad del agua es algo mayor, grandes cantidades de diminutos camarones, de un centímetro de longitud, construyen hoyos en el fango y se aposentan en ellos, sujetando con sus ganchudas antenas las partículas alimenticias que pasan por las proximidades. Los caracoles risoidos, apenas mayores que un grano de trigo, labran su camino a través de la capa cremosa de fango recién depositado para obtener todo lo comestible que éste contenga. Prosperan en tal cantidad que de un solo metro cuadrado se han llegado a extraer 42.000 ejemplares.
Un poco más cerca de la línea de bajamar, sobre todo donde la arena se mezcla con el fango, excavan sus galerías los gusanos amnícolas, también comedores de fango, pero antes de consumirlo lo enriquecen. Cada gusano, de unos 40 cm de longitud y del grosor de un lápiz, cava un tubo en forma de U, cuyas paredes afianza tapizándolas con mucus. Un brazo de ese tubo lo llena con granos de arena bastante sueltos. Entonces, asiéndose a las paredes del tubo con las cerdas que posee a los lados, se mueve arriba y abajo, como el pistón de una bomba, de modo que aspira agua por los espacios que quedan entre esos granos de arena. Las partículas que transporta el agua se van acumulando en la arena. Al cabo de un rato, el gusano cesa de bombear y comienza a deglutirla, digiriendo las partículas alimenticias y excretando el resto por el otro brazo del tubo; cada tres cuartos de hora aproximadamente expulsa del tubo la arena así procesada, formando un pequeño mogote. Los berberechos también permanecen enterrados en esta zona, justo bajo la superficie. Pero los amnícolas y ellos no compiten por el fango, pues los últimos sacan dos sifones, cortos y carnosos, para aspirar las partículas directamente del agua.
Cuando la marea se retira, todos estos animales han de parar de alimentarse y deben adoptar medidas para evitar su desecación. El fango en tomo a los caracoles risoidos es tan poco compacto que gran parte del mismo se retira con las aguas y las diminutas conchas se acumulan en concentradas capas de varios centímetros de espesor. Cada uno de ellos lacra la entrada de la concha con un pequeño disco fijado al extremo de su pie. Los berberechos cierran la concha herméticamente apretando las dos valvas entre sí. Los amnícolas, simplemente, se retiran al interior de sus tubos, tan profundos que siempre permanecen anegados.
Pero, además de la desecación, amenazan otros peligros. Todas estas criaturas pueden ser atacadas desde el aire, pues grandes bandadas de aves descienden al estuario. El alimento que consume cada tipo de ave está determinado, hasta cierto punto, por el tamaño y la forma de su pico. El porrón común y el moñudo se alimentan de los gusanos del fango. Los chorlitejos, provistos de picos cortos y puntiagudos, devoran caracoles risoidos, extrayendo cada animalillo de su concha con un movimiento rápido del pico. Los correlimos y archibebes, cuyos picos son dos veces más largos, sondean la capa superficial del fango buscando pequeños camarones y gusanos. Los ostreros (lám. 43), con sus macizos picos de color escarlata, se alimentan de berberechos. Algunos abren sus valvas, pero otros eligen habitualmente berberechos menores, que tienen conchas más delgadas, y se especializan en hacerlas pedazos. Los zarapitos y las agujas poseen los picos más largos; con ellos tantean el terreno a suficiente profundidad como para alcanzar amnícolas y sacarlos de sus tubos.
A medida que el río aporta cada vez más sedimentos, los bancos de fango van aumentando lentamente y se empieza a formar sobre ellos una película de algas verdes que aglutina las partículas sedimentadas. Ocurrido esto, ya pueden arraigar otras plantas. A partir de este momento dichos bancos comienzan a crecer a velocidad progresiva, pues las partículas de fango depositadas por las olas consecutivas ya no son retiradas, sino que quedan atrapadas entre las raíces y los tallos de las plantas. Finalmente, su superficie sobresale por encima del agua lo suficiente para ser alcanzada sólo por las mareas más altas. Así, tales bancos se fijan y los animales acuáticos del estuario pierden su territorio en beneficio de los terrestres.
En las costas europeas, la especie vegetal pionera en la ocupación de esas nuevas tierras es la salicomia, una pequeña planta de hojas escamosas y tallos hinchados translúcidos; tiene el aspecto de una planta del desierto, suculenta y acumuladora de agua. De hecho, tal comparación es apropiada. Las plantas fanerógamas han evolucionado en tierra, y todos sus procesos químicos se basan en el agua dulce. El agua marina les ocasiona graves problemas, pues como contiene una concentración de sales mayor que la savia, el agua tiende a ser liberada de los tejidos de las raíces en vez de ser captada. Por eso, para las plantas de ambientes salados, conservar el agua es tan importante como para un cacto del desierto.
En los estuarios tropicales, la tarea de retener el fango es llevada a cabo por los mangles (lám. 42). Hay muchas especies de ellos; algunos no son mayores que arbustos grandes, aunque otros son árboles de 25 m de altura. Proceden de varias familias de plantas distintas, pero las exigencias de la vida en marjales salobres han determinado que desarrollen propiedades muy similares.
Mantenerse fijo en el barro viscoso y movedizo es el principal problema para un árbol. No puede conseguirlo mediante raíces profundas, pues el caliente barro carece de oxígeno a sólo unos pocos centímetros de profundidad y es corrosivamente ácido. En vez de ello, los mangles desarrollan un ancho sistema horizontal de raíces que se asienta, como una balsa, sobre el fango. Algunas de las especies arbóreas más altas adquieren un soporte adicional enviando desde puntos del tronco bastante altos raíces aéreas curvadas que sirven como contrafuerte. Las raíces deben proporcionar sustento al árbol, además de estabilidad, y el sistema radicular superficial de los mangles es muy indicado para hacerlo, pues los nutrientes que precisa no residen en el fango profundo y ácido, sino en la superficie del mismo, donde han sido depositados por las mareas.
Las raíces también proveen a los árboles de una vía de escape para el dióxido de carbono resultante de los procesos vitales, así como para la entrada de oxígeno. Como éste no se encuentra en el fango, los mangles lo obtienen directamente del aire a través de pequeños tramos de tejido esponjoso que se desarrolla en la corteza. Tal tejido se localiza en las raíces aéreas de los mangles que las poseen, y cuando éstas no existen, en una especie de codillos ubicados en las raíces horizontales. La especie de mangle que crece más cerca del mar, donde el fango se deposita con mayor rapidez, produce hileras de raíces cónicas que absorben el aire y no crecen hacia abajo, como las raíces normales, sino hacia arriba, es decir, abriéndose paso por entre el fango y creando en tomo al árbol una alfombra de agudas espigas como si fuera un fantástico sistema de medieval defensa.
La sal causa dificultades a los mangles, como lo hace con la salicomia. Aquéllos también precisan conservar el agua en los tejidos, e impiden que se evapore a partir de las hojas utilizando los mismos mecanismos que las plantas del desierto, es decir, mediante un tegumento grueso y ceroso y estomas situados en el fondo de pequeños hoyuelos. También deben evitar las elevadas concentraciones de sal en los tejidos, lo cual perjudicaría seriamente los procesos químicos. Algunos de los mangles se las ingenian para excluirla de las aguas salobres que absorben haciendo pasar éstas por una membrana especial que cubre las raíces, como hace también la salicomia. Otros, que carecen de esta particularidad, aceptan en sus raíces la sal disuelta, pero se libran de ella antes de que su concentración llegue a ser peligrosamente alta. Lo consiguen por medio de unas glándulas especiales, ubicadas en las hojas, que exudan una salmuera concentrada, o bien transportando la sal en la savia y depositándola en hojas ya viejas, que, a su debido tiempo, se desprenden con la sal rechazada.
A medida que el fango se acumula en el borde del marjal en dirección al mar, los mangles avanzan, conquistándolo mediante semillas especiales que germinan cuando todavía penden de las ramas y poseen un macizo vástago verde, parecido a una lanza, que en ciertas especies puede medir hasta 40 cm de longitud. Algunas de ellas caen directamente entre las raíces y se clavan en el fango. Del extremo inferior de esas semillas brotan raicillas, y del superior, un tallo y hojas. Otras caen cuando la marea está alta y se alejan flotando. Al principio, en las aguas remansadas del estuario, las semillas flotan en posición vertical, pero si son arrastradas por la marea que se retira hacia el mar, el mayor empuje ascensional del agua salada les proporciona más soporte y flotan horizontalmente. Así, las células verdes del tegumento pueden efectuar la fotosíntesis para proporcionar alimento a la joven planta. La delicada yema del extremo, del que finalmente brotarán las hojas, se mantiene húmeda, fresca y sin chamuscar por el sol. En esta posición horizontal, el mangle en ciernes puede permanecer vivo un año, durante el cual a veces recorre a la deriva cientos de kilómetros. Si, al final, las corrientes lo llevan a otro estuario salobre, recuperará su posición erecta y con la raíz apuntando al fondo. Cuando el vástago del extremo de la semilla alcance el blando fango que queda al retirarse la marea, se clavará en éste y desarrollará muy rápidamente pequeñas raíces que serán el inicio de un nuevo mangle.
A veces, los manglares son recorridos por algunos canales despejados, pero, por lo común, los árboles crecen tan tupidamente que usted no podrá navegar entre ellos ni aun con un bote pequeño. Si desea explorar el manglar, habrá de hacerlo a pie, cuando la marea esté baja. Un manglar no es un sitio confortable. Las tupidas y arqueadas raíces aéreas no son en su mayoría lo bastante fuertes como para aguantar el peso del explorador sin ceder, y sus pies resbalan por ellas. Muchas tienen incrustadas conchas cuyos bordes agudos le arañarán las manos cuando se agarre a una raíz para evitar una caída. El olor a podrido lo impregna todo. El agua forma hilos y gotea por las raíces. En el pesado aire suenan estallidos y golpes secos, procedentes de los moluscos y crustáceos que se instalan en sus refugios chasqueando las pinzas o cerrando las valvas. Los mosquitos vuelan ruidosamente en tomo a su cabeza y le perforan la piel. Las ramas cubiertas de hojas que se ciernen sobre usted son tan frondosas que ni siquiera la brisa más ligera alivia el calor, y el aire es tan húmedo que se suda a chorros. A pesar de todos estos inconvenientes, el manglar es de una belleza innegable. El agua que lame las raíces envía un resplandor plateado al envés de las hojas. Las raíces aéreas que se entrecruzan formando una bóveda y las espigas y codillos de las raíces respiradoras que sobresalen del fango crean infinitos diseños. Y en todas partes hay animales.
Un ejército de diferentes criaturas está ocupado recogiendo su nueva ración de comida que la marea ha dejado. Pequeños caracoles marinos, parecidos a litorinas, se deslizan lentamente sobre el fango ramoneando por entre las algas. Los cangrejos fantasma, de 5 cm de anchura, se apresuran por el fango en busca de restos orgánicos, manteniéndose atentos a un posible peligro con sus ojos, que están localizados en el extremo de pedúnculos y les proporcionan una visión de 360°. Los cangrejos violinistas emergen cautelosamente de sus agujeros y empiezan a trabajar en la superficie. Cogen un minúsculo terrón de fango con una pinza y lo colocan en los palpos orlados de cerdas que rodean la boca. Mediante movimientos de esos palpos, todo lo que puede ser nutritivo se introduce en la boca, y granos no comestibles quedan retenidos en la parte inferior de la misma, donde se consolidan formando una bolita que es descargada con la pinza mientras el cangrejo da algunos pasos hacia delante para recoger otro terrón de fango.
Las hembras de cangrejo violinista realizan esta operación con ambas pinzas. En cambio, los machos la tienen que efectuar con una sola, pues la otra está enormemente desarrollada y provista de llamativos colores rosa, azul, púrpura o blanco. Su función no es la de tenedor, sino la de señuelo. El macho agita esta pinza ante la hembra mientras desarrolla una gimnasia peculiar. La combinación exacta de coreografía y colorido varía según las especies de cangrejo: algunos se ponen de puntillas y ondean la pinza en círculos, otros la agitan frenéticamente atrás y adelante, o bien mantienen la pinza quieta y saltan arriba y abajo. Pero todos los mensajes significan que el macho está dispuesto a aparearse. La hembra que ha reconocido las señales particulares de su propia especie responderá dirigiéndose presurosa al macho y lo seguirá a su refugio, donde se aparearán.
Los cangrejos se originaron en el mar, y la mayoría de ellos todavía viven en ese medio, en el que respiran pasando agua cargada de oxígeno por las cámaras branquiales de sus caparazones. No obstante, el cangrejo violinista debe respirar fuera del agua, y lo hace de forma bastante simple, reteniendo el agua en las cámaras aunque esté al aire. Obviamente, el oxígeno de este pequeño volumen de agua se agota pronto, pero el cangrejo lo renueva haciendo circular el agua por su cavidad bucal hasta que se forma espuma; una vez ha absorbido más oxígeno de este modo, es devuelta a la cámara branquial.
Hay peces que también abandonan el agua y culebrean por entre los mangles: son los saltarines del fango (lám. 44). El mayor de ellos mide unos 20 cm de longitud. Para respirar fuera del agua hacen uso de la misma técnica que los cangrejos, es decir, mantienen las cámaras branquiales llenas de agua. Pero los saltarines no tienen forma de hacerla circular para obtener oxígeno, y regularmente vuelven a la orilla para renovarla. No obstante, poseen una superficie absorbente que falta en esos cangrejos de duro caparazón, la piel. A través de ésta captan gran cantidad de oxígeno, como lo hacen las ranas, pero para ello la han de conservar húmeda; con este fin, mientras rondan por el fango, efectúan de vez en cuando unos rápidos movimientos laterales y así humedecen sus costados.
Si han de correr para atrapar algún cangrejo o escapar de un peligro, encrespan la cola de lado, la sacuden y salen disparados por el fango. Pero casi siempre se desplazan de modo más tranquilo, arrastrándose mediante sus aletas pectorales, que actúan como muletas. Esas aletas están reforzadas internamente por estructuras óseas, poseen buena musculatura y tienen una articulación hacia la mitad de su longitud, de forma que el saltarín parece que se arrastra por el fango sobre los codos. En ciertas especies, las aletas abdominales, situadas un poco más atrás, se han unido para formar una especie de ventosa y poder adherirse con ella a las raíces de los mangles.
Los saltarines del fango viven en los manglares de muchas partes del mundo. Normalmente, en cada manglar hay tres tipos principales de saltarines. El más pequeño de todos es el que permanece en el agua más tiempo, y sólo se aventura a salir en la marea baja. Grupos de ellos se deslizan por el barro al borde del agua, escudriñándolo en busca de pequeños gusanos y crustáceos. En las áreas de mareas medias vive un saltarín del fango mucho mayor. Es fitófago y consume algas y otras plantas unicelulares microscópicas. Se alimenta aislado de los otros y es estrictamente territorial, pues cava un agujero para él solo y controla el área que lo rodea. A veces construye pequeñas murallas de varios metros de longitud alrededor de su territorio, que sirven de advertencia a sus vecinos y, hasta cierto punto, evitan que el agua se vaya cuando baja la marea. Allí donde la población de saltarines es muy numerosa, estos territorios lindan entre sí, y el banco de fango aparece dividido en parcelas poligonales, cada una de las cuales está ocupada por su propietario, como un toro en un cercado. El tercer tipo de saltarín ocupa la parte más alta del manglar, es decir, donde hay menos agua. Es carnívoro y se alimenta de cangrejos pequeños. También cava agujeros, pero no tiene un sentido territorial tan acusado, pues comparte su zona de caza con los vecinos sin que haya disputas entre ellos.
Los saltarines del fango no sólo se alimentan fuera del agua, sino que también se cortejan allí. Como la mayoría de los peces, en la parada nupcial despliegan y agitan las aletas. Como dos de sus aletas están dedicadas a la locomoción, muestran otras dos aletas dorsales que poseen. Normalmente, éstas se hallan plegadas, pero cuando comienza el cortejo el macho las yergue para hacer patente su brillante colorido. Sin embargo, ello no es suficiente para atraer a la hembra si ésta se encuentra a cierta distancia, ya que el banco de fango es muy plano y el pez pequeño que descanse en él sólo puede ser visto por sus vecinos inmediatos. Por eso, el macho sacude la cola y salta verticalmente al aire, con los estandartes desplegados para que los vea el mayor número posible de congéneres.
Según parece, la especie que habita la zona más próxima al mar no cuida de sus descendientes cuando éstos salen del huevo, los cuales son barridos por la marea, sumándose así a la comunidad de larvas y alevines que flota suspendida en las aguas marinas superficiales. La inmensa mayoría de ellos es devorada o transportada lejos del manglar, donde no pueden sobrevivir.
En cambio, la especie de la zona intermedia ofrece a su descendencia mayor protección. El macho cava un hoyo en el centro del territorio amurallado y construye un terraplén circular en tomo a su entrada. El fango aquí está tan cerca del nivel del agua subterránea permanente que se crea una pequeña charca amurallada. Entonces, el macho se queda cómodamente en su piscina y la hembra acude a él. La fecundación tiene lugar en la intimidad del fondo de aquel hoyo, donde se depositan los huevos y donde permanecen los jóvenes, incluso cuando la marea está alta, hasta que se han desarrollado bastante y pueden defenderse de algún modo ante la presencia de sus enemigos.
La especie que habita en el nivel superior excava unos hoyos mucho más hondos, de hasta un metro de profundidad, por lo que siempre contienen cierta agua en el fondo, y así los jóvenes también están protegidos durante las primeras fases de su vida.
Los saltarines del fango, igual que los cangrejos violinista y las ostras, son criaturas esencialmente marinas que han conseguido adaptarse a la vida anfibia. De modo similar, pero a la inversa, algunos animales terrestres también lo han conseguido.
En el Sudeste asiático hay una pequeña culebra que visita los manglares en busca de esos saltarines, cazándolos por los bancos de fango e incluso persiguiéndolos dentro de sus propios hoyos. Esa culebra está muy bien adaptada a la vida acuática: puede cerrar sus ventanas nasales y posee una válvula en la parte posterior de la garganta que se cierra cuando abre la boca bajo el agua para atrapar un pez. Otra culebra, que guarda íntimos lazos de parentesco con ésta, atrapa cangrejos, en vez de peces, y produce un veneno que es particularmente eficaz en los crustáceos. Una tercera clase de culebras han desarrollado dos tentáculos móviles en la nariz que les ayudan a encontrar su camino por las aguas fangosas. En estos manglares también habita una rana excepcional, ya que es la única en el mundo que puede tolerar el contacto del agua salada en la piel. Se alimenta de insectos y pequeñas gambas.
El visitante del manglar más emprendedor, inquisitivo y omnívoro es un mono, el macaco león. Penetra intrépidamente en el manglar erguido sobre sus patas posteriores, con agua hasta la cintura si es necesario, y tiene predilección por los cangrejos. En principio, el cangrejo es demasiado rápido para el mono y se escapa a su hoyo, pero el mono no desistirá y se sentará junto al agujero, esperando pacientemente, hasta que, por último, el cangrejo se asoma con cautela para, si no hay peligro, salir de nuevo a comer, momento en el cual será atrapado por el mono. Entonces, éste habrá de tener cuidado con las pinzas del cangrejo, pues muchas de tales cacerías acaban con el mono profiriendo furiosos alaridos y agitando frenéticamente la mano en el aire.
Dos veces cada veinticuatro horas, la gran área de fango queda expuesta al aire, y otras dos veces también queda sumergida. Con velocidad y en silencio, el agua avanza de nuevo. La maraña de raíces desaparece bajo un manto ondulante de agua y el manglar se transforma. Para algunos de los habitantes del fango, esto significa un respiro, pues durante un rato no estarán expuestos a los ataques por el aire ni correrán el riesgo de desecarse. Sin embargo, esto no es así del todo, ya que ciertos cangrejos están tan adaptados a la respiración aérea que no toleran inmersiones prolongadas. Cada uno de ellos construye cuidadosamente sobre su agujero un techo de barro que encierra una burbuja de aire y con ella el suficiente oxígeno para abastecer al crustáceo hasta que el agua vuelve a retirarse. Los pequeños saltarines del fango comienzan a trepar torpemente por las raíces, como sorprendidos por una inundación. Probablemente se trata de ejemplares jóvenes que todavía no han logrado ocupar territorios en la zona superior y carecen de hoyos propios en los que refugiarse cuando peces grandes y hambrientos se acercan con la marea al manglar. Esos saltarines jóvenes están más a salvo fuera del agua que dentro de ella.
Los caracoles marinos comedores de algas trepan igualmente por las raíces, junto con los saltarines. Si permanecieran en el fango desprovisto de grietas en las que esconderse, también ellos serían devorados por los peces. Pero no pueden desplazarse tan rápidamente como esos saltarines y encuentran dificultad para avanzar al mismo ritmo que el agua. Por ello, abandonan el suelo en que se alimentan mucho antes de que la marea los alcance, mostrando así un notable sentido de la puntualidad. Sus relojes internos les avisan incluso de acontecimientos más sutiles. Cada mes, hay un día en el que la marea sube tanto que los caracoles no tendrían tiempo de alcanzar el nivel determinado en los mangles para escapar de ella. Ese día, no descienden a alimentarse entre las mareas, sino que trepan a mayor altura aún por las raíces de los mangles para aumentar su margen de seguridad.
Los insectos que se han estado alimentando en los bancos de fango descubiertos también escapan del agua, y se disponen en número considerable en las raíces de los mangles y bajo sus hojas. Pero no están completamente a salvo. Entre los peces merodeadores que se acercan a los mangles con la marea alta figura el pez arquero, el cual se desliza muy próximo a la superficie. De unos 20 cm de longitud, posee grandes ojos y la boca proyectada hacia arriba. Su visión es tan aguda que puede localizar insectos posados sobre la superficie del agua ondulante y refractante. Cuando localiza su posible presa, el pez arquero comprime la lengua contra un largo canal que recorre su paladar y sacude los opérculos, produciendo un chorro de agua que sale disparado como si procediera de una pistola de agua. Es posible que el pez haya de disparar dos o tres veces antes de dar en el blanco, pero es muy persistente, y en la mayoría de los casos el insecto en cuestión es alcanzado y cae al agua, donde es engullido inmediatamente. Los insectos situados a mayor altura en los mangles también tienen predadores. Los cangrejos fantasma trepan a los árboles, dan la vuelta a las hojas y cogen con sus pinzas los insectos que se protegen en aquéllos.
Durante varias horas, las raíces están muy pobladas con los refugiados. Luego, cuando la marea ya ha subido, desaparecen las ondulaciones del agua y durante unos minutos todo permanece en calma, hasta que la marea comienza a retroceder y reaparecen las ondas en el agua, pero en sentido inverso. A medida que las aguas se retiran, dejan tras de sí partículas comestibles, que serán recogidas por los cangrejos y los saltarines, y otra capa de fango pegajoso, que va extendiendo gradualmente el territorio de los mangles hacia el mar.
Aunque la tierra va ganando terreno al mar en los estuarios, el resto de la costa se halla en franco retroceso. Allí donde esa costa no está protegida por depósitos de sedimentos y, concretamente, donde la masa de tierra acaba de forma escarpada, las olas azotan las rocas. En el transcurso de una tormenta rompen con tanta fuerza que arrastran pedruscos y arena y los lanzan contra los acantilados. Este bombardeo actúa infaliblemente sobre las líneas más débiles de esos acantilados, fallas en la parte frontal o estratos de roca con márgenes más blandos que el resto, erosionándolas rápida y profundamente y creando grietas y cuevas. A medida que el terreno va siendo demolido, quedan fragmentos del mismo aislados a modo de pilares o torres. Los pedruscos mayores golpean de forma más destructiva la base de los acantilados, socavándolos incesantemente, hasta que la parte de roca superior que ha quedado sin apoyo se derrumba. Durante cierto tiempo, la masa de roca caída protege la base del acantilado, pero el oleaje va recogiendo los fragmentos, hace rodar los mayores atrás y adelante, y tritura y muele los pequeños, haciéndolos cada vez menores. Con el tiempo, tales fragmentos se vuelven tan diminutos que son arrastrados por corrientes costeras y trasladados a otra parte. Así, una vez más, la base del acantilado queda expuesta al ataque del mar, que empieza de nuevo a abrirse camino tierra adentro.
Hay animales que no se limitan a vivir en esta peligrosa zona de demolición, sino que, además, contribuyen a destruirla. El folas, un molusco bivalvo alargado, vive en rocas blandas, como las calizas, los yesos y las areniscas. Las dos valvas que forman su concha no están conectadas sólo por un ligamento córneo, como las del berberecho, sino que también poseen una bisagra articulada. El animal saca un pie carnoso por un extremo de la concha, se fija a la roca y aplica contra ésta los afilados dientes del borde de ambas valvas. Entonces, frotándolas alternativamente contra la roca, logra cavar poco a poco un túnel de hasta 30 cm de longitud. En su extremo inferior se sitúa el bivalvo, que está provisto de dos sifones que se extienden de la parte posterior de la concha a la entrada del túnel y por los cuales aspira y exhala el agua. De este modo, el folas se halla a salvo de los embates del mar. Pero llega un momento en que la roca está tan acribillada de agujeros de otros congéneres que se fragmenta, y entonces el folas se ve obligado a empezar la perforación de su vivienda en otro lugar.
El dátil de mar también perfora la piedra caliza, pero, en vez de hacerlo mecánicamente, disuelve la roca con ácido. Su concha, como la de cualquier otro molusco, está constituida por la misma sustancia que la roca caliza, es decir, por carbonato cálcico, y sería sensible a su propio ácido si no estuviera protegida por una placa córnea marrón que le confiere su aspecto característico.
Cuanto más por encima de la línea de bajamar vive un organismo marino, mayores son las dificultades que ha de soportar, más tiempo permanece fuera del agua entre las mareas, más propenso está a que los rayos solares lo sobrecalienten y mayor es la cantidad de lluvia no deseada que caerá sobre él. Esta variedad de dificultades provoca la existencia de una serie de zonas diferentes en la costa, cada una de las cuales alberga organismos adaptados a afrontar una particular combinación de problemas.
Las rocas, a diferencia del fango, ofrecen una base sólida para que las plantas se establezcan, y la mayoría de aquéllas están cubiertas por un forro de algas marinas. A simple vista, parece extraño que en el mar no existan plantas comparables en complejidad a las fanerógamas terrestres. Pero la mayoría de los tejidos de las plantas terrestres están dedicados a combatir dificultades que no existen en el mar. Dichas plantas deben captar activamente el agua esencial para la vida y distribuirla por todas sus partes. Tienen que elevarse a suficiente altura para que sus rivales no les roben su porción de luz. Han de poseer ciertos mecanismos para que las células reproductoras femeninas y masculinas se unan, y otros que aseguren que los óvulos fertilizados se dispersarán. Por eso, las plantas terrestres se han visto obligadas a desarrollar raíces, tallos, hojas, flores y semillas. En cambio, en el mar, el agua resuelve todos esos problemas. El agua proporciona a las algas tanto el soporte como el líquido necesario; transporta las células sexuales cuando son liberadas y dispersa los óvulos fertilizados. Como las algas no poseen vasos llenos de savia, la salinidad del agua no les causa problemas en lo que respecta a la retención de líquidos internos. Por supuesto, las algas marinas, al igual que cualquier otra planta, salvo los hongos, necesitan luz y ésta no penetra muy profundamente en el mar. Esto se debe a que casi todas las algas, o bien flotan o, si se fijan en el fondo, viven en aguas relativamente someras.
Justo bajo la línea de bajamar crecen kelps y laminarias, algas acintadas que en ciertas partes forman masas tupidas que llegan a tener muchos metros hasta alcanzar la superficie, en busca de luz. El soporte con el cual se fijan a las rocas es parecido a una garra y no posee función absorbente, como las raíces de las plantas terrestres; solamente les sirve como ancla. Dichas algas pueden tolerar cierta exposición al aire en mareas excepcionalmente bajas, pero no prosperan mucho sobre la línea de bajamar. A más altura en las rocas, su lugar es ocupado por los fucus, menores y con vesículas llenas de aire en las frondes que las levantan cuando la marea está alta, manteniéndolas cerca de la superficie, y por lo tanto de la luz. Sobre estos fucus hay otros que no precisan vesículas que los levanten, pues la profundidad del agua a este nivel nunca es mayor de uno o dos metros. Todas estas algas que sufren los movimientos de la marea poseen superficies viscosas por efecto de un mucus que retiene la humedad mucho rato y colabora a que no se desequen por completo. La especie que vive más arriba es capaz de tolerar la exposición al aire un 80% del tiempo. Hay muchas otras especies de algas que crecen en las costas, pero las kelps son las predominantes y las que confieren a cada zona su carácter determinado.
De modo similar, también existe una división en zonas para los animales. En el nivel más elevado, por encima del límite superior de los fucus más resistentes a la sequedad, incluso fuera del alcance de las mareas más altas, donde la única agua marina que llega es en forma pulverizada, viven minúsculas bellotas de mar. Abrazadas a las rocas, las diminutas conchas permanecen apretadas conservando en su interior de forma muy eficaz la pequeña cantidad de humedad que necesitan. Sus exigencias nutricionales son tan mínimas que, casi increíblemente, consiguen captar del agua pulverizada suficientes partículas para su sustento.
Más abajo, los mejillones forman una tupida banda azul oscuro sobre las rocas. No soportan una exposición al aire tan prolongada como las bellotas de mar, y esta incapacidad determina la frontera superior. Su límite inferior está fijado por las estrellas de mar, las cuales se alimentan de los mejillones. La técnica empleada por esas estrellas para comerlos es simple y lenta, pero devastadora. Se arrastra sobre el mejillón envolviéndolo con los brazos, cuya parte ventral está cubierta de unas filas de ventosas, denominadas pedicelos ambulacrales. Lentamente, abre las valvas del mejillón y evagina su estómago, que es como una bolsa, fuera de la boca dispuesta en el centro de su cuerpo, de forma que disuelve y absorbe las partes blandas del mejillón. Estas estrellas son abundantes en el fondo marino por debajo del mínimo nivel de bajamar, donde se alimentan de moluscos de todo tipo; por eso hay pocos mejillones que sobrevivan aquí. Aunque las estrellas de mar toleran cierto tiempo de permanencia fuera del agua, durante este tiempo no se pueden alimentar, y por eso a unos 30 cm sobre el nivel de marea baja las condiciones se inclinan a favor de los mejillones, y a un metro sobre la línea de bajamar dominan la costa.
Los mejillones se fijan a las rocas mediante marañas de filamentos pegajosos, pero esa fijación no es muy firme y en aquellas zonas de la costa en las que el oleaje rompe con fuerza no les permite mantenerse. Entonces, su lugar es ocupado por los percebes, animales del tamaño de una almendra que tienen el cuerpo confinado entre dos placas calizas y un largo pedúnculo arrugado, del grosor de un dedo. Dicho pedúnculo los fija firmemente a las rocas.
Hay muchos otros organismos que viven en esta zona de mareas junto a las bellotas de mar y los mejillones, aunque son menos abundantes. Existen otras bellotas de mar, mayores que las que viven en la zona que recibe agua pulverizada, que se incrustan en las valvas de los mejillones. Los nudibranquios, moluscos desprovistos de concha, se alimentan de esas bellotas. En las fisuras de las rocas donde el agua permanece aunque la marea baje, anémonas multicolores agitan sus tentáculos. Los erizos de mar, espinosos como acericos, se deslizan lentamente por las rocas royendo algas incrustantes con sus dientes que se proyectan fuera de la boca situada en el centro de su cara ventral.
Aunque cada una de estas zonas posea su propia comunidad específica de animales y plantas y parezca tan diferente y con límites tan bien establecidos, éstos no son de ningún modo permanentes e incambiables. Los organismos incluidos en esas comunidades siempre están preparados para aprovechar la más mínima oportunidad de agrandar sus territorios. Por ejemplo, una gran tormenta podría arrancar uno o dos mejillones, formando así un hueco en el manto negro continuo. A partir de ese momento, las olas siguientes seguirían desprendiéndolos con más facilidad. Las diminutas larvas de mejillones y de bellotas de mar, continuamente presentes en el agua, ahora encontrarían la ocasión de adherirse, y hasta los mismos percebes podrían así introducirse en un territorio que hasta el momento había sido propiedad de los mejillones.
En la costa noroeste de América hay un alga que ha desarrollado un método activo para desplazar a los mejillones. Está provista de un tallo elástico, de medio metro de altura, coronado por unas frondes colgantes y resbaladizas, lo que le confiere cierto aspecto de palmera. Dicha corona es el artificio que la capacita para conquistar el terreno de esos mejillones. En primavera, puede ocurrir que un ejemplar joven de alga se adhiera a la concha de un mejillón. En verano, cuando está al descubierto en bajamar, esa especie de palmera marina produce esporas que se desplazan con los hilillos de agua por las frondes y caen directamente sobre los mejillones circundantes, albergándose entre ellos. Cuando llegan las tormentas otoñales, una ola, que en otras circunstancias no habría afectado a los mejillones, ahora azota las frondes del alga, las estira y, como la adherencia de ésta al mejillón es mucho más firme que la de éste a la roca, el alga, al desprenderse, se lleva consigo el mejillón. Ahora, las diminutas algas procedentes de la germinación de las esporas que cayeron sobre el lecho de mejillones son capaces de propagarse con rapidez y establecer la próxima generación de palmeras marinas en la parte de roca que quedó al descubierto.
Ninguno de los ejemplares que viven sobre la costa rocosa tiene una esperanza de vida muy prolongada, pues, a la larga, la incesante actividad del oleaje reduce las rocas a fragmentos. Las corrientes costeras recogen los granos de roca, los arrastran lejos de su lugar de origen y los trasladan hacia algún otro punto de la costa; cuando la fuerza de la corriente disminuye, los descarga a sotavento de promontorios y los esparce por el fondo de las bahías.
Estas orillas cubiertas de arena son las más pobres en fauna. En ellas, las olas debidas a las mareas agitan la arena hasta una profundidad de varios centímetros, como mínimo, de forma que no se pueden establecer algas. En consecuencia, tampoco hay comunidades de animales fitófagos. Tampoco hay ríos que transporten depósitos de alimento dos veces al día. Ni las partículas comestibles aportadas por las olas proporcionan suficiente sustento para muchos organismos de algún tamaño, debido a que los lechos de arena actúan como filtros depuradores de aguas residuales. Las oleadas de agua cargada de oxígeno que atraviesan la arena permiten que las bacterias prosperen a cierta profundidad de la misma. Estas bacterias se renuevan rápidamente y consumen el 95% de toda la materia orgánica llevada por el agua de mar. En estas condiciones, no hay gusanos capaces de vivir consumiendo la arena, como hacen muchos con el fango en los estuarios. Por eso, los pocos habitantes de las costas arenosas que extraen su alimento del agua deben recogerlo antes de que lo hagan las bacterias de la arena.
El gusano tubícola Sabellaria lleva a cabo este cometido construyendo un tubo con granos de arena y trocitos de conchas, que se proyecta varios centímetros por encima del fondo arenoso. Su extremo superior está orlado por unas borlas que atrapan las partículas transportadas por el agua, las cuales, a su vez, son recogidas por los tentáculos del gusano. Las navajas se entierran en la arena por razones de seguridad, pero poseen dos tubos que atraviesan el suelo y llegan al agua clara, a través de los cuales la absorben hasta un filtro comprendido entre sus valvas. El cangrejo Corystes vive de forma similar, pero como carece del sifón carnoso de los moluscos, improvisa un tubo succionador manteniendo las dos antenas juntas. Varias especies de erizos de mar también se han vuelto cavadoras. Sus espinas son mucho más cortas que las de sus congéneres de las orillas rocosas y las utilizan para cavar, imprimiéndoles un movimiento giratorio mediante unas bisagras articuladas; así, un erizo de mar cavador parece una extraordinaria máquina trilladora en miniatura. Una vez enterrado bajo la arena, el erizo impregna de mucus los granos de arena que le rodean y crea de este modo una pequeña cámara de paredes firmes. Como las estrellas de mar, los erizos cavadores también poseen pies ambulacrales, dos de los cuales son muy alargados y serpentean hacia arriba por los canalillos de la arena. Estos pies ambulacrales modificados están cubiertos de pelos que atraen agua a los canalillos, de modo que el erizo enterrado obtiene oxígeno y partículas alimenticias por uno de los tubos y descarga los desechos por el otro. Al vivir enterrados en la arena, rara vez es posible ver vivos tales erizos, pero cuando mueren, sus hermosos esqueletos blanqueados son a menudo barridos hasta la playa. Las especies que cavan a más profundidad son acorazonadas, y las que viven cerca de la superficie de arena, circulares y planas, reciben el nombre común de dólares de la arena.
La zona de la playa en la que hay mayor abundancia de alimento es, de modo poco conveniente para la mayoría de los organismos marinos, aquella que corresponde al nivel de pleamar, donde el oleaje aporta y abandona gran cantidad de restos orgánicos, como fucus y kelps desgarrados de las partes más rocosas de la costa, medusas que han sido arrastradas hacia la orilla, cadáveres de peces y cápsulas de huevos de moluscos; esta cosecha varía de una a otra marea y de estación en estación. Las pulgas de mar, que también son crustáceos, son capaces de obtener toda la humedad necesaria de la arena mojada, y durante casi todo el día se esconden en ella bajo montones húmedos de algas. Cuando cae la noche y el aire se enfría, salen ejércitos de ellas, tantas como 25.000 en un metro cuadrado, y empiezan a destruir las algas y la carne en descomposición.
Así pues, los organismos arrojados a la orilla están fuera del alcance de la mayor parte de los organismos marinos que moran en la playa. Sin embargo, en las costas meridionales de África vive un molusco, el caracol arado, que ha puesto en marcha un sistema muy ingenioso para acceder a esta fuente de alimento con el mínimo esfuerzo y riesgo. Normalmente permanece enterrado en la arena, cerca de la línea de bajamar. Cuando la marea sube, sobrepasa el refugio del caracol y avanza hacia la orilla, ese animal emerge de la arena y absorbe agua en su pie, el cual se expande y origina una estructura grande, en forma de hoja de arado, que le sirve como una tabla de surfing. Las olas lo atrapan y lo transportan hasta la playa, en la zona donde se depositan los despojos arrastrados por el mar. Dicho caracol tiene un sentido del gusto muy sensible y detecta el olor de cualquier cuerpo que se esté descomponiendo en el agua. Tan pronto como detecta uno, retrae su tabla de surfing y se arrastra por la arena mojada hacia lo que se está descomponiendo. Una medusa que haya embarrancado puede atraer a docenas de ellos en pocos minutos. Empiezan a consumirla inmediatamente, antes de que la marea alcance su punto más alto y mientras la presa aún permanece mojada. En caso de que se desplazaran al límite superior de las olas, correrían peligro, pues si se entretuvieran comiendo demasiado tiempo podrían perder el “tren” de vuelta y quedarse confinados en la arena. A medida que las olas se hacen más fuertes, cesan de comer y se entierran en la arena, para salir de ella sólo cuando las aguas comiencen a retirarse; entonces, absorberán nuevamente agua con su pie y, en su tabla carnosa de surfing, serán transportados a aguas más profundas, donde esperarán la próxima marea, también enterrados en la arena.
Hay muy pocos animales marinos que puedan aventurarse a alcanzar el límite de la marea más alta sin perecer. Sin embargo, las tortugas se ven forzadas a hacerlo debido a sus orígenes. Las tortugas marinas descienden de otras terrestres que, evidentemente, respiraban el oxígeno del aire, y a lo largo de los milenios se han convertido en nadadoras excelentes, capaces de bucear mucho rato sin necesidad de respirar, propulsándose a gran velocidad mediante sus largas y anchas aletas, resultantes de la transformación evolutiva de las patas terrestres. No obstante, sus huevos, como los de todos los reptiles, sólo se pueden desarrollar y eclosionar en un ambiente aéreo. Los embriones en desarrollo necesitan el oxígeno del aire para respirar. Por eso, cada año, habiéndose apareado en el mar, las hembras adultas de tortuga deben abandonar la seguridad del océano abierto y dirigirse a tierra a desovar.
La tortuga olivácea es una de las tortugas marinas menores: mide unos 60 cm de longitud. Cría en grandes concentraciones que constituyen uno de los espectáculos animales más sorprendentes (lám. 45). En unas pocas playas remotas de México y Costa Rica, unas cuantas noches entre agosto y noviembre, que por ahora los científicos no han sabido predecir, cientos de miles de tortugas oliváceas abandonan el agua y se dirigen a la arena. Poseen pulmones y una piel impermeable que sus antecesores les legaron, así que no corren peligro de asfixiarse ni desecarse, pero sus aletas no son apropiadas para desplazarse fuera del agua. A pesar de ello, no hay nada que las detenga y se desplazan torpemente hasta el fondo de la playa, allí donde empieza la línea de vegetación permanente. Entonces comienzan a cavar hoyos para los huevos. Hay tal número de tortugas que trepan unas sobre otras en sus esfuerzos por encontrar un sitio apropiado. Al cavar, moviendo sus aletas atrás y adelante, se arrojan arena entre sí y se dan manotazos. Finalmente, cuando cada tortuga ha terminado su hoyo, pone aproximadamente un centenar de huevos en él, lo tapa con arena y vuelve al mar. La puesta dura tres o cuatro noches sucesivas, durante las cuales más de 100.000 tortugas visitan una única playa. Los huevos tardan cuarenta y ocho días en eclosionar, pero, frecuentemente, antes de que hayan podido hacerlo, llega un segundo ejército de tortugas que cubre de nuevo la playa. Cuando esta segunda remesa cava en la arena, muchas de ellas destrozan inadvertidamente los huevos depositados por sus predecesoras, y la playa se ve sembrada de cáscaras de huevos, parecidas a pergaminos, y embriones putrefactos. Sólo uno de cada 500 huevos depositados en la playa, o incluso menos, logrará resistir el tiempo suficiente para dar lugar a una cría.
Los factores desencadenantes de esta puesta en masa aún no han sido explicados del todo. Es posible que todas las tortugas oliváceas vengan a estas escasas playas simplemente porque la corriente las lleva a la deriva en una determinada dirección. También podría constituir una ventaja el que miles de ellas pusieran simultáneamente, pues si sus visitas estuvieran distribuidas de forma más regular a lo largo del año, las playas atraerían grandes poblaciones permanentes de predadores, como cangrejos, serpientes, iguanas y buitres. Según parece, hay poco que comer la mayor parte del año, pues esos predadores son muy escasos cuando comparecen las tortugas en la playa. Si éste es el motivo de tal costumbre reproductora, resulta ser muy efectiva, pues las tortugas oliváceas, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, figuran entre las más abundantes, mientras que otras muchas especies están disminuyendo en número y algunas incluso se hallan en peligro de extinción.
De todas las especies de tortugas, la mayor es la tortuga laúd, que puede llegar a medir 2 m de longitud y pesar 600 kg. Se diferencia de las demás en que su caparazón no posee placas córneas, sino una piel estriada, coriácea y casi elástica. Es una criatura oceánica solitaria. En cualquier parte de los mares tropicales pueden aparecer ejemplares de ellas, y se han capturado tan al sur como Argentina y tan al norte como Noruega. Hasta hace tan sólo veinticinco años, nadie sabía cuáles eran las playas principales en que realizaban la puesta. Finalmente se descubrieron dos lugares, uno en la costa de Malasia y otro en Surinam, en Sudamérica. En cada uno de ellos, hacen la puesta sólo unas pocas docenas de tortugas cada vez, durante una temporada de tres meses.
Normalmente, las hembras llegan a la playa de noche, cuando la Luna ha salido y la marea está alta. Entonces, resplandeciendo a la luz lunar, aparece un montículo oscuro donde rompen las olas. Ayudándose con sus inmensas aletas, la tortuga se arrastra con esfuerzo por la arena húmeda y cada pocos minutos se detiene y descansa. Posiblemente tardará más de media hora en llegar al nivel que busca, pues su nido debe estar fuera del alcance de las olas, pero con arena lo suficientemente húmeda como para que permanezca firme y no se derrumbe sobre el hoyo que va a cavar. Puede que haga varias pruebas antes de que, finalmente, encuentre un sitio que le parezca adecuado. Cuando lo localiza, empieza a cavar con decisión un amplio hoyo valiéndose de las aletas anteriores, con las cuales arroja montones de arena tras sí. Al cabo de unos minutos, cuando el hoyo es lo bastante profundo, con movimientos precisos de sus anchas aletas posteriores perfora un pozo estrecho en el fondo.
La tortuga laúd es casi completamente sorda para los sonidos transportados por el aire, y si usted habla mientras la observa no se sentirá molesta. Sin embargo, si la hubiera enfocado con una linterna durante su desplazamiento hacia la playa, habría dado media vuelta para retomar al mar sin haber puesto los huevos. Pero ahora, mientras los está poniendo, ni las luces brillantes le harían desistir de su propósito. Se deshace de ellos con rapidez y en grupos, con las aletas posteriores pegadas a la cloaca, dirigiendo los huevos hacia abajo. Al ponerlos, suspira y gime, y de sus lustrosos ojos gotea mucus. En menos de media hora deposita todos sus huevos y rellena el hoyo con cuidado, presionando la arena mediante las aletas posteriores. Raras veces vuelve directamente al mar, sino que a menudo vagabundea por la playa y cava en ella de forma irregular otros hoyos, como para confundir sus huellas. Y, en efecto, cuando al final decide volver al mar, la superficie de la arena está tan revuelta que es casi imposible adivinar dónde están los huevos.
Sin embargo, hay seres humanos que no necesitan adivinarlo. En Malasia y Surinam, los nativos patrullan las playas cada noche durante la época de puesta y recogen los huevos, por lo común incluso antes que la hembra rellene el pozo de arena. Actualmente, las agencias del Gobierno compran algunos huevos y los depositan en incubadoras artificiales, pero los demás se venden en los mercados locales para el consumo humano.
Quizás aún no hayamos descubierto todas las áreas de puesta de la tortuga laúd. Posiblemente algunas de ellas, al rondar por los mares, hayan dado con alguna isla desierta remota, lejos del acoso del hombre, donde puedan reproducirse sin ser molestadas. No serían las únicas en efectuar esos viajes. Los organismos que viven en la costa son incapaces de desplazarse fuera de las aguas someras cuando son adultos; pero en una etapa temprana de su vida pueden viajar muy lejos, flotando en forma de semillas y larvas, huevos y alevines. Para todos ellos, una isla puede constituir no otro hogar densamente poblado y con una competencia muy alta, como las costas de las que proceden, sino un santuario donde gocen de libertad para desarrollar formas nuevas y originales.

Lámina 42. Raíces aéreas de mangles

Lámina 43. Ostreros en una playa de Gran Bretaña

Lámina 44. Saltarines del fango en Malasia

Lámina 45. Tortugas oliváceas poniendo sus huevos en una playa de Costa Rica
Capítulo X
Mundos aparte
Si usted deseara encontrar la más solitaria de las islas, lejos de las rutas que siguen los barcos y aislada del resto del mundo, seguro que escogería la isla de Aldabra. Esta isla se localiza en el océano Índico a 400 km de África y aproximadamente a la misma distancia de Madagascar. Para llegar hasta ella se ha de ser muy buen marinero, pues Aldabra mide sólo 30 km de longitud y su punto más alto está a sólo 25 m sobre el nivel del mar. En realidad, la mejor forma de localizarla con la vista es fijarse no en la propia isla sino en la luz verde pálido de su vegetación y de las aguas de su poco profunda laguna que se reflejan en la parte inferior de las nubes situadas sobre ella. Si usted sale de África vía Aldabra y pasa de largo, navegará varios días más hasta que vislumbre una de las Seychelles meridionales; y si también pasa éstas de largo y continúa en la misma dirección, ya no encontrará tierra alguna hasta que llegue a Australia, a 6.000 km de distancia.
Aldabra es un atolón, es decir, un casquete coralino sobre un volcán sumergido que se erige de forma empinada desde el fondo del mar, a 4.000 m de profundidad. Consta de una laguna enorme rodeada por un anillo de islotes separados entre sí por estrechos canales. La superficie de estos islotes es roca coralina que la lluvia ha erosionado químicamente y transformado en una serie de paneles dentados y hendiduras profundas. Entre esta piedra caliza hay estratos de suelo arenoso, gracias a los cuales sabemos que el atolón ha estado sobre la superficie del agua y bajo ella varias veces, debido a que el nivel del mar o el relieve del fondo oceánico se han ido elevando y hundiendo en el transcurso del tiempo. La última vez que emergió fue hace unos 50.000 años. A medida que los arrecifes ascendían lentamente, las olas rompían sobre ellos cada vez con menos frecuencia, hasta que, al final, la piedra caliza coralina emergió y se estableció una nueva isla. Obviamente, cuando esto ocurrió, no había en ella habitantes terrestres de ninguna clase, pero, durante milenios, animales y plantas de todo tipo empezaron a llegar por mar o aire, y hoy día Aldabra es el hogar de una comunidad grande y variada.
Las aves marinas acuden en gran número, lo cual no es sorprendente. Llegar a una isla tan remota como Aldabra no representa problema alguno a estas viajeras consumadas; en ciertas épocas del año, el cielo que se extiende sobre el atolón se llena de bandadas de alcatraces patirrojos y fragatas.
Ambas aves dependen del mar circundante para obtener alimento. Los alcatraces recorren varios cientos de kilómetros en todas direcciones, y cuando localizan bancos de peces o calamares se lanzan en picado al agua, zambulléndose varios metros bajo la superficie para capturar la presa. Las fragatas, enormes aves negras de una envergadura de 2 m y cola profundamente bifurcada, ponen en práctica una técnica pesquera ligeramente distinta. Se deslizan volando a gran velocidad cerca de la superficie del mar y, con una inclinación de la cabeza, atrapan hábilmente un calamar o un pez volador con su pico largo y ganchudo. Pero también se encumbran en tomo a la isla esperando a que los alcatraces vuelvan de pescar. Cuando llega uno, las fragatas lo acosan con tanta persistencia que a menudo el alcatraz se ve obligado a desembuchar el alimento, mientras cualquiera de las fragatas atacantes se precipita rápidamente y coge el pez antes de que éste llegue nuevamente al agua.
Tanto los alcatraces como las fragatas pasan la mayor parte del año en el aire y rara vez se posan sobre el agua. Acuden a Aldabra para nidificar. Las islas libres de felinos, ratas o cualquier otra criatura que devore los huevos o los polluelos no abundan, pero Aldabra es una de ellas y sirve como criadero general para todas las fragatas del océano índico. Algunas llegan desde tan lejos como la costa hindú, a 3.000 km de distancia, y nidifican en los mangles bajos del este de la isla. Los machos son los primeros en llegar; se aposentan entre las ramas e inflan una enorme bolsa escarlata de la garganta, que forma un globo bajo el pico, lo cual constituye el reclamo para que las hembras que los sobrevuelan acudan a ellos y formen un nido.
Los alcatraces, que no se pueden deshacer de las fragatas piratas, nidifican a su lado. Como no hay predadores en la isla, las aves no tienen necesidad de esconder los nidos o de situarlos en lugares inaccesibles. Por eso, los mangles albergan tantos nidos y a menudo tan próximos entre sí que cuando un ave construye el suyo con palitos puede robar los de su vecina sin apartarse del propio.
En Aldabra también hay otras plantas, además de mangles, como los cocoteros, que orlan las playas, y matorrales espinosos, que consiguen echar raíces en las fisuras de la piedra caliza coralina; también en lugares en que la arena ha avanzado mucho hacia el interior hay hierba menuda. Pero, ¿cómo pudieron llegar todas esas plantas? Ciertas semillas seguro que lo hicieron por el aire, pegadas al pico, las patas o las plumas de las aves. Algunas incluso llegaron en el estómago de ciertas aves y fueron depositadas en la costa con los excrementos. Otras semillas más pequeñas, poseedoras de diminutos paracaídas vellosos, viajaron posiblemente desde el continente arrastradas por los vientos. El resto pudo haber llegado por mar. Si usted pasea por la línea de pleamar en la playa, podrá recoger en unos cuantos metros media docena de semillas diferentes que han sido depositadas por las olas. Algunas estarán muertas, pero muchas aún serán viables, y unas pocas ya habrán empezado a echar raíces y hojas.
Entre ellas encontrará muchos cocos (lám. 46); de hecho, el cocotero es una de las plantas que más éxito ha tenido en esta forma de viajar por el mundo. Crece de forma natural a lo largo de playas e islas tropicales formando una estrecha banda sobre la línea de pleamar, sin otros árboles que le hagan sombra ni maleza que lo oprima. Se desarrolla inclinado hacia la playa, de forma que cuando los cocos caen ruedan hasta las olas, las cuales los atrapan y los arrastran hasta el mar, donde flotan sostenidos por una gruesa cubierta de fibra basta que rodea la semilla, llena de pulpa y con cáscara dura. En el mar pueden permanecer con vida cuatro meses, durante los cuales recorren a la deriva incluso cientos de kilómetros hasta que son arrojados a una nueva playa, una Aldabra todavía sin colonizar. Los cocoteros se han distribuido con tanto éxito alrededor del mundo, y el hombre ha sido tan aficionado a plantar esta valiosa fuente de comida y bebida, que ahora es prácticamente imposible descubrir dónde se originó exactamente la especie.
Los despojos que hay en la línea de pleamar también comprenden trozos de madera, marañas de raíces y toda clase de broza vegetal. Aunque estos restos no tengan vida propia, pueden llevarla consigo en forma de pasajeros animales. Muchos de los caracoles, milpiés, arañas y otros invertebrados pequeños de Aldabra deben haber llegado por esa vía. Incluso es posible que animales mayores hayan viajado de esa forma peculiar, tales como los reptiles, que son navegantes particularmente resistentes, capaces de sobrevivir largas travesías en dichas balsas. Por el contrario, los anfibios, al carecer de la piel impermeable de los reptiles, no soportan que el agua de mar empape sus cuerpos. Así, Aldabra, como casi todas las islas oceánicas, alberga muchos lagartos que rondan por los árboles y se calientan en las rocas, pero ninguna rana en sus pantanos salobres.
Una vez llegados a la isla, los animales y plantas no permanecen invariables generación tras generación, sino que, a medida que transcurre el tiempo, muchas especies cambian lentamente. El proceso por el que esto ocurre es el mismo que provoca especies nuevas entre las poblaciones de peces aisladas en lagos. Durante los complejos procesos de la reproducción ocurren ligeras alteraciones en las estructuras genéticas que se traducen en diferencias anatómicas en la descendencia. En las pequeñas comunidades reproductoras, tales mutaciones no se diluyen, como puede ocurrir en una población mayor del continente, y por eso es más probable que prevalezcan y sean permanentes en generaciones futuras. Como se ve, los cambios evolutivos se producen de forma especialmente rápida en las islas, así como en los grandes lagos.
En ciertas ocasiones, los cambios parecen ser poco importantes. Una especie de Lomatophyllum, la planta fanerógama más hermosa de Aldabra, produce, a partir del centro de una roseta de hojas espinosas y suculentas, unas espigas largas con flores de color anaranjado ligeramente distinto del color que tienen las de la Lomatophyllum que crece en las Seychelles, a cientos de kilómetros de distancia. De forma similar, la única ave de presa residente en Aldabra, un cernícalo pequeño y hermoso, tiene la parte inferior del cuerpo un poco más roja que sus congéneres de Madagascar, lo cual constituye una diferencia tan significativa y constante como para haberlos separado en subespecies.
Pero entre los residentes de la isla hay otros cambios más sustanciales. En Aldabra vive un pequeño rascón al que se puede ver cuando se escabulle por entre un arbusto o haciéndole acudir, impulsado por su inagotable curiosidad, golpeando una piedrecilla contra una roca (lám. 47). Los rascones son aves pequeñas y de patas largas, emparentadas con las pollas y fochas de agua. El rascón de Aldabra no tiene un aspecto diferente de su congénere que vive en el continente africano. Su configuración anatómica y sus costumbres son las mismas, pero hay una diferencia muy importante entre los dos, y es que el de Aldabra no puede volar.
En África, los rascones confían en el vuelo para escapar de la multitud de animales cazadores que podrían capturarlos. Pero en Aldabra no corren tales peligros, así que la pérdida de la capacidad de vuelo no constituye un inconveniente grave. Al contrario, les proporciona ventajas, pues el vuelo precisa muchos requerimientos. Los músculos y huesos necesarios para batir las alas de forma eficaz constituyen el 20% del peso de un ave típica y su desarrollo requiere gran cantidad de alimento. Cada vez que un ave emprende el vuelo quema mucha energía; por eso no debe extrañar que un ave rara vez vuele si no tiene verdadera necesidad para hacerlo, y a los rascones de Aldabra no se les presenta ninguna. En realidad, si intentaran volar incluso correrían peligro, pues los vientos fuertes que casi siempre soplan en la isla podrían arrastrarlos a tanta distancia sobre el mar que difícilmente podrían volver. Como consecuencia, sus alas son pequeñas y poco musculadas, por lo que casi nunca las baten.
El rascón de Aldabra no es el único miembro de su familia que ha reaccionado de esta forma al fenómeno del aislamiento. En Tristan da Cunha y en las islas de Ascensión y Gough, así como en varias islas del Pacífico, hay rascones que, o no pueden volar, o sólo son capaces de revolotear. En Nueva Caledonia, en el Pacífico occidental, hay un congénere de las grullas que también ha perdido la capacidad de vuelo. Se trata del kagú, un ave de belleza llamativa, provista de un resplandeciente plumero en la cabeza y que realiza una espectacular danza nupcial, en la que muestra con orgullo sus inútiles alas a su pareja. En las Galápagos, los cormoranes han adoptado el mismo camino evolutivo: sus alas atrofiadas tienen plumas tan poco espesas que son incapaces de elevarlos, aunque las batan con fuerza.
Pero quizás el ave más famosa moradora en una isla e incapaz de volar es la que vivió en otros tiempos en una de las lejanas islas
Mauricio, vecinas de Aldabra en el océano Índico. Se trataba de un ave, semejante a una paloma, que se aficionó a forrajear por el suelo y alcanzaba el tamaño de un pavo grande. Sus plumas corporales se volvieron blandas y vellosas y sus alas se redujeron a vestigios. Su cola, que una vez fue un útil abanico aerodinámico, se redujo a un penacho rizado y decorativo sobre el obispillo. Los portugueses la llamaron doudo, es decir, tonto, porque era tan confiada que se le podía golpear fácilmente la cabeza y matarla. Marineros de todas las nacionalidades llevaron a cabo grandes matanzas de dodos para comer, y los cerdos que fueron introducidos en la isla devoraban sus huevos. El último dodo fue muerto en 1681, menos de 200 años después de que el hombre los descubriera.
Otros dos tipos de palomas vivían en islas cercanas, una en Reunión y la otra en Rodríguez, y se trataba de especies aparentemente diferentes. Los marineros europeos llamaban a ambas solitarias, pues se encontraban solas en los bosques. Tenían aproximadamente el tamaño de un dodo, pero su cuello era más largo y, según parece, su porte mucho más majestuoso que el del patoso dodo. También fueron exterminadas hacia finales del siglo XVIII
Junto a los dodos y las solitarias de Mauricio, Reunión y Rodríguez también vivían tortugas enormes. Medían más de un metro de longitud y pesaban hasta 200 kg. Otras vivían en las islas Comoro y en Madagascar, y eran mucho más apreciadas por los marineros que los dodos, pues podían permanecer vivas en las bodegas de los barcos durante semanas, proporcionándoles carne fresca incluso en los trópicos, muchos días después de que el barco hubiera abandonado el puerto. Por eso, las tortugas gigantes siguieron el mismo camino de los dodos y las solitarias, y a finales del siglo pasado, todas las tortugas gigantes del océano Indico, excepto las de Aldabra, ya habían sido exterminadas. Estas últimas estaban tan aisladas y alejadas de las rutas principales de los barcos que ni siquiera la tentación de obtener carne fresca hizo que los capitanes se desviaran tanto de su camino. Hoy día aún quedan unas 150.000 tortugas gigantes en la isla.
Parece indudable que tanto ellas como sus congéneres extintos en las demás islas descienden de tortugas de tamaño corriente del continente africano. Hace miles de años podría haberse dado el caso que algunas de ellas realizaran el viaje sobre restos de vegetación hasta Madagascar. También sería posible que una vez desarrolladas allí, las formas gigantes se propagaran a otras islas, sostenidas tan sólo por la flotabilidad de sus propios cuerpos. Dichos viajes podían haber empezado cuando una tortuga que estuviera comiendo en los mangles cercanos al borde del mar fuera accidentalmente atrapada por la marea y arrastrada mar adentro. De hecho, se han encontrado tortugas gigantes que flotaban entre las olas a muchos kilómetros de tierra, y probablemente pueden sobrevivir muchos días inmersas en el mar. Hay una corriente oceánica que fluye de Madagascar a Aldabra, y una tortuga gigante ayudada por esa corriente podría realizar la travesía entre ambas islas en unos diez días.
No se sabe a ciencia cierta por qué las tortugas, una vez aisladas en las islas, se vuelven gigantes. Quizás un animal grande, provisto de abundantes reservas grasas, tiene mayor capacidad para sobrevivir a una temporada mala que otro pequeño, pero la verdadera razón puede ser otra más sencilla. Al carecer de animales predadores que las ataquen o con los cuales competir por el pasto, es natural que criaturas de larga vida como las tortugas sigan, simplemente, aumentando de tamaño.
Además de ese aumento, las tortugas gigantes han sufrido otros cambios. El pasto no es muy abundante en ninguna de esas islas, y concretamente en Aldabra. En consecuencia, las tortugas han ampliado su dieta e incluyen en ella casi todo lo que sea mínimamente comestible, como usted descubrirá si acampa en la isla. Las tortugas no sólo se mantendrán a la expectativa en tomo a usted a las horas de comer, sino que, lenta y pausadamente, demolerán su tienda en busca de algo que comer, y catarán las prendas de ropa que usted haya dejado. La escasez las ha hecho volverse caníbales, y cuando una de ellas muere, estas tortugas, que normalmente son vegetarianas, devoran las entrañas en descomposición del cadáver.
Las proporciones relativas de su cuerpo también han cambiado. Sus inmensos caparazones ya no son tan gruesos ni tan resistentes como los de sus congéneres africanos, ni las placas óseas internas que los soportan son tan robustas. En realidad, sus caparazones se abollan fácilmente si se manejan sin cuidado. Dichos caparazones no constituyen un refugio tan eficaz como los de las tortugas continentales. La abertura frontal anterior se ha vuelto más ancha y el cuerpo del animal sobresale más por ella, lo cual proporciona más libertad a la tortuga cuando come, pero también significa que no puede esconder por completo sus miembros y su cuello. Si estas tortugas volvieran al continente africano pronto serían presa de hienas y chacales, los cuales podrían hincar con facilidad los dientes en el cuello de aquéllas y matarlas.
Las tortugas aisladas en otras islas del mundo han evolucionado de modo muy parecido. En las Galápagos hay unas que son igual de grandes. Sin embargo, en este caso sus parientes más cercanos no son las tortugas gigantes del océano índico, sino otras mucho más pequeñas que viven en Sudamérica.
Esta tendencia a adoptar formas gigantes que presentan los reptiles que habitan en islas no se limita a las tortugas. Hay un lagarto varano en Indonesia que ha evolucionado de la misma forma. Vive principalmente en Komodo (lám. 48), una pequeña isla de sólo 30 km de longitud situada en el centro de la cadena polinésica. Este varano, denominado popularmente dragón de Komodo, es una especie animal que guarda lazos de parentesco con el varano de Australia y con el varano acuático, común en muchos países tropicales desde África hasta Malasia. El dragón de Komodo crece hasta 3 m de longitud, lo cual es mucho más de lo que mide cualquier otro varano. También es más macizo, pues mientras que unas dos terceras partes de la longitud de otros varanos corresponden a la cola, en el de Komodo esa proporción se reduce a una mitad. Por eso, incluso uno que esté a medio crecer es mucho más voluminoso y formidable que cualquier otro varano de su misma longitud.
El dragón de Komodo es un animal carnívoro. Cuando es joven y mide menos de un metro, sus presas consisten en insectos y lagartos pequeños a los que captura trepando torpemente por los árboles. Cuando alcanza la mitad de su desarrollo, caza exclusivamente sobre el suelo, capturando ratas, ratones y aves. Al llegar a la edad adulta vive predominantemente de la carne de cerdos y ciervos, que habitan de forma natural en la isla, y de cabras, que han sido introducidas por el hombre, carne que come en forma de carroña, aunque también es un activo cazador. Es capaz de seguir a una cabra preñada y atrapar a la cría recién nacida tan pronto como cae al suelo. También suele acechar a los animales adultos entre la espesura, por las veredas que normalmente usan las cabras, cerdos y ciervos. Cuando pasa uno de ellos, el dragón lo agarra por la pata con sus mandíbulas y, después de forcejear un poco, lo tira al suelo, donde, antes de que la víctima reaccione, le abre violentamente el vientre y aquélla muere.
En la isla se cuentan historias sobre los ataques de estos dragones a seres humanos; parece ser que, en el pasado, una o dos personas tropezaron con un dragón y resultaron heridas por los mordiscos de éste, heridas que luego les causaron la muerte. Es indudable que si un hombre se desploma a causa del calor, el dragón que esté cerca tratará a ese cuerpo caído como a cualquier carroña animal, pero es poco probable que considere a los seres humanos como presas habituales. Si usted se sienta entre los arbustos y los observa, no se sentirá como objeto de caza, sino que el dragón le devolverá la mirada y le observará tanto tiempo como usted a él, permaneciendo absolutamente inmóvil, excepto algún parpadeo, un suspiro ocasional o una rápida sacudida de su lengua larga, amarilla y bifurcada, con la que prueba el aire cargado de olores. Incluso cuando al final se dirija torpe y pesadamente hacia usted de forma deliberada, parecerá estar contento cuando haya pasado de largo.
Sin embargo, si usted tiene la ocasión de ver algunos dragones reunidos en tomo a la carroña, comprobará su gran ferocidad y fuerza. Un ejemplar grande es capaz de coger un cadáver de cabra entre sus fauces y arrastrarlo, y si dos dragones grandes lo están devorando a la vez, hincan sus mandíbulas en ese cadáver y lo desgarran, dividiéndolo con sacudidas de cabeza y hombros. Si hay ejemplares jóvenes lo bastante temerarios como para disputar el festín a los más mayores, éstos se los sacan de encima embistiéndoles. Tales ataques no son ningún simulacro, pues los análisis de heces de dragones han demostrado que los adultos devoran a los jóvenes, es decir, el dragón de Komodo también es caníbal.
La dieta de estos varanos puede ser una de las razones por las cuales han llegado al gigantismo. En la isla no hay otros carnívoros grandes, o sea, los únicos predadores de los ciervos y cerdos que pacen entre los arbustos son los dragones. Parece probable que los antecesores de éstos se alimentaran de reses muertas, insectos y pequeños mamíferos, tal como varanos menores hacen en otros sitios y los dragones jóvenes hacen en Komodo. Pero, al cabo del tiempo, unos cuantos adquirieron el tamaño y la fuerza suficientes para atacar a herbívoros vivos, pudiendo así explotar el recurso de carne que nadie aprovechaba. Finalmente, esta característica se hizo general y el dragón de Komodo evolucionó hasta llegar a ser el lagarto varano mayor del mundo.
Hoy día, estos dragones viven no solamente en Komodo, sino también en las islas vecinas de Padar y Rintja y en el borde occidental de la isla de Flores, que es mucho mayor. Son buenos nadadores y se les suele ver cruzando los estrechos que separan a Komodo de los islotes para ir a cazar a éstos, pero no es probable que sea ésa la forma en que se han propagado por las islas. Posiblemente, en esta región volcánica, el terreno descendió en épocas geológicas recientes y gran parte de la isla, que fue el lugar original de los dragones, fue dividida por el mar en otras islas menores, que son las actuales.
La mayoría de las especies isleñas permanecen en las islas en las que evolucionaron, y por eso a menudo constituyen el tema de leyendas relatadas por los pocos viajeros que las visitaban. El dragón de Komodo debe su nombre popular a exageraciones fantásticas, y cuando a principios de este siglo el mundo oyó hablar de ellos por vez primera, las historias que circulaban hacían figurar al monstruo como una criatura de 7 m, es decir, el doble de su longitud auténtica. Pero hace quinientos años que una planta isleña dio origen a historias aún más maravillosas.
En esa época, y también hoy en día, aunque en raras ocasiones, frutos parecidos a dos cocos gigantes unidos por un lado eran arrojados por el mar a las orillas del océano Indico, normalmente envueltos por una gran corteza en forma de barco. Los árabes los descubrieron y los consideraban un tesoro, igual que los indios y los habitantes del Sudeste asiático. Sin embargo, nadie conocía el árbol que los producía; además, los mismos frutos no podían proporcionar la respuesta germinando y echando brotes, pues todos ellos, sin excepción, estaban muertos. La creencia más generalizada era que crecían bajo la superficie del mar, y por eso el fruto fue denominado coco de mar.
Para una mente imaginativa, dichos frutos, provistos de una hendidura central, parecían unas nalgas femeninas, y se les atribuyeron poderes afrodisiacos. De su duro interior se hacían bebidas consideradas como irresistibles pócimas de amor, y con las cortezas se fabricaban cuencos que, según se decía, convertían en inofensivo al más poderoso de los venenos. Todo ello hizo que los cocos de mar se volvieran valiosísimos, y en todo Oriente, e incluso en las cortes reales europeas, se tallaba laboriosamente su superficie y se montaban en plata y oro.
Hasta finales del siglo XVIII no se descubrió el árbol que producía los cocos de mar, el cual crecía en las Seychelles, en las islas de
Praslin y Curieuse. Ese árbol es tan espectacular como el fruto. En Praslin crece formando un tupido bosquecillo de árboles enormes, muchos de los cuales nacieron hace varios siglos, con troncos rectos, lisos y sin ramificar hasta 30 m de altura. Las hojas son enormes abanicos de 6 m de anchura, con pliegues. Los árboles sólo poseen flores masculinas o femeninas. Los árboles femeninos son más altos que los masculinos, y de sus copas penden racimos de frutos enormes que tardan varios años en madurar. Los masculinos producen sus flores en largas espigas de color chocolate. Y en casi cada uno de estos árboles vive un ejemplar de una preciosa especie de gecko, parecido a una joya, de color verde esmeralda y adornado con escamas de un rosa delicado. También se trata de una criatura única, y el género al que pertenece, Phelsuma, se originó en Madagascar, pero Praslin, como otras de las islas Seychelles, tiene su raza particular, con un colorido especial.
El coco de mar es la semilla de mayor tamaño producida por planta alguna. A diferencia de un coco normal, que cuando está maduro es hueco, el coco de mar está completamente relleno de pulpa dura. Esto hace que tenga tanto peso que no pueda flotar en el agua como un coco común. Por otra parte, el agua salada lo mata. Por todos estos motivos, los árboles productores del coco de mar, además de quedar restringidos a este pequeño grupo de islas, deben haber evolucionado en ellas, o en un área de terreno mayor, gran parte del cual está ahora sumergido y del que sólo quedan estas pequeñas islas.
Las islas de que hemos hablado hasta ahora son relativamente pequeñas. Cada una de sus poblaciones animales ha evolucionado produciendo una única especie nueva, de forma que sólo hay un tipo de varano gigante en Komodo, una tortuga gigante en Aldabra y un dodo en Mauricio. No obstante, si la isla en cuestión es grande y comprende cierta variedad de ambientes distintos, o si hay un grupo de islas juntas, cada una de ellas con características especiales, un único invasor puede dar lugar a multitud de formas, en vez de una sola.
El ejemplo más famoso de ese fenómeno es el que Darwin observó en los pinzones de las Galápagos. Según parece, hace miles de años una bandada de pinzones fue arrastrada por el viento, en una gran tormenta, desde las costas de Sudamérica hacia el Pacífico. Es seguro que tal acontecimiento ocurrió, como debe ocurrir todavía muchas veces, pero, afortunadamente, aquella bandada particular logró encontrar refugio en estas islas volcánicas a casi 1.000 km de distancia del continente. Esas islas ya habían sido colonizadas por plantas e insectos, por lo que contenían suficiente alimento con que abastecer a los pinzones errantes, los cuales se establecieron en ellas. Sin embargo, las islas Galápagos reúnen condiciones diversas: algunas son muy secas y contienen poca cosa, aparte de cactos, otras disponen de bastante agua y poseen llanuras herbáceas y tramos de espesura. Unas son bajas, y otras tienen picos volcánicos que se elevan a 1.500 m, con valles que reciben lluvia intensa y en los que crecen helechos y orquídeas. De este modo, los pinzones tenían a su disposición diferentes ambientes, que además ninguna otra ave explotaba. No había pitos que perforaran la corteza de los árboles en busca de larvas, ni currucas que recogieran insectos, ni palomas que comieran los frutos. En el transcurso del tiempo, diferentes poblaciones de pinzones se volvieron cada vez más habilidosas en la obtención de alimento de un hábitat determinado, y lo consiguieron modificando el instrumento con que lo obtenían, el pico.
Hoy día, en una sola isla hay diez especies diferentes de pinzones. Son iguales en tamaño, forma del cuerpo y colorido del plumaje, y sólo difieren, en un alto grado, en el pico y en el comportamiento. Una especie que se alimenta triturando yemas y frutos, como lo hace el camachuelo europeo, posee un pico robusto. Otra que vive de pequeños insectos y larvas dispone de un pico fino, que utiliza con gran delicadeza y precisión, como si se tratara de un par de pinzas. Una tercera tiene un pico mediano, parecido al de un gorrión, y se alimenta de semillas. Y otra especie, como si se hubiera cansado de esperar a que la evolución modificara físicamente cualquier parte de su anatomía, ha modificado su comportamiento aficionándose a utilizar herramientas: corta cuidadosamente una espina de cacto y extrae con ella larvas de escarabajos de los agujeros de la madera podrida, con la misma habilidad con que nosotros sacamos un caracol de su concha mediante un palillo. En total, el archipiélago de las Galápagos comprende actualmente catorce especies diferentes de pinzones.
En las Islas Hawái el proceso ha llegado incluso más lejos. Estas islas aún se hallan más lejos del continente que las Galápagos —están situadas a 3.000 km de distancia de la costa de California—, son más grandes y disponen de mayor variedad de ambientes. Geológicamente, también son más antiguas, y los animales las colonizaron mucho tiempo antes.
El grupo de aves más característico de las Islas Hawái es el de los drepánidos (lám. 49). Estos son lo suficientemente semejantes entre sí como para tener cierta seguridad de que descienden del mismo grupo ancestral, pero han cambiado tanto que es extremadamente difícil concretar de modo preciso cuál fue su antecesor. Podría haber sido un pinzón, o quizás un tangara. Los drepánidos varían no sólo en la forma del pico, como los pinzones de las Galápagos, sino también en el color, que puede ser escarlata, verde, amarillo o negro. En cuanto al pico, algunos lo tienen como el de un loro y lo usan para cascar semillas; otros, largo y curvado, capacitado para introducirlo profundamente en las hermosas flores hawaianas y sorber el néctar. Una especie insectívora tiene las mandíbulas del pico de distinta longitud: la superior es curvada y sirve como sonda, mientras que la inferior es corta y recta, como una daga, y con ella pica la madera. Cuando el hombre llegó por primera vez a estas islas había al menos veintidós especies diferentes de drepánidos; pero, desgraciadamente, casi la mitad de ellas ya se han extinguido.
Además de los drepánidos, en el archipiélago hawaiano sólo están representadas otras cinco familias de aves, lo cual resulta muy pobre en comparación con las cincuenta y pico familias que viven en Gran Bretaña, por ejemplo. La explicación no se reduce al aislamiento de las Hawái, sino que, además, los drepánidos fueron las primeras aves que colonizaron estas islas, y cuando, más recientemente, llegaron otras aves colonizadoras en potencia, éstas encontraron pocas posibilidades de establecerse, pues la mayor parte de los nichos ecológicos ya estaban ocupados por los distintos tipos de drepánidos.
Tanto las Hawái como las Galápagos son de origen volcánico. Cuando las islas emergieron por primera vez, estaban completamente vacantes y a entera disposición de los primeros colonizadores que llegaran por mar y aire. En Aldabra ocurrió lo mismo. Pero hay otras islas que se han originado de otra forma. Son fragmentos de continentes que quedaron aislados cuando las tierras se hundieron bajo el mar, dejando sólo al descubierto como islas las cumbres de las montañas, o partes de la masa continental principal arrastradas por las placas móviles del fondo oceánico. A menudo, tales islas llevan consigo al aislamiento a un batallón de pasajeros involuntarios, como si se tratara de un arca de Noé, de forma que, además de crear especies nuevas, constituyen santuarios para las antiguas.
Este proceso tuvo lugar a escala continental hace unos 100 millones de años, cuando el gran supercontinente meridional empezó a dividirse en Sudamérica, Antártida y Australasia. Por entonces, los anfibios y los reptiles estaban muy difundidos, y las aves bien establecidas. Nueva Zelanda se formó muy pronto a partir de esta división, y se llevó consigo representantes de todos esos grupos. Posteriormente, en Australia se desarrollaron los mamíferos marsupiales, cambiando el equilibrio de la comunidad animal, pero no pudieron llegar a Nueva Zelanda, y por eso en ella vivieron durante más tiempo los anfibios y reptiles primitivos.
Quienes exploren minuciosamente el bosque húmedo y frío de Nueva Zelanda todavía pueden hallar tres especies de ranas primitivas, y tanto los lagartos como los geckos son bastante comunes. Pero hay un reptil que posee un interés excepcional, la tuátera. Superficialmente, tiene el aspecto de un lagarto de constitución robusta, pero su originalidad se hace evidente al examinar su esqueleto. Los huesos del cráneo muestran que esta perezosa criatura, que mide unos 30 cm de longitud, no está emparentada con los lagartos modernos, sino con los dinosaurios. Es el reptil viviente más antiguo; además, se han encontrado huesos fosilizados de un animal virtualmente idéntico en rocas que tienen 200 millones de años.
Los bosques de Nueva Zelanda están constituidos por árboles muy antiguos, pinos kauri, hayas meridionales y helechos arbóreos, y albergan otro animal que persiste desde los primeros tiempos, el kiwi. El kiwi es un ave del tamaño de una gallina, con patas cavadoras potentes y un largo pico, con el cual busca gusanos. Sus plumas se han alargado y afinado hasta tal extremo que parecen cabellos, y sus alas son tan pequeñas que virtualmente permanecen ocultas bajo el manto de plumas. Es el último superviviente de un gran grupo de aves no voladoras que solían vivir en las islas, las moas. A partir de sus huesos sabemos que existían al menos doce especies diferentes. Algunas eran pequeñas, un poco mayores que el kiwi, y pacían por el suelo del bosque. Otras tenían un tamaño verdaderamente grande. La mayor de todas medía 3,5 m de altura y era el ave más alta que jamás ha existido. También eran fitófagas, como se ha deducido de los montones de piedrecillas desgastadas que contenían su molleja y que se han encontrado entre las costillas de sus esqueletos, y probablemente ramoneaban los árboles. Parece ser que, en ausencia de mamíferos herbívoros, estas aves no voladoras ocuparon el sitio que en otras partes del mundo corresponde a los grandes roedores, a los ciervos e incluso a las jirafas.
En muchas partes del mundo se encuentran grandes aves no voladoras: en África el avestruz, en Sudamérica el ñandú y en Australia el emú. En Madagascar vivía la extinguida ave elefante, que no era tan alta como la moa mayor, pero sí más corpulenta. Es posible que todas estas aves perdieran su capacidad de vuelo hace muchísimo tiempo, cuando el gran supercontinente meridional todavía no se había fragmentado. Por entonces, cada una de ellas era tan grande y poderosa que fue capaz de mantenerse incluso cuando aparecieron los mamíferos predadores más feroces. Si éste fue el caso, las moas ancestrales ya existían junto a la tuátera y las ranas cuando Nueva Zelanda se separó de Australia.
Existe una explicación alternativa. Quizá los antecesores de las moas aún eran capaces de volar en la época en que Nueva Zelanda se separó, y sólo después se volvieron terrestres y gigantes por el aislamiento, como ocurrió con el dodo y la paloma solitaria. Muchas otras aves llegaron a Nueva Zelanda por aire. Muchas procedían de Australia, y en el trayecto fueron ayudadas por vientos alisios que soplan regular y poderosamente hacia el este. Incluso ahora, avocetas, cormoranes, patos y otras aves de Australia aparecen habitualmente en Nueva Zelanda. Aquellas que aterrizaron y se establecieron hace miles de años han evolucionado en forma propia desde entonces, igual que ocurrió con las aves de Aldabra, las Galápagos y en Hawái. Aquí, en Nueva Zelanda, estos procesos han actuado todavía más tiempo y han producido chochines, loros y patos notablemente distintos de sus congéneres del resto del mundo.
Cincuenta especies de aves terrestres de Nueva Zelanda son únicas. De éstas, catorce vuelan muy mal o son totalmente incapaces de hacerlo. Entre ellas no debe sorprendernos encontrar un rascón incapaz de volar. Se trata del weka, ave del tamaño de una perdiz que corretea por el bosque y se alimenta de insectos, caracoles y lagartos. Otro miembro de la familia del rascón, el takahe, es un tipo de focha que no sólo ha perdido la capacidad de volar sino que ha adquirido gran tamaño. Es como un pavo pequeño y posee un pico macizo escarlata y plumas azul brillante. Más notable es el caso de uno de los loros de Nueva Zelanda, que también ha perdido la capacidad de vuelo. El kakapo, a veces denominado papagayo nocturno, está provisto de plumaje verde musgo. Sale de noche para picar hojas de helechos, musgos y bayas. A pesar de que puede aletear unos metros por el aire o deslizarse por una ladera, se desplaza principalmente andando y trepando, y lleva a cabo largos paseos por la vegetación del brezal, despejándola con el pico cuando es necesario y cavando esporádicamente pequeños huecos en las rocas o en la base de árboles, donde durante la época reproductora lleva a cabo los rituales del cortejo y canta en forma ruidosa.
En los animales de Nueva Zelanda son patentes todas las consecuencias del aislamiento, y gran número de ellos han dado lugar a formas únicas. Muchas aves cuyos antecesores podían volar se han transformado en habitantes del suelo, como el kakapo. Algunas de las moas y el takahe han adoptado formas gigantes. Pero Nueva Zelanda también pone de manifiesto, por desgracia, una característica adicional de los habitantes de las islas, su vulnerabilidad, por la que sucumben fácilmente frente a los invasores.
El invasor más peligroso es el hombre. Hasta hace unos mil años Nueva Zelanda era desconocida por los seres humanos. Los primeros que llegaron a ella fueron los polinesios, que pueden figurar entre los mejores marinos que el mundo ha conocido. Mucho antes de que Colón atravesara el Atlántico, los polinesios ya navegaban entre los archipiélagos esparcidos por el Pacífico. Probablemente llevaron a cabo sus primeras colonizaciones en etapas, es decir, partiendo del continente asiático y dirigiéndose de un archipiélago a otro, adentrándose en el océano. Entonces, desde las islas Marquesas, que eran el cuartel general, a lo largo de los siglos realizaron una serie de travesías enormes, hacia el norte, a Hawái, hacia el oeste, a Tahití, hacia el este, a la isla de Pascua, y finalmente, a 4.000 kilómetros al suroeste, a Nueva Zelanda, el viaje más largo. Dichas travesías no eran viajes accidentales provocados por tormentas que arrastraran las naves fuera de su ruta, sino que estaban planeadas con precisión. Las naves que utilizaban eran enormes, estaban provistas de doble casco y podían transportar cientos de pasajeros. En estas largas travesías colonizadoras participaban tanto hombres como mujeres, llevando consigo raíces de plantas comestibles, animales domésticos y todo lo necesario para fundar una nueva comunidad autosuficiente.
Pero Nueva Zelanda guardaba una buena sorpresa para los polinesios. Hasta entonces, ninguna de las islas que habían ocupado albergaba animales grandes, por lo que los colonizadores se veían obligados a depender de los cerdos y gallinas que llevaban para conseguir carne. En cambio, en Nueva Zelanda había una extensa población de aves gigantes, las moas, a las que los polinesios recién llegados, los maoríes, cazaron con éxito y en abundancia. No sólo comían su carne, sino que utilizaban su pellejo para vestirse, los huevos como recipientes y los huesos para hacer puntas de armas, útiles y también joyas. Los estercoleros que se encontraban fuera de las antiguas aldeas maoríes contenían gran número de restos de moas, y, sin lugar a dudas, esas masivas cacerías redujeron enormemente la cantidad de ejemplares. Los maoríes también empezaron a despejar el bosque, que entonces cubría la mayor parte de las islas. Al talarlo y quemarlo, las moas perdieron no sólo sus pastos, sino también sus escondrijos. Los maoríes llevaron consigo además perros y unas ratas polinésicas denominadas kioris, animales ambos que contribuyeron a que se redujeran drásticamente las moas al devorar más polluelos y huevos que moas adultas morían a manos del hombre. Al cabo de unos siglos de la llegada de los maoríes, toda la familia de las moas, excepto el kiwi, se extinguió, y no fueron éstas las únicas aves afectadas. De las 300 especies que se estima vivían en las islas antes de que llegara el hombre, 45 desaparecieron.
Después, concretamente hace 200 años, llegaron los europeos y causaron aún más estragos. En sus barcos trajeron otra especie de rata y talaron más zonas de bosque, convirtiéndolo en herbazales en los que pacían rebaños inmensos de ovejas. Según parece, encontraban pocos atractivos en los estrafalarios animales isleños que hallaron, e introdujeron otros más conocidos y apreciados que les recordaran su hogar original. Aun es más, se formaron sociedades con este objetivo específico. Desde Gran Bretaña trasladaron ánades reales y alondras, mirlos y grajos, pinzones, jilgueros y estorninos; de Australia, cisnes negros, kookaburras y loros. Poblaron los ríos con truchas para poder pescar, y los bosques con ciervos para cazar. Introdujeron comadrejas para mantener a raya las poblaciones de ratas y ratones, y llevaron consigo gatos para que les hicieran compañía al lado de las chimeneas de sus casas; pero éstos abandonaron las ciudades y pueblos para emprender una vida independiente en la naturaleza como cazadores.
Frente a esta invasión masiva, las especies animales nativas empezaron a disminuir. Las aves incapaces de volar sufrieron las consecuencias muy rápidamente. No podían escapar de predadores como los gatos y las comadrejas, y además no conservaban el hábito de construir los nidos en los árboles, donde los huevos y polluelos pudieran estar a salvo de las ratas. Cuando los europeos llegaron, el takahe ya estaba condenado a la extinción. De hecho, la primera vez que se le identificó científicamente fue a partir de huesos fósiles. En el siglo pasado se vieron uno o dos ejemplares, pero hacia el año 1900 la especie se declaró oficialmente extinguida. Más adelante, en 1948, se descubrió milagrosamente una pequeña población en un valle remoto de la isla Sur. Se estima que ahora todavía sobreviven doscientos ejemplares, pero a pesar de que están rigurosamente protegidos, su existencia continuada se mantiene en entredicho.
El kakapo, el loro incapaz de volar, aún corre más peligro. Sus ejemplares no sólo eran capturados por gatos y comadrejas, sino que los ciervos importados se alimentaban de las bayas de que dependía su nutrición, por lo que su número empezó a disminuir, incluso más que el de los takahes. Actualmente hay un pequeño islote, denominado Little Barrier, que ha sido despoblado de todos los gatos que lo infestaban, y los escasos kakapos que sobrevivieron en la isla Sur están siendo recuperados y reinstalados en este ambiente libre de predadores.
Pero no fueron sólo las aves incapaces de volar las que sufrieron. Hay muchas otras aves perfectamente aptas para el vuelo que también han experimentado una gran reducción de sus poblaciones. En las islas había tres tipos de calleidos. Los calleidos son aves emparentadas con las aves del paraíso o los estorninos, pero con suficientes diferencias como para constituir una familia propia. En la barbilla poseen una carúncula, amarilla o azul. Una especie de esta familia, el huía, presentaba una diferencia sexual en el pico. El del macho era corto y lo utilizaba para horadar los troncos de árboles en busca de larvas, mientras que el de la hembra era largo y curvado, lo que la capacitaba para sondear galerías a gran profundidad. Parece ser que, a menudo, las parejas colaboraban entre sí para obtener alimento. El huía se extinguió durante la primera década de este siglo. Otra ave de la familia de los calleidos, el creadion, que estaba muy difundida, hoy únicamente sobrevive en algunas islas, y su número es muy escaso. La tercera especie, el kokako, perdura sólo en la isla Norte.
Las aves no han sido los únicos animales de Nueva Zelanda que han sufrido estragos. Actualmente no hay tuáteras más que en algunos islotes. Los estenopalmítidos, saltamontes gigantes no voladores que propinan feroces mordiscos y muestran actitudes muy agresivas, son cada vez más raros. Los peces autóctonos, que comprendían unas treinta especies, han cedido muchos de sus arroyos y lagos a las truchas y otros peces recién llegados.
Los seres vivos de casi todas las islas del mundo que disponían de una comunidad propia única han corrido una suerte similar a los de Nueva Zelanda. El porqué de este fenómeno todavía no se ha logrado entender del todo, pero seguro que hay explicaciones distintas para casos diferentes. Cabría pensar que muchas especies isleñas estuvieran tan bien adaptadas a su ambiente particular y que lo explotaran con tanta eficacia que ningún invasor podría desplazarlas, pero no es así. Más bien lo que ocurre es que, al estar dichas especies protegidas por su aislamiento de las tensiones resultantes de vivir en una comunidad grande y cosmopolita, pierden el hábito de luchar, y de este modo no pueden defenderse y mantener su posición ante la nueva competencia. Una vez que el aislamiento que protege una isla se rompe, muchos de sus habitantes quedan sentenciados a muerte.

Lámina 46 Coco germinando en una playa tropical

Lámina 47. Rascón de Aldabra

Lámina 48. Dragón de Komodo

Lámina 49. Un liwi, hermoso drepánido de color rojo
Capítulo XI
Los océanos
La mayor parte de nuestro planeta se halla cubierta por el agua, y ésta es tan abundante que si todas las montañas del mundo se derribaran y los cascotes resultantes se vertieran al mar, la superficie del globo quedaría enteramente sumergida bajo el agua a una profundidad de varios miles de metros. Las grandes cuencas oceánicas que albergan toda esa agua entre los continentes son más variadas topográficamente que la superficie emergida de la Tierra. El Everest, la montaña terrestre de mayor altura, encajaría en la parte más profunda del océano, la fosa de las Marianas, y su cima estaría aún a más de dos kilómetros de profundidad bajo la superficie. Por otra parte, las montañas marinas más altas tienen tal envergadura que se elevan sobre la superficie de las aguas y forman cadenas de islas. El Mauna Kea, el volcán hawaiano de mayor altura, mide, desde su base en el fondo oceánico, más de 10.000 m, por lo que en realidad es la montaña más alta del mundo.
Los mares se originaron cuando la Tierra se empezó a enfriar poco después de su formación y el vapor de agua se condensó sobre su superficie. Parte del agua también procedía de bocas volcánicas que manaban agua del interior del planeta. El agua de estos mares jóvenes no era como la de lluvia, sino que contenía cantidades significativas de cloro, bromo, yodo, boro y nitrógeno, así como cantidades muy pequeñas de otras muchas sustancias más raras. Desde entonces se han ido añadiendo otros ingredientes. A medida que las rocas continentales se desgastan y erosionan, liberan sales minerales que los ríos transportan en solución al mar. Así, a lo largo de milenios, el mar se ha ido volviendo cada vez más salado.
La vida surgió por primera vez en esta agua químicamente rica hace unos 3.500 millones de años. Gracias a los fósiles sabemos que los primeros organismos eran simples bacterias y algas unicelulares, y en el mar actual todavía existen seres vivos muy similares a ellos. Dichos seres unicelulares constituyen la base de la vida en el mar, y si no fuera por las algas unicelulares, los mares aún permanecerían completamente estériles, y los continentes sin colonizar. La mayor de ellas mide un milímetro de anchura, aproximadamente, y la menor es cincuenta veces más delgada. Sus minúsculos cuerpos suelen estar encerrados en delicadas conchas, algunas de las cuales son de carbonato cálcico y otras de sílice. Comprenden multitud de formas preciosas, desde púas y lanzas a espinas radiadas y enrejados delicados. Algunas parecen minúsculas conchas marinas, otras recuerdan a matraces, cajas o complicados cascos. Existen en cantidades inmensas; un metro cúbico de agua marina puede contener 200.000 ejemplares, y como están a merced de los movimientos del agua se les denomina fitoplancton, palabra derivada del griego y que significa plantas errantes. Estos organismos del fitoplancton aprovechan la energía solar para elaborar las complejas moléculas que forman sus estructuras partiendo de las sustancias químicas simples del agua marina, es decir, transforman la materia mineral en materia orgánica.
Entre esas plantas flotan enormes cantidades de diminutos animales, que constituyen el zooplancton (lám. 50). Una gran parte de éste se compone de organismos unicelulares, como ocurría en el fitoplancton, pero que no poseen clorofila, y por lo tanto no pueden realizar la fotosíntesis. Por ello, se alimentan de algas flotantes, que sí lo hacen. El zooplancton también comprende otros seres vivos de mayor tamaño y de muchas clases: gusanos transparentes salpicados de luces fosforescentes, pequeñas medusas adosadas unas a otras formando colonias a modo de cordones de un metro de longitud, gusanos planos que ondulan por el agua, cangrejos nadadores y cantidades inmensas de pequeños camarones. Todos ellos son miembros permanentes de esta comunidad. En cambio, otros son visitantes temporales: larvas de cangrejos, de estrellas de mar, de gusanos y de moluscos, las cuales no guardan ningún parecido con las formas adultas y constituyen minúsculos globos transparentes con bandas de cilios ondulantes. Todas estas variadas criaturas se alimentan vorazmente de las algas flotantes o se devoran entre sí, y el conjunto de todas ellas, es decir, del fitoplancton y el zooplancton, se conoce simplemente con el nombre de plancton, el cual forma un caldo viviente que es la dieta común de multitud de seres vivos mayores.
Los organismos planctófagos de aguas someras se pueden fijar al fondo del mar y confiar en que las mareas y corrientes les aporten el alimento. Las anémonas y los pólipos coralinos lo buscan a tientas con sus tentáculos cubiertos de cilios; los percebes lo atrapan con sus brazos plumosos, y las tridacnas y ascidias lo filtran aspirando el agua por sus cuerpos.
Pero en medio del océano el fondo del mar está fuera del alcance de la luz solar, y por lo tanto fuera del dominio del plancton. Por eso, los animales planctófagos no pueden permanecer fijos en ese fondo, sino que han de ser nadadores activos. Sin embargo, no necesitan nadar muy rápidamente. En realidad, las velocidades excesivas constituyen un derroche innecesario de energía, pues hay un límite de velocidad para que un elemento recolector grande obtenga beneficio a su paso por el agua. Si se sobrepasa dicho límite, se crea una presión delante del filtro que desvía el agua que se acerca. Así, aunque los animales planctófagos no se desplazan con rapidez, su dieta es tan nutritiva que a veces alcanzan un tamaño enorme.
La manta, un pez gigante en forma de rombo, crece hasta alcanzar una envergadura de 6 m desde una punta hasta la otra. A ambos lados de la cabeza posee un par de apéndices semejantes a aletas que canalizan el agua hacia su enorme boca rectangular. Esa agua sale después de su garganta por unas hendiduras branquiales situadas a ambos lados de la cabeza y provistas de una especie de peines que retienen el plancton. Un pariente lejano de la manta, el tiburón peregrino, dispone de una organización similar para recoger la misma clase de alimento. Es aún mayor que la manta, mide hasta 12 m de longitud, pesa 4 toneladas y puede filtrar 1.000 toneladas de agua en una hora. Su velocidad límite ronda los 5 km por hora, o sea, es tan lento que quienes lo encontraban creían que, simplemente, estaba holgazaneando y tomando el sol en las aguas iluminadas por él, pero en realidad estaba tan ocupado como siempre, capturando alimento.
El tiburón peregrino habita las aguas más frías del mundo. Su equivalente en mares más cálidos es todavía mayor. De hecho, es el pez de mayor tamaño, el tiburón ballena. Se dice que este enorme animal llega a alcanzar 18 m de longitud y 40 toneladas de peso. Rara vez se le ve alimentándose tranquilamente por aguas superficiales del océano abierto, pero su enorme tamaño, su falta de prisa y su naturaleza inofensiva causan gran impresión a quienes tienen la suerte de encontrarlo. Ocasionalmente, alguno es arrastrado de forma accidental por un barco, cuyo empuje lo mantiene sujeto a la proa hasta que ese barco se detiene, y entonces el enorme y herido corpachón se suelta lentamente, hundiéndose en las profundidades. Pero los encuentros más maravillosos deben ser los que han experimentado los afortunados buceadores que han dado con alguno de ellos o con varios, pues a menudo el tiburón ballena viaja en pequeños grupos. Ese tiburón hace poco o ningún caso de los espectadores que nadan en tomo a su inmenso cuerpo o que se unen a los escuadrones de peces que les acompañan de modo permanente, rondando alrededor de la boca del tiburón para picar algo que se haya quedado pegado a sus diminutos dientes, o merodeando en tomo a su cola buscando entre sus heces algo comestible. Cuando el tiburón ballena pierde la paciencia por la presencia de su nuevo acompañante, el buceador, inclina su gran cuerpo con una sacudida de la cola y se desliza hacia las profundidades.
Las mantas, los tiburones peregrinos y los tiburones ballena pertenecen a un grupo primitivo de peces, los elasmobranquios, cuyos esqueletos están constituidos por cartílago, una sustancia más blanda y elástica que el hueso. Cuando los elasmobranquios se originaron, todos los grupos de invertebrados que actualmente viven en los mares ya habían aparecido, de forma que aquéllos tenían a su disposición una gran variedad de alimento de origen animal. Hoy día, los tiburones, los miembros más numerosos del grupo, son unos de los cazadores marinos más voraces y despiadados.
Sin embargo, es preciso reconocer que tendemos a exagerar el peligro que representan para el hombre. Ciertas especies, como el tiburón jaquetón, que llega a los 6 m de longitud, y a veces hasta el doble, atacan sin lugar a dudas al hombre o a cualquier otra criatura que esté en los océanos, pero muchos de los tiburones de menor tamaño buscan presas mucho más pequeñas. En las islas Maldivas hay tiburones de 2 m que merodean por los arrecifes y están tan acostumbrados a los buceadores que en algunos sitios es posible sentarse en el fondo del mar, a unos 15 m de profundidad, y observarlos muy de cerca. A medida que se acercan, la primera reacción del observador no será de temor, sino de admiración por la perfección de la forma de estas criaturas. El contorno de sus cuerpos y la curvatura de sus aletas parece ser hidrodinámicamente ideal. No hay nada que le impida deslizarse suavemente por el agua, pero también tiene ciertas limitaciones. Las aletas que posee a ambos lados de la cabeza son fijas y no pueden girar, de forma que los tiburones carecen de frenos. Por otra parte, como son más pesados que el agua, no son capaces, quizás afortunadamente, de permanecer suspendidos frente al buceador e irlo mordiendo, sino que le han de dar una dentellada o, simplemente, pasar de largo. Y como el ser humano es de la misma talla, más o menos, que ellos y mucho mayor que sus presas habituales, los tiburones de las Maldivas se limitan a pasar de largo una vez han satisfecho su curiosidad.
Poco después de que se originara la línea de los elasmobranquios en la evolución, surgió otro grupo de peces a partir del tronco primitivo. Su esqueleto no era cartilaginoso, sino óseo, y desarrollaron dos características que no poseen los elasmobranquios y que mejoraron su capacidad para nadar. La primera de esas características es una vejiga natatoria situada en el interior del cuerpo que les proporciona flotabilidad y les permite nadar fácilmente a cualquier profundidad; la segunda, unas aletas pares, pectorales y abdominales, que pueden girar en casi cualquier dirección y les proporcionan gran maniobrabilidad en el agua.
Ciertos descendientes de estos peces óseos primitivos también se volvieron planctófagos, pero ninguno de ellos tiene el tamaño gigante de los elasmobranquios equivalentes. En vez de ello, se aprovechan del plancton de distinto modo, es decir, forman cardúmenes inmensos que se mueven y alimentan como entidades únicas y coordinadas. Desde este punto de vista, a los peces óseos planctófagos se les puede reconocer el hecho de haber excedido incluso el tamaño monstruoso del tiburón ballena, pues dichos cardúmenes miden a veces varios kilómetros de anchura, englobando a los componentes del mismo en forma tan apretada que el centro del cardumen rompe la superficie del agua como si se tratara de un bulto ancho y serpenteante. Las anchoas han adoptado este comportamiento, alimentándose principalmente de fitoplancton. Los arenques consumen fitoplancton y mucha cantidad de zooplancton. Hay otros peces óseos que, como los tiburones, se volvieron cazadores.
Actualmente existen unas 20.000 especies de peces óseos que explotan virtualmente cada ambiente y cada tipo de recurso alimenticio que ofrecen los océanos.
No obstante, la supremacía de los peces ha sufrido algunos desafíos. Hace unos 200 millones de años, cuando tanto los peces óseos como los cartilaginosos ya estaban bien evolucionados y eran numerosos, algunas de las criaturas que por entonces habían desarrollado cuatro patas y colonizado la tierra firme comenzaron a retornar al mar. Los reptiles fueron los primeros en hacerlo, cuando se originaron las tortugas primitivas. Más adelante, varios grupos independientes de aves marinas abandonaron el vuelo y colonizaron las aguas. Hoy día, los pingüinos son tan rápidos y ágiles en el agua como muchos peces, y de hecho así debe ser, pues éstos constituyen su alimento.
Hace unos 150 millones de años que los mamíferos iniciaron su desarrollo evolutivo en tierra firme; a medida que evolucionaban, también algunos de sus representantes fueron seducidos por las riquezas del mar y lo adoptaron como residencia. Los primeros que lo hicieron, hace unos 50 millones de años, fueron los antecesores de los cetáceos actuales. Hoy sobreviven dos tipos de éstos: los que poseen dientes, como el cachalote, los delfines y la beluga o delfín blanco, y los que tienen barbas córneas pendientes de la mandíbula superior, es decir, las ballenas. Estas compiten con los tiburones peregrinos por los elementos mayores del zooplancton, es decir, el krill.
Al cabo de varios millones de años, otro grupo de mamíferos, relacionados quizá con los osos o las nutrias, empezaron a invadir el mar y originaron lo que en la actualidad son las focas, los leones marinos y las morsas. Dichas criaturas aún no han alcanzado el grado de adaptación a la vida marina que poseen los cetáceos. Todavía conservan las patas posteriores, que los cetáceos han perdido; sus cráneos aún se parecen mucho a los de sus parientes carnívoros terrestres, y no han adquirido el hábito de aparearse y parir en el mar, como aquéllos, sino que para hacerlo deben volver cada año a tierra firme.
Parece ser que este proceso de adaptación de los mamíferos al mar todavía no ha cesado. El oso polar del Ártico pasa la mayor parte del tiempo o en los témpanos de hielo o en el agua, cazando focas. Su aspecto es el de un animal terrestre, y muy similar, excepto por el color, a su congénere cercano, el oso grizzly; pero ha desarrollado la capacidad de mantener los ojos abiertos y las ventanas nasales cerradas bajo el agua, en la cual puede permanecer sumergido dos minutos. Quizás el oso polar se encuentra en una vía de desarrollo que, si no es interrumpida, acabe dentro de unos millones de años en una existencia completamente marina.
Como se ha visto, en los 600 millones de años que han transcurrido desde que aparecieron las primeras criaturas multicelulares, el mar ha ido adquiriendo una amplia y variada población animal. Hoy, todos los grupos principales del reino animal tienen representantes que habitan en el mar. La inmensa mayoría de moluscos, crustáceos y gusanos segmentados aún viven en el agua. Muchos grandes grupos, como el de las estrellas y los erizos de mar, el de las medusas y los corales, el de los calamares y los pulpos y el de los peces, son incapaces de sobrevivir fuera de ella. El océano fue el lugar donde se originó la vida y aún constituye su residencia principal.
Así como en el suelo terrestre hay multitud de ambientes diferentes, cada uno de los cuales alberga su propia comunidad de animales y plantas, en el mar también ocurre lo mismo. Muchas zonas marinas guardan sorprendentes paralelismos con ciertas regiones terrestres.
La selva, el ambiente terrestre donde más prolífera la vida, tanto en número como en variedad, tiene un equivalente marino en el arrecife de coral. Superficialmente, su parecido es obvio. La espesura de los variados corales, algunos con troncos y ramas que se erigen hacia la luz, otros con plataformas horizontales que captan la luz solar, parecen plantas.
Los pólipos coralinos que construyen el arrecife son, por supuesto, animales, no muy diferentes de las anémonas pequeñas. Pero sus cuerpos contienen gran número de pequeños gránulos pardoamarillentos de naturaleza vegetal. Son algas diminutas que guardan un íntimo lazo de parentesco con las que engloba el plancton. Esas algas del interior del pólipo absorben sus productos de desecho, convierten los fosfatos y nitratos en proteínas y, con la colaboración esencial del Sol, utilizan el dióxido de carbono para formar hidratos de carbono. En el transcurso de este último proceso, es decir, de la fotosíntesis, las algas liberan como desecho oxígeno, que es justo lo que el pólipo necesita para respirar. Así, ambos organismos salen beneficiados. Aparte de las algas que viven en el interior de los pólipos, hay muchas otras que viven independientemente sobre las partes muertas de las colonias de coral. De esta forma resulta que tres cuartas partes de la materia viva de un macizo coralino son de naturaleza vegetal.
La caliza, que tanto los corales como las algas independientes captan tan asiduamente del agua marina, forma la materia más importante del arrecife. Los pólipos coralinos, que son los contribuyentes más importantes a este respecto, nunca cesan de segregaría. Cuando cada pólipo ha construido ya su diminuta cámara protectora, forma unos filamentos de los que brota otro pólipo. Éste empieza la construcción de su propia cámara encima del pólipo que lo ha engendrado, el cual, al ser tapado, muere. Por lo tanto, la colonia global consiste en una fina película viva dispuesta sobre estratos y más estratos de cámaras calizas vacías. Esta gran masa de cámaras abandonadas está muerta, pero continúa al servicio de la colonia que las creó, a la cual proporciona un soporte macizo. Podríamos comparar esto a la madera inerte del tronco de un árbol. Por otro lado, como las algas que habitan en el coral dependen de los rayos solares, ese coral no puede crecer a una profundidad mayor de 150 m.
Una gran variedad de criaturas se alimentan o se albergan en la espesura y las ramas pétreas del arrecife. El pez loro posee unos dientes agudos, a modo de pico, en la parte anterior de la boca, con los cuales mordisquea pedacitos de coral, y otros dientes redondeados en la parte posterior con los que muele esos duros bocados y extrae los pólipos. Otros peces abordan el coral de modo más delicado. El pez Oligoplites, verde brillante y con manchas naranjas, rodea con la boca la entrada de la cámara de un pólipo y lo absorbe. La estrella de mar produce un líquido digestivo que arroja a los diminutos compartimientos camerales y extrae los pólipos en forma de sopa.
Hay otras criaturas que utilizan el arrecife como lugar para esconderse o construir sus viviendas. Los percebes y las almejas hacen hoyos en la piedra caliza coralina, en los que permanecen a salvo mientras filtran el plancton. Los lirios de mar, estrellas ofiuroideas, los gusanos poliquetos y los moluscos nudibranquios se arrastran lenta pero continuamente en tomo a las ramas. Las morenas permanecen ocultas en pequeñas cavernas, a punto para salir disparadas hacia una confiada víctima. Como bandadas de aves, bancos de pequeños peces pomacéntridos de color azul brillante frecuentan las ramas del coral y permanecen suspendidos sobre determinados penachos mientras absorben pequeñas partículas orgánicas alimenticias del agua arremolinada, zambulléndose en un instante cuando algún peligro les amenaza, en busca de la seguridad de las frondes pétreas. Y sobre las colonias de coral y entre ellas, creciendo de forma tan apiñada como las plantas epífitas en las ramas de los árboles de la selva, se encuentran esponjas y gorgonias, anémonas y pepinos de mar, ascidias y almejas.
Como ya vimos, la diversidad de organismos de la selva se debe en parte a las excelentes condiciones ambientales, tales como una atmósfera húmeda y cálida y luz solar abundante, y en parte a la estabilidad durante un período de tiempo tan largo que la evolución ha tenido la oportunidad de modelar especies que encajan en la multitud de nichos distintos. La superabundancia de vida en el arrecife coralino se debe a factores similares. El movimiento continuado de las olas que rompen regularmente en los arrecifes satura el agua de oxígeno, y el Sol tropical proporciona a lo largo del año abundante luz. Además, el arrecife constituye un bioma todavía más antiguo que el bosque pluvial. Los arrecifes que comprendían especies de coral, erizos de mar, estrellas ofiuroideas, moluscos y esponjas, todas ellas íntimamente relacionadas con las especies que viven en los arrecifes actuales, se establecieron hace unos 200 millones de años, como testifican numerosos fósiles. Desde entonces, siempre ha habido arrecifes en alguna parte de los mares tropicales, y por lo tanto siempre ha habido sitios para que se establecieran las ubicuas larvas que forman parte del plancton. Hoy día, la gran barrera de coral de Australia oriental, por ejemplo, comprende más de 3.000 especies animales, la mayoría de ellas con numerosos representantes.
Este hacinamiento suscita problemas. Cualquier agujero o grieta que ofrezca cierta protección será disputado vigorosamente. Hay un tipo de camarón que cava con paciencia un agujero en la arena entre los corales; y hay un tipo de pez blénido que suele instalarse en él junto con el camarón y lo utiliza como refugio propio. El interior de las conchas vacías de los moluscos gasterópodos es ocupado por cangrejos ermitaños. El exterior de dichas conchas es colonizado por esponjas, las cuales prosperan gracias a las migajas desprendidas del alimento de los cangrejos, cuya concha envuelven tan completamente que la hacen invisible, camuflando así el refugio de los cangrejos de modo que los predadores de éstos no pueden localizarlos. Las rubiocas, peces tan largos y delgados como un lápiz, encuentran protección en la cavidad corporal de otro animal, el pepino de mar. La rubioca logra penetrar en el interior del pepino empujando con el hocico el ano de éste. Una vez dentro, no sólo permanece protegida contra sus enemigos, sino que además obtiene alimento mordiendo los órganos internos del pepino de mar. Este, si no quiere morir, está obligado a regenerarlos tan pronto como los pierde.
El hacinamiento también pone de manifiesto el esplendor de muchas criaturas del arrecife. Un ejemplar de pez, tanto aquí como en cualquier otro sitio, debe ser capaz de identificar entre los grupos de peces que le rodeen aquellos de su propia especie, para saber si son compañeros o rivales en potencia. En el resplandor visual del arrecife, las señales de identificación tienen que ser muy relevantes, y el problema se agudiza cuando varias especies emparentadas, de forma y tamaño similares, pero explotadoras de distintos recursos alimenticios, nadan en las mismas aguas. Los peces mariposa (lám. 51) constituyen una familia que tiene ese problema, y, para solventarlo, cada especie posee sus características combinaciones —a menudo de extraordinaria belleza— de lunares, bandas, manchas y puntos, de forma que, como las brillantes mariposas de la selva, cada una de ellas pueda ser identificada a distancia.
Si los arrecifes coralinos son como selvas marinas, las aguas superficiales del océano abierto pueden compararse a las sabanas y las llanuras. Año tras año y en grandes extensiones de tales aguas, el fitoplancton tiene una época de máximo esplendor. Al igual que la hierba, su abundancia varía con la estación, pues, como todas las plantas, no sólo requiere luz, sino también fosfatos, nitratos y otros nutrientes que provienen de los excrementos y cadáveres de la multitud de organismos que viven en la superficie. Pero, a diferencia de las heces de vaca en un campo, las del mar no permanecen entre la hierba, en este caso entre el fitoplancton, sino que descienden regular y lentamente por el agua y se acumulan en forma de limo en el fondo oceánico, lejos del alcance de las algas flotantes. Sin embargo, cuando llegan las tormentas estacionales y agitan las aguas del mar, ese limo fertilizante asciende en remolinos. De pronto, el fitoplancton crece de nuevo y en forma muy vigorosa. Al cabo de unos meses, las algas ya han prosperado y aumentado tanto que han agotado la mayoría de los compuestos químicos, y las aguas están otra vez empobrecidas; así, el plancton disminuye y permanece a un nivel bajo hasta que las tormentas anuales agitan nuevamente las aguas, enriqueciéndolas.
Los cardúmenes de anchoas y arenques, sardinas y peces voladores que pacen en estos inmensos prados marinos de fitoplancton son cazados por “jaurías” de voraces peces carnívoros, igual que las manadas de antílopes de las llanuras africanas son diezmadas por guepardos y leones. Algunos de estos cazadores marinos, como la caballa, no son mucho mayores que sus presas. Otros, como la barracuda, de 2 m de longitud, se alimentan no sólo de peces planctófagos, sino también de cazadores menores. Los peces cazadores de mayor tamaño son los grandes tiburones y un grupo de magníficos peces pelágicos, los atunes. Tanto aquéllos como éstos nadan muy velozmente, como debe ser si han de capturar sus presas, alcanzan un tamaño comparable y poseen formas corporales muy similares, pero son los atunes y sus congéneres cercanos, los peces espada, los que más se acercan a la perfección natatoria.
Estos soberbios peces se encuentran difundidos por todo el mundo. Existen unas treinta especies de ellos, a las que los pescadores de los diferentes países han dado multitud de nombres. Esos pescadores los buscan afanosamente, no sólo por su excelente carne, sino porque constituyen valiosos trofeos para la pesca deportiva. Entre ellos se encuentran los atunes, las caballas, los marlines, los peces vela y los bonitos. Algunos de ellos alcanzan 4 m de longitud y más de 500 kg de peso. Una vez se capturó un pez espada gigante de 6 m, lo que otorgó a dicha especie el título de pez óseo más grande. La forma corporal de estos veloces nadadores es aún más hidrodinámica que la de los tiburones. El morro acaba en punta y a veces se prolonga formando un apéndice alargado y agudo, como el morro de un avión supersónico. La parte trasera de su cuerpo también tiene una forma ahusada, y acaba en una cola en forma de media luna. La superficie de los ojos no sobresale, de modo que no interrumpe la forma hidrodinámica de la cabeza. Los atunes y algunos otros peces poseen un escudo de escamas, especialmente modificadas, justo detrás de la cabeza; dicho escudo produce una ligera turbulencia en tomo a la parte más ancha del cuerpo que reduce el arrastre de la parte posterior. Cuando nadan a gran velocidad, las aletas quedan encajadas en unas hendiduras especiales para no obstaculizar el flujo de agua. Uno de estos soberbios peces, el pez vela, posee el récord de velocidad en el mar: nadando en una distancia corta se le han comprobado 110 km por hora, velocidad superior a la del guepardo, el animal terrestre más rápido.
El nadar a tales velocidades implica un gran consumo de energía y, por lo tanto, una gran demanda de oxígeno. Estos rápidos peces no lo obtienen, como otros, abriendo y cerrando alternativamente la boca y los opérculos para que el agua atraviese suavemente las branquias, sino que nadan con la boca permanentemente abierta, forzando así el paso de un impetuoso chorro de agua por las branquias. Como consecuencia, estos peces deben nadar continuamente a una velocidad considerable para poder respirar. La producción de energía muscular y sus rápidos reflejos también se deben a que mediante su metabolismo mantienen el cuerpo a temperatura elevada. De hecho, tales peces, a diferencia de los demás, son animales de sangre caliente, capaces de mantener la temperatura corporal hasta 12°C sobre la de las aguas por las que nadan.
Por lo común, los peces espada cazan en solitario. Se lanzan contra los cardúmenes, amenazantes con sus espadas, se dice que a veces acuchillando algunas de sus presas y aturdiendo a otras. Normalmente, los atunes actúan de forma gregaria. Se ha observado cómo un grupo de ellos reunía cuidadosamente un cardumen de presas, lo conducía por detrás y lo controlaba por los lados para mantenerlo compacto. Cuando atacan, lo hacen organizando una gran carnicería. En un momento, irrumpen en el cardumen a velocidad devastadora para capturar con precisión los pequeños peces; entonces el pánico se apodera de los demás y centenares de ellos se dispersan rápidamente por la superficie del mar intentando escapar de aquellas amenazadoras mandíbulas, de modo parecido a como un impala aterrorizado huye a saltos de un grupo de leones cazadores.
El mar, como la tierra firme, también tiene desiertos. Cerca de los márgenes de los continentes cubren los fondos marinos grandes extensiones de arena, las cuales, comparadas con las aguas superficiales, parecen completamente inertes. Las corrientes barren la arena y la trasladan de un lugar a otro, formando largas ondulaciones y dunas, igual que hacen los vientos en los desiertos terrestres. La arena carece de nutrientes, y las partículas orgánicas que se depositan entre los granos son llevadas lejos por esas corrientes, que ininterrumpidamente las criban y arrastran. No obstante, hay ciertos seres vivos que logran vivir aquí, como lo hacen en los fondos arenosos más cercanos a la costa. El pez Heterenchelys (lám. 52) entierra la cola en la arena, segrega un mucus que mantiene los granos de arena juntos y yergue la parte anterior de su cuerpo mientras filtra agua y se alimenta. El gusano Sabellaria y una especie de anémona construyen sus propios tubos de arena. A primera vista, parece que éstos sean casi los únicos habitantes de esas partes del fondo oceánico consideradas desiertas. Pero ello sólo es una falsa apreciación, ya que multitud de animales viven en el interior de la propia arena. Cerca de la superficie, y cubiertos por una ligera capa de granos de arena, que perfeccionan su camuflaje, habitan los peces planos: solías, lenguados, rayas y halibuts. Y enterrados a más profundidad hay invertebrados de muchas clases: moluscos, gusanos y erizos de mar.
Sin embargo, una parte del océano carece de equivalente en la tierra firme. Más allá de las fronteras de los desiertos arenosos y bajo la superficie de los prados planctónicos se encuentran las tinieblas de las profundidades. Hasta hace poco, el conocimiento de lo que en ellas vivía se basaba casi exclusivamente en una selección accidental de cuerpos mutilados que las corrientes profundas habían arrastrado hacia arriba. En cambio, ahora hay naves submarinas que pueden descender a varios kilómetros bajo la superficie, y sus focos luminosos nos han permitido vislumbrar un mundo más lejano en espacio y condiciones físicas que cualquier otra parte del planeta, dentro o fuera del agua.
A medida que se desciende, el agua se va volviendo cada vez más fría y pronto se acerca al punto de congelación. A más de 600 m de profundidad, la luz solar está completamente oscurecida por la masa de agua. Cada 10 m de profundidad, la presión aumenta una atmósfera, de forma que a 3.000 m la presión existente es unas 300 veces mayor que la del aire en la superficie. El alimento es muy escaso. Los cuerpos muertos que van cayendo lo hacen muy lentamente. El de un camarón pequeño puede tardar una semana en llegar a esa profundidad de 3.000 m. En consecuencia, la mayoría de ellos ya han sido devorados antes de que alcancen ese nivel, o se han descompuesto tanto que ningún intestino animal los podría absorber, y sólo sirven para fertilizar el plancton. Y sin embargo, la limitada exploración de este mundo remoto ya ha revelado la existencia de más de 2.000 especies de peces, y un número similar de invertebrados.
Más de la mitad de estos peces poseen luz propia. En casi todos los casos, las pilas que utilizan consisten en colonias de bacterias que brillan debido a un subproducto de sus propios procesos químicos. Los peces mantienen tales colonias en bolsas especiales ubicadas a los lados de la cabeza, en los flancos o en el extremo inferior de los radios de las aletas. Las bacterias brillan continuamente, lo cual no conviene a sus propietarios cuando éstos prefieren no ser vistos; en tales casos, los peces apagan sus linternas bacterianas cubriéndolas mediante una especie de persianas de tejido opaco o disminuyendo el aporte sanguíneo a ellas.
La presencia de tantos peces luminosos en las aguas oceánicas de profundidad media y en las muy profundas hace evidente que la posesión de luz tiene mucha importancia, pero aún no se conocen con exactitud todos los fines para los que sirve. El pez linterna mantiene las bacterias en una pequeña cámara ubicada debajo de cada ojo. Nada en cardúmenes, y enciende y apaga su luz levantando una pequeña pantalla ante esa cámara. Seguramente, este semáforo particular facilita que el cardumen permanezca unido y que el macho encuentre a la hembra. Si se acerca algún predador y el cardumen se alarma, todos los componentes de éste apagan sus luces y se dispersan con rapidez en todas direcciones; luego empiezan de nuevo a hacerse señales. Gran número de peces albergan las luces en la parte ventral del cuerpo, haciéndose patentes a los que estén situados debajo. Paradójicamente, estas luces ventrales también pueden tener un valor de camuflaje. En las partes superiores de los mares profundos, a las que llega la suficiente luz de la lejana superficie como para que la silueta de los peces se marque si se observan desde abajo, la posesión de un vientre iluminado los hace menos visibles.
Estas funciones pueden parecer increíbles y, en realidad, todavía hay muchas cosas que desconocemos. Pero es indudable que la luz sirve como atracción en la oscuridad, y que ciertos peces la utilizan como medio para atraer a sus presas. Los pejesapos de aguas poco profundas atraen a sus presas mediante un radio largo y modificado de la aleta dorsal que ondea sobre su boca. Este radio tiene una pequeña membrana que se mueve cuando el pez lo agita, como si fuera el cebo de un pescador, y precisamente es eso. En los pejesapos de profundidad tal cebo consiste en una bombilla de luz bacteriana que atrae de forma irresistible a los peces pequeños, los cuales se van acercando cada vez más hasta que, finalmente, el pejesapo los atrapa con la boca.
La necesidad de atraer presas es particularmente importante, pues aunque hay gran número de especies en las profundidades, la densidad de población de cada una de ellas es muy baja. Por lo tanto, los encuentros entre individuos son muy escasos, y cuando se producen se han de aprovechar al máximo. Esto justifica el que tantos peces abisales, es decir, de las profundidades del mar, posean enormes vientres que se pueden ensanchar y en los que caben presas sustancialmente mayores que el propio cazador antes de devorarlas. Esa necesidad de aprovechar los encuentros también explica las extrañas relaciones sexuales de muchos pejesapos abisales (lám. 53). Cuando son jóvenes, macho y hembra son prácticamente iguales, el primero algo menor. Si el macho logra localizar a una hembra, se aferra con sus mandíbulas a un punto del cuerpo femenino próximo a la abertura genital. A partir de este momento, el macho empieza a degenerar lentamente. Su sistema sanguíneo se une al de la hembra y su corazón se atrofia. Finalmente, el macho se reduce a poco más que una bolsa productora de esperma, pero que continúa fertilizando los huevos el resto de la vida de la hembra. Evidentemente, el macho ha aprovechado el encuentro al máximo.
Las zonas más profundas del océano yacen bajo el curso de las corrientes, por lo que las aguas, además de oscuras y frías, son muy tranquilas, lo cual también repercute en la forma de los peces. Al no haber corrientes que vencer, necesitan pocos músculos para nadar y mantener su posición. Esto les otorga un aspecto característicamente frágil y, como la mayoría son transparentes, evocan las fantasías de los sopladores de vidrio venecianos. También posibilita que aquellos que viven sobre el mismo fondo oceánico se desplacen por medio de finísimas aletas, semejantes a zancos.
Los sedimentos procedentes de la tierra firme no suelen llegar a los fondos marinos situados en el centro de la cuenca oceánica. Las únicas partículas minerales que allí llegan son partículas de polvo volcánico que caen de la atmósfera. La presión es tan enorme, que los huesos y las conchas calizas se desintegran. Los caparazones de sílice de algunas algas del fitoplancton son más resistentes, así como los huesos del oído de las ballenas, las mandíbulas de los calamares y los dientes de los tiburones. No obstante, la gran presión hace que precipiten algunos de los minerales disueltos en el agua, y, en ciertas partes, el fondo oceánico se halla cubierto de nódulos de manganeso, hierro y níquel, algunos tan pequeños como granos de uva y otros tan grandes como balas de cañón. Incluso aquí, los focos de las pequeñas naves exploradoras de las profundidades han encontrado señales de vida, huellas erráticas en el limo escaso dejadas por gusanos que labran su camino tragando el sedimento para extraer la última partícula comestible.
Sin embargo, gran parte de este limo, incluso la fracción que proviene de cuerpos muertos o de excrementos de animales que viven más arriba, no es comestible. Se ha descompuesto en constituyentes químicos tales como fosfatos y nitratos, que sólo pueden ser reciclados por bacterias y plantas. Como es obvio, no hay algas que puedan vivir en estas profundidades sin luz, así que el limo fertilizante permanece fuera del alcance del fitoplancton, a no ser que las tormentas lo revuelvan. Pero hay otra fuerza que produce este mismo resultado. En algunos sitios, una corriente poderosa fluye por el fondo oceánico profundo, barriendo el limo y haciéndolo circular.
Una de esas comentes se inicia en el Mar del Caribe. Este pequeño brazo del Atlántico tropical se calienta al sol en una cuenca relativamente poco profunda situada entre la costa este de América Central y las islas de las Indias Occidentales. Las fuerzas resultantes de la rotación de la Tierra, incrementadas por los incesantes vientos alisios, empujan las aguas del Caribe hacia el norte y el oeste, entre Cuba y la península de Yucatán, dirigiéndolas hacia el Golfo de México. Esas aguas forman como un río inmenso y cálido de 80 km de anchura y 500 m de profundidad que, transportando abundante plancton tropical, se dirige por entre las aguas más frías del Atlántico hacia la costa septentrional y oriental de América. Esta es la corriente del Golfo. Después de recorrer 5.000 km, tropieza con otro gran “río” que, desde el Ártico, fluye por el océano en dirección sur: la corriente del Labrador. El aire frío que arrastra dicha corriente y el caliente que arrastra la del Golfo se mezclan, provocando así nieblas que perduran todo el año. Debajo, las aguas se revuelven y bullen.
Este encuentro sucede en un punto determinado, concretamente sobre una gran plataforma submarina de 300 km de anchura y 500 de longitud que emerge de las profundidades del Atlántico. Dicha plataforma se encuentra bastante cerca de la superficie, de tal modo que toda el agua situada sobre ella se encuentra al alcance de los rayos solares. A consecuencia de ello, el fitoplancton prospera en esa zona; pero, a diferencia de lo que sucede en los demás sitios, aquí el fitoplancton no agota los nutrientes, debido a que las dos corrientes que se encuentran sobre la plataforma aportan el limo fertilizador del mar profundo. El resultado es una provisión ilimitada de caldo planctónico donde los cardúmenes de peces se desarrollan como en ninguna otra parte. Se trata de los Grandes Bancos de Terranova.
Los capelinos son unos pequeños peces, lejanamente relacionados con las sardinas, que se alimentan de ese fitoplancton. En verano se reúnen cerca de las playas arenosas de Terranova en cardúmenes inmensos que oscurecen las aguas. Durante las mareas de primavera se acercan tanto a la orilla que las olas dejan miles y miles de ejemplares sobre la playa. Al ser depositadas en la arena, las hembras, con un culebreo rápido, cavan un surco poco profundo en ella y ponen los huevos. Los machos, que siguen la misma suerte, depositan el esperma en los surcos. Una vez realizada su tarea, los machos y las hembras aprovechan la siguiente ola para ser transportados de nuevo al mar. Pero casi todos mueren una vez han frezado y sus cadáveres pálidos se acumulan a la deriva en cantidades enormes en las poco profundas aguas costeras.
Los cardúmenes de capelinos atraen a muchos otros animales. Constituyen un banquete para decenas de millones de bacalaos. Las aves marinas descienden del cielo para pescarlos. Los alcatraces se lanzan en picado, bombardeando el agua, y las gaviotas tridáctilas y las alcas chapotean entre ellos. Las focas irrumpen en las aguas turbulentas atiborrándose de esos pequeños peces. Pero más impresionantes son las ballenas yubartas, que acuden para engullir decenas de miles de ejemplares en cada bocado.
También los hombres van en busca de estas fuentes de riqueza. Desde que se desarrolló la pesca como industria, los Grandes Bancos de Terranova son recorridos cada vez con más intensidad. Año tras año, los pescadores han ido aplicando nuevos procedimientos para localizar los cardúmenes —radar, sonar—, nuevos diseños de redes, nuevas técnicas para llevar a cabo capturas cada vez mayores. Pero incluso los Grandes Bancos no son inagotables. Actualmente hay muchas industrias pesqueras modernas, construidas hace pocos años cerca de la costa en la creencia de que esas grandes capturas iban a mantenerse siempre, que permanecen inactivas y vacías. Las capturas están fallando. La avaricia del hombre ha puesto en peligro hasta la supervivencia de la zona más rica y productiva del planeta.

Lámina 50. Animales del zooplancton

Lámina 51. Pez mariposa alimentándose entre los pólipos de un coral

Lámina 52. Pez del género Heterenchelys

Lámina 53. Pejesapo abisal hembra con dos machos parásitos
Capítulo XII
Nuevos mundos
Los organismos vivos son extraordinariamente adaptables. Las especies, lejos de estar fijadas y ser inmutables, evolucionan a una velocidad que les permite responder a la mayoría de los cambios geológicos y climáticos que se producen. Las rapaces nocturnas que colonizaron el helado Norte desarrollaron un plumaje más grueso y más blanco, que ahora las mantiene calientes e indistinguibles en la tundra cubierta de nieve. Los lobos, cuando su hábitat cambió, o cuando extendieron su territorio y ocuparon zonas diferentes, perdieron su pelaje tupido para que sus cuerpos no se sobrecalentaran. Los antílopes, cuando abandonaron los bosques y fueron a pacer a las sabanas abiertas, desarrollaron patas más largas y se hicieron corredores veloces, reduciendo así los riesgos de vivir en un ámbito tan despejado.
Durante los primeros milenios en que el hombre apareció como nueva especie, también mostró signos de la misma adaptabilidad. Los esquimales, al vivir en el Ártico, desarrollaron cuerpos cortos y rechonchos, adoptando así la forma que tiende a retener calor; los indios del bosque pluvial amazónico poseen cuerpos desprovistos de pelo y miembros largos y delgados que tienden a perderlo. Las personas que viven donde los rayos solares tienen tanta fuerza que pueden perjudicar el cuerpo están provistas de una piel que posee pigmentación oscura; en cambio, las que habitan en regiones frías, donde el Sol es tan débil y aparece con tan poca frecuencia que apenas basta para estimular la producción de vitaminas en el cuerpo, poseen menos pigmento y su piel es más blanca.
Pero hace ya varias decenas de miles de años que el género humano está dando muestras de una nueva capacidad. Cuando se enfrenta con un entorno adverso, ya no espera durante varias generaciones a que su anatomía cambie, sino que, por el contrario, es él quien modifica su entorno. Y, de este modo, ha llegado a cambiar profundamente el territorio en que habita y los animales y plantas de los que depende.
Fue en Oriente Medio, hace unos 9.000 años, cuando los cambios en ese sentido empezaron a ser notables. Por entonces, los hombres todavía eran nómadas que cazaban animales salvajes y recogían raíces y hojas, frutos y semillas. Competían con manadas de lobos por las presas. Sin lugar a dudas, estas manadas seguían a los cazadores humanos, y se apoderaban de los despojos rechazados, igual que los chacales de África acompañan a los grupos de leones para aprovecharse de lo que queda de la víctima una vez que éstos han saciado su hambre. También es posible que ocurriera lo mismo en sentido contrario, es decir, que una manada de lobos lograra una presa y los cazadores humanos le arrebataran una parte de ella.
Las dos especies, el lobo y el hombre, compartían no sólo el mismo territorio y la misma presa, sino también una organización social similar. Ambas cazaban en grupos y ambas gozaban de una compleja jerarquía, en la que el orden jerárquico se establecía por demostraciones de dominio y sumisión. Finalmente, esas dos especies llegaron a formar una alianza.
No es demasiado difícil imaginar cómo ocurrió. Los grupos tribales de todo el mundo son aficionados a tener animales de compañía, por lo que es fácil suponer que algunos de aquellos cazadores primitivos cogieran cachorros de lobo y los mantuvieran con sus propios hijos en los campamentos. Posiblemente, incluso las mujeres que estuvieran criando a sus propios hijos dieran parte de la leche de sus pechos a algún cachorro huérfano, como hacen algunas mujeres de tribus actuales con lechoncillos. Así, lobos jóvenes que fueron criados en grupos humanos pudieron llegar a aceptar el dominio de un líder de la especie humana. Cuando los lobos se hacían adultos, tal dominio prevalecía, y se sumaban al amo en la caza, aceptando sus instrucciones y siendo recompensados con parte de ésta.
En aquellos tiempos, entre los animales perseguidos por el hombre y el perro se encontraba el camero salvaje. El muflón que todavía vive en partes remotas de Europa es probablemente muy similar al camero salvaje de aquel período. Es pequeño y está provisto de largas patas. Ambos sexos poseen cuernos anillados. En invierno desarrollan una cobertura adicional lanosa, por debajo de la ya existente, y se desprenden de ella en verano. Hace unos 8.000 años, el hombre estableció una relación especial con estos animales tímidos y nerviosos. El proceso debió ser muy distinto a aquel por el que llegó a domesticar al perro, y es muy posible que fuera similar al que está en curso actualmente entre el hombre y el reno que pace en la tundra de Europa septentrional.
Estos animales son errantes debido a que el pasto es tan escaso, sobre todo en invierno, que se han de desplazar continuamente de un territorio a otro para encontrar áreas de musgos y enebros enanos. Los renos son perseguidos por los lapones, nómadas originarios de algún punto de Centroeuropa que migraron al Ártico hace unos 1.000 años. Los lapones dependen totalmente de los renos, los cuales les proporcionan todo lo esencial: carne y leche para alimentarse, tupidas pieles para vestirse, pieles desprovistas de pelo para las tiendas, tendones para coser, cueros sin curtir para elaborar cuerdas, astas y huesos para construir utensilios. Pero los lapones no pueden ser calificados como cazadores en el sentido normal del término, pues los renos actuales ya no son auténticamente salvajes.
Aunque esos lapones no pueden controlar las migraciones de renos, hay grupos familiares que consideran como propios determinados rebaños, e incluso las crías que aparecen cada primavera las consideran de su propiedad. Pero surge un problema. Los machos jóvenes de reno suelen ser excluidos del rebaño por los machos adultos dominantes, por lo cual aquellos renos desplazados llegan a fundar grupos familiares propios. De esta forma, los lapones propietarios los perderían de vista; en cambio, si esos machos jóvenes son castrados ya no desafiarán a los dominantes y permanecerán en el rebaño. Por eso, cada año, los lapones reúnen a todos sus renos, los marcan y los castran.
Evidentemente, si se han de asegurar las futuras generaciones, no se puede castrar a todos los machos jóvenes, y con ese fin los lapones eligen sabiamente los más dóciles, los que con mayor probabilidad permanecerán en el rebaño aunque sean sexualmente activos. Esta elección la han hecho durante muchos siglos, de forma que los lapones han estado practicando una selección de la raza, aunque no haya sido éste su propósito deliberado. El resultado de tal selección es que, actualmente, los renos son animales muy dóciles y permanecen juntos todo el año, formando grandes rebaños, a veces de más de mil componentes, lo cual nunca hacen los renos completamente salvajes de Norteamérica, es decir, los caribúes.
Mediante procedimientos de selección parecidos a éste, el hombre llegó a tener dóciles rebaños de ovejas y cabras, y durante unos mil años, aproximadamente, esos animales fueron los únicos domesticados de los que obtenía alimento. Más adelante, el hombre logró domesticar ganado mayor, lo cual debió ser un proceso mucho más difícil y peligroso. El auroch o toro salvaje, que rondaba por Europa y Oriente Medio hace 8.000 años, era un animal enorme. El último ejemplar de esta especie murió en los bosques de Polonia hace trescientos años, pero sabemos lo grandes que fueron a partir de los huesos encontrados, y sabemos también que tenían un aspecto impresionante por los vividos retratos de ellos que hay en las paredes de ciertas cuevas de Francia y España, pintados por cazadores del paleolítico. Medían 2 m hasta la cruz. Los toros eran negros, con una línea blanca que recorría su espinazo, mientras que las vacas y temeros eran un poco más pequeños y de color pardorrojizo. Debían ser unos animales pavorosos, pero los hombres, ayudados por sus perros, los cazaban, y de modo muy eficiente, como se ha podido deducir por los descubrimientos de restos de grandes matanzas y banquetes con su carne. Pero los hombres, además de cazar aurochs, los adoraban. En el poblado de Catal Huyuk, en Turquía, construido hace unos 8.000 años, se localizó una estancia en la que había filas de núcleos óseos de cuernos de aurochs montados sobre un banco de arcilla, y según parece esa estancia sólo podía ser un lugar sagrado.
La veneración por los toros salvajes perduró mucho tiempo. Los seguidores del hinduismo, la más antigua de las grandes religiones, aún los adoran. El dios persa Mithra estaba relacionado con ellos, y quienes practicaban el culto del mismo debían sacrificarlos. Las corridas de toros que se celebran en las plazas españolas tienen un origen parecido. Con el paso de los siglos, esos animales salvajes también fueron domesticados, y el hombre comenzó a criarlos de forma selectiva para crear un tipo de ganado apropiado para su aprovechamiento. Uno de los primeros cambios que logró fue la disminución del tamaño, pues bestias tan enormes como los aurochs eran muy difíciles de controlar.
Algunas de las primeras razas domesticadas todavía perduran. En Gran Bretaña se creó en el siglo XIII un rebaño que aún persiste en un gran parque amurallado en Chillingham, en los montes Cheviot. Aunque los componentes de dicho rebaño son pequeños en comparación con los aurochs, los machos todavía son extremadamente agresivos. Si se les acercan seres humanos forman un anillo, con los cuernos dirigidos al exterior, listos para embestir los ataques procedentes de cualquier lado. En todo el rebaño sólo hay un gran toro dominante, el cual cubre a todas las vacas y vence a cada macho joven que lo desafía, hasta que, finalmente, al cabo de dos o tres años, pierde y cede su lugar a otro macho. Hoy, nadie actúa sobre ellos, en ningún sentido, y se suele decir que si un ternero es tocado por manos humanas, el propio rebaño lo mata.
El ganado de Chillingham es completamente blanco, a diferencia de los aurochs salvajes. Este cambio tiene un significado, pues muchos animales domesticados son blancos o están manchados de diversos colores. Al igual que las ovejas y las cabras, las especies domesticadas posteriormente por el hombre, tales como los cerdos, los caballos y, en el Nuevo Mundo, las llamas y los conejillos de Indias, son razas con un colorido distintivo. Cuando, como consecuencia de un capricho genético, aparecen en una población salvaje animales con color diferente al de sus congéneres, se encuentran en una desventaja considerable respecto a los demás, pues destacan y son vistos por los predadores. En cambio, protegidos por el hombre, esto no sucede, de forma que la tendencia genética prospera y se propaga dentro del grupo. También pudo ocurrir que los pastores que cuidaban los rebaños prefirieran este colorido llamativo que les facilitaba el no perder de vista a los animales, y entonces, hace ya muchísimo tiempo, seleccionaran individuos con esa coloración y los hicieran criar.
Aproximadamente en la misma época en que el hombre conseguía domesticar animales y modificar su constitución, lograba introducir cambios en las plantas. Ya hacía tiempo que las semillas de las gramíneas eran recolectadas y servían como alimento, cosa que aún hacen los bosquimanos en el Kalahari y los aborígenes australianos. No obstante, las semillas maduras son más fáciles de recolectar cuando todavía están en la espiga que cuando han caído al suelo. Así, las mujeres, que seguramente eran las que se dedicaban a la recolección, como sucede en la mayoría de las sociedades agrícolas actuales, elegían esas plantas. Cuando los seres humanos comenzaron a llevar una vida sedentaria y a construir viviendas permanentes, los granos que conservaban para plantar tenían, por lo tanto, tales características. Con lo que el género humano, aunque ignorante respecto a los principios de la agricultura, empezó a estimular la existencia de un nuevo tipo de gramínea que fuera más fácil de cosechar. Para plantarla comenzó a despojar de vegetación el terreno que rodeaba a sus poblados, cortando árboles y desenraizando los arbustos para proporcionar espacio y luz a su cosecha. Fue entonces cuando el hombre se convirtió en agricultor.
Estas nuevas razas de plantas y animales se fueron propagando lentamente, de poblado en poblado, a través de Oriente Medio, hasta llegar a Europa. A medida que las iban adoptando, los hombres cambiaban su entorno para acomodarlas. La intensidad con que estos cambios se llevaron a cabo queda bien visible en Gran Bretaña. Hace 10.000 años, las Islas Británicas estaban casi enteramente cubiertas de bosque. En el norte de Inglaterra y en Escocia había bosques de coníferas; en el sur, bosques mixtos caducifolios, en los que predominaban el roble, el tilo y el olmo, y un número menor de avellanos, abedules, alisos y fresnos. Sólo los lugares pantanosos y las laderas de las colinas que superaban los 700 m de altitud permanecían desnudos. Ya hacía muchos años que los seres humanos vivían en los bosques, pero hasta entonces no los habían alterado. Recogían avellanas y otros frutos y cazaban con ayuda de perros, no sólo aurochs, sino también ciervos y alces, castores, renos y jabalíes. Hace unos 5.500 años comenzaron a llegar al sur de Inglaterra agricultores procedentes del continente. Llevaban consigo semillas de trigo, rebaños de ovejas y ganado mayor domesticado. Utilizando hachas de piedra, empezaron a talar los bosques con el fin de abrir espacio para sus poblados y campos de cultivo y para proporcionar pastos al ganado.
Actualmente tendemos a considerar el paisaje que se creó entonces como un paradigma de la campiña natural inglesa: terrenos yesosos, ondulados y cubiertos por hierba verde que crece muy junta, con reflejos dorados debidos a las prímulas en primavera, y adornados en verano con diminutas flores brillantemente coloreadas y con alondras que llenan el aire con sus trinos. En realidad, todo lo que forma parte de este paisaje, excepto las colinas de yeso, está allí como resultado de la acción del hombre y de sus animales.
El hombre taló los árboles, y desde entonces sus animales domesticados han impedido que se regeneraran al comer cada plántula de árbol que surgía.
Tales transformaciones han afectado a casi toda Gran Bretaña. No obstante, a menudo se olvida quién fue el responsable de ellas. Los Broads de Norfolk, con sus cañaverales y cursos de agua, no son lagos naturales, sino grandes hoyos practicados por los extractores de turba en tiempos medievales y que posteriormente se han inundado. Los páramos cubiertos de brezo y poblados de aves lagópodas de las montañas de Escocia eran bosques de coníferas que fueron talados, algunos hace 200 años, es decir, muy recientemente. El hombre estimuló el crecimiento de brezo en vez de las coníferas para incrementar el número de lagópodos, los cuales se alimentan de sus hojas, y mantiene dicha zona en ese estado quemando sistemáticamente cada parte del páramo cada diez o quince años. Las plantaciones uniformes y rectangulares de coníferas que cubren las laderas de muchas colinas británicas, obviamente se deben a la actuación humana, pero incluso los bosques y bosquecillos de árboles mezclados que añaden tanto interés a las áreas de tierras bajas y albergan una gran variedad de vida salvaje también han sido modelados en su mayoría por el hombre, con objeto de proporcionar cobijo a los animales de caza y obtener madera.
A medida que el hombre iba transformando el paisaje británico, también iba cambiando los animales que vivían en él. Aquellos que no le convenían, o que consideraba peligrosos, como los lobos y los osos, eran exterminados. Otros, como el castor, el reno o el alce, también fueron desapareciendo porque el hombre ejercía una excesiva presión cinegética sobre ellos o destruía el tipo de ambiente que necesitaban para vivir. Al mismo tiempo, daba cabida a otros animales nuevos. En el siglo XII introdujo el conejo, que era nativo de los países mediterráneos occidentales, para aprovechar su carne y su piel, y en un par de siglos este animal ya se había convertido en el más numeroso de todos los cuadrúpedos del país. Aproximadamente en este mismo período introdujo también los faisanes, que procedían del Cáucaso. Desde entonces se han ido importando nuevas razas de dicha ave, incluyendo el notable faisán chino. Hoy día, los faisanes están bien establecidos y viven libres en la campiña. Así, a lo largo de los siglos, se fueron añadiendo cada vez más animales distintos a la comunidad original para proporcionar alimento, deporte u ornamentación, o las tres cosas a la vez, de forma que actualmente hay al menos trece mamíferos, diez aves, tres anfibios y diez peces procedentes del exterior que se han naturalizado en Gran Bretaña.
También el hombre continuó moldeando todavía más sus animales domésticos para satisfacer sus necesidades. Consiguió ovejas que tenían una lana más gruesa y se mantenía en el cuerpo todo el año, de forma que no se desprendía a jirones, sino que se podía esquilar cuando convenía a los pastores. Se obtuvieron vacas que habían perdido casi toda su agresividad, producían de forma no natural mucha cantidad de leche y acumulaban músculo innecesario en aquellas partes del cuerpo más solicitadas por los cocineros de la época. Los perros sufrieron una diversificación extraordinaria. Se consiguieron mastines que servían como guardianes y eran capaces de derribar a un hombre; spaniels con un olfato tan desarrollado que les capacitaba para cobrar las aves caídas del aire por los disparos de los cazadores; terriers belicosos y de patas cortas capaces de entrar en las madrigueras de los zorros y luchar con ellos; dachshunds largos y bajos para cazar tejones; bulldogs, con la mandíbula inferior sobresaliente y colmillos superdesarrollados, que podían agarrar un toro y sujetarlo a pesar de los golpes que recibieran; y también, de forma sorprendentemente temprana, perros de pelo suave y grandes ojos que no pasaban del tamaño de un cachorro y se aposentaban en el regazo de las señoras para ser mimados. A pesar de que todas estas razas derivaban del mismo antecesor, el lobo, algunas pasaron a ser especies nuevas, cuyas formas extremas eran incapaces de cruzarse entre sí simplemente por razones de proporción y estatura.
El hombre trató a las plantas del mismo modo. Los huertos actuales contienen hortalizas procedentes de todo el mundo. Los incas, en los Andes, fueron los primeros en cultivar las patatas; los aztecas, en México, los primeros en cultivar judías, maíz y tomates. El ruibarbo procede de China; las zanahorias, de Afganistán; las coliflores, de Oriente Medio, y las espinacas, de Persia. A lo largo de los últimos 500 años se han obtenido de todas ellas variedades cuyas partes comestibles han sido grandemente aumentadas, y que en algunos casos han sufrido tales transformaciones que ya no se reconoce su origen.
El hombre creó además otro ambiente nuevo, las ciudades. La primera ciudad nació en Oriente Medio hace unos 10.000 años, y parece haber estado directamente relacionada con la domesticación de animales y el cultivo de plantas, que libró a los humanos de la necesidad de nomadear en busca de comida. Estos densos poblados, que albergaban a varios miles de personas, constaban de viviendas hechas con piezas de barro secadas al sol, y no eran sitios carentes de vida. Las plantas debieron de ser capaces de arraigar sin demasiada dificultad entre las grietas del enlosado, y habría muchos rincones polvorientos en los que las arañas podían tejer sus redes, y montones de basura para esconderse en ellos los ratones de campo y formar nidos. Pero a medida que el hombre mejoró sus posibilidades técnicas aprendiendo a construir con materiales más duraderos, como la piedra y los ladrillos cocidos, pavimentando y adoquinando las calzadas, las ciudades se volvieron cada vez más hostiles para las criaturas salvajes. Actualmente, el hombre, sacando partido de su inteligencia como ingeniero y de su inventiva para crear nuevos materiales, ha conseguido que en sus ciudades casi todo haya sido hecho por él. Es casi imposible imaginar un ambiente más distinto del mundo natural que el representado por el edificio Sears de Chicago. Con sus 450 m, es el edificio más alto de todos los construidos hasta ahora. Su esqueleto es de vigas de acero, y su fachada consiste en un precipicio vertical y pulido de cristal ahumado, aluminio negro y acero inoxidable. Doce mil personas se trasladan a él cada mañana y pasan el día en su interior, la mayoría de ellas fuera del alcance de la luz solar y respirando aire purificado, humidificado y a la temperatura indicada para su bienestar, aire que les es proporcionado mediante bombas controladas por ordenadores electrónicos. En muchos kilómetros a la redonda, la tierra ha sido cubierta con asfalto y hormigón y el aire se ha llenado de gases desprendidos por los automóviles y por los acondicionadores de aire. Cabría suponer que tales ciudades carecen de sitios propicios para que se desarrolle cualquier forma de vida aparte de la humana, pero las plantas y animales han respondido a ese tipo de ambiente igual que a todos los demás en la superficie de la Tierra; y no sólo han descubierto cómo tolerar esas nuevas circunstancias, sino que, en algunos casos, han llegado a preferir esos ambientes a otros.
De hecho, la esterilidad desértica de las moles de hormigón tiene un equivalente en la naturaleza: las extensiones de ceniza y las coladas de lava de los volcanes. Las plantas que evolucionaron hasta poder colonizar ese ambiente también son capaces a veces de colonizar el otro. En el siglo XVIII, un botánico de Oxford recogió de las laderas del monte Etna, en Sicilia, una planta alta, parecida a la margarita, que tenía flores de color amarillo brillante, y se la llevó a los jardines botánicos de aquella universidad inglesa. En esos jardines se aclimató tan bien que al finalizar el siglo ya se había escapado de ellos y colonizaba los muros de piedra caliza de los edificios de las facultades. Durante varias décadas no llegó más lejos. Pero a mediados del siglo XIX se construyeron los ferrocarriles, y los terraplenes y sendas sobre los cuales caía en abundancia carbonilla y cenizas procedentes de las locomotoras que los atravesaban resultaron ser del agrado de esta planta. El senecio de Oxford, como ahora se denomina (lám. 54), comenzó a propagarse a lo largo de las líneas de los ferrocarriles y conquistar así nuevos territorios. Actualmente, apenas hay una ciudad en Gran Bretaña en la que no se la encuentre en algún solar vacío, creciendo entre los cascotes de un edificio derribado.
El epilobium que coloniza las vertientes de los volcanes de Norteamérica, y que en estos momentos está repoblando las laderas cubiertas de cenizas del Mount St. Helen’s, tiene en su historia un capítulo similar al del senecio de Oxford. Fue considerado como una especie poco común en Gran Bretaña durante el siglo pasado. Pero después de que grandes áreas de ciudades británicas fueran destruidas por las bombas durante la Segunda Guerra Mundial, el epilobium proliferó súbitamente y cubrió las ruinas con tupidos mantos purpúreos. Hoy día es una de las plantas silvestres urbanas más comunes en ese país.
También los animales han encontrado equivalentes a sus hogares naturales en las construcciones del hombre. Las fachadas verticales de algunos edificios proporcionan sitios para nidificar muy similares a los que se encuentran en los riscos montañosos, de forma que las aves que los frecuentan no ven excesivas dificultades para aficionarse a la vida urbana. La paloma, una de las aves más comunes y típicas de las ciudades, es descendiente de la paloma bravía que originariamente vivía en los acantilados marinos y que en las Islas Británicas sobrevive en su forma original sólo en Irlanda y en ciertas zonas de Escocia. Esta paloma fue domesticada hace unos 5.000 años por su carne, y se le proporcionaron palomares especiales para vivir y nidificar en ellos; pero después recobró su libertad en las ciudades, donde se le unieron palomas realmente salvajes. Ambas clases de palomas se han cruzado, dando así lugar a las variopintas bandadas que surcan los aires de las ciudades de Europa occidental. Entre ellas se encuentran algunos ejemplares muy parecidos a la paloma bravía original, con plumaje gris azulado, obispillo blanco e iridiscencias verdepurpúreas brillantes en la cabeza y el cuello. Sólo difieren en que la banda de piel desnuda localizada en el comienzo del pico es un poco más prominente. Otras conservan algunas de las características aisladas y exageradas por los muchos siglos de crianza doméstica; así, las hay blancas, negras, marrones y manchadas de colores variados. Las palomas urbanas construyen su nido entre capiteles clásicos y nichos neogóticos, por ejemplo, de la misma forma que lo harían en salientes y grietas de los acantilados marinos. Los estorninos se reúnen en las ciudades en otoño, formando bandadas de decenas de miles de ejemplares, y duermen sobre los edificios, beneficiándose así del calor que éstos despiden. Los cernícalos viven en los chapiteles y los torreones, oteando el suelo en busca de presas, igual que hacen sus compañeros del campo desde los peñascos rocosos. Hay muchas casas provistas de buhardillas y desvanes oscuros situados inmediatamente debajo de los tejados, a los que se puede acceder por algún hueco que ha dejado un ladrillo o una teja desplazados. Los murciélagos encuentran dichos lugares tan adecuados para dormir como una cueva. En Norteamérica, un vencejo que originariamente construía el nido en forma de repisa en el interior de árboles huecos, encontró que en muchas zonas de su territorio había más respiraderos y chimeneas que árboles huecos. Hoy día, este vencejo, denominado vencejo de las chimeneas, se limita a nidificar casi exclusivamente en las ciudades. En los trópicos, las paredes verticales de hormigón y los cristales de las ventanas de las casas son ideales para reptiles como los geckos, que muestran la misma habilidad para adherirse a estas superficies que a las hojas lisas y los troncos verticales de los árboles. De este modo, hay pocas ciudades tropicales que carezcan de poblaciones de geckos, los cuales atrapan los insectos atraídos por las luces de las viviendas.
Algunos de estos inmigrantes urbanos han encontrado en las ciudades grandes cantidades de los alimentos que prefieren. Las larvas de algunas polillas se alimentan de montones de prendas de lana. Los gorgojos devastan los silos de cereales cuando logran introducirse en ellos, alimentándose y reproduciéndose continuamente hasta que consumen todo el grano que está a su alcance. Las termitas y las larvas de los escarabajos horadan la madera de las vigas y del mobiliario. Ciertas termitas se han aficionado tanto al plástico que llegan a dejar al descubierto los cables forrados con él, lo cual ha sido alguna vez causa de importantes averías eléctricas; es difícil comprender qué les atrae de ese material que mascan con tanta afición, pues no se le ha descubierto ninguna clase de valor nutritivo. Quizá sea que, de modo similar a las personas que mascan chicle, encuentran placer en el simple hecho de masticar.
Pero la inmensa mayoría de los animales urbanos han sido atraídos a las ciudades por las basuras. Los restos de comida, las migajas que caen descuidadamente, el cubo de la basura y el último bocado que se suele desperdiciar constituyen el equivalente urbano del plancton oceánico o de la hierba en la sabana. Proporcionan la base nutricional en la que se fundan muchas cadenas alimentarias. Los consumidores predominantes de estos desechos son los roedores.
El ratón doméstico no es de la misma especie que el de campo, el cual apenas se aventura a adentrarse en las ciudades. Es difícil determinar su origen, pero debió vivir en algún sitio semidesértico en Oriente Medio, o quizás en las estepas de Asia Central. Se unió al hombre poco después de que éste construyera los primeros poblados, y desde entonces no lo ha abandonado, siguiéndolo por todo el mundo. Básicamente, todos los ratones domésticos pertenecen a la misma especie, aunque cabe diferenciar distintas razas entre ellos. Las poblaciones de ratones de las ciudades forman comunidades aisladas, separadas de las de otras ciudades por áreas de campo abierto. En estos aislamientos urbanos, la evolución actúa a un ritmo particularmente rápido, como ocurre en las islas y lagos, perpetuando diminutas diferencias en la anatomía y aun, a veces, produciendo adaptaciones especiales. Así, varias ciudades grandes de Sudamérica tienen razas propias, identificables, de ratones domésticos, y ciertos almacenes con aire refrigerado construidos hace bastantes años albergan estirpes propias de ratones dotados de un pelaje especialmente grueso que los mantiene calientes en condiciones similares a las del Ártico.
La rata negra también se asoció con el hombre en un período muy primitivo. Vivía en alguna parte del Sudeste asiático, en los árboles, y nunca ha perdido su afición a trepar; era, y es, habitante común de los barcos, particularmente de los de vela, construidos con madera, y corría con facilidad arriba y abajo por los aparejos. Esta afición por los barcos hizo que se propagara rápidamente alrededor del mundo. Las ratas negras ya eran abundantes en las ciudades de Europa continental en el siglo XII, y poco después llegaron a Gran Bretaña, se dice que transportadas por los barcos que volvían de las Cruzadas. A mediados del siglo XVI habían conseguido atravesar el Atlántico, y aparecieron en las ciudades de Sudamérica.
La rata común se asoció con el hombre bastante más tarde. También es originaria de Asia, pero, en vez de trepar, cavaba agujeros. Igualmente ha conservado sus preferencias ancestrales, de forma que cuando tanto las ratas grises como las negras infestan el mismo edificio, éstas ocupan los pisos superiores, recorriendo tuberías y vigas, mientras que la común roe las paredes de madera y cava galerías bajo el suelo, ocupando sótanos y alcantarillas. La rata negra se alimenta de materia vegetal, mientras que la común tiene una dieta más amplia y, además de eso, también come carne. Hoy, la rata común predomina en la mayoría de las ciudades, y la negra ha quedado confinada a los muelles portuarios, donde aún ve aumentado su número con nuevos ejemplares procedentes de los barcos.
A pesar de que tanto las ratas como las palomas, los geckos y las termitas han logrado adaptarse con éxito a la vida urbana, el número de especies animales que han resuelto los problemas que esto conlleva es muy pequeño comparado con el de las especies que viven en cualquier ambiente natural. Pero en las ciudades el alimento es abundante y constante a lo largo de todo el año. Como resultado, las especies urbanas se multiplican prodigiosamente, tanto que a veces dan lugar a plagas. Las ratas de los edificios, al estar protegidas contra los cambios de tiempo estacionales, crían todo el año y paren camadas de hasta doce ejemplares cada ocho semanas. Las palomas, aunque viven en el exterior, ponen huevos varias veces al año y pueden nidificar en cualquier mes, en verano o en invierno.
La ilimitada proliferación de esos animales acarrea grandes problemas a quienes edifican las ciudades, es decir, a los hombres. Las ratas y ratones invaden los almacenes de alimentos, contaminando más de lo que en realidad ingieren. Los excrementos de paloma corroen la piedra y los materiales de construcción, desfigurando y estropeando así los edificios. Pero aún surgen problemas más graves. Como en las ciudades no hay animales predadores que actúen sobre las ratas y las palomas, los ejemplares heridos o más o menos impedidos por enfermedades no son matados y consumidos con rapidez, sino que sobreviven mucho tiempo y propagan sus infecciones. Un ejemplo de ello es el de la peste bubónica, transmitida por las pulgas de las ratas, que también pican a los hombres. En el siglo XIV, esas pulgas transfirieron la peste bubónica de las ratas al hombre, y como consecuencia murió una cuarta parte de toda la población europea. Hace menos de un siglo, una enfermedad similar transmitida por las ratas mató once millones de personas en la India. Las palomas nunca han originado epidemias tan importantes, pero también transmiten enfermedades, y ellas mismas sufren de la fiebre paratifoidea, así como de una enfermedad que produce lesiones en los pies. Los grupos de perros vagabundos que rondan por las calles de muchas ciudades pueden transferir la sarna y una de las enfermedades más temidas, la rabia. Frente a esta avalancha de peligros, el hombre urbano no tiene más remedio que controlar, en beneficio de su propia supervivencia, estas poblaciones animales de las ciudades.
No hay mucha gente que ponga objeciones a la erradicación de las polillas de la ropa o de los escarabajos, o a la eliminación de las ratas y los ratones cuando invaden las casas y las despensas. En cambio, hay más que se sienten molestas cuando se capturan palomas con redes y se las mata, aun reconociendo que son casi tan perjudiciales y peligrosas como las ratas. No obstante, la mayoría aceptamos que hemos de conseguir un equilibrio en las comunidades animales urbanas, y nos damos cuenta de que en ciertas ocasiones esto significa eliminarlas.
Afortunadamente, también hemos conseguido que otros vivan con nosotros. Los hombres deseamos estar rodeados por la mayor variedad posible de seres vivos en nuestro mundo artificial, y con este objeto creamos parques y jardines, plantamos árboles, disponemos habitáculos para los pájaros, sembramos determinadas plantas para que sus flores atraigan a las mariposas, etc. Las autoridades de muchas ciudades han asumido la responsabilidad de controlar las variadas poblaciones animales comprendidas en sus límites.
El campo también es creación nuestra, y por consiguiente también debe estar organizado y controlado. Durante siglos, las decisiones acerca de qué animales y plantas debían habitarlo eran adoptadas separadamente por muchas personas distintas que raras veces actuaban de forma coordinada entre ellas; además, carecían de conocimientos para valorar las consecuencias que a largo plazo tendrían sus acciones. Ahora, aunque muy tarde, se está intentando establecer en muchos países una política nacional al respecto, orientada por biólogos conocedores de la dinámica e interrelaciones de las poblaciones animales y vegetales.
No obstante, las decisiones a gran escala que pretendan ser verdaderamente eficaces no pueden ser tomadas por cada país aisladamente. Aunque un país proteja de modo eficaz las áreas reproductoras de un ave migratoria, ésta puede ser exterminada si otro país permite que se las cace cuando alcanzan sus áreas de invernada. Los lagos no pueden estar muy poblados de peces aunque las personas que vivan en sus orillas eviten por todos los medios contaminarlos si las industrias de otro país despiden humo a tanta altura que contaminan las nubes, originando al cabo de muchos días y a cientos de kilómetros de distancia, una lluvia ácida sobre el lago.
De todas formas, y a pesar de que se conozcan estas cadenas de causa y efecto, persiste la creencia de que, más allá de las ciudades y de los paisajes modelados por el hombre, el mundo natural es tan amplio que puede superar cualquier ataque, y tan plástico que siempre se puede recuperar. Pero se ha demostrado una y otra vez que tal creencia es falsa.
Parte de las aguas más fértiles del mundo se localizan en la costa de Perú, en tomo a dos grupos de islas, las Chinchas y las Sangallans. En esta zona hay una corriente oceánica que transporta nutrientes del fondo del mar profundo hasta la superficie, de modo similar a lo que ocurre en los Grandes Bancos de Terranova y con el mismo resultado. El plancton aumenta enormemente y sustenta grandes cardúmenes de peces. Los principales consumidores directos del plancton son pequeños peces gregarios, las anchovetas, las cuales, a su vez, son consumidas por peces mayores —serránidos, atunes— y por un gran número de aves que viven y nidifican en las rocas desnudas de las islas. Los charranes, gaviotas, pelícanos y alcatraces se reúnen allí en grandes bandadas. Hace cincuenta años, el ave más numerosa era una clase de cormorán denominado guanay. Once millones y medio de ellos nidificaban en estas islas. A diferencia de los alcatraces y pelícanos, los guanays no se desplazan muy lejos, ni se zambullen a mucha profundidad en busca de alimento, sino que consiguen todo lo necesario de los cardúmenes de anchovetas, las cuales nadan juntas y próximas a la superficie.
La digestión del guanay es singular y, según parece, no muy eficaz, ya que sólo absorbe una proporción relativamente pequeña de la sustancia nutricia de las anchovetas que captura, excretando el resto. La mayor parte de las heces caen al mar, fertilizando el agua y estimulando todavía más el crecimiento de plancton. No obstante, aproximadamente un tercio de las heces de los guanays caen en las rocas de las islas. En esta parte de Perú la lluvia es muy escasa, con lo que los excrementos no son barridos por el agua, sino que se van acumulando, formando depósitos que en tiempos pretéritos llegaron a medir 50 m de espesor. En la época precolombina, los indios del continente sabían muy bien que estos excrementos constituían un abono excelente, y los empleaban en sus plantaciones. En el siglo XIX, el mundo “civilizado” redescubrió esa utilidad. El guano, como se denominó a esas heces, resultó ser treinta veces más rico en nitrógeno que el estiércol corriente de granja y, además, contenía muchos otros elementos importantes. Se exportó a todo el mundo, y países lejanos basaban toda su agricultura en él, de modo que su precio no cesaba de aumentar. La exportación de guano constituía más de la mitad de la renta nacional de Perú; al mismo tiempo, se fletaron barcos pesqueros que faenaban en tomo a las islas capturando serránidos y atunes para proporcionar alimento a los habitantes del país. Hubiera sido difícil encontrar en otro sitio un tesoro natural más rico y productivo.
No obstante, hace unos treinta años se comenzaron a fabricar y vender los abonos químicos. No eran tan buenos como el guano, pero el precio de éste empezó a descender, y algunos habitantes de la costa peruana decidieron que, en vez de aprovechar el guano, sería mucho más rentable capturar las anchovetas, las cuales no eran apropiadas para el consumo humano, pero se podían transformar en piensos para alimentar a gallinas, ganado y otros animales domésticos. La pesca de los enormes cardúmenes fue fácil; además, no había ninguna clase de control. En un solo año se capturaron 14 millones de toneladas de anchovetas, y a los pocos años todos los cardúmenes habían desaparecido. En consecuencia, los guanays murieron de hambre y millones de sus cadáveres fueron arrojados por el mar a la costa peruana. El número de supervivientes fue tan reducido que ya no producían suficiente guano como para que la recogida del mismo valiera la pena, y el mercado de este abono se hundió por completo. Tampoco quedaron suficientes guanays que fertilizaran el mar y mantuvieran el plancton en sus niveles iniciales; es decir, a pesar de que se ha cesado de pescar anchoveta, la recuperación de los cardúmenes no está asegurada, y si se produce, no será rápida. Como se ve, el género humano, al llevar a cabo una explotación incontrolada de este recurso, ha perjudicado no sólo a los guanays, a las anchovetas y a los atunes, sino incluso a sí mismo.
La otra gran reserva natural del mundo, inmediatamente después del océano, es la selva, que, desgraciadamente, también está siendo saqueada sin consideración. Sabemos que ese bosque desempeña un papel clave en el equilibrio de la vida en el mundo, absorbiendo las fuertes lluvias ecuatoriales y liberando sus aguas en forma de ríos regulares que irrigan los fértiles valles inferiores. También nos ha proporcionado inmensas riquezas. Un 40% de los medicamentos que utilizamos contienen ingredientes naturales, muchos de los cuales provienen de plantas de la selva. La madera procedente de sus árboles es la más apreciada del mundo. Durante siglos, los silvicultores que la recogían, localizaban determinadas clases de árboles y los aprovechaban de modo que el resto de la comunidad vegetal no resultaba muy afectada. Además, planificaban su explotación cuidadosamente, no volviendo a la misma área durante varios años con el fin de que el bosque tuviera tiempo de recuperarse.
Pero, actualmente, la presión sobre la selva es mayor. El aumento del número de personas que habitan en su entorno ha sido motivo de que cada vez más zonas de la selva sean taladas y de que se utilice su territorio para cultivar alimentos. Como sabemos, la fertilidad de la selva radica más en sus plantas que en su suelo, por lo que, al cabo de unos años, los terrenos despejados se vuelven yermos y baldíos, y esto obliga a los cultivadores a talar más bosque. Además, la maquinaria moderna facilita mucho el trabajo de talar los árboles y obtener inmediato beneficio económico de ellos. Un árbol que ha tardado dos siglos en crecer se derriba en una hora, y potentes tractores arrastran los troncos fuera del bosque frondoso con relativa facilidad, aunque durante el proceso de arrastre destruyan otros muchos árboles que no producirían beneficio inmediato. Así, la selva está desapareciendo a mayor velocidad que nunca.
Cada año se tala una zona de selva de las dimensiones de Suiza, y una vez talada, las raíces de los árboles dejan de compactar el suelo y las abundantes lluvias lo arrastran. De este modo, los ríos se transforman en rugientes torrentes de aguas pardas, los terrenos pierden la fertilidad y un valioso tesoro animal y vegetal se desvanece.
La lista de desastres ecológicos podría ser interminable. Es muy fácil demostrar el daño que los hombres hemos llegado a hacer al mundo, y en estos momentos lo más importante es considerar qué podemos hacer para remediarlo.
Hemos de reconocer que la antigua imagen de que el ser humano desempeña un papel relativamente poco importante en el mundo ya no es cierta. La noción de que la naturaleza es abundante, que permanece ajena a la influencia del hombre y que siempre colmará los deseos de éste, independientemente de lo que la haya maltratado, es falsa. Ya no podemos confiar en que la Providencia mantenga las delicadas relaciones entre las comunidades de animales y plantas, de las cuales dependemos. El éxito que alcanzamos al controlar nuestro entorno hace 10.000 años en Oriente Medio ha llegado a su culminación, y actualmente, queramos o no, nuestra influencia se deja sentir directamente en cada zona del globo terráqueo.
El mundo natural no es estático, ni nunca lo ha sido. Los bosques se han transformado en herbazales, las sabanas en desiertos, en los estuarios se han depositado sedimentos que los han convertido en marjales, los mantos de hielo han avanzado y retrocedido varias veces. Por muy rápidos que hayan sido estos cambios, vistos desde la perspectiva de la historia geológica, los animales y plantas siempre han sabido responder a ellos y se ha mantenido la fertilidad del suelo en casi todas partes. Pero, ahora, el hombre está imponiendo cambios tan veloces que los organismos rara vez tienen tiempo de adaptarse a ellos. Hemos logrado ser tan expertos en ingeniería, tan inventivos con los productos químicos, que somos capaces de transformar en unos meses no sólo un tramo de torrente o una pequeña parte de bosque, sino un sistema fluvial entero o un bosque completo.
Si los hombres queremos controlar el mundo de forma sensata y eficaz, debemos decidir cuáles son nuestros objetivos en las gestiones a emprender. Hay tres organizaciones internacionales que tienen esta misión: la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Programa Ambiental de las Naciones Unidas y la Fundación para la Vida Salvaje en el Mundo. Estas organizaciones se guían por tres principios básicos que todos nosotros deberíamos seguir.
Primero, no debemos explotar agrupaciones naturales de animales y plantas de modo tan intensivo que no se puedan renovar y acaben por desaparecer. Esto es tan evidente que parece superfluo exponerlo. Sin embargo, los cardúmenes de anchoveta han sufrido una sobrepesca, los arenques han sido desplazados de sus áreas reproductoras en aguas europeas y hay muchas clases de ballenas que aún están siendo capturadas a pesar que se encuentran en verdadero peligro de extinción.
Segundo, no debemos cambiar tan radicalmente la faz de la Tierra de modo que interfiramos los procesos básicos que mantienen la vida: si continuamos destruyendo la cubierta forestal del planeta es posible que dificultemos la renovación del oxígeno en la atmósfera, y si continuamos utilizando los océanos como un vertedero de venenos comprometemos su fertilidad futura.
Y tercero, debemos hacer lo imposible por mantener la diversidad de animales y plantas sobre la Tierra. No sólo porque dependamos de muchos de ellos para nuestra alimentación, ni porque todavía sepamos muy poco acerca de ellos o del valor práctico que puedan tener en el futuro, sino porque es una cuestión moral que se fundamenta en que los hombres carecemos del derecho a exterminar definitivamente los seres vivos con que compartimos este planeta.
Por lo que sabemos hasta ahora, parece que nuestro planeta es el único lugar de la oscura inmensidad del Universo donde existe vida. Estamos solos en el espacio, y la continuidad de esa vida está en nuestras manos.

Lámina 54. Senecio de Oxford
Procedencia de las ilustraciones
Lámina Nº
1: Associated Press:
3: Picturepoint;
4: Jacana;
5: Steve Terril;
6: A. C. Waltham;
7: Seaphot/Planet Earth (Robert Hessler);
8: John Marshail;
9 : Oxford Scientific Films (Doug Allan);
10 : Aquila (Graham Lenton);
11: Bruce Coleman (Gunter Ziesler);
12: Animáis Animals/OSF (E.R. Degginger);
13 : Ardea (Edwin Mickleburgh);
14: Eric Hosking;
15: Ardea (Martin W. Grosnick);
16 : Ardea (S. Roberts);
17 : Ardea (J.-P. Ferrero);
18: Bruce Coleman (Wayne Lankinen);
19 : Biofotos (Heather Angel);
20: Premaphotos Wildlife (K.G. Preston-Mafham);
21: Animáis Animals/OSF (Stouffer Productions);
22: Oxford Scientific Films (Michael Fogden);
23 : Bruce Coleman (Alan Root);
24 : Bruce Coleman (Leonard Lee Rué III);
25: Ardea (Frangois Gohier);
26 : Ardea (Adrián Warren);
27 : Wolfgang Bayer;
28 : Biofotos (J.M. Pearson);
29 : Aspect Picture Library (Carmichael);
30 : Jacana;
31 : Bruce Coleman (Jen Des Bartlett);
32 : Bruce Coleman (Mik Dakin): 33: Presstige Pictures (Tony Tilford);
34: Bruce Coleman (Jeff Foott);
35 : Animáis Animals/OSF (C.C. Lockwood);
36: Bruce Coleman (WWF/Y.J. Rey-Millet);
37 : Bruce Coleman (Kim Taylor);
38: Oxford Scientific Films (Gerald Thompson);
39 : David Attenborough;
40 : Bruce Coleman (H. Rivarola);
41 : Oxford Scientific Films (Avril Ramage);
42 : Ardea (McDougal);
43: Nature Photographers (W.S. Patón);
44 : Seaphot/Planet Earth (Keith Scholey);
45 : Bruce Coleman (David Hughes);
46 : Bruce Coleman (Christian Zuber);
47: Ardea (Liz Tony Bomford);
48 : David Attenborough;
49 : R.T. Shallenberger;
50: Biofotos (Heather Angel);
51 : Bruce Coleman (Jane Burton):
52: Seaphot/Planet Earth (Herwarth Voigtmann);
53: Seaphot/Planet Earth (Peter David);
54 : Biofotos (Heather Angel).