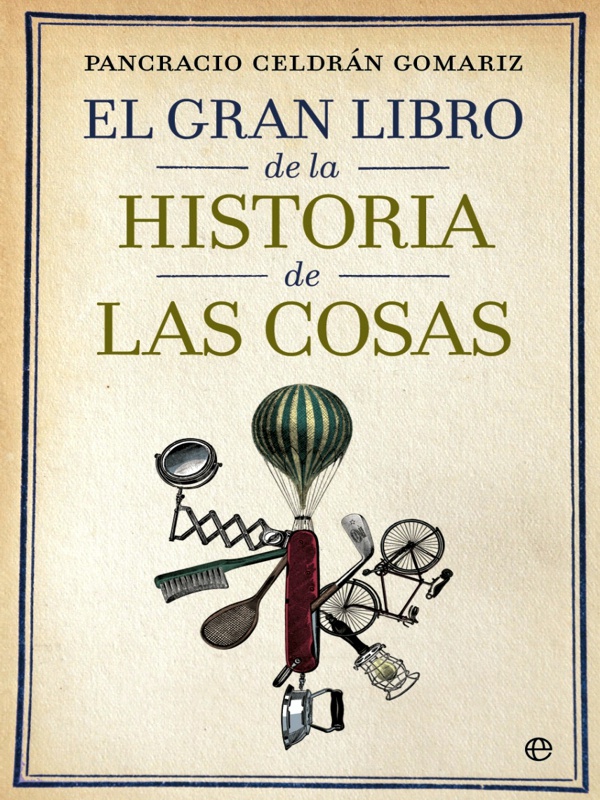
EL primer acercamiento encaminado a historiar el abigarrado mundo de las cosas tuvo lugar en un programa de Antena3 Radio, hace ahora casi un lustro. Se titulaba, como este libro: HISTORIA DE LAS COSAS.
El texto que ofrecemos es básicamente aquél, aunque la naturaleza del medio escrito haya tenido sus exigencias, y haya naturalmente repercutido en la extensión de las entradas o capítulos.
El título es autoexpresivo al respecto de lo que nos proponemos, y aunque la palabra «cosa» no tiene límites significativos concretos, dada su condición de «palabra omnibus» como dicen los lingüistas sin embargo todos aprehendemos enseguida su significado y extensión, que no es otra que el mundo, el universo todo. De hecho, ¿qué hay, qué nos circunda, de qué nos rodeamos sino de cosas…?
Pero las cosas de que hablamos aquí no son cualesquiera cosas…, sino esas cosas útiles, fruto de ideas geniales que ha tenido el hombre a lo largo de su existencia pensante, los pequeños inventos, a menudo fruto de la improvisación, de la necesidad. De hecho, el hombre sólo se encuentra con lo que en el fondo de verdad necesita… Tenemos un olfato especial para lo útil, y para descartar lo innecesario.
Del repertorio de cosas que aquí recogemos e historiamos de forma no exhaustiva, ninguna hay que no haya rendido al hombre un servicio extraordinario. Ninguna es superflua. Piense el lector en ellas, detenidamente, una por una, desde la cama al biberón, pasando por el ataúd o los cosméticos, y convendrá con nosotros en que cuanto aquí recogemos merece, en el ánimo del hombre, un monumento.
Entre los cientos de sonetos que el Fénix de los Ingenios dedicó a mujeres hermosas, capitanes aguerridos, hombres de estado, y sucesos de importancia, no olvidó incluir un soneto a los inventores de las cosas: El Soneto CXXXIV de los incluidos por Gerardo Diego en la edición que este poeta hace de las Rimas del Gran Lope:
Halló Baco la parra provechosa,Poética visión del mundo de las cosas, la que recoge el genial dramaturgo. Visión muy particular del mundo de los objetos. Pero hace honor a una deuda que tenemos con el universo anónimo, pequeño, de las cosas que usamos cada día, y que nos hacen la vida grata, llevadera y próxima.
Ceres el trigo,
Glauco el hierro duro.
Los de Lidia el dinero mal seguro,
Casio la estatua en ocasión famosa,
Apis la medicina provechosa,
Marte las armas, y Nemrot el muro,
Scitia el cristal,
Galacia el ámbar puro,
Polignoto la pintura hermosa.
Triunfos Libero,
anillos Prometeo,
Alejandro papel,
llaves Teodoro,
Radamanto la ley,
Roma el gobierno,
Palas vestidos, carros Ericteo,
la plata halló Mercurio,
Cadmo el oro,
Amor el fuego y Celos el infierno.
En las grandes visiones históricas del mundo, de la presencia del hombre sobre la tierra, a veces perdemos de vista lo que más cerca tenemos: el universo de los objetos, de las cosas con las que nos desenvolvemos en nuestro diario quehacer. Hablamos de lo divino y de lo humano, del cielo y de la tierra, de la vida y de la muerte, del saber y la belleza…, y entre tanta polvareda perdemos a don Beltrán. Es decir: hemos dado de lado, en ese historiar el mundo, a lo que de verdad hace la historia de los días, la historia de las horas, en la casa, en el campo, en el taller, en la soledad: las cosas nuestras de cada día. Decía Mark Twain que él conocía a muchos hombres que podrían vivir sin una filosofía determinada, pero que les sería imposible hacerlo sin sus botas ni su pipa… Afirmación genial, de la que se desprende la importancia que tienen los objetos menudos, esos que pasan desapercibidos hasta que empieza a notarse su ausencia. Y eso es así porque el hombre no inventó las cosas al azar, o sin propósito clarísimo. No hay objeto pequeño a nuestro alrededor que no tenga una historia amplia y una peripecia compleja en lo que a su hallazgo o invención se refiere. Después de todo, el hombre nunca ha buscado lo que no ha sentido como necesidad.
De mis tiempos de profesor de Historia Comparada en la Universidad israelí del Negev, en BeerSheva, guardo con particular cariño la anécdota de un alumno, Amit, quien me preguntó:
«Profesor, sabemos lo que hizo el hombre, e incluso por qué…, pero ignoramos a menudo cómo pudo hacerlo, de qué cosas se sirvió…, o cómo dio con las cosas que le facilitaron la vida…»Tenía razón Amit. El 90% del tiempo del hombre transcurre en contacto con los pequeños objetos, en el trato directo con las humildes cosas: el cuchillo, la cama, el armario, el anzuelo, los zapatos o la capa… ¿Quién se ocupa de esas cosas? ¿Quién ha pensado en su historia? Nadie. Parece que nadie ha escrito la Historia de las Cosas. Por eso, en homenaje, y a modo de modestísimo tributo a los objetos menudos que rodean nuestra vida de comodidad, pensamos que conviene decir algo al respecto de ellas. Y convenir con el filósofo que dijo: «Cosa es todo aquello que tiene entidad, porque lo que no vale cosa, no vale nada…»
Pancracio Celdrán Gomariz
EL libro de Pancracio Celdrán, Historia de las cosas, tiene a su vez una historia singular, unida nada menos que a la de la televisión privada en España. Lo que hoy tiene el lector entre manos es una suma de casualidad y de mucho trabajo. Y es que la historia de este libro se gesta en Antena3 Televisión, y se desarrolla más tarde en Antena3 de Radio. En 1989 se me encargó poner en marcha Teletienda programa que entonces suponía una novedad en la televisión española, y que requería por ello una buena dosis de imaginación. Todo estaba por inventar. No era un trabajo fácil, pero eran los tiempos del entusiasmo sin límites, de arrimar el hombro allí donde hiciera falta, de colaborar sin condiciones.
Lo primero que busqué fue al mejor guionista-documentalista posible, capaz de facilitarme material sobre la historia o las curiosidades que envolvían las cosas que pretendíamos vender, y que lográbamos vender bastante bien. Era necesario dotar de contenido a un programa que de otra forma devendría en asunto árido. Me costaba trabajo ser ingenioso y original hablando semana tras semana de un cúmulo de cosas que iban desde el frigorífico a la hamaca, desde la sandwichera al tostador, pasando por la bicicleta, por el vino y el jamón. A mí me resultaba difícil imaginar que se pudiera contar la historia de esas cosas diarias, como el sofá o la tartera. Y hablé con un erudito excepcional: Pancracio Celdrán, capaz de hablar de cualquier cosa de forma documentada, y de escribir sobre los más complejos asuntos. No tardé en darme cuenta aunque ya sabía yo de su habilidad y conocimiento de que Pancracio Celdrán era un documentalista e investigador de raza, un verdadero conocedor de bibliotecas y archivos donde espigaba curiosas y llamativas noticias en torno a cualquier cosa. No resultaba difícil, con su ayuda, hablar de cualquier producto, y hablábamos con soltura de la historia de la silla o del teléfono, del mantel o la cuchara. Resultaba muy atractivo para la audiencia, que así lo manifestaba con sus llamadas.
Transcurridos algunos meses, trasladamos la idea a Antena3 de Radio. De nuevo hablé con Pancracio Celdrán para proponerle la adaptación del material al nuevo medio. Creamos una sección llamada Historia de las Cosas. Se aportaron nuevos detalles, nuevas noticias, nuevas historias. Se convirtió en un programa verdaderamente atractivo, con gran seguimiento de audiencia, y muy comentado. No tardaron en surgir fans de Historia de las Cosas, que nos escribían y demandaban copia de los guiones. No podíamos atender tales demandas, dado su número.
Desaparecida Antena3 de Radio, Pancracio Celdrán tuvo la feliz idea de recopilar, de refundir todo aquel material para convertirlo en libro. Así, lo que empezó siendo una serie de guiones para televisión, y se reconvirtió más tarde en programa de radio, ha venido a dar, en su nuevo soporte, en libro. Estoy convencido de que una vez leído quedarán sorprendidos del origen de algunas cosas; entretenidos por el de otras; y alucinados por el resto. Este libro, además de entretener, aumenta el conocimiento de lo que nos rodea.
Miguel Ángel Nieto
Sección 1
Del abrelatas a la bañera
- El abrelatas
- El collar
- Los preservativos
- La dentadura postiza
- El cepillo y la pasta de dientes
- El camisón y el pijama
- La cama
- La botella
- La batuta
- La boina
- La aspirina
- El biberón
- El ataúd
- La baraja
- La bicicleta
- La peluquería
- El afeitado
- El bicarbonato
- El papel higiénico
- El pañuelo
- Las palomitas de maíz
- La olla a presión
- La camisa
- La bañera
1. El abrelatas
Resulta curioso, a la vez que chocante, observar cómo la lata de conserva se inventó medio siglo antes que el abrelatas. ¿Cómo conseguirían abrir aquellos envases…?
En efecto, la lata fue inventada en Inglaterra en 1810 por el comerciante Peter Durand, e introducida en los Estados Unidos de Norteamérica hacia 1817. No se prestó al invento toda la atención que hoy nos parece que merecía.
En 1812 los soldados británicos llevaban en sus macutos latas de conserva, pero las tenían que abrir con ayuda de la bayoneta; si ofrecía dificultades se recomendaba recurrir al fusil, y un tiro solucionaba el problema. Y doce años después, en 1824, el explorador inglés William Parry llevó latas de conservas al Ártico: carne de ternera enlatada. El fabricante de aquellas conservas hacía la siguiente recomendación para abrir las latas: «Córtese alrededor de la parte superior con escoplo y martillo».
Cuando a principios del siglo XIX William Underwood estableció en la ciudad de Nueva Orleans, en la Lousiana, la primera fábrica de conservas, no consideró importante crear un instrumento para abrir las latas, aconsejándose recurrir a cualquier objeto que se tuviera por casa.
¿A qué podía deberse tan absurdo abandono? Tenía cierta explicación. Las primeras latas de conserva eran enormes, muy pesadas, de gruesas paredes de hierro. Sólo cuando se consiguió crear un envase más ligero, con reborde en la parte superior, hacia 1850, se pudo pensar en un abrelatas. El primero fue idea de un norteamericano muy curioso: Ezra J. Warner. Era un artilugio enorme, de gran volumen, cuya vista impresionaba a cualquiera; era una mezcla mecánica entre hoz y bayoneta, cuya gran hoja curva se introducía en el reborde de la lata y se deslizaba sobre la periferia del envase, empleando alguna fuerza para ello. Entrañaba cierto peligro su manejo, no sólo para quien lo manejaba, sino para quienes observaban la operación. La gente optó por ignorar tan peligroso invento, y prefirió seguir con sus sistemas caseros ya conocidos. Pensaban que era mejor quedarse sin comer a morir en el intento.
La lata de conservas con llave fue inventada por el neoyorquino J. Osterhoudt, en 1866. Todos pensaron que era un invento milagroso. Hacía innecesario el abrelatas. Sin embargo, no todas las fábricas de conservas podían adoptarlo. El abrelatas seguía siendo un invento pendiente. Invento que no tardó en aparecer, tal como hoy lo conocemos, con su rueda cortante girando alrededor del reborde de la lata. Fue patentado en 1870 por el también norteamericano William W. Lyman. Su éxito fue instantáneo y fulgurante.
En 1925, la compañía californiana Star Can Opener perfeccionó el abrelatas de Lyman añadiendo una ruedecita dentada llamada «rueda alimentadora», que hacía girar el envase. Fue esta idea la que más tarde dio lugar al abrelatas eléctrico, comercializado en diciembre de 1931.
2. El collar
El collar es uno de los símbolos más antiguos. Su círculo cerrado tenía relaciones estrechas con la Magia, ya que representaba los poderes del mundo oculto. Ningún rey o sacerdote, ningún poderoso hubo en la Antigüedad que no lo llevara alrededor de su cuello, y aún hoy, entre los motivos externos para aludir al poder o la preeminencia social se encuentra este viejo objeto entre ornamental, político y suntuario.
Cuando el arqueólogo inglés Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón, en el Valle de los Reyes, en 1922, todos quedaron asombrados ante el collar que el faraón de la 18.a dinastía lucía alrededor de su cuello tras los más de tres mil trescientos años transcurridos: ciento sesenta y seis placas de oro macizo cuyo diseño representa a la diosa-buitre Nekhbet sosteniendo entre sus garras un jeroglífico, que una vez descifrado se supo que decía lo siguiente, aludiendo al collar: «Éste es el círculo del mando». De hecho, el collar fue pieza clave en la orfebrería egipcia de hace cuatro mil años, y nadie superó jamás la pericia y genio de aquellos orfebres a la hora de enfrentarse con este objeto delicado, al menos en la belleza del diseño, combinación de los colores, variedad de formas y riqueza de pedrerías y metales. Los collares egipcios, a menudo de cuatro vueltas, eran piezas coloristas. Sus colores preferidos eran cuatro, combinados con el oro, la plata y las piedras semipreciosas: el amarillo, el verde, el rojo y el azul. Su conjunto era deslumbrante. Los embajadores de los pequeños reinos tributarios del faraón quedaban absortos y anonadados contemplando el brillo cambiante del collar regio, que surtía efectos casi hipnóticos sobre ellos. Los collares anchos fueron los más típicos de Egipto, y también del mundo antiguo, en general. Sobre sus amplios aros se grababa un mundo lleno de símbolos: estrellas, flores, conchas, cabezas de halcón. Los había también más sencillos, ya que su uso estaba generalizado tanto entre los hombres como entre las mujeres. Collares de cuentas, collares de canutillos de pasta esmaltada azul, o de cuentas de jaspe, cornalina y lapislázuli, con sus amuletos colgantes, sobresaliendo de entre ellos el ojo del escarabajo sagrado, Horus.
Pero no sólo los egipcios, sino todos los pueblos del llamado Creciente Fértil, en torno al Oriente Medio actual, dieron gran acogida y favor al collar. Los asirios solían utilizar collares de cuentas de piedras preciosas, como los hallados en las imponentes ruinas de Korsabad, y junto a ellos, collares humildes de hueso de aceitunas taladrados. Y también el pueblo fenicio se adornaba con collares de pasta esmaltada, seguramente importados de Egipto.
Los griegos, más austeros, limitaron el uso de collares a las mujeres. Sin embargo, este pueblo creó un nuevo tipo de collar: una serie de anillas formando cadena, con un anillo grande en forma de argolla, como el que utilizaron los pueblos bárbaros: un aro alrededor del cuello, tanto para hombres como para mujeres. Y en cuanto a los romanos, éstos heredaron el gusto etrusco, combinándolo con los collares griegos. Crearon así una especie de collar intermedio en el que se hacía sentir la influencia griega y también la bárbara. Distinguieron dos modalidades: collares y cadenas. Unos y otras solían ser de oro, con perlas y pedrería que bajaban hasta la cintura en dos o tres vueltas. De ellos, de estos collares y cadenas, pendía la «bula», es decir: un amuleto contra cierto número de enfermedades comunes.
En la Edad Media europea no se utilizó el collar hasta el siglo XII, en que las mujeres provenzales de los medios cortesanos pusieron de moda la gargantilla de tela ajustada al cuello, y en la que se cosía un hilo de pequeñas perlas. Más tarde, ya en el siglo XV se puso de moda lucir un collar sobre el escote, y no sobre el vestido, como había sido el caso en siglos anteriores. Eran famosos los collares españoles, de filigrana de oro con esmaltes.
De la peripecia posterior de este antiquísimo invento cabe apuntar el hecho de que el collar, como los pendientes o el anillo, admiten escasa capacidad de evolución, ya que nacieron con la limitación inalterable de la anatomía humana.
3. Los preservativos
El preservativo masculino data del siglo XVI, y su invención se atribuye al italiano Gabriel Fallopio, profesor de Anatomía de la Universidad de Padua. No tenía fines anticonceptivos, sino el más moderno de prevenir contagios venéreos, como el de la sífilis, enfermedad que hacía estragos a la sazón.
El preservativo moderno es invento inglés: del médico de Carlos II de Inglaterra, Condom, de mediados del siglo XVII. Carlos II le había expresado en alguna ocasión su preocupación de estar llenando la ciudad de Londres de bastardos reales…, y al parecer fue lo que movió al médico de la corte a ingeniar aquel dispositivo. Al pobre doctor aquello le costó tener que cambiar de nombre, porque sus enemigos se cebaron en él de forma despiadada.
En 1702, otro médico inglés, John Marten, aseguraba haber encontrado un método eficaz para la contracepción y la profilaxis al mismo tiempo: una funda de lino impregnada de un producto cuya fórmula se negó siempre a comunicar, con lo que se evitaba el contagio venéreo, y se impedía el acceso del esperma al óvulo femenino. Al médico Marten le entraron escrúpulos de conciencia y al parecer quemó cuanta información y evidencia tenía, para evitar decía él el incremento de una vida disipada entre los jóvenes.
Pero la idea de la contracepción es anterior a la idea del profiláctico. No se tuvo conciencia de que el coito podía ser una vía de entrada de la enfermedad hasta muy avanzado el siglo XV. Sin embargo, la necesidad de evitar el embarazo se dejó sentir en el mundo civilizado casi desde los albores de la civilización.
Debemos decir, sin embargo, que el hombre primitivo no relacionó el coito con la fecundación. Pero apenas se apercibió de ello, hizo cuanto pudo para regular la población manipulando la fertilidad femenina.
Entre los primeros intentos se encuentra el que describe un papiro egipcio de hace 3850 años, donde se explica cómo evitar el embarazo. La receta era como sigue: «La mujer mezclará miel con sosa y excremento de cocodrilo, todo lo cual acompañará de sustancias gomosas, aplicándose una dosis del producto en la entrada de la vagina, penetrando hasta donde se inicia la uña». El remedio era bueno: olía de tan nauseabunda manera que cualquier egipcio normal no osaba acercarse. Pero bromas aparte, funcionaba el mejunje.
Los chinos conocieron el diafragma, una especie de DIU hecho a base de cáscaras de cítrico que la mujer tenía que introducirse en la vagina.
Siempre fue la mujer quien más sufrió en este asunto de la contracepción. Así, los camelleros del Oriente Medio y Arabia, hace dos mil años, introducían piedrecitas, huesos de albérchigo, e incluso clavos de cobre en la vagina de las camellas para evitar que quedaran embarazadas en los largos viajes. Ya el Padre de la Medicina, Hipócrates, había recomendado a las mujeres hacer lo mismo. De hecho, la costumbre entre las mujeres de vida alegre de introducir hilachas de tela e hilos de pergamino en el útero, funcionó como anticonceptivo eficaz. Y desde tiempo inmemorial se utilizó, al fin que comentamos, una serie de productos que iba desde el zumo de limón al vinagre, el perejil o la mostaza, y soluciones salinas y jabonosas. Junto a estas sustancias, se recurría también a la introducción de materias diversas, como algodones, esponjas, hojas de bambú, e incluso, como nos cuenta J. G. Casanova, el célebre amador del siglo XVIII: «… medios limones con su pezón hacia adentro para no estorbar el amor…»
Los pesarios, aparatos para corregir el descenso de la matriz, fueron aprovechados como anticonceptivos, hasta que en 1888 se inventaron los primeros preservativos femeninos: el «pesario de Mensinga», que adquiriría auge y prestigio en el periodo de entreguerras. Poco después nacería el preservativo femenino de caucho: el diafragma.
En 1860 había sido inventado, en los Estados Unidos de Norteamérica, un dispositivo llamado «capuchón cervical». Su inventor, el Dr. Foote, vio en ello un eficaz contraceptivo. Se olvidó, sin embargo, y la idea, así como el invento, serían retomados por el austriaco Dr. Kafka, quien lo puso de moda en la Europa Central. Era una especie de dedal, fabricado con diversos materiales: celuloide, oro, plata, platino. Se utilizó hasta que el caucho se impuso en el mercado.
El preservativo, como hoy lo conocemos, sería popularizado por Charles Goodyear. De ser un producto artesanal, muy elaborado, se convirtió en un producto de fabricación sencilla, que se podía hacer en serie, al descubrirse la vulcanización del caucho. Con ello nació el profiláctico de goma.
Los nuevos problemas médico-sociales surgidos con la desgraciada aparición del SIDA hacen de este adminículo un utilísimo auxiliar con el que combatir los estragos de esta peste del siglo XXI.
4. La dentadura postiza
Hace dos mil setecientos años, el pueblo etrusco, que habitó Italia poco antes de que Roma iniciara su andadura histórica, confeccionaba prótesis dentales con puentes de oro. Conocían, los etruscos, las técnicas del trasplante dentario, y confeccionaban sin problemas dentaduras postizas utilizando como materia prima dientes de animales e incluso humanos que tallaban a la medida de las necesidades del cliente. Duraban poco, pero el método no varió prácticamente hasta finales del siglo pasado.
En la Edad Media, los dentistas no creyeron en la posibilidad de la dentadura postiza, que apenas practicaron. Con ello, la ciencia odontológica retrocedió milenios. Isabel I de Inglaterra, a finales del siglo XVI, disimulaba la oquedad en la que la ausencia de dientes dejaba su boca, rellenándola con tiras de tela que colocaba sobre las encías, a fin de amoldar la boca evitando que se hundieran los labios ante la ausencia de dientes que los sujetaran. Aquella sorprendente solución sólo conseguía dar a su rostro un aspecto congestionado, y a su sonrisa un matiz enigmático, a la vez que relegaba a la soberana al silencio y a la extrema parquedad en sus palabras.
A finales del siglo XVII la dentadura postiza era todavía una rareza, un artículo de lujo que sólo quien tuviera grandes riquezas podía permitirse. El dentista medía la curva de la boca con un compás. Los dientes de arriba se sujetaban lateralmente a sus dientes vecinos mediante ataduras de seda, ya que era imposible mantenerlos en su sitio; las piezas inferiores eran talladas a mano. Para su obtención, se utilizaba dientes humanos vivos, piezas que vendían los pobres quienes faltos de recursos recurrían a aquel tesoro propio. Aquellos dientes eran engastados en encías artificiales hechas de marfil.
Aquellas dentaduras no eran para comer con ellas, sino para evitar la oquedad con la que la ausencia de dientes afeaba los rostros. Por eso, antes de sentarse a la mesa se procedía a quitarse, quien la tuviera, su dentadura postiza, que guardaba en un rico estuche. Aquella situación paradójica terminó cuando el dentista Fauchard, a finales del siglo XVII y principios del XVIII llevó a cabo sus sorprendentes experimentos. El dentista parisino, conmovido por los padecimientos que las damas de la Corte estaban dispuestas a soportar con tal de lucir dientes, ideó un sistema de fijación de las piezas dentarias superiores mediante muelles de acero que conectaban los dientes de arriba con los de abajo. Aunque resultaba difícil mantener la boca cerrada, ya que los muelles tendían a lo contrario…, cosa a la que Fouchard concedió poca importancia, ya que pensaba que tratándose de mujeres, éstas tendrían casi siempre la boca abierta… para hablar.
En el siglo XVIII estuvieron de moda los trasplantes de dientes: los del donante eran arrancados y colocados a presión en las cavidades del receptor, pero con tal impericia que se impuso volver a la dentadura postiza. Entre los problemas que planteaba el postizo, uno de los más serios era el deterioro y degradación de los dientes artificiales por la acción de la saliva. G. Washington, el primer presidente norteamericano, que usaba dentadura postiza, tuvo problemas de esa naturaleza, como puede percibirse todavía en su retrato, que aparece en los billetes de un dólar, con su expresión forzada. El personaje en cuestión no soportaba el mal olor de los dientes de marfil, por lo que los sumergía en oporto durante la noche. Este problema de olores y sabores extraños en las piezas dentarias artificiales desapareció a finales del siglo XVIII con el invento de un dentista francés: la dentadura de porcelana de una sola pieza. El científico y explorador norteamericano, Eduardo Cope, utilizó una de estas dentaduras en sus investigaciones paleontológicas en África, y cuando fue apresado por una tribu indígena hostil, logró salvar su vida asustándoles, cosa que consiguió sacando de su boca su propia dentadura postiza, haciendo como que daba bocados en el aire. Los indígenas, aterrorizados, huyeron, dejando al curioso personaje muerto de risa…, con la dentadura en la mano. Por aquella misma época se inventó la vulcanita, compuesto de caucho que se mostró muy útil en la fabricación de encías artificiales sobre las que engarzar sin problemas dientes sueltos, también artificiales, ya que fueron mejorados en 1848 por Claudio Ash, cansado éste de trabajar con piezas dentarias procedentes de difuntos. También llegaron a hacerse dentaduras de celuloide, hasta que en cierta ocasión prendió el fuego en las de un fumador en un exclusivo club londinense con gran asombro y guasa de los presentes. Nadie quiso exponerse, después de una experiencia así, a semejante ridículo. Sin embargo, a todo se está siempre dispuesto cuando de mejorar nuestro aspecto e imagen se trata.
5. El cepillo y la pasta de dientes
A lo largo de la Historia, el hombre ha prestado a la dentadura una atención mayor de lo que a primera vista pueda parecernos hoy. Era natural que fuera así. Le iba la supervivencia en ello.
Aunque la dentadura postiza ya era fabricada por los etruscos, en el siglo VII antes de Cristo, sirviéndose para ello de piezas de marfil, o sustituyendo los dientes perdidos por otros de animal (primer trasplante conocido en la Historia), a pesar de eso decimos el hombre antiguo prestaba atención a sus dientes. Era asunto de importancia, tanto que en la antigua civilización egipcia una de las especialidades médicas más prestigiosas era la de dentista, hace 4000 años. Los odontólogos de la refinada cultura del Nilo conocían los efectos perniciosos de una mala dentadura, y sugerían a menudo curiosos y pintorescos remedios para conservarla en buen estado. Entre estos remedios estaba el «clister, o lavativa dental» tras cada una de las comidas.
Entre las civilizaciones del Mediterráneo, los griegos desarrollaron buenas técnicas dentales. Se fabricaban dentaduras postizas para los casos perdidos, y conocieron la figura del dentista antes que la del médico general. En el siglo VI antes de Cristo, los dentistas griegos eran muy solicitados por el pueblo etrusco, que como es sabido sobresalió en la Historia por la blancura de su sonrisa enigmática. Fue el pueblo etrusco el primero en crear una especie de Facultad de Odontología hace más de 2300 años, donde se hacía trasplantes de muelas y sustitución de piezas dentarias perdidas por otras de oro.
También en Roma era habitual el cuidado de la dentadura, y el poeta hispanorromano, Marcial, habla con toda normalidad de su dentista personal, un tal Cascellius.
Evidentemente, tan importante parte del cuerpo requería cuidados. El médico latino Escribonius Largus inventó la pasta de dientes con ese fin, hace dos mil años. Su fórmula magistral (secreta a la sazón) era una mezcla de vinagre, miel, sal y cristal muy machacado. Pero antes que él, los griegos utilizaban la orina humana como dentífrico, y Plinio, el famoso naturalista del siglo I, aseguraba que no había mejor remedio contra la caries…, creencia que curiosamente era sostenida hasta el siglo pasado.
En cuanto al cepillo de dientes, como hoy lo conocemos, fue idea de los dentistas chinos de hace 1500 años. Con anterioridad a esa fecha, los árabes usaban ramitas de areca, planta de palma cuya nuez era a su vez un excelente dentífrico, teniendo así, en un mismo producto, cepillo y dentífrico juntos. La areca fue también aprovechada por los habitantes del lejano Oriente con el mismo fin, aunque la mezclaban con la hoja del betel y con la cal resultante del molido de las conchas de ciertos moluscos. Con aquel útil mejunje se obtenía lo que ellos llamaban «buyo», especie de chicle masticable que mantenía los dientes limpios, blancos y relucientes, y alejaba el mal aliento.
También las tribus negras del Alto Nilo emplearon y emplean hoy un peculiar dentífrico: las cenizas resultantes de la quema del excremento de vaca, con lo que obtienen la reluciente blancura de sus dientes.
El cepillo de dientes que hoy conocemos fue invento del siglo XVII, y desde esa fecha ha conocido pocas modificaciones. En la Corte francesa se utilizaba un cepillo de dientes elaborado con crines de caballo o de otros animales, con muy buenos resultados.
En nuestro siglo, una de las innovaciones del cepillo de dientes, el llamado «cepillo milagro», del Dr. West, de 1938, estaba elaborado con púas de seda que permitían una perfecta higiene bucal, y quedaría lugar, tras subsiguientes innovaciones, al producto que hoy tenemos todos en nuestros cuartos de baño.
6. El camisón y el pijama
La historia de esta prenda íntima se remonta, en España, al siglo XV. Con anterioridad a esa fecha hombres y mujeres solían dormir desnudos. Fue prenda de uso «unisex» (permítaseme el anacronismo del término). En el caso de las mujeres, ponerse el camisón equivalía a descansar. La moda de la época era de vestidos muy ceñidos, pesados y complicados; llegar al final del día suponía un alivio. Era entonces cuando las señoras se entregaban, embutidas en sus camisones, al reposo de los estrados. Aquellos camisones eran unas enormes camisolas que arrastraban por el suelo, de ahí el aumentativo «camisón» o «camisa de dormir».
Los camisones del siglo XVI lucían enormes mangas, amplias y largas, y se abrochaban por la parte delantera. Estaban hechos de lana, aunque las señoras de clase adinerada se los hacía confeccionar de terciopelo, forrados y adornados con pieles delicadas. Se distinguían, de los camisones masculinos, por el uso de encajes, de cintas y bordados. Los camisones masculinos presentaban cortes en los sobacos y en los costados.
En el siglo XVIII se introdujo una novedad en la prenda femenina: el llamado negligée, ajustado, de seda o brocado, con plisados y encajes. Más que para dormir servía para mostrarse durante el día por el interior de la casa.
A esta ropa femenina se unió, en el mismo siglo, el camisón masculino, más holgado, y en forma de pantalón muy amplio, idea y modelo importados de Persia, donde las habían llevado las mujeres de los harenes. Fue allí donde se le llamó «pijama», palabra que en la lengua parsi significa «ropa para cubrir la pierna». Estos pijamas eran llamativos, llenos de colorido, y harían furor en el siglo XIX como atuendo informal.
Fue precisamente en esta prenda, el pijama, donde se inspiraría la feminista neoyorquina de mediados del XIX, Amelia Jenks Bloomer, a quien encantaban los pantalones, y decidió mostrarse en público vistiendo uno de ellos: habían nacido los famosos «bombachos» o «bloomers», verdadero banderín de enganche, a partir de entonces, para todas las rebeldes feministas del mundo. Esta moda no hubiera triunfado de no haberse puesto de moda la bicicleta, que destrozaba las faldas. Una frase de la famosa innovadora resultó profética: «Señoras, no hay más ropa interior que la piel, cuanto se ponga sobre ella no debe convertirse en elemento discriminador de los sexos».
Así fue cómo el camisón, el pijama, la «ropa interior» en general, fue sufriendo una transformación tal que terminó por convertirse, como comprobamos en la actualidad, en «ropa exterior».
7. La cama
Como es sabido, la geografía condiciona la vida del hombre, que no transcurre igual en un clima frío que uno templado. Todo cuanto hace y desarrolla, el hombre, está marcado por esa circunstancia medioambiental.
En los lugares nórdicos, el hombre antiguo abría zanjas en el suelo, que luego rellenaba con cenizas todavía calientes, con lo que se procuraba calor. Allí dormía: era su cama, con una piel sobre el cuerpo. Y los pueblos germánicos se echaban sobre una especie de yacija improvisada dentro de una caja que llenaban de musgo seco, de hojas o de heno.
Por lo general, las civilizaciones antiguas diferenciaron entre varios tipos de cama. Las había para dormir, para comer, o para velar a los difuntos. Camas funerarias abundaron en el mundo egipcio, y la arqueología nos ha mostrado sus bastidores de madera sujetos por tiras de cuero entrecruzadas.
Sin embargo, la cama de uso diario era muy alta, por lo que se requería la ayuda de un taburete, e incluso de una escalera, para acceder a ella. Eran muebles recargados, decorados con efigies alusivas a motivos mitológicos propios de aquella cultura (leones, esfinges, toros). Las cubría una mosquitera que liberaba al durmiente de los molestos mosquitos y otros insectos. Debemos decir que es la cama que más se parece a la actual. Nuestro lecho difiere poco de un modelo de cama encontrado entre las pertenencias del faraón Tutankamon. Y es que tal vez no exista mueble más conservador.
También el pueblo hebreo hizo uso de la cama. En el libro del profeta Amos hay referencias a los ricos de Jerusalén o de Samaria, descansando plácidamente recostados sobre los lechos mientras bebían vino y seguían las voluptuosas evoluciones de las danzarinas.
Homero, en lo que a los griegos se refiere, cuenta que entre su pueblo había una distinción entre la cama normal de uso nocturno, y la que se utilizaba para depositar al difunto antes del funeral. Los ricos disponían de cama fija, situada en un habitáculo de la casa. Estaban hechas de madera de haya o de arce, con patas torneadas, y todo el mueble enriquecido con incrustaciones de oro, plata o marfil. Es de destacar la célebre cama de Ulises en su palacio de Ítaca, hecha sobre un tronco de olivo gigante, enraizado en la tierra. Tenía la cama del héroe de la Odisea riquísimos adornos, correas de piel de toro teñida con púrpura y salpicada toda ella de incrustaciones de oro y marfil; sobre su somier, una especie de enredijo de cuerdas, se extendía el colchón de plumas de ave.
También tenían camas portátiles para utilizar en viajes y excursiones, las demya, y una cama llamada chamadys, especie de camastro hecho con pieles, que se colocaba en la estancia principal para tumbarse en ella mientras se recibía a los amigos. Más que una cama era… un sofá cama. El griego de pocos recursos económicos se conformaba con un armazón de madera a modo de caja sobre el que se echaba el jergón de paja; esta caja no tenía lugar de emplazamiento fijo en la casa, sino que a veces se depositaba en el hueco excavado en un ancho muro de carga.
En el Imperio persa, anterior a la era cristiana, la cama era objeto de una singular atención. Los ricos tenían varios esclavos cuya función estribaba en hacerse cargo de su cuidado, hacerlas, adornarlas con ricos cojines de pluma de ganso, limpiar sus baldaquines, disponer sobre ellas las finas sedas y tapices a modo de sábanas y mantas, y limpiarlas diariamente. Eran camas riquísimas, adornadas con detalles de metales preciosos, y elaboradas con ricas maderas como el ébano o el cerezo. Y en el palacio real de Susa, el armazón de las camas era de plata, cuando no de oro macizo.
También Roma utilizó este mueble de manera versátil. Sus camas fueron tan ricas como las griegas, y de parecida ostentación. El emperador Heliogábalo, famoso por su glotonería, tenía el lecho rodeado de viandas. Comía en su rica cama de plata maciza, recostado sobre un colchón de plumas que le cambiaban cada dos horas. La civilización romana hizo camas incluso de marfil. Pero claro, ésa era la tónica entre las gentes de la clase adinerada y aristocrática. El pueblo dormía sobre yacijas, en el suelo. Sólo accedía a un lecho cuando estaba enfermo, o cuando moría. Eran las camas llamadas de «recuperación de la salud» o de los «difuntos».
Las camas de la Antigüedad eran de gran riqueza ornamental, lo que a menudo restaba comodidad. Sobre ellas se colocaba el «torus», o colchón, que se asentaba sobre una base de tiras de piel entrecruzadas. La almohada era muy gruesa y alta, pues se dormía en una extraña posición de semireclinamiento. No había sábanas, pero sí mantas: las tapetia. Todo quedaba cubierto por la colcha de vivos colores. Al pie del lecho se extendía una alfombra o toral.
Los antiguos dormían con la cabecera de la cama mirando al norte, por la supersticiosa creencia de que así se lograba una vida más larga. Los griegos aseguraban que si los pies daban a la puerta de la habitación, o a la calle, el durmiente moriría pronto.
En la Antigüedad, la cama no solo servía para dormir sino que en ella se recibía, se comía. Pero la siesta, inventada por los griegos y retomada por los latinos, se dormía en otro lugar: unos huecos excavados en los muros, y cerrados con cortinas de lino. Era aquí donde mejor se hacía el amor…, según refiere cierta documentación histórica al respecto de los usos amorosos del mundo mediterráneo antiguo.
Hasta el siglo XV las camas europeas no tuvieron cabezales, tal vez debido a la amplitud de las mismas. Eran unas estructuras fijas, de pesadísima armazón. Su uso se había extendido, y el grabador alemán Alberto Durero dice que en Bruselas se hospedó él en cierto mesón llamado Nassau, y junto a su cama había otra cama ocupada por cincuenta personas. Afortunadamente, para aquellas fechas se había abandonado ya la costumbre de dormir desnudos, que había estado vigente a lo largo de toda la Edad Media. El dormitorio, la alcoba, conoció entonces un lugar propio en el hogar: estaba adornado con tiras de lienzo a modo de cortinas, para proteger a los durmientes de insectos y de miradas curiosas. Estos pabellones adquirieron con el tiempo gran belleza: los famosos tapices, obras de arte que todavía podemos contemplar en los museos. La cama pasó a ser pieza clave en el ajuar familiar, y en torno a ella giraba la vida, el matrimonio, la enfermedad y la muerte. La madera empezó a dejar sitio al hierro forjado, técnica en la que sobresalieron los artesanos españoles, cuyas camas se vendían en toda Europa durante los siglos XVI y XVII.
Pocas innovaciones admitía un mueble como la cama, sencillo en su concepción. Pero en 1851, en la Exposición Universal de Londres, las camas que se muestran a la curiosidad de los asistentes eran ya un producto totalmente moderno. Sólo les falta una cosa: el colchón de muelles, que se inventaría sólo veinte años después en los Estados Unidos.
De la cama actual el lector tiene la suficiente experiencia para que huelguen nuestras palabras.
8. La botella
La vasija de cuello largo y angosto que en los tiempos modernos se ha llamado «botella», es muy antigua. Hace 3500 años ya las utilizaba el pueblo egipcio. Empezaron siendo de barro, y hacia el siglo V antes de Cristo comenzaron a generalizarse las de vidrio, hechas mediante la técnica del soplado. Estos envases estuvieron al principio destinados a contener perfumes, e incluso las lágrimas vertidas por los seres queridos. Las grandes, se utilizaban para envasar el vino egipcio que era muy apetecido en Roma.
Los griegos llamaron, a estos recipientes delicados, de tan diverso uso, con la palabra «ampolla», o incluso «balsamario». Estos ejemplares griegos al menos los que nos han llegado eran un tanto diferentes a los egipcios: tenían pequeñas asas en forma de orejas. De hecho, terminarían por parecerse más a las ánforas que a lo que hoy entendemos por botella.
El uso de la botella fue muy general en Roma. En una pintura pompeyana del siglo I se ve claramente dibujada una botella de vidrio con un vaso que le sirve de tapadera. Es casi igual que las de hoy: pero tiene dos mil años.
Contrariamente a lo que pudiéramos pensar, servían para contener agua, ya que el vino se envasaba o presentaba en vasijas de distinto material.
A lo largo de la Edad Media la botella conoció un fuerte declive. De hecho, la rudeza de los tiempos, las dificultades sobrevenidas tras el hundimiento del Imperio romano, no sólo cambiaron las costumbres, sino que dificultaron el comercio. Todo se tornó más tosco, incluido el transporte: una botella de vidrio no hubiera llegado muy lejos. El vidrio, material sumamente frágil, no era práctico, y en el siglo X empezó a ser sustituida por la botella de cuero: la bota. Esta industria, tan nuestra en la actualidad, nació sin embargo en Inglaterra, hacia el año 1000. El vidrio se reservó para confeccionar con él pequeñas botellitas para licores raros y costosos perfumes y esencias.
También la madera fue material con el que se confeccionó esta vasija en la Alemania del siglo XV. A partir de esa fecha entró, este material, a formar parte de la industria botellera…, como también los metales. Sin embargo, nada podía compararse al vidrio. Y volvió su uso. Se importaba el vidrio oriental por mercaderes italianos y aragoneses. Son numerosos los documentos renacentistas españoles que hablan de este comercio. Las casas reales, tanto castellana como aragonesa, poseían un gusto muy refinado por este tipo de envase o recipiente de vidrio, e incluso se nombró a un oficial de palacio cuyo cometido era el de conservar los almacenes reales y sus bodegas: se le llamó «boteller del rey», supervisor del aparador de su real casa en Aragón, y en Castilla y Navarra. Las propiedades del vidrio hicieron que fuera abandonándose la madera, los metales, e incluso la arcilla como elementos que pudieran estar en contacto con los licores.
Pero las botellas de cerámica tuvieron gran predicamento en el Oriente Medio. Eran recipientes artísticos, muy hermosos, de gran panza esférica y cuello largo y cilíndrico que luego degenerarían en botellones chatos de cuello corto, padres de la garrafa y abuelos del botijo. A aquel recipiente llamaron en Castilla la botella del campesino y del pastor.
Desde finales del siglo XVIII, la botella conoció un nuevo uso, al cual tuvo que adaptarse tras sufrir algunas variaciones: los ingleses consumían soda embotellada en sifones de cristal, recubiertos de una malla protectora para los casos no infrecuentes de que el recipiente estallara debido a la presión del gas.
El fabricante de cristal de Bristol, Henry Ricketts, patentó en 1821 un molde para fabricar botellas en serie. Botellas de capacidad uniforme y evidentemente de la misma forma. Ello permitía a su vez estampar rótulos en relieve sobre el cristal, lo que despertó el interés, ya que permitía a los fabricantes poder incorporar a la botella sus marcas comerciales. Fue uno de los hallazgos más revolucionarios dentro del mundo de la botella y aseguraba la producción en serie, cosa que sucedió ya tarde, en 1904. Fue ese año cuando el norteamericano Michel Owens, construyó una máquina capaz de fabricar botellas de forma automatizada. La factoría estaba ubicada en la ciudad norteamericana de Toledo (Ohio).
El tapón de corona y el decapsulado de hierro vinieron más tarde, inventos americanos también: del ciudadano de Baltimore William Panter, que empezaron a enriquecerse con el invento a principios de nuestro siglo XX.
La botella ha permanecido inalterable, en cuanto a su formato general. Sin embargo, a mediados del presente siglo, la aparición de nuevos materiales como el plástico, amenaza con alterar su destino. Algunos, los puristas, los románticos, los amantes de la botella tradicional, se resisten a los avances de nuevas formas de envasado, y luchan contra la innovación. La botella cuadrada ha sido una de las modificaciones aceptables…; todos han visto en este detalle la sombra de su enemigo principal: el «tetrabrik». Pero esa será otra historia.
9. La batuta
Se cuenta del compositor Juan Bautista Lully, maestro de capilla del rey Luis XIV de Francia, que dirigiendo un concierto en palacio, en 1687, se dio un golpe en el dedo gordo del pie…al caérsele la batuta. No sorprende que el percance fuera de gravedad. Las batutas de entonces medían dos metros de largo y en vez de blandirse en el aire, como estamos acostumbrados a ver que se hace hoy, se aporreaba con ella el suelo a fin de mantener el ritmo y llevar el compás. La herida del maestro Lully era de tal consideración que terminó por gangrenarse, y murió poco después. Fue la primera víctima mortal de la batuta. Hubo otras.
A Lully no le gustaba utilizar, como también se hacía en su tiempo, dos conchas a modo de castañuelas, o un rollo de papel pautado con el que algunos golpeaban el atril. De haberlo hecho hubiera vivido más tiempo. Prefirió un sistema el arriba descrito que a su vez era muy molesto para el público. Jean Jacques Rousseau, filósofo francés del siglo XVIII, decía que escuchar música era tarea ingrata, ya que se oía más el bastón del director golpeando el suelo o el atril para llevar el compás, que la música misma. Para evitar este serio inconveniente, algunos directores de orquesta empezaron a dirigir con la mano, e incluso con la cabeza. Pero estos dos procedimientos movían al público a risa, ya que el director solía situarse de espalda a los músicos, y mirando al auditorio.
Sin embargo, la batuta existía ya, al parecer, desde el siglo XV. Se había utilizado en la capilla papal. Era un tiempo en el que la música todavía no se dividía en compases, por lo que era necesario llevarlo mediante un control externo para evitar la desbandada rítmica. Una varita de madera servía perfectamente para orientar a los instrumentistas. Así lo confirma la pintura de la época. Hubo, sin embargo, directores que no la utilizaron. Preferían recurrir a sus trucos personales, siendo el más utilizado el de dar patadas en el suelo, o palmotear con las manos. Así aseguraban el mantenimiento del ritmo y el seguimiento del compás. Pero era un método cansado, que al cabo de algún tiempo dejaba de tener resultado por agotamiento físico del director. Además, se levantaba una enorme polvareda, y era a menudo necesario abrir puertas y ventanas para ventilar la sala de conciertos.
La batuta actual la empleó por primera vez el compositor y director de orquesta alemán Carl María von Weber en la ciudad de Dresde, en un concierto allí dirigido por él el año 1817. El público le criticó por ello. Pero fue imitado por los grandes músicos del momento. Felix Mendelsshon se hizo un adepto de la batuta, dirigiendo con ella una tanda de conciertos en la ciudad de Leipzig, en el año 1835. Él, y L. Spohr, en 1820, fueron los apóstoles de este adminículo para dirigir la orquesta: la batuta, cuyo tamaño ya oscilaba entre las quince y las treinta pulgadas. Y el compositor francés, H. Berlioz, en su libro Le Chef d’Orchestre, publicado en 1848, la alababa enormemente.
Desde finales del siglo XVIII era el primer violín quien dirigía la orquesta, colocándose junto a la concha del apuntador, de espalda a los músicos. Con anterioridad a esto, el director había ocupado el centro de la orquesta, tocando con una mano el clavicordio o el órgano, mientras con la otra dirigía a sus compañeros. Fue en 1876 cuando el director se colocó por primera vez frente a su orquesta, dando la espalda al público en los festivales wagnerianos de Bayreuth. Y a partir de entonces la batuta ha brillado en la mano del director, desafiante, vigorosa, segura, como una varita mágica de marfil contrastando con el negro del ébano de su empuñadura. Así ha venido, desde entonces, dibujando en el aire las piruetas misteriosas y arcanas de la música. Batía el aire como una espada…: de ahí su nombre.
10. La boina
En una pequeña escultura, procedente de Cerdeña, que se remonta a la Edad del Bronce, aparece un hombre tocado con una boina. Es el más antiguo precedente de esta prenda: 4000 años de antigüedad. El mundo mediterráneo parece haber sido su primer escenario. No sólo en Cerdeña, sino también en todo el Levante español parece que se utilizó en tiempos muy antiguos. Pero hay que convenir en que la utilidad de su uso hizo de la boina un objeto de interés universal. Así, en Dinamarca, hacia el siglo XI antes de Cristo ya se utilizaba la boina, como muestran los restos arqueológicos de Guldhöi, en los que uno de los esqueletos exhumados todavía conserva puesta la boina con la que murió. Y también en Austria ha sido hallada esta prenda en yacimientos arqueológicos del siglo VIII antes de nuestra Era.
No se conoce la boina entre griegos y romanos. Sin embargo, la tradición occidental medieval la conocía, como muestra la curiosa obra alemana, Speculum Virginum (Espejo de las Vírgenes). La boina fue prenda muy del gusto europeo medieval y renacentista. En la obra citada, del siglo XII, entre los motivos dibujados se encuentra una serie de campesinos que se tocan la cabeza con una boina mientras realizan las labores del campo. También en las Cantigas, de Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León a mediados del siglo XIII, recoge entre sus miniaturas las de hombres tocados con una boina que incluso tiene ya el famoso rabillo o txurtena en lo alto.
El gusto por la boina no decayó nunca. En varios cuadros del pintor alemán Holbein el Viejo, en las primeras décadas del siglo XVI, aparece la boina sobre la cabeza de alguno de los personajes por él depictados, como el cuadro del poeta Nicolás Boubon, donde los personajes se tocan con boinas casi idénticas a las actuales. Su uso no es privativo de la gente rural o del pueblo, sino que es igualmente del gusto de la nobleza, como muestra la predilección que por la boina tuvo el famoso conde de Surrey, retratado también por Holbein.
En el conocido Hospital del Rey, de la ciudad de Burgos, en sus puertas del siglo XVI, se reproduce una escena de romeros que cubren sus cabezas con boinas muy amplias sobre las que colocan la concha del peregrino.
Hay constancia documental de que en el siglo XVII, la boina o txapela, era ya la prenda más popular en las tres provincias vascongadas, así como en buena parte del reino de Navarra. Goya reproducía a menudo personajes con boina en el siglo XVIII y XIX, sobre todo en su Tauromaquia. Y se sabe que entre los guerrilleros que combatían a los invasores franceses, la boina era prenda muy popular.
Posteriormente, los generales carlistas la convirtieron en una especie de símbolo, caso del general Tomás de Zumalacarregui, cuya esposa Pancracia le bordó más de una de aquellas famosas chapelaundi. Y en nuestro tiempo, deportistas famosos, como el francés Lacoste contribuyeron a su popularidad utilizándola en su actividad; y así, en las décadas de 1920 y 1930, la boina se impuso como prenda emblemática entre los directores de cine de Hollywood.
Lo más curioso de esta singular prenda del tocado masculino es que durante sus 4000 años de historia no ha variado gran cosa en lo que a su uso y formato se refiere.
11. La aspirina
En la Antigüedad griega, los médicos recomendaban a sus pacientes, para mitigar el dolor de cabeza, un preparado de corteza de sauce. Para su obtención, se molía la corteza de la que se desprendía el salicilato, polvo en cristales de sal formados por el ácido. Sin embargo, aquel remedio tenía dos inconvenientes: irritaba el estómago, y causaba a la larga una enfermedad muy extendida en el mundo antiguo: las hemorroides.
Heredera de aquella receta es la Aspirina. Como es sabido, se encuentra de forma natural en el árbol citado, el sauce, y también en otras plantas, como la hierba ulmaria, o reina de los prados. El farmacéutico francés Henri Leroux lo sabía cuando en 1829 extrajo de esa planta la «salicilina». Y en 1854, el químico alsaciano Karl Frederich von Gerhardt, descubrió el ácido acetilsalicílico: la Aspirina, invento trascendental que sólo fue valorado durante un corto periodo de tiempo, como veremos. El poder analgésico, y la capacidad como antiinflamatorio de este remedio natural, lo convirtieron en uno de los medicamentos más prestigiosos y solicitados de la Historia.
Pero esto no fue siempre así. A mediados del siglo pasado la Aspirina cayó en el olvido, y fue un hecho casual el que la sacó del ostracismo en el que se encontraba: en 1893 el químico alemán de la Casa Bayer, Felix Hoffman, buscaba un remedio efectivo contra la severa artritis que sufría su padre. Los fuertes dolores del viejo señor Hoffman no encontraban calmante efectivo, por lo que su hijo recurrió a los antiguos medios ya casi olvidados a base de salicilina, y aplicó a su padre una fuerte dosis. Hizo efecto. A partir de aquella experiencia, los químicos de la Bayer, en Düsseldorf, comprendieron enseguida la gran utilidad del medicamento, y se decidieron a producirlo utilizando la planta original que usó su empleado Hoffman: la ulmaria, cuyo nombre científico es el de Spiraea ulmaria, de donde derivó luego el término «aspirina».
El popular analgésico fue lanzado al mercado en 1899 en forma de polvos.
Todo el mundo hablaba de los «polvos milagrosos», de «los polvos mágicos», y de una frase que, aunque nos parezca mal sonante, nada tiene que ver con asuntos groseros: «echar polvos para olvidar el dolor». Estas frases, que encontraron enseguida cauces de expresión distintos a los médicos, se popularizaron. La Aspirina se había convertido ya en el remedio por antonomasia, en la medicina más popular de todos los tiempos.
Pero la Aspirina en polvo era de preparación molesta. Así, en plena Primera Guerra Mundial, en 1915, la Casa Bayer lanzó la Aspirina en tabletas.
La marca era de propiedad alemana, y al final de la gran guerra, pactado en Versalles en 1919, los aliados se quedaron con la patente de la Aspirina como botín. Dos años después la Aspirina sería proclamada «propiedad de toda la Humanidad», por lo que cualquiera podía proceder a su fabricación sin necesidad de pagar derechos.
12. El biberón
¡Curiosa historia, la del biberón…! Aunque su uso es muy antiguo, no estuvo demasiado generalizado, en parte porque la lactancia materna, o mediante nodrizas o amas de cría, gozó siempre de gran predicamento.
El historiador alemán Karl Fuengling, de Colonia, poseyó una colección de biberones entre cuyas piezas más valiosas tenía más de mil en sus anaqueles mostraba con orgullo un biberón con más de tres mil años de antigüedad.
El biberón es pues, muy antiguo. En la Roma clásica existieron pequeños recipientes o vasijas con dos orificios, en cuyo interior se contenía la porción de leche que el lactante consumía en un día.
Como la lactancia materna terminaba tarde, también el uso del biberón se prolongaba durante más tiempo de lo que hoy nos parece normal. Algunos se resistían a dejarlo, y eran por ello llamados «mamotretos», cuya etimología es claramente la de «apegados al pecho, o colgados a la teta». Los niños a los que se destetaba tarde recibían ese nombre, y a menudo, para consolarles del pecho perdido, se les ponía en la boca una tetina de ubre de vaca desecada llamada «mamadera», o un chupete.
En la Edad Media se utilizaron unos vasitos de barro que colgaban del cuello del lactante, y en cuyo interior había una cantidad de leche con licor de azúcar. Se conservan algunos ejemplares curiosos de este artilugio, procedentes del siglo XIV, en forma de barrilitos con dos asas por las que pasaba un cordón.
Los biberones antiguos tenían, en algunas partes del Mediterráneo, la forma de un botijito de orificios muy estrechos. Parece que tanto el botijo como el biberón tuvieron un origen similar.
Hasta el siglo XVIII, el biberón o tetina estaba formado por una tira de tela de algodón enrollada, uno de cuyos extremos se mojaba o empapaba en la leche contenida en el interior de un recipiente, mientras el otro extremo, que el bebé se llevaba a la boca y succionaba, asomaba al exterior por otro orificio muy angosto.
A mediados del siglo XVI, Enrique II de Francia dio un impulso importante al biberón. Creó la fábrica de Saint Porchaire, donde se fabricaron biberones que alcanzaron la consideración de obras de arte. Eran ejemplares de cerámica o de porcelana finísima, decorados con todo tipo de filigranas y lindezas. En el Louvre se conserva un precioso biberón llamado «de Enrique II».
En tiempos de Miguel de Cervantes, en los siglos XVI y XVII, había en Castilla biberones de esponja, y también de cuero remojado. Pero el más eficaz estaba todavía hecho con ubre de vaca. El biberón de goma, así como el chupete, no empezarían a utilizarse hasta el siglo pasado.
Un sistema de lactancia muy popular fue la botella de cristal con pezón de goma; también los llamados modelo Darbot, que adaptaban al cuello de cualquier vaso un tapón de madera de boj atravesado por un canal en espiral, en cuya parte superior había un tubito de marfil que se coronaba con un pezón de corcho.
13. El ataúd
Los enterramientos más antiguos conocidos, en los que se procedía de una forma ceremonial, manipulándose al muerto, datan del cuarto milenio antes de Cristo.
Hacia aquel tiempo, los sumerios amortajaban ya a sus difuntos, metiéndolos en cestos de juncos trenzados. Y los textos antiguos dicen que lo hacían «movidos por el temor».
El temor es una de las claves para entender este invento del ataúd, que no es sino un intento de hacer imposible el retorno del muerto. Así, no sorprende que la mayoría de los ritos y ceremonias funerarios tengan un origen común: el horror ante la eventualidad de que el espíritu del fallecido pudiera regresar al lugar donde había transcurrido su existencia. Ya el hombre primitivo había puesto todo su celo cuidando al máximo los detalles, temeroso de que cualquier error u omisión en el desarrollo de las pompas fúnebres pudiera luego perturbar la paz de los vivos.
En los pueblos noreuropeos se tomaba medidas con los difuntos: se ataba el cuerpo después de decapitarlo y de amputarle los pies. Así pensaban que evitarían el que los muertos persiguieran a los vivos.
A ese temor ancestral obedece, asimismo, la costumbre entre los pueblos mediterráneos antiguos de enterrar a los seres queridos lejos del poblado. Se pretendía engañar al difunto. Evitaban así que pudiera regresar al poblado. Para mejor asegurar este punto, daban varias vueltas por los alrededores para despistar al muerto.
En muchas culturas antiguas se solía sacar el cadáver por la parte trasera de la casa, e incluso se llegaba a abrir un boquete en la pared por el que se sacaba el cuerpo del fallecido, orificio que era tapado inmediatamente después del entierro. De aquella manera el difunto no sería nunca capaz de volver a su antiguo hogar.
El ataúd tiene su origen en estos antiguos temores. Es cierto que la costumbre de enterrar al difunto bajo metro y medio de tierra podía ser suficiente, pero para mayor seguridad se tomó la precaución de encerrarlo en una caja de madera, y clavar la tapa. Los arqueólogos aseguran que el número de clavos que se ponía era a menudo exagerado. Y no contentos con estas precauciones, se cegaba la entrada de la tumba, o se la cubría con una pesadísima losa, origen de la lápida.
Aunque el Cristianismo, y anteriormente la tradición judía, veía con buenos ojos la visita a los cementerios, la mayoría de los pueblos antiguos jamás osaban acercarse al lugar del eterno reposo, en parte por un temor irracional a ser arrastrados al mundo de ultratumba.
El temor a la muerte fue el origen del luto. En la tradición occidental se representó siempre con el color negro. Era una forma de mantenerse vigilantes durante los primeros meses, considerados los más peligrosos. Con el luto se pretendía evitar que el alma del muerto penetrara en el cuerpo de los familiares vivos: era un intento de borrar la propia imagen para despistar al alma en pena. Tras el fallecimiento del marido, la viuda lloraba desconsoladamente sobre su ataúd, y tras el «plancto» se revestía de un largo velo negro. No lo hacía por respeto al difunto, sino por miedo al espíritu merodeador del esposo. El velo era una máscara o disfraz protector. Entre algunos pueblos primitivos, el luto se expresa mediante el color blanco, embadurnándose con yeso todo el cuerpo. Pretendían disfrazarse de espíritus, desorientando así a los posibles intrusos del mundo del más allá. En la antigua Roma se enterraba a los difuntos al atardecer, guiados por un propósito muy concreto: despistar al muerto. Llevaban antorchas, y cuando llegaban al cementerio ya había anochecido del todo. Asociaban el fuego con la muerte: de hecho, la palabra «funeral» viene de la voz latina «funus», que significa «tea encendida».
Todos estos pueblos introducían los cuerpos en un ataúd, palabra de origen árabe que significa caja. En cuanto a la voz de origen griego, «sarcófago», cuyo significado etimológico es el de «comedor de carne», remite a un mundo distinto al nuestro, ya que aunque la palabra es griega, el uso del sarcófago pertenece al pueblo egipcio, que no creía en la vuelta de los muertos, por estar convencidos de que éstos continuaban su vida normal instalados en el otro lado de la consciencia. Ningún pueblo de la Historia ha concedido a la muerte una mayor trascendencia. Por eso, para ellos, el sarcófago, la muerte, el enterramiento, no eran sino el principio de una vida definitiva.
Hoy, nuestra sensibilidad ha cambiado tanto al respecto, que contemplamos otras formas y otras posibilidades para deshacernos de los restos mortales. Como si tanto la vida como la muerte hubieran perdido la solemnidad que tuvo antaño.
14. La baraja
No se sabe dónde ni cuándo se inventó la baraja, aunque hay un convencimiento unánime de que pudo haber sido en China, donde hacia el año 1120 el emperador S’eun Ho distraía a sus numerosas concubinas con los naipes, dado lo avanzado de su edad. Sin embargo parece que ya existía en aquel país en el siglo X.
Otras fuentes aseguran ser invento hindú: la esposa de un maharajá la inventó para combatir la profunda melancolía de su esposo. Y no falta quien tenga a los egipcios por inventores de la baraja.
Como hemos dicho, su origen es incierto, y hay acerca de su invención más de una leyenda.
El primer uso que se hizo de los naipes no fue lúdico, sino mágico: se empleaban las cartas en las artes adivinatorias como medio para ver el futuro, en una especie de juego sagrado, de carácter simbólico litúrgico.
Todo en torno a la baraja es confuso y nebuloso. Tampoco sabemos la fecha de su invención, ni el momento en el que fuera introducida en Europa. Si se sabe que Carlos V el Sabio, rey de Francia en el siglo XIV, dedicaba muchas horas a la baraja, haciendo solitarios interminables para llenar su ocio enfermizo y combatir sus profundas depresiones. Sin embargo lo más probable es que fueran los musulmanes españoles quienes en el siglo XIII popularizaran el juego de los naipes. El nombre mismo parece tener cierta vinculación con ese pueblo. La baraja sarracena del Sur de Italia recibía el nombre de naib, de donde se especula que procede el término castellano «naipe». Pero, tampoco en esto hay seguridad, ya que otros piensan que la palabra proviene de otra lengua semítica distinta: el hebreo, en cuya lengua naibi significa brujería. Y para complicar más las cosas, en el plano etimológico, hay quien afirma provenir el nombre «naipes» de las iniciales de Nicolás Papín, a quien algunos creen su inventor.
Sea como fuere, la baraja estaba ya muy extendida en la Edad Media. Se elaboraban con el mismo material que los códices, pergamino, vitela, etc. Pero su triunfo tuvo lugar con la invención de la imprenta a mediados del siglo XV.
¿Cuántas cartas tenía la baraja antigua? La baraja mágica tenía 22 en la Edad Media; sin embargo, en el siglo XIV empieza a combinarse con la baraja oriental de 56 naipes, con lo que el mazo de cartas resultante tenía 78 piezas. Con una baraja así jugaban en Italia al juego conocido como il taroco. Más tarde, los franceses, en tiempos de Carlos VI, a finales del siglo XIV, redujeron el número de naipes a 52 figuras, dando a cada palo los nombres y símbolos de las cartas europeas. En el poema francés de El rey Meliadus, de 1330, aparecen representados algunos naipes, como el dos de bastos, o el cuatro de oros. Y se sabe, que en la Francia del siglo XIII se utilizaba el reverso de los naipes para escribir en ellos los mensajes de las fiestas de sociedad.
En España, fue en la Corona de Aragón, hacia el siglo XIII, donde hay constancia de que se jugaba a la «gresca», juego que daría lugar a la actual «brisca». Estuvo perseguido por las autoridades ya que se le consideraba juego propio de fulleros y rufianes. De hecho, las disposiciones en su contra son tan antiguas como los mismos naipes. Ya en el año 969 el emperador chino Mu Tsung denuncia el uso de los naipes, atribuyéndoles las desgracias de su pueblo. Pero las prohibiciones no tenían efecto. El pueblo volvía a jugar de manera clandestina. Por eso, cuando Juan I de Castilla, en 1387, la prohíbe, la baraja sigue su curso ascendente en el gusto y aprecio del pueblo. Tampoco las restantes naciones europeas tuvieron mejor suerte.
La Iglesia toleró el juego. De hecho, fue un monje el primero en escribir un libro donde recogió cuanto se sabía al respecto de las cartas, en 1377, y concluía diciendo: «… es un pasatiempo inocente…». Y a lo largo del siglo XVI muchos clérigos editaban mazos de naipes en los que imprimían versículos de la Biblia junto a las figuras de la baraja, con gran escándalo de los protestantes, que aseguraban ser la baraja, «el libro sagrado de Satanás…». También el cardenal Mazarino, preceptor de Luis XIV de Francia, enseñaba Geografía e Historia a su regio alumno utilizando los naipes, en los que iba insertando, junto a las figuras y símbolos de la baraja, textos alusivos a la disciplina que impartía.
La baraja ha corrido muy distintas suertes. En 1765 se utilizaba en las universidades norteamericanas, como la de Pennsylvania, para pagar los derechos de tuition, o admisión a clase. Y en el París revolucionario se utilizaron los naipes como cartilla de racionamiento. Más tarde, los naipes fueron el primer papel moneda canadiense, hasta 1865, utilizándose para pagar las deudas de guerra.
A partir del siglo XVIII, y hasta nuestros días, la baraja ha conocido un desarrollo extraordinario. Los casinos, y los mil juegos modernos relacionados con ella, la han convertido en una especie de «pieza mayor del juego», donde brillan el «póquer», el blackjack y el bridge, mientras el pueblo llano se entretenía con «las siete y media», el «tute» y el «cinquillo», todos ellos juegos con una extraordinaria historia detrás.
15. La bicicleta
Es muy posible que los antiguos ya hubieran pensado en la bicicleta hace miles de años. En el obelisco de Luxor que hoy se alza en una plaza parisina, uno de los jeroglíficos muestra a un hombre a horcajadas sobre una barra horizontal montada sobre dos ruedas. ¿Su fecha…? ¡El año 1300 antes de Cristo…!
Otro pueblo mediooriental, el babilonio, incluye entre los motivos decorativos de sus bajorelieves un artilugio que claramente recuerda nuestro vehículo. Y posteriormente, ya en el Renacimiento europeo, en la catedral de cierta ciudad inglesa de Buckinghamshire, un querubín hace el ademán de montar una bicicleta: era el año 1580.
Sin embargo, no fue hasta el siglo XVII, en 1645, cuando el francés Jean Théson rodó en la localidad de Fontainebleau con un armatoste que él mismo impulsaba con los pies. Era ya una bicicleta. La idea se había materializado de una manera práctica.
Posteriormente, en vísperas de la Revolución Francesa, M. Blanchard y M. Masurier construyeron un vehículo plenamente reconocible como tal. La descripción de esta bicicleta se encuentra en el Journal de Paris, de 1779, y se llama al invento con el nombre de velocipedes, o «pies ligeros». A los reyes de Francia, Luis XVI y María Antonieta, les gustó tanto la idea que patrocinaron el invento, animando a sus impulsores a seguir adelante. Blanchard y Mesurier, mecánico y físico respectivamente, se habían servido de las ideas que un siglo antes había tenido Jacques Ozanam, ilustre matemático a quien su médico había recomendado construir lo que se llamó en su tiempo «la carroza mecánica», que no era otra cosa que un triciclo cuyas ruedas traseras se accionaban mediante una especie de berbiquí que giraba a modo de un molinillo.
Pero toda aquella familia de locos cacharros del siglo XVIII no merecen todavía el nombre de «bicicleta», ya que solían contar con más de dos ruedas. La verdadera bicicleta aparecería en el siglo XIX. Así, en 1818, el barón Karl von Drais ingenió una «máquina de correr» que se patentó con el nombre de vélocipède, y que la gente conoció bajo el nombre popular de «draisiana». El estrambótico aristócrata se había inspirado en el conde de Sivrac, quien en 1690 se había montado sobre un armatoste con ruedas, y se había lanzado, a horcajadas sobre semejante máquina, cuesta abajo, con gran risa de los circundantes y escándalo de la nobleza. Tanto las draisianas, como el esperpéntico cacharro del conde de Sivrac, se impulsaban con los pies, ya que no se había inventado la cadena de transmisión.
La aparición del velocípedo en las calles de París, mediado el siglo XIX, provocó curiosidad y cierto escándalo. Fue un obrero parisino llamado Lallement quien se atrevió primero que nadie a circular a bordo de este armatoste por las avenidas de la capital. Este valiente ciclista no tardó en ser descabalgado de su novedoso vehículo por la chiquillería que no dudó en apedrearle. Además, la policía lo detuvo luego por escándalo público.
La primera bicicleta que contó con cadena de transmisión fue la fabricada por James Slater, en 1864. Pero resulta sorprendente comprobar que Leonardo da Vinci ya la había dibujado casi cuatrocientos años antes. Y unos años después, en 1870, James Starley introdujo la importante novedad de dotar a las ruedas de radios de alambre. Fue este mismo personaje, Starley, quien inventó la bicicleta para uso de las mujeres, en 1874: un vehículo con un solo pedal, y que se maniobraba de costado. El propósito era evitar que las damas tuvieran que enseñar las piernas, con lo que se acallaban las voces críticas que se habían alzado en contra de un vehículo que según ellos atentaba a la moral pública de manera peligrosa.
Aunque la draisiana había estado equipada con dirección giratoria, ésta no era un verdadero manillar. El manillar fue inventado en 1817, y los pedales en 1839. La primera bicicleta completa echó a rodar en 1840. Era la del inglés Kirkpatrik MacMillan. Y casi medio siglo después, otro inglés, John Starley Kemp, construyó lo que llamó rover safety. Kemp fue el padre de la industria de la bicicleta. En 1885 había creado la bicicleta «rover», rápida, cómoda, de fácil manejo, mucho mejor que la de su tío James. Era ya la bicicleta moderna, con sus dos ruedas del mismo tamaño, transmisión de cadena y engranaje, pedales, bielas, cuadro romboidal y conducción directa con horquilla inclinada. Con el invento del neumático en 1888, se convertiría, la bicicleta antes descrita, en una rama poderosa de la industria de la locomoción; un producto que ofrecía gran seguridad. Y tal fue el auge que iría tomando que sería adoptada, en 1896, como deporte olímpico en las primeras olimpiadas de la era moderna.
16. La peluquería
En el arte del peinado un pueblo sobresalió por encima de todos los demás, el pueblo asirio. Sus peluqueros se hicieron famosos por ser capaces de esculpir el cabello. Inventaron el rizado, el moldeado, el teñido, y se dieron cuenta, antes que nadie, de la importancia de su cuidado.
Fueron los grandes peluqueros de la Historia. Sus nobles, tanto damas como caballeros, lucieron cabelleras deslumbrantes en forma de pirámide, o en abundantes cabelleras que caían en cascadas ordenadas y relucientes, en bucles y rizos que llegaban a la espalda. Su cabello, cuidado y limpio, se perfumaba y teñía. Las barbas se recortaban de forma simétrica, comenzando en las mandíbulas y descendiendo en rizos adornados hasta el pecho. Cuando la naturaleza no lo permitía, se recurría a los postizos, ya que la barba era indicativa de una situación social de poder y preeminencia. Tan importante era lucir una barba dignificada y esculpida que incluso las mujeres de la corte, en el mundo egipcio antiguo, lucían hermosas barbas postizas de cabello natural en las ceremonias importantes.
¿De qué medios se valieron aquellos peluqueros primitivos para hacer tales primores barberiles…? De un artilugio revolucionario en su tiempo, que ellos mismos inventaron: la barra de hierro caliente, antecesor de la tenacilla. Junto a este instrumento, contaron con una colección de peines de todo tamaño y formato, de navajas, de cepillos y de espejos.
En la Antigüedad, el peinado tenía que ver con la clase social a la que se pertenecía. La norma era el cabello largo y rizado. Fue la moda que adoptaron los griegos clásicos, para distinguirse de los bárbaros, que llevaban el pelo corto. El ideal de belleza griego muestra al hombre con el cabello rizado «a lo divino». Quienes no gozaban de una cabellera rubia podían permitirse el reflejo dorado. El pelo se mostraba siempre brillante y perfumado. Así describen los autores clásicos a los dioses y a los héroes. El tono dorado se conseguía mediante el teñido con una variedad de jabones y lejías alcalinas traídas de Fenicia, centro jabonero y cosmético del mundo antiguo. Y en cuanto al teñido temporal, se conseguía espolvoreando polen amarillo sobre una mezcla de harina y polvillo de oro. El dramaturgo Menandro, del siglo IV antes de Cristo, decía que lo mejor para conservar un cabello rutilante era lavarlo, y para teñirlo él aconsejaba aplicar al cabello limpio una untura especial y secarlo al sol durante horas.
Como hemos dicho, el peinado tenía que ver con la circunstancia social. Entre los celtas el pelo largo indicaba distinción, y el pelo corto servidumbre o castigo. En Esparta se obligaba a los jóvenes a llevarlo corto, mientras que los adultos podían llevarlo largo. Los musulmanes pusieron de moda afeitarse la cabeza como muestra de sometimiento a Dios, aunque se dejaban crecer un mechón, a modo de larga y estrecha trenza, por el que según decían y creían ellos el ángel del Señor pudiera asirles para llevarles al Paraíso de Alá. De ahí parece que proviene la expresión de «salvarse por los pelos».
En el año 303 antes de Cristo los griegos monopolizaron el arte y negocio de la peluquería en Roma. Su gremio fue de los primeros que se formaron en la Historia, y el más poderoso de su tiempo. Impusieron el cabello oscuro, en contra del tradicional «pelo dorado a lo divino». Lo latino empezó a tomar auge. Cónsules y senadores, matronas y damas de la vida social romana, recurrían a todo tipo de tinturas para ennegrecer su cabellera. Hubo numerosas recetas, entre las que destacaron las siguientes:«Cáscara de castaño hervida, mezclada con un cocimiento de puerros, con cuyo preparado se embadurnaba la cabeza». El naturalista e historiador del mundo antiguo, Plinio, recomendaba disimular las canas con una pasta hecha de lombrices de tierra trituradas, y cierta planta napolitana. Pero a veces, a consecuencia de extraños potingues, se caía el cabello, y era necesario disimular la calvicie con un ungüento de arándanos y grasa de oso. Y si esto fallaba…, siempre quedaba la posibilidad de la peluca.
Dicen los historiadores de la vida cotidiana que el peine fue uno de los primeros inventos del hombre. Se peinaba el «homo sapiens» en el Neolítico, y ha llegado hasta nosotros gran variedad de peines de aquella lejana edad, y de la edad de los metales siguiente. Tras el peine…, se inventó la peluca. Porque hay pocos terrores tan antiguos como el que provocaba la calvicie.
Se sabe que hace cuatro mil años egipcios y babilonios usaban lociones y tónicos capilares. Sin embargo, los ingredientes que entraban a formar parte de ciertos procedimientos para el teñido, terminaban dejando calvo a más de uno. Entonces el único remedio era la peluca, pieza importante en todas las épocas. En las cabezas de algunas momias de Egipto se ha encontrado pelucas ceremoniales: no convenía que el difunto hiciera su viaje final con la cabeza monda.
Los griegos fueron partidarios de la peluca, y los romanos mucho más…, al considerar la calvicie una deformidad física. Resulta curiosa la anécdota que cuenta Tito Livio acerca de Aníbal, el general cartaginés, que utilizaba peluca cuando quería pasar desapercibido entre sus tropas. Y emperadores romanos calvos prematuros como Domiciano, llevaron siempre en su equipaje una colección de pelucas de uso personal. Y en la Roma del siglo II, la libertina Mesalina recorría los tugurios romanos medio oculta en una enorme peluca. Las mujeres de vida alegre recurrían a los peinados exóticos como reclamo sexual, y las pelucas tenían relación con el erotismo. Faustina, mujer del emperador Marco Aurelio, tenía gran número de ellas. Incluso las estatuas de divinidades y héroes se adornaban con estos tocados capilares. Cuando triunfó el Cristianismo, San Jerónimo escribió:
«¡Lástima de mujeres cristianas, que con ayuda de cabellos ajenos construyen sobre sus cabezas edificios postizos…!»
Pero el postizo triunfaría también en la Edad Media: las trenzas largas de las doncellas eran fabricadas por expertos peluqueros con el pelo de la propia destinataria. Y también lo llevaron los hombres.
Durante el Renacimiento volvió a llevarse el cabello suelto: surgió la moda del «pelo visto», que asomaba por debajo de las tocas de las damas en forma de copetes ondulados. El tocado empezó a formar parte del peinado. Se usó y abusó de postizos y pelucas, y comenzó lo que los críticos de las costumbres de los siglos XVI al XVIII llamaron «las aberraciones capilares».
Con la Revolución Francesa, Europa empezó a peinarse a lo «Brutus», a semejanza del personaje histórico que acabó con César: Pelo corto. Y hacia 1830 se volvió al llamado look espartano: pelo corto y barba rasurada con patillas a los lados, para los hombres. Las mujeres adoptaron una estética rural: pelo largo recogido.
A principios del siglo XX reapareció el pelo corto con ondas lisas de bordes claros, preparando la famosa moda «a lo Pompadour», y preconizando los famosos estilos que luego se conocieron con los nombres de «peinado a lo paje», y «a lo chico». Todo estaba presidido por melenas lisas con volumen…, que hicieron necesario volver al uso del moño o del postizo para elaborar los peinados de esponja.
Con todo esto acabó un peluquero londinense en la década de los 1950: Charles Nessler, que se hizo millonario con el invento de la permanente, que tanto furor causó en América y en Europa.
De entonces a acá, todos sabemos lo que el peinado y la peluquería han dado de sí.
17. El afeitado
Un viejo adagio clásico asegura que el hombre nunca hará nada nuevo si no es para reafirmar su propia estima y mejorar su imagen.
Si la peluquería es uno de los inventos más antiguos de la humanidad, el afeitado no se queda atrás. El hombre primitivo se rasuraba la barba con conchas marinas hace más de veinte mil años. En las pinturas rupestres el hombre prehistórico aparece tanto barbado como afeitado. Pero aquel afeitado se realizaba en seco, y debió resultar muy doloroso.
La civilización egipcia prefaraónica, hace más de seis mil años, utilizaba ya navajas de afeitar, primero de oro macizo, y luego de cobre. Con ellas la nobleza se rapaba la cabeza, para colocar sobre sus calvas abrillantadas elaboradas pelucas. Los sacerdotes se afeitaban todo el cuerpo cada tres días.
En la Edad del Hierro europea, los guerreros eran enterrados con su espada y con su navaja de afeitar. Y los romanos preclásicos de tiempos de Tarquinio el Soberbio ya contaban con barberías públicas donde eran cuidadosamente afeitados hace más de dos mil quinientos años.
El historiador Diodoro, del siglo II antes de Cristo, en la descripción que hace del pueblo galo dice que se rasuraban los carrillos y se arreglaban sus enormes bigotes. Y Tito Livio asegura, poco después, que en Roma el afeitado era cosa corriente, a pesar de que entre algunos sectores de la sociedad se consideraba tal práctica como cosa propia de los griegos o de hombres afeminados. Pero el afeitado se asentó de forma definitiva, e incluso se prestigió, cuando el general Escipión el Africano decidió hacerlo todos los días. Y el acto de afeitarse por vez primera llegó a revestir importancia social, como si de una ceremonia de iniciación se tratase. De hecho, la depositio barbae, como se denominaba a aquella ceremonia, se celebraba con un gran banquete al que asistían amigos y allegados, y que era precedido por el acto de cortar, el tonsor (barbero) una porción de la primera barba del joven, vello que era ofrecido en primicia a la divinidad, y que más tarde se guardaba en cajitas de oro, plata o cristal, según la riqueza de la familia en cuestión.
Entre los romanos, la barba nunca gozó de gran predicamento, hasta que el emperador hispanoromano Adriano, la puso de moda. Adriano se dejó una abundante barba para ocultar tras ella ciertas cicatrices de nacimiento que le afeaban el rostro. En la Roma cristianizada, los clérigos dejaron crecer sus barbas como símbolo de sabiduría. Pero tras el Cisma de Oriente, la iglesia de Roma decidió recomendar el afeitado, para distinguirse de los griegos. El papa León III se afeitó públicamente para mostrar sus diferencias con el patriarca de Constantinopla, comportamiento que hizo oficial el papa Gregorio VI, quien llegó a amenazar con la confiscación de bienes a aquellos clérigos que no se mostraran ante sus fieles bien afeitados.
Durante la Edad Media se perfeccionó una navaja de afeitar de hierro. Y cuando los españoles llegaron a América pudieron constatar que también los amerindios se afeitaban, utilizando para ello unas conchas de molusco que a modo de pinza servía para quitarse los pelos uno a uno, y los unos a los otros, mientras charlaban.
La navaja de afeitar de acero tardaría todavía en aparecer…, cosa que hizo tardíamente, en el siglo XVIII, en la ciudad inglesa de Sheffield.
En 1771 el cuchillero Juan Jacobo Perret escribió un curioso libro que tituló Arte de afeitarse y restañar la sangre. Para conseguirlo había inventado un aparato de forma plana que hacía casi imposible el cortarse. Pero no obstante estos avances, el verdadero apóstol del afeitado fue el norteamericano King Camp Gillette. Un día, su jefe, que había inventado un tapón para botella de un solo uso, le pidió que inventara algo que pudiera utilizarse una sola vez y luego se desechara. Gillette le dio vueltas al asunto, y un día en que se afeitaba ante el espejo se dio cuenta de que lo único que necesitaba para rasurarse era el filo de la navaja. En aquel momento se le ocurrió la idea. Se sentó, cogió papel y pluma y escribió a su mujer estas palabras: «Querida, ya lo tengo. La fortuna nos aguarda. Ven». Y era verdad. Gillette patentó su invento en 1901. Un año después se asoció con el ingenioso mecánico William Nickerson, que resolvió las dificultades técnicas. En 1903 lograron vender 151 maquinillas y 168 hojas de afeitar. Era poca cosa, pero al año siguiente se produjo el milagro en las ventas: noventa mil maquinillas y más de doce millones de hojas de afeitar. A pesar de éxito tan fulminante, Gillette estaba contrariado porque algunos utilizaban dos veces las hojas de afeitar que él recomendaba para un solo uso.
Cuando en 1928 se inventó la máquina de afeitar eléctrica por el coronel Jacob Schick, el principio del fin para la hoja de afeitar y la rudimentaria maquinilla del señor Gillette estaba en marcha. La máquina de afeitar eléctrica se puso a la venta en 1931, y al año siguiente, de inesperada forma, moría Gillette. Era su final, y el final de una época para el afeitado.
18. El bicarbonato
¿Quién no ha experimentado alguna vez el malestar y problemas de una mala digestión? Nadie. Sin embargo, la frecuencia de este trastorno es hoy muy inferior a lo que fuera en otras épocas. Así, el hombre primitivo, debido a su dieta en alimentos crudos, padecía gravísimas indigestiones y trastornos gástricos que a menudo acababan con su vida. No sorprende, pues, que uno de los primeros objetivos de la Medicina antigua fuera paliar tan terribles estragos. De hecho, entre los primeros documentos médicos hallados, en escritura cuneiforme, sobre tablillas de barro cocido, se da fe de cuán abundante era el problema entre los asirios y sumerios de hace más de cinco mil años. Los primeros antiácidos, remedio contra la indigestión o acidez de estómago, se elaboraron a base de sustancias alcalinas. Con anterioridad a este hallazgo empírico, los médicos del mundo antiguo recomendaron consumir hojas de menta piperita, o leche. En ausencia de esas sustancias, los carbonatos podían paliar el problema. Se sabía ya que estos remedios inhibían la producción de pepsina, poderoso componente del jugo gástrico, culpable de la irritación de las mucosas del estómago.
Entre los sumerios, lo frecuente era recetar bicarbonato de sodio, remedio casero que se ha venido utilizando desde la Antigüedad, y siempre de manera eficaz. Así fue al menos hasta el año 1873, en que apareció la llamada «leche de magnesia Phillips», invento de un químico aficionado norteamericano, Charles Phillips, fabricante de velas y cirios de iglesia. El curioso personaje combinaba para la obtención de su famosa «leche» un antiácido en polvo y la magnesia laxante. Suponía un verdadero y revolucionario logro, ya que sus efectos positivos eran casi automáticos: tomado en dosis pequeñas calmaba las molestias estomacales. Así fue como el reinado de la leche de magnesia del señor Phillips llegó indiscutido hasta el año 1931, en que otro compatriota suyo descubrió el AlkaSeltzer, cuyas pastillas servían para todo: la gripe, el dolor de cabeza, los mareos, la acidez de estómago…, e incluso se dijo que podía dar nuevos bríos a la masculinidad decaída.
Con anterioridad a ambos inventos, el francés Valentín Rose había descubierto en 1801, el bicarbonato de sosa. Rose dio con ello observando que muchas aguas minerales, como las de Vichy, donde él acudía, eran ricas en ácido carbónico. No tardó Rose en constatar que aquél era un producto indicado como antiácido, y que además tenía virtudes tonificantes que si no curaban la enfermedad, al menos paliaban sus efectos negativos, reconstituyendo la lozanía perdida, y devolviendo la vitalidad.
Pero como hemos dicho antes, fueron los AlkaSeltzer los que se llevaron el gato al agua en el primer tercio de nuestro siglo. Entre los componentes del revolucionario hallazgo estaba también la Aspirina. El producto llegó a oídos del director de los laboratorios Miles, Hub Beardsley. El personaje en cuestión sufría graves indigestiones debido a la gula, por lo que decidió llevar consigo las famosas tabletas en un crucero. Y en las tabletas encontró la solución a su problema, por lo que se convirtió en el apóstol del nuevo producto, propagándolo en campañas publicitarias masivas, de modo que ya en 1933 el antiácido en cuestión era conocido y utilizado por todo el mundo. Su popularidad fue en aumento, sobre todo a partir de 1970, en que se retiró de su fórmula uno de los ingredientes: la Aspirina.
Entre los nuevos ingredientes químicos de los antiácidos, como el aluminio, el bismuto, el fosfato, el magnesio y el calcio…, uno queda, la leche en polvo, que sigue utilizándose como elemento componente de la fórmula nada menos que desde la Antigüedad.
19. El papel higiénico
El papel higiénico, eufemismo que sirvió para nombrar su innoble destino, fue inventado en los Estados Unidos en 1857 por Joseph Cayetty. Pero tardó en generalizarse su uso, cosa que hizo en Francia algunas décadas más tarde, donde se le consideró como refinamiento al alcance de todas las fortunas.
Era natural que un artículo de aquella naturaleza conociera graciosas anécdotas. Se cuenta que cuando los zares de Rusia visitaron París en 1901, un funcionario del Departamento de Exteriores galo, llevado de su celo por hacer bien las cosas, y de su natural deseo de agradar a sus jefes, ordenó imprimir el escudo del zar en el papel higiénico que los ilustres huéspedes iban a utilizar. Afortunadamente tan grave indiscreción fue abortada a tiempo.
El papel higiénico había tenido ya cierto auge en los mercados americanos, a pesar de que el primero en ser comercializado no obtuvo grandes ventas debido al desenfoque que se le dio en su publicidad, y porque se empaquetó en hojas individuales. Además, el público estaba acostumbrado y mentalizado a utilizar la prensa para aquellos menesteres innombrables.
Fue en Inglaterra donde Walter Alcock intentó en 1879 replantear el asunto.
Lanzó un papel higiénico en rollos, muy parecidos a los de hoy. No logró éxitos importantes debido a la moralidad victoriana, para quien era tabú hablar de ciertas operaciones fisiológicas aunque fuera muy indirectamente. Pero en los Estados Unidos, durante la misma época, no existían aquellos remilgos, y en Nueva York los hermanos Clarence y Edward Scott, de Filadelfia, perfeccionaron el rollo de papel higiénico.
En 1880 los hoteles, restaurantes, edificios oficiales habían instalado modernos elementos de fontanería sanitaria en servicios y excusado. Un hotel de Boston, el Tremont House, daba importancia al hecho de ser el primero en contar con wáteres de cisterna y baños en todas las habitaciones. Y por la misma época, la ciudad de Filadelfia se jactaba de ser la mejor dotada de wateres. También en el Manhattan neoyorquino iba en aumento vertiginoso la utilización de este tipo de equipamientos…, todo lo cual favoreció la implantación del nuevo producto: el rollo de papel higiénico que los hermanos Scott vendían en pequeños paquetes, envueltos en un atractivo formato para desviar las miradas y los comentarios irónicos. No se hablaba de cosa alguna que pudiera recordar el destino del artículo en cuestión, sino que se decía que estaba destinado a ser utilizado en las habitaciones más pequeñitas de la casa, que era como eufemísticamente se aludía al water. Para prestigiar el producto se habló de él como del Waldorf Tissue, y más tarde Scott tissue. Le acompañaba el reclamo publicitario, o slogan «suave como lino viejo». Sin embargo, el producto llegaría a introducirse después de muchos tropiezos. No era fácil enfrentarse al público con un mensaje adecuado. No se tardó en caer en la cuenta de que lo mejor era llamar a las cosas por su nombre, aunque de manera inteligente. ¿Cómo conseguirlo…? Se puso en boca de una niña la siguiente frase:
«En casa de mi amiguita Leslie tienen una cosa preciosa, mamá, pero su papel higiénico lastima…». Y con anuncio tan anodino se multiplicaron las ventas, el producto remontó el vuelo, y se introdujo en todas las casas…, hasta hoy.
20. El pañuelo
Por curioso que pueda resultar, para lo último que se utilizó el pañuelo fue para sonarse las narices. En efecto, su primer uso fue para limpiarse el sudor de la frente y de la cara, por lo que los romanos llamaron a esta prenda facilia, en plural, porque siempre se llevaba más de uno. También se utilizó en la Antigüedad como vendas de primera mano, e incluso como cartera donde guardar provisionalmente cosas de valor.
Cuenta Eusebio de Cesarea, en su Historia eclesiástica, que el othone de los griegos servía tanto de pañuelo como de servilleta. Y el hispanolatino Quintiliano habla del candidum sudarium, pañuelo que podía servir para ocultar el rostro, o para protegerse con él del sol, como hacía Nerón en los espectáculos circenses. Otro uso que tuvo en la Roma clásica fue para protegerse la garganta a fin de preservar la voz y evitar ronqueras y resfriados…, uso que todos hemos conocido cuando en las noches frías nos protegemos del relente.
El pañuelo tenía valor simbólico en fiestas y espectáculos. Así nació la costumbre, hoy tan taurina, de airear los pañuelos al viento para expresar agrado. También sirvió como distintivo social que caracterizaba a las clases elevadas. El vulgo no poseía pañuelo, y se contentaba con agitar al viento una parte de la toga. Por eso cuenta el delicado poeta latino Catulo que en la sociedad romana de su tiempo regalar un pañuelo era gesto muy valorado…, sobre todo si era un pañuelo de calidad y nombradía…, como los que se fabricaban en una ciudad hispana: Setabis, la valenciana Játiva.
Los romanos no se sonaban las narices con el pañuelo; sonarse en público, así como hacer cualquier otro ruido corporal, era considerado de pésimo gusto por aquella sociedad sofisticada que llegó a ser la romana.
El pañuelo de bolsillo apareció en Venecia, hacia el año 1540, y se llamó fazzoletto, traducción de la voz latina facilia a la que hemos aludido al principio. Lo utilizaban principalmente las llamadas «damas de la noche», mujeres de vida alegre, y de las que la romántica ciudad rebosaba. De Venecia el pañuelo pasó a la corte francesa de Enrique II, aquel monarca que había dicho lo de «París bien vale una misa», presionado por los españoles.
En tiempos de Cervantes los españoles hablaban de «pañizuelos de narices», que según dice Sebastián de Covarrubias en su conocido Tesoro de la lengua castellana, eran lo que sus antepasados llamaron «mocaderos», palabra que indica el fin al que estuvieron dedicados. Pero en aquel siglo XVII el pañuelo tenía un uso consagrado en el teatro, era utilizado por los actores, que lo requerían para representar las tragedias, enjugándose con él las simuladas lágrimas; sin él, este género dramático resultaba tan falto de algo como la comedia sin abanico.
Hasta el siglo XVIII el tamaño del pañuelo no era importante, ni su color, ni siquiera su forma. Todo servía. Fue la antojadiza esposa del rey francés Luis XVI, María Antonieta, quien dictaminó que todos los pañuelos debían ser cuadrados, como los que el emperador Aureliano del siglo III impuso en Roma a los asistentes al circo y al teatro.
En 1844 llegó a Madrid una nueva moda francesa: la del pañuelo llamado à la fleur de Marie, que toda persona elegante, sin importar su sexo, debía llevar en la mano. Fue ese pañuelo el que servía de pretexto a las damas cuando querían dar a entender a los despistados acompañantes su interés hacia ellos… dejándolos caer al suelo de manera displicente tantas veces cuantas juzgara ella que el mozo en cuestión merecía la pena. De esa costumbre se dijo aquello: «tan buen partido es el mozo que recogía hasta veinte pañuelos en una tarde». Estos pañuelos à la fleur de Marie estaban decorados profusamente con motivos florales y de aves del paraíso. Unos versos festivos de principios de nuestro siglo aluden a esa moda:
De levantar pañuelos por todo el Rastro21. Las palomitas de maíz
le duele a mi manolo el espinazo;
y yo le digo: "¿no tiene gracia…?
hay hombres que amor lleva a la farmacia…"
Cuando los españoles llegaron a las tierras americanas por ellos descubiertas, fueron recibidos por indios que les ofrecían, en muestra de bienvenida, collares hechos con palomitas de maíz. Y algo más tarde, en 1510, Hernán Cortés y sus hombres se asombraron en la ciudad de México de unos extraños amuletos que los sacerdotes aztecas llevaban en sus ceremonias. Aquellos amuletos estaban formados por sartas de palomitas de maíz.
No debe sorprendernos, ya que, como es bien sabido, el maíz es una gramínea oriunda de aquellas tierras, y uno de los primeros vegetales en ser domesticados por el hombre, junto al trigo y la cebada. Los amerindios lo han consumido desde hace seis mil años, y conocían numerosas maneras de cocinarlo. Por ejemplo, sabían que no todos los granos de maíz estallan en la sartén, dependía de la cantidad de agua que contuvieran dentro: el maíz ha de tener un 14% de agua para que bajo los efectos del calor ésta se expanda y se evapore, provocando el estallido, convirtiéndose en esa masa blanca y esponjosa que son las flores de maíz, o palomitas. Los amerindios conocían igualmente la diferencia entre el maíz dulce, que ha de consumirse enseguida, y el maíz duro, destinado a la molienda. Sólo el maíz indio, una mezcla de ambos, servía para hacer palomitas, alimento que preparaban de tres maneras: se ensartaba una mazorca en un palo y se tostaba al fuego recogiendo del suelo los granos que estallaban. También se podía separar los granos y arrojarlos directamente al fuego: sólo los que eran comidos. Y el tercer modo de hacerlo, y el más complicado, consistía en calentar una vasija de arcilla con cierta cantidad de arena de grano gordo que al calentarse recibían los granos de maíz, no tardando éstos en estallar.
En 1880 aparecieron máquinas especiales para su fabricación. Como el maíz sólo era adquirible en grandes cantidades, generalmente sin desgranar, su uso doméstico no era frecuente. A finales del siglo XIX la cadena norteamericana de tiendas, Sears, anunciaba en sus catálogos un saco de doce kilogramos de maíz indio en mazorcas por un dólar. Pero su almacenamiento terminaba por secar excesivamente el grano, con lo que se quedaban en «viejas solteronas», como se llamaba al grano sin estallar. Con la aparición en 1907 de una máquina eléctrica de hacer palomitas, se terminó el problema. Su publicidad decía: «De la infinidad de utensilios eléctricos caseros, la nueva tostadora de maíz es el más ligero de todos: los niños pueden tostar palomitas todo el día sin el menor peligro ni daño en la mesa ni el salón…». Poco después, la depresión económica americana que llevó a muchos a la miseria, potenció el consumo del humilde grano de maíz, y el maíz tostado representó una salida en los presupuestos familiares menguados. A su popularidad contribuyó también un hecho ajeno al maíz mismo: la costumbre de entretener la tensión que el cine provocaba ingiriendo los espectadores grandes cantidades de palomitas de maíz. No había cine americano que no tuviera en la antesala su vendedor de este popular alimento. Fue en el cine donde las palomitas de maíz alcanzaron sus niveles de consumo más altos, y su consagración. Tanto era así que en los comienzos del cinematógrafo se llamaba a las salas de exhibiciones popcorn saloons, o salones de palomitas de maíz.
22. La olla a presión
Una noche de abril de 1682, en los salones de la Royal Society de Londres tuvo lugar una curiosa cena: los alimentos servidos habían sido cocidos en una olla a presión, la primera de la Historia. Su inventor, Denis Papin, uno de los pioneros de la energía del vapor, presentaba de aquella espectacular y efectista manera su prodigioso sistema. Previamente, y durante tres años, había estado el físico francés alabando las virtudes de su olla express. Decía que la carne de vaca más vieja y más dura podía convertirse, cocida en su olla, en carne tierna y sabrosa, como la de la más selecta ternera. Papin llamó a su máquina «digestor a vapor». Se trataba de un recipiente de hierro colado dotado de válvula de seguridad y tapadera ajustada, con lo que se potenciaba la presión interior, elevando el punto de ebullición hasta alcanzar los 120 grados centígrados, con lo que el tiempo requerido para la cocción se reducía en un 25%. Todos coincidieron, aquella noche, en que la olla del señor Papin no sólo reducía el tiempo de cocción, sino que no perdían los alimentos su sabor y poder nutritivo.
Papin publicó un folleto con las instrucciones con las que hoy estamos familiarizados cuando adquirimos un artilugio nuevo. En aquel librito daba instrucciones al respecto de cómo manejar el aparato, y cuánto tiempo se requería para cocer diversos alimentos; incluía también un recetario de platos que podían ser preparados con su «digestor de vapor», desde el cordero cocido a los más delicados postres, pudines e incluso ponches, pasando por las judías estofadas, el conejo o las anguilas.
El arquitecto inglés Christopher Wren, que había asistido a la peculiar cena, alabó el invento, y corroboró cuanto había afirmado Papin al respecto de sus ventajas y bondades. Pero nada pudo evitar que esta primera olla a presión fracasara. El gran público abominaba de «la comida científica», como se dio en denominar a la así elaborada, y a la hora de la verdad nadie estaba dispuesto a hacer experimentos con su estómago. Además, se dio el caso, entre algunos de los que adquirieron el novedoso artilugio, que sus comidas terminaron estampadas en el techo, o contra la pared de la cocina por haber fallado la válvula, todavía sin perfeccionar; hubo algún que otro accidente que alarmó naturalmente a la población. La olla de Papin pasó al olvido.
Del olvido quiso rescatarla Napoleón Bonaparte, quien en 1810 la hizo reaparecer. Su cocinero introdujo modificaciones…, pero desvirtuó la idea originaria, ya que lo que salió de las manos de Nicolas Appert fue sólo un nuevo procedimiento de enlatar y conservar los alimentos precocinados. Appert utilizaba la olla como una cacerola gigantesca donde cocinaba grandes cantidades de comida y luego cerraba herméticamente para llevarla al frente y servir el rancho a las tropas. Pero aunque el sistema era bueno como medio de conservar los alimentos durante largo tiempo, nada tenía que ver con las ideas de Denis Papin.
A lo largo del siglo XIX la idea de una olla a presión volvió a captar el interés. Comenzaron a perfeccionarse distintos modelos que fueron apareciendo, de tipo experimental. Ollas a presión de tamaño razonable, fabricadas en aluminio a partir de 1905. Estos nuevos utensilios son los precedentes directos de la actual olla express.
En 1927, el también francés Hautier patentó la primera olla de baja presión controlada. Tampoco mereció la confianza del público… Y en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, el arquitecto norteamericano Alfred Vischer ideó un sistema de cierre hermético mediante el cual la tapadera encajaba perfectamente con la olla, y disponía además de un largo mango y una junta de goma recambiable. Pero la olla a presión no sería un invento familiar y universal hasta la década de los 1950 cuando, gracias a los experimentos de los hermanos Lescure, se llegó a dominar los secretos de su fabricación, ofreciendo garantías de seguridad, control y precio asequible. La olla a presión había triunfado por fin.
23. La camisa
Entre las prendas de vestir, una de las piezas más antiguas, todavía en uso, es la camisa. La más antigua conservada procede del ajuar funerario de un arquitecto egipcio que vivió en Tebas hace más de tres mil quinientos años. Entre sus cosas, junto a las camisas de lino, se hallaron también numerosos taparrabos de lienzo blanco (color sagrado de aquel pueblo) y faldas pantalón.
La camisa egipcia era una pieza cortada de forma rectangular, doblada y cosida a los lados con una única abertura angosta por la que pasaba la cabeza, y mangas muy ceñidas, unas largas y otras cortas. La camisa fue una prenda típica del mundo mediterráneo. La usaron los griegos, que la llamaron kamison, y los romanos, que la llamaron subucula, porque se llevaba pegada a la piel, debajo de la ropa.
La palabra castellana procede del árabe kamis, que procede a su vez del griego kamison. Pero ya en tiempos de los visigodos, con anterioridad, pues, a la invasión musulmana de España, San Isidoro de Sevilla dice que en su tiempo, siglo VII, se había puesto de moda dormir en camisa. Sin embargo esa costumbre desapareció en la Edad Media, época en la que lo corriente era dormir en cueros.
De entre las prendas que poseía una doncella, la camisa era la más valorada. Una camisa era también la ofrenda mayor que se podía hacer a la Virgen María, costumbre piadosa que se mantuvo a lo largo de muchos siglos. La camisa fue objeto no sólo de ofrenda religiosa, sino también de ofrenda civil. Se sabe que el duque Salomón de Bretaña envió al papa Adriano II, en el siglo IX, treinta camisas «más valiosas que el oro».
La camisa era prenda de vestir particularmente ritualizada. De hecho, en la Edad Media no se vestía una camisa nueva sin pasarla antes por la reliquia de un santo, en la creencia de que así quien la vistiera se vería libre de enfermedades y accidentes comunes. Asimismo, llegó a ser objeto de fetichismo desde los primeros tiempos. Y según las reglas de Caballería Andante, el caballero que estaba en vísperas de ser armado como tal, debía vestir una camisa de lino blanco no utilizada nunca por nadie, como símbolo de limpieza interior y de honorabilidad. Para esta ceremonia no servía la camisa de seda. A partir del siglo XII los caballeros andantes utilizaban como parte importante de su indumentaria una camisa blanca que se ponían con cierta ceremonia tras levantarse de la cama, y antes de partir hacia sus hazañas.
Las damas correspondían a los requerimientos corteses de sus caballeros con un retal de su camisa que, a modo de divisa, éstos portaban. Es probable que las cintas que lucen los tunos en sus capas tengan un origen similar.
La camisa española, de la que tanto se prendó Felipe el Hermoso, esposo de doña Juana la Loca, solía estar bordada en oro; era una prenda abierta, con puños, cuello y costuras cubiertas de agujetas de rico metal y pedrería, y se exportaban a toda Europa, haciendo furor entre los españoles que se habían enriquecido en las recién descubiertas Indias Occidentales… pues, como escribe el cronista: «tanto era el oro y la plata que corría que, no habiendo qué mercar con ella se pagaba gran precio por una camisa castellana…».
En el siglo XVI empezaron a hacerse camisas de hilo. Las de mujer eran de cendal tan fino que resultaban casi transparentes, de modo que fue preciso tomar medidas al respecto tanto de la transparencia como de la moda de los generosos escotes que fue avanzando a lo largo del siglo XVII en España y en Francia, donde decir «camiseta de señora» era sinónimo de atrevimiento y osadía.
La camisa, tal como hoy la conocemos, apareció en el siglo XIX, en que se liberó de bandas y cinturones destinados a mantenerla ceñida al cuerpo, en el caso de los hombres, o a realzar el seno, en el caso de las mujeres. Ni ayer ni hoy fue la camisa pieza de vestir que se bastara a sí misma, sino que requirió siempre el concurso y ayuda de otras prendas que la completaran.
24. La bañera
Un historiador del baño, Lawrence Right, asegura que a los pueblos se los conoce mejor por el uso que hicieron del agua que por el uso que hicieran de la espada. Y es verdad. Una de las civilizaciones más antiguas, y más pacíficas y florecientes también, Creta, nos ha legado una bañera, la más antigua conocida ya que data del año 1700 antes de Cristo. Procede del palacio de Cnosos, y su parecido con las bañeras de principios de siglo es asombroso, como también lo es el conocimiento que muestran en su avanzado sistema de suministro de agua y la distribución del espacio.
El interés del mundo antiguo por el baño tiene concomitancias con la medicina y la magia. Se recomendaba el baño tanto para curar enfermedades del cuerpo, como del alma, desde las depresiones a la necesidad de purificar el alma y reponer simbólicamente la perdida pureza. El baño fue visto como remedio contra la enfermedad: los había de tierra, para combatir la tuberculosis; de hojas de abedul, contra el reumatismo y la hidropesía; baños de heno, o de saúco, contra el dolor de huesos. Y se recomendaba, como norma de higiene general, lavarse las manos, la cara y el cuello; algunos pueblos, como el judío, hicieron del lavatorio de manos antes de las comidas, y del baño en las mujeres tras el periodo menstrual, preceptos de obligado cumplimiento.
En la Grecia preclásica se ha encontrado ruinas de palacios pertenecientes a la acrópolis de Tirinto, donde aparece un recinto dedicado al baño, con bañeras de tierra cocida, y desagües a lo largo del pavimento de piedra. Posteriormente, en los tiempos de esplendor de aquella civilización mediterránea, y antes en la Grecia homérica, el uso del baño estaba generalizado. Homero habla de bañeras de arcilla, de madera e incluso de plata. Describe el baño de Ulises en su palacio de Alkinoo, a la derecha del salón principal, junto al departamento de las mujeres. Era costumbre ofrecer un baño a los huéspedes. Los héroes homéricos reponían sus fuerzas tomando baños y duchas de agua caliente.
Seguramente nadie llegó tan lejos, en el uso del baño, en la Antigüedad, como la civilización romana. El naturalista e historiador Plinio curaba su asma en la bañera. La institución de las termas estaba ya bien perfilada en tiempos de Catón y Escipión; suponían un paraíso de salud, un reino del ocio donde además del agua caliente y fría se podía disfrutar de la sauna en amena conversación, o practicar ejercicios gimnásticos y juegos, si es que no se prefería recrearse en la lectura o en celebrar un banquete con los amigos. Era una institución importante. Muchas familias poseían baño en sus casas, aunque a menudo preferían frecuentar las termas, donde podían recibir los masajes de manos de expertos, o las friegas de aceite y ungüentos, o perfumarse tras la sauna con bálsamos y perfumes exóticos traídos a Roma desde los confines del Imperio. Sus bañeras podían ser de mármol, de ónice, de pórfido e incluso de bronce y hasta de plata. En otras se podía tomar el baño sentado, las llamadas solium; de las mil seiscientas bañeras que hubo en las Termas de Caracalla, doscientas eran de esta modalidad…, adelantándose, pues, nada menos que en 1800 años, al invento de Griffith, quien en 1859 se pavoneaba de ser el inventor del sillón de ducha.
Con la caída del Imperio romano toda esta cultura del baño se perdió en gran parte. Pero no es cierto que desapareciera, y que la Edad Media fuera, como alguien ha escrito, «mil años sin bañera». En algunas partes del continente europeo, como Alemania, hubo una red de casas de baño, y en la España musulmana estaba muy extendida la costumbre de bañarse, contando las casas de la burguesía y de la nobleza islámica con aposentos para aquel fin.
En el siglo XVIII se inventaron en Francia las bañeras con desagüe. Por aquella época, 1790, andaba por París el inventor del pararrayos, Benjamin Franklin, quien quedó tan impresionado con aquella bañera que en ella redactó casi todos sus papeles científicos y literarios. Se llevó varias a su Norteamérica natal. Pero aún tardaría algún tiempo en generalizarse su uso. Entrado el siglo XIX ni siquiera las casas de la nobleza, incluidas las mansiones reales, poseían bañera. Cuando la reina Victoria de Inglaterra subió al trono en 1837 no había ni una sola bañera en el palacio de Buckingham. Unas décadas después, en 1868, el inglés Benjamin Maugham inventó el baño de agua caliente a gas. Desafortunadamente un día hizo explosión el calentador situado junto a la bañera, enviando a ésta y a su bañista al otro lado de la habitación, donde aterrizaron ambos, sumidos en la perplejidad. Poco después se vendía a domicilio el agua caliente. Y en París empezaba a ponerse de moda el baño a la carta. Se podía escoger entre un «menú» variadísimo: baños de azahar, de miel, de esencia de rosas, de bálsamo de la Meca, de leche, de vino, de esencia de flores silvestres.
El baño da al hombre la oportunidad de llevar a cabo un deseo íntimo, telúrico, no confesado, casi inconsciente: regresar al claustro materno evocando el agua el líquido amniótico cálido, entrañable, protector.
Sección 2
Desde el bañador a la plancha
- El bañador
- El alfiler
- El agua de colonia
- Los guantes
- El botón
- El cubo de la basura
- La cuchara
- El colchón
- La corbata
- El chicle o goma de mascar
- El champú
- El tabaco
- El tostador
- La chaqueta
- El corsé
- La crema hidratante
- La cuna
- La cremallera
- La salchicha
- El bronceador de piel
- La aguja de coser
- El sostén
- La maleta
- La plancha
Desde el siglo XIX, los médicos recomendaron a sus pacientes la conveniencia de tomar baños, tanto en balnearios como en el mar, como remedio a ciertas enfermedades. No sólo se veía como eficaz remedio contra la meningitis, sino que se le atribuía efectos beneficiosos para erradicar la depresión y los males de amor. Los europeos empezaron a frecuentar de forma masiva las playas, hecho que hizo posible el desarrollo e impulso que tomó el ferrocarril.
Pero era necesario crear una prenda específica para este tipo de actividad, entre terapéutica y lúdica: el bañador, ahora que las circunstancias permitían gozar de la playa no sólo a los ricos sino también al público general.
Los trajes de baño siguieron al principio el mismo diseño que los de calle, en lo que se refiere al bañador de señoras. Era un atuendo complicado. Se trataba de un vestido de baño de franela, de corpiño ajustado y cuello alto; las mangas hasta el codo y la faldilla hasta las rodillas. Bajo tan severo equipo se vestían los pantalones bombachos, medias negras e incluso zapatillas de lona. Era claro que aquel traje nada tenía de atractivo ni práctico, y no difería mucho de la antigua costumbre de meterse en el agua, hombres y mujeres, completamente vestidos. Mediado el siglo XIX, hacia 1855, el periódico londinense The Times dedicaba varias columnas a mediar en la controversia suscitada en torno al escándalo que suponía el traje de baño. Terció en la polémica un tal doctor J. Henry Bennet, quien al regresar de unas vacaciones en Biarritz se mostraba entusiasmado por lo que había visto en aquellas playas, la novedad del traje de baño francés. Escribió:
«Damas y caballeros visten trajes de baño con la misma naturalidad que se visten los vestidos de noche para ir a una soirée. El de las señoras consiste en una especie de calzón de lana y una blusa de color negro que les baja hasta más abajo de la rodilla, y se sujeta con cinturón de cuero. Los caballeros llevan una especie de traje de marinero listado».
A partir de 1880 comenzó a utilizarse la llamada «máquina de baño», artefacto que se deslizaba, con la bañista dentro, provista del llamado capuchón de modestia, hacia el interior del mar mediante una rampa. Dentro de aquel cajón rodante se vestían y desvestían los bañistas.
En vísperas de la primera guerra mundial empezó a ponerse de moda el bañador ceñido, de una sola pieza. Tenía mangas, estaba provisto de falda y llegaba hasta las rodillas. La prenda fue posible gracias a los experimentos textiles del danés Jantzen, apellido que luego se convirtió en sinónimo del bañador elástico por él diseñado y creado. Este bañador daría lugar, ya en 1930, al famoso dos piezas, bañador sin espalda, con tirantes muy delgados.
Pero en el terreno de los bañadores, el gran salto se dio pasada la Segunda Guerra Mundial, en 1946. Aquel año, el diseñador francés Louis Réard preparaba en su taller parisino un particular pase de modelos. Se iba a presentar una novedad absoluta en el mundo del bañador femenino: el bikini. Por aquel tiempo, la prensa bombardeaba permanentemente con noticias relativas a las pruebas y explosiones nucleares que se realizaban en el atolón del archipiélago de las islas Bikini, en el Pacífico. Réard convocó a su modelo, una bailarina profesional del Casino de París, Micheline Bernardini, ya que las modelos profesionales no habían querido presentar prenda tan descocada, y como le preguntara, previo al pase, cómo podrían llamar a la nueva prenda, la Bernardini contestó sin titubear: «Señor Réard, su bañador va a ser más explosivo que la bomba de Bikini». Réard quedó encantado con aquella ingeniosa salida de su improvisada modelo, y decidió presentar su bañador con aquel nombre que tan popular iba a hacerse poco después.
26. El alfiler
El alfiler es, a juzgar por los hallazgos arqueológicos, uno de los primeros inventos. El hombre primitivo los utilizaba haciéndolos con espinas de pescado, o astillas de madera, hace diez mil años. Y en tiempos históricos, hace cuatro mil años, los sumerios ya los fabricaban. Se trataba de alfileres rectos, tanto de hueso como de hierro. Existe documentación en textos de la época al respecto de las agujas con ojo, para coser, y de los alfileres con cabeza. Conocieron este práctico y diminuto artilugio todas las civilizaciones del mundo antiguo, babilonios, asirios, persas, indios y chinos. También el pueblo egipcio. Se trataba de alfileres muy sencillos, a modo de espigas puntiagudas rematadas por una cabeza formada por el retorcimiento de la varilla metálica de que estaban hechos; se empleó en su elaboración el bronce y luego el hierro, como muestra la gran cantidad de alfileres de aquellos lejanos tiempos encontrados en excavaciones arqueológicas alrededor del mundo.
En la Grecia clásica, y luego en Roma, el alfiler alcanzó su punto máximo de popularidad, siendo entonces cuando se generalizó su uso. Hombres y mujeres sujetaban sus túnicas a la altura del hombro con un alfiler o fíbula, ésta última más parecida al imperdible. Tuvo entonces que ver con la moda del peinado, sobre todo cuando se implantó en Roma la costumbre, en lo que al hombre se refería, de dividir el cabello de la cabeza en dos mitades, quedando una raya en medio: un lazo prendido en el alfiler separaba ambos hemisferios del peinado. El alfiler llegó a conocer tal cantidad de usos que el nombre que se les daba estaba de acuerdo con el destino para el que habían sido concebidos.
Esta diversidad de usos hizo que el alfiler pudiera emplearse andando el tiempo también como elemento ornamental, lo que dio lugar a refinadas joyas. Hubo alfileres de marfil o bronce en forma de estiletes largos, de hasta quince centímetros, con los que las damas se tocaban el cabello o adornaban sus vestidos. Su finalidad era primordialmente decorativa, pero no dejaba de tener, el alfiler, un uso funcional. Junto a los cinturones, los alfileres cubrían la necesidad de sujetar las prendas del vestido, y en ese cometido eran frecuentes y abundantes en el ajuar doméstico. Los artistas orfebres encontraron en esta pieza un motivo en el que plasmar su arte. Los fenicios elaboraban grandes alfileres de oro que remataban con la imagen de una diosa alada. También los egipcios hicieron del alfiler objeto de joya artística, de lujo y de deseo, encontrándose entre las piezas valiosas que a menudo acompañaban los ajuares funerarios gran cantidad de alfileres de oro, de marfil y de plata.
Claro que el alfiler también conoció usos bastardos. Los poetas latinos insinúan que algunos alfileres griegos y romanos disponían de una pequeñísima cavidad en cuyo interior se alojaba un poderoso veneno. Cleopatra disponía de numerosos ejemplares de este tipo. Algunas damas romanas hicieron usos crueles del alfiler. Por los escritores latinos sabemos que castigaban con ellos con frecuencia a sus esclavos a la menor falta cometida por éstos. Y se cuenta de la mujer del emperador Marco Aurelio, Flavia, que con un alfiler acribilló la lengua del gran orador Marco Tulio Cicerón cuando, ya decapitado, tuvo ella su cabeza sobre sus rodillas. No fue menos cruel, según cuenta Lucio Apuleyo, la cruel venganza de cierta dama romana que vengó la muerte de su esposo atravesando con sendos alfileres los ojos de su asesino.
Algún escritor misógino llegó a decir que en manos de la mujer el alfiler adquiere poderes especiales. Pero también sirvieron para alojar en su interior esencias y perfumes.
En la Edad Media los contratos matrimoniales de la nobleza estipulaban la cantidad de la asignación económica del marido a la mujer para que ésta adquiriera alfileres. Así se llamaba a aquella cláusula económica: «dinero de alfileres». Los alfileres solían ser pieza capital en el ajuar de las desposadas. A menudo funcionaban como una inversión especulativa. En 1347 una princesa francesa, según inventario hecho a sus bienes, poseía más de doce mil alfileres. Se trataba de una fortuna, ya que a lo largo de aquellos siglos el producto escaseaba, y alcanzaban los alfileres un alto precio en el mercado suntuario. Funcionó a la sazón un impuesto especial sobre ellos, impuesto cuya recaudación se destinaba al servicio de la casa del señor feudal.
A finales de la Edad Media, gobiernos como el inglés ordenaron que para evitar el acaparamiento de alfileres con fines especulativos los fabricantes debían ponerlos a la venta en días muy bien determinados por la autoridad. En esos días, las mujeres de todas las clases sociales se lanzaban a la compra de los alfileres con el dinero que para aquel fin habían ahorrado. Luego los revendían y materializaban así sus ganancias y plusvalías. Tanto era así que todavía en el siglo XVI los alfileres eran objeto de especulación, a pesar de que en el siglo XIV ya se había inventado el sistema de estirado de alambre que abarataba su producción.
En 1626, el inglés John Tilsby instaló en la ciudad de Gloucestershire una fábrica de alfileres en cantidades industriales. Se trataba de alfileres de una sola pieza, con cabeza incorporada. Casi dos siglos después, en 1824 se patentó, también en Inglaterra, la máquina automática de fabricación de alfileres que diez años antes había patentado el norteamericano Seth Hunt.
El alfiler fue antaño una especie de valor especulativo… ¡Quién lo diría en nuestro tiempo…!
27. El agua de colonia
Un barbero italiano de origen español, Juan Bautista Farina, inventó hacia 1710 un perfume ligero cuyo aroma resultaba de gran novedad. Como el personaje en cuestión se había trasladado a Colonia en busca de fortuna, puso a su invento el nombre de aquella ciudad alemana famosa entonces por poseer en su catedral la tumba de los Reyes Magos, y después por la aromática agua. Sin embargo, no parece del todo clara la paternidad del invento. Se ha atribuido a otro italiano, un tal Paul de Feminis, quien la descubriría por casualidad en Milán, al mezclar distintas esencias oloríferas con alcohol. Feminis llamó a su invento «agua admirable». El personaje en cuestión, como Farina, se trasladaría a la ciudad alemana de Colonia, donde se sabe que murió sin hijos, y dejó, según esta teoría, el invento en herencia a su sobrino Juan Bautista o Juan María Farina.
La fórmula, guardada al principio bajo riguroso secreto, era sencilla: mezclar una base de alcohol con esencias de romero, azahar, limón, naranja y aceite de lima aromática llamada bergamota. No tardó la mezcla en alzarse con fama y éxito clamoroso, sobre todo entre los soldados de guarnición en aquella ciudad durante la guerra llamada de los Siete Años. Aquellos soldados se llevaron a París el perfume de Farina, y poco después los miembros de la familia del inventor decidieron residenciarse en la capital del Sena, donde la fama de su producto les había precedido. Así fue como se inició, en Francia, la gran industria perfumera, base de la cual fue desde 1869 el agua de colonia. Muerto en 1766 Farina en la ciudad de Colonia, sus primos Armando Roger y Carlos Gallet, sucesores de León Collas y del hijo del inventor Juan María Farina, crearon en Francia la famosa firma que llevó su nombre, y empezaron a poner orden en el mercado de las esencias. Se comenzó a deslindar los conceptos de perfume, colonia y agua de tocador, que hasta entonces habían estado confundidos y revueltos. Se estableció que todo perfume debe llevar un 25% de aceites fragantes; el agua de tocador no debe tener más de un 5% de aceites esenciales; el agua de colonia, dilución alcohólica más débil, sólo debe tener el 3% de aceites fragantes, y el resto del compuesto sería alcohol etílico puro, con ausencia total de agua. Aquellas definiciones, todavía aplicables, supusieron gran novedad en su tiempo. Hoy sin embargo se permite que un perfume pueda llevar hasta el 42% de aceites preciosos.
El mérito de introducir el perfume en la vida diaria, y de extenderlo y popularizarlo entre la masa, debe reconocérsele al viejo barbero hispano italiano. Fue él, Farina, quien hizo posible la fabricación a gran escala de un producto exquisito cuya naturaleza misma parecía destinarlo al goce y disfrute de las minorías que el dinero y la sangre suelen seleccionar de caprichosa manera.
28. Los guantes
Cuenta Homero, en su Odisea, que cuando Ulises llegó a casa de su padre, tras su accidentada peripecia y aventura, lo encontró en el jardín arrancando las malas hierbas. Para no lastimarse sus manos las protegía con unos guantes. Con el mismo fin, el de evitar pinchazos de zarzas y espinos, la diosa Venus encargó a las Gracias le proporcionasen «ciertos estuches para sus delicados dedos».
El guante es una de las prendas, funcionales u ornamentales, más antiguas del atuendo humano. Los ejemplares más tempranos, conocidos, proceden del Egipto faraónico, unos guantes de niño encontrados entre los tesoros de la tumba de Tutankamón. Son unos finos guantes de lino.
Como parte del equipo militar de los soldados asirios se utilizaba el guante.
Los soldados de Ciro el Grande iban a la guerra pertrechados de guantes, unos guantes muy especiales, que sólo cubrían la punta de los dedos, probablemente para asegurar el tino de los arqueros. El guante tuvo asimismo un uso señalado en el ceremonial religioso de todas las religiones. Se trataba de unos guantes ricamente elaborados con materiales suntuarios, recargados de oro y pedrería, tradición litúrgica que heredó el Cristianismo, llegando a ser los guantes prenda indispensable, junto al anillo, de la dignidad episcopal. También participaron del ceremonial y dignidad caballeresca, en plena Edad Media. El guante era signo externo de nobleza.
Pero no sólo perteneció, esta prenda del atuendo militar, civil y religioso, a los pueblos más cultos de Europa. Hasta el siglo X, también los vikingos, en estado de semibarbarie, llevaron guantes, aunque con los dedos descubiertos. Se trataba de prendas confeccionadas con piel de ciervo, y se sirvieron de ellas también los halconeros, para defenderse de sus garras.
Durante la Edad Media los guantes formaron parte, casi exclusivamente, del atuendo masculino caballeresco. Hasta el siglo XV sólo los hombres de la nobleza o del mundo caballeresco los usaban como símbolo de pertenencia a una clase y status social. Las mujeres muy raramente los utilizaron, aunque hay una excepción: las damas venecianas. Fue ya en el siglo XVI cuando se convirtió en prenda de uso femenino por iniciativa de Catalina de Medici, reina de Francia, y de la soberana inglesa Isabel I, quien no aparecía en acto público alguno con las manos desnudas, gusto que curiosamente comparte su homónima y también reina inglesa Isabel II, en nuestros días.
En la corte de Luis XIV las damas pusieron de moda ciertos guantes largos que dejaban al descubierto las puntas de los dedos: los mitones; se decía que las yemas de los dedos debían quedar al descubierto, ya que con ellas aquellas sensuales damiselas eran capaces de proporcionar y proporcionarse exquisitos placeres. Y en la corte española de Felipe III, los guantes gozaron de estima y aprecio entre las damas, una de las cuales se siente muy contenta con ellos, diciendo que los suyos «son tan finos que los llevo en una cáscara de nuez». Para que no se estropearan, claro, debido a lo delicado del material empleado para su elaboración.
En cuanto a los materiales empleados, hubo guantes de muy diversa procedencia. Los más utilizados fueron la seda y la piel, en particular la de cabritillo, aunque también eran estimados los de piel de ciervo, camello, gato y zorro. Algunos ejemplares llegaron a tener incluso botonadura de oro y de perlas, ya que en la confección del guante suntuario no se reparaba en gastos.
En el siglo XVII, tal vez el siglo de oro de los guantes, hubo tres centros importantes que se complementaban. Se decía que el guante perfecto, el guante ideal, era aquel cuya piel se trabajó en España, se cortó en Francia y se cosió en Inglaterra. Pero los dos centros de fabricación más importantes estuvieron en Roma y París. Los guantes más flexibles del mundo seguían siendo los españoles. Eran piezas buscadas, ya que en el siglo XVII el guante se convirtió en símbolo de elegancia, que heredó luego el siglo XVIII. El famoso dandy inglés, rey de la moda en su tiempo, el bello George Brummel, tenía al guante en tal aprecio que fundó el «Club del Guante», escuela de modales y comportamiento social, explicando cómo utilizar la prenda en cuestión. En el siglo XVIII era una descortesía presentarse con los guantes puestos, ya que estrechar la mano sin desnudarla era un despropósito en la conducta social de buen tono.
En 1884, el sastre suizo Javier Jouvin inventó un procedimiento para hacerlos a medida, con lo que su uso experimentó cierto auge. Sin embargo, su universalización y abaratamiento vino a partir de 1914, en que se empezó a utilizar en su elaboración la fibra artificial, y el algodón. Ya no se veía a nadie con las manos desnudas. Tanto era así que la famosa bailarina Mata Hari, pidió para la trágica ocasión de su fusilamiento un par de guantes blancos, nuevos. No quería morir con las manos al descubierto.
29. El botón
Los primeros botones de que habla la Historia aparecieron hace cinco mil años en el valle del Indo, en el lejano Oriente. Las civilizaciones ribereñas del Mediterráneo, pioneras en tantos inventos, no lo fueron en éste. La amplitud que el vestido ha tenido en esa parte del mundo a lo largo de los tiempos hacía del botón una necesidad muy secundaria. Vestidos holgados y flotantes, generalmente escasos en aberturas, no necesitaban, en el mundo griego y romano otra cosa que alguna fíbula, un alfiler o simplemente un nudo. Incluso estos medios, fíbulas y alfileres, broches y hebillas, no fueron a menudo sino un pretexto para el ornato o la exhibición de riqueza. Los griegos ricos sujetaban el palio con broches de oro, y los romanos de las clases pudientes cogían sus túnicas y togas con fíbulas de plata. Nadie sentía la necesidad de la botonadura.
El botón no conoció un uso significativo hasta el siglo XII, y tuvo una finalidad más suntuaria que funcional, por lo que fue utilizado por nobles y cortesanos que los lucían, pavoneándose de aquellas breves y relucientes joyas de oro, plata y otros materiales nobles. De hecho, uno de los títulos del entorno real más ambicionados en aquel tiempo fue el de «botonero mayor del Reino», a la par que se distinguía al gremio de estos artesanos.
En la corte de Fernando III el Santo, y en la de su primo San Luis, rey de Francia, el botón adquirió una enorme importancia. Al lujo del vestido se une entonces el de las joyas y alhajas, entre las que se cuenta el botón, que sustituyó al broche. Se elaboran botones esmaltados, diminutas piezas de oro o piedras preciosas que guarnecen las mangas de los vestidos y cierran los ricos jubones con profusión de botones… Hasta treinta y ocho botones forrados de seda de colores recorren en el siglo XIII el vestido del hombre, desde los hombros hasta la cintura. No había entre ellos dos botones iguales. Se trataba de una especie de muestrario de ingenio, de pericia y de riqueza, aquellas botonaduras que cerraban las prendas de vestir de los caballeros de la Corte, de los ricos burgueses y de los nobles. No sorprende que la palabra «botón» proceda de una voz francesa que significa «realzar».
En pleno siglo XV en la corte de Enrique IV de Castilla, el botón amplió su ámbito de uso. Ya no se empleaba sólo para decorar el justillo, prenda de vestir sin mangas que ceñía el cuerpo y llegaba hasta la cintura, sino que se empleaba en la decoración de mangas y hombreras, sustituyendo poco a poco a las pasamanerías. Todas aquellas labores de adorno para guarnecer vestidos, a base de galones, borlas, cordones y flecos de oro, de plata o de seda van cediendo ante la pujanza y prestigio que cobra el botón en pleno Renacimiento. Es ahora cuando realmente se convierte en un objeto de deseo, modelados no sólo con metales preciosos, o forrados con ricas telas, o tallados en piedras preciosas, sino hechos en cristal tallado recubiertos con telas nobles para no dañar las zonas más íntimas…, cada botón es hecho a mano, uno diferente al otro. Sus artífices se preciaban de no hacer dos botones iguales. Eran obras de arte en las mangas de la ropa femenina, cuya botonadura corría a partir del codo sin otra función que la del lucimiento y el ornato. El botón, breve joya, prestigiaba; llegó a ser distintivo de clase social, de nobleza y de buen gusto a finales de la Edad Media. Y en el siglo XVI se utilizan también como adorno principal de los sombreros, para lo cual se usan botones de seda blanca, amarilla o anaranjada; botones de azabache para damas de posición modesta, o botones de rica pedrería para señoras de clase elevada.
Poco a poco el botón lo invade todo. No se concibe el vestido sin él, aunque más como parte decorativa que como elemento funcional. En el siglo XVIII, el siglo del lujo y de la ostentación en el vestir, el botón adorna las ricas casacas que se abrochaban por la cintura, como luego serían pieza importante en el frac. Aparecen los botones de metal esculpido, cincelados, esmaltados e incluso portando pequeñas miniaturas de retrato. Se llenan de filigranas de oro o de plata, convirtiéndose en auténticas obras de arte en el que los plateros cordobeses fueron maestros universales en un momento de la Historia en el que llega a su grado máximo la obsesión por el lujo y el boato. En el Diario de Madrid, en 1788, se lee, al respecto de cuál deba ser el atuendo de un español de su tiempo:
Mucha hebilla, poquísimo zapato;Como había sucedido con los alfileres, también el botón se convirtió en objeto de especulación. Hubo acaparadores de este artículo, que lo sacaban al mercado de nuevo cuando éste se hallaba desabastecido. El botón podía ser un elemento de cambio que luchaba contra la inflación de la moneda. Y como había sucedido con el alfiler, también con los botones se arruinaron muchos. Sobre todo cuando empezó a ser un elemento más funcional que ornamental, cosa que ocurrió en Inglaterra, hacia 1750. La funcionalidad del botón llevó a la fabricación de este artículo a base de materiales pobres y baratos, a la fabricación en serie. La industria botonera se extendió por Inglaterra y Francia. Todo servía entonces para elaborar botones, desde la madera al hueso, desde el marfil a la pezuña de animal o la nuez de corozo. En 1805 el danés Bertel Sanders ingenió un medio de unir mecánicamente dos pequeños discos de metal Que luego se forraban. Resultaba muy barato este tipo de botón, más asequible que los dorados que ya llevaban lacayos, cocheros y mayordomos. Se generalizaron entre la población obrera en la confección de sus prendas de trabajo. El empleo posterior del hueso hizo que los precios cayeran, poniéndose el botón al alcance de todos los bolsillos.
media blanca bruñida, sin calceta;
calzón que con rigor el muslo aprieta;
vestido verde inglés, no barato;
magníficos botones de retrato
en chupa blanca, bordada a cadeneta.
Comenzaron también a fabricarse botones de materiales nuevos, como el níquel, el zinc, el aluminio; se hicieron botones de caucho, de corteza de coco, de crines de caballo e incluso de cuerno.
No se vio libre el botón de polémicas y especulaciones religiosas. Los protestantes de ciertas sectas intransigentes llegaron a prohibirlo por considerarlo un refinamiento pecaminoso; lo fustigaban desde el púlpito como cosa del diablo, avanzadilla de la vanidad que es por donde, decían ellos, empiezan a perderse las mujeres. Se exigió a sus feligreses y adeptos el abandono del botón, sustituyéndolo por ganchos. Pero todo era ya inútil. Desde el siglo XVIII el botón era obligado en el traje de un caballero. No necesitaba otro adorno; el botón era suficiente.
Con el invento del botón automático a mediados del siglo XIX, desaparecieron los ojales. El botón estuvo amenazado de muerte. Pero sobrevivió, como también lo hizo tras el invento de la cremallera, su más seria amenaza en 1890, los famosos «cierres relámpago». Y sobrevivió porque el botón tenía una dimensión estética, un fin en sí mismo, como dijeron los modistas franceses de principios de siglo.
30. El cubo de la basura
La basura es una de las consecuencias más desagradables de la civilización. Sabemos que el hombre antiguo sólo generaba residuos orgánicos que la misma naturaleza eliminaba con facilidad. En los basureros del Neolítico se ha hallado desperdicios sólidos como anzuelos, puntas de lanza rotas, elementos ornamentales, etc., ubicados siempre en acantilados y ribazos alejados del hábitat.
El problema de cómo habérselas con la basura es muy reciente. En tiempos históricos el hombre se deshizo de ella arrojándola a los ríos o al mar, y cuando ello no era posible, se abandonaba en el campo lejos del poblado, en muladares que con el tiempo se convertían en focos de infección y origen de plagas que se encargaban de transmitir las ratas que los habitaban. No se pensó en hacer algo al respecto de tan malsana costumbre hasta el día 7 de marzo de 1884. Aquel año, el prefecto de la ciudad de Grenoble, Eugenio Poubelle, más tarde prefecto de París, ordenó que se colocara en la entrada de los edificios, uno o más cubos para recoger la basura que generaban sus vecinos. Por ley se mandó no disponer de los residuos de forma individual, sino que todos deberían depositarlas en aquellos recipientes. Tan sabia disposición municipal no sólo gustó, sino que fue ponderada e imitada por otros. El caso fue que el apellido del prefecto se convirtió pronto en sinónimo de cubo de basura, y todo el mundo comentaba cuán útil era poseer un poubelle en casa.
Junto a esta medida, el mismo prefecto ordenó que se organizara un cuerpo de recogedores de basura urbana, cuya presencia se haría advertir mediante el toque de corneta. Estos operarios municipales dispondrían de grandes volquetes en los que transportaban la basura a un lugar alejado de la ciudad, decidido de antemano.
Mientras esto pasaba en Francia, en la mayoría de los países europeos, la forma habitual de deshacerse de la basura era arrojarla por la ventana, o abandonándola en las afueras, en los muladares a la entrada de las ciudades. En 1912, sin embargo, se colocaron basureros públicos controlados.
Un paso importante que aportaría soluciones a tan espinoso problema como era el del tratamiento dado a los desperdicios y basuras, se dio en 1919 con el invento del colector de basura, sistema que mediante tubos de cemento la conducía al exterior de los edificios, donde era recogida en grandes contenedores. En 1929 se perfeccionó el sistema, apareciendo la famosa «pila trituradora» de la basura, o garbage disposal, artilugio mediante el cual se trituraban los desperdicios en el mismo fregadero merced a una serie de hélices, conduciéndolos por el desagüe al alcantarillado público. A este aparato se le aplicó pronto un motorcillo eléctrico, y en 1938 eran ya cientos los hogares que lo utilizaban en Norteamérica. Cuando en 1959 llegó el invento a Europa, la casa Thomson, su fabricante, había vendido ya más de cien millones de unidades en todo el mundo. Sin embargo, la basura tratada de esta manera era una mínima parte. Todos sabemos que de los más de treinta kilogramos de desperdicios que genera un ciudadano occidental sólo una mínima parte, en torno al 5%, es basura orgánica. ¿Qué hacer, pues, con el volumen ingente de la basura restante? Es un problema que habrá de encontrar solución pronto, antes de que nos encontremos todos viviendo en el interior de un gigantesco cubo de la basura.
31. La cuchara
A diferencia del cuchillo, utensilio que tiene tras de sí casi un millón de años, la cuchara aparece en la Historia en época relativamente tardía. Ello ha sido así debido a que se trata de un objeto no carente de alguna sofisticación. La cuchara nace con la vida sedentaria una vez el hombre descubrió las ventajas de la agricultura y el pastoreo. Es un artículo civilizado. Se trata de cucharas de boca ancha, a modo de escudillas provistas de mango largo y puntiagudo que servía a su vez para trinchar la carne. Era en el fondo una cuchara tenedor cuchillo, pues tenía en uno los tres usos importantes de la mesa.
No obstante el hecho de haberse encontrado en yacimientos arqueológicos cucharas que datan del Neolítico, hace veinte mil años, fueron los egipcios quienes, generalizaron su uso. En sus tumbas han sido encontradas cucharas de marfil, de piedra, de madera e incluso de oro. El pueblo egipcio dio importancia a la cuchara. Se elaboraron pequeñas obras de arte en este campo, ya que los mangos servían como soporte para esculpir en ellos pequeñas esculturas, como muestran algunos ejemplares hallados en Tebas, con la figura de la diosa Isis, entre otras divinidades.
Los griegos de las clases pudientes utilizaron cucharas de oro, de plata e incluso de marfil, mientras el pueblo llano las utilizaba de bronce, o tallaba en madera sus enormes cucharas soperas. También los griegos labraron en sus mangos bellas esculturas que daban realce al humilde utensilio. Y en cuanto a los romanos, más prácticos, dieron a la cuchara un uso adicional, al fabricarlas con mangos puntiagudos que funcionaban como primitivos tenedores, ideales para comer marisco o romper el cascarón de los huevos.
La cuchara medieval era de hueso, a veces incluso de hueso humano, caso de ciertas cucharas halladas en la Europa del Este. También se elaboraban a partir del estaño, sin que faltasen las cucharas de plata o las cucharas-joya, labradas en oro. Durante el siglo XV se pusieron de moda las cucharas «del Apóstol», de plata, con la figura del santo patrón de la persona que la utilizaba, que no tardó en convertirse en el regalo ideal para los recién nacidos.
En tiempos de Cervantes se hablaba de cuchara o de «cuchar», pero la etimología de la palabra remite a la voz latina cochlear empleada para referirse al cucharón, palabra que recordaba el uso antiguo que tuvieron las conchas de mar, utilizadas como cucharas. Entre las gentes del campo era frecuente hacerlas de pan, y con ellas comían las lentejas, los garbanzos o las habas. Terminada la comida se comían la cuchara, ya reblandecida y empapada. De ahí el dicho: «Dure lo que dure, como cuchara de pan», con lo que se quería dar a entender lo breve de una situación, o lo poco que duran las cosas en la vida.
A lo largo del siglo XVIII abundaron las cucharas de plata en las casas de la burguesía y de la nobleza. En España, la ciudad especializada en este tipo de artículos suntuarios fue Reus. Y en Gerona, la industria de la cuchara fue particularmente pujante, sobre todo las cucharas de madera de brezo y de boj. También las había de asta de buey, aunque éstas alcanzaban precios muy altos.
Hoy nos parece normal, cuando nos invitan a comer, ver desplegados sobre la mesa cuchara, tenedor y cuchillo, sin embargo, esta costumbre es relativamente reciente. Hace sólo doscientos años el invitado tenía que llevar consigo sus propios cubiertos. Así, cuando la gente viajaba llevaba consigo su propia cuchara, tenedor y cuchillo, teniendo un criado especializado al cargo del ajuar de mesa.
32. El colchón
La historia del colchón es antigua: el hombre busca acomodarse, y no tardó en buscar paliativos a la dura superficie del suelo. Al principio, se echó sobre yacijas de hojas secas o de heno, pero pronto ingenió mejores formas. Así, los griegos ya reposaban sobre mullidos colchones de plumas de ganso o de cisne, o acomodaban sobre los humildes catres de tiras de cuero, que a modo de somieres formaban la estructura de la cama, varias capas de pieles dobladas. También los romanos acolchaban sus lechos con colchones de pluma, y recostaban sus cabezas sobre almohadas de la misma naturaleza. El colchón romano recibía el nombre de torus, y el relleno se llamaba tormentum, nombre quizá apropiado para los colchones de los menos pudientes.
Parece que el primer colchón moderno data de finales del siglo XV en que Guillermo Dujardin, tapicero del rey de Francia, confeccionó una colchoneta neumática por encargo del señor de La Motte Desguy, en 1478. Es cierto que este tipo de colchón, de hule impermeable, dotado de un dispositivo a modo de válvula, existió en la Edad Media; pero no estaba concebido para el descanso nocturno, sino para las largas horas de espera en el puesto de caza, ya que protegía de la humedad. Se le llamó «cama de viento», y como tal serviría más tarde para confeccionar colchones en el sentido moderno de la palabra.
De aquella lejana idea parece que le vino la inspiración al inventor del colchón de agua, el californiano Charles P. Hall, quien en 1967 lanzó al mercado su waterbed, provisto de un sistema de regulación de la temperatura del agua. Pero la historia del colchón es mucho más antigua. Empezó siendo un jergón de materia orgánica, paja, hojas secas, juncos, que servían de material de relleno al tosco material con el que se confeccionaba; aquellos colchones hacían las delicias, más que del durmiente, de una pléyade de insectos, entre los que reinaban los chinches y las pulgas…, y servían a menudo de alimento a la legión de ratones que poblaron la Edad Media. Con ellos y contra ellos tenía que convivir el destinatario natural del invento: el hombre. Para desalojar a tan desagradables inquilinos recomendaban los médicos comer mucho ajo, y no sólo comerlos, sino también introducirlos en el colchón. Leonardo da Vinci, quien en sus escritos dejó constancia de los insomnios sufridos por culpa de los colchones, quiso tomar cartas en el asunto, sin embargo el genial descubridor de tantas cosas no aportó cosa alguna a este respecto.
Entrado el siglo XVIII el invento del colchón de muelles supuso un avance capital. Al principio era un artefacto incómodo, ya que al ser muelles cilíndricos en vez de cónicos, se deslizaban al sentarse sobre ellos, y no se comprimían de forma adecuada. Dada la deficiente tecnología de la metalurgia de la época, estos muelles solían dispararse atravesando el tapizado, convirtiéndose así en auténticos proyectiles que alcanzaban a sus usuarios en salvas sean las partes.
A mediados del siglo XIX apareció el colchón de muelles cónicos. En 1870 se publicó en un periódico londinense la siguiente noticia: «Por sorprendente que pueda parecer, los muelles sirven como una base excelente sobre la cual dormir, si se tiene la precaución de extender una manta sobre los alambres, de suficiente grosor. Su superficie es tan delicada y sensible que, como el agua, cede a la menor presión, recobrando luego su forma». Los primeros colchones de muelles eran carísimos, demasiado caros para suscitar el interés del público, por lo que sus primeros compradores fueron los hoteles de lujo o los grandes transatlánticos como el Titanic.
Todavía en 1925, cuando el fabricante norteamericano Zalman Simmons concibió su famoso colchón Beautyrest, su precio rondaba los cuarenta dólares, más del doble de lo que valía un buen colchón de pelo animal. Sin embargo, el señor Simmons, que confiaba en el futuro del colchón de muelles, emprendió una campaña publicitaria inteligente: citaba a los grandes genios de su tiempo, como Edison, Ford, Marconi…, apoyándose en sus testimonios al respecto de que habían dormido científicamente sobre tales colchones de muelles. El artefacto en cuestión llegó a convertirse en un claro objeto de deseo, y en 1929 ya registraba unas ventas cercanas a los nueve millones. El colchón de muelles había triunfado.
33. La corbata
Corta en el tiempo, pero curiosa, es la historia de la corbata. Un escritor de la evolución del vestido y sus avatares, dice: «Los romanos llamaron vela focal a una forma de vela latina que pendía del palo más alto como un banderín en forma de corbata de color. De ahí derivó el foque, vela triangular que ondea sobre el bauprés. El diseño de la corbata estaba hecho; sólo faltaba aplicarlo».
Por otra parte, el focale de los romanos era una especie de bufanda que los legionarios enrollaban al cuello, dejándola caer nuez abajo, en forma de corbatín. Era una prenda funcional, ya que evitaba rozaduras, pero no tardó en descubrírsele su valor ornamental o decorativo. En cualquier caso, la corbata tiene orígenes militares. En 1600 se sabe que la utilizaban las tropas suecas, y medio siglo después era prenda en el atuendo militar de uno de los regimientos de Luis XIV de Francia: el regimiento croata, de donde le vino el nombre. Era un simple pañuelo de color, liado al cuello con gracia. En castellano existe la palabra «corbata» desde el año 1704, término que provenía del italiano crovatta, porque los jinetes croatas la llevaban no sólo al cuello sino también en la punta de sus lanzas. Y ya en el siglo XVII había alcanzado un importante punto de popularidad, estableciéndose incluso una ordenanza específica en la que se advertía que debía lucirse «bien ajustada, metida bajo la chupa o retorcida y metida en un ojal de la casaca».
No era mal distintivo, la corbata. En cierto burdel madrileño, o casa llana, donde se daban cita hampones y matones, llamado «el berreadero o campo de pinos», de principios del siglo XIX, existía la consigna de distinguir a sus clientes habituales mediante una corbata con las puntas colgando…, muestra de que en el Madrid de 1800 la corbata no era prenda desconocida. También en Francia se utilizaba la prenda, tanto que un italiano, Esteban Demarelli, daba en París, en 1804, cursillos de seis días a nueve francos la hora. ¿Qué enseñaba Demarelli…? nada menos que a hacer el nudo de la corbata a una clientela numerosa y selecta. Y en 1830, tanto en Francia como en España e Italia, los miembros de ateneos literarios, colegios, clubs privados y tertulias tenían la corbata como distintivo. Se trataba de corbatas a lo oriental, en forma de media luna, o corbatas a lo Lord Byron, de enorme nudo para la barbilla; corbatas en cascada y en surtidor; corbatas a la perezosa, a la moda romántica; corbatas a la talma, e incluso a la rusa y al modo jesuita. Se escribían tratados y libros extensos acerca del arte de anudarse la corbata, complicado artificio, y se convirtió en materia de polémica la preferencia del satén almidonado que mantenía enhiestas las melenudas cabezas, a la hora de escoger un tejido ideal para su confección. Aparecían nuevas manías y supersticiones en torno a esta singular prenda del ornato personal. Llevar el nudo de la corbata torcido era signo nefasto de infidelidad conyugal, prueba inapelable de maridos engañados…, de allí la obstinación en llevarse los dedos a la nuez para asegurarse de que todo andaba bien a aquel respecto.
En tiendas de Europa y Norteamérica surgían comercios especializados en la corbata. Los establecimientos Cardinal, de Nueva York, presumían de poseer la más amplia gama y surtido: sólo vendían corbatas, claro, sin importar diseño ni material, porque los tenían todos; y todas costaban lo mismo, un dólar.
La corbata llegó a ser una obsesión de la moda romántica, e hizo estragos en Madrid y Barcelona, suponiendo en España su consagración. Barcelona se aficionó primero, como ciudad más parisina que Madrid. Por sus paseos deambulaban, en el siglo XIX, los elegantes con sus corbatas de grosella y pantalones lila claro. ¿Qué mágicos poderes tenía este nuevo talismán, que arremolinaba a su alrededor a los espíritus más selectos…? Y en torno a ella se suscitó el interés, y a su servicio se puso todo un mundo de accesorios para servir sus dictados: alfileres, pasadores, botones. La corbata era el centro de atención de modas menudas y selectas. Una cancioncilla de extracción popular, se expresaba así, un tanto achulada:
bastón y chistera, hasta las tantas,34. El chicle o goma de mascar
¡ay quién pudiera…! cortejar a las mozas,
y usar corbata «pa» no mostrar el cuello,
que es cosa basta.
Fue el general mexicano Antonio López de Santa Ana quien en 1860 diera pie a la comercialización del chicle. El general Santa Ana había jugado un papel de gran importancia en las guerras que sostuvo México contra los Estados Unidos, cuyo lamentable resultado fue la pérdida de los territorios que forman los actuales estados norteamericanos de Texas, Nuevo México, Arizona, y otros. Santa Ana, por esas piruetas que a menudo tiene la Historia, terminó viviendo en Nueva York, instalándose en Staten Island. A su exilio dorado se había llevado uno de sus vicios favoritos: la goma de mascar, o chicle. No era sino la savia lechosa, seca, de la sapodilla, árbol conocido por los aztecas como chitcli, de donde proviene el nombre.
El chicle era una resina insípida que atrajo la curiosidad de Thomas Adams, fotógrafo neoyorquino, amigo del general Santa Ana. Adams importó grandes cantidades de aquella materia resinosa con la idea de convertirla en caucho sintético de bajo precio. Como no lo consiguió, y no sabía qué hacer con aquella gran cantidad de chitcli que había importado de México, recordando el uso que Santa Ana le había dado se decidió a hacer lo mismo: mascarlo, tanto él como su hijo Horacio. Les llegó a gustar tanto que se decidieron a lanzarlo al mercado como substituto de las pastillas de parafina masticables que a la sazón se vendían con el mismo fin: calmar la ansiedad, aplacar los nervios, ocupar a los hiperactivos en algo.
Así, las primeras bolitas de chicle sin sabor se vendieron en un drugstore de Nueva Jersey en febrero de 1871 al precio de un penique la unidad. Se vendían en cajitas que decían: Adams New York Gum. Su propio hijo se encargó de promocionar las ventas a lo largo de la costa atlántica de los Estados Unidos. Y no tardó, el chicle, en desbancar a las pastillas de parafina. Ofrecía a la inquieta gente americana un remedio contra el nerviosismo. Se vendía en bolitas, pero pronto empezó a comercializarse también en tiras largas y delgadas que el propio tendero cortaba a gusto del cliente. Aquel chicle era bastante duro, y obligaba a las mandíbulas a trabajar, con lo que se ejercitaban los músculos a la par que permitían un relajamiento general.
El chicle fue un producto insípido durante bastantes años. Hasta que al farmacéutico John Colgan se le ocurrió en 1875 aromatizarlo. Para ello utilizó bálsamo medicinal de tolú, resina aromática usada en la confección de jarabes contra la tos. Colgan dio a su producto el nombre de Taffytolú. Ante aquella innovación, el señor Adams, impulsor del uso masivo del chicle, lanzó al mercado su propia versión del chicle con aroma. Para ello utilizó la goma de sasafrás, y luego otra con esencia de regaliz. Poco después aparecería el rey de los sabores aplicado al chicle: la menta, que lanzó al mercado un fabricante del estado de Ohio. La creciente aceptación del nuevo producto hizo pensar a Thomas Adams en una nueva aventura, e inventó la máquina expendedora de chicle. Instaló estos aparatos en todas partes, con lo que distribuyó de forma masiva sus chicles de bola de tutti frutti en los andenes del metro neoyorquino.
El triunfo definitivo del chicle vino con un ingenioso fabricante: William Wrigley y su Spearmint. En 1915 este personaje tuvo una idea genial: al grito publicitario de «A todo el mundo le encanta recibir algo por nada» envió a todos los americanos con teléfono cuatro pastillas de su chicle predilecto, en total seis millones de pastillas. Con ello, el triunfo del chicle estaba asegurado.
35. El champú
El cuidado del cabello ha supuesto, a lo largo de la Historia, un problema estético. Ello era así debido a la dificultad que su limpieza entrañó siempre. Mientras que la piel era fácilmente controlable y lavable, el cabello no resultaba gobernable ni accesible. Pero los antiguos sabían que el cabello debe ser lavado, tonificado, masajeado y tratado con ciertas substancias que resaltaban su colorido, textura y belleza natural. Para ello se requería el uso de aceites, ungüentos, jabones especiales que no acabaran con la grasa del cuero cabelludo, ni destiñeran; y aunque las damas egipcias rapaban su cabeza, como requería la moda, sí cuidaban sus pelucas, que al fin y al cabo eran de pelo natural, lavándolas, tiñéndolas y perfumándolas como si de pelo vivo se tratara.
Los nobles y generales asirios lucían tras sus espaldas elaboradas y relucientes pelucas en ensortijadas cascadas; y las mujeres de aquella misma civilización antigua sujetaban sus abundantes cabelleras naturales con bandas de tejido de colores. También la mujer israelita recogía su cabello en redecillas adornadas con prendedores de metal en forma de media luna, y perfumaban el pelo antes de entrar en el lecho matrimonial. El cuidado del pelo era importante también en Grecia, cuyas mujeres lo teñían hace ya dos mil quinientos años, y lo adornaban con flores y hojas de laurel. Pero el cuidado más importante era el lavado; para ello se utilizaban sustancias exóticas como la yoyoba, hierbas aromáticas, agua de flores. Era una de las ocupaciones más importantes de los peluqueros romanos antes de proceder a la elaboración de sus complicados peinados. El poeta Marcial escribe de su amiga Gala: «Mientras tú estás en casa, tu cabello está en la peluquería para ser peinado y lavado…»
La Edad Media no tuvo problemas con el cabello, que yacía secuestrado bajo las tocas. No sería hasta entrado el siglo XIV cuando empezara a lucirse, a asomar de forma lujuriosa por debajo de ellas, hasta terminar imponiéndose como elemento decorativo y fuente de belleza. Pero no obstante esto, las damas aclaraban su cabello con un jabón especial traído de Francia, que además de limpiarlo ayudaba a eliminar las grasas que lo apelmazaban, y contribuía a darle cierto tono entre rubio y blanco: ya existían las mechas.
Este gusto por blanquear el pelo experimentó un gran auge a finales del siglo XVII, en Francia, donde se comenzó a empolvar el cabello. Para ello se recurrió a un sistema eficaz de lavado previo. Se utilizó el limón, el vinagre, y otras substancias que a menudo lo único que conseguían era quemarlo.
Fue en 1877 cuando se inventó el champú tal como lo conocemos hoy. Su inventor fue un inglés, pero fue en París donde se puso primeramente de moda en 1880.
Aquel primer champú estaba hecho a base de jabón negro hervido en agua a la que se había añadido cristales de sosa.
¿Por qué se le llamó así…, a este invento? La palabra procede de la voz hindi shampo, lengua en la que significa «apretar y restregar», y empezó a emplearse en el castellano escrito hacia el año 1900. En aquel tiempo, el champú utilizado en España y en el mundo hispano americano procedía en su mayoría de Chile, por estar elaborado con la corteza de un árbol de aquel país. Su triunfo se debió a la buena acogida que le dispensaron los grandes peluqueros del momento, que intuyeron en aquel producto novedoso uno de los instrumentos más eficaces para luchar contra la naturaleza indómita del cabello humano.
36. El tabaco
El año admirable, así considerado el de 1492, por haber sido el del descubrimiento de América y el de la expulsión de los musulmanes de España, entre otras cosas dignas de mención sucedidas entonces, es también el año en el que se comienza a hablar en el mundo occidental de un nuevo producto o sustancia: el tabaco.
La primera descripción de un fumador es del mismo Cristóbal Colón en un apunte que el Almirante hace en su diario, un 6 de noviembre de aquel año de 1492. Dice el texto:
«… y hallamos a mucha gente que volvía a sus poblados, mujeres y hombres, con un tizón en la mano hecho de hierbas, con que tomaban sus sahumerios acostumbrados…»Colón había presenciado el espectáculo, al que da poca importancia, en la isla de San Salvador. Preguntados los indios, supieron los españoles que a aquella planta daban el nombre de cohivá, palabra que hoy asociamos a los famosos puros del Caribe.
El tabaco no sólo se fumaba, sino que se mascaba. Para lo primero utilizaban tubos de barro o madera que llenaban con hierba picada. Otra forma de utilizarlo era reducir la hierba a polvo o picadura que aspiraban por la nariz.
Los españoles no fueron muy conscientes de aquello, y debieron considerarlo práctica salvaje, aunque es cierto que algunos lo probaron, e incluso se hicieron adictos a la planta. Sobre todo hacia 1520, en la península del Yucatán mexicano, cerca de Tabasco, de donde creen algunos que le vendría el nombre. Dos años antes, en 1518, un fraile hizo un sorprendente envío a Carlos I: semillas de tabaco.
El Padre Bartolomé de Las Casas, en su famosa Historia, escribe sobre el tabaco:
«… son unas hierbas secas metidas en cierta hoja a manera de mosquete encendido por una parte, mientras por la otra chupan con el resuello para adentro aquel humo, con lo cual se adormecen y casi se emborrachan y no sienten el cansancio. Y a esto llaman ellos tabaco. Y ya por entonces había en Haití españoles que no sabían dejar este vicio…»Sevilla fue la primera ciudad europea donde se fumó en público. Curiosamente, también fue en Sevilla donde se prohibió por primera vez esa práctica.
Apoyándose en bulas papales y ordenanzas reales, se alegaba que fumar aturdía los cuerpos y enflaquecía la voluntad, entorpeciendo las almas.
Un médico sevillano, nacido en 1493, Nicolás Monardes, fue el primer escritor científico en alabar el tabaco, atribuyéndole virtudes curativas, e introduciendo aquella planta entre las beneficiosas para la salud. Esta alabanza del tabaco la hace el famoso doctor en su «Segunda Parte del Libro de las Cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales, que sirven de Medicina, do se trata del Tabaco, del Cardo Santo y de otras muchas Yerbas que han venido de aquella parte…» La obra se imprimió en 1571, y en ella afirma de manera peregrina que el tabaco, tomado en un caldo producto de su cocimiento, aliviaba la artritis y curaba el mal aliento; y mascándolo hacía desaparecer la jaqueca y el dolor de muelas.
En el siglo XVII se denominaba al tabaco «esa hierba que marea». Se le consideraba medicinal, y remedio contra el dolor de estómago. Incluso se llegó a hacer píldoras de tabaco, y no faltó quien lo considerara panacea para todos aquellos males que a la razón carecían de remedio farmacológico conocido. En Francia lo introdujo J. Nicot, que lo había adquirido en Portugal, de un holandés que regresaba de la Florida. Nicot lo presentó en la corte de la reina Catalina de Medici, quien fue la primera en aspirarlo en polvillo, y quien lo recomendaba vivamente. Se le llamó en Francia «planta de la reina», y gozó de predicamento. La gente empezó a propalar la especie de que el tabaco era un curalotodo, un prodigio médico…, y tanto entusiasmó que la reina de Francia lo administraba al rey Carlos IX durante su minoridad, «para curarle, decía ella, los humores». Toda la Corte imitó a la Reina Madre, y el tabaco se colocó en un lugar de prestigio.
No pasó lo mismo en Inglaterra, donde lo había dado a conocer el pirata Walter Raleigh, a principios del siglo XVII. Jacobo I escribió en su contra un famoso panfleto en 1604, Misocapnos, donde llamaba al tabaco «imagen viva del infierno, esta hierba que marea». Pero a pesar de aquella observación regia, el tabaco gozó del favor popular y cortesano. No así en las colonias inglesas de Norteamérica, donde los puritanos de Massachusetts o de Connecticut, hacia 1644, lo prohibieron por varias razones, entre otras por el peligro de incendio que suponía. Sólo se permitía fumar en casa, y una sola vez al día.
Mientras tanto, en España, un poeta llamado Rafael Thorias, escribía en latín la obrita que él llamó Himnus tabaci. Los españoles introdujeron la nueva planta en sus colonias del Pacífico, en Filipinas, y en el Japón, de donde pasó al continente chino, antes de 1600.
Pero no tardó la gente en concienciarse del peligro que suponía para la salud el vicio de fumar. Ya hemos visto que Jacobo I lo tenía por grave pecado, e incluso escribió un libro en su contra. Tampoco las colonias norteamericanas lo veían con mejores ojos. En Turquía, el sultán Amurates IV en el primer tercio del siglo XVII mandaba desorejar en público a quien osara fumar. Lo mismo mandó hacer el zar de Rusia, quien amputaba la nariz al infractor de su orden antitabaco. Pero los cronistas del momento aseguran que nada surtía gran efecto: se veía gran multitud de gente desnarigada y desorejada con el cigarro en la boca. El vicio creaba tal hábito que la gente
«enganchada» prefería perder los apéndices auriculares o la punta de la nariz antes que dejar el pernicioso hábito. El papa Urbano VIII, en el primer tercio del siglo XVII, prohibió su uso en las iglesias, sobre todo el uso del rapé, o tabaco en polvo, porque los estornudos que provocaba distraían a los fieles en el seguimiento de la santa misa y del sermón.
Pero el tabaco era también un negocio…, y alimentaba el vicio estatal de poner impuestos. Como regalía del Estado fue un gran invento para llenar las arcas públicas. En España empezó a gravarse hacia 1611; poco después, en 1632, nacían los estancos. De donde más beneficio se sacaba era de los cigarros puros, signo externo de riqueza. El cigarrillo fue posterior, y tuvo origen humilde: lo inventó al parecer un mendigo en Sevilla, que aprovechaba las colillas de los puros para alimentar su vicio. En torno a esta costumbre nació el «cigarrillo» como industria, con el nombre de «papelillo». La crisis económica de mediados del siglo XIX lo puso de moda. De España, el cigarrillo pasó a Portugal, de donde se extendió a otras naciones. Ingleses y franceses se aficionaron a estos
«fumables», como los llamaron en tiempos de las campañas napoleónicas en la Península Ibérica, y en 1820 se hablaba en París de cigarettes. En 1853 se creó en La Habana la primera fábrica de cigarrillos del mundo. Los primeros se liaron a mano, y no fue hasta 1860 cuando empezó el proceso de mecanización. Ni ingleses ni norteamericanos quisieron prestarle atención, por considerarlos cosa propia de mujeres, pero tras la Guerra de Crimea las cosas cambiaron, al entrar el mundo anglosajón en contacto con el tabaco rubio turco, mucho más delicado que el negro europeo.
La primera víctima reconocida del tabaco tuvo que ver con un sonado proceso judicial relacionado con la nicotina, sustancia descubierta a mediados del siglo pasado. En 1851 el matrimonio belga Bocarmé había envenenado al hermano de la esposa. El detective, M. Stas, descubrió que el causante del envenenamiento había sido un alcaloide, la nicotina. Se averiguó que el asesino había trabajado en la extracción de esa sustancia, sustancia tan venenosa que los indios americanos la habían empleado para envenenar con ella sus flechas. Aquel mismo año, la Academia de Medicina de Francia confirmó que el tabaco era un veneno.
Han pasado cerca de ciento cincuenta años…, y todavía hay quien se pregunta si fumar es… malo. Famosa es la frase de Humberto I de Italia, que afirmaba: «Amigos, una condecoración y un cigarrillo no se le niega a nadie». Hoy podría decirse, al menos referido a lo segundo, al cigarrillo, que es algo que no debe ofrecérsele a amigo alguno.
37. El tostador
En España, la costumbre de tostar las rebanadas de pan, es antigua. En el Tesoro de la Lengua Castellana, S. de Covarrubias, a principios del siglo XVII, dice que «tostar es asar sobre ascuas la rebanada de pan para mojarla en vino». Es claro que todavía no se había inventado el tostador.
Pero la costumbre de cocer el pan es muy antigua. Fueron los egipcios, hace cerca de cinco mil años, quienes empezaron a hacerlo. No lo hacían para extender sobre las tostadas una capa de mermelada o de mantequilla, sino con el único propósito de conservar el pan, desprovisto de humedad.
En la Antigüedad hubo un interés grande por el pan tostado. Hace cuatro mil años se ensartaban las rebanadas en un espetón y se colgaban junto al fuego. Esa costumbre se mantuvo de forma invariable hasta el siglo XVIII. El tostador americano, de aquella época no era sino un par de horquillas de mango largo, unidas toscamente, que se movían para poder tostar el pan de manera uniforme. Se diferenciaban poco de los milenarios espetones del Oriente Medio.
En el siglo XIX se utilizaba para tostar el pan unas a modo de jaulitas de hojalata y alambre que colgaban suspendidas sobre la boca de la estufa de carbón, cuyo calor hacía el trabajo de forma aceptable…, aunque no resolvía un problema serio: dar la vuelta a la tostada sin quemarse.
Fue a principios de nuestro siglo cuando aparecieron los primeros tostadores eléctricos. Consistían en unos artilugios de alambre que dejaban la tostada a la vista, sin protección alguna, por lo que a menudo daba sustos en forma de calambres. Carecían de termostato, por lo que era imposible regular el tueste, obligando a estar encima para evitar que se quemaran las tostadas. Sólo tenían una ventaja sobre el procedimiento anterior, no era preciso encender las estufas para hacer unas tostadas, cosa que se agradecía en verano.
Fue precisamente en el verano de 1919 cuando se pusieron a la venta los primeros tostadores. Apareció entonces la primera publicidad de este producto en el diario americano Saturday Evening Post. El texto decía: «Desayune sin entrar en la cocina. Nuestros tostadores están a punto para prestar servicio las 24 horas del día en cualquier habitación de la casa». La publicidad surtió efecto, y el tostador, o tostadora, se puso de moda, si bien es cierto que más por esnobismo que por eficiencia, ya que aquellos armatostes exigían que cada rebanada de pan fuera atentamente vigilada para evitar que se quemara.
La tostadora automática tardaría algo en aparecer. Lo hizo también en los Estados Unidos, en el estado de Minnesota, por un mecánico llamado Charles Strite. Este personaje quería mejorar la calidad de sus tostadas, a las que era muy aficionado. Como casi siempre se las ofrecían quemadas en la cafetería de su empresa, el sagaz e ingenioso mecánico le añadió un muelle y un termostato, y en mayo de 1919 solicitó una patente para aquella genial innovación suya. Con la ayuda financiera de sus amigos, Strite emprendió la fabricación de cien unidades montadas a mano por él, y las envió a la cadena de restaurantes Childs, que devolvió todas las tostadoras de pan por requerir un ajuste. Pero alabaron la idea del mecánico Charles, y esperaron a que éste introdujera los ajustes sugeridos. La primera tostadora doméstica, la Toastmaster salió al mercado en 1926, provista ya de un dispositivo regulador del tueste. Suscitó tan gran interés que un año después fue nominada «tostadora nacional del mes». La Prensa de nuevo el Saturday Evening Post, dijo en aquella ocasión: «Este nuevo y sorprendente aparato logra una perfecta tostada cada vez que se utiliza, sin necesidad de vigilar ni de dar la vuelta al pan».
38. La chaqueta
En lo que a la historia del vestido se refiere, el ingenio y la inventiva humana se han mostrado más bien parcos. Han surgido pocas ideas a lo largo de los tiempos.
Sabemos que uno de los vestidos más antiguos fue el mantón: tres metros de tela uno de cuyos ángulos se colocaba en el hombro izquierdo, rodeando de forma oblicua la espalda y el pecho, dejando libre el brazo derecho. Fue el vestido utilizado durante mil años en el Asia Menor. A este atuendo sucedió la túnica de lana, corta, sin mangas, sujeta al talle mediante un cinturón y una hendidura practicada sobre el pecho, cerrada a ras del cuello con dos cordones. En Persia, esta túnica tenía mangas largas ajustadas, y no bajaba más allá de la zona lumbar, coincidiendo con la zona donde se ajustaba mediante fajín, donde se insertaba el puñal, arma defensiva principal del mundo antiguo.
Lo más parecido a la chaqueta, en la edad antigua, está representado por el quitón, especie de dalmática que usaban los campesinos de la Grecia clásica. Se abrochaba sobre el hombro izquierdo, formando sólo una sisa. Para su confección se requería un metro de tela a lo largo por casi dos a lo ancho; era una pieza holgada, sin mangas, que caía a modo de saco.
Los romanos, que heredaron gran parte de la cultura griega, vistieron una dalmática de mangas anchas y ajustadas. De este atuendo deriva en parte la vestimenta masculina medieval: sayo y túnica con mangas.
Conforme fue avanzando la Edad Media apareció el justillo o jubón, prendas ajustadas sobre las que se vestiría una prenda de nueva aparición: la chaqueta. En sus orígenes fue una mera camisola estrecha que llegaba a las rodillas, y que contaba con mangas con codera. En los siglos XIV y XV esta prenda tenía ya mangas anchas que se estrechaban en las muñecas, y un cuello estrecho que subía hasta las orejas.
Pero la historia de la chaqueta está implícita en la historia de la palabra misma. En el XVI se la denominaba jaco, que era un sayo corto abierto a los lados, de tela de lana de cabra. Era de origen francés, en cuyo idioma equivalía antiguamente al nombre popular del campesino: Jacques, es decir: Santiago, nombre muy común en el medio rural. Eran los campesinos quienes vestían el jaquette, cosa que hicieron en Francia a lo largo de toda la Edad Moderna.
Resulta curioso que chaqueta y chaqué tengan el mismo origen: prenda propia del campesino…, sin embargo hoy se va a las grandes recepciones con chaqué, y no se permite entrar en lugares de respeto sin chaqueta. El paso del tiempo ha invertido los usos.
La chaqueta moderna fue en sus inicios una prenda unisex. La masculina se abotonaba a la derecha para facilitar el desenvaine de la espada; la femenina, a la izquierda, para no interferir en la lactancia del bebé. El botón que algunas chaquetas todavía conservan en la parte superior de la solapa es resto de la evolución de esta prenda, de cuello alzado y tieso en una época en la que la chaqueta se abotonaba hasta la boca.
39. El corsé
Un manual para hombres, publicado en el siglo XIX, decía: «Una mujer, metida en un corsé, es una mentira; pero esa ficción la mejora mucho, en realidad».
La idea de modificar y alterar el contorno del cuerpo femenino se originó en la cultura cretense hace cuatro mil años. Así lo refleja una estatuilla de la diosa serpiente, mujer ante todo, que muestra un armazón de placas de cobre con las que ajusta las faldas a las caderas para acentuar la finura del talle.
Las mujeres de la Antigüedad, sin embargo, vistieron ropajes sueltos, por lo que el corsé y la faja fueron artilugios de uso restringido. En los medios aristocráticos las damas realzaban su esbeltez mediante fajas o corsés que diseñaban sus caderas. Homero cuenta que la diosa Venus se ceñía un cinturón bordado por encima de la túnica, cosa que admiraban en ella los demás dioses y héroes de la civilización clásica. Y el mismo poeta nos describe como la diosa Juno se atavió con un cinturón a modo de corsé, con el que sedujo a Zeus. Los cinturones eran frecuentes en aquel tiempo: uno exterior y otro interior, que se complementaban. En estos corsé de la Edad Antigua guardaban las mujeres sus secretos de amor, como cartas y regalos de sus amantes, elixires y bebedizos, venenos y pociones.
Aquellos corsés o bandas de tela de distintos colores, eran llamados, en Roma, fascia. Los motivos pictóricos de diversos murales hallados en Pompeya representan mujeres ciñéndose su fascia verde o roja; y una estatuilla, también encontrada en la desaparecida ciudad romana del siglo I, muestra a cierta dama desnuda liando alrededor de su cuerpo la fáscia, que sujeta con una axila mientras que en la mano izquierda tiene el rollo que aún le queda por ceñir. Era lógica por parte de las mujeres la aceptación del sacrificio que suponía someterse a la fascia o corsé, ya que los poetas del momento, como Ovidio o Marcial, se burlaban de las mujeres gordas y anchas de cintura, antítesis, según ellos, del amor. El autor de los Epigramas, Marcial, describe en sus versos fasciae hechas de piel que garantizaban un encorsetamiento total, y un realce asombroso de la figura. Claro que el peligro estaba en el espectáculo de quitarse tales socorros.
La Edad Media ignoró mayoritariamente el corsé, permitiendo a las damas en pos de la belleza de la línea contentarse con la figura que la naturaleza les había dado. Se relajaron los aprisionados pechos, se aflojaron los corpiños. Pero duró poco. Aquellos corpiños que garantizaban la delgadez del talle, y con ello la admiración de los varones, volvieron a ceñirse cada vez más estrechamente; la figura de la mujer cobró proporciones inverosímiles, y ello condujo a problemas de tipo médico, ya que no sólo deformaban las mujeres sus cuerpos, sino que al oprimirlos tanto dificultaban la respiración y daban lugar a trastornos circulatorios e incluso hepáticos.
En el siglo XIV, en la corte de Borgoña, se puso de moda el corsé encima del vestido, treta mediante la cual el talle podía adquirir angosturas sorprendentes. Esta moda arraigó en España, y todavía en 1550 las damas españolas abusaban del corpiño apretado, reforzado a menudo con planchas de madera y hierro a modo de eficaces ballenas, con todo lo cual consiguieron un corsé-armadura, metálico, que oprimía el pecho, ya que la moda del momento imponía el pecho liso.
Francia imitó esta moda, llevada en aquel país por reinas de origen español, como la esposa de Luis XIV, quien puso tal empeño en seguir los dictados de la moda que consiguió una cintura de sólo treinta y tres centímetros.
La moda del corsé se extendió de tal manera en Francia que en tiempos del Imperio napoleónico lo llevaban incluso los hombres. La obsesión por la figura esbelta era tal que algunos anuncios de principios del siglo XIX llegaban hasta el despropósito: recomendar el corsé incluso a las mujeres embarazadas. La literatura de la época abunda en relatos alusivos a los sacrificios por los que una mujer está dispuesta a pasar con tal de mantenerse esbelta. Aquellos corsés eran rígidas corazas capaces de distorsionar la armonía del cuerpo, de provocar cojeras, y de desarrollar más un hombro que otro, entre otras deformaciones que afeaban a la mujer.
Hacia 1850, con la paulatina reducción del miriñaque, y la mayor racionalidad en el uso de ballenas, el corsé adquirió cierto auge, y en 1860 se estableció como medida ideal de la cintura, un diámetro entre los cuarenta y cuatro y los cincuenta y cuatro centímetros. En 1875 la tendencia imperante fue hacia resaltar el busto y alargar el corsé, apareciendo poco después, en 1900, el corsé de delantera lisa, cuyo propósito era aplastar el estómago. Tras esta innovación se inició un camino nuevo: alargar cada vez más el corsé. Poco después llegó la faja…, luego el sostén…, y al final: la libertad. Los modistas, resuelto ya el viejo problema de amoldar la figura, cifraron su interés en una nueva meta, en la resolución de un reto: cómo mantener las medias tirantes sin necesidad de ligas. La respuesta iba a ser la aplicación del antiguo invento: la vuelta del corsé. Y es que como ha dicho alguien, la historia es circular…, por eso, al pasar de nuevo por el mismo sitio, decimos que se repite.
40. La crema hidratante
Entre las prácticas y productos cosméticos más antiguos todavía en uso se encuentra la crema hidratante. Viejas recetas cosméticas escritas sobre tablillas de arcilla dan testimonio de la existencia de cremas hidratantes en el Egipto faraónico hace más de cinco mil años.
No sorprende que la crema para el cuidado de la piel gozara de popularidad en un medio tan hostil. El cutis no se ha llevado nunca nada bien con el desierto. De hecho, este producto cosmético es, en muchos siglos, anterior al jabón. Los aceites hidratantes se aromatizaban con incienso, tomillo, mirra e incluso con esencias de frutas y frutos secos como la almendra. Las cosmetólogas egipcias de la Antigüedad tenían recetas y remedios para todo tipo de problema relacionado con la piel. Así, las manchas en la cara se trataban con una mascarilla preparada a base de bilis de buey, huevos de avestruz, aceite de oliva, sal, harina, leche y resina vegetal. Las arrugas se combatían con un preparado a base de cera, aceite, estiércol de gacela o de cocodrilo y hojas de enebro molidas, mezclado todo ello con leche fresca, y aromatizado con incienso.
Entre los remedios más extraños para contrarrestar el envejecimiento de la piel, en la Antigüedad, figuró el siguiente, muy practicado en el Medio Oriente: «Falo de buey y vulva de ternera a partes iguales, debidamente secados y molidos». Aquella receta cosmética no está lejos de la recomendación moderna que aconseja, para el mismo fin, «inyecciones de células de feto de ternera».
De las muchas fórmulas que el Mundo Antiguo nos ha legado para rejuvenecimiento de la piel, la del moderno colcren es un caso notable de pervivencia. Lo recomendaba el filósofo y médico griego Claudio Galeno en el siglo II antes de nuestra Era, entre cuyos pacientes se encontraba toda la nobleza romana de su tiempo.
Galeno elaboraba el colcren a base de cera blanca derretida en aceite de oliva, echando sobre el producto resultante capullos de rosa triturados. Para substituir las propiedades limpiadoras del producto, Galeno recomendaba el aceite de lana de oveja, es decir, la lanolina de nuestros días, llamada entonces despyum. Era el cosmético más simple y económico de la Antigüedad clásica, y como no contenía productos tóxicos se perpetuó en el tiempo llegando hasta nuestros días sin haber perdido el viejo prestigio de crema o aceite hidratante ideal.
En la Roma clásica, Popea, la esposa de Nerón, preparaba sus mascarillas de crema hidratante con migas de pan y leche de burra, con lo que al parecer su rostro quedaba terso, limpio y fresco.
La inquietud femenina por paliar los estragos del tiempo en sus rostros ha recurrido siempre a extraños y bizarros remedios. No está lejano el tiempo en el que se recomendaba utilizar rodajas de pepino o bolsas humedecidas con infusión de té para los ojos, o mascarilla de belleza a base de miel, áloe y otras muchas plantas de jardín.
41. La cuna
Entre las piezas del ajuar doméstico, la cuna es una de las más antiguas en lo que a la historia del mueble se refiere. Sabemos que las primeras fueron simples cestos.
La mitología griega nos muestra al dios Baco de niño acostado sobre un harnero, aunque la cuna ya existía en aquella lejana edad, y se diferenciaba claramente de la criba. Platón asegura que cuando no se tenía a mano la cuna, la nodriza o el esclavo a cuyo cargo se dejaba a la criatura, lo acunaba con sus brazos, imprimiéndole a éstos el balanceo característico.
En un vaso pintado, procedente de la Atenas clásica, aparece el dios Mercurio, niño, sentado sobre una cesta con asas a los costados, que sólo le deja libre la parte superior del cuerpo. Tiene forma de barco para que la convexidad permita imprimirle un movimiento oscilatorio. Y el escritor clásico, Teócrito, dice en sus Idilios que Alcmena, hija del rey de Micenas, mecía a sus gemelos en un escudo porque no tenía a mano su cuna de madera. También los gemelos fundadores de Roma, Rómulo y Remo, fueron mecidos por su madre en una cuna en forma de pila, la misma en que fueron abandonados Tíber abajo.
Entre los romanos, la cuna era un objeto del ajuar muy habitual en la casa, como refleja el autor cómico Plauto; solía tener la forma de una teja para que pudiera balancearse en ella al niño con facilidad; por su parte superior se colocaba una correa para transportarla sin dificultad, y para evitar asimismo que pudiera salirse el niño de ella. Para ese propósito último se le dotaba a veces de barandillas de finos barrotes de madera.
En la Edad Media, la cuna fue un objeto usual tanto entre los poderosos como entre los campesinos. Las miniaturas de los siglos IX y X nos muestran las distintas modalidades que hubo. A menudo se elaboraban a partir de un trozo de tronco de árbol vaciado a mano, con agujeros a los lados, a modo de asas. Hubo también cunas en forma de pequeños lechos, montadas sobre maderos curvos que facilitaban el balanceo.
En el siglo XV aparecieron las cunas colgadas del techo, o suspendidas sobre dos pivotes, protegidas con cortinas. Pero el lujo tardó en llegar a este elemento del mobiliario. Esto sucedió ya entrado el siglo XVIII. En ese tiempo empiezan a confeccionarse a partir de materiales nobles. Se elaboran cunas acolchadas en su interior, con marquetería esculpida y relieves, marfiles, maderas preciosas, incluso camafeos e incrustaciones de oro y plata.
En el siglo XIX, el lit de parade francés, o cama de lujo para niños ricos, se puso de moda en toda Europa. Pero…, aquello ya era más que una cuna: era un pequeño trono para el bebé.
A todo intento por convertir la cuna en algo distinto para lo que había sido concebida se opuso siempre el sentido común… del bebé…, claro, que es quien la ha utilizado.
42. La cremallera
En agosto de 1893, un mecánico de Chicago se dirigió a la oficina de patentes de su ciudad y registró como invento propio lo que él llamó «cierre con grapas». Era la primera vez en la historia que un artilugio de aquella naturaleza se convertía en realidad. El señor Whitecomb Judson, su inventor, no era nuevo en el mundo del invento. Contaba con otras patentes en su haber, como unos frenos de ferrocarril, ciertas mejoras en motores, etc. Sin embargo, la cremallera, curioso sistema de cierre de cadeneta rápida, basado en el cruce de pequeños dientes, fue su más útil ocurrencia.
Judson se asoció en 1905 con el abogado Lewis Walter, y entre ambos crearon la firma comercial. Montaron una cadena de producción. Sin embargo, el estado de la tecnología del momento no permitía perfeccionar el producto, por lo que hubo que esperar hasta 1912. Aquel año, las modificaciones introducidas por el sueco Gideon Sundback hicieron de la cremallera un producto aceptable.
Uno de los primeros usos de la cremallera tuvo que ver con la industria, y se lo dio el fabricante B.F. Goodrich, dueño de una serie de fábricas de calzado. Goodrich equipó con cremalleras sus excelentes botines de agua o de nieve. De hecho, éste era el uso ideal de la cremallera, según su inventor, quien llamó a Goodrich y le dijo: «Señor, mi cremallera se registró con ese fin: como abrochador de corredera, capaz de reemplazar al abotonador hasta hoy usado en las botas altas».
Pero el invento de Judson, tal como él mismo lo mostró en la Exposición Mundial de Chicago de 1893, era un artilugio de aspecto tosco: un dispositivo formado por una secuencia de cierres en línea, a base de gancho y ojete, muy parecido a cierto instrumento de tortura. No llamó la atención. Pero no cejó Judson, su inventor, hasta introducirlo en el mercado, y la Compañía Universal Fastener, fundada por él y su amigo el abogado Walter empezó a recibir pedidos. El primer cliente fue el servicio de correos, quien incorporó el cierre de cremallera a veinte de sus sacas, pero con tan mala fortuna que las cremalleras empezaron a fallar, se enganchaban con demasiada frecuencia. Judson no se desanimó por ello, y siguió introduciendo mejoras. Sin embargo, como hemos apuntado antes, sería el sueco Sundback quien sustituyera los ganchos y ojetes por otro sistema, un dispositivo más pequeño y ligero que no fallaba casi nunca, y que podía ser utilizado en los tejidos sin rasgar la tela. Esta cremallera triunfó. Su éxito vino mediante un pedido especial que hizo el ejército de los Estados Unidos para su uso en equipos y ropas para los soldados durante la Primera Guerra Mundial. Fue su primera prueba, aunque también en la vida civil mostró la cremallera su tremenda utilidad. Primero en cierres para botas, cinturones y bolsas de tabaco.
En 1920 se incorporó a la ropa civil. Las primeras cremalleras, aunque funcionaban de manera aceptable, tenían un inconveniente: se oxidaban, y era por ello preciso descoserlas de la prenda a la que estaban incorporadas cada vez que se lavaba; luego se volvía a coser…, y así durante la vida del vestido en cuestión. Además, al principio la gente no conocía bien su funcionamiento, y aunque se vendían acompañadas de unas instrucciones de uso, no faltaban los pequeños accidentes.
Pero todo se olvidó. A finales de los felices veinte, la cremallera se convirtió en un elemento importante en el mundo de la moda; así, cuando en 1935 la famosa modista Elsa Schiaparelli presentó en su desfile vestidos con cremallera de diferentes colores, en su colección de primavera, el periódico The New York Times la describió como «una nueva moda pletórica de cremalleras». De hecho, era la primera vez que la cremallera conocía un empleo tan sofisticado, siendo utilizada como elemento no sólo funcional sino también decorativo. Poco a poco, y a pesar de los pesimistas presagios iniciales, la cremallera encontró su camino, un camino que cada vez se iba ensanchando más, ya que se ampliaba al mundo de los cierres de estuches de lápices, de bolsos y carteras, y hasta de los complicados trajes espaciales.
43. La salchicha
Pocos alimentos cárnicos elaborados son tan antiguos como la salchicha. Los habitantes de Babilonia la preparaban, hace casi cuatro mil años, rellenando las tripas de un animal, generalmente el cerdo, con carnes muy especiadas. Era uno de sus alimentos más exquisitos.
También los griegos clásicos fueron aficionados a este embutido, si bien la salchicha griega difería mucho de la babilonia en su elaboración. Los griegos la llamaban orya. Homero, en su Odisea, describe la impaciencia sentida por el hombre de su tiempo ante este delicioso alimento:
Cuando un hombre junto a la lumbre rellenaNo sorprende que la afición de los griegos por la comida en general, y la salchicha, en particular, generalmente de cerdo, fuera desmedida. Tanto era así que junto a la lista de las siete maravillas del mundo o los siete sabios de Grecia, tenían ellos la lista de los siete cocineros más eminentes de la historia, entre los que se incluía al gran Aftómates de Corinto, inventor de la morcilla. Morcillas y salchichas hicieron las delicias de los clásicos grecolatinos. Fueron también platos muy ensalzados en la Roma clásica. El más antiguo libro de cocina conocido, del siglo II, asegura que en las fiestas lupercales, celebradas a partir del día 15 de febrero en honor a Lupercus, dios de los pastores, los adolescentes eran introducidos en la vida adulta mediante un rito en el cual la salchicha no sólo tenía un papel culinario que jugar, sino que solía irse mucho más allá en su simbolismo. No es necesario que seamos más explícitos, ya que el lector sabrá poner los detalles que aquí no se describen. Este abuso de la salchicha motivó Que la Iglesia, una vez alcanzó status oficial, prohibiera su consumo, por considerar a este rico embutido un producto de connotaciones pecaminosas. Y tal fue la animadversión ejercida contra la salchicha que el emperador Constantino prohibió su fabricación y consumo por decreto. Al mismo tiempo se prohibía la celebración de las fiestas lupercales, herederas de tradiciones y costumbres de un mundo pagano que empezaba a hundirse en el recuerdo. Las Lupercalia habían sido precisamente las grandes fiestas, el gran festival de la salchicha.
una salchicha de grasa y sangre,
y la vuelve de un lado a otro,
lo que espera es únicamente
que tarde poco en asarse.
Pero a pesar de las prohibiciones imperiales no logró desterrarse el consumo, y seguían fabricándose salchichas, aunque en la clandestinidad, alcanzando la salchicha el status de alimento proscrito, con lo que adquirió el atractivo de todo lo prohibido.
Fue del término latino, salsus, de donde derivó la palabra castellana, así como la de la mayoría de los idiomas europeos. La salchicha romana era muy parecida a la griega, incluso en el sistema de elaboración. También la salchicha medieval, aunque ésta era más gruesa, algo más amorcillada, y con mucho más condimento, dada la peor calidad de las carnes en aquella edad, a menudo incluso putrefacta, que convenía tapar con el poderoso ingrediente de las especias en abundancia.
A lo largo de la Edad Media continuó la evolución lenta de esta pieza reina del embutido, hasta alcanzar la forma definitiva que tiene en nuestros días.
Las recetas para su elaboración eran una especie de tesoro familiar que se pasaban unas generaciones a otras con gran secreto; a menudo, la imitación o robo de una receta provocaba serias disputas entre distintos clanes de carniceros. En el gremio de estos artesanos robar la receta de la salchicha de un carnicero en particular, por otro, estaba considerado como causa de deshonor, y se podía incluso perder la licencia para practicar la profesión. Con las salchichas no se podía jugar…: era cosa demasiado seria, sobre todo en la Europa del área germánica.
La salchicha mediterránea estaba elaborada exclusivamente con carne. Otras, como la escocesa, tenían mitad de carne y mitad de harina de avena embutida. En los países mediterráneos, como alternativa a la tradicional salchicha blanca alemana, o a su variedad inglesa, nació la salchicha seca, capaz de aguantar las condiciones de los climas cálidos.
En el año 1852, el gremio de carniceros de la ciudad alemana de Frankfurt presentó una salchicha especial, ahumada, que se embutía en una tripa delgada casi transparente, a duras penas visible. Pusieron al invento el nombre de la ciudad, sugerencia de un ingenioso carnicero que pensó que aquella simpática salchicha podría popularizar en todo el mundo el nombre de su ciudad.
Otro avispado carnicero alemán, no menos ingenioso, bautizó su salchicha con el nombre de la raza de su perro, especializado en la caza de tejones, un dachshund. Aquella salchichas alemanas quedaría ligada a aquel perrito que llegaría a los Estados Unidos en forma de bocadillo y que por servirse caliente daría lugar al popular nombre de «perrito caliente», el conocido hot dog, popularizado a partir de 1906 gracias a Harry Stevens, un humilde vendedor de bocadillos y refrescos que consiguió una concesión de venta en los estadios durante los partidos de beisbol, y que pregonaba su suculenta mercancía sorprendiendo a los aficionados con un nuevo producto: el perrito caliente. Se los quitaban de las manos.
44. El bronceador de piel
Parasoles y sombrillas no siempre han sido remedio suficiente contra los rayos del sol, y a lo largo de la Historia diversos pueblos idearon paliativos para aquel problema: cremas y ungüentos opacos similares al moderno óxido de zinc, productos todos ellos que a duras penas conseguían combatir la acción solar sobre la piel. Se trataba de medidas de salud, y no de meros caprichos cosméticos, ya que la moda de tomar baños de sol para broncearse la piel es ajena al gusto del mundo antiguo. Los egipcios conocían los efectos perjudiciales de una prolongada exposición al sol. Para paliar los efectos de quemaduras y enrojecimientos de la piel procuraban sumergirse en el agua, desconociendo que la piel mojada, expuesta al sol, no es paliativo alguno para evitar el problema del que querían huir. No se tardó, pues, en recurrir a remedios en forma de cremas y compuestos de sustancias orgánicas que aplicaban sobre las zonas concernidas.
El uso de bronceadores para dar a la piel un tono estético acorde con una moda determinada, es fenómeno moderno. Hasta el siglo pasado, la piel blanca, tendiendo a pálida, era símbolo de distinción y de elegancia, de pertenencia a una clase elevada. Tanto era así que el color tostado o dorado de la piel adscribía automáticamente a la persona a una clase social baja y proletaria. El concepto de «sangre azul» dado a los nobles provenía precisamente del color casi transparente de su piel blanca, que hacía adivinar debajo de ella, trasluciéndolas, las finas venas azuladas. Por otra parte, la piel del trabajador, expuesta al sol o a la inclemencia de un medio agresivo, no dejaba translucir absolutamente nada. No tenían sangre azul, no se translucía al menos.
La obsesión por la palidez llegaba a tales extremos que algunos nobles y cortesanas de la época embadurnaban sus rostros con toda clase de ungüentos blanqueadores, con lo que adquirían un aspecto mortecino, lo más alejado del concepto de bronceado que pueda uno imaginar.
Fue un fenómeno social, tanto en Norteamérica como en Europa, lo que cambió esta mentalidad, llegando a poner de moda el bronceado de la piel. Nos referimos al auge que tomaron a principios de siglo las vacaciones en el mar, gracias a que el ferrocarril potenciaba el acceso a las playas. El ferrocarril primero, y el coche después, trasladaron a sus orillas a millones de personas de toda extracción social. Signo de que se había estado de vacaciones en el mar era exhibir un bonito bronceado. De look negativo pasó en breve tiempo a ser signo externo de estar, quien lo lucía, a la moda más rabiosa. Al principio el sol no fue un grave problema, toda vez que el bañador cubría la mayor parte del cuerpo. Pero a partir de los años 1930 los bañadores empezaron a acortarse, siendo cada vez mayor la parte del cuerpo expuesta a la acción solar. Era necesario buscar remedios contra las quemaduras, para proteger la delicada piel. No existían las cremas protectoras; nadie había previsto todavía el potencial de negocio que se encerraba en aquel producto aún inexistente.
El bronceador fue fruto de una necesidad. Su primera aplicación fue militar. Fueron los soldados norteamericanos destacados en el Pacífico quienes primero exigieron protección contra el sol tropical, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial.
Las investigaciones no tardaron en ponerse en marcha. Se buscaba un producto capaz de neutralizar los efectos de los rayos del sol sobre la piel. Se descubrió que el aceite de parafina, subproducto inerte del petróleo que quedaba tras haberse extraído de él la gasolina, reunía las propiedades deseadas. Su color era rojo debido a la presencia de cierto pigmento, precisamente el que cerraba el paso a los rayos ultravioleta. Las Fuerzas Aéreas norteamericanas comenzaron a distribuir el producto entre sus pilotos. Así empezó la industria del bronceado.
Uno de los científicos que más hicieron para conseguirlo, Benjamin Green, adivinó las amplias posibilidades del producto en tiempos de paz. Terminada la Guerra Mundial utilizó la tecnología que él mismo había ayudado a crear, y desarrolló una crema nueva, blanca, que aromatizó con esencia de jazmín. Esta loción daba a la piel un tono cobrizo, por lo que denominó al producto con un término que hacía referencia a ese tono broncíneo: Coppertone. El éxito del bronceador despertó una legión de imitadores, que con sus marcas invadieron de la noche a la mañana el prometedor mercado que para este producto estaba ya maduro.
45. La aguja de coser
El invento de la aguja ha sido para la Humanidad tan importante como el de la rueda o el fuego, y seguramente igual de antiguo. De hecho, se han encontrado ejemplares en cuevas del Paleolítico, que datan del año 40.000 antes de Cristo. Se trata de agujas de hueso de reno, de colmillo de morsa o de marfil de mamut.
De las Cuevas de Altamira procede uno de los ejemplares más antiguos conocidos en el mundo: una aguja de punta muy aguda, horadada en el extremo, hecha de hueso de ciervo. Pero se recurría a cuanto estaba a mano, para confeccionarlas. Podían ser de hueso de ave, sobre todo cuando se buscaba hacer agujas muy largas con las que coser materiales livianos. Por lo general, aquella aguja prehistórica se introducía en la piel que se quería coser mediante una punta precedida por ciertos cortes dentados que aseguraban la penetración en el cuero. Así confeccionó el hombre primitivo sus capas y mantos que les protegían del frío. Como hilo utilizaban la fibra vegetal, y también el tendón de ciervos y toros, dando aquellos sastres puntadas alternas, bastante separadas la una de la otra, a modo de toscos hilvanes. Tan eficaz se mostró aquella aguja que la utilizaron, casi sin modificar, culturas tan sofisticadas como la egipcia, la griega y la romana, que apenas introdujeron cambios…, a excepción del empleo de los metales en su elaboración.
La aguja egipcia era muy larga, y se rompía con facilidad, por lo que se aprovechaban los fragmentos para confeccionar a partir de ellos otras agujas más pequeñas; eran agujas de agujero excesivamente pequeño, que costaba enhebrar. Se guardaban en acericos en forma de tortuga, hechos de oro.
También había agujas de marfil, e incluso de madera, aunque lo corriente era hacerlas de hueso o de bronce.
En Grecia y en Roma ya se fabricaban agujas de los más diversos materiales, desde el hueso o el marfil, a la madera o el hierro, la plata e incluso el oro. Entre las ruinas de termas y templos, de villas y casas a lo largo del Imperio, son numerosos los ejemplares de agujas hallados. Procedentes de la Pompeya del siglo I son algunos ejemplares de aguja que en poco difieren de las modernas. Pequeñas, de unos tres centímetros de largo, hechas de hierro, que aparecen junto al canastillo de modista, con su dedal y sus botones incluidos.
La fabricación de la aguja de coser empieza a desarrollarse en la Edad Media, siendo famosas en Oriente las agujas de Damasco y Antioquía; y en Occidente, las de Toledo, que obtuvieron un gran reconocimiento y prestigio en su tiempo, desbancando a la aguja alemana de la ciudad de Nüremberg hacia 1370. La celebridad de la aguja española llegó hasta el siglo XVII, momento en el que empezaron a introducirse agujas más baratas de inferior calidad, cosa que se trató de impedir. En la Ciudad Imperial se fabricaban agujas de todo tipo: de ojalar, de costura, de aforrar, de sobrecoser, de zurcir, de embastar. Tenían fama de ser eternas, de no romperse nunca. Y era verdad.
En la Edad Moderna, Siria y España fueron sustituidas, en cuanto al mundo de las agujas, por Alemania e Inglaterra. Las ciudades de Aquisgrán y Birmingham comenzaron a fabricar agujas de acero pulido, de excelente calidad. Adquirieron tal renombre que un fabricante francés, en 1765, tenía que poner etiquetas inglesas a sus agujas si quería venderlas, a pesar de que estaban fabricadas por obreros y herramientas ingleses. Pero no tardaron los franceses en competir con los países antes citados, inventando lo que llamaron «la aguja inglesa». Se abrió una guerra de precios para apoderarse de los mercados de las agujas, con lo que los precios estuvieron a punto de hundirse. Los alemanes vendían sus agujas de doce francos el millar, a siete francos. Los franceses no pudieron aguantar el empujón, y sus fábricas de Lyon y París desaparecieron. Los alemanes continuaron bajando los precios, de cinco francos el millar pasaron a tres, y luego a un franco y medio. Se hicieron los dueños del mercado.
Hasta el siglo XIX, la aguja fue el único instrumento para confeccionar tejidos. Algo tan simple como ella ha perdurado desde la prehistoria hasta prácticamente nuestros días, en que se inventó la máquina de coser, sin experimentar grandes cambios. Es uno de los ejemplos de invento nacido en estado de perfección.
46. El sostén
A poco de introducirse el sostén en la sociedad neoyorquina de principios de siglo, su inventora, la señorita Mary Phelps Jacob, hacía estas declaraciones:
«Tenga Vd. en cuenta que el cuerpo es nuestro único anuncio, y que nosotras las mujeres todavía no podemos imponernos a los hombres mediante otro argumento.El periodista, un tanto alarmado, replicó: «Vayan Uds., desnudas, y obtendrán así la máxima rentabilidad…»; a lo que replicó la sagaz apóstol del sujetador: «La desnudez es monótona, por lo que a veces hay que ayudar a la Naturaleza, que en nosotras acostumbra a cometer imperdonables errores…»
Todo lo que hagamos por embellecernos es, sencillamente, invertir en nosotras mismas».
Tenía razón Mary Phelps. Desde la Antigüedad, la mujer se había sometido a verdaderas torturas para paliar los estragos que en su propio físico podía hacer el tiempo. La mujer cretense, hace casi cuatro mil años, había inventado el corsé, y una especie de sujetador. Pero se trataba de remedios ocasionales con los que no se podía mantener engañado a un hombre durante mucho tiempo. En aquellas civilizaciones del mundo mediterráneo antiguo, en las procesiones de vírgenes y doncellas aparecían unas con sostén y otras con los pechos al descubierto. Un humorista ironizaba, ya en aquellos tiempos: «No haría falta preguntarles a las que se lo cubren, por qué lo hacen…».
En la Roma clásica se conoció el strophium, cinta o banda enrollada alrededor del pecho. Existen representaciones gráficas de atletas femeninas cuyo atuendo se limitaba a esa prenda más un reducido taparrabos. Así pues, el conjunto formaba un bikini. Así vestidas, saltaban, subían muros, trepaban por las cuerdas y hacían piruetas, e incluso luchaban.
Pero la Edad Media olvidó aquellas prendas íntimas: el brial y la camisola aprisionaban el pecho, no permitiendo señalar el busto. Sólo a las doncellas, como signo de virginidad, se les dejaba apuntar el contorno de los senos, lo que no resultaba fácil conseguir.
Hasta mediados del siglo XVIII, una cinta de tela daba sostén al pecho, cruzándose por delante, sujetándose por detrás, atándose luego en el cuello. Era un andamiaje lo que se requería preparar bajo las faldas de muselina de talle alto, que exigía gran sacrificio ya que constreñía y limitaba mucho el movimiento; unido al corsé, hacían de la mujer una verdadera mártir de la estética. Todo se sufría con agrado.
Se cuenta que lo primero que hicieron las negras brasileñas cuando accedieron a la libertad fue comprarse corsés, lo que en pocos días colapsó el mercado de prendas íntimas en aquel país. Sólo la región de Río de Janeiro vendió más de un millón de piezas, hace cerca de un siglo.
En 1902, la prensa inglesa amaneció con un anuncio sorprendente: «Mejoradores del busto color carne, muy cómodos, a siete chelines. No sufra más». La prenda en cuestión era ya el sostén moderno, heredero de un artilugio parecido ideado en 1889 por Herminia Cadolle, que no logró penetrar en el mercado. Así y todo, el verdadero apóstol y paladín del sostén fue la ingeniosa neoyorquina Mary Phelps Jacob, que logró una patente en 1914, donde se le proclama como inventora del feliz invento. Como coincidió con el inicio de la Primera Guerra Mundial, alguien se aventuró a vaticinar que lo que Mary Phelps acababa de patentar traería mayores consecuencias que aquella Gran Guerra. Y no se equivocó.
Mary Phelps descendía del inventor del barco de vapor, Robert Fulton. En su libro Años apasionados, lo cuenta orgullosa, y asegura que su invento no era menos importante, ya que si el vapor evolucionaría…, el pecho de las mujeres… también. La idea del sostén se le había ocurrido al observar el entramado de ballenas, cordones y cintas rosa que a modo de armadura soportaban las mujeres. Se rebeló contra aquel estado de cosas al grito de: «Nunca me someteré a esa humillación; que sufran ellos. Fuera el corsé».
Con la ayuda de su criada diseñó su primer dispositivo valiéndose de dos pañuelos de bolsillo, una cinta y un poco de hilo. Cuando el primer prototipo estuvo terminado, su criada, francesa, exclamó alborozada: Voilà l'avenir…, he aquí el futuro. No se equivocó. Amigas y conocidas enloquecían con la idea, a la par que le encargaban un sostén. La intrépida señorita Mary Phelps estaba lanzada. No tardó en recibir pedidos por correo, incluyendo sus remitentes un dólar para que les fuera enviada la revolucionaria prenda. Mary Phelps requirió los servicios de un dibujante para que le preparara unos diseños. Fabricó cientos de unidades que sorprendentemente dejaron de venderse. Convencida por su marido, un empleado de la conocida corsetería Warner, vendió a su dueño la patente por quince mil dólares. No se daba cuenta de que acababa de vender por aquella ridícula suma un invento que valía quince millones. Pero nunca se quejó. En su edad madura decía sin amargura: «No importa, pues yo fui quien rindió el mayor servicio a las de mi sexo; tampoco creo que les importe a las mujeres».
Resulta paradójico que lo exiguo de sus propios pechos no le permitiera a ella misma aprovecharse de su invento.
47. La maleta
¿Cuándo empezó el hombre a viajar por el simple placer de hacerlo…? Como en tantas otras cosas, fueron los egipcios los primeros. Sus viajes, no exentos de algún propósito científico, eran muy pesados. No llevaban maletas, sino voluminosos cofres, baúles y arcones que les impedía a menudo el movimiento ágil y rápido, limitando sus excursiones. Pero pronto se vio la necesidad de cambiar su pesado equipaje por otro más ligero, más cómodo y práctico.
El primer equipaje fue el pellejo de un animal, cosido a modo de zamarra, que se echaba sobre los hombros o sobre las caballerías a guisa de alforjones que colgaban a ambos lados del lomo de la cabalgadura, conservando la forma del animal del que procedía la piel. Eran piezas de equipaje demasiado frágiles, de escasa capacidad. Por eso, los egipcios utilizaron cofres de madera ligera, recubiertos de cuero untado con grasa de animal para hacerlos impermeables, y pintados a los lados. Este tipo de equipaje fue el que heredaron los griegos, mucho más asomados a la cultura egipcia de lo que los historiadores han querido reconocer. Estos cofres, resistentes, son sin duda los más antiguos predecesores de la maleta de madera forrada de cuero.
Pero al ser el cofre, y luego la maleta, artículos rígidos, ofrecían cierta resistencia a su manejo, por lo que desde tiempos antiguos prevaleció el bolso, o bolsa, y el zurrón, donde era fácil meter y sacar las cuatro cosas que el viajero de aquellos lejanos tiempos utilizaba: algo de ropa, calzado y comida. En la Edad Media, los bolseros pertenecían al mismo gremio que los maleteros. Ambos fabricaban lo mismo, utilizando para ello la piel de ciervo o la de ubre de cerda, para bolsos y maletas destinados a la gente humilde; las piezas del equipaje de las clases elevadas seguían siendo arcas y baúles de madera, ya que no eran ellos los que debían llevarlo, sino un séquito de criados. En sus manos sólo portaban pequeñas bolsas de suave tela donde guardaban lo más necesario, o de más inmediato y frecuente uso: objetos para el maquillaje, el rezo, el recreo, y algún pañuelo de seda, y el dinero.
En el año 1298, la condesa de Artois recibió un singular regalo de boda: una docena de maletas de tela sarracena hechas en España. Eran grandes y espaciosas, capaces de alojar en ellas los ropajes y amplios vestidos de su dueña cuando ésta decidiera emprender algún viaje.
El equipaje medieval se hacía de diversos tamaños, siendo famosas las piezas de vejiga de cierto animal, forradas de piel de conejo, para guardar las prendas más finas. Y a lo largo del siglo XV estuvieron muy de moda los maletones y bolsos de piel de jabalí, aunque las clases adineradas permanecían fieles a las delicadas y menudas bolsas de seda, que se cerraban con dos cordones cuyos cabos pendían por la parte central, pequeñas obras de arte que a menudo estaban bordadas en oro. Pero para transportar el equipaje propiamente dicho, todos preferían los cofres y arcas, las maletas confeccionadas con materiales sólidos, como la tablazón y la piel gruesa, piezas muy pesadas que requerían de un hércules para su transporte, o de dos criados fornidos.
Aquellos baúles y arcones eran una obsesión en la mente del viajero. La aspiración suprema era verse libres de aquel bagaje que hipotecaba los movimientos y limitaba las posibilidades de viajar y ver cosas. No fue hasta el siglo XIX cuando se comenzó a rebajar sensiblemente el peso de aquellas piezas. Comenzó a utilizarse la de lino y la caña prensada recubierta con lienzo y reforzada con tiras de madera curvada. Poco después apareció la maleta de tiras de madera fina, recubierta de una fibra vulcanizada, pintada y barnizada. Era ya la maleta, tal como hoy la conocemos. El invento de la cremallera, y sobre todo el del nylon y fibras artificiales, supusieron una revolución definitiva en el mundo de los artículos de viaje.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el auge del turismo estuvo acompañado de un florecimiento en el surtido y calidad de los complementos de viajes. El creciente uso de los aviones, con las limitaciones que conllevaba en volumen y peso, hizo necesario que las maletas se hicieran cada vez más livianas, y de un diseño más inteligente. Sin la fibra de vidrio, y el plástico, no hubiera sido posible hacerlo. La obtención de nuevos materiales fue aprovechada por los fabricantes de maletas, realizándolas ahora en serie, y de productos antaño impensables, como el acetato de celulosa o el poliéster. Este mundo nuevo, lleno de sucesivos y rápidos hallazgos e innovaciones, capaces de producir cada vez más rápidamente otros modelos más útiles, prácticos y ligeros, toda esta revolución hizo exclamar al escritor Bernard Shaw: «No acabo de entender por qué la mujer necesita cada vez maletas más grandes, siendo así que cada vez su ropa necesita menos tela».
48. La plancha
Los orígenes de la plancha son remotos. Se sabe que la utilizaron los chinos en el siglo IV para alisar la seda. Se trataba de unos recipientes de latón con mango, en el interior de los cuales se colocaba una cantidad de brasas con cuyo calor se quitaban las arrugas del tejido.
En Europa, las primeras planchas fueron alisadores de madera, vidrio o mármol que hasta el siglo XV se utilizaron en frío ya que el empleo de goma para almidonar no permitía el uso del calor.
La palabra misma, «plancha», no apareció en castellano, con el significado que hoy le damos, hasta el siglo XVII. Fue en esa época cuando empezó a utilizarse de forma generalizada. Eran unas planchas calentadas al fuego, artilugios huecos que se llenaban de maderas ardiendo, o de brasas. Las había también macizas, que se calentaban directamente en el fogón, las llamadas planchas de lavandera, que aparecieron más tardíamente.
A aquella generación de planchas sucedieron otros sistemas de calentamiento por medio de agua hirviendo, gas e incluso alcohol. Con todos aquellos viejos y venerables cacharros acabó la plancha eléctrica.
La idea de la aplicación de la electricidad al calentamiento de la plancha se le ocurrió al norteamericano Henry Seely en el verano de 1882; sin embargo, no pudo ser enseguida utilizada por las amas de casa ya que en los domicilios todavía no existía la conexión a la red eléctrica, y no se había inventado aún el termostato. Jugando con el apellido del inventor, Seely, palabra que en inglés significa «tonto», se llamó al invento de Henry «el invento de los tontos», ya que aunque la idea era excelente, su aplicación no parecía posible por las razones antes explicadas. Sin embargo, no tardaría en abrirse camino al inventarse, en 1924, el termostato regulable que evitaba que los tejidos se quemaran. En 1926 se crearon las primeras planchas de vapor para uso doméstico, con lo que quedaba resuelto el problema del planchado.
Junto con la plancha, apareció en el siglo XIX la tabla de planchar. Su uso, sin embargo, era anterior. En las sacristías de las grandes catedrales y en los monasterios importantes, como el de El Escorial, los elaborados roquetes y sobrepellices, así como el resto del vestuario litúrgico, se planchaban cuidadosamente. A aquel fin existieron hierros para rizar volantes, tablas para mangas, e incluso un curioso artilugio que servía para dar forma y rizar «lechuguillas, cabezones y puñetas».
A la plancha se debe, entre otras cosas, el invento de la limpieza en seco. La primera lavandería con servicio de planchado, establecida en París en 1855, descubrió que tras haber sido vertida sobre una prenda, sobre la que se había pasado la plancha, cierta cantidad de esencia de trementina, la mancha desaparecía de manera instantánea. El observador del curioso y rentable fenómeno fue un Monsieur Jolly, quien exclamó: «De todos los pequeños prodigios, ninguno tan lucrativo», y besó la plancha, a la que atribuía el milagro, quemándose los labios en su excitación. La plancha había contribuido de aquella manera a descubrir una de las industrias más importantes de nuestro tiempo: la limpieza en seco. Pero eso quedará para otra historia.
Sección 3
Desde el pan al tenedor
- El pan
- El jabón
- La maceta
- El pantalón vaquero
- El peso
- La cerradura y la llave
- El lavavajillas
- La lejía y los blanqueadores de la ropa
- El detergente
- La lavadora
- Las medias
- La licuadora
- La aspiradora
- La cocina
- La máquina de coser
- El cuchillo
- Las tijeras
- Las gafas de sol
- El espejo
- El impermeable
- La gaseosa
- Las cortinas
- El desodorante
- El tenedor
Entre los alimentos elaborados por el hombre, uno de los más antiguos conocidos es el pan. No se sabe cuándo comenzó a amasarse la harina, pero existen evidencias arqueológicas de que hacia el año 75.000 antes de Cristo existía el molino. En él se molían semillas que mezcladas luego con agua formaban una masa que se cocía en forma de tortas. Sin embargo no fue hasta alrededor del año 5.000 antes de nuestra era cuando, al menos en Europa, el pan pasó a formar parte importante de la dieta.
Excavaciones llevadas a cabo en la zona lacustre de Suiza han revelado que en aquella lejana fecha existían ya utensilios para moler cereales, y para amasar, así como medios de cocción. Se trataba principalmente de tortas de cebada, algunos restos de las cuales, quemadas, han llegado hasta nuestros días.
En la Mesopotamia de hace nueve mil años se conocía la elaboración del pan, existiendo diversas clases de harina. Aquel pueblo molía el grano triturándolo entre dos grandes piedras, y una vez creada la masa, la echaban en forma de tortas delgadas sobre la superficie caliente de piedras lisas. Así elaboraron las culturas mesopotámicas sus tortas de pan de trigo, de cebada, de centeno, de avena…, y hasta de lentejas.
Sin embargo, el pan de trigo, como hoy lo conocemos, se consumía en Egipto hace 4500 años. Era todavía un pan ácimo, sin levadura. Tortas de pan negro y tosco, sin esponjosidad, sin apenas molla. En la famosa tumba de Ti, del año 2600 antes de Cristo, se encuentran reflejadas todas las operaciones e instrumentos necesarios para fabricar pan. Fueron también los egipcios quienes primero utilizaron la levadura, y los primeros en separar la cascarilla del trigo. Con la harina blanca horneaban un pan purísimo cuya consumición se destinaba a las mesas de los poderosos, mientras el pueblo consumía pan integral.
El pan llegó a su punto culminante, en cuanto a perfeccionamiento y variedad, en la Grecia clásica. El arte de la panadería gozó entonces de gran predicamento, existiendo incluso un libro, el Deipnosophistai, en el que su autor, Atheneo de Naucratis recogía y describía cuanto tenía que ver con el pan. Tanta fama alcanzó en la Antigüedad el pan griego que los esclavos oriundos de aquella nación eran pregonados y vendidos como buenos poetas, buenos peluqueros, buenos músicos…, o excelentes panaderos.
Sin embargo, fueron los romanos quienes dieron a la industria del pan un impulso importante en el siglo I de nuestra Era. Así lo evidencian las ruinas de Pompeya, entre cuyos restos se ha encontrado una panadería completa y abastecida, que podría fácilmente seguir funcionando en nuestros días sin por ello desmerecer al lado de las actuales. Y un siglo después, el emperador Trajano, para tener contentos a sus panaderos los organizó en un colegio o gremio general de panaderos y molineros, entre cuyas potestades estaba la facultad de hacer huelga si alguien osaba violentar sus derechos. Al parecer, se trata del primer sindicato de la Historia.
Panaderos y molineros empleaban en la Antigüedad métodos parecidos a los que más tarde se perpetuaron en el mundo mediterráneo. Pero fue en España donde, según el naturalista latino del siglo I, Plinio, empezó a emplearse la levadura ligera. Plinio aseguraba haber probado el pan de Iberia, ponderándolo como «muy ligero y de gratísimo paladar incluso para un hombre de Roma». A pesar de ello, no sería hasta entrado el siglo XVI, en Italia, cuando empezaría a emplearse la levadura de cerveza, en forma de espuma, que introducía en la elaboración del pan procedimientos industriales.
En el siglo XIX, con el uso de nuevas levaduras, se posibilitó la elaboración de un pan más blanco y suave; ello se debió también a las mejoras introducidas en el cultivo del trigo. Y entrado nuestro siglo, los panaderos comenzaron a añadir a la masa una serie de vitaminas que el trigo había perdido durante el proceso de su molienda. Y como la Historia es circular…, siempre vuelve a pasar por donde ya estuvo: se volvió al consumo del pan integral, como los egipcios hicieron, por ser más natural y digestivo, ya que conservaba el salvado y el germen de trigo. Desde entonces hasta nuestro tiempo, el pan ha conocido cambios menores.
50. El jabón
En el mundo mediterráneo antiguo no se conocía el jabón. En su lugar se empleaba el aceite de oliva con el que no sólo se cocinaba, sino que servía además para lavar el cuerpo.
La primera receta conocida para elaborarlo es sumeria, y data del año 3000 antes de Cristo. Estaba redactada en los siguientes términos: «Mezclad una parte de aceite con cinco de potasa, con lo que obtendréis una pasta que librará vuestro cuerpo de su suciedad más que el agua del río».
El jabón antiguo procedía de la combustión de la madera de arce, cuyas cenizas se mezclaban con aceite de oliva y sosa, grasa animal y cal viva. Era un jabón perfectamente adecuado para su fin, tanto que se mantuvo competitivo hasta no hace muchos años.
Los fenicios, los más activos comerciantes del mundo antiguo, trajeron el jabón a Europa, tal vez a Cádiz y Marsella, hacia el año 1000 antes de nuestra Era. Comerciaron con él, y dejaron los métodos de elaboración a los celtas y a los galos, que aprendieron a hacer jabón mucho antes que los romanos. De hecho, Roma no conocía este producto. En su lugar utilizaban una mezcla de piedra pómez y aceite. La palabra «jabón» no es latina, sino de origen germánico: sapon. El historiador y naturalista latino, Plinio el Viejo, describía el jabón como una especie de ungüento grasiento de sebo de cabra y cenizas de haya que se dan en el pelo, para untárselo y teñirlo, los pueblos bárbaros, al que llaman «sapon». Galeno, el más importante de los médicos romanos, lo alababa mucho, y aseguraba que era una manera natural de eliminar la suciedad del cuerpo, principal fuente de enfermedades.
Ya en el siglo VIII, el jabón se conocía en todo el Sur de Europa. Se fabricaba en las ciudades de Toledo, Génova y Marsella. Era un producto caro, ya que las materias primas no eran de fácil extracción. Las cenizas de algas marinas, y la potasa, todavía resultaban de difícil obtención. Su elaboración era artesanal, reducida su fabricación a pequeñas factorías de tipo familiar, que rendían poco. En la feria de Medina del Campo, en Castilla, se reunían los jaboneros más importantes de España, gozando de prestigio los procedentes de Toledo. Eran nombrados los centros jaboneros de Ocaña, Torrijos y Yepes, que competían con los valencianos, e incluso con el jabón de Venecia.
En 1791 tuvo lugar un hecho importante para la historia del jabón: la posibilidad de obtener sosa cáustica tratando la sal marina con ácido sulfúrico. Tanto la sal como el ácido sulfúrico eran materias primas abundantes y baratas. El precio del jabón bajó espectacularmente, cayó en picado: ya era posible universalizar el producto, generalizar la limpieza. Para dar a conocer los nuevos hallazgos que tanto abarataban la elaboración del jabón, se moldeó el busto del rey de Francia con el producto obtenido con las nuevas técnicas, y se inscribió en él la siguiente leyenda: «Quita todas las manchas». Y no mucho después, el francés Chevreul descubrió la oleína, demostrando que el jabón era el resultado de una relación química precisa.
Con los experimentos a finales del siglo XIX del belga Solvay, relativos a la puesta a punto de la sosa al amoniaco, el jabón encontró su fórmula definitiva. Y gracias a aquellas innovaciones y avances, hacia 1830 disminuyó notablemente la mortalidad infantil en Europa, merced a la higiene propiciada por el abaratamiento de un producto que tanto tenía que ver con ella. Un elegante del entorno cortesano inglés, exclamaba a finales del siglo pasado: «¡Qué placer acudir a los salones, ya no huelen los señores a su propia humanidad…!». Tenía razón.
A principios del siglo XX, los químicos alemanes Geisler y Bauer, inventaron un procedimiento eficaz para la fabricación de jabón en polvo seco. En 1906, la compañía alemana Henkel, de Dusseldorf, comenzó a vender, con el nombre de Persil, el primer jabón en polvo del mercado. Pero ésa es otra historia.
51. La maceta
El interés del hombre por reproducir junto a su hábitat la belleza del campo, el recuerdo de la naturaleza, fue grande a lo largo de la Historia. No hay civilización antigua que no posea un determinado tipo de jardín. Homero, en su Odisea, describe los jardines de Alcinoo y de Laertes, con sus setos de flores, hace cerca de tres mil años. Y la Biblia habla del rey Salomón, que cultivaba un jardín particular, con sus parterres y macetas.
Pero donde más lejos se llegó nunca, en lo que atañe a la jardinería, y al uso de macetas, fue en la antigua Babilonia, donde la reina Semíramis mandó levantar sus famosos jardines colgantes. Sus maceteros eran verdaderamente superlativos; dispuestos en terrazas escalonadas sobre bóvedas de ladrillo sostenidas por pilares, la vegetación era elevada a más de treinta metros de altura.
Los persas llamaban a las macetas «retales del Paraíso» y «recuerdos de toda belleza».
En Occidente, la jardinería fue menos esplendorosa. El filósofo inglés Francis Bacon escribió un manual de cómo cuidar las plantas, en 1597. En el prefacio, decía: «Dios Todopoderoso plantó el primer jardín. Y en verdad que es el más puro de los deleites, y el más grande recreo que imaginarse pueda el espíritu del hombre cansado. Sin un jardín, el más suntuoso palacio se convierte en mero montón de piedras».
Por aquel tiempo empezó a emplearse en castellano la palabra «maceta». Parece que fue Miguel de Cervantes el primero en hacerlo, al menos su novela Rinconete y Cortadillo recoge el término, empleado literariamente por vez primera según J. Corominas en su conocido Diccionario Crítico Etimológico. La palabra española castiza, para nombrar lo mismo, era «tiesto», ya que el término «maceta» procedía de Italia, en cuya lengua significaba «mazo o ramo de flores».
La jardinería, tan utilizada en la España musulmana, tenía una enorme tradición en el Sur de la Península. Pero no sólo desde los tiempos de la ocupación árabe, sino ya en época romana, en que eran famosos los patios cordobeses. No debe olvidarse que en aquella ciudad había nacido Séneca. En su tiempo, Nerón importaba flores de la Bética, de Andalucía, que se llevaban a Roma en macetas largas y jardineras de barro, estrechas, para su mejor carga en las naos latinas. Con flores andaluzas se adornaron los salones de los palacios de las familias patricias, quienes no sólo las utilizaban como elemento de decoración y ornamentación, sino también como alimento: se las comían. Los pétalos frescos de una gran variedad de flores eran un bocado carísimo y sofisticado.
Las macetas de barro o de madera fueron muy populares en Europa durante los siglos XVI y XVIII. En países como Holanda y Bélgica no había familia que no cultivase en sus jardines algún tipo de tulipán turco, cuyo precio en el mercado llegó a ser, en 1634, verdaderamente prohibitivo.
A finales del siglo XIX, jardineras y macetas, que hasta entonces habían desempeñado un papel auxiliar, el de contener los lados de setos y macizos, pasaron a ser pieza principal. Ello fue así debido a que la reducción de los espacios ajardinados ya no dejaban sitio para grandes zonas verdes. Sólo cabían macetas y jardineras, formando, según el poeta, «pequeños jardines cautivos». Pero la maceta apenas experimentó cambio en sus miles de años de historia. Fue recientemente, en la década de los 1950, cuando un dentista de la ciudad francesa de Tolón, el doctor Ferrand, que sufría de ciática y no podía agacharse para regar sus tiestos, pensó en macetas que se autorregaran, naciendo así la maceta «Riviera».
Hoy, la maceta, que fue en su época dorada obra de arte salida de los alfares, que bajo la mano del artista alfarero era capaz de adquirir formas y diseños bellísimos, siempre acomodados al gusto de la época, son meros receptores de mantillo, hechos de plástico o de cualquier otro material innoble, alejado del espíritu de la Naturaleza que es el que ha alentado siempre en estos hermosos jardines cautivos.
52. El pantalón vaquero
Mucho antes de que los pantalones vaqueros fueran inventados, en la ciudad italiana de Génova, llamada Genes por los franceses, se fabricaba un tejido resistente de algodón, parecido a la sarga. Este tejido tosco y fuerte se utilizaba para la confección de ropa destinada a ser usada por marineros y campesinos. De aquel nombre, Genes (la italiana Génova) vendría luego el nombre de jeans, por el que también se conocería, andando el tiempo, a los famosos pantalones vaqueros.
Pero no se puede hablar de los vaqueros sin antes hacerlo de un curioso personaje: Levi Strauss, el sastrecillo judío que llegó a la ciudad californiana de San Francisco en plena fiebre del oro, hacia 1850, contando sólo con diecisiete años. Al principio su negocio era la venta de tela de lona para tiendas de campaña y toldos de carretas. Pero no tardó Strauss en darse cuenta de que los vaqueros y buscadores de oro consumían enormes cantidades de pantalones. Indagó la causa, y observó que se debía a la escasa resistencia que el tejido tradicional ofrecía a la durísima tarea de sus usuarios. Ni corto ni perezoso diseñó y confeccionó pantalones resistentes con una partida de tela de lona sobrante. Eran unos pantalones ásperos, tan rígidos que se quedaban de pie en el suelo. Pero eran sumamente resistentes. Los mineros comenzaron a adquirirlos, y pronto no daba abasto. Se los quitaban de las manos. Strauss, en vista de su inopinado éxito, sustituyó, en 1860, la lona por una tela algo más fina: la sarga de Nîmes, que el inteligente sastrecillo tiñó de azul índigo. A la gente empezó a atraerle aquel color azulón añil, que desteñía, dejando a modo de calveros blancos o rodales en una caprichosa distribución. Para conseguir aquel efecto Levi Strauss no recurría a ningún secreto, se limitaba a dejarlos sumergidos en un abrevadero, tras lo cual los tendía al sol para que encogieran.
Los primeros vaqueros eran duros y resistentes en extremo, pero tenían un defecto: su excesivo peso, debido al cual se abrían las costuras de los bolsillos. El problema no tardó en quedar resuelto. Strauss aprovechó la idea de un colega y correligionario suyo, Jacob Davis: el remache de cobre en las costuras de cada bolsillo y en la base de la bragueta para evitar que se abrieran las costuras de la entrepierna, que eran las más trabajadas por los mineros y los vaqueros. Pero la solución al problema creó un problema nuevo. Como los mineros no utilizaban ropa interior, al ponerse en cuclillas frente al fuego, el calor calentaba los remaches, y con ello la región del cuerpo que cubrían alcanzaba altas temperaturas, llegando a quemar tan sensible zona. Debido a esa circunstancia se abandonó el remache en aquella parte, conservándose en las demás hasta 1935. Aquel año comenzó a utilizarse el vaquero de forma masiva por la población infantil. Los remaches eran una fuente de problemas, ya que su roce con bancos y pupitres estropeaban el mobiliario escolar. Se trató de obviar el problema suprimiendo los remaches del bolsillo trasero, culpable de los desperfectos. Y aquel mismo año el vaquero se convirtió en prenda de moda. La revista Vogue publicó un anuncio en el que dos mujeres de una clase social elevada vestían ajustadísimos vaqueros. Era la llamada «moda chic del Oeste Salvaje».
53. El peso
Entre las primeras cosas inventadas por el hombre, se encuentra el peso. En el año 3500 antes de Cristo los egipcios ya se servían de una balanza de dos platillos suspendidos en un astil, para pesar dos cosas de gran valor a lo largo de toda la Historia: el oro y el trigo.
Pero el peso no se utilizaba para vigilar el ritmo de engorde o de adelgazamiento de las personas, aunque los griegos tenían un canon ideal a este respecto hacía dos mil quinientos años. Fue por aquel tiempo cuando el hombre empezó a valorar el aspecto externo, cosa que las mujeres ya habían hecho hacía bastantes siglos, aunque como es sabido, esta valoración de la figura no estuvo relacionada con el peso. El ideal de belleza del Neolítico, según reflejan las estatuillas femeninas que de aquella edad nos han llegado, era el de la mujer muy metida en carnes, con sus michelines incluidos, en un momento de la Historia del Hombre en el que se glorificó la celulitis.
Los habitantes del Lacio utilizaban la báscula, que aún conocemos bajo el nombre de romana, aunque en realidad fue invento de los chinos, traído a Occidente por las migraciones nómadas de finales de la Edad Antigua. Invento verdaderamente resistente a los cambios, toda vez que se ha utilizado hasta prácticamente nuestro tiempo, pasándose de la balanza china a la balanza electrónica de nuestros supermercados en cuestión de un cuarto de siglo.
En Occidente, hasta el advenimiento reciente de la citada balanza electrónica, estuvo vigente, junto a la balanza china y romana, un sistema de peso basado en el invento del francés G.P. de Roberval, del siglo XVII, que en el fondo no era sino la recreación de sistemas antiguos: los dos platillos sostenidos por un astil y unidos mediante varillas rígidas con un contra-astil que guiaba sus movimientos. Fue durante muchos años la más frecuente en los comercios.
Un siglo antes que Roberval publicara sus logros, Leonardo da Vinci había diseñado una báscula de baño, fundamentada en una pieza semicircular que al ser presionada indicaba automáticamente el peso. Incomprensiblemente, el genial invento de Leonardo no tuvo repercusiones, a pesar de que pudo haber servido para el peso de las personas, asunto que en el Renacimiento empezaba a interesar. De aquel tiempo es la famosa anécdota del Gran Capitán y un soldado suyo, quien dijo a cierto caballero importante, muy grueso, que se estaba pesando: «Poco pesa su señoría, para lo que vale…». A lo que replicó el Gran Capitán: «Señor soldado, atended a una cosa: la balanza dice lo que pesa un hombre, mas no lo que vale, pues vemos que un quintal de paja no cuesta lo que un celemín de trigo».
Como decíamos, el peso sufrió pocas alteraciones. Una de ellas tuvo lugar en 1910, con el famoso invento del peso de baño, por la sociedad alemana Jas Raveno, que lo comercializó con el nombre de Jaraso. Y seis años más tarde, J. M. Weber patentó la primera báscula americana de este tipo. También en los Estados Unidos, un inventor de origen chino, H.S. Ong, inventó el peso que habla.
Sorprende comprobar que la balanza, como artilugio más antiguo destinado a pesar, apenas ha variado tanto en la forma como en su mecanismo, a lo largo de sus más de cuatro mil años de existencia. Los monumentos de todas las edades nos la representan en su más pura y elemental sencillez. Es uno de los pocos artefactos que a lo largo de la Historia se ha resistido a los cambios.
54. La cerradura y la llave
Las primeras cerraduras de que se tiene noticia documental se utilizaron en China hace más de cuatro mil años. Se trataba de un cerrojo que podía manipularse desde ambos lados de la puerta mediante un gancho llamado dalle. Egipto mejoró el invento. Las cerraduras egipcias eran de madera muy dura, de aspecto macizo, dotadas de bisagras cilíndricas de tamaño desigual, que se adaptaban a unas entalladuras practicadas en piezas fijas, también de madera, que servían de llave.
En el año 2000 antes de Cristo, las puertas del famoso palacio de Jorsabad, cerca de Nínive, en Babilonia, eran como las descritas arriba. Tanto cerradura como llave eran de enorme tamaño. Era un sistema muy extendido en el mundo antiguo, universalizado, ya que se ha encontrado tanto en el Japón como en Escandinavia.
La llave era objeto de uso común, como la cerradura, evidentemente. En el libro bíblico del profeta Isaías, se lee: «Y pondré sobre sus hombros la llave de la Casa de David, y abrirá, y no habrá quien pueda cerrar».
La cerradura y llave metálicas fueron aportación romana. Fueron los romanos quienes crearon también un nuevo sistema de seguridad en los cierres: la vuelta de llave. Se llegó a extremos de cierta sofisticación, toda vez que se disminuyó enormemente el tamaño de la llave, a veces tan minúscula que podía servir de adorno en el anillo, o en el collar. Las fabricaban de hierro, de bronce, de cobre, y de oro. A menudo eran pequeñas joyas de orfebrería o herrería, llavecitas menudas que abrían los pequeños cofres, o las cajitas de madera de cedro donde las damas guardaban sus joyas, o los distintos venenos, capaces de acabar, en dosis pequeñísimas, con un enemigo político o cualquier rival sentimental.
Como había sucedido en Grecia, la llave se llenó de simbolismo, convirtiéndose en emblema de algunas divinidades. Y el Cristianismo las puso en manos de Pedro, el Apóstol Vicario de Cristo, para que con ellas abriera y cerrara a los hombres las puertas del Paraíso.
Introdujeron, los romanos, el uso del candado, aunque hubieran sido los chinos quienes lo inventaran mucho antes. El naturalista e historiador romano, Plinio, atribuía la invención de la llave a Teodoro de Samos, pero puede tratarse de una noticia un tanto legendaria. El hecho fue que en Roma se apreció más que nunca su utilidad. Los cerrajeros latinos eran duchos en su arte, y conseguían llaves de cualquier tamaño, y para cualquier uso y grado de secreto. Los patricios romanos necesitaban asegurarse de que nadie metería sus narices en sus cuadernos de notas. Y llegó un momento, hacia el siglo II, en el que la llave se convirtió en una obsesión.
En el siglo IV era costumbre regalar llaves a quienes se deseaba honrar sobremanera. Los papas regalaban a los reyes, por esta época, un eslabón de la cadena de San Pedro, con una llave de oro, copia de las cadenas y llaves del sepulcro del primer papa. Quienes recibían tan preciado galardón, estaban obligados a llevarlo al cuello en todas las ceremonias oficiales, y en los actos de protocolo. La llave va revistiéndose de un significado que trasciende su propia utilidad material a lo largo de los siglos. Fueron famosas las llaves de San Gervasio, guardadas en la ciudad holandesa de Maastricht, hoy de moda, y cuya antigüedad se remonta al siglo VI. También son famosas las llaves de San Huberto de Lieja, de principios del siglo VIII. Y en las ciudades importantes de Europa, imitando la costumbre de los papas citada, se puso de moda durante la Edad Media hacer entrega de las llaves de la ciudad a las personalidades de relieve que la visitaban, a fin de honrarlas y honrarse.
Los mercaderes medievales incentivaron la inventiva de cierres de seguridad, de cerraduras fiables que pusieran a buen recaudo sus fortunas. Baúles y guardarropas, cofres y arcones se aseguraban con fuertes candados. Se pusieron de moda los candados grandes, profusa y artísticamente adornados, y en vez del pasador horizontal se generalizó el uso del fiador de gozne, con lo que se dificultaba a los ladrones tener éxito con sus ganzúas. A partir del siglo XIV la llave, a menudo de oro, se convirtió en un sello que identificaba a su propietario. Equivalen al escudo de armas del caballero. Y en los siglos VII a XVIII se extendió la moda de adornar el anillo de la llave con las iniciales entrelazadas del nombre de su dueño. Costumbre, por otra parte, que ya se había iniciado en la Roma de los primeros siglos de nuestra Era.
Pero la Edad Moderna de la cerradura y de la llave llega con las innovaciones de Joseph Bramah, en 1778. Este ingenioso inventor, padre también del inodoro y de la prensa hidráulica, creó la llave cilíndrica, en cuyo extremo se practicaba una serie de muescas o guardas, hasta media docena. Estas llaves se introducían por el ojo de la cerradura ejerciendo una leve presión que le permitía girar dentro. Era un invento definitivo. Más tarde, ya en 1818, llegaron las innovaciones de Charles Chubb, ferretero de la ciudad de Portsmouth, que hizo más seguros los cierres, y que se especializó más tarde en la fabricación de cajas de caudales a prueba de fuego. Ya en la segunda mitad de aquel siglo, el norteamericano L. Yale sacó al mercado su cerradura de fiador con llave plana y pequeña, cuya seguridad estribaba en el infinito número de posibles variaciones del perfil de la llave: no hay dos llaves Yale que sean idénticas. Resulta curioso que Yale se inspirara nada menos que en los viejos sistemas de cierre de los egipcios, cuatro mil años antes que él.
Resulta paradójico, a propósito de cerraduras, cerrojos, llaves y candados, que aunque fueron pensados para dificultar la tarea a los ladrones, el robo no estuvo castigado en Egipto, país que al parecer primero utilizó la cerradura de forma masiva. Las autoridades egipcias consideraban el robar como una actividad u oficio más. El historiador Diodoro, del siglo I antes de Cristo, cuenta que los ladrones en Egipto estaban tan bien organizados que cada uno de ellos tenía su propio jefe, a quien entregaba el fruto de su trabajo, el cual se ponía en contacto con el dueño del objeto sustraído a fin de ajustar un precio por la devolución de lo robado…, en caso de que quisiera recuperarlo, claro. Y en la Esparta del siglo y antes de Cristo el robo era considerado como un negocio honorable, y el ladrón cogido in fraganti era castigado, pero no por ladrón, sino por chapucero, por haberse dejado sorprender. Los chinos, que habían inventado cerradura y candado antes que nadie, aseguraban que no había que fiarse de nada, sólo de un buen perro, por ser, en palabras textuales, «… la única seguridad en la noche, y la mejor alarma».
55. El lavavajillas
La esposa de un político norteamericano, Josephine Cochrane, cansada de que el servicio rompiera copas, vasos y platos de su rico aparador de porcelana, fue quien, al grito de… «¡Si nadie inventa una máquina lavaplatos, tendré que inventarla yo!», manifestó por primera vez, en 1886, la necesidad de semejante electrodoméstico.
En un cobertizo cercano a su casa, la dispuesta señora Cochrane mandó construir unos compartimentos estancos, individuales, de tela metálica, para platos de distintos tamaños, y para sus piezas de cristal. Estos compartimentos se ajustaban en torno a una circunferencia, especie de rueda montada sobre una gran caldera de cobre. Al accionar un motor, la rueda, con su carga de platos y copas enjaulada, daba vueltas, a la par que de la caldera salía agua caliente jabonosa que llovía sobre la vajilla. A pesar de lo tosco del diseño, el lavavajillas funcionaba. Y no sólo eso, sino que lo hacía aceptablemente bien, tanto que dejó asombradas a las adineradas amigas, quienes comenzaron a hablar del lavaplatos de la señora Cochrane, y empezaron a pedirle que les fabricara uno. Era, decían, la única solución contra la irresponsabilidad y mala fe de la servidumbre, cuyos descuidos terminaban con valiosas piezas de porcelana y cristal.
Corrió la voz. Hoteles y restaurantes se sintieron atraídos por tan estupenda noticia, y se ponían en contacto con la señora Cochrane en busca de ayuda. Todo ello la llevó a patentar su invento en 1886, presentándolo a la Exposición Mundial de Chicago, donde en 1893 obtuvo el primer premio.
Aunque sus clientes más numerosos fueron las cadenas de hoteles y restaurantes, la señora Cochrane trabajó en el diseño de modelos más pequeños para el uso doméstico de particulares, cosa que consiguió en 1914. Sorprendentemente, esta versión del lavaplatos no consiguió el apoyo del público. Ello era debido a que en muchos hogares se carecía de agua caliente, necesaria para aquel lavaplatos, y en otras muchas ciudades del país el agua era excesivamente dura. A todo ello se unía el problema de que la señora Cochrane jamás había lavado un plato personalmente, y desconocía cuáles eran los problemas reales del ama de casa, para quienes la colada era una tarea mucho más odiosa que el de la fregaza. La directiva de la empresa hizo unas encuestas, mostrándose en ellas que las amas de casa, entre los años 19151920, se relajaban tras la cena precisamente lavando los platos en el fregadero, mientras sus hijos iban a la cama. La mayoría de ellas manifestaron: «Fregar platos y cacerolas al final del día nos sirve para pensar acerca de lo que ha dado de sí…»
En vista de las encuestas, la compañía adoptó otra táctica publicitaria: el lavaplatos puede usar el agua a una temperatura tan alta que la mano humana no podría soportarla. Las altas temperaturas eran una buena baza, porque purificaba los cacharros que limpiaba matando los gérmenes, a la par que dejaba los platos verdaderamente limpios. Pero las ventas no mejoraron. El mercado del lavaplatos no empezó a tener beneficios hasta la década de los 1950, en Norteamérica, cuando la prosperidad de la postguerra mundial elevó el nivel de vida, y surgió un nuevo punto de vista: no perder el tiempo lavando los platos, pues hay que utilizarlo para cosas más importantes, como el ocio. Era importante, con los incipientes movimientos de liberación de la mujer, que ésta se empezara a ver liberada donde más esclavizada había estado: la cocina. Además, su marido y sus hijos también podían… apretar el botón. Así, apelando al orgullo femenino, triunfó el lavavajillas. Claro que a ello contribuyó poderosamente la introducción de novedades, como el lavavajillas automático, aparecido en 1940, y el descubrimiento, en 1932, de un detergente especial para semejante máquina, el llamado «calgón».
Y un cúmulo de circunstancias sociológicas, como los movimientos de emancipación de la mujer, y el ingreso de ésta en el mercado laboral.
56. La lejía y los blanqueadores de la ropa
Existe documentación escrita donde se habla de un producto blanqueador de los tejidos, hace más de cinco mil años. Pero lograr el blanqueo prometido requería operaciones trabajosas y lentas.
Fueron los egipcios quienes, deseosos de conservar blancos sus tejidos de lino, los empapaban en lejía muy alcalina. El blanco era el color más importante para aquella cultura, símbolo de pureza. Se medía cuidadosamente el tiempo durante el cual permanecía sumergida la prenda para evitar que saliera del tratamiento hecha unos zorros.
Las culturas del mundo antiguo, como la fenicia, la griega o la romana, además de la egipcia, utilizaron distintos procedimientos para blanquear su colada. La mayoría de aquellos métodos, cuenta el historiador y naturalista del siglo I, Plinio el Viejo, eran procedimientos naturales que empleaban agentes blanqueadores tan curiosos como la orina podrida o las tierras arcillosas, dada la alcalinidad de tales substancias. Para el proceso del blanqueo, Plinio habla de una substancia llamada strucium, refiriéndose seguramente a la planta saponaria, de flor parecida a la clavellina; pero también se echaba mano de álcalis, ácidos sulfurosos, y otras materias.
Parece que el procedimiento más común era el blanqueo al sol, a pesar de lo lento de tal procedimiento. Para ello se extendía la ropa en el suelo, y se rociaba con agua una y otra vez, conforme se iba secando, a fin de que la mera acción solar diera el apetecido resultado.
En lo que a Europa se refiere, fue en Holanda donde primero se atendió a técnicas de blanqueo, en el siglo XIII, manteniendo ese país el monopolio de aquella industria hasta el siglo XVIII. De hecho, casi todo el tejido destinado a ropa blanca era enviado, durante la baja Edad Media y el Renacimiento, a los Países Bajos, para su blanqueo. Allí era sometido, el tejido, a un procedimiento que apenas difería del que emplearon miles de años antes los egipcios. La tela era sumergida en grandes pilones llenos de lejía muy pura, donde permanecía durante cinco días, pasados los cuales se enjuagaba con agua corriente y se tendía en el suelo. Terminado el proceso, el efecto corrosivo de la lejía era neutralizado, sumergiendo de nuevo el tejido en una substancia ácida como la leche agria. El proceso de blanqueo exigía grandes superficies, por lo que había extensos campos dedicados a ello. Los ingleses aprendieron técnicas similares, en el siglo XVIII, substituyendo la leche agria por el ácido sulfúrico diluido.
En 1774, el sueco K.W. Scheel encontró un producto, el cloro, que podía servir de blanqueador tan bien como la lejía. Pero fue el francés C. L. Berthollet quien a finales de aquel mismo siglo descubrió que el cloro mezclado con agua producía un estupendo agente blanqueador. Anunció su eau de Javel, una solución muy potente que mejoró filtrando el cloro a través de una mezcla de cal, agua y potasa. Su producto nunca se comercializó; el cloro era sumamente irritante, y afectaba tanto a la mucosa de la nariz como a ojos y pulmones.
En 1799, el químico inglés Charles Tennant, halló la manera de transformar el «agua de Javel», en polvo, polvo que simplemente se añadía a la colada. Sin darse cuenta acababa de revolucionar la industria del blanqueo de ropa. El hipoclorito blanqueador del señor Tennant permitió, además, la obtención de la primera hoja de papel blanco de la Historia, papel que durante siglos había tenido un color parduzco, tirando a amarillento. Unas décadas después, en 1830, se producían en Inglaterra más de mil quinientas toneladas anuales del blanqueador en polvo de Ch. Tennant, y ya se hablaba del famoso slogan «nunca el blanco fue tan blanco». Había comenzado la era de la lejía.
Para la obtención de una lejía que no polucionara en exceso el medio ambiente, todavía habría que esperar hasta el año 1964. Alemania fue el primer país del mundo en imponer su uso.
57. El detergente
Con anterioridad al invento del detergente, las amas de casa tenían que enfrentarse con remedios menos gratos y eficaces. Durante mucho tiempo, la orina fue empleada como tal, ya que uno de sus componentes, el amoniaco, posee efectos detergentes. La palabra, de origen latino, tergere significa «limpiar» en aquella lengua, comenzó a emplearse para abarcar toda una extensa gama de productos que iban a ver la luz entre los años finales del siglo pasado y la primera mitad del XX.
En el siglo XIX, el investigador S. Krafft había descubierto ciertas propiedades jabonosas en substancias no grasas, hallazgo que sirvió al norteamericano Twitchell y al químico belga Reyehler para encontrar el camino que conducía a la meta buscada: un detergente capaz de sustituir al jabón con ventaja. La solución parecía cercana en 1913. Reychler había escrito en su diario, a propósito de sus observaciones y hallazgos: «… los alcalosulfonatos de cadena larga resultan más estables que el mismo jabón en situaciones ácidas…». Pero era un producto de obtención muy cara para ser fabricado industrialmente.
El primer detergente sintético fue inventado en Alemania, en 1916. Aunque permitía que el agua penetrara a través de la fibra, no eliminaba las manchas. El producto había sido hallado durante el bloqueo al que Alemania había estado sometida durante aquella Primera Guerra Mundial. Era un momento en el que por carecerse de materias primas, ante la escasez de las grasas naturales, substancias de las que se elaboraba el jabón, se recurrió al uso de otras materias, siendo su resultado el hallazgo del hekal. Era un producto malo, pero paliaba los estragos que la escasez de jabón hacía en la población. En 1930 se reanudaron las investigaciones. Se buscaba un detergente de calidad. Se consiguió mediante la adición de fosfatos al ya existente, y luego al uso de derivados del petróleo. Claro que el factor decisivo llegó con el invento de los agentes blanqueadores fluorescentes. El producto funcionaba, pero nadie sabía cómo ni por qué. No importaba. En 1945 la publicidad a escala mundial dio a conocer el producto y extendió su uso a escala planetaria.
Ventajas adicionales del detergente estribaban en el hecho de que eliminaba los gérmenes, y podía ser utilizado con agua fría, e incluso dura. De aquella generación de detergentes pioneros, el más antiguo todavía en el mercado parece que es «Lux en escamas», creado por la firma inglesa Unilever, en 1921. Tras él vinieron toda la famosa gama de nombres como «Vim», «Persil», «Omo», «Ski». Y el curioso detergente glotón, «el Ariel», creado en 1968. El primer detergente líquido aún tardaría quince años en aparecer.
58. La lavadora
En la Roma clásica, el lavado de la ropa era atendido por lavanderías públicas, a menudo situadas junto a los caminos. Las ropas se pisaban en tanques de agua, como si de hacer vino se tratara. Y quien no podía pagarlo, se hacía su propia colada. Lo corriente era embadurnar la ropa sucia con barro, y golpearla repetidamente contra los cantos rodados de la orilla del río, hasta arrancar de ella la suciedad. Luego se empleó palas de madera, y más tarde apareció la tabla de lavar, donde se volteaba una y otra vez la prenda.
En la Edad Media, el procedimiento usual era lavar la ropa en tinas de madera, o en cubetas a modo de cajas que se llenaban de agua caliente jabonosa, donde la ropa se meneaba una y otra vez con la ayuda de las palas. También se empleó la batidora, una especie de prensa que aprisionaba la ropa.
En la Inglaterra de 1677 un científico, Robert Hooke, relató lo visto por él en casa de cierto noble londinense, John Hoskins, amigo suyo:
«Tiene el caballero Hoskins un procedimiento para lavar las telas finas dentro de una bolsa de cordel de fusta, sujeta por un extremo y retorcida por una rueda y cilindros sujetos al otro extremo. Gracias a ello las telas más sutiles se lavan al retorcerlas, sin que se dañen».El invento de Hoskins alivió en una pequeña parte los problemas derivados del fétido olor de los vestidos cortesanos, que hacía irrespirable el ambiente de los salones cerrados en bailes y recepciones de gala. Los vestidos no se lavaban, dado lo elaborado y suntuoso de sus telas y terciopelos. Las grandes señoras de la época vestían los trajes un número limitado de veces, abandonándolos luego, cuando el olor los hacía inutilizables, o regalándolos a alguna sirvienta.
Durante mucho tiempo, la colada se hizo a mano, colocándose la ropa en un cubo y agitándola con un removedor. Era el procedimiento más común.
A mediados del siglo XIX cristalizó la idea de colocar la ropa dentro de una caja de madera, y voltearla mediante una manivela o manubrio que la hiciera girar. A aquellas máquinas antiguas respondía el modelo de Morton, del año 1884, que calentaba el agua con gas. Se anunciaba a bombo y platillo en la prensa del momento, de la siguiente manera: «Su funcionamiento es tan sencillo que hasta un niño puede lavar seis sábanas en quince minutos; las ropas quedan más blancas con esta máquina que con cualquier otra, y además, duran más del doble». Extraño anuncio, ya que en el mercado de las lavadoras no existía competencia alguna todavía, siendo la del señor Morton la única existente. De todas formas era mejor que la cubeta de vapor, e infinitamente más cómodo que acudir a la orilla del río o a los lavaderos públicos, como se hizo a lo largo de los siglos XVI al XIX.
En la década de 1880 a 1890, la famosa empresa de Thomas Bradford construía lavadoras compuestas por una calandria bajo la cual se colocaba una caja octogonal en cuyo interior se metía la ropa; una manivela la hacía girar. Así se lavó hasta 1906, fecha en la que se le aplicó el motor a aquel artefacto. La idea había nacido en la cabeza de un fabricante de Chicago, Alva J. Fisher. Y poco después, en 1914, las lavadoras eléctricas comenzaron a ser fabricadas en serie.
Los primeros motores instalados en lavadoras se colocaban externamente, debajo del cubo, por lo que a menudo se metía en ellos agua, originando fuertes descargas eléctricas muy peligrosas. En 1920 se implantó el tambor mecánico, con lo que nacía la lavadora moderna. Luego, la compañía Savage Arms Corporation fabricaría un aparato que incorporaba el secado, haciendo girar el tambor para expulsar el agua mediante el centrifugado, importante mejora que no se valoró en su tiempo, siendo retomada, esta utilísima función, en 1960, en que se incorporó a la automatización de la máquina de lavar. En esa década aparecieron también las lavadoras de tambor horizontal. Se acabaron así los dolores de espalda. La lavadora no podía ser ya mejorada. El invento estaba perfeccionado.
59. Las medias
El poeta griego Hesíodo, del siglo VIII antes de Cristo, menciona las medias al igual que a sus hermanos menores, los calcetines. Era una prenda de uso masculino Y en el Egipto faraónico del año 1500 antes de Cristo, las medias o calzas hechas de ganchillo, eran usuales en el entorno del faraón. Medias, calzas, bragas y calzado tienen una historia íntimamente ligada, que a menudo se entrecruza. Se sabe que calzas y calzado fueron parte de la misma prenda, el calceus latino, especie de borceguí que cubría pie y pierna hasta la pantorrilla, y que fue evolucionando pierna arriba hasta convertirse en prenda protectora de toda la zona que quedaba al sur del bajo vientre. Claro que también existían ya los calcetines hechos por los sastres romanos en el siglo II, para utilizar debajo de las botas a fin de evitar las rozaduras. De hecho, estos calcetines podían ser tan largos como las medias: vestir esta prenda sin las botas se consideraba propio de hombres afeminados. De esta reputación se aprovecharon los homosexuales romanos, que gustaban de pasearse con calzas hasta la ingle, siendo ellos, antes que las mujeres, quienes primero vistieron esa prenda en el mundo mediterráneo. Las mujeres, por su parte, no comenzaron a utilizarlas hasta el siglo VII, y eran usuales en Inglaterra hacia el siglo XIII. Un par d siglos antes, Guillermo el Conquistador, rey de Inglaterra, regaló a su esposa unas calzas hasta la ingle, a modo de leotardos de colores de precio elevadísimo, que revelaba todo el contorno de la figura, y que la Iglesia se apresuró a condenar. De hecho se conserva un manuscrito inglés del año 1306 donde una dama, en su tocador, es ayudada por su doncella, quien le entrega un par de medias. Y en cuanto a las calzas, son escasas las referencias en conexión con la mujer, ya que éstas nunca enseñaban las piernas. Tanto era así que un embajador español llegó a retar en duelo a cierto caballero de la Corte inglesa que osó regalarle un par de medias para la reina de España. El embajador exclamó, airado: «Señor, retirad esa prenda de mi vista; la reina de España no tiene piernas». Sin embargo, en la Inglaterra de Isabel I las mediascalzas encontraron buena acogida; aquella soberana las utilizó a partir del año 1561.
La calza siempre estuvo rodeada de cierta condición de prenda inmoral. Esa particularidad hizo que se convirtiera en bandera de rebeldía entre la juventud levantisca del siglo XIV en Venecia, donde se fundó la Compagna della Calza, una especie de fraternidad cuyos miembros vestían unas calzas de distintos colores para cada pierna como distintivo de su pertenencia a aquella sociedad semisecreta, acompañándola de chaqueta corta y sombrero de plumas; toda Italia se contagió de aquella atrevida moda.
De estos calcetines largos, casi medias, nacerían las calzas castellanas, separándose del zapato. Y en la Edad Media, la combinación de polainas y calzones o bragas originaron lo que hoy venimos en llamar pantys, anteriores, históricamente, a las medias. Las medias son en realidad el resultado de la división del panty en dos piezas: bragas y medias. En el siglo XII, las medias eran ya una prenda de punto que cubría pie y pierna, y que podía ir algo más arriba:
Subid, subid, medias calzas hasta ya no aparecer…En el siglo XVI, el romance anónimo de Don Bueso y doña Nutla, que los niños cantaban en tiempos de Cervantes, decía:
No me pesa, no me pesa,Se habla de unas calzas que incluían calzón: las calzas atacadas, que se ataban a la cintura a modo de pantys moderno. Era el vestido más habitual para los hombres del siglo XVI. Para disimular la delgadez de las piernas, cuando ése era el caso, se rellenaban, las calzas, con forros de trapos: eran las calzas pedorreras. Un curioso observador de la sociedad española del siglo XVII, cuenta que a cierta persona se le enganchó la calza en un clavo de la silla, y como ésta iba llena de serrín, según caminaba se le fueron vaciando poco a poco por el agujero hecho, con lo que provocó no poca risa, comentando uno de los presentes, haciendo alusión a que había salido más flaco de lo que había entrado, debido al relleno perdido: «Entró su merced pavón, y va a salir gallina».
de haberme rompido el cuerpo,
mas pésame por las calzas
que por detrás se han abierto.
Riéndose están las damas
de ver corrido a Don Bueso,
y que donde nunca pudo
daba el sol de medio a medio.
Qué populares fueron las calzas en el Siglo de Oro; Las hubo de todas las clases y estilos: calzas de aguja, de seda, de lienzo, de gamuza; sobrecalzas y polainas, o medias calzas que se ajustan…, o sólo medias. De hecho, a las medias calzas se les llamó «medias» por abreviar. Eran las calzas que subían hasta poco más de la rodilla. Estas medias se ataban a la pierna con ligas, y solían ser de paño o estameña.
Las ligas, que los italianos introdujeron en España a lo largo del siglo XVI, y que llamaban «ligagambas», se conocían en Castilla con el nombre de atapiernas, y el pueblo se refería a ellas con una sola palabra: ligas. Había ligas de todo tipo y precio. Felipe II era muy aficionado a ellas, y usaba las de punto de aguja que le regalaba cierto noble toledano. Pero antes de ponerse de moda las ligas, lo que estaba de moda eran las polainas.
Las medias, apoyadas por la misma monarquía como prenda de uso masculino, hicieron furor en tiempos de Lope de Vega y de Cervantes. Medias de punto de seda, de color verde para los hidalgos, y negras para los pobres.
El concepto de «medias» cambió drásticamente con la irrupción de un sistema mecánico para tejerlas, hacia 1589. Se abarató el producto con la calcetera mecánica. Aquella máquina de hacer ganchillo, o de tricotar, que revolucionó el mercado de tejido, y que reinó durante cerca de trescientos años.
Pero la media seguía siendo tosca. Su consagración como prenda definitivamente femenina tardaría en llegar. Pero llegó con la invención de la fibra sintética. El antes tosco tejido se tornó de la noche a la mañana en una tenue gasa, casi de humo. Las medias se convirtieron en un elemento de figuración, de ensueño. Siempre parecía poca su levedad, su transparencia, su sutileza. Parecía que se quisiera llegar a lo invisible, a lo impalpable. Una modista de los años 1930, dice: «Costó miles de años cubrir las piernas, y sólo unas cuantas semanas… descubrirlas». Se refería a que por fin era posible apreciar la belleza de esa parte de la anatomía de la mujer. La mujer quería ahora enseñar sus piernas. No quería llevar otra cosa que a sí misma. Eran las medias color carne a que se refería la copla castiza:
Con una buena media y un buen zapato,60. La licuadora
hace una madrileña pecar a un santo.
La licuadora, que al principio se conoció como «aparato vibrador», fue inventada por S.J. Poplawski, ciudadano norteamericano del estado de Wisconsin, aunque nacido en Polonia. Su invento obedecía a la obsesión personal de este personaje, que desde su infancia había estado absorbido por hallar el medio más rápido para hacerse su bebida favorita, el batido de leche malteada. Tras siete años de experimentos frustrados, Poplawski consiguió su propósito. Era el año 1922, y había dado con la máquina capaz de elaborar rápidamente sus batidos. La patentó con el poco comercial nombre de «aparato mezclador con agitador montado en el fondo de una taza».
La máquina no estaba pensada, por su inventor, para licuar frutas ni verduras. La ciudad de Racine, donde Poplawski residía, era la sede principal del estado de Wisconsin para la fabricación de malta en polvo. Así, la máquina del ingenioso polaco se vendió fácilmente entre los muchos adictos que el producto tenía, que podían ahora elaborar sus batidos de forma rápida.
La licuadora se vendía también como mezclador en las expendedurías de bebidas no alcohólicas, que exhibían el nuevo invento en sus mostradores. Por aquella época imperaba, además, la famosa Ley seca, en los Estados Unidos, por lo que los batidos, y alguna bebida más, era lo único que podía venderse en público, o consumirse en bares y restaurantes, de manera legal.
Un día de agosto de 1936, el director de la orquesta The Pennsylvanians, el músico Fred Waring, observó con curiosidad una demostración que un amigo le hacía de la licuadora de Poplawski, y pensó en lo útil que sería aquella máquina para prepararse sus daiquiris, bebida favorita del músico. Entusiasmado ante el aparato, hizo la siguiente observación a su amigo: «No dejes de tener en cuenta que este aparatito podría llegar a ser imprescindible en todos los bares de América…». Aquella observación resultó profética. Con el respaldo económico de Fred Waring, se procedió a introducir innovaciones en el diseño de aquella licuadora, y en septiembre de aquel mismo año 1936, fue presentada la nueva máquina en el National Restaurant Show de la Feria del Mueble de la ciudad de Chicago. A la máquina, de aquella manera rediseñada, se le llamó con el apellido del músico: Waring blender; se presentaba como la forma más rápida de preparar bebidas heladas. El éxito fue instantáneo. El público se volcó con la licuadora tras las demostraciones que del aparato hizo una compañía distribuidora de ron. Las palabras proféticas del músico se cumplían, y la licuadora aparecía en todos los bares de Norteamérica poco después. Con ella no sólo se mezclaban bebidas, sino batidos de leche malteada. El pequeño aparato empezaba a ser imprescindible.
En 1950 se intentó vender la licuadora como medio eficaz de elaborar salsas, purés e incluso masa para pasteles. No tuvo éxito. Fue entonces cuando el ingenioso y avispado Fred Waring, apóstol de la licuadora, tomó cartas en el asunto, demostrando personalmente cuán útil era su artilugio para hacer mayonesas y salsas holandesas.
En 1955 se introdujo una serie de dispositivos adicionales, como la picadora de hielo; y en 1957, el cabezal para moler café. Se dotó al aparato de un mando que controlaba el tiempo, y las ventas se dispararon. Y también se multiplicaron las firmas y marcas, surgiendo gran variedad de máquinas licuadoras y mezcladoras, dado el éxito del artilugio. La compañía Oster lanzó una campaña publicitaria mostrando la manera de preparar comidas enteras con su aparato. Los grandes almacenes dispusieron espacios exclusivos para este tipo de máquinas, y para la demostración de su uso y ventajas, que funcionaban a modo de «escuelas para la introducción del uso de nuevas técnicas aplicadas a la cocina». Se enviaba por correo a las amas de casa folletos explicativos y recetarios. Así, a finales de la década de los 1950, el auge de la licuadora dio lugar a lo que se llamó «la guerra de los botones». Mientras la primera licuadora sólo tenía dos velocidades, la de la casa Oster tenía cuatro. La competencia, no queriendo quedarse atrás, añadió hasta ocho botones en 1965. La marca Waring, en 1966, dejó el número de botones en nueve, lo que dos años después era rebasado por una nueva generación de licuadoras que tenían nada menos que quince botones en su cuadro de mandos. El frenesí competitivo, la lucha de los botones, se disparó. Las ventas subieron, en medio de estas batallas. Del cuarto de millón de licuadoras y mezcladoras que se vendieron en Norteamérica en 1948, se pasó en 1970 a la increíble cantidad de ciento veintinueve millones de unidades vendidas, bajando los precios a un tercio del que inicialmente tuvieron. Los fabricantes de la ciudad de Racine, en Wisconsin, estaban asombrados ante la acogida de su pequeño electrodoméstico. Un fabricante, ante el triunfo de la mezcladora-licuadora, exclamó: We are all mixed up…, se habían vuelto todos locos.
61. La aspiradora
La idea de la aspiradora nació de las preocupaciones del propietario de una tienda de objetos de porcelana norteamericano, alérgico al polvo, M.R. Bisseill y su barredora o cepillo giratorio, que patentó en 1876 con el nombre de Grand Rapids.
Pero la primera máquina extractora de polvo, como la denominó su inventor, en 1898, se presentó en el Empire Music Hall, de Londres. Se trataba de un artefacto que hoy no merecería el nombre de aspiradora, ya que consistía en una máquina provista de una caja metálica en cuyo interior se alojaba una bolsa de aire comprimido. El aire se proyectaba sobre la alfombra, con la pretensión de que el polvo y las partículas de suciedad se depositaran en la caja…, cosa que lógicamente no ocurría. Ocurría todo lo contrario.
A aquella extravagante demostración asistió un joven inglés, Herbert Cecil Booth, quien insinuó la conveniencia de que en vez de expirar el aire, lo que la máquina debería hacer era aspirarlo. Booth pasó algún tiempo dándole vueltas en la cabeza a aquella idea, hasta que dio con la solución. Escribió en su cuaderno de notas: «Hoy hice el experimento de aspirar con mi propia boca el respaldo de una silla tapizada en un restaurante de Victoria Street; el polvo me hizo toser estruendosamente, pero conseguí aspirarlo». De hecho, la primera aspiradora fue la boca de su inventor, quien había comprendido que el secreto residía en encontrar un tejido de urdimbre espesa para utilizarlo como filtro, cosa que encontró en 1901. Aquel año patentó su invento. Sin embargo, existían antecedentes de un invento parecido. En 1869, otro inglés, G. Mc. Gaffey había registrado un aparato con aquellas pretensiones. Y meses antes que Booth, el fontanero norteamericano D.E. Kenney patentó por primera vez un modelo de aspiradora, aunque se le concedió la patente ya en 1907.
El invento de H. Cecil Booth era muy rudimentario. Un armatoste pesado y de enormes proporciones. Constaba de bomba, cámara de polvo, motor… y una carretilla para llevarlo de un sitio a otro. Su larga manguera flexible se introducía por la ventana mientras se ponía el aspirador en marcha; eran necesarias dos personas para manipularlo.
Los primeros clientes de H. C. Booth fueron los dueños de grandes locales públicos, como teatros, hoteles. Su primer encargo le vino de la Abadía de Westminster, para aspirar el polvo de la enorme alfombra que cubría su suelo, y que pisaría el rey Eduardo VII en 1901, en la ceremonia de su coronación.
En aquellos tiempos heroicos de este genial electrodoméstico, la aspiradora tuvo otros usos. Durante la Primera Guerra Mundial se ordenó llevar numerosas aspiradoras al Crystal Palace, de Londres, en cuyos suelos yacían los enfermos de tifus exantemático cuyo rápido contagio atribuían los médicos al polvillo en suspensión. Quince aspiradoras trabajaron día y noche aspirando suelos, escaleras y paredes, e incluso las vigas del edificio. Se extrajeron treinta y seis camiones de polvo, y, tal vez por una feliz casualidad, terminó la epidemia. Este hecho contribuyó poderosamente al triunfo y reconocimiento público del nuevo invento.
La aspiradora conoció, a partir de entonces, numerosos cambios e innovaciones. La primera aspiradora en ser realmente eficaz fue la inventada por Murray Spengler, quien en 1908, asociado con W. B. Hoover, comercializó un aparato que haría historia: el Modelo 0. Todas las aspiradoras posteriores son hijas de este artilugio económico y eficaz.
Atrás quedaba para siempre la ingrata tarea de sacudir el polvo, y de limpiar las alfombras. La pesadilla había terminado.
62. La cocina
La casa, y la civilización misma, nacieron en torno a la cocina. Ya en el Neolítico, la cocina se reducía a un agujero practicado en el suelo, donde se encendía el fuego. A su alrededor se alineaban los escasos utensilios: espetones, asadores de madera dura, varillas de caña para asar pescado, cuencos de piedra, morteros y almireces, cuchillos de pedernal y escudillas de madera, conchas de mar o de río utilizadas como rudimentarias cucharas. La vasija de barro empezó a elaborarse siete mil años antes de Cristo.
Los arqueólogos han desenterrado, en la Turquía asiática, península de Anatolia, una cocina del Neolítico en la que se encuentran piezas de cerámica, entre ellas unos cuencos desmontables, recipientes para el agua, tazas, copas, platos, fuentes e incluso un curioso calentador de comidas, a modo de infiernillo o cocinilla parecido al fondue.
Grecia y Roma, inventada la cerámica, aplicaron al mundo de la cocina nuevos materiales como el cobre o el hierro, aportaron la botella de vidrio, las jarras de madera y las copas de asta de toro…, amén de la riquísima cerámica decorada. Los griegos incorporaron, además, el invento del asador, y desarrollaron la industria de los utensilios de cocina. La cocina se amplió, convirtiéndose en un espacio grande, origen del salón, siendo hasta el siglo VIII de la era cristiana el centro de la vida familiar.
El asador giratorio fue una aportación medieval, o al menos experimentó un enorme auge en aquella edad, y no abandonó su protagonismo hasta tiempos relativamente recientes, ya que hasta hace doscientos años a nadie se le hubiera ocurrido asar la carne en el horno. El asador giratorio consistía en una rueda de madera, dispuesta en forma de noria, a la que se daba vueltas para que la pieza al fuego se asase de manera uniforme. Cuando no era posible atender el artefacto, se introducía un perro en el interior de la rueda, y éste, en su deseo de salir, daba vueltas al artilugio.
Momento importante en la historia de la cocina fue la introducción, en Inglaterra, de la entonces llamada «cocina económica», una cámara de ladrillo con orificios superficiales sobre los que descansaba la olla, calentada por el fuego que se albergaba debajo de ella. En 1630, el inglés John Sibthrope patentó una versión de la cocina, económica, que él hizo de metal, utilizando carbón como fuente de calor, en vez de leña.
La idea de un fuego cautivo, como lo llamaron los poetas, no gustó. Más tarde, el norteamericano- alemán Benjamin Thompson, que se hacía llamar Conde von Rumford, ideó un sistema para calentar comidas más pequeño y manejable: el hervidor de vapor. Pero no consiguió su sueño de convertir el vapor en un medio generalizado de fuente de calor para la cocina. Quien lo conseguiría sería el forjador y herrero George Bodley, quien patentó una cocina de hierro forjado provista con chimenea de escape, prototipo para la cocina del siglo XX.
Paso importante en el avance y perfeccionamiento de la cocina lo dio en el estado norteamericano de Ohio, el clérigo P. P. Stewart, quien en 1834 patentó una «torre de cocinas independientes», fabricada en hierro, con varias repisas y horno. Funcionaba con leña. Pero tampoco esta cocina parecía terminar con los problemas del ama de casa corriente. Se necesitaba un sistema menos complicado, más limpio, y más barato, y que no ocupase tanto espacio. Un alemán dio con la clave, al inventar en 1855, para su laboratorio de química, una especie de mechero de gas cuya aplicación a la cocina tuvo gran acogida. Este invento de R. W. von Bunsen supuso la solución, su energía era limpia, no se requería gran espacio para almacenar combustible. Pero entrañaba un peligro: los escapes y explosiones. Sin embargo, hacia 1860 se impuso en los mercados, y la gente perdió el miedo. Tres décadas después se produciría la innovación más revolucionaria: la cocina eléctrica. Al principio, la poca fiabilidad de los termostatos supuso una dificultad, ya que o bien quemaban la comida, o la dejaban medio cruda. Tenía además el inconveniente de la escasa implantación de la electricidad en las casas, careciendo gran número de ellas de enlaces con la red. Pero ya en 1890 no era difícil encontrar un hogar electrificado. En 1920 la cocina eléctrica se extendió notablemente, pero no había desbancado todavía al gas.
El siguiente salto cualitativo, o escalada final en el mundo de la cocina, sería el microondas, comercializado ya en la década de los 1940 por la fábrica estadounidense de electrodomésticos Raytheon Inc.; revolucionario sistema al que se uniría, más tarde, otro hallazgo extraordinario en el mundo de la cocina: la vitrocerámica, donde basta con dejar los alimentos sobre una superficie calórica para que el aparato haga el resto. La cocina ganó en adelantos técnicos, rapidez y perfección, pero perdió aquel clima grato, familiar y amable de tertulia y sala de reuniones para los seres queridos.
63. La máquina de coser
Es probable que el invento de la aguja sea comparable, en importancia, al de la rueda o el fuego. De hecho, es casi tan antiguo, ya que la aguja de ojal apareció hace cerca de 40.000 años. Delicadas agujas de marfil, de astilla de cuerno de reno o colmillo de foca, de hueso de ciervo, e incluso de espinas de pescado. El único útil del que se ha valido la Humanidad a lo largo de la Historia, que ha llegado hasta nuestros días sin cambio substancial alguno.
Pero la aguja, aunque parte capital de la máquina de coser, no es sino eso, una parte. También el oficio del tejedor es uno de los más antiguos que ha practicado el hombre, y sin embargo la máquina de tejer es relativamente reciente.
La máquina de coser tardó mucho en aparecer, y éste es uno de los enigmas de la historia de los inventos. Apareció a mediados del siglo XIX en Francia.
El sastre Bartolomé Thimmonier, ideó en 1830 el primer artilugio, muy tosco, hecho de madera. En 1841 ya había fabricado ochenta unidades que vendía al Ejército francés, necesitado a la sazón de un medio rápido de confeccionar uniformes militares para su ingente ejército. Lejos de convertirse en un hombre famoso y respetado, Thimmonier estuvo a punto de ser linchado por una turba de sastres que lo hacían responsable del paro en su gremio, ya que temían que la máquina acabara con su secular profesión e industria. El motín de sastres asaltó su casa, arrasándolo todo. El pobre Thimmonier tuvo que huir, y lo hizo a Londres, donde en 1848 patentó su invento, consiguiendo asimismo patentarlo también en los Estados Unidos de Norteamérica. No tuvo éxito. No vendió ni una sola máquina de coser, por lo que regresó a Francia, donde murió en 1857, pobre, desconocido y odiado por los de su oficio. Thimmonier había ido mejorando su máquina a lo largo de los años. A aquel fin se había asociado con un mecánico, Magnin, logrando fabricar máquinas de coser de hierro, y también una cosedora-bordadora que hacía punto de cadeneta y daba doscientas puntadas por minuto.
Al mismo tiempo que Thimmonier, el norteamericano Walter Hunt patentó en Nueva York la primera máquina de pespunte, o punto de lanzadera, pero no pudo ser comercializada por falta de financiación, por lo que Hunt vendió la patente al fabricante neoyorquino George Arrowsmith, quien tampoco hizo nada. Sin embargo, el invento de Hunt se convirtió en el cimiento de otro muy parecido, una máquina con lanzadera sincronizada con la aguja, que patentó Elias Howe en 1846.
En 1851 tuvieron lugar importantísimas innovaciones en el mundo de la máquina de coser. Dos sastres de Boston, W. Baker y W. Grower, patentaron una máquina de coser que introducía la puntada bifilar de dos hilos de cadeneta. A su vez, un fabricante de Michigan, A.B. Wilson, inventaba un dispositivo de gancho rotatorio que hacía más rápida la acción de coser. Wilson formó compañía con
N. Wheeler, fabricante de hebillas, y entre ambos mejoraron todavía más su máquina.
Pero el personaje más importante de aquel año 1851 fue el mecánico neoyorquino de origen judío llamado Isaac Merrit Singer. Este personaje revolucionó la máquina de coser con su invento, que patentó, y que consistía nada menos que en la introducción del pedal; se podía accionar la máquina con el pie. Además, dotó a la máquina de una rueda dentada que permitía avanzar la tela entre puntada y puntada. Singer también creó el prensatelas que evitaba que el tejido se moviera y el pespunte no siguiera su camino. La máquina de Singer no utilizaba un gancho, como las anteriores, sino una aguja perforada. Todas estas ventajosas diferencias hicieron de su invento el instrumento más perfecto y buscado de su clase del mercado.
Singer fundó su propia compañía, la Singer Manufacturing Company. El y su socio, el abogado E. Clark, pusieron en marcha un sistema de ventas igualmente nuevo y revolucionario; la venta a plazos. Se podía comprar una máquina de coser con una entrada de cinco dólares, y mensualidades de tres, hasta pagar los cien que costaba. Pero si se compraba al contado, el precio era justamente la mitad. Así vendió su modelo Family. Murió con una inmensa fortuna, en 1875, fecha en la que su empresa estaba valorada en trece millones de dólares.
Con él triunfó la máquina de coser, influyendo poderosamente en el mundillo de la moda, ya que realizaba fácilmente los complicados sueños sastreriles de las modistas. Gracias a esta máquina el vestido se hizo más sofisticado, más rico en detalles, más elaborado. Por aquella época ni un solo hogar de la clase media carecía de tan notable invento, de modo que hacia 1861 había en los Estados Unidos más de setenta y cuatro fabricantes de máquinas de coser que habían logrado vender ciento diez mil unidades. Sólo habían pasado treinta años desde que el pobre sastrecillo francés, Bartolomé Thimmonier, inventara su artilugio. Ningún invento conoció un desarrollo tan rápido. En 1870 se hablaba de la máquina de coser hasta en los púlpitos. Un párroco parisino, en su sermón dominical, aludía a ella afirmando. «Ciertamente, contribuirá a la salvación de las almas de sastres y costureras, pues sabido es que cien sastres, cien costureras, y cien tejedores eran, antes… trescientos ladrones…:».
64. El cuchillo
Lo primero que aprendió a hacer el hombre fueron el hacha y el cuchillo, y parece que su uso empezó siendo más ofensivo que defensivo. Es el útil más antiguo fabricado por el ser humano, lo que seguramente describe de forma tácita la naturaleza y futuro de la especie.
En el Paleolítico se confeccionaban con el pedernal finísimas hojas de dorso romo que se engastaban luego en mangos de hueso. Piezas de esa índole, de más de siete mil años de antigüedad, han sido halladas en el Egipto prefaraónico.
Cuando se introdujeron los metales, se hicieron cuchillos de cobre; el hierro, como mineral estratégico, se reservaba para hacer con él las espadas, y los artículos de gran lujo, ya que en sus principios se trató de un mineral escaso. La cultura suiza de Hallstatt, produjo, hace más de dos mil setecientos años, cuchillos de hierro con empuñadura de bronce, que se comercializaron por toda Europa, y se encontraban en las casas de los reyes y los poderosos.
En la Grecia clásica, según se desprende de las ilustraciones que nos proporcionan las pinturas de las piezas cerámicas de aquella civilización, el cuchillo se fue abriendo camino en la mesa; en un vaso griego de la época clásica se ve al héroe Aquiles festejando su victoria tras la muerte de Héctor, con un cuchillo en la mano.
Roma produjo cuchillos de todas las clases, incluidos los que más que utensilios eran pequeñas joyas del arte suntuario, como el encontrado en una tumba romana de la ciudad de Veyden, con mango de oro e incrustaciones de piedras preciosas; algunos cuchillos romanos disponían de un eje sobre el que giraba la hoja para plegarse y encajar en una ranura practicada en el mango, como las navajas actuales. Junto a estas curiosidades de la cuchillería, fabricaron excelentes cuchillos de uso diario, de hoja de hierro de gran calidad, que han aguantado el paso de los siglos mejor que los elaborados y ricos cuchillos medievales con empuñadura de marfil. Además del hierro, los romanos fabricaron cuchillos de bronce, de cobre, para la caza, cuchillo de zapatero, de herrero, para cortar el queso, para la fruta, para el pescado, para la carne…, y hasta para cortarse las uñas. La mesa llegaba a convertirse, en algunas ocasiones, en un verdadero muestrario de la cuchillería.
En la Antigüedad clásica, el cuchillo era un instrumento de uso importante en los rituales. Su uso en la mesa era raro, ya que los alimentos llegaban desde la cocina a la mesa griega y latina troceados por el cocinero, o en piezas enteras que los comensales devoraban con sus dientes.
Su rareza y precio convirtieron al cuchillo en objeto de regalo a recién casados, costumbre griega que adquirieron luego los romanos, quienes la traspasaron a los pueblos medievales. Las mujeres, tras los esponsales, abandonaban un pequeño cuchillo que solían esconder en el liguero, con lo que daban a entender que ya no necesitaban ir armadas por tener quien las protegiese.
En la Europa medieval se esperaba de los invitados que acudiesen a los banquetes llevando consigo su propio cuchillo, ya que los anfitriones no podían proporcionar tan rico objeto a tantos huéspedes. Pero claro, esto no iba con los grandes potentados, que disponían en su mesa de cinco clases distintas de cuchillos, alineados uno junto al otro, cuchillo de comer, de trinchar, de cortar el pan, para preparar la hogaza, e incluso para rallarlo. Los cuchillos se presentaban a la mesa en un estuche de cuero, del que los sacaba el usuario; junto al estuche se ponía un punzón y una lima para afilarlos si ello era necesario. Y a estos refinados usos se añadió el de dotar al comensal de honor, de un cuchillo para abrir ostras, cuando se servía este alimento.
Hasta el siglo XVIII, el cuchillo fue artículo de lujo. Las tres piezas reina de la cubertería, cuchillo, tenedor y cuchara, no empezaron a aparecer juntas en la mesa hasta finales del siglo XVII, naciendo así el concepto de cubertería. Con anterioridad a esa época, el propio cuchillo, que a ese fin terminaba en afilada punta, servía como tenedor.
Para terminar esta historia recordemos que el escritor español del siglo XV, el enigmático caballero don Enrique de Villena, escribió un tratado que tituló Arte de cortar del cuchillo, o Arte cisoria, primer manual de etiqueta cortesana que trataba de enseñar, entre otras cosas, el comportamiento correcto en la mesa, y que al mismo tiempo era uno de los primeros libros de cocina de nuestra historia, con pintorescas recetas. El hecho de que se hable del cuchillo y su empleo nos pone en la pista de lo importante que empezaba a ser esta pieza de la cubertería.
65. Las tijeras
A diferencia de las tijeras actuales, las tijeras antiguas eran de una sola pieza. Las cuchillas cortantes y flexibles eran parte de la misma hoja curva. Carecían de orejas o agujeros donde introducir los dedos, ejerciéndose la presión para cortar de forma lateral.
Se trata de un utensilio muy antiguo, que ya conoció el hombre de la Edad del Bronce. Parece que de aquella edad datan unas tijeras de muelle en forma de C, utilizadas para cortar pieles, y también para acortar el cabello.
Los ejemplares griegos y romanos que han llegado hasta nosotros muestran gran variedad de empleos: corte del pelo, esquilado de animales, poda de árboles, corte de tejidos. La mayoría de aquellas tijeras eran de bronce o de hierro. De este último material eran unas tijeras pequeñas, halladas en la ciudad de Elche, en el reino de Valencia, así como diversos ejemplares encontrados en el reino de León, que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional.
Las tijeras conocieron también un uso suntuario, así como en el tocador de las mujeres romanas, como muestra un fresco pompeyano del siglo I, donde se muestra a unos amorcillos cortando ramos de flores con unas pequeñas tijeras de hierro; y entre objetos de ajuar funerario hallados en tumbas griegas y romanas, las tijeras aparecen con cierta frecuencia.
La forma de las tijeras antiguas pervivió en la Edad Media, hasta el siglo XIV, en que se inventaron las tijeras tal y como las conocemos en nuestro tiempo, de clavillo entre ambos brazos o cuchillas.
En un inventario del rey francés, Carlos V el Sabio, de 1380, se habla de unes forcettes de plata y oro con esmaltes, anilladas en los extremos a modo de orejas horadadas. Poco después, en 1418, se habla ya de tijeras de acero. Pero distaban mucho de ser de uso doméstico. Eran más bien pequeños útiles suntuarios, casi pequeñas joyas muy lujosas, con incrustaciones de nácar, cargadas de pedrería, que se guardaban en estuches muy ricos, junto a otros útiles preciosos destinados al tocador de las grandes señoras.
Había sin embargo otra gama de tijeras, las profesionales. Aparecen en escudos de armas gremiales, como los del gremio de pañeros y cortadores. El oficial, o maestro de tijeras, solía llevarlas en un bolsillo lateral.
En los siglos XVI y XVII, se pusieron de moda en Europa las tijeras españolas, llamadas también de clavillo, esto es: de doble hoja pivotante en cruz de San Andrés; eran unas tijeras más bien largas, con las cuchillas damasquinadas, con cabos y ojos bien labrados. Se hacían en Toledo, Albacete, Madrid, Alcázar de San Juan, con la fecha y lugar en que se hicieron, y el nombre del artesano. Sevilla tenía el monopolio de todas las tijeras que se enviaban a América, por lo que se convirtió en un centro fabril importante, a este respecto. A menudo, las inscripciones de las tijeras incluían leyendas tan curiosas como ésta, de un par de tijeras albaceteñas, donde se lee:
«Concordes las cuchillas, lo cortarán todo;En el siglo XVIII se generalizó el uso de las tijeras. Empezó a emplearse el acero en su elaboración. La fama de la ciudad inglesa de Sheffield fue grande, y llegó a dictar la moda hasta finales del siglo pasado, en que se simplificaron los estilos y modelos debido a la mecanización en el proceso fabril. Aquellas tijeras eran similares a las que hoy estamos acostumbrados a ver.
pero discordes, se comerán a sí mismas.
Torres, artifex. Albacete, 1612».
Como curiosidad literaria nos gusta reseñar que la palabra aparece escrita en castellano, por primera vez, en el Cantar de Mio Cid, donde se lee:
«Yal creçe la barba e vale allongando;66. Las gafas de sol
ca dixera mio Çid de la su boca atanto:
Por amor de rey Alffonso, que de tierra me a echado,
nin entrarié en ella tigera, ni un pelo non avrié tajado».
Desde antiguo se sabía que ahumando las gafas, éstas se obscurecen, librando así a los ojos de las molestias ocasionadas por los rayos del sol. Sin embargo, cuando en 1483 se desarrolló en China una tecnología relacionada con esta materia, la finalidad que se le daba a las gafas de sol era muy distinta a la que le damos hoy. De hecho, durante siglos los jueces de aquella lejana cultura oriental portaban gafas de cuarzo ahumado para ocultar al tribunal y al reo la expresión de sus ojos.
Las gafas ahumadas llegaron a Italia desde China, a mediados del siglo XV Sin embargo, su popularidad y uso es reciente, ya que empezó en nuestro propio siglo XX, en los Estados Unidos, con uso exclusivamente militar. En 1930 las Fuerzas Aéreas de aquel país encargaron a la casa Bausch and Lomb una serie de gafas capaces de proteger del sol más radiante los ojos de los pilotos. Las gafas deseadas tenían que ser capaces de defender al piloto que volaba a gran altura. La industria óptica tuvo que perfeccionar un tinte especial de color verde oscuro que pudiera absorber la banda amarilla de espectro luminoso. Se diseñó asimismo una montura especial. Y como eran gafas que protegían de los rayos solares, se las empezó a llamar rayban, es decir: barrera contra los rayos del sol.
En la década de los 1960 se emprendió una campaña publicitaria muy bien diseñada, para vender gafas de sol, claro. Sin embargo, la compañía que la encargaba estaba especializada en peines. Pero la fortuna la hicieron con las gafas, incrementando las ventas de forma espectacular al haber mostrado, usando sus gafas, a personajes famosos del mundo del celuloide y de los deportes. Más tarde, en la década de los 1970, las gafas obscuras pasaron a ser más objeto decorativo que funcional. Diseñadores de moda, y una serie de actrices famosas, las promocionaron, haciendo de este producto un claro objeto de deseo.
En nuestros días, el suizo P. Monnay, un vendedor de seguros de la ciudad de Ginebra, tuvo la ocurrencia de crear unas gafas de sol que al mismo tiempo servían como pluma estilográfica o bolígrafo que se disimulaba en una de las patillas. Y poco antes, una firma norteamericana había patentado las gafas de sol enrollables, capaces, además de filtrar los rayos ultravioleta. Animada por el auge que las gafas de sol habían experimentado, la firma americana China Enterprises presentó en el Salón de los Inventos de Los Angeles, en California, unas famosas gafas-gemelos, que podía pasar de un uso al otro con sólo apretar un botoncito. Ante tanta versatilidad, un comentarista del New York Times, exclamaba alborozado: «Seguramente no lo hemos visto todavía todo en gafas de sol, pero sea lo que fuere lo que nos queda por ver, tal vez lo veamos mejor con este encantador artilugio».
67. El espejo
El primer espejo utilizado por el hombre fue un disco de obsidiana, mineral laminado de procedencia volcánica, de color verde obscuro y aspecto vítreo. Bien pulido, sirvió para reflejar el rostro del hombre primitivo.
Los espejos de la Antigüedad eran de metal: oro, plata, cobre, bronce y hierro.
Estaban vinculados al mundo femenino, o al uso del templo. Portátiles, con mango decorado o en forma de estatuilla de mujer acariciando un gato, eran hace cuatro mil años, símbolo supremo de la coquetería femenina en Egipto.
En el mundo antiguo existieron espejos mágicos, consultados por oráculos para conocer el curso de la enfermedad, y el destino. Esta creencia degeneró más tarde hacia la bola de cristal. Los fenicios introdujeron en el mundo mediterráneo el espejo de cristal, difundiéndolos desde Sidón a Cádiz. Curiosamente, aquella novedad no hizo fortuna, ya que se prefería los espejitos portátiles metálicos de superficie pulida.
Griegos, etruscos y romanos utilizaron láminas de bronce ligeramente convexas. Los dramaturgos griegos llevaron el espejo a escena. Eurípides habla de Hécuba, la de los espejos de oro; y Sófocles representa a Venus mirándose desnuda en él. Demóstenes, el gran orador de la Antigüedad clásica, ensayaba sus discursos ante el espejo; y Jenofonte, en su Ciropedia, como también Platón en su Timeo, hablan del espejo.
El espejo era un utensilio bien conocido de los pueblos antiguos, y la Biblia lo menciona en gran cantidad de lugares. Los hebreos situaron un enorme espejo, hecho de acero, a la entrada del templo de Salomón para que el sumo sacerdote pudiera contemplarse antes de entrar en el lugar santo.
En las casas pompeyanas del siglo I, se colocaban espejos en los dormitorios para atizar el fuego de la pasión entre los amantes mientras ejercían. El espejo de bolsillo ya era conocido en la Roma clásica, como también el espejito que las damas llevaron sujeto a la cintura como pieza integrante del atuendo. A Nerón le entusiasmaban los espejos, y se hizo uno de esmeralda.
La Edad Media dio de lado al espejo, aunque no fue así en los medios cortesanos. El rey de Francia, Carlos V, el Sabio, dejó a su muerte, a finales del siglo XIV, varios espejos enmarcados en oro, con guarniciones de perlas y piedras preciosas, lo que da idea de la estima en que tales útiles eran tenidos. Y el Papa Bonifacio VIII ofrecía espejos a quienes quería mostrar su estima.
Pero aquellos espejos eran todavía piezas de concepción antigua. A partir del siglo XIV comenzaron a imponerse los elaborados con vidrio. En aquellos años, las cofradías de espejeros alemanes ya fabricaban espejos con gran capacidad de reflexión. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVI, en Venecia, cuando empezó a generalizarse el espejo de cristal. Se trataba de un cristal puro y uniforme, un cristal tan perfecto que encareció el producto, disparándose los precios al alza. Así, un espejo veneciano, propiedad del ministro de Luis XIV, J. B. Colbert, se tasó, en el siglo XVII, nada menos que por tres veces más dinero de lo que se pagaba por un cuadro de Rafael A. Colbert se le había contagiado su afición a los espejos de su señor, el Rey Sol. Aquel monarca absoluto poseía, según inventarios hechos durante su reinado, más de quinientos espejos de gran valor e incomparable belleza. No debía resultarle fácil contemplarse en ellos, como tampoco lo era para Isabel I de Inglaterra, que un siglo antes advertía enfadada: «Los espejos dicen siempre la verdad», y se negó a mirarse en ellos para no constatar día a día los estragos que el tiempo iba causando en su rostro.
A finales del siglo XVII se encontró en Francia la forma de fabricar cristal en grandes planchas, con lo que se abarató el antes prohibitivo precio de este producto. Pero el invento definitivo tendría lugar en 1835, cuando se dio con el proceso químico del azogado o revestimiento posterior de las láminas cristalinas.
La historia del espejo está tan repleta de curiosas anécdotas que no podríamos aquí traer a colación ni una pequeña parte de ellas. Entre las creencias de cierta tribu primitiva de África, los espejos son un peligroso enemigo del hombre, ya que son capaces de atrapar el alma de quien ose reflejarse en ellos. De hecho, en la lengua del pueblo a que nos referimos, las palabras «espejo» y «alma» se refieren a la misma cosa.
68. El impermeable
El hombre primitivo se protegía de la lluvia confeccionándose capas y caperuzas con hojas y hierbas entretejidas a las que aplicaba una capa de cera. También se recurrió al cosido de tiras de cuero que engrasaban con el mismo animal que les servía como comida.
En el Egipto antiguo se confeccionaban impermeables con trozos de papiro aceitado, o encerando superficies de tejido de lino.
Los chinos barnizaban y lacaban la superficie del papel o de la seda con que elaboraban sus impermeables, muy amplios, con vuelos. Pero fueron los indios de la América precolombina quienes llegaron más lejos en el arte de guarecerse de la lluvia. En el siglo XVI, los españoles observaron que los nativos recubrían sus capas y mocasines con una resina blanca procedente de un árbol local: la hevea del Brasil. Su blanca savia se coagulaba y secaba con rapidez y facilidad, sin dejar rígido el tejido. Los españoles llamaron a esta substancia «leche de árbol», y aplicaron el sangrado de la hevea a sus casacas, sombreros, capas, pantalones e incluso a las suelas de sus zapatos. Repelían así la lluvia. Sin embargo, había un inconveniente: la «leche de árbol» se tornaba pegajosa con el calor, adhiriéndose al vestido todo cuanto lo rozaba. Así y todo, era una substancia útil, que los españoles siguieron empleando, siendo ellos sin duda los primeros hombres de Occidente en utilizar el impermeable.
Esta savia fue introducida en Europa más tarde, experimentándose con ella científicamente. En 1784 se descubrió un procedimiento químico mediante el cual, aplicando la «leche de árbol» a un tejido, éste se tornaba más flexible y menos pegajoso. Ya unos años antes, en 1770, el químico inglés Joseph Priestley descubrió que un trozo de savia de la hevea, o árbol de la leche, borraba las marcas dejadas por el lápiz de grafito, e inventó así la goma de borrar a partir de esta misma substancia. Pero lo importante del experimento de Priestley fue que sirvió a su paisano Macintosh para descubrir de forma casual que el caucho se disuelve en la nafta de alquitrán de carbón, líquido volátil y oleoso…, y que pegando capas de caucho tratado con nafta, al tejido, era posible impermeabilizarlo. Había nacido el famoso macintosh. También ahora surgía un inconveniente: los famosos impermeables del señor Macintosh podían olerse a más de diez metros de distancia; olían a caucho, de manera desagradable. Sin embargo, repelían la lluvia de forma muy eficaz. Era el año 1823. A partir de entonces la industria del impermeable florecería de forma imparable, a partir de una planta de elaboración en la que se impregnaba el algodón con una mezcla de caucho y esencia de trementina, dando a las prendas una absoluta flexibilidad.
69. La gaseosa
En 1741, el inglés William Browning tuvo una curiosa idea: inyectar ácido carbónico en un recipiente con agua mineral; observó que burbujeaba, y ni corto ni perezoso procedió a embotellar aquel producto. Acababa de nacer, de esta manera, la gaseosa.
Al principio todo quedó en mero experimento, en curiosidad que atraía a la gente, que se acercaba al prodigio con ciertos reparos y reticencias. Nadie estaba dispuesto a experimentar el sabor de aquella bebida, a pesar de que su inventor hacía demostraciones, bebiéndola él en público, haciendo mil alabanzas al respecto de su sabor, e incluso de sus cualidades medicinales.
El nuevo producto se impuso, primero, por prescripción facultativa. En 1807, el médico norteamericano, padre de la cirugía en su país, Philip Syng Physic, encargó a un químico amigo suyo la preparación de un agua carbónica para cierto paciente aquejado de dolencias estomacales. Para hacer más grato el preparado, disolvió en él un edulcorante de sabor agradable. El éxito del brebaje fue fulminante. Pero nadie estaba dispuesto acudir a la botica para comprarse un refresco, por atractivo que fuese al paladar.
Fue más tarde, en 1832, cuando John Mathew inventó un aparato para saturar el agua con gas carbónico que popularizó la bebida con burbujas, como se le llamó enseguida. Y a finales de aquel siglo ya existían gaseosas con sabores tan diversos como la grosella, las fresas, las moras o la granada. Estos preparados con gas o ácido carbónico, perseguían finalidades médicas, pero al ser su bebida inocua, la gente los consumía a placer para calmar la sed.
En 1928, este tipo de bebida gaseosa iba a experimentar una importante novedad. Aquel año, el director de un pequeño periódico en el estado norteamericano de Indiana, cansado del absentismo laboral que entre sus empleados causaba la gripe, ideó una mezcla de aspirina con bicarbonato que mezclado con agua producía el famoso fizz, fizz. De este invento casero se aprovecharía poco después el laboratorio del doctor Miles para comercializar su conocido AlkaSeltzer en 1931. Como los Estados Unidos, a la sazón, estaban en plena Ley seca, la ausencia de bebidas alcohólicas fue suplida por múltiples paliativos. Entre tantos curiosos y chocantes experimentos e inventos, uno, muy relacionado con la gaseosa, se impuso: los polvos de gaseosa, los Sidlitz powder, y otros refrescos en general que dieron el empujón definitivo a la poderosa industria de las bebidas gaseosas refrescantes.
70. Las cortinas
El uso de cortinas por el hombre antiguo, está documentado en mosaicos, relieves y grabados en piedra y marfil que datan de varios siglos antes de nuestra era. Con su empleo se buscaba la creación de ambientes que propiciaran la intimidad.
Suspendidas por un vuelo de varillas de madera, en las que quedaban ensartadas y prendidas, las cortinas corrían de un tramo a otro de arquerías y lienzos de muro, estableciendo divisiones en amplios salones, acotando espacios, y creando recintos separados. Desempeñaban el papel de los actuales tabiques, o de los biombos y paramentos con que en otras épocas se parceló el espacio doméstico.
Ha tenido un uso importante en el mundo teatral desde los griegos hasta nuestros días. Grandes telones que, al contrario de lo que sucede hoy, no subían, sino que bajaban en cascada para dejar al descubierto el escenario. Y en el ámbito de la religión, la cortina jugó un importante papel. Entre los judíos, en el templo de Salomón se acotaba el área sagrada del santa sanctorum con una gran cortina o velo de una pieza, que sólo el sumo sacerdote podía descorrer una vez al año. También el paganismo antiguo tenía la costumbre de cubrir las imágenes sagradas con cortinas en las fechas en que se cruzaban las celebraciones religiosas con las profanas, costumbre que ha perpetuado la iglesia católica, durante la semana santa y el carnaval.
El mundo romano utilizó cortinas con fines domésticos, desde dos siglos antes de nuestra era. Con ellas cubría puertas y ventanas. Era costumbre traída de Oriente en tiempos de Atalo II, aquel rey de Pérgamo, hijo de Atalo I, fundador de la grandiosa biblioteca donde por primera vez se utilizó el pergamino de ahí su nombre, a cuya muerte dejó el reino a los romanos. Aquella primeras cortinas romanas eran conocidas con el nombre de aulae, y se confeccionaban con materiales preciosos, como la seda, el terciopelo, el damasco. Se utilizaban tanto para cerrar recintos como para adornar ricamente las paredes de estancias y salones principales. Cuenta Pausanias, geógrafo griego del siglo II de nuestra era, en su Descripción de Grecia, que el dios Júpiter lucía en su templo de Olimpia unas cortinas bordadas, teñidas en púrpura de Tiro, que había donado el rey de Siria, Antíoco, y que se hacían subir y bajar mediante un complejo sistema de poleas.
No sólo el ámbito de la religión, sino también el del mundo del derecho tuvo un uso muy particular para las cortinas. Los jueces hacían caer ante sí una cortina de lino antes de dictar sentencia, a fin de quedar aislados de la influencia del jurado: era el velum.
Dentro de la vida cotidiana y doméstica, la cortina tuvo una particular utilización en los dormitorios, en una época en la que no existía éste como tal pieza de la casa, o habitación aislada. Servía para separar una cama de la otra, creando así alguna privacidad. Por eso no sorprende que la palabra «cortina» derive de otro término latino que significa «recinto», ya que permitía el aislamiento del ambiente circundante. En este sentido parece emplear la palabra el riojano Gonzalo de Berceo. Es en sus obras donde por primera vez aparece escrita. Y es que en Castilla, las cortinas eran los paramentos que separaban los dormitorios, y se llamaba cortinajes a las colgaduras de puertas y ventanas. Así aparece esta distinción en manuscritos medievales: grandes cortinas móviles, de pañería bordada o pintada a mano que corren de un lado a otro de la estancia para dar lugar a espacios distintos y privados.
A finales de la Edad Media, y a lo largo del Renacimiento, las cortinas eran ya un medio corriente de establecer o repartir espacios interiores. Colgaban del techo, y a modo de grandes pórticos cuyas hojas se cogían con cintas doradas, se abrían o cerraban, según la finalidad que en un momento determinado quisiera darse al espacio. En los dormitorios, caídas las cortinas en cascada, aislaban un aposento de otro, bajando desde el baldaquín, o sobrecielo, en pliegues de terciopelo y damasco recamado con apliques, guarniciones, flecos y bordados.
En el siglo XVIII era ya un elemento más decorativo que funcional, encontrándose cortinas incluso en las casas humildes. Y un siglo después, la cortina se convirtió en un mero detalle ornamental que contribuía a crear una atmósfera de calor y colorido.
71. El desodorante
En los albores de la Historia, hacia el año 4500 antes de Cristo, en la civilización sumeria, parece que empezó el hombre a preocuparse por el olor corporal. A aquel fin utilizaban ciertas substancias aromáticas para combatirlo, e incluso restregaban su piel con limones o naranjas. Menos expeditivos, los egipcios afrontaban el problema mediante baños aromáticos, tras los cuales se aplicaban por el cuerpo, en particular en las axilas, aceites perfumados que se elaboraban con limón y canela por ser, estos productos, los que más tardaban en ponerse rancios. Fueron los egipcios quienes, eliminando el pelo de los sobacos, paliaron en parte el problema del olor nauseabundo que a menudo despedían, pero no lo hicieron porque conocieran la causa la existencia de las bacterias que en esa zona del cuerpo se reproducen y mueren, descomponiéndose, sino porque en un momento dado se puso de moda mostrar las axilas depiladas. Fue aquel pueblo quien descubrió el desodorante y comenzó a practicar la depilación.
Tanto la civilización griega, como la romana, aprendieron de Egipto las recetas para la elaboración del desodorante, recetas que no iban mucho más allá de las habituales mezclas de aromas y perfumes, únicos remedios capaces de paliar el problema, ahogando un olor con otro. Poco más pudieron añadir los siglos siguientes…, hasta el XIX.
En el año 1888 se inventó, en los Estados Unidos un producto llamado «antiperspirante», o desodorante inhibidor de la humedad axilar. El producto se comercializó con el nombre de Mum, un compuesto de cinc y crema, ya que aquel mineral dificulta la producción de sudor. Funcionaba, y su popularidad conoció cotas extraordinarias, muestra de la necesidad social sentida por un remedio de aquella naturaleza…, para un problema tan molesto. Se creó una necesidad creciente de artículos como aquél, y ello aguzó el ingenio de investigadores y laboratorios. Al Mum siguió, en 1902, el famoso Everdry, voz inglesa que significa «siempre seco», con lo que se aludía a la propiedad fundamental del desodorante: mantener secas las axilas. El público se sensibilizó, y los desodorantes escalaron cotas de ventas asombrosas. Aunque se trataba de ocultar eufemísticamente la desagradable realidad de que el cuerpo humano podía llegar a oler extraordinariamente mal, en 1919, el inventor del Odorono, publicó un anuncio en el que abordaba el problema de manera directa, afirmando: «Señores, señoras: el cuerpo humano puede llegar a oler como el cubo de la basura. Haga algo para que no sea el suyo. Odorono».
Al principio, el mercado del desodorante estaba orientado hacia las mujeres, quienes hasta 1930 fueron las destinatarias mayoritarias de la publicidad del producto. Más tarde, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, el desodorante pasó a ser tan general y necesario como la mismísima pasta de dientes.
72. El tenedor
En las excavaciones arqueológicas de Çatal Hüyük, en la Turquía asiática, se encontró un utensilio en forma de tenedor cuya antigüedad es superior a los cuatro mil años. Pero no existe acuerdo al respecto de su uso como tal. De hecho, estos antecedentes son los únicos que tenemos de tan útil artilugio… hasta entrado el siglo XIV.
En el mundo grecolatino, tanto patricios como plebeyos comían con los dedos. Sin embargo, ya había alguna diferencia entre esas clases sociales: mientras el plebeyo se llevaba la comida a la boca con los cinco dedos, el patricio, más refinado, lo hacía utilizando sólo tres, y las personas de buena crianza tenían prohibido mancharse el dedo meñique y el anular, comiendo con la ayuda de los dedos corazón, pulgar e índice.
La Edad Media fue el momento histórico de la aparición del tenedor como utensilio empleado en la mesa. Los primeros sobre los que existe seguridad al respecto de este uso datan del siglo XI, y aparecieron en la región central de la Península Itálica, Toscana. Su empleo desató al principio una gran polémica, tanto que tuvo que intervenir la Iglesia. Se aseguraba que sólo los dedos debían utilizarse para llevar a la boca la comida que Dios nos envía. Sin embargo, los tenedores proliferaron, encargados por las ricas familias italianas, que exhibían sus tenedores de oro y plata como la más exquisita de las novedades. Aquellos tenedores sólo tenían dos púas. Fue precisamente uno de estos tenedores el que se introdujo en Inglaterra, llevado por el arzobispo de Canterbury, Tomás Becket, en la segunda mitad del XII, durante el reinado de Enrique II Plantagenet. La nobleza lo recibió con entusiasmo, pero no como pieza de uso en la mesa, sino como arma que llegaron a utilizar en sus duelos.
A lo largo de aquel siglo, el tenedor se mantuvo como novedad, signo de distinción y de buen gusto. Un historiador de la época relata una cena en la que un noble veneciano levantó las iras de parte de sus invitados por haber utilizado un tenedor de diseño propio; como la esposa del noble en cuestión muriera al poco de aquel banquete, todos achacaron la desgracia al atrevimiento del marido usando en la mesa tan irregular artilugio como todavía era el tenedor.
En un inventario del rey inglés Eduardo I, de 1307, se enumeran siete tenedores, uno de ellos de oro, junto a miles de cuchillos y cientos de cucharas. Y en 1380, entre los bienes del rey de Francia, Carlos V el Sabio, se da cuenta de doce tenedores, algunos con incrustaciones de pedrería, lo que deja ver que, como había sucedido con la cuchara y el cuchillo, también el tenedor tendía a convertirse en pretexto para elaborar a partir de él una pequeña obra de arte. Pero el tenedor seguía siendo objeto de curiosidad, más que de uso real.
En España, ya en el siglo XVII, Felipe III fue un gran valedor de este elemento de la cubertería. En la Corte se le denominaba con los términos de horquilla, bidente, tridente y cuadrigilo, según su número de púas. Hasta entonces, incluso en Italia, el tenedor había tenido muy limitado uso. La gente comía como Dios le daba a entender, es decir, con los dedos. Se pinchaba la carne con un par de cuchillos, se recogía luego con una cuchara, o se recurría a la costumbre romana de los tres dedos. Entre los hombres, estaba mal visto, ya que todavía en el siglo XVII tenía cierta reputación de ser cosa afeminada. Hasta el siglo XVIII no se puso enteramente de moda. Después de la Revolución francesa, comer con los dedos era ya considerado, en toda Europa, una grosería no permisible en la mesa.
En España, durante el siglo XIV, los maestros trinchadores se valían de dos tipos de tenedores: la broca, de dos púas, y la broca de tres. En la obra que el Marqués de Villena escribe en 1423, Arte cisoria, el curioso personaje que fue su autor, con fama de alquimista y brujo, dibujó un tenedor, entre otros objetos de su tiempo, siendo seguramente la más antigua muestra gráfica que existe de este útil.
Sección 4
Desde el teléfono al robot de cocina
- El teléfono
- La hamburguesa
- El helado
- El imperdible
- La mantilla
- El microondas
- El estropajo
- El frigorífico
- La taza del wáter
- Los kleenex
- El secador de pelo
- El lápiz
- El sacacorchos y el tapón de corcho
- Los zapatos
- El peine
- La cesta
- El chupachups
- La toalla
- El lápiz de labios y los cosméticos
- Los laxantes
- La vajilla
- Las cerillas
- El abanico
- El robot de cocina
El día 14 de enero de 1876, dos hombres, Alexander Graham Bell, y Elías Gray, se presentaron en la Oficina de Patentes de Nueva York para registrar un invento totalmente nuevo, inaudito e insólito: el teléfono. Bell llegó a las doce del mediodía, y Gray, dos horas después. Esa diferencia consagró al joven escocés como padre del invento más importante de su tiempo.
A.G. Bell era hijo de una sorda y de un especialista en la recuperación de estos enfermos. Toda su vida había mostrado un interés grande por el mundo de la audición. De hecho, cuando llegó a los Estados Unidos se aficionó a la telegrafía, afición que le llevó al descubrimiento del teléfono, de forma casual. Una tarde, su ayudante Watson tuvo un pequeño accidente mientras manipulaba con él un aparato telegráfico que trataba de perfeccionar. Era el día 2 de junio de 1875; Watson hizo un movimiento en falso y contactó mal un tornillo, con lo que transformó en corriente continua lo que debía haber sido corriente alterna. Al otro extremo del hilo Bell pudo oír todo aquel ruido. Sin embargo, aún tardó cerca de un año en sacar partido de tan prometedor accidente. Bell patentó su invento antes de que realmente lo hubiera podido comprobar él mismo, ya que fue después de su inscripción en la Oficina de Patentes, cuando logró transmitir un mensaje telefónicamente, la oración gramatical: Come here, Watson, I want you: «Watson, ven: te necesito». Era el día seis de marzo de 1876.
Bell presentó su invento en la exposición celebrada en Filadelfia con motivo del primer centenario de la independencia de su país. Allí se convirtió en una gran atracción. Estaba invitado el emperador del Brasil, Pedro II, a quien pusieron en la mano el aparato de Bell; el emperador lo examinaba atentamente, y cuando comprobó que salían voces de él, lo soltó alarmado, y exclamó desconcertado:
«¡Pero esto…, habla!». En menos de veinticinco años una de cada cincuenta personas tenía ya teléfono en los Estados Unidos. No había cumplido todavía treinta años cuando Bell contaba con una inmensa fortuna.
La primera central telefónica se instaló en New Haven, en el estado norteamericano de Connecticut. Contaba con 21 abonados, entre ellos el novelista M. Twain. Las centrales automáticas nacerían más tarde, en 1891, ideadas por un curioso personaje de Kansas City, dueño de una funeraria: Almon S. Strowger. El avispado inventor estaba preocupado porque todos los pedidos de servicios fúnebres iban a parar a su competidor, cuya esposa era nada menos que la telefonista local. No tardó en comprobar, Strowger, que era la telefonista quien desviaba los pedidos hacia el teléfono de su propio marido, ya que era ella la primera en enterarse de los fallecimientos habidos en la localidad.
En cuanto a España, fue una de las primeras naciones del mundo en beneficiarse de tan extraordinario avance: el día 16 de diciembre de 1877 se efectuaba la primera comunicación, en Barcelona, mediante el artilugio de moda. A Madrid llegaría un año después.
Desde entonces hasta hoy, han sido legión el número de innovaciones y mejoras habido en el mundo de la telefonía. Entre otras la del teléfono público por monedas, inventado ya en 1889, por el norteamericano William Gray. El primer aparato que funcionó como tal estuvo a disposición del público en un banco de la ciudad de Hartford, estado de Connecticut. Y en 1891, el mismo inventor, asociado con otros, instaló teléfonos de monedas en una cadena de grandes almacenes. Luego vendría el teléfono portátil, el de bolsillo, el teléfono de mando vocal, e incluso el teléfono para sordos, pequeño aparato que se incorpora al auricular y posibilita la reproducción de los mensajes en una pantalla de cristal líquido.
74. La hamburguesa
Dos tortas de pan con un pastel de carne, horneadas hace cuatro mil años, acompañaban la momia de un alto dignatario egipcio cuya tumba se descubrió a principios de nuestro siglo en las cálidas arenas del viejo país del Nilo. Se trata seguramente de la primera hamburguesa de la Historia.
De hecho, la hamburguesa es una comida antigua, cuyo origen occidental se relaciona con una práctica culinaria muy popular entre los tártaros, tribus guerreras que picaban la carne de su ganado reservando la de más baja calidad, y más dura, para elaborar con ella, una vez debidamente especiada, los famosos filetes tártaros, conocidos hoy como «filetes rusos» en los restaurantes europeos, y que no son sino el origen remoto de la popular hamburguesa.
Pero aquella vieja receta tártara, siendo como es el punto de partida, estaba todavía lejos del actual steak tartare, con sus alcaparras y su yema de huevo. La hamburguesa nacería en Alemania, hacia el siglo XIV. Los alemanes tenían por costumbre aromatizar aquellas carnes cuya baja calidad lo hacía necesario. Se utilizaba especias baratas, generalmente las del lugar; cocían luego la carne, una vez aderezada, y constituía este plato la comida de los pobres. Como el lector ha podido colegir, el nombre le vino por la ciudad de Hamburgo, donde se le empezó a conocer como «filete hamburgués». Cuando la especialidad salió de aquella gran ciudad portuaria, la receta adquirió diversos nombres, así como distintas formas de prepararla.
A Inglaterra no llegó antes del siglo XIX. Allí, el famoso doctor J.H. Salisbury, médico reformador de la dietética, llamó la atención sobre aquel plato, recomendándolo vivamente porque según él la carne triturada facilitaba enormemente la digestión, al tener que trabajar menos el estómago. El buen doctor consideraba que era bueno tomar carne tres veces al día, y recomendaba «tres grandes hamburguesas del tamaño de la boina de un marinero francés». Para acompañar aquella comida no recomendaba otra cosa que un buen vaso de agua templada. Los seguidores de las doctrinas de este médico picaban cuidadosamente los filetes, y tan famosa llegó a ser la dieta del doctor Salisbury que a la hamburguesa empezó a llamársela, en la Inglaterra del siglo XIX, Salisbury steak.
Hacia 1880 la hamburguesa cruzó el Atlántico, y llegó a América. La portaban consigo no sólo los emigrantes ingleses, sino también los alemanes. Allí adquiriría carta de naturaleza, y su nombre definitivo: hamburger steak, o simplemente hamburger sin que sepamos la fecha exacta en que apareció este manjar menudo y ocasional, constituido por «carne picada en un panecillo de molde». Se sabe que ya se servía, exactamente como hoy, en 1904 en la famosa Exposición Mundial de Saint Louis, en el estado americano de Misuri, donde la gente acudía a numerosos stands de comida rápida en los que la estrella del momento no era otra cosa que la hamburguesa tal y como ha llegado hasta nosotros, de la masiva manera que todos conocemos.
75. El helado
Entre los chinos de hace cinco mil años ya se utilizaba el hielo para conservar los alimentos, y también para hacer polos de leche y azúcar que se vendían por las calles de Pekín como golosina muy popular, parecidamente a como se hacía en la España de nuestra infancia. Los chinos inventaron el sorbete de naranja y la pulpa helada, que almacenaban en «pozos de nieve» para poder disponer de tan delicioso postre durante todo el año. Entre las delicias sofisticadas de la buena mesa figuraba un número grande de helados muy variados. Los chinos inventaron los polos, troceando hielo a un tamaño conveniente, según relató ya en la Edad Media, el italiano Marco Polo.
Cuando los persas de tiempos de Alejandro Magno, en el siglo IV antes de Cristo, lo servían en la mesa de los potentados, el helado tenía ya más de dos milenios de historia. Los griegos se aficionaron a esta golosina. Al gran Conquistador macedonio le encantaba, y tenía al helado por manjar divino, sentando junto a sí, como a personas muy principales, a los reposteros y heladeros que se trajo de Persia.
También el Egipto antiguo conoció el helado. Lo servían en sus banquetes en copas de plata; consistía en una especie de granizado a base de jugos de frutas semihelados, causando asombro entre los grandes dignatarios que acudían ante el trono del faraón del poderoso Imperio del Nilo.
Tan arraigado llegó a estar en la Roma del siglo I el gusto por los helados, que el filósofo hispanolatino Séneca, censuraba a sus amigos por el abuso que de aquel delicado manjar hacían. Tanto hombres como mujeres masticaban «hielo edulcorado» o «nieve con almíbar» por las calles, como si de los actuales polos y helados se tratara. Los helados de la Antigüedad se elaboraban en finísimos vasos o cubiletes de doble pared, generalmente en forma de ampolla. En uno de ellos se introducía agua aromatizada mezclada con jugo de frutas, y rodeándolo, por el exterior, se colocaba hielo picado o nieve, hasta convertir la mezcla en una especie de granizado que se bebía a sorbos. Era popular en Roma, no sólo entre el pueblo, sino también entre las clases más elevadas. A Nerón le encantaba, pero como hombre cauto mandaba hervir el agua antes de introducirla en las ampollas donde luego se congelaba.
En Occidente, parece que fueron los cordobeses de tiempos del Califato independiente los primeros en consumir helados, hacia el siglo IX. Aunque, como en otras cosas, se han alzado con el honor los italianos, quienes aducen que fueron ellos quienes introdujeron en Europa este rico manjar, en tiempos de Marco Polo, quien trajo de China los conocimientos «heladísticos».
Lo que sí nació probablemente en Italia fue el helado moderno, hacia el siglo XIV. Sería idea de un toscano, Bernardo Buontalenti, creador del helado de frutas, o tuttifrutti ya en aquella época tan temprana. La golosina en cuestión tuvo éxito, a pesar de que los médicos del momento se empeñaron en achacar al producto toda clase de males, viendo ellos en el helado un enemigo poderoso de la digestión. De Florencia pasó el helado a la ciudad de París, donde gozó de gran predicamento, tanto que se convirtió en «plato de resistencia», el llamado «plato secreto» de Catalina de Médicis el día de su boda con Enrique II de Francia. Catalina había llevado consigo, desde Florencia, una tropa de reposteros y hacedores de helados" con los que pensaba ganarse la voluntad de su regio esposo, y acapararon todos los comentarios de la Corte. Sin embargo, fue un español, el doctor Blas de Villafranca, quien en 1550 hizo posible la producción masiva de helados al inventar el medio de congelar la crema, cosa que conseguía mediante la adición de sal gema al hielo troceado. Así era posible abaratar el producto, y generalizar su consumo entre todas las capas sociales. Pero todo placer ha tenido siempre su enemigo. En este caso, contra el helado se levantaron voces desde el púlpito, criticando a quienes «regalan y miman el cuerpo bebiendo con hielo dulce, poniendo así en peligro las almas».
Las dos últimas aportaciones al mundo del helado, el chocolate y el cucurucho, fueron americanas. La idea de poner una bola de helado encima de un cono comestible se le ocurrió a una joven vendedora de helados ambulante en la ciudad de Nueva Orleans, en la Lousiana, a principios del siglo XX. Esa pequeña innovación, registrada más tarde, le valió una fortuna.
76. El imperdible
Como la aguja, el alfiler o el botón, también el imperdible es un objeto prehistórico que heredaron todas las civilizaciones posteriores, siendo la muestra más antigua conservada, de este práctico y útil invento, una especie de seguro hecho de oro doblado, utilizado hace más de dos mil setecientos años por el pueblo etrusco para prender su ropa. Era una especie de broche que hacía imposible que el manto o la túnica se abriera y dejara al individuo en la evidencia de su desnudez. Pero antes que el pueblo etrusco, el cretense había conocido un imperdible muy similar al de nuestro tiempo, que utilizaban para fijar la ropa drapeada. También Grecia lo empleó, todavía muy rudimentario: un alfiler doblado, cuya punta encajaba en una ranura o gancho que impedía que resbalara y se saliera.
Pero el reinventor de este curioso y genial artilugio tiene nombre: el norteamericano Walter Hunt, quien tuvo su ingeniosa idea una tarde en la que, no teniendo nada mejor que hacer, se entretenía dando vueltas a un trozo de alambre, al que hacía adoptar las formas más diversas. Sin quererlo…, inventó el imperdible. La naturaleza del invento de Hunt fue la torsión circular dada al alfiler en su punto de curvatura, lo que servía de resorte de espiral. El mismo inventor explicaría más tarde que aquel hallazgo no le ocupó más de tres horas, un día de 1840. Con él saldó una deuda que tenía con un delineante amigo suyo, quien le perdonó los quince dólares que Hunt le debía… a cambio de aquel invento; es más, le ofreció cuatrocientos dólares por la patente, con lo que el dibujante J.R. Chaplin hizo el negocio de su vida.
Ciertamente, Hunt había inventado un objeto que ya existía. Su mérito estaba en haberlo perfeccionado. De hecho, lo que él había conseguido era esconder la punta, resguardándola, evitando así que pudiera dañar al tejido. El alfiler del año 1000 antes de Cristo ya era un imperdible, pero desde aquel lejano tiempo la punta había quedado expuesta. Tanto el alfiler antiguo como el invento de Walter Hunt eran alfileres en U. Sin embargo, el pequeño cambio introducido por el norteamericano era de tal trascendencia que revolucionó por completo el futuro de aquel artilugio. Fue entonces cuando empezó a hablarse de «alfiler imperdible». Su éxito fue rápido, hasta el punto de que el imperdible tomó parte capital a la hora de cambiar ciertas soluciones nuevas a viejos problemas del cosido. Fue conquistando posiciones que a menudo lo alejaban de su finalidad inicial, hasta convertirlo en mero elemento decorativo: los imperdibles grandes, de oro y plata, recamados de pedrería, que servían a principios de nuestro siglo como broches. Más tarde, en tiempos que todos podemos recordar, enormes alfileres de alambre se instalaron en la parte inferior de las faldas escocesas, dando lugar a un falso pliegue que la elevaba algunos centímetros, haciendo esperar al observador de aquella beatífica visión que la escalada continuaría…, y dejaría ver por fin la esplendidez de la pieza entera. Era la moda del safetypin, que hizo furor en Inglaterra en la década de los 1960. De hecho, como dijo un comentarista de la moda del momento, «nunca algo tan útil había estado al servicio de un fin tan estúpido».
Pero la Historia, y la moda, que no es sino la constatación del paso y el relevo de los gustos del hombre…, son así.
77. La mantilla
La voz «manto» es una de las palabras más antiguas utilizadas en lengua castellana, y de ella derivó, como diminutivo suyo, el término «mantilla», de modo que en el siglo XVII, el Maestro Correas, en su Vocabulario de Refranes de 1627, anota:
«Lo que te compón, besa y pon:La mantilla es un acortamiento del manto, prenda usada desde antiguo, sin que se conozca bien la circunstancia o el momento de su nacimiento. Sin embargo, es seguro que la prenda en cuestión nació en España no antes del siglo XVI. La palabra misma es de mediados de aquel siglo, adoptada luego por franceses e italianos.
La moza galana, la mantilla en par de la saya».
Como muestra el extremeño Maestro Gonzalo Correas, es prenda que gozó de favor en tiempos de Cervantes, siendo usada tanto en el campo como en la ciudad. La mantellina, o manteo de medio cuerpo, era por lo general de paño y telas recias. Viudas y dueñas, es decir: solteronas, vestían mantilla negra que llegaba hasta la mitad de la espalda. No fue, sin embargo, prenda de respeto; en parte porque dieron en adoptarla mujeres de vida airada, es decir: aquellas cuyas vidas transcurrían a la intemperie moral, al aire de la calle. En unos versos de Francisco de Quevedo, donde se habla de forma burlesca del ambiente madrileño de su tiempo, las mujeres públicas la visten, mientras que las señoras de calidad seguían utilizando el manto con capuchón para ir de casa a la iglesia, único trayecto permitido a la mujer decente, y esto acompañada de doncella. Que la mantilla se consideró prenda frívola lo muestra también Juan de Zabaleta en su Día de fiesta, comedia de costumbres del siglo XVII, donde describe a la mujer ligerita de cascos diciendo que lleva los hombros descubiertos, y también la garganta, a la par que adorna con lazos y flores su cabello, y con mantilla de bayeta blanca prendida al moño, dejando el rostro al aire.
A partir del siglo XVII otras capas sociales imitaron su uso, confeccionándose mantillas de paño de seda de color turquí con ribetes de terciopelo verde; también se veían mantillas de tul o de encajes, sin que faltaran las bellísimas mantillas de blondas. A lo largo del reinado de Carlos III, se generalizó su uso entre las mujeres del pueblo, ya que las damas encopetadas no podían vestirla encima de los tocados de plumas y cofias, perifollos de moda entre las de aquella clase.
Fue la figura de la maja, mujer castiza, engalanada y rumbosa, la que más hizo por la mantilla, tanto que la misma reina doña María Luisa, esposa de Carlos IV, es pintada por Francisco de Goya vistiendo la prenda. En aquel tiempo la mantilla había pasado a ser prenda alegre y juvenil, ya que las viejas seguían llevando el manto, y las viudas preferían las tocas. Las jóvenes, tanto casadas como solteras, paseaban airosas sus mantillas de laberinto blancas, con encajes; y las majas lucían las de terciopelo o de seda. La mujer trabajadora, modistillas y criadas, llevaban mantilla de franela o paño terciado, cuando no de tafetán, que alternaban con las de bayeta en tiempo lluvioso.
En el siglo XIX, la mantilla se tornó una prenda multicolor: una tira ancha y larga con guarniciones de tela de colores, picos, madroños y lacerías que resaltaban la belleza del rostro. Con las mantillas de seda blanca, competían las de encaje de bolillos, que a mediados del siglo pasado terminaron por substituir a todas las demás. Nuestras madres y abuelas ya vestían las famosas mantillas de blonda de Almagro que deben andar todavía entre los cajones de la cómoda.
Las señoras de calidad se mostraban reacias a la mantilla: preferían la capota. Y a partir de la revolución de 1868, la moda del sombrero amenazó seriamente la existencia de la mantilla, que quedó como prenda ritual para acudir a lugares tan españoles como los toros o la iglesia. Pero no fue así en las ciudades pequeñas, donde las elegantes abandonaron el sombrero francés para lucir la mantilla.
Un historiador de la moda, Davillier, escribe que las cortesanas del entorno isabelino preferían la mantilla a los atavíos banales que llegaban del extranjero. No en vano Isabel II es la Reina Castiza. La copla lo exponía de esta manera:
Con la sarga malagueña más golpeEl mantón de Manila substituyó a la mantilla en el gusto de las mujeres por este tipo de prendas. Mantillas, chales y pañoletas, adornadas con motivos bordados, Piezas parecidas todas ellas al mantón, que habían sido tradicionales en España hasta mediados del XIX. El famoso mantón, importado desde las Islas Filipinas, todavía colonia española, era una prenda mucho más llamativa. Su riqueza decorativa de flores y aves exóticas, había sido puesta de moda por corrientes artísticas de finales de siglo, como el Modernismo, que se inclinaban hacia el gusto oriental. Sea como fuere, con el mantón de Manila se uniformó la moda de este tipo de prendas. No hubo espectáculo público ni privado, desde las verbenas a las procesiones, desde las bodas a los bautizos, desde las visitas sociales a la concurrencia callejera, donde no estuviera presente el mantón de Manila… que no era de Manila, sino de la ciudad china de Cantón. El Maestro Bretón, autor de La verbena de la Paloma, lo llamó «vestido chinés». Con el mantón triunfaba un heredero de la mantilla. Ambos se hundieron ya en el olvido, en esta época nuestra donde nadie piensa en cubrir con elegancia el cuerpo de la mujer, sino en todo lo contrario.
doy en Sevilla que toita una señora
con sombrero y japalina.
78. El microondas
Desde la invención del fuego, hace tal vez un millón de años, hasta la del horno microondas, en 1952, el procedimiento para la cocción de los alimentos había sido el mismo: la fuente de calor provenía de una materia en combustión.
Sin embargo, el microondas no requiere elemento térmico alguno. Una energía electromagnética pura agita las moléculas de agua contenidas en todo alimento, provocando en ellas calor suficiente para que se cuezan en sí mismas. El elemento determinante de tan sorprendente proceso es un tubo electrónico capaz de producir energía de microondas, es decir: de ondas muy pequeñas. Es el magnetrón. Este elemento había sido descubierto en 1941 por el inglés John Randall y su amigo H. A. Boot. Estos dos científicos no se habían propuesto inventar un medio de cocción de alimentos de manera rápida, sino que buscaban la manera de hacer posible el radar, método de detección de la aviación alemana en la Segunda Guerra Mundial. Para aquel fin, el magnetrón era esencial.
El empleo del microondas con fines culinarios fue accidental. Un día en el que Percy Spencer manipulaba el magnetrón, se llevó la mano al bolsillo, donde guardaba una tableta de chocolate, y comprobó que se había derretido. No supo al principio a qué achacarlo, pero su curiosidad le llevó a probar con otras cosas, ya que sabía que las microondas del magnetrón generaban un calor muy intenso, aunque él no lo había notado. Introdujo una bolsa de granos de maíz en el mismo bolsillo, que a los pocos minutos rebosaba de palomitas. Intrigado, a la mañana siguiente, el ingeniero Spencer, de la firma Raytheon Company, llevó al laboratorio una docena de huevos. Agujereó uno de ellos y lo trató con su magnetrón; un curioso se acercó a ver lo que Spencer hacía, y nadie pudo evitar que se le salpicara de huevo la cara, ya que el huevo se había cocido de dentro afuera, y la presión había hecho estallar la cáscara. El uso del microondas acaba de inventarse. ¿Por qué no aplicarlo a otros alimentos? Así se hizo. La Raytheon Company no tardó en anunciar su famoso RadarRange, pero con escasa repercusión debido a lo enorme de su tamaño, casi tan grande como un refrigerador, con el inconveniente adicional de que aun siendo tan descomunal, su espacio útil era muy escaso. Se vendieron algunos aparatos en restaurantes y hoteles, pero el gran público no se sintió motivado hasta 1952, fecha en la que la Tappan Company lanzó su modelo de dos niveles de cocción con mando regulador de tiempo. El artefacto en cuestión podía adquirirse por mil doscientos noventa y cinco dólares, un precio muy elevado, que sin embargo no fue un obstáculo para su comercialización, dadas las expectativas y aplicaciones de tan sorprendente máquina. Fue un éxito. Uno de los primeros modelos de microondas, el llamado Hotpoint, o «punto caliente», fue centro de atracción de ferias y exposiciones durante más de diez años. Su triunfo estaba asegurado.
79. El estropajo
Parece que el estropajo se utilizó ya hace cuatro mil años. Se disponía una porción de esparto mojado con el que se restregaba los suelos del templo, las paredes de los palacios, y otros edificios de respeto a cuyo decoro convenía la más extremada limpieza. Los fenicios comercializaron en Oriente el esparto, que conseguían en las regiones del sur de España hace cuatro mil años, y vendían luego a los egipcios y a los asirios, para tejer las esterillas que servían de yacija a la gente humilde, y para manufacturar estropajos.
La cultura grecolatina también los utilizó. De hecho, la palabra desciende del término strovos, que dio origen a la palabra castellana «estopa», y de allí, «estopajo» o «estropajo». Hacia el siglo IV, durante el bajo Imperio, cuando declinaba el esplendor de Roma, se utilizaba el maniculum, mechón de esparto con el que se restregaba los cacharros de cocina, y también el cuerpo.
En documentos que datan del siglo XIV, y en el Libro de las aves de caza, del Canciller Pedro López de Ayala, se menciona al estropajo. Se hacía de esparto y de estopa. Y en el siglo XVI era frecuente su uso en toda España. En tiempos de Cervantes se habla del estropajo como de un «trozo de paño vil con que se limpia el suelo, las paredes y los vasos de inmundicia los orinales».
Pero el inventor del estropajo moderno fue el californiano Edwin W. Cox, un vendedor de baterías de cocina. Nada parece más natural. Cox vendía, además, mercancías de moda, y objetos para la cocina. Su mayor problema estribaba en que las amas de casa no le franqueaban la entrada hasta la cocina, para poder hacer allí su demostración. Para conseguirlo se inventó un truco: ofrecer un regalo a cambio. Como vendedor de cacerolas sabía que las quejas más habituales se basaban en el hecho de que la comida se pegaba, y era difícil limpiar el fondo de los cacharros. Este hecho le condujo a la genial idea del estropajo metálico. Poco a poco fue madurando esa idea. En la cocina de su casa elaboró pequeños estropajos de viruta de acero que impregnó en un concentrado jabonoso. Una y otra vez realizaba la misma operación, hasta saturar de jabón su pequeño invento. Armado con este producto no había casa que se le resistiera: las amas de casa le abrían sus cocinas de par en par, facilitándole a sí la venta de su producto, las cacerolas de aluminio, no el estropajo, que regalaba. Pero aquellos estropajos que se daban como regalo empezaron a ser solicitados por las amas de casa con insistencia cada vez mayor. Tanto creció su demanda que el señor Cox se vio desbordado, y dejó de vender cacerolas para dedicarse exclusivamente a su fabricación. Buscó un nombre comercial con el que registrar su patente, y preguntó a su esposa, quien le indicó que los estropajos debían llamarse SOS. Quiso saber Cox el porqué, y la señora le dijo: «Porque esa sigla resulta de tres palabras: save our saucepans, es decir, salvemos nuestras cacerolas». Al mismo tiempo, como el lector sabe, la palabra era la señal internacional de socorro en el alfabeto Morse. Corría el año 1917. Edwin Cox conseguía llevar al éxito un objeto humilde de la vida cotidiana, inscribiendo su nombre, de manera definitiva, en la Historia de las Cosas.
80. El frigorífico
La idea de utilizar hielo o nieve para conservar los alimentos, o mantenerlos fríos, es muy antigua. El uso que más interesó fue el de conservar los alimentos retardando su descomposición, siendo posterior su otra utilización. Con ambos fines la emplearon los chinos hace más de dos mil trescientos años: elaborar uno de los postres de sus emperadores, el sorbete y la pulpa de fruta helada, para cuya preparación los reposteros imperiales tenían siempre hielo a mano. En el palacio imperial se almacenaba hasta mil barras de hielo, que se iban troceando según las necesidades del momento.
Cuenta Marco Polo en su Libro de las Maravillas del Mundo, donde recoge sus experiencias y viajes por la China del siglo XIII, que cuando estuvo en la corte de Kublai Khan le ofrecieron leche helada con azúcar, golosina que se vendía a la sazón por las calles de Pekín. Y tres siglos antes, los califas cordobeses disponían de hielo y nieve que se hacían traer desde Sierra Nevada para hacer sus helados.
El médico español Blas de Villafranca, residente en Roma, inventó en 1550 un medio de conservar el hielo por más tiempo que lo normal, e incluso de aumentar su poder congelador. El secreto era sencillo: añadir sal. Este pequeño e ingenioso hallazgo permitió el uso de los pequeños «armarios de nieve», modelo más antiguo conocido de lo que hoy llamamos nevera. Un siglo después, el filósofo inglés Francis Bacon moría víctima de su curiosidad, al tratar de congelar un pollo rellenándolo de hielo, el buen sabio cogió una congestión a consecuencia de ello, y murió.
Pero todo esto no eran sino paliativos de escasa eficacia. Hubo que esperar a 1834. Aquel año el norteamericano, residente en Londres, Jacob Perkins, fabricó por primera vez en la historia el hielo artificial. Cuando sus empleados le presentaron la primera muestra, él se limitó a decir:
«Verdaderamente está muy frío».
Era un paso importante para la fabricación d los primeros refrigeradores. El primer aparato moderno que utilizó el invento de Perkins, apareció en 1850. Era un armatoste voluminoso, a modo de armario en cuyo interior se introducía grandes bloques de hielo. Esas cámaras se aislaban con forro de pizarra, y los alimentos se depositaban en compartimentos pequeños, ya que el hielo, junto con el material aislante, ocupaba casi todo el espacio útil. Más que frigoríficos eran simples neveras que no diferían en mucho de los «armarios de nieve» del siglo XVI. Hacia 1879 salió al mercado el primer frigorífico doméstico de naturaleza mecánica. Lo inventó y fabricó el alemán Karl van Linde. Empleaba un circuito de amoníaco, y su sistema se accionaba mediante bomba de vapor. De este artefacto se vendieron más de doce mil unidades en 1891, un año después de que el ingeniero Seeger diera al frigorífico su forma externa definitiva.
En 1923, Balzer von Platen y Karl Munters inventaron el frigorífico eléctrico, el modelo Electrolux, cuya patente compró la firma norteamericana Kelvinator, que lo fabricó en serie dos años después. Pero era un electrodoméstico peligroso debido al uso de gases tóxicos como el amoníaco y el ácido sulfúrico. Problema que se superó con el invento del freón, en 1930. Con aquel último toque, el frigorífico adquiría su forma definitiva.
81. La taza del wáter
Entre las instalaciones con que contaba el palacio real de Cnosos, en aquella talasocracia, o civilización del mar que fue la cultura cretense, figuraba, hace cuatro mil años, un retrete muy parecido al que utilizamos hoy. Contaba con canal de desagüe, cisterna y taza. Aludiendo a tan útil invento, el agudo humorista y gran escritor que fue Bernard Shaw, decía: «Sólo una sociedad muy refinada es capaz de pensar en estas cosas, y a la vez, ruborizarse al hablar de ellas».
Jonatan Swift, autor de los Viajes de Gulliver, escribió también un curioso opúsculo satírico, en 1731, que tituló Directions to Servants, en el que dirigiéndose a las criadas de servicio al respecto de la odiosa operación de vaciar los «vasos de noche», u orinales, recomienda:
Trasladar el utensilio ostentosamente por la gran escalinata y en presencia de los otros sirvientes, y si alguien llama, abrir la puerta de la casa sosteniendo la vasija llena en la mano. Si hay algo que pueda conseguirlo, esto hará que vuestra señora se tome el trabajo de hacer sus necesidades en el sitio adecuado.Aunque el alcantarillado de Londres, obra de Bazalgette, empezó a funcionar en 1860, el inodoro ya se conocía en 1597. Aquel año, su inventor, John Harington, escribió un opúsculo describiendo el funcionamiento de un water closet de válvula. Isabel I de Inglaterra tenía unas narices extremadamente sensibles, por lo que no toleraba malos olores, cosa que según sus biógrafos le atormentaba. Así pues, el «inodoro» parecía el más apropiado invento para ella. En su palacio de Richmond instaló Harington su invento. Aunque no fue Isabel I la primera en gozar de aquella comodidad, sino el propio Harington, ahijado de la Reina Virgen, hombre díscolo y lenguaraz, autor de cientos de poemas…, con lo que resultó que el inventor del water fue un poeta. Este Harington tuvo problemas con todo el mundo, y terminó siendo enviado al destierro, que cumplió en la ciudad de Bath. Fue allí donde instaló su inodoro. A su invento le puso un nombre sonoro, de resonancias clásicas, Ajax. Decía de su invento:
«Se trata de una simple abertura en el suelo que no necesita pozo ciego, ya que una corriente de agua, controlada mediante una válvula, y un sistema de palancas, pesas y manivelas controlan a la cisterna para abrir y cerrar cierto dispositivo por el que corre…»«¡Es una idea tentadora!», dijeron las azafatas de la reina, cuando fue instalado el water en palacio. Todas querían tener la oportunidad de comprobar su funcionamiento. Pero la nobleza se sintió poco atraída; seguían prefiriendo el bacín que, al grito de ¡agua va!, era vaciado en la calle.
Hasta 1775 no se patentó un W.C. de cisterna. Otro inglés, Alexander Cummings, lo hizo, aunque con malos resultados: goteaba. Tres años después retomó la idea Samuel Prosse, introduciendo una solución definitiva, la válvula esférica. De esa época es el famoso «retrete de Bramah».
En 1848 el Parlamento inglés aprobó un Acta de Salud Pública mediante la cual se obligaba a instalar en todas las casas que se construyesen a partir de aquella fecha, un inodoro, por lo conveniente de aquel «servicio»…, decía. Por lo que desde entonces se le llamó service al water al menos en los círculos de cierto refinamiento, mientras que en el campo se le seguía llamando water closet, o armario del agua…, por la cisterna. Los campesinos del mundo anglosajón seguían refiriéndose a él con un monosílabo: john, en recuerdo de John Harington, el noble inglés que lo inventó. Pocas habitaciones de la casa han recibido tantos nombres como el water. En España se prefirió referirse a él con los nombres de «excusado», por excusársele a quien abandonaba el salón por sobreentenderse que se dirigía a ese cierto lugar excusado de decir. Con el término de «retrete» se aludía a un lugar muy privado, íntimo, donde toda compañía estaba desaconsejada.
En 1890 la taza del wáter había triunfado plenamente en toda Europa. Se hizo famoso un modelo, publicado aquel año en el catálogo de ventas de los grandes almacenes frecuentados por los elegantes. Se trataba del «modelo crisantemo», con reborde y tapa de madera pulimentada, y la taza de cerámica decorada con motivos florales alusivos a la planta de su nombre.
82. Los kleenex
Entre las cosas que se han inventado solas, o cuya necesidad y uso ha sido posterior a su primer diseño, se encuentran los kleenex, o pañuelitos desechables, nacidos a lo largo de la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918.
Al iniciarse aquella gran conflagración, la escasez de algodón empezó a hacerse notar, ante cuya carestía se creó un sucedáneo que pudiera ser utilizado como vendaje en los hospitales. También se utilizó como filtro de aire, al comprobarse que su poder de absorción era considerable. Su uso era el adecuado en los filtros de las máscaras de gas. A aquel producto versátil, capaz de funcionar como compresa, vendaje y filtro se le dio el nombre de celucotton, o algodón de celulosa, y su fabricación alcanzó un auge tal que al terminar la contienda habían quedado sin utilizar grandes cantidades.
¿Qué hacer con aquel impresionante stock…? Se pensó en su utilización como compresa femenina, el kotex, pero sin éxito. Luego se probó en el campo de la cosmética, e impregnada con colcrén se lanzó como eliminador rápido del maquillaje, siendo adoptado por las estrellas de cine y teatro del momento. De aquella forma, como pañuelitos desechables, con el nombre de Kleenexkerchiefs fue promocionado, apareciendo en revistas con el testimonio de actrices como Helen Hayes o Gertrude Lawrence, que decían: «Es el medio científico de eliminar el colorete, el rojo de labios, la base de la máscara y los polvos». La campaña funcionó, y se dispararon las ventas. Pero se produjo algo inesperado. Comenzaron a llover las cartas de sus usuarios alegando que el producto, para lo que realmente servía era para sonarse con ellos las narices, y olvidarse del pañuelo tradicional, que no era sino un almacén de gérmenes que uno llevaba en el bolsillo. Sobre todo cuando se iba en el coche, o se estaba en casa. Las cartas, en su mayoría de mujeres, confesaban con franqueza:
«Estamos hartas de que nuestros maridos nos arrebaten las toallitas para limpiarse con ellas sus cuellos y narices, sin perdonar parte alguna de su cuerpo…». Hacia 1921, el correo recibido adquirió proporciones colosales. Aquel mismo año, Andrew Olsen, de Chicago, ideó un nuevo producto: la caja dispensadora de clinex. Consistía en dos capas de papel separadas y dobladas sobre sí mismas, y registradas con el nombre de Sírvase Vd. un pañuelito, mientras su publicidad advertía: «Lo ideal para el estornudo, cuando no hay tiempo para nada». Sorprendida por el fulminante éxito, la Kimberley Clark decidió, en 1930, lanzar una campaña de información alusiva al uso ideal que debía darse a su producto. Ya no se recomendaba como removedor de cosméticos, sino únicamente como pañuelo desechable. No obstante, una nota insertada en la caja de clinex, de 1936, recogía hasta cuarenta y ocho usos posibles adicionales. El gran público hizo caso omiso, porque en lo que respectaba a los clinex, seguían pasándoselos por las narices.
83. El secador de pelo
Sin el invento de la aspiradora, primero, y de la licuadora después, no hubiera sido posible inventar el secador de pelo.
La idea de secar el pelo mediante una corriente de aire surgió tras los primeros anuncios de la aspiradora doméstica en la ciudad norteamericana de Racine. Uno de los primeros anuncios de la aspiradora llamada pneumatic cleaner, o limpiador por aire, sugirió al inventor de la secadora su propia publicidad: una señora secándose el cabello con una manguera enchufada en la aspiradora. El mismo aparato podía servir para ambas cosas, se decía en aquel momento de la historia de los electrodomésticos en el que imperaba el concepto del multiuso. En efecto, ¿para qué malgastar el chorro de aire caliente que generaba la aspiradora?
Lo interesante de todo ello estribaba en el hecho de que la idea de utilizar el aire para el secado del cabello había calado en el público. Ahora sólo faltaba crear un motor pequeño capaz de hacer todo aquello realidad. Y fue así cómo el invento de la licuadora vino a solucionar el problema. Durante más de diez años, la compañía fabricante de motores, de la ciudad de Racine, andaba tras el hallazgo de un motor práctico y eficaz para utilizar en electrodomésticos de pequeño formato. Una vez conseguido, no fue difícil aplicarlo a la secadora, combinándolo con la descarga de aire caliente procedente de la aspiradora. Así nació el secador del cabello. Pero era muy voluminoso, de poca potencia, muy pesado, y además se recalentaba con excesiva frecuencia. Sólo tenía una cosa a su favor: era capaz de dar forma a los peinados, y eso ya era algo.
Era natural que la secadora de pelo naciera en la misma ciudad donde se había inventado la licuadora, Racine, en el Estado de Wisconsin. Allí aparecieron en 1920 los primeros modelos de secadora de pelo de la Historia: el Race, de la Racine Universal Motor Co., y el Cyclone, de la Hamilton Beach. Ambos eran modelos manuales.
En la década de los 1930, nuevos perfeccionamientos fueron mejorando el producto. Entre ellos la ventaja de poder controlar la temperatura y la velocidad. Pero el primer gran logro vendría en 1951, cuando la famosa cadena de grandes almacenes, Sears Roebuck and Co., incluyó en su catálogo de ventas una secadora de pelo portátil al precio de trece dólares. Se trataba de una secadora manual, con su gorro de plástico color rosa que se unía a la boquilla sopladora, y se ajustaba a la cabeza del usuario. El aparato alcanzó pronto gran popularidad, y a finales de los 1960 se hizo usual incluso entre los hombres. Todos, hombres y mujeres, recurrían, tras la ducha o el baño, al modelo Ann Barton, nombre del primer secador de pelo vendido de manera masiva. Parecía la cosa más natural del mundo.
84. El lápiz
La primera descripción del lápiz, tal como hoy entendemos este objeto, data del siglo XVI, en que el naturalista alemán, Conrad Gesner, habla de «cierto instrumento de escritura consistente en una pieza de plomo encerrada en una funda de madera».
El lápiz, coincidiendo con el hallazgo del grafito, se inventó en 1565, en la región inglesa de Cumberland. Sin embargo, y debido a que este mineral compuesto de carbono cristalizado y hierro servía para la fundición de cañones, el grafito pasó a ser un mineral estratégico del Ejército inglés, estando estrechamente vigilada su explotación hasta el punto de que incluso los mineros que trabajaban en su extracción eran minuciosamente registrados tras salir de la mina, siendo severamente castigados, incluso con la horca, si osaban sustraer la más pequeña parte del valioso mineral. Esta circunstancia desgraciada hizo que fuera necesario buscar materias alternativas.
Cuando en el siglo XVIII se interrumpieron las relaciones comerciales entre Inglaterra y Francia, tras el estallido de la revolución de 1789, se hizo más necesario que nunca encontrar un sustituto al grafito o plombagina, que hasta entonces sólo se explotaba en el Reino Unido. Así, el francés Jacques Nicholas Conté, y el austriaco Joseph Hardtmuth, independientemente el uno del otro en sus investigaciones, inventaron a la vez el mismo objeto: el lápiz, de un sucedáneo del grafito y arcilla, que envolvieron en una funda de madera de cedro para su mejor manejo. Aquel nuevo producto abarató los precios, ya que las minas de aquellos lápices resultaban más fáciles de obtener que las de grafito, material escaso, estratégico, de problemática importación.
Tras las innovaciones introducidas en el producto, la demanda se disparó, y se extendió su uso por todo Occidente. Los lápices del francés Conté, y del austriaco Hardtmuth eran mucho más logrados que los producidos por la familia Faber, en Alemania, iniciadora de la saga de fabricantes Faber Castell, con cerca de dos siglos de antigüedad.
Los Faber utilizaban para sus productos grafito procedente de las minas de Nüremberg, en Baviera. Su fundador, J. L. von Faber, con sus asociados, introdujeron importantes ventajas y mejoras en el lápiz, pero aun así seguían fallando: eran demasiado duros, al ser sus minas de grafito puro, mientras que Conté y Hardtmuth empleaban en su elaboración una materia más blanda y grasa, debido a la mezcla utilizada.
El procedimiento del lápiz francés y austriaco era sencillo: el grafito molido, y la arcilla, formaban una pasta que se disponía en barritas finas las minas, y a continuación se cocía en un horno, procedimiento en vigor hasta hace poco tiempo.
En el siglo XIX se fabricaban ya lápices de todo tipo, y de todos los colores, gracias a la aplicación, a partir de la segunda mitad de aquel siglo, de los tintes de anilina, substancia contenida en el alquitrán, y que es el origen de los modernos lápices de ojos, y del rimmel para las cejas.
Dado que por aquellos tiempos ya se había inventado el borrador, al descubrir el químico inglés J. Priestley que la savia de hevea o «leche de árbol» servía para eliminar los trazos del grafito, el lápiz se popularizó todavía más, con gran frustración para los vendedores de plumas de ganso, que veían herido de muerte todo su negocio e industria de la escritura. El lápiz era, además, un objeto limpio, podía llevarse sin problemas con uno mismo, sin riesgo de que se destintara y manchara el vestido. Pronto se aficionaron todos a él, y algunos de manera superlativa, caso del compositor Francisco Alonso, el inmortal granadino autor del chotis Pichi, del pasodoble Los Nardos, y del pasacalle de La Calesera, y tantas zarzuelas castizas ambientadas en Madrid. El Maestro coleccionaba lápices, y era propietario de una colección muy curiosa, poseyendo ejemplares tan exóticos como un lápiz tenedor, del que se servía Para escribir música y pinchar las patatas fritas al mismo tiempo; lápiz que recomendaba a los periodistas que debían asistir a desayunos o almuerzos de trabajo; disponía también de un raro ejemplar de lápiz pipa; un lápiz destornillador; un lápiz batuta; otro lápiz que además era reloj; un lápiz botellín, y otro lápiz bastón. Y cientos de lápices más que el buen Maestro guardaba como el preciado tesoro que eran…, en la caja estuche de su violín favorito.
En 1915 se inventó el portaminas; el famoso ever sharp pencil, o lápiz de punta continua que hizo de este familiar objeto la forma perfecta, junto con el bolígrafo, de la escritura.
85. El sacacorchos y el tapón de corcho
El uso de la botella, como envase, y del corcho, como tapón, data del siglo XVII, en que lo recomendaba el inventor del champagne, Dom Pierre Pérignon de Hautvillers. Este fraile, genial catador de vinos, aseguraba que un cierre hermético para conservar el gas carbónico producido durante la fermentación de primavera, que produce la espuma. Y que la botella era el envase natural de un producto de aquella naturaleza tan singular. El fraile, tras haber experimentado mucho con métodos antiguos, y de su tiempo, estaba convencido de que el tapón de corcho aislaba mejor el interior de la botella de su exterior.
A mediados del siglo XVIII, la industria del vino tomó un gran auge en Europa. Se acababa de descubrir que las uvas dejadas en la vid, al pudrirse, alcanzaban un bouquet imposible de conseguir artificialmente. Alguien observó, también, que el proceso podía reproducirse en el interior de una redoma convenientemente aislada. Para ello, el tapón de un corcho adecuado era esencial. El interés por la enología se disparó. Se escribieron libros. Se disertó y teorizó. Pero nadie pensó en el sacacorchos. ¿Cómo extraer el corcho embutido a presión en el cuello de una botella…, sin romperla? Parecía imposible. De hecho, el mismo problema habían tenido los griegos en tiempos clásicos, que almacenaron sus caldos en barricas y odres, o en ánforas de arcilla que invariablemente taponaban con trozos de tejido impregnados en aceite de oliva, cuando no lacraban o cegaban con barro arcilloso. En el primer caso, el aire lograba penetrar en el interior del recipiente, volatilizando los aromas naturales; en el segundo, el taponado con arcilla hacía imposible la mínima transpiración, y el vino se pudría.
Tampoco los romanos, a pesar de que fueron grandes amantes del vino, dieron con la solución ideal. Ignoraron el envase de vidrio, que ya conocían y empleaban en otras cosas, y también el tapón de corcho, a pesar de que conocían las propiedades del producto, y se aprovechaba el alcornoque. Sin embargo, aunque les gustaba hablar del vino y sus misterios, seguían taponando con arcilla o con estopa y retales de tejido empapados en aceite o en grasa animal. El vino duraba poco.
Fue el uso del cierre hermético, pero poroso, lo que solucionó el problema: el tapón de corcho. Por eso los vinos del siglo XVII pueden considerarse como los primeros buenos vinos de la Historia.
Pero subsistía el problema: ¿Cómo descorcharla…, sin el sacacorchos? Al principio, se rompía contra el canto de la mesa el cuello de la botella, recurso bárbaro que estropeaba la bondad del producto, y ponía en peligro a quienes rodeaban en la mesa a tan primitivo descorchador. Era necesario buscar un procedimiento adecuado. Y surgió, en el mismo siglo XVII, la feliz idea. No se sabe quién lo inventó, ni cómo ni dónde. El primer ejemplar de sacacorchos fue un hilo dé alambre introducido hasta el fondo del cuello, atravesando el corcho; era una espiral, a menudo agujereado en el extremo para dejar pasar un hilo de bramante cuyos cabos exteriores tiraban hacia arriba del tapón, al tiempo que la espiral iba elevándose.
El sacacorchos moderno surgió a finales del siglo XVIII, en que el inglés Samuel Hershaw inventó un instrumento de tuerca y tornillo, con aquel fin; a partir de entonces vinieron inventos posteriores que lo mejoraron. Hoy se conoce más de cien sistemas distintos de sacacorchos, cuya enumeración sería muy prolija.
86. Los zapatos
La necesidad de proteger el pie nace en el Neolítico, curiosamente cuando el hombre empieza a hacerse sedentario. Comparada con la del vestido, su aparición resulta un tanto tardía.
De los frescos egipcios, así como de sus esculturas se deduce que aquella civilización ya utilizaba el calzado 3200 años antes de Cristo, aunque los reyes primero, y los faraones después, aparecen vestidos, pero descalzos, no empezando a usar sandalias, de fibra trenzada, hasta mil quinientos años antes de nuestra era. Sin embargo, las piezas más antiguas conservadas son un par de sandalias de papiro encontradas en una tumba egipcia, con una antigüedad de cuatro mil años, que custodia en la actualidad el Museo de Roma.
El calzado tenía un uso militar primordialmente. Los soldados asirios iban a la guerra calzando sandalias de cuero y botas de caña que ataban a la pierna con bramante reforzado con láminas de metal. Y los persas, hace más de dos mil quinientos años, utilizaban calzado de fieltro. El pueblo persa era ya famoso por su habilidad en el arte del calzado. Pero los expertos zapateros de la Antigüedad fueron los hititas. Inventaron la bota con suela de cuero, en la que claveteaban gruesas tachuelas de hierro para facilitar el agarre y garantizar la durabilidad. Fueron también ellos quienes inventaron el tacón. De los hititas aprendieron el arte los egipcios, aunque contribuyeron a la historia del calzado inventando los mocasines, cuyas diversas evoluciones y transformaciones darían lugar, andando el tiempo, a nuestro calzado actual.
En Grecia, se andaba descalzo por la casa, e incluso por la calle. Teofrasto, en su conocida obra Caracteres, del siglo III antes de Cristo, menciona a un individuo que para ahorrar, sólo utiliza sus sandalias por la tarde. Era un artículo caro. La sandalia, como en Egipto, fue en Grecia el calzado más común, aunque reservado a la gente de las capas sociales medias y altas. Homero describe a los héroes que participaron en la guerra de Troya luciendo vistosas sandalias, y Pausanias recordaba a los griegos que sólo a los dioses les está permitido calzar sandalias doradas. Era un calzado unisex. Las correas eran ligeras, dejaban el pie al descubierto, aunque las había también que se sujetaban con un broche en forma de florón alargado por medio de cordones de cuero trenzado. Las más sencillas tenían correas de abanico que pasaban entre los dedos del pie. Las suelas podían ser de distintos materiales, desde la madera o el corcho, al cuero e incluso el esparto. Algunas mujeres griegas usaron zapatillas importadas de Persia, las persikai, mientras los griegos luchaban descalzos, protegiendo sólo la espinilla recuérdese la leyenda del talón de Aquiles, aunque se ponían para cazar unas botas largas llamadas «limbas» que adoptaron más tarde los romanos. El calzado civil es posterior al militar, en Grecia. Evolucionó a partir de la sandalia que un zapatero hacía a medida, dibujando el pie del cliente sobre la pieza de cuero que luego cortaba y cosía. Pieza importante del calzado griego fue la crepida, con fuerte suela a la que iban sujetas las cintas de cuero que se entrecruzaban pie arriba. Tuvo tal fama que la adoptaron luego los romanos. Era un calzado rico en variedades: el embas, un botín que llegaba hasta la media pierna y se anudaba por delante; el embates, hecho en cuero o en tela, utilizado preferentemente para montar a caballo; el andromis, que se llevaba en los viajes…, y el famoso coturno de suela muy alta, zapato cerrado, que servía para ambos pies indistintamente. Se dijo que este tipo de calzado fue adoptado por la gente de la farándula por ser el más alto, y poder así ser mejor contemplados los actores por los espectadores del teatro, ya que los elevaba.
Los etruscos y romanos aportaron una novedad: la llamada sandalia tirrénica; era de suela gruesa, de madera, que elevaba a quien la usaba; defendía del barro y estaba claveteada. Por lo demás, los romanos siguieron las modas griegas. Todo el mundo sabe que Roma conquistó Grecia militarmente, pero Grecia conquistó a Roma culturalmente. Pero no sólo de los griegos tomaron nota, en lo que al calzado respecta. Tras la conquista de las Galias se introdujo la gallica, pieza de calzado fabricada en cuero crudo, especie de híbrido entre sandalia y zapato. También de piel sin curtir fue un modelo, la carbatina, que estuvo vigente durante siglos en aquella civilización. Junto con los zuecos, era el tipo de calzado campesino más utilizado. Pero el calzado habitual, el mismo para hombres y mujeres, fue el calceus. Era un zapato cerrado, de piel, que se ataba por delante, y que sólo podía ser calzado por los hombres libres. De esa palabra, como el lector deduce fácilmente, descienden las voces castellanas «calzar» y «calzado». Y entre los calzados típicamente romanos estuvo la caliga, una simple suela sostenida por tiras de cuero. Era calzado mayoritariamente de uso militar. Tenía suela gruesa, y la destinada a los jinetes podía tener clavos, para espolear al animal. Era el calzado preferido por el emperador Calígula, del siglo I, de donde le vino su nombre: pequeña caliga. Como había pasado en Grecia, también en el mundo romano la sandalia fue la reina del calzado. Para ir al templo, a las ceremonias, al anfiteatro, a las termas, a los actos protocolares… era necesario calzarla.
La Edad Media, en lo que a Castilla se refiere, fue rica en calzados, como correspondía a una sociedad tan diversa y abigarrada. En documentos notariales del año 978, se lee:…zapatones aut avarcas… Es la primera documentación escrita de la palabra. Pero la realidad de aquel calzado hacía tiempo que estaba establecida en la Península. Una tal «doña Sancha de Santa Cruce» poseía, hacia el año 1000,…duos parellos de çapatones…, es decir: dos pares de zapatos. En el Cantar de Mio Cid se valora mucho el zapato como prenda indispensable en el ajuar de un caballero. En aquel tiempo ya había «çapatos bermejos de buen cuero», y también de cordobán, o piel de cabra curtida, que enguantaban el pie de manera delicada. El zapato era una prenda de uso apreciado, tanto que había quien juraba por los suyos, por sus zapatos, juramento corriente en el siglo XII, expresado así: «iurar pa las çapatas mías», muestra de la estima e importancia que concedía el hombre medieval a este artículo de su ajuar. Eran zapatos bien hechos, que podían durar muchos años. En el Libro de Aleixandre, de fines del siglo XIII, se lee:
«Sus çapatos e todos sus panyosY Juan Ruiz, ya en el XIV, asegura que «a las mujeres conviene tener buenas y muy fuertes çapatas, por lo andariegas que son de suyo».
bien duraron siete anyos».
En la Francia del siglo XIV el zapato conoció un desarrollo considerable, convirtiéndose en signo externo de poder, y en prueba de elegancia. Así, un caballero sin polainas no podía aparecer en público sin arriesgarse a hacer el ridículo. La punta de este artículo del calzado fue caprichosamente creciendo en longitud hasta llegar, ella sola, a medir treinta centímetros. Eso en las polainas de la nobleza; los plebeyos sólo podían dejarlas crecer la mitad. Esta moda, increíble en nuestro tiempo, resultaba arriesgada, ya que impedía el natural desenvolvimiento al andar. En la célebre batalla de Nicópolis, los cruzados franceses estuvieron a punto de ser derrotados precisamente por calzar aquel tipo de calzado. A finales de la Edad Media, en el siglo XV, el zapato masculino terminaba en punta cuadrada. Era la moda lanzada por el rey Carlos VIII de Francia, que pretendía así ocultar su defecto, los seis dedos que tenía en su pie derecho. A parecido ardid recurrió el valido de Felipe III, el duque de Lerma, en la España del siglo XVII, cuyos juanetes descomunales le hicieron pensar en la moda del zapato cuadrado, que la Corte, aduladora por naturaleza, siguió.
El zapato femenino es mucho más reciente que el masculino. Apareció, como tal, en el siglo XV. No es que con anterioridad a esa fecha las mujeres hubieran ido descalzas, sino que no se prestó a su calzado la importancia que para sí recababa el masculino. En tiempos del emperador Carlos V, las damas castellanas empezaron a usar el escarpín, o zapatilla de señora. Esta pieza se convirtió dos siglos después en un poderoso fetiche y símbolo de seducción. Por eso, cuando en 1900 empezaron a tomar fuerza las feministas, las sufragistas partidarias del voto femenino, y otros movimientos de liberación de la mujer, el emblema que aparecía en estandartes y pasquines que reclamaban la igualdad de los sexos mostraba precisamente una zapatilla de señora.
Pero la historia del calzado está llena de exageraciones e ideas pintorescas y curiosas. Algunos chapines del siglo XVI, zapato de origen español, imitados pronto en toda Europa, podían alcanzar una altura de hasta veinte centímetros, en una época en la que todavía no se hacía distinción entre pie derecho e izquierdo, a la hora de confeccionar el calzado. Esta importantísima circunstancia no se tuvo en cuenta hasta el año 1818. Todos los zapatos se fabricaban exactamente igual.
A partir de la botina, o zapato cubierto, se llegó, ya en el siglo XVIII, a la concepción del zapato de calle actual. La posterior historia del calzado es de tal complejidad que no resultaría ameno, en este libro ligero, en el que no nos proponemos historiar las cosas de forma exhaustiva.
87. El peine
En excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en Escandinavia, entre otros objetos del ajuar del hombre prehistórico apareció el peine. El ejemplar hallado, hecho de hueso, tiene diez mil años de antigüedad. Su forma, la de la mano, recuerda que ésta fue seguramente el primer peine del que se valió el hombre primitivo para poner orden en su poblada cabeza. El arqueólogo encargado del yacimiento, exclamó: «¡Señor, qué antigua es la coquetería humana…!» Pero no era cuestión de coquetería. El hombre del Neolítico necesitaba el peine como un objeto funcional.
Los primeros peines eran de madera, de hueso o de cuerno; y en la Edad de los Metales, también de cobre, de bronce y de hierro. Eran más altos que anchos, con una distribución uniforme de las púas a lo largo de la media luna que formaba su base.
En tumbas egipcias anteriores al año 1500 antes de Cristo, así como en enterramientos babilonios y asirios, el peine es uno de los útiles presentes en el ajuar del difunto. También la Grecia clásica los utilizó. Cuenta Heródoto, historiador griego del siglo V antes de Cristo, que el espía enviado por el rey persa en vísperas de la batalla de las Termópilas, sorprendió a los griegos preparándose para el combate mediante un elaborado peinado, para lo cual utilizaban peines de marfil. Y en Roma, una cabeza despeinada era signo de miseria o de duelo. El peine simbolizaba distinción y buen gusto. No sorprende que fueran los romanos quienes inventaran el peine de bolsillo, labrado en las cachas de hueso de una navaja plegable, también invento suyo. Asimismo, fue en la Roma del siglo I donde se impuso la costumbre de cortarse el pelo. Para ello era necesaria la ayuda del tonsor o peluquero, quien armado de tijeras, de navaja y de peine satisfacía a su numerosa clientela. Ir a la peluquería era ya costumbre popular y arraigada.
Los peines baratos eran de madera de boj, o de hueso, cortos, con doble hilera de púas para desalojar a los huéspedes no deseados. Su precio, como el del pan o el del circo, lo regulaba el Estado. Un buen peine de señora no sobrepasaba los catorce denarios, aunque los de marfil podían costar mucho más. Los peines solían ir grabados, bellamente adornados con motivos que hacían alusión a la circunstancia vital de su propietario. Por esas costumbres se ha llegado a saber qué simbología usaron los primeros cristianos: palomas, barquichuelas, palmas, peces, ramitas de olivo. También se esculpían en ellos nombres de personas, o pequeñas leyendas como una grabada sobre un peine de marfil, que decía. «Séme fiel; nunca me olvides».
Hubo peines de plata y de oro, dedicados a las divinidades paganas, cuyos templos tenían peluquero para el cuidado de sus imágenes, que al tener pelucas requerían de sus servicios. En el templo de Argos, en el Peloponeso, la diosa Palas tenía un juego de peines de oro; y Venus, una extensa colección, ofrendada a ella por un devoto en pago a favores recibidos en las difíciles lides de amor. También en el culto cristiano adquirió un significado litúrgico que duró hasta el siglo XVII: el sacerdote, antes de subir las gradas del altar era peinado por el diácono con un peine adornado reservado para aquel fin.
En la Edad Media, el Papa Bonifacio V regalaba peines en muestra de gratitud y afecto. Y los peines proliferaron por doquier. Peines rústicos, de madera o hueso sin desbastar; pero también de marfil, o peines elaborados artísticamente con incrustaciones de oro y de vidrio, que corrían entre manos cortesanas; peines renacentistas, con figurillas de cupidos en quehaceres de amor. Peines de plomo, para el cabello rubio. Peines… hasta de pan, como el que le regaló a su barbero un pastelero burgalés en tiempos de Cervantes.
El peine moderno sigue utilizando los mismos materiales, a los que se ha unido la extensa gama de otros, que a lo largo de los años han ido siendo descubiertos y aprovechados por esta incansable industria. Los peines de carey, elaborados en los Estados Unidos en 1870, de plástico, de goma india, o concha de tortuga. Por lo demás, como decía un humorista del pasado siglo:
«Un peine siempre será un peine…,Y cabría añadir: siempre que en ella tenga presencia el pelo.
algo para gente con cabeza».
88. La cesta
Antes que a tejer aprendió el hombre a urdir. Anterior al tejido es el arte de la cestería de mimbre, de cañas o de tiras de madera flexible. Largos y estrechos; chatos y abombados; planos; grandes y pequeños…, eran recipientes que utilizó el hombre recién salido del Neolítico para las labores de recolección de frutos silvestres.
Este arte llegó a su perfección en Egipto, donde la materia prima empleada para su elaboración era el papiro, planta vivaz con caña de dos o tres metros de altura, cuyas láminas sacadas del tallo también eran empleadas como papel. La forma del trabado alcanzó tal sofisticación que un mismo cestero podía hacer hasta cien unidades con distinto diseño. De ahí es probable que quedara el dicho que asegura: «Quien hace un cesto, hace ciento».
En la Antigüedad, el cesto servía para todo. El sumo sacerdote de la ciudad babilónica de Lagash lo utilizaba como corona hace más de cinco mil años. Y en la Grecia clásica no sólo servía como banqueta, sino que tenía su uso en el comercio, en el ajuar doméstico, y hasta en el templo. Cuenta la leyenda mitológica que la diosa Atenea, diosa de amores trágicos, encerró en un cestillo de mimbre blanco el corazón todavía palpitante del joven enamorado Zaegro. Y en la civilización mediterránea antigua llegó a ser objeto de culto: las procesiones de cestos místicos que recorrían calles de ciudades y aldeas en honor al dios Baco y a la diosa Afrodita, festejando las celebraciones del amor desenfrenado, de las orgías y del vino, eran portados por los cestóforos, sacerdotes que entendían en los secretos del amor desenfrenado. Aquellos cestos guardaban en su interior hojas de hiedra, granadas, recién cortadas, cañavera y una serpiente viva.
En Roma, el cesto o cesta tuvo además otros empleos. En pequeños cestos cilíndricos se guardaba los manuscritos, en forma de rollo; los niños guardaban sus juguetes en los llamados «cestos de infancia», y hasta las mujeres los utilizaban para guardar sus objetos de tocador. Tenían tapadera plana, y podían servir, dada su consistencia, tanto de asiento como de mesa en un momento dado. Eran equipaje de camino, para cuyo transporte se le anudaba un cordel en los extremos, con lo que se llevaban colgados del hombro. Podían ser lisos y pintados, adornándose con colores y dibujos los cestos destinados a ser usados por mujeres solteras. De allí derivó la costumbre de regalar cestos pintados a las doncellas, llenándose de flores, y en cuyo interior se escondía una prenda de amor, una carta o un mechón de pelo.
A finales de la Edad Media, la cesta era todavía objeto de obsequio a personas importantes: de aquella costumbre deriva la actual cesta de Navidad.
El arte y cultura de la cestería ha estado extendido por todo el mundo, a lo largo de la Historia. En Oriente, los campesinos no contaban el tiempo por años, sino por… cestas. Decían: tres años dura un cesto; tres cestos es la vida del perro; nueve la del caballo; veintisiete cestos vive un hombre y un elefante muere a los ochenta y un cestos.
Cuando en la Edad Media la mujer iba al mercado o a la feria comarcal, con sus criados, éstos portaban distintos cestos, uno para cada producto. En una relación mercantil de la Corona de Aragón, del siglo XIV, se lee: «Diez cestos de varilla de sauce en figura redonda, para la fruta; dos cestos de mimbre, para ropa; cuatro cestillos de paja, para huevos; un cesto de junco, para vasijas, más cinco cestas de cañaherla para lo que se quisiere mercar».
El cesto o cesta para la compra surgió en el siglo XVII, cuando apareció el capazo.
89. El chupachups
El chupachups es un invento netamente español, fruto del ingenio y espíritu de observación de Enrique Bernat, quien en 1959 revolucionó el mundo del caramelo con el hallazgo de su famoso pirulí. Pero ¿cómo empezó aquello? Bernat no era nuevo en el mundo de la confitería. Desde su infancia trabajó en la fábrica de caramelos que tenía su abuelo en la calle Carders, de Barcelona. Había visto los quebraderos de cabeza que el negocio daba a su familia, y se propuso hacer realidad un sueño: que el caramelo llegara a ser de consumo masivo, y se vendiera por millones de unidades. Para lograrlo necesitaba, además de su entusiasmo, un producto adecuado, y una marca. Se puso en contacto con el genial Salvador Dalí, el pintor de Cadaqués, y le pidió que diseñara el envoltorio de un singular caramelo consistente en una bolita de dulce montada sobre un palito. Con todo ello, y su pobre infraestructura comercial de la Granja Asturias, el joven Bernat se lanzó a la conquista de los mercados del caramelo. Su éxito no tardó en llegar, gracias a una inteligente campaña publicitaria, y la propia bondad del producto: un caramelo con nueve variedades distintas de sabor, con formato novedoso, que hicieron del chupa chups el primer caramelo del mundo. Los niños podían consumirlo sin pringarse los dedos, gracias al palito que sostenía la bola de dulce, lo que ya era una gran cosa como elemento innovador. Bernat explotó su invento al máximo. Diseñó incluso la maquinaria más adecuada para su fabricación. En la década de los 1960, la madera centroeuropea empleada en la fabricación del palito fue substituida por el material de moda: el plástico. También en esa época se cambió el nombre de «caramelo chups» como se llamaba, por el que aún hoy tiene. Para este cambio Bernat aprovechó la cancioncilla de su propia publicidad, que explicaba cómo comer aquel caramelo.
En 1960 era tal la fama del producto que se vendieron cuatro mil quinientos kilos del producto en un solo día, distribuidos por toda España mediante una red propia de pequeños Seat 600. Entonces el chupachups costaba una peseta la unidad.
De España, pasó a Francia, donde en 1970 se vendían más de ciento sesenta millones de unidades al año. Después vinieron las aventuras de Inglaterra, Alemania, y el gran salto a los Estados Unidos de Norteamérica. Pocas veces en la historia de la mercadotecnia se ha visto un éxito tan rápido y abultado de un producto tan específico. Si en 1970 el 90% de la producción de chupachups se vendía en España, en la década de los 1980 era al revés: el 93% de la producción se vendía en el extranjero. Más de mil millones de unidades se venden en el mundo, y de ellas, doscientos setenta millones en China. En aquel país, la empresa extranjera más importante es ChupaChups International. En su visita a aquella gran nación, Enrique Bernat hizo las siguientes declaraciones:
«Siempre hemos visto a los chinosEra, evidentemente, un rasgo de humor del inventor del más famoso caramelo del mundo: el español chupachups, cuyo mercado e implantación a escala mundial están asegurados.
utilizar palillos para comer;
lo que me pareció muy bien.
Ahora quiero enseñarles yo
a comer caramelos con palillos».
90. La toalla
Aunque dice el refrán: «toallas, en la playa una, en el baño dos, y en el campo tres», lo cierto es que ya en el tocador de una dama romana del siglo II había gran número de ellas. Eran muy parecidas a las de hoy, de algodón teñido. Se utilizaban no sólo para tumbarse, sino también para secarse tras el baño, como muestran ciertos frescos pompeyanos hallados entre las ruinas de aquella ciudad romana que se tragó el Vesubio en el siglo I de nuestra Era.
Las buenas toallas antiguas se hacían de lino, y también de algodón. En Egipto, las utilizadas por el faraón se teñían de rojo subido, o de azul añil, sin embargo, la palabra misma no es de origen griego ni latino, sino bárbaro. Los pueblos europeos anteriores a la romanización ya la conocían. En aquellas culturas se utilizaban ciertos trozos de lienzo para secarse las manos, a los que llamaban tualia. Tenían un uso muy versátil, que heredó la Edad Media. Así, podían usarse como mantel, y también como servilleta. Eran muy apreciadas en el ajuar de una doncella casadera. Entre los regalos que ésta recibía, la toalla era uno de los más apreciados. Cierta dama madrileña del siglo XVI recibe como regalo muy especial y valioso «una tovalla de Holanda nueva, labrada». Pero mucho antes, en el Libro de Aleixandre, poema castellano del siglo XIII, se da a entender que la buena mesa no se concibe sin unas toallas que la cubran a guisa de manteles de vivos colores. De aquel tiempo parece el dicho «tales barbas, tales tobayas», que era tanto como aseverar: a tales males, tamaños remedios. La toalla, pues, era una prenda cercana, del gusto de la época.
Las toallas del siglo XVI, las de lujo, eran de terciopelo, aunque las había también de lino. Su uso estaba extendido, ya que el dramaturgo Agustín Moreto, del siglo XVII, hace la siguiente relación de objetos sin los cuales no conviene emprender un viaje:
toalla, espejo, cepilloPero no todas las toallas eran de calidad. Juan Eugenio Hartzenbusch, comediógrafo español del siglo XVIII, pone en boca de un personaje la siguiente exclamación:
y un libro de comedias,
son cosas no excusadas…
¡Ay, qué toalla…!El triunfo de la industria toallera vino a finales del XIX, coincidiendo con la generalización de la preocupación por la limpieza y la higiene. Toallas de excelente felpa policromada, colocadas en artísticos bastidores en número de catorce, por tamaños y colores, eran cambiadas a diario en los hoteles neoyorquinos de principios de siglo. Así lo ordenaba la regulación del Departamento de Sanidad y de Turismo de aquel país. Desde entonces, la toalla no ha dejado de mejorar, convirtiéndose en uno de los cuatro objetos de uso imprescindible en la vida diaria de los hogares occidentales.
¡Cuando me enjugo el rostro, me lo ralla!
91. El lápiz de labios y los cosméticos
Cuando en el año 3000 antes de Cristo se abrieron en Egipto los primeros salones de belleza, la cosmética, palabra griega que significa «decoración», tenía tras de sí varios milenios. El hombre ha tratado de mejorar su aspecto externo desde hace ocho mil años. Esa antigüedad tienen unas paletas para moler y mezclar polvos para la cara y pintura para los ojos y labios. Al parecer, todo empezó siendo un simple rito religioso y guerrero, que no tardó en evolucionar hacia la estética. Con ese fin se empleó en Egipto, donde el arte del maquillaje llegó a las cotas más altas de la Historia. De hecho, la primera moda, entendiendo por tal el influjo sobre gran parte de la población de una manera determinada de hacer las cosas, fue la moda egipcia del maquillaje. Cuando mucho después, en el siglo I antes de Cristo, Cleopatra, reina de Egipto, escribe su famoso manual de cosmética, no hizo otra cosa que recoger los cientos de recetas donde se concentraba el saber del viejo Egipto en lo que atañía a coloretes, cremas, pastas y perfumes. Como miles de años antes que ella, la desdichada reina de Egipto, amante de Julio César y de Marco Antonio, se sombreaba los ojos en tonos verdes; se pintaba los labios de negro con reflejos azulados; se daba color de tonos rojizos en manos y pies; las venillas de los pechos, siempre al descubierto, se señalaban con azul mientras se daba a los pezones una capita de oro. Tanto en la vida como en la muerte, los cosméticos fueron una obsesión. Las cosmetólogas egipcias de la Antigüedad tenían remedio para todo lo relacionado con los problemas de la piel. Las manchas en la cara se trataban con una mascarilla preparada a base de cera, aceite, estiércol de gacela o de cocodrilo y hojas de enebro molidas, todo ello mezclado con leche fresca, y aromatizado con incienso. La inquietud femenina por paliar los estragos que causa el paso del tiempo en el rostro, recurrió desde edad temprana a todo tipo de remedios. No está lejos la época en que se recomendaba usar rodajas de pepino, o bolsas humedecidas con infusión de té para los ojos, o mascarillas de belleza a base de miel, áloe y otras plantas aromáticas.
Entre las recetas extravagantes utilizadas a lo largo de la Historia de la cosmética, en Oriente, a fin de revitalizar la piel ajada y devolverle su tersura, se recomendaba:
«Falo de buey y vulva de ternera, a partes iguales, debidamente secados y molidos».Resulta curioso que aquella milenaria receta coincida con la actual, para el mismo fin, de «inyecciones de células de feto de ternera». En una tumba real de la ciudad de Ur, en el Irak actual, se halló una barrita de labios dentro de un estuche que incluía todo lo necesario para la manicura. No pertenecía a una mujer, sino a un hombre: un sacerdote que vivió hace más de cuatro mil años. Sin embargo, el pintalabios es todavía más antiguo. Debió nacer en China, hace alrededor de seis mil años. La costumbre de pintar los labios, la cara y el cuerpo estuvo conectada, en la Antigüedad, con un significado religioso, heredero tal vez de usos anteriores practicados por el hombre del Neolítico, que vinculó estas prácticas con la magia.
Las primeras noticias históricas relacionadas con el pintalabios proceden del Egipto prefaraónico, y tienen más de cinco mil años. Del año 3750 antes de Cristo son ciertos grabados y dibujos en los que ya se aprecia la costumbre. En aquella exquisita civilización, en la que tan importante fue la cosmética, nadie era enterrado sin sus útiles y substancias de adorno corporal. Así, cuando en 1920 el arqueólogo inglés H. Carter abrió la tumba de Tutankamón, que reinó hacia el año 1350 antes de Cristo, encontró gran variedad de jarritas con crema para la piel, distintos lápices de labios y colorete para las mejillas. Todavía conservaban su fragancia los perfumes y ungüentos, a pesar de los más de tres mil años transcurridos.
Desde entonces, hasta la época de Cleopatra, año 50 antes de nuestra Era, hombres y mujeres de la casta sacerdotal, la nobleza y el entorno del faraón se pintaron los labios de un color rojo pálido.
También entre los antiguos pobladores de España, los iberos, existía esa costumbre, reservada tal vez a la clase sacerdotal. Tanto la Dama de Elche como la de Baza estuvieron pintadas en su tiempo, y sus labios fueron rojos como el carmín…, y no se trataba seguramente de damas…, sino de sacerdotes. También los reyes de la antigua Media, en la vieja Persia, Irán actual, eran muy aficionados a pintarse los labios. Al rey Astiajes, cuentan los historiadores griegos, le gustaba pintárselos, y gustaba de acicalarse con rayas de lápiz de color debajo de los ojos, y daba carmín a su cara, e incluso se colocaba una llamativa peluca. No es que el rey en cuestión fuera un individuo equívoco: era la moda de su tiempo, y su status regio se lo exigía.
Griegos y romanos siguieron los dictados de la moda de su tiempo aunque por lo general el uso del pintalabios cedió. Al parecer era una de las cosas que los diferenciaba de los pueblos medio- orientales. Pero aunque la cultura griega fue más parca, en los medios cortesanos no se entendía un banquete sin uso profuso de perfumes y bálsamos. Los comensales se sentaban a la mesa con el cuerpo perfumado y el pelo teñido. Se rociaba la estancia dejando que cuatro palomas impregnadas en perfume esparcieran en su vuelo el aroma sobre las cabezas de los comensales. Cada parte del cuerpo tenía su propio tratamiento: para los brazos, la menta; aceite de palmera, para el pecho; codos y rodillas se untaban con esencia de hiedra; las cejas se frotaban con pomada de almoraduj o sándalo y mejorana. Y tras las comidas copiosas y especiadas se mantenía en la boca ciertos líquidos balsámicos con los que se hacían unas ligeras gárgaras para evitar el mal aliento posterior.
Los romanos, por su parte, sucumbieron al embrujo oriental, al gusto exacerbado por los cosméticos. Los soldados de sus legiones regresaban a Roma cargados de potingues: perfume indio; cosmético egipcio; tintura para el pelo, hecha a base de polvillo de oro, polen amarillo y harina dorada; coloreaban sus mejillas con carmín, y disimulaban las arrugas de la cara con una pasta hecha a base de mandrágora. De España llevaban el minio y el bermellón, para elaborar cosméticos colorantes, y se recurría a substancias exóticas. El tocador de una dama romana era mucho más sofisticado que el de la más exigente actriz de Hollywood. El rito del maquillaje era como sigue: la dama, que se levantaba de la cama al medio día, se frotaba las manos, los brazos y el rostro con helenium, pomada olorosa que servía de base; tras esto, se lavaba el cuerpo con jabón de harina de habas y un producto extraído de la piel de la oveja. Daba brillo al rostro con el áloe, y empastaba los antebrazos y la garganta con jabón de las Galias y grasa de cabrito. Llamaba a sus esclavas para que entraran a peinarla y hacerle la manicura, la pedicura y el perfumado en las zonas íntimas. Tras esto, como toque final, se impregnaba el vestido con perfume de rosas, y ya estaba lista para reanudar su actividad social, y reinar en el ocio de aquel dolce farniente.
No estaba exenta de peligro, la práctica de la cosmética. Desde la Antigüedad resaltar la belleza llevaba consigo el riesgo de envenenamiento. Ello fue así debido a los productos utilizados. Cuando una mujer griega se empolvaba la cara para dotarla de palidez, o la mujer romana se daba colorete a las mejillas, podían verse afectadas de parálisis, ya que los productos antiguos se basaban en el plomo blanco y el plomo rojo. Pero todo se sufría con tal de mostrarse en público con la imagen deseada. Incluso en el Renacimiento, pasada ya la Edad Media, las mujeres italianas aplicaban a sus ojos, a fin de darles inusitado brillo, gotas de belladona, costumbre cosmética que acarreaba la ceguera. Y entre los componentes del colorete, se empleó, en los Siglos de Oro, un veneno activísimo: el cloruro de mercurio.
En la España de tiempos de Cervantes, entre los siglos XVI y XVII, las mujeres se pintaban los labios con una pomada perfumada, algo dura, que se coloreaba con jugo de uva negra, y zumo de orcaneta, planta de cuya raíz se obtenía una substancia roja que también usaban los confiteros para dar color a los dulces. Esta pasta se adhería a los labios como pintura, y no dejaba huella al besar. Pero por lo general, aunque la costumbre estaba extendida, se criticó a quien la llevaba a la práctica. De ello da fe el Tesoro de la Lengua Castellana o Española, primer diccionario enciclopédico que hubo en Europa, de Sebastián de Covarrubias, quien en los primeros años del siglo XVII escribe al respecto de los afeites que las mujeres usan, entre ellos la pintura de labios:
«El adereço que se ponen las mujeres en la cara, manos y pecho para parecer blancas y roxas, aunque sean negras y descoloridas, desmintiendo a la naturaleza, y queriendo salir con lo imposible se pretenden mudar el pellejo es vana pretensión (…), pues pensando engañar se engañan, porque es cosa muy conocida y aborrecida que el afeite causa un mal olor y pone asco, y al cabo es ocasión de que se hagan en breve tiempo viejas, pues les come el lustre de la cara y causa arrugas en ella, destruye los dientes y engendra un mal olor de boca. Es una mentira muy conocida, y una hipocresía mal disimulada».Más tarde aparecieron las ceras o ceratos en una mezcla cosmética en la que el aceite era ingrediente principal: la famosa pomada Rosat, que también servía para proteger los labios de los agrietamientos que causaba el frío.
Pero no fue hasta principios del siglo XX, con la ayuda de la ciencia química, cuando surgiría un lápiz de labios eficaz y definitivo. Nacieron las barritas de carmín que se amoldaban con facilidad y no entrañaban peligro alguno para la mucosa bucal. Y en 1926 apareció el llamado «beso rojo», o rouge baiser, como lo denominó su inventor, el francés Paul Baudecroux. Era un carmín indeleble que él creó a requerimiento de una amiga. Desde entonces, la estimulante huella de los labios femeninos se ha posado sobre vasos y cigarrillos, camisas y mejillas, cartas y corazones…, dándole a la vida, en palabras del poeta, «el colorido breve y fugaz del amor».
92. Los laxantes
Una de las más antiguas preocupaciones del hombre ha sido siempre cómo hacer frente al intestino perezoso. La respuesta es igualmente antigua: los laxantes, inventados hace casi cinco mil años.
La Historia de la farmacología muestra que a la naturaleza se le podía ayudar, en contra de quienes opinaban que el estómago y los intestinos eran una parte autónoma del cuerpo que no admitía injerencias, sino que las digería todas. Teoría ingeniosa, pero errónea.
El primer purgante conocido se fabricó en Mesopotamia, de donde lo importaron los egipcios, llegando a ser enormemente popular en aquel Imperio del Nilo. Era un aceite amarillo, extraído de la raíz del ricino. No sólo era un buen laxante, sino que servía también como loción emoliente para la piel. Lo utilizaban igualmente los constructores, ya que facilitaba el deslizamiento de los gigantescos bloques de piedra empleados en la construcción de palacios, templos, pirámides y obeliscos del Egipto faraónico.
Hace tres mil quinientos años, los asirios elaboraron un laxante extraordinariamente eficaz, con el que estaban familiarizados los médicos de aquella lejana época. Se trataba de un producto «formador de bolos», como el salvado, pero también conocían y empleaban los laxantes salinos, con abundante cantidad de sodio que introducían gran cantidad de agua en el intestino; inventaron el laxante estimulante, que actuaba sobre la pared intestinal para promover las contracciones que provocan la posterior evacuación. De hecho, poco más se inventó después, al respecto.
Es opinión extendida, entre arqueólogos e historiadores en general, que los pueblos antiguos vivieron obsesionados por el funcionamiento del intestino. El hombre nómada del Neolítico comía una dieta rica en fibra, por lo que se autorregulaba. Pero la civilización sedentaria trajo consigo un drástico cambio de hábitos en la alimentación. El intestino fue naturalmente el primero en acusarlo, y desde entonces se buscaron remedios catárticos que paliaran la situación de «atasco permanente», como califica el problema un historiador griego de la Antigüedad. Tanto en Grecia como en Roma, los médicos trabajaron en el perfeccionamiento de los remedios heredados. Mezclaron laxantes existentes con miel y corteza de limón para facilitar su ingestión, ya que los laxantes anteriores eran imbebibles por su nauseabundo olor y gusto.
En nuestra época, en 1905, un farmacéutico húngaro, Max Kiss, tuvo la feliz idea de mezclar el laxante con chocolate, captando el mercado norteamericano, con lo que el ingenioso inventor conoció la fama, la fortuna, y la gratitud de millones de pacientes. Su invento fue fruto de la observación. Había seguido de cerca cómo los bodegueros de su tierra añadían al vino una substancia, la fenolfatelina, que provocaba en los grandes bebedores de su tierra algo más que una estupenda resaca… Ante aquel hecho, pensó: «Es el remedio definitivo». Lo llamó Ex Lax, abreviatura de
«excelente laxante», y como tal se vendió por buhoneros y charlatanes primero, y en boticas y toda clase de establecimientos, después. Su producción llegó a alcanzar la enorme cifra de quinientos treinta millones de dosis al año.
93. La vajilla
En la Antigüedad, fueron los babilonios los primeros en fabricar loza, tres mil años antes de nuestra Era; la cerámica en general, y los alfares en particular, son todavía más antiguos. Pero el concepto de vajilla, como colección de las diversas piezas que forman parte de un servicio de mesa preconcebido, aún no había nacido.
Se cuenta de Cleopatra, reina de Egipto, que tras ofrecer a Marco Antonio un suntuoso banquete de despedida, le regaló la vajilla de oro y los vasos de plata utilizados. Al parecer, de aquella cortesía procede la costumbre posterior de no comer dos veces en la misma vajilla en la que se había agasajado a un personaje principal.
En Roma, un senador fue desposeído de su rango por haber osado desplegar, en un banquete, una vajilla tan lujosa que superaba, el peso de sus piezas, los kilos de plata asignados a los de su clase. La vajilla era, de hecho, signo externo de preeminencia social.
En la China del siglo VI ya existían las valiosas vajillas de porcelana, pero la ausencia de contactos en época tan temprana hizo que no se conociera el producto en Occidente hasta siglos después.
En la España medieval, en zona musulmana, se introdujo la técnica de la fabricación de loza, ya casi olvidada, difundiéndose por el resto de la Península. Sin embargo, hacia el año 1000, documentos de la época hablan de «vajillas de madera para la Casa del Señor de Aragón», a un precio que, a pesar de la pobreza del material empleado, resultaba casi prohibitivo. En la Edad Media, pues, poseer una buena vajilla resultaba excepcional. Tan caro era que a menudo el rey prescindía de ella, lo que le sucedió en alguna ocasión a Enrique IV, que tuvo que solicitar de las Cortes de Burgos un impuesto extraordinario que se llamó «para la compra de vajilla del Rey Nuestro Señor». Sin embargo, el rey de Nápoles, coetáneamente, a finales del siglo XV, dio un banquete al de Aragón en el que la vajilla fue una de las protagonistas. Su despliegue ocupaba una pared lateral del amplísimo salón, donde se había situado un aparador con ochenta piezas de plata y otras tantas de oro: fuentes, jarras, platos y copas. Junto a aquella riqueza había trescientos platos de loza, toda vez que la porcelana no había llegado aún a Occidente. Escudillas, tazas y jarritas para el vino. Todo el servicio, o vajilla, estaba pintado con los colores de la Corona de Aragón, sus famosas barras amarillas y rojas, y los comensales se sentaban a la mesa al son de pífanos y redobles de tambor.
En la España de Cervantes, la vajilla seguía siendo artículo de lujo. Se decía: «Más se envidia el vaso que el tasajo», refiriéndose a este hecho. Por lo general, el conjunto de platos y demás enseres relacionados con el servicio de mesa, recibía el nombre de «aparador». La palabra «vajilla», aunque se empleaba en Castilla a principios del siglo XVI, seguía teniendo cierto matiz culto. Era voz de origen valenciano, en cuya lengua vaixella, dio lugar al término.
La vajilla de porcelana no se introdujo en Europa hasta el siglo XVII, en que los ingleses tenían la exclusiva de su importación. La materia prima empleada en su elaboración sólo se encontraba entonces en China: el caolín. Esta substancia mineral, fundida con el feldespato a mil doscientos cincuenta grados daba la porcelana. Para referirse a una buena vajilla bastaba con decir que era china…, y la misma palabra sirvió durante mucho tiempo como sinónimo de vajilla de calidad.
Con el posterior hallazgo, tanto de la materia prima como de la tecnología, por parte de los europeos, la vajilla se abarató, generalizándose el uso. En efecto. Fue el barón Schnorr quien en 1698 descubrió en Sajonia el primer yacimiento de caolín de Europa. Sus coetáneos, también alemanes, von Schirnahaus y Johann Friedrich Böttger, pusieron a punto el proceso de fabricación de porcelana. A partir del siglo XIX, y sobre todo del XX, materiales diversos han sido utilizados para su elaboración, haciendo del antaño artículo de uso suntuario, un artículo de consumo al alcance de todos.
94. Las cerillas
Las cerillas fueron conocidas por los chinos en el siglo VI. Eran una simple varilla con azufre que se prendía al contacto con la chispa.
En Occidente, los primeros experimentos tuvieron lugar en 1680, tras haberse descubierto el fósforo por el físico y químico inglés Robert Boyle, cuyo ayudante estuvo a punto de inventar las cerillas al impregnar en azufre varillas de madera que al ser friccionadas producían una llamita efímera. Pero el olor que desprendían era tan fétido, y tan venenosos los vapores, que aparte de ser caras entrañaban un peligro.
Justo un siglo después, en 1780, el físico holandés afincado en Inglaterra, Jan Ingenhousz, utilizó un producto al parecer nuevo: el fósforo, colocándolo en pequeños frascos en los que introducía un palito de madera que al ser friccionado se encendía. Estos fueron los precedentes de las cerillas, de las que ya se hablaba en 1805, cuando apareció en el Journal de L’Empire el fósforo como medio rápido de iniciar el fuego, advirtiéndose al mismo tiempo de su peligrosidad debido a que era una substancia en extremo inflamable. La idea de una astilla impregnada en azufre, como modo habitual de encender el fuego, surgió en 1800. Empezó a emplearse azufre en una mezcla de clorato potásico y azúcar. El primero en adoptarlas fue el capitán Manby, inventor de cohetes lanza-salvavidas, que utilizaba la mezcla como fuente de energía.
Pero las primeras cerillas, o fósforos, las comercializó en 1830, el químico inglés, Jones, en Londres, quien las llamó «cerillas de Prometeo», por ser este personaje, según la Mitología, el encargado de mantener el fuego sagrado. Se trataba de palillos enrollados en cuyo extremo había una pequeña cantidad de una mezcla de clorato potásico, azufre y azúcar; se vendían junto con una pequeña ampolla cerrada herméticamente, conteniendo ácido sulfúrico concentrado. La ampolla se rompía con una tenacilla y el ácido entraba en contacto con la mezcla, iniciando así la combustión. Era tarea muy pesada. Además, el ama de casa no estaba para aquellos experimentos. Así, cuando en 1827 el farmacéutico inglés John Walker vendía sus cerillas en la botica de su propiedad, tuvo más éxito. Su error fue no patentar el invento, como le había aconsejado que hiciera su amigo Faraday, inventor del motor eléctrico. A las cerillas de Walker se les había dado el nombre de «lucíferos», y como la palabra recordaba a Lucifer, Príncipe de los Diablos, las gentes andaban escamadas, y se decían que todo hacía pensar en el Infierno.
Aquellas cerillas estaban bastante avanzadas. Tenían una capa de sulfuro de antimonio y cloruro potásico, formando la masa una especie de pasta que se mantenía unida mediante cola; se prendían tras hacerlas pasar por una superficie de lija, o rascador. Pero no eran todo lo seguras que se exigía, y fueron por ello prohibidas en muchos sitios. Además, ocasionaban una pequeña detonación, y chisporroteaban al ser encendidas, lanzando a ambos lados parte de la materia inflamada, quemando vestidos y bigotes. Era necesario buscar otro sistema más conveniente y seguro.
Los fósforos definitivos aparecieron en Suecia hacia 1852, y unos años después el austriaco Krakowitz dio a las cabezas de los fósforos un aspecto metálico, recubriéndolas de una capita de sulfuro de plomo, sustituyendo la madera por un trenzado de fibras de algodón impregnadas en cera. El fósforo acababa de convertirse en cerilla.
Resulta asombroso que hasta principios del siglo pasado el sistema habitual de hacer fuego consistiera, como en la Edad de Piedra, en la utilización de yesca y pedernal. Pero también sorprende que se tardara tanto en inventar el encendedor automático, y el mechero, que sentenciaron a muerte a las cerillas, muy poco después.
95. El abanico
Un escritor del siglo XVIII, Julio Janin, asombrado ante la versatilidad del abanico en manos de una mujer, tiene esto que decir:
«Se sirven de él para todo; ocultan las manos, o esconden los dientes tras su varillaje, si los tienen feos; acarician su pecho para indicar al observador lo que atesoran; se valen también de él para acallar los sobresaltos del corazón, y son pieza imprescindible en el atavío de una dama. Con él se inicia o se corta una historia galante, o se transmiten los mensajes que no admiten alcahuete».A la sombra de un abanico se hacían confidencias, o se daba ánimos a un galanteador tímido. Tenía su propio lenguaje. Así, apoyar los labios en sus bordes, significaba desconfianza; pasar el dedo índice por las varillas, equivalía a decir «tenemos que hablar»; abanicarse despacio significaba indiferencia; y quitarse con él los cabellos de la frente se traducía por una súplica: no me olvides. Una dama que se preciara no llevaba dos veces el mismo abanico a una fiesta. La reina Isabel de Farnesio dejó al morir una colección de más de mil seiscientos.
Pero la historia del abanico es tan larga como la Humanidad. En China lo utilizaban tanto el hombre como la mujer. En aquella civilización refinada, llevar el estuche del abanico en la mano denotaba autoridad. En las visitas lo llevaban consigo, y solían escribir en él ideas y pensamientos. Y los japoneses se servían de él para saludar, y para colocar sobre los abanicos los regalos que ofrecían a sus amistades. No había mejor premio para un alumno disciplinado, ni se podía acudir sin él a bailes o espectáculos. La mujer oriental se sentía desnuda sin el concurso de su abanico. Incluso los condenados a muerte recibían uno en el momento de salir hacia el patíbulo.
En la Grecia clásica, las sacerdotisas preservaban los alimentos sagrados agitando sobre ellos grandes abanicos de plumas, penachos o flabelos, costumbre ritual que adoptaron luego los romanos, de quienes la imitaría más tarde la liturgia cristiana. El emperador Augusto tenía esclavos que armados de grandes abanicos le precedían para mitigar el calor o espantarle las moscas. También las matronas romanas mantenían entre sus esclavos a una serie de eunucos encargados de abanicarles en el gineceo. Este oficio ya existía en Atenas, según deja ver Eurípides en su tragedia Helena.
En la Europa medieval hubo abanicos de plumas de faisán y pavo real con mangos de oro adornado, de uso habitual en los círculos cortesanos. Y en el siglo XV los portugueses introdujeron el abanico plegable, procedente de China.
Pero no fue, el del abanico, uso exclusivo de las civilizaciones chinas y occidentales. Cuando Hernán Cortés llegó a México, a principios del siglo XVI, Moctezuma le obsequió con seis abanicos de plumas con rico varillaje; y los incas del Perú eran tan aficionados a ellos que se los ofrecían a sus dioses.
Tuvo buena acogida durante el Renacimiento, y en los siglos XVI y XVII su uso era normal. Isabel I de Inglaterra decía a sus damas: «Una reina sólo puede aceptar un regalo: el abanico», y aseguraba que cualquier otro obsequio desmerecía. La llamada Reina Virgen porque no se caso, llevaba su abanico colgando a la altura de la cintura, cogido con una cadena de oro. Y un siglo después, Catalina de Médicis y Luis XIV de Francia eran grandes usuarios y valedores de este artilugio, diciendo: «No se puede servir al amor sin su ayuda y concurso». Tanto era así que la reina Luisa de Suecia instituyó la Real Orden del Abanico, que otorgaba a sus más encopetadas amigas en 1774. El siglo XVIII fue el de su consagración y triunfo. La célebre cortesana Ninon de Lenclos hacía pintar sus abanicos de las más ingeniosas maneras. La Marquesa de Pompadour dio su nombre a una gama de abanicos de varillaje pintado; y la reina María Antonieta los regalaba a sus más íntimas amigas. Por eso, tal vez, la Revolución Francesa quiso ignorarlo como un resto decadente de un pasado deplorable según sus asesinos y guillotinadores, especie de progresistas del siglo XVIII. Pero tan arraigado estaba que fue necesario buscarle un uso revolucionario: fabricaron abanicos que al plegarse adoptaban la forma de un fusil, cuyo motivo decorativo era la escarapela tricolor.
Mientras tanto, en Europa se fabricaban abanicos para todos los usos imaginables: para el luto, las bodas; abanicos de bolsillo, de salón, de casa, de jardín…, e incluso los famosos abanicos de olor, impregnados en perfumes rarísimos, que al abanicarse despedía su fragancia, y servían para los largos paseos del verano.
En Venecia ya existían, y habían llegado a España durante el siglo XIX, los abanicos careta para asistir a los carnavales y bailes de máscaras. Se inventaron también entonces los abanicos de espejuelos que permitían observar sin ser a su vez observados.
Su uso decayó. Pero no porque los moralistas dijeran de él que eran «alcahuetes del recato con los que se comete desacatos a las buenas costumbres», Sencillamente, dejó de ser un objeto de moda, al menos entre nosotros.
96. El robot de cocina
En enero de 1973 fue presentado en una exposición de artículos de cocina celebrada en Chicago, un aparato que prometía desterrar de las cocinas los viejos usos: era el Cuisinart. Sin embargo, este pequeño robot no impresionó a los profesionales, ya que un aparato similar era conocido desde 1947, el diseñado por el inglés Kenned Wood, inventor del Kenwood Chef.
En efecto, el kenwood, como se le llamaba comercialmente, era un robot de cocina que podía hacer frente a una gran cantidad de operaciones, gracias a que contaba con diversos accesorios capaces de llevar a cabo distintas funciones: amasaba, molía, mezclaba, cortaba, exprimía, centrifugaba e incluso abría las latas. ¿Qué más podía pedirse? Todo hizo pensar que el robot perfecto estaba inventado. Sin embargo, en 1963 sería perfeccionado por el cocinero francés Pierre Verdun y su Robotcoup. La innovación consistía en la introducción de un depósito cilíndrico en cuyo interior se alojaba una cuchilla giratoria, origen del famoso Magimix, compacto y aerodinámico, que se vendió con éxito en 1971. Aquel mismo año, el norteamericano Carl Sontheimer, ingeniero electrónico muy aficionado a la cocina, visitó en París una exposición de utensilios domésticos entre los que encontró el robot de Pierre Verdun. Ni corto ni perezoso compró una docena de aquella máquina y se las llevó a su Connecticut natal, no sin antes hacerse con los derechos de distribución del aparato en los Estados Unidos. Ya en su casa, analizó los pros y contras del Magimix, incorporando algunas mejoras propias. Pidió a su esposa que lo probara, y cuando ésta dio su visto bueno patentó todas las mejoras introducidas por él en el robot del francés, registrando el conjunto con el nombre de Cuisinart. Como decimos al principio, era un día de enero de 1973, en Chicago. El aparato se vendía solo, a un ritmo no imaginado por su distribuidor: medio millón de robots al año, un auténtico bestseller comercial, relegando a un segundo plano a toda una serie de artefactos que el Cuisinart hacía innecesarios, como las licuadoras y mezcladoras existentes. La publicidad agresiva del Cuisinart aseguraba y era cierto que el nuevo robot hacía por sí solo todas las operaciones y funciones deseables en la cocina. Con aquella entrada en batalla comercial, daba comienzo la guerra de los robots de cocina. Que sigue en nuestros días.
Sección 5
Del termo a las galletas
- El termo
- Los sedantes
- La batería de cocina
- El supermercado
- El maquillaje de ojos
- La estufa
- La guitarra
- El sombrero
- La servilleta
- Las plantillas
- El autobús
- El prêt à porter, o prendas preconfeccionadas
- La máquina tragaperras
- Las patatas chips
- El gazpacho
- El pegamento
- Las joyas
- La sortija
- El anillo de bodas
- La alfombra
- El hulahoop
- El yoyó
- La carretilla
- Las galletas
El físico escocés James Dewar, ingenió y elaboró en 1906 un dispositivo de aislamiento térmico para conservar los gases en estado líquido. Aunque él no se había apercibido de ello, acababa de inventar el termo.
El principio de su funcionamiento era sencillo: una botella de vidrio de doble pared, con un vacío intermedio para aminorar la pérdida de calor. Se utilizaba, pues, un principio ya conocido desde 1643, cuando el italiano Evangelista Torricelli estableciera la teoría del vacío. Sin embargo, hasta mucho después, 1892, no se creó el primer termo al vacío, aunque sólo fuera para uso de laboratorio. El alemán Reinhold Burger, en 1904, vio la posibilidad de acomodar aquel artilugio a las necesidades domésticas, y como necesitaba un nombre para registrarlo convocó un concurso a aquel fin. Ganó un estudiante que propuso la palabra thermos, voz que en griego significa «caliente». Al principio, la industria de este nuevo producto conoció un desarrollo muy lento. Se requería mucho esfuerzo para fabricarlo, por lo que iba la demanda muy por delante de la oferta. Sólo se podía fabricar de ocho a diez unidades por día, y el producto tenía una impresionante lista de entrega.
Al termo le dieron fama su uso por el explorador de la Antártida, E. H. Shackleton, y por el conquistador de la cima del monte Everest, E. Hillary, quienes lo utilizaron para guardar en él muestras científicas recogidas en aquellas regiones. También se mostró de gran utilidad para almacenar vacunas, sueros, e incluso peces tropicales, ya que el termo conservaba una temperatura constante.
Su triunfo definitivo se debe, no obstante, al comerciante norteamericano W. B. Walker, Quien en 1906 visitó Berlín, quedando muy impresionado con el termo, aparato que veía por primera vez allí. Compró la licencia de importación. Lo distribuyó por los Estados Unidos, donde desde los deportistas a los cazadores o amas de casa cantaron sus bondades. Y ello a pesar de que al principio era un producto muy caro: costaba siete dólares y medio el termo de un litro de capacidad.
Su aceptación fue general. Sobre todo después de que el Presidente de aquel país, William Taft, lo utilizara, y de que lo incluyeran en su vuelo transatlántico los célebres aviadores Orville y Willbur Wright. El termo era fotografiado en manos de personajes famosos de la época, como el conde Ferdinand von Zeppelin, el de los dirigibles, o de Robert Peary, conquistador del Polo Norte. Todos querían tener un termo. Se había convertido en un cálido objeto de deseo.
98. Los sedantes
A la primera preocupación del hombre, quitarse el dolor, cuya historia es en buena medida la historia de la Medicina, siguió la de calmarse por dentro: sedarse. La ansiedad ha acompañado al hombre desde los comienzos de la Historia, con sus secuelas de insomnios, depresiones, agitación interior y tristeza. El hombre antiguo no fue inmune a las perturbaciones del espíritu, y también buscó remedio a ellas. Los sedantes, aquellas substancias Que ayudan a «asentar» al hombre, fueron conocidos desde antiguo.
Los primeros sedantes conocidos contaban, entre sus ingredientes principales, con la manzana y la orina humana. De hecho, los barbitúricos derivan su nombre del de una enfermera de Munich, Bárbara, quien facilitó la orina para los primeros sedantes experimentales.
Fue en Alemania, hacia el año 1860, cuando empezó a experimentarse con los primeros sedantes de laboratorio. Cinco años más tarde, el químico Adolfo Baeyer creía que el ácido de la manzana de ahí que se llame ácido málico combinado con la urea producía cierto sopor y somnolencia. El producto en cuestión se reveló como un extraordinario calmante de la ansiedad y el insomnio, e incluso servía para combatir los estados maniacodepresivos, ya que inducía a estados de euforia positiva.
A pesar de la aceptación general de este producto, su introducción en el mercado fue lenta. Desde los experimentos de Baeyer hasta la comercialización del producto transcurrieron varias décadas. Se siguió investigando, depurándose los ingredientes iniciales, hasta que en los primeros años del siglo XX aparecería el barbital, primer eslabón en una cadena de medicamentos sedativos de muy diferente gradación. Drogas como el nembutal o el seconal se convirtieron en palabras de uso generalizado, creándose un extendido comercio en torno a estos medicamentos que combatían la angustia vital, enfermedad de moda entre los intelectuales del momento.
Los «barbiturados» de principios de siglo actuaban mediante cierta interferencia de los impulsos nerviosos del cerebro, con lo que se lograba estados de calma. Pero fueron los insomnes quienes usaron y abusaron de esta droga, positiva si se vigilaba su uso, y muy negativa y peligrosa cuando se tomaba sin discreción, ya que podía crear adicciones físicas.
En 1933, las investigaciones en el campo de la sedación, descubrieron un nuevo remedio, no barbitúrico, conocido como benzodiacepina, que no tardó en llegar al mercado bajo distintos nombres comerciales. Al principio no llamó la atención, ya que se seguía confiando en los barbitúricos como remedio eficaz y de escasa capacidad adictiva; pero hacia la década de los 1950 la opinión médica cambió. Los experimentos mostraron que la benzodiacepina era un poderoso somnífero que, a su vez, anulaba la agresividad. En la década siguiente estos tranquilizantes menores, como se los denominó, se convirtieron en los números uno de los recetarios médicos americanos. La toma de sedantes se convirtió en uno de los hábitos más extendidos en la cultura occidental.
99. La batería de cocina
Es probable que la olla se inventara hace más de diez mil años. Se sabe que en aquella lejana época se utilizaba para cocinar los alimentos, según se desprende de ciertos hallazgos arqueológicos en yacimientos de Anatolia, Turquía actual. Allí se exhumó una cocina completa perteneciente al hombre del Neolítico. Útiles de cocina de colores rojo, crema, negro y gris ceniza.
Las vasijas de cerámica, desde el descubrimiento de la alfarería hace más de veinticinco mil años, evolucionaron poco. Sus avances, en Grecia y Roma, consistieron más que en la forma de los objetos, en la aplicación de materiales nuevos, como la madera, la plata o el cristal. Pero los métodos de cocción permanecían invariables.
En la Edad Media apareció el asador giratorio, principal elemento de la cocina de aquella edad, y que se mantuvo casi sin cambios hasta el siglo XVIII, en que se le ocurrió a alguien poner la carne en el horno para asarla.
La olla metálica se había usado con profusión en Europa, y una de las primeras industrias, en Norteamérica, fue precisamente la fabricación de ollas de hierro forjado, en 1642, la famosa Saugus pot, de la vieja ciudad de Lynn. Era una olla de tres patas, para no necesitar bajo su tosca estructura nada sino el fuego. Ya antes, en el México colonial español, se había implantado el uso y elaboración de las ollas de metal.
Al respecto de la olla a presión ya se ha dicho cuanto al respecto conviene, en su apartado en el presente libro (véase).
Hacia mediados del XVIII, el alemán Johann von Justy sugirió recubrir las ollas y cacerolas con los lisos y lustrosos esmaltes que desde hacía siglos utilizaban los joyeros; pero se le arguyó que tales esmaltes no resistirían las altas temperaturas. El terco alemán no se arredró, asegurando que algunos artefactos de notoria antigüedad habían sido esmaltados cientos de años atrás y seguían tan relucientes como el primer día. Pero von Justy, a pesar de su terquedad, tuvo que reconocer que existían problemas para su proyecto de unir al hierro forjado, porcelana resistente al calor. En 1778 se produjeron, no obstante, los primeros cacharros, incluso una batería de cocina: desde los cazos más pequeños hasta las ollas, perolas voluminosas y sartenes… todo ello tratado con teflón. Era un teflón muy primitivo, y la gente no vio enseguida sus ventajas. Les parecía que cacharros tan vistosos y relucientes, tan perfectos y bonitos no debían ser expuestos al fuego, que los estropearía. Eran piezas demasiado atractivas, según la sensibilidad del momento. No estaban dispuestos a utilizarlas en la cocina, por lo que las amas de casa, que las compraban, les daban un uso decorativo y ornamental colocándolas sobre repisas, chimeneas, pianos, o cualquier superficie plana que hubiera en la casa. Así pues, las primeras baterías de cocina anduvieron desplegadas como si se tratara de vistosas colecciones de cacharros con fin decorativo. Y no sólo decorativo, sino que sirvieron, sorprendentemente, incluso para alojar en ellas las cenizas de los seres queridos.
Y mientras esto sucedía, en Francia Napoleón I servía a sus invitados la comida cocinada en la primera batería de cocina de aluminio que hubo. El lujo era impresionante, porque entonces el aluminio era un mineral tan raro que su obtención costaba más que el oro. Un kilogramo de aluminio costaba entonces dos mil dólares… de los de entonces. Tan exclusivo resultaba que la nobleza, siempre atenta a ser más que su vecino, sustituyó en 1820 toda su vajilla de oro y plata por las nuevas y lujosísimas de aluminio, el mineral de moda. Algunos incluso invirtieron en baterías de aluminio, como quien compra diamantes. Lo dramático para ellos, para estos extraños especuladores, vino cuando una generación después bajó el precio del aluminio, debido a las nuevas técnicas de extracción, y al descubrimiento de numerosos yacimientos, a seis dólares el kilogramo.
En 1886, el joven inventor Charles Martin Hall, perfeccionó el sistema de producción de aluminio apto para baterías de cocina. Fundó su propia empresa y empezó a fabricar ollas y cacerolas. Eran fáciles de limpiar, ligeras de peso, y duraban más que las demás; no les faltaba absolutamente nada para ser consideradas un producto excelente para el fin que perseguía. Las mujeres tuvieron ocasión de ver cocinar en ellas a uno de los más famosos chefs. Las muestras se sucedían. Pero las amas de casa no se fiaban, se mostraban reacias a abandonar sus viejas cacerolas de hierro o estaño, por lo que los grandes almacenes se negaron a exhibir el producto.
En 1903 se produjo el viraje. En unos grandes almacenes de la ciudad norteamericana de Filadelfia se empezaron a hacer demostraciones al respecto de la utilidad de la batería de cocina de aluminio. Un famoso cocinero del mejor hotel de la ciudad enseñaba cómo cocinar manzanas sin tener que removerlas, y sin que se pegaran. Y la batería de aluminio empezó rápidamente a ganar popularidad, y a ser cada vez más valorada por las amas de casa. Tanto que en 1913 ya dejaban a su creador, Charles Martin Hall, ganancias cercanas a los treinta millones de dólares. No se conocía nada igual, y hasta el invento del teflón la batería de aluminio fue la reina de la cocina, a pesar de que tuvo que competir con un producto que podía enviarla al trastero: la olla eléctrica.
100. El supermercado
Los hábitos de compra han variado mucho a lo largo de la Historia. Al parecer, fue en Grecia, hace dos mil quinientos años, donde primero se regularon las normas en todo lo relacionado a pesas y medidas, a precios y productos. Pericles, el gran estadista griego del siglo V antes de Cristo, dotó a la ciudad de Atenas de un enorme mercado del trigo donde, además, ubicó pequeñas tiendas de todo tipo, de modo que era posible adquirirlo todo en un mismo sitio. Era un mercado fijo, que reemplazaba la vieja costumbre de los mercados móviles, de días señalados. Pericles creó un lugar de encuentro donde artesanos, campesinos, pastores, carniceros, queseros, meleros, etc., pudieran vender sus productos. La compra la hacían los hombres, ya que las mujeres tenían prohibido el acceso al recinto.
En Roma, el mercado estaba ubicado en el foro. A él acudían campesinos, ganaderos, artesanos de todos los oficios, cambistas, cómicos, políticos y demás desocupados. El mercado cobraba un carácter abigarrado y festivo al que se acudía por distracción, a la vez que se realizaba allí las compras, los cambios, las ventas, y se especulaba en bolsa de valores o se cambiaba la moneda. Era el lugar más vivo de la ciudad, teatro y mentidero. Nadie que quisiera estar informado de cualquier asunto, podía dejar de frecuentarlo día tras día.
En la Edad Media se empezaron a construir enormes instalaciones mercantiles, generalmente grandes superficies techadas, con tejados sostenidos por un bosque de columnas, pilares y muros de mampostería. Eran lugares obscuros, bajos y malsanos, donde en más de una ocasión se iniciaron las epidemias o las revueltas. No era un mercado permanente. Los productos se vendían por separado. Una vez a la semana se podía comprar los productos perecederos: huevos, pescado, frutas, hortalizas, manteca, leche y queso. Había otro mercado para las mercancías manufacturadas y artesanales; otro, dedicado al ganado, y un mercado exclusivo para la venta de especias. No se celebraban a diario debido a las distancias que los distintos comerciantes tenían que recorrer para ofrecer sus productos. A menudo la venta, muy escasa, no hacía rentables los desplazamientos. Además, los caminos estaban continuamente amenazados por bandas de ladrones, eran peligrosos e impracticables. Dificultades a las que se unía la necesidad de controlar la oferta, ya que de lo contrario se hundían los precios.
A finales del siglo XVIII, y durante las primeras décadas del XIX, se experimentó una revolución en el mundo del comercio.
En 1879 surgió en los Estados Unidos el primer supermercado moderno, o grandes almacenes populares donde los precios eran siempre más bajos que en las tiendas tradicionales, o boticas. El sistema de la lucha de precios para hacerse con el mercado, llegó a Europa en 1900, con escasa acogida. Pero los resultados del nuevo sistema: vender mucho de todo, con algunos artículos a precio de coste, fueron sorprendentes. Se llegó a las ventas millonarias, por lo que en la cantidad vendida, y no en precio unitario de los artículos, estaba el beneficio.
Michel Cullen, genio de las ventas, e inventor del carrito de compra para supermercados, exclamaba:
«Nunca se ha vendido tanto a tantas personas en tan poco tiempo. Tráiganme agua, que aquí lograré venderla. Todo depende del precio». Como observó que la gente no compraba sino aquello que podía llevarse, acondicionó unas sillas plegables que tenía, les puso ruedas y sobre ellas instaló una cesta: así fue como se dispararon las compras.
A mediados de la década de los 1930, el supermercado empezaba a ser tomado en serio, y temido por los vendedores tradicionales, que le hicieron un feroz bloqueo, y una furibunda campaña de prensa en contra. De nada sirvió. El supermercado se abría camino como una apisonadora. Un antiguo vendedor de la cadena Gruger Grocery fue todavía más lejos, en 1932: inventó las supertiendasmonstruo. Las situó donde nadie se hubiera imaginado: lejos de los barrios ricos, en plenos barrios populares. Su técnica fue: «Venderé un bote de leche por lo que me cueste, si me gano dos centavos en el bote de guisantes». Tal fue la reducción de precios que nadie sino él lograba vender; y en un periodo de diez años hizo una caja de seis millones de dólares. Su éxito fue total, y cuando le preguntaron por el secreto, dijo: «Nada que no pueda hacer Vd.: reunir un montón de lo que sea, y venderlo como sea».
La idea había triunfado. La tienda moría para dar paso al supermercado.
101. El maquillaje de ojos
Cuatro mil años antes de Cristo, en la civilización egipcia, no sólo existían los salones de belleza, sino que estaba muy avanzado el arte sagrado del maquillaje. Las damas de la Corte sombreaban sus ojos con el lápiz de pasta verde, y daban a sus labios un tono negro azulado, o rojo bermellón. Se teñían los dedos de manos y pies con alheña, dando a aquella parte de su cuerpo un colorido anaranjado rojizo. Como los pechos solían ir al descubierto, se acentuaba el azul de las venillas de los senos con una línea azul, mientras se daba un toque dorado a los pezones. Pintarse, perfumarse, teñirse, colorearse el contorno de los ojos…, era práctica habitual en el Oriente Medio hace más de seis mil años. De hecho, la evidencia arqueológica lo testimonia. Se han encontrado desde paletas para moler y mezclar polvos faciales, hasta pintura de ojos y una extensa gama de materias cosméticas para decorar el cuerpo. La voz griega kosmetikos no significa sino eso: decoración y ornato.
Pero los ojos siempre ejercieron una particular fascinación. Centro de atención, es la mirada a lo largo de los tiempos. Ello era así porque los antiguos creían que los ojos eran la sede de los pensamientos, por donde se asomaba el alma y se transmitían las emociones del corazón. Era importante dotar, a tan importante zona del cuerpo de un especial realce. Los ojos eran la expresión primera, carta de presentación de la mujer. Por eso se centró en ellos el mayor cuidado cosmético a lo largo de los tiempos antiguos. Los destellos de los ojos eran populares no sólo en Egipto, sino también en el medio mesopotámico, donde se trituraban en un mortero los caparazones de ciertos escarabajos del desierto para conseguir un polvillo que se mezclaba con el sombreado de malaquita. Este sombreado verde de los ojos se conseguía mediante un mineral en polvo, la malaquita, que se aplicaba en los párpados; y el obscurecimiento de cejas y pestañas se obtenía con una pasta hecha a base de almendras quemadas, polvo de antimonio, arcilla ocre y óxido de cobre: el khol, del que se habla incluso en la Biblia. El uso y abuso que algunas reinas de Israel hicieron del cosmético, en particular la maligna Jezabel, dio mala fama a los cosméticos en la posterior tradición cristiana.
Para realzar más la mirada, la mujer egipcia afeitaba sus cejas, pintando en el hueco dejado otras cejas, o se colocaban cejas postizas, costumbre que se extendería más tarde al mundo grecolatino, donde las cortesanas importantes abusaron de aquella costumbre. La moda antigua, en lo que a cejas pintadas se refiere, era la de dibujar unas largas cejas que llegaban hasta la nariz. Un escritor antiguo asegura que ese detalle enloquecía a los hombres. Atendiendo a esto último, no sorprende que la mujer del mundo antiguo llevara siempre consigo su cajita o estuche de cosméticos. Una dama que vivió hace 3300 años, llamada TuTu, viajaba con ella. De hecho, la cajita de esta egipcia es la muestra más antigua conservada del maquillaje de ojos: fue hallada en su tumba, muestra de que su dueña pensaba utilizarla también en su vida venidera…, haciendo honor al dicho, si se me permite la frivolidad…, de «Genio y figura, hasta la sepultura».
De Egipto viajó la costumbre a Grecia, y luego a Roma. Los mercaderes que más tarde llevarían las sedas y las especias, habían llevado antes, como materia preciosa, los cosméticos. Pinturas, afeites, perfumes, maquillaje para los ojos, cejas artificiales. El maquillaje era una pasión. Tanto para hombres como para mujeres. Nerón y su esposa Popea utilizaban en el siglo I el albayalde y la tiza para blanquearse la tez, y el khol para decorar sus ojos, mientras se aplicaban bermellón a labios y mejillas. Se avivaba el brillo del rostro con grasas animales, y se ennegrecían los párpados con una pomada de hollín que aplicaban al borde de los párpados en una operación lenta y delicada en la que se usaba una aguja. Más tarde, esta labor se vería facilitada por la fabricación de barritas de carbón muy delgadas, o de azafrán, que servían para pintarse, de paso, también las cejas, siendo así el origen del rimmel.
La Edad Media, dominada socialmente por la pujanza de la Iglesia, desdeñó mayoritariamente los afeites, que reaparecieron en el Renacimiento, para ser práctica común en los Siglos de Oro, como puede verse en otros artículos de este libro relacionados con el asunto.
El siglo XVIII hizo del maquillaje una necesidad. Volvía a ser práctica tan importante como lo fuera en la Antigüedad. Nadie salía a la calle sin estar maquillado, sin haberse arreglado ojos, mejillas, labios, uñas e incluso manos. No lavarse, era cosa habitual, perdonable. No maquillarse, era pecado no excusable. La operación consistía en aplicarse blanquete al rostro; las venas, de azul, y los ojos se decoraban con tonos encarnados que llegaban hasta las cejas, pintadas de negro. Tal fue su auge que en 1770 el Gobierno inglés promulgó una ley prohibiendo a las señoras inducir arteramente a los hombres al matrimonio valiéndose de medios como perfumes, cosméticos, maquillaje, dientes o cabellos postizos, tacones altos, corsé y caderas artificiales. Si se hacía, el matrimonio podía ser declarado no válido.
En cuanto al favor dispensado en nuestro tiempo a ese detalle estelar del maquillaje de ojos, nada diremos, por estar en el conocimiento y experiencia del amable lector.
102. La estufa
En el mundo antiguo, el hogar, palabra que en su origen significó «fuego», era el centro en torno al cual giraba la vida. Sin embargo, ya existió en la Roma clásica un sofisticado sistema de calefacción. El filósofo hispanoromano Séneca, habla de «estufas de aire caliente», en el primer siglo de nuestra Era.
Parece, no obstante, que fueron los chinos los primeros en disfrutar de tan cálido invento, construyendo hornos en los sótanos de las viviendas, donde se calentaba el agua que luego era conducida por medio de cañerías empotradas en las paredes, por donde irradiaba el calor a los recintos. En el fondo, este mismo procedimiento, el hipocausto, sería el utilizado en el mundo romano; aunque las estufas de agua caliente ya eran disfrutadas por las familias patricias, la primera estufa de vapor no aparecería hasta el siglo XVIII, en que el escocés James Watt, su inventor, instaló una en una fábrica. Es cierto que la estufa se conocía desde el siglo XV, pero tendría que llegar el año 1744 para que el polifacético inventor norteamericano, Benjamin Franklin, pusiera en práctica todos sus conocimientos al respecto, entre ellos los utilizados ya en 1624 por el francés Luis Savot, diseñador de un fogón en el que se hacía pasar el aire por un conducto situado por debajo del fuego, a fin de que una vez calentado penetrara en las habitaciones a través de rejillas situadas en las repisas de las chimeneas.
La estufa eléctrica tardaría en aparecer. No lo hizo hasta 1892, en que se patentó el primer radiador de esta naturaleza: un alambre enrollado sobre una placa de hierro colado, protegiéndose la totalidad del conjunto con un esmalte. El alambre conductor de la corriente quedaba ubicado en el centro de una pantalla parabólica que distribuía el calor en haz. No obstante, todo resultaba inútil porque en las casas todavía no existía enlace o conexión con la red: no había enchufes.
Fue a partir de 1906, fecha en que Albert Marsh halló una aleación de níquel y cromo que se ponía al rojo vivo sin fundirse, cuando el calefactor eléctrico comenzó a significar una auténtica solución al problema de los terribles fríos que se pasaban en los inviernos crudísimos del hemisferio Norte. Y en 1912, con los inventos del inglés C.R. Belling, nacería la primera estufa eléctrica portátil de uso doméstico: la arcilla refractaria a cuyo alrededor podía enroscarse un alambre de aleación de níquel y cromo. Con este último paso, la estufa llegaba a su mayoría de edad. Los acontecimientos posteriores, con el gas y otras substancias generadoras de calor, es algo que está en la experiencia personal del amable lector…, por lo que no necesita más historias.
103. La guitarra
Una hermosa cortesana de la corte de la ciudad italiana de Ferrara, escuchando a un juglar, exclama exultante en pleno Renacimiento:
«Harpas, cítaras, guitarras… ¡oh, la Música…;Entre las cosas que debía saber un caballero a finales del siglo XV, según los manuales del buen cortesano, estaba el tañer instrumentos y saber rasguear la guitarra.
hermosura del tiempo; qué placer es vivir…!».
Pero ¿qué origen tiene el singular instrumento…? El laúd era oriundo de Persia, y al parecer de él derivó una gran familia de instrumentos de cuerda hacia el siglo XV. Uno de ellos era la cítara, que se convirtió a su llegada a España en guitarra, hacia el año 1500, substituyendo a la vihuela.
La guitarra no tenía buena fama, y algunas voces se alzaron contra su implantación. En tiempos de Cervantes se le acusaba de «instrumento burdo y ramplón», haciéndosele culpable de la desaparición de la vihuela, que era la que se tañía antiguamente en España. En aquella época, la guitarra tenía cuatro cuerdas. Le añadió la quinta el poeta y músico Vicente Espinel, sin que se sepa quién añadió la sexta cuerda a este instrumento.
Aunque parece que históricamente no puede defenderse el origen español de la guitarra, es cierto que los romanos, a su llegada a la Península Ibérica, llamaban «sistro» o «cítara hispánica», a un instrumento que se tañía en Hispania, muy parecido a la guitarra renacentista.
Pero pocos instrumentos han conocido tantas variaciones y modalidades. No hay pueblo ni cultura que no tenga su propia versión de este instrumento de cuerda. Podríamos citar la guitarra de amor, que se tocaba con arco; la guitarra de teclado, inglesa, de doce cuerdas; la guitarra toscana, de siete cuerdas; la guitarra tudesca, de cuatro cuerdas; la delicada guitarra veneciana del siglo XVII…, y cien guitarras más, entre ellas la vieja guitarra morisca, de tres cuerdas, llamada arpolira o colachón.
La guitarra española, como hoy la conocemos, empezó a fabricarse en Sevilla, en 1854, en el famoso taller de Antonio Torres, quien las elaboraba atendiendo a los viejos cánones clásicos, según él mismo cuenta. Es a esta guitarra nuestra, a la que canta Federico García Lorca en una ocasión, comparándola a la tarántula que teje una gran estrella para cazar suspiros que flotan en su negro aljibe de madera. En su Adivinanza de la guitarra, dice:
En la redonda encrucijada104. El sombrero
seis doncellas bailan.
Tres de carne y tres de plata.
Los sueños de ayer las buscan,
pero las tiene abrazadas
un Polifemo de oro:
¡La guitarra!
Fue en Grecia, hacia el siglo V antes de Cristo, donde empezó a usarse el sombrero. Era una prenda práctica, ideada para librarse tanto del sol como de la lluvia. Con ese fin lo llevaban pastores, cazadores y caminantes, que se ponían el petasos, de fieltro y ala muy ancha, que colgaba por detrás, a la espalda, sujeto con un cordón, cuando no se llevaba sobre la cabeza. Etruscos y romanos lo copiaron, haciendo de él una prenda popular en la ribera del Mediterráneo.
Los griegos utilizaron también un sombrero sin ala, en forma de cono truncado que copiaron de los egipcios, llamado pilos, por el material con el que estaba hecho, el fieltro. Este sombrero conoció distintas variantes en Europa, resurgiendo en el ambiente universitario a finales de la Edad Media en forma de birrete cuadrado. En los tiempos clásicos, la mujer raramente se cubría la cabeza, mientras que los hombres lo podían hacer incluso dentro de los templos y palacios, costumbre que duró hasta el siglo XVI. El posterior abandono de esta prenda se debió a la proliferación de pelucas postizas y peinados elaborados.
Aunque empezó siendo prenda exclusivamente masculina, posteriormente se lo apropiaron las mujeres. Fue en el siglo XVIII cuando su uso y abuso entre las damas hizo de la industria de la sombrerería un importante negocio, que movilizó cuantiosos recursos. Milán se convirtió, en aquella época, en un centro manufacturero importantísimo, sobre todo porque el hombre volvió a utilizarlo, a pesar de que los usos sociales habían cambiado. Ahora era necesario descubrirse la cabeza en las iglesias, o dentro de recintos cerrados, o en presencia de una dama, o para iniciar el ademán del saludo. Una nueva cortesía en torno al uso del sombrero se propagó por Europa, y no era posible cumplimentar debidamente a una dama si se iba por el mundo con la cabeza descubierta.
El famoso mercero inglés, John Etherington, inventó el sombrero de copa el día quince de enero de 1797. Fue idea enteramente suya. El Times de Londres se hizo eco de la nueva prenda «negra y alta como una chimenea». La gente empezó a esperar en la puerta del establecimiento del singular personaje a que éste asomara para ver de qué se trataba realmente. Se produjeron tumultos y atropellos, y el pobre Mr. Etherington fue acusado de escándalo público, y arrestado… por llevar aquel artefacto sobre su cabeza. Pero el sombrero de copa no tardó en ser un éxito, y un mes después no daba abasto a cumplimentar los pedidos.
También famoso fue un tipo de sombrero de mujer llamado fedora, de fieltro blando, con el surco en el centro, y ala flexible. Debió su nombre a un personaje de comedia francesa de 1882, Fedora, del dramaturgo V Sardou, del siglo XIX, obra estrenada en honor de Sara Bernhardt. Una fedora con un velo y una pluma se convirtió en el sombrero más ansiado por una mujer…, para lucirlo mientras paseaba en el invento de moda a finales del siglo pasado: la bicicleta.
Después, el sombrero ha sufrido altibajos, en lo que al favor que el público ha querido dispensarle, se refiere. Pero es prenda de tal atractivo y fuerza que, en el momento menos pensado puede reaparecer y convertirse en pieza indispensable para una nueva moda.
105. La servilleta
En el antiguo Egipto no era pensable un banquete en el entorno del faraón sin la presencia de la servilleta en la mesa. De aquella civilización tomaron griegos y romanos la costumbre de su uso. La inexistencia del tenedor, y la consecuente necesidad de limpiarse los dedos de las manos, hacían de ella una prenda necesaria. Las primeras servilletas eran meros trozos de lienzo grandes, más parecidos a una toalla que a la servilleta que hoy entendemos por tal.
Pero además de su primer uso, la servilleta sirvió para otros menesteres, relacionados también con el entorno de la mesa. Así, en la Roma del rey Tarquinio el Soberbio, hace dos mil seiscientos años, la servilleta servía para envolver en ella los regalos que el anfitrión hacía a sus huéspedes. Era mala educación dejar sobras en la mesa, por lo que se animaba a los invitados a llevarse a casa la carne, la fruta y las golosinas restantes. Era una grosería salir con las manos vacías…, exactamente lo contrario de lo que hoy sucede.
En la España de los Siglos de Oro, la servilleta, que ya se llamaba así, era prenda habitual en la mesa. Algunos la denominaban «pañizuelo de manos», para distinguirla de los «pañizuelos de narices», que eran los pañuelos moqueros. Parece que su uso, e incluso el nombre, lo introdujeron en España los caballeros flamencos que vinieron con el emperador Carlos V. La palabra derivó de la voz flamenca servete, con el significado de pequeño mantel.
En el viejo latín, la voz mantelia designó tanto a la servilleta como al mantel, ya que de hecho el mantel se utilizaba como servilleta, de ahí que fuera tan holgado y amplio por los lados, costumbre que subsiste. Era para que con los picos, los comensales se limpiaran la boca y las manos.
La servilleta se hizo imprescindible en la Europa del siglo XVII, cobrando un mayor auge en Italia, donde hacia 1680 se conocían veintiséis maneras de doblarla, entre ellas la que adoptaba la forma del arca de Noé, para los clérigos; de gallina, para los nobles; de polluelos, para las mujeres…, y así otras veintitrés más. Todo tenía un simbolismo implícito que los interesados conocían.
Con la generalización del uso del tenedor, la toalla de mesa fue reduciendo su tamaño. La servilleta se conservó, pero sólo para llevársela a la comisura de los labios en un gesto displicente que no tardó en convertirse en lenguaje cifrado entre amantes y enamorados.
En el folclore inglés se inició, por un sastre del siglo XVIII llamado Doily, la costumbre de rodear los bordes de la servilleta de un par de dedos de encaje: era la servilleta de postre. No tardó en convertirse en pañuelo, e incluso en lucirse en el bolsillo superior de la casaca.
Pero ésa, la del pañuelo, es otra historia.
106. Las plantillas
A nadie sorprende que el inventor del callicida fuera un zapatero, el norteamericano William Scholl. Desde su adolescencia, el joven Scholl había sentido una gran atracción hacia el mundo de los pies, e inventaba parches para aliviar juanetes, y sistemas caseros para solucionar los problemas de callos y durezas. Como era hijo de familia muy numerosa sus padres tuvieron trece hijos el joven Guillermo se tomó en serio un trabajo: el de remendar los zapatos de toda la familia. Y tanta habilidad mostró en ello, que buscaban sus servicios todos los convecinos, llegando a perfeccionar el oficio.
Como zapatero de cierta reputación, se trasladó a Chicago, donde vio tal número de problemas de pies que decidió hacer algo al respecto. Ojos de gallo, ojos de pollo, callos, pies planos, juanetes y adrianes, todo lo achacaba Scholl al calzado inadecuado, y a una escasa atención a esa parte del cuerpo por la medicina tradicional.
En Chicago, Scholl vendía zapatos durante el día, y por las noches asistía a la escuela de Medicina. En 1904 recibió su título médico, y patentó sus primeras plantillas para el arco del pie. Tan grande fue su aceptación que pronto se convirtió en una industria. En 1915 publicó un libro pionero en su especialidad, El pie humano: su anatomía, deformidades y tratamiento, y un año más tarde lanzó al mercado su obrita Diccionario del pie. Su campaña publicitaria tuvo éxito, y logró introducir en la mente de todos la necesidad de cuidar tan importante pieza del cuerpo. Pero no estuvo al margen de ciertos problemas: como en sus anuncios mostraba un pie desnudo, algunas sociedades de buenas costumbres pusieron el grito en el cielo, ya que se consideraba indecente mostrar en su desnudez parte tan particular del cuerpo.
En 1916, Scholl patrocinó un singular concurso: El pie de la Cenicienta. Se premiaba al par de pies femeninos más perfectos y mejor cuidados de Norteamérica, lo que atrajo a gran número de mujeres deseosas de poseer tan raro título. Los pies ganadores eran luego mostrados, y su contorno se publicaba en la prensa del país, invitando a todas las mujeres a comparar sus propias medidas con la de los pies ganadores. En caso de no salir airosas en la prueba, los pies aspirantes a la perfección deberían utilizar las famosas plantillas del doctor Scholl, que se vendían en todas las zapaterías, farmacias y grandes almacenes de Norteamérica en pequeños paquetes amarillos y azules. Cuando William Scholl murió, en 1968, sus últimas palabras parece que fueron: «Muchos se jactan de no olvidar una cara en toda su vida; yo les aseguro que no olvido un par de pies nunca, tras haberlos visto una sola vez».
107. El autobús
Los orígenes del transporte público datan del siglo XVII. Fue París la primera gran urbe europea en utilizarlo en 1662. Sin embargo, a pesar de la bondad de la idea, aquel sistema fracasó por incómodo y caro.
Con el advenimiento del tranvía en 1775, parecía Que el problema de los desplazamientos dentro de las grandes ciudades iba a quedar superado. Pero fue el ómnibus del coronel Stanislas Baudry, en 1825, el medio más prometedor. Como era propietario de unos baños termales en la ciudad de Nantes, Baudry puso a disposición de sus clientes este medio de transporte, que partía del centro de la ciudad. Se trataba de un vehículo inspirado en las viejas diligencias, con capacidad para quince personas. El coronel no tardó en darse cuenta de que no sólo sus clientes de los baños lo utilizaban, sino que se montaban en él los vecinos de la ciudad que querían comunicarse con el extra-radio. Baudry amplió entonces el servicio, situando la terminal en frente de unos grandes almacenes cuyo rótulo era el siguiente texto latino: omnes omnibus, es decir, «hay de todo para todos». Al viejo coronel le gustó la idea del ómnibus, voz latina que significa «para todos», y se lo puso a su vehículo, destinado desde aquel momento a recoger a todo tipo de pasajeros, tanto clientes de sus baños termales como público en general. La idea fue llevada luego a Inglaterra, donde también fructificó, inaugurándose allí la primera línea en 1829.
Dos años después del triunfo del ómnibus surgiría el autobús. Fue idea del inglés Walter Hancock. Se distinguía del ómnibus en que el autobús tenía motor a vapor, es decir: podía moverse por sí mismo, de ahí lo del afijo «auto». A título experimental fue puesto en funcionamiento, cubriendo la línea de la City londinense y la ciudad de Stratford. Su primer nombre no fue el de «bus» ni el de «autobús», sino el de Infant. Su éxito fue tal que no ha dejado de funcionar hasta nuestros días. Se le dotó de un motor de gasolina construido por la firma alemana Benz, y empezó a multiplicar el número de unidades a partir de 1895. Sólo tenía un pequeño inconveniente: el número de plazas era muy reducido, sólo seis, más dos conductores que como el cobrador iban en el exterior del vehículo, como si de una diligencia de la Wells Fargo se tratara.
Así y todo, el autobús, abreviatura extrema de omnibus, más la palabra griega auto, que significa «capaz de moverse por sí mismo», se extendió al resto de Europa y del mundo. Eclipsó al tranvía, que se presentaba en el siglo XIX como remedio indiscutible, pasando incluso por encima del tranvía eléctrico. Sólo el sistema del metropolitano, en 1863, le había quitado clientela y futuro. Pero el autobús siempre tendría su público entre quienes no estaban dispuestos a hundirse en los túneles de la ciudad.
108. El prêt à porter, o prendas preconfeccionadas
Hace sólo doscientos años no había prenda de vestir que no pasara por las manos del sastre, o de la mujer más entendida del hogar. Y contrariamente a lo que pueda parecer, fue la moda masculina la primera en utilizar la confección. Las primeras prendas de esta naturaleza se vendieron en Londres muy a principios del siglo XVIII. Se trataba de ropas muy holgadas cuyas medidas pudieran servir a muchos a la vez, asegurando así su venta. Como era de esperar, el mundo de los elegantes no prestó atención al recién nacido fenómeno. Pero había nacido la solución definitiva al problema enorme de la ropa a medida: las esperas, la toma de medidas, las sesiones de prueba, el alto coste. Todo iba a terminar, al menos como obligación. Las gentes del campo o del mar no tenían tiempo para ir al sastre, por lo que el prêt à porter empezó a convertirse en una idea y un negocio en auge.
Hacia 1720, Liverpool y Dublín producían ya cantidades de trajes, ante el temor creciente del gremio de sastres, cuyo portavoz solicitó del Parlamento inglés que interviniera, cosa que se negó a hacer ante la creciente popularidad de las ropas preconfeccionadas.
Aquella moda llegó a París en 1770, en plena efervescencia pre-revolucionaria y arraigó. Los sastres, viendo que ya nada tenían que hacer, colaboraron. Sabían que el futuro se imponía, y que la solución a su propia supervivencia estaba en competir en colores, cortes, tejidos, etc. A finales del XVILL unas cuantas firmas francesas atrajeron la atención del mercado, incorporando al prêt à porter (listo para llevar) la confección de abrigos, e intentando introducirse en la difícil ropa femenina. Pero a este importantísimo mercado tardó en llegar. Desde las revistas, portavoces y representantes de tan exigente mundillo exclamaban: «¿Cómo se atreven a anticipar nuestras medidas y a adivinar nuestro gusto…?». Pero no se podía negar una cosa: con una sola mirada una mujer podía acceder a todo un mundo de hechuras, tejidos y colores…, y escoger en el sitio y en el momento, sin esperas, y con la posibilidad de causar su impacto en los salones de la noche a la mañana. Era una baza en manos del prêt à porter femenino. La primera empresa de esta naturaleza abrió sus puertas en París, en 1824: La Belle Jardinière, como se llamó por estar junto al mercado de flores. Pocos años después, en 1830, empezaba la gran industria americana de la preconfección, y los patrones universales. Si hasta 1860 las prendas se cortaban a la medida, copiando modelos viejos o descosiendo prendas usadas, a partir de aquel momento se recurriría a los patrones de papel, impersonales: «Todos hemos sido creados iguales…», decían aquellos sastres optimistas, añadiendo, con cierta jocosidad: «… aunque unos son más gordos, más altos, más esbeltos…, y éstos también necesitan vestirse…».
La suerte estaba echada. Y tal fue el éxito, el favor y la acogida que tuvo la moda preconfeccionada que llegó a la mismísima realeza: en 1875 la reina Victoria de Inglaterra encargaba los vestidos prêt à porter para toda su numerosa prole. La nueva fórmula había triunfado de manera definitiva, de modo que hoy nos parece impensable volver a los tiempos pasados, a este respecto al menos.
109. La máquina tragaperras
El inventor de las tragaperras fue un vendedor de periódicos, el norteamericano H.S. Mills. Este ciudadano de Chicago, deseoso de cambiar de negocio, tuvo la ocurrencia de montar una cadena de puntos de venta de bebidas carbónicas. A fin de multiplicar sus ganancias colocó junto a cada uno de esos puestos una máquina que acababa de inventar, bautizada por él con el nombre de kalamazoo. Era, sencillamente, una máquina tragaperras.
El invento de Mills era un armatoste rudimentario, con una rendija por donde se colaba la moneda, y tres tubos. De dos de ellos podía salir la moneda jugada, acompañada de dos monedas más de ganancia; del otro tubo no salía nada. Como la máquina en cuestión casi nunca daba premio al tirar de su palanca, pronto el público empezó a llamar a aquel aparato «el bandido de un solo brazo». La ludopatía mecánica estaba servida.
Pero no fue sólo el señor Mills quien pensó en la máquina tragaperras. En 1895, el californiano Charles Fey creó en San Francisco una máquina tragaperras que llamó con el pomposo nombre de Liberty Bell, o campana de la libertad. Tuvo más vista comercial que Mills, y se limitó a ir a medias con el propietario de los salones o lugares públicos donde se instalaba. Pero no tuvo éxito, y Mills terminó por absorberlo.
Hacia 1932, la compañía de máquinas tragaperras creada por Mills, fabricaba ya más de setenta mil unidades. Aquel mismo año, un famoso artículo aparecido en la prensa y en la revista Fortune, titulado Ciruelas, Cerezas y Asesinatos, ponía de manifiesto el alto grado de ludopatía o adicción enfermiza al juego que se había alcanzado ya en los Estados Unidos, así como sus conexiones con el mundo de la mafia. Un año antes, y sólo en la ciudad de Nueva York, las máquinas tragaperras habían dejado beneficios superiores a los veinte millones de dólares.
Las primeras máquinas eran de manejo sencillo. El mecanismo estaba compuesto por tres tornos y un brazo; los tornos giraban, y un buen observador podía fácilmente cogerle el tranquillo al artilugio para que éste diera premio seguro. También era posible tapar la rendija y engañar al sistema. E incluso, antes de 1931, era posible introducir monedas falsas, e incluso trozos de metal convenientemente recortados. La picaresca crecía por momentos, y las tragaperras se mostraban incapaces de hacer frente al creciente ingenio de los tramposos. Pero a todo esto pondría fin el invento del verificador de cambio, y del detector de falsificaciones. Más tarde se inventaría el llamado «electrojector», máquina capaz de rechazar todo aquello que no fuera una moneda de curso legal.
La entrada de las tragaperras en los casinos de todo el mundo hicieron, del antiguo invento americano, el slot machine, la pieza representativa del juego por excelencia.
110. Las patatas chips
En el verano de 1853, un chef de cocina neoyorquino de origen indio americano, George Crum, preparaba en la lujosa cocina del Saratoga Springs, centro turístico de fama a la sazón, el menú para sus escogidos clientes. Entre los platos más conocidos de la casa estaban las patatas fritas al estilo francés, que el propio Crum preparaba siguiendo las normas tradicionales que databan del siglo XVIII, fecha en la que el entonces embajador de los Estados Unidos en París, Thomas Jefferson, se trajo a Norteamérica la receta, confeccionando el famoso político el suculento plato para sus amistades en su propia residencia.
Éstas eran las patatas que el citado amerindio Crum preparaba con éxito. Tenían una particularidad: se exigía un corte de determinado grosor, y su permanencia al fuego debía ser estrictamente vigilada para que no se pasara un punto. Era plato muy solicitado, y Crum estaba orgulloso. Tanto que se sintió desolado cuando alguien de entre los comensales rechazó un día su suculento manjar alegando que para su gusto aquellas patatas eran demasiado gruesas. Ni corto ni perezoso, Crum procedió a cortarlas de un grosor cada vez más fino, hasta dar con unas patatas tan delgadas que no pudieran ser pinchadas con el tenedor. Aquellas patatas crujientes se convirtieron enseguida en la comidilla del día entre cocineros y gourmets: acababan de nacer las patatas chips, llamadas al principio Saratoga chips, estrella del menú de la casa.
Tal fue la fama de este delicado plato que se corrieron las voces, y la gente se agolpaba a las puertas del famoso restaurante para degustar el recién nacido plato. Todo el mundo se hacía lenguas de la pericia de Crum, y los cronistas culinarios hablaban de unas patatas tan delgadas como el papel, tostadas en su punto, y con la sal justa para hacer del conjunto de virtudes una irresistible delicatess. Ante el éxito de su invento, el cheff Crum se independizó, montando su propio restaurante. No tardó tampoco en comercializar el apetecido invento, empaquetando sus patatas chips, que luego eran vendidas localmente por calles y teatros.
En aquel entonces no era cosa fácil fabricarlas. La labor de pelarlas y cortarlas a mano era tediosa y lenta. Pero todo cambió cuando en 1920 se inventó una mondadora de patatas mecánica, que permitió aligerar el trabajo, acortar el tiempo de producción y abaratar así el producto. Las patatas chips pasaron de ser un plato de gourmets para convertirse en alimento de masas, vendido como snack por todos los pueblos y ciudades de los Estados Unidos, primero, y del mundo después. Cuando llegó a Europa su aceptación fue grande. Las patatas chips pasaron a ser el alimento de masas más aceptado después del arroz.
El nombre, chips, con el que se las bautizó, provenía de un término inglés que significa «astillas». Junto con las palomitas de maíz, se convirtieron en el producto más consumido en cines, teatros y lugares de espectáculo público en general.
111. El gazpacho
Una de las comidas más antiguas, de entre las que se tiene noticia histórica, es sin duda el gazpacho. La palabra misma deriva de una voz preromana que significa «residuo», aludiéndose con ello a la naturaleza de este manjar elaborado con migas de pan, trozos de vegetales desmenuzados, y todo aquello que habiendo sobrado de anteriores comidas era compatible para la mezcla.
Aunque para algunos sectores del siglo XVI el gazpacho era comida grosera, propia de pastores y labriegos, el sabio médico y escritor, Gregorio Marañón, decía que el gazpacho «… es una sabia combinación de los más simples alimentos fundamentales para la nutrición…». No sorprende, pues, que la sabiduría popular de otros siglos se adelantara al conocimiento científico de la dietética actual, que considera al gazpacho alimento muy cercano a la perfección.
Pero veamos de qué se compone. Un texto del siglo I antes de nuestra Era, escrito por el poeta latino Virgilio en una de sus Eglogas, asegura que «… el gazpacho se prepara para los fatigados y sedientos segadores; se elabora con pan, majando ajos, sérpol y hierbas aromáticas…». Pero cada época tuvo su fórmula. En España, donde primero se conoció, y de donde parece oriundo este manjar, fue muy popular el gazpacho andaluz, sobre todo el de la zona de Cádiz y Sevilla. Era una especie de emulsión de aceite en agua fría, a la que se le iba agregando poco a poco el vinagre, la sal, el tomate, pimentón, pan remojado y otros elementos vegetales a discreción. El plato resultante parecía liviano, y se maravillaba la gente de que una comida sin carne ni tocino pudiera bastar a gentes tan trabajadas como los segadores. Sin embargo, dietéticamente el gazpacho, comida veraniega, era un plato perfecto si se acompañaba con vino tinto. En su famosa novela picaresca, dice el autor de Marcos de Obregón: «… cené un muy gentil gazpacho, que cosa más sabrosa no he visto en mi vida…». Y Miguel de Cervantes pone en boca de Sancho Panza, conocedor de comidas fuertes como nadie: «… más quiero hartarme de gazpacho que estar sujeto a la miseria de un médico impertinente…».
Pero la receta antigua evolucionó. Dejó de emplearse el sérpol, especie de tomillo de hoja plana, que le daba un aroma singular. La adición de ingredientes ajenos al antiguo plato mediterráneo adulteró la receta clásica a finales del siglo XIX. Por este tiempo, el novelista y hombre de mundo, Juan Valera, echaba de menos en Rusia aquella comida tan saludable en tiempo de calor, que tiene algo de clásico y poético… Y Azorín, el fino y detallista autor de Doña Inés, escribía: «Ningún restaurante podía ofrecernos manjar más suculento que los gazpachos montaraces y caseros».
Su adopción por la cocina norteamericana ha proyectado este plato antiguo, nacido a orillas de nuestro mar y de nuestra cultura, hacia el futuro.
112. El pegamento
Hay evidencia arqueológica al respecto del uso, por los hombres prehistóricos, de substancias adhesivas utilizadas como pegamento. Se trataba de productos naturales como la cera de abeja, la resina, el caucho o la goma de laca producida por ciertos insectos parasitarios de los árboles. Asimismo sabemos que los egipcios utilizaron la cola para confeccionar urnas; las junturas de cajas, arcas, vasijas o cualquier otro recipiente de madera se pegaban con un amasijo hecho a base de piel, huesos y tendones de animales. Pero eran más comunes los adhesivos de naturaleza vegetal, procedentes de la savia exudada por ciertas plantas y árboles, así como los almidones del arroz o del trigo.
Las colas, hechas en el mundo antiguo a base de desperdicios procedentes de la piel animal, se conservaban en estado sólido hasta que se necesitaba, en cuyo caso y ocasión se licuaba al baño María. Fue éste el pegamento más corriente entre carpinteros y gente de mar hasta no hace demasiado tiempo. Asimismo, fue un pegamento lo primero que utilizó el hombre como repelente de insectos: la melaza, sobre un papel que luego se colgaba, y que tenía propiedades adhesivas, fue el primer cazamoscas utilizado en la Historia.
Los pegamentos sintéticos son de creación moderna y reciente invención. Sustituyeron al maloliente oficio de los fabricantes de cola animal, con sus grandes calderas que había que remover una y cien veces hasta convertir la materia prima en una pasta gelatinosa nauseabunda. Hasta la década de los 1930, el hombre utilizó procedimientos de encolado o de adhesión muy similares a los descritos arriba, que se remontaban al Neolítico. La aparición del adhesivo químico, con el desarrollo de las materias sintéticas, hizo posible pegar cuerpos no sólo porosos, como la madera, sino que podía unirse con ellos materiales como el vidrio, el metal e incluso los plásticos.
El uso de adhesivos especiales, en la Industria, ha hecho posible no sólo la unión de fibra de vidrio de los cascos de embarcación o motores de aviación, sino que también ha supuesto una revolución en la vida doméstica al facilitar la acción del pegado en productos tan de todos los días como el engomado de los sobres o la pasta blanca de los escolares.
Resulta curioso observar que los adhesivos, como medio para unir cosas, experimentaron un desarrollo inesperado con el hallazgo de los productos sintéticos y epoxis en un momento en el cual la soldadura, los remaches, el estañado, etc., parecía que los iba a arrinconar para siempre. Observando este hecho, un conocido autor, I. Asimov, comentaba: «Lo que nos puede parecer absolutamente nuevo y original, seguramente no es sino una forma inédita de ver la misma cosa». Esto es lo que ha pasado, al menos, en lo que respecta a la historia pequeña de algo tan familiar como el pegamento: está llamado a revolucionar una enorme serie de operaciones y necesidades muy sofisticadas del mundo industrial.
113. Las joyas
La palabra «joya» significa alegría. Aunque es de procedencia francesa, su etimología última viene del latín, del término jocale, con el significado de «juego». No resulta difícil comprender por qué. A finales de la Edad Media se entendía por joya «todo aquello que nos da placer y contento». Y en tiempos de Cervantes se aseguraba que traerlas en el cuerpo era indicio de gracia, albricias y gran alegría.
En su origen más remoto, la joya se tenía por objeto relacionado con la magia. Joyas de todo tipo se utilizaron como amuleto. Así, en la Persia e India antiguas se colocaban joyas en la boca de los enfermos, atribuyéndoles poderes curativos y revitalizadores. Incluso cuando moría alguien, se acompañaba el cadáver de cuantas joyas poseía a fin de que le sirviera de adorno en el mundo de los arcanos.
En el Egipto antiguo las joyas eran parte imprescindible del vestido, parte tan importante que una doncella podía ir desnuda, pero no sin joyas. Las jóvenes eran presentadas a sus esposos, previa consumación del matrimonio, con el único ornato de un cíngulo de piedras de colores alrededor de su cintura, diciéndole: «Ahí tienes la alegría de tus noches y la ayuda para tus días».
Las joyas no era necesario que fueran de oro. El concepto de valor económico que han adquirido es relativamente moderno. En un curioso libro publicado en Valladolid, en 1572, El Quilatador, su autor asegura que «no es joya porque sea de oro, sino por el arte del orfebre en acabarla». Y los lapidarios antiguos, es decir, los libros que trataban del poder de las piedras preciosas y de las gemas, se fijan, más que en el valor dinerario, en las virtudes curativas. Así, a los anillos y brazaletes se les asigna distintas habilidades según predomine en ellos una piedra determinada:
… La turquesa azul, llevada en sortijas, guarda de heridas a quien cayere del caballo; como la ágata de Sicilia, que es negra, libra a quien la llevare de mordedura de víboras, si antes ha sido mezclada con vino rojo. La ágata de Creta, que es colorada, aclara la vista y apaga la sed; como la cornalina bermeja de color cetrino puede aliviar almorranas y dolores de tripa y de madre. Pero la piedra más preciada, siendo pequeña y de resplandor cristalino, es el diamante, porque ni el fuego, ni el agua, ni el tiempo la pueden dañar ni corromper: sólo con sangre de cabrón dicen se ablanda algo…Los pendientes, que se utilizaban en Egipto hace más de seis mil años, simples aros que atravesaban las orejas, también eran considerados joyas. Se vestían para atraer sobre el usuario la mirada alegre, y encender el interés. Como se verá cuando tratemos de ellos en particular, fueron igualmente objeto de utilización mágica. Pero la pieza de joyería por excelencia, aparte de la sortija, fue el collar. Siempre tuvo el collar una consideración mágica e incluso política. Representó desde sus orígenes al poder, el mando y el dominio sobre el mundo de lo visible y de lo oculto. Era, como el anillo, representación a gran escala del círculo cerrado, talismán perfecto, el más poderoso de cuantos amuletos pudiera fabricar cualquier brujo o gran sacerdote. Lo usaban los reyes, los sumos pontífices y los ministros del faraón. Cuando el arqueólogo ingles H. Carter descubrió la tumba de Tutankamón, alrededor de su cuello se encontraba el gran collar de ciento sesenta y seis placas de oro cuyo diseño representa a la diosa buitre Nekhbet, que sostiene en sus garras un jeroglífico grabado cuyo texto dice: «He aquí el círculo perfecto del mando».
114. La sortija
De acuerdo con el relato mitológico, la sortija fue inventada por Júpiter, Padre de todos los dioses, no para honrar a los mortales, sino para castigarlos. Con una sortija ató a Prometeo a una roca del Cáucaso. Era un gran anillo de hierro.
Pasando el tiempo, las sortijas empezaron a gozar de una reputación distinta, ya que se daban como señal de honor y honra. En el mundo clásico su uso estaba reglamentado. Así, los esclavos llevaban sortija de hierro; los que habiéndolo sido se encontraban libres, podían utilizar sortija de plata; y los miembros de las familias de cierto abolengo podían lucirlas de oro.
Se cuenta, que tras la batalla de Cannas, en la que como es sabido Aníbal destrozó a los ejércitos de Roma, el general cartaginés envió a su ciudad, como botín, tres «modios de sortijas romanas de oro», esto es: tres recipientes con una capacidad de hasta quince litros cada uno.
El mundo grecolatino solía grabarlas con el sello familiar, a modo de firma. César Augusto utilizaba casi siempre una sortija en la que había mandado esculpir la es finge. En los desposorios romanos, el esposo daba a la esposa una sortija de doble anillo en muestra de alianza, de donde vino posteriormente toda la simbología europea al respecto de los casamientos. Esta misma alianza era empleada por los romanos, en tiempos del poeta Ovidio, para dar a entender a sus admiradoras si estaban o no dispuestas a complacerles: bastaba con cambiar la sortija de dedo.
En el mundo antiguo existió una gran tradición de sortijas mágicas. De la sortija del rey Giges, de Lidia, se decía que tenía la virtud de hacerle invisible. Y el poeta renacentista italiano, Ariosto, escribe en su Angélica, que su sortija servía para contrarrestar los encantamientos.
Sea como fuere, no está claro, entre los estudiosos, el significado y origen de la sortija. Se sabe que hace cinco mil años la usaban los egipcios, para quienes el círculo simbolizaba el misterio de la vida, y la eternidad. Un viejo papiro recoge este sentir, diciendo: «¿Acaso puedes tú decir dónde está el principio o el fin…?» En una sortija, hacer tal determinación es imposible. Entre las clases populares era frecuente el uso de anillos de cobre con un escarabajo sagrado de esteatita engastado en él: era una sortija protectora, con la que luego eran enterrados. Sobre el escarabajo se inscribía el nombre del dueño y una fórmula mágica para atraer sobre sí mismo la suerte. La sortija era un recuerdo de la vida terrenal, y una forma de mantener la conciencia de sí mismo.
El mundo clásico utilizó, como hemos dicho antes, la sortija. Las primeras aparecieron en Grecia tres mil años antes de la era cristiana. Eran simples tiras de oro alrededor del dedo. Pero en los tiempos de su mayor esplendor, hacia el siglo IV antes de Cristo, la sortija ateniense se sofisticó, naciendo la moda de engastar en ellas piedras preciosas o semipreciosas como la cornalina, la amatista o la piedra almandina de color rojo brillante, capaz de desorientar la mirada de aojadores o fascinadores. Los romanos, que como hemos visto arriba gustaron mucho de este adorno, introdujeron también una moda: la de engastar en las sortijas una moneda de oro un poco combada, costumbre que ha permanecido hasta nuestros días.
En la Edad Media, la sortija sufrió muchas transformaciones, llegando a servir en un momento dado para casi todo, incluido el fin poco saludable de deshacerse de los enemigos personales. En esto último fueron famosas Venecia y Florencia, lugares donde, por otra parte, nació la moda de engastar brillantes en las sortijas, haciendo de ellas piezas de extremado valor. Desde entonces hasta hoy, la sortija ha cambiado poco, no experimentando variaciones ni en el terreno social ni en lo relacionado con los materiales suntuarios con los que se elabora.
En cuanto al término «sortija», el lector advierte que se trata de una voz latina relacionada con la palabra «suerte», de la que deriva. Y ello era así porque se le atribuyó a este objeto ornamental, poderes mágicos. Hemos mencionado antes la sortija del rey Giges, del siglo VII antes de Cristo, pero la creencia en anillos mágicos pertenece a todas las culturas y a todas las edades. Personajes de la Antigüedad, como Polícrates, del siglo VI antes de Cristo, tirano de Siracusa, fue crucificado por el rey persa Darío, a pesar de su anillo mágico. El emperador Carlomagno, en el siglo VIII y cientos de caballeros, reyes e incluso clérigos poseyeron sortijas con virtudes de amuleto o talismán, capaces de encender la llama del amor en la persona amada, de generar pasiones, de hacerse invisible o de predecir el porvenir. El término latino sors, del que desciende, significaba también
«destino». En ese sentido está empleada la palabra en La Gran Conquista de Ultramar, primer ejemplo de la literatura caballeresca en lengua castellana, de finales del siglo XIII, donde al hilo de relatos alusivos a las Cruzadas, se habla de una reina poseedora de artes mágicas que «tenía en las manos dos sortijas redondas, fechas como botones de oro». Y es que aún hoy, en muchas regiones del mundo mediterráneo, la sortija y el espejo, la mano y el ojo, la mirada y los destellos dorados son tenidos por elementos capaces de dirigir o desviar el rumbo o destino de los corazones y las vidas de los hombres.
115. El anillo de bodas
El anillo de bodas tiene una simbología antigua, precristiana. Como hemos dicho al hablar de la sortija, hace cerca de cinco mil años, en el viejo Egipto el aro ya simbolizaba la eternidad. Por eso, el círculo dorado del anillo suponía para la mujer un compromiso matrimonial que nadie, ni siquiera ella misma, podría nunca romper.
También los antiguos hebreos colocaban en el dedo índice de la novia un anillo. Y los pueblos de la India hacían lo mismo, aunque colocando el anillo en el dedo pulgar.
La costumbre europea de colocar el anillo en el dedo contiguo al meñique, el dedo que por esa razón se llamó «anular», proviene de la creencia griega del siglo III antes de Cristo de que en ese dedo termina la vena del amor, vena que partía del corazón y recorría todo el cuerpo para venir a finalizar allí, creencia que heredó Roma del mundo griego. La costumbre de dotar de un anillo a la desposada es anterior a la era cristiana.
Entre los objetos del ajuar doméstico hallados en la ciudad de Pompeya, del siglo I antes de Cristo, son numerosos los anillos de oro, algunos incluso con diseños alusivos a la vida amorosa y al entorno conyugal, como dos manos entrecruzadas, una llavecita soldada entre la parte donde los dedos se unen, y que no significaba que la dueña del anillo lo fuera también del corazón de su enamorado, sino algo mucho más prosaico: que era la dueña de la mitad de su fortuna tras un matrimonio legalmente celebrado. Esta creencia fue mantenida por los cristianos primitivos, herederos del medio cultural grecolatino.
Pero no sería hasta el siglo VIII, en tiempos del papa Nicolás I, cuando la iglesia católica institucionalizaría el uso de la colocación de anillo en la ceremonia nupcial. Se decretaría, además, que dada la santidad del acto el anillo habría de ser del más noble y valioso material posible: el oro. De modo que en el siglo II, el escritor cristiano Tertuliano, escribía:
… La mayoría de las mujeres nada saben acerca del oro, salvo que es el metal del que se hace el anillo de matrimonio que se les pone en un dedo…Una vez en casa, cambiaban aquel anillo por otro de hierro, guardando el de oro en un joyel doméstico que para el caso se habilitaba, siendo ése, tal vez, el origen del joyero. La costumbre de desposarse con anillos de oro estuvo generalizada, ya que abundan los documentos de compraventa en los que se habla de que se vende una viña, una casa, o cierto número de cabezas de ganado para hacer frente a los gastos de una boda, y a la compra de los anillos de oro.
Entre los pueblos bárbaros que invadieron España en el siglo V, un hombre se casaba con una mujer de su clan, y si no la había tenía que robarla de otro clan, en otra tribu. De allí vino la costumbre del padrino, que al principio fue una necesidad: se trataba del individuo que tenía que ayudar en el robo de la esposa. Entre aquellos pueblos el anillo tuvo un significado algo distinto, ya que recordaba los grilletes con los que el varón se veía obligado a sujetar a la hembra raptada para evitar su fuga.
116. La alfombra
El lector intuye que las primeras alfombras que confeccionó el hombre tuvieron como función única la de resguardarse de la humedad del suelo. Eran de paño a medio tejer, resultante de aglutinar borra, lana o pelo. El fieltro resultante era áspero y muy rudimentario, pero resolvía el problema.
Se sabe que existían alfombras de pelo hace treinta mil años, y junto a ellas hubo también esteras de junco o enea sobre las que se extendía la yacija.
Fue en el Oriente Próximo donde la alfombra alcanzó categoría artística, ya en tiempos de Grecia clásica. Los griegos hablan de su belleza. En Babilonia, la tumba del rey persa, Ciro el Grande, estaba toda alfombrada de tal manera que Alejandro Magno, cuando conquistó aquel país, quedó maravillado tras visitar el soberbio lugar. El historiador del siglo IV antes de Cristo, Jenofonte, menciona alfombras gruesas, muy elásticas, con entrehilados de oro. También Calístenes, del mismo siglo, describe ejemplares de alfombras de púrpura y lana con dibujos a los lados, que se desplegaban a modo de hermosos tapices en los banquetes de la corte de Ptolomeo de Egipto. Escribe al respecto: «Bajo cada uno de los doscientos lechos de oro que el rey hizo construir para sus invitados colocó una alfombra de tan rara belleza que nunca antes ni después vieron los tiempos otra igual en riqueza». Pero ya antes, en los tiempos homéricos, hacia el siglo IX anterior a nuestra era, el autor de la Odisea escribe acerca de ciertas colgaduras que en su tiempo se llamaban tapetia. La alfombra más antigua que conservamos data del siglo V antes de la Era cristiana; fue encontrada en Altay, entre Mongolia y China; tiene 420 nudos por cm cuadrado, y procedía de intercambios comerciales con los persas del Oeste. También se ha hallado alfombras de fieltro en tumbas orientales muy antiguas.
Como hemos dicho, griegos, y luego romanos, conocieron la alfombra, aunque no se aficionaron a ella. Preferían la desnudez del mármol, como elemento decorativo del suelo y de las paredes, cuando no la piedra.
En la Edad Media, fue España el primer país europeo que importó alfombras persas. Al principio, su uso estuvo confinado a los altares y habitaciones privadas de la casa del rey, y de personas muy principales por rango y riqueza. En la España musulmana, las mezquitas estaban ya alfombradas en el siglo IX con ricos ejemplares tardíos de Egipto y Siria. Muchas de estas alfombras eran de pelo de camello y cabra, como urdimbre; sus adornos se limitaban a figuras geométricas y motivos vegetales. La palabra misma tiene etimología árabe; a este respecto escribe el autor del Tesoro de la Lengua Castellana o Española, S. de Covarrubias, en 1611:
… Alhombra es lo mesmo que tapete (…) vale alhombra tanto como «colorada», porque no embargante que está texida de muchas colores, entre todas la que más campea es la colorada…Cuando en el año 1254 Leonor de Castilla se casó con Eduardo I de Inglaterra, la reina española llevó a la corte inglesa alfombras tejidas en España. Fueron las primeras piezas de valor que arribaron a las Islas Británicas. Pero eran alfombras orientales, ya que las primeras alfombras con nudo español fabricadas en nuestro país datan del siglo XV, y se fabricaron en el pueblecito albaceteño de Alcaraz. Tal precio alcanzaron en su día que muchos comerciantes valencianos y genoveses combatían la inflación del dinero comprando alfombras.
En el siglo XVI empezó a fabricarse en Europa la alfombra de nudo flamenco, y hacia 1620 el francés Pierre Dupont inició en París su industria de alfombras en la vieja fábrica de jabón, donde también verían la luz los famosos tapices de la Savannerie. Todos los países protegían su industria de alfombras, y hacia 1701 Guillermo III de Inglaterra concedía cédulas y privilegios a los fabricantes de este artículo suntuario, así como a los tapiceros de Wilton. Un siglo más tarde, en 1801, J. M. Jacquard perfeccionaba el telar, potenciando la producción de alfombras tanto que cayeron los precios; y a mediados del siglo pasado, con la aplicación de la energía de las máquinas de vapor a los telares, y la consiguiente mecanización de las cadenas productivas, poseer alfombra en casa era ya cosa muy corriente.
117. El hulahoop
A finales de la década de los 1950, la fiebre del hulahoop se apoderó de Europa. Se imitaba una vez más gustos y modas procedentes de los Estados Unidos, donde el aro de plástico vistosamente coloreado había causado furor. Colocado alrededor de la cintura, en cuyo torno giraba velozmente, el hulahoop se impulsaba mediante un movimiento de las caderas. Las jóvenes y adolescentes mostraban así lo grácil de sus figuras y la belleza de la juventud. Los comentaristas de la época escribían: «Más que un juego es una obra de arte efímero… ese baile asiático, provocador e insinuante, capaz de levantar en el corazón de los hombres pasiones y sentimientos antiguos».
Lo cierto fue que la industria del hulahoop hizo millonarios de la noche a la mañana. Almacenes y tiendas vendían las remesas que les llegaban sin apenas darles tiempo a desembalar. Veinte millones de aros se vendieron en seis meses a casi dos dólares la unidad. Médicos y enfermeras trataban a diario cientos de casos de adolescentes lesionados en cuello y espaldas, y advertían del posible peligro para la columna vertebral si se abusaba del invento. Sin embargo, ante las expectativas de que se lograba con él una bonita figura, el hulahoop fue convirtiéndose poco a poco en una panacea gimnástica.
Pero, el hulahoop no era del todo un invento americano, ni siquiera una novedad absoluta. En el antiguo Egipto, y después en el mundo grecolatino, los niños ya hacían sus propios hulahoop con ramas de parra secadas y limpias de hojas. Aquellos aros servían para varios fines: se impulsaban con una varilla a modo de rueda viuda; se lanzaban al aire para recogerlas luego con pericia, como hacen las gimnastas de salón; la lanzaban unos a otros con el fin de que las recogieran con la cintura, tras haberse colado por el cuello hacia abajo, o se colocaban entre caderas y pechos impulsándolas en un movimiento giratorio frenético que terminaba en la extenuación. El hulahoop era un juego juvenil a orillas del Mediterráneo, hace miles de años, que también ciertos pueblos amerindios conocieron. Los españoles se encontraron con este artilugio en distintos puntos de América del Sur, en pleno siglo XVI. Y en Inglaterra, hacia el siglo XIV, hubo un rebrote de este antiguo juego: niños y adultos hacían girar aros de madera, e incluso metálicos, alrededor de sus cinturas.
Tampoco el nombre, hulahoop, era reciente, ya que se originó en el siglo XVIII, tomando la palabra prestada de la lengua hawaiana, cultura en la que existía este artilugio, utilizado en danzas de extremada sensualidad. Los aborígenes de aquel famoso archipiélago practicaban el juego del hulahoop no sólo de pie, sino incluso sentados, con movimientos ondulantes de las caderas. Era una danza religiosa en honor de la diosa de la fecundidad, como no podía ser menos. Se bailaba ante el jefe de la tribu con los pechos al aire, cosa que escandalizó a los pacatos misioneros ingleses, que la prohibieron de manera fulminante.
No fue hasta principios del año 1958 cuando el californiano Richard P Knorr, junto con su amigo Aithur Melvin, reinventaron el excitante juego, esta vez confeccionándolo con el material de moda: el plástico de vivos colores.
118. El yoyó
En su origen, el yoyó no era ni mucho menos un juego, sino un medio de caza, como el boomerang australiano. Su conocimiento en Europa se debió a los españoles, quienes al parecer lo hallaron en Filipinas. De hecho, hacia el siglo XVI el pueblo tagalo se valía del yoyó para atrapar a sus piezas de caza. Funcionaba un poco parecidamente a cómo funcionan las bolas de los gauchos de la pampa argentina.
El yoyó tagalo facilitaba enormemente la tarea a los cazadores; permitía reducir al animal desde lejos, si era lanzado con habilidad. El mecanismo era sencillo: dos grandes discos de madera unidos por una liana. También la palabra es de origen filipino, en cuya lengua, el tagalo, significa «la muerte», según unos, o «el viajero», según otros lingüistas.
A principio de la década de los 1920, el norteamericano Donald Duncan siempre hay un norteamericano por medio contemplando el yoyó en acción tuvo una idea feliz: reducir el tamaño de aquella arma ofensiva y convertirla en el gracioso juego infantil que es hoy. Logró interesar en su proyecto de comercialización a ciertos amigos, y ni corto ni perezoso se lanzó a la aventura de su fabricación en masa.
Pero a pesar de lo dicho, y del origen filipino de la palabra, el yoyó era conocido ya en el año 1000 antes de Cristo. Los chinos conocían una versión, pero de aplicación lúdica más que práctica o guerrera. Consistía en dos discos de marfil unidos por un cordón de seda enrollado alrededor de un eje central.
Independientemente de los esfuerzos de Duncan por darlo a conocer en Occidente, la versión oriental del yoyó se había abierto camino en Europa, donde ejemplares decimonónicos muestran ya una perfección y belleza grandes: yo yos adornados ricamente con joyas, pintados de manera esmerada con motivos geométricos. Es cierto que estos yoyos no eran meros juguetes, sino instrumentos de salón con los que se pretendía distraer a los amigos en sesiones hipnóticas: la rotación, el rápido girar ascendente y descendente de sus discos, ejercía sobre las cabecitas curiosas de las damas un efecto mareante; algunas señoras llegaban incluso a desmayarse, aunque es cierto que no faltaba tampoco Quien fingiera tal indisposición para ser recogida por los brazos de un solícito acompañante. El yoyó tuvo su puesto en el juego sutil y complicado del amor, antes de pasar a ser un juego de niños, sin más…, cuyo es el caso en la actualidad.
119. La carretilla
La rueda, uno de los inventos capitales de la Humanidad, apareció en época relativamente tardía: hace poco más de cinco mil Quinientos años. Los primeros vehículos rodados utilizaron dos ruedas, y no entraba en el pensamiento lógico suprimir ninguna: después de todo el hombre tiene dos pies. Las primeras ruedas eran muy pesadas, hechas de tablas toscas, no siempre cortadas en circunferencia perfecta, ni siquiera en forma aproximadamente redonda. Las ruedas iban por parejas, a ambos lados de una superficie plana: el carro. No era previsible que a nadie se le ocurriera pensar en prescindir de una de ellas, por lo que la carretilla no parecía tener posibilidades, ya que su existencia contradecía las leyes de la estática.
Fue en China, al parecer, donde a alguien se le ocurrió hacerlo. Se cree que el genial inventor fue un general de aquel lejano país, llamado Chuco Liang, hacia el año 200 antes de nuestra Era, urgido por la necesidad: no era posible atravesar las montañas con los carromatos, debido a la estrechez de los senderos, que no permitían el paso de dos ruedas. Era necesario crear un vehículo que hiciera bascular todo su peso sobre una sola rueda. Y se halló la fórmula, Que supuso un extraordinario hallazgo estratégico: la carretilla. Fue en su día una máquina secreta que se guardó celosamente del conocimiento de otros pueblos. Servía para el transporte de pertrechos y armas a través de los caminos y vericuetos de la alta montaña. Se utilizó asimismo para retirar los cadáveres de los campos de batalla.
De un primer uso militar, la carretilla pasó al ámbito de la agricultura, de donde no tardó en ser llevada a las ciudades, donde sirvió de medio de transporte: una carretilla podía transportar a cuatro adultos de un sitio a otro de la ya inmensa ciudad de Pekín. Este curioso sistema llegó a ser extremadamente popular. Los chinos se referían a ella, a la carretilla, con nombres tan significativos como «buey de madera» o «caballo deslizante».
Los historiadores del siglo V de nuestra Era hablan de ella con elogios, escribiendo lo siguiente:
«En el tiempo que un hombre recorre seis pies, la carretilla puede correr veinte, y transportar a la vez los víveres que necesitará un hombre durante todo el año; andadas veinte millas, el porteador no acusa cansancio, como si la carretilla lo llevara también a él en volandas. En verdad que es cosa que maravilla a quien la ve».En Europa tardó en aparecer. Se sabe que existía ya en el siglo XII, época en que era utilizada como medio de acarreo de ladrillos y piedras para las grandes catedrales de los ciclos románico y gótico. Pero era una carretilla un tanto diferente, que no tenía la rueda en medio, como la china, con lo que se hubiera podido aliviar el trabajo del porteador…, sino en la parte delantera, con lo que la carga era soportada en parte por quien tiraba del vehículo.
A partir de los múltiples intercambios comerciales del siglo XVII, entre Oriente y Occidente, los mercaderes europeos conocieron la carretilla china y su prodigiosa versatilidad. No se tardó en importarla a Europa. Desde entonces su utilización fue ganando terreno.
Ya en nuestro tiempo, dos nuevos adelantos relacionados con ella han tenido lugar: en Holanda se inventó en 1985 la carretilla plegable, hecha de lona sobre bastidor, y que puede utilizarse con la misma facilidad que un paraguas. Y en Francia, en 1986, se comenzó a comercializar la carretilla ergonómica, es decir, una carretilla que se ajusta a las particularidades anatómicas del usuario o a las tareas que se le encomiendan. Con todo esto, el utilísimo invento chino parece haber llegado a su cénit.
120. Las galletas
Curioso origen el de la palabra «galleta». No empezó a utilizarse en castellano hasta mediados del siglo XVILL. El vocablo es de procedencia francesa, lengua que a su vez lo tomó de un término antiguo: galet que equivalía a «guijarro» o canto rodado, por la forma chata de la galleta, parecida a la de las chinas de río.
Más antiguo que la palabra es el producto mismo. Se sabe que los romanos hacían galletas hacia el año 300 antes de Cristo. Se trataba de simples obleas planas delgadas, generalmente de forma cuadrada, muy duras, que se cocían dos veces, por lo que se llamaron en latín bis coctum, es decir: dos veces cocido, de donde proviene nuestro vocablo «bizcocho».
Las galletas de la Antigüedad eran enormemente duras, por lo que más que una golosina eran un medio de conservar el pan por un más largo periodo de tiempo. Solían mojarse en vino, con el fin de ablandarlas.
Las galletas fueron muy populares en el mundo antiguo. Servían para el viaje y como matalotaje para los marineros. También los legionarios las llevaban en sus alforjas, junto con la conserva de pescado salado o carne cecina. Desde luego, a nadie se le hubiera ocurrido entonces endulzarlas con azúcar. Esto ocurriría pasada la Edad Media, aunque sin obtener en aquel primer momento un gran favor del público, que veían en ello una comida propia de marinos o el rancho de los soldados.
Fue hace sólo cien años cuando comenzó la moderna industria de las galletas. En la Navidad del año 1902, miles de niños norteamericanos se despertaron con una nueva sorpresa al pie de sus árboles navideños: era la golosina del momento, unas galletas en forma de animales distintos, como el bisonte, el elefante, el camello, el oso o el gorila, entre otros. Es cierto que la galleta había nacido una década antes, en Inglaterra, pero sin el éxito y resonancia que obtuvieron en los Estados Unidos aquel año de 1902. Causaron furor. La firma Nabisco las presentó en forma de dieciocho animales. En la caja, diseñada por una de las más importantes empresas publicitarias de la época, se reproducía una jaula con asa que la hacía atractivamente utilizable por los niños cuando ya las galletas habían volado. Eran los tiempos en los que el famoso circo de P. T. Barnum hacía estragos de popularidad, hecho que contribuyó al triunfo de las galletas de animales. Los fabricantes de los dough nuts, única golosina que se vendía de manera masiva desde mediados del siglo pasado en Norteamérica y Europa, se alarmaron; de hecho vieron descender sus ventas, ante la aparición de las galletas. Era para preocuparse. Un descendiente de Hanson Gregory, inventor nada menos que del agujero de la parte central de los dough nuts, profetizó por aquel entonces:
«Los días del bollo de aceite, y de nuestro querido donut, están contados: las galletas terminarán por devorarlos, no en vano han adoptado en nuestros días la forma y agresividad de todos los animales del circo del señor Barnum…».Pero se equivocó. En el mercado había sitio para ambos productos, como la experiencia se encargó de demostrar muy pronto.
Sección 6
Desde el termómetro al perfume
- El termómetro
- El yogur
- Las transfusiones de sangre
- La cerveza
- La anestesia
- Los pendientes
- La cirugía estética
- El reloj de pulsera
- La margarina
- Los patrones de papel y los libros de corte y confección
- Los manuales de urbanidad, libros de etiqueta
- Las empanadas y ensaimadas
- La caja fuerte
- La tortilla
- El croissant y el donut
- Las salsas
- La máquina de escribir
- El té y el café
- La pluma estilográfica
- El congelador
- Los fideos
- El ascensor
- El molinillo de mano
- El cortacésped
- El paraguas
- Las patatas
- La manguera
- El traje de caballero
- El velo de novia
- El chocolate
- Los polvos faciales
- El perfume
En la Alejandría antigua, ciudad de cultura griega hasta los primeros siglos de nuestra Era, se sabía que el aire se dilataba al ser calentado. Y hacia los primeros años de la Era Cristiana, el sabio Filón de Bizancio construyó lo que él llamó «termoscopio», artilugio similar al termómetro de Galileo.
Pero fue este sabio del siglo XVI el primero en colocar una escala graduada junto a un tubito de cristal, en 1592. Aquel mecanismo o artefacto no tardó en convertirse en un instrumento científico importante, ya que por primera vez era posible distinguir entre temperatura y calor. De hecho, el estudio del calor como una forma de energía dependía de aquella diferenciación. Un amigo de Galileo, el doctor Sanctorius, inventor de un aparato para medir el pulso, concibió asimismo el primer termómetro clínico. Fijándose en los descubrimientos de su amigo, hizo circular por el interior del tubito de cristal en vez de aire o gas, que es lo que circulaba por el interior del aparatito de Galileo, agua coloreada, y utilizó el artilugio como medio de tomar la temperatura a sus pacientes. El aire, al ser calentado, elevaba, dilatándose, el líquido introducido en el tubo, y así sabía el curioso doctor los grados de calor del enfermo, quien sostenía en su boca una ampolla, final del recorrido de un serpentín de vidrio. Era el año 1611, y Sanctorius, alborozado por la utilidad de su invento pasaba horas y horas viendo subir y bajar el nivel del agua entintada según la temperatura fuera alta o baja. Pero este termómetro tenía el gran inconveniente de ser un circuito abierto, lo que le restaba alguna eficacia. Fue al gran duque de Toscana, Fernando II, a quien se le ocurriría cerrarlo o sellarlo, y quien sustituyó el agua por alcohol. En 1641 encargó al esmaltador Mariani la confección de varios modelos.
En 1715 el físico alemán Daniel Gabriel Fahrenheit sustituyó el alcohol empleado en sus tubos por Fernando II, y en su lugar puso mercurio, con lo que mejoró el termómetro, al ampliar sus posibilidades. Introdujo también una escala nueva que iba más allá de las necesidades reales del aparato, por lo que en 1741 el sueco Andrés Celsius construyó un termómetro de mayor fiabilidad. Utilizaba también el mercurio, pero la escala era del cero al cien. Coetáneamente, el francés Jean Pierre Christian conseguía un termómetro similar, aunque en escala ascendente. En cuanto a lo demás, éste sería el termómetro definitivo, empleado en casi todos los países del mundo, una vez incorporadas las mejoras consistentes en un tubito de cristal con depósito de mercurio, y la varilla graduada, introducida en 1867 por el inglés Allbutt. Desde entonces pocas mejoras ha habido para hacerlo más eficaz, ya que las modernas innovaciones afectan sólo a la comodidad de su uso y lectura. Ejemplo de esto último es el termómetro bucal desechable, inventado por el norteamericano doctor Weinstein.
122. El yogur
Si el lector tiene la curiosidad de acercarse al diccionario de la Real Academia de la Lengua, sabrá que el yogur es «una variedad de leche fermentada, que se prepara reduciéndola por evaporación a la mitad de su volumen y sometiéndola después a la acción de un fermento denominado maya».
Como es sabido, la leche, con sus derivados, ha sido aprovechada por el hombre desde el Paleolítico. Está entre los alimentos más importantes de la Humanidad, desde sus orígenes. Leche agria, productos mantecosos de toda índole, quesos, etc. eran consumidos cuando todavía el hombre era nómada y cazador.
La leche ha formado parte de la historia y de la leyenda. Se dice del patriarca Abraham que cuando se le aparecieron los tres ángeles en Hebrón él les invitó a tomar leche agria. Otras leyendas atribuyen a los propios ángeles la fórmula o receta del yogur, ya que serían ellos quienes se la revelaran al bíblico personaje. En la Biblia se cuenta que Abraham era adicto al yogur, y que atribuía a este alimento su longevidad y vigor.
También en la tradición oriental india, en el libro sagrado de los Vedas, se habla de una serie de productos lácteos hace cerca de tres mil quinientos años, entre los que naturalmente se contaba el yogur. Sin embargo, los pueblos griego y romano no lo consumían asiduamente: preferían confeccionar pomadas con la leche y sus derivados a fin de rejuvenecer la piel y fortalecer el cabello.
Desde la Antigüedad, la leche tuvo una consideración entre mágica y medicinal. Así, el hollín resultante de la leche quemada fue usado en el mundo antiguo como eficaz calmante contra el dolor de ojos; y antes del siglo XVII toda Europa utilizaba el suero de la leche como panacea universal capaz de curar cualquier enfermedad tanto del cuerpo como del espíritu. La leche era considerada casi un bien divino, y todo cuanto derivaba de ella era tenido por grandísima bendición.
Pero el yogur propiamente dicho no se conoció en Europa hasta mediados del siglo XVI, hacia 1542, proveniente del Imperio otomano, adonde había llegado procedente de Asia. La palabra misma tiene etimología turca. Se sabía que las hordas tártaras del gran Gengis Khan se alimentaban de carne cruda y yogur en forma de pasta que les sostenía sobre el caballo durante días, e incluso mientras luchaban, y que utilizaban para darse con ello más fuerza y vigor.
Al yogur se le atribuían poderes excepcionales, pero a pesar de esta aureola de alimento revitalizador, rodeado casi de virtudes similares al de los elixires de juventud, su acogida no fue grande debido al rechazo que provocaban su sabor y aspecto. A pesar de ello, el yogur se abrió camino. Yogures y leches agrias de todo tipo, como la mantequilla búlgara o el kefir fueron patrimonio de los pueblos mediterráneos más orientales. Del yogur se decía:
«Como un niño amamantado con leche de su madre es más fuerte y despierto, así también un hombre que consume a diario el yogur podrá manejar con su brazo una espada dos veces más pesada que la de su enemigo».De los antiguos yogures tártaros y persas, a los inventados en 1979 por el japonés T. O. Yoshimi, hay un abismo: el del japonés es un yogur en polvo, especie de yogur instantáneo, al que basta con añadirle agua.
123. Las transfusiones de sangre
Hace algunos miles de años, los aborígenes australianos practicaban ya las transfusiones. Se habían adelantado en muchos siglos a los conocimientos médicos europeos en lo tocante a la circulación de la sangre.
Como es sabido, fue el español Miguel Servet, víctima de la intolerancia y fanatismo protestante, el primero en desarrollar la teoría del riego sanguíneo. El médico aragonés de la primera mitad del siglo XVI se había inspirado en teorías médicas de un sabio árabe del siglo XIII: Ibn al Nafis, que ya habló en su tiempo de una circulación pulmonar. Ambos sabios sirvieron de base para los trabajos científicos posteriores del inglés W. Harvey, a quien se le ocurrió la idea genial de que el corazón era una bomba que trabajaba mediante fuerza muscular, y clave en la distribución por todo el organismo del líquido vital.
Si la sangre era un río interior, a su corriente podría incorporarse más sangre, lo mismo que un río mayor puede recibir el aporte de otro menor. Los primeros experimentos tendentes a hacer buena esta teoría lógica los llevó a cabo, al parecer, R. Lower, promotor de la experimentación en animales; y Juan Bautista Denys, el primero en atreverse a practicar transfusiones en humanos. En junio de 1667 procedió a transvasar a un adolescente de quince años, a quien previamente había practicado una sangría, cierta cantidad de sangre de cordero, un litro de sangre arterial exactamente. Al año siguiente uno de sus pacientes murió tras la transfusión, pero al parecer no fue ésta lo que le mató, sino cierto veneno suministrado al paciente por su propia esposa. No tardó en ser prohibida toda experimentación de este tipo, más por novedosa que por peligrosa. Sea como fuere, las transfusiones se abandonaron hasta principios del siglo pasado, en que el médico inglés James Blundel llevó a cabo con éxito una transfusión en el hospital londinense de Guy. Era el año 1818, y se valió de una jeringa para llevar a cabo la transfusión o transvase.
Al principio sólo se hicieron transfusiones en caso de vida o muerte, pero en 1829 una paciente recién parida salvó su vida gracias a la abundante transfusión de sangre que se le administró, con lo que el prestigio de este tipo de remedios alcanzó cotas muy altas. El Dr. Blundel había ideado dos clases de ingenios para llevar a cabo la transferencia de sangre del dador al receptor. Durante la guerra francoprusiana de 1870 la transfusión fue una de las actividades médicas más utilizadas, y con enorme éxito, en la salvación de vidas. Fue entonces cuando empezó a plantearse una de las complicaciones: la coagulación. Este problema grave sería preocupación científica a la que se dedicó el austriaco Karl Landsteiner, en 1909. Fue él quien dio con la causa: existían distintos tipos sanguíneos no siempre compatibles. Aunque hoy sabemos que los grandes grupos sanguíneos son cuatro, entonces no se tenía constancia de la diversidad de sangres, y fue su estudio y análisis lo que hizo posible la transfusión segura y sin riesgos, hasta la reciente aparición de enfermedades como el sida.
Las transfusiones primitivas, es decir, las efectuadas en el siglo XIX, se hacían directamente del donante al paciente. Hoy, la institucionalización de los bancos de sangre ha acabado con aquel problema y procedimiento. Sólo hace falta que la solidaridad funcione, y que las incógnitas sean despejadas al respecto de las posibilidades de una sangre artificial. Recuérdese que en 1979 el japonés R. Naito se inyectó una dosis de 200 ML de sangre procedente de derivados del petróleo: el fluosol DA, de color blanco lechoso. Es en esta sangre artificial, incapaz de ser portadora de gérmenes como el virus del sida, entre otros, donde algunos ven el futuro de las transfusiones.
124. La cerveza
Junto al vino, la cerveza figura entre las bebidas más antiguas. Se bebía en la India, hacia el año 3500 antes de Cristo, y los chinos la elaboraban hace cinco mil años. Sin embargo, los grandes bebedores de cerveza de la Antigüedad fueron los sumerios, en una zona ocupada hoy por Irak. Este pueblo reservaba el 40% de su cosecha de cereales para la fabricación de la cerveza. También el Egipto faraónico se mostró adicto, y llegó a ser la bebida nacional de aquella civilización del Nilo.
Sin embargo, aquella cerveza no era la bebida que hoy consideramos como tal. Para empezar, no era del todo líquida, tanto que se le llamaba «pan bebible», especie de torta de cebada en estado de sopa muy densa, con una graduación alcohólica cercana a los quince grados. Su fabricación era elemental. Se molturaba la cebada entre dos piedras, añadiéndose agua poco a poco, hasta conseguir una masa u hogaza; luego se cocía a baja temperatura. La cerveza se conseguía desmenuzando la masa cocida, que se maceraba con agua, dejándosela en reposo para su fermentación mediante calor. El líquido se colaba a través de un filtro de tela.
Griegos y romanos se mostraron reacios a este brebaje, al que consideraban apto sólo para pueblos bárbaros, como celtas y germanos. De hecho fue entre estos pueblos del limes romano, de la frontera norte del Imperio, donde la cerveza se consumió masivamente en los siglos primeros de nuestra Era. Plinio, historiador romano del siglo I, cuenta que los iberos y otros pueblos de las montañas de Hispania bebían sólo agua, pero en los grandes banquetes y festines consumían grandes cantidades de zythos, que no era otra cosa que cerveza. Además, su popularidad, como bebida estimulante era enorme entre los galos, quienes no sólo se emborrachaban con ella, sino que utilizaban su espuma para suavizar el cutis. Noticias que confirma el historiador y geógrafo griego del siglo I antes de Cristo, Estrabón.
Durante la Edad Media, su elaboración en Europa estuvo en manos de las mujeres. Hasta el siglo XII era una labor más entre sus tareas domésticas. Poco después se profesionalizó.
A lo largo del siglo XIII se introdujo un tipo de cerveza parecida a la que consumimos hoy. Fueron los frailes quienes obraron el milagro como en tantos otros aspectos culturales de la vida medieval en Occidente. Ello fue posible gracias a la introducción del lúpulo como conservante.
En el siglo XV se obtuvo en Alemania la primera cerveza ligera, poco fermentada, que desde Baviera se fue extendiendo por el resto de Europa. La de la cerveza fue una industria artesanal, aunque ya en la Edad Media se había creado una serie de poderosos gremios y cofradías de fabricantes, y muchos monasterios llegaron a ser importantes centros abastecedores exclusivos de extensas regiones y comarcas. Y así se mantuvo hasta el siglo XIX, en que los estudios de Pasteur sobre la fermentación de la levadura, hacia 1860, permitieron mejorar el proceso. Entre sus adelantos se contaría la adición de cereales preparados, gas carbónico que aumentaba la espuma, estabilización de los coloides que la hacían resistente al frío, el proceso de pasteurización, etc.
Actualmente, la cerveza ha desbancado a cualquier otra bebida en el mundo, siendo sus consumidores mayores los alemanes, seguidos de los ingleses, lo que no sorprende en lo que a Europa se refiere, ya que la cerveza empezó su andadura por aquellas tierras, algunos siglos antes de la Era Cristiana. Después de todo, la cultura grecolatina había despreciado la bebida en cuestión como cosa propia de bárbaros y gentes poco civilizadas. Germanos y anglos eran sus descendientes directos.
La cerveza ha admitido pocos cambios, desde la estabilización de sus procesos de fabricación, hacia el siglo XII, hasta nuestros días. Sin embargo, en el siglo XIX ya surgió la necesidad de quitarle fuerza, de hacerla más ligera. Se inventó la cerveza sin alcohol, que nos parece cosa tan moderna. Al principio fue una cerveza local, circunscrita a la zona de Meuitheet Moselle, en la Lorena francesa. No fue hasta recientemente, la década de los 1960, cuando empezó a experimentar favor y acogida a mayor escala, apareciendo en 1966 el concepto moderno de cerveza sin alcohol.
125. La anestesia
¿Cuándo se realizó la primera intervención quirúrgica? Se sabe que era práctica frecuente en el Paleolítico, como parecen mostrar ciertos hallazgos arqueológicos. La primera operación quirúrgica de envergadura, de que se tiene noticia documental, tiene que ver con cierto hombre del Neanderthal que vivió hace quince mil años hallado en los Montes Zagros (Irak actual), en cuyo esqueleto se encontraron evidencias claras de haber sido sometido a una operación quirúrgica: una trepanación o agujereamiento del cráneo, práctica luego muy corriente en el Egipto antiguo, así como de la amputación de uno de sus brazos. Tan dolorosas operaciones requerían anestesia.
Se sabe que los asirios dormían al paciente ejerciendo presión sobre las carótidas, arterias que riegan el cerebro. Lo hacían para mitigar el dolor en los actos de circuncisión. Era una anestesia primaria, que buscaba paliar el rigor de intervenciones quirúrgicas menores. Cuando este procedimiento resultaba ineficaz recurrían a la mandrágora, planta herbácea acerca de cuyas propiedades narcóticas corrían en la Antigüedad fábulas y leyendas prodigiosas. El mismo naturalista latino, Plinio el Viejo, habló de ella en su Historia Natural como anestésico local, diciendo incluso que se hacía a base de la citada planta, triturando sus hojas que luego se mezclaban con polenta, una especie de gachas hechas a base de harina, a modo de cataplasma.
El dolor del paciente siempre fue un inconveniente grande a la hora de intervenirlo. Lo era todavía mayor en el campo de batalla. Ya a finales de la Edad Media se amputaba brazos y piernas empleando como anestésico un brebaje hecho con alcohol y pólvora de fusil. En cuanto a la anestesia bucal, fue utilizada por primera vez en el siglo XIV, por un cirujano de la italiana ciudad de Padua, abuelo del famoso Savonarola. El anestésico en cuestión era sumamente curioso: el mencionado cirujano hacía que su paciente masticase una bolsita de tela llena de beleño, de granos de adormidera, cuyo jugo insensibilizaba la mucosa de manera temporal.
La anestesia conoció un cierto momento de esplendor en 1799, cuando el químico inglés, Humphrey Davy descubrió los efectos analgésicos del protóxido nitroso. Se trataba de la anestesia gaseosa. El personaje en cuestión había comprobado los efectos en su propio cuerpo, para paliar sus dolores de muelas. De hecho, fue un dentista, Horacio Wells, el primero en utilizarlo en sus pacientes. Sin embargo, este gas hilarante degeneró, convirtiéndose pronto en producto de bromas y pasatiempos, debido a sus cualidades: incitaba a la risa incontrolada, animando fiestas y predisponiendo falsamente a la jovialidad. Independientemente de este hecho, al ser un anestésico local, no servía sino para un número limitado de intervenciones. Lo que de verdad se buscaba era la anestesia general. Con ese propósito empleó, el médico norteamericano C. W. Long, en 1842, un producto que dio resultados apetecidos, tanto en Norteamérica como en Europa: el éter. Sin embargo, fueron dos compatriotas suyos, los médicos William Morton y J.C. Warren, del Massachusetts General Hospital quienes en 1846 realizaron la primera gran operación con éter: la intervención en un caso de tumor de cuello. Su empleo era limpio y fulminante en los resultados. A partir de entonces su uso se difundió, y poco después el médico londinense J. Snow se especializaba como anestesista: era el primero de la Historia. Su figura permitía al cirujano trabajar con mayor concentración y efectividad. El ginecólogo inglés J. Simpson lo emplearía, para experimentar más tarde con una substancia nueva: el cloroformo. Este último anestésico se puso de moda por razones ajenas a la Medicina: el hecho de haber sido empleado para intervenir a la reina Victoria de Inglaterra en su séptimo parto. Desde entonces parece que remitió la antigua creencia, basada en el relato bíblico del Génesis, de que la mujer estaba obligada a parir sus hijos con dolor.
En 1884 apareció la anestesia local eficaz. La introdujo el oftalmólogo austriaco K. Köller. Se trataba, sencillamente, de la cocaína, anestésico mejorado más tarde, en 1902, añadiéndole adrenalina. Pero no tardó en comprobarse, dos años después exactamente, que esta droga resultaba perniciosa, por lo que fue retirada del mercado, y sustituida por la novocaína.
Un año después, en 1885, aparecía la anestesia llamada «peridural», descrita por un médico norteamericano por primera vez, el Dr. Corning. Se llevaba a cabo mediante la inyección analgésica en el espacio peridural que envuelve la médula espinal, entre la undécima vértebra dorsal y la cuarta vértebra lumbar, a fin de dormir órganos alojados en la pelvis, como la próstata, el riñón, el útero. En 1901 se retomó aquel tipo de anestesia, que había sido olvidada. Y a partir de 1970 experimentó un resurgimiento en lo que a su aceptación por los médicos del momento se refiere, sobre todo en el campo de la obstetricia.
En nuestro tiempo, son numerosos los procedimientos anestésicos, yendo éstos desde el empleo de la anestesia intravenosa, hasta el uso del frío, e incluso de la electricidad.
126. Los pendientes
Junto con el collar y el peine, los pendientes son los objetos más antiguos menos evolucionados todavía en uso. Se han utilizado desde el Paleolítico hasta nuestros días con escasísimos cambios, y de manera no interrumpida. Los primeros pendientes de que se tiene noticia eran de cornalina o piedra ágata roja, y se les atribuía la virtud de curar el dolor de estómago. Así, un objeto de la decoración corporal recibía tratamiento parecido a la parafernalia utilizada para la medicina primitiva, o la magia. En la Antigüedad, el pendiente era de uso generalizado entre hombres y mujeres. Sólo dos civilizaciones importantes discreparon: los griegos, que prohibieron su uso entre varones; y los indios, que sólo permitían su utilización a los hombres.
Los pendientes más antiguos conservados proceden de tumbas egipcias, y sirias. Se trata de piezas de escaso valor en lo que al metal empleado se refiere, y son simples anillos de los que penden figuritas en formas diversas, vasos, clavos, medias lunas. Sin embargo, también hubo piezas de valor, como los pendientes del faraón Ramsés II, a quien le gustaba tanto adornarse con ellos que guardaba una colección de miles de pares de complicada elaboración, y tan sofisticados que incluso el orfebre de hoy tendría dificultades en reproducirlos. Pero era una excepción. La variedad en los motivos decorativos utilizados en Egipto nunca alcanzó el grado de sofisticación al que llegaron los pendientes en la Grecia clásica. Diminutas cabecitas de mujer labradas en oro, o delicadísimas flores, frutos, pájaros, ánforas esmaltadas, un mundo preciosista y frágil miniaturizado.
El uso del pendiente decayó a lo largo de la Edad Media debido a que la moda del peinado ocultaba el oído. Pero en el Renacimiento recobró una gran importancia, convirtiéndose en objetivo importante de la orfebrería, que lo realzó mediante aplicaciones de esmaltes, piedras preciosas y perlas. Ya en los siglos XVI y XVII, tanto en España como en Holanda y el resto de Occidente los talleres de orfebrería introdujeron el engaste de piedras preciosas, sobre todo de diamantes.
Pero el pendiente no perdió nunca su dimensión mágica. En ciertas regiones de Europa se ha utilizado como talismán, y en otras como poderosos amuletos y medios seguros de contrarrestar conjuros y mal de ojo. Son herencia de un pasado remoto, hundido culturalmente en los recuerdos mágicos de las civilizaciones babilónicas, persas y hebreas, que atribuyeron en su tiempo, al pendiente, una fuerza especial capaz de luchar contra los hechiceros. Para que fueran efectivos era preciso grabar en ellos cierta fórmula mágica. Un dicho antiguo asegura lo siguiente: «La fascinación que cause será la fascinación que conjure», por lo que había pendientes-talismanes, o pendientes- amuletos para todo tipo de propósito.
Y es que la fascinación y mal de ojo eran, en el mundo antiguo, una misma cosa.
127. La cirugía estética
La cirugía estética, también llamada «plástica» o «reparadora», no es ni mucho menos invención moderna. Hace dos mil años, el famoso médico hindú, Susruta, practicaba con éxito todo tipo de rinoplastias o reconstrucciones de nariz. Utilizaba para ello técnicas conocidas en la India desde el primer milenio antes de la Era Cristiana. Susruta se servía de tejidos procedentes de la mejilla o del sobaco del mismo paciente intervenido, y no sólo reparaba la nariz, sino que era capaz de reconstruir orejas deformadas o malformadas.
En la Roma clásica, Celso, en su De re medicina, describe una serie de operaciones quirúrgicas realizadas en el siglo I, que no sólo afectaban a la nariz, sino también a los labios seccionados o partidos, a las mandíbulas destrozadas o a las orejas deformes. Escribe Celso:
«Nada es tan grotesco que no pueda adquirir un noble aspecto si se trata convenientemente».Tres siglos más tarde, Amintas de Alejandría llevaba a cabo, en aquella famosa ciudad egipcia de cultura griega a la sazón, intervenciones de cirugía plástica que reformaban de manera casi milagrosa las más deformadas narices. Era natural que esta parte del cuerpo fuera la más intervenida, y la que más necesitada estuviera de tratamiento reparador o estético, sobre todo teniendo en cuenta la costumbre antigua de amputar esta parte del rostro a delincuentes y enemigos.
Los cronistas árabes del siglo X hablan también de la pericia de ciertos cirujanos indios, especialmente en el arte de restaurar labios hendidos. De hecho, fueron los médicos árabes quienes transmitieron este saber del mundo antiguo a Occidente, en plena Edad Media, y hasta es posible que sin su mediación científica y cultural todos aquellos conocimientos se hubieran perdido irremediablemente. España jugó papel importante en este transvase de técnicas e ideas, dado su papel capital en la comunicación de culturas como la islámica, la judía y la cristiana.
La Medicina renacentista italiana contaba en el siglo XV con una famosa pareja de médicos sicilianos, padre e hijo, los Branca. Eran muy expertos en el oficio de reconstruir narices y bocas. Desgraciadamente no dejaron por escrito las técnicas de que se valieron. Sí lo hizo su coetáneo alemán, el médico Enrique de Pfolspeundt, en su obra escrita en 1460, y publicada nada menos que cuatrocientos años más tarde. Médicos de la importancia de Andrés Vesalius, o del francés Paré, mencionan técnicas de cirugía plástica en pleno siglo XVI, intervenciones audaces y bien planificadas que aún hoy nos parecen de extraordinaria habilidad. De aquel siglo data también el primer manual de Medicina estética, De curtorum chirurgia per intionem, del boloñés Gaspar Taglicaozzi, una verdadera obra de arte con doscientas noventa y ocho páginas y veintidós ilustraciones, describiendo cómo corregir narices y labios partidos mediante tejidos extraídos del brazo del paciente «al modo italiano».
En los siglos siguientes, la medicina plástica decayó, languideció, para resucitar de nuevo, con cierto brío, en el siglo XIX, en Alemania, con la publicación del famoso manual del Dr. Fernando von Gräfe titulado Rhinoplastik. Fue este médico el primero en reconstruir párpados dañados, en 1809. Desde entonces hasta nuestros días, los progresos en este campo de la cirugía han sido tantos, y de tal naturaleza, que esta rama de la Medicina quirúrgica es seguramente la que más haya progresado, dando pasos de gigante.
128. El reloj de pulsera
Un dicho antiguo asegura que «aquél que ignora la hora del día es como si caminara en la oscuridad». El metafórico símil no está mal traído, si hablamos del reloj. La obsesión por el tiempo es constante en la Historia. Y todas las civilizaciones, desde las más remotas, han mostrado en época temprana, una preocupación por el paso del tiempo, y por la necesidad de acotarlo. Así, los japoneses celebran, desde el año 670, la que ellos denominan «fiesta del tiempo». ¿Qué se celebra…? Sencillamente…: la invención del reloj bajo el reinado del emperador Ten Ji.
Pero si los relojes de agua, o clepsidras; de sol, o heliocronos; de arena o incluso de aceite aparecieron muy pronto en la Historia, los relojes mecánicos, y sobre todo el reloj de pulsera, tardaron en fabricarse. Se sabe que el reloj de ruedecillas lo inventó un papa: Silvestre II, en el año 947, cuando era monje en un monasterio francés. Era un artilugio sumamente pesado, apenas fiable, que atrasaba o adelantaba incluso un par de horas al día. Obviamente distaba mucho de ser un reloj de pulsera.
Parece que el primer reloj de uso personal, destinado a la muñeca de una dama, lo construyó en París el relojero del rey, Beaumarchais, en 1755; su destinataria era una señora muy de moda a la sazón: Madame de Pompadour. A este reloj se le podía dar cuerda mediante una ruedecita montada en el centro de la esfera. Cuando Beaumarchais (pseudónimo de Pierre A. Caron), llevó a cabo su obra, ya hacía veinte años que el relojero y astrónomo inglés G. Graham había fabricado su famoso cronómetro: nada menos que un reloj de pared portátil que daba las horas a campanazos, que fallaba más que acertaba, y del que la gente aseguraba que sólo dos veces al día andaba aquel artefacto acertado en lo que a determinar la verdadera hora se refería. A raíz del descubrimiento de Graham los franceses decían preferir el reloj de los beduinos, es decir, el gallo, porque despertaba a los camelleros a su hora, y que al final del trayecto podían comerse en pepitoria, si así lo deseaban.
En 1875 aparecieron en Madrid los primeros remontoirs, o relojes a los que se daba cuerda por la corona, y no como los anteriores, que se les daba mediante llave. Eran relojes de bolsillo, para hombres y mujeres. Pero desde luego, a nadie se le hubiera ocurrido ponerse un reloj en la muñeca, a pesar de que el francés A. L. Perrelet había jugado con esa idea en 1775.
Los relojes pequeños y precisos fueron técnicamente posibles tras el invento del «pelo» por el inglés Hooke. Pero aunque se eliminaba el péndulo, los relojes no acababan de encontrar su hora, su momento, y al principio de nuestro siglo eran todavía de bolsillo. Sin embargo, a lo largo de las primeras décadas del XX empezó a ganar terreno el reloj de pulsera. Los primeros en su género fueron seguramente los creados por Luis Cartier, en 1904, para el aviador Santos Dumont; el mismo año, el suizo Hans Wilsdorf, fundador de la firma Rolex, sacaba otro modelo de reloj de pulsera. Poco futuro auguraban a aquella novedad los fabricantes tradicionales de relojes, pero acabó por imponerse de una manera arrolladora, sobre todo entre los deportistas. En 1910 ya estaba en la calle el primer cronómetro de pulsera para los amantes de la vida deportiva. Rolex se había adelantado a todos. Y en 1919 el relojero norteamericano W. A. Morrison ya había confeccionado un reloj de cuarzo…, ingenioso y utilísimo invento que sin embargo no se comercializaría hasta medio siglo después. El primer reloj de pulsera fue patentado en 1924; se le podía dar cuerda de manera automática. Sus inventores, H. Cutte y J. Harwood, pensaron que tras esta innovación poco más cabía hacer. Se puso de moda obsequiar a las señoras con el nuevo artilugio, y empezaron las mujeres a aprender a leer la hora, cosa que por absurdo que parezca, no sabían hacer con rapidez ni facilidad. Era también una manera gentil y generosa de advertirles, a las damas, la necesidad de la puntualidad en las citas…, en las de amor, evidentemente…, que eran las que en aquel momento de la Historia interesaban a los caballeros.
De entonces a esta parte…, el reloj de pulsera ha experimentado cientos de transformaciones, teniéndose la absoluta certeza de que todavía nos queda por ver lo más apasionante, a pesar de existir el famoso Diamant Noir, especie de reloj joya, valorado en más de un millón de dólares, y que lleva la firma de Vacheron Constantin. Y a pesar de existir el reloj parlante, el patentado como Voice Master VX 2, en 1987, conocido también por «la voz de su amo», ya que responde a la voz de su dueño cuando éste le pregunta la hora, o incluso si le pregunta por otra serie de cosas, como el número de su tarjeta de crédito, de cuenta bancaria, de teléfono…, y así hasta veintisiete órdenes más. Este sofisticado invento japonés no es ciencia ficción, sino que se comercializó con éxito en aquel país.
129. La margarina
A mediados del siglo XIX la revolución industrial arrastró una gran masa de población rural a la ciudad. Como consecuencia de ello, creció el proletariado tan desmesuradamente en Europa que Napoleón III, en lo que a su país, Francia, se refería, preocupado ante la falta de alimentos encargó al químico Hipólito Mège Mauriez que lograra una mantequilla barata. El científico investigó en las granjas reales de Vincennes, centrando su estudio en el contenido graso de la leche. ¿Qué buscaba…? Sencillamente: la mantequilla artificial o sintética. La halló, y patentó su fórmula en 1869; como le pareció que tenía un aspecto gris perla, la bautizó con el nombre de «margarina», sirviéndose de un término griego, margaron, que significa precisamente «perla».
Al principio se guardó celosamente la fórmula, que era la siguiente: sebo de buey del que se obtenía una materia grasienta y gelatinosa que el químico Mège llamó «óleo», materia que luego licuaba y mezclaba con leche y agua, añadiendo su ingrediente especial, la ubre de vaca finamente picada. La elaboración era económica, y no se ponía rancia como la mantequilla, por lo que satisfizo a todos, y sobre todo al propio Napoleón III, que destinó el nuevo producto a la dieta alimenticia del ejército y la marina. Su inventor gozó de cierta popularidad. Pero en la guerra francoprusiana cayó prisionero, y tras su liberación se retiró a Inglaterra, donde murió pobre, en 1883. Aquel mismo año expiraban los derechos de su patente. Como había dado a conocer su procedimiento a los mantequeros holandeses Jan y Henri Jurgens, éstos prosiguieron los trabajos. Fue tal la cantidad de margarina que se fabricó en Holanda, que en poco tiempo se acabó el sebo de buey, siendo necesario buscarle, a esta materia prima, un substituto: la grasa vegetal de plantas tropicales ricas en aceites, como la palma, el cacahuete, el pistacho, la semilla de girasol y la soja. También se echó mano de la grasa de ballena, lo que disparó su caza en las últimas décadas del siglo pasado. Sin embargo, todas aquellas grasas vegetales eran demasiado blandas, lo que dificultaba el envase y almacenamiento del producto. A este problema se encontraría solución en 1910, estribando ésta en la introducción de los procesos de hidrogenación, que endurecían el aceite. Más tarde se añadiría, a la margarina, las vitaminas «A» y «D», a fin de lograr un mayor parecido con el producto tradicional, la mantequilla.
130. Los patrones de papel y los libros de corte y confección
El triunfo del prêt à porter arrinconó el uso de patrones para el corte y cosido de los vestidos, la antigua costumbre del patronaje. Aunque todavía hoy se sigue publicando revistas de moda que incluyen una sección de costura en la que se ofrece algún patrón de vestidos, la época dorada ha pasado. Revistas como Vogue alcanzaron gran reputación en estas secciones especializadas, como también la clásica publicación alemana Burda, o la no menos famosa Pattern Book. Pero los nuevos estilos de vida, la unificación del gusto, la masificación de la moda han supuesto una «standarización» tanto del vivir como del vestir, en detrimento de la costura, tal como se entendió en el pasado este arte.
Los patrones para vestidos, es decir: la reproducción a escala de las piezas en que debe cortarse el tejido, aparecieron a finales del siglo XVIII, aunque es cierto que contaron con antecedentes notables, entre ellos el libro famosísimo del sastre y modista español del siglo XVI, Juan de Alega, quien publicó en 1589 su obra Libro de Geométrica y Traza, donde ya se ofrecía ilustraciones de tamaño a escala reducida de las tendencias de la moda de su tiempo.
En el siglo XVIII hallamos una serie de diagramas detallados en obras tan curiosas como una especie de enciclopedia del corte y confección publicada en París en 1769, Description des arts et métiers, de M. Garsault. A esta obra le seguirían otras muchas, en un momento de la Historia del Arte en que se tendía a hacer de lo útil el vestido un objeto bello, verdadera manifestación artística. Así, en 1796 aparecieron en Londres una serie de obras dedicadas al arte de la confección y corte de vestidos, tales como The Taylor’s Complete Guide, una guía completa del sastre; y años después, en 1822, aparecía un manual para modistas, titulado «El amigo de los sastres», The Taylor’s Friendly Instructor. Fue también en el siglo XIX cuando empezaron a publicarse una serie de revistas que seguían de cerca la evolución y tendencias de la moda del vestido femenino. Se incluía, como hemos dicho antes, algunos patrones para reproducir todo tipo de atuendo, desde el gorro de punto hasta el vestido de noche.
El patrón de tamaño natural apareció en una revista alemana en la ciudad de Dresde en 1844. Poco después proliferaron tanto este tipo de publicaciones que todos los países europeos y americanos publicaron obras parecidas, como el famoso The World of Fashion, o Mundo de la Moda, aparecida en Londres a comienzo de la década de los 1850. En ella se incluía patrones de tamaño natural para coser corpiños, ropa interior, abrigos, etc., todo dibujado en papel especial, plegado en el interior de la revista. Todas las revistas ofrecían un apartado de patronaje. Ya en 1834 se habían puesto a la venta series o juegos de patrones destinados a las modistas profesionales. Luego vinieron los conocidos patrones Butterick, aparecidos en 1863, o los patrones Weldon, y los que incluía la revista McCall, que revolucionaron el mundo de la aguja en los Estados Unidos de Norteamérica a finales del siglo XIX.
El desarrollo de los patrones de papel llegó a su cima a finales del siglo pasado. Tanto era así que los modistas del momento dependían de ellos. Al menos las cosas no cambiaron hasta la década de los 1940. Cinco años antes todavía las importantes revistas de la mujer, como The Lady, en Londres, mantenían apartados fijos donde se incluía los patrones de moda rabiosa.
Los drásticos cambios de vida, y el avance de la causa feminista a partir de la Segunda Guerra Mundial, supusieron para esta práctica, revolucionaria en su día, el declive imparable. De modo y manera que hoy, aunque todavía hay quien publica patrones de corte y confección, sólo se recurre a ellos de forma muy esporádica, y para ocasiones singulares o extraordinarias.
131. Los manuales de urbanidad, libros de etiqueta
Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua que etiqueta, por extensión, es palabra que alude a las ceremonias y trato que deben observarse en la vida de relación social, así como en actos de la vida privada. De hecho, la historia de la educación no es otra cosa que la historia del comportamiento. Y es, ciertamente, una historia larga y compleja. Tanto que necesitó siempre de una especie de guía, de manual o compendio de reglas que ayudaran al hombre a aquel respecto.
Se sabe que el hombre primitivo comía cuando podía, cosa que hacía a solas y con prisas, sin llegar casi nunca a sentarse. El hombre cazador se diferenciaba poco, en sus costumbres, a la conducta de las piezas que cazaba. No necesitaba miramiento alguno para con otros comensales, y nadie sentía como necesidad limar este tipo de asperezas. Pero llegó un momento en el que la vida de relación aspiró a cierta uniformidad en la forma de llevar a cabo ciertas operaciones de la vida diaria, aunque transcurrieran éstas en el seno del clan o de la tribu, y en el reducto de la familia. Pero como la conducta natural tiene que someterse a reglas a fin de convertirse en conducta social, era preciso un manual de etiqueta, un maestro de ceremonias, un libro de urbanidad.
Entre los libros más antiguos se encuentran los que abordaron la materia de la conducta pública. Los viejos libros de ceremonial, los promptuarios rituales, las colecciones de consejos, etc., querían salir al encuentro de esta necesidad. Por eso, hace cerca de cinco mil años, en el Oriente cercano se observan ya ciertos modales en la mesa. El primer código conocido, relacionado con lo que decimos, fue escrito por un ministro del faraón Isesi, llamado Ptahotep. En él se recogen las conductas propias e impropias, a modo de Instrucciones, que es como el libro en cuestión se llama. Escrito dos mil años antes que la Biblia, este pequeño manual quería mostrar a los jóvenes de su tiempo el modo de ascender en la escala social mediante la observancia de reglas civilizadas. Decía cosas como las que siguen:
No te rías en presencia de tu superior, a menos que éste lo haga. Procura que tu pensamiento sea profundo, y tu lengua parca en el hablar. Guarda silencio, porque es un don del que han de venirte muchos bienes.
El libro circuló durante muchos siglos, y no sólo en el delta del Nilo, sino también en el medio cultural del Creciente Fértil, que es como los historiadores de la Antigüedad denominan a aquella zona mediooriental. La obrita de Ptahotep fue conocida por los primeros redactores de los libros sagrados judíos, ya que puede espigarse en ellos ecos y retazos de aquel manual, sobre todo en la literatura sapiencial y en los libros relacionados con los proverbios y el saber antiguo.
Griegos y romanos observaron reglas muy severas de comportamiento público. No se permitían licencias al respecto. Pero tras la caída del Imperio romano, y el advenimiento del mundo bárbaro, los códigos sociales cayeron en desuso. A lo largo de la alta Edad Media, los buenos modales fueron vistos como signos de debilidad por parte de una sociedad preeminentemente guerrera. Los códigos de conducta del mundo clásico habían caído en el olvido. Con el auge de las Cruzadas, y las reglas de la caballería y el código cortesano, ya en el siglo XIII, se impuso de nuevo la observancia de cierta etiqueta en la mesa. Se empezó a emparejar, en los banquetes y actos de la Corte a un noble con una dama, juntos, comiendo del mismo plato y bebiendo de la misma copa, para que el caballero supiera frenar su gula, y la dama pudiera mostrar la delicadeza de su condición. De entonces, de aquella costumbre civilizadora, se dijo aquello de «comer en el mismo plato es indicio de extremada confianza». Se escribieron entonces cosas como las siguientes:
«Grave cosa es roer un hueso y volver a depositarlo sobre el plato. No te inclines sobre el plato como un cerdo, ni chasquees los labios. Ni oses escupir sobre la mesa, como hacen los cazadores; si te limpias la nariz, o toses, hazlo hacia otro lado para evitar que caiga sobre la mesa».Con el incremento del poder nobiliario, y su expansión, surgió un deseo de emularse unos caballeros a otros, rivalizándose en galantería y cortesanía. La burguesía, cuyo poder económico la acercó al medio cortesano, imitó al caballero. Todo ello supuso un nuevo clima, favorecedor de la observancia de reglas de conducta exquisita. Proliferan entonces los manuales de urbanidad, aunque con otros nombres, como «espejo de cortesanía», «flor de conducta», «vergel de nobles y doncellas», etc. En estas obritas se censuraba o se encomiaba, se aducía ejemplos de lo que debe y no debe hacerse en público, en la mesa o en la calle. Del siglo XIV son reglas a observar las que tienen que ver con la higiene, tales como las siguientes:
«A los que comen sin lavarse antes las manos, ojalá se les paralicen los dedos. El que se suena la nariz con la servilleta, sea tenido por hombre de mala crianza. No te hurgues los dientes con el cuchillo, como hacen los del Sur, porque es mala costumbre».Y en el Renacimiento, cuando el buen gusto empieza a ganar terreno, se aconseja no devolver al plato lo que ya estuvo en la boca, ni masticar cosa que haya que escupir después, por no poder ingerirlo. Estaba muy mal visto limpiarse la nariz con las mangas de la chaqueta o el mantel, pero podía hacerse con los dedos. Sería en pleno siglo XVI, con el valenciano Luis Vives y el holandés Erasmo de Rotterdam, cuando la observancia de la etiqueta, de la urbanidad, de la conducta civilizada, llegaría a su cumbre. Tal fue el grado de aceptación de cuanto estos libros pretendían que un manual de urbanidad, el de Erasmo de Rotterdam, dirigido en 1530 a los niños, se convirtió en un libro de gran tirada, que siguió reimprimiéndose siglo tras siglo, hasta el XVIII, siempre con gran éxito, acogida y ventas.
En nuestro tiempo todos hemos visto cómo algunos manuales de urbanidad han sido desprestigiados, por razones del autor o de la época en que fueran escritos, mientras se ha ensalzado a otros, cuyo predicamento dista mucho de ser válido. Pero en los ríos de la historia las aguas siempre terminan por volver a sus cauces, y el hombre…, a donde solía.
132. Las empanadas y ensaimadas
Creen los historiadores de la repostería que empanadas y ensaimadas nacieron hacia el siglo V antes de Cristo, en Atenas, en uno de los ambientes más cultivados de la Historia Antigua. A alguien se le ocurrió rellenar un molde de masa con carne o pescado, naciendo así la empanada. El mismo feliz cocinero tuvo la ocurrencia de rellenar la masa moldeada con frutas confitadas, previamente untada aquélla con miel, especias y queso de oveja. Tanto la empanada como la ensaimada se introducían en el horno sobre un lecho de hojas de laurel, sirviéndose caliente la primera, y fría la segunda. Eran, pues, exquisiteces culinarias del mundo mediterráneo hace más de dos mil cuatrocientos años.
Los romanos, en el siglo III anterior a nuestra Era, conocieron asimismo una especie de ensaimada que perfeccionaron tras el invento del bizcocho, saber culinario que sobrevivió al desastre de la caída del Imperio.
En el siglo VII, hacia el año 610, un monje italiano retomó la tradición reposteril, sobre cuya base ingenió una especie de dulce de forma entrelazada o enroscada, con lo que el religioso premiaba el buen comportamiento de sus alumnos en las clases de Catecismo. Este dulce era una ensaimada, aunque recibió nombres diversos que recogió la literatura medieval. Así, los italianos lo denominaron bracciatelli, y los franceses, pretiole. Independientemente del nombre, era un dulce muy estimado por su esponjosidad y blandura; no sorprende que fuera el justo final de las comidas, coronando ágapes y banquetes. Una receta de este dulce singular llegó a Alemania en el siglo XILL, naciendo así, en aquella cultura, los famosos pretzels. También fueron conocidos, estos dulces, en Inglaterra e incluso en bárbaras regiones del Norte de Europa, como Suecia o Noruega.
En lo que a España se refiere, la ensaimada mallorquina participa de este antiguo origen. Una frase arreflanada lo proclama, diciendo: «Antes de que hubiera harina, ya existía la ensaimada mallorquina». Es una exageración, pero tiene algo de verdad. La ensaimada es muy antigua en esta parte de la Corona de Aragón. Típico de aquel archipiélago es la saima, voz que significa en el dialecto mallorquín: «grasa», tal vez relacionada con la palabra castellana «saín», que ya en el siglo XIII significa «grosor o gordura de los animales». Se alude con ello a la manteca que entra a formar parte de la receta. Se trata de una aportación local a la vieja receta mediterránea. La ensaimada, así configurada, empezó siendo un simple bollo de consumo limitado a la vieja Corona aragonesa, las Islas Baleares, Cataluña, el reino de Valencia, pero no tardó en ser adoptada por otros pueblos peninsulares. Se hacía con harina nueva, descascarillado el grano de trigo, una masa que se mezclaba con huevo, azúcar y manteca (saima). El proceso era cuidadoso. Se vigilaba muy de cerca el grado de fermentación de la masa que se levantaba con levadura; luego, los trozos de masa, extendida mediante un rodillo de madera sobre el tablero o heñidor hasta lograr un grosor no superior al de una hoja de papel, se arrollaba sobre sí misma en forma de barquillo o en espiral, cogiéndose para ello los extremos con los dedos índice y pulgar de ambas manos y se moldeaban sobre una lata, rociándose de vez en cuando con un sifón pulverizador para así evitar la formación de costras en la superficie. Se introducía en el horno a una temperatura constante, cuidando que la masa no perdiera nunca su elasticidad; aumentaba tanto su volumen en las latas herméticas que sacadas del horno, calentitas, olorosas, blandas, hacían las delicias de cuantos tenían la fortuna de probarlas.
La ensaimada no tardó en ser objeto de comercialización, iniciándose su exportación a tierra firme ya en el siglo XVII. Tanto fue así que hoy no se concibe el regreso de aquellas maravillosas islas sin el acompañamiento, protegida cuidadosamente bajo el brazo, de una caja de ensaimadas mallorquinas.
133. La caja fuerte
Desde los más remotos tiempos el hombre se ha visto en la necesidad de proteger sus pertenencias, poniéndolas fuera del alcance de descuideros y ladrones, así como también al amparo de desastres ocasionados por el fuego o por el agua. Esta necesidad llevó a diseñar mecanismos especialmente seguros.
En el antiguo Egipto, donde durante algún tiempo no se castigó el robo por ser considerados sus practicantes unos profesionales como cualquier otro, el tesoro familiar, formado por vestidos y joyas, se guardaba en robustos cofres de madera que se enterraban en lugar seguro.
En cuanto al mundo clásico, Diodoro de Sicilia, historiador griego del siglo I antes de Cristo, cuenta en su Historia, que el robo estaba tan bien organizado en la Grecia clásica que incluso tenía cada ladrón su propio jefe, a quien entregaba lo robado. Este jefezuelo se ponía en contacto con el dueño de lo sustraído a quien ofrecía la posibilidad de rescatar su posesión, de recuperar lo robado por un módico precio. Y en Esparta, en el medio social de la Grecia del siglo V antes de nuestra Era, el ladrón estaba considerado como un oficio honorable. Sólo se vilipendiaba a aquél que se dejaba sorprender por el dueño con las manos en la masa, ya que no mostraba ser digno de respeto quien en el desempeño de su labor cometía torpezas que terminaban por denunciarle. Con este estado de cosas no sorprende que urgiera proveerse de medidas de seguridad. Cuenta Homero que existía en su tiempo cofres de madera reforzada; y quienes no tenían la oportunidad de poseer una de estas primitivas cajas fuertes podían al menos recurrir a los servicios del templo, donde había una habitación junto al tesoro de los dioses reservada para custodiar los bienes de ciudadanos privados que quisieran acogerse a aquel servicio, previo pago de modestos óbolos.
La caja fuerte más antigua de que hay noticia perteneció, hace dos mil setecientos años, al famoso tirano de Corinto, Cipselus. Se trataba de un arcón de cedro con incrustaciones de oro y marfil, tan valioso en sí que se lo llevaron los ladrones y no apareció jamás.
En Roma, las cajas fuertes eran ya de hierro, y estaban provistas de fuertes candados. Se ubicaban a la entrada de las casas, a la vista de todos. Junto a ellas se situaba el arcarius, esclavo cuyo cometido era protegerla día y noche.
A lo largo de la Edad Media cambiaron poco las cosas, hasta el Renacimiento. A finales del siglo XV se generalizó el uso de armarios fuertes, de hierro, donde prestamistas y mercaderes guardaban su capital. Pocos años después, en la España cervantina, la caja fuerte era un arca con cerraduras y cerrojos sobre las que a menudo se leían cosas tan peregrinas como ésta: «La ocasión hace al ladrón, y no el corazón».
Pero la caja fuerte moderna nació en el siglo XIX, hacia el año 1844. Fue el francés Alejandro Fichet, quien en 1829 había inventado una cerradura inviolable, el que desarrollaría un sistema seguro de caja fuerte, capaz de resistir el fuego, el agua y, por supuesto: a los más avezados y hábiles ladrones. Más tarde, Napoleón III, rey muy amigo de inventos e inventores, y uno de los pocos monarcas de la Historia a los que quepa tan de lleno el calificativo de «monarca progresista», pidió al fabricante de productos refractarios, Augusto N. Bauche, que abriera un taller de cajas fuertes en la región de Reims para hacer frente a la ola de robos del año 1868. Al invento se le llamó «la coraza», tanto por él como por los ladrones, que se veían incapaces de atravesarla. Ambos inventores, Fichet y Bauche, se asociaron más tarde para afrontar el terrible invento del soplete de oxiacetileno, obra de Charles Picard, en 1907. Sólo la tecnología desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial fue capaz de posibilitar una caja fuerte inexpugnable. Así, cuando tras la explosión nuclear de Hiroshima, la caja fuerte de uno de los bancos de aquella ciudad japonesa fue hallada a cien metros de su emplazamiento original, al ser abierta todos comprobaron que en su interior nada había sido perturbado: documentos y dinero estaban en perfecto estado de conservación. Y por supuesto: la caja no se abrió.
Desde la Segunda Guerra Mundial, hasta nuestros días, el incremento de la inseguridad ha aguzado de tal manera el ingenio que las cajas fuertes de nuestro tiempo apenas se parecen a aquellos venerables ingenios que hoy merecen la sonrisa y la comprensión de los avezados ladrones del siglo XX. Combinaciones numéricas sofisticadas; aperturas retardadas; automatismo y otra serie de sutilezas de alta tecnología hacen cada vez más difícil y profesional el antiguo oficio del ladrón, antaño respetado, y hoy…, al parecer…, aplaudido por muchos.
134. La tortilla
La palabra latina tortiella significaba «pequeña torta de pan». Procedía de un término griego, tortidion, con la acepción de «panecillo». Con su significado actual utilizaron esta palabra tanto Quevedo como Covarrubias, el del Tesoro de la Lengua Castellana, de 1611. Era ya una «fritada de huevos», de forma delgada y aspecto achatado.
Pero disquisiciones etimológicas aparte, la tortilla es una de las exquisiteces culinarias más antiguas de la Humanidad, no descubierta por azar, como algunos han escrito, y perfeccionada inteligentemente a lo largo de los siglos. El gramático griego, nacido en Egipto, Ateneo, en su obra El banquete de los sabios, del siglo III, entre las anécdotas y curiosidades que cuenta, hace alusión a noticias de naturaleza gastronómica. Refiere cómo en la Antigüedad hubo sabios cocineros que hicieron de la cocina un arte, distinguiéndose por las especialidades e inventos a que dieron lugar. De entre los más grandes cocineros, Ateneo habla de los Siete Cocineros más importantes del Mundo Antiguo, a modo de los siete sabios, las siete musas, etc., con que se potenciaba en aquellos tiempos la valía y prestigio que su labor habían dejado en el recuerdo de los hombres. Referido a los cocineros, son los siguientes:
- Egis de Rodas, creador de recetas y fórmulas maestras para asar pescado y elaborar sopas de mar.
- Nereo de Chío, inventor del caldo de congrio, y autor de recetas para la preparación de este suculento pescado.
- Alfonetes de Atenas, inventor de la morcilla.
- Euthymio, creador de un recetario para cocinar lentejas.
- Aristion de Corinto, máximo cocinero de su tiempo, y creador de banquetes especiales con guisos exóticos de su invención.
- Zimites, llamado el Pastelero, por ser maestro en la repostería.
- Cigofilo, el Maestro de los Huevos, inventor del huevo pasado por agua, del huevo duro y de la tortilla; parece ser que el huevo frito se había inventado antes, no se sabe bien por quién…; seguramente por casualidad.
La tortilla fue uno de los alimentos más celebrados de la Antigüedad. Las hubo de todas clases, siendo particularmente apreciada la tortilla de sangre de liebre.
Con el Cristianismo, la tortilla llegó a ser un alimento esencial. Existió una curiosa disputa teológica respecto a si rompía o no el ayuno cuaresmal y el de los viernes de vigilia. La duda estribaba en si considerar al huevo como parte del animal, y entonces era carne, o considerarlo como un alimento ajeno a la carne. Para dilucidar tan espinoso asunto se convocó el Concilio de Aquisgrán, el año 917. En aquella ciudad alemana tenía que dirimirse de manera definitiva qué hacer con las tortillas en el tiempo de ayuno. Se dictaminó en contra de ellas, y se condenó todo alimento elaborado a base de huevos en lo que a su consumo en días de abstinencia de carne se trataba. La tortilla era carne, ya que se hacía con el embrión de un animal. Pero tal era el gusto desarrollado por este alimento, y tan extendido estaba su consumo, tanto en Cuaresma como a lo largo del año, que se hizo escaso oído a lo propuesto por aquellos sesudos padres conciliares. Nadie pensaba que rompía el ayuno por comer tortilla. Tampoco lo pensaba Santo Tomás de Aquino, máximo teólogo medieval, y sistematizador de la Escolástica. Santo Tomás era un adicto a la tortilla, y su defensor teológico, escribiendo tras sesudos razonamientos cargados de doctrina que la tortilla no rompía el ayuno porque comerla nunca saciaba ni llenaba el estómago. Sin embargo siguió siendo materia opinable, y los espíritus escrupulosos no la consumían en los días de vigilia. El triunfo definitivo de la tortilla vino con el papa Julio III, en 1553, declarando este pontífice, que la tortilla era alimento válido para los días de vigilia, e incluso para los días santos de Cuaresma. El mismo enseñaba con el ejemplo, ya que al parecer era un entusiasta de la tortilla de cebolla.
Desde los primeros tiempos, a la tortilla se le agregó toda clase de ingredientes troceados que al principio se servían como guarnición, pero que poco a poco entraron a formar parte del propio guisote. Así, hubo tantas tortillas cuantas combinaciones podía imaginar el cocinero en su momento.
En cuanto a la gran aportación española al mundo de las tortillas, la de patatas, debemos decir que son muchas las regiones de España las que se disputan su invento, y que también son numerosas las explicaciones dadas en cuanto a su origen. Creen algunos que fue cosa del general carlista Tomás de Zumalacárregui. Al parecer, la inventó mezclando patatas fritas sobrantes con unos cuantos huevos batidos que luego echó en la sartén. Sin embargo, parece que hacia mediados del siglo XVIII se comía ya en Madrid una especie de tortilla compuesta de diversos ingredientes entre los que entraba a formar parte la patata. De hecho, la tortilla madrileña ha presentado siempre diversas variantes. Con patatas; con patatas y cebollas; con escabeche. Era una tortilla de ejecución rápida.
El inteligente y cultísimo profesor don Joaquín de Entrambasaguas, en su Gastronomía de Madrid, escribe, a modo de definición:
«Excursión es ir con una tortilla de patatas a la madrileña fuera, y volver con ella dentro. Tal es su poder viajero que también llega por todos los medios de transporte a la periferia peninsular, acompañando a quien sea».Pocos alimentos han gozado de un favor tan igualitario, de modo que la tortilla ha sido considerada como el único invento culinario que no hace distingos de clases sociales.
135. El croissant y el donut
¿Qué sería del desayuno moderno sin los donuts y el croissant…? Lo mismo que del chocolate sin los churros: nada. Nos hemos acostumbrado tanto a ellos que han llegado a parecernos cosa de nuestro tiempo. Pero no es así.
El croissant fue inventado en 1683 por un polaco residente en Viena: Kulyezisky. Fue un soldado de fortuna, que socorrió a la capital de Austria mientras era asediada por los turcos. Como premio a su heroico comportamiento le fueron concedidos privilegios especiales, entre ellos una partida de café que el general turco Kara Mustafá había abandonado en su huída, y también licencia para abrir en la ciudad una cafetería. Para acompañar el café el ingenioso polaco ideó unos panecillos dulces en forma de media luna, símbolo que ondeaba en los estandartes del ejército otomano. Era una forma de humillar al eterno enemigo del Imperio austrohúngaro. Su éxito fue fulminante, ya que para los vieneses suponía plasmar su odio en la dulce venganza comestible del croissant.
En cuanto al donut, su historia es todavía anterior. Se inventó en el siglo XVI, en Holanda, donde era conocido como «bollo de aceite», olykoek. Se elaboraba con una pasta azucarada que luego se freía. A principios del siglo XVII fue llevado a los Estados Unidos, donde los colonos ingleses lo denominaron dough nut, o pasta de nueces. Todavía no tenía agujero en el centro, por lo que la masa no se freía bien en aquella zona central del dulce. Era un problema de difícil solución, en el que pensaron muchos pasteleros del momento. Dándole vueltas al asunto, un americano, el marinero Hanson Gregory, hizo un agujero en el centro de algunos donuts que estaba friendo su madre, y el resultado fue extraordinario: el donut estaba tan bien frito que ello mejoraba el sabor. Era el año 1847. Un monumento en la ciudad de Rockport, estado de Maine, recuerda el hecho. No tardó en comentarse, en la prensa local, que en Norteamérica era posible alcanzar la fama por… nada, por inventar un agujero, es decir: por inventar el espacio vacío. Pero el invento estribaba en utilizar la nada para algo tan útil como el perfeccionamiento del donut.
Sin embargo, en la España del siglo XIV ya se conocía el donut. No tenía ese nombre, claro, sino el de buñuelo. Tanto la masa frita, algo dulce, como el agujero en el centro, estaban inventados en Castilla a finales de la Edad Media. Se comía caliente y se embadurnaba en miel. Era comida propia de los meses fríos, y su temporada coincidía con el día de los fieles difuntos, el primero de noviembre, tal vez por casualidad. Y lo mismo podríamos decir del croissant, ya que cierta hechura de pan dulce, elaborada en tiempos de Cervantes, en Castilla, imitaba la media luna, símbolo de los principales enemigos de la España de los Siglos de Oro. Podríamos pues afirmar que Cervantes comió croissants, y los Reyes Católicos ya degustaban los donuts, aunque bajo los nombres más castizos de buñuelos y bollos de hechura.
136. Las salsas
El término castellano «salsa» data del siglo XII; pero en aquella época no significaba sino «lugar lleno de sal». Como aderezo para las comidas, a modo de composición líquida, el término se empleaba en el año 1400 en Castilla; y en el siglo XVI, como documenta más tarde S. de Covarrubias en su Tesoro de la Lengua Castellana, la salsa era una especie de «caldillo espeso con que se come la carne para despertar el apetito»; al ser su ingrediente básico la sal, se le llamó salsa. Pero de hecho se trata de una receta culinaria muy antigua.
Tres cosas admiraban de España las culturas grecolatinas: las bailarinas gaditanas; los soldados ibéricos…, y las salsas de Hesperia: el famoso garón que acompañaba a carnes y legumbres. Se trataba de una mezcla en la que entraban a formar parte el aceite, el vino, el vinagre y el agua, entre otros elementos. Existen recetas que indican cómo se empleaba. Así, un cocinero romano de origen hispano, Martialis, escribe hace dos mil años: «Disuelve la yema que nada en el blanco de la clara en la salsa de pescado de mi tierra, y podrás digerir cualquier manjar por malo que fuere». Se trata del producto que Plinio, en su Historia Natural denomina garum, y del que dice que se obtiene «del pez escombro en las pesquerías de Cartago Spartaria». Esta salsa acompañaba todo tipo de comidas a modo de aderezo o condimento, y se solía mezclar, como muestra la receta mencionada, con vino, vinagre y aceite. Pero había también otras salsas en la Hispania antigua, hechas a base de los intestinos, hipogastrios, fauces y garganta del atún o la murena, del esturión o el escombro, todo lo cual se dejaba en salmuera y al sol durante un par de meses. El producto resultante era una salsa que estimulaba el apetito a modo de entremés o aperitivo moderno, en forma de pasta parecida a la actual de anchoa. El garón que describen los historiadores latinos del siglo I, era ya conocido por los atenienses del siglo V antes de Cristo, Que lo importaban de las colonias fenicias del Sur de la Península Ibérica. Los autores clásicos del mundo griego citan a menudo este producto en sus comedias.
Pero los romanos no eran unos advenedizos en el mundo de las salsas. En el año 300 antes de la Era Cristiana ya consumían el liquamen, cuya receta era parecida a las del resto del mundo mediterráneo: vinagre, aceite, pimienta y una pasta de anchoas secas. Se utilizaba para mejorar los sabores de las comidas, y fue enormemente popular.
La caída del Imperio romano, y el subsiguiente hundimiento del Mundo Antiguo llevó consigo el olvido y el fin de una tradición gastronómica importante. La vida se tornó austera, sombría y mezquina, lo que unido a la inseguridad de los tiempos y la generalización de la miseria convirtió la comida en una obligación más que en el placer que fuera antaño. Es cierto que el comercio de especias durante la Edad Media supuso un intento por paliar el mal estado de las carnes o la inexperiencia de los cocineros. Pero el caso fue que productos refinados, como las salsas, casi se extinguieron, perdiéndose la memoria de muchas exquisiteces elaboradas a lo largo de siglos. Sólo se conservó lo más elemental, la esencia mediterránea: la mezcla de aceite, vinagre, agua y sal que se echaba sobre las ensaladas.
A partir del Renacimiento la buena mesa recobró la perdida importancia, recuperó categoría, siendo entonces considerado, el buen comer, como un arte más que no debía desconocer el caballero. La cocina llegó a considerarse como acto de civilización y cultura refinada. Los cocineros de la realeza, de la nobleza y de la pujante burguesía competían ahora por agradar a sus señores con bocados novedosos, y con salsas sorprendentes. Fruto de aquella experimentación culinaria fue una serie de nuevos logros en ese campo.
En 1690 los chinos habían creado una salsa picante para acompañar el pescado y la caza: el ketsiap, que poco después, en 1748, se convirtió en el famoso ketchup europeo, ya que lo hicieron suyo los marinos ingleses que se aficionaron al producto en el archipiélago malayo a principios del siglo XVIII.
Tardaría medio siglo en aceptar, entre sus ingredientes el que más tarde sería el más famoso de todos: el tomate. Con anterioridad, esta salsa se elaboraba a base de nueces, setas y pepinos. Tan popular se hizo que una ama de casa inglesa, metida a escritora improvisada, la señora Harris, recomendaba a todas las mujeres de su tiempo con obligaciones domésticas cocineriles «no carecer nunca de tan útil condimento»; y el gran novelista Charles Dickens habla del producto en cuestión en su novela Barnaby Rudge; también menciona el kechap en su famoso poema Beppo Lord Byron. El producto, como hoy lo conocemos, fue cosa del norteamericano Henry Heinz, quien se dio cuenta de que la estrella de esta salsa tenía que ser el tomate, incorporándolo al existente mejunje en 1876. Pero ya antes, hacia 1790, en Nueva Inglaterra (Estados Unidos) se había experimentado con aquella posibilidad. No pudo ser antes, ya que hasta aquella fecha el tomate era considerado como potente veneno. Dos años después, en 1792, aparece ya una receta en la que el tomate se incorpora al llamado catsup, fue en el libro de Richard Brigg The New Arte of Cookery. Pero la aceptación del tomate fue lenta, y le costó abrirse camino. No fue hasta mediados del siglo XIX cuando empezó a generalizarse su empleo. De esa época es un famoso libro de recetas, el de Isabel Beeton, donde aconseja «este aromático ingrediente» como parte de las salsas que pretendan ser dignas de la mesa de un gran señor. Con el triunfo de la hamburguesa esta salsa aseguró su futuro de forma definitiva. Para Luis XIV de Francia creó su cocinero y mayordomo, Luis de Béchamel, en el año 1700, la salsa que llevaría su nombre. Y para el disoluto Jorge IV de Inglaterra creó su jefe de cocina, Brand, una salsa especial que el monarca, al saborearla, calificó con una nota máxima, y la llamó «A1», es decir, verdaderamente excepcional. Era una salsa para carnes; como también lo era la salsa que se trajo de la India Marcus Sandys, señor de Worcester, cuyo nombre último lleva. Se trataba de una salsa picante, mezcla secreta de especias. Empezó una carrera de rivalidades en busca de la salsa más exótica, de los sabores más nuevos y estimulantes, de los hallazgos salsísticos más espectaculares. A partir de entonces, el invento de salsas se disparó. Desde la famosa mahonesa hasta la de tabasco, capricho del rico banquero de Lousiana Edmund Mc Ihenny. ¿Su secreto…?: la guindilla de la especie capsicum, que unida al vinagre y la sal se convertía en un líquido endiabladamente picante que revolucionó el mundo de las salsas a finales del siglo XIX.
En cuanto a la salsa mahonesa, típicamente española, todos sabemos que está elaborada con yema de huevo y aceite de oliva. Es originaria de la ciudad balear de Mahón, y a finales del siglo XVII ya estaba muy implantada en la cocina mediterránea. Su nombre fue debido a un hecho fortuito: a mediados del siglo XVIII la probó el duque de Richelieu en el puerto de Mahón, y tanto le gustó que decidió llevarla a Francia y servirla en sus banquetes. Esto motivó que en poco tiempo fuera conocida, la mahonesa, entre la nobleza y burguesía del país vecino, donde se la consideró una verdadera delicatess. Richelieu había tomado el puerto de Mahón en el verano de 1756, y celebrado un festín en su puerto. El caballero en cuestión era un gran comedor, un auténtico gourmet, y buen cocinero él mismo. Le sirvieron, entre otros manjares locales, la famosa salsa, cuya receta pidió enseguida, llevándola consigo a Francia, como hemos dicho. Luego, el chovinismo propio de aquel país hizo creer que la salsa era francesa. Se forjó en torno suyo una historia que se remontaba al siglo XVI, al año de 1589, en que el duque de Mayenne la habría inventado. No contentos con esto, otros franceses hablaron de la ciudad de Bayona como cuna de la famosa salsa. De todas estas veleidades históricofilológicas surgió la confusión que todavía dura, llamándosela de las distintas maneras que todos conocemos: bayonesa, bahonesa, mayonesa…, siendo su nombre propio y natural el que deriva de la ciudad de Mahón, que la vio nacer.
La mahonesa tuvo una vida un tanto particular y minoritaria hasta la invención de la licuadora eléctrica, que simplificó su preparación abaratando enormemente el producto, que pudo ser envasado de forma práctica y económica para su distribución comercial. En este campo jugó un papel importante el alemán Richard Hellman, propietario de una tienda de delicatessen en el barrio neoyorquino de Manhattan. Fue él quien se dio cuenta del inmenso mercado que aguardaba a aquel producto, y en 1912 empezó a venderlo envasado en botes de madera de una libra de peso. Poco después substituyó la madera por el envase de cristal, con lo que las ventas conocieron una sorprendente escalada. Su popularidad fue en aumento, pero a medida que esto pasaba no sólo caían los precios sino que la mahonesa perdía poco a poco el aire de manjar exclusivo y exótico que le había rodeado antes. Ello fue así porque comenzó a ser utilizado masivamente en bocadillos y en alimentos preparados en cadenas de comida rápida, como las hamburgueserías. Pero con su acogida por parte del pueblo llano la mahonesa escaló mercados inmensos, y aseguró su futuro. Le había sucedido lo mismo que al catsup: un paso por la plebe lo había catapultado a la fama.
137. La máquina de escribir
El primer modelo de máquina de escribir del que se tiene noticia data del año 1714. Su inventor, el inglés Henry Hill, obtuvo por ello de la reina Ana de Inglaterra una patente acompañada de las siguientes palabras elogiosas de la soberana:
«En su humildad el señor Hill nos ha comunicado el invento de una máquina para imprimir letras, solas o unas junto a otras, mediante la cual máquina se puede trasladar al papel un escrito de forma tan pulcra que no se distingue de la imprenta».¿Cómo era la máquina de Hill…? No podemos saberlo; aquel artilugio no ha llegado hasta nosotros. No queda de él ni siquiera un dibujo. Al parecer, no llegó a construirse nunca, habiéndose quedado en un simple proyecto o diseño sobre el papel. En parte se debió, este descuido, a que la máquina de escribir no era sentida como una necesidad por nadie, al menos a lo largo de todo aquel siglo XVIII. Ni siquiera en el XIX se pensaba en ella como substituto de la pluma. Se debía a la pericia y profesionalidad de los amanuenses, capaces de escribir con una hermosa y legible letra, y con rapidez casi taquigráfica. Así, Napoleón se mostraba decidido admirador de la habilidad de sus secretarios de cartas y escritos, y alababa a sus escribanos particulares, los señores Bourrienne y Meneval, de quienes decía que eran «máquinas de escribir». A menudo los sometía a pruebas de rapidez, y los retaba a que escribieran tan rápido como él era capaz de dictar. Jamás consiguió ganarles.
La máquina de escribir, tal como la conocemos hoy, data de 1829. Aquel año consiguió su patente el norteamericano William Austin Burt. Poco después, el francés Javier Projean creaba, en Marsella, un artilugio del que él mismo decía: «Escribe casi tan rápido como una persona lo haría con su pluma». Lo llamó machine criptographique. Pero fue Cristóbal N. Sholes, y su ayudante Carlos Glidden quienes idearon un modelo de máquina de escribir aceptable y convincente. Se le ocurrió a Glidden por casualidad, ya que lo que al principio buscaban era simplemente un modo mecánico de numerar las páginas de libros, una paginadora. Glidden pensó que por qué no escribir también letras. Así nació el primer modelo, cuya patente sería vendida por doce mil dólares. Se trataba de un armatoste de madera, que sólo tenía letras mayúsculas. Sin embargo, el artefacto no llamó la atención en 1876, cuando fue presentado por sus creadores a la Exposición del Primer Centenario de la Independencia de los Estados Unidos; seguramente porque tenía al lado otro invento notable que se exponía junto al de la máquina de escribir: el teléfono de Graham Bell. Pero volvamos a nuestra historia. El comprador de la patente de Sholes y Gliden fueron dos negociantes, James Dasensmore y George W. Newton Yost. Con la patente en el bolsillo se pusieron en contacto con un fabricante de armas de fuego, la Remington Fire Arms Company, que a la sazón también se ocupaba de las máquinas de coser. En 1873 se firmó un contrato de fabricación con la Remington, quien fabricaría máquinas de escribir, pero no para venderlas, sino para alquilarlas. Se hicieron de algunos centenares de unidades y cuando creó la necesidad de su producto comenzó su pingüe negocio. Creó más de trescientos modelos diferentes. Era ya una máquina de escribir muy parecida a la nuestra, en lo que respecta al teclado; lo único que ha variado entre aquellos modelos y los de nuestra época ha sido la disposición de las letras. Para evitar atascos se había diseminado de forma ilógica el alfabeto, como distanciar demasiado en el teclado las letras que suelen ir juntas más a menudo en la escritura. Sholes, como hemos dicho, se desentendió comercialmente de su invento, pero siendo hombre bienintencionado, y deseoso de facilitar las cosas a los demás, se sentía contento por haber sido de gran utilidad para los hombres de su tiempo, escribiendo en una de sus últimas cartas lo siguiente, alusivo a su invento:
«… es sin duda una bendición para la Humanidad, y en especial para las mujeres. Me alegro de haber tenido parte en ella. Hice algo mejor de lo que pensaba, y el mundo se beneficia».Una innovación importante fue la máquina de escribir portátil, de 1889, llamada por su inventor la Blick, por la abreviatura de su nombre, C. C. Blickensderfer, quien la transportaba dentro de una maleta. Pero el invento revolucionario en el mundo de las máquinas de escribir fue la aplicación de la electricidad. La primera máquina de escribir eléctrica data de 1901. La ideó y creó el médico norteamericano Th. Cahill, cuya sociedad, formada para su fabricación y comercialización, quebró después de haber fabricado tan sólo cuarenta unidades. Pero fracasó el proyecto, no la idea. En 1933 la retomó y mejoró R. G. Thomson, fabricando su famosa Electromatic, comercializada por IBM, firma que en 1965 lanzaría la primera máquina de escribir electrónica con memoria y banda magnética, la hoy pieza de museo 72BM. A estas innovaciones siguieron otras, como la implantación de la margarita, por las firmas italianas y japonesas Olivetti y Casio, en 1978, máquinas que contaban con una memoria viva. Y en 1984 la casa japonesa Matsushita irrumpió en el mercado con una novedad revolucionaria: la máquina sin teclado, sustituido éste por una hoja táctil; en este artilugio quien escribe lo hace a mano sobre una pantalla.
El advenimiento posterior, y triunfo subsiguiente del ordenador, de los cotidianos PC, han hecho de la máquina de escribir una venerable anciana. Aunque hay quien se niega a darles de lado, y se aferra a ellas. Pero son actitudes románticas, y fidelidades exageradas al pasado.
138. El té y el café
En una conferencia dada por el conocido matrimonio de historiadores, Will y Ariel Durant, escuché decir que la civilización comenzó cuando el hombre dejó de beber sólo agua. Una salida de tono muy americana, para abrir boca conversacional, claro, y animar a la polémica. Pero que tenía fundamento, y estaba muy bien hilvanada.
Todos sabemos que la bebida más antigua de la Humanidad son los zumos de fruta, y entre ellos, el vino. Pero no vamos a hablar de ellos aquí, sino del té y del café. De estos dos brebajes, el más antiguo es el primero.
Una leyenda china afirma que el té fue introducido en las costumbres de aquel pueblo por el emperador ShemYung hace alrededor de 4750 años. Al parecer el soberano había ordenado a sus súbditos beber agua hervida seguramente para evitar enfermedades contagiosas. Mientras se hervía el agua cayeron dentro del perol algunas hojas de té, arbusto oriundo como es sabido de aquellas latitudes. Al emperador le agradaría el sabor que las hojas dejaban en el agua, y así surgió la bebida. Sin embargo, las noticias históricas del producto no se remontan más allá del siglo IV antes de nuestra Era. Hacia el año 350 antes de Cristo el té era ya una bebida extendida en China, tanto que llegó a ser considerada como la bebida nacional por excelencia en época temprana.
En documentos del año 780 ya se describe su proceso de elaboración, en la siguiente receta:
… se hace un a modo de casquete de hojas que previamente habrán de ser sometidas al vapor, y trituradas; la pasta resultante se moldea en forma de pastelillo y se sumerge en agua salada hirviendo.La infusión resultante se bebía con fruición. Y no sólo se bebía, sino que llegó a utilizarse como moneda de cambio, según muestra cierta documentación procedente de los tiempos de la dinastía Ming, entre los siglos XIV y XVII, según la cual se hacía transacciones comerciales con las hojas de té: un buen caballo estaba tasado en sesenta y ocho kilogramos de hojas de té.
Al Japón, el té llegó en el siglo VI, más o menos al mismo tiempo que a la India. Con el té se especulaba en Oriente, de modo que un conocido naturalista alemán, Andreas Cleyer, lo introdujo en el siglo XVII en la isla de Java, con gran peligro de su vida. Y en Europa se menciona por primera vez hacia el año 1559, con el nombre de Chay Catay, o té de la China. De él habla un viajero veneciano, Juan Bautista Ramusio en su libro de memorias Navigationi e Viaggi. Sin embargo parece que fue traído a Occidente por jesuitas españoles. Y tanto fue el gusto que por la nueva bebida se tuvo que algunos, como el médico holandés Bontekoe, del siglo XVII, aseguraban que para estar sano era conveniente tomar más de doscientas tazas de té al día.
Fue en Inglaterra donde el té halló máximo arraigo. En 1657 se anunciaba como la más excelente bebida de la lejana China, recomendada por todos los médicos del Reino Unido. Por aquella época ya se vendía en más de dos mil establecimientos londinenses, junto con el café. Sin embargo, la costumbre típicamente inglesa del «té de las cinco» tardó en surgir: se le ocurrió a cierta dama de la sociedad londinense, la esposa del séptimo duque de Bedford. Fue ella quien estableció aquella costumbre, todavía inamovible. Fue también en Inglaterra donde se fundó el primer monopolio de este producto: la Compañía de las Indias Orientales, que mantendría su poderío hasta mediados del pasado siglo. Fue precisamente a esta compañía a la que debe imputarse la lucha por la independencia en los Estados Unidos de Norteamérica cuando este país era colonia inglesa. La secesión de la colonia americana, de la metrópoli, lleva el nombre de Tea Act, o Acta del Té, del año 1773.
En Holanda surgió la costumbre de añadir leche al té, y luego azúcar, e incluso azafrán y hojas de melocotonero, para aromatizarlo y hacerlo así más apetecible.
En cuanto al café, parece que fue descubierto por casualidad hacia el año 850, en Etiopía. El autor del hallazgo fue, según esta leyenda, un pastor musulmán llamado Kaldi cuyas cabras no lograban conciliar el sueño, mostrándose siempre muy activas y nerviosas. Quiso el pastor averiguar la razón, y observó que mordisqueaban durante el día los frutos del cafeto, árbol rubiáceo autóctono de aquel país. Cierto santón o morabito que había escuchado el relato del cabrero, como tenía problemas para mantenerse despierto tanto tiempo como él quisiera para dedicar a sus rezos y mortificaciones, utilizó el café en infusión, comprobando así las virtudes tónicas y excitantes del café, palabra de origen árabe, qáhwa, término que el libro sagrado del Corán asigna a los estimulantes líquidos en general.
Leyendas aparte, el café se bebía en Siria y Turquía en el año 1420. En Europa no hubo noticia del café hasta finales del siglo XVI, 1591, año en el que un botánico italiano describió la planta que él decía haber visto crecer en un jardín privado de la ciudad del Cairo. Y a Europa fue traída por los venecianos en 1615, si bien es cierto que el viajero español Pedro Teixeira, de vuelta de un viaje que hizo a Turquía, habla del café en 1610 en estos términos: «… una bebida que llaman allá el kaoah, de simiente hendida, tostada y negra como la pez…». En Europa hubo sus más y sus menos al respecto de la conveniencia de beber tan novedoso brebaje. Algunos incluso aseguraban que tal vez no fuera lícito adoptar por bebida algo propio de los países infieles; sin embargo, el papa Clemente VIII disipó aquella duda bebiendo él mismo, ante su Curia de cardenales y ante quienes quisieran verlo, una buena taza de café, mientras decía socarrón: «No siempre todo lo de los infieles es cosa mala, hijos carísimos…».
Parece que la primera cafetería estuvo en Londres, donde se abrió hacia el año 1650. Pero los primeros en hacer negocio con el café fueron dos hermanos armenios residentes en París, que abrieron sendas cafeterías en las calles Saint Germain y De Bussy. No contentos con su clientela habitual, y ante la acogida y favor dispensado a la bebida del momento, estos hermanos fletaron una tropa de vendedores ambulantes que llevaban el líquido por toda la ciudad, al grito de «Prueben la bebida de moda». Y tanto gustó que en 1693 ya había en la ciudad de París más de trescientas cafeterías, y otras muchas en Marsella, donde al parecer se inventó el carajillo, es decir: añadir ron al café. Aquellos carajillos, o cafés fuertes, eran cada vez más ron que café, como cabía esperar de la marinería, clientela habitual de los bares del viejo puerto mediterráneo. De Marsella, el café y el carajillo viajaron a todo el mundo.
En las primeras décadas del siglo XVIII el café se vendía también en las farmacias. Lo había puesto de moda el embajador turco ante la Corte de Luis XIV. No agradó el aspecto obscuro de brebaje extraño, que tenía. Pero la novedad era la novedad, y un ejército de snobs siempre atentos a lo insólito, a lo nuevo por lo nuevo, a lo extravagante y especial, adoptó el café en fiestas públicas y banquetes privados. Se convirtió en bebida de cierto tono y prestigio social, y el pueblo allá va la soga donde va el caldero se apuntó a la nueva moda.
Con el invento de la cafetera a finales del siglo XVIII por el enigmático conde de Rumford, devoto de Baco antes de consagrarse al apostolado del café, esta bebida cobró un gran auge. Otra cafetera sería inventada más tarde, a principios del siglo XVILL por el farmacéutico de Rouen F. A. Descroisilles; era el año 1802, y denominó a su invento con el nombre de cafeolette. Su invento constaba de dos recipientes superpuestos, separados por un filtro. Años después el químico también francés, A. Cadet, hizo cafeteras de porcelana. Los médicos estaban en contra de su consumo, como de costumbre, enfrentados a la opinión general. Parece ser que parte del triunfo del café está en la oposición que le hicieron los médicos del siglo ilustrado. Tanto que cuando a Federico de Prusia le quiso privar su médico de cabecera del café, éste le contestó condescendientemente: «Ya bebo menos, doctor. Ahora sólo seis tazas por la mañana, y una jarra entera a la hora de la comida…».
Como todo, el café evolucionó. El instantáneo nació en 1937, al mismo tiempo que se lograba desbravar también el té. En 1905 Ludwig Roselius había inventado un procedimiento mediante el cual era posible descafeinarlo. Invento de gran trascendencia, en el mundo del café, fue el express, en 1946, fecha en que el italiano Gaggia creó la máquina que lleva su nombre; pero el café express en sí existía desde finales del siglo pasado; lo que Gaggia hizo fue posibilitar su difusión mediante la máquina por él creada.
139. La pluma estilográfica
Todo el mundo sabe que el más antiguo útil de escritura fueron los dedos, entendiendo por escritura todo intento de comunicación no verbal, confiado al futuro o al ausente. Los símbolos mágicos de finalidad religiosa que a lo largo de los milenios del Paleolítico aparecieron en cuevas, grutas o acantilados, son escritura en ese sentido amplio del término. Pero haciendo abstracción de lo antes dicho, fue el pincel el objeto primeramente utilizado con el fin de dejar por escrito alguna noticia. Lo emplearon los chinos hace más de seis mil años. Ellos habían descubierto también la tinta, que elaboraban a base de cola, substancias aromáticas y humo.
Los egipcios escribieron sobre papiro con plumilla de caña de bambú utilizando tinta negra y roja. Y en general, el mundo clásico no experimentó grandes aportaciones. Es cierto que Séneca, el filósofo y escritor hispanoromano del siglo I, cuenta que él había visto en su Córdoba natal plumas metálicas. De hecho, este tipo de plumas había sido utilizado en Roma; existían en Pompeya, y su uso estaba extendido. Antes se había utilizado la de ave, muy endeble; el hecho de que fuera necesario sacarles punta a menudo acababa con ellas en un corto espacio de tiempo, a la vez que suponían un inconveniente, ya que interrumpían el proceso de escribir cuando menos se lo esperaba el escritor, exasperando al escribiente. La utilización de la pluma de ave, que San Isidoro de Sevilla nombra en el siglo VII, era el modo universal de escribir a finales del Mundo Antiguo, y duró hasta el siglo pasado, prácticamente sin interrupción. Pero no todas las plumas eran igualmente válidas. Se buscaba especialmente la de cuervo, sobre todo para trazar líneas; las de cisne tenían fama de hacer una excelente caligrafía, pero las más comunes eran las de ganso. Sólo las cinco plumas externas del ala izquierda eran utilizadas para aquel fin. También las aves menores, si se les sacaba las plumas en primavera, y en vivo, podían suministrar una excelente materia prima. Durante algún tiempo convivió con la pluma metálica, antecedente directo de la estilográfica.
Plumas de acero ya se fabricaban en Francia hacia el año 1748; se sabe que el inglés Samuel Harrison confeccionó una pluma de acero por encargo, en 1780. A finales del siglo XVIII, la zarina de Rusia, Catalina la Grande, dice haber utilizado en la redacción de sus Memorias una «pluma sin fin». Seguramente se trata de un portaplumas, invento que proliferó a finales de aquel siglo.
A pesar de estos antecedentes, la primera patente para una pluma con depósito de tinta no se registró hasta principios del siglo pasado, en 1809. Pero en aquella pluma la tinta no manaba libremente, sino que se apretaba un émbolo cuando se quería que lo hiciera, operación que tenía que repetir el escribiente de vez en cuando, a fin de no dejar sin materia de escritura el plumín. Otra pluma fue la de un tal Mr. Wise, fabricada en 1803, en Londres; se trataba de plumillas de hierro de forma tubular, con el extremo cortado al modo de las viejas plumas de ave. Pluma de interés fue también la patentada en los Estados Unidos por el fabricante Peregrino White. Aquel mismo año, como hemos dicho arriba, uno de los inventores más curiosos de la Historia, el del «retrete moderno», Joseph Bramah, diseñaba un excelente cortaplumas.
La industria de la pluma estilográfica funcionó desde 1828 en la ciudad inglesa de Birmingham. En 1831 era ya posible darle flexibilidad a la punta de este utensilio. Pero su perfeccionamiento llegó en 1884, con la llamada alimentación capilar. El norteamericano Lewis E. Waterman, agente de seguros, dio con el sistema: destornillar el extremo de su pluma, e insertar la tinta con un cuentagotas. Poco después, a principios de nuestro siglo, llegaron las plumas de carga automática: se aspiraba la tinta con un émbolo hasta el interior de un reservorio. Y el sistema de palanca se adoptaría en 1908. Después vino el gran adelanto, el revolucionario schnorkel, con su tubito sumergible en la tinta, del año 1952.
El invento del bolígrafo, en 1938, por el periodista húngaro Laszlo Biro, de origen judío, ha revolucionado de tal manera el mundo de la escritura que ha dejado el futuro de la pluma estilográfica seriamente amenazado. Ni siquiera los inventos sofisticados, como el de la pluma estilográfica calculadora, ingeniada por el francés Dominique Serina, y comercializada en 1988, parecen desviar el camino que conduce a este viejo y querido útil de escritura hacia los museos y los desvanes de la Historia de las Cosas.
140. El congelador
Durante miles de años el hombre advirtió las propiedades del frío para la conservación de los alimentos. Se sabía que retardaba o evitaba su descomposición, y Que prolongaba por lo tanto la posibilidad de su uso. Pero se veía incapaz de hacer cosa alguna en consecuencia con aquel conocimiento. A lo máximo que se llegó en la Antigüedad fue a enterrar víveres y vitualla en pozos de nieve, en cuevas o en los llamados vasii nivarii por los romanos, es decir: vasos de nieve que conservaban durante algún tiempo alimentos exquisitos perecederos.
El primer uso documentado del hielo y de los procedimientos de congelación con fin similar al del congelador actual, se dio ya en la vieja ciudad caldea de Ur, hace cuatro mil años. Existía allí una serie de pozos de hielo para la conservación de alimentos, en un clima como el del Irak actual. De estos pueblos medioorientales aprendieron los griegos a degustar el hielo en forma de helados, e introdujeron el uso de pozos de nieve, cuya vida prolongaban mediante el recubrimiento con gruesas capas de paja de aquellos agujeros practicados en la parte trasera de sus casas. Alejandro Magno había ordenado a sus cocineros que aprendieran y retuvieran luego las técnicas de elaboración de helados y conservación del hielo. Sin embargo, los egipcios nunca utilizaron aquel procedimiento, a pesar de que los reposteros del faraón no ignoraban las técnicas del helado, manjar y golosina muy apetecidos.
Se sabe que el hielo era utilizado en la China del siglo IV: sus emperadores ya almacenaban entonces miles de bloques de hielo que luego troceaban, según las necesidades, especialmente para la elaboración de sorbetes y helados que aquel pueblo ya degustaba como hemos visto en su lugar. Siglos antes, los romanos hacían acopio de hielo y nieve, que introducían en los vasos nivarios de que hablábamos arriba.
Pero en ningún caso recurrió el Mundo Antiguo a procedimientos extraordinarios, para reproducir los efectos del hielo o de la nieve. Uno de los primeros experimentos en este campo parece que fue el llevado a cabo por un científico inglés del siglo XVII: Francis Bacon. Este sabio y curioso personaje intentó en cierta ocasión congelar un pollo; para llevarlo a cabo lo rellenó de nieve, que iba reemplazando conforme se iba derritiendo. No consiguió lo que se proponía, sino tan sólo coger un gran resfriado, del que murió.
Más tarde, en 1755, el escocés William Cullen obtuvo algo de hielo utilizando en el proceso vapor de agua, aplicado todo su experimento a las técnicas del vacío. El proceso de congelación se aceleraba añadiendo ácido sulfúrico. Pero era un mero experimento de laboratorio cuyos resultados no encontraban aplicación práctica. Esto no sucedería hasta entrado el siglo XIX, con los hermanos Edmundo y Fernando Carré, y su máquina para refrigerar jarras. Aquel invento se patentó en 1859. Era un aparato productor de frío por absorción. Pero los avances en la industria de la congelación no deben olvidar al médico norteamericano, John Gorrie, quien en 1844 había creado una máquina frigorífica por aire, utilizando el principio de la expansión de este elemento, principio conocido ya en el siglo XVIII. Gorrie, que ejercía la Medicina en Florida, se proponía aliviar del agobiante calor a sus enfermos. Pero aquella acción humanitaria suya le costó cara, ya que cierta sociedad protestante le acusó de haber querido competir con Dios en lo de hacer hielo a su antojo.
Un paso más hacia el descubrimiento del congelador lo dio en 1872 el norteamericano David Boyle, utilizando amoniaco en el proceso del frío por compresor. Su sistema fue perfeccionado por el alemán Karl von Linde y su famosa máquina enfriadora, en 1876, el mismo año que el físico suizo Raul Pictet realizaba en Londres congelaciones de pistas de patinaje sobre hielo artificial para los primeros juegos de esa naturaleza en la Historia.
Ya en nuestro tiempo, tras la Primera Guerra Mundial, Clarence Birdseye, que había viajado por el norte de los Estados Unidos y la Península del Labrador, descubrió que la clave de la preservación de alimentos perecederos, como la carne o el pescado, estaba en la congelación rápida. De vuelta en Londres, hacia 1923, experimentó con carne de conejo en su cocina, y más tarde en una planta de refrigeración de Nueva Jersey. Su método era comprimir los alimentos empaquetados entre placas congeladoras, sistema que todavía se ha utilizado en fechas muy recientes, aunque hoy se utiliza la congelación por ráfagas en túneles de viento. Y los primeros alimentos congelados no tardaron en venderse, ya en 1930, en la ciudad norteamericana de Springfield. Su inventor, que moriría en 1956, parece que tenía un gran sentido del humor, pues al redactar su testamento dijo a su abogado, amigo y notario: «Espero no dejarles a todos fríos, John».
Tras el éxito del sistema de congelación de Clarence Birdseye apareció el congelador doméstico, y con ello la posibilidad de conservación de alimentos a escala doméstica.
141. Los fideos
Aunque el término «fideo» procede de la voz latina fides, que significa «cuerda de lira», no parece que los romanos clásicos conocieran este popular producto italiano. Fueron los chinos quienes inventaron la pasta. La preparaban hace tres mil años con harina de arroz y de habas. Según la tradición, serían los hermanos Nicolás y Mafeo Polo y su sobrino Marco, quienes trajeron a Europa al regresar de China en el siglo XIII las recetas para elaborar los spaghetti, palabra italiana que significa «cordoncillos». De cualquier forma, fue en Italia donde primero arraigaron. G. Boccaccio, en su famoso Decameron (1353) dice lo siguiente, al respecto de la pasta:
En una región llamada Bemgodi (…) hay una montaña de queso parmesano rallado, en la que los hombres trabajan haciendo spaghettis y raviolis, y comiéndoselos con salsa de capón.Durante mucho tiempo la pasta se hizo a mano. No empezó a producirse a gran escala hasta el siglo pasado, en Nápoles, con ayuda de prensas de madera. Los largos filamentos de fideos de distinto grosor eran secados al sol; sin embargo, y a pesar de que los italianos han capitalizado el invento a lo largo de la Historia, los alimentos farináceos, como la pasta, han sido conocidos por muchas culturas rurales del mundo, que trabajaban el extracto de almidón harinoso de los granos de cereales, dándoles forma de cintas, tubos e incluso lazos y conchas. Se hacía porque se sabía que así se conservaba mejor la harina amasada, y que sólo con añadirle agua hirviendo podía ser consumida. Se sabía que la substancia conocidas por gluten impide que la masa se disuelva al hervir.
Pero el arrollado y cortado manual de la pasta era trabajo pesado. Debido a ello, las mujeres del Sur de Italia tenían el aspecto fornido y rollizo que tanto asombraba a los turistas de finales del siglo XVIII.
El producto había comenzado a fabricarse de manera industrial a finales del siglo XVIII. Se disponía para ello de toscas prensas o torno de madera, colgando las largas tiras al sol, para su secado. Hacia 1830 los napolitanos idearon una artesa mecánica para el amasado. En cuanto al resto de Europa, la primera fábrica estuvo en París, en 1795, y su acogida por el pueblo fue tal que pronto se extendió su elaboración a ciudades como Lyon, y otras. En España fue Barcelona la primera ciudad en fabricar fideos y pasta en general: la casa Valls Hermanos, a finales del siglo pasado. Sin embargo hay noticia de que los fideos, la pasta, o algo muy parecido, era popular ya en tiempos de Cervantes.
La popularidad de la pasta es hoy de tal envergadura en el mundo que sólo en Italia existen por encima de las tres mil fábricas, que lanzan al mercado más de un millón de toneladas al año. Su capacidad industrial es tal, en este sentido, que no sería imposible alimentar a media Humanidad con este producto, si se lo propusieran. Sin embargo, no se ha perdido la tradición doméstica y recetas caseras para elaborar este importante artículo. Aún hoy, si el turista se sale de los circuitos habituales y visita las pequeñas localidades del Sur de Italia, verá algo que parecen redes y sedales extendidos en la playa; si uno se acerca puede comprobar que son largas tiras de spaghetti secándose al sol.
142. El ascensor
Sin el invento de la polea, en la Antigüedad, y ciertas aplicaciones de la energía hidráulica, en la Edad Media, no hubiera sido posible el ascensor. La idea es antigua, pero su aplicación es relativamente moderna.
Parece que el primer ascensor fue construido en el palacio de Versalles para uso privado de Luis XV. El monarca habitaba aposentos del primer piso, o planta noble, y utilizaba el ascensor para visitar a sus diversas amantes instaladas en las plantas superiores, sin ser visto en escaleras y salones. Entre las queridas del rey, la primera en utilizar el ascensor fue Madame de Châteauroux, en 1743.
El sistema era sencillo: una serie de contrapesos de fácil manejo. El rey estaba encantado, y decía:
«No está mal Que al cielo suba uno en tan ligero vuelo», refiriéndose a sus visitas nocturnas a los aposentos de sus damas, porque subía al cielo como los ángeles para encontrarse en los brazos de sus amantes.Pero el ascensor de Luis XV no era mecánico. El primero que hubo de esta índole tardó en construirse. Lo fue en 1829, en Londres. Tenía capacidad para diez personas, y se trataba más de una atracción de feria que de un asunto serio. Se instaló en el Coliseum londinense, en el famoso Regent’s Park; allí, un vocero anunciaba sus excelencias, y cómo desde lo alto podría contemplarse el panorama de la ciudad. No era un ascensor convencional, sino un reclamo turístico más. El primer uso público del ascensor como tal tuvo lugar en Nueva York, un día veintitrés de marzo de 1857. Lo construyó Elias Otis, su inventor, para unas grandes almacenes de cinco plantas. El ascensor de Otis, como se dio en llamarlo, tenía una particularidad importante: estaba equipado con dispositivo de seguridad que frenaba la cabina en caso de caída fortuita. Bajo el lema «Señores: seguridad absoluta», el señor Otis hacía demostraciones de su sistema de frenado automático. Montaba la gente en la cabina y cuando se encontraban por el tercer piso la dejaba caer para comprobar lo eficaz de su dispositivo. Entre gritos de histeria, ataques de nervios y toda la gama de expresividad humana para expresar el terror, se podía escuchar la carcajada bondadosa y conciliadora de Mister Otis, su lema:
«Señores, seguridad absoluta…», cuando lo presentaba en el Crystal Palace de la Exposición Universal de Nueva York, en 1853, ante la acogida entre temerosa y valiente de quienes se atrevían a viajar en el novedoso artilugio. La presentación en sociedad del ascensor fue, pues, bastante teatral. Su inventor montaba en él y se dejaba caer desde una altura considerable, ordenando que cortaran el cable, con asombro y pasmo de la multitud incrédula que pensaba que aquel hombre estaba loco o era un suicida. Todos esperaban que sucediera una catástrofe, pero el dispositivo de seguridad funcionaba a su debido tiempo, y Mister Otis llegaba al suelo sin novedad, ante aplausos admirativos de todos. Otis agitaba triunfalmente su gran sombrero de copa y saludaba con aspavientos circenses, para volver a empezar. Se trataba del triunfo definitivo del ascensor y del montacargas, que también él había inventado e instalado en fábricas de camas americanas.
Tras los experimentos y logros de Elias Otis, otras mejoras fueron haciendo del ascensor un objeto de uso común. En 1889 el francés Leon Edoux instaló en la Torre Eiffel de París un gran ascensor con capacidad para recorrer ciento sesenta metros de carrera ascendente. El mismo Edoux había instalado antes, en 1887, dos ascensores de pistones hidráulicos de veintiún metros de altura en la Exposición de París. Y aquel mismo año, una firma alemana, Siemens, construyó el primer ascensor eléctrico que era capaz de viajar a una velocidad de dos metros por segundo. Contrastaban estos adelantos prodigiosos, según criterio de la época, con los lentos armatostes que otro francés, Velayer, armaba por los años de 1830, los ascensores por contrapesas, como los que utilizara Luis XV.
Sin el sistema empleado por Elias Otis no hubiera sido posible construir edificios de más de cinco pisos, máximo permitido en la época. Así, gracias a él, en 1907 se construyó el rascacielos Singer, en Nueva York, de más de cuarenta pisos, y en 1932 se emprendió la instalación de ascensores rápidos en el representativo edificio neoyorquino del Empire State. Sin embargo, el pobre señor Otis murió en la miseria, y olvidado, en un lugar triste y mísero de Manhattan, área urbana que de no haber sido por su invención no hubiera podido crecer hacia arriba, como lo hizo, convirtiéndose en una ciudad vertical.
Cierta cancioncilla neoyorquina, un tanto irreverente hacia su figura, dice así:
Mister Otis went to heavens,Lo que traducido al castellano, sería:
mister Otis went to hell,
in an elevator’s cabin
seems to all that he did this.
«El señor Otis se fue al cielo;143. El molinillo de mano
el señor Otis, fue al infierno;
a todos parece que él hizo esto viajando
en la cabina de un ascensor».
El molinillo fue el primer aparato auxiliar del ama de casa en ser inventado. Ello ocurriría hacia el año 1687, sin que conozcamos el nombre del ingenioso inventor. Fue gracias a este ingenio el que se difundiera el consumo de una bebida como el café, muy exótica todavía a finales del siglo XVII.
Se trataba de un artilugio tosco, hecho de complicados engranajes, que molía de forma desigual, por lo que entre los restos o cibera escapaban a menudo incluso granos enteros.
A pesar de lo dicho arriba, el molinillo de mano no era cosa nueva entre los españoles del siglo XVI. Se sabe que Moctezuma había enseñado a Hernán Cortés, el magnífico y genial conquistador extremeño, cómo moler el chocolate, que tanto entusiasmaba al último emperador azteca, y al que se aficionaron también los españoles, ávidos de novedades.
Aunque la técnica del molido, así como su concepción y uso, no era cosa nueva en Occidente, donde se conocía desde tiempos anteriores a la Era Cristiana, el molinillo pequeño, manejable, para grano, no fue conocido en la Antigüedad. Para menesteres pequeños se echaba mano del mortero y la maza, con los que se majaba o maceraba el ajo o la mostaza, el pan seco o las almendras. Un cocinero de Felipe III, rey de España, asegura, ya en el siglo XVII, que «para moler muy por menudo usan, algunos, almireces y majaderos que apenas dejan granzas». Evidentemente no existía aún el molinillo de mano.
El molinillo, como hoy lo conocemos, ha permanecido invariable desde el siglo XVII al XX. Un avance importante sería el logrado en tiempos recientes, 1937, fecha en que la compañía americana Kitchen Aid fabricó el molinillo eléctrico, aunque a un altísimo precio: trece dólares de los de entonces, una fortuna. Diez años después, con la aparición del robot de cocina, electrodoméstico de tipo multiuso, el inglés Kenneth Wood montó sobre un motor gran número de accesorios, desde la batidora al molinillo, pasando por la cortadora, la picadora, el abrelatas, etc. Pero el molinillo ya no tenía el aspecto entrañable de los viejos artilugios manejados a mano. El encanto de la forma de las cosas se había evaporado. No tenía forma de molinillo…, y aunque moliera, uno se resiste a concederle el viejo nombre. Entre las piezas que figuran en el museo de los molinillos alemán, uno de los más visitados de aquel país, hay molinillos de todos los pelajes, de todas las épocas, para todas las finalidades, todas las generaciones y semblanzas de molinillos se alinean en estantes y anaqueles, testigos de tiempos pasados, más propicios a la intimidad y contacto que debe haber entre las cosas y los hombres.
144. El cortacésped
Seguramente no nos hemos parado a pensar que la hierba supone la cuarta parte de toda la vegetación terrestre, y que de ella existen más de siete mil especies distintas.
Desde la Antigüedad, las casas nobles se han rodeado de un césped bien cuidado. Era signo de prestigio y de buen gusto, a la par que mostraba al visitante la condición de terrateniente de quien las habitaba. El antecedente más antiguo conocido se remonta a la Grecia clásica del siglo V antes de Cristo. Ya entonces cuidar el césped ofrecía dificultades.
Sin embargo, la tarea rutinaria de mantener la hierba verde, cortada y cuidada alrededor de la casa, es fenómeno relativamente moderno. A mediados del siglo XVIII visitó Europa el novelista norteamericano Nathanael Hawthorne, y escribió en sus apuntes cuánto le había decepcionado «lo bien cuidado que estaba el césped, ya que a él lo que le gustaba y añoraba del mismo era que brotase incontroladamente…». Ese aspecto descontrolado del crecimiento de la hierba era el que había predominado siempre. Durante siglos, antes de que se inventara el cortacésped, la hierba se dejaba crecer hasta que resultaba ingrato caminar sobre ella. A esta exuberancia se refería el poeta Walt Whitman cuando cantaba «la hermosa cabellera sin cortar de las tumbas»…, en los cementerios americanos. Pero a principios del siglo XIX, ante la creciente popularidad del golf, se impuso la necesidad de cortar el césped; para aquella actividad se utilizaba un cortacésped muy particular, un rebaño de ovejas. Pronto, sin embargo, se impuso el ingenio, y en 1830 el inglés Edwin Budding patentó su segadora de césped. Se trataba de un rodillo de medio metro de diámetro que utilizaba cuchillas rotatorias. Era más práctico que la guadaña, y cundía más. No tardó en comercializar, el señor Budding, su ingenioso invento; para ello recurrió a la publicidad, elaborada por él mismo de esta manera: «Los caballeros rurales encontrarán en el uso de mi máquina un divertido ejercicio que a la vez será útil y grato».
Hacia 1860 se experimentaron distintas versiones del cortacésped de Budding a mayor escala, en fincas inglesas, llegando a convertirse en el medio ideal para crear praderas artificiales donde la hierba no alcanzaba altura superior a los dos centímetros. Sin embargo, aquellas máquinas tenían un inconveniente: tenían que ser arrastradas por caballerías, dado su peso y tamaño, y las patas de los animales estropeaban el espacio, a la vez que lo estercolaban. Se recurrió a calzar a los animales, pero el problema del estiércol, abundantemente distribuido por el campo, no era de fácil solución. Además, y en general, el precio de aquellas máquinas cortacésped era muy elevado.
El cortacésped se impuso cuando se hizo manual; y de adquisición económica, cosa que sucedió en 1880. En Francia se intentó aplicar a este artilugio la energía del vapor, pero fracasó. El triunfo definitivo de esta máquina vino de la mano del norteamericano Edwin George, coronel americano que en 1919 instaló en una segadora mecánica manual un rodillo y cuchillas que se accionaban mediante motor de gasolina, un motor que cogió de la máquina de lavar de su esposa, con gran enojo de ésta. Así nació el cortacésped de motor de explosión, y desde entonces ha experimentado el auge que todos conocemos.
145. El paraguas
Cuando el paraguas llegó a España, en el siglo XVIII, tenía ya tras de sí una historia de tres mil años. Los chinos, sus inventores, lo habían utilizado como objeto de ritual cortesano, y a uso parecido lo habían destinado los egipcios, entre quienes el portador del paraguas gozaba de gran influencia junto al faraón. En la Grecia clásica sólo podían utilizarlo las mujeres.
En la Europa medieval, se ignoró por completo, siendo los españoles los primeros en ver paraguas, a finales de aquella Edad…, pero no en Europa, sino en México. Allí, los nobles aztecas se paseaban con ellos por la ciudad de Tenochtitlán ante los asombrados ojos de Hernán Cortés. Más tarde, los ingleses pudieron también constatar su uso en las colonias americanas del Norte, asegurando que los indios la emprendían a paraguazos entre ellos cuando tras alguna ceremonia surgía entre sus jefes alguna diferencia o contratiempo.
Inglaterra fue el primer país europeo en utilizar el paraguas correctamente: para protegerse de la lluvia, uso que no se generalizó hasta el siglo XVIII. En la aceptación del paraguas tuvo papel principal un excéntrico personaje de la nobleza menor, Jonas Hongway, verdadero apóstol del paraguas. Él lo había conocido en Rusia, y se aficionó tanto a su uso que no lo dejaba nunca. Con el paraguas en la mano se hacía ver tanto en círculos elegantes como en los barrios obreros, ajeno siempre a los silbidos e insultos de gamberros callejeros, y sin prestar atención a las protestas de los cocheros que veían en el paraguas una obscura amenaza. De todos se defendía el elegante señor Hongway, blandiendo el paraguas, y gritando como un iluminado: «Paso a los tiempos nuevos…».
El paraguas tuvo, sin embargo, escaso eco. Al principio, debido a que sus varillas de caña, rígidas, hacían que tuviera que permanecer siempre abierto. Cuando se inventó el paraguas plegable, en 1805, por Jean Marius, se facilitaron las cosas. Sin embargo, en Francia siguió siendo un mero signo externo de prestigio, y nadie pensaba en protegerse de la lluvia con él. Sencillamente, ocupó el lugar que había ocupado el bastón, y antes la espada, ya que el abandono de ambos útiles había coincidido en el tiempo. Los oficiales ingleses se aficionaron, sin embargo, al paraguas…, tanto que el duque de Wellington tuvo que prohibir que se lo llevaran a la guerra, en 1818.
En España gozó de buena acogida, porque llegaba con una aureola de prestigio que lo convirtió en objeto de deseo por parte de petimetres y paseantes en Corte.
Una zarzuela dice:
A la sombra de una sombrilla de encaje y seda con voz muy queda canta el amor.No sólo las sombrillas, sino también los paraguas fueron arma a favor de los enamorados. ¡Cuántos besos se robaron bajo las alas de estos murciélagos!, como llamó Ramón Gómez de la Serna en una de sus greguerías al paraguas… ¡Cuántos besos de amor amparó bajo los soportales de las plazas castellanas en los días lluviosos…! Y es que al principio nadie veía claramente para qué otra cosa podría servir, sino para besarse y salvar la blanca piel de las damas de los rayos del sol…
A la sombra de una sombrilla son ideales los ideales a media voz.
La Historia nos ha mostrado, posteriormente, la utilidad del artilugio. El paraguas ha conocido cientos de innovaciones, entre las que cabe destacar algunas un tanto estrambóticas, como el extravagante paraguas hinchable del francés Mauricio Goldstein, patentado en 1970.
146. Las patatas
Como es sabido, el primer país de Europa en conocer las patatas fue España. Aquí llegó en 1554 traída por naves procedentes del Perú. Su hermosa flor blanca, y la rareza de la planta pronto pusieron al exótico vegetal de moda. Oriunda de los Andes peruanos, su fama fue dispar. Estimulaba la imaginación de muchos, y se le adjudicaba una serie de extrañas y sorprendentes virtudes. Así, en el siglo XVI unos la tuvieron por afrodisíaco poderosísimo; otros pensaron que se trataba de un veneno muy eficaz y de efectos rápidos. No faltó quien aseguró que la patata podía causar la lepra. A partir del siglo XVII se propagó la especie de que las patatas eran un antídoto contra el mal de ojo si se llevaba una rodaja del tubérculo escondida en algún lugar del cuerpo. También se le atribuyeron, ya en el siglo XVIII, virtudes curativas, remedio infalible contra el reuma.
A la patata le acompañó siempre la polémica. En el ducado de Borgoña se prohibió terminantemente su cultivo en 1610. Y el hecho de que la Biblia no la nombrase, despertó las suspicacias y sospechas de los creyentes, quienes consideraban que «fruto que no estuvo en el Paraíso del Señor no debe ser comido por cristianos». El papa mismo tuvo que romper una lanza a favor del polémico e incluso herético tubérculo, y para desvanecer dudas la comió ante su Curia de Cardenales.
A Inglaterra llegó la patata en época temprana, hacia 1565. La llevó allí el pirata Francis Drake, quien la presentó ante la Corte. Procedía de las costas colombianas, no de Virginia, como se ha escrito.
Aunque llegó a Europa muy a raíz del descubrimiento de América, no empezó a ser tenida por alimento habitual hasta entrado el siglo XVIII. El hambre ayudó a ello…, pero también el hombre, un farmacéutico francés, Antonio Agustín Parmentier, quien en 1776 alabó sobremanera sus virtudes nutritivas, haciendo que se plantaran en las llanuras de Sablons. No tardaría en ponerse de moda, como bocado de mesa. El mismo rey de Francia, Luis XVI, con sus cortesanos, contribuyó a su popularidad. El rey llevaba en la solapa de su regia casaca una flor de patata…, flor que, por otra parte, era muy cotizada en el mundo de la floristería. De Parmentier diría, el desdichado monarca:
«De todos los franceses acaso sea él el más agradable a Dios, por los beneficios que ha dispensado a la Humanidad, y a quien ha de agradecer Francia el haber inventado el pan de los pobres». Al mismo rey le encantó una receta que Parmentier, buen gastrónomo él mismo, había elaborado: la salsa que lleva su nombre, ideal para acompañar carnes.
A finales del siglo XVIII la patata experimentó un camino ascendente en los gustos culinarios europeos, tanto que se convirtió en uno de los ocho productos básicos de la alimentación continental. Fue entonces cuando se empezó a llamarlas «patatas», en España, fruto de un error, ya que se la confundía con la batata. Con anterioridad a ese tiempo se le había conocido bajo el nombre correcto de papa, palabra de la lengua quiché, empleada de antiguo por los españoles desde 1540. El mundo hispanohablante no europeo sigue llamando a este importante tubérculo «papa». También los hispanohablantes canarios conservan la voz original, así como ciertos puntos de Andalucía, Extremadura y Murcia. Pero ésas son aventuras léxicas, que no tocan a la historia sino muy de refilón.
147. La manguera
Parece que la civilización se desarrolló con mayor facilidad en aquellos lugares donde la agricultura tenía mayores dificultades de prosperar: la zona desértica del Oriente Medio y Egipto. Esta mayor dificultad aguzaría el ingenio, traduciéndose todo ello en una variedad de inventos relacionados con la conducción del agua para el riego.
La primera manguera de que se tiene noticia eran cañas interconectadas, que se empleaban para la conducción del agua a las terrazas cultivadas del Asia Menor hace miles de años. Pero aquel material presentaba el problema serio de su rigidez, que hacía que se rompieran con facilidad. Así pues, la manguera no podía concebirse sin un material flexible.
La goma fue el primer material en ser utilizado. Su conocimiento es antiguo. El capellán de los Reyes Católicos, Pedro Mártir de Anglería, fue el primero en describir el nuevo producto recién llegado de las Indias Occidentales. En su obra De Orbe Novo, habla de un juego que practicaban los indios aztecas, en el que una especie de pelota es lanzada de un lado a otro; esa pelota estaba hecha de cierta resina de árbol, por lo que al caer al suelo, rebotaba.
Pero la goma no fue aplicada a la manguera de riego hasta 1835. Un anuncio de la época habla del caucho como «la cosa más extraordinaria que se haya visto nunca». Cinco años antes, en 1830, esta materia prima había entrado a formar parte de la ropa interior de las señoras, según se lee en un noticiero de la época, donde se dice: «… se ha visto estos días en París un sujetador elástico a base de substancia vegetal que substituye al alambre; no corta ni hiere la delicada zona de su vecindad». Sin embargo, y aunque la goma había llegado a Europa procedente del Perú, en 1736, utilizada a la sazón como borrador, su empleo en la manga de riego tardó en llegar. Fue en la primera mitad del siglo XIX. En 1850 ya se hacían mangueras de gutapercha, que substituían a la regadera y al carro de riego tirado por asno. En 1848, un tal Monsieur Combaz creó un sistema ingenioso que permitía regar a modo de lluvia artificial si se hacía con arte: era la manguera. El agua se dejaba caer desde lo alto para evitar que su golpe directo perjudicara a las plantas más delicadas del jardín. Y en 1914 surgió la primera manguera de goma sintética. Todos se hicieron eco del nuevo invento, y del polifacetismo del nuevo material, que se empleaba para hacer mangueras flexibles, sostenes de señora, calzado de caballero, aislantes eléctricos e incluso anticonceptivos. Atento a esto último, un humorista comentaba, en 1930, con tono sarcástico: «Todo se puede hacer con la goma sintética…, menos los hijos…» No faltó quien le sacó más punta y partido a las posibilidades metafóricas de la manguera y el preservativo…, pero no tratamos aquí de historiar el ingenio.
148. El traje de caballero
Según la definición al uso, un traje debe consistir en el conjunto de chaqueta y pantalón del mismo tejido y color. De llevar también chaleco deberemos hablar de «terno».
En tiempos de Cervantes, la palabra «traje» significaba «vestido», especialmente el de las mujeres; también se utilizaba el término en el sentido de «porte o aspecto propio de una persona», ya que existía la frase acuñada de «traerse bien alguien».
La tradición actual del traje masculino nacería mucho más tarde. Al parecer se originó en Francia, en el siglo XVIII, con una moda consistente en vestir los hombres chaqueta, chaleco y pantalón de distintos tejidos y colores muy vivos. Eran prendas de corte amplio, ya que su finalidad era facilitar las cosas en las labores del campo.
El traje, como lo entendemos, nace en 1860. Sus primeros usuarios fueron los miembros de la pequeña nobleza y la burguesía, que lo utilizaban ocasionalmente para montar a caballo, de donde vino la costumbre de dejar un corte en la parte posterior de la chaqueta. Como las cacerías a las que asistían vestidos con el nuevo atuendo se iniciaban al amanecer, y el frío era un inconveniente, se optó por posibilitar el cierre de la chaqueta hasta el cuello, por lo que se añadió a la prenda un botón en la parte alta, que se abrochaba en el ojal que todavía queda, mudo testigo de aquella práctica funcional en su día, y que solía disimularse con una flor o un botón decorativo.
Aunque al principio el traje era vestido con cierta prevención, no tardó en ser considerado como una prenda sumamente práctica y cómoda, empezando a ser llevado también en la ciudad. A este fin, los sastres del siglo XIX perfeccionaron, en la última década de aquel siglo, su corte, haciendo de él una especie de uniforme imprescindible en la vida de los negocios.
Los distintos elementos que componen el terno ya se utilizaban antes de nacer tan afortunada combinación. El chaleco, de origen turco, es mencionado por primera vez nada menos que por don Miguel de Cervantes, en el Quijote; la chaqueta y el pantalón son palabras que al parecer se introducen en el castellano, procedentes de la lengua francesa, Leandro Fernández de Moratín, el conocido autor madrileño de El sí de las niñas, dramaturgo del siglo XVIII, hacia los primeros años del 1800. Desde entonces aparecen los tres componentes del terno, o los dos del traje, como indumentaria genuinamente masculina.
149. El velo de novia
Durante muchos siglos, el símbolo de la virginidad fue el color blanco. Sin embargo, en la Roma clásica fue el amarillo: un velo de ese color, el flammeum, cubría el rostro de la novia. El velo nupcial llegaba entonces hasta los pies. Y creen los historiadores de la moda que la costumbre de cubrir el rostro de la contrayente partió del hombre, y su significado social sería el de mantener a la mujer apartada, oculta a la mirada de los demás.
Pero el origen del velo es oriental, y se remonta como mínimo al año 2000 a. C. En su origen era llevado sólo por las solteras en señal de modestia, y por las casadas en muestra de sumisión. En Europa sólo llevaron velo las casadas Que para acceder al matrimonio habían tenido que ser raptadas por sus esposos. El color carecía de interés: lo esencial era cubrir el rostro.
En el mundo clásico grecolatino, en el siglo IV antes de nuestra Era, estaban de moda los velos largos en las ceremonias nupciales. Se sujetaban al cabello con alfileres o cintas, y tanto el velo como el vestido debían ser de color amarillo intenso, como hemos dicho arriba.
A lo largo de la Edad Media, el color dejó de ser importante, centrándose el interés en la naturaleza de la tela y los adornos. En Inglaterra y Francia la práctica de vestir de blanco estaba muy extendida ya en el siglo XVI. Se quería manifestar así la pureza, requisito indispensable en el matrimonio entre miembros de la nobleza. Y ese color se convirtió, ya en el siglo XVIII, en el color indispensable e indiscutible para el vestido de boda, consagrándolo como tal la famosa revista parisina de la época: Journal des Dames. La importancia del velo vaporoso y blanco llegó a ser tan grande en Castilla que pasó a significar, por sí solo, el status o condición de mujer casada. No se tenía por tal la mujer que no hubiese cubierto su rostro para un hombre, ante Dios y la Sociedad. Así aparece en el viejo Poema de Mio Cid, donde el anónimo autor, o autores, pone en boca del rey Alfonso VI, padrino de las sonadas bodas, estos versos:
De aquí las prendo por mis manosLa ceremonia nupcial llegó a llamarse «velambres», o acto de colocación del velo.
a doña Elvira y doña Sol,
y las doy por veladas
a los Infantes de Carrión.
150. El chocolate
Como la palabra, de origen azteca, muestra, el chocolate es de origen americano. Las noticias más antiguas acerca de su consumo y preparación aluden a la mezcla de semillas de ceiba y cacao, ambos árboles americanos de gran altura.
El término castellano, chocolate, se formó a partir de las voces amerindias pocokakawaatl, que traducidas significan «bebida de cacao y ceiba». Los españoles lo pronunciaron como pudieron, y dejaron el término en chokauatle. En 1580 la palabra aparece ya escrita de la forma aproximadamente actual: chocollatr y en 1590 se dice como hoy, chocolate. Del castellano, la voz «chocolate» pasó primero al italiano, ya en 1606; en la lengua francesa se documenta más tarde, hacia 1643.
En cuanto a la etimología azteca de la palabra se ha aventurado una serie de explicaciones diversas, teniendo todas ellas en común el término atl con el que todos los pueblos aborígenes de México se referían al agua.
La preparación de esta bebida tuvo de ese producto antiguo varias recetas. Está comprobado que el primer chocolate se hacía con ingredientes distintos. La primera descripción es del médico español Francisco Hernández, que dice «utilizarse igual cantidad de semilla de ceiba que llaman pócotl y de cacao, a la cual añádese una cantidad de maíz». Los pueblos amerindios eran muy amigos de brebajes y pociones que desde el punto de vista del gusto occidental pueden parecer chocantes e incluso repulsivos. Se bebía, por ejemplo, un preparado «de cacao con flores secas molidas, que llaman xochayocacauaatl», y una bebida de cacao con ají, llamada en tiempos coloniales chilcacauatl. Ninguna de aquellas bebidas fueron del gusto de los españoles. Los indios tomaban el chocolate sin azúcar ni miel, aunque a menudo echaban especias aromáticas sobre el espeso líquido. Solían mezclar, el chocolate, con harina de maíz, e incluían en la receta una mezcla de pimienta americana. Es natural, pues, que a su llegada al territorio los españoles se negaran a tomárselo, cosa que sí estaban dispuestos a hacer si se le ponía azúcar. En 1520 se envió a España cierta cantidad de chocolate, y se mejoró la forma de prepararlo. Surgieron procedimientos que hacían del viejo brebaje incluso una bebida atractiva que llegaría a ser muy valorada.
En 1606, los italianos, con Antonio Carletti a la cabeza, empezaron a beberlo, y poco después era conocido en Francia, donde a finales del siglo XVII se había generalizado su consumo merced a la afición desmedida que por él sintió el caprichoso Luis XIV. En España se fabricaba, a cierta escala, en el siglo XVIII, aunque ya en tiempos de Cervantes, los frailes lo encomiaron mucho, tanto que en algunas comunidades de religiosos no se entendía una forma mejor de agasajar al visitante que ofreciéndole un buen tazón del humeante exótico producto.
A Inglaterra llegó a mediados del siglo XVII, y se sabe que en 1657 existían allí fábricas de este producto. El escritor holandés, C. Boentekoe lo puso de moda en Alemania.
Hasta finales del siglo XVIII el chocolate se hacía a mano. La máquina fue introducida, en su proceso de elaboración, por el francés Doret. Por aquella fecha se extendió la especie de que el chocolate era perjudicial para la salvación de las almas. La creencia se inició en América Central. Se aducía que el chocolate era una tentación del diablo para predisponer mejor las almas a las tentaciones. Se recomendó abstenerse de su consumo…, para no pecar…, a menos que se tuviera más de sesenta años, edad considerada a la razón como nada peligrosa para ciertas tentaciones de la carne. Y resulta curioso que fuera en los conventos españoles donde más predicamento y favor tuvo el producto.
La posibilidad de fabricar mecánicamente el chocolate revolucionó su industria hacia 1819. Mediante aquel artilugio se aceleraba hasta siete veces su producción, con lo que bajaron considerablemente los precios del producto, y se generalizó su consumo, llegando ahora a capas populares que antes no habían podido acceder a él. Hacia 1820 se fabricó también la primera tableta de chocolate por el suizo Luis Cailler. Y el chocolate fundido nacería, también en Suiza, hacia 1879 de la mano de R. Lindt. La fundición del chocolate remediaba un inconveniente grande: el de su dureza, tanto que hasta entonces había supuesto esta circunstancia negativa una gran dificultad, ya que a menudo lo hacía inmasticable. Se le quitó también el regusto amargo que dejaba el producto natural tradicional, y a partir de 1880 no cesó de conocer mejoras, innovaciones y ventajas que lo han convertido en una de las reinas de nuestras golosinas actuales.
151. Los polvos faciales
Hace seis mil años, las viejas civilizaciones medioorientales habían hecho ya, del adorno personal y el maquillaje, no sólo un arte sino también una práctica obligada, medio religiosa y medio decorativa. El cuerpo era todo cuanto poseía una mujer, y no dudaba ella en hacer de tan preciada posesión, un objeto de irresistible deseo. No sorprende, pues, que los salones de belleza sean más antiguos que la costura, y que las recetas para el sombreado de ojos y polvo blanco para la cara sean tan antiguas o más como las recetas culinarias.
Se sabe que las cortesanas griegas realzaban el colorido natural de sus mejillas con un polvillo blanco; la gran cantidad de plomo contenido en su mezcla terminaba, sin embargo, por estropear la piel, acarreando en ocasiones incluso la muerte, cosa que no fue obstáculo, a lo largo de los siglos, para que estas prácticas en vez de decrecer aumentaran. Todo era preferible a la odiosa alternativa de parecer fea o demodée.
Un producto europeo de finales del siglo XVIII, elaborado con arsénico, no sólo se aplicaba al cutis, brazos y cuello, sino que a veces se ingería con el fin de obtener, las damas, una rápida palidez. Se lograba aquel cambio instantáneo de color gracias al poder del arsénico, que rebajaba el nivel de hemoglobina en la corriente sanguínea. Este procedimiento, era responsable de muchas malformaciones congénitas en los fetos de las embarazadas, circunstancia que hizo aumentar muy notablemente, a lo largo del siglo XVIII, la población subnormal de países como Francia, Inglaterra, Italia y España, países en los que más se abusó de los polvos arseniados.
A finales del siglo XIX, los polvos faciales desaparecieron de Europa de forma repentina; sólo se consideraba admisible esa práctica entre gentes del teatro. Sin embargo la vieja moda se resistía a morir, y renació hacia 1880, aunque ahora la industria química vino en ayuda de las viejas recetas caseras produciendo artículos cosméticos inocuos y tan eficaces como los antiguos. Se recomendaba las materias primas naturales, como el polvo o flor de arroz de Carolina del Sur, en los Estados Unidos, que convenientemente molido y mezclado con agua se dejaba decantar para pasar luego por un segundo tamiz. A estos polvos se les agregaba a menudo polvo de lirio de Florencia y aroma de rosa. El polvo de arroz, o veloutina, mezclado con bismuto y esencias aromáticas, se comercializaba en pequeñas cajitas o estuches de cartulina herméticamente cerrados. A principios del siglo XX no existía medio más eficaz y económico de empalidecer el rostro y dar el deseado tono blanco a brazos y pechos. Tras la Segunda Guerra Mundial los cambios del gusto pusieron de moda los tonos cobrizos, y el bronceado se convirtió en una meta estética. La era de los polvos blanqueadores había terminado. Pero es tan voluble la moda, y cambian los gustos tan de repente, que no nos sorprenderá mucho si a la vuelta de una generación vuelve a haber demanda de aquellas viejas recetas que daban a los semblantes de nuestras abuelas una apariencia sepulcral y fantasmática.
152. El perfume
Como es sabido, el origen del perfume es litúrgico y religioso. Su empleo en forma de incienso exigía un quemador o incensario, como su etimología explica: perfume, es decir, «a través del humo». Los fieles del templo recibían así su aroma, y dejaban de percibir otros olores menos gratos. Se sabe que el hombre del Paleolítico ya ofrecía a sus deidades el sacrificio de un animal, y a fin de paliar los malos olores de la carne corrompida y quemada rociaban la ofrenda con incienso. Quemar substancias como la mirra, la casia o el nardo suponía acatamiento y respeto, con lo que el perfume, que al principio no fue sino una especie de desodorante, se convirtió en elemento suntuario. Esto ocurriría alrededor del sexto milenio antes de Cristo, en el Oriente Medio.
Hace seis mil años, tanto los sumerios como los egipcios se bañaban en aceites y alcoholes de jazmín, madreselva, lirio y jacinto. Por lo general, cada parte del cuerpo requería un aroma distinto. Así, la reina Cleopatra, autora ella misma de un tratado de cosmética desgraciadamente perdido, untaba sus manos con aceite de rosas, azafrán y violetas: el kiafi, y perfumaba sus pies con una loción hecha a base de extractos de almendra, miel, canela, azahar y alheña.
En la Grecia clásica, los hombres eran amigos de la naturalidad, pero se interesaron por el perfume, aromatizando sus cabellos, la piel, la ropa e incluso el vino. Hace dos mil cuatrocientos años, ciertos escritos griegos recomendaban hierbabuena para perfumar brazos y sobacos, canela para el pecho, aceite de almendra para manos y pies, y extracto de mejorana para el cabello y las cejas. Hasta tal extremo se llevó el uso del perfume por parte de los jóvenes que el sabio Solón llegó a prohibir la venta de aceites fragantes.
En Roma, el soldado se ungía con perfumes antes de entrar en combate. Como era un pueblo conquistador, fue asimilando no sólo nuevos territorios sino también nuevas técnicas y costumbres. Entusiastas de los perfumes, los romanos introdujeron en Roma, de sus campañas en lejanas y exóticas tierras, perfumes desconocidos hasta entonces, como la glicina, la vainilla, la lila o el clavel. Por influencia de las culturas medioorientales adquirieron gran importancia aromas nuevos como el cedro, el pino, el jengibre y la mimosa. También asimilaron la costumbre griega de preparar aceites olorosos a base de limón, mandarinas y naranjas. Se constituyó el poderoso gremio de los perfumistas, los famosos e influyentes ungüentarii que fabricaban tres tipos de ungüentos: sólidos, cuyo aroma contaba con sólo un ingrediente a la vez, como la almendra o el membrillo; los ungüentos líquidos, elaborados con flores, especias y gomas trituradas en un soporte aceitoso; y perfumes en polvo, hecho con pétalos de flores que luego se pulverizaban, y a los que se añadía ciertas especias. Como los griegos, de quienes seguramente tomaron en buena medida su afición, los romanos abusaron del perfume. Impregnaban con él todas sus pertenencias y posesiones, e incluso lugares públicos como los teatros. Nerón, que creó en el siglo I la moda del agua de rosas, gastó más de treinta millones de pesetas de hoy en aceites para sí mismo y para los invitados de un banquete en una sola fiesta nocturna. Y en el entierro de su esposa Popea gastó el perfume que eran capaces de producir los perfumistas árabes en un año. Llegó al extremo de perfumar incluso a sus mulas.
Tanto exceso alarmó a la naciente Iglesia Cristiana, que condenó el despilfarro. Con la caída del Imperio romano, también el perfume inició su declive.
F I N