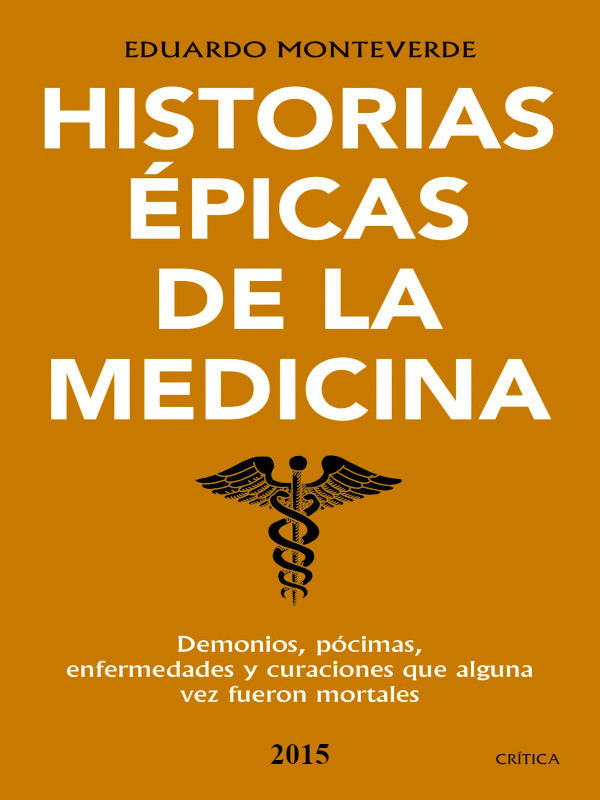
Historias épicas de la medicina
Eduardo Monteverde
A Fernanda de la Cueva
Para que no desaparezca por obra del tiempo la memoria de lo que han llevado a cabo los hombres, ni queden sin glorificar los hechos grandes y admirables que han realizado…
HERÓDOTO
En la mitología griega hay un cúmulo de divinidades sanadoras. Es la encrucijada histórica de Oriente y Occidente donde se unen las leyendas. Hay muchos dioses de la medicina occidental cuyos orígenes son préstamos de Egipto y Asiria, centenares de años antes de que fueran escritas La Ilíada, La Odisea y los poemas que narran los principios de la medicina occidental.
En el cielo vuela Apolo, el verdadero curador que sana y purifica la materia. Lava la sangre de las heridas que él mismo causa con sus flechas, otorga la vida al igual que la muerte. En la tierra está Orfeo que cura con música y sueños. En la ciudad y en el campo vaga la trinidad clandestina de Cibeles, Dionisio y Afrodita Pándemos. Tres espíritus y una sola verdad redentora. En esta secta el tres es un número mágico solo divisible en sí mismo, que conjunta en las orgías las fuerzas de la sanación.
La medicina griega tiene héroes múltiples. En la bruma de los primeros tiempos preolímpicos, Asclepio comparte oráculos con Orfeo, Jasón, Aquiles y, debajo, el espectral Paeón, dios de la medicina que curó a Hades, señor de los infiernos. Los dioses podían ser inmortales pero vulnerables a las heridas. Hay sanadores heroicos que han sido olvidados porque, como todo, están sujetos a los vaivenes de la moda, y unos sustituyen a otros. Asclepio tomó el lugar de Salmoxis, acaso un esclavo tracio que se liberó para curar. En una leyenda fue venerado por su valor libertario, sinónimo de la salud. Ser saludable es alcanzar la libertad en la epopeya de los tiempos remotos cuando la esperanza de la vida era breve. Otro dios remoto es Soter, un demonio que protegía a los mortales.
Con la presencia constante de la serpiente, y en los tiempos minoicos anteriores al 1300 a. C., Melampo, ‘el hombre de los pies negros’, señor de la melanina, el pigmento oscuro de la piel, es un gurú al que adoptan los invasores indoeuropeos por sus habilidades mágicas. Poseía el don de interpretar a los animales por haber honrado a una víbora muerta. Las crías del animal en agradecimiento purificaron sus oídos con su lengua y así entendía a todos los animales. A esta virtud se agregó la adivinación y la purificación de los enfermos. Conocedor de la psique, curó a las hijas del rey de Argos, que creían haber sido transformadas en vacas. La terapia fue una orgía en los bosques de Sición. Una murió de cansancio enfermizo; las otras dos se aliviaron. Melampo recibió a cambio una tercera parte del reino. La medicina ha sido lucrativa desde los primeros tiempos de la epopeya.
Los héroes y heroínas de la curación clásica tenían oráculos, templos a la vista o sumergidos en cavernas, y apadrinaban por igual a prostitutas, nobles y canallas. Sus sacerdotes luchaban por el poder, se enriquecían, traficaban medicinas y amuletos en el mercado negro; muchos iban a la guerra. El verdadero Asclepio, al parecer, fue un jefe tribal y guerrero de Tesalia que monopolizó la salud al mando de una dinastía de sanadores. Eclipsa al resto de los curadores milagrosos. En el mito es producto de la ira y los celos de Apolo, dios taimado, enamoradizo y señor de la curación, la peste, la música y la poesía. Con sus flechas sembraba epidemias y en sus oráculos sanaba a las víctimas cuando le rendían rituales propiciatorios.
Un día enamoró a una joven bella y noble. La sedujo en las orillas de un lago en Tesalia. Corónide se bañaba en la propiedad apolínea; los calores y olivos propiciaron el ayuntamiento. La mujer recibió guirnaldas y Apolo no regresó. Quedó preñada. Todas las tardes caminaba cubierta con un peplo de lino abrochado con una fíbula de plata seguida por el mortal Isquis, de lejos al principio, hasta que se enamoraron. Apolo continuó sus correrías por el orbe hasta que se enteró de la traición. Se arreglaban las bodas de los jóvenes cuando un cuervo, que en aquel entonces era blanco, le advirtió a Apolo de la infidelidad. Por la indiscreción el pájaro se volvió negro, color de la deslealtad, y Apolo enloquecido lanzó dos saetas que mataron a Isquis. Artemisa, hermana del dios, acudió en su ayuda y, cómplice, asesinó de un flechazo a Corónide. Yacía la infiel en la pira funeraria cuando Apolo arrepentido llegó envuelto en una nube, desgarró las entrañas de la muerta, sacó a la criatura y ambos se perdieron en el cielo nebuloso. Así fue narrada la primera cesárea, post mortem.
En el monte Pelión, frontero a la Tesalia, vivían los centauros en tropel, algarabía y desenfreno. Atacaban a los hombres con troncos de árboles arrancados y gritos que semejaban cantos. Eran irrespetuosos de toda ley, incluso la divina. Apartado de sus hermanos, el centauro Quirón habitaba en una gruta. Hijo de Cronos en figura de caballo, y de Filira, diosa oceánica, es un monstruo de naturaleza doble, acuífera y equina, maestro de héroes médicos, como Aquiles, y amigo de los hombres. Apolo voló a la caverna Malea para entregarle al niño a quien le puso Asclepio (de las manos del centauro Quirón, kyros, vienen los términos cirugía y quiropraxis, incluye a la quiromancia como un arte del engaño). El niño fue amamantado por una cabra y vigilado por un perro. Quirón lo adiestró en las artes de curar, una práctica bañada en sangre, hierbas, sueño y conjuros: la épica es la partera de la iatrikós, la medicina griega que va de los tiempos prehoméricos a los de Hipócrates, cuando la técnica se empieza a separar de la superstición. Quirón tenía en la grupa una herida incurable de una flecha que le clavó Heracles. Es la propia llaga del médico desde la que cura; en el ojal de sus carnes interpreta las dolencias de los otros. Es la empatía. La herida le dice al médico que la vida es una dualidad con interpretaciones múltiples y que él también padece. Como la sangre de la Medusa, el ejercicio de esta práctica puede ser benéfico o letal.
Además del pharmakón, Quirón poseía otros filtros hemáticos de doble partida, letales y amorosos, producto de la belleza, el adulterio y la traición. Tal era la sangre del centauro Neso, que en el intento por raptar a Deyanira fue asesinado por Heracles, su marido. Cuando el monstruo agonizaba le susurró a Deyanira un secreto: «Toma mi sangre y el semen que derramé cuando traté de violarte. Mézclalos y si flaquea el amor de tu hombre, tiñe su túnica con este líquido». Heracles se enamoró de otra mujer y los celos arrebataron a Deyanira, que roció con el filtro la túnica de su amante. Al vestirse, la piel del héroe se incendió y Heracles murió en una llamarada calcinante de medicina letal.
Asclepio absorbía las fábulas y enseñanzas del sabio Quirón, una porción de la paideia, la educación que solo prende en quien tiene la virtud de la sangre aristocrática; por ello los esclavos no podían ejercer la medicina («La gloria solo tiene su pleno valor cuando es innata», escribió Píndaro, filósofo aristócrata). Asclepio transpiraba grandeza con este linaje. Por el bosque, entre las nubes que se vuelcan sobre la bahía azul del golfo de Volos, el iatros aprendía a curar con hierbas, escalpelo, música, salmos y conjuros; aprendió a dormir al enfermo para que soñara con la técnica de la incubación. En las ensoñaciones los dioses benefactores se le aparecían para reparar el cuerpo y darle bálsamos al alma, con una serpiente merodeando los alrededores. Asclepio recolectaba hojas y raíces milagrosas que cocía para preparar infusiones. Destacaba la sombra nocturna mortal: la Atropa belladona, planta silvestre con alcaloides muy poderosos como la atropina. Por sus virtudes era una panacea que igual curaba los cólicos del mal de orina que de la vesícula biliar, los resfriados, la tos, el asma, y además relajaba los intestinos. Pero los griegos primitivos desconocían la anatomía y todo era global. Para ellos no existían los sistemas respiratorio, digestivo ni la vesícula biliar. La bilis era un humor, como la melancolía, teñida de negrura. Todo se reducía a un equilibrio de fluidos. La única certeza es que la Átropa podía ser mortal en grandes cantidades. Sin estar definido el concepto de dosis, el ensayo y error era la estrategia. La farmacología del siglo XX desentrañó a los alcaloides de la planta. La Átropa dilata el músculo liso respiratorio, urinario y digestivo, contrarresta la caída brusca de la tensión arterial, actúa como euforizante en el cerebro hasta alucinar, y lleva a la muerte: se aceleran los latidos cardíacos, luego se bloquea la transmisión eléctrica del corazón y el órgano se detiene para que al espíritu lo recojan las Parcas. Esta planta es un verdadero pharmakón, prodigio de empirismo para matizar dolores y otros síntomas. Es curativa o asesina, de ahí la veneración. Simplemente es medicinal.
Asclepio conservaba sus remedios en las nieves del monte Pelión hasta que llegaran las guerras y con ellas los tajos, el pan de cada día en el oficio de los curadores primitivos, quienes consideraban a la herida como una enfermedad: «Le envasó la lanza en el ombligo, los intestinos se derramaron y las tinieblas cayeron sobre los ojos del guerrero. El vencedor a su vez fue alanceado en el pecho por encima de la tetilla, cayó con el pulmón atravesado y una espada se le hundió en medio del vientre», dice La Ilíada, compendio de la cirugía en la Edad de Bronce, aparecida alrededor de 1250 a. C., y repleta de técnicas primitivas para curar las heridas, y la secuela pútrida de la infección.
El cirujano alemán Herbert Fröhlich calculó 176 heridas con 76% de letalidad en las gestas homéricas. Otros cirujanos hablan de 48 heridas en La Ilíada, tan solo en la cabeza: 44 fatales con cinco decapitaciones. En el fragor del poema aparece Macaón, hijo de Asclepio. Es un guerrero aqueo de «manos asesinas», que combate con furia a los troyanos. Del cinto en la cadera cuelga de un lado la espada, xifos, y del otro las plantas sanadoras del pharmakón, junto con el instrumental quirúrgico: escalpelo, pinzas, listones y vendas. Sus recursos artesanales eran de doble filo. Con su lanza de dos metros y medio, de roble y punta de bronce, arremete contra los troyanos. Crujen los huesos enemigos y los abdómenes desparraman entrañas cuando escucha la orden suplicante de Agamenón que lo llama para que reconozca al aguerrido Menelao quien ha sido herido por la flecha de un arquero licio. El hermano del Atrida está intoxicado. Macaón gira para asistir al herido resguardado por corazas broncíneas en el campamento aqueo. Va como un sabio iatros sin dejar de ser guerrero. Bajo una tienda improvisa la oficina del médico, se quita el peto y vestido; con la túnica blanca del himatión, observa al herido palmo a palmo, del rictus de dolor a la actitud de las manos, la coloración de la sangre, de la piel. A lo lejos retumba en la muralla el choque de los metales con los escudos de siete capas de cuero y corazón de metal, los alaridos, el crujir de los huesos, las arengas de Afrodita y Apolo, y más allá el oleaje del Egeo y la furia de Poseidón. Macaón invoca a su padre, Asclepio, que le susurra las enseñanzas de Quirón. Bajo la carpa el iatros se sienta en un banco de cedro, sus piernas están en ángulo recto con las ingles; es un sacerdote laico hijo de semidiós que desentraña a la naturaleza, es el ayudante de Hera y las Musas y Cibeles. Con su prestancia, remedios y la práctica del centauro, mira a Menelao perforado por arriba del cinturón. Le quita la hebilla, afloja el cíngulo y extrae cuidadoso la flecha bífida maniobrando para no desgarrar las entrañas. Tira de la saeta, las plumas quedan entre sus dedos. Chupa la sangre, la escupe y pone un tapón con jugo de higuera. Encima del agujero coloca un esparadrapo frío para disminuir la hemorragia, y deja en la cabeza del príncipe una banda roja y caliente para atraer la sangre a los sentidos de la mente y el cuerpo. Menelao está curado por la voluntad de los dioses y del hombre.
Aquiles fue también discípulo de Quirón. Cuatrocientos años después de la epopeya troyana, seguía siendo venerado, como aparece en un plato vendando el brazo de su amigo Patroclo, compungido por el dolor, mientras el héroe se acuclilla impecable, sin manchas en su armadura, con una rodilla en tierra y la otra pierna flexionada en un gesto elegante. La actitud será una norma de la medicina heroica que heredará la práctica en Occidente, cambiando el himatión por la bata blanca.
En las artes de la curación griega está presente la physis, mal llamada ‘naturaleza’, y que tiene poco que ver con la física de la actualidad. Los griegos desconocían la experimentación. Asclepio aprendió de las plantas lo necesario para transmitirlo a sus discípulos. La atención primaria y de emergencia estaba en las heridas con la técnica que aplicó Macaón, aunque la savia de la higuera no sirva para detener la hemorragia. Se trata de un razonamiento mágico por analogía. Los griegos sabían que el jugo de la planta coagula la leche y que, por lo tanto, ocurre lo mismo en la sangre. No es así; por el contrario, previene la coagulación. Quedaba por resolver la infección, terrible Némesis sobre el herido. El pus tenía dos virtudes: la tormentosa y letal de una flema turbia y corrupta, o la bondadosa cocción, pepsis, que drenaba el mal humor. Para prevenir al pus nocivo la herida era cubierta con un apósito de vino. No es el alcohol lo que actúa; es el fenol del vino rojo lo que impide el crecimiento bacteriano.
Salmoxis, otra vez, está ya perdido en la leyenda, solo queda un vago recuerdo de una especie de chamán que ejerció la medicina como doctrina de libertad para encontrar la inmortalidad del alma. Es desechado del panteón por ser tracio y por haber sido esclavo y liberarse, lo que no gustaba a los griegos. Su origen es confuso. Heródoto lo sitúa como un peregrino que lleva a la encrucijada griega las técnicas de la medicina egipcia, influidas a su vez por Mesopotamia. Platón dice que era un gran médico, curador global de la mente y el cuerpo, anterior a La Ilíada y La Odisea.
En los tiempos homéricos se negaba el más allá. El hombre muere con la muerte de su cuerpo. Los héroes muertos en combate solo dejaban su recuerdo. La oscuridad del Hades no era para ellos, ni la vida de los mortales era inmortal. El mito serpentario llegó de Mesopotamia, vía Egipto, a partir del héroe asirio Gilgamesh, para darle un sentido épico a la medicina griega, representada por el caduceo: la víbora enrollada en un báculo de ciprés. Tal vez Salmoxis pasó por Egipto y llevó a Grecia el mito de la serpiente, territorio en el que no hay reptiles venenosos.
El rey asirio Gilgamesh subió a una montaña para recoger la planta que daba la vida eterna. Una serpiente se la arrebató, cambió de piel y rejuveneció. Un punto de partida para la sacralización de las plantas que curan, otro para la veneración de los animales. Se pierde en los tiempos que la luna se convierte en serpiente para fecundar a las mujeres. Cuando es venenosa aniquila y las plantas son remedio. En Mesopotamia vive la Echis carinatus, de letalidad abrumadora; en Egipto y Abisinia, la cobra, que se hunde hasta la profundidad de los bosques en el Congo, corazón de las tinieblas legendarias. Aun sin víboras letales, la serpiente se convirtió en guardia de los templos y oráculos de la sanación; sí, pero se trata de la Elaphe longissima, natural de esas tierras, que no es ponzoñosa, pero que sirve como un símbolo que evoca a la sangre de Medusa.
El dios Paeón, o Peón, fue también olvidado. Su tenacidad llegó a lo imposible cuando curó al inmortal Hades, el invisible dios de los muertos. Sucedió cuando Heracles viajó a los infiernos para secuestrar al Cancerbero. Luchó contra Hades y le clavó una saeta veloz. La herida fue curada por Paeón con emplastos de hierbas, y el dios sanó de esa rajadura en la piel de su eternidad.
Ovillada como serpiente, en la epopeya de la medicina antigua la esperanza de vida era corta, aunque paradójica. La explosión demográfica, en el primer milenio a. C., fue inmensa: de un millón a 7 millones en el continente euroasiático. En el Mediterráneo se duplicó la población porque el sistema inmunológico de los hombres aprendió a controlar parcialmente a los parásitos que lo invadían. Fue el resultado de la domesticación del ganado, aves, perros y gatos, para mitigar la invasión de microbios originarios de esas especies. La tifoidea, por ejemplo, vino de las gallinas; la viruela, de las vacas; las lombrices intestinales, de los cerdos y de los perros; la toxoplasmosis, de los gatos. El perfeccionamiento del sistema inmunológico crecía al ritmo de la población en las ciudades, atraída por la concentración de la riqueza. El costo de la densidad de población fue la aceleración de los contagios. La civilización traía aparejada otros males que se sumaban a las heridas de la guerra. Los pelasgos, antepasados remotos de los griegos, eran cazadores recolectores que actuaban en bandas, individuos aislados en docenas poco propicias para el contagio. El caballo fue un importante vector para la transmisión de enfermedades infecciosas, transportando a jinetes con gérmenes de un paraje a otro, por lejano que estuviera. La navegación fue otro vehículo devastador. Llegaron las pestes del Siglo de Oro, en las que no había dolor ni la cruel vejez; se cayó en la Edad de Bronce, en que aún Heracles tenía un escudo con 12 cabezas de serpientes inenarrables que chirriaban sus dientes. El pharmakón, tóxico y protector, la medicina cual mito.
A pesar de los conjuros y las plantas, vino en las heridas y el sueño, la gente empezó a morir sin lesiones de flechas o espadas. Con las ciudades llegó otra forma de muerte en la que el valor nada significaba; tampoco la medicina, esperanza vana. «La peste se ensañó con más virulencia en los desventurados labriegos y dominó dentro de las murallas de la gran ciudad. Las entrañas se abrazan primero y el enrojecimiento de la piel y el aliento que se despide son indicios de un fuego interno; la lengua áspera se hincha por este fuego y la reseca boca se ofrece a la tibieza de los vientos y aspira por entre los labios entreabiertos unos aires pestilentes», escribió Ovidio sobre la Peste de Egina, en la que los enfermos desesperados se ahorcaban con una soga para escaparse de la muerte con la muerte: «Áspera la lengua se hincha, y por esos tibios vientos árida la boca se abre, y auras graves se reciben por la comisura». Es una de las descripciones más agobiantes, sombrías y remotas de una enfermedad contagiosa. Revela la impotencia de médicos y enfermos; el mito desmitifica las glorias de la herbolaria y la cirugía, los conjuros y oráculos de la antigüedad griega, descrita por el poeta romano. ¿Cuándo ocurrió? No se sabe; para los antiguos griegos fue producto de la venganza de Hera cuando Zeus la engañó con Egina. Apolo manda una peste a los griegos, además de la cólera de Aquiles, médico y guerrero, «que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Orco muchas almas de valerosos héroes». La cólera, bilis, como epidemia. Después de la guerra de Troya ocurrieron al menos tres epidemias. En el siglo Vuna plaga diezmó Atenas. Un mal implacable que causó confusión y hasta locura en los sobrevivientes, que dejaban insepultos a los cadáveres. Epidemia causada por una venganza entre los dioses. Los enfermos morían frente a los templos sin escuchar las súplicas que por ellos hacían los sacerdotes: «Nadie puede remediar el mal; el cruel azote se lanza contra los mismos médicos, que son víctimas de sus propias artes».
Tucídides narró en La guerra del Peloponeso que mató a Pericles. A diferencia de Ovidio, que es romano, este filósofo, guerrero y poeta ateniense fue testigo de la mortandad y escribe uno de los primeros documentos de la epidemiología heroica. El encono entre Esparta y Atenas fue saldado con sangre, prisioneros y esclavos asesinados para mermar la riqueza de los contendientes. Las heridas eran similares a las descritas en La Ilíada y curadas por los sucesores de Asclepio hasta que la fatalidad triunfó con un espectro desconocido para el que no valían remedios ni conjuros, en una plaga enviada por los dioses: «Jamás se vio en parte alguna azote semejante y víctimas tan numerosas; los médicos nada podían hacer, pues desconocían la naturaleza de la enfermedad […]. En general, el enfermo sentía en primer lugar un violento dolor de cabeza; los ojos se volvían rojos e inflamados; la lengua y la faringe asumían un aspecto sanguinolento; la respiración se tornaba irregular y el aliento fétido. Poco después el dolor se localizaba en el pecho, acompañándose de tos violenta; cuando atacaba al estómago provocaba náusea y vómitos, con regurgitación de bilis». Se desconoce la naturaleza de la epidemia, si fue viruela, tifo o tifoidea. Tucídides añade que los síntomas iniciales incluían dolor de cabeza, conjuntivitis, erupción y fiebre, a lo cual se agregaba hemorragia nasal, dolor abdominal y vómitos. Los enfermos fallecían entre el día séptimo y el octavo, habitualmente de deshidratación debida a diarrea incontrolable. Se interpreta que la mortandad ocurrió por el hacinamiento en la guerra, las oleadas de campesinos buscando refugio en la ciudad: «Al entrar en la ciudad, muy pocos tenían casas, y unos se alojaban con sus parientes y amigos, la mayor parte en lugar no poblado de la ciudad, y dentro de todos los templos (excepto aquellos que estaban en lo alto en Eleusina, y otros más cerrados y guardados). Algunos hubo que se aposentaron en el templo nombrado Pelárgico, que estaba por debajo de la ciudad vieja aunque no les era lícito habitar allí, según les amonestaba un verso del Oráculo de Apolo, que decía así: El Pelárgico templo tan precioso, vacío está bien y ocioso. Aunque a mi parecer el Oráculo dijo lo contrario de lo que se entendía, porque las calamidades y desventuras no sobrevinieron a la ciudad porque el templo fuera profanado al habitarlo las gentes, según quisieron dar a entender, sino que al contrario por la guerra vino la necesidad de vivir en él». Tucídides da cuenta de un fenómeno, patocenosis, que es el impacto de los conflictos sociales en la salud, de acuerdo con el momento histórico.
Fue inútil el esfuerzo de los médicos en un momento de la historia: «Y con la discordia cayeron sobre las ciudades muchas y dolorosas desdichas, las que suelen ocurrir y que ocurrirán siempre mientras la índole de los hombres permanezca idéntica, y que, por lo demás, serán más intensas o menos, y de forma variable, en la medida en que las diversas vicisitudes de las circunstancias se produzcan». Aquí Tucídides enlaza lo mórbido con la ética, y en cuanto a la patocenosis, el razonamiento griego carecía de otros recursos para explicar la enfermedad que no fueran los del Olimpo.
Poco se sabía de los contagios, solo que esos males enviados por los dioses podían transmitirse a través de los aires o las aguas, que era necesario aislar a las víctimas, impedir que los enfermos llegaran a puerto. La Peste de Atenas entró por El Pireo. Desde los tiempos homéricos se conocían estas anécdotas legendarias en las actitudes contra la enfermedad. Era un hecho que las epidemias podían llegar por el mar. Filoctetes es abandonado en la isla de Lemnos por una herida fétida que supura un pus detestable. No era un héroe cualquiera, comandaba cincuenta naves. Rumbo a la guerra de Troya, hizo escala en la isla de Ténedos, fue mordido por una serpiente y Ulises convenció a los comandantes de la flota para que lo abandonaran. La herida no era mortal, puesto que no había ofidios venenosos, pero el mito de Medusa y su cabellera seguía estando presente. Algo se sospechaba: esos humores pútridos podrían ser infecciosos. Un remedio era el aislamiento en épocas en las que no existían los hospitales y todo era epopeya. Enfermar, asistir al enfermo o que este cuidara de sí mismo cuando la gente lo aborrecía por el temor al contagio o la repugnancia de las heridas, llagas, deformidades, era todo lo contrario al hedonismo que ha caracterizado a la antigüedad griega. La mitología era poética y florida; la medicina, primitiva, religiosa y desesperada.
Las plantas medicinales y los remedios del campo fueron consagrados, una parte con los caprichos divinos, otra con la racionalidad de la naturaleza; no obstante, la gente moría joven. Mitad hombre, caballo a medias, en la épica contra las enfermedades el centauro Quirón enseñaba a distinguir entre úlcera y heridas. La miel era un buen recurso para curar las infecciones. Las abejas tienen en las glándulas salivales una enzima que produce agua oxigenada a partir de los azúcares y el agua en el néctar de las flores. Empirismo de primera línea en los tiempos heroicos. Uno que otro remedio era eficaz. El temple de los médicos estaba a prueba ante la adversidad. Asclepio tenía mujer, hijos y, como los animales, era ardiente en el amor; era sobrino de la diosa que asesinó a su madre e hijo del que la violó y sacó del vientre. Con esa historia familiar practicaba la democracia de la salud. Su descendencia se dedicó al arte de sanar: Macaón, patrono de la cirugía; Podalirio, héroe de la medicina interna griega; Telésforo, ‘el que pisa a distancia’ y vigilante de la convalecencia; Higia, patrona de la higiene, que de ella toma su nombre; Panacea, virtud de todos los remedios con sus manojos de hierbas medicinales, y Yaso, divinidad pequeña de las curaciones, una especie de enfermera. La familia de Asclepio era de dioses menores, por debajo de Apolo; sin embargo, son los que pasan a la historia como símbolos. Higia y Panacea son una dualidad en pugna que continúa hasta hoy: prevenir o curar. La primera representa el orden de la naturaleza y la mesura de cuerpo para que no sea necesaria la participación de su hermana, con su colección de plantas mágicas que evocan al Olimpo.
En la épica anciana de la medicina los fármacos no hacían lo que hoy suelen hacer. De sus nombres antagónicos salían los beneficios. Artemisa mató a la madre de Asclepio, pero lleva el nombre de un género de plantas, Artemisia, benéfica —creían— para los cólicos menstruales y propiciadora del flujo, curadora de los retortijones, supresora de la fiebre y las lombrices intestinales, estimulante del apetito, remedio contra las agruras y contra los dolores del parto. Los médicos carecían de un conocimiento individual de la enfermedad. Un golpe de calor puede significar fiebres sin importar el origen ni el sitio de la infección, ya que la anatomía era desconocida. El género Artemisia es vasto, con cerca de doscientas especies alrededor del mundo, que no sirven para mucho, aunque para los griegos fuera una panacea. En realidad, y a la luz de la farmacología actual, estas especies tienen ligeros efectos hipotensores y muy leves como antibióticos. La Artemisia absinthium contiene ajenjo, alucinógeno que produce convulsiones en dosis muy altas, que difícilmente pudieron tener utilidad terapéutica. La leyenda del ajenjo continúa hasta hoy.
En el jardín de Asclepio florecía toda suerte de plantas milagrosas con el principio del pharmakón. A dosis moderadas son purgantes y diuréticos. Las plantas medicinales en tiempos heroicos se refieren más a un algo que hacer, aunque la fatalidad triunfara. «No sabré cómo hacerlo, no ha producido jamás un buen resultado. Sin embargo probaré hacerlo, ha obrado casi siempre maravillas, ha conseguido milagros», cuenta un anónimo. La herbolaria es una de las terapias que más se reiteran a lo largo de la historia y los mitos. Además del pharmakón, como la Átropa, eran cultivadas otras plantas con alcaloides semejantes a la atropina. El beleño, que contiene escopolamina, es usado como veneno potente que hace perder la memoria reciente, una forma de pequeña muerte que en un hito puede pasar al gran sueño. Persiste hasta ahora como «droga de la violación» conservando mucho de su perversidad mitológica. No hay demasiadas cosas nuevas bajo el sol. «Nadie se baña dos veces en el mismo río», sentenció Heráclito, pero ahora se sabe que el agua sigue siendo H2O desde que es agua. Los anhelos de curación y las intenciones venenosas son las mismas, y la herbolaria nunca ha cesado de estar en auge. Otra planta fatal es el eléboro en sus variedades negro, viridis o fétido, con nombres vulgares que advierten su toxicidad: garra de grifo. La cocción de la raíz produce una pócima a la que Plinio comparó con la fuerza de un general que arremete de frente y rompe las filas del enemigo, mientras arenga a su tropa detrás de él. Es una droga milagrosa que purga en pequeñas cantidades, pero conforme aumenta el tóxico hay vómito incesante, diarrea y paro cardíaco. Esta planta contiene compuestos mortales que utiliza para ahuyentar a sus depredadores; en el hombre bloquean la transmisión eléctrica del corazón y se usaron como arma química. «Clístenes de Sición cortó las cañerías que conducían a la ciudad de los cirreos —cuenta Pausanias—. Entonces, cuando los habitantes sufrían por la sed, abrió otra vez el grifo del agua, envenenada ahora con eléboro. Cuando los habitantes la usaron, quedaron tan debilitados por la diarrea que Clístenes los venció».
Es la necesidad de hacer algo la que recurre al mito. Filoctetes no sanó hasta que lo trató Macaón: «Y curación de esa grave dolencia sabe que no alcanzarás —mientras el sol se levante por este lado y se ponga por el otro— hasta que tú mismo vengas espontáneamente a los campos de Troya, y presentándote a los hijos de Asclepio que entre nosotros están, te alivien esa dolencia, y con este arco y mi ayuda seas el destructor de Troya», le dice Neoptólemo, hijo de Aquiles, a Filoctetes en la tragedia de Sófocles.
La primera droga heroica fue el opio, caro e importado del Cercano Oriente, probablemente de Sumeria o de Egipto. Hay datos de su uso desde el 4000 a. C. En un festín de La Odisea, Helena surte un filtro con un pharmakón inespecífico, un ópos, o juguito de plantas: «Echó Helena en el vino que estaban bebiendo un bálsamo contra el llanto y la cólera, que hacía olvidar todos los males». Morfeo y Oniro lo llevan en una bolsa para repartir el sueño. Hay una diosa minoica del siglo XIV a. C., que en su cabellera porta botones de amapola. Heroicos fueron también los venenos, la parte maligna del pharmakón, que mataba sin que se perdiera la figura, todo en aras de la estética griega. La nepente, el opio, fue sintetizada en el laboratorio de Friedrich Sertürner en 1806 y después Bayer la transformó en heroína, y sigue vigente. Le puso morfina, en honor a Morfeo, uno de los mil hijos de Hypnos, el dios de los sueños. Soñar era una de las terapias más extensas, con o sin drogas. Entre las plantas medicinales, la cicuta era un vértigo hacia la muerte; su nombre viene de konas, girar con frenesí, que mataba sin la sangría de la espada, un toxon sin heridas ni gritos, sobre todo para los marginales de la ley. Para dulcificar la muerte se acompañaba con opio. «Y si el morir fuese un no sentir nada —algo así como un sueño que durmiéndolo no tan solo se viesen ensueños—, ¡maravillosa ganancia fuera la muerte!», dirá Sócrates. Los tóxicos no son un acervo exclusivo de los tiempos heroicos cuando Homero escribió, citado por Sócrates: «Ni de piedra estoy hecho ni de bronce, / sino de hombre». Y la historia de la medicina continuó siendo una epopeya.
En el siglo II, en pleno período alejandrino, el rey Mitrídates era un fanático de los venenos y sus antídotos. Para evitar la muerte por envenenamiento, ingería pócimas a diario. Siniestra forma de sobrevivir. Pequeñas dosis de hierbas nocivas y ponzoñas en una especie de inmunidad mágica que le transfiriera por simpatía las propiedades de aquellas naturalezas. Therion es una voz griega para ‘serpiente’; la sustancia pasa al árabe como triaca para envenenar al Medio Oriente, de donde regresará a Europa en la Edad Media. Mitrídates dominaba el Pontos, al sureste del Mar Negro, donde sí había serpientes venenosas. Sus teriacas tenían entre cincuenta y cien ingredientes, con el opio y la carne de víbora como fundamentales. Violento vivía en constante intoxicación por sus fórmulas diluidas en vino. La leyenda dice que el rey era sanguinario y ante una rebelión y la inminencia de morir a tajos de espada, ingirió sus propias teriacas a las que era inmune. Víctima de su propio ingenio, ordenó a sus guardias que lo mataran por la espalda, y murió a espadazos.
El sueño era una terapia consagrada, habitual y costosa en la que los médicos desempeñaban un papel sacerdotal. Curación onírica, tenía como referencia a Oniros, genio del sueño. Como las sustancias y hierbas, es una presencia dual y sin certeza. Tras el genio estaba Morfeo. Cuando era invocado en los templos, aparecía solo delineado, carente de contenido, y la sustancia era interpretada por los sanadores; el sueño se tornaba una interpretación. La oficina del médico era un templo al que en la edad heroica se llamó Asclepión y que más tarde sería el oráculo de los romanos. El lugar, rodeado de bosques, estaba vigilado por una serpiente que aparecía cuando llegaba el enfermo, solitario o en comitiva. Los allegados acampaban fuera y la pena podía convertirse en festejo, órfico o dionisiaco, patronos allegados a la curación, como otros tantos entes. Se entonaban himnos que reverberaban por el paisaje plácido, propicio para la ordalía. Una sacerdotisa, hechicera grácil, pasaba al enfermo al ábaton, la sala de hospitalización. No había cauterizaciones ni instrumental, solo ensalmos y hierbas somníferas. El templo era la última esperanza antes de que la última de las Moiras cortara el último suspiro del destino. A los asclepiones se recurría cuando no había otro remedio, cuando habían sido agotadas las cirugías de Macaón, la medicina interna de Podalirio, los remedios de Panacea. Había tantos oráculos como sectas de médicos y los más socorridos eran el de Asclepio en Epidauro y el de Apolo en Delfos; todos con la serpiente que por igual se despliega que ovilla. La ineficacia del iatros, su ignorancia, torpeza, impotencia o sabiduría, quedaba oculta en la impasibilidad del semblante, el disfraz de las emociones y el ropaje del médico inmutable.
El origen de la medicina griega u occidental está enraizado en la religión y la magia. La ciencia, de la que carecían los griegos o bordeaba en los límites de la razón, es una disciplina contemporánea que sistematiza en niveles precisos. La ciencia en Grecia era una riña entre la razón y la experiencia de lo inmediato bajo las Moiras, hilanderas del destino. En esa madeja actuaba el iatros paliando el dolor o rematando a los mortales con el pharmakón, invocando a la dinastía de Asclepio sin que mucho pudieran hacer aquellos que eran héroes en la unidad del médico y el enfermo. El racionalismo no llegó al Peloponeso sino hasta el siglo V, un pequeño capullo en medio de la superstición y la muerte. Un sistema social basado en la desigualdad, en los extremos: de la aristocracia a los esclavos y del Olimpo a los infiernos. En esta tarea se debatían los médicos, tan heroicos como lo eran los enfermos, entre el castigo y la gloria, dualidades como la epifanía y la ruina.
Capítulo 2
Perplejidades de la salud
La alegoría no es más que un espejo que traslada lo que es con lo que no es…
CALDERÓN DE LA BARCA
Hieracas es un médico de escatologías, de lo que vendrá. Del griego eskathos, residuos, final, los cristianos lo interpretan como el lugar del alma después de la muerte. Skatos es también excremento. Ambas voces se fusionan y dividen en una espiral dependiendo de las interpretaciones, la una mundana, la otra divina. En el principio cristiano, Jesús es más un principio que un final. El comienzo estaría dado por el Padre haciéndose carnal en la Madre, la virgen María, lo que los discípulos de Hieracas niegan, pues todo cuerpo en ese tenor sería excrementicio. Fea e intratable: «Carne es todo cuanto proviene de la naturaleza caída del hombre, y, como tal, se pone en contraste con el Espíritu». Hieracas, heredero de la medicina egipcia, alejandrina y romana, curaba pústulas, heridas, asuntos corporales como la tos, solo para despreciar al cuerpo.
Abominaba de la fornicación. Hereda de Orígenes, el Emasculado, la falta de piedad por lo terreno porque el cuerpo es parte de la tierra, femenina, y ellos son viriles. Adán mismo significa en hebreo ‘el de la tierra’. Personaje oscuro que vivió al final del siglo IV, el furor ascético de Orígenes hacía que sus discípulos no entraran a la secta hasta que tuvieran conciencia del sexo para así evitarlo. Aborrecía la fornicación a tal extremo que sus monjes cohabitaban bajo el mismo techo con mujeres vírgenes, Virgenes subintroductae, supuestamente sin las tentaciones de la carne, previsión ya tomada por Clemente de Alejandría en la vía del celibato. De no ser por esta exclusión del cuerpo, no tendría mayor interés para la historia de la medicina. En la gran síntesis del Concilio I de Nicea, que es una purga de las corrientes adversas al cristianismo de Pablo de Tarso, se le consideró una herejía, vinculada a los gnósticos.
Entre las numerosas sectas cristianas y no cristianas de los primeros años de la Gran Síntesis, a la división radical entre carne y espíritu le faltaba precisamente un espíritu lo suficientemente sólido para sostener a la Trinidad. Es necesario recordar que Galeno aceptaba la teoría de un aliento, o pneuma, que llenaba los vacíos del cuerpo y el «horror a la nada», un pneuma natural situado en el hígado, resultado de la metamorfosis de los alimentos. Pasaba al corazón en un espíritu vital que, distribuido por el cuerpo, alcanzaba finalmente el cerebro para razonar. Este vitalismo, anatómicamente incierto, era una Trinidad que tuvo un muy buen acomodo para el enlace cristiano que faltaba al Padre y al Hijo: el Espíritu Santo. Este aliento, presente en todas las culturas, aunque sin la clasificación de Galeno, aparece en el Arcángel Rafael, roffe en hebreo, la medicina de Dios. Es un espíritu que se puede hacer carnal, como en el Libro de Tobías, donde el espíritu se le aparece al anciano ciego y lo cura, para luego volverse evanescente. Es un pneuma que transita de lo corpóreo a lo etéreo, capaz de curar con la subestimación, inclusive con el desprecio, del cuerpo. Tobit es hijo de Tobías, un enterrador de los cuerpos de judíos abandonados por los enemigos de Israel, cautivo en Nínive. El joven viaja con un misterioso compañero. Cuando lavaba sus pies en un río un «gran pez» lo muerde. Su compañero le dice que lo mate y que guarde el hígado y la hiel. En un pueblo conoce a Sara, que ha tenido siete maridos, todos muertos en la noche de bodas. El compañero, que es Rafael, le da una fórmula para que ahúme el hígado y la hiel que se esparcen por la alcoba envueltos en el aroma de los perfumes. Tobit sobrevive como un hombre felizmente casado. Gracias a Rafael, que le dio una fórmula pneumática, venció al demonio Asmodeo, que parasitaba de muerte a los maridos de Sara. Vive felizmente casado, y cuando regresa a casa, encuentra a su padre ciego. Le cayó excremento de golondrina. De nuevo Rafael lo aconseja y Tobit unta la pócima en los párpados de Tobías. Caen escamas y vuelve a ver. Las semejanzas con la piel del pez que puede ser un monstruo vencido por Rafael, el reto a la muerte en la noche de bodas, sugiere que los matrimonios no consumados de Sara pueden atribuirse a perversiones sexuales o a impotencia, enfermedades fúnebres azuzadas por el demonio, que solo se conjuran por los salmos, las pócimas celestiales, la fe o la abstinencia, como predicaba Hieracas, el médico egipcio, asociado a los gnósticos.
Hasta ahora no se ha hablado sobre esta secta, o numerosas sectas, religión o religiones que competían con la Iglesia. Surgida en el siglo II a. C., tuvo vertientes cristianas y no cristianas fundamentales para entender la rebelión de la medicina occidental con el Espíritu Santo.
Cuando Felipe el Evangelista llega a Samaria encuentra a Simón, exorcista, taumaturgo, sanador e ilusionista, que congregaba multitudes y levitaba ante los funcionarios romanos. Las prácticas de los ilusionistas desde Babilonia, que requieren largos entrenamientos y ejercicios con artilugios de luces y sombras, han evolucionado y continúan asombrando. El físico y matemático contemporáneo Martin Gardner las ha descifrado sin quitar el encanto de la curiosidad. Como ahora, los magos de la antigüedad tenían ritos de iniciación para conservar sus secretos. No todos se dedicaban a la curación. Con cierta honradez, vivían de sobra embaucando en las plazas. No así magos como Simón, curandero. Cuando se encuentra con Felipe, el evangelista le hace competencia curando a paralíticos y otras causas imposibles con el Espíritu Santo como terapéutica. Simón se bautiza y sigue a Felipe para desentrañar los secretos. Se convierte a una secta gnóstica cristiana. Cuando llegan Pedro y Juan a Samaria, lo encuentran haciendo suertes, aunque fallidas. Les ofrece dinero para entrar en contacto con el pneuma del Espíritu Santo. Los apóstoles se niegan, lo hacen levitar y Simón el Mago cae y se hace pedazos en los adoquines de Samaria ante una multitud que lo repudia y se acoge a los cristianos para engrosar las filas de creyentes del Gran Cisma.
En el Cercano Oriente, el cristianismo, moda cultural, parasitaba toda religión de la que tenía noticia. Fuera para enfermarla con golpes mortales como a los dioses romanos o para subirse en el vehículo del gnosticismo, que arropaba toda forma de conocimiento, como gnosis, su raíz griega, a la vez que luchaba para contaminar al cristianismo. Los gnósticos, como corriente filosófica, no tenían una medicina que los caracterizara. Iban de los salmos a la teoría humoral, la magia, las escuelas orientales, la herbolaria y un poco de cirugía. En el vuelco del siglo I, eran helenizados que variaban del puritanismo a lo orgiástico. Simón el Mago es un buen protagonista; lo son también Orígenes, Clemente, Hieracas y hasta Pablo de Tarso pudo haber sido un gnóstico de no haber perdido la guerra de doctrinas. Parte de su ganancia está en liberar a los neófitos —palabra de nuevo cuño, del griego neo y fitos, planta, los recientemente plantados en el cristianismo—, de las costumbres judías de la circuncisión, el sabbath (el sábado como descanso obligatorio, so pena de muerte) y la prohibición de comer cerdo y crustáceos, que acota la división entre animales puros e impuros. Estas novedades son aceptadas por los gnósticos cristianos. Rechazan, en cambio, la prohibición paulina de que las mujeres puedan ejercer tareas ministeriales, entre estas la medicina y la curación, a excepción de las parteras. Montano era un gnóstico al que sus enemigos acusaban de la destrucción de los matrimonios y de la perversión sexual, por aceptar mujeres, matronas en principio, en su doctrina. Aparentemente murió en un pacto suicida con una concubina, con lo que retó a la prohibición de darse la muerte a uno mismo.
No había corrientes médicas unificadas. El pneuma ocupaba el cuerpo como un hálito religioso y, paradójicamente, el cuerpo era una barbaridad despreciable. Un objeto de uso que, por tantas guerras, se convertía en un instrumento de cambio entre el cielo y los inframundos, y era al mismo tiempo una materia que sangraba, emanaba pus, dolía y a la que se podía rezar, aplicar ungüentos, dar pócimas, sangrar y consolarse con la imposición de las manos de los sanadores. Los cristianos eran desangrados a discreción por los romanos, apedreados o asaeteados, enviados al coliseo. Se les consideraba caníbales y profanadores de cadáveres. Era el precio por comulgar con el cuerpo de un hombre, así se hubiera llamado Cristo. Galeno y los médicos de Roma repudiaban cualquier intromisión corporal, de ahí que no avanzara el conocimiento de la naturaleza por medio de la disección. El beso en la boca era una anticipación de la antropofagia. En vano era simbólica la eucaristía: en el pan y el vino iban la carne y la sangre de un humano. Era una herejía para los romanos; para los cristianos, la verdad revelada del cuerpo del Señor. La supresión de Pablo de Tarso de unas partes clave de la ley mosaica da otro giro al cuerpo. La circuncisión dejó de ser un requisito, y se permitió comer carne de cerdo y crustáceos. El sabbath y su compleja observación del tiempo fueron proscritos por san Pablo. Era un rito que tenía cláusulas con penas muy estrictas. Bastaba con arrancar dos espigas de trigo o llevar una carga con peso mayor al de un higo para ser castigado aún con pena de muerte por violentar el día de descanso de Yahvé. Los médicos no podían atender a los enfermos el día anterior ni recetar un medicamento que tuviera efecto en el sabbath. El mismo Jesús no observaba esas reglas. Es una explicación de los tumultos que causaba por las curaciones en los días consagrados. También una de las razones para la prohibición de san Pablo.
El cuerpo, como se ha dicho, fue motivo de reyertas entre las diferentes sectas cristianas. Líderes y santones predicaban por los caminos polvorientos de Galilea y Bizancio, atrayendo a leprosos y febriles convulsos, imbéciles y frenéticos que eran tratados con imposición de manos. Muchos de los enfermos mentales pasarían al elenco de los santos.
Del tronco común de los gnósticos helenizados con el injerto de los Evangelios y san Pablo, el cuerpo iba tomando diferentes formas, en lo que se suponía que era una misma materia, una tentación o producto del demonio. La dualidad neoplatónica se imponía en un recorrido de cuatro siglos.
El Mediterráneo, principal escenario de la medicina occidental, seguía siendo la gran encrucijada de las teocracias y los mitos en territorios de Europa, el Cercano Oriente, el Norte de África y el pasaje a Mesopotamia. En los desiertos, llanuras feraces y los bosques, que empezaban a ser descubiertos en los mares helados del norte, la diosa madre de las culturas originarias de esas tierras permanecía como un vellocino de misterios a descifrar por el cristianismo. La moda de la nueva religión las iba a adoptar adaptándolas a la fe revelada bajo los asuntos de un Dios singular y una madre única, patrona del llanto y la tristeza, la piedad y la paciencia. La Diosa Madre del Norte, Freya, del germano Frau, señora, pasaría la estafeta a Nuestra Señora Madre de Cristo. El cristianismo necesitaba una mujer. San Pablo, en una especie de higiene ascética, recomienda a los solteros no casarse y a las viudas no volverse a casar, y a los casados, reitera: «Sería preferible no casarse; pero, por el peligro de la prostitución, cada uno debe tener su propia esposa, y cada mujer su propio esposo».
El repudio a la prostitución es tan ambiguo como el consejo paulino. Además de que la mujer debe callar, es un deber también el de la virginidad. El caso de una santa es útil a la antropología de la medicina. En el año 48 d. C., santa Tecla era una doncella de Iconia, en Anatolia, que deshace su promesa de matrimonio cuando escucha a Pablo predicar la castidad. El novio lo manda apresar, Tecla lo libera y huyen desperdigando los Evangelios y el bautizo, aunque ella no recibe el sacramento. Otra vez Pablo es azotado y la doncella es atada a una estaca ardiente. El fuego quema a sus verdugos. Una tormenta de granizo la salva. Escapan de nuevo. En Antioquía, un magistrado romano la desea. La quiere comprar al hombre que la acompaña. Como él va de incógnito, la desconoce y la abandona. El romano la mete a una jaula con una leona que le lame los pies y en la arena mata a las otras fieras que quieren devorarla. Va desnuda; tiene la visión de estar en una poza con lobos marinos rodeada de llamas que ocultan su desnudez y proclama que se bautiza a sí misma. La atan a unos toros para descuartizarla. Es en vano; el magistrado la libera temeroso de que el nuevo dios destruya la ciudad. Tecla se aparta del mundo en una gruta. A los 72 años unos delincuentes tratan de violarla. La mujer huye y desaparece. Es un caso único de una cristiana sobreviviente al encono romano. En otra versión se derrumbó la cueva. Uno de sus brazos, que sobresalía entre los escombros, fue llevado por sus devotos a Armenia y de ahí a Tarragona. Es pionera de las reliquias orgánicas. Se confunde también, al menos en cuerpo, con la prostituta ancestral.
¿Cómo es que entonces la mujer ocupa un lugar secundario en la medicina si es capaz de prodigios? La comadrona era tenida en un papel muy importante desde los tiempos del Génesis, tanto que es la única capaz, cual sacerdotisa y vidente, de diagnosticar quién es el otro en un parto de mellizos; de buena manera es pionera en la identificación de la otredad. Esta ambigüedad se resuelve en parte con una anécdota de medicina complicada que resalta el papel de las parteras en una intriga familiar, de tribus y descendencia judía, que llega al cristianismo con la consideración del cuerpo. En este enredo el patriarca Judá se casa con una mujer. Tiene tres hijos que se casan con Tamar, y mueren porque ninguno es bueno a los ojos de Yahvé. El de en medio, Onán, riega su semen en el suelo para no profanar a su cuñada; masturbación o coitus interruptus, que da lugar al onanismo. La mujer de Judá muere y un día, camino al lugar donde iba a trasquilar a su rebaño, se encuentra a Tamar despojada de su vestido de viuda y cubierta con su cabello. Judá la toma por prostituta y le ofrece un cabrito y su báculo de pastor. Ella quedó preñada. El patriarca la busca en vano para exigir que le devuelva los presentes. Tres meses después un pastor le avisa al hombre: «Tu nuera Tamar ha fornicado». Ordena que la saquen de una aldea y la quemen cuando recibe un recado: «Del hombre a quien esto pertenece —el báculo— estoy encinta». Pregunta el patriarca: «¿Dónde está la ramera aquella a la vera del camino?». «Ninguna ramera ha habido», le contesta el pastor al que acompañan otros aldeanos. Nunca volvió a ver a Tamar. Al tiempo del parto llaman a una comadrona. Diagnostica gemelos. «Uno de ellos sacó la mano, la partera lo agarró y le puso una cinta escarlata, diciendo ‘este salió primero’. Pero entonces retiró él la mano, y fue su hermano el que salió. Ella dijo ‘cómo te has abierto brecha’. Y le llamó Peres. Detrás salió su hermano que llevaba en la mano la cinta escarlata y le llamó Zeraj».
El énfasis en las manos implica una presentación del nacimiento por los brazos, situación muy complicada con sufrimiento fetal y aprietos para la partera. Su habilidad manual tuvo que ser eficaz para jalar a los niños y dilatar el cuello del útero sin lastimarlos, ni tampoco a la madre. Era una experta. Un cuidado intensivo. No fue un prodigio. Pero aún se pregunta, cuando asoma primero uno y el que nace es el otro, ¿quién es quién? Esto sí puede ser la maravilla que sustenta a la cultura judeocristiana.
Salvo en este pasaje del Génesis, la Biblia no da importancia a las parteras, ¿por ser mujeres? Para el androceo y el gineceo, lo masculino y lo femenino, en la semilla y en el cuerpo, sin adentrase en el espíritu o el alma, la cuestión irá dictando los vericuetos de la historia que se funden en el ser andrógino, bestia y anticristo, en el Apocalipsis y la ramera de Babilonia. El papel de la partera de Tamar queda subyugado. Olvida que en el mismo Génesis hay dos cuerpos. No hay almas aún. En el primer nacimiento, al quinto día, produce la tierra todos los seres vivientes, sierpes, alimañas terrestres. En el mandato de los cielos y el mar aparecen los peces, las aves y, a semejanza de Dios, el ser humano, y el hombre y la mujer eran iguales. «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó». Era el albor del sexto día y Dios se fue a descansar. Y llegó el séptimo día, faltaba el agua a la tierra. Además de la sequía nadie labraba el yermo. Dios creó a los humanos por segunda vez, así que hizo a Adán de un pobre manantial que brotaba del suelo y lo modeló con el polvo de la tierra yerma. Lo transportó al Este del Paraíso. Llamó a todos los animales para que Adán, producto de la tierra, masculino, les pusiera nombre con una voz prestada que no era la del verbo, el logos, sino simplemente la de un cuerpo surgido del barro. De una maravillosa anatomía que no era un «algo» con costillas, modeló a una mujer porque a Adán lo notaba triste, «y sería mujer porque del varón ha sido tomada». ¿Por qué no de otra parte?, del sacro por ejemplo. Este hueso, hieron para los griegos, del indoeuorpeo sagrado dhot, hacer, y se forma sak-ro-dhot, sacrum, de gran importancia por ser el contrario del vertex, el opuesto, más importante que el sostén de las costillas. Pero fue de una costilla, un hueso secundario que, si se rompe, no produce grandes complicaciones, a menos que perfore el tórax, y de esto pocos se salvaban. La vida de Eva es un rosario de sumisión.
¿Qué pasó con la primera mujer? La rebeldía. No aparece en el Antiguo Testamento hasta el libro de Isaías. En la guerra entre Judá y Edom, vencen los judíos como Dios lo había profetizado. En el exterminio de los edomitas el oráculo se cumple con fatalidad: «Los gatos salvajes se juntarán con las hienas y un sátiro llamará al otro; también ahí reposará Lilith y en él encontrará el descanso. Allí anidará la víbora, pondrá, incubará y hará salir de su huevo». Textos rabínicos del siglo XVIII enriquecen la historia: Yahvé formó entonces a Lilith, la primera mujer, del mismo modo que había formado a Adán. De la unión de Adán con esta hembra, y con otra parecida llamada Naamá, hermana de Túbal Caín, nacieron Asmodeo e innumerables demonios que todavía atormentan a la humanidad. Muchas generaciones después, Lilith y Naamá se presentaron ante el tribunal de Salomón disfrazadas como rameras de Jerusalén. El escrito data de una época de cacería de brujas asociadas con los gatos y el demonio. Sin olvidar que Freya, la diosa de la fertilidad nórdica, era a la vez guerrera y amante de los gatos.
En los antecedentes de las culturas patriarcales las diosas primigenias eran patronas de la prostitución, la fertilidad, el gozo y la naturaleza. En Asiria, la prostituta era endiosada y benefactora de la medicina. Asistente de partos, sencillos o complicados. Su reverberación se puede encontrar en los números rituales de las culturas de la encrucijada mediterránea.
Si Eva era poco más que un despojo de un hueso secundario, ¿por qué las parteras son tan importantes a lo largo de la historia? Es inevitable encontrar asociaciones de la «primera mujer» en Asiria y Babilonia, Judea y Egipto, con diosas de la fertilidad que son prostitutas y curanderas. No tienen a la serpiente como la enemiga del paraíso judío. La víbora, la que ya se ha mencionado en Gilgamesh, es un vehículo de prosperidad. La diosa asiria Ishtar convierte la lluvia en semen y la envía a la tierra a través de un león que la vomita y fertiliza. La fiera está vigilada por un dios de las tormentas que porta un látigo. Ishtar tiene como antecesora a la diosa sumeria Inanna, nocturna y lunar. Antes de alumbrar la tierra, ningún animal copulaba. Con su alumbramiento apareció el instinto sexual que bajo su poder se convierte en deseo. Es un parto. Diosa de la medicina, en Asiria se le representa alada, con garras de águila, esbelta, rodeada por dos leones y dos búhos, mascotas de los alquimistas medievales. A esta dualidad se agrega Lilituh o Lamashtu, antes de su metamorfosis en la Lilith bíblica.
Los dioses y diosas sumerios persisten en Mesopotamia, al menos desde 3500 a.C., por encima de las diferentes culturas que van reinando en la región: asirios y caldeos, pueblos ya con lengua semita. Aquí se emplean los términos sumerios. Si bien estas divinidades o fuerzas se representan con aspectos andróginos, hay una hipótesis de interés médico en la que Inanna es parte de una trinidad con su hermana Ereshkigal, su contraparte divina en el inframundo. El otro tercio es Lilith, andrógino seductor, en la simetría de tres figuras en una. Todas se relacionan con la higiene, la inmundicia y el alumbramiento, aun siendo criaturas de la noche.
Una vez, en busca de un amante perdido, Inanna visita a Ereshkigal. Le roba a Neti, el portero de las siete puertas que guardan el infierno. El guardián le avisa a la diosa de las tinieblas que una mujer la busca. Es alta como el cielo, le dice, y vasta como la tierra. En una mano lleva la corona de la fertilidad, en su frente el cabello rizado con esmero. En su cuello hay un collar de lapislázuli y en sus senos caen hileras de cuentas. Fuerte como los muros de la ciudad, viste con el manto real. Sus párpados resuman el ungüento llamado «deja que él venga, deja que él venga». Su pecho lo rodea el adorno que clama «ven, hombre, ven». Lleva la pulsera de oro y en su otra mano porta la caña, también de lapislázuli, con la que mide y calcula. Es una hechicera bondadosa que ordena por igual los canales de los partos, los salmos de los enfermos, los acueductos en la tierra y las muchas distancias entre los días y las noches. El descenso de la diosa es una de las primeras narraciones de la exploración a los infiernos, del pavor que guarda el vivo cuando se muere en pecado.
Inanna, la de la luz del lucero de la tarde, Venus, se encuentra en el inframundo con Ereshkigal, el revés de su espejo, una herida que mana tinieblas como si fuera sangre adentro de túneles. No es la sangre gloriosa de la menstruación de Inanna, fértil y eminente en un principio, sino el flujo del resentimiento el que baña a Ereshkigal, el reflujo que emana de los hombres réprobos, los edimú, sencillamente espíritus con mala suerte, en los que no sirvieron los conjuros de los magos terrenales. Se desprenden del cuerpo de los que no tuvieron sepultura, de los accidentados, de las mujeres muertas en parto, de las hijas que murieron vírgenes o las prostitutas que murieron por enfermedades innombrables. Es Kurnugui, la «tierra de la que no se retorna», la del «nunca más, nunca más». Un himno sumerio dice, en boca de un enfermo, que su enfermedad se debe a que es un pecador.
En el pasaje a la cámara de su hermana, es despojada de todas las virtudes que lleva, empezando por la corona, y al final, la caña de lapislázuli. Cada vez que cruzan una de las siete puertas le pregunta al guardián por qué la desviste. La respuesta: «Silencio, Inanna, las costumbres del inframundo son perfectas. No se pueden objetar». Fue engañada; despojada de sus atributos mágicos, queda en el poder de la otra hechicera, la mala. Sus artilugios eran parte de los me, los órdenes opuestos al caos. Está en el sepulcro en el que ni siquiera hay ilusiones para la huida o el ataque. En ese pasmo de lo absoluto, envuelta en tinieblas y polvo, mira a su hermana, rodeada por los jueces del infierno que emitieron su sentencia: «Entonces Ereshkigal amarró el ojo de la muerte sobre Inanna. Habló contra ella su palabra de ira. Exclamó contra ella su grito de culpa. La golpeó. Inanna se convirtió en cadáver. Una pieza de carne podrida. Y fue colgada de un gancho sobre la pared». El garfio le atravesaba el hígado, órgano que los adivinos de Mesopotamia sacaban de los animales para descifrar los augurios o el pronóstico de las enfermedades, las horas de la vida, las de la muerte.
Algunas tablillas cercanas al siglo VIII muestran a los jefes del infierno en una perpetua alegoría, con cabeza de ave, alas desplegadas, garras, o cabeza de león, garras de ave y alas en vuelo. Inanna y Ereshkigal también. Inanna a veces tiene un látigo para dominar a un león del que se acompaña; es diosa y amante de las bestias, no solo de los valerosos leones, sino también de los corderos. Patrona del bestialismo en la ciudad de Uruk, lo es también de las prostitutas y parteras. Escapa de los infiernos gracias a la fiel Ninshubur, su compañera y secretaria que, desesperada por el cautiverio de su matrona, se rasga los ojos, lacera sus carnes y viste el sayal raído de un mendigo. Va a ver a los padres de su ama; un politeísmo que es a la vez un indicio de poliandria, múltiples inseminadores en turno y en torno a una mujer, en este caso a la diosa Antum, amante del todopoderoso Anu, el creador sumerio de la totalidad.
Ninshubur no acude a la madre, no es necesario, su hija Inanna es más maternal y poderosa que su creadora. Tiene más padres. Acude al padre Enlil, dios del paraíso y de la tierra que gobierna el aire. La desprecia. La cortesana de Inanna va con el padre Nanna, dios de la luna, hijo de la diosa lunar Ninlil, violada por Enlil, y también rechaza a la fiel Ninshubur. El argumento ante ambos padres es el mismo: «Oh Padre Enlil, no permitas que tu hija sea inmolada en el inframundo. No permitas que tu plata brillante se cubra de polvo del inframundo. No permitas que el triturador quiebre en añicos tu precioso lapislázuli. No permitas que tu fragante madera de boj sea tajada por el carpintero. No permitas que la sagrada sacerdotisa del cielo sea inmolada en el inframundo». La respuesta de los dos poderosos es la misma: «Mi hija anhelaba el Gran Arriba. Inanna anhelaba el Gran Abajo. Aquella quien recibe los me del inframundo no regresa. Aquella quien va a la Ciudad Sombría allá se queda». Ninshubur no se arredra ante la promiscuidad y la indiferencia de los orígenes de su protectora y amante. Lo promiscuo no es más que una mezcla que no tiene implicaciones morales. Acude entonces a Enki, hermanastro de Enlil, dios de la separación de los cielos y la tierra. Pícaro y sabio, no demasiado rencoroso, ya que las divisiones son más poderosas que la unidad siempre y cuando tengan simetría, como los em. Escucha a Ninshubur y le responde: «¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ha hecho mi hija? ¡Inanna! ¡Reina de Todas las Tierras! ¡Sagrada Sacerdotisa del Cielo! ¿Qué ha pasado? Estoy atribulado. Estoy afligido». Diestro en todo lo que fuera trasmutación de sustancia, pionero de la alquimia, de los magos, señor de los hechiceros y protector de las parteras, médico a ultranza, elabora una pócima de maravilla. Se rasca las uñas y arranca tierra, que por igual es mugre. Con esta inmundicia de una mano modela a una kurgarra, de la otra aparece galatur, criaturas que no eran macho ni hembra. Van a los inframundos con la misión de rescatar a Inanna, la que no necesita madre pero sí varios padres. Enki, el padre conmovido, les da indicaciones. Deben penetrar al infierno convertidos en moscas. Verán a Ereshkigal que está pariendo en la sala del trono, un alumbramiento difícil rodeado de tanta oscuridad, precisamente por las tinieblas. No hay sábana que la cubra, las piernas abiertas a la desolación, el cabello se le enreda cual mala vegetación, hojas y raíces se confunden. Las criaturas siguen las indicaciones de Enki: «Cuando grite, ‘¡Oh, oh, mis adentros!’, griten también, ‘¡Oh, oh, tus adentros!’. Cuando grite, ‘¡Oh, oh, mis afueras!’, griten también, ‘¡Oh, oh, tus afueras!’. La reina estará complacida. Les ofrecerá un regalo. Pídanle solo el cadáver que cuelga del gancho en la pared. Uno de ustedes rociará el alimento de la vida sobre de él. El otro rociará el agua de la vida sobre de él, Inanna se levantará».
Esta descripción antigua de un parto complejo en el que el padre asiste a una patrona de las parteras revela una amoralidad de incesto, mezclas de sexualidad, homosexualidad y bestialismo, que no claman por un castigo y sí por un rescate, una salida de los infiernos, lo que no sucederá luego en el cristianismo. Todos estos son apenas unos antecedentes en la medicina de la antigüedad. Enki es representado en tablillas asirias como un dios que recibe de tres dioses menores, uno cornudo, otro del viento y otro de la vegetación, el agua que habrá de trasmutar en un mortero la vida que circula en el cuerpo de dos serpientes.
En el mito del héroe sumerio Gilgamesh, o la inutilidad de la búsqueda de una sustancia para la vida eterna, Inanna es la hermana de este rey y semidiós guerrero de Uruk. Le pide que acabe con una plaga que invade un árbol al que cuida desde que fue arrancado del Éufrates. Lo han infestado una serpiente, la demoniaca Lilituh, o Lilith, y el pájaro Anzu, ave de las tempestades que respira agua y fuego y conoce las Tablas del destino que había robado. A esta trinidad la acaba Gilgamesh. Mata a la serpiente, el pájaro huye con sus crías y Lilituh se pierde para surcar las noches embarazándose del semen de las eyaculaciones nocturnas y de los coitos interrumpidos. Su presencia es una de las más inquietantes de la mitología y el ocultismo; se la asocia con el vampirismo. Primo Levi la describe: «A ella le gusta mucho el semen del hombre, y anda siempre al acecho de ver a dónde ha podido caer (generalmente en las sábanas). Todo el semen que no acaba en el único lugar consentido, es decir, dentro de la matriz de la esposa, es suyo: todo el semen que ha desperdiciado el hombre a lo largo de su vida, ya sea en sueños, o por vicio o adulterio. Te harás una idea de lo mucho que recibe: por eso está siempre preñada y no hace más que parir».
Otro demonio femenino de Mesopotamia es Lamashtu, una de las herederas del aire nocturno. Seductora irresistible de los hombres, los devora después del coito y deja exangües los cadáveres. Burla a las parteras, vigila el vientre de las parturientas, le da siete golpes y cuando nace el niño lo mata. Solo su marido, Pazuzu, puede contenerla. Y solo los sacerdotes iniciados pueden convencer a Pazuzu para que no haga daño. Es representada de varias formas animales: con dientes y orejas de asno, cuerpo peludo, o con escamas de pescado.
Gilgamesh, valeroso y temerario, sortea a todos esos demonios. Emprende un viaje para matar al gigante Huwawa, una fiera del mal que es dueña de un bosque de cedros muy denso. Inanna lo ve partir. Lo acompaña su amigo Enkidú, un salvaje al que civilizó por medio de una prostituta. Había sido un hombre peludo de los bosques y la llanura que comía con animales, conocedor de los secretos de la montaña y el desierto. Gilgamesh se encomienda a Shamash, dios solar y de la justicia, para que lo proteja de lo sobrenatural y lo artificial que es la ciudad y sus leyes; en tanto, confía a Enkidú todo lo que tenga que ver con la naturaleza. La diferencia es importante. Lo natural es prístino e instintivo, mientras que lo artificial distorsiona a las leyes naturales de la razón. Se cubre así contra lo artificial y lo natural. En el camino tiene varios sueños tenebrosos. Ya próximos a la selva del gigante, se le aparece el horrible pájaro Anzu como una nube monstruosa con boca de fuego y aliento de muerte. Sus manos se asían de las alas. Muy vago e indefinido había un joven. Enkidú le explica que el sueño es favorable puesto que: «el Anzu terrible era yo mismo. Yo te sostendré contra él. ¡En cuanto al joven que tú viste es Shamash el poderoso!». Encuentran al monstruo, sacan las espadas untadas de veneno, lo acosan y él maldice a Enkidú, que es hijo de un pescado al que ni siquiera conoce, que es como las tortugas y tortuguillas que no supieron lo que es mamar de su madre. El corazón de Gilgamesh desfallece, se acobarda, su amigo lo arenga y el héroe degüella al gigante.
Lleva la cabeza a Uruk ante el júbilo de los habitantes que ungen al héroe. Inanna le pide matrimonio (en esta versión no aparece como su hermana). Deslumbrada por la belleza del hombre clama para que le ofrezca su virilidad, le promete convertirlo en un señor más grande de lo que ya es, al que se rendirán todos los reyes. Gilgamesh le arrebata la palabra. En público la rechaza: «¡No, no te tomaré como mi esposa! ¡Eres un brasero que se enfría como hielo! ¡Eres portezuela que deja pasar vientos y corrientes! ¡Eres fortaleza que se desploma sobre sus soldados! ¡Eres elefante que hace caer a quien monta en su arnés! ¡Eres betún que mancha al que lo lleva! ¡Eres odre de agua que se derrama sobre su portador! ¡Eres cal que destruye el muro de su constructor! ¡Eres un ariete que derrumba murallas de su propio país! ¡Eres sandalia que lastima el pie que la calza! A ninguno de tus elegidos has amado para siempre, ni ha habido pájaro alguno que escape de tus redes. ¡Ven, deja que enumere a quienes has amado!».
En medio de la plaza colmada de gente, el guerrero feroz y gobernante —no se sabe si en un ataque de celos— derrama la lista. Empieza con Dumuzi, amante de su juventud cuando fue a visitar a su hermana al inframundo, al que solo le procura lamentos y más tarde la muerte, como se verá más adelante. Sigue con el recuento de los animales con los que ha copulado y lastimado hasta la denigración. Al multicolor pájaro Allulu le quebró un ala. Al león le mina su fortaleza cavando trampas. Al caballo que era para el combate lo dominó con el látigo, la brida, las espuelas. El jefe de los pastores le sacrificaba cabritillas. Un día lo convirtió en lobo apenas con tocarlo. Ahora es perseguido por los que fueron sus pastores para darle caza, por los perros que le muerden las patas. Una metamorfosis mágica por desprecio es la que sufre Ishullanu, jardinero de Anu, el padre de la hechicera. A diario le llevaba a Inanna canastas de fruta, decoraba su mesa con esmero y la llenaba de dátiles; esparcía agua fresca hasta que un día la mujer lo fijó en su mirada y le dijo: «Ishullanu mío, hartémonos de tu vigor sexual! Extiende tu mano, acaricia mi vulva». El jardinero rehúsa, sabe que le esperan maldiciones, que sufrirá de carencias en la vida. Pero no sospechó del encantamiento de la mujer cuando lo tocó para convertirlo en sapo.
El pueblo oía azorado. La mujer enfurecida acudió con su padre, le lloró y arrodillada le pidió que creara un toro celeste para vengar los improperios que Gilgamesh le lanzó, al matarlo e incendiar su casa. Anu dudaba; creía que ella era responsable de las maledicencias del rey de Uruk. En un berrinche amenazó a su padre. Si no le cumplía su capricho, iría a los infiernos para que se levantaran a comerse a los vivos; «haré que haya más muertos que vivos», le gritó a su padre que cedió y creó al toro. Previno a su hija para que acopiara alimentos, puesto que vendrían siete años de «paja». Inanna tiró del toro con un lazo hasta el corazón de la ciudad. Junto al río bramó el toro, se abrió la tierra y cayeron doscientos hombres. Bramó de nuevo, apareció otra fosa y esta vez se hundieron trescientos hombres. Al tercer mugido saltó Enkidú, agarró al toro de la cola y Gilgamesh le clavó un puñal entre los cuernos. La gente lo festejó. Aclamaron a los héroes que fueron con los artesanos para hacer copas engastadas en oro. Bebieron. Mientras tanto, Inanna reúne a las hieródulas, prostitutas sagradas de la ciudad, y a las no consagradas. Van por la pata del toro, cenan y celebran un duelo. En el cielo los dioses se reúnen y prescriben la muerte de Enkidú, aunque Gilgamesh sea el autor de la afrenta a Inanna y Anu.
Los dioses le envían una enfermedad que lo debilita en una agonía mortal. Gilgamesh quiere saber lo que es la muerte a través del amor que siente por su amigo, que muere luego de agonizar 12 días. Gilgamesh se percata de que ha muerto cuando de la nariz sale un gusano. El rey desespera. «Le tocó el corazón y no latía». Como a una esposa cubrió el rostro de su amigo. En su agonía, Enkidú le contó que en un sueño había descendido a los infiernos, la casa a la que se entraba pero no se salía, cuyos habitantes vestían como pájaros y se alimentaban de polvo, privados de la luz. Adonde entraba veía coronas, despojos de los que habían reinado, en unas moradas donde ahora los reyes y reinas eran demonios como los lagaru y lamashtu.
Gilgamesh se angustia; la certeza de la muerte lo acobarda. El rostro en descomposición de su amigo insepulto, corroído por la naturaleza, y el inframundo en el que la gloria de los reyes nada vale, lo impulsan a buscar a un sobreviviente del diluvio, el único hombre de las sombras que puede sosegar su ánimo perturbado por la muerte. Era Utnapishtim, que habitaba la Isla de los Muertos. En la mitología sumeria hubo un diluvio por la mala conducta de los humanos. El dios Enlil, molesto por las trapacerías de los hombres, decidió inundar la tierra. Bondadoso, le avisó al rey Utnapishtim que construyera un barco de la mejor caña y madera para que guardara ejemplares de cada animal en pares de hembra y macho. Cae el diluvio. Cuando cesan las lluvias, el rey envía al cuervo para que le avise con sus graznidos el descenso de las aguas. Así, se salva el hombre, su mujer y los animales escogidos. En el encuentro con el sobreviviente que se ha vuelto un dios, este le cuenta del diluvio y, para mitigar la pena por la suerte de Enkidú, le revela la existencia de una planta que le puede dar la inmortalidad. «Hay una planta —le dijo— cuya raíz es como la del espino. Como púas del rosal te punzará. Pero si tu mano se apodera de esa planta, rejuvenecerás». Gilgamesh entró en un pozo, donde se sumergió hasta el fondo gracias a unas piedras atadas a sus pies. Encontró la planta, cortó las cuerdas y en la arena admiró su tesoro. Lo cuidaba como el bien más preciado, mucho más que el oro, el lapislázuli o los lechos de su amante. Regresó a su país y en un descanso sacó la planta de su bolso. La dejó a su lado mientras se lavaba los pies, cuando llegó una serpiente, devoró a la planta y rejuveneció. Gilgamesh regresó a morir a su país, con el peso de que todas sus aventuras, su vida misma, habían sido en vano. El arrogante rey que ya no necesitaría más de médicos, sacerdotes y ensalmos, que en un gesto piadoso no sacrificaría esclavos en su tumba para que lo acompañaran en el viaje al otro mundo, sucumbió ante los dioses y la naturaleza. Lo venció lo artificial, la ciudad con sus leyes, donde moriría consciente de la muerte, de la vida y sus artificios. Lo venció también la naturaleza cuando la serpiente le quitó la planta de la vida eterna.
Asirios, caldeos, egipcios, griegos y sobre todo hebreos retoman estos accidentes de las leyendas para dar nuevos sentidos a sus religiones, con la base de viejas creencias surgidas en las tradiciones orales de la prehistoria.
La planta milagrosa de Gilgamesh no es curativa, es un vehículo de la naturaleza a la cultura, de lo natural a lo artificial en la que únicamente sobrevive lo divino a lo mortal. Vida y muerte, representadas en Gilgamesh y la serpiente, tienen como medicina a las creencias sumerias que, carentes de filosofía y con un empirismo elemental de la botánica, construyen su cosmogonía con una poesía abigarrada de dioses, más de trescientos, y símbolos que permean a Egipto, la religión hebrea y griega más temprano de lo que se piensa. La fertilidad animal, la agrícola, la vida y la muerte, con sus diferentes tipos, se acompañan de invocaciones y recetas médicas que fluctúan entre la naturaleza y los artificios de los dioses. Sin estos antecedentes de una epopeya, es difícil la comprensión de la historia de la medicina, de esos primeros tiempos hasta el Renacimiento, en la cultura occidental. Esta importancia mágica y religiosa fue muy bien entendida y sintetizada por los gnósticos, expertos en construir dualidades.
La primera receta médica se extrajo, con pocas dudas, de una tablilla sumeria del tercer milenio a.C, por lo menos quinientos años antes de los primeros papiros de medicina egipcia. Es un manual de farmacia que, extrañamente, no menciona enfermedades, aunque sí remedios. «Póngase en un recipiente posos secos de vino, junípero y ciruelas, viértase cerveza en la mezcla. Úntese en la parte afectada y con aceite de oliva véndese como lo que es; una cataplasma». ¿Surtía efecto? Las réplicas modernas de esta fórmula no encuentran beneficio. La descripción supone que se usaba en heridas o enfermedades de la piel, ¿urticarias que se resolvían por sí mismas? En el caso de las heridas, los vendajes eran con paños de lana, que se infectan con facilidad. El lino lo usaban los nobles. Quizás el uso del jabón contribuyera a limitar las bacterias. En Mesopotamia el agua era abundante. Sus médicos, los asu, sabían que mezclando ceniza con algunas plantas de la rivera, el agua bullía. Fueron descubridores del jabón, saponificación, que en su hervor limpiaba pústulas.
El junípero, burashu, fue una planta muy usada. Tiene semejanzas con la vida y la fertilidad; crece por toda Mesopotamia. Puede ser árbol o arbusto. Es de la familia de los pinos; sus ejemplares son masculinos o femeninos, dioicos. Sus hojas siempre están verdes, entre las que nacen frutos esféricos y carnosos. Los machos vierten su polen en las hembras durante la primavera o a principios del otoño. Era un árbol con todos los atributos para ser venerado. Pero su eficacia no estaba en sus formas; más bien, en el lavado de las heridas antes de aplicar la cataplasma. Para los males internos se usaba también esta planta, tanto contra inflamaciones de la vejiga y los males de orina como contra la gota o las inflamaciones del pecho, que podrían ser un mal de amor o tuberculosis.
Vale la pena una digresión en torno al junípero. En Grecia y Roma se usaba para ayudar en los partos: Junio, de juventud; juventus, de la diosa Juno, y de parere, parir, es decir, dar a luz con facilidad. Por transformaciones del idioma, juniper pasa al francés como genévrier y de ahí a enebro, aunque también a ginebra, alcohol que contiene frutos de enebro destilados. La ciudad de Ginebra y la reina de los mitos artúricos, que no tienen nada que ver con el enebro, pueden venir de la raíz protoindoeuropea geaneva, estuario. Hay una palabra germana, gens, que como toda voz de la raíz indoeuropea significa ‘engendrar’. Para la mitología de la medicina hay otra voz, la celta, también derivada del indoeuropeo, Gwenhwyfar, Ginebra, que se relaciona con ginebra y enebro, como se ha visto; es una de las pociones de hierbas más poderosas, aunque poco útil para curar, necesaria para las invocaciones, tal vez para mitigar los sufrimientos en el viaje al más allá, en las recuperaciones espontáneas.
Todas las diosas que aparecen con la escritura que moldea los tiempos de la prehistoria, cuando solo había lenguaje oral, blanden en una mano un látigo y una planta medicinal. Son Inanna, Ishtar, Hécate, Afrodita y Gea, curanderas y ninfómanas, hetairas sagradas, promotoras de las heridas, la enfermedad, el parto y los abortos. Su trono es de enebro, madera aromática con la que se hacen los barcos, fundamentales para las travesías. Diosa Blanca en Europa, la Lilith hebrea, la Inanna de Mesopotamia que viaja al norte de África, regresa al Oriente Próximo, transita a los Balcanes, Tracia y la Cólquide, hasta los bosques nórdicos, las estepas, la umbría de los celtas y el Mediterráneo. La Diosa Blanca, yegua de la noche, con sus coces atiza los temblores del miedo, se abanica con enebro y tiene en sus sahumerios mirra e incienso de las semillas y cortezas de los árboles sagrados. El tronco común para la medicina de Occidente está en la vegetación: el árbol Huluppu que rescató Gilgamesh para Inanna, cuando aparece en el poema épico como su hermana. De la fronda salen las hojas para sanar las heridas y pelagras, aunque no la lepra. Los milagros del árbol son selectivos. Cierran las heridas, pero no todas: solo aquellas que tienen los bordes próximos, lo que supone que los dioses están contentos. En estas primeras mitologías los hombres solo sirven para ser esclavos o artesanos y para soportar a los guerreros y sacerdotes cercanos a la esfera del cielo. Para los segundos está la cobertura de sus males con el hilo fino del lino y la mirra; para los otros, las hierbas humildes que hierven el agua, más efectivas. Tal vez por eso los pobres sobrevivían mejor que los ricos, aun cuando invocaban a los mismos dioses. Fuerzas invisibles desconocidas; ahora se sabe que son los glóbulos blancos que combaten a la infección. Los fibroblastos que unen los bordes de la herida restañaban la salud, a pesar de las plantas y los ensalmos. Esas fuerzas residían en la naturaleza de las plantas y en el artificio de las plegarias. La mirra, resina del arbusto Commiphora, se usaba para sahumar a los dioses y aplicarla sobre las heridas mezclada con aceite. En casos leves, es un bacteriostático. En la gangrena, cuando el tejido era pestilente, se usaban sus vapores sobre la piel descompuesta con el mal aliento del enfermo, que se iba al otro mundo, al menos perfumado. El incienso, mezcla de resinas, entre estas la del enebro, se usaba de manera similar a la mirra. Ambos muy caros, eran sustituidos por la trementina del cedro para los pobres. Y el cedro crecía muy bien en los bosques hiperboreales en el Norte de Europa.
Antes de ser arbusto, Mirra era hija de un rey, tan hermosa que Afrodita urdió un entuerto para que la hija sedujera a su padre, pues la diosa no toleraba a ninguna mujer que fuera superior a su belleza. Padre e hija copularon 12 noches sin reconocerse, hasta que la verdad afloró. El rey juró matarla y ella huyó despavorida. Los dioses se conmovieron y la princesa fue convertida en un arbusto del que brotaban sus lágrimas en gotas de sabia balsámica, curativa, y a quien los enfermos ofrecían plegarias al aplicar los ungüentos.
De Inanna, en Mesopotamia, se deprenden hacia Occidente las deidades de la medicina que son a la vez protectoras de los bosques. Todas son adoradas, se les invoca en las fórmulas de la herbolaria, excepto a Eva y Lilith. La primera, pecadora inmóvil; la segunda, prófuga del Paraíso, que acechará clandestina, detrás de las pasiones. Las demás feminidades de los bosques, para bien o para mal, son metamorfosis de la Diosa Blanca, según el poeta Robert Graves, y de las hieródulas de los templos de Inanna, con hombres castrados para frustar el furor uterino. También de la Ginebra de los celtas, las valquirias, vírgenes y guerreras, y de otras que no tienen que ver con la medicina, pero a quienes se atribuyen fuerzas negativas sin sustento histórico, como la Gran Puta de Babilonia y Mirra y Freya, María Magdalena y las Once Mil Vírgenes.
Inanna y la vegetación, el dominio de la naturaleza sobre la civilización. La medicina que puede matar, curar o revivir, tiene una suerte de epitafio en el desenlace del amorío de la diosa con el dios Dumuzi. Al volver Inanna de los infiernos, la acompaña una escolta de los demonios, gallu, a su servicio. Encuentra a sus hijos, Shara y Lulal, que siendo poderosos atienden las tareas de los hombres. Visten con sacos raídos y sucios. Los gallu le preguntan si desea enviarlos al inframundo. La diosa protesta, puesto que sus hijos cumplen obligaciones. Al final de su camino encuentra a su esposo Dumuzi soberbiamente vestido y rodeado de placeres, con un pastor que danza y tañe una flauta para el rey que sestea bajo la fronda de un manzano. Inanna se encoleriza y clava el Ojo de la Muerte en su marido. Los gallu, entes inmunes a los ruegos y obsequios, a la comida y la bebida, a las medicinas y encantamientos, blanden sus hachas, empiezan a despedazarlo. A punto de la agonía invoca a uno de sus dioses hermanos. Él mismo le pide que detenga a los demonios, que convierta sus brazos en serpientes para que no puedan cortarlo. El hermano se compadece y además de los brazos, convierte sus piernas en víboras ágiles, y así logra escapar. Las serpientes toman la forma de una suerte de medicina: no rejuvenecen al dios ni lo previenen, pero lo conservarán por los siglos de los siglos a la saga de su hermana la Diosa Blanca. Da su vida a cambio de una metamorfosis de reptiles; su mujer ha bajado a los infiernos y a su regreso lo castiga. Es un antecedente de los mitos de la serpiente, los infiernos y la curación.
Termina esta digresión con los tres tipos de médicos que había en la antigua Mesopotamia: asipu, exorcista y médico, baru, astrólogo y adivino, y adistu, sacerdotisa. Carentes de una teoría médica, la solución de sus enfermedades era resultado de un vasto panteón de poesía, dioses y remedios, la primera lucha histórica para solventar las diferencias entre lo natural y lo artificial. De esta forma el mito empieza a cumplir sus funciones explicativas.
Esta mitología práctica, como un embudo, fluye dentro de la época histórica con la que empezó este capítulo. Los gnósticos y el desenlace del cristianismo primitivo, con una medicina primitiva que empezará 3 000 años antes y continuará siendo elemental. Los encantamientos y salmos cambian un poco la entonación, pero no las letras. El diluvio es diferente con Noé, pero el agua es la misma. Los muchos dioses convergen en Yahvé, el único, que se convierte en una trinidad de simetría única, que compite con Satanás y su asimetría: las almas en el infierno. De no ser por esta normalidad, el mundo sería el paraíso sumerio en el que se paría sin dolor.
Inanna, Ishtar, Lilith, Ereshkigal, Isis, Hécate, María Madre y María Magdalena, así como sus pares masculinos Anu, Ra, Osiris, Satán, Azael, las mil y una cortes celestiales en unos cuantos infiernos y pocos paraísos, son el regateo de la humanidad en los primeros años de la era cristiana. Pocos remedios terrenales para las enfermedades. A diferencia de la medicina hipocrática que reposaba en la physis, en el equilibrio de los humores, la misma penumbra que cubrió el Gólgata, el cerro de las tres calaveras, cundió sobre los libros de Alejandría, los que no fueron consumidos por el incendio intencional de los cristianos.
Las parteras siguieron con los partos. Al igual que Enki, dios olvidado que creaba seres con la mugre de sus uñas, las comadronas sacaban niños sin lavarse las manos. Analfabetas, desconocían los preceptos de higiene de Hipócrates en La oficina del médico, de Galeno, de Sorano y sus recomendaciones para que las comadronas se cortaran las uñas. Las llevaban afiladas, lo que las asemejaba a las arpías y aves que aleteaban desde Sumeria y hasta con las garras de los gatos y de las brujas. Cobraban por uno vivo de cada diez que nacían, eran medidoras de lo oscuro. La esperanza de vida, alrededor de los treinta años, era el rango de los que no morían de niños, de ancianos, o en la guerra.
En tanto, en la historia que apenas adivinaban los eruditos lectores, el paraíso era un lugar incierto en Mesopotamia o Grecia, los cristianos lo pregonaban como un bálsamo, un antídoto contra el infierno que requería pocas medicinas. La terapéutica era de creencias, soslayando apenas los remedios caseros, las unturas para las heridas y el enyesado de huesos. El único estudio de la naturaleza que contaba con una filosofía propia surgida de la observación era la medicina, que aglutinaba las pesquisas sobre la tierra, el mar, las plantas, los animales y el origen de la vida, como se ha visto, a partir del siglo V en Grecia. Del idealismo platónico y de las causas materiales de Aristóteles y Arquímedes para entender el diseño del mundo, en el filo del antes y el después de Cristo, el filósofo judío Filón de Alejandría trata de conciliar el Antiguo Testamento con la filosofía griega reunida en los estoicos, que arropa a la apatía y excluye las emociones.
Con un breve antecedente de trescientos años, Filón retoma a Zenón de Citio, el forjador de la stoa, pórtico de Atenas que era su tribuna. Discípulo de Crates e Hiparquía, rehuyó la impudicia. Desde su puerta retaba la marea de las emociones a sabiendas de que el fuego, elemento que todo lo atiza, es el principio eterno de todas las cosas, que se enciende y apaga, que vuelve a lo mismo porque nada puede acabar con la brasa. En esa dialéctica es el dios de Heráclito. Para resistir las contradicciones, el estoico controla el hilo de las parcas que hilan el destino. Tiene dos herramientas. Supone en primer lugar que todo lo sensible es adquirido, que no hay ningún estado de ánimo congénito, para bien o para mal. Una de las herramientas para dominar lo que viene del mundo es la apatheia, la indiferencia ante lo mundano. La otra es la ataraxia, lo inmutable ante la indiferencia. El estoico ve que el miedo viene, ha tenido todo un aprendizaje para ser indiferente, pero le falta el recurso de lo inmutable: la ataraxia para que el temor pase o se quede sin inmutar al filósofo. Esta heroicidad supone, en segundo lugar, una resistencia del cuerpo, bienvenida para que el cristianismo pueda, por debajo de la revelación, establecer una filosofía de manera muy hábil, puesto que cambiará la noción de estoicismo por la de resignación, una afirmación de lo que se revela, y no de lo que se busca. Las llagas de Jesucristo aparecen y pueden verter su sangre sobre el pecador. No es necesario ir a rascar una carne que no es aparente. Las úlceras, divinas para el cristiano, están ahí, desde el Gólgota y le dicen qué hacer. Al estoico, en su ética, no le afectan. Sabe que su postura es para que no ocurran en el vecino, y si le suceden al de al lado, no es asunto del estoico. Los cristianos trastocan la apatía en virtud de los santos y de los enfermos: el egoísmo es sacralizado.
Todo esto ocurre antes, o en el filo, del nacimiento de Cristo. Poco antes Eugnosto, también judío de Alejandría, profesa órdenes de monjes que se aíslan en el desierto para habitar los sufrimientos que ordena el Antiguo Testamento, con la fortaleza de los estoicos que, en mucho, es una debilidad ante la dialéctica del fuego que se enciende y se apaga, sin perder su esencia en los rescoldos.
La interpretación de esta cosmogonía es compleja. Por un lado lleva al radicalismo de Hieracas que repudia el sexo; por el otro, a Simón el Mago que clama por el fuego del Espíritu Santo. Es un perdedor momentáneo que, en busca del pneuma, no consigue ser profeta en las plazas puesto que cae cuando quiere levitar. El fuego primigenio no calienta lo suficiente el aire para elevarlo. Ambos son gnósticos; toman la palabra del conocer de Grecia y Alejandría. Como a los estoicos, la verdad no les habrá de ser revelada. Buscarán lo que refieren los seguidores de Cristo, los apóstoles. Siguen la moda del ágape a la que dan tintes orgiásticos, unos se circuncidan, otros no. Hay quienes dan a Satanás virtudes no comprendidas. La trinidad es cuestionada: ¿hay un Dios o son, si no múltiples, por lo menos tres? ¿Por qué no dos? ¿Y la Virgen María es una hieródula? ¿Y la última medicina antes de la muerte es la imposición de manos? ¿Y si alguien tose hasta vomitar sangre, es el fuego del infierno o el del Espíritu Santo?
A estos que interrogan se les llamará gnósticos, los conocedores. Son de los últimos filtros de las antiguas religiones y medicinas, con sus cargas mágicas y religiosas, dioses cornudos, prostitutas sagradas, vírgenes parturientas, divinidades con rostro, cuerpo o garras de animales —aunque con pensamiento y pasión humanas—, con sus paraísos e infiernos, pócimas y ungüentos milagrosos, nociones nebulosas de pasado y futuro, sumisión a los dioses y demonios, obediencia ante el destino, una planta que provoca la inmortalidad y las certezas de la fortuna con la lectura del zodiaco. Conjeturas sobrenaturales que hacen a un lado los razonamientos de la medicina griega.
Solo hay cuatro conceptos fundamentales de enfermedad: la pérdida del alma, el castigo divino, la intromisión de una criatura o de un cuerpo extraño y el encantamiento por hechicería. Unas cuantas enfermedades ya conocidas eran la lepra, perlesía o embolias, gota o podagra, fiebres tercianas y cuartanas, idiosia, frenesí, melancolía y tisis. Con el antecedente de ritos iniciáticos y misteriosos, hay muchas sectas religiosas que se ocupan de estos escasos males del cuerpo y del alma. Los que luchan por la sexualidad como una forma de minusvalía son los hierecitas de Hieracas. Los corruptícolas niegan la resurrección de Cristo que se pudrirá como el resto de los humanos. Los encratitas de san Taciano no repelen tan solo el sexo, sino también la carne roja y el vino. Los coliridianos eran en su mayoría mujeres devotas de la Virgen María, con vestigios de Inanna y la fenicia Astarté. Le ofrecían un panecillo, kollum, que luego comían para alimentar a los hombres, como la Virgen lo hizo con Jesús. Había bandas de cristianos, circunceliones, que trabajaban como jornaleros en las granjas, y saqueaban y liberaban esclavos en el norte de África. Una historia más perdurable es la de los catafrigios. Su país, Frigia, era rico en agricultura e invasiones. Soportó a griegos, romanos y turcos. Alrededor del siglo XI a.C., es el centro del culto a la Gran Diosa Madre, Kibelé, auxiliadora de las enfermedades. Cuidada por dos leones, pasará a Grecia y Roma. Diosa lunar, sus fiestas eran en primavera con dos filos: el de la orgía de la fertilidad y el de la castración de sus sacerdotes, la plenitud y la abstinencia. La castración de sus sacerdotes es un homenaje a Atis, el amante de Kibelé, que porta un gorro flácido y puntiagudo que cae sobre su frente. Este mito tiene gran importancia en el cristianismo. Atis es hijo de la virgen Salgaria, doncella que vive junto a un río Salgario. Dormía bajo la sombra de un almendro, cuando una almendra cae entre sus pechos y queda embarazada. El árbol está en el lugar donde el hermafrodita Agdistis fue obligado a emascularse. Los dioses frigios no resistieron el salvajismo de su cuerpo, el furor de sus órganos masculinos y femeninos, y lo obligan a emascularse. La doncella ignora quién es el padre. Da a su hijo al cuidado de un macho cabrío. Lo llaman Atis, un joven de gran belleza que es pastor en las orillas del río Salgario. Hay varias versiones; tomaremos aquella en la que Kibelé ve al joven y ella, diosa de la naturaleza, se enamora del muchacho. No hay en lo primigenio y natural nada que se oponga al amor. Mas la civilización se interpone. Atis está comprometido con una hija del rey Midas. Su padre, que en la emasculación conservó los órganos femeninos, se aparece en la boda como Kibelé. Enloquece a su hijo y al rey. Se emasculan. Los dioses matan al joven. La diosa se transforma en Agdistis e intercede para que el cuerpo de su hijo se mantenga incorruptible, en «olor de santidad». Se transforma de nuevo en Kibelé y su hijo pasa a su servicio como un dios a su lado, pero subordinado, con un gorro que también usan los magos de Persia.
Durante los primeros siglos los teólogos no saben cómo unificar tantas creencias a partir de ningún hecho contundente. No hay testigos de la crucifixión. La virginidad de la Virgen embarazada viene de antaño, las curaciones, primera atracción del cristianismo, se escamotean entre gentiles, judíos y paganos. El teólogo Orígenes se emascula como lo hacen las sectas que repudian los cristianos. Los viejos dioses de Sumeria, Asiria y Caldea, las únicas referencias para medir el pasado, permean el presente de la nueva moda cristiana. Los enfermos mueren sin saber siquiera si sus almas se salvan y sin remedios para el dolor. El opio y la mirra que cicatriza son caros. Una turba de curanderos opaca a los médicos de la escuela romana, que son costosos. La salud es una de las banderas de Jesús y la gente sigue muriendo con lepra, tisis y otras inmundicias del cuerpo. Los judíos persiguen a los judíos cristianizados y para los adeptos de la nueva religión hay poca esperanza. No aparece Júpiter tronante, ni el dios de los ejércitos. Diosas como Kibelé resultan más cercanas con sus metamorfosis sexuales, lo pródigo y lo astringente, la salida hacia el más allá, como las Puertas Cilicias que cruzó Pablo para evangelizar y de las que volvió con fórmulas de usos y costumbres de los bosques de Líbano, las tierras feraces de Anatolia y los desiertos de Egipto. Aún no lo sabían, pero estos cultos, añejos o activos, repercutirían en el siguiente capítulo de la historia de la medicina con sus monstruos y divinidades en las sombras de Europa.
Los catafrigios son en sí un poema épico del cuerpo, ¿cómo los acompaña el espíritu? Otras sectas se irán encargando del molde de la gran síntesis cristiana, que reunirá, paso a paso, los elementos entre lo artificial y lo natural, en no más de cinco siglos. ¿Qué observarían, desde donde fuera, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Eso se preguntaban los teólogos. No sabían, pero habrían de tomar providencias, de pro videre, ‘mirar hacia delante’, saber lo que va a ocurrir o sospecharlo al menos, intuir, adivinar lo que el supremo ignoraba. Los sabios cristianos no creen en principio en adivinaciones. La Biblia lo dice: los Evangelios se cumplen porque están escritos, no son adivinanzas. Una planta, la sábila, puede surtir efecto contra la inflamación si el enfermo reza. El pragmatismo cristiano funciona. El olor de santidad lo anticipan Agdistis y Kibelé. ¿Qué hace el dios cristiano?
El vínculo entre la carne y el espíritu lo exploran otras sectas. Los cononitas no creen en la Trinidad, pero sí en tres dioses distintos. A Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo los representaban con un tronco común del que salen tres rostros. Jesús es una fantasía del Señor, dicen los fantasiastas. En el principio de todas estas elucubraciones está el afán de sanar. Cristo impuso sus manos y Gilgamesh perdió la ilusión de la vida eterna cuando la serpiente le ganó, no robó, la planta en esta competencia natural. El dios Dizimu se resigna a vivir con sus brazos y piernas vueltos serpientes y Cristo herido resucita. De las docenas de sectas, tres son el vehículo para la síntesis del cuerpo cristiano. Ya se ha dicho, pero ahora se mencionan con el entorno de pavor y gozo que, como en un rebaño, guían las ideas del cristianismo que se consolida a partir del siglo IV. Hubo samosatenos que consideraban a Jesús como un sabio, pero no hijo de Dios.
Esta inmensa revisión termina con los perdedores de la cristología. De las sectas mencionadas no hubo ninguna poderosa, se diluyeron en orgías, trabajadores sumisos de temporal y magos marginales que alegraban las fiestas de los pueblos, así como de hieródulas que, de ser prostitutas sagradas, ejercían sin mérito el simple oficio de putas. Tres fueron los problemas que se presentaron a los cristólogos del principio de milenio. Los seguidores de Arriano, el profeta que proclamaba que Jesús era producto de un Dios Padre, por aburrimiento, más que por fastidio u ociosidad, creó a su hijo que, por lo mismo, no tenía esencia divina. Nestorio, médico y recopilador de los textos de medicina grecorromana, distingue a la divinidad de Jesús en dos porciones distintas, la de dios y la del hombre. ¿Cultura y civilización? La doctrina nestoriana difuminaba a la Virgen María, un solo vehículo para un dios a la vez espíritu y carne mortal. Se opusieron los enemigos en el Concilio de Éfeso, 431 d.C. Nestorio y sus discípulos, con sus libros y bártulos, llevaron su doctrina, sustentada en la medicina hipocrática y galena a Siria. Ocho siglos después regresaría con los árabes, paganos inmisericordes, a España.
Las sectas mencionadas, en parte judías, griegas o romanas, hacen el cuerpo cristiano. Son tan ambiguas y antiguas como el hermafroditismo de los dioses primigenios, el bestialismo de Inanna, la pereza de Dimizu y los primeros cristianos que se castraban. La solución más solvente, la que da el tránsito de judíos y anterioridades al nuevo modo, la da la invención del Espíritu Santo, más que una invención es una renovación de la segunda persona de Dios, que es el gran intermediario. En el Antiguo Testamento es un mensajero que informa a Noé sobre el estado de las aguas después del diluvio, un cuervo o paloma. Tiene poca importancia. Su protagonismo está en el Nuevo Testamento: es el fuego de agua con el que Juan bautiza a Jesús. Después de su muerte, cuando se celebraban las cosechas, al mismo tiempo que el duelo del Hijo de Dios, cayeron lenguas de fuego en una lluvia, y entonces galileos, romanos, griegos y frigios se entendieron en una misma lengua. Es el hebreo ruakh y el griego pneuma, un hálito que sirve en todas las emociones y creencias. El Espíritu Santo es la Torre de Babel. De esto se dan cuenta los teólogos cristianos. Dios Padre puede ser presentado impasible y barbado; Jesús es el mismo Dios en figuras sufrientes; el Espíritu Santo es el aire que nadie ha visto, como sacado de la manga de un ilusionista, de Simón el Mago. Es una paloma que no lo es. «¿Has pensado que solo existe la cienmilésima parte de lo que existe? Considera, por ejemplo, el viento que es la más grande de las fuerzas de la naturaleza. Derriba a los hombres, destruye casas, arranca los árboles de raíz; agita los mares formando olas gigantescas que azotan los acantilados y lanza los barcos contra los peñascos. El viento silba, ruge, brama, incluso mata a veces. ¿Lo has visto? Sin embargo existe». Son las palabras del arcángel Miguel en un cuento, «El Horla», de Maupassant, a una distancia de más de 3 000 años después de la primera aparición del Espíritu Santo, antes de Dios, después de Jesús. El viento es el Espíritu Santo, una de las grandes creaciones de la teología. Fundamental, no solo para el pneuma romano, sino para el vitalismo y el animismo medieval en la medicina y aun en el Renacimiento y hasta ahora, el hálito que permanece como antagonista del mecanicismo. Los muchos siglos siguen aún presentes.
En el siglo IV, en el Concilio de Nicea, bajo la autoridad de Constantino, todas las sectas se unifican en la Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una simetría de número impar, son el logos, no el griego, sí el de la única verdad, en la salud y en la enfermedad: la revelación. ¿Perdieron los gnósticos y todas estas sectas que la cristiandad parasitó? Quizás. Es también el principio del antisemitismo de los cristianos. El Concilio de Nicea excluyó con fuerza lo que no podía dominar. La medicina quedó en un limbo. Si alrededor del nacimiento de Cristo los judíos maltrataban a los seguidores del «mesías», hacia el siglo III los cristianos incendiaban sinagogas. En el año 66 los judíos quedaron debilitados en la revuelta contra los romanos. En 132, con el templo de Jerusalén destruido, casi quedan pulverizados. No les queda otra más que partir de sus tierras, es el segundo o tercer éxodo: la diáspora. Aquí hay dos vertientes, los judíos cultos, muy pocos, son sabios de los cristianos. A veces se convierten, otras viven agazapados. El resto desaparece como albañiles, comerciantes o alfareros. Son los iletrados. Ya aparecerán en la historia. El antisemitismo empezó cuando los cristianos tuvieron poder.
Las sectas, los catafrigios y los otros vencidos, serán los guardianes de la medicina. Consolidado el Imperio romano cristiano en el siglo VI, serán los que marquen el paso. Toma casi un milenio para que la medicina, decantada con las creencias cristianas, vaya aflorando en su larga carrera para volverse ciencia.
Estos grandes sintetizadores cristianos son capaces de retomar a Enkidú, un salvaje de tierras ignotas de Mesopotamia, y emparentarlo con los hombres lobos de Germania y hechiceros como Merlín en la red de dioses y demonios. El hombre salvaje es una aberración de la naturaleza que puede curarse por medio de la civilización; no es un fenómeno, pero sí una advertencia para las buenas costumbres. Es diferente a los contrahechos y deformes, los albinos y los imbéciles. No es un monstruo, pero sí parte de la mitología: «En la estepa fue creado Enkidú el héroe, engendro de la soledad, concreción de Ninurta [dios de la tierra y la guerra]. Cubierto de pelo su cuerpo todo, como de mujer el cabello». Un cazador encuentra a ese hombre que supone venir de la montaña, hirsuto como haces de cebada, ignorante de gentes y países, devora la hierba como las gacelas y bebe en los manantiales con las bestias. El pastor acude al rey Gilgamesh. Lo regresa a la estepa acompañado de Shámhat, la prostituta sagrada, para que le muestre su oficio de hembra. Lo encuentra en un manantial…, «dejó caer su velo, le mostró su sexo, él gozó su posesión, ella no temió, gozó su virilidad. Ella se desvistió. Él se echó sobre ella. Ejerció ella con el salvaje su oficio de hembra. Él se prodigó en caricias, le hizo el amor. ¡Siete días y siete noches, el excitado Enkidú se derramó en Shámhat, hasta que se hubo saciado de gozarla». Entonces, las bestias se apartaron del héroe, asombradas de la inteligencia que ahora mostraba. La hieródula lo llevó con Gilgamesh; le dijo que era el amo de Uruk que como un búfalo salvaje tiranizaba a su pueblo. A su llegada combate con el rey y lo vence; empieza una gran amistad entre el búfalo salvaje y el salvaje converso. Shámhat le enseña a comer pan, beber leche y a perfumarse.
El sexo era sagrado en la antigüedad, antes de la reglamentación judeocristiana. Genéricamente, las sectas prohibidas por el cristianismo se pueden agrupar en los gnósticos, grupos heterogéneos con muchas ramas de creencias, muchas no cristianas. Se dan a conocer en Antioquía, donde Simón el Mago parece encabezar una de estas ramas. Sus orígenes inmediatos se pueden rastrear en Alejandría, ya que las raíces se pierden en India y Mesopotamia. Eran esotéricos, del griego ἐσώτερος, ‘buscar en el interior’; e iniciados. Sus creencias no eran exotéricas, que mostraban hacia afuera los ritos que podía mirar cualquiera, como la circuncisión, el bautizo o la liturgia en la Iglesia. Pero este exoterismo es una máscara, una falacia. Las autoridades cristianas que se llamaban ortodoxas, eran profundamente reservadas y excluyentes. Cobraban seguidores en una democracia en la que no creían. Pablo reconoce, arrepentido, haber alterado la historia con la mutilación de hechos y de libros: «Hemos renunciado a procedimientos deshonrosos, clandestinos; rechazamos practicar artimañas o alterar la palabra de Dios… E incluso si nuestro evangelio está velado, lo está para aquellos que están moribundos. En su caso, el dios de este mundo ha cegado las mentes de los incrédulos, para impedirles ver la luz del evangelio de la gloria de Cristo». Ver esa luz interna en las oscuridades de la esoteria implica ya ritos de iniciación. Aun para criticar al cristianismo se requería autoridad. Fausto, el obispo maniqueo del norte de África, en el siglo IV retaba al evangelio sobre el nacimiento de Cristo: «No fue así, pues de ningún modo se deduce que, porque crea en el evangelio, debo creer que por ello Cristo nació. ¿Pensáis que lo hizo de la Virgen María? Manes ha dicho que sería imposible que yo pueda jamás afirmar que Nuestro Señor Jesucristo descendió, por escandaloso nacimiento, a través de una mujer». Fausto caracteriza una de las fases misóginas de las fuentes cristianas, con el desapego a la materia. Devoto de Jesucristo a través de la doctrina del persa Manes, acepta que este profeta es un sucesor de Jesús, el parakleión, que asesora al Padre en el cielo y auxilia a los hombres en la Tierra como Espíritu Santo.
Fausto fue despreciado por su contemporáneo Agustín de Hipona, pero el de Fausto es parte de los Evangelios apócrifos, escritos que el Concilio de Nicea censura y elimina del Nuevo Testamento. Una parte es la de los gnósticos. A veces se pone en duda la existencia de Jesús, se exalta al Espíritu Santo. Tienen más valor para los estudios de la mitología que para la historia del cristianismo. Esta religión toma lo que le conviene y desecha lo adverso. Muchos fueron encontrados en 1945 en el pueblo egipcio de Nag Hammadi. Renovaron por igual viejas supersticiones, con adeptos a la esoteria, que a escépticos inquisidores del cristianismo del siglo XX. En el judaísmo el desprecio a la mujer alcanzó a las parteras. En el Evangelio árabe de la infancia, María le pide a José que vaya por una partera. Está en una gruta, alejada del pueblo. El marido solo encuentra a una anciana decrépita y quejumbrosa. Cuando llegan a la cueva, María ya parió y puso pañales al hijo que amamanta con fruición. La anciana sorprendida le dice a la madre que no se parece a otras mujeres. Ella le responde que tampoco el crío. La partera no quiere volver sin una ganancia. María le pone la mano sobre su hijo y la anciana queda curada de sus males.
Clemente de Alejandría reúne algunos textos, pero quita la versión de que Jesús trepa a la cama de Salomé. Aparece no como un invasor y violador, sino como un espíritu al que la mujer le pregunta:
«¿Durante cuánto tiempo estará en vigor la muerte?».
«Mientras vosotras, las mujeres, sigáis engendrando […] He venido a destruir las obras de la mujer».
No se sabe si otras versiones sean verdaderas, como la que señala a un dios egipcio cuyo nombre no puede ser pronunciado, en las alturas de la perfección y con la luz del silencio. De él parten tres potencias: el Padre, la Madre y el Hijo. La luz del silencio puede ser Ra, el dios creador de todo, o Toth, patrono de la sabiduría encubierta, la que solo se puede descifrar a través del estudio de las fuerzas ocultas. La diosa puede ser Isis, la gran hechicera, ¿y el hijo…? Isis, la viuda de Osiris, concibe a Horus con solo invocar a su marido muerto.
En los cerca de 1 000 dioses egipcios y de los trescientos de Mesopotamia, la simetría de la trinidad se repite una y otra vez. No solo está en la trilogía cristiana. Del evangelio egipcio surgirá Hermes Trismegisto, otra herejía perseguida. A diferencia de los cristianos, los seguidores de Hermes no solo cuentan con sustancias para curar. Saben que son poco eficaces. Mezclan las sustancias con el estudio de los astros.
La trama de la medicina no es demasiado vasta en estas épocas, pero sí incierta. La conciencia es mitológica y no histórica. Los textos de Heródoto y Pausanias y la geografía de Estrabón son relegados. El mito es la historia que regirá hasta el siglo XIX. En las sectas gnósticas casi no hay médicos, pero hay un antecedente de Cristo que las nutre. Son los terapeutas de Alejandría, misántropos del desierto, inspiradores de los monjes cristianos y sus hospitales primitivos. Rehúyen cualquier forma de vida comunitaria, apenas si se reúnen para intercambiar sus conocimientos de medicina muy elemental: emplastos para las heridas y belladona u otros expectorantes. Tienen una educación médica que se basa en la naturaleza y los hábitos y remedios que proporciona. Son judíos helenizados. Serían desconocidos de no ser por Filón, gnóstico no cristiano, que los describe como médicos superiores dado que además de las enfermedades del cuerpo curan las del espíritu.
Los gnósticos ortodoxos de Medio Oriente tienen emanaciones semejantes a las potencias de los gnósticos egipcios. No importan demasiado la Virgen y Jesús, como se evidencia en su aparición a Salomé. Apenas se distinguen por llevar la luz que otorga la luminosidad silenciosa, pero la mujer es un fundamentalismo hendido, se le odia y reverencia en una sola idea que por su dualidad es irritante. Si es fértil, es bondadosa; cuando es yerma, causa desconfianza. La fertilidad es, sin embargo, de cuidado, como en la Lilituh de Mesopotamia, eternamente preñada a costa del semen vertido por las noches, o de la Lilith del Antiguo Testamento que huye del Paraíso para ayuntarse con el demonio Asmodeo. Del concubinato nacerán plagas y enfermedades, una fertilidad desbocada. Los cristianos retoman la curación contra los poseídos por Asmodeo (los que mataban a los esposos de Sara): el remedio del pez —un reforzamiento del ichtys de Cristo— en los amuletos contra el mal y en caso de ser devoto, el cuerpo mismo se convierte en fetiche. Para conseguir algún éxito se tendrá que hacer una diferenciación del bien y del mal que llevará siglos, con la mujer como el eje en la naturaleza de la perfidia, el mal como una emanación. Cuando Eva pecó, «la tierra se sintió herida y emitió un segundo gemido» cuando Adán siguió a la mujer. Desde las primeras civilizaciones existe la noción de contagio por emanación y la muerte estaba anclada a la naturaleza como una herida. Su relación con lo sobrenatural está en un principio básico. La humanidad magnifica aquello que apenas entiende, así como lo que tan solo empieza a comprender. Este axioma es válido para cada época. Comparar a las cosas con lo que parecen es uno de los impulsos de la mitología. Con el aliento se apaga el fuego o se enardece: con un soplo un hechicero puede causar fiebres, y un buen brujo quitarlas. El demonio asirio Ekimu cae como brisa o tolvanera «y cubre con el dolor de cabeza a los hombres abandonados por los dioses». Más compleja es la relación de Adán y Eva con sus pares Lilith y Asmodeo. Los primeros, bondadosos, nacieron de un aliento en el trono de Dios. Los otros, sus mellizos, nacieron debajo de la Gloria. Unos harán el bien, los otros el mal, agremiando pecadores que se enfermarán. El cristianismo hizo un gran acopio de estas semejanzas; los romanos también, cuando comparaban a los cristianos con antropófagos que comían y bebían la sangre del redentor. Escoger las diferencias y semejanzas fue una labor titánica de los eruditos. Combates que al principio fueron intelectuales se transformaron en persecuciones carniceras hacia los herejes a partir del siglo IV, cuando Constantino se convierte.
Las metamorfosis de los dioses en alientos, sus apariciones terrestres y la generación de enfermedades y pecados son una suerte de emanaciones, como las de los humores, la orina, los excrementos y la sanguaza de los cadáveres pútridos. Los males viajan por los aires, aunque también por las aguas, como Hermes impulsado por sus talones alados, o Ishtar con alas y garras de águila. Toda providencia que se desplaza por el aire tiene ventaja sobre las que corren por la tierra o nadan, más sobre las que son anfibias, o las que además se transmiten por el contacto de las manos. El mal de ojo es transmisible por el aire. Casi todos los prodigios requieren un medio como intermediario, excepto los que envía el dios de una religión monoteísta, como en el cristianismo.
Las emanaciones son un recurso muy usado en todas las religiones. Además de los flujos milagrosos de la Biblia, los gnósticos tienen un papel relevante en la atmósfera que rodea a la curación y las emanaciones. En Roma y sobre todo en Medio Oriente, brotan no solo competidores de Jesús, sino intérpretes de una religión que cundía en un mundo en el que cualquiera podía ser hereje, elegido o pagano, con la mujer siempre rezagada o como protagonista del mal, una emanación en sí misma. El uso de las emanaciones por los gnósticos, aunque no era nuevo en la historia de las religiones, tiene como innovación la jerarquía de los flujos sobrenaturales. Difiere, por ejemplo, de las clasificaciones grecorromanas y politeístas, porque se trata de un solo dios. Reflexionar en cómo un solo dios puede ser bueno y malo ha sido un conflicto para los judíos y cristianos más que para otras religiones. ¿Un dios que tiene la voluntad para iluminar el ánimo o cubrir a la piel con las tinieblas de la lepra? Los seguidores de Zoroastro, médicos y magos, resolvieron el problema con un razonamiento práctico para ordenar a la ética del cosmos, cuatro siglos antes de los cristianos. Dios y el diablo, Ormuz y Ahrimán, aunque mellizos, son especies diferentes de una sola familia con un solo miembro, que es el útero del tiempo, Ahura Mazda, o algo semejante puesto que es indefinible, inexpresable e incognoscible. Lo único tangible es que, por sus mellizos, del bien y del mal, existe una trinidad en el cosmos, dos fuerzas en un vacío. Esta simpleza dará origen a uno de los grandes embrollos por los que cruzará el cuerpo humano. Al mal no le importa contaminarse con el bien, aunque no es inmune, soporta todas las lepras y enfermedades inmunológicas, al igual que los males sagrados. Su misión es la de transmitirlas. Por el contrario, el bien teme a la polución. Detrás de las emanaciones hay un demonio, aun de las fisiológicas, de las que no requerirían más explicación que la de las fuerzas de la naturaleza, como en Hipócrates. En el binomio bien y mal, lo natural y espontáneo se castiga y la abstinencia se premia.
La medicina judía abunda en ejemplos y estos se dan en torno a las emanaciones. Pocas palabras tienen en español tantos sinónimos y significados. Emanación, del latín emanatĭo, —ōnis emanāre con su acción de emanar, es un sustantivo muy empleado en la medicina religiosa antigua. Contribuye a los embrollos, tanto que ha sido descartado del vocabulario de la medicina moderna. La raíz es indoeuropea, māma, la misma de madre. No es fácil definir emanación, puesto que siempre será el efecto de una causa que guarde la misma sustancia; el calor que se desprende del fuego o la fiebre que se desprende de las brasas de un pecado. Flujo, efluvio, olor, provenir, desprender, lo pútrido; por igual lo balsámico que la pestilencia y los aromas, o los sustantivos abstractos como imaginación o aun el nacimiento concreto, se relacionan con la noción de lo que emana. En las reglas higiénicas del Levítico es clara su asociación con las impurezas.
El flujo más inmediato es de origen fálico, muy probablemente debido a la gonorrea. Aunque no se mencionan remedios contra este mal, sí hay medidas profilácticas para quienes padecen de esta emanación. Antes de que a Moisés, alrededor del 1250 a.C., le fueran entregadas las Tablas de la Ley, los judíos regresaban de Egipto libres de la esclavitud. Se adentraban en tierras de cananeos, semitas adoradores de Baal, un dios menor, aunque fundamental para llevar a las tierras secas las emanaciones de las nubes y convertir al desierto en vergel. Se le veneraba en piedras talladas en formas fálicas, o como un falo con forma de hombre, a veces con cuernos. En las tablas que Yahvé le entregó a Moisés, está escrito en el segundo mandamiento, con el dedo de Dios en la cantera: «No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos». Entre los cultos prohibidos estaba el de Baal y sus representaciones con forma de pene. Así como no hay datos sobre el tratamiento para las enfermedades sexuales, tampoco hay evidencias en la piedra que describan lesiones genitales. Por el contrario, emanan salud, al menos en documentos como el Cantar de los cantares. «Y en cuanto a la mujer sus órganos rezuman lozanía: Tus labios como hilo de grana, / Y tu habla hermosa; / Tus blanduras, como granada partida tras tus vellos rizados». Alegoría o metáfora, se refiere a los genitales femeninos, así como el amante que se dispone a ir al monte de la mirra, a la colina del incienso; los «montes hendidos».
Detrás de este erotismo, el castigo no se hace esperar. Con las normas de una higiene elemental, cuando aparece una emanación prohibida, como la gonorrea, se encuentran los primeros vestigios de la profilaxis médica. Contienen profunda raigambre en la ley mosaica. Al bajar Moisés del Monte Sinaí con los mandamientos encuentra a su grey adorando a un becerro de oro, una de las representaciones de Baal, dios cananeo. La gente estaba poseída de frenesí. Para conjurar el pecado, reunió a la tribu de Leví y ejecutaron con la espada a 3 000 idólatras. Ya antes Yahvé había destruido a Sodoma y Gomorra, ciudades cananeas, por grandes pecados. El más grave es el del orgullo, narrado por Isaías. Estas ciudades han pasado como ejemplos de lascivia y desenfreno sexual, por inferencias. Yahvé anuncia que destruirá las ciudades: «El clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo». Lot, que vive en las inmediaciones de Sodoma, es acosado por una chusma de cananeos. Atenido a las costumbres, les ofrece a sus dos hijas vírgenes para que se sacien con ellas. Dos ángeles protegen a Lot y su familia, la ciudad es destruida con fuego de azufre y granizo ardiente. Refugiados en una cueva, las hijas embriagan a Lot y fornican con él. Cada una parió un hijo. Eso no es considerado por la Biblia como pecado. Ya que Yahvé arrasó con todos los pueblos a la redonda, las hijas cometieron el incesto para perpetuar a su pueblo. Sin embargo, los judíos no habían desaparecido, así que la descendencia fue considerada una especie de raza inferior, a pesar de ser semitas.
La promiscuidad sexual inferida de Sodoma y el Cantar de los cantares deriva en considerar a las emanaciones, purulentas o no, un peligro para la comunidad. Los sacerdotes tenían prohibido casar a las prostitutas. El hombre con gonorrea (en la mujer es más difícil de descubrir) era aislado junto con su cama, ropas y propiedades, incluidas la silla, el esputo y sus vasos y platos. Quien los tocara tenía que lavar su ropa y permanecía impuro hasta la tarde. La misma suerte corrían los que eyaculaban por la noche. Aquí desempeñaba un papel importante Lilith, la comedora de inmundicias. ¿Cómo se enteraban los sacerdotes? Por rumores, envidias, enemistades. Una parte de los primeros caminos empedrados hacia la brujería. Los sacerdotes fueron acotando la sexualidad y prohibiendo el matrimonio de las prostitutas; solo podían casarse mujeres vírgenes o viudas. En la mujer el flujo más evidente para el cuerpo religioso es el de la menstruación, fisiología de naturaleza castigada. Al igual que las emanaciones de los hombres, es una impureza. Siete días permanecerá en ese estado. Quien la toque será impuro hasta la tarde. También se lavará como aquel que tocase a un hombre con flujo. Los trastornos menstruales abundantes eran tratados como impuros, más que como enfermedad. Cuando cesaba la emanación, y no antes, la mujer llevaba dos tórtolas a un sacerdote. Ofrecería un ave para reparar el pecado con la muerte y la otra era sacrificada como un acto de abnegación ante Yahvé por la impureza del flujo.
Los médicos importaban poco en comparación con los designios del Señor. Job los desprecia e insulta.
Era este hombre un rico terrateniente de Uz, quizás al este de Palestina. Pudo haber vivido alrededor del 1500 a.C. Es una de las primeras riñas experimentales de la medicina entre Dios y Satán. El demonio es un paseante que recorre la tierra y un día se encuentra con Dios. Lo reta a que Job, orgullo de la divinidad por devoto y mesurado, el mejor ejemplo de hombre justo, maldecirá al Creador si toca sus bienes. Hay un acuerdo. Tribus de la comarca diezman bueyes, ovejas, camellos, degüellan a sus criados y pastores. Al final un viento salado del desierto tira la casa en la que come su familia. Mueren los hijos y las hijas. Job rasga sus vestiduras, se rapa la cabeza y postrado sobre la tierra, se ofrece a volver desnudo como nació del seno de su madre, al que desnudo habrá de volver. No maldijo a Dios. El demonio no se rinde y «piel por piel» le apuesta a Dios que lo maldecirá si toca sus huesos y su carne. El experimento es aceptado, siempre y cuando no se cobre la vida del santo varón. Satán «hiere a Job con una llaga maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza». Este mito habla de uno de los héroes tempranos de la medicina. ¿A qué se refiere una «llaga maligna»? Sin ánimo de reconstruir alguna patología, el cuadro puede revelar indicios de la enfermedad en aquellos tiempos. Es inútil escudriñar sin recurrir a los términos de la medicina contemporánea. Lo que hoy se considera maligno se relaciona con el cáncer principalmente, o con casos de difícil remisión. No obstante, y con la ciencia laica, el término es un derivado satánico. Ha Satan, en hebreo significa ‘la oposición que obstruye’. La acción es yetzer hara, el mal puesto en movimiento; una emanación del mal que es mucho más contagioso que el bien. La enfermedad de Job no tendría sentido si no pudiera medirse: «de los pies a la coronilla» es ya una longitud, más de medicina que de un castigo divino, aunque también la consecuencia de una falta bíblica a la moral. Desde el siglo XIX la nomenclatura de las enfermedades ha cambiado. Simplemente por la biología celular. El pus decimonónico no es el mismo que el del neolítico. Es trivial, en consecuencia, pontificar sobre las lesiones de Job. Necesariamente se convertirán en metáforas, en análisis más que en síntesis, en ideas mal basadas en los hechos. ¿Qué es esa «llaga maligna» si no una alegoría? Primero fueron dolores que Job atribuyó a los esfuerzos en el entierro de sus hijos; siguió una gran comezón que Job rascaba con un trozo de teja. Se fue a sentar al basurero fuera de la ciudad confundido entre las emanaciones. Tres amigos lo fueron a buscar. No lo reconocieron por las deformidades del cuerpo y de su rostro. Apenas si comía porque se alimentaba de suspiros, y le bastaban unas gotas de agua porque en el resto se derramaban sus lamentos. La falta de apetito es inespecífica. Si se agrega temor, ojeras, enflaquecimiento y angustia, se sospecha de una depresión, ¿secundaria a su eccema? Job todo lo ve negro, poéticamente oscuro. Se maldice junto con el día en que nació. No merecía ser dado a luz. Igual a todos los desdichados que no merecen la vida por tener amargada el alma, debió haber sido un aborto ocultado, uno de los fetos que no vieron la luz. Esa negrura se repetirá en la melancolía de los desafortunados en toda la literatura, de Job a Esa oscuridad invisible de William Styron, por hablar de lo reciente, como nuevo es el descubrimiento de que la retina de los deprimidos tiene una escasa respuesta a la luz de los colores. Para los antiguos, no había una fisiología de la oscuridad. Tampoco se trataba de conocer mejor a la naturaleza, que era cosa salvaje en los designios de Dios. Para esto no había remedio civilizatorio.
La llaga inicial, «de los pies a la coronilla», evoluciona a úlceras que se esparcen por el cuerpo, con dolores extremos, que se llenan de gusanos. Podría ser algún tipo de miasis, larvas de mosca depositadas en la piel por picadura, o la dracunculosis ya mencionada. Los médicos sacaban a este gusano enredándolo en una rama, pero Job no era creyente de la tecnología, por elemental que fuera. También tenía fiebre; ¿tenía varicela o viruela? Se han encontrado lesiones en momias de Egipto. No se sabe quién fue el faraón al que vence con plagas y pestes la magia de Moisés. Pudo ser Ramsés II, cuyo rostro momificado tiene huellas de viruela. Pero este rey es posterior a Job. Tal vez los judíos padecieron primero de viruela, e inmunes por naturaleza, sortearon esta enfermedad y regresaron a la Tierra Prometida. El libro, de autor anónimo, fue escrito entre el 1500 y el 900 a.C. Varias cosas se infieren del mal de Job y en torno a su negativa para maldecir a Yahvé y resistir como un héroe rodeado de tinieblas. Otra parábola muestra la pobreza de la medicina de la antigüedad en Medio Oriente. Carece de nociones físicas, pero no de intuiciones de salud pública. No era necesario, como en las vecinas Siria y Mesopotamia, que el dios o el demonio se trasladaran al enfermo. Bastaba con tocar a quien tuviera impureza. La segregación de las uretritis y de los leprosos tiene sentido, aunque no la extensión a los flujos vaginales, que se pudieron deber a tumores y alteraciones no contagiosas. No podía ser de otra manera.
La medicina era mágico-religiosa, una noción global en la que la sangre lo era todo en relación con el pecado. Sin embargo, el empirismo no estaba totalmente excluido. Si la mujer era honorable, se le daban pócimas, las mismas desde Sumeria al Antiguo Testamento, y al Nuevo Testamento y hasta la Baja Edad Media. Para los flujos abundantes, metrorragias, se usaban diversos brebajes, acompañados de plegarias: hervir un recipiente con vino y nueve cebollas de Persia. La mujer tomaba la fórmula con el ruego: «Elévese de mí este flujo». Si no era eficaz, se decía la misma petición después de hervir en vino un puño de comino, otro de azafrán y otra medida igual de hinojo griego, y bebía la mezcla… No hay curación. Quedan otras opciones muy caras, como machacar goma de Alejandría que pese un zuzee, una moneda de plata, con alumbre y azafrán, beber la poción y recitar el mismo ruego. Si continuaba el mal, la mujer era llevada a una encrucijada. Sentada, en la mano derecha tiene una copa de vino, espera a que alguien llegue por detrás y la asuste con la frase: «Que tu flujo se eleve». Esta es una especie de exorcismo menor, puede decirse. Ya no es la enferma quien suplica, sino otro es el que intercede, sin tocarla, apenas con la voz que la estremece. Puede no funcionar; si el mal persiste, entonces los ayudantes del médico cavan siete zanjas. Cada una se rellena con sarmientos de vid no mayores de cuatro años y se incendian. Cuando el fuego se apaga, el médico la lleva a que se siente en cada una de las zanjas y que pronuncie «Elévese de mí este flujo». Estas son versiones talmúdicas. Los tratamientos eran muy caros, con remedios de importación. Tal es el hinojo griego o la goma de Alejandría, cuya codicia giraría en torno a guerras y esclavitud hasta el siglo XVI. Los sarmientos eran propiedad de agricultores ricos. Los enfermos no solo pagaban caro a los médicos por su consulta y los medicamentos, también llevaban los animales para el sacrificio, como las tórtolas. La sangre vaginal era también impura y su flujo se guardaba en secreto. No hay demasiados testimonios en el Antiguo Testamento. Súbitamente aparece en los Evangelios de Marcos y Lucas, ya como un asunto público de la taumaturgia de Jesús. Más que un salto en la historia de la enfermedad, es una gradación de lo privado a lo público y un cuestionamiento a la civilización de la farmacia. A pesar de esto, un asunto oscuro, una enfermedad secreta, se convierten en materia de salud pública. El infierno se convierte, además de un castigo para los pecadores, en un purificador para los que sobreviven, penitentes o no.
En tiempos de Job el infierno era un espacio vago bajo la tierra, y hasta ahí llegaban las predicciones, un territorio de sombras, sí, pero no de fuego. Esta contradicción estaba salvada y, entre lumbre o tinieblas, estas son las que dominan. Los judíos le llaman seol, una especie de urna inmensa o el vientre de una vasija comunitaria para el reposo después de la vida. Jacob creyó que su hijo había sido comido por las fieras. Su pensamiento se dirigió no a Dios, sino a él mismo: «Voy a bajar en duelo al seol, donde mi hijo». El infierno no era una condena, los males y bienes estaban en el individuo mismo en una inmanencia, una emanación interna. Dios no era un proveedor de males.
Este infierno primitivo tardó en pasar a las imágenes incendiarias de carnes desgarradas y lamentos. Job con su cargamento de úlceras y pus no abomina de Yahvé. El mal está en el mismo enfermo, es inherente aunque el diablo haya enviado la llaga y no sea otra cosa que una prueba. En este sentido, no estaba poseído puesto que era consciente de sus males y los describía sin considerarse un pecador, ni siquiera sabía si había cometido un pecado. Job se refugia en una cañada o barranco en el valle de Gehinnom, al sur de Jerusalén. Gehenna en latín es un basurero, pero siglos antes, cuando reinaba el impío Ajaz, era el lugar en que los judíos apóstatas sacrificaban niños en honor al dios cananeo Moloch. El piadoso rey Josías purificó el lugar convirtiéndolo en el vertedero de Jerusalén. No borró el pasado cruel, quedó como una metáfora del infierno en la tierra que los cristianos transportarán al inframundo. Junto con las inmundicias se dice que también arrojaban cadáveres de asesinos. Ahí pasa meses. Es una víctima perfecta por su inocencia, una simetría por cualquier lado vulnerable. Desconoce a sus victimarios aunque sospecha de algo que no puede definir. Está confundido, es un perplejo por naturaleza; su única certeza es que algo muy cercano lo enferma. Las saetas que incrustó el Señor en su alma son un veneno que lo mortifica sin matarlo. Se prepara para el sepulcro pero no muere. El Libro de Job es una de las relaciones más dramáticas de la medicina heroica. Es tan vasto que puede incluir, a manera de enigma, las purificaciones e impurezas, como las que padecía la mujer, los males que acarrea el pecado, la basura como símbolo y atisbos del infierno cristiano. El libro empieza con un «Había una vez en el país de Uz un hombre llamado Job». Poco importa su geografía o existencia. Se cree que tiene su origen en una antigua leyenda de Babilonia. En esta tragedia Job está embriagado con su enfermedad y parece disfrutar los estragos del poder divino. No hay mención de remedio alguno. Su mujer lo alcanza antes de que vaya al basurero; si conocía alguna medicina, no la dice y le recomienda que reniegue de Dios y que muera. Job la nulifica diciéndole que habla como una «estúpida cualquiera». De quienes reniega es de los médicos: «Vosotros no sois más que charlatanes, curanderos todos de quimeras. ¡Oh, si os callarais la boca!, sería esa vuestra sabiduría».
El disfrute de Job lo gratifica en su enfermedad, pero no es un estoico. Esa corriente filosófica no existía en la época de Job. Es una simpleza llamarlo así, una confusión que llegará hasta el cristianismo como resistencia. Los estoicos del siglo III a.C., y hasta Séneca, condenan las emociones y evitan el dolor con la ataraxia que excluye las emociones. Por el contrario, Job es un paciente brutalmente emocional. En lo que habría una coincidencia con los estoicos es en el sometimiento a un orden divino. Esta laceración del cuerpo que resiste será tomada por la medicina cristiana como emblema. Pero algo falla en la liturgia cristiana. Job está enfermo en la inmundicia, en el basurero de Gehenna, de donde brotan efluvios de azufre. Job es una apuesta entre Dios y el Diablo; el azufre es olor de malos presagios. Surge de los volcanes y grietas en la tierra, que son pasajes al inframundo. No hay tal en el Libro de Job. Por un empirismo llegado de Egipto, el azufre es un purificador del que huyen las alimañas. Las autoridades de Jerusalén tienen un programa para incendiar el basurero y encender azufre en piedra o grano que por doquier se encuentra en la tierra. Las emanaciones son menos asquerosas que la putrefacción de los desperdicios cotidianos, y en ocasiones las del cadáver de un criminal. ¿Por qué las exhalaciones no purifican a Job? Dios y el Diablo juegan con los dados de la enfermedad. Una explicación de miles de años después, muy contraria a la medicina hipocrática, es la de Nietzsche: «El dolor profundo fortalece». ¿Job es un preludio de la cruz? El sufrimiento es una salida con el perjuicio hacia el uno mismo, siempre y cuando haya una salida estética.
En el caso del enfermo, la tragedia es estar enfermo. Nietzsche da el mismo nivel a Job que a la tragedia griega. Su hedor puede compararse al de Filoctetes y su herida infectada por la mordedura de una víbora. En el basureo Job tiene a un coro de amigos que van a observarlo. Entablan un diálogo, una de las grandes puestas en escena de la medicina en la Biblia: el enfermo y la mirada de los observadores. Están en el borde del basurero. No se meten ni dan paso adentro en la basura que bulle y burbujea como las úlceras de Job. Su misión es increparlo. Job clama por que la muerte estrangule su alma, más que sus dolores; el alma es más bella que las llagas. Su alma tiene asco de su propia vida, que concluye con la pérdida de su patrimonio y aflora en llagas. Sus amigos le reclaman tanta palabrería y lo acusan de charlatán. ¿Cómo este hombre que sufre puede ser útil? Está bocabajeado por las nubes y, de pronto, una sentencia: como hombre rico, le dicen los amigos: «despachaba a las viudas con las manos vacías». La inocencia de Job peligra; la luz se hace tiniebla, le dicen los amigos. Job no tiene salvación. Sus úlceras lo convierten instante con instante en podredumbre ante los ojos de sus amigos. Es un coro que le restriega a Job que no es un hombre tan justo, cabal, íntegro ni inocente como él se cree. Responde Job que su mal no es porque haya pecado. Los caminos de Dios son insondables. No hay respuesta a su pregunta, así que él mismo se contesta: «¿Mas la Sabiduría de dónde viene?, ¿cuál es la sede de la Inteligencia? Ignora el hombre su sendero, no se le encuentra en la tierra de los vivos». Es una solución para su mal adecuada a la época, siglos antes de que hubiera la disciplina de la ciencia, esta actitud reservada ante la curiosidad o el conocimiento. Es una angustia existencial ante la insuficiencia del hombre para conocer. Si bien toda la duda la recarga en los misterios que Dios decreta, herido por un demonio que no sabe que lo lastimó, Job obedece a la magia y a la religión, aunque no es un practicante de prodigios. Dios le dice que es el creador de las estrellas, de sus nombres y que controla los movimientos siderales. Le explica lo inútil que sería tratar de entender a la cúpula de la Tierra. «¿Puedes tú anudar los lazos de las Pléyades o desatar las cuerdas de Orión?». Si ni siquiera puede comprender su enfermedad, menos puede entender la naturaleza. Los hebreos conocen la astrología por herencia de Mesopotamia; sin embargo, la evitan como al resto de lo que es adivinación, proscrito en la Biblia. A diferencia de los caldeos y sumerios, por ejemplo, les está vedado trazar el pronóstico de la enfermedad por medio de los astros. Hay una contradicción en esta advertencia de Yahvé a Job, puesto que le señala algo que Job ya conoce, que los astros se mueven. El hermetismo astral formará parte clandestina de la medicina alquímica. La enfermedad de Job no admite que este hombre pueda explicar su mal, tan solo lo experimenta y en esa experiencia Dios se le revela. No hay hipótesis. Este pensamiento, que no es filosófico, que no pretende confirmar ninguna tesis sobre la enfermedad, será adoptado por los místicos cristianos con las llagas como metáfora de la enfermedad, por un lado, que, por el otro, acerca a Dios: la enfermedad es una revelación. Con una carga inmensa de culpas, la existencia del ser humano seguirá un largo camino hasta el existencialismo de Sartre, una gran simplificación, una corriente que es en realidad un cristianismo sin culpas. Aquí sí, la enfermedad es develada por un filósofo.
Job se debate entre culpas que no ha cometido. De pronto irrumpe la voz de Dios en una de las curaciones más prodigiosas de la historia mitológica de la medicina. No lo cura con ningún bálsamo. ¿Cuál fue la enfermedad de Job? Los «arqueólogos de la medicina» dan muchas explicaciones. Unas falsas, como la sífilis, que no existía en Medio Oriente. Como se ha dicho, bajo la lepra había muchas enfermedades, desde urticarias hasta la tuberculosis cutánea. Sin ánimo de zanjar la cuestión, bien pudo tratarse del botón de Egipto, botón de Oriente, forúnculo de Siria, inflamación de Bagdad o úlcera de Jericó. Quizás fue la séptima plaga, cuando Moisés tomó dos puños de hollín, los esparció en el aire y tanto los egipcios del pueblo como sus médicos se llenaron de úlceras. El pueblo judío resultó inmune, uno de los primeros relatos de la vacunación mágica. Este mal con tantos nombres sirve para estudiar no solo a los personajes que enferman a otros, o que son infectados. Revela tratamientos desesperados antes del descubrimiento de los antibióticos. El microbio de esta enfermedad fue descubierto a principios del siglo XX por el médico militar William Leishman. Solo a partir de entonces, y en su honor, sería llamada leishmaniasis. Ha sido un surtidor de toda suerte de interpretaciones.
El Libro de Job termina, además del milagroso salvamento, con dos advertencias monstruosas de Yahvé. Yahvé le da dos indicaciones sobre dos fuerzas del mal, Behemot y Leviatán. Es un discurso de zoología fantástica que se mezcla con una ética de normas feroces que, de no acatarse, llevan al castigo. Behemot, la ‘bestia’ o el ‘cuadrúpedo’ en hebreo, puede estar inspirado tanto en el hipopótamo o el cocodrilo, enemigos de los judíos, y de cualquiera, pero sobre todo de estos por criarse en Egipto, territorio hostil: «He aquí ahora a Behemot, el cual hice como a ti; hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro». Solo su creador, Yahvé, puede dominarlo, igual que a Leviatán. Esta alegoría está presente desde el Génesis, una inmanencia de la creación. La simetría es más inquietante que la de Behemot. Leviatán significa ‘enrollado’ en hebreo; «es una serpiente huidiza, serpiente tortuosa». Es una espiral que hipnotiza como los ojos de la serpiente. Su movimiento es tal que a partir de un mismo punto puede contraerse hasta un punto mínimo o dilatarse y llenar todo el espacio. Su matemática es aparentemente simple y conocida de los asirios: el ángulo de la distancia del punto con la curva es el mismo independientemente de la rotación. Es de una sencillez desquiciante. En espiral fue construida la Torre de Babel que causó la perplejidad del lenguaje entre los hombres, de una misma garganta giraban mensajes ininteligibles. Dios creó a este monstruo como un animal marino el mismo día que a todos los animales que serpean, entre estos a las víboras terrestres. Tienen poco que ver con el poder del Leviatán, capaz de aterrorizar a las olas que se retiran y van al abismo y dejan tras de sí una melena luminosa. Esta metáfora es la de un remolino que hace del vacío una olla borboteante. El Leviatán es el sirviente más fiero del Creador, el que tiene mayor simetría con el bien, y causa pavor al romper esa semejanza cuando se convierte en un demonio productor de enfermedad.
La ruptura de una simetría resulta inquietante, aun en la actualidad. El ser humano y los animales, al menos los mamíferos, buscan una simetría aunque sea aparente, como en las dos mitades del rostro. Leviatán ha sido comparado con el mar que se puede hendir como un abismo. Behemot es un animal terrestre. Forzando la simetría, tienen en común el ser bestias que infligen daño en el cuerpo y en el alma. Ambas tienen una estructura. Hacen la misma cosa en un concepto moral «solo que avanzando en direcciones opuestas». Behemot es la naturaleza en bruto, el pueblo ignorante y fácil de seducir por la aristocracia que lo enferma. Con esta analogía Hobbes traslada la enfermedad corporal del individuo a la del cuerpo social. Para que no cunda hay que prevenir ya que el pueblo, como una página en blanco, acepta lo que sea e interpreta las Escrituras a su conveniencia. Como le dice Yahvé a Job, es incapaz de comprender la ciencia del movimiento de los astros, las úlceras que lo invaden, el malestar y la pena. Es Enkidú antes de civilizarse, que muere a costa de la civilización a la que lo llevó Gilgamesh. Agoniza durante varios días. Su mal no es de úlceras, sino que son presagios de los dioses los que lo van aniquilando en un sueño profundo. Es una enfermedad onírica la que mata a Enkidú, esa bestia civilizada. Gilgamesh deja de ser tirano y, como un rey racional, ejerce el mando con fuerza, para controlar la codicia, enfermedad natural de los hombres; es el Leviatán.
Los cristianos tomaron esta dualidad del neoplatónico Plotino. No se pudieron librar por completo de las interpretaciones gnósticas del cristianismo prohibido en el evangelio canónico. Estas sectas formadas desde un año antes del nacimiento de Cristo, aun con la incertidumbre de la fecha, proliferaron por Italia pero sobre todo en la Anatolia Bizantina. Platón escribió sobre un Demiurgo creador del universo y las ideas. Tomó el nombre de los artesanos del pueblo, demos y ergon, para crear el mito del hacedor entre la realidad y las ideas. A mediados del siglo II, aparece una secta que toma a la filosofía como el sustento del cristianismo que se va formando. Son los gnósticos. Su punto de partida es la sabiduría para llegar a la religión y no a la inversa. De la dualidad platónica de cuerpo y alma, transforman al hacedor platónico en un demiurgo travieso y perverso. Por ese atrevimiento, y otros, fueron excluidos del cristianismo, al que pretendían adherirse. Al parecer esta corriente tiene su origen en los terapeutas judíos de Alejandría, esos varones del desierto más curanderos de almas que sanadores de cuerpos. Judío fue Eugnosto el Beato, de quien poco se sabe de su vida. Al parecer vivió en Alejandría antes de Cristo. A la dualidad platónica le da un vuelco espectacular, con pasos intermedios entre Dios y la realidad, un demiurgo invisible que como el dios hebreo no puede ser nombrado y solo se revela a través de la palabra de los profetas, una especie de logos griego con normas morales.
Es poco probable que Eugnosto supiera de la existencia de Cristo y, a la inversa, es creíble que las autoridades cristianas leyeran las epístolas de este filósofo para sustentar el cristianismo. Hasta el siglo VI no se estableció la fecha del nacimiento del Redentor.
El sustantivo emanación y el verbo emanar son palabras con uso e interpretaciones múltiples. La voz emanación está plena de sinónimos que por igual se contradicen que apoyan. Se funden en la religión y en la medicina, disciplinas en las que la palabra abunda y es compartida. Por igual es virtud que pecado, limpieza del espíritu y contaminación, toxicidad y pureza. Para usarla hay que tener ciertos cuidados, pues se confunde fácilmente con manar y es frecuente en los gazapos y cacofonías. Manar es relativamente pobre; significa tan solo ‘abundancia’. Emanar (del latín emanare), mana sinónimos. Es un manantial de florilegios de la retórica, la religión y la medicina: sacar, derivar, desprender, expulsar, que se acoplan a pus, pústula, efluvio, irradiación, difusión, sangría, etcétera.
A cada paso de las leyendas y los mitos, en los diagnósticos sobre el cuerpo sano y el enfermo, la emanación es el signo al que más se recurre para explicar lo que sea. Las ánimas son emanaciones, también el vapor y el humo, las neblinas de la naturaleza. Si los sinónimos acicatean la sabiduría, los antónimos resultan inexplicables en las edades antiguas y son escasos: detención, contención, absorción. Son términos que producen perplejidad, sustancias insolubles que retan al movimiento y a emanaciones como las llamas y pestilencias de los infiernos, al pensamiento mismo. A esta inmovilidad que reta a la emanación se le huye, porque en cierta forma es un efluvio, un vaho, un espíritu. Todas las almas están contenidas en un cuerpo.
La revolución cristiana sortea este predicamento a hurtadillas de los gnósticos en un principio, y después con el franco asalto. Así como Hieracas contenía los efluvios sexuales como remedio para la salud, en el siglo II aparece Valentín el Gnóstico que pregona una salud metafísica y sexual basada en emanaciones. La influencia de este personaje por Anatolia e Italia se extenderá a buena parte de las medicinas alternativas de Occidente hasta el siglo XXI, pasando, desde luego, por psiquiatras como Freud y Jung y hasta la esoteria contemporánea. Valentín era al parecer un alejandrino versado en filosofía grecolatina y un conocedor de la dualidad platónica, a la que desdobla en parejas que formarán un cuadrado. Primero fueron el abismo, masculino, y el silencio, femenino, que engendran a la mente (idea) y a la verdad (logos). La aritmética parece no favorecer a Valentín. Sus pares son cuaternarios, pero suman treinta, el número perfecto para este filósofo. De esta perfección al último, en el lugar 31, se desprende como número non Pistis Sophia, imperfecta por su perfección: «Yo soy lo primero y lo último. / Yo soy la honrada y la despreciada. / Yo soy la puta y la santa. / Yo soy la esposa y la virgen. / Yo soy la madre y la hija… / Yo soy aquella cuyo llanto es enorme, / Y no tengo esposo…, / Yo soy el conocimiento y la ignorancia».
Las emanaciones de Valentín derivan de un absoluto, uno y a la vez único: Dios Padre, Yahvé, el dios platónico o el de Aristóteles. Para Valentín es el Agnostos Theo, el ente que al igual que el supremo de los hebreos no se puede conocer. Para aprehenderlo están las parejas que se van creando con el desdoblamiento de su unaridad, las syzygia, como mente y verdad. Son un binomio masculino y femenino. Al sumar cuatro, se convierten en eones, como el del acoplamiento de mente y verdad, más profundo y superficial. Y así sucesivamente, con siete fundamentales que pueden sumar hasta treinta y Pistis Sophia. La clasificación de Valentín es una ruptura con la teología, pero no tanto con la naturaleza y su filosofía. Detrás de los eones y fantasmagorías está el Creador, aunque ya no es el demiurgo de Platón, el hacedor, o el motor primario de Aristóteles. Para Valentín, el demiurgo es un demonio que trata de desbaratar las emanaciones del creador. Es la introducción del mal en la naturaleza, el protagonista de la enfermedad. Treinta eones contra un solo pervertidor: el demonio. Para Valentín, Cristo, el médico, es apenas el socorro de un mundo, el pleroma. Es el más allá que está en la divinidad, en el matrimonio de los elegidos con los ángeles. Y mientras tanto la madre sabia es la prostituta que se afana en ser perfecta con la última emanación.
La complejidad del Agnostos Theo lo hace indefinible, solo se le puede conocer a través de las emanaciones en la clasificación de Valentín. El creador se creó a sí mismo antes del abismo y el silencio, y hubo parejas sucesivas creadas en la matriz de este ser, a la que Valentín llama pleroma. Las emanaciones se revelan en un arriba y un abajo que el gnóstico debe interpretar en un mundo de sombras imperfecto, como el de Platón. Quien entienda esta complejidad tiene que ser un iniciado. La figura platónica del demiurgo se transforma en un ángel caído. No es lo opuesto al Eón ni lo contradice. El demiurgo gnóstico es una emanación torpe que se esfuerza por arruinar la obra del Agnostos, como ya se ha dicho. A pesar de su torpeza, es un ente muy peligroso y vengativo. En algunas ramas gnósticas es hijo de Pistis Sophia, que lo rechaza por perverso. Todo esto encaja muy bien en el gnosticismo y sus secuelas médicas, sobre todo en las teorías del psicoanálisis y aun en la medicina nazi, como se verá más adelante.
En cuanto a filosofía, religión e interpretación de la naturaleza, la gnosis tiene su analogía en las manchas de Rorschach del siglo XX, donde al paciente se le muestran dibujos, este dice lo que ve y el terapeuta interpreta para descifrar los traumas. No sirve como recurso terapéutico aunque es un calmante cultural. Es un arma de dos filos, como en El retablo de las maravillas, donde se paga por entrar a ver un altar inexistente, y quien no le ve es un «hi’ de puta», según Cervantes, y entonces todos lo ven.
Los gnósticos no se llamaban a sí mismos como tales. La gnosis, ‘sabiduría’ en griego, era el penúltimo peldaño de las emanaciones, que a diferencia de las otras metáforas radiantes era única y no tenía par. Es san Irineo quien los bautiza como gnósticos, aunque cristianos renegados, en su libro Contra las herejías, escrito alrededor del año 180 cuando se construyen los cimientos del catolicismo y sus prácticas médicas. En la materia de los gnósticos, cuando los eones salían de Dios eran divinos y formaban al mundo de la experiencia que acechaba el demiurgo. El terreno que ofrecían a los mortales era el de la materia, el psíquico y el pneumático. La cuestión no es tan sencilla. Como se ha dicho, en los cuatro humores de griegos y romanos el pneuma estaba presente en tres formas: física, vital espiritual y animal. Siete elementos habrán de interpretar los gnósticos, siete emanaciones.
El lenguaje religioso y médico creará un tejido con el alma y sus palabras semejantes, sinónimos, contradicciones y confusiones. Uno de los grandes triunfos del cristianismo y su medicina religiosa es el alma, que por igual es emanación que neuma. Pocas voces han tenido tal capacidad de mimesis, de imitación y distorsión —mimo en griego significa ‘actor‘, y el cristianismo en sus orígenes requería grandes actores para competir con los voceros, profetas y sacerdotes de las religiones establecidas o de las que se iban formando—.
Para los romanos el animus era el aliento que representaba a la vida, un viento guardado en el tórax. Esta cavidad toma su nombre del griego thorax, ‘coraza’ en latín, hasta que Hipócrates toma el nombre para la cavidad ósea en la que radica e intercambia el anemos, el ‘viento’. Es también el sitio del pneō, el ‘aliento’, el pneuma de los latinos. Al parecer se origina de la raíz indoeuropea psukhê: ‘soplo’, que puede originar a la psique, ya descrita. Para los romanos el espíritu es spirare, ‘aspirar’, que pudo originarse del indoeuropeo spi, que imita el sonido del viento. Por los vuelcos de los dialectos las raíces se fueron transformando. En los idiomas grecolatinos, el sonido poco tiene que ver con las voces que les dieron origen. Pneuma pasó a pulmis y a pulmón. Hay términos con un mismo origen etimológico, pero que evolucionan con diferentes sonidos.
El pneuma grecorromano fue adoptado por los gnósticos cristianos; el equivalente a un soplo en cualquier religión. De estas palabras, la que permaneció para la ciencia y la medicina, que fue un impulso como el viento en las velas de un navío, fue el neuma. Algo tan volátil tomó cuerpo en la teoría de los gases y en la respiración.
Ánima se transformó en alma por evolución del lenguaje: anemos, anima, anma, alma. Muy próxima a espíritu en cuanto a significado, ambas palabras suelen confundirse, aunque para los cristianos no son sinónimos. Espíritu y alma se usan para el carácter, la inteligencia, la memoria, la conciencia, el coraje y, con frecuencia, la mente.
A este conjunto de significados es lo que los gnósticos denominan eon en un alarde del pensamiento abstracto, para no llamarles simplemente emanaciones. En esta peripecia de la inteligencia de Valentino, artífice de la confusión, el filósofo toma la voz indoeuropea aiwo, igual a ‘edad’, período de vida, del protoindoeuropeo aiw, aion en griego, el aeviternus, romano o la vida eterna. En el reino del pleroma y sus eones rige, como se ha dicho, el Agnostos Theo, «el que no puede ser conocido». Para que los iniciados en este misterio del gnosticismo comprendan con mayor facilidad la jerarquía del pleroma, Valentín recurre al arkhe, voz indoeuropea que al mismo tiempo significa ‘principio’ y ‘dirigente’, o «el dictador de lo primigenio». Es el arconte de los griegos que se traslada al gnosticismo. Así, lo eones son formas del alma. Del arkhe como jefe surge el arzobispo cristiano, el supremo supervisor. Obispo se deriva de skopos, ‘el que observa’. Antes del siglo IV solo había obispos, observadores con una jerarquía más o menos igualitaria, con poder suficiente para frenar a las sectas. Algunos dedican su inteligencia a racionalizar las ideas de los gnósticos y hacerlas inteligibles para el grueso de la comunidad.
Irineo, obispo de Lyon, en el siglo II vio en los gnósticos una seria competencia con el cristianismo. Los gnósticos tenían diferentes nociones sobre la divinidad de Jesucristo. La más importante es que provenía de una mujer, de un ser material que no podría procrear divinidades. El cuerpo de Jesús, por tanto, se desenvolvía en el más inferior de los eones: el mundo visible recreado por Satanás, el demiurgo gnóstico. En otra versión procedía de Pistis Sophia. Una más, apegada al docetismo, refiere que el cuerpo de Jesús es una ilusión que cobró vida con el aliento de un espíritu que lo poseyó en el bautizo y lo abandonó antes de la crucifixión. El crucificado no es el verdadero Jesús, sino un sustituto, un actor. Mientras que en las sombras de la cruz Jesús se esconde en el eón, se ejecuta una representación actoral en el teatro del mundo.
Ante esta religión, la respuesta de Irineo fue el libro Contra las herejías, en particular contra los gnósticos de Valentino, que hacían estragos entre los galos que Irineo trataba de evangelizar, y lo consiguió. La principal contradicción está en el método. Para los gnósticos el acceso a la divinidad está en el conocimiento, en tanto que el camino para los católicos es la fe. En cuanto al ingreso, para ser gnóstico se requiere una iniciación en los misterios. Se trata de una sociedad hermética, mientras que para los católicos su gremio es el de una comunidad universal. No obstante, y a pesar del triunfo de Irineo, los principios herméticos se suman clandestinos al catolicismo. Serán algo así como los bajos fondos en los que se mueve sigilosa la cábala judía, la astrología, la adivinación (que prohíbe la Iglesia), la alquimia, las profecías y todo lo que proscriben la Iglesia y los evangelios canónicos.
La iniciación no era una novedad. El gnosticismo es sincrético, y el cristianismo lo será aún más. Es una gran fusión en la que domina la filosofía griega, tanto la de Platón como la de los misterios órficos, solo para iniciados, al igual que los gnósticos. En una de las versiones de Orfeo, Zeus aparece como un creador del mundo a partir del aliento, y Orfeo compara a las Moiras con el pneuma. En la gran síntesis que logra el cristianismo se funden los alientos de todos los dioses en el Espíritu Santo, un espíritu para los legos, el pueblo sin educación. El clero se reserva para sí los cultos que dan un sentido más mundano al pneuma, sobre todo en lo que atañe a la enfermedad. En este sector religioso, lo más ilustre del clero, hay médicos y será también un cuerpo de iniciados, con el pneuma como un principio natural. Iniciados como lo fue la secta hipocrática que dicta en una de sus reglas: «Las cosas consagradas solo se revelan a los hombres consagrados; se halla vedado revelárselas a los profanos, mientras no se hallen iniciados en los misterios del saber».
Capítulo 3
La curación de la conciencia
La conciencia solo puede existir de una manera y es teniendo conciencia de que existe.
JEAN PAUL SARTRE
«El sabio solo ríe temblando y tiembla de haber reído», escribió Baudelaire. No recuerda donde leyó esta «máxima sobrecogedora», solo sabe que no es original y la atribuye a algún cristiano. El Verbo Encarnado fue iracundo, estoico y colérico, pero no reía. Concluye el poeta que la risa viene de una caída antigua, una degradación física y moral con más semillas que el fruto prohibido. Desde que el hombre es humano, o aun en su llamada inhumanidad, una de esas semillas ha sido la locura, aquella que es la pérfida vesania, la demencia escandalosa e iracunda.
«Yo vivo en mi propia casa, no he imitado jamás a nadie en nada y me río de todo maestro que no conlleva la risa en él mismo», escribió Nietzsche. ¿Cómo se transita de la risa frenética a la enloquecida? Desde Grecia, en los orígenes de la tragedia y la comedia, lágrimas y risa corren con orgullo o humildad en la poesía y en el teatro. También en la historia. En las cartas de Hipócrates, apócrifas, se lee que este médico viaja a Abdera, en la costa de Tracia, donde vive su amigo el sabio Demócrito. Sabe que algo anda mal. Se dice que «la gran sabiduría que lo colma lo ha convertido en un enfermo», le avisan unos amigos. Aquel filósofo era conocido como el Sonriente por ridiculizar a sus detractores, o por haber heredado una fortuna. ¿Ahora la risa lo había rebasado?
Demócrito era el creador de la teoría atomista junto a Leucipo. Todos los elementos, fuego, tierra, aire y agua, estaban compuestos por partículas indivisibles que existían en el vacío. Aristóteles escribió: «Leucipo y su compañero Demócrito sostuvieron que los elementos son lo lleno y lo vacío, a los cuales llamaron ‘ser’ y ‘no-ser’, respectivamente. El ser es lleno y sólido; el no-ser, vacío y sutil. Como el vacío existe no menos que el cuerpo, se deduce que el no-ser existe no menos que el ser. Juntos los dos constituyen las causas materiales de las cosas existentes». La teoría del átomo indivisible es considerada como un alarde de imaginación certero, pero carente de evidencia empírica. En cuanto al temple del hombre, se creía que el equilibrio, la eutimia, estaba no en el placer, sino en la balanza de la sabiduría y la prudencia. Decía que «el no vivir con cordura ni sensatez o piedad no es tan solo una mala vida, sino el morir poco a poco».
Hipócrates encuentra a Demócrito a contracorriente de sus enseñanzas, completamente desequilibrado. El thumus o thymo, que se traduce como el ‘ánimo’, la armonía del espíritu, ha sido perturbado. El médico sabe que la gran sabiduría que colma a su amigo Demócrito se desborda y lo enferma, que la pasa insomne y que canturrea solitario; pero lo que más sorprende al médico es que el sabio ríe con una tonalidad y gestos malsanos. Lo encuentra para tan solo decirle: «En ti obra la bilis negra».
Esta es una de las primeras descripciones racionales de la locura. Según la teoría humoral es la melancolía, la bilis negra, el humor que lo domina, ya que «nada viene de la nada», según había dicho el sabio sonriente cuando estaba sano, y en la locura, como en todo, todo es materia.
Demócrito se arrancó los ojos o miró al sol hasta que la luz se volvió penumbra para dominar sus facultades mentales. Sobre su muerte, parece que huyó a una vida en las cavernas y murió de inanición. Ninguna de estas citas es confiable. Lo que merece más credibilidad es su demencia con brotes de automutilación. Hipócrates concluyó que Demócrito no estaba trastornado, que su estado se debía al ansia de soledad y eutimia, que lo alejaba de las vulgaridades mundanas. Era un melancólico, sofomoron; loco sensato o sabio ingenuo. No importa demasiado que las cartas sean apócrifas. La relación de ambos hombres en torno a la locura es un ejemplo de la relación médico paciente en la antigüedad racional, entre un hombre extravagante y su amigo cuerdo. El Mal de Abdera pudo ser lo que hoy es la psicosis maniaco depresiva o el trastorno bipolar.
El estudio de la locura en la antigüedad tiene mucho de fabuloso.
Hipócrates, un médico del siglo de Pericles, nacido en la isla de Cos, además de decir que el «el arte es breve y la vida larga», es patrono de una secta que confronta a los charlatanes de la época, los magos, que atribuían el origen de la enfermedad a los hechizos y venganzas de los dioses. Hipócrates la consideraba como parte de la constitución y de las aguas, los aires y los lugares. Un busto en el museo Pushkin revela una noble presencia, un rostro repleto de la más sabia de las actitudes humanas: la preocupación.
Solo con observación e inferencias Hipócrates dedujo que la alegría o la tristeza, las emociones todas, radicaban en el cerebro: «Y es este mismo el que nos torna locos o delirantes, nos inspira temor o miedo ya sea de noche o de día, produce insomnio, desatinos intempestivos, ansiedades sin sentido, distracciones y actos contrarios a la costumbre». Esta opinión natural que excluye lo que está por encima de la naturaleza está sujeta a la teoría humoral. En el caso de Demócrito, por antecedentes en la vida huraña del sabio, concluye Hipócrates que se trata de un asunto de la bilis negra o melancolía, el más esquivo de los humores, que oscurece o enturbia a los otros, ennegrece la piel y las heces, la sangre. Es parte de la trama en movimiento en la que se hilvanan la temperatura fría y la textura seca en el malestar. Aquí los elementos se tornan parte indisoluble de los humores. De acuerdo con el grado se pasa del estado taciturno al de la manía. «Si la tristeza se prolonga, es melancolía. Los melancólicos odian todo lo que ven y parecen continuamente apenados y llenos de miedo, como los niños y los hombres ignorantes que tiemblan ante una oscuridad profunda» es una reflexión hipocrática, la primera en los anales de la medicina, en donde hay un mal que aparece como enfermedad mental y no otra cosa. En esta mentalización patológica, ajena a los dioses del Olimpo, se sitúan la enfermedad sagrada, o Morbo Sacro, la frenitis —inquietud con delirios— y la manía. Esta era una fuerza mitad persona divina y mitad abstracción, como el error o la cólera divina, enviada por los dioses, a la que Hipócrates oponía la naturaleza humoral, la physis. Por tanto, la locura era fisiológica. En la melancolía Hipócrates relaciona nociones de aflicción o cólera con oscuridad, lo oscuro con lo negativo y el dolor psíquico como una carga. Un peso insoportable que podría interpretarse como la masa del aire que oprime al enfermo, y continúa el médico griego con un caso clínico:
«En Thaso la mujer de Dealce que estaba enferma de una melancolía vino a padecer calentura aguda con calosfríos. A los principios recogía la ropa y se cubría con ella y estuvo taciturna hasta el fin de la enfermedad, iba con las manos palpando cuanto había, arrancaba lo que se le ponía delante, arañaba la ropa, hacía ademán de coger pelos, prorrumpía en llantos y luego en carcajadas. No podía dormir. Tenía irritaciones del vientre, mas no hacía nada: bebía poco y solo cuando se le advertía: las orinas eran pocas y delgadas. Las calenturas al contacto de las manos eran ligeras: los extremos del cuerpo estaban fríos. El día nueve deliró mucho pero después se aquietó durando el silencio. En el catorce la respiración era rara y grande por algún tiempo, después corta y pequeña. El diez y siete se le turbó el vientre con irritación, lo que bebía pasaba adentro sin detenerse, quedó enteramente sin sentido, el cutis estaba tirante y seco […]». Al respecto, el doctor don Andrés Piquér, médico de Su Majestad, comenta en su traducción de 1781: «La frenesí que padeció esta mujer fue de aquellas que traen consigo el delirio desde el primer día, y el humor que le causaba era atrabiliar, porque la tristeza y el silencio que tuvo lo indicaban. […] Esta mujer tuvo las cosas esenciales a esta enfermedad [frenitis]. Una de las más principales fue tener pequeña la calentura, pues esto es propio de los frenéticos, y nos sirve de aviso para conocer, que cuando los síntomas son muy grandes y permanentes, aunque la calentura sea poca, el enfermo está en grande peligro y por lo común se muere».
Otro ejemplo en el que predomina la risa confirma el mismo método hipocrático en la recolección de los datos.
Antes de Hipócrates, el thymo, el ánimo, estaba localizado en el espacio mágico anatómico del phrenos, el músculo diafragmático que divide las cavidades del tórax y el abdomen, un hueco en el que habitan el pneuma de los pulmones y la sangre del corazón. Un elemento, el aire, y un humor, el haimatos, sanguíneo. Esta creencia ha sido tan poderosa que phrenos se usa hasta la fecha como sinónimo de mente. De ahí tomó su nombre la frenología, la esquizofrenia, el frenesí y el desenfreno.
La perturbación del ánimo conduce a la locura, un estado de ánimo del que ni los héroes pueden escapar. Platón describe al thymo como un cochero que dirige un carro conducido por la cólera y el amor. La locura cobra así estereotipos y modelos de conducta. En la mitología, a diferencia de las causas hipocráticas, la demencia surge de los encantamientos. Esta creencia correrá hasta hoy pasando por la Edad Media y el New Age, en una trama simultánea a la medicina científica.
El término locura persiste en la sabiduría popular, pero es ya ajeno a las ciencias. La etimología de loco es incierta, tal vez proviene del árabe laucun o ‘tonto’ y de locuacidad, voz latina que significa ‘exceso’, al que los héroes no son inmunes.
Heracles, enloquecido por la diosa Hera a causa de sus excesos en la guerra y en el amor, asesinó a seis de sus hijos y a dos sobrinos. En los tiempos homéricos, Ayax, por influjo de la diosa Atenea, pierde el juicio en lo que hoy podría llamarse un shock postraumático de la guerra. Muerto Aquiles, sus armas y armadura fueron dadas a Odiseo, cuando le correspondían a Ayax. Lo invade la hybris, que es lo contrario al derecho, y el derecho es un asunto de razón para los griegos. Su violación es locura. Arremete entonces contra un rebaño de ovejas al que confunde con un contingente de sus enemigos y degüella animales a diestra y siniestra. El thymo se le ha distorsionado entre la envidia y la culpa, y hasta por la misma culpa que siente tiene rencor. Es Podalirio, hijo de Asclepio, quien cura al guerrero. Al recuperar la razón, Ayax se avergüenza por lo que pueda sentir su hermano; no hay salida y el héroe se suicida sometido a lo inevitable. Quitarse la vida por mano propia se asocia a la bilis negra. El coro de marineros reza lo que el héroe calla cuando se dirige al horrendo inframundo de Plutón. Así conviene al destino de la tragedia, al de la melancolía transformada en locura. Es también el suicidio heroico, voluntario, consciente y no orillado por la insensatez.
Los jefes atridas, los de su gente, se niegan a sepultar el cadáver que está clavado en la hoja de una espada empotrada entre dos rocas de la playa. Aparece Odiseo como lo contrario de la hybris con el ejemplo del thymo bien templado: «No dejes que ese hombre quede sin sepultura, ni que sea arrojado a la ventura. No te venza la ira en su violencia, al grado en que llegues por odio a tu enemigo a pisotear la justicia misma. También fue mi enemigo en el ejército, desde aquel momento en que yo obtuve las armas de Aquiles. Y eso no me ciega para decir que ante mí yace el varón más valiente y esforzado de cuantos a Troya vinimos, con excepción de Aquiles. No tienes tú derecho a afrentarlo. Más herirías a las divinas leyes que a este. Injusto es a un héroe deshonrar, si yace muerto por muy grande odio que se le haya tenido». La cordura y la sinrazón combinadas habrán de acompañar a todas las historias de locura y sinónimos.
Los sofistas, filósofos contemporáneos de Hipócrates y adversarios, sostenían que la melancolía podía ser curada por medio del habla con un terapeuta, la logoterapia. Esta técnica abundaba en retórica, como se lee en el Protágoras, diálogo de Platón. La amalgama de esta curación tomará fuerza en la mitología judeocristiana con personajes que hablan con Dios, o simplemente en la confesión católica. El psicoanálisis sería la forma laica de esta versión sanadora.
Endemoniado, voz que tiene auge en la Edad Media, viene del griego daemonion, daimón, por igual genio que divinidad inferior, hasta que la Iglesia católica lo consagra como el aliento del mal en una clasificación de conductas asociadas al miedo, la ira, el pesimismo, la venganza, la violencia y el odio. Los demonios vienen de milenios antes de que se consolidara la cultura judeocristiana. Occidente los toma desde los asirios, con entes masculinos como Pazuzu, con cuatro alas, portador de enfermedades, precursor de los ángeles. O Lamashtu, demonia ávida de sangre que enferma a los niños. De sus pechos cuelgan un perro y un cerdo a los que amamanta. La Biblia la incorpora como Lilith, primera mujer de Adán. Hécate es su equivalente en el mundo helénico en el que campea la locura, aunque con una especie de antídoto en la figura de Lilith, tiene también una parte protectora contra las enfermedades.
Platón compara a la locura con la tiranía política, como una tiranía del alma en la que la eudemonía se pierde como juguete en los instintos. Los apetitos se convierten en un enjambre que rezumba en los adentros al ritmo de las manías, tal como actúa el tirano. Del ratero al salteador, o a las pequeñas almas comunes, las pasiones se desenfrenan hasta el espectáculo de la violencia y la desgracia de todos, tanto del perpetrador poseído por la tiranía como de sus víctimas. Esta irrupción demoniaca de la conducta, como en las locuras de la tiranía, ocurre en el hombre por hábito o por disposición natural, o ambos. Presa del erotismo, el alcohol o la melancolía. Este racionalismo de los orígenes de la locura apunta más hacia la naturaleza que a la posesión mágica. Hipócrates, antes de fundar su secta, fue iniciado en la taumaturgia y la esoteria, donde estudió las fuerzas que se adueñaban de la psique, una especie de fluidos sin persona o animal.
A partir de los presocráticos e Hipócrates, el ánimo es entendido por la razón natural, por la esoteria, o por ambas. La creatividad puede ser inspirada por las musas y es capaz de hacer caer al artista en la hipomanía, una suerte de posesión demoniaca benigna. Esta creencia, utilitaria por cierto, continuará hasta la sacralización de los divos, principalmente en el teatro, aunque después en todas las artes. Confunde a los cambios de humor con la creatividad y las insolencias se vuelven socialmente permisibles.
Una relajación de las costumbres con risa frenética fueron las bacanales en el origen de la tragedia griega. Las risas dionisiacas para celebrar a Dionisio, dios del delirio místico, las viñas y el vino, la vagancia entre los bosques, la bebida, incompatible con la eutimia, y el entendimiento. En su tradición habitan la dinámica de la dialéctica, la risa y la tristeza, una alegría que puede llevar a la muerte. Hay una fiesta dionisiaca donde las muchachas se balancean en columpios de ramas y flores. Es en honor de la hija de un sacerdote de Baco, asesinado por unos pastores que, borrachos, creyeron haber sido envenenados. Su hija se colgó meciéndose entre el bosque. En esta muerte heroica se mezcla la hybris con la physis, la pasión incontinente con la razón.
¿Cómo es que la ira se torna demoniaca para bien o para mal? Los mitos griegos son duales y ambiguos. Están en lo cotidiano y lo divino. Superan al racionalismo de Hipócrates sobre Dionisio. Poco podían hacer los médicos ante el frenesí y la melancolía además de ofrecer dietas vegetales o colocar sanguijuelas detrás de las orejas: «Estos enfermos han de sangrarse poco o nada, porque en ellos está débil el orificio superior del estómago».
Había otras fórmulas menos racionales. Siglos de tradiciones venidas de todo el orbe conocido coincidían en Grecia, supersticiones llegadas de Oriente, la Cólquide y el norte de África. Abundaban las deidades conjugadas en una trinidad, y sus rituales estaban proscritos en el siglo de Pericles, el de la razón y el platonismo, pero tenían mil y un adeptos. Una de esas figuras triples, trinitarias, era Hécate, que produce inquietud no solo por su representación con cabeza de perro, león y yegua. También hace zozobrar el ánimo por su dualidad. Es por un lado proveedora de abundancias, de la pesca sobre todo, y por el otro es letal. Un surtidor de frenesí al que hay que conjurar en los templos ocultos en las trivias, encrucijadas de tres caminos en los que se practica el ocultismo y la nigromancia para alterar el seso o procurar el entendimiento. Su dominio está en el cielo, la tierra y el Tártaro. Es protegida de Zeus, abuela de Medea y surtidora de brebajes.
La trinidad de Hécate también fue adorada en el siglo de Pericles, el del auge de la razón y el intelecto, en Afrodita Pándemos, Dionisio y Cibeles, diosa primigenia y anterior al Olimpo, Magna Mater que llegó del Asia Menor. Sus sacerdotes, los metragirtes, vestían harapos multicolores y cascabeles, usaban drogas como el opio para producir ensoñaciones. Sus devotas eran prostitutas que sacrificaban animales en su honor. Cibeles también se asocia al hermafroditismo, lo andrógino y al amor, el vulgar y despreciable, según Platón. Está con Afrodita Pándemos, en templos afrodisiacos. Dionisio, en su versión trágica, es un viajero epidémico que aparece por sorpresa. Se presenta con una tercera máscara además de la comedia y la tragedia: la del enigma. Es el único de los dioses del Olimpo que porta una máscara. Se desdobla en el escenario como mujer, como un extranjero Lidio. Puede ser un bálsamo o atraer una locura asesina y sanguinaria. Es una suerte de pharmakón. Los metragirtes eran diestros en exorcismos, conjuros, y entre ellos se ocultaban ladrones y criminales. Una curación para sacar las malas potencias podría costar diez sueldos de vino. Las trinidades y sus adeptos, los sanadores de la locura, fueron tan populares que pasaron a Alejandría y luego al Medioevo en alegorías como la de Hermes Trismegisto, héroe, patrono de alquimistas y curanderos de locos que irán apareciendo en sectas y oficios velados en la era cristiana.
La locura pasa al cristianismo por la trivia, las tres vías: la Biblia, la mitología grecorromana y las tinieblas asirias. Será una epopeya contra el maligno y sus aliados, no pocas veces a favor de estas fuerzas encarnadas en la brujería. La palabra alma-psique en una conjunción será el espíritu ético de Occidente, en la trilogía Aristóteles, Jesús, Satanás. A este cortejo de entes se enfrentarán los médicos en una batalla para que no caigan las tinieblas. Y cayeron, al menos un poco, en unos cuantos siglos.
Resultó vano el racionalismo hipocrático que descalificaba lo sobrenatural. Se renovaron las creencias de que los epilépticos estaban poseídos por un demonio, tan virtuoso y perverso que los revivía después de convulsionar. Retrocedamos a Grecia y a la llamada Enfermedad Sagrada, Morbo Sacro, o epilepsia, que Alcmeón e Hipócrates desacralizaron.
«Conviene que la gente sepa que nuestros placeres, gozos, risas y juegos no proceden de otro lugar sino del cerebro y lo mismo las penas y las amarguras, sinsabores y llantos. Y por él precisamente, razonamos e intuimos, y vemos y oímos, y distinguimos lo feo, lo bello, lo bueno, lo malo, lo agradable y lo desagradable […]. También, por su causa enloquecemos y deliramos, y se nos presentan espasmos y terrores, unos de noche y otros por el día, e insomnios e inoportunos desvaríos, preocupaciones inmotivadas y estados de ignorancia de las circunstancias reales y extrañezas. Y todas estas cosas las padecemos a partir del cerebro, cuando este no está sano, sino que se pone más caliente de lo natural o bien más frío, o más seco, o sufre alguna otra afección contraria a su naturaleza». Hipócrates o cualquier médico de su secta poco podían hacer más allá de explicar y permanecer estoicos ante el enfermo, dando dietas. La Biblia, en cambio, confortaba, tomando versiones de textos babilónicos para los ataques trasladados a un nuevo sanador. Los textos bíblicos, sobre todo los evangelios, no se consideran fuentes históricas, mas sí tienen acogida en el desarrollo de las creencias, en la literatura y en esa resonancia de fondo que es la crónica de las costumbres. Narra san Marcos que Jesús encontró una multitud que rodeaba a sus discípulos, de la que salió un hombre para decirle: «Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo y dondequiera que se apodera de él, le derriba, le hace echar espumarajos, rechinar los dientes y le deja rígido». El maestro riñó a sus discípulos por ineficientes, tanto como las veces que el padre había sacudido a su hijo sobre el fuego para quemar al demonio; preguntó a Jesús si podía compadecerse. El maestro se indignó ante la duda y dijo que todo era posible para quien cree, y el padre dijo que creía y Jesús conjuró al espíritu inmundo: «Espíritu sordo y mudo, yo te lo mando. Sal de él y no entres más en él», y el espíritu salió dando gritos y agitándose con violencia. El muchacho quedó como muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le levantó y él se puso en pie». Ya en su casa Jesús dijo a sus discípulos qué clase de demonios solo podían ser arrojados con curación.
En una paradoja histórica, Jesús sanaba con esoteria en un momento en el que en Judea había médicos romanos que seguían los métodos de Hipócrates y Galeno. Pero es Jesús quien pasa victorioso al Medioevo en las pugnas por el razonamiento médico, y permanecen los orígenes sagrados de la enfermedad, no solo con la epilepsia.
La lepra ocupa uno de los grandes capítulos de la patología corporal y social como un mal que se produce por violar el orden comunal, con el castigo divino por añadidura. Se encuentra descrita en inscripciones antiguas de India, Egipto y China, en relación con faltas y castigos divinos. El sacerdote adquiría una conducta de victimario, un héroe victorioso que segregaba al leproso y lo estigmatizaba como impuro.
En una observación sobre la distribución de las enfermedades, Hipócrates llamó a la lepra Mal Fenicio, por hallar testimonios y enfermos a lo largo de la costa oeste de Grecia. Los médicos griegos también la llamaban leprae, que significa ‘escama’, o elephantiasis, por las deformaciones y tumores con úlceras de la piel. Los términos incluían una gran variedad de enfermedades cutáneas que no correspondían con la lepra actual. Para los hebreos era la enfermedad-pecado, y será el sacerdote quien diagnostique si el trastorno de la piel corresponde a la tsara’ath ha-metsah o lepra verdadera, un instrumento también para transmitir la venganza en un acto de magia a distancia escrito en el Éxodo: «Jehová dijo a Moisés y Aarón: coged puñados de ceniza de horno y espárzala Moisés hacia el cielo a vista de Faraón y se convertirá en polvo menudo en toda la tierra de Egipto de lo que resultarán tumores apostemados así en los hombres como en las bestias».
El médico, héroe o sacerdote de lo oculto, tiene dominio sobre la vida civil y facultades higiénicas con cierto dramatismo; puesto que la lepra está asociada a la higiene, el que la padece sufre por doble consecuencia: la del pecado y la mugre. Ambos son condena al aislamiento. Es el principio de una tradición que seguirá en la Edad Media con los asilos para trastornados de la mente, el enloquecimiento de enfermos que no son tales y la curación milagrosa. Así se liga lo corpóreo y lo espiritual en un mal, y la enfermedad vuelve a ser sagrada. Aunque no se trate de desvaríos del alma, es el cuerpo el que se altera.
En el Levítico, libro de la Torá, si una úlcera no remite en días, pero permanece blanca, el enfermo es puro. Si se hunde más que la piel y se extiende, será impuro. El tratamiento tiene efectos colaterales en el ánimo, sin que importe el daño del paciente: «El afectado por la lepra llevará los vestidos rasgados y desgreñada la cabeza, se cubrirá la cabeza e irá gritando ‘¡impuro!, ¡impuro!’. Es impuro y habitará solo, fuera del campamento tendrá su morada». No solo hay lepra del cuerpo, también de las ropas y las casas en las que aparecen manchas. La lepra bíblica es una de las primeras descripciones de la enfermedad como ruptura biopsicosocial, muy cercana a la locura. Así es que pasa a Occidente junto con la epilepsia, que es interpretada como producto de los actos amorosos en posiciones grotescas en el alma de los lunáticos. Aunque las asociaciones de la locura estaban descritas en culturas anteriores, es Quinto Severo, obispo africano, quien pone el término enfermedad lunar a la epilepsia, y de ahí pasa el término lunático a nombrar cualquier locura. Es el nacimiento de la medicina psicosomática de Occidente, cuando la Iglesia interviene en el diagnóstico y descripción de las enfermedades.
A partir del año 325, con el Concilio de Nicea, convocado por el emperador romano Constantino, el catolicismo se adopta como religión de Estado. En esa categoría del Imperio romano viene, desde tiempos atrás, toda la irracionalidad que Hipócrates y Galeno desterraron. Aparece como una parvada o enjambre de todos los entes voladores desde Asiria. Demonios alados que se separan en dos fuerzas: la de la novedosa piedad cristiana con los ángeles y la de Satanás. Esta última es tan poderosa que ciega y ennegrece los cielos. Bajo esta capa sufren y sucumbe la humanidad. La parvada maléfica trae consigo males más perversos que los que pudo imaginar Moisés. Los ángeles apenas se dan abasto y para conjurar a los espíritus de la oscuridad surgen los santos, mártires en su mayor parte de los primeros tiempos del cristianismo cuando era riesgoso profesar esta creencia. Santos que sanan o previenen contra las enfermedades. Santa Apolonia de Alejandría, virgen y mártir, es torturada por su fe cristiana. Los enemigos le sacan una a una las muelas y los dientes. Ella por voluntad se arroja a una pira que la esperaba. Santa Lucía se saca los ojos y se los da en bandeja de plata a su prometido, un pagano con el que la habían obligado a casarse. San Lorenzo fue asado en una parrilla por no revelar dónde estaba el Santo Grial, al que guardaba. Felipe II le construyó un monasterio en forma de parrilla desde donde consuela a los quemados. San Valentín, un médico que se volvió sacerdote, es patrono de los enamorados; fue decapitado por casar en secreto a los soldados con el rito cristiano. Hay otro san Valentín del siglo V, germano, muy socorrido por curar la epilepsia cuando se le reza. El arcángel san Rafael, del hebreo roffe, que quiere decir ‘médico’, es curador de la ceguera con las entrañas de un pez y enemigo del demonio Asmodeo. San Sebastián es patrono de las epidemias que se dispersan como flechas. Fue un centurión romano que protegía a los cristianos; descubierto, fue llevado ante el emperador Diocleciano quien ordenó asaetearlo. Sobrevivió y fue devuelto al martirio para morir, esta vez, apedreado. Se representa semidesnudo y aplicado a la resistencia grandiosa. Pudo haber surgido de Apolo. Hoy es emblemático de la comunidad homosexual. De especial interés son Cosme y Damián, patronos de la cirugía. Estos santos, también decapitados por Diocleciano, al parecer gemelos que ejercían la medicina en Siria, son famosos por sus curaciones. Sobrevivieron varias veces a la pena de muerte, una vez tras ser arrojados a un lago y atados a piedras. Su milagro más conocido fue el trasplante de una pierna a un hombre blanco al que habían amputado. La pierna era de un negro que murió. El trasplantado salió con vida. San Blas es patrono de los otorrinolaringólogos y de los males de la garganta. No se sabe si porque fue degollado, o porque curó a un niño de atragantamiento: San Blas bendito, que se ahoga este angelito». Este tipo de conjuros se encuentran 2 000 años atrás, en Sumeria, donde existía un dios, alado podría ser, para cada parte del cuerpo. «La Mano de…» era invocada para cada dios responsable de los distintos males. Adad causaba el dolor en el cuello; Ishtar, el del pecho; Rabisú endemoniaba la piel con la lepra y Lamashtú trastornaba los genitales de la mujer. A cualquier enfermedad se le llamaba y consideraba sinónimo de pecado. Así, los pecadores eran los más propicios para enfermar y, sobre todo, enloquecer.
Un caso de probable psicosis fue la locura de Nabucodonosor, que por engreimiento fue transformado en bestia. Fue curado por la intermediación del profeta Daniel, que lo conminó al arrepentimiento de los pecados. Los mundos semíticos estaban llenos de demonios enloquecedores, capaces. La epilepsia en el cristianismo proviene de Asiria. Le llamaban antassuba, caer por sorpresa bajo la posesión de un demonio. Era una enfermedad vergonzante, una locura infame, que se confundía con otros trastornos como la rabia.
Una metamorfosis de la mitología griega que ocurre en la locura medieval es la de san Urbano, patrono de los borrachos, del delirium tremens, las borrascas y tempestades. Es un santo romano. Se asocia con el vino porque nació en la temporada de la vendimia y su patronato se estableció por esas fechas en Alemania; coincide con las bacanales y se le representa en algunos vitrales con un querubín que le sirve un vaso de vino, que recuerda a Baco. Las imágenes de los santos obedecían a un orden y a una clasificación del vínculo divino con la realidad del enfermar.
Pústulas, ceguera, tisis y demás tenían correspondencia con un santo, santa, o un espíritu alado de los ángeles. Esta jerarquía fue diseñada por Pseudo Dionisio Aeropagita, un oscuro teólogo de Bizancio que en el siglo V desmenuzó a la Corte Celestial en torno a la Divina Trinidad. Este catálogo venía del neoplatonismo que surge en el siglo III en Alejandría en torno a la unidad trinitaria del logos, o verbo, que engendra a la inteligencia, o las ideas, y estas al alma. El Aeropagita reúne a una corte celestial de entes alados que vienen de las más diversas culturas, hasta de India, en torno a la Trinidad. Los espíritus se dividen en tres coros. Los más cercanos a Dios son serafines, querubines y tronos. Son la luminosidad sideral y su destino es adorar a Dios. Los siguen dominaciones, virtudes y potestades, también encargadas de vigilar y preservar un orden. Aunque guardianes de la virtud, son un ejemplo a seguir e influyen en la conducta al vigilar la virtud y el reparto de poder entre los hombres. Son esquivos.
La trinidad inferior es la de los ángeles, lo más próximo a la humanidad y los asuntos terrestres. Son mensajeros de Dios. Los primeros son los principados que vigilan el orden, política y salud de los pueblos. Siguen los arcángeles, tres en la Biblia cristiana, siete en las Sagradas Escrituras, conocidos como los Siete Magníficos. Destaca san Uriel, el que expulsó a Adán y Eva del Paraíso. A él van dirigidas las oraciones para mantener la quietud del alma y evitar la locura, no caer en la melancolía, que hacia la Edad Media se transformó en la pereza de los pecados capitales, con influjos satánicos. En el Medioevo los teólogos se dieron a la tarea de calcular cuántos ángeles podían caber en la punta de un alfiler. El problema, un misterio para los monjes, quedó encerrado en los conventos, aunque no la conjetura, que es del dominio público. Vale la pena adelantar un poco en el tiempo, hasta el siglo XXI. Si los ángeles tienen tiempo, pero no espacio, pueden caber cuantos quieran, una infinitud, en la punta de un alfiler. Pero hay cuestiones de la ciencia contemporánea que no aceptan el o los infinitos. El físico Phil Schewe, experto de renombre en física de partículas del American Institute of Physics y escéptico, descartó infinitos. Calculó la distancia más pequeña probable en el universo, 10—35 metros. Midió la punta del alfiler más pequeño, de un angstrom, 1 Å = 1×10—10 m = 0.1 nm, como el fabricado por IBM, en el que se colocaron 35 átomos de xenón que escribieron esas iniciales. La superficie de la punta del alfiler, 10—10 metros, se divide entre 10—35 para obtener 1e+025. Total que caben 10 000 000 000 000 000 000 000 000 ángeles, o algo así. Pero la lista angelical está incompleta. Satanás es un ángel caído, solitario y taciturno. No es un cero a la izquierda.
También tiene una corte numerosa, una masa que puebla la oscuridad, aunque no ha sido calculada por teólogos y matemáticos. Elias Canetti, en su narrativa, cita una multitud de 44 635 569 demonios. Cifra muy inferior a la de los ángeles, pero capaz de causar todas las calamidades y epidemias de la humanidad. La superioridad no arredra al Ángel Caído que, escribió John Milton en el siglo XVII, arenga a sus ángeles degenerados que yacen estuporosos: «¿Han jurado acaso adorar al vencedor en esa actitud humilde? Él los contempla ahora, querubines y serafines, revolcándolos en el lago con las armas y banderas destrozadas, hasta que sus alados ministros observen desde las puertas del cielo su ventajosa posición, y bajen para afrentarnos, viéndonos tan desanimados, o para confundirnos con sus rayos en el fondo de este abismo. ¡Despierten, levántense o permanezcan para siempre envilecidos!».
A pesar de la desventaja, de los infiernos surgirán las pústulas, las llagas, la pudrición de los humores, la risa vesánica. Este cuadro de santos y espíritus celestes dominará la noción de enfermedad al menos durante diez siglos, con un paréntesis, el de la trinidad de la Escuela Alejandrina, clandestino en los monasterios, que culminará con la alquimia y el vencedor Hermes Trismegisto, del griego trismegistus, el tres veces grande, el que trasmuta la materia, las almas y cuerpos. Los alquimistas tenían en alta estima a los objetos inanimados, potencialmente capaces de tener alma. Tenían al plomo, al azufre y al mercurio como tres grandiosos elementos. Dependiendo de la secta, se agregan plata, oro, hierro, mercurio y antimonio. Los dos últimos muy empleados en medicina. Creían que el fuego, la tierra, el aire y el agua eran los fundamentos de la Tierra y que eran el origen de cualquier otro elemento, dependiendo de sus combinaciones y de las cualidades como la humedad, la temperatura y la influencia astral. El meollo de la transmutación estaba en la búsqueda de la piedra filosofal, que por igual podría convertir el plomo en oro que la vida mortal en inmortal. Trabajaban duramente con metales y fundiciones, que era más un trabajo de esclavos que de aristócratas y hombres libres.
Este origen humilde contribuirá al desprecio, o al miedo, con el que se trataba a esta disciplina precursora de la química y del vitalismo, inanimados en medicina con las piedras, la bezoar o la de la locura, los venenos o la fuente de la eterna juventud. Los alquimistas, en su extravagancia, eran considerados unos locos, con toda la ambigüedad de la palabra locura en esos tiempos, y ahora. Sin embargo, la alquimia primitiva iba de acuerdo con los conocimientos de la época y era razonable, paranormalmente razonable, que es como empezó lo que sería llamado ciencia.
Capítulo 4
La medicina es una guerra de actitudes e ideas
En los primeros siglos de esta era, conviven las sectas herméticas con las cristianas en competencia para ganar seguidores, con la curación como propaganda, según la eficiencia de una u otra. Así, se introducen los misterios en el catolicismo, que vienen de antaño. Cuestiones crípticas, solo para iniciados entre los que se cuentan médicos de toda ralea. Misterios deriva del griego muô, ‘cerrar la boca’, y ese silencio podría servir para salvar la vida o preservar la clientela, el oficio y el poder. La hermética, como tal, sucumbe a lo público, aunque permanecerá como precursora de la alquimia, oculta en la medicina hasta los tiempos de Paracelso y, más allá, hasta alcanzar a científicos del siglo XVII como Newton y Boyle.
La alquimia es un sistema filosófico dual: material y místico. En lo material continuó los experimentos alejandrinos, en la combinación de elementos, tres o cuatro según la corriente, con uno inabarcable que es la quintaescencia. Alquimia, de etimología árabe y significado incierto, puede referirse a kemit, el limo negro del Nilo proveedor de vida, o a kima, lo que fluye. No pudo desprenderse en el transcurso de los siglos de ser considerada un arte negro. En la alquimia de los primeros tiempos, la mujer está sujeta por naturaleza a la insuficiencia, término que más tarde se convierte en deficiencia. Podría ser el origen de la participación en los misterios, por su mudez, aunque no sordera. Es una estatua de sal que escucha. A pesar de tal deficiencia, destacan dos mujeres en Alejandría: Hipatia, que ya se ha mencionado, y María la Judía, profetisa, maga y experimentadora con las almas y metales. Se dice que inventó la destilación con el kerotakis, el baño María, un proceso para calentar azufre de mercurio, destilarlo y recoger sus vapores condensados en su forma líquida. Es como pasa a la historia; se dice que también inventó el matraz, de matrix, ‘útero’ en latín, voz que se pierde hace 7 000 años en la península de Anatolia y la lengua indoeuropea, con los hititas, antes de que hubiera escritura, con ma, raíz de mater y matriz. Es, sin embargo, hysteros, griego, la que pasa a la historia de la medicina como una forma de locura.
Se puede especular que María la Judía es una precursora de las brujas medievales y el caldero de las tres de Macbeth, otra trinidad. La alquimista María era ya legendaria con su bracero atanor, del árabe al tanur u horno, en el que cocinaba sus pócimas. Esta herramienta junto con el matraz se convierte en emblema de la hechicería. Estaba hecho en especial para cada maestro y sus necesidades, al calor que debía desprender. Especulando aún más, el matraz, o matriz, irradiaba calor. Pitágoras, matemático y astrólogo griego del siglo VI a. C., acogió una leyenda de los tiempos más remotos de Anatolia, Grecia y la Cólquide. En el mito, el hysteros está animado, es un animal con alma en una caverna de carne que reclama con movimientos frenéticos al cuerpo de la mujer insatisfecha sexualmente. Remite a los mitos ctónicos, telúricos o de las grutas en los inframundos, dominados por Deméter, Perséfone y Hécate, otra trilogía en la simetría de la fábula tradicional.
Hipócrates y Galeno no atribuyeron nada sobrenatural a la histeria. Para ellos la pasión histérica tenía solamente accidentes o casualidades que se manifestaban de muchas formas, que iban de la manía a la tristeza, dolor de vientre, ensoñación o ceguera, sin que el médico pudiera descubrir nada sustancial en el cuerpo. No fue la opinión que prevaleció y se fue sucediendo como trastorno sexual hasta el siglo XX, con vestigios de brujería. En Macbeth se reúnen los misterios míticos de las culturas grecolatina, judía y germana, en torno al caldero de las brujas y sus profecías, tan ambiguas como las de las pitonisas griegas o la Esfinge. En una de ellas, el augurio le dice a Macbeth que no será muerto por hijo de mujer alguna. Lo asesina Macduff, quien en los últimos instantes le dice al rey depuesto que él nació por cesárea una hora después de que su madre muriera. Una apología de la histeria, del útero, de la matriz.
El tránsito del Imperio romano a la cristiandad puede considerarse como la gran convergencia o el gran sincretismo, el inicio de una era en la que los desechos de otras civilizaciones, como la culpa, los demonios y otras escatologías se integran, afianzan, a una medicina depauperada, carente de la razón grecolatina, para continuar, por un tiempo, con lo que podría llamarse empirismo paranormal, donde las evidencias se apartan de la dirección de la regla. Es decir, las causas visibles se sobrexplican con argumentos irracionales. Los errores de la observación se tornaban reales. Es lo que hoy se llama error de disponibilidad, donde las cosas se explican con la primera ocurrencia. Hay heridas que, para no ir más lejos, son producto de la aflicción del pecado. En esta fusión de culturas la teoría humoral de Hipócrates y Galeno entra al Medioevo con la interpretación de Aristóteles, corregido a lo largo de los sermones que se impartían en los monasterios. En principio Aristóteles razona que el alma es la forma del cuerpo y que son indisolubles, que el primero es exterior y la segunda interior, que se comunican a través de una red de influencias. Platón decía que el alma era preexistente, y Orígenes, el sabio alejandrino del siglo III, desafía a los filósofos cortándose los testículos para mostrar su desprecio por el cuerpo. Fue uno de los introductores del Espíritu Santo en la teología. Esto supuso un problema de geometría irresoluble con los números, que fue el tema sustancial de las discusiones bizantinas. El rito de esta mutilación no era totalmente cristiano: ya había emasculados en el templo de Cibeles en el Palatino romano. No es una originalidad; con Orígenes el cuerpo se convierte en la hipótesis de un emasculado.
El cuerpo entra en la Edad Media cual vehículo del pecado original y las faltas que acompañan a los vicios. No obstante, es un eco de la Biblia cuando «El Verbo se hizo carne» en referencia al sufrimiento de Jesús. La razón entra en un espacio sin tiempo en el que los cristianos carecen del derecho a filosofar. Aun los semiheréticos, como Tertuliano, afirman que solo el dogma es verdadero si se comprueba que está en contradicción: «Creo porque es absurdo y sí, el misterio de la Trinidad es un absurdo puesto que contradice a la razón humana, por esto creo y tengo fe»: Credo quia absurdum est. Este salto al vacío continuará hasta el presente; al menos en el existencialismo. Soren Kierkegaard retoma el absurdo de Tertuliano sometiéndose a la perplejidad de lo inmenso, arrojándose a un abismo en el «riesgo de la aceptación apasionada de una incertidumbre objetiva». En vano Freud trató de refutar esta certeza que a la vez es incertidumbre, pues la salida de Kierkegaard está en el libre albedrío, y Jean-Paul Sartre tomó su filosofía existencialista como un cristianismo sin remordimientos. Esta respuesta no se encontraba del todo desarrollada entre los sofistas cristianos que continuaron apegados sin más a Tertuliano y al cuerpo que tomaría forma en san Agustín, con el hombre y la mujer creados por separado. El hombre con el intelecto y la mujer tan solo con la carne, mas no el Verbo Encarnado. La carne, lo corporal es asediado por los ejércitos de los ángeles y el santoral. Lo carnal, emisor de toda suerte de calamidades con un solo espectro que todo lo sabe y todo lo puede: Satán, del arameo shatán, adversario, traidor, enemigo, acusador y mentiroso. El Satanás, satâna, de los romanos, que desafía a todas las huestes bienaventuradas del Señor. Es el verdadero amo y señor de la conciencia, y responsable de su pérdida, suciedad o enturbiamiento. No es el principio del mal, pues estaría en equilibrio con Dios, así que su facultad está en obstruir a Dios. Es poco mencionado en el Antiguo Testamento. Donde es protagonista es en los evangelios, donde aparece como portador de uno y mil males. En este combate el dios cristiano tiene espíritus protectores para las llagas, fiebres, gente contrahecha, los abortos, así como santos contra la lepra y la tisis, pero en la tierra solo uno, Satanás, es capaz de convocar a las pestes. No carece de aliados, entre ellos una mujer y andróginos malhadados. A esta cohorte se irán agregando demonios surgidos de los infiernos polvorientos de Sumeria, Babilonia, Egipto, Grecia, Anatolia y Etruria, de todo el ecúmene, o el mundo conocido, con las llamas reanimadas.
La persona de Lilith y las brujas tienen una fuerte carga sexual y una épica por el dominio, el poder y las sanaciones. En la versión de cabalística recogida en la Baja Edad Media en el Alphabetum Siracidis, Lilith se rebela contra Adán, creados en el mismo instante, por obligarla a yacer bajo él durante las relaciones sexuales. Lilith se rebela reclamando la igualdad, pronuncia el inefable nombre de Dios, Yahvé, y se esfuma de la creación. Adán reclama a su vez, Dios le envía tres ángeles a Lilith, la encuentran en el Mar Rojo; si no vuelve con Adán, la amenazan, a diario morirá un centenar de sus hijos. La mujer no obedece, pero negocia con los ángeles para que no perezcan aquellos que tengan un amuleto con los nombres de la trinidad alada. Los talismanes se vuelven un mercado que habrá de costar vidas en la salvación de los enfermos, un proceso que junto con la alquimia exalta las virtudes de los Santos Vestigios, un acerbo distribuido por el orbe cristiano con artilugios curativos: el dedo incorrupto de un pie de santa Lucía, una pluma de un ala de san Gabriel, unos hilos de la túnica de san Mateo, la cabeza del fémur de santa Rosalía de Palermo, sangre de la circuncisión de Cristo, tierra de Getsemaní impregnada con su sangre, un trozo de la Santa Cruz, dos de los clavos, cuatro espinas de la corona, una brizna de la esponja con la que se le dio a beber hiel y vinagre, un fragmento de mármol de la columna donde fue flagelado, cuarenta y dos dientes de leche y cincuenta y tres Divinos Prepucios del Señor. Pueden ser la codicia de un coleccionista que ha robado o asesinado a alguien o algunos, a quienes no les valió la protección.
Si hay, por otro lado, un solo Satán, espíritu, carne y demonio verdadero, no merma su perfidia una corte que lo acompaña desde antes de que se inventara la escritura. Es una multitud que a diferencia de la Trinidad celeste se agolpa en una falta de simetría. Se dice que Satán es guardián de los infiernos y súbdito de Lucifer, pero estas son minucias teológicas.
La Iglesia prohíbe la hechicería, la reencarnación y la trasmutación de los objetos inanimados en sujetos con alma, como las escobas que vuelan o la piedra que produce la locura, y en contradicción, acepta las astillas de la cruz y toda suerte de reliquias inanimadas. Está tratando de establecer el monopolio del pensamiento mágico. En el combate de la curación se forman diferentes campos de batalla. Uno será el de los médicos asociados a los monasterios, el otro el de los hechiceros y, de alguna forma, los alquimistas.
Magia, hechicería, religión y sabiduría están unidas en una piedra filosofal que hay que fundir y decantar para destilarla y separar los diferentes campos del conocimiento, en una necedad filosófica por la que avanzará la ciencia: ¿qué tan natural es lo sobrenatural? Todo conocimiento humano empezó como una filosofía natural. Para el antropólogo Claude Lévi-Strauss, la diferencia entre magia y ciencia está en que la primera es determinista y global, en tanto que la otra «opera distinguiendo niveles, algunos de los cuales solamente admiten formas de determinismo que se consideran inaplicables a otros niveles». Por ejemplo, la curación de una herida por un chamán que aplica penicilina silvestre se atribuye a un dios, no a la relación causa efecto en el nivel en el que un hongo impide el crecimiento de las bacterias. Como estas no fueron conocidas hasta el último momento de los 50 000 años de pensamiento abstracto del humano, vale toda suerte de explicaciones esotéricas.
El biólogo Stephen Jay Gould ve con ironía que en la actualidad, que en esta era de Acuario, New Age y el imperio positivista de las ciencias inductivas, coexisten los ministerios de la magia, la religión y la ciencia, sin que sean excluyentes. No es cosa nueva. Newton era alquimista y estudioso de la cábala y el sacerdote católico, Georges Lemaître propuso la teoría del Big Bang. Las creencias cristianas están, como se ha visto, impregnadas de paganismo; de ahí, en vano, las necesidades de purificación en las que es protagonista la medicina con su historia. A lo que hoy se llama problemas, antes del siglo XVII eran misterios.
La religión judeocristiana prohíbe la adivinación por cualquier método, sea nigromancia u oniromancia, ya que solo Dios fija los destinos, y hasta el libre albedrío, no solo desde la infancia, sino desde la concepción. Los católicos dejan una puerta abierta a la libertad de la selección, siempre y cuando no contradiga a la Gracia Divina, de lo contrario el camino será el de los infiernos. Los metodistas niegan el libre albedrío. De alguna forma, las Santas Reliquias son objetos que participan en la predestinación. Jesucristo en sí mismo como sanador es un objeto poderoso que se hace presente en las codiciadas astillas de la cruz. Esta curación no requiere médico alguno. El remedio es inmanente al objeto, respaldado por una acción, aunque no sea verificable. La leyenda narra que Helena, madre de Constantino, viaja a Palestina en busca del Santo Sepulcro. En su lugar encuentra un templo dedicado a Afrodita y lo manda demoler. En los cimientos aparecen tres cruces. Para saber cuál era la Vera Cruz, Helena detuvo a un cortejo fúnebre. Tocó con ellas al muerto y este resucitó bajo el influjo de la cruz verdadera. Otra versión habla de una mujer muy enferma a quien acercaron al madero. Helena dividió a la cruz, una parte quedó en Palestina, otra fue a Roma. Cuando los árabes ocuparon la región, los Caballeros Templarios quedaron a cargo de los restos de madera que a partir de las cruzadas se multiplicaron en un número inmenso de astillas. Erasmo de Róterdam, en el siglo XVI, decía, y eso que era creyente, que se podía construir un barco con las astillas atribuidas a la cruz de Jesucristo.
El vaticinio con las reliquias y las estatuas de los santos como remedios no marginaron completamente a los augurios de la astrología y sus poderes curativos. En el fenómeno llamado hermética, por ser parte del culto a Hermes Trismegisto, hermético quedó como sinónimo de ocultismo, de una doctrina para iniciados, signos y símbolos en rituales oscuros, rayando en los inframundos, resucitando a los vestigios de Babilonia. Así se construyó el concepto de enfermedad como parte de la penitencia, en muchos casos al lado de la alquimia y la influencia astral. Con la lectura de los astros y el tarot era más fácil, dando explicaciones de más, dar cuenta de los fenómenos de la naturaleza cuyas causas eran desconocidas.
Ocultas ante la Iglesia, los reyes y poderosos, el clero mismo recurría a las cartas astrales, que muchas veces eran documentos de los movimientos de los astros y su relación con la Tierra. A los cuatro humores se sumaron las cuatro cualidades de frío, calor, húmedo y seco, bajo la influencia de las constelaciones. Esto era lo que irritaba particularmente a la Iglesia, el que los alquimistas se comunicaran directamente con la naturaleza y el lenguaje del universo, evitando la intermediación del clero para las explicaciones. En cierta forma, estos alquimistas y astrólogos eran naturalistas que trataban de quitar lo sobrenatural de todos los aspectos misteriosos de la vida. No era un pensamiento democrático, tan solo era para los iniciados, unos cuantos, aquellos cuya pureza de espíritu, cuerpo y mente no estuviera en duda. Esto desató un alud de supercherías y charlatanerías, entre ellas la extracción de la piedra de la locura.
Alquimista hermético fue Alberto Magno, maestro de Tomás de Aquino, ambos santificados.
Entre la desintegración de Alejandría y el Imperio de Carlomagno, el caldo de cultivo de la medicina está lleno de ángeles, demonios, pecado y transmutaciones del alma. La alquimia, en su parte material más que en la filosófica, emigró al mundo árabe, paradójicamente con cristianos expulsados de Grecia y Alejandría. Nestorio, arzobispo de Constantinopla, fue desterrado por predicar que la Virgen María no era theotokos, literalmente ‘la portadora de Dios’, sino christotokos, la que lleva a Cristo. Según Nestorio, Cristo era humano, al menos parcialmente, lo que desató una discusión bizantina. El clero consideró esto una herejía y la negación de la divinidad y la Trinidad cristiana. Triunfó el monofisismo, la corriente que sostuvo dos cualidades cristianas, la humana y la divina, que absorbió a la primera. Con el destierro viajaron a Persia los libros de Aristóteles, Hipócrates y Galeno, entre otras obras de la antigüedad clásica. Fueron traducidas al siriaco, lengua culta de origen semita que usaban los sabios junto con el griego. El rey persa Cosroes I acogió la cultura helénica; tenía un médico cristiano y al parecer fundó una escuela de medicina y un hospital en Yundisapur, cerca de Bagdad. Cuando los árabes invaden esta ciudad en el siglo VII, quedan atrapados el cristianismo, el zoroastrismo y el maniqueísmo bajo la égida del Islam, que cuida de la medicina clásica e incorpora la alquimia en su dimensión práctica: la de la destilación y descubrimientos como el alcohol. En Europa quedó la parte religiosa y esotérica de la alquimia, junto con la cábala hebrea que se cristianizó. Lo que sobrevivió de la cultura del Imperio romano se adaptó a la cosmovisión de un mundo que se fundaba en las ruinas del pasado, con la recreación de sus monstruos en la enfermedad y la locura.
En 476 el bárbaro Odoacro, jefe de las hordas héruleas, mestizo de hunos y germanos, derrocó a Rómulo Augústulo, último emperador romano de Occidente, y se coronó como el primer rey de Italia. Malos y monstruosos augurios aparecieron en torno a su coronación. Rómulo tenía 15 años de edad cuando fue destronado. Un niño, invitado a cenar por el ostrogodo Teodorico, lo atravesó con su espada. Era arriano y con sus tropas tenía el poder militar, en tanto que los italorromanos eran católicos. Teodorico, analfabeto, era asesorado por el sabio Boecio, italiano, a quien mandó encarcelar y decapitar por una supuesta conspiración. Se considera el primer filósofo laico de la cristiandad y el último romano. Fundador de la escolástica, la sabiduría medieval en donde la razón es sierva de la teología: Philosophia ancilla theologiae en el lenguaje melodioso de los salmos en latín que dominaron la Edad Media. Boecio era diestro en cuestiones de medicina, de monstruos y locura, aunque no era médico. Escribió De consolatione philosophiae, una de las primeras alegorías no monstruosas, en que discute con Filosofía, representada como mujer. Esta forma elegante de representación no prosperó y evolucionaría hacia las brujas. En cuanto al conocimiento, Boecio tradujo el Árbol de Porfirio, la primera clasificación biológica o taxonomía donde la sustancia es separada del género y la especie: «Substancia - Puede ser corporal o incorporal. Cuerpo - Puede ser animado o inanimado. Viviente — Puede ser sensible o insensible. Animal - Puede ser racional o irracional. Racional – El hombre». ¿Qué tanto está racionalidad se basa en Aristóteles, sustento de la escolástica? En que no se excluye lo irracional de lo sobrenatural en la fantasía y en la medicina. La protociencia está plagada de deformaciones a las que se enfrenta el médico.
Los vaticinios fatales de Odoacro aparecieron en Rávena cuando nació un niño con la piel escamosa como la de un pez. Se dice que fue condenado a morir de hambre. Más adelante se hablará de estos monstruos. Baste por ahora decir que van a llenar los misterios de la escolástica con suposiciones de la sabiduría popular. Odoacro derrocó a un emperador romano que era cristiano y niño. La aparición fue un castigo, ¿de dios o del demonio? Hoy se sabe que pudo ser un mal genético, una ictiosis laminar congénita donde la piel se descama y la muerte es inminente. El augurio se convirtió en alegoría. Al fenómeno se le pusieron cuernos y una garra de águila. Así fue pasando la creencia hasta el Renacimiento, en diferentes hechizos que darán lugar al exorcismo, la locura y el incendio de las brujas.
Con la escolástica llega una de las grandes fusiones del conocimiento en la historia de la medicina. Es por la Escuela de Alejandría y los neoplatónicos que se integran en Europa los mitos babilónicos, grecorromanos, judíos y germanos con el catolicismo y los gnósticos, con sus versiones contradictorias sobre la humanidad de Cristo. Los médicos no sugieren nada nuevo, a excepción de exorcismos, conjuros y terapias milagrosas. Se ajustan o adaptan a la revelación religiosa. Tampoco es que hubiera una enemistad explícita hacia la medicina grecorromana, por una sencilla razón: la supervivencia. Los santos y los pecados podían aliviar los castigos, pero el curandero de los siglos anteriores, con sus prácticas, seguía suturando heridas, enyesando fracturas y dando remedios de herbolaria ancestrales. Si el paciente tenía dinero, tomaba brebajes con opio, eléboro o atropina, que no servían para gran cosa. Las fuerzas biológicas del cuerpo reclamaban auxilios no meramente espirituales, tanto los domésticos como los de las guerras, tan inútiles como los religiosos. Esta atención dio lugar a las enfermerías y dispensarios en los monasterios, como el que fundó Casiodoro Magno en Vivarium, España. Fue una especie de oasis de recogimiento para el estudio y recopilación de obras cristianas y paganas. En sus alrededores estaba la Acequia del Diablo. La salud era un asunto de acechanzas de seres intangibles que se rebelaban en los males del cuerpo, en las heridas y los dolores.
Había también una «locura buena» que hacía presa de los bienaventurados que caían en el éxtasis o levitaban, o al menos que creían que podían burlar a la naturaleza. La locura de la santidad empieza con unos cuantos y tiende a convertirse en numerosa si no es que en epidemia. Empieza con Marcos el Loco, en el siglo IV, en Alejandría; Simón el Loco, en Emesa, Siria, y continuarán aumentando, para bien o para mal, en la Edad Media. Se cita con frecuencia la locura de san Francisco, pero no hay evidencias para sostener alteraciones mentales en una época donde los diagnósticos eran por posesión. La locura de Cristo fue tomada como esquizofrenia a principios del siglo XIX. Fue eliminada, hasta donde se puede, al carecer de certeza histórica, por el misionero erudito Albert Schweitzer.
Son abundantes los casos de penetración demoniaca y el santoral para contrarrestarlos. Santa Cecilia Mártir es patrona de los músicos pero también protege a los locos, tal vez por la terapia musical, pues se representa con un instrumento. A principios de la Edad Media, sin asilos, los enfermos mentales quedaban a cargo de las familias, el barrio o el pueblo. Eran expulsados, apedreados o enjaulados como animales a la vista de la gente; si estaban cerca del mar o un río, el barquero se encargaba del destino. Con la cantidad de fieles martirizados por los romanos y germanos, los católicos tenían una buena razón para que su religión fuera una secuela de lamentaciones que llegaban con frecuencia al arrebato, algo que también podía ser locura fingida.
Hasta el siglo II los cristianos fueron una de tantas sectas de origen griego, alejandrino, palestino y germano, que pululaban por Roma, con devociones a dioses y trinidades diversas. El emperador Nerón inició la persecución en el siglo IV. ¿Cuántos católicos fueron muertos? Muchos, y no es una respuesta de poca seriedad histórica. Eran tiempos sin estadísticas y la palabra inmensa o grande basta para señalar el surgimiento de un movimiento mundial pleno de dolores y lamentos en sus víctimas. Eusebio de Cesárea habla de que se decapita o quema a «compacta muchedumbre», y que «a otra muchedumbre se le arroja al mar». En la Tebaida él mismo presenció ejecuciones en masa: de veinte, treinta, «hasta ciento en un solo día, hombres, mujeres, niños… Yo mismo vi perecer a muchísimos en un día, los unos por hierro y los otros por fuego. Las espadas se embotaban, no cortaban, se quebraban, y los verdugos, cediendo a la fatiga, tenían que reemplazarse unos a otros». El Acta martyrum es una vasta colección de mártires, con nombres reales o simplemente inventados, cuyo número varía según la fuente de la que se ha recopilado el documento, pero el fenómeno es suficiente para hablar del enloquecimiento de una época. Mártir, μάρτυς, es una voz griega que quiere decir ‘testigo’, en este caso, testigos de su propia muerte. De la lista están purgados aquellos que con influencia de san Agustín y el Concilio de Guadix, en 305, se quitaron la vida por su propia mano. Cuenta el poeta Prudencio en el siglo IV cuando las tumbas aún estaban frescas en las catacumbas: «He visto en la ciudad de Rómulo innumerables tumbas de santos. ¿Quieres saber sus nombres? Me es difícil responderte: ¡tan numerosa fue la muchedumbre de fieles inmolada por un furor impío cuando Roma adoraba a sus dioses nacionales! Muchas tumbas tienen el nombre del mártir y hacen su elogio. Pero hay otras muchas silenciosas, en sus mudos mármoles, solamente señaladas con un número, que da a conocer el de los cuerpos anónimos allí amontonados. En una sola piedra vi una vez que estaba indicado el sepulcro de sesenta mártires, cuyos nombres son conocidos de Cristo, que los ha unido a todos en su amor». En este capítulo de la «santa locura» podría decirse que hay misterios no resueltos.
Poco se habla de los suicidios, excepto en el caso de santa Apolonia, ya mencionada, que después de ser desdentada se arrojó voluntariamente a las llamas de una hoguera. Es objeto de discusión, más teosófica que teológica, en cuanto a que una persona no puede quitarse la vida por su propia mano, pues el ánima que la anima le pertenece a Dios, a los dioses, como afirmaba Sócrates, quien fue obligado, irónicamente, a envenenarse con cicuta. La ironía del pharmakón, ya que la planta, Conium maculatum, o acónito, la usaban los médicos griegos contra los espasmos, en una fórmula medicinal. En el Fedón se lee: «El dicho que sobre esto se declara en los misterios, de que los humanos estamos en una especie de prisión y que no debe uno liberarse a sí mismo ni escapar de esta, me parece un aserto solemne y difícil comprender […] que los dioses son los que cuidan de nosotros y que nosotros, los humanos, somos una posesión de los dioses… Tal vez, entonces, desde ese punto de vista, no es absurdo que uno no deba darse muerte a sí mismo, hasta que el dios no envíe una ocasión forzosa, como esta que ahora se nos presenta».
El suicidio en Grecia y Roma no fue visto como un crimen ni una falta, aunque hay pocas referencias; la mayoría fueron por motivos heroicos, se consideraba una maniobra para dejar de sufrir. Entre los romanos había gente, ¿médicos?, benevolente que ayudaba a quien quisiera morir, principalmente por enfermedad, siempre y cuando pagara. Los deudores, soldados y esclavos no tenían derecho a suicidarse. Es hasta el Concilio de Arles, siglo V, cuando se toma al suicidio por una posesión demoniaca para provocar a dios y quitarle adeptos que de muerte natural podían ir al cielo. Con la satanización, se retoma la prohibición judía de enterrar a los suicidas.
En Hechos de los Apóstoles hay un pasaje en el que Pablo, antes de ser santo, en su fase de predicador-curador, cura a una muchacha de la locura endemoniada y es acusado de fraude por una turba de curanderos que lo envía a la cárcel, pues la mujer les daba buenas ganancias. Esa forma de eliminar la competencia en la curación se interpreta con la arenga que Pablo hace a los efesios describiendo hasta en la esfera celeste hordas de jerarquías demoníacas, como las de los ángeles, a las que hay que combatir. Tienen intermediarios, como los que acusan a Pablo, y son responsables de injertar la locura en la carne y en el espíritu. Aquí pregona Pablo una digresión aparente: «Porque nuestra lucha no es contra el poder y la carne, sino contra los principados, contra las potestades, los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus». Se refiere a los espíritus nefastos de los aires. La jerarquía que menciona es la de los intermediarios de Satán, que son políticos, autoridades y curanderos charlatanes. Su terapia contra la locura es «…tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido, manteneos firmes». Los aires habitados de seres nefastos son miasmas transmisores de enfermedad, que los intermediarios conducen a sus huéspedes y los enferman con la pérdida de la sensatez, con falsos remedios. La terapéutica del profeta es la fe con la conversión al cristianismo.
Con esto resurge la figura del energúmeno. En Grecia era el que trabajaba en exceso, palabra que viene de ergón, o ‘trabajo’, el que podía estar poseído por un daimón para agitar el ánimo. Tomás de Aquino afirmará que el energúmeno es un ser poseído por el Diablo, al que es necesario exorcizar. El nombre del diablo, terrorífico, asociado a todas las calamidades, aun las festivas, aparece en la Septuaginta, una de las primeras traducciones del Antiguo Testamento, que encargó Ptolomeo II Filadelfo para la Biblioteca de Alejandría. Es palabra griega, de diábolos, arrojar a través de, que se usaba como calumniar o engañar, y en el catolicismo: enloquecer, como los diabólicos energúmenos, malvados por doble partida. Como el pharmakón que condena o alivia, la raíz de diablo es la misma que de dios, divino, divinidad, y se remonta al indoeuropeo: deiwos, div, que pasa al griego como theo. Esta dualidad pasa a la medicina de la locura. Para santo Tomás de Aquino, el energúmeno es un enfermo de melancolía exagerada y nefasta, endiablada. El tratamiento culminará con frecuencia en ahorcamientos o en la hoguera, cuando veamos a la brujería como enfermedad épica.
El frenesí del energúmeno tiene su contrario en el enervado. Actualmente esta palabra se usa para un irascible incontrolable. Su etimología revela una pasividad extrema e indolencia, del latín enervo, con e privativa: sin nervios. Una enfermedad que es al mismo tiempo pecado capital como abulia, βουλόμενοι (boulomenoi), con a privativa que indica sin iniciativa o voluntad. No obstante los raquíticos conocimientos medievales sobre la anatomía, algo se infería de cierta energía o flujo nervioso. Tiene un demonio: Belfegor, nativo del reino moabita, próximo a Judea y Palestina. Los perezosos estaban poseídos por este diablo, promotor de la lujuria. Entre las curaciones estaba el estirar sus cuerpos sobre una rueda, como el potro de tortura, o jalarlos de pies y manos hasta que las coyunturas aflojaban tanto como el ánimo del poseído. Durante siglos los melancólicos de verdad, en un revés por la ignorancia de la medicina hipocrática, las viejas conjuras y el miedo, fueron los pecadores por la carne o por atentados políticos. La historia de la locura está llena también de falsedades históricas, pero que algo revelan de los tratamientos de la época.
Se dice que Clodoveo II, rey Merovingio de finales del siglo VII, iba a decapitar a sus hijos por rebelarse en su contra. Intercedió su mujer, Batilda para que tan solo les quemara los nervios de las piernas. Así, enervados, fueron por el río Sena hasta que san Filiberto los acogió en la abadía de Jumièges por la sumisión virtuosa que los jóvenes irradiaban. Batilda fue canonizada. Enervar era una forma de calmar, evitando la intervención de Belfegor. El pintor Évariste-Vital Luminais recoge esta falsa anécdota en un cuadro que irrita al espectador, por el ánimo exangüe de los cuerpos. El artista pintó también Psique, cuadro de mística enigmática y oscura, en el que la razón es una mujer apenas iluminada con veladuras, que navega en una barca llena de hombres asombrados por la oscuridad. La barca es una tradición de los hombres que hacen el trabajo de los demonios, para ahogar a la locura arrojando a los locos a las aguas. Con el paso del tiempo se invirtió el sentido de la palabra enervar, y los enervados pasaron a ser parte de los torturadores, en el peor de los casos, y de los irritables por locura momentánea.
Por otro lado, los energúmenos tienen remedio espiritual antes de ser asesinados. Esta gente formaba parte de los catecúmenos en el cristianismo temprano. Eran bárbaros y judíos que por voluntad o amenaza se convertían al cristianismo. Esta religión novedosa incluía en la barbarie a todo aquello que estaba más allá de las fronteras de su comprensión. En principio se trataba de locos que tenían que seguir un ritual de meses o años para ser reconocidos por la Iglesia. Se les ponía del lado oeste del templo, el de la puesta de sol y la oscuridad, junto con las mujeres; por naturaleza y necesidad estaban endemoniados, aunque simularan tranquilidad. Para evitar las astucias de Satán, un sacerdote les soplaba a la cara, para que manifestaran desprecio a lo que no fuera cristiano. El escrutinio era severo para detectar la apostasía; cuando la autoridad se convencía de que eran sinceros, se procedía al exorcismo. Primero se les ungía con ungüentos en el nombre de Cristo, que en griego significa ‘ungido’. Luego, según el caso, vendrían azotes para expulsar al demonio, se les bendecía tres veces; cuando el catequizador estaba convencido de la autenticidad de la fe, volvía a soplar en el rostro, bautizaba al iniciado con estas palabras: Ergo, maledicte diabole, recognosce sententiam tuam, et da honorem Deo vivo et vero, da honorem Jesu Christo Filio ejus, et Spiritui Sancto, et recede ab hoc famulo Dei. (Por lo tanto, maldito diablo, reconoce tu justa condenación, y honra a Dios vivo y verdadero; honra a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo, y márchate de este siervo de Dios). Este exorcismo continúa vigente en la actualidad.
Como el bautizo era llevado a cabo en adultos, como en la Iglesia primitiva, un signo de conversión era el genuflecto, para los conversos más odiosos que tenían que ponerse de rodillas, en actitud exangüe y pasiva.
Para los poseídos que no respondían a esta técnica, las opciones eran la barca, los grilletes en la plaza pública o la celda en una cárcel o monasterio, una práctica que duró 18 siglos. La clasificación de la enfermedad mental se enriquece con las creencias monásticas y populares, incluso con la mística: las locas de convento, los móroi, o sofomoron, literalmente ‘sabios chatos’, morosos, romos, los idiotas que eran los griegos que no hacían trabajo público. Este nombre pasa a los primeros cristianos que se aislaban como eremitas y no cumplían con las tareas comunes para dedicarse a la contemplación. Los saloico rrespondían a los primeros cristianos con bautizar y dar en la boca una pizca de sal; es la raíz de Tesalia, la Grecia original, la thesis en salos, el lugar en el mar salado. De aquí deriva salanos y salenos, para autonombrarse tesalios, llamados griegos a partir de Aristóteles y con el Imperio romano. La raíz de tesalia viene del indoeuropeo sel. Por último estaban los extravagantes o execheuomenoi. Esta clasificación muestra las diferentes posiciones y criterios, una cosmovisión sobre la enfermedad, puesto que esta gente ejercía como paciente y como médico. La sal puede desvirtuarse y convertirse en la sal de la tierra, pecaminosa, despreciable. San Mateo la condena a ser tirada fuera y «pisoteada por los hombres». Esta contradicción vuelve a que lo necesario puede ser fatal: la sal como sanadora y mal.
Muchos son los que formaban parte de la locura santa, mencionada anteriormente, que se ha convertido en la fábula de quién es el loco de verdad. Los catecúmenos eran exorcizados, después del agua y de la sal con la imposición de manos a cargo de un abad. Siguiendo al Levítico, Aarón tomará dos machos cabríos, uno lo sacrificará a Yahvé y en el otro verterá todos los pecados y angustias de los judíos, todas las iniquidades; se trata de un chivo expiatorio enviado a Azazel, demonio del desierto: «Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones, y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto».
La imposición de las manos era una forma de limpiar al monje. Con este rito se le protegía contra la locura del desierto en el que iría a vivir. Tomado de los hebreos, es una de las primeras manifestaciones cristianas de la dualidad cordura-locura y un remedio para la insensatez. La conciencia deja de ser la psique de los presocráticos materialistas, para entrar de lleno a la verticalidad opresiva de la autoridad divina. Los elementos de Tales de Mileto pasan a ser propiedad de la Iglesia, que les atribuirá gracias y enfermedades. El agua será bautismo y llanto, la tierra sepultura, el aire exhalaciones y el fuego el infierno. Para los monjes que se alejan de las ciudades, a pesar de la libertad que supondría la vagancia por el desierto, el errar se convierte en una serie de negaciones de todo lo que tenga que ver con el cuerpo para evitar la posesión por Azazel, que merodea por los páramos. Por eso el Señor le dijo a Rafael: «Toda la tierra ha sido corrompida por culpa de las obras que Azazel ha enseñado: impútale a él todo el pecado». Este arcángel es jefe de Azael propiciador de la locura, maestro en las artes de la seducción, que enseña a las mujeres a maquillarse el rostro y a que los hombres pierdan la conciencia.
La noción de la conciencia en el cristianismo primitivo es sobre todo moral, más que de naturaleza. Toma el sentido bíblico de que la capacidad de decidir es por el corazón y la sabiduría, un corazón que se vacía para que lo llene la regla de Dios, no la de Azazel. Esas son las armas cuando los monjes se internan en el desierto de la Tebaida, diócesis cristiana al sur del Alto Egipto, o viajan a las cumbres inhóspitas del monte Athos, al norte de la península balcánica. No obstante su santidad, niegan el consenso de la razón. Ionesco ha escrito: «Si matamos con el consentimiento colectivo, no nos remuerde la conciencia. Las guerras se hicieron para matar con la conciencia limpia». En la Tebaida y el Monte Athos se incuban las cruzadas y la cacería de brujas en la mente de estos hombres piadosos que asesinaron a la conciencia colectiva. Los santos locos abundan entre los siglos III y IV, sobre todo en Bizancio. El más notable es san Antonio, protector contra las enfermedades venéreas, las pestes y la lepra. En la Edad Media era socorrido contra el ergotismo, arrebatos comunitarios de mujeres alucinadas, el Fuego de san Antonio se le nombraba. Ahora se sabe que eran brotes epidémicos de locura en mujeres que comían pan contaminado con cornezuelo de benceno, de donde se extrae el LSD. El tratamiento estaba en el ayuno, en no comer pan con el hongo; no fue suficiente: el ergotismo fue una de las razones para quemar brujas enloquecidas con visiones expresadas con el llanto y la carcajada. La abstinencia del pan puede ser una magia que ataca con los principios contrarios al igual que el fuego. San Antonio sobrevivía a las apariciones del diablo solo con agua y pan, y fue inmune al fuego. El santo vivió aislado en la Tebaida; es pionero de los ermitaños y desafió a otros tormentos que se le aparecían en visiones. Azazel lo atrajo vestido de una mujer con afeites de malaquita. Esta era sustancia de sales de cobre diluidas por los alquimistas que embellecía con afeites a las mujeres y que los médicos usaban como solución contra las infecciones. El santo no cayó ante una seducción, con sustancias que, por otro lado, eran un alivio. El cobre es muy tóxico y se usaba como veneno, ¿el pharmakón? San Antonio Abad escogió los sepulcros para un aislamiento más riguroso. Ahí vio el tormento de los gusanos y también sobrevivió. Las sales de cobre se usaban para combatir las gusaneras en los animales. Apagó también el rescoldo y las llamas de la lujuria. La malaquita era remedio contra las quemaduras. Sus andanzas son de las más socorridas en la iconografía, de Bizancio al Bosco y a Dalí, siempre asociadas a la locura.
Los eremitas, muchos de ellos egipcios, recomendaban la templanza, la dieta y la abstinencia contra las enfermedades. ¿Por qué no recomendaban remedios? Los médicos laicos, los herederos de Galeno, eran la competencia en un mundo en el que la muerte, para todos, era prematura en comparación con la actualidad, con o sin fe.
En los sepulcros san Antonio luchó con hordas de toda clase de diablos a los que venció, y supo que estaban derrotados porque rechinaron los dientes, señal de que habían enloquecido ellos y no su presa. Estaba ya escrito en los evangelios. En una alerta práctica cura al criado de un centurión y profiere estas palabras para los hombres sin fe, cuyo destino es ser arrojados al «lugar del llanto y del rechinido de los dientes». Esa tarde le llevaron muchos endemoniados a los que sano. El rechinar los dientes continuó siendo un signo de posesión; 2 000 años más tarde es identificado como un signo asociado al estrés y problemas emocionales.
No faltaban ermitaños en los primeros siglos cristianos que regresaban a las ciudades con una santa locura que podía ser fingida. Simeón el Loco representaba una teatralidad dionisiaca. En Emesa, Siria, entraba desnudo a los baños de las mujeres y fingía violarlas, en la Cuaresma se hartaba de carne e interrumpía la liturgia. No obstante su papel de infractor, se le consideraba un iniciado al cambiar la ascesis por el desenfreno, que es también parte de la melancolía. Es un «loco por Cristo», pero también un heredero de los cínicos al exponerse en las calles tirando de un perro muerto. Los cínicos de Atenas se autodenominaban perros. Marcos Orate pasea por Alejandría, roba en los mercados, duerme en las bancas de la calle. Andrés Salos, luego canonizado, se ríe de sí mismo y del demonio ante el público de las calles de Constantinopla, sin el menor recato ni necesidad de examinarse la conciencia o ser examinado. Él es la conciencia que se manifiesta en ausencia; su risa también es negación de la tristeza. El loco bizantino es un misterio en sí mismo, para el que no hay referencias de tratamiento, pues se considera que la locura es un tránsito hacia la sabiduría.
Las mujeres enloquecen en un segundo plano, atrás de los hombres. En un monasterio egipcio del siglo VI, Paladio habla ya de cuatrocientas mujeres entre las que hay una loca. A diferencia de las otras no se rasura la cabeza, la lleva cubierta con trapos, friega en silencio los cazos y pisos de la cocina. Es despreciada por las otras, que no comen con ella ni nunca la han visto comer otra cosa que migajas. En eso, un ángel se le aparece a un anacoreta en su gruta y le habla de la mujer. El hombre va al convento, pide ver a todas las monjas y sabe que le ocultan a una; la reclama y es la idiota del convento. Se postra ante ella, le pide que lo bendiga y la mujer, por vez primera, habla pidiéndole al anacoreta que sea él quien la bendiga. Las demás monjas se agitan y confiesan las trapacerías que le han hecho a la idiota, desde baños con agua inmunda hasta golpizas. El monje sale, va de nuevo a su retiro. La mujer es admirada y la rodean constantemente en un éxtasis colectivo. La loca, sin soportar los halagos, abandona el convento. Nadie sabe adónde fue ni dónde está enterrada. Estos locos santos son un buen ejemplo de la apatheia, la falta de voluntad que se consigue con el esfuerzo de la voluntad. Solo es posible llegar a este estado con una práctica tenaz de soledad y ausencia de todo; es la falta de vanidad lo que forma un escudo contra el demonio que reta a las verdaderas locuras de la posesión. Cuando están entre la multitud siguen estando ausentes, recogidos en sí mismos, no tienen un lugar en la masa. La locura de la apatía no es insana ni perezosa, lo cual es pecado. La contraparte de la apatheia es el ágape, la caridad, un banquete hacia los otros que se vacía con la risa. Hay algo de semejanza con la melancolía griega, con los rostros risueños y lacrimosos de las máscaras de la tragedia, antifaces tras los que se oculta el cristianismo y toda la cohorte de dioses en el desfile que empezó en Mesopotamia. Lo que difiere con el materialismo griego es la filosofía y la teología. En el siglo IV el monje griego Evagrio de Ponto, apodado el Solitario, vaga a Egipto. Aislado en el desierto clasifica y escribe los ocho pecados capitales, que pasarán como siete, siglos más tarde, en el catecismo. Ninguno es considerado por la Iglesia como alteración mental debida a fallas de la psique, de la naturaleza. En el caso de los simples mortales es una cosa, un ontos, el ser poseído, y si de religiosos se trata, es una oscura iluminación de la ausencia, del no ser. El loco a secas es una estulticia, una idiocia para la que no hay remedio. Si el mal remite de pronto, la curación es divina. Tontos, locos y necios pertenecen a la misma familia en los tiempos tempranos de Occidente. Es una masa en la que todos son pecadores, unos inocentes, los otros graves capitales, que se purgan en el infierno. Evagrio es considerado uno de los fundadores de la mística cristiana, el más importante. No es santo porque también es creador de la anatema cristiana, un hereje al que se aísla de la comunidad, como se aleja un miembro amputado, a pesar de que Evagrio vivía como ermitaño. San Jerónimo lo repele porque interpreta la apatheia como insensibilidad. Es así como pasa la apatía a la cultura occidental.
Será hasta finales del siglo XIX cuando se empiece a establecer la relación entre enfermedad mental y naturaleza. Los pecados de Evagrio son gula, lujuria, avaricia, tristeza, cólera, acedia, vanagloria y orgullo. San Gregorio hará una poda. La gula podía ser bulimia, del griego bous, ‘buey’, una alegoría enfermiza para describir el hambre de toro, sin necesidad del vómito provocado, como era el hábito de los romanos ricos. La describió el médico empírico de Constantinopla Theodorus Priscianus, en el siglo IV, y también existen referencias en Galeno. En el cristianismo primitivo hay una relación, aunque escueta, de la anorexia —nervosa es un término del siglo XIX— con el ayuno obligatorio de los monasterios. Se dice que santa Blasia, siglo IV, que tenía dificultades para hablar, murió de hambre. Es uno de los primeros casos descritos en la historia de la medicina por una muerte de autoinanición. La gula era pecado, mas no el hambre por voluntad. La monja de Paladio bien pudo suicidarse por hambre. Por el contrario, hay otros fenómenos que producen obesidad monstruosa, descrita en algunos dioses, Baco, por ejemplo. Lujuria, avaricia, vanagloria y orgullo se asocian a estados maníacos. La cólera aparece en la psicosis esquizoide y paranoide. Aún hoy es difícil la demarcación entre lo normal y lo patológico en estos estados. La acedia es la melancolía griega. Evagrio la considera el sufrimiento endemoniado más denso que se puede apoderar de alguien. Es traicionera; a diferencia de otros diablos, al demonio del tedium cordis, por su temperamento oscuro, no lo dañan los rayos del sol. Sale de la noche para retar al día, y su hora preferida es cuando el sol está en el cenit. Los monjes, aterrados, lo llamaron Demonio del Medio Día, daemon meridianus. Le agradan particularmente los conventos y sus presas predilectas son los sofómoros, esos monjes sabios de mente roma por ser vulnerables al pecado. En 320 d. C., empieza el movimiento cenobita que, a diferencia de los anacoretas, promueve la reunión de los monjes aislados, aunque en las proximidades de un pueblo o ciudad. Los desarreglos mentales de la soledad empezaban a hacer estragos y la cercanía con la gente era una forma eficaz de catequización.
Los monjes parten de Egipto y Medio Oriente rumbo a Europa. Se llevan la acedia y demonios del pecado que la acompañan, van en grupos y construirán sus moradas a semejanza de sus monasterios en el desierto. El silencio será el de los yermos, y las casas serán celdas con la austeridad de una caverna. El templo es abovedado y cerca habrá, por primera vez, una enfermería, como era el caso de los ejércitos romanos. La terapéutica era la que convergió en Alejandría, plantas, dieta y los cánticos y salmos que fueron recogidos de las antiguas sinagogas judías. En el desierto y en las cumbres soplaba el viento. Las oraciones de los monjes se fueron acoplando al viento, porque era lo que soplaba en yermos de poca lluvia, un pneuma que todo lo llenaba, las celdas y los corredores; resonaba en los templos que cada vez se construían más alto en ascendencia divina, caracoleaba en las bóvedas y podía ser peligroso, un aliento de Belcebú, el Ba’al Zebûl, el señor príncipe de los hebreos, el señor de las moscas, el zumbido del páramo. Para conjurarlo se entonaban melodías monótonas, una especie de vade retro, de terapia musical, para alejar al demonio de los males del cuerpo: «crujen los huesos y de la médula salen los lamentos, así solloza la humanidad».
La curación es un salvoconducto hacia la edad del llanto, que se aproxima. San Gregorio recopiló toda clase de cantos de su época, el siglo VI, como una larga amonestación de las miserias del cuerpo, miserere, y la condición humana. El canto gregoriano se haría más potente en las catedrales de Europa, llenando todo el espacio. Se transmitía por el pneuma y como un hálito curaba al desterrar a los infiernos el horror al vacío que los monjes pudieran sentir. Era una especie de curación homeopática al curar la monotonía con el sonido de lo desierto, sin instrumentos, los ecos que vierten las arenas de los religiosos en el reloj del monasterio. Se ha sugerido que el recitativo levemente entonado puede venir desde cromañones y hasta de los desaparecidos neandertales. Mientras mayor sea la llanura de las voces, mayor es el trance de esta especie de protomúsica y lenguaje incipiente, pueril. Se sabe que en lesiones cerebrales que producen afasia, incapacidad para comprender el lenguaje, estos enfermos son capaces de cantar melodías planas con letra reiterativa, como el canto gregoriano. No es en sí mismo curativo, aunque ayuda. En algunos casos el síndrome desaparece espontáneamente y, sobre todo en tiempos antiguos, la curación era atribuible a la entonación. En otros males, como la epilepsia o el Parkinson grave, las crisis se pueden desencadenar con la música estridente, a diferencia de la monodia bizantina. Una de las terapias del cristianismo primitivo fue la de las voces en sordina. Uno de los efectos de este canto era proporcionar elementos a imitar e incorporar las actitudes de los otros. La terapia musical, aunque no fue llamada así hasta mediados del siglo XX, viene desde que el hombre adquirió el pensamiento abstracto, es decir, desde que es Homo sapiens, y lo ha acompañado a través de su evolución, precisamente porque la música parece acompañar el desenvolvimiento de la humanidad. En el Romanticismo del siglo XVIII el poeta alemán Novalis escribió: «Toda enfermedad es un problema musical; toda cura es una solución musical».
El canto gregoriano no estaba exento de riesgos, tenía las propiedades de un pharmakón. Al cantar, los monjes caían en un trance que los llevaba por regiones oscuras, abismos y acantilados —grutas en las que se ocultaba el «ejército de Satanás»—, al subir la escalera para llegar al paraíso, diseñada por el monje Juan Clímaco, santo patrono del klimax. Era un ascenso por la negación de todo, hasta la última negación, la que no lo es, porque es el clímax, la culminación divina. Era la única perspectiva que se permitía a los cristianos, y duró alrededor de siglo y medio. Los íconos bizantinos eran la belleza roma, sin escorzo ni corte alguno que exaltara la tercera dimensión. Una forma de aplanar las inquietudes de la tentación y la locura. Las proyecciones eran hacia arriba o hacia abajo sin nada que sugiera un relieve, porque toda demencia o posesión era obscenamente multidimensional; las imágenes en los templos expresaban el goce con la negación del gesto adusto y plano de dos dimensiones. Entonces se discutía con mucho ardor si Jesucristo había reído. Lo que nunca ha entrado a debate es el tema de la sonrisa o la carcajada, más propias de las penas capitales.
La impasibilidad, el no reír, es uno de los requisitos para subir por la Escala de Clímaco. Cada peldaño encierra los peligros que los demonios traman. Es un manual de conducta y advertencias para no caer en la insania mental. Los productos con los que se hacen las recetas de la buena conducta son de una vigencia pasmosa en las creencias populares. El demonio de la acedia es el más terrible: no hay peor amenaza o posesión de quien penetra inmune noche y día al cuerpo, como un umbral que nunca se cierra, y el espíritu, que tiembla ante una tormenta. La raíz griega de la que proviene es akedia, negligencia, descuido, indiferencia. Hurgando un poco en su origen es más lúgubre. Se refería al abandono de los muertos que no eran sepultados: la negación hasta de los méritos póstumos de la dignidad del muerto, y si esto ocurre en vida… La acedia comprende la pereza y la envida, la tristeza y la ira, las lágrimas y la risa con estruendo. Los alquimistas, que buscan remedios naturales, la consideran ácida y fría, como Hipócrates, que la consideró de naturaleza gélida y seca, pero sin nada demoniaco. El cristianismo la perpetuó con mil y un adjetivos y así ha seguido hasta el advenimiento de la medicina científica y aún persiste con mucho de magia y posesión en el imaginario popular.
La tristeza en los Proverbios es más benigna que la acedia: «…así como la polilla roe el vestido, y el gusano el madero, así la tristeza consume el corazón del hombre». Tomás de Aquino define a la envidia como «la tristeza del bien ajeno». Ambas intenciones pueden ser menos nocivas que la acedia, pero como esta las engloba, potencia la letalidad. Al gozo del sufrimiento por lo ajeno en alemán se le llama schade freude, la alegría por la que otros sufren, lo que fue un hilo conductor de las Cruzadas y el peso fulminante de todo genocidio: la locura colectiva de la masa.
San Gregorio Papa cambia los ocho logoi, o pensamientos fatales de Evagrio, por los siete pecados capitales: lujuria, pereza, gula, envidia, avaricia, ira y soberbia. A pesar de que descalificó a la acedia, esta siguió predominando sobre las otras; causa u origen, prólogo de los malos tratos del enfermo mental develados en el siglo XVIII con cadenas, bozales, «la piedra de la locura» y la «nave de los locos». Los monjes quedaron protegidos en la santificación de la locura y el camino hacia el misticismo medieval. Como la insensatez era ácida y seca se trataba con el fuego de la oración y el pneuma, aliento, esa humedad de los cantos. Había que ser cautelosos porque la cura se podía revertir con la sentencia del profeta Isaías: «Y saldrán, y verán los cadáveres de los varones que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará; y serán abominables a toda carne». La humedad de los gusanos, el fuego eterno eran materia de cuidado, sustancias en principio más propia de los magos que de los monjes, aunque entre estos hubiera alquimistas, considerados por la Iglesia como magos.
Mientras las curaciones eran en principio a base de cantos y oraciones, la medicina griega no se actualizó, pero se recurría a sus curaciones. Los gusanos, además de los bíblicos, poseían a la gente con úlceras y deformaciones. La dracunculosis, gusanos que son pequeños dragoncitos, es un mal en el que las larvas se incrustan en la piel, crecen poco a poco y de pronto asoman la cabeza. Causan mucho dolor y el tratamiento, desde los egipcios, es sacar al gusano con el enredo en una pajilla. Si se aplasta, puede producir un choque anafiláctico y matar. Otras enfermedades, como el botón de Oriente, eran una parasitosis de la piel que se confundía con la lepra. Podían remitir de pronto y la curación atribuirse a rezos o salmodias. En el siglo VII ya circulaba el Compendium medicus de Pablo de Egina y de Materia Medica de Dioscórides, libros de texto y manuales que serían usados en los próximos diez siglos entre el vulgo y el clero. En Constantinopla hubo un par de hospitales que aceptaban mujeres como médicos. A Europa pasan como dispensarios, enfermerías con monjes mendicantes que curaban toda suerte de males. De este oficio saldrán los charlatanes vagabundos. De Materia Medica está profusa y bellamente ilustrada, multicolor. Describe seiscientas plantas curativas, y de plantas y aves, noventa remedios minerales y 35 animales. En una imagen aparece Dioscórides recibiendo una mandrágora de manos de la ninfa Epinoia; él representa al pensamiento, la planta es una alegoría de la mujer por la forma de piernas que tiene la raíz; se le imagina también como hombre o de ambos sexos. Alguien describe a las raíces como «ofuscadas». Es una medicina que cura, mata o enloquece. Esta solanácea, emparentada con la también mágica belladona, era temida por la gente común y muy codiciada por los médicos, hechiceros y alquimistas. La dosis es de cuidado. La palabra puede referirse a un dragón. Para los griegos drako era, en principio, una serpiente a la que las narraciones le fueron agregando alas, fauces de fuego e influencia sobre los metales que ejercen poder sobre los hombres. La serpiente, aquel símbolo de los médicos hipocráticos, también de los religiosos, como Simeón Estilita parado en medio del desierto en una columna de 17 metros de alto en la que se enredaba una víbora. Pasó ahí 37 años, sin ser tentado por el demonio acosador, quizá por los salmos que llevaba en su Escala Divina.
A la mandrágora se le atribuían poderes mágicos. La más eficaz crecía cerca o debajo de los patíbulos, salpicada por el semen de los ahorcados en su agonía. Por precaución respetuosa no era arrancada de la tierra por el mago. Se ataba a un perro negro para que tirara de la planta y, si lo hacía con esmero, el animal moría en lugar del hechicero. La mandrágora es parte de la receta para hacer pequeños hombres, homúnculos: «Métase carbón en una bolsa, mercurio, trocitos de piel y pelo de humano. Tener cuidado. Si se mezclan con la pedacería de un animal puede resultar un hipogrifo». Como se trata de un pharmakón, existe el riesgo de que el ser diminuto, no mayor de treinta centímetros, escape en perjuicio del creador, que lo destruya hasta enloquecer. La receta se perfeccionará en el Renacimiento. La mandrágora y la ‘belladona, del italiano bella mujer’, poseen alcaloides vigorosos: escopolamina, hioscina y atropina. Átropos es una de las moiras griegas que controlan el hilo del destino humano. Estas sustancias se usaron para tratar cólicos menstruales y espasmos de los intestinos y los bronquios. También son alucinógenas, y por igual desbarataban a la locura. Lo más probable es que la mandrágora indujera a una insania de llanto o carcajada.
La mandrágora se puede encontrar hoy con el mago Mandrake, o con Harry Potter, que la usa para reanimar a las víctimas petrificadas por el basilisco. Es indudable que las cosas no comienzan cuando se inventan. O «el mundo fue inventado antiguo», escribió Macedonio Fernández. Las creencias populares, que alguna vez fueron consideradas ciencia, continúan en los cimientos de la sociedad, del arte y la literatura. Aún se escuchan en la epopeya de la medicina los llantos y la risa. La risa contenida de los santos varones y monjas. Porque la risa muestra al verdadero gesto que se disfraza tras el escándalo.
Capítulo 5
La piedra de la locura y otros remedios
Los delirios acompañados de risa son seguros, no así los acompañados por la seriedad, que son muy peligrosos.
HIPÓCRATES
Entusiasmo es llevar a theo, a Dios, por dentro, encarnado en la carne, en una beatífica redundancia. La sonrisa, que es una mueca horizontal, desaparece para dejar sitio al gesto adusto, vertical, que tira hacia Dios, como en los templos góticos que apuntan a lo más próximo del infinito. Es lo más cercano que se puede estar de la Gloria, concentrando todo el ánimo sin reír.
Pero aun en los filósofos destructores de Dios, la risa era mal vista, incluso después del Medioevo. Está la ironía de Nietzsche donde la risa impera en la boca de los tontos, una herencia medieval. No obstante, había algo peor que la risa: la sonrisa, la mueca que es apenas un atisbo de interrogación, en la que es difícil diagnosticar la locura. Solo los sabios sonríen, se puede concluir, para estar a salvo de las persecuciones de la Inquisición.
La locura escandalosa solo era tolerada en el carnaval. Con restricciones, era un vestigio de las fiestas dionisiacas y bárbaras. La risa y el desparpajo se permitían con una férrea vigilancia, de la que se excluía a los enfermos mentales de verdad. Estos yacían en los hospitales y enfermerías que empezaban en los monasterios. En celdas y subterráneos se curaba a los locos, inmovilizados con cadenas y mordazas, agobiados por la humedad y la dieta de pan y agua. Esos calabozos también contenían a disidentes de los poderosos, en lo que podría llamarse «la invención de la locura política».
La blasfemia era válida en los carnavales. Fuera de esas fechas, era locura. Nada nuevo; en la Grecia clásica las imprecaciones contra los dioses y la religión eran frecuentes, y a menudo sabias. «Los etíopes dicen que sus dioses son chatos y negros, mientras que los tracios dicen que los suyos tienen ojos azules y son pelirrojos» es una adaptación irónica de las diferentes culturas en cuanto a creencia, y una crítica a los dioses griegos como únicos. Era un movimiento contracultural que develaba como un embuste a los dioses de Homero. Jenófanes, sin embargo, no era ateo. Consideraba a un dios que no tenía persona y era, por tanto, perfecto. Hizo escuela para las blasfemias que le siguieron, que fueron delito medieval o signo de locura.
La palabra persona viene del griego. Significa ‘máscara’. Originalmente se refiere a las representaciones de la tragedia y los actores enmascarados. Una especie de muro de contención frente a los gestos, una exaltación taimada de la hipocresía, o de la simulación para sobrevivir, un mecanismo de la evolución de la narrativa y de la sociedad. El misterio de la máscara está en lo impasible, como son con frecuencia las risas de los locos, y el tratamiento era desenmascarar, a latigazos o con cualquier violencia, para que los locos dejaran de reír y blasfemar. La blasfemia es tan vieja como los dioses. Traspasa la Edad Media con irreverencias griegas, árabes, romanas y judías. Fray Sancho de las Cañas, predicador de Huesca, fue encarcelado y le confiscaron sus bienes por cuestionar el misterio de la Encarnación. Era el judío más rico de Huesca. Así pagó la locura transitoria que le atribuyeron y la trinidad de su ser: adinerado, judío y cura.
Ser médico o paciente en la Edad Media era cuestión de heroísmo. Los médicos no eran muy bien recibidos, la gente enfermaba, por ejemplo, de influenza y se jactaba de «mantener a los perros afuera», hasta que empezaban a morir y, por supuesto, el médico tenía poco que hacer; no así el cura, que con frecuencia era médico. Además de purgantes administraba los santos óleos, el medicamento del final. Los médicos ejercían con su persona, una máscara cetrina y magra. Jamás reían, se frotaban las manos con parsimonia, algo de incertidumbre, o por igual de certeza, y al final sonreían sumergiendo más al enfermo en el misterio con ese torcimiento de la comisura de los labios, levemente hacia arriba, un sin querer hacia abajo. Llegaban con un par de libros, los curas con hábito, los laicos con capa, a la cama del enfermo. Como garantía de su saber, mostraban páginas de las plantas de Dioscórides. Adustos, emitían su diagnóstico: los trasgos han infectado el cuerpo con sus flechas invisibles. «He visto así un caso en África», decían para presumir una visión cosmopolita, aunque no fuera cierta, que les daba un aura de conocimientos ocultos de ultramar. Sacaban luego pequeños frascos en los que podía haber testículos de zarigüeya, raíz de mandrágora, o lo que fuera si era misterioso. Casas de ricos o de pobres con techo encalado y firme, o de paja. La medicina era costosa hasta que empezaron los monasterios con hospitales para menesterosos. En su visita el médico empezaba con oraciones, luego con una sangría. La gripe producía una acumulación de sangre en la cabeza que había que sangrar. Con los locos acomodados eran varias las sangrías hasta que, por un demonio incontrolable, terminaban encerrados en torres o vagando por las calles. El doctor se enfrascaba en un combate para derrotar a los demonios animales que controlaban su aliento, apoderados de pulmones y garganta. Del zurrón sacaba el médico unas plantas y las hervía en presencia del enfermo y su familia. Un purgante para sacar la melancolía de los intestinos, mandrágora para ventilar los pulmones, y se iba, y los escépticos lo maldecían y los crédulos le llenaban la faltriquera.
Así surgió una serie de diagnósticos que poco tenían que ver con Hipócrates y Galeno; una clasificación de males con heridas de trasgos, envidias, mal de ojo, pústula barbárica y mil más que cada médico inventaba. Tenían una gran imaginación. Entre los remedios de estos doctores estaba el polvo de momia, que en principio no eran los restos de un cadáver, sino alquitrán resinoso, betún, asfalto, pues en Siria, mum se refería al ungüento con el que los egipcios preservaban los cuerpos. La palabra pasó al latín y luego como momia, mummy, para los cadáveres embalsamados. Hubo muchas adulteraciones. Un cirujano del siglo XVI, Ambroise Paré, un escudriñador vehemente, descubrió que parte de los polvos momificados venían de cadáveres con apenas un par de años de muerte. Y los rechazó. Fue el principio de un tráfico de cadáveres que culminaría con los homicidios en el siglo XIX. Los cuerpos medievales fabricados en Egipto eran de esclavos o indigentes desconocidos; no de nobles o faraones. El ungüento se usó con amplitud en la Edad Media para la piel y también vía oral, y en el Renacimiento y Barroco europeos, por las expediciones hacia lugares exóticos los alquimistas y algunos médicos empezaron a usar verdadero polvo de momias, muy caro. Había que ser rico o ahorrar. Desde luego había falsificaciones, pero el remedio auténtico se diluía en miel, y era tan milagroso que curaba heridas y huesos rotos. La descalificación de las momias como remedio milagroso fue una de las nuevas puertas que se abrieron para salir de la Edad Media. Era además una pócima rumbo a la inmortalidad, pero a diferencia de las aguas de la Fuente de la Eterna Juventud, el betún, luego betún de Judea, era áspero, turbio y amargo, simple y llanamente petróleo, aceite que brota de las piedras y las impregna, y cura y es riqueza.
La momificación en Egipto era cara. Los poderosos acudían a los embalsamadores que usaban sustancias para matar la putrefacción, como la mirra y el incienso, medios en los que no crecen bacterias. Los pobres iban con muerteros baratos que le ponían al cadáver lavativas con aceite de cedro —los intestinos son el mayor reservorio de bacterias del cuerpo humano— y luego metían al difunto en una tina con natrón, la sal divina, que es carbonato de sodio, una sustancia que deshidrata los tejidos por osmolaridad. Atrae agua.
Desde luego el Polvo de Momia no cura nada. Las recetas, además de la miel, eran diluciones en vino o agua, o trozos de carne centenaria difícil de masticar y digerir suavizada con aceite de oliva para producir una pasta negra y viscosa que se tomaba con el añadido de la fe; duró un buen tiempo la propiedad de las momias, pero ya en el siglo XVIII tenía grietas. Así, escribió el erudito español Feijoo: «El que la mumia, aun siendo legítima y no contrahecha, tenga las virtudes que se la atribuyen, es harto dudoso. Unos dicen que los árabes la pusieron en ese crédito. Gente tan embustera merece poco, o ningún asenso, especialmente si los que acreditaron la mumia hacían tráfico de ella. Otros dicen que un médico judío, maliciosa e irrisoriamente fue autor de que estimásemos esta droga. Peor es este conducto que el primero; pero como tal vez sucede lo de salutem ex inimicis nostris, la experiencia en materias de medicina, pronuncia sus sentencias con tanta obscuridad que cada uno las entiende a su placer. El célebre Ambroise Paré se fundó en la experiencia para condenar esta droga por inútil».
La momia revive a principios del siglo XX con el descubrimiento de Tutankamón y la película de 1932 de Karl Freund, con Boris Karloff, un recordatorio, memoria, de antiguos pensamientos que perviven. Antes, Edgar Allan Poe escribió una obra poco conocida de una momia que revive ante académicos petulantes. El relato es un desastre que se burla de los creyentes que no creen.
Los enfermos mentales acomodados tomaban Polvo de Momia. Una creencia pagana mezclada con salmos católicos que le daba el médico y el enfermo repetía, si estaba en condiciones. Con frecuencia el loco echaba una retahíla de elogios a los demonios. Ese no tenía remedio, aunque el médico acudiera una y otra vez. Había otros enfermos que alucinaban con una fe pasional sobre el paraíso y los santos. Algunos se hicieron santos, como Hildegarda de Bingen. La psiquiatría evolucionista de hoy se plantea por qué en estos momentos de ciencia y tecnología hay ateos probados en hospitales, que deliran con ilusiones judeocristianas, santos y demonios del medio cultural en el que se criaron. Por supuesto que también, aunque menos, se creen Lenin, como antes alguien se creía Napoleón.
Los locos con una demencia beatífica tenían un lugar en los monasterios. Los monjes curanderos experimentaban con ellos una parte de hechizos y otra racional en la alquimia. Si el diablo estaba asociado con los elementos del inframundo, las pociones con azufre eran remedio, homeopatía para sacar a la posesión. El azufre, un elemento experimental de estos protoquímicos, podía trasmutar las esencias de las cosas y los espíritus. Los médicos alquimistas inventaron el ácido sulfúrico, capaz de disolverlo todo: el sulfato de cobre, de zinc, plomo y hierro. Le llamaban vitriolo. Muy diluido podía curar la locura, las disenterías o, si el médico no era experto en las artes de la dilución, corroer el cuerpo del enfermo hasta la muerte o la locura, hasta el punto donde no hay retorno y la risa aflora con la misma acidez que la tristeza.
Los alquimistas adoptaron la complejidad teológica de los clásicos egipcios, judíos y cristianos, de Hipócrates y Galeno, Dioscórides, Celso y no muchos otros. Fueron un aliento contra la asfixia intelectual de la medicina europea medieval. Engarzaron la astrología de Pitágoras con la de Egipto y Babilonia, matemáticos y naturalistas que no eran supersticiosos, puesto que no existía la palabra superstición, pero sí la astrología en el mundo anglogermano y latino. La infancia es destino, decían esos eruditos, aunque no lo predicaban; no reunían al público. Eran herméticos. Su enseñanza era la de Hermes Trismegisto, el tres veces grandioso, el tres veces médico. La medicina monástica y alquímica excluye el azar. Todo está determinado por Dios, o por los astros que hizo Dios, quienquiera que sea.
Los médicos que recurrían al zodiaco interpretaban conjeturas que podían ser cumplidas como destino o no ser realizadas. La Iglesia los repudiaba aunque fueran parte de la organización, ya que los alquimistas creían que al menos tres mandamientos inamovibles de Moisés estaban en un perpetuo combate: santificar a Dios, no mentir ni tomar su nombre en vano. Esta dialéctica era una convicción profunda. Antes del siglo XIX no se consideraban supersticiosos en el sentido moderno, aunque lo eran desde la antigüedad; eran los hombres, y una que otra mujer, quienes estaban sobre el estar: super, sobre, y sto, stare, estar, situarse por encima de… todo. Así eran los médicos del Medioevo. Supersticioso no era peyorativo, estaban por encima.
Beda el Venerable, monje inglés del siglo VI, investigó sobre los elementos, azufre, plomo y mercurio, y curaba, no se sabe qué, imponiendo sus manos en el enfermo. Es el antecedente de los reyes taumaturgos, los políticos que curaban con solo poner sus manos en el cuerpo del enfermo. El celta Merlín no tiene veracidad histórica, pero es un sanador impecable para los suyos, y un enemigo feroz con sus pócimas contra los adversarios. En Grecia el taumaturgo era quien era diestro en determinadas habilidades. Para los cristianos pasó esta palabra para quien realiza maravillas o milagros.
Cuando se empezaron a formar las universidades, alrededor del siglo XI, la alquimia quedó fuera de sus muros. No fue parte del trivium: dialéctica, gramática y retórica; ni del cuadrivium: astronomía, aritmética, geometría y música. Como se tratará más adelante, la medicina no estaba al nivel de la teología y el derecho, menos aún con sus partes alquímicas de ocultismo, que aunque eran practicadas, se mantenían en reserva. No obstante, los médicos sí vivían en los conventos. Curas y curanderos de día, alquimistas en las tinieblas de la noche. No sorprende que la raíz de cura y curandero sea la misma en esas palabras.
La parte visible de algunos de los monjes alquimistas era como herreros, un oficio tenebroso que por igual daba gloria. Se asociaba con los infiernos y sus metales. Eran tan respetados por fundir espadas y armaduras invencibles como por enderezar tullidos y acomodar fracturas. Su competencia eran los carpinteros, más blandos, que también empotraban fracturas y curaban huesos, pero no tenían el aura de los herreros. De esta división del trabajo en los monasterios, saldrían después los barberos, el protocirujano heroico, el que amputaba y para quien era una gloria que el herido sobreviviera. Estos médicos eran despreciados por las altas esferas de los académicos, que fruncían la nariz con solo oír la palabra pus. La botica era tan importante como la enfermería. Los monasterios tenían un huerto, un jardín precioso en el que cultivaban remedios, clasificando, tomando apuntes de las dimensiones del crecimiento, midiendo como médicos que eran, dibujando los motivos que adornarían los templos góticos y luego barrocos sobre todo en España, y después en América, con la sorpresa inmensa de la fantasía vegetal, una embriaguez de formas que se enredó en los templos.
El ajenjo, las acacias y daturas, la mandrágora y belladona, las hojas de roble y de palmera, empezaron a colonizar el cemento de las iglesias, símbolos de curación, recetas en los muros de los templos y catedrales. Alegorías del incienso y la mirra que los Reyes Magos dieron a Jesús de niño; purificadores aromáticos en la fragancia de la misa que en su ascenso llegaban a la cúpula y se deshacían al pasar a la proximidad de Dios, a esa primera escala que rasgaban las oraciones antes de llegar al infinito. Cuánta fe, y nadie se curaba. Las llagas hacían erupción en la piel; la limpieza con jabón, hecho de grasa o plantas, hervía con el agua y algo calmaba las pústulas. Los dientes se caían enteros o a pedazos. Santa Apolonia poco hacía. A los 30 años los pobres estaban desdentados y los ricos se mandaban hacer prótesis que apenas aguantaban un par de horas, antes de inflamar paladar y encías. Los caballeros tenían rictus en su cara por las cicatrices, parálisis faciales por los nervios cortados; eran rengos o mancos, desnarigados. No hubo belleza apolínea en la Edad Media. El cuerpo, solo por serlo, era enfermedad.
Pocas eran las enfermedades desconocidas. En las listas de los médicos seguían las de Galeno: tisis, tifus, fiebre, hidropesía. Pocos remedios para grandes males que, en realidad, eran una vasta colección de enfermedades transmitidas por causas misteriosas, como los miasmas de los pantanos. No fue sino hasta los siglos XVI y XVII que empezaría el descubrimiento de las enfermedades. Hipócrates describió un trastorno respiratorio en 412 a. C., caracterizado por fiebre, tos, flujo nasal y dolores musculares, en una epidemia. El mal aparecía en una región, principalmente en invierno, afectaba a un grupo de gente y se iba de pronto. La prescripción fue dieta, raíz de saúco y no luchar contra la enfermedad. El drenaje de líquido por la nariz era una forma de la naturaleza para eliminar la flema y estabilizar los humores. La recomendación hipocrática causó que los traficantes acapararan la planta, que se usaba ya para todo mal. En infusión tiene propiedades moderadas contra la inflamación. La palabra gripe no empezó a usarse sino hasta el siglo XVII, pero en la Edad Media la medicina se acompañaba de los astros y planetas. Así empezó a hablarse de influenza, por la influencia de los astros en el cuerpo, en los elementos de la constitución individual, las propiedades de la temperatura, fría o caliente, y las cualidades de lo seco y lo húmedo. Bajo el término influenza podían estar muchas enfermedades, neumonía o difteria, bronquitis, catarro común, tumores invisibles, puesto que no se hacían autopsias. Los cuerpos no eran disecados por motivos de higiene, más que religiosos. Para la Iglesia cristiana el cuerpo era consumible, no así el alma. Los difuntos no eran destazados porque eso requería guardarlos. La podredumbre y las emanaciones podían transmitir males como la influenza si ocurría algo en el orden de los astros, un desastre que afectaba a la población, hombres y animales, o a las plantas. Desde antaño se asociaba la putrefacción con el asco, un instinto protector de las emanaciones letales y las influencias astrales. Se entraba a las eras de las epidemias, y a pesar de los razonamientos de Hipócrates y Galeno había una continuidad mágica y astral en la que la infancia era destino en este mundo sublunar. A pesar de que la Iglesia prohibía la magia, el poder de los astros se filtraba por las grietas de la religión. Las sentencias de Hipócrates yacían en el polvo de los siglos que se acumulaba en los conventos: «La adivinación consiste en adivinar las cosas ocultas a través de las conocidas, en juzgar las que se conocen por medio de las desconocidas, en predecir el porvenir por el presente, la vida por la muerte, las aversiones por la costumbre». Lo acostumbrado, lo regular en la observación y la medida de los fenómenos eran los pivotes del racionalismo enmohecidos durante los primeros años. Aristóteles decía que las cosas caían porque su naturaleza las determinaba. Esto privó durante siglos hasta que alguien preguntara, monjes por cierto, «por qué caía, lo que cae».
En la medicina pasó algo semejante; no había que preguntarle a la naturaleza. La conducta era de pasmo para tratar de descifrar los acontecimientos con los mensajes enviados por el Creador. Hay filósofos que consideran que la medicina es la matriz de las metáforas y del racionalismo griego, alejandrino y árabe, no así del pensamiento judeocristiano, en principio. Las enfermedades tienen diferente interpretación de acuerdo con sus épocas y nombres y adjetivos, cuando se hacen verbo. La frenitis hipocrática fue una gran aportación anatómica: si el diafragma se agitaba con el hipo, también podría hacerlo la psique, como parte de la naturaleza. Eso empezó a cambiar con la nomenclatura cristiana. A los movimientos involuntarios se les llamó Mal de san Vito, como una sola enfermedad, y este fue su santo protector y, por añadidura, de todos los enloquecidos con frenesí o letargo. Muchos fueron los santos medievales de la curación. Pero no estaban solos los devotos del milagro. Los acompañaba el paganismo. Si se estableció la fecha de inicio del cristianismo, la del mundo pagano no ha sido descubierta. A este mundo pertenecía Saturno y sus enfermedades, aparejadas muchas veces con la alquimia y la brujería. Desde la antigüedad se conocía a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno; interesan aquí las propiedades que se le atribuían a este último. La astronomía que predominaba era la alejandrina. Ptolomeo, el astrónomo brillante que fundó el error de la Tierra como centro del universo, creía que Saturno tenía una naturaleza apta para enfriar y desecar, como la melancolía. La influencia era mal aceptada por el cristianismo ya que eliminaba el libre albedrío e hincaba el destino fatal. Era un debate en donde el espíritu se bamboleaba, con frecuencia hasta la agonía, entre Dios y el Diablo.
Saturno, que en principio era un dios de la agricultura, más antiguo que los dioses griegos aunque relacionado con Cronos, era amo del Lacio italiano en una de las más célebres edades de oro de la humanidad. Edad en la que no había enfermos y todo era virtud. Sus fiestas, las saturnales, eran gozadas a partir del 17 de diciembre, cuando terminaban las faenas del campo y los códigos de moral y del trabajo se invertían. Los esclavos se comportaban como amos y viceversa, las mujeres perdían el pudor, los hombres clamaban en público sus culpas. Terminaban el 24 de diciembre con el nuevo sol. Los romanos festejaban también las Lupercales, hacia febrero, donde se iniciaban los adolescentes en una serie de ritos en los que semejaban ser lobos, otra asociación con la medicina de varias enfermedades que semejan a este animal protegido por el fauno Pan Licos. Las fiestas eran orgiásticas y de sentido ambiguo. Pan Likos puede ser Apolo Likos, el dios de los oráculos y curaciones, que es el asesino de lobos, lýkeios en griego. El lobo es un animal impuro; puede ser una serpiente a la que hay que deshonrar con sus propias armas y astucias. Un trance de medicina homeopática de la mitología. Los hombres lobo serán en parte los acosos demoniacos y las metamorfosis. Era el terror a lo hirsuto, y así eran las celebraciones.
Esto ocurría en el mundo sublunar ideado por Aristóteles, el lugar de la corrupción y la generación, sobre el que están los planetas y lo incorruptible, bañado por el éter, un universo finito y eterno, a diferencia del mundo sublunar que perece y está limitado por la forma. Se mueve este universo desde un principio inmóvil con un movimiento de esferas, las de cada planeta y las estrellas fijas, en torno a la Tierra.
A este mundo la teología cristiana lo adopta con un creador y pone un énfasis, hasta las lamentaciones, en la generación y la corrupción. La culpa que provoca inflaciones y llagas, úlceras bienaventuradas en los santos, y degeneradas en los pecadores. Sin saber con certeza qué edad tiene el paganismo, la herejía es monopolio de la Iglesia; los ritos paganos fueron convocados en Constantinopla por el emperador cristiano Justiniano para combatir una plaga que duró de 540 a 590 d. C., y que devastó al Imperio romano de Oriente, del Bajo Egipto a Palestina, y que brincó a la península de los Balcanes. En medio de la mortandad un 13 de febrero comenzó el lupercal. En esa fiesta en honor de la loba que amamantó a Rómulo y Remo había una fiebre más corporal que de ánimo. La gente caía convulsionada, los sobrevivientes no se daban abasto para apilar muertos en las calles, azoteas y torres. Los enfermos alucinaban en agonía. Dos días de malestar y les brotaban tumores en ingles y axilas, en esos días de un febrero febril. Este era el mes de la purificación: la conversión ritual de las personas en lobos y animales impuros tenía como fin la limpieza. Había fervor durante estas fiestas y al parecer fervor y fiebre, hervir y febrero, tienen el mismo origen. La fiebre puede purificar. En las luminarias, que corresponden al día católico de la Candelaria, la calentura tenía buenos augurios si la candela con la que bailaba seguía con su flama después del amanecer.
En Bizancio no sirvió: las decenas de muertos fueron testimonio. Hay pocos datos, algo de Procopio, archivista del emperador que en un cálculo dice que murió la tercera parte de la ciudad capital. Al parecer se trató de una peste neumónica por profesar ritos paganos, herejías, conductas sacrílegas e inmorales, culpas, cosas funestas que se trataron de expiar en vano con salmos y desesperación. Siete siglos después los mismos augurios asolaron otra tercera parte de la población, ahora de toda Europa, con la Peste Negra.
En la peste de Justiniano triunfó la Iglesia, más la ortodoxa que la romana. En 590 murió de peste el papa Pelagio II. Dos años después el papa Gelasio I, al final de la epidemia, impuso como cristianas las fiestas de carnaval y lupercales en días de guardar y silencio. Las mujeres continuaron ataviándose de púrpura, color que atraía el gozo de la fertilidad; luego el púrpura fue para los santos y prelados. El celibato vistió de púrpura. Así se unieron con la Cuaresma y la memoria del viacrucis, el temor de Dios y de las enfermedades, la noción de paciente y la de caridad, de compasión y locura, hasta entrado el siglo XX: «El doctor recordaba la peste de Constantinopla que según Procopio había hecho diez mil víctimas en un día. Diez mil muertos hacen cinco veces el público de un gran cine. Eso es lo que hay que hacer, reunir a las gentes a la salida de cinco cines, conducirlas a una playa de la ciudad y hacerlas morir en un montón, para ver las cosas claras. Además habría que poner unas caras conocidas por encima de ese amontonamiento anónimo. Pero naturalmente esto es imposible de realizar, y además ¿quién conoce diez mil caras? Por lo demás esas gentes como Procopio no sabían contar; es cosa sabida». En este párrafo Albert Camus hace una metáfora del anonimato en las catástrofes, guerras o enfermedades, tomando en cuenta la opinión de Procopio, un censor del Imperio romano. Nadie contó el número de ratas que invadió el Mediterráneo desperdigando el mal. Parte de esta ignorancia se debió a la corriente filosófica de Plotino, el neoplatonismo. Partía del hombre como una perfección, una escala hacia el paraíso que no podía empezar en los escalones del ascenso si por debajo había escalones como las ratas y otras inmundicias. La inmoralidad había sido la causa de la epidemia. Cólera de Dios, concluyó Procopio, por la relajación de las normas y el pudor. En su mayoría, los monjes ermitaños y sus conventos fueron poco afectados. Las epidemias, para los cultos de la época, eran el precio de la civilización, de vivir en multitud, o trajinar por los mares de un lado a otro del Mediterráneo; los marineros llevaban el mal de puerto en puerto por el contagio con las mujeres públicas. Justiniano se casó, ya anciano, con una prostituta que liberó a medio millar de mujeres de su condición. Una relación causa efecto, un recuerdo de Sodoma, una reescritura de la historia. Los monjes extendieron su soledad inmune por toda Europa. El Imperio romano de Occidente fue penetrado por los árabes que ocuparon Alejandría con temor, mas también con la seguridad de que su Dios era más poderoso que el de los cristianos en la lucha contra el demonio infernal de la peste. El cristiano Justiniano, perseguidor y ejecutor de paganos, arremetió en especial contra los judíos. Los acusó de esparcir los males. En realidad fue limpieza étnica, la primera de las conversiones forzadas al cristianismo y la bienvenida a la locura colectiva.
Mientras los monjes sacralizaban la enfermedad, la medicina laica permanecía al margen de los muros conventuales. Oribasio de Pérgamo, además de hacer una descripción de las lesiones de la médula, le exige al emperador Justiniano que regule y avale la profesión de los médicos. Es una de las primeras cédulas profesionales de la historia. Se escribieron tratados de cirugía elemental, de urgencias y sobre todo de heridas por arma blanca. Siguiendo la escuela romana y alejandrina, los médicos de la ciudad enyesaban huesos y untaban pomadas en la carne cruenta.
El parto, una necesidad que, con excepción de las noblezas hereditarias, era celebrada o condenada, en el pueblo no requería más atención que la de la madre; un acto solitario en casa o en parajes desérticos, con la habilidad instintiva para cortar, a veces a mordidas, el cordón umbilical. Cuando se requería ayuda, era otra mujer la que acudía para auxiliar. Entonces aparece Sorano de Éfeso, médico bizantino que se propone dar un sistema a la atención de los partos e instruir a las comadronas. Sin que le temblara el pulso, ejerció la voltereta del niño cuando no nacía a pesar de los pujos de la madre para sacar a la criatura por los pies, salvando así a muchos niños. Las técnicas de Sorano coinciden con un cambio en la noción de la mujer. El médico de Éfeso inventa una silla para el parto. Los pintores crean la imagen del pseudo-zygodactylous, ‘el yugo de los dedos’, que aprieta el seno derecho de la virgen María, su don de poder terrenal como manantial de salud. En el derecho está el niño Jesús succionando. La maternidad se prohíbe a las monjas. Simplemente son mons, únicas, sus pares, los monjes, en una paridad estéril. En el Concilio de Nicea, año 325, se establece el celibato para sacerdotes y monjas, y la ley para que las mujeres no puedan ser ordenadas. «Nada hay tan poderoso para envilecer el espíritu de un hombre como las caricias de una mujer», escribió san Agustín. En monasterios, separadas de los hombres, las monjas comienzan a servir en las enfermerías vestidas de azul y tocadas con una cofia, veladas de tal forma que no se les viera un ápice de la cabeza a los pies. Muchas eran expertas comadronas, un oficio que aparece desde antiguos papiros y textos hebreos; con Sorano se adquiere un oficio bajo vigilancia médica que continuará con sobresaltos, persecuciones y maledicencias de aquelarre. Con el celibato, que no se regula hasta el siglo XVI, aparecen sepulturas de fetos y recién nacidos en los conventos, producto de las artes de Sorano, cuando fallaba su recomendación anticonceptiva: un tapón vaginal de hilachas empapadas en vinagre.
Si Galeno atribuía la histeria a trastornos del flujo menstrual, si Hipócrates se abstuvo de calificar a este mal de cualquier certeza, en la Edad Media seguía siendo vago y ningún médico la caracterizó. El ginecobstetra Sorano, el más avanzado de su tiempo, repudiaba la causa de un útero que se movía como un animal dentro de las mujeres como causante de la histeria. Afirmaba que entre los antecedentes de este mal estaban los abortos y partos prematuros, la viudez prolongada y la menopausia. El cuadro clínico, aunque florido, siempre era descrito con sofocación y dificultad para respirar. El conocimiento romano de los órganos indicaba que una matriz a la que faltaba calor tendía a presionar el diafragma. Los demás síntomas, como delirio, fiebre, gritos, convulsiones y furia, se atribuían a lo mismo. Areteo de Capadocia recomendaba oler sustancias acres por la nariz y colocar emplastos dulces en la vagina para equilibrar la posición del útero, que sin duda había cambiado de referencia, aunque no se desplazara. Sorano, por el contrario, indicaba llevar a la enferma a una estancia cálida e iluminada. Despertarla tocando la mandíbula con esmero, estirar y sobar sus piernas con delicadeza, lavar el rostro con una esponja. Estas normas no fueron seguidas en el Medioevo. En los conventos de los desiertos y el monte Athos fueron entregadas mujeres histéricas con signos de posesión y las recetas fueron las plegarias, la oscuridad y la mortificación de la carne. Así hasta el siglo XIX, cuando la histeria fue la enfermedad mental más socorrida y recurrente. Los mosaicos bizantinos dan un giro a la mujer, siempre vestida, a diferencia de la desnudez lúbrica de los frescos de Pompeya, y a la virgen María con el hijo en el pecho izquierdo. La forma es la de la decencia, al contrario de la lubricidad pagana. La cabeza de los personajes está rodeada de un halo o aureola, que es más brillante de acuerdo con el poder curativo. Esta luz se repite en torno a los héroes desde las mitologías más antiguas al cristianismo. Las manos empiezan a tener significado en las ilustraciones, junto con los movimientos de la imposición en los cuerpos para alejar espíritus y sanar. El signo que predomina es también el de Cristo, con meñique y anular flexionados sobre el pulgar. Significa poder. El dios cristiano es el Pantokrator o el todo poderoso que todo lo sabe y todo ve. El signo cristiano de las manos, que con frecuencia usan los predicadores, puede corresponder a una enfermedad poco común, que afecta las estructuras de la mano por debajo de la piel, que contrae meñique y anular.
El emperador Teodosio promovió esta iconografía. También hizo hospitales sobre los que fue cayendo el Zodiaco en la terapéutica, la prognosis y la plegaria. Una nueva técnica, la de la mortificación del cuerpo, homenaje doloroso a Cristo, apareció en los monasterios y se trasladó a los sanatorios.
La práctica privada sentaba sus reales. Con la caída del Imperio romano de Occidente, Constantinopla aumentó los impuestos y generó un mercado negro de plantas medicinales con acaparamiento y especulación. Solo los ricos podían pagar una fortuna en denarios para un tratamiento particular con médicos calificados. Para la migraña se usaba el costoso pez torpedo, con una descarga de aproximadamente 45 voltios colocado en el cráneo, que no mata y si acaso causa convulsiones leves. La cabeza del enfermo resplandecía con un halo, se llegó a decir. También se empleaba para la epilepsia, el reumatismo y contra la locura de la gente acomodada, junto con dosis de excremento de gato egipcio. La lectura del Zodiaco y el tarot también era costosa, pero necesaria para establecer el pronóstico en la tormenta de acertar las probabilidades. Las cadenas del destino, las moiras, enlazan enfermedades pasadas con el presente y el futuro.
Que el Imperio romano de Oriente abarcara lo que fue Egipto y Alejandría es importante para la medicina y la atención a los enfermos. Se puede decir que es el origen de las enfermeras. Los monasterios empezaron a crear enfermerías para menesterosos con las terapias de la plegaria y la mortificación, en torno a Jesucristo. La tradición de aceptar mujeres en los adoratorios viene del antiguo Egipto, en donde los santuarios eran una especie de harén divino. Las mujeres eran las esposas de Dios. Desde el Antiguo Imperio, antes del 2500 a. C., hay noticias de mujeres en el ejercicio de la medicina. No se trataba de parteras o curanderas, sino de auténticas profesionales del swunu, el médico. Estaban avocadas a Sekhmet, diosa con cabeza de leona, que igual curaba que enfermaba y podía ser letal. Estaba tocada con el disco solar y el ureus, la cobra que coronaba a los faraones. Vestida de rojo sangre, se representaba erguida o sentada, apoyada en un báculo, símbolos que junto a la serpiente aparecen después en todo tipo de caduceo médico. En sus templos, las meretrices divinas vivían enclaustradas y aparecían con velo ante los extraños. Sekhmet es también una divinidad de la embriaguez, por igual de la lúdica que de la sangrienta. El mito cuenta que Ra, dios del sol y temeroso de Sekhmet por su capacidad destructiva, tan feroz que podía matar a toda la humanidad, tiñó el Nilo de rojo. La diosa lo bebió, creyendo que era sangre, y se hundió en una embriaguez colosal. Fue una treta de Ra para aminorar su furia que por igual podía curar que matar, una hembra dionisiaca. En el antiguo tarot, aquel que le quite el velo podrá encontrar los secretos que guarda la matriz de la diosa.
La costumbre pasó a los monasterios cristianos. Los claustros tenían pupilas en el alto y bajo clero. Su disciplina y jerarquía pasaron ocultas por Alejandría y se revelaron, aunque usaran velo, en los monasterios del Imperio romano de Oriente. Cubrir a las monjas fue un homenaje a Tertuliano. En su rigor cristiano nunca aceptó a las mujeres en ministerio alguno. Cubrir a las incipientes enfermeras fue una concesión cristiana. No pasó a Occidente, su campo fue dominio del Islam.
Y la oscuridad no llegó de súbito. Con lentitud de seis siglos las arenas del desierto oriental fueron cruzando el Mediterráneo para instalarse en Europa con la humedad del llanto en las almas enfermas. Cada estrago tuvo su santa o santo patrón, vigilante por semejanza de su propio sufrimiento, trasladado al paciente, que con paciencia espera el milagro de la curación. Las mujeres mártires protagonizan el santoral que transcurre de los martirios a las enfermerías. Santa Cecilia vigila la enfermedad mental. Fue martirizada por defender a los que rezaban oraciones, que para los romanos eran locura. Los mitos paganos se enlazan en santa Demetria mártir, centinela de la epilepsia y la insania. La Iglesia dice que se trató de una joven virgen. Su nombre significa devota a Deméter, la diosa que convertida en anciana encolerizó al rey de Eleusis hasta enloquecerlo. Santa Dorotea, decapitada por llamarse a sí misma esposa de Cristo y de su cuerpo flagelado, cura los dolores en general. San Columbano, monje y misionero irlandés, cuida de la frenitis, la melancolía y la idiocia, los agravios más próximos al demonio. El Vaticano lo ha reconocido como protector de los motociclistas, que incluyen a los Hells Angels, o Ángeles del Infierno. San Gil, griego que emigra a Francia y promueve a la orden benedictina, por igual hace llover flores que cura a los convulsos; de ahí que a la epilepsia se la llamara Mal de san Gil. Cada letra del abecedario corresponde a un santo patrono de alguna enfermedad. Hay muchos más santos y santas que las enfermedades de la época.
El cristianismo fue una verdadera revolución que cambió todo el orbe conocido de Occidente y buena parte del Oriente, de la salud y la enfermedad a la economía, la agricultura, la arquitectura y la moral. Aparentemente es una revolución estática; no obstante, hay una intensa convulsión vertical entre Dios Padre, los santos y los infiernos. La enfermedad es brutalmente psicosomática, y en la unidad cuerpo y espíritu hay una asimetría, la del alma que, aun despojada de los sufrimientos del cuerpo, está sujeta al castigo, llagas y gusanos, cuando se viaja al inframundo sin haber cumplido la norma de Cristo. Ese cambio acogió a la modernidad, aunque no existiera la palabra, en aras del temor de Dios. No es una frivolidad considerar que el cristianismo empezó como una moda, en el sentido del predominio de formas y maneras, como las infecciones del alma debido al contacto carnal de los demonios. Lo antiguo era la filosofía, el ars y la thekné de los médicos hipocráticos, la libertad de los naturalistas, cínicos, estoicos y epicúreos…, la curiosidad del descubrimiento. El misterio divino fue la regla de lo moderno. La educación pasó de las plazas públicas a los claustros. No eran ya los patriarcas los que se ocupaban del alumno: las enseñanzas eran territorio de los monjes. Una solemnidad de buenos modales, como los de los poderosos romanos de las urbes, fue adoptada por los clérigos en una rigidez que descartaba la risa, esa mueca tan propia de los locos. Una de las innovaciones fue el nosocomio, el nosokomeión, el edificio para tratar a los enfermos en las ciudades. Fueron hospitales privados sin que se cobrara a los menesterosos que eran los más concurrentes. Sansón de Constantinopla, médico cristiano de buena familia, convirtió su casa en un hospital para menesterosos. El xenón era para pordioseros extraños que se alojaban en los monasterios caritativos del campo. El ejemplo cundió por el Mediterráneo desde el siglo VI y los modelos abarcaron toda Europa. En 650 se estableció el Hotel-Dieu en París, cerca de Notre Dame, en el corazón de la ciudad. En Francia a los hospitales se les llamó la «casa de Dios». Todos eran fundados por religiosos.
Los médicos laicos pasan a segundo plano. En la Edad Media todos son doctores que imitan al Cristo sanador; así curan el Papa, los arzobispos, curas, padres, hermanos y legos. Las enfermerías están al cuidado de las hermanas, mujeres marginales, prostitutas, indigentes y pecadoras, que conviven con lo más inmundo de la sociedad, los leprosos, los escrofulosos, los delirantes. Una corte femenina que reta al contagio y que si enferma no será extrañada por nadie. La palabra enfermera tiene una connotación doble: la de la entrega y el salario de la muerte.
La innovación del hospital medieval revolucionó también la noción del dolor. Dominó la representación mental de un sufrimiento abnegado y su representación gráfica que imagina las heridas de Cristo. El Siervo del Señor lastimado empezó a decorar los muros, y el sufrimiento empezaba a ser de gran influencia para cualquier dolor. Esta imaginería, con sus relatos, atravesó el Mediterráneo. Bizancio era entonces la síntesis cultural más rica y variada en Grecia, norte de África y el Cercano Oriente. Rica en cultivos en Alejandría y el delta del Nilo, en los campos próximos a Siria, cuajada de sectas religiosas en sus desiertos y ciudades, en los mercados donde predicaban profetas de religiones griegas, de dioses romanos, egipcios, con alquimistas y nigromantes, los médicos alternaban con los hechiceros, las parteras con las monjas, los encantadores de serpientes con los vendedores de reliquias —pedazos de muelas de algún mártir, aunque fuera anónimo, o limaduras de la parrilla de san Lorenzo—.
A principios de la Edad Media la medicina pasa de los padres del desierto a los padres de los bosques, y el perfume de la mirra es sustituido por el de los abetos. Nuevos monstruos se vuelven de moda, aparejados con las mismas enfermedades de antaño. Surgen también nuevos mitos acompañados de milagros.
Se cuenta que Columbano, el fraile celta, caminaba por los bosques sombríos de Northumbria, al norte de Inglaterra, cuando, fatigado de peregrinar fundando monasterios, cayó rendido a descansar en un claro del bosque. Lo despertaron los gruñidos de una manada de lobos feroces y el aullido del líder al que seguía el resto de los animales. Era 12 el número de las fieras, la misma cantidad que denotaba la abundancia y la lujuria en Babilonia, una docena fue la de los apóstoles y también fueron 12 los monjes irlandeses que evangelizaron el occidente europeo. Rodeado por los lobos, Columbano invocó «el socorro de Dios». Los lobos huyeron. El santo varón difundió el cristianismo con una mezcla de rituales celtas. Los vecinos de sus monasterios incorporaron los dientes de lobo a otros fetiches para la salud. Eran más fáciles de conseguir y más auténticos que los dientes de san Benedicto, engastados en un anillo. Las sortijas, que servían para atraer la suerte desde Babilonia, fueron muy usadas en Roma. Sortícula es diminutivo de suerte.
Con el triunfo de los bárbaros, visigodos y ostrogodos, de las tribus germánicas y los mitos druidas, como druida era Columbano, cundió por Europa la amenaza de los hombres lobos, una epidemia que transformó lo anormal en un sacrilegio letal: el diablo estaba tras la rabia de los animales. Sin capacidad para interpretar las irregularidades de la naturaleza, la licantropía era un hechizo y no una enfermedad. La palabra enfermedad no existía para aquello que no podía comprenderse. Se hacen analogías entre los animales, diabólicos casi siempre (excepto la paloma), y los males del espíritu. Los ingleses llamaban el perro negro a la melancolía. Conforme se entra a la Alta Edad Media, el bestialismo, la cópula con animales, tiene una connotación importante en el pecado por su frecuencia. Además, los lobos se relacionan con las suripantas por los gemidos que se escuchan en sus casas, de donde viene la voz lupina de lupus, lobo, lupanar.
Los bárbaros trajeron a cuestas sus campamentos, familias, pieles, creencias y toda clase de suertes, magias y hechizos, con el recuerdo de la nieve, de sus dioses y monstruos en las montañas y el mar. Con la palabra barbarie llega el estigma de los otros, los que existen más allá de las fronteras. Desde la antigua Grecia se llamaba bárbaros inicialmente a los persas, luego a las tribus del norte de Europa, que hablaban bar-bar como el ladrido de los perros. Los romanos continuaron el uso de la palabra para aquellas tribus al norte del Danubio sin gobierno semejante al romano, esto es, civilizado. Empezaron a traspasar las fronteras del exterior al tiempo que los cristianos dislocaban las fronteras interiores. Las creencias se fundieron, al igual que las costumbres y la ropa. Guerreros y caudillos eran maestros en la vestimenta de pieles que atemorizaba a los cristianos.
La indumentaria de los monjes y enfermeras es la cogulla, una túnica con capucha, de lana y de color oscuro, que sigue la regla de san Benito. El hábito blanco es de los monjes cistercienses y se pone de moda en la Baja Edad Media. La bata blanca que distingue a los médicos contemporáneos es una moda que empezó en Canadá a finales del siglo XIX, para separarse de los charlatanes y curanderos que vestían ropa de paisanos. En el Medioevo temprano no hubo una buena distinción entre la indumentaria de hombres y mujeres, tampoco se diferenciaban los médicos monásticos. Los legos vestían capa al igual que los nobles. En el tránsito al Mediterráneo y la expansión de la Iglesia de Roma, los monjes visten un sayal tosco y a veces una capa, casulla, con capucha, igual que los pobres. En Bizancio había baños y la higiene corporal era aceptable. En Europa, a pesar de la abundancia del agua, se olvidan las costumbres bizantinas. Las familias se bañaban un par de veces al año en orden jerárquico, del padre al menor de los hermanos, sin cambiar el agua. En un medio atiborrado de huevecillos de parásitos, hongos cutáneos y amibas, el contagio era frecuente entre los niños y ancianos que sufrían los peores males. El olor de los médicos se mezclaba en las enfermerías con el de las monjas y sus flujos, el pus de las llagas y la descomposición de los humores por las bacterias. Los enfermos eran bañados en ocasiones, no así los que aparentaban estar más sanos. La regla de san Benito, que duró 1 500 años, cuidaba de los enfermos como si se tratara del cuerpo de Cristo: «Estuve enfermo y me visitaron». Esta visita al que yace se convierte en la palabra paciente y no en enfermo. El que padece sufre como Jesús y el que lo atiende debe ser a su vez paciente, del latín patis, el que sufre, pero con la condición de que lo haga en silencio. Si no tiene esta actitud se vuelve alaraco, alaraquiento. Al enfermo se le pide resignación y pasividad, carece de autonomía, padece, con la misma raíz de patis, del griego pathos, palabras que se convierten en la piedad cristiana que pasa del Calvario a los hospitales.
La secuela de los monjes bizantinos inunda los territorios que deja la caída de Roma. La moda del cristianismo no será efímera. La más grande síntesis de ritos, dioses, demonios y religiones, de Mesopotamia a Grecia, Cartago, Siria, Palestina, todo el Mediterráneo, circunda a la medicina. Del siglo III al VII hay una interfase, tomando prestado el término de la física. Roma no decae en un instante; es como la línea en la que interaccionan dos superficies en tensión, la del agua o la del aire, el tránsito del estado líquido al gaseoso o del sólido al líquido. Con esta analogía se puede decir que las moléculas del Imperio romano decaen y pasan al estrato del Imperio cristiano que se consolida con la dinastía carolingia en el siglo IX, una mezcla de moléculas bárbaras y grecorromanas, judías sobre todo, que en un principio fueron consideradas como salvajes por los romanos. La comunión les repugnaba igual que el vino, por considerar caníbales a quienes se alimentaban con el cuerpo y la sangre de Jesús.
Hubo decenas de grupos o sectas que se consideraban cristianas que fueron prohibidas o se descartaron por agobio y desorganización, o pasaron ocultas trascendiendo la historia. Muchas de ellas son importantes para la medicina por el tratamiento que dieron al cuerpo. Todas estas corrientes abandonan la correlación de evidencias naturales, para ligar los fenómenos de la naturaleza con lo sobrenatural. Es un retorno a la enfermedad sagrada y el olvido de la sentencia de Hipócrates sobre la epilepsia: «No me parece que sea algo más divino ni más sagrado que las otras enfermedades».
Con la conversión de Constantino al cristianismo, las sectas primitivas pasaron a ser herejías a las que persigue la Iglesia, aunque el emperador guardara su veneración por los dioses solares Apolo y Amón, y sus médicos recomendaran la terapia con sus rayos en los cuerpos maltrechos. Las diferencias entre las sectas, además del poder económico y político, estaban en el dominio del cuerpo y el alma, que ponían en predicamento al hombre de carne y hueso, al de carne y sangre, con negaciones o afirmaciones. Unas sectas reñían porque el cuerpo de Jesús no era divino, otras por la divinidad. Los encratitas se basaban en Orígenes y afirmaban que Jesús no era divino. Puesto que fue engendrado, solo su padre es Dios, y el Espíritu Santo es una derivación. Sin embargo, en el humano distinguen la trinidad de la mente, la carne y el alma, que servirá después para el desarrollo de la anatomía, con la salvedad de que los hombres están condenados. Para Orígenes las almas son preexistentes y se unen al cuerpo en el pecado por ejercer su albedrío contra Dios, una desobediencia que tiene grados; los más rebeldes están condenados al infierno. Negar la resurrección de Cristo y, por tanto, su ser sobrenatural era creencia de los cononitas. Los cleobianos descreían de la virginidad de María y de la existencia de los profetas. Contra la esclavitud que aparecía en los evangelios se levantaron los circunceliones. Liberaban presos y condonaban deudas. Una de las herejías más importantes fue el arrianismo. Le concedía atributos a Jesús, pero negaba que fuera hijo de Dios, el que fue creado antes del principio de los tiempos. Nestorio, de quien ya se ha hablado, fue médico, patriarca y autor de la composición dual de un Cristo humano habitado por Dios. Dos personas o prosopon, en una yuxtaposición. En el siglo V fue desterrado del Imperio romano de Occidente. Se refugió en Persia, un enorme imperio dirigido por los sasánidas, que abarcaba Mesopotamia, daba la vuelta por las montañas afganas y terminaba en los Cárpatos. Sus discípulos llevaron a esos lugares los libros, enseñanzas y técnicas de Galeno, Oribasio e Hipócrates y la filosofía de Platón y Aristóteles. Fundaron la escuela de Gondishapur, cerca del golfo Pérsico, junto con Nisibis, más próxima al Mediterráneo, donde Galeno había estudiado. Los nestorianos de Gondishapur tradujeron la sabiduría grecorromana al persa e hicieron una academia de medicina, al parecer con un hospital. Cuando los árabes tomaron Persia en el siglo VII, la escuela pasó a Bagdad y se expandió después a España, en donde fueron traducidas las obras grecorromanas al latín, con las habilidades de los médicos musulmanes, que también fueron traducidas. «Todo signo general debe ser referido a los tres órganos nobles: el hígado, el cerebro y el corazón», escribía Avicena, antes de dar el tratamiento. Esta trilogía visceral cambiará el concepto de la dualidad de la carne en cuerpo y alma. Un aporte del sectarismo cristiano primitivo con destino inesperado en un vuelco de la historia. Sin abandonar el dualismo del bien y el mal, lo ascético y lo carnal, la religión médica se convierte en la geometría de un pentágono.
Una influencia para el ascetismo cristiano fue la de Hieracas, médico, astrólogo, alquimista y políglota. Creía en la resurrección del alma, mas no de la carne. Negaba el matrimonio y solo aceptaba discípulos célibes. Su vínculo con los judíos es a través del rey Melquisedec, del Antiguo Testamento, y sus principios se basan en Dios, la materia y el pecado. Solo las lágrimas podrán enjugar los malos pensamientos en el polvo del desierto egipcio de Leontópolis y curar a los enfermos sin preocuparse por los sanos. La enfermedad es el vértice medieval que afecta al cuerpo. La salud no es parte de un proceso. Es ignorada mientras no haya pecado. En esta dualidad es aceptado el profeta Manes, Manichaeus en latín, persa del siglo III. Fue criado en una comunidad judía de Mesopotamia. Creyente en el bautizo, continuó el monoteísmo de Zaratustra y se proclamó el Sello de los Profetas, el último en llegar dentro de la cohorte que va de Abraham a Jesús. Su comunidad se dividía en —elegidos, célibes, ascetas y vegetarianos—, y auditores que escuchaban, podían casarse y en una reencarnación convertirse en elegidos. La doctrina se sustentaba en Zurvan, la luz, y Ahriman, las tinieblas. Esta lucha la resolvieron san Agustín y santo Tomás, con el mal como la ausencia del bien, sin que Dios lo creara. El maniqueísmo persistió oculto durante todo el Medioevo y se extendió a China con influencia en el budismo. Uno de sus atractivos es la simetría matemática de los pares. En los escasos escritos originales de Manes que se han recuperado, se dice que fue iluminado por un gemelo, es decir, un par.
Las sectas precristianas heréticas (herejía significa ‘anuncio’ en griego y no ‘perversión de creencias’, como el término fue adoptado por la Iglesia) compartían las fechas de las simetrías y antisimetrías de los dioses, rituales y festejos. Uno de los misterios del Espíritu Santo es su carencia de simetría, cuando es separado de sus pares.
En esta gran síntesis, los filtros cristianos no detuvieron al paganismo. A la fusión de varias ideas o costumbres, de diferentes sociedades, se le llama sincretismo. Originalmente el término griego significaba ‘todos unidos contra los enemigos de los cretenses’. Erasmo le dio el vuelco social en el siglo XVII. Lo que hizo el clero católico fue juntar a los diferentes enemigos paganos, judíos y protocristianos en un solo aliado: la Iglesia. Así se unieron las modas fragmentarias en una gran moda dominante, con diferentes estilos. Los tiempos y el ritmo conservaron el orden meteorológico que venía de 10 000 años atrás, con la llegada de las civilizaciones agrarias. Las fiestas de muerte y resurrección coinciden con el equinoccio de primavera, cuando muere el frío invernal y llegan las flores y los delirios del vino y los amores. En marzo las fiestas en honor a Dionisio eran celebradas en Grecia. Los anglosajones festejaban a Ostara a partir de la primera luna después del equinoccio, como lo era en la Pascua judía, pesaj, la conmemoración del pueblo de Israel que se libera de Egipto como aparece en el Éxodo, las plagas que lo arrasan y la muerte de los primogénitos del Imperio. Esta fiesta era ya un rito arcaico de los pastores nómadas que movían su ganado a pastos más verdes. Sacrificaban a un cordero y la sangre la untaban en los postes de sus tiendas para que no entrara el mal. El Ángel Exterminador que Dios envió a Egipto para degollar a los primogénitos no tocó las tiendas de los judíos, quienes impregnaron sus moradas con la sangre del cordero pascual.
La Pascua cristiana se yuxtapone con la judía y empieza con el Domingo de Resurrección de la Semana Santa. En todas estas fiestas hay abluciones, baños y limpias, invocaciones a las deidades para restablecer la salud y alejar la enfermedad. Es difícil entender la medicina medieval sin conocer la cosmovisión de sus creyentes cristianos. Más allá, en el tiempo de los paganos anglosajones, en eras cercanas a Babilonia, aparecen los mitos de Eleusis, una pequeña ciudad cerca de Atenas. Había un templo dedicado a Deméter, diosa de los cereales. Su culto estaba destinado a la salvación, al menos una mejor vida, en las esferas de ultratumba. Hécate la primigenia está asociada con Deméter, vinculada con Cibeles, y Cibeles con Ceres. Todas diosas de la procreación y la tierra. Se yuxtaponen o se transforman en trinidades, por ejemplo, con Dionisio, de quien ya se ha hablado. Este dios tendrá un papel importante de la terapia medieval, contra la melancolía, al menos por algunos días del calendario, en los que se sobreponen los ritos paganos y se permite la risa en su forma más violenta: la carcajada.
No obstante la truculencia de los primeros años cristianos, con la fundación de los monasterios hay una paz, al menos dentro de las construcciones. Ante las persecuciones de judíos y romanos, el beso era lo que identificaba a los fundadores de la nueva religión. Más tarde se convertirá en pecado o, aún peor, en cohabitación con el diablo y la satanización de los orificios del cuerpo humano con la enfermedad. En un principio cristiano, el beso era una contraseña de los adeptos a la nueva fe, cuando eran perseguidos. Se acompañaba del ágape, una comida apenas suficiente para subsistir, cargada de simbolismo. Era un acto de resistencia, luego de propaganda. El ágape y el beso eran cosa frecuente en Grecia y aun antes. Platón es claro en las influencias ancestrales que suceden en la vida contemporánea, con el vigor del pasado: «En efecto, sería ridículo que ese carácter ardiente e indómito atribuido a ciertas naciones, como a los tracios, a los escitas y en general a los pueblos del norte o ese espíritu curioso y ávido de ciencia que con razón se puede atribuir a nuestra nación, o, en fin, ese espíritu de interés que caracteriza a los fenicios y a los egipcios tengan su origen en otra parte que en los particulares que componen cada una de estas naciones».
Para los griegos el ágape era una de las formas de amor que, a diferencia del deseo o del amor erótico, el de la amistad y el familiar, era una virtud que se daba sin esperar nada a cambio. Para los cristianos se tornó en el sacrificio de la eucaristía, la acción de gracias en la que se comía la carne y la sangre de Cristo en el pan, la hostia y el vino. El pan ácimo, sin levadura, se recomendaba como dieta, y el vino como cataplasma contra dolores e infecciones, al igual que los grecorromanos. Cuando había, el ágape incluía higos. Desde los tiempos de Asiria, se veneraba a la higuera. En Judea y Galilea sus hojas eran, como las del olivo, un símbolo de tranquilidad, si no es que de paz. Al higo se le atribuían propiedades para los males digestivos, dolores o constipación, al igual que para tratar la tos. Como alimento, es un derivado de las costumbres médicas de Mesopotamia. Los chamanes que leían el hígado de los gansos para descifrar el futuro y conjurar enfermedades enfermaban a las aves embutiéndoles higos hasta atrofiarles el hígado. La costumbre pasó a Grecia, más tarde a Roma. La moda fue tal que al hígado se le llamó iecur ficatum, hígado alimentado con higos.
Las hojas de la higuera fueron el vestido de Adán y Eva luego de comer el fruto prohibido: «Entonces se les abrieron a entreambos los ojos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos; y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores». Yahvé luego les reclama que son conscientes de su desnudez: «Te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo; por eso me escondí». Dios le replica: «¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer?». El Génesis no dice cuál fue el fruto prohibido, pudo ser una manzana, pero también un higo, que aparece junto con la vid, el dátil y el olivo como las frutas que más se mencionan en la Biblia; sin embargo, la higuera es el único árbol al que se pone nombre, entre el resto de los que no se mencionan en el inmenso bosque. Con el ropaje de los genitales la sexualidad irrumpe, por primera vez, en el territorio de la costumbre y de la moda como algo efímero y pecaminoso en la representación de las hojas de la higuera que ocultan inflamaciones vergonzantes. Las inflorescencias de la higuera permanecen ocultas en las bifurcaciones de las ramas hasta que se inflaman en fruto. Los médicos de todo el Oriente Próximo y Grecia la usaban también como laxante. Los higos son ricos en gomas y mucílagos que hidratan las heces.
La preferencia por la higuera, el primer vestido, aquellos taparrabos, se da porque fueron hechos por el hombre. La higuera y sus frutos, además de simbolizar al pueblo de Israel, tenían propiedades curativas. Tal vez se haya elegido sus hojas para cubrir los genitales por ser usada contra la inflamación. Una analogía de la botánica con la medicina. El profeta Isaías, haciendo el papel de médico, puso ungüento de higos y savia de higuera en una llaga del rey Ezequías, y lo curó. El látex, savia lechosa de la higuera, tiene cualidades para coagular proteínas de la leche o de la sangre e indirectamente prevenir infección e inflamación. El poder antiinflamatorio de la higuera no se sostiene unas líneas delante de la Biblia. Para sustituir a las hojas, materia perecedera, Yahvé sacrificó unos animales, quizá corderos, y con sus pieles se vistieron Adán y Eva. Así, la desnudez fue sellada con sangre. No bastaron las hojas, como dijo Isaías: «Todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento». Higo e higuera eran un remedio peligroso, cuya pócima era capaz de curar o enfermar. Así dice el Señor de los ejércitos: «He aquí, yo envío contra ellos la espada, el hambre y la pestilencia, y los pondré como higos reventados que de podridos no se pueden comer», concluye Jeremías.
Dioscórides da un ejemplo laico y puntual de la higuera de gran importancia para la medicina medieval, del que se muestra una pequeña parte en una traducción renacentista: «Hállanse dos suertes de higos, porque hay domésticos y salvajes. Entre los domésticos y frescos, al estómago son dañosos y relajan el vientre, aunque fácilmente se restriñe el flujo que provocaren. De más desto, mueven sudor, engendran postillas por todo el cuerpo, mitigan la sed y matan el calor demasiado. Los higos secos dan al cuerpo mantenimiento, calientan, acrecientan la sed, entretienen lúbrico el vientre, y ansí no convienen cuando destilan humores a él o al estómago; aunque en las enfermedades de la garganta, de la caña del pulmón, de la vejiga y de los riñones su uso es convenientísimo. Conviene también a los de alguna enfermedad luenga descoloridos, a los asmáticos, a los hidrópicos y a los que son subiectos a gota coral. Bebido su cocimiento, en el cual haya entrado también la hierba llamada hisopo, purga los humores del pecho, vale contra la tose antigua y contra las viejas enfermedades de los pulmones».
Las recomendaciones de Dioscórides abarcan una panacea. La higuera y su fruto son buenos para la sarna, la caspa, los trastornos menstruales y también para la rabia. El cristianismo la trata con cautela. En sus ramas habitaban los faunus ficarius, duendes de los higos promotores de la locura. La higuera también fue venerada en los mitos dionisiacos, los de la risa. Al ser el cuerpo una casa vacía, según san Mateo, podía ser poseída por cualquier espíritu. Lo pagano se mantenía agazapado en las sombras de los murmullos. Las virtudes del higo y de su árbol son ambiguas. El ágape cristiano fue perseguido por los emperadores romanos con la sospecha de tratarse de una celebración orgiástica en la que los participantes bailaban desnudos en un frenesí de vapores de vino azuzados por espíritus del mal. No obstante, el santoral tiene a santa Ágape, martirizada por no comer carne en honor a los dioses romanos. Cuando el ágape fue aceptado por Constantino, volvió a ser prohibido, esta vez por los cristianos, por ser una guarida de paganos endemoniados, una conjura en la que se aliaban los diablos de Medio Oriente con los de Europa Occidental. El ágape se convirtió en un foco de epidemias con una risa infecta.
Cuando la Iglesia católica romana toma el relevo de Bizancio, se dirige hacia los bosques y la adoración pagana del árbol en las tierras bárbaras. Extiende la cultura del duelo y el llanto sobre territorios que adoraban a la risa. Los monjes llevan en sus libros, como si fueran a cuestas, los infiernos de Mesopotamia, Grecia, Egipto e Israel, al encuentro con los inframundos de los bárbaros. En Europa se reúnen todos los infiernos, sus cuevas y recovecos en una gran caverna. En el mito asirio de Gilgamesh, este príncipe hace un agujero en la tierra para que su amigo Enkidú, que ha muerto, le revele por su espíritu lo que hay en los infiernos: «Mi cuerpo, aquel que tú tocabas con alegría, está roído por la polilla como un viejo vestido». Los condenados egipcios están amontonados en lugares inmundos; un aprieto en el que beben sus heces al ritmo de lamentos. En el Hades griego está Sísifo, que carga su piedra que vuelve a caer en un circuito infernal. Además está el Tártaro, del que no se sale jamás. Los judíos creen en la profundidad momentánea de la Gehenna, un purgatorio que retomarán los cristianos en la subasta de las indulgencias. El hölle de los germanos es el agujero inescrutable; el hell anglosajón, complementa el circuito de los infiernos cristianos. Difundirlo es dar la mejor medicina a los cristianos para que se cuiden de pecar; el miedo como prevención contra el infierno que es la peor de las enfermedades. Escribe el obispo y abad de Arlés en el siglo VI que los mejores remedios son los amargos. Es previsor para que los creyentes «no tengan después, en medio de las llamas del infierno, cuando ya no hay remedio, que pedir una gota de agua refrescante».
En una época en la que la vida diaria es la constancia de lo «más de lo mismo», lo ultraterreno es el futuro, para bien o para mal. Sin embargo, hay algo de civilizatorio en estas promesas y amenazas. El historiador George Minois toma estas amenazas como un antídoto de justicia celestial contra las trapacerías medievales. Tan solo de los francos que machacan las cabezas de los hijos de sus enemigos, o revientan los cráneos y arrancan los ojos de quienes no les agradan, gozan del bestialismo y de la disolución junto con los curas. No fue suficiente el espectro infernal para abatir esas costumbres, pero sí dio lugar a que los páramos y bosques se poblaran de almas en pena que reclamaban una medicina póstuma.
Con la expansión de la Iglesia romana van también, además de los inframundos, los magos, aquellos seres capaces de conjurar el mal. Vienen de la antigua Persia y son herederos de aquellos que adoraron al niño Jesús siguiendo la estrella de Belén. Los magos eran sacerdotes medos —otra coincidencia con la voz medicina— un pueblo al oeste de Turquía que se unió a los persas. Practicaban las artes mágicas con actos sorprendentes que transformaban lo animado en yermo o viceversa. Hacían aparecer toda suerte de plantas o animales con los mismos conjuros con que desaparecían enfermedades. Cuando se consolida el cristianismo son perseguidos. Permanecen clandestinos en los ritos de Hermes Trismegisto y se alían con otras costumbres, a menudo heréticas para la Iglesia católica. Se ocultan; sin embargo, aparecen cuando son llamados a las cortes como sanadores que confieren poderes a los reyes, como la virtud de la imposición de manos para curar, y volverlos realmente poderosos. Los hechiceros bárbaros se unen a este linaje de iniciados, como Merlín, y empiezan a intercambiar conocimientos. Los monjes cristianos tenían otra forma de ejercer el poder. Solo había un médico: Jesús, el más poderoso, el invencible. No obstante, requería ayudantes conforme crecía la grey de los fieles católicos. Así los mártires y santos, algunos ya mencionados, surgieron para proteger cada parte del cuerpo, animales o casas y aun para dar vida a las plantas o a las espadas. Nada más para los dientes hay 19 santos; destaca la desdentada santa Apolonia, por el martirio romano. Era una anciana con pocos dientes. Cuando le arrancaban los restantes y la echaban a la hoguera, clamó por aquellos a quienes les dolía la dentadura. Fue exportada a la Europa bárbara que se cristianizaba. Lo mismo sucedió con el milagroso san Blas, médico de Armenia, patrono de oídos, nariz y garganta, con un culto que se trasladó a la Selva Negra alemana. En su patria fue descarnado con una tabla de púas y decapitado. Antes de ser martirizado, salvó a un niño que agonizaba con una espina de pescado en la garganta. Lo salvó, al parecer, con imposición de manos ya que era taumaturgo, como él mismo afirmó, y su magia era la intermediación entre Dios y los hombres. A esta figura de curador interpósito se llamaría chamán a partir del siglo XVI, aunque no entraría a la antropología hasta el siglo XX.
Entre el nuevo santoral terapéutico está san Fiacro, monje irlandés que vivió en Francia en el siglo VI y que es patrono de los jardines y las hemorroides. Por cavar un foso para extender el vergel del monasterio, tuvo un prolapso del ano con un plexo de venas hinchado. Se curó sentándose en una piedra, venerada desde entonces por enfermos con hemorroides que iban al jardín para curarse de un sentón y recoger los frutos que les daba la abadía. Aquí hay un repliegue de las técnicas quirúrgicas de relativa eficacia, si no había infección, practicadas por griegos y romanos. Esta mortificación del trasero en espera de un milagro fue muy socorrida, quizá por el miedo al dolor quirúrgico o el gasto. Cuida de los jardines y las hemorroides, a las que se llama Mal de Fiacro. Para la locura está san Maturino, un temprano monje europeo. Hijo de paganos, se convirtió al cristianismo. A los 12 años curaba a los enfermos mentales de Francia. El emperador romano lo perdonó del martyrium por extraerle un demonio a su hija. Además de los locos, lo veneraban los actores cómicos y los jocosos, quienes antecedieron a los bufones en las cortes, los poseedores de la risa con la que podían dañar o ser maltratados.
Todos los santos se relacionan con las enfermedades medievales por haberlas padecido, curado o conjurado. Es el principio de la magia empática o la magia por analogía. Si una semilla tiene forma de ojo, puede curar el mal de ojo, al igual que si alguien mira de mala manera. Este encantamiento ocurre en todas las culturas. Los bárbaros lo llevaron a Roma, lo mezclaron con hechizos locales y bizantinos, leyendas que se habían vuelto usos y costumbres, como las de los lobos. Una loba amamantó a Rémulo y Remo al pie de una higuera. Wulfila —que quiere decir ‘pequeño lobo’ en germano— convirtió a los godos al arrianismo, la forma cristiana que predominaba en Roma en el siglo IV. Este hombre, godo de origen, se convirtió durante sus viajes a Bizancio. Fue uno de los pioneros en la catequesis de los bárbaros y el inventor de la escritura gótica en la traducción de la Biblia griega. La conversión de los bárbaros fue sanguinaria y veloz: un par de siglos bastaron para que el catolicismo fuera la devoción filtrada de las tantas sectas cristianas y otras tantas religiones.
Capítulo 6
Serpientes de la magia y la curación
La prestancia del rey, sus proporciones y compostura serán el prototipo de la autoridad feudal, sin dejar a un lado la estética grecorromana. Al principio causó cierto resquemor que los jefes y guerreros germanos se coronaran con yelmos bicórneos asociados con el diablo. Desde Troya, Homero describe el casco de Ulises adornado con colmillos de jabalí. Estos yelmos tenían propiedades mágicas. Por un lado eran el sacrificio de un buey que le daba humildad al guerrero; por el otro, podían ser la cornamenta de Aries, el carnero, un ariete para derrumbar lo que fuera, hombres o muros. Oculta en el cristianismo quedó la cornamenta del demonio, uno de los más célebres tocados de la brujería. Cornu en latín significa ‘corona’. El apuesto Teodorico II conquistaba tierras galorrománicas, con un panteón celta que venía del siglo XII a. C. Entre sus múltiples dioses estaba Cernunnos, sentado con las piernas cruzadas, rodeado de animales y coronado con dos cuernos. Se le atribuye la fertilidad. Aparece en la Columna de los Barqueros, un monumento politeísta con dioses celtas, griegos y romanos, un cimiento, también, sobre el que fue construida la catedral de Notre Dame. Un vínculo más con el ocultismo y la alquimia medieval.
Con la fusión cultural llegan las brujas. La cultura celta se extendía desde Inglaterra e Irlanda hasta Rumania, esta región en los Cárpatos de cordilleras altas y neblina densa, cercana a la Cólquide y al Mar Negro. Los celtas eran vecinos de los tracios, la tierra en la que reinaban arpías, aves con rostro de mujer, garras encorvadas, cabellera larga y vientre inmundo; imperiosas en tres dominios, se transforman en las Furias del infierno y en las Dirae o demonios del cielo. Una trinidad como la de Hécate es Proserpina en los infiernos, Diana en la tierra y Luna en el cielo. Es aventurado precisar cuáles son los mitos que dan origen a la brujería medieval, si acaso solo es posible enunciar coincidencias en apoyo a la difusión de costumbres entre las múltiples culturas que se originaron en Europa y el Oriente.
En Italia se conocía a las brujas como stregas, del griego strix, lechuza. En Rumania se llama strogoi a las mujeres que recogen la membrana amniótica en el nacimiento. De adultas se la ponen por las noches para entrar en las casas con el poder de volar y traspasar cualquier puerta cerrada. La palabra bruja es de origen incierto y se incorpora al español hacia el siglo XIV, justo cuando empieza la persecución sistemática de las mujeres endemoniadas. Se cree que bruja puede venir del germano antiguo brugga, que significa ‘hervido’, brew, o del protocelta, brixta, hechizo. En Rumania las strogoi estaban asociadas a las bacanales con el sacrificio de niños, como la bíblica Lilith de hábitos nocturnos quien, insaciable con la sangre de las criaturas, succionaba la de los hombres a los que poseía durante el sueño. Hay calderos asirios en los que es representada. En los Cárpatos cundía la leyenda del rey tracio Fineo que consiguió la fórmula de la longevidad. Zeus lo castigó enviando a las arpías para que devoraran la comida del rey antes de que pudiera probarla. También lo atormentaban contaminándolo con sus excretas, que a la vez devoraban entre chillidos aterradores.
En los ritos a Diana se venera a la diosa Zina. Diana se convierte luego en la reina de las hadas. Los sacerdotes católicos ortodoxos temían a Zina y su tropa, el «rebaño salvaje» que juega con lobos, infecta la comida y produce enfermedades en hombres y animales, sobre todo la locura. Si su humor está irritado, los males se vuelven epidemias. Se tiene así una cartografía del paganismo y de las costumbres que enferman. A contrapelo están los bienaventurados que tratan de combatir estos focos de infección. Los hay por toda Europa. En Italia se les llama los benandanti, los hombres del buen vagabundeo, itinerantes como los médicos. Su oficio no es público. Se reúnen en secreto y llegan montados en conejos o gatos sin que haya maleficios ni hálitos de Satanás. Portan una bandera de armiño con una bolsa con hinojo y artemisa, hierbas sanadoras. La demarcación con las strega es muy tenue y quebradiza. Los benandanti han nacido también con la camisa, la membrana amniótica de las brujas.
En esta lucha entre lo masculino y lo femenino, el bien y el mal, la virtud contra la enfermedad, hay grupos para los que el baile es costumbre en sus reuniones y medicina para la sanación de cuerpo y espíritu. Los hay por igual en Oriente que en Occidente. En Rumania son los căluşari, que bailan cual caballos con acrobacias para remontar el vuelo. Guardan plantas medicinales y se reúnen en los claros del bosque ocultos a los intrusos. Como otros grupos de bienaventurados, usan el ajo y la artemisa contra las brujas, en su forma de hadas, que transmiten la hemiplejia, el reumatismo, la cólera, la peste y la locura.
En este escenario, se podría decir que detrás de las bambalinas de la historia se desarrolla, con lentitud, la magia en el cristianismo. La palabra magia no aparecerá hasta el siglo XVI. Hechicería, brujería, encantamientos, maldiciones y bienaventuranzas serán particularidades de la magia, considerada esta como un género, una fábrica compleja de la evolución del pensamiento. Aquí intervienen tanto la materia como el espíritu, lo animado y lo que carece de alma, aunque se los puede dotar de algo, como a Excalibur.
Merlín es el mago de mayor fama en la Edad Media; se mueve entre las raíces y la fronda del cristianismo y lo pagano y sus antecedentes se remontan al principio del pensamiento simbólico. Con la primera rayita que trazó el humano significando una cantidad, empezaron la cuenta y el contar. Al redondearla con la forma de un pez seguido de una línea vertical, siguió la fábula, la expresión del pensamiento simbólico, mucho antes de que hubiera pintores y poetas simbolistas. Primero fueron las cabezas, luego las narraciones sobre cuántas cabezas fueron cortadas. Hay números en las historias, ¿los hay? ¿Es lo mismo contar que contar? Restos fósiles de huesos, humanos y animales, tienen muescas de dientes que los royeron, pero también tajos pequeños que indican una cantidad y también una dirección. Dan cuenta, quizá, de los frutos recolectados entra la hierba o los árboles, de las presas de una manada salvaje de ciervos, de las mujeres para repartir la reproducción de la especie, de los vástagos sobrevivientes. Es el cuento de una cuenta. Existen también dados prehistóricos, con puntos que descubren a unos humanos conocedores de esta magnitud de la vida que es el azar, lo aleatorio o inesperado, que pone en suspenso a la necesidad de lo diario.
En esos números están las historias a partir del «cuánto hay», «cuánto queda» y «cuánto vendrá». Lo que cuenta es lo que se cuenta, lo demás es narración. A partir del número, en muesca o signo, parten los significados: uno más uno puede ser mucho o nada, el porvenir y lo pasado. Los recelosos de la estadística no se percatan de que la acción de agrupar es una cosa instintiva, unas veces simple, las otras, complicada. Los primeros caciques y chamanes fueron estadígrafos y actuarios antes que astrónomos y poetas. Los esclavos fueron los primeros recopiladores sistemáticos de datos para que fueran interpretados por los sabios, de cuento a cuento, con la oralidad anterior a la escritura. Primero las muescas, después las palabras. Ese pez se volvería pescado con un ojo cerrado o un anzuelo. Son los primeros algoritmos, la representación de unas instrucciones, en un orden práctico y a la vez mágico. Mercancía o muerte. Dos pescados implicaron una división entre dos hombres que llevaría al algoritmo de Euclides, el de lo conmensurable. Dos pescados son dos segmentos representados por líneas. Se requiere un tercero para que dé la dimensión de una medida. Medir, del indoeuropeo med, se insiste, fue una de las primeras actitudes, más que actividades, de los magos.
Una figura en una cueva de España en la Edad de Piedra muestra a un hombre asaeteado por siete flechas. La actitud de la silueta es compungida, de un dolor inconmensurable. Las armas fueron medidas en una cifra, también la emoción, aunque esta medida no tuviera una definición precisa. Esto es para poetas, aunque a veces a los físicos y matemáticos les funcione lo inmenso sin que exista un algoritmo como tal en la historia del universo. «Me ilumino de inmenso», escribió el poeta Ungaretti y esto lo puede comprender un químico. La medida del mito puede ser igual de complicada. Su etimología griega es la mythos, relato. Los primeros estudios tratan sobre la mitología griega, de Platón hasta los antropólogos y filósofos de la actualidad. En este recorrido el mito ha creado su propia mitología. Algunos estudiosos dan por sentado que se trata de una fuerza que da cohesión a una nación o comunidad. Otros afirman que esta fuerza se encuentra en todas las culturas, con el agua, el fuego, la tierra y el aire, como núcleos de los que se desprende la fertilidad. Lo que los historiadores atribuían (fuera de los griegos) a creencia primitivas, en el siglo XX fue desmentido como políticamente incorrecto con la antropología estructural. Lo salvaje no era primitivo. De un átomo parental surgían las diversas estructuras que dan forma a la economía, la descendencia, la cooperación y la guerra. Con base en análisis psicológicos de sexo y escatología, hubo interpretaciones de un inconsciente colectivo cuyo sustento era cuestionable. Por ejemplo, en Prometeo, Zeus se indigna porque el héroe dio el fuego a los hombres y los castiga con un diluvio. Solo se salvan Deucalión y Pirra, que tiran piedras sobre la tierra «por encima de sus hombros», para crear de nuevo a la humanidad. El psicoanalista Jung lo atribuye a que los protagonistas defecan y fertilizan la tierra. En relación con los curadores y la medicina, el báculo de los médicos itinerantes, en las interpretaciones freudianas, resulta ser un falo.
En la década de 1960 surgió la corriente de la desmitificación en temas de sociología y antropología. Se crearon nuevos mitos, empezando con que la antropología podía resolver todas las cuestiones del folclore. La devoción quedó intacta. Un auge de los ateos, que venía de la Ilustración, terminó en congregaciones, cuotas y ritos de amor al prójimo. La medicación farmacológica adquiere matices mágicos. Los escépticos no creen en milagros, pero desconocen los mecanismos farmacológicos. Un siglo antes, el mito fue considerado casi exclusivo de Grecia y Roma, parte de la religión y acompañado de rituales. En las secuelas de la Edad de la Razón, sin cabida para lo irracional, la teoría celular y bacteriana de la enfermedad se encargaba de la demolición de los milagros. La medicina y luego la astronomía resultaron los modelos contra el mito. No cayeron los ágapes rituales ni la veneración de lo irracional. La razón en la Edad Media es aquello que Dios observa y lo revela mediante la intuición del hombre. Intuir es una idea incompleta, como la del agua bendita que sana las llagas. La cura no está en la cicatrización fisiológica sino en el milagro. La liberación de los posesos será la cura más socorrida del Medioevo. Junto con los males del alma coexistían los del cuerpo, que sanaban con curadores usando una metodología racional de lo semejante y lo opuesto.
El estornudo era una expulsión del humor flemático que expelía demonios y mostraba la salud del cuerpo. La expulsión de cualquiera de los líquidos corporales producía un alivio, una sensación de confort. Al analizar el mito como ficción o torpeza, la medicina medieval puede parecer estúpida, sobre todo con las interpretaciones de los desmitificadores contemporáneos y profesionales del positivismo. Medievalistas como Bryon Grigsby niegan que se tratara de una era estúpida e infantil. Por el contrario, la medicina era una compleja red de conocimientos. A contracorriente de los historiadores que abogan por la continuidad, Grigsby niega que la medicina medieval presagie a la medicina moderna. Se trata de un sistema autónomo en una construcción social que remedia sus males con lo que tiene a mano, sin que sus hábitos presagien una mejoría en el futuro. Pero tampoco es estática. En esta red se mueven desde los antiguos remedios con las plantas hasta el sistema hospitalario que cuida de los enfermos. ¿Hasta dónde los mitos resultan útiles? La satanización de los leprosos, una de las enfermedades que obsesionaban al Medioevo, implicaba el aislamiento. Se obligaba a esos hombres descarnados, muertos vivientes, a caminar en grupos y anunciarse con una campanilla. La idea del contagio era que los males se transmitían por los olores. El olfato es un instinto, y los leprosos olían mal. El descubrimiento del Mycobacterium leprae no es una consecuencia de las investigaciones medievales y, sin embargo, el mito continúa: se sigue llamando leproso a todo ser indeseable. En este caso hay continuidad mitológica, no de una teoría del conocimiento. No se aplica aquí la sentencia del médico medieval Bernardo de Chartres, que atribuía sus conocimientos a que «estaba parado sobre los hombros de los gigantes», de los sabios que lo precedieron. En el caso de las ciencias naturales esto sería válido a partir de la Ilustración. Se atribuye a Newton ser el autor de esta consigna. Es un mito.
El camino de la historia de la medicina tiene como límite el de los textos. Más allá convergen la ficción y el abismo. Con las letras el mito pasó a la leyenda, legere, y aun así los documentos no siempre resultan confiables. ¿Cómo se transita de la imposición de manos para aceptar catecúmenos a la curación por los sacerdotes y luego por los reyes? No se sabe a ciencia cierta, puesto que la historia no es ciencia. Los lectores eran los monjes, el gremio intelectual más poderoso, quienes narran las ocurrencias de las modas en la terapéutica y en los milagros. Son la bisagra entre el valle de las lágrimas y el reino de Dios. Se les llama taumaturgos en el Medioevo. En Grecia el taumaturgo era el diestro en juegos de cosas maravillosas, el mago de las suertes, heredero de las habilidades de los magos que habitaban en las sombras de los relatos más antiguos, con trucos que pasman hasta a los crédulos. Ya en el cristianismo temprano era conocida la historia del mago Dedi. Este mago egipcio degollaba a un ganso y con un pase mágico con un lienzo lo aparecía caminando de nuevo. Los sortilegios aparecen con el lenguaje simbólico, que es capaz de engañar con la mentira o la honradez. El faraón Keops le pidió a Dedi que hiciera su magia con un hombre. El mago se negó porque el hombre lo descubriría. El público creyó que lo hacía por bondad o que esta suerte solo estaba revelada a los dioses.
Los monjes, en cambio, sí tomaron el papel de intermediarios para sanar con la palabra o el tacto. El tacto, los dedos y la prestidigitación eran también antiguas formas de embaucar. Un ejemplo es el de la bolita que aparece y desaparece bajo tres vasos. Junto a los profesionales de la magia estaban los sacerdotes con problemas más complejos para la sugestión. No era lo mismo desaparecer objetos que enfermedades. Sin llamarse magos, por prohibiciones de la Biblia, ya en el siglo III había monjes milagrosos. San Gregorio Taumaturgo, según san Gregorio de Niza, curó a infinidad de poseídos y escrofulosos. Pudo haber sido con el logos, la palabra, o posando las manos y se convirtió en un rito que prevaleció en Europa hasta el siglo XIX. Las terapias por imposición de las manos aparecen en Egipto; se usaban en Alejandría y su poder curativo quedó en manos de los reyes medievales.
Hoy se sabe que la escrófula pudo tratarse de una inflamación de los ganglios por tuberculosis. Reventaban en úlceras de la piel. Los más frecuentes serían en los ganglios del cuello. Deformaban la cara y producían fetidez. Si no se trató de tuberculosis, pudo ser estruma e inclusive bocio, un tumor maligno o cualquier otro padecimiento, exceptuando la lepra. ¿Se podía curar por imposición de manos o era una mentira? La tuberculosis era incurable, ¿cuál es el origen de este mito? El poder y el dinero, dice el historiador Marc Bloch. El ademán de las manos, la postura y sus pases mágicos tienen también un afán de alivio, un traspaso de lo bueno hacia lo malo. Aarón posó sus manos en el macho cabrío decapitado para que absorbiera los pecados de su pueblo. Aunque sea dudosa la imposición de manos por los primeros reyes medievales, los monjes la practicaban y es de sospechar que también los magos en el ocultismo. Magos y hechiceros estaban prohibidos por la Iglesia; si eran mujeres, con más razón. Bloch no está seguro de que los primeros reyes francos o anglos fueran curanderos de la epilepsia o las escrófulas. Con certeza sustenta la curación real a partir del siglo XI. Los reyes ejercían la fascinación de convertir lo sobrenatural en natural, de volver lo común, la enfermedad, en algo maravilloso, con dinero. A cada escrofuloso o epiléptico se le daba, con Eduardo el Confesor, un denario, menos que un jornal de trabajo. No se sabe si entre los 983 individuos que tocó, o bendijo, que hay semejanzas, en 1219, había también limosneros. No se sabe tampoco cómo los reyes podían curar a epilépticos que no se presentaran convulsionando.
Por los desfiguros de los pacientes, la asociación con lo sacro y la posesión demoniaca, la epilepsia puede considerarse como un mal épico, aunque la historia de la medicina no da cuentas cabales de la patología medieval. Bloch lo reconoce: «¿Cómo y por qué fue posible creer en el milagro real? Una creencia debe explicarse independientemente de su veracidad científica».
Los siervos independientes, los que no alcanzaban la limosna, se curaban con los consejos de la abuela, los del mater familiae, como en tiempos inmemoriales, con algún curandero trashumante, la comadrona o con el cirujano o el barbero. La medicina estaba desorganizada y el juramento de Hipócrates se había olvidado en los arcones de los conventos. No existía la responsabilidad del médico con el paciente y viceversa. Los abades ejercían el oficio de comadronas, al igual que las abadesas. Los herreros cauterizaban pústulas y escrófulas que no cedieron a la impostura de los reyes. Los carpinteros acomodaban huesos rotos y los boticarios hacían pócimas a quien pudiera pagarlas. Solo la medicina monástica era gratuita, o a cambio de indulgencias. En las cortes los magos eran la figura del médico sabio. Los monasterios absorbieron todos los remedios de la antigüedad e hicieron de lo arcaico la moda de lo moderno. Lo efímero de las sectas paganas y cristianas pasó a ser una modernidad que, a diferencia de las costumbres pasajeras, duraría al menos 1 800 años, tal vez por el inmenso peso de la magia anclada en la historia.
Se ha hablado de los magos egipcios, de su habilidad para desaparecer y aparecer objetos. A diferencia de los pobladores del norte de África y el Oriente Próximo, los magos vestían togas con múltiples pliegues, mangas amplias y tocados. El más conocido era el gorro frigio, que termina en punta. Frigia era una región al centro de Anatolia, próspera y beligerante, con tierras fértiles y montañas replegadas con abismos y bruma. Hacia el 700 a. C. fue la tierra del rey Midas.
La divinidad Mitra, en el historiador Plutarco, viene de la dualidad egipcia Isis y Osiris, una dualidad en concordia, y llega a Grecia como mesura, la medida apropiada de lo sano. En los mitos persas aparecía como el sol en un carro tirado por caballos blancos. En el templo griego de Delfos se adoraba a Apolo en su personificación solar de médico y sanador. Hasta allá fue el rey Midas, soberano de Frigia, a rendirle un homenaje a Apolo, dios relacionado con el sol y un carro tirado por caballos. ¿Fue una visita política?, ¿por qué acudió a una divinidad médica si no estaba enfermo? Tal vez fue y llevó su trono espléndido y de oro, tratando de aliarse con los griegos contra los bárbaros del Mar Negro. Mientras tanto le pidió a Dionisio el don de convertir en oro lo que tocara. Arrepentido por la muerte de su hijo, al que por imposición de sus manos convirtió en el metal, se bañó en el río Pactolo que desde ese día arrastra las pepitas que el rey lavó. Poco después presenció un torneo entre Apolo y la lira y el fauno Pan, protegido de Dionisio, con la flauta. Midas votó a favor de Pan. Fue castigado por Apolo que le puso orejas de burro. Para ocultar ese tocado, se puso un gorro frigio. Finalmente, Midas murió. Se dice que se suicidó con sangre de toro envenenada. Gorro y asno serán capitales en la mitología cristiana, como la capa, capitis de los magos. La figura del borrico es un hito en el Medioevo en que la risa es tolerada. Unos cuantos días de convulsión y francachela en medio de la epidemia de lágrimas. «Las enfermedades han acercado el cielo y la tierra. Sin ellas se hubieran ignorado mutuamente. La necesidad de consuelo ha superado a la enfermedad, y en la intersección del cielo con la tierra ha dado origen a la santidad», escribe el contemporáneo Cioran extendiendo esa capa de piedad.
En la Francia del siglo III, todavía bajo el Imperio romano, el húngaro Martín de Tours era legionario. Un día vio a un menesteroso aterido. Con la espada cortó su capa y se la dio al pordiosero; no fue compasión a secas, lo cuidó de morir de pulmonía. San Martín se convirtió al cristianismo y curó muchas pulmonías y otros males. La otra mitad de su capa se volvió reliquia, un voto para la buena voluntad y muchos magos francos, celtas y germanos vistieron la capa y el gorro frigio. Esta capucha era el símbolo de los esclavos libertos de la tiranía romana que gobernó Frigia. Fue retomado en el siglo XIX con la pintura de Delacroix. Un gorro frigio cubre a la Libertad con la bandera que guía al pueblo francés en la revolución.
De Frigia sale también el canto llano y monótono, sin acompañamiento musical. Lo entonan los monjes de la schola cantorum. Es un modo musical humilde que se eleva al señor en un conjunto de voces a capella, en capilla. La capa de san Martín era una pequeña capa después de su partición, por eso les llamaron capillas a los pequeños recintos para adorarlo. Ahí se entonaban los cantos salmódicos de sonsonete venerable. Los monjes se descubrían la cabeza para cantar esa música que llegaba de Frigia, de las sinagogas, del desierto. Se quitaban las capuchas, capitis, cabeza, y los monjes que eran magos se cubrían con esos gorros puntiagudos para realizar sus faenas de curación. En un mosaico bizantino se muestra a los tres reyes magos con un gorro puntiagudo, el de los astrólogos persas del dios Mitra. San Mateo solo da cuenta de tres regalos al Niño Jesús: oro, incienso y mirra. La mirra, resina muy preciada, se extraía de un arbusto leñoso, que crece en el Cuerno de África y el sur de la península arábiga, tierras de la mítica reina de Saba. Con valor equivalente a los metales preciosos, era escamoteada por magos y boticarios. Su uso se extendía hasta Grecia para curar heridas y en Egipto para embalsamar momias. Como bálsamo dificulta el crecimiento de bacterias. El incienso es una mezcla de resinas aromáticas. El más valioso era el de una magnoliácea combinada con cedro de Líbano, rico en trementina y un poderoso antiséptico. Los magos y curanderos bárbaros usaban la sabia del abeto, con las mismas propiedades. El aroma es motor de una reacción olfativa de sobrevivencia, más que un lujo. En la desaparición de los malos olores con la mirra y el incienso estaba el pronóstico del enfermo.
En un principio la magia europea no tuvo por qué ser demoniaca. Solo invocaba los misterios ocultos de la naturaleza y por tanto no era sobrenatural. Los pueblos anglosajones llamaban wys a los sabios, del indoeuropeo wid, ‘sabiduría’, y se transformó en wizard, mago. Hay otra palabra del inglés antiguo, vizard, que significa ‘máscara’. Remite a rituales muy remotos con visos de tragedia. Sin hacer comparaciones, la máscara de la tragedia griega es prosopon, como se ha dicho, lo que está antes de la cara. ¿Coincidencia lingüística? Vizard puede venir también de visor, la parte frontal del yelmo. Así lo utiliza Shakespeare, pero en última instancia hay una coincidencia ideológica con la máscara y lo oculto. Los magos celtas como Merlín no usaban yelmos, sino un gorro puntiagudo, uno de los instrumentos para desenmascarar, la acción más primitiva de los médicos en cualquier época y cultura. Lo que hoy se conoce como hechiceros, un género mágico y sobrenatural, no tenía hasta la Edad Media un solo nombre para el oficio, desde la antigüedad ligado a la medicina y a la enfermedad en sus diferentes formas. Los griegos llamaban orpheotelestes a los practicantes de limpias y exorcismos, los goetas eran intermediarios con el inframundo, los psychagogos atraían a los espíritus para curar. En el Medioevo, conjuntando el cristianismo todo su acervo de culturas desde Mesopotamia, hubo más especialidades que las de los médicos en el siglo XIX, a principios de la medicina científica. Tan solo con el sufijo mancia, del griego ‘adivinar’, del indoeuropeo mens, med, medir, abundan las mancias: commiomancia, por las capas de la cebolla; nigromancia, por los órganos de los muertos; libanomancia, a través del humo de los sahumerios; cleromancia, por los dados o huesos; cleidomancia, por las llaves; oniromancia, por el sueño, y desde luego la astrología, que regía sobre todas con un planeta en particular: Mercurio, para la ornitomancia con el vuelo de los pájaros, o Júpiter, para la cartomancia y sus naipes. La adivinación del futuro con el nombre de sortilegio empezó a finales de la Edad Media, en el tránsito hacia el Renacimiento.
En el cristianismo todos querían ir al cielo, pero nadie quería morir. La idea del futuro era la incertidumbre o el mito de la eterna juventud en la fuente de Juvencia, donde se bañaba Hera, la eterna mujer de Zeus. Como las costumbres bárbaras habían llegado, estaba la Jungbrunnen, manantial en el castillo escandinavo de Iduna. La incertidumbre de la vejez y su terapia conjugan en mitos bárbaros y cristianos la duda del porvenir y su remedio. ¿Cuál era la noción de futuro en el Medioevo? Desde luego el que viene del pasado, aunque la cuestión no es tan sencilla. En el cristianismo lo sucedido se bifurca a partir de los algoritmos simbólicos, el pez del que ya se ha hablado. Puede ser el de la multiplicación de los peces para alimentar a los «ciegos, paralíticos, mudos, mancos y otros muchos enfermos», una cadena de milagros. Puede ser la observación, el método de Hipócrates en el que «los peces enferman menos que los mamíferos y el hombre más que ninguno de los seres vivientes, en una palabra: el hombre está muy sujeto a enfermedades, porque hay en él mayor número de fenómenos vitales, y en consecuencia hay también en él mayor número de desórdenes». Esto no da más que una idea brumosa del futuro. Ambas parten de la medicina. El milagro, como el agua, cura y preserva. Aquí hay otra bifurcación, los peces y los enfermos sanados por Jesús serán más aptos para la otra vida. Quien se bañe en la fuente de Juvencia o Jungbrunnen tendrá la eternidad en el cuerpo y en sus manos. Para Hipócrates, la vejez es tan solo un mal en quien enferma más que los peces: «Las enfermedades que padecen los viejos tienden a ser duraderas, porque no pueden ser intensas ni excitar turbaciones violentas, ni avivar la producción de simpatías morbíficas, pues sus tejidos apenas están excitados, y son fatales en más proporción porque aunque débiles respecto de los padeceres de los jóvenes, bastan para acabar con el resto de sus fuerzas y para acelerar el momento de su ruina general». Hipócrates tiene un pronóstico del futuro en una dialéctica de la duración. En las fuentes y las magias, con un algoritmo objetivo, no hay contradicción en el desenlace. La vida eterna en la Tierra puede ser alcanzada mediante fórmulas con éxito no verificable, a diferencia «de la proporción de los muchos tejidos fatales».
Leyendas de longevidad había muchas. Sócrates, Séneca, Hipócrates y los sabios murieron octogenarios en un mundo en el que la esperanza de vida era de 40 años. Job y Matusalén eran bíblicos; así, el cristianismo creó sus propios viejos centenarios y en algunos casos fundió el futuro con el pasado. A la monja de Mondriave, España, le brotaron dientes de leche cuando en la senectud estaba próxima a la muerte. Su piel se volvía tersa, la cabellera se tornó abundante. Era algo que no se podía evitar ante el asombro de las otras monjas. Rejuveneció tanto que vuelta feto, entró en su madre, conoció a su padre antes de nacer y despareció para siempre en medio de un resplandor. Esta anécdota revela un viaje en el tiempo, una noción más del pasado que del futuro, la cierta nostalgia medieval preocupada por lo ancestral.
Esos fenómenos junto con las mancias pasaron a la clandestinidad. Solo fueron aceptadas como milagro. Nunca volvió el razonamiento hipocrático, que incluso toleraba a la competencia: «Jamás efectuaré manifestación ni interferencia alguna que vaya en desmedro, de cualquier modo a otro practicante de mancias, salvo que este me llame a su consulta».
La Iglesia pronto condenó los actos de magia y la adivinación, ya proscrita en la Biblia, como un monopolio de lo sobrenatural. El dominio de su propio tiempo, el religioso, coexistía con el de la guerra y el del comercio, tiempos diferentes, pero subordinados al reloj de Dios, que con piedad medía la duración de la enfermedad. Los juegos de azar, los dados principalmente, no estaban prohibidos, aunque no eran bien vistos. Lo que preocupaba al párroco era la blasfemia de los jugadores, por norma soldados o gente de mal vivir. Blasfemar era más pernicioso que robar, matar o adivinar el futuro.
La enfermedad para Boecio era una contingencia, algo inesperado que ocurría por necesidad, no por voluntad divina, aunque Dios la contemplaba. Esta filosofía es una de las curaciones de los católicos contra la adivinación. El pronóstico estaba en la naturaleza humana, el cuerpo corruptible, y al mismo tiempo Dios estaba percibido del hecho. Si la enfermedad llegaba, era por un pecado, y pecar era asunto del libre albedrío. Era seguir la línea de una condena. Esta concepción lineal no hizo que desaparecieran las antiguas ideas circulares del tiempo. Los ciclos de las cosechas y estaciones, las fiestas de los dioses en un tiempo ajeno al cristiano, que se filtraría con los ritos paganos, en el carnaval; la risa en la edad del llanto.
Antes de la invención de los relojes mecánicos, el rezo, cantado o recitado, era una medida de la intimidad, dolorosa o no. Un tiempo dentro de los cambios del clima y las estaciones, de la siembra y la cosecha, la vendimia, el mercado. En la aldea y el pueblo, el tiempo se medía con horas que no eran naturales, sin los episodios de la división en minutos. La constante, las manecillas por decirlo de alguna forma, eran las sentencias de Jesús: «orar sin desfallecer». El tiempo litúrgico estaba dividido en maitines al alba, seguida por laúdes o alabanzas. Continuaban las horas prima, tercia, sexta y la nona, que anunciaba la tarde. Entonces empezaban las vísperas, de Vesper, una filtración pagana, puesto que Vesper es el nombre romano de Venus. Se entonaban cantos magníficos a la Virgen, estrofas del Antiguo y Nuevo Testamentos. Al final, llegaba la Hora Completa con un rezo antes de dormir.
¿Qué ocurría con el dolor de los enfermos?, ¿cómo era medido? En los textos e imágenes Jesucristo era la dimensión del dolor y sus secuelas se representaban en las torturas de los mártires. Los pocos remedios ante dolores intensos, como el opio, que era caro y no para los siervos, tenían como alternativa la celebración del dolor, si había un cura a mano o se estaba cerca de un monasterio. Los médicos religiosos, por norma cultos y lectores de las escasas obras grecorromanas accesibles, atribuían el dolor a la impertinencia de los humores. Lacerante, por ejemplo, si era por aumento de la bilis. Siempre quedaba la posibilidad de que el dolor se debiera a una parte lastimada del alma sensible. La terapéutica estaba en el rezo. No hubo una teoría del dolor. El asunto se complicaba con los monjes y devotos que usaban cilicios o se flagelaban. No todos; los dominicos no se hacían daño porque el dolor los distraía de su concentración litúrgica. Fueron los primeros en provocar dolor a los reos de la Inquisición. ¿Cómo medir el dolor en la edad del llanto?
La Edad Media suele verse como la edad de las tinieblas, concentra las aflicciones y congojas de la historia, como si otras épocas no las hubieran tenido. ¿Ha cambiado la noción del dolor? En cuanto a fisiología el dolor es una alerta para la sobrevivencia. El sufrimiento es la versión cultural del dolor. En muchas civilizaciones, tribales o no, el dolor es requisito para la iniciación como guerrero o sacerdote. Bajo circunstancias extremas un iniciado puede resistir más que un lego, un punto más, si acaso, en la escala de dolor que finalmente terminará con la pérdida de la conciencia, temporal o para siempre, o matándolo con un choque cardiogénico. El dolor es una necesidad común a todo ser humano, a diferencia, por ejemplo, de la construcción de puentes. Muchos nómadas no tenían en su cultura estas y otras formas civilizadas de circular, pero sí sentían dolor y en su cultura estaba aliviarlo, como en toda la humanidad, técnicamente avanzada o con vestigios de artilugios.
Los bárbaros, acostumbrados al dolor de las fatigas, guerras, partos y enfermedades, dan de frente con una cultura en la que el dolor puede ser bendición o castigo. Un asunto importante para los médicos era la localización del dolor, aunque vaga e imprecisa. Sin conocimientos de anatomía, las palabras no correspondían con el órgano o la afección. La anatomía será también un mapa del lenguaje. Se conocía (era visible) el dolor por un golpe o una flecha, el de parto. Más allá de la mirada el dolor cambiaba, de acuerdo con su duración, los estragos en el cuerpo, la recurrencia. Al no ubicarlo, el corazón era el asiento aristotélico de opresiones y malestares. El conocimiento médico de los bárbaros carecía de la tekné, que estaba encerrada en los monasterios, con unos monjes reacios al aforismo de Hipócrates: «Los hombres deberían saber que del cerebro y nada más que del cerebro vienen las alegrías, el placer, la risa, el ocio, las penas, el dolor, el abatimiento y las lamentaciones». Por tanto, el dolor tendría una representación mental. Sin esto, no hay dolor. Los leprosos se destruían porque no viajaba por sus nervios ese ánimo o flujo para que lo captara su mente. Pero los leprosos eran gente apestada, más cerca de la curiosidad teológica que de la médica. El dolor era una enfermedad en sí misma. Para tratarlo, bárbaros y cristianos usaban la sangría, la purga, la dieta. Si eran ricos, el cambio de lugar, de clima. Nada nuevo. Novedoso era el cristianismo que hacía del Mediterráneo el encuentro de los cuatro puntos cardinales. Los dioses de la lira y la frescura, con las divinidades hirsutas de la neblina escandinava, el martillo de Thor y el rayo de Zeus. La anémica estructura del conocimiento se plagó con los dioses, dolores y calamidades de toda Europa. Con las invasiones bárbaras se consolidó el continente. Hacia el siglo V a. C., se empezó a llamar Europa a las tierras al norte del Peloponeso. Con las conquistas de Julio César el territorio se extendió, urbi et orbi, a Britania, la Galia e Hispania, las tierras al norte del Elba y el Danubio.
El geógrafo del Ponto, Estrabón, dibuja el primer mapa de Europa. África es descrita, junto con Asia, en el mapamundi de Isidoro de Sevilla, médico de origen bárbaro, visigodo, sacerdote y educador. Este erudito de los siglos V y VI fundó escuelas de medicina con elementos grecorromanos. El origen familiar visigodo, su relación con la monarquía, el afán de conocimientos y su adhesión al cristianismo son un buen ejemplo de la fusión germánica con los cristianos del Mediterráneo. La disciplina se muestra en la regla a seguir para los que deben curar en los monasterios; es uno de los dictados más importantes de Isidoro. Quienes entran al servicio, además de entregar sus bienes, deben pasar al menos tres meses en la enfermería. Si demostraban cualidades especiales con los pacientes, había una garantía para continuar en la vida religiosa. El erudito Isidoro compiló en las Etimologías la relación de las palabras con los objetos. Para él la palabra, el logos o el verbo, eran la sabiduría de Dios cuando se expresaban correctamente. Define etymologia: «Etimología es el origen de los vocablos cuando la fuerza del verbo o del nombre se deduce por su interpretación. Aristóteles la llamó sumbolon (συμβολο); Cicerón, notación porque puesto un ejemplo, hace evidentes los nombres y los verbos de las cosas; por ejemplo flumen (río) se llama así porque se formó de fluere (fluir)».
Médico y naturalista, requería precisión y para ello usaba la analogía y la metáfora como pocos de sus contemporáneos. Era hipocrático en cuanto a la teoría humoral; su herramienta de observación era la semejanza: «El frenesí se llama así por el frenado de la mente. En efecto, los griegos llaman a la mente φρέναζ (frénas); seguramente porque rechinan. Pues rechinar es entrechocar los dientes. Es una perturbación con gran agitación y demencia, producida por la fuerza colérica». Aquí el médico toma la acepción moderna de frenesí por delirio, o demencia. Clasifica a las lenguas en las que se usa la garganta, como el sirio y el hebreo, el griego como lengua del paladar y las de los hispanos e italianos que hacen chocar sus palabras entre los dientes. El hebreo fue la primera lengua, aunque no se sabe si es la de Dios, puesto que antes de Él no existía la palabra. Es prolífico en el origen de los nombres y los asocia a profecías: «Eva se interpreta como vida, como calamidad o como ‘ay’. Vida porque fue el origen del nacer; calamidad y ‘ay’ porque por la prevaricación vino la causa de la muerte. Que de caer vino el nombre de calamidad». La asociación con el cálamo, pequeña caña, de donde viene calamidad, es omitida.
El afán por la semejanza necesita una medida para el médico sevillano y es el primero en encontrarla en su propia etimología: «El nombre de medicina se cree que se le ha puesto por la medida, es decir por la moderación, a fin de no presentarse como relacionada con la satisfacción, sino con la paulatinidad. Pues en lo mucho se contrista la naturaleza y en cambio se goza en lo mediano. De donde los que beben pigmentos y antídotos a satisfacción o con asiduidad salen perjudicados. Pues toda inmoderación lleva consigo peligro, no salud». Es uno de los iniciadores de la escolástica que recoge a Aristóteles y el justo medio, aunque se sale de la concepción aristotélica al darle a la mente un lugar en el cerebro, en una alteración que el cuerpo comparte con el corazón: «La cardíaca toma el nombre del corazón cuando es afectado por algún temor o dolor. Es una dolencia del corazón con formidable temor. La letargia es llamada así por el sueño. Es, en efecto, una opresión del cerebro con olvido (amnesia) y sueño continuo y profundo». Este gran avance en la filosofía de la medicina tardará al menos diez siglos para convertirse en el apoyo de la medicina con la dualidad mente-cuerpo.
El racionalismo isidoriano se extiende hasta la magia y la adivinación por medio de la astrología, cuidando mucho de caer en las costumbres que sus ancestros vienen permeando en los bosques de Europa. Merlín parece haber sido contemporáneo de Isidoro; aunque no se tenga certeza de la existencia real de este mago, su leyenda ha sido abordada por la historia. Ambas figuras compartían sendos orígenes: el visigodo y romano de Isidoro, y el celta romano de Merlín. Una diferencia es que Isidoro canonizado santo, se vestía con capucha de monje. A Merlín se le representa con un sombreo puntiagudo, el gorro frigio. Si la estirpe de Isidoro fue la de una tribu invasora, los antepasados de Merlín serían los celtas britanos, originarios de la isla brumosa que los romanos invadieron, a la que llamaban Albión. En el siglo IV Inglaterra, tierra de los anglos, fue ocupada por tribus germánicas de anglos, jutos, sajones. Los celtas, por otro lado, habían poblado también el norte de Francia y España. Isidoro, que era un conocedor de las costumbres, incluye creencias comunes a todos estos pueblos. Una rebatiña de tierras y siervos, realezas y esclavos, fórmulas mágicas, tratamientos exóticos para el mundo romano y una fauna en la que el dragón era figura relevante.
No se trata, desde luego, de comparar al histórico Isidoro con el legendario Merlín, sino de narrar las coincidencias en el «espíritu de aquel tiempo», que ha llegado a través de los mitos. Valga este préstamo de Merlín en aras de la narrativa, en una época en la que la noción de evidencia carecía de… evidencias, de las conclusiones actuales.
El médico Isidoro era de una gran precisión para definir algo no visto. Un monstruo que él situaba en África, el dragón: «Otros nombres lo asocian con Draco. Que es la mayor de todas las serpientes de la tierra. La fuerza del dragón se encuentra en su cola, no en sus dientes. Su cola que azota hace el gran daño, y si el dragón mata a alguien este lo recoge con los anillos de su cola. El dragón es el enemigo del elefante, y se oculta cerca de caminos donde los elefantes andan de modo que pueda cogerlos con su cola y matarlos asfixiados. Es debido a la amenaza del dragón que los elefantes dan a luz en el agua. El veneno del dragón es inofensivo. El dragón tiene una cresta y una pequeña boca. Cuando el dragón es dibujado de su agujero en el aire, esto remueve el aire y lo hace brillar. Los dragones son encontrados en India y Etiopía. Los dragones tienen miedo del árbol peridexion y no se meten en su sombra, que los dañará. Los dragones no pueden soportar el olor dulce espirado por la pantera y se ocultan en un agujero cuando la pantera ruge». Otra cosa que oculta el dragón, y la más valiosa según Isidoro, es la dragontites, una piedra preciosa que el dragón tiene en su cerebro y que se forma solo cuando el dragón está vivo. Por eso los magos se arriesgan por la noche, lo duermen con drogas y le cortan la cabeza. La piedra con propiedades curativas evolucionará hasta la piedra de la locura. Las Etimologías de Isidoro tenían tantas copias, a mano, como las había de la Biblia, y circulaban por todo el mundo de los eruditos y magos, estos con el poder de plantas inexistentes como el peridexion, cuyo nombre evocaba propiedades mágicas a las mentalidades vulnerables.
El otro manual de competencia era el Physiologus, un bestiario anónimo ilustrado, escrito probablemente en Alejandría entre los siglos II y III. Es un libro sorprendente que nada tiene que ver con la acepción de la physis griega en cuanto a materia o naturaleza. Es una alegoría inmensa de la naturaleza en la que los cristianos deben creer. Es una ayuda para la moral. Con la contemplación auxiliada por libros como el bestiario, se podrían ver cosas invisibles en las plantas y animales, un mundo que solo tenía un continente, Europa, y partes de Asia y África.
Fue el tiempo de un gusto por lo monstruoso, con un talante mórbido, enfermo, para los lectores y escritores, que se esmeraban en mostrar los dibujos al vulgo. Entre tantas analogías con plantas y animales, ¿cuál era el concepto de hombre? y, más aún, ¿cómo se expresaba en la enfermedad y sus formas? El niño con forma de pez de Rávena era una quimera de animal y monstruo. Funcionó, además de una advertencia para los crédulos, como el principio de la trama intrincada de los engendros clasificables, con el dragón en el centro de este árbol genealógico.
Capítulo 7
De magia y evolución
Es fácil ahora tratar de reproducir la mentalidad del Medioevo temprano. Hay sugerencias de la psicología evolucionista sobre las formas del conocer que empezaron en la antigüedad, se reproducen y continúan. Todas tienen como punto de partida a la naturaleza; para combatirlas se requiere la violencia, la plegaria o la medicina, ¿en dónde está lo sobrenatural, en la forma o en el contenido?, ¿en la bestia o en quien la mira? Por lo pronto, en los bestiarios está la primera idea de los trasplantes con órganos del mundo conocido. Que la Tarasca tuviera patas semejantes a las de un insecto, al menos en número, da un conocimiento de la naturaleza. Las garras de oso recuerdan que muchos nórdicos vestían con la piel de ese animal. Será en vano el análisis de cada postizo. Ya lo hacen los mitógrafos y escritores como Borges. No sorprende que el hombre de aquellas épocas oscuras no imaginara espectros plasmáticos o nucleares. Veía lo que la tecnología le permitía ver, crear, sufrir, atemorizarse y conjurar. Es cierto que los camellos tienen jorobas, también hay hombres jorobados, pero no hay águilas con joroba, o cocodrilos. Se le puede poner a cualquier cosa que se mueva. Difícil que un hombre del Medioevo haya visto un camello en Britania o en la Galia, pero su joroba se la puede poner a un burro o a una culebra. El cerebro del ser humano está «diseñado» para estas representaciones, diseño no en la acepción de los creacionistas en la que se requiere una voluntad divina. Diseño o dibujo, trazo o modelo de la naturaleza, que cumple una función. Para la biología evolucionista la naturaleza es una fuerza que no desperdicia en cosas superfluas. La aleta de un tiburón es afilada para depredar mejor. ¿Y la aleta de un pez en una serpiente? El cerebro no gasta en cosas superfluas a menos que sea para sobrevivir y que sea la especie la que sobreviva. Es una medicina, en buena medida.
Investigadores de la Universidad de California, en Santa Bárbara, especulan con modelos que pudieron originar el pensamiento mágico religioso. De ese primer algoritmo mental, el pez y un signo, un número, que significa comida o intercambio, o ahorro, pero también muerte si tiene un ojo cerrado, de perfil, que es la forma más elemental de representar una simetría animal. Pueden surgir alas, dientes, ponerle una cabeza de león o vestirlo de maldad. Un demonio con capa de piel de oso es más sobrecogedor que uno desnudo.
Si un oso ha matado hombres, sus garras son poderosas y su fuerza se traspasa al que posee esta uña inmensa, que no crece en los dedos de los hombres, pero que sí lo hace en los cuchicheos de las cavernas, conventos y caminos desiertos. El hombre es un ser dibujado con grandes ventajas: los ojos separados la dan visión amplia, central y periférica; sus piernas le permiten correr largas distancias a buen paso o tramos cortos muy veloces. Su espalda esbelta lo hace rotar por la cintura, y la delgada columna vertebral sostiene un cerebro con la mayor capacidad de oxigenación en los mamíferos: la espina sostiene 1 300 cm3 de encéfalo. Hueso y esa pasta grasienta y grisácea que despreciaba Aristóteles tienen la función de hacer al ser, ser humano.
Entre las desventajas del humano está la de ser un animal diurno. La evolución da una cosa por otra. Sin retina y pupilas aptas para la oscuridad, como los felinos, el hombre usa sus ingenios para moverse en la noche, sin que esto impida que se active el instinto del miedo. Una forma de conjurarlo era con antorchas, pero esto lo convertiría en presa visible de animales que no le temen al fuego. La domesticación del miedo debió de haber sido un largo proceso evolutivo que no ocurrió antes de que se inventaran las herramientas. ¿100 000 años de los 150 000 que tiene el hombre? Uno de los ingenios fue la invención de trampas. Las presas de hábitos nocturnos caían para ser recogidas durante el día. Eso no evitaba el temor. En la espesura de los bosques había ojos brillantes, y en las praderas las serpientes se escondían. El hombre agregaba otra herramienta: la memoria, la experiencia de saber que algo se repite, aunque no se conozca la causa. Un dios puede producir el rayo, no se sabe cómo, pero volverá a ocurrir. Una fiera atacó por la noche a uno de los miembros que se extravió. No se sabe por qué, pero ya ha ocurrido. En la penumbra se distorsionan las formas. Las serpientes tienen alas; las lechuzas, cabeza de león. El miedo del hombre es de una gran plasticidad gracias al cerebro. Si puede contar peces, también lo hará con historias y describirá enfermedades y surgirá alguien capaz de interpretarlas y de mitigar el miedo. No bastaron los gestos: era necesaria el habla y la memoria, logos y mnesis, para que el caminante recordara por cuáles senderos no debía transitar, y en ese tránsito, transmitir a otros su experiencia.
Para esa transmisión se requería una garganta especial que solo los humanos tenían. ¿Para qué? No para hablar, ciertamente. Su condición bípeda y erecta precisa de un tubo vertical para llevar aire a los pulmones, que se cierra cuando ingiere alimento. Esto no lo podría hacer a cuatro patas, como los ciervos que beben y al mismo tiempo buscan a un depredador para huir. Los ojos y la laringe del hombre no lo permiten. A cambio, por un mero accidente evolutivo, surgió la palabra, algo más eficaz para sobrevivir que la simple anatomía. En el siglo XIX Engels afirmó que el trabajo era lo que había transformado al mono en hombre. Ni fue el trabajo ni el hombre desciende del mono. La complejidad genética tiene factores múltiples como la herencia y la mutación. Los biólogos evolucionistas aún tratan de descifrar cómo ocurrió el fenómeno del habla. ¿Cuáles fueron los recursos de la psique, para que el primer chamán, o los primeros si es que aparecieron simultáneos, como narran todas las culturas, conjurara a la enfermedad?
Las especulaciones para meter a la naturaleza en la horma de la sociedad son abundantes y sencillas, se convierten pronto en mitos, como el del trabajo. Volviendo a la anatomía y a la conjetura biológica: en la danza se baila aun sin música, el cuerpo actúa con movimientos mecánicos. Hay un ritmo interior que expresa huida o ataque, sumisión o arrogancia. De esta suerte puede tratarse de un instinto y la biología precede a la sociedad. Las fechas más lejanas de la aparición del Homo sapiens, controvertidas, oscilan entre 100 o 150 000 años, las manifestaciones de un lenguaje abstracto aparecen hace 20 000 años con figuras femeninas como la Venus de Willendorf, o hace 15 000 años en las pinturas rupestres. No hay vestigios neurológicos que permitan precisar el surgimiento de la oralidad. Tampoco se puede afirmar el día en que la humanidad empezó a bailar. Para hablar se requiere un lenguaje articulado. Se conoce la presencia remota del gen FOXP2 que determina los movimientos de la laringe para soltar una secuencia de voces con significados diferentes. Se conocen las áreas de Broca y Wernicke donde se procesa la comprensión y expresión de las palabras. ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué hizo el hombre antes de contar historias y plasmar escenas de caza, de modelar mujeres?, ¿bailar? La ciencia, y menos los historiadores, no usa el modo subjuntivo; el escenario oscuro de los gestos humanos es mal escrito en hipótesis objetivas. Se descarta el qué habrá sentido quien hizo el primer movimiento extravagante y que lo captó, masculino o femenino. ¿Surgieron de actitudes estereotipadas para la cópula y la cacería? Si esto es así, los ritos de la fertilidad, la evocación de la lluvia, continúan siendo instinto y biología, tanto como lo permiten saber los estudios de tomografía por emisión de positrones. Las primeras voces inteligibles y silenciosas brotaron del cuerpo y no de la garganta. Así, el inicio de lo humano no estuvo en el verbo. Esto indicaría que un vuelco de los pies ayudó en las transformaciones. El evolucionista Stephen Jay Gould supone que el lenguaje es un accidente, una estructura que no es debida a una mutación, como sí lo son las plumas en las aves. Por las representaciones de los hechiceros en las cavernas de los cromañones se puede inferir que había salmos guturales que se convirtieron en una especie de cemento para la religión. En diferentes escenarios llegaron a la Edad Media y combinaron los cantos gregorianos con los alaridos de los bárbaros. Los gritos de dolor se volvieron canción y la danza procesión. La función de la religión, como dice su etimología, era la de ligar, por lo pronto, a los semejantes, y a los extraños quitarles la vida o convertirlos. ¿Para qué servía este proceso a la evolución humana? Contestar esta pregunta requiere un gasto mínimo de razonamientos biológicos, para estar a tono con las ciencias naturales. Reduccionismo muy cruel para tratar de entender a la raza humana, pero útil. Los hechos son ladrillos en la construcción de las hipótesis de la ciencia.
La historia de la medicina tiene un frondoso árbol de creencias y supersticiones anclado en la raíz raquítica de un cuerpo que se puede explicar como una máquina. Solo hay que ordenarlo, sin olvidar que este proceso ha tardado al menos 100 000 años. Si el lenguaje es fundamental para la religión y la curación, en principio las creencias sobrenaturales servirán para la supervivencia del grupo, explicar los fenómenos naturales que no son comprensibles, mitigar la sensación de temor a la muerte o al miedo en sí mismo o a las amenazas, donde cabe en principio la medicina. Esta necesidad de explicación se refiere al instinto de exploración humana. No está demostrado este asunto de disponibilidad a lo intrépido si no es por azar o por necesidad.
¿Qué tiene que ver esto con los temas medievales que se han venido tratando? La interfase, ese tiempo que transita entre politeísmo y monoteísmo. La gran aportación judeocristiana tendrá otras formas de religar. Si en los bosques primitivos había dioses que habitaban diferentes árboles, entonces contar con un dios para todos los árboles, una deidad del bosque, fue el primer paso a la adoración de un solo Dios. Con el monoteísmo judeocristiano se economiza la exploración. Hay menos incertidumbre y más certeza para colaborar. Se atribuye a la religión el establecer normas de conducta, una moral reglamentada por la ética. Los diez mandamientos breves y concisos de Moisés resultan a modo del cristianismo que surge. Este decálogo se continúa con las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. Es anotado en las epístolas de san Pablo. En la Primera a Timoteo, por ejemplo, se escriben los códigos de la autoridad. Es una de las primeras indicaciones a las que se acogerán los monjes y, por tanto, todos aquellos que se dedican a la medicina en los conventos. Es la formación de un oficio bien remunerado que rechaza el trabajo manual: «Los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración, principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza».
La Escritura, en efecto, dice: «No pondrás bozal al buey que trilla», y también: «El obrero tiene derecho a su salario». Los primeros médicos del cristianismo serán letrados ilustres, sin bozal, que en el lenguaje alegórico del texto significa ‘sin restricciones’. Los yugos del trabajo manual no serán para los sacerdotes y menos para quienes ejercen la medicina. Si acaso, sus manualidades se limitan a la imposición de manos para ungir y curar con esta técnica. Para la sangre, que no sea de Jesucristo, están los barberos con el oficio de sangrar, los carpinteros y herreros. Esta primera división del trabajo quirúrgico e intelectual entre las especialidades de la medicina seguirá durante muchos siglos. Si la grey de Hipócrates era de élite y solo entraban los que aprobaban y juraban obedecer la doctrina, con el cristianismo y el fuero para curar de todo sacerdote, las normas se relajaron. No del todo. Los eruditos de los monasterios desempeñarían la parte de una élite médica que cristianizaría a la medicina hipocrática.
Pablo de Tarso no era médico como tal y, sin embargo, curaba. Personaje fundamental del cristianismo y propagador de esta fe luego de abjurar de su origen judío, desperdigó la nueva creencia por el Oriente Medio para finalmente morir en Europa, probablemente martirizado por Nerón. Se dice que huyó de la tiranía romana y que quizá murió en España. Este misionero tenaz venía de una familia judía ilustrada de Tarso, en la provincia romana de Cilicia, al oeste de Anatolia. Era esta una encrucijada de culturas, enredadera de idiomas y costumbres, de letrados y comerciantes, de caravanas que llegaban o iban a Mesopotamia a través de las Puertas Cilicias, refugio de piratas, un arisco y tormentoso desfiladero que zanja la cordillera del Taurus, que en aquella época no medía más de diez metros de ancho. Los griegos la llamaban Kilikia Trakjeia, o tráquea, que significa ‘conducto rugoso’, áspero, para describir el pasaje que unía a la costa del Mediterráneo con la meseta de Anatolia, de donde las caravanas tomaban rumbo hacia el Mar Negro o a Persia o más allá. Tráquea se convirtió en un término médico en las primeras descripciones anatómicas, el conducto por el que pasaba el pneuma, el aliento vital. Pablo, misionero, recorrió varias veces este pasaje. Así llegó a predicar en las ciudades subterráneas de Capadocia, donde los cristianos empezaban a refugiarse huyendo de romanos y judíos.
Capadocia era un ámbito ideal para el refugio de los recién convertidos al cristianismo. Los túneles y bóvedas acogían con reverberación los salmos monótonos en un ritual místico. Las entradas a los vericuetos de las formas de un capricho de la geología eran un pasaporte al éxtasis. Quienes entraban eran iniciados, al estilo de los mitos órficos, de Hécate y de otros dioses, como Mitra, que se asomaban desde los tiempos anteriores a la Biblia. Es en Antioquía donde se empieza a llamar cristianos a esa secta que comandaba un judío que, de perseguir a su pueblo, predicaba ahora por la resurrección y la misericordia del judío crucificado. Eran los otros.
Pablo también alcanzó Frigia, tierra de esclavos libertos que usaban un gorro puntiagudo como emblema de libertad, venido de Persia donde los usaban los magos. Hay vestigios de su natal Tarso desde la Edad de Bronce. Se cree que el nombre es el de un dios tártaro, Tarku, aunque también puede ser asirio, hitita o fenicio, ya que las diferentes invasiones configuraron un entramado cultural. Tarsis lo llamaron los griegos, y a los huesos del pie los llamaban tarso, un amontonamiento anatómico al final del cuerpo, una enredadera de tendones y huesecillos, pero también otro límite, el de las caravanas y traficantes hacia tierras poco conocidas; aunque Alejandro las exploró, no develó todos sus misterios. Marco Antonio y Cleopatra se encontraron por primera vez en Tarso. Tarso llamó Hipócrates al revés de los párpados, un límite de la piel, mas no de la visión.
La ciudad donde nació Pablo, con el nombre hebreo de Saulo, era un territorio de confines. Este misionero hablaba hebreo, latín, griego y arameo. Era en sí mismo una encrucijada de lenguas y culturas. En Tarso se fabricaba también el cilicio, un tejido de piel de cabra, rudo y áspero que usarán los cristianos para mortificar su cuerpo con un agregado de espinas. Aliado con los romanos, usaba el nombre griego de Saulo. Perseguía a los judíos convertidos al cristianismo. Atestiguó impasible el martirio de san Esteban y un día, en el camino a Damasco, se le apareció el redentor que había sido crucificado años atrás. ¿Una alucinación? Pablo de Tarso, que aún se llamaba Saulo, como el rey judío, es uno de los primeros casos clínicos que ha estudiado la patología retroactiva, disciplina que trata de esclarecer las enfermedades de los personajes y héroes del pasado. Se cree que nació entre en los años 8 y 10; contemporáneo de Cristo, al que no conoció. Temperamental e irascible, iba de Jerusalén a Damasco para traer encadenados a un hato de cristianos cuando de pronto se convierte al cristianismo iluminado por una voz. En la alegoría del milagro se le representa caído de un caballo, ciego, con sus manos sobre los ojos. Las pinturas más célebres son las de Caravaggio, un pintor que también es sujeto de la patología que ve en él a un psicópata o a un esquizofrénico.
El primer relato de la epifanía visionaria de Pablo está en los Hechos de los Apóstoles, sin que se mencione ningún caballo. Este animal fue necesario en la narración para explicar con mayor fuerza alegórica la ceguera de Pablo y sus estados alterados de conciencia. Sucedió que en el camino, cerca ya de Damasco, de repente lo rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él respondió: «¿Quién eres, Señor?». Y él: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». De Jerusalén a Damasco hay unas tres o cuatro jornadas a buen paso por terreno fértil hasta un final desértico. ¿Iba Pablo deshidratado y alucinó? Es poco probable, lo acompaña un séquito de expertos con agua a buen recaudo. La caída a pie o a caballo, y las alucinaciones y la ceguera tienen varias explicaciones. La más aceptada es una epilepsia del lóbulo temporal. Es una noción muy vaga que se aplica a cuanta celebridad se le atribuyen heroísmos estrafalarios, como a don Quijote o a van Gogh; el uno en sus locuras, el otro en su pintura y conducta enloquecidas.
Ante la falta de datos, muy precarios, que pueda aportar la medicina antigua, las interpretaciones modernas de males pasados son libres, a veces demasiado. Si Pablo cayó de un caballo, su patología puede deberse a un traumatismo craneoencefálico. Si se desplomó de pie, una epilepsia del lóbulo temporal, cual cajón de sastre, explica el fenómeno místico. Esta enfermedad puede tener o no convulsiones, secundarias a malformaciones de vasos cerebrales, traumatismos o de causa desconocida. La pérdida de la conciencia durante un tiempo se acompañaría de alucinaciones auditivas y visuales, con pérdida de la visión. Esto puede deberse a otras alteraciones como la amaurosis fugaz o la ceguera cortical, pero en el caso de san Pablo casi se descartan. En la Segunda Epístola a los Corintios habla de sí mismo, pero en tercera persona, de un hombre que en Cristo fue arrebatado al Paraíso, fuera o dentro de su cuerpo, y oyó las voces de Dios. La epilepsia tiene éxtasis placenteros, pero también dolorosos, aunque no llegan al pánico. San Pablo describe estados de engreimiento que padece cuando Satanás lo abofetea, con un dolor como si «un agujón le diera en su carne». A lo largo de sus escritos habla de estremecimientos corporales. La epilepsia del lóbulo temporal se acompaña también, en estados moderados, de manía por la escritura y el discurso, irritabilidad y fervor religioso exagerado. Algún tipo de migraña podría dar también este cuadro.
Las visiones de Pablo ocurrían entre estremecimientos y auras, lo que los médicos latinos llamaban ictus, golpe o ataque en el cuerpo. El ictus cristiano es el dibujo del pez, del griego ichthys, un acrónimo de Cristo, palabra clave, un criptograma solo para iniciados. En los tiempos de Pablo era peligroso usar la cruz como emblema: Se podía morir apedreado como Esteban o en un coliseo devorado por las fieras. Se usaban dos semicírculos en forma de pez. Así se comunicaba que, como los pececillos del río Jordán, quien lo dibujaba era un bautizado, o un creyente en la multiplicación de los dos peces que mitigaron el hambre cerca del Mar de Galilea, un milagro que supera cualquier receta. La señal secreta se dibujaba en las paredes, hay vestigios. Entre iniciados, con el beso se decía la palabra ictus: Iesous Christos Theou uios sotero, susurro para cuchichear «Jesús Hijo de Cristo, Salvador».
¿Los compañeros de Pablo lo llevaron a un médico? No. Acudieron a un curandero y afloró «la enfermedad sagrada», que descartó el razonamiento galénico hipocrático y reivindicó aquel «me parece que los primeros en sacralizar esta dolencia fueron gente como son ahora los magos, purificadores, charlatanes y embaucadores que se dan aires de ser muy piadosos y de saber de más». ¿Acaso no había médicos romanos en Palestina y Damasco? Por lo menos escuelas que operaban entre los romanos y judíos pudientes, con las enseñanzas de Escribonio Largo y la herbolaria, Celso, la cirugía y otros médicos de la época descritos con anterioridad. No hay datos de que a Pablo se le diera el remedio de Serapión para la epilepsia: sangre de tortuga, cerebro de camello y estiércol de cocodrilo. Pócima muy cara que Pablo bien hubiera podido pagar. La medicina romana era de élite y para los soldados, aunque Pablo, romanizado y rico, pudo haber acudido a sus remedios. En su lugar fue llevado a Damasco con un curandero. Pasó tres días sin ver, comer ni beber. Lo fue a curar Ananías, un sacerdote judío cristianizado. Le impuso sus manos y al instante cayeron escamas de sus ojos. El enfermo iluminado recobró la vista. Cambió su nombre al latino Pablo y cruzó el Mediterráneo. Llevó el cristianismo del desierto que colonizaría a los bosques sombríos e inexplorados, con escarchas de dioses a fundir con el evangelio cristiano. En su peregrinar curó paralíticos y ciegos, epilépticos, solo con salmos e imposición de manos.
Que Pablo no acudiera con médicos latinos puede deberse a la resistencia de los judíos y cristianos primitivos y al enfado con los romanos. La medicina del Imperio se había nutrido con médicos griegos de las provincias de Anatolia que tenían un gran prestigio. Tal vez por ser tierras de confines y por el costo de los médicos y medicamentos, el acceso era difícil. Estaba además la competencia con Jesús, médico y sanador glorioso que no cobraba honorarios y sí obraba milagros. La curación bíblica era más un asunto de conducta, buena o mala, que de fisiología. Cosme y Damián, aquellos cirujanos sirios que trasplantaron una pierna con técnicas de Celso, fueron martirizados. Así, la enfermedad sagrada volvió a imperar en Oriente Medio, Anatolia, Bizancio, con la tráquea y su pasaje a tierras ignotas de donde se habría de volver no solo con males divinos, sino también con santos cristianos y hombres salvajes semejantes a los de los bosques sombríos que iba alcanzar Jesucristo Salvador.
De Oriente Medio llegaron al norte de Europa enfermedades escamosas como la lepra, asociada al demonio en muchas alegorías. De Anatolia brincó a Europa el demonio con escamas. San Jorge, legionario romano en Capadocia, se cristianiza y descifra al monstruo que se disfraza de pez. Lo desnuda hasta lo último para revelar lo que es: un demonio vestido con engaños. Le quita la ropa como Pablo y sus discípulos pidieron a Dios desvestirse para lucir el ropaje de la habitación celeste. En vez de eso, san Jorge descubre, valiente y armado con una lanza, la desnudez escamosa del dominio, la lepra: Satanás sin disfraces, la enfermedad del pecado. Ungüentos y salmos podrán repelerlo, ahuyentarlo, pero jamás curarlo. A los que ha poseído y se arrepienten, solo los salvará la penitencia. Las unturas, una concesión, bastan apenas para mitigarla.
La encrucijada de Pablo de Tarso está plagada de creencias benévolas o monstruosas que vienen desde el confín de la historia que es Mesopotamia. No hay más allá, es el límite de la conciencia histórica y su carga de enfermedades que no conjuran los médicos romanos ya que es territorio de los magos. La tráquea, ahora con Pablo, es un pasaje del pneuma, de la respiración, hacia Europa que arrastra al dragón de san Jorge y otros monstruos. Por allí viaja Enkidú, el hombre salvaje asirio, la serpiente de Nínive y la Biblia, Lamashtú, primera Eva, divinidades escamosas preñadas de enfermedades, que opacan a la serpiente de Hipócrates. Como se ha dicho, en una versión Merlín se vuelve un hombre salvaje. En esos tiempos el tiempo era circular. Se repetía en diferentes espacios, bosques o desiertos, con un itinerario de más de lo mismo. La enfermedad y los médicos eran un pasaporte diferente para un mismo círculo vicioso de virtudes maravillosas.
Con el auge de las curaciones milagrosas, los relojes de sol se ensombrecieron, el agua de las clepsidras dejó paso a la del bautizo. El tiempo empezó a ser marcado por los trances extáticos de los santos varones. La enfermedad era medida por el pronóstico de la devoción. Jesucristo era el Cristo Cronocrator, dios del tiempo, del principio y fin del mundo, los cuerpos y las almas. Se acompaña de signos del Zodiaco que marcan presagios. En este giro caprichoso del tiempo de las leyendas por encima del histórico, preámbulo de la edad de las tinieblas, la medicina del pueblo se apartó de los textos y técnicas de la physis grecorromana. A los sortilegios de antaño se agregaron nuevas fórmulas.
El emperador Constantino se convierte al cristianismo por un milagro al atacar a Majencio. Este usurpador del gobierno en Roma, antes de la batalla, convocó a todos los dioses del panteón romano, que tenía como eje la adoración de Mitra, dios de los soldados que llegó de Persia e India con raíces en Mesopotamia. Patrono de los soldados, su adoración requería ritos iniciáticos en cavernas. Enterado Constantino de que su enemigo coptó a todos los dioses y augurios, recurrió, como última instancia, al dios de los disidentes cristianos, perseguidos entonces hasta el agobio. Como a Mitra, recurrían a Cristo con mitos iniciáticos y claves misteriosas. El nuevo dios se le apareció en sueños. Hizo un estandarte en forma de cruz con las letras griegas Χ (ji) y Ρ (ro), primeras del nombre de Cristo. Venció a su enemigo, se convirtió al cristianismo y dejó en paz a la secta que ya tenía una cuarta parte de devotos entre la población.
El milagro fortaleció la costumbre de las curaciones sobrenaturales. Las tareas médicas de lo diario continuaron con parteras, hueseros y encantadores que se fueron sumando al cristianismo, con prácticas de los hirsutos bárbaros que se empezaron a filtrar. En el Imperio romano los barberos cuidaban de las barbas y cabellos de los nobles, los acompañaban a las guerras. Los más diestros cuidaban a los jefes; el resto, a la soldadesca. Cerraban heridas, ponían emplastos, cauterizaban con hierros y al final se lavaban las manos con agua y sin jabón, de espaldas al herido infectado que agonizaba. También había monjes barberos auxiliares de los pocos eruditos lectores de Hipócrates y Galeno.
Desde Egipto, al menos, el cabello se relacionaba con lo sobrenatural. Los sacerdotes y faraones iban rapados. Energía y demonios habitaban en el cabello. Algunas monjas cristianas iban cubiertas porque llevaban diablos enredados que podían salir. Los bárbaros usaban el cabello largo, signo de vigor, y lo dejaban caer sobre los hombros para que escurrieran los malos espíritus. Cortar el pelo era un rito que debían ejecutar los barberos, justo en una medida en la que no pudieran proliferar los espíritus en el cráneo. Estas conjeturas antropológicas acompañan la muy documentada sangría para verter la sangre y equilibrar los humores, como se hacía desde Grecia. La barbería trajo conflictos entre los gremios de curanderos y médicos. Desplazó a los dentistas, acotó a los cirujanos y sus miembros se hicieron ricos. Eran principalmente urbanos, se anunciaban con un cilindro blanco y espiral roja. La publicidad para las venas y la sangre.
Los cirujanos podían ser carniceros. Sus operaciones en no pocas ocasiones terminaban con la muerte del paciente en medio de grandes sufrimientos; quizá por esta razón de eficacia, los monjes de los conventos evadían la cirugía. La distancia con el trabajo manual, además de los Hechos de los Apóstoles y otros testimonios del Nuevo Testamento, sobre todo las Epístolas de san Pablo, es relatada en leyendas y documentos. Las aristocracias de la historia, fuera de la guerra, no estaban interesadas en el esfuerzo físico. En una conjetura, la varita mágica de los magos es un indicio. Hay muchas semejanzas entre los monjes medievales y los magos bárbaros con los que se encuentran los romanos en la cristianización de Europa. La influencia bárbara se empieza a manifestar también en las imágenes de Jesús. El Cristo de los primeros años, y hasta Bizancio, era lampiño. Poco a poco se va cubriendo su rostro de barbas y en algunas representaciones aparece como un anciano de larga barba, a semejanza de los hechiceros celtas. En el pantocrator medieval, esta figura todopoderosa del creador y el redentor luce cabello largo y barbas, como los reyes de la época.
En los tiempos cíclicos del cristianismo vuelven a aparecer figuras de los sedimentos de Mesopotamia y su herencia en Persia. La palabra magi, de origen indoeuropeo, vuelve a surgir, aunque oculta. Los magi, los magos, eran sacerdotes del culto a Zoroastro, ya mencionado. Eran médicos con preceptos estrictos de higiene. Cuidaban del agua de los ríos, que era sagrada, prohibiendo tirar basura, sobre todo excrementos. La salud y la enfermedad, influidas por el clima, son resultado de un equilibrio y desequilibrio, respectivamente, con el mal consecuente al pecado. La menstruación lo era si duraba más de ocho días. El macrocosmos se revelaba en el microcosmos corporal en una suerte de teoría humoral. Los huesos son la tierra; la sangre, el agua; el cabello, los árboles, y la vida, el fuego. El oficio médico se dividía en práctico, herbolario, por la palabra sagrada, y quirúrgico. Los sacerdotes vestían una capa protectora, un látigo que significaba poder y la hierba haoma, probablemente una variedad de efedra. Contiene efedrina, broncodilatador con propiedades estimulantes en grandes dosis. Por último, eran barbados y se coronaban con un gorro puntiagudo. Es muy probable que la capa de los magos, además de las leyendas de invisibilidad, fuera para aislarlos de enfermedades contagiosas, sobre todo de los males de la piel conocidos como lepra y que se adquirían por el pecado que los magos abominaban. No estaba por demás la precaución para esta y otras enfermedades. Se tenía ya la noción de que las fiebres podían transmitirse por los aires o el aliento, que en principio era un aire expelido e impuro. La palabra mago se usaba para los taumaturgos, pero también para los charlatanes. Como sinónimo de ilusionista no se emplea sino hasta los siglos XVIII y XIX.
Merlín, ya mencionado, reviste todas las características de un mago, en el sentido antiguo y moderno, aunque en su época era considerado como un médico hechicero. Es una buen personaje para ubicar, al menos, las corrientes terapéuticas y los hábitos sanitarios de lo natural y sobrenatural. Los médicos hipocráticos no usaban un bastón de mando, ni látigo, pero sí un báculo que les ayudaba en sus vericuetos y los distinguía. Asclepio sí era representado con un bastón nudoso en el que se enredaba una serpiente; Mercurio porta una vara con alas, o caduceo, con dos serpientes; el hermético Hermes Trismegisto portaba un caduceo, una vara. Con una varita mágica Circe convierte a los hombres en animales. El cetro, hasta la actualidad, es emblema del poder. Los reyes lo dejaban para curar a los súbditos con la impostura de sus manos. Los magos de las cortes medievales usaban una vara para llevar a cabo milagros en los que era inútil el cetro del monarca.
En Inglaterra y Alemania es donde son más útiles las varas mágicas. Su nombre y origen viene del antiguo germano wand, magic wand, con etimología procedente de wind, el viento veleidoso. A la adivinación por medio de una vara mágica se llama rabdomancia. Mercurio, patrono de los comerciantes, adivinaba y podía iluminar las tinieblas con su vara, o caduceo. El bastón en tiempos remotos debió de haber sido un garrote, un arma. Sus virtudes y defectos se debían a la habilidad del poseedor. Por ejemplo, el palo con una cuerda al final para atar a las ovejas, la voluta. Pasa este cayado a ser símbolo de los obispos para dominar al rebaño. El primero en usarlo fue el médico Isidoro de Sevilla.
Este poder de los objetos es un artilugio del lenguaje humano. Traspasa las características de una cosa, el garrote, al dominio espiritual con el cayado. Esto requiere un aprendizaje cultural, pues si bien el palo es ofensa en cualquier cultura, la voluta lo será tan solo para los devotos cristianos. La interpretación de los objetos puede recorrer distancias fantásticas de la lengua, que trastocan el significado original. Se dice que el bastón de Asclepio es la exageración de una vara que usaban los médicos para sacar al dracúnculo, gusano que crece en la piel. Hay que sajar y el bicho saldrá enrollándose de una varita colocada al borde de la herida. El caduceo de Hermes, o Mercurio, no es griego, viene del dios babilonio Ningizzida, poco relacionado con la curación médica, pero sí con la secundaria que implica el combate a los espíritus. Las tres influencias, griega, escandinava y oriental, pasan a los bosques sombríos de Europa con magos y curas que usan bastones. La varita se convierte en herramienta fundamental para los magos, y los magos más famosos para la Iglesia eran los tres hombres que llegaron de Levante a adorar al Niño. Aunque son escasas las representaciones, nunca aparecen con instrumentos como varas o bastones. Aquí hay un predicamento teológico. La Iglesia no puede reconocer que aquellos viajeros eran magos, pues la Biblia no lo aceptaba en la llegada del Mesías: «No ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique adivinación, astrología, hechicería o magia, ningún encantador ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de muertos». Toda esta retahíla de magos con sus sinónimos son las mancias que descartaba Hipócrates. La Iglesia las despreciaba con el ánimo de eliminar competencias. Puede haber otras explicaciones, pero esta no deja de ser plausible. En la Inglaterra de Merlín, la Galia y la Germania postromanas, ejercerán toda suerte de ilusionistas y saltimbanquis en las plazas y ferias. Serán más aparentes cuando se suspenda la edad del llanto, para dar lugar a las fiestas de la risa y carnaval.
La varita mágica no se democratiza hasta el siglo XIX. Es la utilería del performance. La usan tanto los charlatanes como los profesionales del ilusionismo. Quienes creen en el poder se sorprenden de sus efectos. En el Medioevo, parte del equipaje de estos artistas podía ir junto con los dados, el tarot o el antiquísimo truco de los cubiletes y las pelotitas. Estas habilidades requerían horas, años, de entrenamiento para que una pelotita apareciera en un cubilete y desapareciera de otro. Con frecuencia un cómplice robaba la bolsa de un espectador estupefacto ante el prestidigitador y su lenguaje, que era un idioma que debía ser aprendido. Un truco de performance capaz de hincar en la sorpresa, otro de los instintos del hombre. La capacidad de asombro descrita por Darwin como un instinto que, en su forma más elemental, es el reflejo de un organismo hacia lo inesperado. Magia y milagro pudieron confundirse. Ambos se basan en algo que no ocurre en la naturaleza: la irreversibilidad de los procesos. El mago egipcio Demi volvía a poner la cabeza de un ganso decapitado. La monja de Mondriave rejuveneció hasta la vida intrauterina. Esto era más prodigioso que las resucitaciones que hacía Cristo, más asombroso que devolver la vista a los ciegos. La monja de Mondriave era la evidencia de un reverso difícilmente imaginado, a menos que el que imaginara tuviera el cerebro para esto y también la cultura, esa especie de «segunda evolución» a partir del lenguaje simbólico, capaz de crear milagros. La monja rejuvenecida era evidencia, mas no prueba, aunque quizás en aquellas épocas hubieran bastado unos dientes de leche.
La Iglesia reconocía estas extravagancias, estos hechos fuera de los cauces comunes de la vida, una vagancia inesperada, en cuanto a cuestiones de la carne o de apariciones celestiales. Cosme y Damián trasplantaron la pierna de un cadáver a un vivo. Jesucristo se le apareció a Saulo de Tarso. Los milagros eran cosa de materia viva. Con la magia medieval empezaron los prodigios de la materia en bruto que era capaz de recibir animación, como si estuviera poseída por un ánima. Cosas como el giro de un molino sin que participara un humano que tocara el mecanismo, o las propiedades curativas de una piedra darán, siglos después, origen a las corrientes médicas del mecanicismo, el animismo y el vitalismo, cuando la medicina empieza a considerarse racional. Merlín fue un buen antecesor. Existiera o no, el mito explica ciertas conjeturas de la razón. ¿Era cristiano o pagano? Aparece montado en la cola de la desbandada del Imperio romano en Britania, que empezaba a ser cristianizada. Era hijo de una mortal, una monja, y de un íncubo; por tanto, era un semidiós. Se sitúa en el siglo VI, una época en la que coexistían sacerdotes druidas y católicos.
Beda el Venerable, benedictino barbado del siglo VIII, escribía sobre los milagros en primera persona. Fue uno de los dos sobrevivientes de la peste que diezmó al monasterio de Saint Paul. Muy seguro sobre el tiempo que le tocó vivir, dividió los años en el antes y después del nacimiento de Jesucristo. La fecha ocurrió 3 952 años después de que Dios creara a la Tierra. Por la diferencia de la duración del día, aseveró que la Tierra era redonda. Mestizo de sajón y celta, vivió en Northumbria, la umbría de las sombras romanas. En esos llanos hubo algunas batallas sangrientas entre anglosajones paganos y cristianos por el poder terrenal. Ganaron los cristianos, se agregó el poder celestial, pero el paganismo permaneció como un fondo de resonancia. Del siglo V al VI, la evangelización fue relativamente pacífica. La religión anglosajona deriva de la germánica, politeísta, tiene como dios principal a Woda, el equivalente del escandinavo Odín. Beda parece derivarse de Woda, que del protoindoeuropeo deviene de awe, tremolar armas en tiempos de guerra, poemas en los de paz.
Beda era poeta, un bardo creyente en los milagros y en los monstruos. Naturalista a medias, creía que el demonio degradaba a la naturaleza. Narra cómo el alma de un monje enfermo deja el cuerpo una noche. Guiado por unos ángeles, mira cuatro fuegos que flotan en el cielo. Son Discordia, Iniquidad, Mentira y Codicia, cuatro pecados de los celtas. Un diablo se le acerca y le pone encima a un condenado en llamas. Es un hombre que fue caritativo con el monje. Un ángel lo rescata y le explica que es pecado aceptar cosas de pecadores. El monje quedó marcado con una quemadura en el hombro y la mandíbula, cuando despertó. Beda es un ejemplo del sabio medieval. Escribió sobre el tiempo, las mareas, la historia de los anglos y fue el creador de las notas a pie de página, lo que le costó ser acusado de hereje. Para combatir la herejía, dividió el tiempo en seis épocas; la penúltima es la del Anticristo, antes de la llegada final de Jesucristo Redentor y el fin de los tiempos. Su erudición casi maniaca fue un peldaño en el desarrollo de la medicina monástica. Fijar una edad para la Tierra en una época en la que a los cristianos poco les importaba la geología es un hito en el pensamiento racional. Esta es la importancia de este párrafo, aunque parezca pie de página, pues el Anticristo de Beda está relacionado con Merlín.
El monje conocía a los monstruos por Plinio e Isidoro de Sevilla, que relacionaba con el pecado: «Peludos, que los griegos llaman Panitas, los latinos íncubos y los franceses clusios, demonios que cohabitan inmundamente con las mujeres». Merlín, ya se dijo, era hijo de un íncubo, y eso lo sellaba como salvaje y un candidato para representar al Anticristo. Los seres de los bosques y los desiertos no eran necesariamente sobrenaturales. No faltaron ermitaños que fueran confundidos con seres salvajes y los salvajes con íncubos. A san Antonio se le acercó un hombre con cuernos y patas de cabra que le dijo: «Yo soy mortal, y uno de los moradores del yermo a quien los gentiles, engañados por varios errores, nos reverencian y adoran como faunos, sátiros e íncubos. Vengo a ti, en el nombre de mi manada, para que pidas a dios por nosotros. Sabemos que es común a todos, y vino por la salvación del mundo». Merlín, como los bárbaros, usaba cabellera y barba larga. La primera narración aparece en la Historia de los reyes de Bretaña de Geoffrey de Monmouth, clérigo galés del siglo XII. En esta hay un hechicero híbrido basado en un tal Myrddin, profeta celta e insano, hijo del rey britanio-romano Ambrosius Aurelianus, que combatió a los anglosajones y era hermano de Uther Pendragon. Merlín sería en lengua galesa Myrddin Emrys, hijo bastardo de Ambrosius. En los siglos XI y XII el idioma dominante era el francés, por la invasión de los normandos. Se cree que Monmouth cambió el nombre de su personaje por Merlín, ya que Myrddyn, latinizado Merdinus, podía confundirse con merde, ‘mierda’ en francés. No se entiende bien la prudencia del autor, pues eran tiempos escatológicos, de residuos y alegorías. Lo inmundo era costumbre. La monstruosa Tarasca defecaba torrentes sobre pueblos y aldeas. Los monstruos deambulaban por los caminos de Jesucristo y Satanás en terrenos en los que se conocía mejor la geografía del infierno que la de la Tierra.
El sabio Merlín, opuesto en temperamento a Beda e Isidoro, está ligado al rey Arturo como el filo del metal a la hoja de la espada, el madero horizontal que encaja con el vertical en la cruz. No obstante, la historiografía del mito, esa reconstrucción de la arqueología de la imaginación, no revela ningún vínculo entre los dos personajes. A pesar de esto, Merlín es un salvoconducto para imaginar, al menos, el ámbito de la medicina medieval en Inglaterra. Las semejanzas con otras regiones de Europa irán asomando mientras las narraciones toman cauce por los caminos de Jesucristo y Satanás, hasta la revolución del conocimiento en el siglo XXI, con la teoría basada en documentos.
El nombre de Edad Oscura para esa época se debe al erudito Petrarca quien en el siglo XIV se lamentaba de la documentación escasa para estudiar lo sucedido entre los siglos III y XI del Medioevo, que en tiempos de Petrarca tampoco se llamaba así. Edad Oscura o Edad de las Tinieblas son buenos términos para el marco de la incipiente historia de la ciencia, principalmente de la medicina y la astronomía de Occidente. Es una atmósfera en la que Merlín se mueve a plenitud, con su gorro puntiagudo y la vara mágica.
Otro rostro de Merlín es el del nieto del rey de Demetia, tierra de la tribu galesa de los demetos. Por influencia romana y su semejanza con la palabra locura, pasa a ser llamada Demencia, para finalmente desaparecer de la geografía y en la historia. No así Merlín, asesor de los poderosos. En medio de las trifulcas tribales entre los celtas o britones que dejaron los romanos en su huida de Inglaterra, Vortigern, rey britano de una provincia poderosa, usurpó su trono a la dinastía de los Pendragon y se alió con los sajones. Se protegía de sus rivales construyendo un muro que al día siguiente se caía. Los consejos de sus ancianos magos eran tan sinceramente inútiles que le recomendaron al rey que buscara a un muchacho huérfano, lo matara y con su sangre hiciera argamasa para el muro. Las construcciones de los fuertes en el siglo VI eran empalizadas, cobertizos de teja o paja y torres poco elegantes, con una parroquia de un estilo que apenas presagiaba al gótico. Los hombres de Vortigern encontraron al muchacho quien dijo llamarse Merlín Emrys y ser galo. Usó sus dotes de premonición y se burló de los magos del rey. En seguida le dijo al caudillo que el muro se caía porque en la tierra había un estanque habitado por dos dragones que peleaban entre sí. Los monstruos, uno rojo, emblema de los britones, el otro blanco, símbolo de los sajones. Volaron al ser descubiertos, pelearon con furia en el aire. El dragón blanco murió. El rojo agonizó poco después por las heridas. Los sabios del rey fueron ejecutados y Merlín fue el sucesor.
Dominando el castillo, el rey le pregunta por el significado de los dragones. Merlín lanza su primera profecía: los sajones serán derrotados por los britones, pero el britón traidor no verá la victoria. Aquí la historia se bifurca como la lengua de un dragón, o se trifurca, como las tres vías de los caminos de la hechicera Hécate o de las tres brujas celtas. En otro relato Merlín es un guerrero y mago que enloquece después de una batalla y se convierte en el Hombre Salvaje de los Bosques, hirsuto y con poderes mágicos sobre el resto de los animales. En el otro filo del relato, Merlín conoce a Arturo Pendragon, el rey con apelativo de dragón, un anglosajón romanizado. Personaje de la historia ficción, tenía en su corte, como todos los reyes, un grupo de ancianos asesores. Arturo los sustituyó por Merlín, profeta, político, curandero y con poderes a distancia con el movimiento de sus manos. Uther, padre de Arturo, fue un feroz enemigo de Vortigern, al que Merlín traiciona luego de estar a su servicio. Le contó a Uther de las alianzas del usurpador con los sajones, tácticas y futuros ataques. Para reparar los destrozos de las guerras, Merlín llevó por los aires piedras enormes a Gales para construir parroquias y, por añadidura, Stonehenge. Cristianismo y paganismo aparecen sin importar las lejanías de los tiempos arqueológicos, de la arqueología de los documentos y la piedra de la Edad de Bronce, mas no de la arqueología de las leyendas. Stonehenge fue construido hace 2 500 años; los celtas, con sus sacerdotes druidas, llegaron a Inglaterra hará 1 500 años. No es relevante para la cuestión de los mitos en la medicina.
Se cuenta que las piedras de Merlín volaron de Irlanda a Gales al ritmo de una danza. Aunque no tenían pies, imitaban la cadencia de los hombres en un rito sagrado de paganismo dirigidos por un cristiano. Se cuenta también que Merlín fue bautizado. Merlín profetizaba y tenía una visión práctica de un porvenir monárquico con unidad religiosa y territorial. Conjugó en la política los temores cristianos y paganos en una idea del futuro que iba más allá del día siguiente, los cielos cristianos y los infiernos paganos. Vortigern fue derrotado por Uther. Murió calcinado entre las llamas de su torre. Uther y Merlín miraban las cenizas entre las que yacían 3 000 cadáveres. De pronto apareció en el cielo una luz brillante que reptaba en las alturas y tomaba la forma de una serpiente. En la cabeza tenía una estrella de la que salía una lengua bífida que lamía la tierra. Representaba, dijo Merlín, a los dos hijos que tendría el rey. Para restañar las heridas, Uther, guiado por Merlín, fue a Stonehenge. En la base de las piedras había estanques que al meter los pies curaban todas las injurias.
En esta parte de las leyendas artúricas, Arturo fue rey por los poderes de Merlín. Las piedras inmensas quedaron en formas monumentales como testimonio. Hubo muchos túmulos funerarios, necrópolis para los héroes muertos en la Edad de Bronce. El cura Monthmouth omite que los druidas eran sacerdotes que sacrificaban humanos. El mismo Merlín habría sido una víctima de Vortigern y su sangre condenada a la argamasa, de no ser por los poderes proféticos del niño. Hubo también otras piedras, muchas, de menor tamaño y con mucho valor, provenientes de dragones y otros animales, propicias para curar y parte de los remedios medievales. La sangre de dragón es una planta de resina rojiza que se usaba para cicatrizar heridas y como laxante. Los monjes y magos habrán leído a Plinio, para quien la dracaena era producto de las heridas por el pleito entre un elefante y un dragón. El meollo de la curación mágica es una paradoja: transgredir la naturaleza usando la propia naturaleza. ¿Artificio?
Merlín y Beda son considerados como médicos, uno hechicero y el otro, sabio; uno de ficción, el otro real, ambos históricos. No hay, sin embargo, nociones o evidencias de sus prácticas y habilidades médicas. ¿Acaso no hubo médicos célebres y todos eran ocultistas? En la Alta Edad Media, de los siglos IV al IX, al territorio europeo de Occidente se le llamaba la cristiandad. La imposicón del catolicismo fue benigna, con pocos mártires. Pagano era todo aquello que no fuera cristiano, pero como las líneas divisorias entre los santos y patronos de cualquier bando eran delgadas, lo hereje se daba contra los demonios de todas las religiones.
El abandono de los romanos deja iberos o pictos entre los habitantes originales, llegados 35 000 años atrás con los celtas, indoeuropeos no germanos, etruscos y pelasgos, e indoeuropeos germanos: godos, visigodos, ostrogodos, alanos y pequeñas intromisiones de hunos y mongoles. Todos romanizados, pelean entre sí mientras se va construyendo el gótico, emblema de unión civilizada al ritmo del canto gregoriano, con monstruos de piedra que asoman por las catedrales. Posan sus codos en las balaustradas de los techos y miran a las ciudades que crecen en medio de los feudos. Vigilan. Su origen es sanitario. Sabido era que los miasmas y aguas pútridas causaban enfermedades. Los desagües de los feudos se revistieron de monstruos mitológicos que por las fauces evacuaban el mal. Su aspecto fiero, modelado por manos cristianas, alejaba a las bestias paganas. Eran grifos en su primera acepción; luego del francés se empezaron a llamar gárgolas, por el ruido de gárgara con el que el agua salía. En las pinturas se les llamó grutescos a los monstruos surgidos de una naturaleza exagerada, por semejar las formaciones en el claroscuro de las grutas, de donde pasó a ser grotesca cualquier ruptura con las proporciones de lo habitual. Semejanzas que se volcaban en lo insólito.
Uno de los primeros naturalistas en tratar de comprender estas simetrías desbocadas fue el doctor Isidoro de Sevilla, un ordenador de las palabras y las cosas. Las disciplinas fluían. En el primer orden se llamaron artes liberales, una clasificación de Varrón para distinguirlas de las artes serviles, las manuales y sobre todo las de los esclavos. Los hijos de todo gentilhombre tenían maestros particulares con quienes aprendían gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, astronomía, música, medicina y arquitectura. A partir de Isidoro de Sevilla se eliminan la arquitectura y la medicina. De la primera se apodera poco a poco el gremio constructor de los masones; de la medicina son tantas las sectas, tratamientos y vínculos con la magia que es difícil de controlar. Una disciplina hermética y de alto nivel conserva libros de los clásicos, Hipócrates, Galeno, Celso, Dioscórides y Areteo de Capadocia, apenas un puñado, y unos cuantos ejemplares son del dominio de los sacerdotes en la penumbra de los conventos.
La medicina clásica tenía un método empírico: «La ley gobierna todo, y el esperma del hombre procede de todo el humor que hay en el cuerpo y es lo más fuerte que se segrega de él. La prueba de que es lo más fuerte que se segrega es que nos debilitamos después del coito». Hipócrates es un individuo que plasma, contundente, sus observaciones en una escritura. La importancia que da al texto hace que la medicina se aproxime, o que inclusive se inscriba en la filosofía. La ley, el nomos, es lo que le da sustento. Cuando el cristianismo llena de alma a los cuerpos, el método de Hipócrates se vacía de sentido filosófico. Esta será la pauta de la escolástica medieval, hasta la Revolución del siglo XII.
Con Isidoro de Sevilla se establece, sin ninguna actividad práctica como la arquitectura y la medicina, el orden de la enseñanza conventual, con el trivium: gramática, lógica, retórica, y el cuadrivium: aritmética, geometría, música, astronomía. El cristianismo carece de filosofía. La Iglesia tiene que ser cuidadosa para que no se infiltren los daimones de Grecia y Roma; las monstruosidades de los bárbaros sucumben ante los muros de los templos que día con día se hacen más sólidos. Sobre las atalayas vigilan aireados y a la vista de todos aquellos monstruos que antes poblaban los caminos: las gárgolas y los gnomos jorobados. Las oraciones no bastan a los eruditos que leen a Platón, en primer lugar, y a Aristóteles, en segundo, pero el cristianismo, como doctrina de fe, sigue careciendo de una filosofía. Isidoro basó su trabajo en obras paganas que trataban sobre una filosofía natural que no existía en el cristianismo. Define la medicina: «El nombre de medicina se cree que se le ha puesto por la medida, es decir por la moderación, a fin de no presentarse como relacionada con la satisfacción, sino con la paulatinidad. Pues en lo mucho se contrista la naturaleza y en cambio se goza en lo mediano. De donde los que beben pigmentos y antídotos a satisfacción o con asiduidad, salen perjudicados. Pues toda inmoderación lleva consigo peligro, no salud». Se salva así la visión práctica de Hipócrates y Galeno para unirse a un nuevo misticismo que no deja de tener patrones de la India.
Parte del éxito de la moda del cristianismo está en su capacidad de absorber todo aquello que sea costumbre y, como una esponja, filtrar y eliminar lo que no es nutritivo. En unos casos, estos nutrientes fueron una infiltración soterrada de los tiempos de Alejandro Magno. Conquistaba los confines entre el mundo conocido y las márgenes del río Indo. Sus guerreros capturaron a unos hombres que iban semidesnudos y parecían predicar. Se los llevaron al conquistador creyendo que eran cínicos o algo parecido a los filósofos griegos que también iban semidesnudos. Alejandro quiso probar la sabiduría de los cautivos. Quedó escrito en uno de los diálogos más célebres de la antigüedad. Plutarco lo cuenta: «Vinieron a su poder diez de los filósofos gimnosofistas, aquellos que con sus persuasiones habían contribuido más a que Sabas se rebelase y que mayores males habían causado a los macedonios. Como tuviesen fama de que eran muy hábiles en dar respuestas breves y concisas, les propuso ciertas preguntas oscuras, diciendo que primero daría la muerte al que peor respondiese, y así después, por orden, a los demás, obligando al más anciano que juzgase. Preguntó al primero si eran más en su opinión los vivos o los muertos, y dijo que los vivos, porque los muertos ya no eran. Al segundo, cuál cría mayores bestias, la tierra o el mar, y dijo que la tierra, porque el mar hacía parte de ella. Al tercero, cuál es el animal más astuto, y respondió: ‘Aquel que el hombre no ha conocido todavía’. Preguntando al cuarto con qué objeto había hecho que Sabas se rebelase, respondió: ‘Con el deseo de que viviera bien o muriera malamente’. Siendo preguntado el quinto cuál le parecía que había sido hecho primero, el día o la noche, respondió que el día precedió a esta en un día, y añadió, viendo que el rey mostraba maravillarse, que siendo enigmáticas las preguntas era preciso que también lo fuesen las respuestas. Mudando, pues, de método, preguntó al sexto cómo lograría ser uno el más amado entre los hombres, y respondió: ‘Si siendo el más poderoso no se hiciese temer’. De los demás, preguntando a uno cómo podría cualquiera, de hombre, hacerse dios, dijo: ‘Si hiciese cosas que al hombre es imposible hacer’ y preguntando a otro de la vida y la muerte cuál podía más, respondió que la vida, pues que podía soportar tantos males. Preguntado al último hasta cuándo le estaría bien al hombre el vivir, respondió: ‘Hasta que no tenga por mejor la muerte que la vida’. Convirtióse entonces al juez, mandándole que pronunciase; y diciendo este que habían respondido a cuál peor, repuso Alejandro: ‘Pues tú morirás el primero juzgando de esa manera’; a lo que le replicó: ‘No hay tal ¡oh rey! a no ser que te contradigas, habiendo dicho que moriría el primero el que peor hubiese respondido’».
Alejandro los dejó partir. En su desnudez se fueron colmados de presentes. Se les llamó gimnosofistas, del griego gymnos, desnudo, como los luchadores en el gimnasio. Lo de sofistas fue por sus respuestas retóricas, imposibles en una lógica que no estuviera oculta. Respuestas ambiguas como las de la Esfinge y Esquilo, réplicas tan amplias como el desconcierto, sobre todo a la sexta pregunta: a preguntas imposibles, respuestas sin posibilidad. Este diálogo será un método común en el estudio de la naturaleza, al margen de la religión que no lo opacará del todo. Los gimnosofistas eran en realidad brahmanes de la India, cuyo misticismo es aprovechado por el cristianismo. Por un lado, en el ascetismo de los monjes, y por el otro en que estos místicos, que apenas poseen un taparrabo se van libres y cargados de riqueza. Finalmente, en otra versión, Alejandro los ve partir y exclama: «Si la felicidad consiste en vivir enclaustrados pasando penalidades, quede esa doctrina para los necios, pero no para nosotros».
Un antecedente enigmático es que los cínicos en Atenas y el Ática despreciaban la riqueza y vestían apenas con el tribonium, un paño rústico, rectangular, de color oscuro, que usaban los pobres, pero ellos no lo eran puesto que «el pobre siempre desea más de lo que puede adquirir». Al perro lo tenían como un emblema sin tener representación. A Antístenes, fundador de la escuela cínica, le llamaban el Verdadero Can, cynos es ‘perro’ en griego. Despreciaban a este animal en vez de adorarlo, en lo que de otra forma hubiera sido un santuario, un terreno yermo al borde de los cementerios, una adoración cuya grandeza estaba en el desprecio. El templo del cinosargo, el perro ágil, era un lugar sin monumento alguno, en el que se reunían. Estaba un poco más allá de los cementerios que bordeaban Atenas. Los cínicos estaban en contra del entierro y las normas universales de los griegos. En honor al perro quitaban cualquier estimación de los hombres hacia los muertos. En pleno siglo VI, mientras se forma el cristianismo, Estobeo trae a cuenta un texto del provocador Diógenes que dice: «Si los perros desgarran su cadáver, él [el muerto] tendría una sepultura a la manera de los hircanos, si los buitres se abalanzaran sobre su cuerpo sería una sepultura de estilo indio; y si nadie se le acercaba, el tiempo se encargaría de hacerle una magnífica sepultura con ayuda de los elementos más perfectos: el sol y la lluvia». En su testamento puso que su cadáver fuera tirado en el campo para que lo devoraran los perros y los buitres.
Al cinosargo iban los mestizos, quienes no eran griegos de pura cepa y carecen de ciudadanía ateniense. Antístenes, aunque rico por herencia, era hijo de una esclava griega. La intemperie era el hogar de los cínicos y, si acaso, bastaba un tonel como refugio. La aspiración aérea de vivir en concordancia con los aires sin límites, los hace no solo rechazar a la filosofía, sino negarla. Antístenes era un melancólico profundo; su aislamiento después de la muerte de Sócrates lo lleva a la ataraxia, un estado imperturbable y heroico. Los héroes, dijo, solo se enfrentan a las acciones que atañen a sus deseos y poder. Es inútil conocer a Dios, pues solo se perciben cosas finitas y él es infinito. Más que una filosofía, es un estado mental, que Epicuro describe como: «el total reposo del mar cuando ningún viento mueve su superficie». Se puede confundir con la apatía, que es la falta de emociones para logar la felicidad, lo que adoptan los monjes para sus estados místicos. Es un aislamiento al que se dedican los superiores en la jerarquía eclesiástica, y abandonan así a los menesterosos y enfermos que están al cuidado de los monjes más pobres, que visten con poca ropa; su desnudez no es buen albergue para los piojos y las pulgas. Cosa práctica la indumentaria de los enfermeros para que sobreviviera el resto del clero. ¿Herencia de los cínicos? La respuesta es ambigua. También se dice que Diógenes se hizo de un tribonium grande como un saco para dormir cubierto.
La medicina de los cínicos habría sido sobria y desafiante. Todos acudirían a Diógenes en su papel de médico, quien se dedicó a restregarles en la cara a sus pacientes que en principio eran unos ignorantes de todo aquello sobre su enfermedad y que, por tanto, las cosas marchaban mal. Era el primer paso de la terapéutica cínica, luego de imponerse el cínico como el iluminado que es sabio. El médico cínico se pregunta por qué no acuden a la consulta los que padecen de los dientes, o de los ojos, o a pedirle un remedio para la hipocondría, que el propio Diógenes desconoce y así lo debe saber el enfermo al consultar al médico. Su método terapéutico es un juego, un divertimento ético en el que a partir de la broma y el retruécano, el enfermo se da cuenta, para empezar, de ignorar lo que padece. Diógenes sostiene que los médicos deben estar donde la clientela sea numerosa. De esa forma, el sabio también tiene que estar donde abunden los necios y se repartan los cargos. A diferencia de los médicos hipocráticos, el cínico trata de curar con el desequilibrio que equilibra a la estupidez. Su método es psicogogo, curar a la mente provocando la evacuación del pensamiento. Una purga cerebral propia con más diversión que la amargura de las plantas medicinales y otros remedios. «Cuando prometo liberar de la locura, la perversidad y la intemperancia a las personas que me escuchen, ya nadie me presta atención, nadie me pide que lo cure. Pareciera ser que las personas se preocupan menos por estos últimos males que por las otras enfermedades, o que fuera más terrible para un hombre soportar un diente cariado, que un alma estúpida, ignorante, ruin, arrogante, voluptuosa, servil, irascible, cruel, perversa, en una palabra, completamente corrompida». La ética terapéutica lleva a Diógenes a proponer la ataraxia en los gimnasios en los que se entrenan luchadores frenéticos, corredores raudos e irascibles lanzadores de martillo o jabalina. Es el humor cínico, algo que se desborda sin pertenecer a los cuatro humores, que desata una risa obscena, la carcajada, lejana a la sonrisa de Platón.
Cuando Alejandro viajó a la India había conocido a Diógenes y sus respuestas ambivalentes. Quedó fascinado con el sabio: «No me tapes el sol», le dijo Diógenes al conquistador cuando fue a visitarlo. Se desconoce la influencia que tuvo la estancia de Alejandro en las tierras al este del río Indo y más allá de las cordilleras que separaban a los tres continentes conocidos. Lo que se sabe es que sí hubo factores indios que se fueron incorporando al pensamiento de Occidente con algunas prácticas médicas y un poco de filosofía. Alejandro murió en Mesopotamia pocos años después de que Diógenes se atragantara al comerse un pulpo vivo que le arrebató a un can. Un reto a las costumbres dietéticas de Hipócrates. Pregonaba también el incesto, el canibalismo y la masturbación en público. La vía del hinduismo llega a Alejandría, luego pasará al cristianismo, por medio de Pirrón, un filósofo del Peloponeso que estuvo con Alejandro en su campaña en la India. A su regreso funda en Grecia la escuela de los escépticos, de «quienes miran sin opinar», sustentada en la ataraxia, es decir, en mantenerse imperturbable y dudar de todo, desde la raíz hasta la fronda, pues las sensaciones son engañosas y no permiten decir si algo es falso o verdadero. El miedo puede ser tan válido como el valor Ante este panorama para percibir la realidad y evitar confundirse con lo que se percibe, Pirrón tiene dos actitudes: epokhe, literalmente ‘sobre el tiempo’, una inmovilidad entre el paso de una estación a otra, un momento en el que todo está suspendido y nada puede perturbar. No es una negación del movimiento, sino el tiempo detenido en el movimiento de la voluntad del filósofo. La otra actitud es la aphasia, lo que no se habla, aquello inexpresable, sin afabilidad. Pasarán 1 500 años para que esta palabra se exprese, curiosamente, en medicina como uno de los primeros trastornos del lenguaje en ser descifrados por la vía anatómica. Es un hurto que hace la medicina moderna de una palabra y de la filosofía antigua. Esta actitud impasible es retomada por los hedonistas y los estoicos, como se verá más adelante, encajada en el progreso del cristianismo medieval y su actitud ante la medicina, aunque con otro sentido, el de la laxitud mental. La noción de la medicina de los cínicos es ambigua y escéptica, por ejemplo, sentir frío no significa que haga frío. En la ética ambigua de los cínicos cabe bien este diálogo con Antístenes, octogenario y gravemente enfermo, con su discípulo Diógenes:
«—¡Oh, Diógenes, bienvenido! —exclamó Antístenes con aire sufriente. ¿Quién podrá liberarme de mis sufrimientos?El cristianismo no perdona el suicidio, la vida corporal es útil tan solo para hacer perdurar el sufrimiento. Los cínicos desprecian el suicidio, tanto, que les preocupa quitar el dolor sin dañar a la vida. Pronto vendrán otros filósofos a promover la muerte. Otra coincidencia de la medicina cínica con la cristiana está en el regocijo por las llagas. Hiparquía, mujer de Crates, aparece como médico en esta cita de Marcel Schwob: «Parece que esta Hiparquía fue buena y compasiva con los pobres. Acariciaba a los enfermos; lamía sin la menor repugnancia las heridas sangrantes de los que sufrían, convencida de que eran para ella lo que las ovejas son para las ovejas. Si hacía frío, Crates e Hiparquía se acurrucaban con los pobres y trataban de trasmitirles el calor de sus cuerpos. No sentían ninguna preferencia por los que semujer de acercaban a ellos. Les bastaba con que fueran hombres».
»—Esta —respondió tranquilamente Diógenes, indicándole una espada.
»—¡Eh! —precisó Antístenes, levantándose de repente—. ¡He dicho ‘de mis sufrimientos’, no de la vida!.»
Crates fue el discípulo más inmundo de Diógenes. Si el maestro mordía como los perros, el alumno vivía como uno; si aquel necesitaba un ánfora para habitar, el alumno lo hacía a la intemperie. Fue el filósofo más radical del cinismo. Su mujer, Hiparquía, la que sanaba llagas con la lengua, era de clase acomodada, al igual que su amante y toda la grey de cínicos. Al unirse en un concubinato callejero, Crates puso como condición copular en las calles, a la vista del público, ya que era algo tan social como el desayunar en compañía. Diógenes se masturbaba y evacuaba a la vista de todos. La fisiología comunitaria de los cínicos tomaba en cuenta la satisfacción del placer como si se tratara de evacuaciones. Al incluir a una mujer como su igual, limaba las diferencias que en Grecia, con todo y su democracia, excluían a la mujer. Hiparquía había dejado el telar y las comodidades hogareñas para recorrer los lupanares con su marido. El lupanar, de lupus en latín, era guarida de lobas que aullaban. Hasta allí iba Hiparquía, no solo a representar un papel de ninfómana, sino a representar la autoridad de los sanadores, con un báculo que la hacía ver con dignidad y además como filósofa.
Hiparquía es en la medicina el revés de lo que es Miriam, hermana de Moisés en el Éxodo. Con Aarón, su otro hermano, injuria a Moisés. Yahvé los escucha y ella es castigada con la lepra. En la antigua Grecia esta enfermedad no estaba tan extendida como en Medio Oriente y la India, de donde se propagó a Europa al regreso de las tropas de Alejandro Magno. ¿Qué lamía Hiparquía? Psoriasis, sarna, heridas infectadas, escarlatina purulenta. Crates rehuía el baño y gozaba cuando se restregaba la mugre en las paredes. Le brotó una enfermedad con tumores en la piel que él rascaba diciendo que sus uñas le daban doble satisfacción: la del crecimiento y el placer, la inconmensurable inmensidad de la plenitud, ya que la realidad no era objetiva. Fuera de las sensaciones no hay nada en el mundo. Solo se conoce por medio de los sentidos y cada ser se diferencia del otro en su propia percepción. Este empirismo es un parteaguas en la fisiología del dolor. Su influencia será inmensa, con la luz de la inmensidad cínica, en el martirologio y la medicina cristiana.
En cuanto a los dioses, los cínicos y estoicos son indiferentes. No reniegan de ellos pero, con ambigüedad, los consideran demasiado alejados de la percepción, o los tratan como a hombres que fueron ilustres. No eran ateos en el sentido que da la Ilustración a la inexistencia de dios. No podían negarlo puesto que dios mismo era una noción de duda. Tampoco eran agnósticos. Sencillamente suspendían todo juicio. Se dice que Pirrón se cortó la garganta para no ser insensato. Los cínicos, seguidores de la felicidad, no vivían en el pasmo. El cuidado de su vida era más importante que el de los objetos y de esta suerte tenían razones para evitar las amenazas y sobrevivir. Actuaban con la idea de la probabilidad de los hechos, no del acontecimiento en sí mismo, y entre esas probabilidades también se contaba el suicidio.
Una innovación cínica es la que incorpora a Hiparquía en un gremio de filósofos. En un convivio puso en aprietos a Teodoro el Ateo. Era la única mujer en el grupo de sabios perdularios acompañados de hetairas. Formalmente no lo era aunque se jactaba de ninfómana. Le dijo a Teodoro que la provocaba: «Lo que pudo hacer Teodoro sin reprensión de injusto, lo puede hacer Hiparquía sin reprensión de injusta; hiriéndose Teodoro a sí mismo no obró injustamente; luego tampoco Hiparquía obra injustamente hiriendo a Teodoro». Teodoro la tomó de la rodilla y le arrebató el peplo raído sin que la mujer se inmutara ante el público. «¿Eres la que dejaste la rueca y el telar?». La mujer respondió en el silencio que hicieron los comensales ebrios: «Yo soy, Teodoro: ¿te parece, por ventura, que he mirado poco por mí en dar a las ciencias el tiempo que había de gastar en la tela?».
Con todo y el orgullo de Hiparquía y otras mujeres como Safo, Hipatia, María la Judía o Morgana, ya en la era cristiana, no hubo escuela feminista. Las mujeres permanecieron bajo una capa férrea para ocultar el desasosiego que producían y la capacidad de convertirse en brujas. Al principio de la era cristiana hubo una mujer, que sin ser filósofa sí era diestra en el uso de ungüentos. María, hermana de Lázaro el Resucitado. La anécdota resulta enigmática para la historia de la medicina. La historia sucede en la casa de Simón el Leproso, un vecino de Betania, pueblo muy cercano a Jerusalén. Jesús y sus discípulos celebran la resurrección de Lázaro, que no tiene que ver con el Lázaro leproso, con el que es confundido. Simón el Leproso podría ser en realidad un fariseo, un judío contrario a Jesús, al que los evangelistas estigmatizan con la lepra. María es interpretada en algunas fuentes como María Magdalena, prostituta arrepentida que andaba con los apóstoles, no se cubría la cabeza ni cumplía a cabalidad la compostura judía ante los hombres. Esta María saca de un cuenco de alabastro un carísimo ungüento de nardo, unge los pies de Cristo, los enjuga y seca con sus cabellos; entonces la habitación se llena de perfume junto con la anécdota. Cristo le confiere una cualidad de profetisa. Le dice a María y a todos los comensales que ella está augurando su muerte, que cuida de las llagas que tendrá al salir resucitado del sepulcro. Dos resucitaciones, la de Lázaro y Jesús. Dos leprosos, uno pordiosero que se va al cielo convertido en patrono de la tiña, la lepra y toda enfermedad de la piel, y otro estigmatizado, del que no se dice más, porque no hay más. Es Jesús.
Con este bagaje sobre la cruz que cargó Jesús, se inicia el cristianismo. Trae a cuestas los ángeles de Mesopotamia, el pecado original del Antiguo Testamento, los demonios de Persia y sus magos, luminarias, Zoroastro, Manes y el bien y el mal, el monoteísmo judío, el sufrimiento del Nuevo Testamento con la novedad de un mesías que ha llegado; inventa monasterios, hospitales, monjas y monjes que ofician de enfermeros. Esta ocupación de la mujer, aunque sigue subordinada al hombre, va más allá del papel de sacerdotisas y hechiceras. Las vírgenes y las santas tienen un papel activo que, con el poder de venir del más allá, traspasa y trastoca la vida diaria. María la Judía y María Magdalena son inventivas y sanadoras, aun en la tradición de Hiparquía. Con disimulo, son parte del empedrado que por un lado conduce al infierno y por el otro a la iluminación.
La inmensidad luminosa de los cínicos y los escépticos, privada del placer terrenal, conviene a la luz perpetua del cielo cristiano y, quizás, el ascetismo de aquellos brahmanes de ropa escasa con los que se encontró Alejandro. Pirrón de Elis, en su epokhe, habla de la suspensión del juicio; el atman hindú es la relación que no es posible expresar con lo divino que es absoluto. Otra probabilidad de la influencia de Oriente, Persia y la India, está en Ctesias, contemporáneo de Hipócrates, aunque un poco mayor. Intelectual, historiador y mercenario al servicio de Darío. Derrotado por el enemigo Artajerjes, estuvo 17 años preso. De familia de Asclepíades, médicos griegos, pasó a ejercer en la corte del emperador, en donde aprendió las artes orientales de la curación. También es probable que haya transmitido ciertas creencias zoroástricas. La voracidad cristiana por la adaptación excluye por su nombre cualquier filosofía más allá de la reflexión cristiana.
Al ser el cristianismo una verdad que se revela por el verbo encarnado es teología, mas no filosofía, puesto que no hay reflexión sobre los hombres que pueda emanar del hombre. No obstante, la dualidad platónica del cuerpo y el alma se adapta como el filo del hacha o la curvatura de la bellota a lo aparentemente absurdo como vivir para hacer habitable una muerte sin fin. La ausencia de una filosofía cristiana se llena con Platón, a través de Plotino, una sortija al dedo, un sortilegio que funciona tanto en el cielo como en la tierra. La moda del cristianismo se renueva con el neoplatonismo, que une conceptos contrarios en la unidad. Ya Clemente de Alejandría, en el siglo III, escribió que los paganos, como Platón, habían servido como una preparación para el cristianismo. Plotino prepararía el terreno como algo tan vasto para que en él cupieran el bien y el mal, la salud y la enfermedad. A esta doctrina se le ha llamado neoplatonismo. Es una filosofía de emanaciones que, en un principio espirituales, servirá al cristianismo para soportar o transmitir enfermedades, propiciar la iluminación o pedir terapia, como si el tratamiento de la enfermedad fuera una indulgencia. Si era curada, no se trataba de un perdón, sino de una prolongación del período de salud. El cristianismo medieval usará esta palabra como un perdón de las culpas que puede ser comprado con dinero o en especie.
A la filosofía de Plotino se le conoce como neoplatonismo. Divide al cuerpo y al alma. Contraviene a la idea judía de la unidad, pero se adapta a la mística cristiana de los sabios de la Iglesia, a la práctica del pueblo y gobernantes, y a la medicina. Así como espíritu y materia se convierten en realidades, a veces de origen dudoso como los milagros, la medicina grecorromana queda en manos del alto clero y la superchería en el pueblo. Esta división se verá en el mester de clerecía y en el mester de juglaría. Las primeras voces de esta mística aparecen en el desierto o en la noche, que son los lugares más vacíos de los católicos de Oriente. Su espíritu abandona la carne por medio del trance para alcanzar a un Dios que es incognoscible. Acercarse a su luz partiendo de la oscuridad terrenal es conseguir la «mística del vacío». No han faltado historiadores que sugieren anorexia nervosa para llegar a esta condición, como la de santa Blasia, que se consume en el desierto, o santa Ágape, romana martirizada por negarse a comer carne. Al igual que la tarea en las enfermerías, la mística divide a hombres y a mujeres. A ellas se otorga la mística del amor por su adhesión a la eucaristía que las lleva al amor con Dios, en una línea que va de los desiertos de Oriente a los bosques germanos con santa Hildegarda de la Baja Edad Media, poseedora del pharmakón para curar y del pathos religioso en el que manifestará su devoción con ataques epilépticos, con el antecedente inevitable de san Pablo.
Griegos y romanos llamaron hybris a la desmesura de los héroes, la injusticia y la codicia, pero también la falta de algo, no solo de la cordura, sino de la integración de la paideia, puesto que no basta el no estar loco para lograr la ecuanimidad. Ya se habló de este concepto en el capítulo sobre Grecia, ahora se tratará con brevedad cómo es que el cristianismo lo integra, con la fusión de la noción médica de la krasis, la mezcla perfecta de los humores. Este concepto no tenía que ver con lo bueno, es simplemente un acuerdo de lo natural del hombre con la naturaleza, la physis. Es un algo más allá de los instintos humanos que hace virtuoso al varón cuando ejerce su virtud con justicia. La krasis de Hipócrates se convierte en una disolución de todos los espíritus santos que competían por la hegemonía del cristianismo. El autor de este nuevo significado de la krasis es Clemente de Alejandría; no es médico, es un avezado teólogo y político que para curar a la sociedad se propone unir a todas las creencias defectuosas, las diskrasias, en un cuerpo social en el que se fusionan las sectas diversas. Con lo que llama synkrasis, en la acepción de ‘armonía’, somete revueltas e inconformidades del nuevo organismo religioso que se va formando. Clemente, cuarto papa a finales del siglo I, sofoca en Corinto, pacíficamente, un descontento entre judíos recientemente convertidos al cristianismo con sus pares que guardaban las costumbres de la sinagoga. No utilizó la fuerza y asentó uno de los cimientos más fuertes de la Iglesia católica en Roma. A lo largo de cuatro siglos se fusionaron en este sincretismo casi todas las sectas religiosas de Medio Oriente y Europa. La sinkrasis de Clemente se convirtió en el sincretismo que mezcló con armonía al paganismo, las disidencias cristianas y el evangelio.
Difícil la narrativa lineal de la epopeya médica sin la tentación del zigzag, que se vuelve un recurso necesario. La medicina entra en la Edad Media en una suerte de vuelcos que giran más en lo barroco que en la línea de lo gótico, que señala la salida del Medioevo. La krasis y la diskrasias eran términos médicos que el gran sintetizador Clemente usa para meter al orden a las múltiples tendencias culturales del cristianismo temprano. Es el salvoconducto hacia la nueva era con sellos de toda suerte de supersticiones, filosofías racionales e irracionalidad. Para llegar a la sinkrasis de la medicina, faltarían siglos.
Capítulo 8
Los aquellos y los otros
Toda traducción no es otra cosa más que una aproximación
parcial al significado de otras lenguas.
WALTER BENJAMIN
Raramente dos viajeros habrán visto el mismo objeto de la misma manera, pero cada uno habrá hecho, según su sensibilidad y según su inteligencia, una interpretación particular. Se debería pues conocer al observador antes de utilizar sus observaciones.
GEORG FORSTER
La historia antigua está llena de relatos de comedores de hombres, más en la mitología que en los hechos. Un tripulante de Odiseo fue devorado por el rey de los Lestrigones. De los dioses a los héroes: Cronos devora a sus hijos y la hematófaga Lilith, en el poema de Gilgamesh, se alimenta con la sangre de los hombres que hechiza. Dios emplea la antropofagia como una amenaza si los israelitas desobedecen: «Yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas».
Hay animales antropófagos en la naturaleza, los tigres, y en la fantasía, las yeguas de Diómedes, pero lo más pavoroso han sido los hombres que se alimentan de sus semejantes. En la historia la calumnia ha sido fértil en este asunto. Los católicos medievales acusaban a los judíos de robarse a los niños cristianos para comerlos. Las falsas acusaciones alimentaron la hoguera y el racismo, de tal suerte que los caníbales colombinos fueron cosa del demonio, herederos de la peor herejía, con voces a los cuatro vientos. La historia de los colonos blancos de Jamestown corrió en sordina. Antes, en el alud de leyendas, jamás viajero o marinero alguno narró de primera mano un escenario de antropofagia. El español Álvarez Chanca, por azar uno de los tripulantes de Colón, sería el primero.
El almirante llega al Caribe en el siglo XV en el que cambia la perspectiva. De lo plano del arte bizantino y medieval, el trazo vuela en la proporción de la sección áurea. Aunque los motivos sean católicos, los cuerpos son cotidianos, como de este mundo es el cadáver del Cristo de Mantegna. La autopsia era practicada en los monasterios desde el siglo XIII y poco después, con venia del papa Bonifacio VIII se tolera, en un principio, para los médicos de Salerno y Montecasino; muy pronto pasa a las universidades europeas. Es sobre todo en Padua, Roma y Florencia donde aparecen los primeros pintores y dibujantes para copiar los vestigios que ha dejado la muerte. Lo mismo ocurre con Colón y los mapas que lleva en la mente. Rutas que, a diferencia de las tierras planas de los anteriores, tendrán otra manera de ver, en 1492, a los lugares, la gente y a otros cuerpos con otras pieles. Será un cambio, también, de enfermedades.
Los estudiosos de la época eran protagonistas de la autopsia, un término más antiguo que el que inaugurara la disección del cuerpo humano, antes de que se usara en medicina, del griego auto, por uno mismo, y opsis, mirada, lo que es visto por uno mismo, la mirada del observador. Tucídides lo usa en el siglo V a. C., para construir la historia como testigo presencial de los hechos. Aunque no era médico, su narración de la peste en Atenas en la que participó como guerrero, y como observador que todo lo registra, es una autopsia de su época; él es un descriptor de las costumbres, un etnólogo. «Como observa el biólogo las influencias del mundo circundante en la naturaleza de los organismos, sus condiciones de vida favorables o desfavorables, así orienta el historiador su atención hacia las consecuencias de la descendencia, la educación, la situación social, la guerra y la paz, la pobreza y la riqueza, el poder y la opresión, en la naturaleza de los hombres, y las discrepancias respecto de la situación normal, tanto las superiores cuanto las inferiores».
Es una visión laica, sin influencia divina. La era del descubrimiento que zarpó de Europa en el siglo XV encontró gentes de otras tesituras, cuerpos que no bastaba desentrañar por la anatomía, organismos en los que era necesario disecar el alma, si es que la tenían, para explorar sus lenguas y costumbres. Era «el universo en una cáscara de nuez».
Y en ese nuevo cosmos la primera palabra fue Guanahaní, más que sustantivo es el primer verbo del trópico, la primera amalgama de la acción y palabra nativa en boca de los europeos. Esa voz confundió a Cristóbal Colón y a su traductor, Luis de Torres, que no la halló en nada semejante al caldeo o mozárabe, el hebreo, arábigo u otra lengua que el políglota conociera. De seguro el idioma pertenecía a uno de los dominios del Gran Kahn. Fue el primer error etnográfico, aunque no existiera como tal esta disciplina. En Guanahaní se encontró con el tabaco —el primer contacto con la herbolaria— que llevaría de vuelta a Europa junto con la sífilis, nombre griego para una enfermedad americana.
El descubrimiento de nuevas tierras más allá de los mapas medievales extendía el espacio, y al mismo tiempo las líneas del Renacimiento, los planos del mundo y del cuerpo humano dejaron la monotonía de las dos dimensiones para internarse en un cosmos de tres dimensiones. Al universo de Colón se sumaron Copérnico, Kepler y Galileo; los cuerpos celestes se reproducían en modelos veraces que podían tocarse con la mano. El cuerpo humano de Vesalio y Da Vinci era palpable y semejante, de naturaleza uniforme; la circulación de la sangre tenía las dimensiones de la medida de un torrente o un simple hilo cuando Harvey descubre la circulación. La mirada también se extendía hacia los cielos y tierras de la Patagonia, el Amazonas o a los recodos del río Congo, con nuevos especímenes o «razas», para ser descifradas con otras geometrías sociales.
Hasta ahora no se sabe cuál de las islas Bahamas pudo haber sido Guanahaní, ni por qué le gustó a Colón por nombre. Su etimología aún es dudosa. Otras voces habían dado nuevas reverberaciones a la geografía de las islas, promontorios, selvas y aguas profundas. Palabras como indio, salvaje o aquellos, los de idiomas desconocidos, convertían la esfera del mundo en un poliedro de lenguas. Babel al alcance del oído. En ciertas condiciones, cuando a los indios se agregaba el adjetivo sumiso, la frase era sinónimo de ‘gratitud’. Mas había otras palabras que provocaban miedo y apartaban a las gentes hasta los infiernos, en voces nuevas de las que caníbal era la más espantosa. Había muchos testimonios, ciertos o falsos, de blancos devorados en los nuevos mundos. Verrazzano, el explorador navegante, fue con buena intención a conocer unos caribes y lo devoraron. El cadáver estaba fresco, contó su hermano, quien fue testigo desde un bote en la costa de la isla Guadalupe. Según la usanza de los indios, marinado en adobo y cocinado en barbacoa, otra palabra nueva. Los nativos llamaban a los palos en los que se curaba la carne del asador caribe o caribal. Quizá los cocinaban en un caldo con maíz. Maíz, otra palabra nueva que aportó el Caribe.
Es el tejido de tantos descubrimientos que dan origen a la biología. ¿Se puede hablar entonces de la antropología como una nueva disciplina, un cuerpo de conocimientos que pudiera ser organizado a la manera de los sistemas y clasificaciones de la medicina, una ciencia que explorara las zonas ignotas de otros cuerpos en otras latitudes e incorporara los descubrimientos al corpus europeo del saber? Es curioso que en principio fuera llamada etnología por Adam František Kollár, filósofo historiador y lingüista eslovaco del Imperio austrohúngaro. Una especie de espía intelectual políglota que descifraba los mensajes de los turcos que invadían Hungría. Intrigado por la peculiaridad del idioma húngaro, que no estaba emparentado con las lenguas conocidas, tomó el concepto de etnia, raza, linaje o descendencia en latín para descifrar sus orígenes, y acuñó la palabra etnología en 1777. Cortesano y tranquilo de temperamento, abría una de las disciplinas con grandes anhelos de aventuras pintorescas y románticas: «la ciencia del estudio de las naciones y su gente, o el estudio de los eruditos que investigan el origen, los idiomas, las costumbres e instituciones de varias naciones y finalmente, de sus patrias y antiguos asentamientos, en un orden para mejor entender y juzgar a las naciones y pueblos en sus momentos históricos». Las fuentes de esta disciplina que nace son la literatura, el teatro, la poesía, la pintura, que a su vez se nutren de lo que van encontrando los exploradores. En los siglos de los descubrimientos de ultramar, los hechos fantásticos de la mitología se mezclan con las aventuras de los navegantes. Historias, cuentos, fantasías y verdades son el aliento por igual de exploradores de los mares y tierras, y de los artistas. Entre las tormentas surgen monstruos que ya no son fabulosos, que resultan salvajes, endemoniados y caníbales, a quienes tratar como inhumanos es insuficiente: por mucha repulsión que provoquen están más próximos a las personas que los monstruos de los cuentos. Son tan cercanos a la humanidad que surgen dudas sobre la condición de su alma, aunque sean devoradores de cuerpos.
La dispersión del sustantivo caníbal se debe a Colón, un descubrimiento que será para la antropología, se dice, lo que es la ley de la gravedad para la física; nuevas leyes, otros conceptos, la Tierra que deja de ser el centro del universo. No puede serlo con semejantes hallazgos. A la mitología se agregan enfermedades jamás descritas, remedios con más virtudes que las de Panacea en plantas que crecen en laberintos de tierras antes imaginadas en los cuentos y pergaminos. Entre muchas dudas y certezas hay una evidente que preocupa: los caníbales. Y será un médico, el primer graduado y certificado como doctor, quien dará cuenta de los antropófagos. Diego Álvarez Chanca, Médico Jefe de la Armada, por cédula real del 23 de mayo de 1493. Lo acompañaban tres subordinados. Son recordados el maese Rodrigo Fernández, cirujano romanista, que no hablaba latín, y Juan de la Vega.
En el primer viaje Colón llevó a un médico de tercera que ni siquiera tenía los créditos de doctor. Un barbero y cirujano con dotes de algebrista, alguien presto en amputaciones y fracturas que, al parecer, no se presentaron durante la travesía. Murió en la matanza del Fuerte Navidad. Podría considerarse el primer médico martirizado en las Indias.
Caribal se llamó a ese archipiélago, por ser los caribes las tribus más beligerantes en comparación con los pacíficos taínos que recibieron con flores, guacamayas y mujeres al Almirante en su primer viaje. Por metátesis, la palabra caríbal derivó en caníbal, para terror de los navegantes y lectores de los viajes, crónicas y La tempestad.
En cuanto a mapas, asentamientos y traducciones, España llevaba un siglo de ventaja a Inglaterra y Francia, desde los viajes de Cristóbal Colón. En el imperio donde «no se ponía el sol», frailes, soldados, aventureros y médicos narraron la historia desde el comienzo. Perplejos ante los aquellos, procedieron a la asimilación dándoles una historia, una identidad, ante la confusión de las lenguas, las costumbres y la indumentaria: los ‘aquellos’ eran una de las tribus perdidas de Israel. Además de historia los misioneros les daban una geografía en un mundo redondo, dominado ya casi por los mapas. El primer planisferio y globo terráqueo donde aparece América lo elabora, en 1507, el alemán Martin Waldseemüller. La esfera tiende a la precisión, hecha con gajos de papel perfectamente simétricos. A la tierra separada de Asia la llama América, en honor de Americo Vespucci. Los aquellos tenían un lugar en el Atlántico, aunque vinieran de Israel, confín del Mediterráneo.
Así, entre los aquellos, los caníbales eran los otros, la alteridad feroz y temida, lo incognoscible, y por tanto imposible de cristianizar. La bestia se hacía realidad. Una bestialidad atenazada por la distancia. Mientras el Mediterráneo era el Mare Nostrum, la cuna de la civilización explorada una y otra vez, el Atlántico era la inmensa distancia de la lejanía, el más allá de las Columnas de Hércules que se desboca en el océano de Atlas, el titán. Para Colón era la ruta a Catay, China, los territorios del Gran Khan, las Islas de las Especias, los reinos de la seda, descritos en El millón, de Marco Polo, libro de cabecera del marino. Colón soñaba hasta el delirio con las descripciones de las costumbres, ciudades con calles tapizadas de oro, una etnografía que no dejaba de ser fantástica, a la que se lanzó con un cálculo desafortunado del mapa del astrónomo Toscanelli. Once mil kilómetros menos de la circunferencia real de la Tierra; error que resultó afortunado para que los Reyes Católicos autorizaran la expedición, incentivar la avidez del clero para ganar adeptos y, como resultado colateral, obtener descripciones de litorales y de nativos tan ricas como las de Marco Polo.
«Ellos andaban desnudos como su madre los parió, y también las mujeres […] muy bien hechos, de hermosos cuerpos y muy buenas caras, los cabellos gruesos casi como sedas de colas de caballos y cortos», escribe el Almirante en su Diario de a bordo. A los nativos los llamará indios, pues está seguro de haber llegado a las Indias Orientales. Se llaman a sí mismos taínos y, en esa lengua que es incomprensible a los recién llegados, su cuerpo se expresa con arrumacos en la humedad del trópico. Colón es recibido con júbilo y mansedumbre. Les da bonetes rojos y cuentas de vidrio a cambio de un poquitín de oro, que algunos llevan en pendientes y collares que alternan en los adornos de coral y madreperla. El Almirante husmea un aire transparente que jamás vio, y que le permite mirar e imaginar que en otras islas habrá más oro. Mucho, más que en los relatos de Marco Polo, y él es dueño por las Capitulaciones de Santa Fe de los títulos de almirante, virrey y gobernador de todas las tierras que descubra, y el de 10% de las riquezas. Nada mal para un marino partidario de la esclavitud; privilegios que la fortuna le quitará en un revés por su ambición desmedida que asquea a sus promotores, y a que seguirán las jaurías de perros marinos, como llama la Corona de España a los piratas ingleses y franceses. En una curiosa analogía etnográfica, los dominicos, que siembran la severidad de la Inquisición en las nuevas tierras, se llamaban a sí mismos Perros de Dios, con el arma de la cruz, apoyada en la pólvora y la espada.
Las armas de los nativos eran azagayas con punta de dientes de pez y no las arrojaron a los recién llegados. Por el contrario, las zalamerías fueron tan abundantes como los papagayos y lo que les regalaban. Vio Colón tal compostura en los indios que esa gente «[…] se convertiría a Nuestra Santa Fe con Amor, que no por fuerza».
No se detiene Colón en elogiar la bonanza de las tierras, sierras y montañas, árboles que nunca pierden las hojas y que parecen llegar al cielo, vegas y campiñas para sembrar y criar toda suerte de ganados, en la isla que nombra La Española, hoy llamada Santo Domingo, donde construye el Fuerte Navidad, que daría al traste, un año después, con la bondad de los naturales, quienes gracias a Dios no eran negros como los de Guinea, escribió, aunque esto no les quitara su cualidad natural de esclavos, otra mercancía que el almirante consideraba después del oro. Pensaba que las minas y los yacimientos requerían mano de obra en un prodigio de paisaje: «Esta es la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto». En la calma de los primeros días, el olfato que antes le reveló la cercanía de la tierra por los aires muy dulces que le parecían hierba fresca ya daba algunos atisbos misteriosos de los habitantes de ese mar. No encuentra los monstruos de las supersticiones marineras pero: «Entendió también que lejos de allí había hombres de un ojo y otros con hocicos de perros que comían los hombres, y que en tomando uno lo degollaban y le bebían la sangre y le cortaban su natura». Eso le contaron los nativos del primer contacto, los que le parecían de «lindo acatamiento», todo con señas que traducían los navegantes azorados. Un lenguaje de los cuerpos color de los canarios que se refería a los hombres de otras islas, la nación del Caribal, sus enemigos con grandes canoas, arcos y flechas, que robaban a sus mujeres y lo que pudieran. El Almirante llama cobardes a sus indios devotos, incapaces de enfrentar a los antropófagos que en adelante llamará caribes. Hace un pacto con el cacique Guanacagarí para proteger a sus tribus de los feroces enemigos. Los habitantes que encuentra a su arribo eran taínos de la gran familia lingüística arawak del norte de Sudamérica y tal vez emparentados con los seminoles de la Florida. Los caribes estaban emparentados con lenguas amazónicas y caribe significa ‘hombres recios’, en tanto que taíno quiere decir ‘gente de bien’. Por la proximidad de las islas había préstamos de palabras. Ambos grupos fueron exterminados a lo largo de la Colonia. Predominó el caribe en la historia por el nombre del mar y el vocabulario de palabras de uso común: cacique, canoa, tiburón, huracán, maguey, hamaca, barbacoa y, sobre todo, caníbal y maíz.
Una de las grandes equivocaciones de Colón, la segunda después de haber creído alcanzar Asia, fue la benevolencia de los nativos. En La Española fundó Navidad, un fuerte de empalizada con restos de la Santa María. Dejó a 39 hombres en el fuerte, de cerca de 120 expedicionarios, pues no cabían para el regreso en los dos bajeles de apenas 20 metros de eslora y siete de manga o transversal. Entre los que se quedaron estaba el maestre Juan Sánchez, cordobés, cirujano barbero de la Santa María y muy apegado a Colón; el físico andaluz Alonso de Mojica, médico apenas con categoría superior a la de barbero, navegaba en La Pinta; Diego Méndez, cirujano y herborista iba en La Niña. Carabelas con nombres licenciosos si se les compara con la Santa María, la nave capitana. El nombre original era La Gallega, de poca devoción para la aventura que le esperaba, por lo que le fue cambiado. No era una carabela, torpe y difícil de maniobrar; a su tipo se les llamaba carracas y estaban en desuso luego de la invención de la carabela de los portugueses con influencia árabe. Carabela, probablemente del griego bizantino kárabos, escarabajo, con la acepción de navío pequeño, arboladas con tres mástiles, velas rectangulares y una vela latina triangular en la popa, colgada del palo de mesana, por arriba de la cabina del capitán, «corredoras extremadas, buenas para descubrir tierras», de donde surge el adagio marinero de «viento en popa a toda vela… no corta el mar sino vuela». Con una carabela dobló Bartolomeu Dias el cabo de Buena Esperanza en 1460 y unió el Atlántico y el Índico. Tres siglos tardaron los portugueses en perfeccionar el navío y los planos eran guardados como secreto, que los espías españoles robaron poco a poco. La Santa María, que no era carabela, incompetente en los mares, y a pesar de haber hecho la más larga de las travesías incógnitas por navío alguno, encalló en un banco de arena, fue una complicidad del destino. Otro incompetente, el grumete vizcaíno Marín de Urtubia, da al traste con el navío cuando el marinero sevillano Gonzalo Franco, tal vez con la cabeza sofocada por la pereza tropical, le cedió la barra del gobernalle de codaste al mozo: «Varó de noche sobre el Guarico el 25 de diciembre y aunque se picaron los palos y se alijó por completo con ayuda de canoas de indios, no pudo sacarse. Se salvó toda la gente y los pertrechos, Colón transbordó a la carabela Niña», cuenta una crónica de la época. Fue alrededor de 1700 cuando se inventaron los timones de rueda, con mecanismos de polea que aminoraban la pena muscular de los marinos. Esta catástrofe fortuita fue crucial para la historia de la etnología y algo de la medicina: la servidumbre como una cualidad nativa. Los hombres de Navidad, el primer fuerte y asentamiento europeo, fueron asesinados, entre ellos el grumete que hizo naufragar a la nao capitana.
Colón zarpó rumbo a España el 15 de enero de 1493. El tiempo era bueno, al igual que los augurios. La Niña y La Pinta iban con estragos, haciendo agua, lo que no detuvo al supremo capitán inflamado de orgullo por haber llegado a las Indias. Con la memoria exaltada, incorporó a su erudición de marino los pormenores del viaje desde que zarpó al amanecer de Palos de la Frontera, casi cinco meses atrás. El 12 de octubre de 1492, en otra madrugada, descubrió la isla Guanahaní que supuso de las Lucayas. Le escamoteó los 10 000 maravedíes a Rodrigo de Triana, marinero de La Pinta, una concesión de los Reyes Católicos al primero que gritara «tierra a la vista». Colón argumentó que horas antes él avistó un resplandor que, aunque nadie lo vio aparte de él, «denotaba una luz espiritual que por él era introducida en aquellas oscuridades».
Lo primero que buscó a su regreso de Castilla, en el segundo viaje a las Indias, fueron las islas de los caribes a quienes llamaba caníbales. Confirmado virrey de toda tierra descubierta encuentra desolación. Aquí se sigue el curso de la fantasía, que no deja de ser una fuente para la historia. Zarpó de Cádiz el 25 de septiembre de 1493. En la Marigalante, su buque insignia, Colón repartió un sobre cerrado y con sello de lacre a cada uno de sus capitanes al mando de sendos navíos, 17 bien aparejados y alrededor de 1 500 tripulantes. El secreto de la carta contenía la ruta hacia las Indias de Occidente, las Indias Cercanas, o las Lucayas, el nicho del oro y los esclavos, «[…] se trataba de una isla de quince leguas de longitud, llana y sin montañas, llena de árboles muy verdes y transparentes aguas y con una gran laguna en medio. Estaba poblada por mucha gente […]». Iba por más. En caso de que las naves se apartaran o de que la Marigalante naufragara, el pliego tenía una ruta de navegación más segura que bordeaba el mar de los Sargazos, encuentro infortunado del primer viaje, una región marina de corrientes encontradas con hierbajos que se enredaban en el casco de los barcos. Un pantano en medio del océano, laberinto de salida difícil que dará origen a leyendas. El pliego era también una precaución contra el espionaje y las intrigas de la corte española, pero al mismo tiempo de los portugueses que no acataron las Bulas Alejandrinas de 1593, favorables a los Reyes Católicos, que dividían la Tierra en dos mundos, en particular la bula breve, Inter Caetera, que le dio a España las islas y tierras descubiertas por Colón. Portugal se quedó con las Azores y Madeira, el noroeste de África, y con Guinea, región rica en oro y esclavos, desembocadura del pasaje del Sahel, que comunica el Mar Rojo con el Atlántico. Esta franja era, y sigue siendo, un vertedero para la esclavitud y una fuente de codicia, como se verá más adelante. Las bulas eran un decreto solemne, sellado con plomo y marcado con una cruz. Las de 1593 las decretó Alejandro Borgia, el papa español, a cambio de concesiones de tierra y nobleza para sus hijos. Estos documentos llevan un nombre esotérico. La bulla era un relicario redondo de los romanos, con amuletos para evitar hechizos. Es el origen de bola y bullicio, también de prepotencia y favores a cambio de dinero que exigía la Iglesia con la fuerza del sello vaticano sobre la cristiandad. Estas no precisaban ningún meridiano.
El rey Juan II de Portugal amenazó a España con la vigencia de los Tratados de Alcozoba de 1479 por el dominio del Atlántico, un repartimiento de contornos aún más imprecisos con un supuesto paralelo en que Castilla y Aragón se quedaban con las Canarias y lo que fuera descubierto al norte de estas islas, y Portugal con lo que hubiera al sur. Por tanto, lo descubierto por Colón era territorio lusitano, con todo y sus gentes, por supuesto. España se defendió con que las gentes y almas eran de su propiedad, con sus carnes, tierras, aguas y lenguas, es decir, de las costumbres: el dominio sobre «cada una de las tierras e islas ya citadas, así las desconocidas como las hasta ahora descubiertas por vuestros enviados y las que se descubran en adelante, que bajo el dominio de otros señores cristianos no estén constituidas en el tiempo presente», dicen las bulas alejandrinas. Es la gula geográfica, el antecedente todavía insospechado, del «Imperio en el que no se ponía el sol». El decreto pontificio cede a España todo aquello en un meridiano 100 leguas al oeste de las Azores y de Cabo Verde. Todo aquel que fuera a las Indias sin el conocimiento de Castilla y Aragón sería excomulgado.
Al regreso del primer viaje, Colón fondea en una de las islas Azores y los portugueses le tienden una emboscada. Salió de La Española con un buen tiempo que se tornó borrascoso conforme navegaba hacia Sevilla. A un mes de haber zarpado las tempestades se volvieron implacables, con olas altísimas y espantables que cruzaban y embarazaban a La Niña «que no podía salir de entremedias de ellas y quebraban en el navío». Sobrecogían al marino pero no mermaban su temple. Los marineros juraron que de salir vivos irían en peregrinación a la primera parroquia que encontraran, descalzos y sin camisa. Algunos ya llevaban los ganglios de las axilas y las ingles hinchados a reventar y no faltó quien se quejara de fiebre. Eran portadores de una nueva enfermedad.
Los primeros días de febrero son un tratado de pericia náutica y usos marineros. Colón estaba más temeroso de que sus descubrimientos no llegaran a los Reyes Católicos que de morir en un naufragio. Sabedor de las intrigas de las cortes, el espionaje y el mercado negro de las cartas marítimas, escribió con premura una misiva para los reyes. Pidió a Dios que se salvara el escrito si él perecía. Daba cuenta de las tierras descubiertas, el camino prometido, la ciencia con la que lo hubo logrado y la condición de los habitantes, todo a disposición de sus reales patrocinadores. Selló y cerró el manuscrito. El porte fue de 1 000 ducados a quien lo entregara a sus altezas sin abrir, «a fin de que si hombres extranjeros la encontrasen, no se valiesen del aviso que había dentro, con la verdad del porte». Lo metió en un barril, enceró el documento y lo guardó, además, en una hogaza de cera que arrojó al mar. Este asunto no deja de ser un tema del folclore que trata de los manuscritos en las botellas. La certeza del hecho de Colón es fuente para la fantasía. No fue necesario abrir el pliego lacrado.
La primera expedición llegó sin contratiempo a las Antillas, que no se llamaban así. La primera expoliación de los europeos fue cambiar nombres a los territorios revelados por una nueva nomenclatura y cartografía, descubiertos, en realidad, por sus habitantes. Los invasores se apoderaron de la geografía, la trastocaron con todo y su gente original: «A la primera isla que yo hallé puse nombre San Salvador a conmemoración de Su Alta Majestad, el cual maravillosamente todo esto ha dado; los Indios la llaman Guanaham; a la segunda puse nombre la isla de Santa María de Concepción; a la tercera Fernandina; a la cuarta la Isabela; a la quinta la isla Juana, y así a cada una nombre nuevo».
La antesala de La Española, el preludio de su infortunio que aún ignora. La lengua de los taínos comienza a ser despedazada. Deslumbrado, un marino envuelto en la poesía bautiza a barlovento y sotavento: Cabo Hermoso, Cabo Lindo, Cabo de la Estrella, Cabo de la Campana, Río de la Luna, Valle del Paraíso, Isla de la Amiga. A pesar de los nombres cristianos, el almirante cree haber llegado a la mítica Antilia.
Nombrar el paisaje significa conquistarlo. No le importan cuáles son los topónimos originales, ni a lo que aluden y que bien pudieran describir la relación de los nativos con su entorno. Es indiferente a esa cartografía de las costumbres. Se siente en los confines del reino de las amazonas, impregnado de mitología y con derecho a nombrar. Había bautizado como Lucayas a las primeras islas que vio. El origen del nombre es incierto; se atribuye al taíno sin precisar el significado. Un marino como Cristóbal Colón, erudito en todo lo que le fuera útil para navegar, conocedor a profundidad de los mapas, cartas y rumores e historias, memorizaba los portulanos medievales a partir del siglo XIII, ya con la invención de la brújula en Occidente, primeros mapas que reseñaban con minucia cada nombre de los puertos, litorales y promontorios, con la rosa de los vientos. Una toponimia a veces real, otras fantástica. Si Colón creyó haber llegado a Oriente, y estaba en el Caribe, Lucays aparece en el Atlas Catalán de 1375, un prodigio de certezas y conjeturas. Lo diseñó Yehuda Cresques, un sabio judío de Mallorca. Es un viaje por el mundo conocido, de Finisterre a la India, Cipango y Catay, al norte de África.
Los nombres de la tierra son para la etnografía el equivalente de los que los anatomistas dan a sus hallazgos: la válvula tricúspide y la mitral en el corazón, la de las tres cimas o la del tocado de los obispos, que es una alegoría semejante a las fauces de un pez. Tucídides es el autopsiador por excelencia. Además de ser testigo de primer orden tuvo el privilegio de la autargía, que significa la ‘participación’. Tal como observa el biólogo las influencias del mundo circundante en la naturaleza de los organismos, sus condiciones de vida favorables o desfavorables, así orienta el historiador su atención hacia las consecuencias de la descendencia, la educación, la situación social, la guerra y la paz, la pobreza y la riqueza, el poder y la opresión, en la naturaleza de los hombres, y las discrepancias respecto de la situación normal, tanto las superiores como las inferiores.
Colón era participante y testigo, y como tal daba por cierto lo que escribía y los registros de su mirada de observador. No hay etnólogo moderno que no siga al menos los rudimentos del ojo colombino. ¿Son reales sus descripciones? Ser testigo en esos tiempos era una cuestión de honor. Colón estaba comprometido con los Reyes Católicos para ofrecerles la verdad y nada más que la verdad. No lo nombraron caballero, pero le dieron el tratamiento de don, una gracia que otorgaba la realeza a alguna persona para distinguirla aunque no tuviera probanza de nobleza. El don validaba a los cargos de almirante y virrey. Colón, que era plebeyo, codiciaba este tratamiento y parece no mentir a sus patrocinadores. El don le daba categoría y dominio (de donde viene la palabra don). En el sentido de Tucídides ejerce el concepto de autopsia al ser un testigo presencial. Testigo es una voz latina de etimología controvertida. La parte viril se remite al juramento de los que presenciaban un hecho, cogiendo sus testículos al hablar ante el magistrado para garantizar la verdad. Testículos, a su vez, serían los pequeños testigos, una semejanza entre la anatomía y el deber ser. Otra interpretación se refiere al derecho romano y deriva del indoeuropeo tris, que pasa a tercio y a testigos, porque eran tres los hombres que daban testimonio del hecho para que fuera aceptado como verdad. Más que testigo es un autopsiador palabra mucho más vasta a partir de Tucídides que la de disector reducida a la anatomía. No obstante, hay en la narración colombina una salvedad para los historiadores y etnólogos de la modernidad: el Diario de a bordo del Almirante es una transcripción de fray Bartolomé de las Casas. El texto original se extravió. Es la transcripción de fray Bartolomé con acotaciones propias. Se considera acuciosa y veraz. Los tres primeros viajes los narra de segunda mano. En parte se basan en la Historia del Almirante de Hernando Colón, elogio inexacto con la intensión de glorificar a su padre y eximirlo de toda maldad. Las Casas fue un hombre de autourgia y autopsia, igual que Colón, de no ser porque el fraile pasó 40 años en la obra y Colón fue un autor con premura. Las Casas estuvo en el cuarto viaje del Almirante en 1502 y estuvo cuatro años en La Española como encomendero y esclavista. En el elenco de la conquista del Nuevo Mundo, Las Casas es un protagonista rodeado de un coro de indios y otro de esclavos negros que dan un giro a los aquellos que primero encontraron los europeos. A partir del fraile, arrepentido de su debut como esclavista serán los nuestros, una posesión paternal y litúrgica. La opresión ha sido uno de los principales surtidores para el estudio de la cultura.
La condición de los aquellos la revela Colón en su segundo viaje a La Española:
«Diréis a Sus Altezas que el provecho de las almas de los dichos caníbales y aun d’estos de acá ha traído el pensamiento que cuantos más allá se llevasen sería mejor[…] Sus Altezas podrán dar licencia e permiso a un número de carabelas suficiente que vengan acá cada año y trayan de los dichos ganados y otros mantenimientos y cosas para poblar el campo y aprovechar la tierra, y esto en precios razonables a sus costas de los que las truxieren, las cuales cosas se les podrían pagar en esclavos d’estos caníbales, gente tan fiera y dispuesta y bien proporcionada y de muy buen entendimiento, los cuales, quitados de aquella inhumanidad [por la conversión al cristianismo] creemos que serán mejores que otros ningunos esclavos».Caníbales, costumbres, esclavos. Las ideas de Colón no gustaban del todo a la reina Isabel. Esta ambigüedad pudo ser parte de los motivos antiesclavistas de fray Bartolomé. Fernando de Aragón fue un esclavista vengativo. Al tomar Málaga, en 1587, la población era de cristianos, judíos y musulmanes, que convivían en paz e inclusive en armonía. Un modelo de civilización en Al Andalus, la porción más civilizada de Europa. Rendida la ciudad de Málaga, don Fernando arremete contra los infieles, los encierra en la Alcazaba, fortaleza del período bereber. Los humilla con apenas agua y comida. El trato los extenúa hasta lo inmisericorde. Sus casas y tierras son repartidas entre los clérigos nobles y hasta la soldadesca alcanza una porción del botín, recompensa de la guerra. Cien moros fueron regalados al Vaticano, 300 son para saldar deudas de guerra y el resto se reparte entre la cristiandad. En la España de la reconquista con Castilla y Aragón, la esclavitud no era cosa nueva, aunque más apropiada para la servidumbre doméstica que para faenar en el campo.
Para que algo, inexistente o no, tenga sentido es necesario nombrarlo. El sustantivo, el verbo, el adjetivo son emanaciones del cerebro hacia lo que mana de la cosa. Los ademanes y gestos designan sin la necesidad de enunciarlos con palabras. Fue lo que vio Colón antes de que irrumpiera Guanahaní en la historia, si es que los naturales (como si los europeos fueran antinatura) pronunciaron ese nombre. A mayor lenguaje más equívocos y falsas interpretaciones. La lengua a lo largo de la historia ha sido una tragedia de equivocaciones. El lenguaje entre los interlocutores fue corporal: «por señas que me hicieron todos los indios […] porque por lengua no los entiendo». Gestos y ademanes llenaron el silencio.
Las descripciones de los primeros viajeros al Nuevo Mundo distan en mucho de la etnografía contemporánea, pero valga el término como una referencia en el diseño de lo que es hoy la antropología. El zigzag del tratamiento es inevitable, como lo ha sido la serpentina evolutiva de las lenguas. Aunque trata de la civilización occidental, la así llamada cultura hegemónica, hay preguntas obligatorias. Si partimos del mito de Babel que conjuga los tres continentes que se conocían, Yahvé habla en un idioma que entendían los primeros hombres y luego lo desbarató. En Hechos de los apóstoles del Nuevo Testamento hay un párrafo que bien puede ser una nota al calce, un pie de página: «Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios». Esta reconciliación trata de humanizar la maldición divina. Es el Espíritu Santo el que penetra en los hombres y clarifica el entendimiento. Entra por los cráneos como lenguas de fuego. Esto implica una transformación que va del estado «natural», etéreo e invisible del espíritu, al paganismo del fuego. Cristo murió días antes, y el día de Pentecostés, en el que se celebraba la cosecha del trigo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Sagrada Trinidad, con el fuego se convierten en cuatro dimensiones con las lenguas. Si la intención era que hubiera un entendimiento mutuo entre los hombres, las guerras desmintieron el deseo, y las lenguas se convirtieron en el arma opresiva de los poderosos. Colón convirtió a Guanahaní en San Salvador.
La antropología de Colón es prolífica. El primer escrito de Colón es el primer texto antropológico de América. Contundente, informa a su proveedor financiero, el escribano real Santángel, que no ha encontrado monstruos. «En estas islas hasta aquí no he hallado hombres monstruosos, como muchos pensaban, mas antes es toda gente de muy lindo acatamiento, ni son negros como en Guinea, salvo con sus cabellos correndíos, y no se crían adonde hay ímpeto demasiado de los rayos solares; es verdad que el sol tiene allí gran fuerza, puesto que es distante de la línea equinoccial veinte y seis grados. En estas islas, adonde hay montañas grandes, allí tenía fuerza el frío este invierno; mas ellos lo sufren por la costumbre, y con la ayuda de las viandas que comen con especias muchas y muy calientes en demasía». No es que el Almirante no creyera en las extrañezas de las narraciones marineras cargadas de superstición. Su fantasía lo llama desde regiones dentro de las islas con hombres que tienen cola u ojos en el pecho o que caminan a saltos con una pierna. No en balde ha sustentado sus creencias con las lecturas de Plinio el Viejo, que complementan los rumores de los hombres del mar en las tabernas de los puertos y en los muelles. Para llenar el vacío Colón llamará monstruos a los enemigos de los indios mansos que ya considera esclavos; los caribes, por tanto, serán también sus rivales: caníbales por los vuelcos del lenguaje.
Colón no llama monstruos a las tres sirenas que el miércoles 9 de enero de 1513 vio «que salieron bien alto de la mar pero no eran tan hermosas como las pintan, que en alguna forma tenían forma de hombre en la cara […] que otras veces vido algunas en Guinea». No abunda más en alegorías monstruosas. Es parco en su descripción de las sirenas que a un naturalista hubieran interesado más. El marino partía con premura rumbo a Castilla acosado por el fantasma del oro del que apenas encontró residuos y la amenaza real de Martín Pinzón, experto navegante, piloto y propietario de La Pinta. Tras varias intentonas por sabotear el tornaviaje, horadó el casco de La Niña. Con la infamia se perdió durante días buscando oro y esclavos por su cuenta, para adelantarse y llevar a los reyes las albricias de la expedición. Demasiado atareado estaba Colón para ocuparse de las sirenas que en su diario son una nimiedad; no obstante, se deleita con una miríada de tortugas desovando, con el caparazón «como una grande tablachina». Se da tiempo a pesar de los percances de narrar la rivera, «que es cosa de ver su hermosura», laderas de montes todos labrados y verdes. Es un reconocimiento a la agricultura nativa de los aquellos. No pierde su vocación de marino de las caletas, hermosas también, con surgidero de vientos favorables. Al lugar lo llama Montecristi. Como buen geógrafo es un narrador en una situación harto difícil. La Niña hace agua; la arboladura estaba en mal estado y mientras Colón recorría el litoral de La Española encuentra a Martín Pinzón con sus marineros en la desembocadura de un río. Algo más que las sirenas llamó su atención: un río que despierta su vocación descriptiva unida con el interés de su empresa, una barra en la que se mezcla el agua salada con la dulce que viene de tierra adentro. Oro, 65 veces lo menciona en el diario original de 76 folios sobre el que trabajó Las Casas. Maravillas es también de uso empecinado, y cuando ambas palabras se unen echan al vuelo las fantasías de Colón. En un siglo donde la alquimia está presente y el oro se forma por la unión del mercurio y azufre, lo masculino y lo femenino, el metal preciado debía brotar de la tierra. Tierra adentro, sospecha Colón cuando al sursureste de Montecristi halla muchos granos, tan grandes como lentejas. La mirada del observador no es siempre fidedigna. En su pensamiento las minas del oro no estaban a más de veinte leguas. Colón nunca encontró las toneladas de oro que esperaba. En cada aparición del metal, aunque fuera poquísima, esperaba su gran hallazgo, un descubrimiento que opacaba la enorme fortuna de la ruta que había navegado. Un capital en especias lo confundió ya que se trataba de ají, «que vale más que la pimienta». No hay dudas de que está en las islas de la especiería. La preciada goma de almáciga, usada como barniz, resultó ser látex, sin valor para la época. Estas descripciones naturalistas son parte del acopio de los hábitos. El oro lo apremia para ser el primer costumbrista: el rey que no se presenta pero envía con mensajeros una corona de oro, pan, arcos para flechas tan grandes como los de Francia. La enorme capacidad descriptiva de Colón no pasa desapercibida para Karl Marx que cita en El Capital una carta del Almirante: «El oro es excelentísimo; del oro se hace tesoro, y con él, quien lo tiene, hace cuanto quiere en el mundo, y llega a que echa las ánimas al paraíso». El filósofo se refiere a la distribución de metales a cambio de mercancías. «Con la posibilidad de retener la mercancía como valor de cambio o el valor de cambio como mercancía, se despierta la avidez de oro».
Oro, especias, cartas de mar inéditas, tierras para ganadería y cultivos europeos y una veta de esclavos fue la recompensa de Colón. Las fuentes escasas sobre su vida llena de oscuridades, lo revelan como un hombre arrogante, malhumorado y siempre en los bordes de la bancarrota. El Almirante es inasible, ¿Corsario en su juventud?, ¿náufrago frente a Portugal? Es infinito lo que se ha escrito sobre él en una balanza en la que pesan por igual la insidia y la perversión, la gloria y el heroísmo. Poco se ha dicho sobre su calidad de pionero de la etnología, sin saberlo. Sus escritos atraerán de inmediato a los conquistadores con la tropa de soldados, frailes, comerciantes y evangelizadores. Es la fuente «científica de la época». Sorteó con buena fortuna motines y tempestades, más taimado que peleonero, a golpes o por las armas. Paradójico hasta el disparate, le arrebata seis hombres indios y dos mancebos a Martín Alonso Pinzón. Los viste y manda de regreso a su casa, porque hombres y mujeres son de las altezas de Castilla. Él mismo lleva siete indios para exhibirlos en Barcelona en el cortejo de papagayos, chirimías autóctonas y un cofrecillo con apenas un puñado de oro. Los aquellos, los indios, son ya una propiedad real, como el oro. Los primeros son más numerosos, pesan más que el oro, pero el metal vale más. Está formado por granos en un escenario más grande que las arenas del mar. Su horizonte perdido.
La única reyerta que se conoce entre los aborígenes la presenció Colón desde la nao, poco antes de partir. Los indios caribes seguían siendo un temor fantasmagórico. Los antropófagos estaban presentes en sus lecturas de autodidacta y en los rumores marineros. Cronos castra a su padre, Urano, de una mordida; al gigante Palas lo mata Atenea y con la piel se hace un escudo. En Las metamorfosis se habla de los lestrigones, antropófagos que están a punto de engullir a Ulises y su tripulación. Diómedes de Tracia alimentaba a sus yeguas con carne humana.
Las fuentes históricas a las que recurría Colón eran laxas y fantasiosas, como debía ser, entre la certeza de la brújula y la de los pecados capitales. Cuando la geografía se ha vuelto una ciencia de la Tierra, la historiografía progresa y la tecnología hurga en los cadáveres para confirmar que los españoles llevaron la viruela al Nuevo Mundo. La ciencia empieza a cimbrar a la historia. Guanahaní, aunque es difícil contradecir al marino, no existió con ese nombre ni con el de San Salvador. Sin embargo, perdida entre los supuestos, es una isla de Bahamas. Los historiadores carecen del olfato de aquel entonces, el de la mucha gente que rodeó al almirante en el intersticio del 11 de octubre y el sábado 13 del mismo mes. Olores que su nariz no hubo olfateado en sus viajes, quizá, por Islandia pero seguramente sí por el Mediterráneo; los aromas del trópico, anonáceas, guayaba, mamey, tabaco, frutos y pastos volátiles, selvas, troncos desnudos que sudaban diferentes a los de sus marineros. Guanahaní sabrá Dios lo que significará.
Laringe y cerebro de Colón se tornaban humanos con los aquellos, inverosímiles desnudos que ofrecían a señas lo que él anhelaba: oro. También a señas y con un sonido gutural decían caribes a los enemigos comedores de hombres y apuntaban rostro y mirada hacia el sureste. Y hacia allá fue Colón. El 13 de enero avistó otra isla y mandó una barca a tierra. Era domingo. Encontraron algunos hombres y convencieron a uno de ellos para que hablara con el Almirante. Era disforme en la catadura, más que otros que hubiera visto, el rostro todo tiznado con carbón y el cabello largo recogido dentro de una redecilla con plumas de papagayo, desnudo. Creyó que se trataba de un caribe. Preguntó por esta tribu y el indio señaló al este. Volvió a preguntar, ahora por el oro. El indio volteó de nuevo con su mano rumbo al este con el entendido de que ahí había mucho oro al que llamaban tuob. No le decían nocay, caona ni guaní como en otras islas que Colón había recorrido. Luego apuntó el indio hacia la popa de la Santa María, que era grande, y el marino entendió que las señas describían lingotes de oro inmensos. Le habló sobre la isla de Matitino, más al este de la isla Carib, poblada solo por mujeres, y Colón supuso que se trataba de amazonas. No perdía detalle de todo aquello que probara la existencia de lugares fabulosos. Por los otros pueblos sabía de Carib, que algunos llamaban Caniba. Gente arriscada, sospechó Colón, a diferencia de los cobardes y temerosos como tenía en cuenta a los indios que le ofrecieron amistad. Volvió el indio a la playa acompañado por unos marineros, con paños verdes y cuentezuelas de vidrio que daba Colón como cebo. Desde la borda vio el Almirante la primera escaramuza del Nuevo Mundo. Cincuenta y cinco hombres desnudos salieron detrás de los árboles, cada uno con su arco y tocados con plumas de papagayos y otras aves, cuerdas para atar a la marinería. Respondieron los europeos y arremetieron contra los nativos, a uno le dieron una estocada en la nalga y otro fue asaeteado en el pecho. Huyeron. En la fuga dejaban arcos y flechas, siete hombres blancos ganaron la trifulca. Fue el principio bélico de la Conquista. El Almirante estaba complacido por una parte sí y otra no. Esos salvajes podían meter miedo a los cristianos. Era gente de «hacer mal». Pensó, alejándose mar adentro de las tierras descubiertas, que estos caribes, comedores de hombres, podrían dañar a los 39 europeos que dejaría más tarde en el Fuerte Navidad. Tuvo razón.
El etnógrafo Colón distinguió a los hombres en su exploración. Clasificar es lo primero que hace un estudioso, escolástico medieval o renacentista. Colón, autodidacta, cabalgaba, o mejor dicho navegaba entre ambas épocas. Distingue los idiomas de los arriscados y de los cobardes. Es una taxonomía primitiva, un alarde interpretativo, con todo el desprecio de los adjetivos en su lengua. Castilla, su patrocinadora, no era aún el Imperio «en el que no se ponía el sol». Su moneda, el efectivo, estaba en la religión. Crear católicos era un extraño valor de uso, que desde luego no existiría sin el valor de cambio de la esclavitud. El valor de uso era el fervor cristiano anterior al enemigo de la Reforma, mucho más práctico este que el de los católicos. El propósito de Colón tenía una parte metafísica con el mismo valor del oro, en abstracto, para transportar a las almas del Purgatorio al Paraíso. Dos idiomas descubre Colón, el taíno y el caribe, este de la familia que aún se habla en Sudamérica. El taíno se extinguió. Colón fue el primer testigo de las lenguas que murieron en las Antillas después de su arribo. Queda Guanahaní, que cimbró la garganta del Almirante y que tal vez nunca tuvo significado alguno. De cierto no se sabe cuál es la isla que bautizó como San Salvador. A la supuesta isla el corsario John Watling le puso su nombre y así aparece en los mapas del siglo XVII. Poco se sabe de él, excepto que no degollaba a los españoles de los barcos que capturaba, cuando era el Sabbath. Su mote era el Piadoso. Si el imperio español empezó con un lingüicidio al cambiar el nombre de una isla que creyó oír el descubridor, la glotofagia la continuaron ingleses y franceses borrando la nomenclatura que empezaron los españoles. Glotofagia, ese devorar las lenguas con las glotonería del que domina. Se dice que de Bahamas, donde está o estuvo Guanahaní, deriva de la voz bajamar que anunciaban los pilotos españoles cuando vislumbraban bajos o arenales para evitar la zozobra de los navíos. El inglés le quitó la sonora jota, fricativa, palatina y sorda del latín, y le puso la hache, una consonante más o menos insulsa, una consonante que es a la vez vocal, pero una puntilla en la garganta castellana. Son asesinatos intangibles.
Vale la pena insistir en las palabras que quedaron: barbacoa, caníbal caribe, huracán, tiburón, cacique y hamaca. Esta voz sirvió de confort a todos los marineros de los tiempos por venir, cuando gente de todas las naciones se suspendieron del suelo en una tela que oscilaba con el vaivén del barco.
En su Diario de a bordo, Colón parece políglota. Es el profeta traductor en la cima de la Torre de Babel. Da cuenta de todas las cosas que mira y escucha como si entendiera a la perfección los idiomas nativos. Colón jamás duda de que entiende y es entendido. Desde el primer día que se arroja al mar, el 3 de agosto de 1492, «con fuerte virazón del viento hasta el poner del Sol hacia el Sur sesenta millas, que son quince leguas», para alcanzar el Oriente por Occidente, Colón es un visionario con aires de profeta y evangelista. Va en nombre de la fe cristiana a salvar pueblos de perversiones y vicios. Es un reto al Gran Kahan, príncipe de príncipes. Viaja seguro de la conversión al catolicismo de los pueblos que encuentre. Los reyes de Castilla y Aragón lo autorizan amparados por las bulas papales con una pequeña salvedad: la Corona tendrá privilegios sobre los diezmos y la encomienda de la evangelización a cambio de la propiedad de las tierras descubiertas. La clave de esta cerradura es el idioma. En su cuarto viaje menciona al Paraíso. Es el dueño del picaporte. Frente a la desembocadura del Orinoco, que drena todas las aguas que parecen brotar de un continente, con la visión de que ha encontrado el Paraíso, no se atreve a sortear el umbral que no cuenta con el permiso de Dios.
En la trama de los lenguajes que encuentra está el muy florido y complejo idioma de la navegación; se intercala con las jaculatorias cuando hay bonanza y las plegarias en días de tormenta, de una profunda devoción. Hay debajo de las descripciones de su Diario un idioma oculto. ¿Cuál era? Si era genovés, hablaría en un dialecto toscano, es lo más probable. El portugués y el español fueron un aprendizaje durante sus estancias en Portugal y Castilla. Tenía más de 30 años. Fray Bartolomé hace numerosas observaciones sobre el idioma colombino. Colón escribe en castellano con giros portugueses o italianismos. Conocía el latín y leía ávidamente los textos que ilustraran tierras y mares desconocidos para los navegantes de su generación. Era un erudito peculiar, experto y, al parecer, crédulo de lo que narraban los mapas y portulanos. La versión de Las Casas altera un poco el texto del marino, cambiando palabras, como alzar por izar o aderezar por aparejar, quitando rudeza a las faenas del viaje. No trastoca, sin embargo, la esencia marinera de sus hábitos y costumbres. La fantasía iba siempre guiada por el lenguaje preciso del mar, si acaso su verdadera lengua: «Domingo 16 de diciembre. A la media noche, con el ventezuelo de tierra, dio las velas por salir de aquel golfo, y viniendo del bordo de la isla Española yendo a la bolina, porque luego a hora de tercia ventó Leste, a medio golfo halló una canoa con un indio solo en ella, de que se maravillaba el Almirante cómo se podía tener sobre el agua siendo el viento grande. Hízolo meter en la nao a él y su canoa, y halagado, dióle cuentas de vidrio, cascabeles y sortijas de latón y llevólo en la nao hasta tierra a una población que estaba de allí diez y seis millas junto a la mar, donde surgió el Almirante y halló buen surgidero en la playa junto a la población, que parecía ser de nuevo hecha, porque todas las casas eran nuevas». Navegar a bolina, un término náutico que requiere conocimiento y experiencia. Así puso a su nave en tanto recorría la costa de La Española, después de bautizar a toda forma del litoral que sirviera de orientación. A un hermoso valle le llamó Paraíso. La pesada Santa María iba contra la dirección del viento, a barlovento. Cuando encontró los vientos favorables llegó a España.
Juan Sánchez, barbero y cirujano, murió en el Fuerte Navidad, tan olvidado que ni siquiera forma parte del martirologio de los médicos en campaña.
Las descripciones costumbristas de Colón: los indios, algunos pájaros y el tabaco como planta exótica. Aunque Rodrigo de Jerez haya sido la primera víctima de la herbolaria de ultramar, no era médico ni cirujano, solo un marinero en bruto, pero atrae a las autoridades universitarias. Era una aventura que combinaba la recopilación de especímenes, la descripción de la naturaleza, los naturales y el espionaje. El segundo viaje de Colón que parte de Cádiz en 1493 tenía como propósito la colonización de la tierra y la extracción de un oro casi fantasmagórico, y para esto se requerían médicos que garantizaran la salud de los europeos. Se ignoraba que los indios tenían su propia medicina; se dudaba de que fueran humanos, o siquiera animales, cuya salud interesara. En ese caso les hubieran llevado albéitares o veterinarios, pero los que iban con Colón estaban al cuidado de las vacas, cerdos, borregos y caballos para dominar las nuevas tierras, no para los aquellos. La expedición, marcada por la codicia y la profecía, tenía al oro por rescate y a la religión por misión. Pesaba más el metal. En su Diario de a bordo se menciona más al oro que a Dios y no hay nada en el primer viaje sobre la evangelización.
Codicia, lenguas incomprensibles, caníbales en la niebla, el papel del primer médico en aquellas tierras bien podría ser él un espía, y quizá lo fue. Colón era fantasioso, sin duda. Sorprendió en el desfile de Barcelona con un mapa en el que se alcanzaba el oriente navegando por el poniente, una confirmación contundente de su idea original. El documento iba acompañado de indios emplumados imaginados pero no vistos y aves de plumas nunca vistas aunque imaginadas, un puñado de oro y, en el horizonte recientemente descubierto, más oro aún en ríos y montañas. ¿Cuál era la certeza?
Un médico era de por sí alguien en quien confiar, tanto para sanar lo imposible como para ser confidente de los secretos antes de la extremaunción.
Colón regresa al Caribe en 1493 con una flota de 17 navíos, 1 500 hombres, entre estos 230 que embarcan como desconocidos entre los que hay mujeres y niños, familias para colonizar. Es numerosa la carga de caballos, cabras y cerdos, semillas de trigo y caña de azúcar, todos los avíos para la colonización, y un espacio de metro y medio para personas y animales, en 27 días de travesía. Es el principio de lo que se ha llamado la colonización biológica, que arrasa con cultivos autóctonos, devasta la dieta indígena y la cambia con opulencia para los conquistadores y hambre para los conquistados.
Las naves van también cargadas de oficios desconocidos, sobre todo los herreros que fabrican artefactos que por igual marcan ganado que aborígenes, boticarios con medicinas europeas y uno que otro curioso que experimenta con la nueva botánica para iniciar un comercio de lucro pocas veces visto. Hay albañiles, alfareros, albéitares para cuidar de los animales, borceguineros y sastres, frailes y religiosos, una veintena de cirujanos y barberos de los que poco se cuenta, y un médico que sí pasa a la historia junto con un humilde ermitaño.
Es una flota bien armada para alertar a los enemigos, Portugal sobre todo. Francia e Inglaterra eran inferiores en navegación, pero expertos en espionaje, ladrones de mapas y diseño de navíos. Colón dejaba atrás un continente que parecía entrar en la senectud después de su descubrimiento. El proveedor de la expedición, el poderoso obispo Juan Rodríguez de Fonseca, agrio presidente del cabildo catedralicio en Sevilla, nombra al doctor Diego Álvarez de Chanca médico de la empresa, y será el primero en la historia de un viaje trasatlántico, en el que en vano trata de curar de las fiebres a cinco de los siete indígenas que vuelven de Barcelona como intérpretes; primer funeral de los indios, arrojados a un océano en el que nunca imaginaron cruzar ni morir en el intento, alejados de sus costumbres, bajo la tecnología de las velas, la poderosa máquina de viento, sonidos que nunca habían escuchado, el azorado soplar del viento al hinchar las velas, el lamento de la tela al escurrir cuando había calma, las voces de los marineros cuando rizaban el aparejo. En el tumulto los indios eran una quimera entre persona y mercancía, valían tanto como el lino del que estaban tejidas las velas. Eran una carga valiosa por ser traductores aunque fuera a media lengua por unos cuantos meses oyendo el castellano. En la cubierta estaba atento fray Ramón Pané, un curioso de los hábitos, vestidos y comportamientos donde moraban los deudos y conocidos de aquellos que avistó hundirse en el mar. En su memoria guardó las expresiones, adivinó que tendrían un dios, o muchos, para mitigar sus miedos, como los de él mismo, pues Pané era un cristonauta en una cruzada de la fe católica. El fraile, se dice que humilde y bondadoso, se convertiría en el segundo antropólogo después de Colón, pero más grande, ordenado, sin los espejismos del oro, aprendería las lenguas de los indios que vio agonizar.
En cuanto al doctor, apenas se sabe que era alquimista, erudito, parte de los habituales de la corte, que atendió a los Reyes Católicos, elegido «por no tener vicios agüeros hechizos, ni falsas ciencias». Fiel a la Corona, por encima de Colón, regresa con una Carta al Cabildo de Sevilla un documento epistolar críptico. Hay historiadores que sugieren que está dirigido a Fonseca, del cabildo catedralicio, desconfiado y astuto, para manipular sus intereses entre los muchos que brotaban para sacar partido. Además del oro, las tierras y la extensión de los cultivos europeos, las nuevas plantas podrían tener el valor del oro. Entre las descripciones de las costumbres indias, el paisaje que se desborda, los frutos y plantas. Es acucioso con las medidas en leguas de las distancias marinas, el meridiano a partir de las Canarias, que divide por bula papal los territorios de España y Portugal. Hace hincapié, y mucho, en los caníbales terribles y en los que no lo son, los indios mansos, fáciles para la evangelización. No abunda en la esclavitud, a diferencia del Almirante. En el primer viaje Colón ya hablaba de esto y los reyes, aunque opuestos a la esclavitud, sotto voce la aplicaban en los fieros comedores de hombres.
Diego Álvarez de Chanca era un médico avezado, mas poco aporta sobre la medicina en las enfermedades con que se encontró. Sus dotes de anatomista las aplicará en huesos humanos roídos por otros hombres. También en un peritaje de medicina forense para desenmascarar a un cacique.
Veintisiete días duró la navegación de Canarias al Caribe, la brecha náutica estaba abierta. Antes de llegar a La Española, sigue descubriendo islas a las que nombra Guadalupe, Deseada y Marigalante. De los indios apenas dice que tuvieron fiebres y dolencias. Luego de llegar a la Isabela, Colón enferma. El Fuerte Navidad estaba destruido, incendiado y sin sobrevivientes españoles, 39 muertos. El cacique aliado, Guacanagarí, sollozante y débil, le dijo a Colón que la matanza era obra de su enemigo, el caribe Caonabo. Él mismo había sido lastimado, dijo y le mostró una herida. Llamó el Almirante a Álvarez Chanca quien la dio por falsa. Colón entró en sospechas. Al parecer el cacique participó en la matanza de españoles, pero se fingía sumiso, un rasgo de carácter que seguiría a los indios a lo largo de la historia.
La debilidad de Guacanagarí la narra Hernando Colón. No hay más datos que la emaciación de los cuerpos antes vigorosos y esbeltos. Con seguridad se trató de una epidemia. Álvarez Chanca no la describe, pero sí una afección que maltrató al marino durante tres meses y una recaída tiempo después, ¿gripe?: «Le asaltó una enfermedad muy grave entre fiebre pestilencial y modorra, la cual casi de repente le privó de la vista, de los otros sentidos y del conocimiento». La de los indios pudo haber sido el primer brote de viruela, o también gripe. La palabra gripe se introduce en el siglo XVIII, del francés grip, ‘garra’. Modorra es palabra vasca que significa ‘árbol desmochado’. La analogía con el abatimiento y la postración es una floritura de la medicina. Álvarez Chanca no iba más allá del vocabulario de su época y las semejanzas con la naturaleza. Pero el lenguaje y la observación de lo circundante ya eran de por sí grandiosos en el largo derrotero de la medicina hasta ese entonces. El médico del segundo viaje probablemente estudió en Salamanca. Su enseñanza estuvo rodeada de castillos y cortes de la realeza con mucho de la opacidad lúgubre de la Inquisición y los conjuros. Desvelar la época no es apenas algo más que soplar sobre la ceniza de la historia. Galeno y Avicena eran la pauta de la enseñanza salmantina. Dieta y ejercicio, observación y experimentación con el médico griego, y lo mismo con el árabe, que enriqueció la medicina islámica con la lectura de Galeno, recuperado por el Islam luego de la toma de Alejandría. Como todos los médicos de la época, su conocimiento era más filosófico y abstracto, con pocas aplicaciones en la práctica, aunque ya se desprendía de los dogmas escolásticos.
En La Española se maravilla aún más que Colón del derroche en verdor de la naturaleza; se ufana en describir plantas que nadie jamás vio. Narra cómo algunos inconsecuentes de los viajeros prueban «frutas salvajinas», mientras el doctor observa cómo se les hincha la cara y se les escalda la lengua, pero no describe el tratamiento ni participa, solo refiere que se trata de gente no muy sabia. Pané registra. Don Diego se fascina, literalmente queda hechizado con montañas que alcanzan el cielo, cascadas múltiples con chorros del tamaño de un buey, que convergen en ríos que van al mar más próximo y con el calor que puede morderse y es muy diferente a todo lo que se pueda sentir en Europa. Y luego sigue a su capitán que encuentra unas casas. Gente que huye y mira en su fuga al Almirante de la Mar Océana. Regresan con dos papagayos, y el hallazgo más sorprendente llega cuando uno de sus capitanes carga cuatro o cinco huesos de piernas y brazos humanos. Eso es lo que le interesa revelar al cabildo de Sevilla, que en esas nuevas espesuras hay antropófagos, como lo dijo su capitán en el primer viaje, sin haberlos visto. El médico lo confirma por ser un perito en anatomía. La evidencia es contundente: hay antropofagia, indios buenos y malos, los primeros proclives al bautizo, los otros al infierno de la esclavitud, como anhelaba Colón. Para el jerónimo Pané, todos eran hijos de Dios y candidatos a la redención. Aparecen también el europeo bueno y el malo. Colón quería atrapar a los principales caribes y llevarlos a Castilla para ser evangelizados y, luego del bautizo, regresarlos como quinta columna de la conquista esclava que anhelaba fundar.
Además del oro, las tierras feraces prometían cosechas magníficas y durante todo el año de arroz, trigo y caña de azúcar; la hispanización del Nuevo Mundo. El trío de escritores personificará lo que a finales del siglo XX se empezó a llamar el eurocentrismo, la visión del otro con las lentes miopes del conquistador. Al toparse con tierras desconocidas en el plus ultra del mar, de aguas más extensas de lo que se suponía, el vocabulario no alcanza más que para compararlas con las Indias Occidentales, el Nuevo Mundo como las bautizó Pedro Mártir de Anglería, porque sus costumbres eran más recientes y primitivas que las de Asia y Europa. Jamás pisó esas tierras pero el Novum Orbis quedó anclado en la narración de la historia y sus progresos. La paradoja es que lo novedoso no eran esos primitivos que no alcanzaban la madurez civilizada del Viejo Continente, lo extraordinario es que el Nuevo Mundo fue, a lo largo de los siglos, el apogeo de la civilización europea: Estados Unidos, consagrados en la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Dvořák, súbdito del Imperio austrohúngaro. El resto entró al confín de la periferia europea.
Mucho se ha escrito, ¿qué tanto es demasiado?, sobre los hombres con quienes se toparon de frente los europeos, que ha dejado una cauda de adjetivos y sustantivos y aun de neologismos como otredad, una simetría ambigua e inevitable, a partir del buen salvaje de Rousseau al que pervierte la civilización y la malignidad intrínseca del hombre en Hobbes.
He llamado los aquellos a aquellos de Guanahaní que coincidieron con los otros aquellos de las naves. Ambos han sido nombrados de una y mil maneras. Según las bogas de la moda en las disciplinas adquieren diferente significado. A partir de la década de 1960, la otredad se usa con furor en la política y en la antropología que reclama las barbaridades de las conquistas de Occidente en una igualdad que existe solo en el lema de la Revolución francesa: igualdad, fraternidad y libertad. Con el medio siglo del descubrimiento de América, en 1492, la otredad cobró furor para reivindicar lo autóctono. Los viajes de Colón no eran descubrimiento sino encubrimiento, desolación, genocidio, invención. Todo esto es cierto. Los otros en el siglo XX se tornaron como un sinónimo de excluido y un clamor en defensa de lo autóctono. Ha sido una rebelión tardía ante el Viejo Mundo, que da un sentimiento inconcluso a la historia de la Independencia.
Los españoles nunca se refirieron a los indios como los otros, por supuesto. Como tampoco fueron otros los musulmanes y judíos expulsados de España, encarcelados o en la hoguera de la fe cristiana. Eran simplemente enemigos con cualidad demoniaca. Colón y sus tripulantes se referían a los otros, como un pronombre indefinido, que igual podían ser parte de su expedición, marineros de baja estofa, que aborígenes. La palabra otredad es un sustantivo abstracto para denotar una cualidad del pronombre indefinido otro. Es una figura tan vana como vanidad o identidad, que se hacen concretos, sin eufemismos, en los seis indios que incendió Bartolomé Colón en La Española. Fue una confusión de otredades. Los indios, queriendo homogeneizarse con los españoles, enterraron imágenes de Cristo y de la Virgen para que renacieran. Todo se hubiera resuelto con un diálogo, la lengua ya no era un obstáculo inmenso, había traductores. Desde Álvarez Chanca y Pané se sabía que tenían rituales paganos que se curaban con la evangelización según la doctrina del padre Las Casas. La hoguera fue un acto de intimidación y exterminio, algo conocido por los taínos, presas de la conquista, y del terror que les provocaban los caribes. Estos acontecimientos llegaban a Europa y tanto como la geografía de lo recientemente descubierto, las fantasías y realidades calaban en la imaginación de Francia e Inglaterra. Montaigne las acogerá con sabiduría sobre otros hombres, los caníbales, a los que idealizará.
La otredad es más una fantasía psicológica que una noción científica. Sobra decir que no hay otros sin nosotros, plurales que asocian. Nos, en romance medieval es yo más otros. Vosotros, es decir, los otros, es tú más otros. El otros deriva del latín alterum, autrum. Una de las ventajas de los españoles en la brecha tecnológica fue la estructura del castellano. En 1492, año del descubrimiento de América y de la expulsión de los judíos de España, Antonio de Nebrija publica la Grammatica, con las reglas y usos del idioma. Contribuye de esta forma a la sistematización del pensamiento en el dominio de los conquistadores, a saber, el comercio y la evangelización. Más que la cruz y la espada, fue la lengua sistemática la que arrolló a las nuevas tierras.
En la década de 1960, con el auge de la antropología social, la caída del colonialismo en África y el surgimiento de los movimientos de liberación para formar nuevos países, la otredad tomó un sentido de rebeldía piadosa muy cristiano. Se consolida en el crisol del materialismo dialéctico, por un lado y, por el otro, autrum, de la socialdemocracia europea. La otredad es belleza, como el lema Black is beautiful de los afroamericanos y blancos progresistas. Una renovación de la memoria histórica en contra del racismo, ya que el término fue acuñado por el doctor John Stewart Rock, hijo de esclavos libertos de Nueva Jersey y primer negro en graduarse de médico en el American Medical College en Filadelfia, en 1852. Un logro después de numerosos rechazos por ser negro cuando no existía la palabra otredad.
En este capítulo sobre los avatares de la antropología médica en sus orígenes americanos, es necesario insistir en la otredad como un neologismo con el que se pretende comprender la situación de los primeros médicos españoles y los caribeños autóctonos. No es posible tal interpretación extrapolando esta abstracción hasta siglos atrás. Los otros de hoy no son los de ayer. Por otro lado, la perspectiva de la actualidad del estudio del pasado a partir del presente evita, según Benedetto Croce, los juicios éticos y morales de lo sucedido. La narración de la historia no debe juzgar puesto que no se trata de un tribunal. Es un dilema historiográfico que el ensayista que no se considere historiador puede sortear a veces con cinismo. Montaigne da una cualidad moral al salvaje, por encima de los europeos: «Así son salvajes esos pueblos como los frutos a que aplicamos igual nombre por germinar y desarrollarse espontáneamente; en verdad creo yo que más bien debiéramos nombrar así a los que por medio de nuestro artificio hemos modificado y apartado del orden a que pertenecían». Es uno de los primeros «antropólogos» moralistas en el siglo XVI. Lector exhaustivo, curioso, impenitente, el ensayista trata de averiguar todo sobre el Nuevo Mundo, costumbres y carácter, botánica, geografía, que compara, europeo desde luego, con la Atlántida y tierras mitológicas de la antigüedad clásica. Hay quien lo considera relativista, término del siglo XX, como se verá más adelante.
Lo que se considera alteridad hoy en día tiene antecedentes importantes. A lo largo de estas líneas la narrativa ha tenido como uno de sus ejes a los caníbales. En los extremos se producen efectos más atractivos, agradables o repelentes para la razón. Hay pocos tabúes que revuelven a las emociones como la antropofagia, al menos en Occidente.
La perspicacia, aunque fallida, de Álvarez Chanca, se plasma, además de su carta, en un libro que escribió cuando volvió a Sevilla: El libro del ojo, publicado en Sevilla en 1499, un tratado sobre la fascinatio, nombre que se daba los hechizos por transmisión simpatética, una forma de homeopatía brujeril para causar daño a distancia, con objetos semejantes; por ejemplo, una imagen a la que se clavan alfileres. Es el lado perverso de la homeopatía, lo contrario a «lo semejante produce lo semejante», cuando de curar se trata. La invención de la homeopatía ocurrirá casi tres siglos más tarde, la magia simpatética, a finales del siglo XIX, cuando la academia decide que la antropología es una disciplina verdadera. El libro del ojo refleja la mentalidad de los médicos españoles al principio del Renacimiento. La diferencia con los médicos del Caribe es que los primeros tienen un sistema galeno e hipocrático escrito, conocen la anatomía por las disecciones rudimentarias de la Edad Media, imprimen libros, tienen la noción de hechicería, pero no de brujería, llaman milagros a la magia cuando funciona para bien y dicen combatir a la superstición.
Un ejemplo de la homeopatía simpática de Álvarez Chanca está en su teoría de los venenos y no es magia sino fisiología. Si una persona tiene la sangre envenenada, no la puede transmitir a otra, ya que también sería dañada por el veneno, a menos que su organismo la tolere por semejanza: la sangre de un pelirrojo es tóxica si se da de beber a otra persona, pero no para el hombre de cabellos rojizos. La mujer aloja por naturaleza fuerzas demoniacas que vierte en su menstruación. Si la guarda, emana las toxinas por los ojos y accidentalmente daña con la mirada. El accidente era una forma científica para liberar a las mujeres de posesión. Su físico, más endeble que el de los hombres, se enferma con más facilidad, la sangre se torna triste y, para remediar la apatía, sube hasta la cabeza, hierve y los ojos son su vertedero. No solo cree en la magia por semejanza a distancia, también por la de contacto. Jura ser testigo de la curación de Alfonso V de Portugal, con solo tocar a los que padecen escrófulas, un poder que guardan los reyes taumaturgos para los ganglios del cuello infartados con fístulas por las que sale un material parecido al queso. Podría tratarse de tuberculosis extrapulmonar, con un complejo primario con neumonía e inflamación de los vasos y ganglios linfáticos, que en un buen porcentaje remite espontáneamente. El doctor Chanca es ciertamente medieval.
Álvarez Chanca lleva sus conocimientos al Nuevo Mundo, pero no da cuenta de su ejercicio. En cambio aporta observaciones en el estilo clásico de los griegos, de Heródoto a Aristóteles con descripciones floridas, barrocas. Está en la línea que separa a la Edad Media del Renacimiento, que resultó un espejismo para España atada a la penumbra de la Inquisición.
Al igual que Colón, repara en la desnudez aborigen con tanto énfasis como si la exhibición de sus vergüenzas fuera un vestido. Los españoles las ocultaban con telas pesadas de lana, o de terciopelo y paños de lana para los ricos, como el almirante y el doctor. La marinería con calzas burdas y camisa de lana, telas rasposas de piel de cabra. Nadie se bañaba. Con los calores del trópico suda Álvarez Chanca y no cesa en las minucias. En el viaje a La Española fondean en las islas Ayay, Ceyre y Turuqueira, hoy Guadalupe, habitadas por caribes antropófagos. Conscientes de la repulsión que produce en los europeos la comida humana, tratan de hacerse pasar por pacíficos. Álvarez Chanca los desenmascara por su indumentaria. Las mujeres con argollas tejidas de algodón en la rodilla y el tobillo para engordar la pantorrilla. El artificio de belleza las delata, son parte de un linaje muy malo que asuela las islas en un radio hasta de 150 leguas, atrapan indios pacíficos y los llevan a sus tierras. A los jóvenes los castran y engordan antes de comerlos. Las aldeas eran de buena construcción, con montones de algodón o en mantas, con tejidos que Europa envidia. Otra delación de los nativos está en los cráneos colgados en las chozas a manera de vasijas y en los infinitos huesos humanos. Con cierto candor, mentían a los españoles sabedores de lo revulsivo que les resultaba la comida caribe, pero sus artefactos de la despensa los delataban. Halló un pescuezo en una olla, muchos huesos tan limpios que solo quedaban partes tan duras que romperían los dientes. «Un manjar como no hay otro», dicen al médico. Los hombres huyen a la selva, dejan solas a las mujeres, oriundas o cautivas. El médico los mira a la distancia y los diferencia de los pacíficos por el cabello largo, en tanto que los últimos tienen pedazos a rape adornados con colores que incrustan con la punta de una caña, y otros con mechones. Tenía humor el médico, ríe con los visajes de los indios. Si en Castilla eso solo se podría hacer en la cabeza de un loco, aquí estos locos lo agradecen.
Las armas, información indispensable para el Cabildo de Sevilla, no eran de temer. Simples puntas de flechas con huesos de tortuga o espinas de pescado aserradas. Nada de hierro, nada peligroso para la conquista. Cuando raptan a una docena de indias jóvenes y las trepan a los barcos, las viejas desde la arena se mesan los cabellos y aúllan. En un descuido de los navegantes se arrojan al mar. Unas canoas las esperan, los indios asaetean con sus arcos a los navíos y nada ocurre. No hay nada que temer. La tecnología europea es indestructible, al menos en el mar, aunque no tanto en tierra como descubrirá Colón en la masacre del Fuerte Navidad, cuando ve las cenizas causadas por el fuego de los indios.
La expedición llega a La Española el 28 de noviembre de 1493. Han seguido la costa, bajan de vez en vez, fondean en Montecristi, un promontorio cerca del que había dejado a su gente. Buscan la Navidad y a los 39 hombres que dejaron meses atrás. Mal presagio. Con aires de suspenso flemático, de parsimonia científica, Álvarez Chanca narra que había topado con un hallazgo en la costa que anticipa la tragedia del Fuerte Navidad. Un día dos cuerpos descompuestos, uno con una cuerda ceñida en el cuello. Al otro día dos cuerpos más. A pesar de la pudrición serían de españoles por las barbas. Estaban en tierra de caníbales y la carroña hispana no había sido devorada. ¿Un pretexto para exculpar a los caribes? La sospecha de que los aliados puedan ser los asesinos la afirma Álvarez de Chanca con dotes de médico forense. Colón cuenta ocho muertos en el fuerte devastado por un incendio y saqueo, tres más en una vereda. Llegan unos enviados de su aliado Guacanagarí, dicen que su cacique no puede acudir por estar herido. Algunos indios desprecian a los europeos; han empezado a vestir ropas de la tripulación. Con desdén reciben cuentas y cascabeles. Colón ya sabía de la masacre por un indio que trepó al barco en uno de los fondeaderos. Se mantuvo en secreto. Luego de una noche con algo de consuelo por los enviados de Guacanagarí, que culpan a los caribes de la tragedia, médico y marino acuden a la aldea con una guardia española. Colón ordena espulgar un pozo en el que había ordenado que se guardara el oro recaudado. No halló nada. Llegaron a un caserío, sucio, descuidado y muy húmedo a diferencia de las villas cercanas al mar. Es de espanto cómo viven, como bestias, no obstante andar ajuarados con narigueras y zarcillos de oro. En torno al poblado encuentran los cuerpos de 11 cristianos sobre los que ya crecía la hierba. Rebuscan en las pertenencias que los indios no tienen discreción en guardar. Encuentran objetos europeos, una almalafa, túnica moruna en muy buen estado, calzas, pedazos de paño, un ancla que se había perdido, nada que les hubiera sido obsequiado, una cabeza en un cesto de mimbre. No supo el doctor si de padre, madre o de algún ser entrañable. No juzga. Los juicios vendrán casi de inmediato, cuando las cartas lleguen a Europa y sean brotes de aliento desde la protoantropología hasta las ciencias sociales de la actualidad y se acuñe la otredad.
Guacanagarí los hace esperar de nuevo; no envía mensajeros. Unos marineros lo habían encontrado ese día a unas leguas y les regaló oro que estos tuvieron por merecido. Ellos avisan al Almirante, que al otro día navega al encuentro con el boato de las carabelas y desembarca con todos sus capitanes vestidos con sus mejores galas de terciopelo, lana, collares y medallas, con más pompa que circunstancia. En medio de la penumbra de la choza de Guacanagarí, el doctor vislumbra al cacique «colgado del aire» dentro de una red. Ofrece oro, pedrería y un bonete con un joyel, quizás un cuarzo engarzado en cobre, al que según el cronista, tenían por más aprecio que el oro. La declaración de Guacanagarí hace desconfiar a los europeos. Piensan que el obsequio no implica reciprocidad. Se lo da de súbito, inmediatamente después de contar que los españoles fueron asesinados por el rey caribe Caonabo cuando buscaban oro. Lo decía compungido. No todos murieron con violencia, otros por dolencias y los cuerpos tendrían cerca de dos meses. Después de la masacre, Caonabo fue a la aldea del cacique amigo a matar a los suyos y fue herido en la trifulca. Eran tantos en la choza que por el vaho de los sudores y el calor se ensombrecía la vista. Pidió al hombre que saliera y al cirujano de la expedición que le quitara la venda. Doctor graduado, no se ensuciaba las manos, para eso iban los barberos. La herida no era producto de flechas ni lanzas, dictaminó el médico, sí infligida por él mismo o con ayuda y por una piedra, y que las muecas de dolor eran fingidas. El desasosiego llenó a los europeos. La duda de las recepciones amables con anterioridad, los obsequios de oro y las alianzas se ponían en duda. Después se supo que habían sido los celos la causa de las muertes, pues los españoles perseguían y secuestraban a las mujeres, despreciaban a los indios, como reconoció Colón, al hacer alarde de la superioridad blanca. Celos, no depredación. Las mujeres eran parte del botín y los blancos asaltaban aldeas como si se tratara de una guerra con los enemigos vencidos antes de enfrentar batalla. El almirante disimuló. Los indios buenos le hablaban de ríos de oro que dio por cierto, aunque no tuviera evidencia. La pobreza en oro y lo taimado de los indios fueron los renglones en los que más pujó el doctor Diego Álvarez Chanca en su carta al Cabildo.
Con ese documento de gran valor regresó a Sevilla, en 1494, garantizaba su sueldo de 50 000 maravedíes al año, cuando los médicos cortesanos ganaban 30 000 maravedíes, se llenaba de gloria y, además de haber sido el primer médico del Nuevo Mundo, es pionero en el comercio. Mal había terminado el marinero Rodrigo de Jerez al llevar el tabaco a Castilla y conseguir que la Inquisición lo encarcelara por distribuir los humos del demonio. Don Diego era médico de la Corona, perspicaz y graduado. En su crónica describe con dones de botánico y zoólogo la flora y la fauna de las tierras que explora. De los caribes no dice cómo preparan su comida, de los taínos describe: «Su comida principal consiste en una especie de pan hecho de una raíz de una hierba y pasto de hagué, una especie de papa, y lo usan para sazonar una verdura llamada ají. También lo emplean para darle un sabor sápido a los pescados y pájaros cuando los capturan y una infinita variedad de platillos preparados de muy diferentes maneras».
Entre la fauna se asombra de no encontrar cuadrúpedos de gran tamaño, solo perros y un animal parecido a un conejo, de buen ver y sabor. Lo de los cuadrúpedos será resuelto de una forma práctica cuando los amotinados de Roldán se cuiden de caminar y se transporten sobre el lomo de los indios. Esto ya no lo contará don Diego, entusiasmado con la almaciga que encontró, trementina de mucho valor en la industria de la época, así como ruibarbo, que no era tal, y la trementina no resultó costeable. Álvarez Chanca regresa a Sevilla en 1494 en la flota de Antonio de Torres, el primer correo trasatlántico. Se instala cerca del Hospital del Amor de Dios al que tal vez visitaba y escribe sus tres tratados: Del ojo, del que ya se habló, Del mal de costado y Commentum in parabolas divi Arnaldi di Vilanova, comentarios sobre los aforismos del médico y alquimista medieval Arnau de Vilanova. Tuvo un gran éxito y numerosas ediciones a diferencia de las otras dos obras. Tal vez se debió a que el médico seguía despertando curiosidad a casi 200 años de muerto, una especie de morbus medicus, ya que había sido censurado en vida y juzgado por la Inquisición. Sobre el mal de costado trata de una pestilencia que azotó Sevilla y de los tratamientos del médico sobre lo que se supone es una neumonía con afectación de la pleura, era descrita desde tiempos de Hipócrates, muy estudiada en la Edad Media y con frecuencia asociada al amor.
En tiempos de Álvarez Chanca, Pedro Mártir de Anglería, uno de los primeros cronistas, quien se atribuye las tierras descubiertas como Nuevo Mundo, dice que Juan, heredero de la Corona de Castilla y Aragón, muere por exageraciones sexuales con mezcla de pecado. Se casa en días santos sin esperar que pase la Pascua. Se le ve pálido y chupado. Los médicos aconsejan que se abstenga de mujer, no hace caso y al final muere de mal de costado por una pestilencia que azotó Salamanca en 1497: «Los médicos, juntamente con el Rey, aconsejan a la Reina que alguna vez que otra aparte a Margarita del lado del Príncipe, que los separe y les dé treguas, alegando que la cópula tan frecuente constituye un peligro para el Príncipe. Una y otra vez la ponen sobre aviso para que observe cómo se va quedando chupado y la tristeza de su porte; y anuncian a la Reina que, a juicio suyo, se le pueden reblandecer las médulas y debilitar el estómago». Los escritos de Álvarez Chanca reflejan con fidelidad los avatares de la medicina de la época. El nuevo tratado sobre el mal de costado es un libro de divulgación que no va dirigido a los sabios. Entre las causas del mal se encuentran los malos aires y las peores aguas, la falta de higiene, la influencia de los astros (Venus y Saturno), los síntomas de la debilidad extrema y el tratamiento con purgas, triacas y sangrías en el mismo lado que el mal. La práctica no sanaba, pero la técnica de Chanca y la simetría fueron objeto de debate entre los eruditos de España.
Luego de fundar la Isabela quedan en la isla colonos, mujeres, animales, semillas y el paciente, y mínimo Ramón Pané. Quedó solo con el encargo de narrar, más que de evangelizar, las costumbres de los naturales mientras pregonaba la doctrina católica. Álvarez Chanca llevaba ya lo suyo, los pormenores aunque fuera a vuelo de pájaro sobre las nuevas tierras y muy poco sobre las enfermedades. A Jerónimo Pané le toca la gran revelación, la nueva peste que azotará a una Europa asombrada de su debilidad ante la naturaleza desconocida y el sexo pecaminoso. Descubrirá también la religión de los indios. Con semejanzas de las que Álvarez Chanca no se percató.
En la tornavuelta, capitaneada por Antonio de Torres, iban también dos aventureros mercaderes, el aragonés Guillermo Coma y el saonés Michel de Cuneo. Le desnudez de los indios había llamado la atención de los europeos sin producir demasiada inquietud, en el mejor de los casos era una naturaleza primitiva y, en el peor, un nicho de sodomía y una pulpa mujeril para satisfacer deseos. Las mujeres además de cautivas eran poseídas a la fuerza. Si en un principio hubo voluntad en algunos casos, la masacre en Navidad fue algo más que un acto de celos. El cuerpo medieval cambiará ahora de sus formas y utilidades para la medicina medieval. Los cuerpos son los que describen a las mentes. Locos infantiles, como decía Álvarez Chanca. Cuneo agrega sus impresiones: «Yo que estaba en el barco, me tomé una bellísima Caníbal que el almirante graciosamente quiso regalarme. Me la llevé a la cabina, donde viéndola toda desnuda como a su usanza, me vino el deseo de divertirme con ella. Y queriendo dar cuerpo a mis ganas, ella que no quería, se defendía con las uñas en tal modo, que me arrepentí bien rápido de haber comenzado. Visto que no podía comenzar para darle conclusión a la historia, agarré una cuerda y la azoté tanto que ella gritaba con chillidos inauditos, de una violencia increíble. Pero después, para terminar, conciliamos tan bien en la necesidad amorosa que parecía estar amaestrada en la escuela de las bagasce». Su conclusión es que se comportan cual prostitutas baratas.
El sexo es grandilocuente. En una carta Americo Vespucci da crédito a la buena forma de los cuerpos, que andan desnudos y sin vergüenza, aunque describirlas sería vergonzoso; si bien su conducta es reprobable, esa sí la cuenta con detalle: otra costumbre hay entre ellos muy atroz y fuera de toda credulidad humana, pues, siendo sus mujeres lujuriosas, hacen hinchar los miembros de sus maridos de tal modo que parecen deformes y brutales, y esto con un cierto artificio suyo y la mordedura de ciertos animales venenosos; y por causa de esto muchos de ellos lo pierden y quedan eunucos. No tienen paños de lana ni de lino ni aun de bombasí porque nada de ello necesitan; ni tampoco tienen bienes propios, pero todas las cosas son comunes. Viven juntos sin rey, sin autoridad y cada uno es señor de sí mismo». A pesar de tales hábitos no sufren enfermedades; por lo tanto, los médicos no tienen qué hacer. Esta carta dirigida a Lorenzo de Medicis podría ser apócrifa. Poco importa, da una idea de la imagen que los europeos tenían del Mundus Novus, el nombre se le atribuye a Vespucci, podría ser del acucioso compilador Pedro Mártir. Cuando Vespucci, cosmógrafo aficionado, llega a tierra firme en lo que hoy es Venezuela, cree navegar por el oriente de Asia. Es el geógrafo alemán Martin Waldseemüller quien dibuja el mapa donde claramente aparecen los continentes separados y América con ese nombre. El mito de Babel adquiere cada vez más sentido. Américo es un nombre germánico que significa ‘el que tiene el poder de la patria de los ostrogodos’, es Haimerich. Con la ironía de que son estos quienes vencen a Roma, y se latiniza como Emérico, castellanizado Américo.
No necesitaban médicos ni religión, decían los primeros cronistas europeos, pero el confiable Pané opinará lo contrario en la Relación acerca de las antigüedades de los indios, las cuales, con diligencia, como hombre que sabe su lengua, las ha recogido por mandato del Almirante. No son más de 20 páginas pero fija con certeza que hay religión, aunque sea de hechicería; encuentra enfermedades nunca vistas y médicos a los que llaman behique, lo que luego de cuatro o cinco siglos será conocido como el chamán o el médico brujo por la antropología médica, que se ha tardado en poner sustantivos. Hechicero o brujo le llamarán los conquistadores. En las casas hay altares rudimentarios con figuras labradas en madera o piedra. Las veneran como cemíes y algunos tienen urnas funerarias.
Reconocer una religión, aunque fuera pagana, les daba ya a los naturales la condición de persona. Sus mitos eran semejantes a los que llegaron a Europa provenientes de Asia o de Grecia, Roma y Egipto, solo con adecuaciones geográficas más que de ideas. Por analogía Pané los podía entender. Aprendió la lengua taína, supo que los indios creen que en el cielo hay un ser inmortal a quien nadie puede ver y que tiene madre, que posee cinco nombres pero no tiene principio. Los indios nacieron de unas grutas. La entrada estaba vigilada por un indio descuidado al que el sol convirtió en piedra, a otros hombres los convirtió en árboles o en pájaros. Hay hombres que ponen trampas y se llevan a las mujeres, dejan a los hijos en un paraje, mueren de hambre, demandan una teta que no les pueden dar. A punto de la extinción reaparecen las mujeres, y hay una isla solo habitada por ellas. Entonces el cacique Guayahona regresa a su punto de partida, encuentra a una mujer en el mar y «buscó muchos lavatorios para limpiarse, por estar lleno de aquellas úlceras que nosotros llamamos mal francés». Lo nuevo era la enfermedad, a la que bautizan con un nombre europeo. Los franceses lo llamaban mal napolitano.
Tan antiguo como la religión y las metamorfosis de sus divinidades, las bubas eran por todos conocidas. Simplemente eran bolas más bien blandas que se formaban en el cuello, las ingles o las axilas, βuβον en griego. Podía tratarse de infecciones, algunas veces remitían espontáneamente o con el toque de un rey taumaturgo. Este era un descubrimiento realmente novedoso, tanto como las islas que el Almirante iba nombrando en su paso naviero, solo que este hallazgo estaba rodeado de arrecifes y escualos insospechados, monstruos más allá de la imaginación de los navegantes y del mismo Paré, que no era médico. Chancas vio las bubas y no las describió, absorto por la cara amable de la naturaleza del Caribe. Tampoco los médicos y cirujanos que le siguieron. Ciento cincuenta años atrás Europa había solo sido diezmada por una peste en la que los enfermos morían llenos de bubas. Los recuerdos atroces persistían. Los pintores las recrearon, pero nadie sospechó que estas bubas tropicales fuesen de otra naturaleza y tan letales como las anteriores. Era posible que fueran enviadas por el demonio, o por los judíos, aunque ya quedaban pocos en España, así que la culpa se la echaban franceses y españoles. La disputa por Nápoles entre los Reyes Católicos y Carlos VIII desencadenó una guerra en 1494 que desperdigó el mal de bubas por toda Europa. Se convirtió en una enfermedad vergonzante y satanizada. El ejército del monarca francés llevaba cerca de 800 prostitutas de compañía, entre los soldados había mercenarios que viajaron con Colón en sus primeros dos viajes, cuando Pané describía el mal que se curaba con baños en las delicias de la naturaleza tropical. Entre los españoles también había expedicionarios que viajaron a las Indias. Una breve victoria de los franceses fue celebrada en Nápoles con juergas dignas de carnaval, así que ambos reinos se culparon de la infección. Aun podía ser comparable con cualquier otro mal de tumores en ingles y cuello. Cuando se empezó a llamar la gran viruela, comenzó la alerta. Entre los mercenarios de ambos ejércitos había ingleses, polacos, alemanes, de toda Europa. Cuando regresaron a sus países eran portadores del mal con su etiqueta nacionalista; los rusos lo llamaron mal polaco. El nombre definitivo llegaría poco después como una alegoría mitológica, una mezcla de poesía con observación empírica, y el sustantivo para la posteridad en la tragedia de Sífilo.
Ya en 1498 es descrita por Francisco López de Villalobos con más etiología religiosa que natural, y sin mencionar su origen americano: «Dirán los teólogos que este mal vino / Por nuevos pecados de las cristiandades. / ¡Oh, gran Providencia! ¡Oh, juicio divino!, / Que tan propia pena ejecutas con tino / Según el camino de nuestras maldades. / Que, vista la cisma y la gran discusión, / De tus propios hijos y paniaguados, / Do Iglesia y seglares con pura opinión, / De apitonamiento, sin otra razón, / Son puestos en armas tan desordenados». Atribuye, por primera vez, que la enfermedad es de origen sexual por aparecer en lugar bellaco.
En 1500, Torroella publica Dialogus de dolore cum tractatu de ulceribus in pudendagra evenire solitis, una especie de manual de divulgación que simula una charla entre paciente y médico. En el largo nombre se mencionan ya úlceras, no en partes bellacas, que producen dolor en los genitales pudorosos. Narra verdaderas historias clínicas. En una de estas aparece César Borgia, uno de los primeros en la multitud de notables con sífilis.
Un año antes un médico español, Ruy Díaz de Isla, parece haber encontrado signos de este mal de bubas en los tripulantes de Colón cuando una de las naves recala en Lisboa. No es seguro si tenía o no la certeza de que se trataba de una nueva enfermedad traída de las Indias, pues lo que él llama «mal serpentino venido de La Española» no lo publica hasta 1509, cuando ya había más datos sobre la importación de la enfermedad, una peste, pues la segunda descripción, o el primer brote, sucede cuando Colón llega a Barcelona, el final de la singladura, el principio de la epidemia en el espectro europeo.
«Yo le impongo morbo serpentino’ d’la ysla Española porque según su fealdad no hallo cosa á que mas naturalmente la pueda comparar que es ala sierpe: porque assi como la sierpe es animal feo y temeroso y espantoso, assi esta enfermedad es fea y temerosa y espantosa: enfermedad graue que apostema y corrompe la carne, y quiebra y pobrece los huesos, y corta y atrae los nervios: y por tanto le impongo el tal nombre.»La Torre de Babel interrumpida por los designios de Dios se reconstruía en el Nuevo Mundo. Colón, desde luego, no se percató de que inauguraba una Edad Moderna, ni que cabalgaba entre dos culturas. Buena parte de su pensamiento era medieval. «Ellos andan todos desnudos como su madre los parió, y también las mujeres, aunque no vide más de una farto moça, y todos los que yo vi eran mançebos, que ninguno vide de edad de más de XXX años, muy bien hechos, de muy fermosos cuerpos y muy buenas caras, […] d’ellos son de color de los canarios, ni negros ni blancos…». La piel llama la atención del Almirante. No está demasiado al sur pues, según Ptolomeo, los habitantes serían negros. Al escuchar cami en la lengua extraña para sus traductores, da por cierto que está en tierras del Gran Kahn. No encuentra a los hombres con cabeza de perro o cinocéfalos, ni al unicornio. A las sirenas que vio les da muy poca importancia. El oro es lo que le importa, y detrás del oro, la piel, una forma de confirmar que llegó a las Indias. Poco se sabía de las infamias de Colón cuando fue llevado a España en 1500, relevado de su cargo de gobernador del Caribe. Nuevos documentos revelan que empleó perros de caza para atrapar indios a los que conducía como piaras al corral, una plaza para subastar a los indios como esclavos. Es sordo al lenguaje autóctono; no los considera ni siquiera animales dotados de palabra. Su lengua es la de las señales para encontrar oro y colonizar. La piel de los indios es geografía.
Pané lo entiende a la inversa. Tienen religión y, aunque diabólica, el alma puede ser sanada a través de la evangelización. La riqueza de los mitos la plasma en la enfermedad de las bubas y en otro mal dermatológico. Con frecuencia habla el fraile de la higiene de los indios y relata que un día cuando se estaban lavando, tuvieron deseos de encontrar mujeres. No hallaban ni sus huellas pero, en medio del lavatorio, vieron que de un árbol caían mujeres que no tenían sexo «de varón ni hembra». Al quererlas atrapar se les escurrían como anguilas. El cacique les ordenó a los hombres que las contaran, y que por cada una buscaran a un caracaracol para que atrapara a aquellos seres. Los caracaracol tenían la piel tan áspera que las criaturas no podrían escapar de sus manos rasposas. El cacique les ordenó llamar a un pájaro llamado iniri cahubabayel que agujerea los árboles. Las ataron de pies y manos. El pájaro, creyendo que eran maderos, les labró el sexo de mujer.
La piel adquiere otra importancia en el mito que narra el fraile, mas no interpreta. Desde milenios las enfermedades de la piel fueron descritas en la mitología china, mesopotámica, bíblica y en casi todos los mitos. Lepra era el nombre genérico de un sinnúmero de enfermedades en las que caben desde la psoriasis hasta el botón de Judea. El Libro de Job ha sido lo suficientemente escatológico para representar todo mal, de las bubas a las pústulas. Como un sufrimiento demoniaco en el que intervienen Dios y la voluntad, servía para numerosas parábolas y alegorías en la imaginación de los médicos, religiosos y de la grey.
En el tercer viaje a las Indias, Colón recala en Cabo Verde para embarcar puercos y ganado; este archipiélago fue colonizado por los portugueses y era un campo de concentración para esclavos que se distribuían a Europa y a las colonias recientemente descubiertas. Colón queda impresionado, y aun en lo parco de su diario de junio de 1498 lo dice. El nombre del archipiélago es falso, puesto que todo es seco, no hay nada verde y toda la gente enferma. No se detiene; como un mal presagio de la atmósfera en aquella latitud, el viento lo desampara. Cae ocho días en un calor que incendiaba a los navíos y a su gente. Quien abunda en la enfermedad que asustó a Colón es su hijo Hernando. El lugar yermo donde fondeó el Almirante era un caserío. Una multitud de leprosos salió a recibir a los navegantes, con el mismo gusto de los marinos cuando arriban a un puerto amigo. Los seres deformes detuvieron a Colón, que miró desde la cubierta llegar al gobernador de la isla. Se enteró que los leprosos acudían ahí porque el clima templado era la primera parte de la curación, la siguiente era comer tortugas y bañarse en la sangre de los animales. Eran tantas que la arribazón alcanzaba para medio año con esa dieta, el resto con las cabras, que también abundaban, y con el agua gruesa y salobre.
Los médicos de España y Portugal eran diestros en el diagnóstico de la lepra o al menos la diferenciaban de esta enfermedad de bubas que llegaba con la marinería desde el otro lado del mar. Tampoco era la de los hombres de manos y piel ásperas, que pudo tratarse de sarna o cualquier padecimiento semejante y conocido en Europa. Fray Ramón Pané la había descubierto. El protoetnógrafo, además de interpretar el origen de los indios y de sus dioses, da la primera descripción del médico autóctono, también del primer charlatán del Nuevo Mundo y de los alucinógenos, un polvo más poderoso que el tabaco.
Ritos prohibidos, herejías, hábitos innombrables proscritos por la Iglesia, aunque en esa prohibición había un denominador común de costumbres que, aunque ocultas, no les eran desconocidas a los europeos. Ramón Pané se sumerge, descubridor en las capas prohibidas de la humanidad, y encuentra analogías impenitentes entre la magia y la medicina; es el explorador que da de frente con el primer médico brujo de las nuevas tierras, un sanador al que se encarga de exponer, sin miramientos, como un charlatán.
Pané mira y escucha, selecciona a quienes le parecen ser más crédulos. Se entera de que hay hombres, los behiques, que tienen el don de hablar con los muertos. Al igual que en los moros, las costumbres están inscritas en canciones. Las melodías las acompañan con un instrumento musical, una calabaza o tronco hueco, el mayohabao, con lengüetas que son percutidas y se escuchan a legua y media de distancia, penetran a la selva, hacen eco del mar. Para quienes el Sol y la Luna tenían su origen en una cueva, los muertos, por fuerza, deberían tener un lugar a donde llegar, un destino. Aquí había semejanzas con el cristianismo, aunque no era cielo ni infierno, podría tratarse de una especie de purgatorio. Tiene su nombre Coaibay. Está en una isla de donde salen por la noche a comer guayabas, llegan al mundo de los vivos y hacen fiestas, yacen con las mujeres y se les descubre porque no tienen ombligo.
Tienen una reflexión dualista de la humanidad; el espíritu en el vivo es el goezia y en el muerto es la opía. De buena manera esto da lugar a muertos vivientes, terreno fértil para las prácticas africanas de magia y religión que llegarán poco después con la esclavitud.
Entre las costumbres, el calor del trópico, en las tierras que por mucho que se quiera comparar no se parecen a las del Mediterráneo, fray Ramón Pané debió sudar en su hábito jerónimo de lana, el escapulario y la capucha marrón. De los rezos de la madrugada, liturgia horarum, que empezaban a las tres de la mañana, alabanzas a la Virgen y al Señor, como en el monasterio de la Murtra en Cataluña, donde quizás conoció a Colón. De los muros espesos, del aislamiento del cenobio en el que los monjes apartados vivían en pequeñas comunidades, Pané rompía la regla estricta de los jerónimos para tomar nota. Del calicanto de la abadía mediterránea sobre el mar, el fraile ahora estaba en otro océano, el Caribe, en chozas de bajareque y techo de palma.
Los ritmos salmódicos del convento que revelaban fervor ahora sonaban a una ceremonia en la que quizás hacían falta las campanas, el órgano o el laúd, pero que le sonaban con reverencia aunque el demonio estuviera oculto en un coro entremezclado con los juncos del bajareque.
Antes de que la medicina y la física empezaran a descubrir las leyes que las movían, la evidencia, lo que es visto, no requería prueba. Los relatos de Heródoto sobre otros pueblos eran aceptados sin que nadie los viera. Los libros eran la certeza. «En los otros países los sacerdotes de los dioses se dejan crecer el cabello; en Egipto se rapan. Entre los demás pueblos es costumbre, en caso de duelo, cortarse el cabello los más allegados al difunto; los egipcios, cuando hay una muerte se dejan crecer el cabello en la cabeza y barba, mientras hasta entonces se rapaban. Los demás hombres viven separados de los animales, los egipcios viven junto con ellos. Los demás se alimentan de trigo y cebada; pero para un egipcio alimentarse de estos granos es la mayor afrenta; ellos se alimentan de olyra, que algunos llaman también espelta. Amasan la pasta con los pies, el lodo con las manos y recogen el estiércol. Los demás hombres (excepto los que lo han aprendido de los egipcios) dejan su miembro viril tal como nació, pero ellos se circuncidan». ¿Sería así? Heródoto, historiador costumbrista y gran narrador, viajero por el Mediterráneo Oriental, también contaba fantasías, cosas no vistas o falseadas. Para este sabio solo había una raza de hombres: los griegos de Grecia; más allá de este territorio todo era barbarie, con cierta tolerancia para los egipcios y babilonios. Solo estas «razas» podían ubicar el ombligo del mundo en el disco plano, sobre él estaban construidas Babilonia, Menfis y Atenas, sendos ombligos culturales. Su ubicación dependía del que mirara a la ciudad, un punto diferente para el griego, el egipcio o el babilonio: el origen del relativismo cultural.
De Babilonia, escribe que el enfermo se sacaba a la plaza y la concurrencia era la encargada de dar el diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Falso: en la ciudad había médicos sacerdotales y populares, adivinos y herbolarios. Esta creencia perduró en el Medioevo y después, para adjudicar mitos a lo que ocurría en tierras desconocidas. A la par de la descripción del proceso de momificación en Egipto, certero y acucioso, no evita la influencia mágica en algunas enfermedades, como la del rey que se cura de la ceguera enjuagándose los ojos con orina de mujer. Heródoto es la bisagra entre la cultura homérica y la de los filósofos materialistas. Fue amigo de Anaxágoras.
Las brumas de los monstruos marinos, los de las otras tierras, no se habían disipado por completo, a pesar de no encontrar cíclopes, sirenas terrestres con su andar a saltos con una sola pierna. Plinio el Viejo es quien abre las puertas a lo que serán las ciencias y la etnología. En la Historia Natural, este viajero militar, avezado en la gramática y el naturalismo, escribe con base en decenas de manuscritos de filósofos que lo precedieron, aunque caminó entre los bárbaros al norte del Danubio.
La sangre será lo que más llamará la atención de los conquistadores en los nuevos mundos, no solo de los españoles, y la sorpresa ante los ritos sangrientos y el canibalismo de las civilizaciones al oeste de la Mar Océana que se convirtió en la obsesión hispana.
El humilde Pané ha descubierto la sífilis.
Capítulo 9
Urdaneta y el escorbuto
Los españoles y portugueses eran los amos de los océanos, poseedores del oro y los indios, de las rutas de mar y tierra, de las plantas medicinales, pero en cuanto a las enfermedades, muchas, creían, eran obra del demonio o del pecado. Los ingleses y franceses les daban menos importancia, en general, a las cuestiones sobrenaturales cuando esto significaba adquirir nuevas rutas comerciales. Una red de espías circulaba por los puertos de las colonias hispanas en busca de la sabiduría del mar, las cartas de navegación y la geografía.
Los primeros exploradores, muy a su riesgo, tan solo con la ventura de la religión católica, que poco sirve en el mar, fueron sin duda los españoles, vascos y gallegos, para precisar, que destacaban como navegantes. Una de las primeras y grandes hazañas náuticas, luego del viaje de Magallanes fue el retorno de las Filipinas y las Molucas, llamadas las Islas de la Especiería. Se había llegado, faltaba el regreso para establecer una ruta de mercancías de Oriente a la Nueva España. Cuatro expediciones habían fracasado. Una de ellas, comandada en 1525 por Jofre Loaiza, padeció el escorbuto luego de cruzar el Estrecho de Magallanes; perdió cuatro de siete naves antes de alcanzar Filipinas, una zona portuguesa, según el Tratado de Tordecillas, no respetado. Una inmensa región de archipiélagos colindantes con China, reinos legendarios, Siam, y lugares habitados por salvajes. En la expedición de Loaiza iba el piloto y cosmógrafo vasco Andrés de Urdaneta. Navegante culto, matemático, embarcado a los 17 años en la expedición de Loaiza, supo de las desventuras y las enfermedades:
«De mas de [e]sto, da una enfermedad en esta Mar del Poniente a los hombres que se les creçen y podreçen las enzias y mueren muchos de [e]sta enfermedad, que a nosotros solamente en una nao se nos murieron desde el estrecho hasta las yslas quarenta hombres y aun a los que an ydo desde a Nueua España para la Espeçeria no les a dexado de dar esta enfermedad empero como la nauegaçion se haze em poco tiempo y lleuan bastimentos frescos, no haze tanta ynpresion como haze en los que ban desde España por el Estrecho».
A casi un año de navegar, solo la Santa María de la Victoria alcanzó las Molucas, en plena disputa entre las coronas de España y Portugal. Urdaneta, el matemático y filósofo precoz, se batió contra los portugueses. Once años permaneció en las Islas de la Especiería viajando en balandras, sin perder cuenta de los relatos de viajeros sobre la geografía, clima, aves. Las aves eran un recurso de los navegantes cuando se carecía de instrumentos para calcular la longitud. Todo lo anotaba, y todo se perdió cuando de regreso a España desembarcó en Lisboa y la autoridad le robó sus apuntes y cartas de navegación, con latitudes y floridas rosas de los vientos. Al parecer, algunas copias fueron a dar a Inglaterra en el contrabando de los mapas, aunque no fuera, ni remotamente, una nación con poderío naval.
España estaba urgida de una ruta entre el Oriente y sus colonias. El sueño de Cristóbal Colón se cumplía. Hernán Cortés, en su talento de explorador, envió una expedición hacia las Filipinas, construyó los barcos en la desembocadura del río Balsas. Tres naves zarparon en octubre de 1528 rumbo a las Molucas. Llegó solo una con Álvaro de Saavedra, castellano de tierra muy adentro, pero pariente lejano de Cortés. La venta de cargos, títulos y encomiendas burocráticas era también una suerte de contrabando con el que se premiaba a los serviles o se daba patente a gente sin experiencia, como Saavedra. Tres veces intentó volver a América, murió ahogado en el último intento. En su tripulación iban indios tlaxcaltecas, ignorantes de toda arte de mar. Quedaron algunos en las Molucas, a merced del mestizaje.
Andrés de Urdaneta se aisló en la Nueva España. A los 46 años era un monje agustino, con vida casi de clausura. A oídos de Felipe II llegó apenas la resaca de su fama como navegante. Fue elegido para una nueva expedición a las Filipinas, esta vez con el recado de volver a la Nueva España.
«El rey: Devoto Padre Fray Andrés de Urdaneta, de la orden de Sant Agustín:Zarpó de Barra de Navidad el 15 de marzo de 1564. El comandante de la expedición fue el vasco Miguel López de Legaspi, capitán de la mejor cepa. Urdaneta nunca fue capitán, ni lo deseaba, era un verdadero matemático del mar, sagaz en el cálculo preciso de latitudes y muy aproximado en las longitudes, nunca se le escapó la altura de la Osa Mayor atrapada con la ballestilla, el elemental y valioso instrumento para todo navegante escudriñador de las estrellas. Con talante sosegado era una fiera para la memoria de cabos e islas, penínsulas y promontorios, en la lectura del vuelo de las aves, en los idiomas malayos que le revelaban las corrientes del mar. Con el espectro del escorbuto, luego de su viaje por el Estrecho de Magallanes, proveyó las naves construidas en Acapulco con cítricos y cocos resistentes y generosos en prevenir el escorbuto y dar agua, cuando este líquido se medía cuidando cada pinta en los barriles salobres. El coco y su pulpa proveían algo de vitamina C, pero también de las vitaminas del grupo B. Sin saber la causa, atribuyéndola a la morriña de los viajes largos, no era raro que la marinería enloqueciera, y el coco y su pulpa la mitigaban. A bordo del galeón San Pedro tocó tierra en las Molucas en febrero de 1565.
«Yo he sido informado que vos siendo seglar fuisteis en el Armada de Loaysa y pasasteis al estrecho de Magallanes y a la Espacería, donde estuvisteis ocho años en nuestro servicio. Y porque ahora Nos hemos encargado a Don Luis de Velasco, nuestro Virrey de esa Nueva España, que envie dos navios al descubrimiento de las islas del Poniente, hacia los Malucos, y les ordene lo que han de hacer conforme a la instrucción que es le ha enviado; y porque según de mucha noticia que dizque teneis de las cosas de aquella tierra y entender, como entendeis bien, la navegación della y ser buen cosmógrafo, sería de gran efecto que vos fuesedes en dichos navios, así para toda la dicha navegación como para servicio de Dios Nuestro Señor y nuestro. Yo vos ruego y encargo que vais en dichos navios y hagais lo que por el dicho Virrey os fuere ordenado, que además del servicio que hareis a Nuestro Señor yo seré muy servido, y mandaré tener cuenta con ello para que recibais merced en lo que hubiere lugar. De Valladolid a 24 de Septiembre de 1559 años».
El San Pedro fue carenado en la isla de Cebú para el tornaviaje. Maniobra difícil ésa de esperar la marea alta, dirigir el barco a la playa, tirar a terreno seco, escorarlo a babor para limpiarlo de moluscos adheridos al casco que restan velocidad, restituir la madera podrida de un costado y del otro.
El fraile y navegante reconstruyó de memoria los mapas que le robaron los portugueses, le ayudó su conocimiento del malayo para encontrar una corriente, al norte, en contra de la lógica marinera para regresar al sur. Los alisios que soplaban sobre la proa fueron vencidos por el monzón de verano. El San Pedro, monumental, supone una eslora de 26.8 metros, una manga de 12.64 metros y un puntal de 8.6 metros; su tripulación era de setenta hombres, en su mayoría guipuzcoanos. Zarpó de Cebú el 1 de julio de 1565, el 4 de agosto se encontró con la corriente de Kuro Shivo y el 8 de octubre entró a Acapulco el primer navío en surcar de este a oeste una nueva ruta de las especies, 7 664 millas en el viaje más largo hasta esa época por una ruta desconocida. Abrió uno de los comercios más ricos de la historia náutica y, para los ingleses, «el mejor botín de todos los océanos». Tras él fueron los ingleses.
Capítulo 10
El doctor Azogue, sífilis y piratería
El doctor, mercader, negrero y capitán Thomas Dover asoló Guayaquil, rescató a Robinson Crusoe, que no se llamaba así, y se volvió millonario intoxicando a buena parte de Londres a mediados del siglo XVIII. Las callejuelas en torno a los muelles del Támesis eran un hervidero de marinos que regresaban de navegar por las aguas de tierras soñadas aunque no antes vistas, con árboles de guayaco curativo, caoba para construir navíos, monstruos manatíes inofensivos que rompían el mito de las sirenas, jaguares y tiburones más fieros que todas las fieras narradas en Bengala o Siberia y un caldo de cultivo para enfermedades y parásitos desconocidos e inclasificables en cualquier mitología que no fuera nueva. Por los muelles de toda Inglaterra los marineros cantaban la desazón de su esperanza de vida a pesar de los descubrimientos en la Era de la Vela.
Las leyendas ultramarinas hablaban de monstruos con un solo ojo, o de las piernas fusionadas de los sirénidos y otras quimeras. La realidad era que los hombres retornaban emaciados, con la piel a reventar de pústulas, las orejas ulceradas, las disenterías y sus secuelas, las encías hinchadas y sangrantes por el escorbuto, el agobio de los vómitos y la fiebre. Era un tránsito de la imaginación a la descripción, de la Edad Media al Renacimiento. Los monstruos de Plinio el Viejo aparecían en las cubiertas de los barcos para ser descritos como «formas insospechadas hasta ahora» por el naturalista y renacentista Androviani, que dibujaba animales no sospechados por Da Vinci. Seguían teniendo mucho de monstruoso, pero no como una invención de las iglesias, sino cual descubrimiento de la naturaleza, interpretada por la naturaleza humana. El desciframiento de los monstruos con las herramientas de la navegación fue el salvoconducto de la transición de las edades de las tinieblas a las del barroco. Uno de los monstruos nuevos apareció como la sífilis, un azote pestífero que rebasaba lo imaginado, especie de serpiente de mar ondulante, cabalgada, junto a la nueva quimera de la piratería y las conquistas con el catalejo, herramienta más eficaz que la cruz y la espada. Vendría el microscopio, ese catalejo invertido.
Los navegantes y viajeros, que habían hecho fortuna a costa del comercio con esclavos y de las plantaciones y minas de los nuevos mundos que expandían el imperio, pagaban las desventuras de sus cuerpos a precio de oro. Las monedas pasaban a los charlatanes que vendían pócimas milagrosas y remedios que no curaban los cuerpos y las almas. Y, sin embargo, la clientela no disminuía y los fallecimientos ocurrían sin tregua, con la esperanza vana de un remedio. Los barcos crujían abarloados en el Támesis bajo el enjambre de arboladuras, los unos con los mástiles destrozados, los otros con las cuadernas rotas, cascos que habían recogido las lapas y algas de los Siete Mares, recalando en el puerto más grande del mundo, Londres, en la Era de la Vela.
A estribor del canal de navegación un barco izaba las velas al ritmo de los cantos marineros y se internaba con trapío hacia el Atlántico para alcanzar, quizá, las costas de Sumatra o las Antillas. A babor, los tripulantes iban por el fango maloliente y resbaloso de los callejones de Billingsgate con olores escatológicos de humanidad y brea para toparse con médicos, charlatanes y pócimas del milagro.
Milagros. Una planta con propiedades curativas en verdad había sido la quina, llevada de Perú a España por los jesuitas a finales del siglo XVII, la corteza jesuítica, eficaz para el tratamiento de las fiebres tercianas y cuartanas del paludismo o malaria, que mermaban a las poblaciones en los pantanos del Mediterráneo. La otra droga curativa, pero de alta toxicidad, fue la ipecacuana, hallada por un fraile portugués en Brasil en la misma época que la quina, y la dispersó por Europa. El capitán Dover se haría rico y famoso con este pharmakón, un verdadero dardo, un toxon que por igual daba la vida que la segaba. Antes lo hizo con el mercurio, cuando médico de tierra.
El navío se desplegaba como la maquinaria más poderosa jamás inventada con sus poleas, timón, polipastos y arboladura. La Era de la Vela coincidía con el comienzo de una nueva forma de pensar, la de la ciencia en una atmósfera de predominio teológico. El descubrimiento de América trajo la ilusión de una panacea herbolaria. Hojas, tallos y raíces, semillas e inclusive árboles fueron trasladados, sembrados en almácigos en las bodegas y sentinas de los barcos. Crecían en las cubiertas protegidos con lonas y el agua dulce de los marineros se escamoteaba para regar ese nuevo tesoro que retoñaba en medio del océano. Llegadas a puerto, las plantas languidecían en los anaqueles de las boticas. No obstante, los médicos y farmaceutas exageraban sus funciones. Los nobles y el pueblo acrecentaban su credulidad ante lo nuevo. Surgió así una industria trasatlántica de fármacos. Las exploraciones se hicieron con capital privado, rico en estafas, y con un par de monopolios.
Hacia 1580, Nicolás Monardes acaparaba en Sevilla el mercado de la herbolaria. Médico brillante, graduado en Alcalá de Henares, era el amo de la pimienta y el sasafrás, la vainilla, el pimiento, entre otros muchos vegetales y el guayacán o palo santo, un tesoro contra la sífilis que asolaba al Viejo Continente. El remedio competía con la zarzaparrilla, y Carlos V, para saldar deudas con los banqueros alemanes que lo hicieron emperador, cedió el monopolio de esta planta a la dinastía Fugger. Ninguno de los remedios sirvió para algo más que otra panacea ilusoria. Mientras tanto y evadiendo los monopolios, Inglaterra se hizo de los primeros jardines botánicos en Chelsea, a mediados del siglo XVI. Lo que originalmente fue una pandilla de maleantes que asedió a los barcos españoles se convirtió en una flota de piratas que llevaba a bordo naturalistas, geógrafos navegantes y filibusteros, freebooters, elenco en el que Thomas Dover tuvo un papel notable.
La otra competencia estaba en la alquimia, con la herencia del suizo Teofrasto Paracelso, médico enigmático y pendenciero del siglo XVI. Legendario, se decía que logró trasmutar el plomo en oro, la piedra filosofal, aunque ninguno de sus discípulos consiguiera obtener la receta. Aplicó la astrología al designio de las enfermedades, y a los metales, propiedades celestes con influencia en el cuerpo humano. Con Paracelso cundió el uso del mercurio para el tratamiento de la sífilis. El doctor Dover fue uno de sus promotores en Inglaterra con la sentencia «una noche con Venus y toda la vida con Mercurio». Fue así como el futuro pirata adquirió el mote de doctor Quicksilver, en inglés: plata veloz, en griego hydrargirum, o plata líquida, y persiste como Hg en la tabla periódica de los elementos. En latín es mercurium, por la velocidad a la que se desplazaba el divino Mercurio, patrono de los comerciantes, errante como el planeta y las enfermedades venéreas, en honor a Venus.
El doctor Quicksilver era tan ágil como la raíz de su apodo, en español, azogue, que viene de los alquimistas árabes quienes llamaban azzáwq a la rapidez con que el metal movía a los comerciantes. Sus prescripciones estaban cien veces por encima de la dosis actual. El doctor Dover se movía entre los libros y la ciencia de la época que empezaba a despertar. Era un lector ávido de almanaques, dramas y poesía, y tratados sobre enfermedades. La sífilis era un mal de gran importancia y sus signos grotescos descalificaban como perversos a quienes la padecían. Bubas se llaman las lesiones de la piel, nódulos rosados e indoloros, precedidos por las úlceras o chancros en los genitales del hombre o la mujer. A un par de meses de un contacto sexual surgía un malestar insidioso, con febrículas y una erupción de la piel, que un sifilítico del siglo XVI describió: «[…] es verdad que cuando el mal empezó era imposible mirarlo por el horror que daba y que era parte de la enfermedad reinante. Los forúnculos estallaban como bellotas, de estos salía un humor apestoso e intolerable, infeccioso, de color verde oscuro, tan espantoso que anunciaba una enfermedad en fuego hirviente».
El mal aparecía de nuevo uno o dos años después, con las gomas sifilíticas, nódulos en la piel y vísceras, un par de años más y volvía para atacar al sistema nervioso con parálisis y delirios que cesaban con la agonía de la muerte. El mal, como ya se ha visto, había llegado del mar, según los médicos de la época, traído a Europa por los marineros de Cristóbal Colón, licenciosos con las indias de las Indias. Se extendió a Nápoles cuando fue invadida por españoles y franceses, culpándose unos a otros de la epidemia, de ahí el nombre de mal napolitano o mal gálico o francés. Mal gálico o napolitano, las culpas fueron de América y de la conducta desparpajada, se decía, que por igual afectó al pueblo como a la aristocracia. «Maldigo el día en que el inmortal Colón, enfrente de la roca de Cintra, notificó al antiguo mundo el sin par descubrimiento del nuevo», escribió un médico holandés de la época. Fray Bartolomé de las Casas sacó conclusiones empíricas: «Sepan por verdad que fué de esta isla (la Española) ó cuando los primeros indios fueron, cuando volvió el Almirante D. Cristóbal Colón con las nuevas del descubrimiento de estas Indias, los cuales yo luego vide en Sevilla, y estos las pudieron pegar en España inficionando el aire o por otra via o cuando fueron algunos españoles ya con el mal dellas, en los primeros tornaviages a Castilla, y esto pudo ser el año 1494, hasta el de 1496; y porque en este tiempo pasó con un gran ejército en Italia para tomar Nápoles, el rey Carlos de Francia que llamaron el cabezudo, y fue aquel mal contagioso en aquel ejército, por esta razón los italianos que de aquellos se les habia pegado y de allí adelante lo llamaron el mal francés».
Dependiendo del bando, la enfermedad tomaba partido. Al parecer Benvenuto Cellini, Martín Alonso Pinzón, los Borgia, la reina Isabel I, Enrique VIII, la lista es vasta, sufrieron la enfermedad, o se les achacó como vituperio.
La sífilis entró a la literatura. Rabelais, monje y médico, es prolijo en Gargantúa y Pantagruel: «Aún me quedan seis sueldos con un céntimo más que nunca conocieron padre y madre y ni ellos ni la sífilis habrán de abandonaros en esta vuestra gran necesidad». El libro es una exaltación a la voracidad, tanto de los apetitos sexuales como del sueldo de los médicos por sus tratamientos.
La peste genital. El mal de las miles de muertes que se anunciaba con chancros, bubas, ataques y convulsiones se volvió poesía. El doctor Dover conocía la obra de Girolamo Fracastoro, médico veronés que puso nombre a la enfermedad con su poema de 1530 Syphilis sive morbus gallicus. Cuenta las desventuras del pastor Sífilo que contrae la enfermedad por matar al ciervo de Artemisa. Apolo, hermano de la diosa de la caza, lo castigó con el mal. Filósofo y astrónomo, compañero de Copérnico en Padua, narra en este poema épico las desventuras del enfermo y su posible tratamiento con guayaco y mercurio. Así empieza:
Primero sufrió las bubas difíciles de mirar.Otra interpretación dice que Fracastoro ubicó el sacrilegio en los indios de las Antillas, descendientes de la Atlántida, que ante el hundimiento de ese continente recibieron el guayaco como remedio. Puede ser que el veronés haya tomado el nombre de un personaje de Ovidio, y que querría decir ‘cerdo amoroso’. Fracastoro fue un visionario en sospechar la transmisión de las enfermedades infecciosas por medio de partículas a las que llamó semina, una suerte de veneno que pasaba de los enfermos a los sanos, un virus, antes de que los microbios fueran descubiertos. Lo escribió en su obra posterior De contagione et contagiosis morbis.
Extraños dolores e insomnio con la noche al pasar.
De él tomó su nombre la enfermedad,
que cundió flamígera entre los pastores del lugar.
Thomas Dover fue un doctor empecinado en el tratamiento de la sífilis. Fue discípulo de Thomas Sydenham, uno de los médicos más brillantes del siglo XVII. Conocido como el Hipócrates inglés, sería el primero en hablar de las enfermedades como cosas o entidades, no cual si fueran procesos de una alteración vaga, como simplemente calentura. Las fiebres, todas, eran la expresión de una enfermedad, no un mal en sí mismo. Sydenham es el primero en buscar la historia de cada una de las enfermedades y así separa la gota del reumatismo. Una hazaña para la época. En cuanto a los tratamientos quedaba rezagado, pues tomaba unos cuantos remedios para todos los males. El maestro tenía la sentencia: Sine papaveribus, sine opiatis et medicamentis ex iis confectis, manca et clauda esset medicina, una especie de razón terapéutica para todo mal. Sin el opio, la medicina claudicaba. Dover lo aprendió y llevó hasta consecuencias insospechadas con sus famosos polvos.
Thomas Dover nació en Warwickshire alrededor de 1666, la peste negra devastaba Londres desde el año anterior y arrojó un saldo final de 100 000 muertos en 1667. Lejos del mar, el condado está en las midlands de Inglaterra, una tierra en medio de una isla brumosa, en un siglo llamado al despertar de un nuevo conocimiento: el inductivo y la formulación de hipótesis, sobre una naturaleza verificable. Los naturalistas no se llamarían científicos sino siglos después, cuando empezaran a descifrar las leyes del movimiento. Robert Boyle descubrió que el volumen de un gas varía con la inversa de la presión. Robert Hooke le dio sentido al microscopio recientemente inventado, al descubrir la célula en la corteza del alcornoque. Indujo también la ley de fuerza para el resorte: la fuerza aplicada es directamente proporcional al desplazamiento o al cambio de longitud de resorte. Aquellos naturalistas eran teólogos laicos que se reunieron en una sociedad cuasisecreta para narrar entre ellos sus hallazgos; la nombraron The Invisible College (El Colegio Invisible). De boca en boca corrían las explicaciones acerca de cómo Dios había echado a caminar la maquinaria de la naturaleza. La misión de aquellos hombres era descifrar esos engranes en el principio protocientífico de la Revolución Científica, acorde con la Industrial, que se aproximaba. Por medio de las leyes de la naturaleza se engarzaban las ruedas dentadas de dos eras y varios mundos.
Inglaterra era el único país europeo sin invasiones extranjeras en siglos. La última había ocurrido en 1066 por los normados, con la que prácticamente desapareció la esclavitud, que venía de antaño, a costa de irlandeses, galeses y escoces, los pueblos celtas, siempre en desventaja bélica para conseguir, en vano, esclavizar a los anglos. El Concilio de Londres en 1102 presidido por san Anselmo de Canterbury fue crucial: «Nadie puede participar más en este infame comercio en que hasta el momento los ingleses son tratados como animales». La Carta Magna, las leyes, las universidades, el aislamiento brumoso y el mar fueron creando una atmósfera de individualidad fuerte, un carácter que los representaría en los laboratorios, en las tierras que invadían y en los océanos. Tal cual era Thomas Dover, el doctor Azogue. El Colegio Invisible se transformó en la Royal Society (Real Sociedad), que amparaba, censuraba y daba licencia a los científicos; habría de certificar a Quicksilver, mucho tiempo después de que estudiara medicina.
Los carromatos llenos de enfermos y cadáveres, las hogueras con los cuerpos para evitar la putrefacción fueron parte de las consejas que Dover escuchó la primera vez que fue a Londres y se decidió a estudiar medicina. Hijo de familia de terratenientes y abogados, alguno acusado de fraude, otro beligerante en la Guerra Civil en las filas del príncipe Rupert, Thomas heredó un temperamento aventurero. Poco se sabe de su infancia, salvo que fue escolarizada y con severidad. Pasó por Oxford y se graduó como bachiller en Medicina, del prestigiado Caius College de Cambridge, probablemente en 1687.
La teoría humoral de Hipócrates dominaba al ars medica, en su práctica y en la filosofía. Los vestigios de la Edad Media continuaban a la par que las dudas sobre los humores y temperamentos empezaban a surgir, y finalmente no cayeron las tinieblas.
En 1543 fueron publicados De humanis corporis fabrica y De revolutionibus orbium coelestum, una coincidencia temporal entre los autores, Andrea Vesalio y Nicolás Copérnico, quienes sin conocerse fijaron un hito en la historia del conocimiento. El médico laico Vesalio mostró por medio de las autopsias acuciosas e ilustradas que el cuerpo del hombre era una maravilla, pero cuerpo al fin y al cabo, de materia ordinaria. El médico jesuita y astrónomo Copérnico demostró que la Tierra no era el centro del universo, sino un planeta más en torno a un sol ordinario. Ante tantos prodigios sobre un mundo mineral, Inglaterra expandía su comercio con esclavos africanos rumbo a América, materia ordinaria, piezas de indias, como se llamaba a los negros.
A los descubrimientos de Vesalio y Copérnico les faltaba el movimiento, la fuerza vital o mecánica que da sentido a lo inanimado, aunque entonces todavía la hipótesis de Dios era necesaria. Galileo Galilei hizo que los astros se movieran con una lógica humana cuando, con el telescopio, comprobó las ideas de Copérnico. Kepler corrigió los cálculos y enunció una de las primeras leyes cósmicas: que un planeta con una órbita excéntrica alrededor del Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. La mecánica cuestionaba la simple teoría del aumento de los humores para explicar las enfermedades.
En la dinámica de los engranes, como si se tratara de la maquinaria de un navío, de esos bergantines ingleses que desplazaban a las carabelas españolas, el inglés William Harvey descubrió la circulación de la sangre, hallazgo que publicó en Motu Cordis, en 1628. La edición es alemana, apareció en Frankfurt, un hecho que habla de las relaciones entre las universidades del norte de Europa, las complicidades del Colegio Invisible. Harvey se recibió como médico en Padua. Así, el aislamiento insular de Inglaterra se veía compensado con una red de conocimientos, visitas e intercambio epistolar y de libros entre los académicos. El corazón no era ya el calefactor del cuerpo, sino la máquina del movimiento.
Descartes avaló el movimiento de la sangre. Anatomista aficionado, contradijo la teoría humoral, dividió al organismo de los seres vivos en una res extensa, o sustancia corporal, que se extendía con los sentidos para captar al mundo, y en una res cogitans, o la sustancia de la conciencia. Sin mayor miramiento ambas materias estaban unidas a través de la glándula pineal en el cerebro. Con esa batería de sensibilidad y conocimiento, se podía dudar de todo, menos de dios que era quien acertaba, la duda sobre la cual era imposible dudar. No obstante la teología, el sistema funcionaba para explicar a la naturaleza inmediata, como si se tratara de una máquina.
Cuando regresó de Cambridge, Dover fue a Londres como practicante del doctor Thomas Sydenham, el sabio que cambiaba la noción de enfermedad. Había enfermos y además enfermedades, poniendo en vilo el aforismo de que no había enfermedades sino enfermos. Cambió de nombre al mal de san Vito, un trastorno confuso que tuvo su apogeo en los siglos XV y XVII y era atribuido principalmente a brujas e histéricas, llamada chorea magna, por los movimientos dancísticos de un coro griego. Él la llamó chorea minor, por aparecer y remitir en niños y adolescentes, principalmente en mujeres, una enfermedad en sí misma. Hoy se sabe que es uno de los signos de la fiebre reumática. A otros azotes del cuerpo asociados con fantasías, los fue reprimiendo, en el sentido de la práctica médica. A la escarlatina, un mal incierto y brujeril, la aisló también como una enfermedad, no como una acumulación de humores.
El doctor Dover fue un aprendiz dedicado del doctor Sydenham. Vivía en su casa de Charing Cross, el corazón de la City londinense, que en vano trataba de aislarse de los olores del arenque y el tocino, la concentración de los aromas de mar y tierra en una isla llegaba aderezada con algo de ultramar. Todos los muelles del Támesis eran una mezcla de olores de perejil y canela. Los marineros harapientos deambulaban sin acercarse a los aristócratas con blusa de mangas de veinte pies de largo de los tejidos más caros que se empezaban a fabricar en la isla, desplazando a los orientales. Era el arribo de la moda. Los médicos vestían más a la usanza medieval, y eran parcos. Así vestía Dover antes de su ropa de corsario. De Sydenham, su mentor clave, tomó las fórmulas que le servirían de base para su gran pócima futura: los polvos que llevarían su nombre; una mezcla de sabiduría antigua y de nuevos continentes. Su maestro fue el primer médico químico en diluir el opio en alcohol: «Entre los remedios que ha donado el poderoso Dios para aliviar los sufrimientos del hombre, ninguno tan universal y eficaz como el opio». Esta sentencia estaba respaldada con una fórmula precisa para la tintura: 2 onzas de opio desmenuzado, 1 onza de azafrán, 1 dracma de canela y clavo, disueltos en una pinta de vino de Canarias. Para los interesados en reproducirlo una onza equivale a 28 gramos, el dracma a dos gramos y la pinta a medio litro. Además de un medidor acucioso, sospechó el papel de la pulga en la transmisión del tifo endémico. Durante su entrenamiento Dover contrajo la viruela, una peste muy temida por su cuota alta de muertos, los afortunados picados de cicatrices y los menos, aunque sobrevivientes, quedaban ciegos. Sydenham se ocupó de la curación de la viruela de su alumno sangrándole 22 onzas y dándole vomitivos, ipecacuana probablemente. En una habitación oscura y gélida, con la chimenea apagada, vacía, el futuro filibustero soportó la aparición de las vesículas y pústulas que lo empezaron a dejar ciego: «No tenía fuego ni calor en mi cuarto. Mis ventanas estaban siempre totalmente abiertas. Mis ropas de cama me cubrían hasta la cintura y el resto de mi cuerpo yacía desnudo. El maestro me daba cada 24 horas 12 botellitas de cerveza acidulada con vitriolo». El vitriolo era ácido sulfúrico muy diluido, vestigio de la alquimia. Sydenham tenía un remedio para sus estudiantes, si querían ser mejores médicos, aprenderían mucho con la lectura de Don Quijote, al que consideraba el mejor tratado de medicina. Cierto es que en el libro aparece un centenar de plantas medicinales, así como descripciones de males y fiebres delirantes. Parece que Sydenham lo recomendaba para exacerbar el humanismo de sus alumnos y para que aprendieran a escribir. Dover, además de médico, se volvió escritor, aunque no se le puede considerar un humanista.
Después del aprendizaje se instaló en Bristol, vivió cómodamente de la medicina y dirigió su vista hacia el mar. En un estuario del río Avon, el puerto de Bristol era la segunda ciudad en importancia de Inglaterra con cerca de 400 000 habitantes y por los vértices del Triángulo del Comercio: bienes, esclavos, azúcar y tabaco. El Imperio español, el primero en rodear al mundo, no se sobrepuso a sus estructuras de política medieval, a sus instituciones como la Inquisición, a la persecución de árabes, judíos y protestantes, entre los que había una buena dotación de sabios; sobre España y sus colonias sí que cayó parte del telón de las tinieblas. Las conquistas no se hacían más con la cruz y la espada. Sobre las culturas con civilización neolítica apareció en el horizonte el espectro de los bergantines que rebasan a los galeones y carabelas. En la competencia de los mares Inglaterra y Francia dominaron gracias a las innovaciones en la navegación de altura, aquella que mediante instrumentos calculaba la distancia de las estrellas sobre el rumbo y la posición del barco. A la aplicación de la reflexión y refracción de la luz en la náutica, contribuyeron los científicos de la Royal Society y sus cálculos matemáticos: Hooke, Halley y la medición de los dos espejos de Newton para los ángulos de las estrellas. Y se llegó a más, al insólito combate de las supersticiones marineras y los presagios. Edmond Halley descubrió los tiempos y la órbita del cometa que lleva su nombre, haciendo innecesarios los augurios y maleficios. Al condenar a la superstición fue también un marino por necesidad. En una expedición científica para estudiar el magnetismo terrestre y recopilar especímenes, tuvo a su cargo el mando del Paramount. El velero debió regresar a puerto porque la tripulación se rebeló contra su capitán que sabía de náutica pero no de hombres. Brújulas magnéticas, ballestillas, cuadrantes y un arsenal de ciencia incipiente y filosofía ilustrada.
A la par de la exploración del océano iba la investigación con una nueva filosofía que inaugura John Locke, médico y amigo de Sydenham. Observationes medicae, uno de los libros de Sydenham, lleva un largo prefacio de Locke en el que las sentencias quedaban grabadas en los médicos estudiosos. Si el ser humano era un contenido de partículas, y las partículas están sujetas al cambio, entonces el hombre de hoy no es el mismo que el de mañana. Albores del liberalismo como filosofía y del libre comercio en la práctica. El doctor Locke predicaba una nueva ética, basada en la moral de la riqueza. Si se tenía derecho a la propiedad de la renta, también la había sobre la servidumbre. Nunca usó el término esclavitud, al que se tenía como puesta al día de los siervos medievales, un equivalente ahora, con título de propiedad sobre la carne humana. A esto imponía una cláusula filosófica opuesta a la esclavitud, porque al tener los esclavos la misma mente que los dueños, no podían ser inferiores. Dover no lo tomó en cuenta. Los únicos antiesclavistas en Inglaterra habían sido los cuáqueros. Tenían una división, una «parroquia» que obraba sobre la moral sin la existencia de dios alguno. Con esa bandera fueron los más vehementes exploradores de los océanos en la caza de las ballenas e impulsores de la cultura. La expansión de la revolución científica se extendió a Massachusetts. Se dice que los cimientos de Harvard están lubricados con grasa de ballena para el patrocinio de la medicina. La historia de este arte en los siglos XVII y XVIII está impregnada de océanos.
Las guerras hicieron que el ejército y la marina conjuntaran los conocimientos aprendidos en el campo y en el mar. Las bocas rojas de las heridas en los cuerpos, por sable o bala de cañón, la inanición y disenterías de los navegantes. Se hizo un compendio de medicina empírica elemental. En Inglaterra se empezaron a fundar hospitales navales para los marinos de guerra. El problema de la atención era para los mercantes y piratas, que llevaban a tierra buena parte de los tesoros del mar, de los saqueos a naves y puertos españoles. La gran expedición de la Compañía de las Indias Occidentales, de 1693, llevaba ya cirujanos y ayudantes de cirugía, con un salario, para los primeros, de una libra al día cuando trabajaban mar adentro. Pequeña fortuna para entonces, si sobrevivían, que situaba al cirujano en una escala superior de la jerarquía laboral. En cuanto a los mercantes y piratas, el porcentaje de ganancia variaba en cuanto a la inversión de los médicos en la empresa. El horizonte exótico de las tierras y ganancias hizo que proliferaran los médicos sin grado ni fortuna, y los apotequeros. La Marina Real se vio obligada a limitar los colegios de barberos y apotequeros, como se llamaba a los farmaceutas, les quitó reconocimiento científico y los sumió en la charlatanería. No les importaba, las ganancias eran abundantes.
No era el caso del doctor Dover, egresado de una escuela de renombre, aunque le faltara el reconocimiento de la Royal Society. Desde la Edad Media la enseñanza de la medicina era un nicho para privilegiados. Sin el canon de las letras, la disciplina no era diferente en los barcos. Mil quinientos navíos atravesaban el Atlántico año con año, aunque buena parte se hundía o era presa de los piratas. Sus cargamentos eran de bienes textiles e industriales, como herramienta para el campo, para las colonias británicas del Atlántico Norte. Esto en el siglo XVII: la primera colonia inglesa se fundó en 1607. Faltaría la creación de la Compañía de las Indias Orientales y luego, la más remunerable, la de las Indias Occidentales y el Triángulo del Comercio ya mencionado.
Con su acervo de sabiduría agotado en Cambridge y Londres, y estableciéndose en Bristol, Dover se casó, y durante años se dedicó a sacarle jugo a su experiencia con los enfermos del Saint Peter’s Hospital, un asilo donde se daba alojamiento y comida a cambio de trabajo artesanal. Por él transitaban menesterosos de tierra y del mar, marineros en desgracia. El doctor entró al edificio, con el buen ojo clínico para la práctica y los rumores de los marineros. En el centro de la ciudad, la vieja casona medieval, restaurada varias veces y donada a los pobres por un burgués gentilhombre, conservaba en las esquinas de los corredores a las gárgolas vigilantes. Dover se hizo fama como un médico altruista que no cobraba a los pobres, aunque tampoco pagaba la experiencia que de ellos sacaba. El hospital olía a salmuera y a pan mohoso, la comida de los enfermos, pero también la de los marineros y piratas. Las enfermedades eran las de siempre: disentería, mal de san Vito, ahora corea, tuberculosis, tisis, ruptura de los temperamentos o intemperancia y fiebres. Y los tratamientos: hierbas y mercurio. Sydenham le enseñó a Dover el uso del hierro para las anemias. Un progreso curativo y eficaz en el inhóspito escenario de los pacientes.
El bastón de cedro del doctor Dover era también su cetro, garantía de su investidura, ancla de su temperamento airado, auténtico caduceo. El pomo de oro lo circundaba una serpiente. Las fauces guardaban un recipiente de vinagre aromático, que el doctor olía antes y después de ver a un enfermo, o por los corredores lúgubres del hospital. Sydenham lo había instruido sobre las partículas invisibles transmisoras de los males. En los muelles de Bristol había quejidos de enfermos con llagas, emaciados o con secuencias de las pestes y los avatares de la navegación. Los mercaderes de toda laya se enfrascaban en discusiones en las lonjas comerciales, aduanas y tabernas, para armar barcos que transportaran esclavos. Entre esos ricos y aristócratas hizo Dover una buena fortuna, se construyó una casa en la plaza exclusiva de Queen’s Square, lejos del olor a brea y pescado podrido de los muelles. Visitaba a sus pacientes ricos vestido con un sombrero de tres picos, negro, de fieltro; usaba peluca, casaca verde, medias y bastón. Bristol era la segunda ciudad de importancia en Inglaterra con 25 000 habitantes y otro tanto de población flotante. Comerciaba con el Mediterráneo, el Mar del Norte y las colonias americanas. Era uno de los vértices del Triángulo del Comercio. De Inglaterra se enviaban textiles y herramientas al golfo de Guinea, para surtir a colonos portugueses e ingleses. Los barcos zarpaban de África atestados de africanos en las sentinas y bodegas, a veces en las cubiertas, sin más espacio que el centímetro hombro a hombro, piel con piel, de sus compañeros en el tráfico, a quienes descargaban cual fardos en las colonias españolas, inglesas, francesas o de Portugal y Holanda. Los buques regresaban a Bristol, Dover o Plymouth, El Havre o Ámsterdam con tabaco, azúcar, chocolate, especias, maderas preciosas, o con los minerales robados a los lerdos navíos españoles.
¿Por qué Europa no conquistó las partes de África y Asia que le quedaban en la periferia? Tenían las mismas tecnologías: pólvora, guerreros, gramíneas, establos, libros y química. Los navegantes berberiscos no daban pausa a expedición alguna. Cervantes había sido ya presa de ellos, ese autor del libro que Sydenham reclamaba como su favorito. La mira estaba en el Nuevo Mundo. Los ingleses aprendieron en un siglo las debilidades de España. No fundaron virreinatos ni gobiernos sedentarios. El secreto de la acumulación estaba en el libre comercio. España había fundado su imperio dominando culturas neolíticas, esplendorosas, pero en edades pétreas cuando el mundo se movía con los conceptos de Galileo, en el mar, los cielos, las montañas y la tierra.
No había antropología como tal en esa época, las obras de los misioneros y exploradores españoles donde se narraban las costumbres de los naturales yacían tras los muros de los conventos. Se creía que los indios eran débiles para las tareas de labranza y poco confiables en la servidumbre. Los conquistados eran simplemente salvajes. El músculo africano, salvaje también para los conquistadores, fue el sustituto, en una economía con valor de libras esterlinas, no basada en el oro de la Nueva España o el Potosí. Los ingleses se encargaron de distribuirlos, ocupando el primer lugar comercial, seguidos por los portugueses, holandeses, franceses y españoles. Los negros adquirieron el valor de una letra, de un bono, que tenía libertad comercial, valor de uso en las colonias y de cambio en Bristol o en Londres. A principios del siglo XVIII ya sonaban los nombres de piratas, bucaneros y filibusteros, diferentes oficios, aunque a veces se traslapaban, sobre todo en cuanto a la pertenencia de los botines. Todo a partir de las luchas europeas contra el Imperio español. Las islas, tierra de nadie, eran importantes. El Mar Caribe, excepto La Española, Cuba y Puerto Rico, era desconocido. Las tres grandes islas de Las Antillas, Antilia era una isla de leyendas de la Atlántida que traspasó su nombre a lo recientemente descubierto. Ese nuevo mundo era tan maravilloso como lo imaginario. Navegantes aventureros de Francia, probablemente marselleses, trataron de instalarse en La Española, luego de las masacres de indios. Fueron expulsados y se refugiaron en Tortuga, isla cercana. Criaron cabras, bouccan o buccan, en francés, más una hoguera y el lugar para asar y salar carne, una provisión de avíos y comida para marineros trashumantes, constituían una forma de sobrevivir. La otra fue vistiendo las pieles de cabras y asaltando barcos de donde le vino el nombre de bucaneros. Pirata era todo aquel que saqueaba sin orden, aunque con concierto, sin la obediencia a los gobiernos ni repatriación del botín, que era repartido en los barcos, bajo las normas rigurosas de un pacto social. Fueron los primeros en ondear la bandera de la calavera con los fémures cruzados: el Jolly Roger, sin más significado que el de un alegre marinero muerto, Juan o quien fuera, capaz de sembrar el terror, sin importar la bandera, sexo de los viajeros o condición de los tripulantes. Quedaba la venia del perdón a quien se sumara a la tripulación pirata.
No se conoce bien el origen de la bandera pirata, al parecer fue francés. Los barcos al ataque no mostraban el escudo de su país. Eran clandestinos. Al cercar a un presa ondeaban una bandera negra que significaba respeto a los prisioneros, o una roja, el joli rouge, el rojo alegre, el «todos serán pasados por las armas». De joli rouge se transformó al inglés Jolly Roger. Según el gusto del pirata los fémures eran sustituidos por sables como hizo Jack Rackham. Emanuel Wynne agregó un reloj de arena para medir el tiempo de la vida del enemigo, de por sí corto en aquellas latitudes. Por esos tiempos, la calavera sería también un motivo simbólico de los médicos. Desde mediados del siglo XVI, las ilustraciones en la anatomía de Vesalio apartaban al cráneo de sus connotaciones religiosas del Medioevo.
Piratas, corsarios, filibusteros y bucaneros no eran sinónimos en la red criminal del mar. Los más gallardos y elegantes de los delincuentes del mar eran los filibusteros, probablemente del inglés freebooter, navegante libre, con patente de corso, de curso, licencia dada por los gobiernos, principalmente el de Inglaterra, para perseguir navíos sin izar la bandera de guerra y tomar sus pertenencias. Corsarios en español, privateers en inglés, es decir, empresarios de la guerra. Surgieron en Inglaterra a mediados del siglo XVI con Enrique VII e Isabel I. Hombres simples del puerto, como Hawkins y Drake, sitiaron galeones como recompensa. Burlar el cerco de Veracruz cuando ambos bandidos fueron sorprendidos por los españoles, les valía un permiso, una patente de corso de la reina, para saquear a favor de la Corona. Les tocó un octavo del botín, tierras y títulos de nobleza. Hacia finales del siglo XVII y principios del XVIII, los corsarios eran una empresa consolidada de pillaje. Eran los intermediarios de la esclavitud más importantes hacia las colonias de América, proveedores de productos tropicales, de mapas y conocimientos científicos. Thomas Dover previó un asunto más prometedor que la medicina en tierra. Entre 1701 y 1707 hizo numerosos viajes al Caribe como esclavista, médico de alta mar y comerciante. Bristol registraba 59 barcos negreros. En ese trajinar aprendió las artes y la ciencia de la navegación. Inglaterra estaba en guerra contra España, la Guerra de Sucesión, y los barcos eran presa oficial. Con esos alicientes, en 1708 el doctor Thomas Dover entró como accionista de los barcos Duke, 360 toneladas y 26 cañones, y la Duchess, de 260 toneladas y 26 cañones, fragatas de tres palos, armadura sólida, ágil y trapío, y subió a bordo con 333 hombres. La fragata fue un invento inglés que pulió el diseño de las carabelas y las fragatas francesas, con curvas elegantes que hacían deslizar el casco sobre las olas. Su velocidad puso en jaque a los galeones majestuosos. La primera fue botada en el Támesis a escasos 20 años de que Dover naciera y ya contaba con un cirujano a bordo. La misión del Duke y la Duchess: navegar por el Triángulo del Comercio abarrotando las bodegas de negros, vaciando las bodegas con los sobrevivientes en las plantaciones y arrojando al mar a muertos, niños y mujeres enfermos. Bastaba la mitad de la carga de seres vivientes para sufragar los gastos. También era parte de la misión el combate a barcos piratas que compitieran con el negocio de la captura de naves españolas o francesas.
Además de los instrumentos de navegación, los barcos atesoraban el cofre del marinero que guardaba un valioso y codiciado objeto: El compañero del cirujano, así era llamado un manual de técnicas quirúrgicas, con indicaciones de cómo amputar, suturar y trepanar cráneos para drenar hemorragias bajo las meninges. Gracias a la anatomía, se empezaba a relacionar causas y efectos. Las secuelas de un golpe en la cabeza, por un palo de los mástiles o un mazo, ya no se consideraban un aturdimiento provocado por los dioses. La sangre circulaba, según lo decía Harvey, y en ese drenaje, sistema hidráulico, se podía atorar. Los cirujanos conocían ya el mapa de los vasos sanguíneos. Al perforar el cráneo de un tundido, salía un borbotón de sangre y no un espíritu. Con el manual iba el instrumental: sierras, escalpelos, pinzas, brocas y separadores, hilos y agujas, cánulas para drenar y para los enemas. Un modelo a semejanza de las bombas inventadas en ese siglo, que achicaban las heridas de los barcos cuando los penetraba el mar.
En la botica del barco había hierbas astringentes, opio, quina e ipecacuana. La expansión de la flota inglesa rompió el monopolio español y alemán sobre las plantas. Los barberos y los cirujanos del mar llevaban especímenes a los jardines botánicos de su tierra y eran asesorados por los naturalistas. Carlos Linneo, a fin de garantizar la calidad del té, el origen y especie, elaboró la primera taxonomía científica de las plantas, para evitar y castigar los fraudes comerciales, a partir de la garantía de una denominación de origen.
El compañero del cirujano llevaba ya un buen tiempo en los océanos, casi un siglo antes de las aventuras del capitán Dover. Fue escrito por John Woodal, barbero y marino, primer cirujano de la Compañía de las Indias Orientales. Su propósito inicial fue el de tratar heridas de bala. Fue también un libro de texto para lo que empezaba a ser la especialidad de medicina en alta mar. Woodal, compañero de William Harvey en el Hospital de San Bartolomé, era un observador sistemático. A su hospital llegaban marineros después de largas estancias en el mar, con síntomas de escorbuto, adelgazamiento, dolores musculares, las encías hinchadas y delirios. Los trataba con rábanos ingleses. Cuando navegaban en mares tropicales, recomendaba a los cirujanos navales que usaran limones y tamarindos, pues las hierbas inglesas perdían su poder en los trópicos. Se adelantó al descubrimiento oficial del tratamiento contra el escorbuto de Lind y empíricamente intuyó la desnaturalización de la sustancia curativa, vitamina C, al almacenar los rábanos durante largo tiempo. Fue uno de los primeros impulsores de los alimentos frescos.
Cuando zarparon el Duke y la Duchess, Thomas Dover llevaba a bordo su cofre del tesoro; El compañero del cirujano. El comandante de la expedición era Woodes Rogers, corsario, político, marino intrépido y comerciante implacable, lo que significaba apoderase de cualquier botín, de joyas, bienes españoles o esclavos. Un fiel súbdito para la Corona inglesa, un pirata para el rey de España. Dover, principal accionista, era el tercero en el mando, además de ser el médico oficial en jefe, con tres cirujanos a su cargo. La expedición tenía un pequeño lastre, el capitán William Dampier iba como piloto y jefe de navegación. Marino de fábula, geógrafo y naturalista, fracasado, no por el dominio del mar en el que era experto, sino por el trato hacia la marinería, con la gente. Cuatro años antes había abandonado a un escocés en una isla remota, y antes a un indio de Panamá, lo que daría origen a una de las más grandes leyendas de la epopeya náutica. Dover desconfiaba del marino por sus peculiaridades y temperamento. De un pueblo de la costa sur de Inglaterra y embarcado desde niño, a los 28 años William Dampier había sido marino mercante en aguas de Terranova y marino de guerra con dos batallas en el mar contra los franceses. Bajó a tierra firme como campesino en Jamaica y fue leñador en las selvas de Campeche. Al poco tiempo volvió al mar como tripulante bucanero. Regresó a Campeche para asolar el puerto y sembrar el terror, capturó naves españolas, fue ascendido a oficial del corsario Cignet navegando por Australia. Entre los asaltos cartografiaba con preciosidad y elegancia los litorales, bajos y altitudes, recogía especímenes de plantas, animales y humanos con descripciones exquisitas. Naufragó dos veces y cuando fue rescatado del último desastre lo acompañaba una pareja de nobles de Papúa tatuados. Cuando llegó a Londres los exhibió y vendió como esclavos, con una ficha antropológica y geográfica de identificación. Fue un pionero de las ciencias sociales, de la etnografía bucanera. Con ese estudio protocientífico del cuerpo humano salvaje consiguió algo de dinero.
«William Dampier, Pilot for the South Seas, who had been already three times there and twice round the World». El acervo literario y geográfico de Dover era vasto en las obras de exploradores ingleses que se ponían de moda desde mediados del siglo XVII. Eran un surtidor de mapas, nombres de puertos, accidentes, arrecifes y cartas de navegación, algunas secretas.
Con ese tesoro el Duke y la Duchess se hicieron a la mar rumbo al Golfo de Guinea para abarrotar las bodegas de esclavos y llevarlos a América. Un motín hizo cambiar el rumbo. Regresaron al Atlántico Norte, el mar tenebroso, en Irlanda. Las fragatas resistían el mal tiempo, los embates del mar con las cuadernas de cedro endurecido o la mar traidoramente sosegada. La tripulación no se entendía con los oficiales, eran principalmente daneses, alemanes y holandeses, herreros, sastres, mercaderes y hampones de poca monta, un negro que la hacía de bufón. Los armadores del Duke y la Duchess decidieron cambiar el rumbo e ir a atacar a los españoles al Pacífico, por el estrecho de Drake. Fue en vano, otro motín amenazó y derrotados por las tormentas, después de meses de viaje, por consejo del doctor Dover volvieron a Tenerife, lo más cercano a miles de leguas marinas de lo que fuera su destino. La marinería y oficiales estaban mermados por el escorbuto. Se surtieron de vino de Canarias, mantas de lana y cítricos, aunque aún no se aceptaba como remedio contra el escorbuto, por órdenes de Dover. Woodes mandó confeccionar ropa de lona con forro de lana impermeabilizada con brea, para el clima del Cabo de Hornos, donde se navegaba a bajas temperaturas, inclementes y entre hielos. La brújula del comercio, implacable, desafiante de tormentas, guió de nuevo a los barcos y esta vez rumbo al Cabo de Hornos. Seis meses más de navegación. En Brasil se proveyeron de naranjas en abundancia, no bastaron. Pasaron de largo por Bahía Posesión, la entrada al Estrecho de Magallanes cuya salida es la isla Desolación. Nombres de malos augurios. Todavía quedaban, se decía, los cadalsos de los ahorcados en el motín que castigó Magallanes. En busca del Paso de Drake, la dificultad del cálculo de la longitud los arrastró a la latitud 62º, el confín de la Antártida. «Aún me parece oír el bramido de los vientos y ver el mar alzándose en montañas, los barcos como si dijésemos trepando por aquellas laderas y hundiéndose luego en el más aterrador de los valles, las jarcias arrancadas de los mástiles y las velas rotas en mil pedazos trapeando al viento; el frenesí y la desesperación en los rostros de todos los hombres, que pensaban que cada instante sería el última». Escrito en un anónimo de la época.
Bajo la sabiduría como piloto de William Dampier, volvieron hacia el norte en busca del pasaje descubierto por el corsario Francis Drake en 1578, durante la segunda circunvalación al mundo luego de la de Magallanes. Observaron el macizo del Cabo de Hornos, Hoorn, en el nombre original, así bautizado por un navegante holandés en honor a su ciudad neerlandesa. Para el corsario Dampier a bordo del Duke, era la tercera travesía por las aguas traicioneras donde las únicas señales de vida eran los petreles y albatros, las ballenas y lobos marinos. El navegante se sumía en la contemplación de las bestias. Huraño, le eran más familiares que la tripulación.
La muerte en esos hombres colosales era el remedio para sus aflicciones. Muchos fueron, sin embargo, los sobrevivientes del Duke y la Duchess por el vino de Canarias, las mantas, el tiritar de la carne que les daba calor en los parajes que condenaban a la muerte por frío, las naranjas ya a medio podrir y la suerte, muy dudosa compañera. Dover dijo que era mejor morir congelado que ahogado o con las carnes y encías reventadas. No obstante, la fortuna los acompañó y solo murieron siete hombres de escorbuto, otro al que le cayó un mástil en la cabeza y agonizó tres días sobre cubierta. El aristocrático doctor Dover ni siquiera lo miró. Los cirujanos de abordo lo trepanaron en balde y los marineros de la peor estofa lo echaron al mar. Solo esperaban que dejara de convulsionar. Las muertes por alcanzar la Mar del Sur promediaban entre diez y veinte cadáveres por expedición. La sobrevivencia de su tripulación aumentó la fama de Dover como médico, a la vez que navegante. Los viajes arruinaban a los marineros luego de cruzar los estrechos del Cabo de Hornos, ya fuera por los vericuetos del de Magallanes o el de Drake. Las descripciones de los marineros hablaban de la rudeza para soportar los males. En cuanto al escorbuto, abundan los testimonios que pueden ser de cualquiera:
«[…] y no solo brotaron muchas manchas en la piel, sino que se extendieron hasta que tenía las piernas y los muslos tan negros como un negro; y eso acompañado de dolores tan excesivos en las articulaciones de las rodillas, los tobillos y los dedos de los pies que antes de sentirlos no creía yo que la naturaleza humana pudiera soportar algo así. Luego me llegó a la boca; se me aflojaron todos los dientes, y las encías, sobrecargadas de un exceso de sangre, casi se desprendieron completamente de los dientes, lo cual causaba un aliento fétido, aunque no me afectó los pulmones. Pero creo que una semana más en el mar habría acabado conmigo».El oro y la plata de las colonias españolas en el Pacífico, de las naos y galeones eran el espejismo que los hacía resistir y traspasar el Ecuador, donde veloces, eran perros marinos de presa sobre los pesados buques españoles.
Hacia allá se dirigían cuando en la bitácora de Dover se cruzó uno de los rescates más espectaculares de la historia. Ya en el Pacífico fondearon al atardecer en un pequeño archipiélago con islas de nombres fantasmales, isla de Más a Tierra, o de Juan Fernández (por el navegante que las descubrió en el siglo XVI), isla de Más Afuera, y Santa Clara, a cientos de kilómetros de la costa sudamericana, también a leguas marinas de sus vecinas más cercanas, las islas de las Desventuras.
Territorios de la Corona española, en teoría y en memoria de la bula papal que nadie respetaba en la repartición del mundo, la isla de Más Afuera servía de puerto de avíos y agua para los piratas de todas las banderas. Juan Fernández dejó cabras para que se abastecieran los españoles en las exploraciones del Pacífico. Los bucaneros las aprovecharon y siguieron la tradición. Eran también un punto cartográfico para reunirse en la inmensidad del océano, luego de que las flotas y escuadras se desperdigaran en el azar del Cabo de Hornos.
En la primera escala de Dampier en la isla, en 1679, los bucaneros ingleses dejaron a un indio misquito, una suerte de mercenario primitivo a la luz de los ingleses. Bajaron los marinos a cazar cabras y a pescar crustáceos. El indio, del que no se sabe su nombre, tardó en regresar a la playa, no subió a los botes y lo abandonaron.
Tres años y medio más tarde Dampier, en otra nave pirata, esta vez como oficial navegante, lo recogió cuando llegaron a recalar por agua, hierbas y carne. A señas le dijo al marino algo así como que tenía la sed del abandono. Había perdido, cuentan los diarios de navegación, la facultad del habla y balaba. Dampier, que conocía algunas palabras de idiomas del istmo de Panamá, lo hizo hablar poco a poco. Le dijo el náufrago abandonado que lo último que vio de la civilización fue, al atardecer, la sombra del barco, la última vela en el horizonte, que el horizonte era lo que lo dejaba. ¿Su destino? Inspirar al personaje Viernes en Robinson Crusoe. Más de él no se sabe, solo que lo llamaban Robin, una especie apodo comunal, porque su nombre era impronunciable, estaba en dialecto caribeño. Del verdadero Robinson sí que hay datos que se cruzan con las aventuras del doctor Dover, quien dejaba morir a los heridos en cubierta.
El Duke y la Duchess recalaron en Juan Fernández por agua y para cazar algunas cabras que los bucaneros habían soltado años antes y que se reproducían jactanciosas y baladoras. Eran una diversión para los marinos, asesinos implacables, que se deshacían de sus cuerpos envarados de tanto mar, gambeteando infantiles por la arena. Anochecía, cuenta el capitán Rogers en su diario y memoria alrededor del mundo, cuando vieron una luz a solo un par de millas de donde fondearon. El parpadeo era extraño, como si se desplazara sobre la costa o retrocediera entre los matorrales, de los que los marinos apenas percibían la sombra, bajo la cima de una montaña volcánica y las últimas nubes que presagiaban una tormenta que no llegó.
William Dampier miraba con recelo, un aire de inquietud privaba sobre la tripulación que a duras penas había sorteado los laberintos del extremo sur de América. El pirata era un conocedor de las tierras y mares de Oceanía. Desconfiaba de las señales de vida en la isla, que pudieran tratarse del marino escocés que abandonó años atrás, historia que no se había contado, pero anécdota de marinería que se rumoraba por todos los puertos del orbe de los navíos mercantes y piratas. No importaba la vastedad de los mares para que las vidas de esos aventureros se cruzaran, y se cruzaron.
En una expedición anterior a la de Thomas Dover, zarparon de Bristol el Saint George y el Cinque Ports, bien armados, con Dampier y Selkirk como oficiales navegantes de cada uno de los barcos. Luego de faenar con dificultad por el Cabo de Hornos, hubo un conato de motín a bordo del Cinque Ports. Selkirk, con autoridad de piloto de la expedición, insistió en reparar su barco en la isla Juan Fernández. No fue secundado por el resto de los oficiales, entre ellos Dampier que se alejó en el Saint George, y en 1704 Selkirk, autoexiliado en tierra de nadie, bajó de un bote con un mosquete, pólvora, la Biblia y un cuchillo para dar pie a una novela. Los barcos que se acercaron rara vez fueron españoles. El escocés no se arriesgó a ser descubierto. Como pirata lo hubieran colgado del palo mayor. Fue un sobreviviente en más de un sentido. El Cinque Ports se hundió un mes después frente a la costa de Perú. Solo nueve hombres se salvaron. Cuatro años y cuatro meses después de un destino malhadado, Alexander Selkirk se le apareció a Dampier como un fantasma de verdad, de carne y hueso, que regresaba al mar.
Al amanecer del 31 de enero de 1709, Dover le pidió al capitán Woodes Rogers bajar a tierra en un bote e indagar sobre el resplandor que habían visto por la noche. Buena parte de los marineros, sobre todos los galeses, hablaban a quedas de fuegos fatuos de fantasmas celtas transportados a estos mares y en esta isla que ya era en sí misma un espectro de talud volcánico. William Dampier, el géografo, siempre receloso, en su mutismo de misántropo en barcos de 40 metros de eslora y un centenar de marineros, en donde es virtud ser huraño, sabía que iba a ocurrir otro suceso, sin más cosas sobrenaturales que las historias de marineros abandonados. Mientras tanto calculaba el clima mediterráneo, bañado por una corriente cálida, la más importante del Mar del Sur, que luego Humboldt estudiaría. El hosco Dampier era el descubridor. No le importaban los hombres ni los degüellos accidentales por las cuerdas, los esperados por los sables. Sólo le interesaba la geografía. En su segundo viaje le dijo a su mujer, textual: «Voy a Jamaica y vuelvo en seguida». Su regreso tardó nueve años, en los que había dejado indios mercenarios, o a su compañero del Cinque Ports, un piloto escocés que ahora aparecería.
Dover regresó al mediodía con un cargamento de cangrejos, cítricos y un hombre vestido con cueros de cabra, que apenas balbuceaba el inglés y era renuente a acercarse a Dampier, quien a su vez lo rehuía. El de la ropa caprina no hablaba y lo llevaron a Dampier para que hiciera el milagro, como aquel del misquito, para que este que parecía inglés hablara. Dampier lo rodeó. El náufrago poco a poco soltó la lengua. Todo era enigma en la cubierta de los navíos. La incertidumbre nubló los aparejos del Duke hasta que Woodes Rogers reconoció al náufrago como súbdito inglés y marino experto. Le dio el cargo de oficial navegante, bajo las órdenes de Dampier, huraño y solitario a quien le importaba más la cartografía que salvar semejantes. La fama en torno al rescate se la disputaron Dover y Rogers. El primero le sacó más provecho luego de establecerse en Londres. El segundo iría a las Bahamas como gobernador y, más tarde, a la ruina como pirata en desgracia.
Rescatado el marino, que se llamaba Alexander Selkirk, los corsarios navegaron hacia el Ecuador, lo traspasaron una y otra vez, de norte a sur, de este a oeste, siempre asaltando. Dover y Woodes Rogers eran conservadores. No aceptaban que sus tripulantes vistieran las ropas de las damas españolas ultrajadas ni que los marinos galeses, escoceses y de tantos lares ingleses, indios americanos mercenarios, negros negreros, se pusieran arracadas en la oreja. Todo valor iba a una banca con recibos, en el cofre del capitán, un camarote muy cerca del de Dover, que guardaba el otro cofre del tesoro, el de El compañero del navegante, el de las medicinas y las sierras para cortar fémures y húmeros, como los huesos del Jolly Roger, muñones dispuestos a incrustar los garfios y maderas del carpintero, que tenía su camarote aparte. Los taladros para trepanar, el opio, la ipecacuana, el ron y el vino de Canaria eran de Dover y sus cirujanos, propios, mesurados.
Lo de las arracadas y bisutería, así como guardar botones de oro en la oreja para que no los robaran era de mal gusto, un dengue para bucaneros y truhanes del mar. Dover, Rogers, el científico Dampier y el mismo Selkirk eran mercaderes, no piratas. Una confusión en la nomenclatura. Eran contadores cautos de cualquier captura.
Los enconos entre la tripulación fueron amainando ante un horizonte de velas españolas ubicadas por la precisión del compás del navegante para que se diera la orden a los artilleros, a los cañones, al abordaje y, si hubiera aprietos, al hundimiento. En febrero de 1709, después de capturar ocho barcos españoles, el Duke y la Duchess se internaron 20 kilómetros río adentro de la desembocadura del río Guayas en el Pacífico. Fondearon frente a Santiago de Guayaquil, del virreinato del Perú. Mandaron un emisario para que la ciudad se rindiera. Fue en vano. Bajo las órdenes de Dover, que estaba a cargo de las partidas de marinos en los abordajes y desembarcos, los piratas invadieron la ciudad a sangre y fuego. Grande fue la matanza, aunque en sus memorias Un crucero alrededor del mundo, Rogers escribe que libró a las damas españolas de sus cadenas de oro, con elegancia, admiración y el respeto que corresponden a un caballero inglés. Dover cuantificaba remedios indios interrogando a curas de los monasterios, monjas de las escuelas, religiosos que eran a la vez médicos, curanderos, cirujanos, enfermeros, hueseros, farmaceutas y barberos.
El botín fue grandioso, una gloria para los corsarios, armadores y para la Corona. Festejaban no con el desparpajo ruidoso de piratas y bucaneros, sí con la flema de los corsarios, cuando una epidemia cayó sobre los barcos. Los días del saqueo la marinería durmió en las iglesias del puerto, entre los miasmas de los cadáveres. En recuerdo a las plagas de Londres, Dover atribuyó el mal a haber aspirado la pestilencia de los muertos en el saqueo. Anclaron en las islas Galápagos y Dover entró de nuevo en acción, esta vez para tratar a los marineros enfermos. Ciento ochenta de los 300 hombres tenían fiebre y se deshidrataban. Las enseñanzas de Sydenham, a pesar de sus clasificaciones y sabiduría filosófica, no bastaban para el tratamiento. Aunque exploraban mares ignotos, la clínica y la farmacología eran territorio desconocido. Dover decidió imitar el camino de su maestro, que a su vez era seguidor de Hipócrates, siguiendo el principio de que había que dejar actuar a la naturaleza. Sacó a los hombres a la cubierta, día y noche a la intemperie, con agua abundante y frutas de una embarcación que asaltaron. Únicamente murieron ocho hombres con el confuso diagnóstico de una fiebre no específica, solo se sabía que no era tifoidea, tifo, malaria, las conocidas en la época. Esa cifra de cadáveres fue un hito en la historia de la navegación como la más baja del siglo, lo que dio un impulso más a la leyenda de Dover que se estaba formando en los climas del trópico y habría de caer como chubasco en Inglaterra, al arribo del Duke y la Duchess.
La escuadra de los corsarios de Inglaterra navegó por el Pacífico Norte y a la caza del botín más grande de todos los océanos: las naos españolas de Acapulco y Manila.
Desde mediados del siglo XVI eran el eje comercial de España con Oriente, de Europa con Asia. La nao de Acapulco era la que zarpaba de la Nueva España, y la de Manila, la del tornaviaje. La corrupción de la burocracia hispana atrajo a la deshonestidad institucional inglesa. Las naos atiborraban sus bodegas con contrabando de oro monedas y al zarpar de Acapulco y regresaban con sedas, porcelanas y especias.
Estos galeones eran, se decía, los mastodontes del mar. Eran inmensos, de línea muy fina y hasta elegante en las molduras de sus castillos, bajo el de proa y alto el de la popa; barroco en el mar. Generalmente iban dos naves, la almiranta y la capitana. Su altura representaba un esfuerzo tenaz y sangriento para el abordaje de los piratas. Era como el asedio a una fortaleza medieval, pero con las borrascas y el oleaje. Los galeones medían 60 metros de eslora y el palo mayor se elevaba a 30 metros. Las velas eran fastuosas y los hombres en las cofas, muy pequeños, atisbaban las fragatas veloces de los enemigos piratas.
Los ingleses seguían la táctica del acecho, la persecución y el miedo, sobre todo porque en las naos iban mujeres y niños, comerciantes y obreros; asustaban las narraciones de los cirujanos, la limpieza de las cubiertas, fregadas una y otra vez para lavar la sangre, lo que nunca se lograba por completo. Los coágulos pasaban a ser parte de la herrumbre del mar.
El 4 de enero de 1710 el vigía del Duke avistó la vela de la nao Nuestra Señora de Begoña. No causaron el terror esperado, el piloto del galeón fue hábil en las maniobras y los cañones de los ingleses no hicieron mella en la cubierta de la artillería española, que respondió certera. Una bala le entró en la boca a Woodes, que dirigía el ataque desde el puente de mando, y le rompió la mandíbula. Ordenó la retirada. Dover la acató y envió a un cirujano. La herida era tremenda. Lo mejor era no tocarla —no había antisepsia en la época—, y usar el opio a discreción. Murieron ocho marineros y treinta quedaron heridos.
Unas semanas después avistaron a Nuestra Señora de la Encarnación y abordaron sus altas amuras con suerte y decisión, no obstante el cansancio y las heridas. Tenían enfrente al botín más grande de todos los océanos. Los españoles se defendieron. Los marinos zafios con obuses y cuchillos en los dientes; los cirujanos también con sus filos. Dover ordenaba el abordaje. Woodes Rogers hacía señas, de pie, en el puente de mando. Ganaron. En marzo entraron a Guam. Desde el puerto escribió Rogers al gobernador Pimentel: o lo surtía de frutas, un par de toros, agua y otras viandas, o degollaría a los pasajeros que capturó en Nuestra Señora de la Encarnación; no solo eso, también destrozaría ciudad con sus cañones. Dampier cartografiaba y Dover llenaba de opio a su paciente. El gobernador se rindió, su guarnición era de 150 hombres, en tanto la flotilla de Rogers era de 300. Woodes obtuvo lo que quiso, se llevó de regalo a un niño negro.
Dover quedó a cargo del buque capturado. Fue oficialmente nombrado capitán y lo rebautizó como The Bachelor; poco después, en Indonesia, lo cambió por un matrimonio de conveniencia, por la boda de su hija con un capitán y corsario inglés, además de dinero.
Con los cofres del tesoro repletos de piece of eight, nombre que daban los ingleses al real de ocho, o dólar español, moneda de plata que servía de curso internacional, arribaron a Bristol el Duke y la Duchess. Después de tres años, la expedición corsaria ancló en el Támesis el 14 de octubre de 1711, tras haber acumulado casi £ 200 000 (más de 20 millones de libras actuales) de ganancias. Los inversores no estuvieron de acuerdo con el reparto del botín y se entablaron varios pleitos. Dampier murió en Londres en 1715, antes de haber recibido su parte. La aventura también dio origen a la novela Robinson Crusoe. El náufrago Selkirk fue recibido como héroe por la Corona. Hermético, nunca reveló nada de su desventura. Con una pensión generosa se refugió en la costa de Escocia; no aguantó su vena marinera, se tiró al mar y murió de fiebre amarilla a bordo de un buque pirata del que era oficial. Y empieza la historia de los polvos de Dover.
Hay pocas crónicas de los médicos de mar, excepto la clásica de Alexander Exquemelin, que no agota las calamidades de los marineros. Simultáneamente se empezaba a hacer una teoría de la historia y otra de la medicina. Los acervos eran, paradójicamente en tiempos de descubrimientos, apartadas lejanías en libros que eran publicados, con pretensiones de universalidad, en territorios desconocidos.
Es casi seguro que Dover haya leído el libro prodigioso de Exquemelin: Los bucaneros de América, publicado en holandés en 1680 y traducido al inglés, poco después, con numerosas ediciones. Los libros de piratería sustituían a los de caballería, esta vez con protagonistas en primera persona y con médicos y naturalistas, piratas además, como cronistas, y un tesoro para iniciados: El compañero del cirujano.
Sierra, cincel y martillo se bamboleaban en el camarote, y en la mesilla estaba el libro salpicado con lamparones de sangre y humores, los vapores residuales del ron como anestésico, el destino malhadado de los naufragios o la captura por los soldados españoles que custodiaban los navíos. Tales eran las proximidades y distancias de los piratas que no alcanzaban la fortuna ni, al menos, la gloria. Dover tuvo ambas.
Al llegar a Londres, cambió su casaca de mar por una de aristócrata, de seda en verano, de paño fino en invierno. En sus avatares marineros quedaron las ropas que vestía la tripulación, el calicó precursor de la mezclilla que usaba el pirata demócrata John Rackham, apodado Calico Jack por usar pantalones de algodón grueso fabricados en los telares de Calcuta, impronunciable para los ingleses y que por deformación del lenguaje pasó a calicó.
Calico Jack fue ahorcado en Jamaica en 1720, cuando amainaba la Edad de Oro de la piratería. Sus pantalones de mezclilla azul con rayas blancas fueron la última de las telas piratas que ondearon sobre el Caribe. El capitán Rackham también había diseñado la bandera del cráneo con dos sables en vez de huesos. Una variante de la iconografía bucanera. En ese año el doctor Dover dio la espalda a todo lo que fuera piratería y fundó la Compañía del Mar del Sur, empresa marítima, con 6 000 libras en acciones, para adueñarse de un mercado legal con bienes de Oriente y el Mediterráneo, con Inglaterra como matriz. El calicó se empezaba a hilar en Génova y los marineros llamaban jeans a las prendas del género, que prometía abundantes riquezas junto con otros bienes, pero la empresa fracasó. El estoico Dover permaneció impertérrito, pero sufrió otro golpe. Entre su afán comercial repartía su tiempo dando consulta por ocio y gusto en el centro de Londres, hasta 1728, en una elegante oficina de Cecil Street. Al no estar reconocido por el Real Colegio de Médicos, se le prohibió ejercer a menos de seis leguas de Westminster. Sin inmutarse, regresó a Bristol, dio consulta, se preparó para «destruir mezquindades profesionales» y a los 61 años entró a la institución real, con honores y con el disgusto y desprecio de sus colegas, a los que humillaba por falta de mundo, instinto y educación médica que a él le sobraban como discípulo de Sydenham y graduado de Cambridge. El Doctor Quicksilver se afirmaba como experto en toda suerte de enfermedades y tratamientos alrededor del mundo. Con esa fama volvió al Strand londinense y patentó los polvos de Dover (Pulvis Doveri).
El meollo, no tan secreto, estaba en la ipecacuana, una planta exótica, y mucho, que venía de las entrañas del Amazonas y otras selvas de Sudamérica. Conocida por los misioneros jesuitas y franciscanos, monjes médicos que recopilaban las artes de los curanderos indios, fue clasificada por el gallego Pedro Montenegro en 1710 en el Libro primero y segundo de la propiedad y virtudes de los árboles y plantas de las misiones de Tucumán con algunas de Brasil y Oriente. A finales del siglo XVII había sido robada como panacea por un tal Legros, comerciante aventurero que la vendió en París y entra a la farmacopea ultramarina de la época. Tiene aceptación como un poderoso vomitivo y promotor de la sudoración, un antiveneno que podría resultar mortal, con la paradoja del pharmakón. La planta, de tallos torcidos, olor nauseabundo y sabor irritante, satisfacía las creencias médicas y populares de que la curación de todo mal estaba en convertir al cuerpo en vertedero.
Los indios la usaban contra la disentería. La ipecacuana contiene un alcaloide poderoso contra las amibas, que al mismo tiempo es un emético poderoso que activa el centro vómico del cerebro. Puede producir la muerte por deshidratación y fibrilar el corazón hasta detenerlo. Dover la adoptó en unos años en los que el conocimiento objetivo se desenhebraba de sus ataduras con la credulidad. En 1732 el capitán y doctor Thomas Dover, autoridad reconocida por la Corona, inundó Inglaterra y sus colonias en América, y a toda Europa, con la tóxica ipecacuana en una pócima que se usaría durante los siguientes 200 años:
«Tómese 1 onza de opio, 4 onzas respectivamente de salpetre y tártaro vítreo, 1 onza de ipecacuana, 1 onza de regaliz. Póngase la sal-petre y el tártaro en un mortero al rojo vivo. Revuélvase con una cuchara hasta que haya flamas y muélase la mezcla hasta obtener un polvo muy fino. Rebánese el opio y tritúrese con la mezcla anterior agregando polvo de raíz de ipecacuana. Dosifíquense de 40 a 60 pizcas en un vaso de vino blanco. Acuéstese y cúbrase con una manta hasta sudar y beba ¼ o 3 pintas de la poción mientras se esté sudando».
Dover usó un truco. El vómito producido por la ipecacuana disminuía los riesgos de absorber el opio y que el paciente cayera en narcosis y paros respiratorios. El médico era célebre en su consultorio de Arundel Street, un lugar distinguido y fino rodeado de aristocracia comercial en donde, además de médico, destacaba como comerciante y aventurero de ultramar. Los viajes como requisito para ser buen doctor. Sus polvos, originalmente prescritos para la gota, pasaron a ser un bien indiscutible, aunque no curaran, en un mercado farmacéutico de pócimas que a mediados del siglo XVIII alcanzaba 200 millones de libras al año. Además de la Era de la Vela lo fue de la Medicina Heroica. Se avanzaba en los descubrimientos de la medicina, la clasificación de las enfermedades, mas la gente moría igual que en la Edad Media, que es hasta donde los males se conocían por las plagas y leyendas de brujas. Los bergantines navegaban orondos conquistando mares y tierras, mientras los enfermos frecuentemente se anegaban en las pócimas con muy poco alivio.
El heroísmo era de los pacientes, más que de los médicos, estoicos ante la desesperanza. Este período no terminaría hasta el siglo XIX con el descubrimiento de la anestesia y la antisepsia. Los enfermos en manos de cirujanos intrépidos y conocedores de la anatomía sucumbían bajo la gangrena o se chocaban con el dolor del escalpelo rechinando en sus pieles y órganos. Los tratamientos se reducían a sangrías, purgantes, tracciones de huesos para subsanar fracturas, polvos de mercurio o calomel y la vasta colección de plantas, que seguían la norma del griego Dioscórides y su Materia medica, escrito 1 600 años atrás. De la herbolaria pocas plantas resultaban útiles: la atropina contra cólicos e intoxicaciones por hongos, la tóxica ipecacuana contra las amibas, la reserpina como sedante y contra la hipertensión, el opio como analgésico y la contundente quinina o polvo jesuítico contra la malaria, que introdujeron los jesuitas en Europa en 1630.
En ese ámbito el capitán Dover hace una última aportación a la medicina, si no a la eficacia de los tratamientos, al menos a la historia. En 1732 publica El legado de un médico antiguo, uno de los primeros manuales de divulgación popular de la práctica médica con actualizaciones de la época. Incluye 42 cuadros clínicos con recetas. Al parecer se trató más de una venganza contra sus opositores, la flema del Royal College, más que un acto de altruismo. Cita al doctor Radcliffe, médico eminente de su tiempo, y enfatiza la necesidad de viajar para ser un buen doctor. Se cita a sí mismo en el prólogo: «Estoy seguro, y mucho, de que he viajado más que todos los médicos de Gran Bretaña en conjunto». Fue un éxito de librería entre legos y médicos; contó con diez ediciones y fue usado hasta mediados del siglo XIX.
El capitán y médico, pirata y esclavista, arrogante y cascarrabias, era un prototipo de su Época Heroica, los balbuceos de la medicina moderna. Un despegue de sistematización y clasificaciones. No solo Sydenham separa los tipos de fiebres. El médico y naturalista Karl von Linneo publica su Sistema natural basado en François Bossier de Sauvages, joven médico de Montpellier que había escrito ¿Puede el amor curarse con remedios vegetales?, en el que clasifica y describe males de amor que lo llevan a sistematizar los males en el Tratado de las clases de las enfermedades. También los navegantes distribuyen los nombres de los aparejos y la arboladura de las naves, de la vela de trinquete a la de mesana, de la cornamusa a la bitácora. Todo empieza a transcurrir ordenado en el lenguaje del mar o de la clínica. Linneo cataloga: Exanthematici (fiebre con erupciones cutáneas), Phlogistici (fiebre con pulso fuerte y dolor local) hasta los ataques y movimientos involuntarios del cuerpo. El holandés Boerhaave, tomando a Descartes, abre la concepción mecanicista de la naturaleza. El cuerpo se articula como si estuviera tirado por poleas y polipastos. Los Principia mathematica de Newton contienen leyes y la sociedad se empieza a organizar en la Ilustración. Faraday inventa el termómetro. Las leyes de Boyle se cumplen en las velas de los barcos con el impulso del viento. Los descubrimientos de Hooke en la tensión de polipastos y poleas al vaivén de la arboladura. Clasificar, nombrar en clases, géneros, familias, hace que aparezcan nuevos fenómenos, enfermedades, con tan solo aplicar adjetivos y sustantivos como la clasificación de las fiebres. El calor, la presión y el volumen tienen nuevos significados.
No obstante, los años de la vida no se alargaban. En el hospital Saint James de Dublín, los marineros cantaban The Unfortunate Rake, una canción, una plegaria, que se hacía eco en toda Inglaterra, para que a una moribunda le hicieran efecto la pócima de mercurio, o los polvos de Dover. Thomas Dover vive el tránsito de los hospitales de la Edad Media a la Edad Heroica, que es particularmente notable en Inglaterra. Los hospitales de San Bartolomé y Santo Tomás en Londres, fundados en los siglos XII y XIII, dejan la asistencia caritativa para dar lugar a la de Estado; se agregan Westminster, Saint Georges y Londres. La higiene es inexistente, al quirófano se le llama El Teatro de los Hechos y los alaridos ahuyentan a los vecinos. En The Saint James Infirmary, en Dublín, un hospital para menesterosos donde se usan los polvos de Dover, los pacientes tiemblan con una canción que narra la desesperación de un marinero y el consuelo del alcohol. Tres siglos después la tonada se convertirá en uno de los sustentos del blues.
I went down to St. James InfirmaryA pesar de los remedios, de las fórmulas, la clasificación y los hospitales, la esperanza de vida no superaba los 40 años. El longevo doctor Thomas Dover continuó paseando por los barrios de la City, en los hospitales de Londres también se cantaba la canción de Saint James. Murió a los 82 años, extraordinariamente longevo para su tiempo, la Era de la Vela y también la de la Medicina Heroica.
To see my baby there,
She was lyin’ on a long white table,
So sweet, so cool, so fair.
Went up to see the doctor,
“She’s very low,” he said;
Went back to see my baby
Good God! She’s lying there dead.
I went down to old Joe’s barroom,
On the corner by the square
They were serving the drinks as usual,
And the usual crowd was there.[1]
En el intermedio de esta historia aparece Lionel Wafer. Sin él, al igual que sin Dampier, no está completa la atmósfera aventurera del capitán Dover ni el espíritu del conocimiento en la Era de la Vela. Thomas Dover conocía el libro de Wafer, una especie de novela, mapa botánico, antropológico e instructivo para saquear.
El galés Wafer merece un apartado. Fue un verdadero cirujano y lobo del mar, con educación apenas de la nada, de la experiencia humilde. Luego de navegar y amputar, practica en el Colegio de Cirujanos de Londres con una habilidad reconocida mar adentro y fuera, así como en las academias. En cierta forma fue el naturalista que descubrió el trópico a los ingleses. A los 17 años se embarcó en el papel de ayudante de cirujano barbero, en Londres, en el Queen Anne, buque corsario que bordeando el cabo de Buena Esperanza alcanzaba el mar de Java. Otro viaje lo llevó a Port Royal, capital de Jamaica y puerto de piratas de toda suerte y ralea, ingleses, principalmente. Henry Morgan fue gobernador de la isla, un avispero de la picaresca saqueadora. De ahí partían las expediciones a hurtar Portobello, Puerto Rico, Cartagena, Campeche… En 1680 conoce al filibustero William Dampier quien le propone explorar el istmo del Darién y sustituir a la ruta española de Guayaquil y El Callao al Caribe, que se realizaba a lomo de mula y esclavo. Dampier y Wafer se separaron en dos grupos. El cirujano se extravió con cuatro hombres rumbo al golfo de San Miguel. Herido por accidente, un compañero limpiaba el arcabuz cuando la bala le dio en la pierna, buscaba su cofre de cirujano. Se percató de que uno de los esclavos negros lo había robado. Una selva más impenetrable que cualquiera de las hasta ahora conocidas, en la franja estrecha entre dos océanos; lluvias, plantas y animales desconocidos, y un cirujano galés en tierra de indios, sin remedios de Europa. El centenar de hombres que partió a la conquista de una ruta hacia la Mar del Sur se fue desintegrando en pequeños grupos. Si alguien se rezagaba, era asesinado para que no cayera en manos de los españoles. Lo torturarían hasta arrancarle datos sobre navegación y piratería. Con Wafer fueron clementes y lo dejaron con otros dos hombres. En su morral guardaba unas lancetas de las que usaba en las sangrías.
Los indios también tuvieron piedad. Los encontraron en un claro. Unos les arrojaron frutos como si fueran animales y reían; otro, curandero, observó la herida. El hueso protruía sobre la carne, los mosquitos fermentaban. El indio indicó a otros que masticaran hierbas hasta formar un emplasto que ponían en una hoja ancha. A diario la cambiaban. En una semana el cirujano estaba sano y agradecido de que su pierna no hubiera hervido en la gangrena. Wafer hablaba español. En la tribu había un joven que en la infancia fue secuestrado por los españoles y escapó. Era el traductor, que le fue de gran utilidad. Un día llegaron dos bucaneros más, sorteando ríos y pantanos. Un compañero se ahogó, dijeron. Tenía la bolsa de su dinero atada al cuello. Agobiados, no fueron por el oro. Se recuperaron bajo la tensión de que lo harían para ser sacrificados. Algunos guías indios desaparecieron con los ingleses. Se dio un plazo: si los aborígenes no regresaban antes de la puesta del sol del séptimo día, serían ejecutados. Los jefes se reunieron en consejo. La decisión fue conducirlos con vida hacia el norte. En la dirección contraria, la del Mar del Sur, estaban los españoles en defensa de su territorio.
La marcha fue penosa, bajo tormentas de rayos y centellas, truenos de eco pavoroso, cuestas por encima de las nubes, hasta que en el meridiano del istmo arribaron a los dominios del cacique Lacenta, de la etnia cuna. Lionel Wafer iba a probar sus dotes de curandero blanco, hombro a hombro con las tradiciones nativas. Príncipe, lo llamó Wafer en un libro que ya iba pensando escribir. La acogida fue cordial, con protocolos de cortesía que conmovieron al bucanero. Preso con sus compañeros, aunque no esclavos, lo hicieron partícipe de la vida común y un día fue invitado a presenciar una cirugía peculiar, cuenta el marino.
«Sucedió que una de las esposas de Lacenta enfermó y necesitaba una sangría que los indios practican de esta manera: La paciente es sentada en una piedra en el río y un miembro de la tribu con un pequeño arco dispara flechitas en el cuerpo desnudo de la paciente, de arriba abajo, lo más rápido que puede, sin dejar ninguna parte a salvo. Pero las flechas están amordazadas, de tal forma que no penetran más allá de lo que hacen nuestros dardos. Si por casualidad le dan a una vena repleta de viento y la sangre sale a borbotones, todos brincan y hacen gestos manifestando un triunfal regocijo».
Presenciar aquello lo hizo sentirse parte de la comunidad. Algo del júbilo se le contagió puesto que, comedido, Wafer decidió aportar lo suyo, convencido de que su tecnología era más eficaz que la de los indios, sin tratar de demostrar otra cosa. Sacó de su morral una de las lancetas que no fueron robadas de su instrumental poderoso, pero bastó. Se aproximó a la mujer herramienta en mano, el cacique estaba perplejo pero asintió, advirtiendo que si su magia resultaba perjudicial, lo pagaría con su vida. El bucanero cortó la corteza de un árbol, hizo una tira larga y con ella una ligadura en la axila. Cortó una vena y en vez de gota a gota o a borbotones, la sangre fluyó como en un surtidor.
«Esto me valió tan grande fama que Lacenta vino a visitarme. Llamó a toda su corte y se inclinó delante de mí y me besó la mano. Así hicieron todos y fui puesto en una hamaca y llevado en hombros de los indios. Mientras, Lacenta dio un discurso en mi alabanza colocándome mucho más alto que todos sus doctores. Así fui llevado de una plantación a otra, y viví con mucho brillo y reputación, gracias a los remedios y a la sangría que hacía a quienes la necesitaban».
Wafer tuvo que esperar, cautivo a medias, a que llegara la temporada de aguas y fuera imposible cruzar el Darién bajo las tormentas. Husmeando con los indios que lo llevaban por los parajes, encontraron a unos españoles recogiendo oro de un río. En Cartagena escuchó que ser gambusino en aquellas selvas daba una ganancia de al menos 20 000 libras de oro. Solo era posible ser gambusino tres meses, antes de que las corrientes y aluviones lavaran el oro hasta el mar. Cuando pasaron las lluvias, el cacique Lacenta le prometió darle guías y viático para la travesía si a cambio traía perros ingleses, de cuya audacia en la cacería tanto había hablado. Le ofreció a su hermana, ni siquiera núbil aún, como recompensa a su regreso. A nueve jornadas de viaje llegaron a un caserío al borde del mar Caribe, que los ingleses llamaban el mar del Norte. Wafer vestía como indio, es decir, desnudo, lo que dio confianza a los del villorrio. Les preguntó si era probable que apareciera una vela en el horizonte. La respuesta fue la descripción de un conjuro, que le recordó al marino los ritos celtas en las tierras brumosas donde creció. Para informarle del arribo del buque… «Entonces llamaron a uno de sus adivinos quien se preparó con compañeros para evocar al diablo a fin de saber cuándo llegaría algún navío; puesto que ellos son muy experimentados en sus conjuros diabólicos».
A quienes el doctor Wafer llamaba magos, los nativos les decían paweweres. Durante la ceremonia, dentro de una choza muy amplia, gritaban imitando a las aves o aullando como animales, acompasados con el ritmo de conchas y piedras. De pronto, el silencio. Oteaban en un horizonte imaginario y volvían a los reclamos. Echaron a los blancos del recinto. A la hora salió un pawewer sudoroso a pronunciar el oráculo: «Que al décimo día de la jornada, que era el siguiente, llegarían dos navíos, que por la mañana del mismo día oiríamos un cañonazo, y algún tiempo después otro, que uno de nosotros moriría tiempo después. Todo se cumplió al pie de la letra».
La vela apareció y era de un barco inglés. Los cuatro ingleses desgraciados recuperaron su condición ciudadana. Un marinero reconoció a Wafer y lo vitoreó como su doctor, y la tripulación hizo de resonancia bajo el cielo del Caribe. Lo que no se cumplió fue la muerte de uno de los aventureros. Todos sobrevivieron, empezando por el mismo Lionel Wafer. Cuando fue rescatado tenía 42 años de edad, el límite de la esperanza de vida en la época y más siendo pirata. Se reencontró con William Dampier, continuó saqueando y explorando. Se estableció como cirujano por un tiempo en la costa de Filadelfia y murió en Londres en 1705. Su libro Un nuevo viaje y la descripción del istmo de América fue publicado en Inglaterra en 1695, y después traducido al francés y al alemán. Sus descripciones de las costas y su experiencia como médico fueron de gran importancia para la expansión de los imperios.
No era la primera vez que eran descritas las costumbres y la geografía. Los cronistas españoles de Indias lo hicieron. Fray Bernardino de Sahagún escribió la exhaustiva Historia general de las cosas de la Nueva España, escrita en el mejor estilo. Tomó de dos informantes indios el contenido para el Libellus de medicinalibus indorum herbis, o Códice De la Cruz–Badiano, compendio de remedios y herbolaria que permaneció guardado en muros de la Iglesia durante la Era de la Navegación. Francisco Hernández, «Protomédico e historiador de su majestad Don Felipe II en todas las Indias Occidentales, Islas y Tierra Firme del Mar Océano», vivió en la Nueva España de 1771 a 1777. Cuatro años los dedicó a describir las plantas y los animales, las costumbres indias en torno a la enfermedad y Las antigüedades. Estas obras de valor inmenso espulgan, sin embargo, todo asunto demoniaco de las prácticas o lo atribuyen sin más al demonio, a diferencia del trabajo de navegantes como Wafer. Los piratas ofrecían la libertad religiosa a quienes los españoles tenían cautivos bajo la cruz y la espada.
Para colmo de la fatalidad, las obras españolas tuvieron poca divulgación. El trabajo de Francisco Hernández fue arrumbado en El Escorial y una parte se perdió en un incendio.
Aquí la historia parecería torcerse, pero hay una continuidad, aunque no aparente, en la historia de la medicina a la sombra de la Inquisición y la pureza de sangre. Bajo la ocupación del Islam en España, el conocimiento de la naturaleza fue inmenso para la época. Se hicieron traducciones al árabe de los textos de Hipócrates, Galeno, de la farmacopea de Dioscórides, que se vertieron al latín vulgar. Toledo, reconquistada por los españoles en el siglo XI, fue un lugar de tolerancia en el siglo XIII con la coexistencia de las liturgias hispano-mozárabe, musulmana y judía. La Escuela de Traductores de Toledo fue un nicho de universalidad en donde se reunía la sabiduría de todos los mundos conocidos hasta el momento, de traducciones al latín de la obra de los médicos árabes Avicena y Averroes, del árabe al latín de Historia animalium, De partibus animalium y De generatione animalium de Aristóteles, y la bibliografía es muy vasta.
Y de pronto cayeron las tinieblas de la Alta Edad Media sobre la Baja Edad Media, una bruma densa sobre todo lo que implicara el libre albedrío del conocimiento. Una espesa niebla de las más inesperadas sobre el mar ya con cielos y negruras en medio de leyendas. La Inquisición la crea el Vaticano en el siglo XII para combatir a los albigenses o cátaros, secta de cristianismo primitivo, «representante de Satán» para la Iglesia y exterminada un siglo después con matanzas feroces como las de las Cruzadas contra los infieles. En la España medieval no hubo persecuciones en particular y los judíos, además de aportar trabajos agrícolas y urbanos, tenían una población letrada y muy culta en las matemáticas y las artes, hasta que saliendo de la Edad Media cayeron sobre ellos las brumas con una densidad insospechada, que sofocó, además de la gente, el conocimiento y la inquietud por comprender al mundo. El primero de noviembre de 1478, el papa Sixto IV promulgó la bula Exigit sinceras devotionis affectus, en la que los Reyes Católicos podían nombrar a los inquisidores en nombre del Tribunal del Santo Oficio. El primer oficiante fue Tomás de Torquemada. Los ataques al conocimiento cosmopolita ya tenían trayectoria desde 1391 en Sevilla, y luego en otras ciudades reconquistadas en contra de los judíos, culpándolos de todos los males, entre estos, la peste bubónica de 50 años atrás. A lo largo de los años siguientes las arengas de los curas atenazaron los sentimientos antisemitas convocando a la conversión, forzada al catolicismo, y en 1492 fueron expulsados de España. Les seguirían los árabes. En una paradoja, España, con tanto mar descubierto, era una isla en el océano de las ideas en el rompecabezas del Renacimiento, de vínculos frágiles con los países que iniciaban las revoluciones de la industria y el conocimiento, sin levar anclas por completo del Medioevo y sus instituciones.
El rito de la limpieza de sangre, esto es, no tener antecedentes árabes o judíos, era un requisito para ser médico, abogado o teólogo. España se aisló, pero no todo estaba perdido. En la Escuela de Traductores de Toledo, hubo eruditos que se encargaron de divulgar los conocimientos grecolatinos, árabes y judíos, de llevar y extender los conocimientos de la época reunidos en Toledo y otras ciudades españolas reconquistadas, más allá de ambos lados de los Pirineos, hasta Inglaterra por el Canal de la Mancha. Así lo hizo el escocés Miguel de Escoto, magister de Oxford y consultor de Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano.
La conversión de los anglosajones en protestantes fue otra vía no sólo para dispersar el conocimiento, sino también para aprovechar las debilidades del catolicismo con su fortaleza inquisitorial y en provecho de la creación de un imperio propio: el inglés, seguido del francés. En estos países no era necesaria la limpieza de sangre para acceder a los «misterios de la naturaleza» y descifrarlos. Aun los plebeyos podían ser médicos.
Capítulo 11
Estampas de necrología, altruismo y cirugía en el siglo XIX
Cirugía, embalsamamiento, ladrones de cuerpos, descubrimientos, anatomía, química, racismo, antropología, experimentación en humanos, son las fórmulas de la krasis y la diskrasis en la medicina moderna, la dialéctica de la unidad y lucha de contrarios en el proceso de la salud y de la enfermedad.
Un cirujano de fama necesita cuerpos para su clase de anatomía. Los cuerpos son entregados antes del amanecer. Pero, ¿de dónde vienen y por qué aún están calientes?
ROBERT LOUIS STEVENSON
The Body Snatcher
Edimburgo, 1800. Cerca de esta ciudad nace un hombre con carácter tan agudo y templado como la sierra y el escalpelo, prolongaciones de su personalidad. Envuelto en una leyenda brumosa, como el norte de Escocia, famoso por su velocidad. Una vez cercenó la pierna de un enfermo con gangrena; en el intento le voló los testículos y, de paso, se llevó los dedos índice y cordial del ayudante. Hay quien dice que ambos murieron de septicemia, otros que se salvaron. Ambas cosas podían suceder en un siglo en que la cirugía progresaba sin atisbos de higiene.
El personaje era Robert Liston, taciturno, de semblante airado, el más sagaz de los cirujanos de su época en toda Europa y aun en Estados Unidos, a pesar de los límites agrios de su semblante, una máscara que era al mismo tiempo la columna vertebral de su fortaleza. Esquivo ante la fama, que despreciaba, por tenerla en abundancia, con un mutis actoral de divo huraño. El récord de sus pacientes muertos superaba —se decía en aquellos años— en 300% al de los sobrevivientes. Era más un explorador que un descubridor. Aun así, Liston no se daba abasto. Herman Melville, en Chaqueta blanca, escribía sobre las recomendaciones al paciente de un médico que se cura en salud, con la amputación como un último recurso:
«Me gustaría sugerirle el reposo, sugerirle que cuidara mucho de su querida extremidad. El éxito y la precisión de una operación con frecuencia son malogrados por la imprudencia del paciente. Siempre es mejor vivir con tres miembros que morir con cuatro»,una advertencia velada para contar con la voluntad del enfermo, lo que se llamaría en el siglo XX el consentimiento informado, o la fórmula para que el paciente acatara los yerros del médico, o este los reclamos del operado. Liston sorteaba a sus muertos, heridos y enfermos sin inmutarse aunque sin ser impasible. Era como el lema de Escocia: Nemo me impune lacessit, ‘nada me daña sin impunidad’, consigna de los antiguos nobles escoceses y de todos los regimientos de esa tierra. De la inscripción tomó Julio Verne el nombre del capitán de Veinte mil leguas de viaje submarino, la fibra de lo estoico que se traduce en que el hombre de acción es taciturno por necesidad y no por azar.
Para encontrar los avatares de los que viene esta época de la cirugía hay que retroceder al siglo XVI, con una vida ejemplar para la ars medica, surgida de la violencia, del tránsito de las heridas por arma blanca a las de las armas de fuego, del tajo a los agujeros, que empezó a finales del Medioevo. Ambroise Paré fue un habilidoso francés y plebeyo que empezó como ayudante de barbero, sin crédito de médico y terminó cuidando la salud de los reyes de Francia. Adolescente, se levantaba de madrugada para afeitar clientes en la barbería de su pueblo. El resto del día estudiaba latín y lo que podía por su cuenta. En París estuvo en el Hotel-Dieu como aprendiz de cirujano durante tres años y se fue a la guerra. Pasó batallas entre políticos o religiosos, católicos o protestantes sin importar el bando (al parecer era hugonote), curando las heridas de los soldados en las barracas, o de los nobles en las casas reales francesas en los pleitos por el poder. Las lesiones eran diferentes a las de las lanzas y flechas de antaño. Ahora los arcabuces desfloraban vientres, brazos, piernas. Con las cabezas poco había que hacer. Los restos de la pólvora en el cuerpo se consideraban materia pecaminosa a la que había que eliminar vertiendo aceite hirviendo para purificar los tejidos envenenados con una sustancia tan mortal como el proyectil. El resultado era que las quemaduras extendían la inflamación y las posibilidades de gangrena. Paré se empeñó en quitar emplastos medievales de manteca, y dejar cicatrizar la carne cruda, si acaso, con una ablución de agua de rosas, a veces con clara de huevo y cebolla machacada. Inventó una pinza para ligar pronto las arterias y suturar. Antes de él solo se enjaretaban las venas de más largo vaciamiento. Muchos morían, pero menos murieron después de que se usaran sus técnicas. Una observación empírica fue clave para entender que el dolor tenía diferentes umbrales, que era más intenso en la superficie de la piel que en la profundidad de las heridas. Después de que Paré usara sus técnicas hurgando en los tejidos, los pacientes referían apenas un poco de dolor al restablecerse, a diferencia de las quemaduras. Fue en un ayudante de cocina, y no en un soldado, en quien surgió lo de la cebolla y la recomendación vino de un ama de casa. El ayudante había caído en un perol con agua hirviendo y se quemó el rostro. Paré se encontró con él en una apoteca y ordenó que lo vendaran. La señora sugirió lo de la cebolla. No la untó en todas las quemaduras. Al día siguiente comparó las lesiones. En las del remedio no se formaron ampollas, como sucedió en otras partes. Luego experimentó con soldados quemados de la cara. En una mitad del rostro ponía su remedio y en la otra untaba la manteca tradicional u otros remedios. En esta experimentación en humanos, los resultados de su mejunje eran exitosos. Siglos después se sabría que el zumo de la cebolla contiene inhibidores de la inflamación. De los campos de batalla Paré regresó al HotelDieu, en París, como maestro barbero, donde amputaba una pierna antes de que sonaran las 12 campanadas del reloj de Notre Dame. Fue una revolución. Contribuyó también a invertir los fetos atravesados para que el obstetra los sacara del útero por los pies y fue el inventor de la versión podálica. En 1545 publicó sus técnicas que se extendieron por toda Europa con otras innovaciones como el torniquete antes de operar, pero nada contra el dolor ni las infecciones.
Las guerras eran un laboratorio para los cirujanos. Caspare Tagliacozzi, contemporáneo de Paré, fue pionero en la cirugía reconstructiva. En muchas culturas, como la ayurvédica precristiana, se cortaba la piel de la frente para montar sus colgajos en una nariz amputada, al ser el órgano más prominente de la cara. Tagliacozzi unió la mecánica de su siglo y la cirugía con un ingenio sorprendente. Al lesionado le abría la piel del antebrazo. Flexionando el codo, unía los colgajos del antebrazo a la nariz o a su hueco, mediante un mecanismo que los inmovilizaba. Luego de 14 días, separaba brazo y nariz. Dejaba los colgajos y modelaba con esta piel una nueva nariz. El mecanismo era el de un árbol de levas, una aplicación de las leyes de la mecánica y las de una biología de los tejidos. Hubo sobrevivientes a la infección y al dolor, pero la incomodidad no la hizo una técnica popular.
La historia de la medicina es una larga cadena de eslabones, unas veces ligeros; las otras, pesados. El escocés Robert Liston conocía las técnicas de Tagliacozzi y la escuela de Boloña, tenía la ligereza de manos de Ambroise Paré y amputaba una pierna en dos minutos, con el conteo del cronómetro inventado unos años atrás, pero más preciso que el carrillón de Notre Dame, que a su vez tenía ecos de los cirujanos de Montpellier. La cirugía francesa fue líder en Europa y América durante el siglo XVIII y principios del XIX, fama que se desplazaba hacia el orbe anglosajón, aunque permanecía en Francia por la aparición de la clínica.
La parte densa, oscura y pesada estaba en la recuperación del operado mientras las técnicas avanzaban a costa de la penuria del cuerpo y sus humores. El éxito de la destreza se traducía en la rapidez de los cortes para que el paciente no se muriera de un choque por el dolor. Opio, belladona, aguardiente y los brazos de los ayudantes que lo fijaban a la mesa de operaciones eran los procedimientos de rutina. Si acaso se había agregado una novedad para dormir al enfermo, con la hipnosis de Messmer, con sentido para los ingenuos que tenían fe en este método.
Edimburgo vivía, por otro lado, las luces que surgieron en el siglo XVIII con la Ilustración escocesa: su fuerte naturalismo y empirismo que influyeron en la filosofía. El ensayo sobre el entendimiento humano de John Locke y la obra de Sydenham marcaron el rumbo de la mentalidad escocesa hacia el escepticismo y el naturalismo. A Edimburgo se le llamaba la Atenas del Norte, a través de ella se intercambiaban conocimientos, principalmente con Francia y Alemania por el Mar del Norte, con tanto ímpetu que contribuyeron a la Revolución francesa. A principios del siglo XVII es abolida la esclavitud en Inglaterra. Los doctores ingleses, Locke y Sydenham influyeron en esta acción a través del filósofo escocés David Hume y su escuela escéptica y naturalista. Tal vez no es posible explicar por qué ocurren las cosas, pero sí cómo es que suceden. En el terreno de la moral se traduciría con el refrán «comprender no es perdonar», uno de los razonamientos que combatió a la esclavitud.
Escocia estaba llena de historias de corsarios, bucaneros y médicos. Eran narradas con más enjundia que las de caballería en el Renacimiento, aunque los piratas desaparecían con los tiempos en los que sanar era sinónimo de resistencia. Alexander Selkirk, Robinson Crusoe, naufragó para siempre en el Atlántico como piloto. No había resistido vivir en tierra, a pesar de los honores y pensión de la Corona. En su casa natal sobre el Firth of Forth, frente a Edimburgo, se le hizo una estatua y fue el personaje principal de los teatros en variadas representaciones, con resonancia de los polvos de Dover, el médico bucanero. La era de la medicina de resistencia naufragaba como la de Robinson Crusoe. El nuevo litoral por descubrir era el de la anestesia.
Como un eco del final de la Edad Heroica de la medicina, y del ambiente cosmopolita, sonaba aún la suite del compositor francés Marin Marais, cuatro tiempos para describir las maniobras para extraerle un cálculo de la vejiga, desde la inmovilización por los forzudos ayudantes a una tabla, la penetración del dedo del cirujano por el recto hasta fijar la piedra, la incisión entre el ano y el escroto con la aparición del cálculo sangrante entre los dedos del doctor y finalmente el agradecimiento a quienes lo hicieran sufrir.
La música que el doctor Liston daba a su audiencia tenía poco que ver con las sinfonías de Beethoven o de Mozart, que escuchaban las élites de Edimburgo. En los anfiteatros de las escuelas de medicina el sonido de los gritos de los pacientes opacaba el tictac de los cronómetros de los estudiantes que de esa forma medían la habilidad del maestro cirujano que opacaba cualquier ruido con la música del chirriar del escalpelo y el de la sierra. Se decía que cuando operaba «el destello de sus ojos era igual al del cuchillo cuando entraba en la carne con destreza, veloz y sin titubeos». Ajetreado por naturaleza, despectivo e hiriente, resultaba demasiado petulante aun para los otros cirujanos que se jactaban de esa imagen del médico intrépido. Robert Liston se refugió en el hospital del Royal College en Londres. Iba armado con dos escalpelos, uno con hoja curvada de 17 centímetros, el otro con una navaja de veinte. Tan intimidatorios eran los cuchillos como el hombre que los empuñaba. El terror era parte del drama quirúrgico.
Sombras chinescas aparecieron en el anfiteatro quirúrgico del hospital en Whitechapel Road tras la figura de Liston. Eran los espectadores, estudiantes en la galería y médicos en la luneta. A partir de los primeros años del siglo XIX los quirófanos se empezaron a construir con un tragaluz. La luz caía sobre los órganos a operar, pero los cuerpos de los ayudantes y del cirujano atajaban el resplandor. No servía de mucho en ciudades como Londres, opacada por los humos y transpiraciones de la Revolución Industrial. La concurrencia del anfiteatro se asombraba, con lámparas cenitales quemando aceite, el más fino era el de ballena, o de linternas reflectoras. Los cirujanos inmutables operaban casi a ciegas. De no ser por el tacto, los mapas anatómicos de Vesalio se convertían en esbozos en relieve. La brújula era la mano en este nuevo espacio de relieves dolorosos.
La mirada del médico se transforma. Cuerpo adentro el espacio interior había cambiado. Las separaciones entre los órganos eran abismos por explorar y los órganos se convertían en piezas que guardaban a las enfermedades. El italiano Morgagni había dado sustento a la nosografía con su teoría mórbida en la que los cambios macroscópicos de la anatomía eran debidos a alteraciones en la estructura del microscopio. Este artilugio se convertía ya en un arma para los médicos que se alejaban de los cirujanos con esta suerte de observación. Eran poco heroicos, así que pasaban desapercibidos ante el gran público. A mayor sangre más virtud en una medicina más líquida que sólida.
Con los cambios industriales también aparecen nuevas nociones de evidencia. La innovación en los textiles con los telares mecánicos coincide con el inicio de la teoría tisular del cuerpo humano. Como un lienzo, los órganos estaban envueltos por membranas que podían extenderse o replegarse al igual que las telas, en donde un ojo y un tacto educados podían encontrar diferencias. Sin usar microscopio Xavier Bichat estableció que «Todos los animales son un conjunto de órganos; los cuales, ejecutando cada uno una función, concurren, cada uno a su modo, a la conservación del todo; son otras tantas maquinarias en la maquinaria general que constituye el individuo». Describió 21 tejidos, del celular al nervioso y muscular, para rematar con el piloso. A diferencia de la química y la física, la función de las moléculas estaba alentada por una «fuerza vital», lo que no ocurría en los cuerpos inorgánicos. Aquí las transformaciones se debían simplemente a combinaciones de elementos con el calor o la luz. Volvía a traer a cuento la metafísica, con un agregado material: los órganos eran intemediarios entre lo visible y lo invisible, el síntoma subjetivo y el signo objetivo.
Hubo otros, como Morgan en el siglo XVIII, con armas de poderes insospechados en la observación microscópica para diferenciar entidades morbosas diferentes en tejidos diferentes. Esta redundancia ha sido motor del conocimiento. Ha demostrado que lo redundante no siempre es necedad.
A principios del siglo XIX, cuando moría Bichat, el doctor Théophile Hyacinte Laënnec caminaba rumbo al hospital Necker y al pasar por la plaza del Louvre observó a un par de niños, cada uno en los extremos de una tabla con el oído pegado y dando golpecitos con la punta de los dedos. Por la expresión de los rostros, Laënnec interpretó que se transmitían mensajes. Había descubierto el estetoscopio a través de una tabla que era una banda ancha de transmisión y, quizá sin saberlo, descubría el fondo de la ecuación de Shannon sobre el ruido y la señal.
Corrió al hospital, irrumpió en una sala en la que una mujer con resfrío estaba rodeada de médicos. No se atrevían a auscultarla con la oreja pegada al pecho por pudor. Laënnec tomó un periódico, hizo un cucurucho y a través del papel empezó a escuchar diferentes sonidos respiratorios y del corazón con mejor nitidez que la del oído desnudo que evitaba la desnudez de una mujer. Fue un acto de serendipia, que honra a la interpretación de una casualidad para comprender un fenómeno. Laënnec abre el capítulo de la auscultación con el artefacto pectoriloquio, «la voz del pecho o del tórax». La medicina se vuelve melodía con ritmo y timbre que revelan estados anormales del cuerpo. La palabra serendipia está tomada de una leyenda persa sobre los tres príncipes de la isla Serendip (nombre antiguo de Ceylán, hoy Sri Lanka), con una mente ilustrada que descifra cualquier contingencia que no es buscada o que descubre algo mientras busca otra cosa. En la historia de la medicina abundan estos accidentes, sobre todo en los siglos XVII y XIX, aunque no todos los descubridores hayan sido médicos. Casualidad, sagacidad y un razonamiento cultivado llevaron al médico rural inglés Edward Jenner a observar que las ordeñadoras no padecían viruela. Escuchó a una de esas mujeres decir: «No me enfermo de viruela, porque estoy vacunada». De las pústulas de sus manos inoculó a 28 personas sanas, que tampoco enfermaron. Por primera vez se tenía algo que con certeza eliminaba amuletos, conjuros, jaculatorias y cualquier otra suerte de supercherías para evitar la enfermedad. Jenner dio un método experimental, cuya eficacia se podía medir y reproducir.
Fue también la serendipia lo que llevó a Wöhler al descubrimiento de la urea. Este hecho de 1928, ocurrido en la Universidad de Gotinga, fulmina el vitalismo de Bichat y da inicio a la química orgánica. Por azar trabajaba con oxalato de amonio; lo calentó y: «El hecho de que en la unión de estas sustancias pareciera cambiar su naturaleza, dando lugar a un nuevo cuerpo, centró mi atención sobre el problema; la investigación dio el inesperado resultado de que se produce urea por la combinación de ácido ciánico y amoniaco, lo que constituye un hecho notable en cuanto proporciona un ejemplo de producción artificial de una sustancia orgánica —de las llamadas animales— a partir de materiales inorgánicos». La sustancia era la urea, presente en la orina de todos los mamíferos. La vida era simplemente materia pura de la que se podía estudiar su estructura en un mapa complementario o en espejo a los de la anatomía. ¿Pero de qué se alimentaba esa vida? Se sabía que el aire era necesario, pero no qué era el aire. El doctor Georg Ernst Stahl, fundador de la Universidad Halle, en Prusia, no se conformaba con el asunto del mecanicismo del naturalista Newton. Afirmaba que el cuerpo era más que la suma de las partes y que el alma desempeñaba un papel para emulsionar sus componentes. Una sustancia vital, el flogisto, que se desprendía en la combustión de los cuerpos materiales o inmateriales. Joseph Priestley tomó el asunto pero de forma experimental. Pastor calvinista, nació en el condado de Northumberland, en los límites con Escocia, donde radicó y se impregnó de liberalismo. Simpatizante de la Revolución francesa y profesor de química, un día calentó óxido de mercurio. Quedaba el metal licuado y Priestley se percató de que algo se desprendía. Sus experimentos eran sencillos. El oxígeno, al que llamaba aire verdadero, era necesario para la vida. Metió a dos ratones en sendas campanas de cristal, una con oxígeno y otra vacía. El primero correteó durante hora y media tratando de salir. El otro murió a los 15 minutos. Priestley se fue a Estados Unidos protegido por Thomas Jefferson y bajo la capa de la libertad de expresión y experimentación.
Al mismo tiempo, el sueco Carl Wilhelm Scheele descubría el oxígeno, calentando bicarbonato de magnesio para la dispepsia. Al gas que se desprendió lo llamó aire vitriólico.
En este descubrimiento simultáneo y por serendipia participó el padre de la química o «el más grande químico de todos los tiempos», antes de perder la cabeza con el invento de un médico benefactor de la humanidad. Antoine-Laurent Lavoisier trabajaba detectando pólvora adulterada, que infligía menos heridas, para el ejército de Luis XVI cuando descubrió que el aire verdadero de Priestley, o el flogisto, era un elemento de la atmósfera que en realidad consistía en una mezcla de gases y lo llamó la materia del fuego, porque estaba indisolublemente presente en la combustión. Su hipótesis respecto a los seres vivos es que consumían oxígeno al incendiarse y el organismo lo transformaba en aire fijo o dióxido de carbono. Más tarde lo nombró oxígeno, que proviene del griego y significa ‘generador de lo ácido o de lo agudo’. Colocó a un ratón bajo una campana de cristal, rodeado por otro recipiente con hielo. A las diez horas el calor del animal fundió alrededor de 350 gramos de hielo. La conjetura se confirmó y además de establecer el sustento de la respiración fue intuida la propiedad de la conservación de la energía que solo se transforma.
Desde muy joven y educado en los mejores colegios de París, Lavoisier ingresó a la Academia Francesa que, a diferencia del club de caballeros que era el Royal College, incluía inventos y descubrimientos como el globo de los Montgolfier o el mejoramiento de los cultivos de col. Como se ha dicho, Lavoisier trabajaba en menesteres públicos y trató de reformar el sistema tributario como parte de los fermiers, o recaudadores. Participó con el doctor Joseph Ignace Guillotin en una comisión que desenmascaró al hipnotista Mesmer como un charlatán.
Al principio de la Revolución francesa decapitar era un problema. Con frecuencia los verdugos no eran hábiles o el hacha estaba mellada. Desde el siglo XIII había máquinas para degollar que eran un fastidio para ejecutor y ejecutado. Guillotin, un médico prestigiado y brillante, decidió, por filantropía, mejorar el artefacto. Él mismo estuvo a punto de sucumbir durante el terror de Robespierre. El invento se le aplicó a Lavoisier, su par en la academia, acusado de corrupción. El matemático Louis Lagrange, fundador del sistema métrico decimal, escribió al día siguiente al borde del patíbulo: «Ha bastado un instante para cortarle la cabeza, pero Francia necesitará un siglo para que aparezca otra que se le pueda comparar». Por esos días Priestley, codescubridor del oxígeno, navegaba rumbo a Estados Unidos por invitación de Thomas Jefferson en un navío cuyas velas se impulsaban con las leyes de Boyle, y los aparejos y polipastos acataban las leyes de Hooke: la sencillez de la distancia y el peso en un resorte. Será aplicado muchos años más tarde a la elasticidad de los vasos sanguíneos y hasta en la guillotina.
A pesar de la filantropía del doctor Guillotin, las creencias populares descalificaban al invento. Se decía que el verdugo de María Antonieta abofeteó las mejillas de la cabeza cercenada y estas se ruborizaron. Se decía también que los cestos del patíbulo estaban rotos por las mordidas. Hoy se sabe que esto no es posible. Cuando el golpe es certero, la muerte es instantánea debido al llamado choque espinal, que desarticula toda posibilidad de vida. Después de la Revolución francesa hubo una avidez de cadáveres que llegó al homicidio en circunstancias que nada tenían que ver con los motines o la disidencia. Esto le tocó a Robert Liston a quien retomamos entre la bruma del fin de la Edad Heroica, entre el siglo XVIII y mediados del XIX, cuando se establecieron reglamentos para el acopio de muertos en las escuelas de medicina en Europa. Las autopsias eran escasas, como se ha visto, durante la Edad Media y el Renacimiento; se realizaban principalmente con delincuentes. En Inglaterra se autorizaron con Enrique VIII como una concesión a la Unión de Barberos y Cirujanos, para proveerlos de muertos que siguieron siendo delincuentes, facinerosos, truhanes, desconocidos o indigentes con pocos amigos que los pudieran reclamar. Después se amplió la oferta y la demanda y los cementerios fueron un siniestro escenario de la medicina. Una noche, en el Firth of Forth, aquel pueblo junto al río del marino Selkirk, se presentó un par de caballeros en la taberna; esperaron un buen rato. Le dijeron al posadero que esperaban un paquete que traería un mozo. La espera fue en vano. Un par de semanas antes los habitantes de la villa se percataron de que unos médicos de la ciudad seguían a un niño con hidrocefalia. La criatura murió y al día siguiente la tumba fue profanada. Desde entonces los pescadores montaban guardia por las noches cada vez que alguien moría.
Cuando el cuerpo de una mujer fue hallado en una bahía, la policía supo que se trataba de la señora Spark, enterrada semanas atrás. El cuerpo lo robaron dos estudiantes de medicina que lo perdieron en el traslado. La policía dijo que era un hecho aislado. No había tal. El negocio empezaba con lo que los mismos médicos habían iniciado. Después de que Maggie Dickson, una delincuente, fue colgada, médicos, estudiantes y allegados se enfrascaron sobre el ataúd, pero la mujer no estaba muerta. Se volvió loca y anduvo por las calles de Edimburgo convertida en leyenda.
Robert Liston fue, desde estudiante, un profanador de tumbas. Se decía que por su complexión y estatura podía cargar sendos cadáveres bajo sus brazos. Una vez robó con unos compañeros el cuerpo de un marinero casi enfrente de su prometida. Ella los vio alejarse en un bote de remos, parada al borde de la tumba vacía. La sangre fría de Liston se mostró un día cuando, al volver con un compañero de un cementerio con un cadáver dentro de un saco, lo tiraron tras la cerca de una hostería para tomar un trago. Mientras bebían oyeron «barco a la vista». Entró un marinero borracho con el saco. Con su daga cortó la cuerda, apareció la cabeza, el marinero y el posadero huyeron, y Liston y su compinche se fueron a la universidad con la pieza vuelta trofeo.
Ya graduado como médico, Liston se enfrentó a un adversario que lo rebasaba en su temperamento insoportable. Era el doctor Robert Knox, hombre de acción, locuaz y egotista frenético. Tenía un ojo azul esquivo. La viruela le dejó el rostro de color alabastrino y la cara picada. Calvo prematuro, se ensortijaba las escasas hebras amarillas con el rizador a carbón de su hermana. Vestía una casaca rojiza, pantalones oscuros, chaleco, gazné voluminoso, y crispaba las manos que brillaban con diamantes. Lo ayudaban jóvenes inexpertos que no eran capaces de diagnosticar la causa de una defunción. Se burlaba de sus colegas: «Mi propósito es retirar las oscuridades que enseña el doctor Monro». Por ironía, el vituperio sería parte del epitafio de Knox.
El furor anatómico del siglo se volvió una vanidad. Los médicos y anatomistas competían para que sus descubrimientos llevaran su nombre, un epónimo, al igual que el de los navegantes: la bahía de Hudson, el mar de Bering, el estrecho de Magallanes y otros tantos. Los mapas anatómicos se llenaron igualmente de referencias, como el polígono de Willis (la distribución de las arterias en la base del cerebro), o la cirrosis, que describió Laënnec. La inmortalidad en los nuevos horizontes sobre los que yacían los muertos. Knox buscaba con ansiedad ese honor además del dinero. Abrió una escuela fuera de la Universidad de Edimburgo, en la que daba clases privadas de anatomía. Necesitaba muertos y para ello recurrió a dos bandidos. William Hare y William Burke aparecieron en lo más sórdido de los bajos fondos de Edimburgo. Serían conocidos como los Lobos de West Port, asesinos a diestra y siniestra, y surtidores de cadáveres para la insaciable ciencia médica de la ciudad.
No eran los únicos, pero sí los más famosos entre las pandillas que se reconocían como «resucitadores». La técnica de los profanadores era sencilla. Llevaban una cuenta de los muertos del día para elegir según la edad, el sexo o, mejor, alguna enfermedad. Entraban por la noche al cementerio y excavaban en la cabecera, bajo la cruz. Con una barra rompían la tapa del ataúd. Uno bajaba para atar por las axilas el cuerpo y otro tiraba de la cuerda. El cliente exigía que el producto fuera fresco, de un día, que no tuviera moretones, heridas y no hubiera reclamaciones. Hare y Burke, emigrantes irlandeses, obreros o marineros en el canal entre Irlanda y Escocia, no tenían oficio fijo. Vivían en una posada lóbrega, con permanentes olores de alcohol y suciedad. Hacia 1827 las medidas contra los saqueadores de tumbas se endurecieron. Los parientes montaban guardias día y noche hasta que los cuerpos empezaran a descomponerse y fueran inútiles para la medicina. Un invento fue el collar de hierro que unía el cuello del difunto a la caja.
Un día murió alcoholizado un inquilino de la posada. El cuerpo fue llevado a la oficina del doctor Knox con la ayuda de Burke. Recibieron siete libras, alrededor de 1 500 dólares de la actualidad, y 10 veces más barato que en Londres. El dinero fácil cobró otra víctima en el hostal. Esta vez emborracharon al inquilino y lo asfixiaron. A los «resucitadores» se unieron sus amantes. Asesinaban por sistema indigentes o prostitutas con un método original que se hizo famoso como el burking, un nuevo epónimo aunque no fuera para un médico. Consistía en embriagar a la víctima, presionar el pecho y comprimir la laringe. Todo sin dañar el cuerpo. Mataron a 16 personas por las que fueron juzgados, aunque al parecer habían sido más. Cometieron tres errores que finalmente llevaron a que los capturaran, aunque hay matices en las historias. En una de las fallas, una prostituta fue reconocida por uno de los alumnos de Knox; en otra, el cadáver en la plancha era el del Chiflado Jamie, un personaje de las calles de Edimburgo. La policía llegó cuando un matrimonio de inquilinos avisó que de reojo habían visto un cadáver bajo la cama de Burke.
La pandilla fue capturada. La delación de Hare llevó a Burke al patíbulo. Seguía meciéndose en la horca cuando lo bajaron y la multitud empezó a despellejarlo. Los restos fueron de inmediato a la Escuela de Medicina donde fue disecado en público. De su piel se hicieron monederos y una libreta con el título: Cuaderno con piel de Burke para anotaciones.
Robert Liston fue testigo de las complicidades de Knox. Margaret Paterson, la prostituta que apareció muerta, era una mujer muy bella que había sido estudiada por un problema respiratorio en una clase de Knox. Liston repudió el tratamiento y se sorprendió al volverla a encontrar en una plancha de la escuela de Knox, «en posición impune y degradante». Supo que la mujer llegó a la morgue privada a las cuatro horas de muerte y que estuvo sumergida tres meses en una tina llena de whisky. Sospechó que alguno de los alumnos, o varios, la habían violado e interpeló a Knox. La discusión terminó con este noqueado bajo la plancha del cadáver con un solo golpe del ético Liston, que ocultó sus propios hurtos.
Knox no fue juzgado a pesar de que había evidencias de su complicidad. La disección de Burke la hizo el doctor Alexander Monro tertius, nieto del descubridor del agujero de Monroe que comunica los ventrículos laterales del cerebro con el tercer ventrículo, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Portaba con orgullo su epónimo. El cirujano depredador, Robert Knox, huyó a Londres donde terminó sus días en la oscuridad con un epitafio prematuro de los rumores de su maldad. Era también un defensor de la supremacía blanca.
Robert Liston salió gallardo de Edimburgo; dejó atrás envidias y murmullos sobre su temperamento. Fue recibido con respeto en Londres donde continuó con sus proezas en el final de la Edad Heroica, un poco renuente con la nueva época que le tocaría inaugurar.
El dolor presente en los gestos de los enfermos era un gran fantasma para los cirujanos. Fantasmagóricas eran también las sombras entre los bosque de los Apalaches por los que cabalgaba el doctor Ephraim McDowell para asistir enfermos en parajes aislados, caseríos distantes de la pequeña ciudad Danielsville, donde tenía su consultorio.
Era un médico rural como Edward Jenner, que unos años atrás había marcado un hito en la historia de la medicina con su técnica que por primera vez había hecho posible protegerse antes de la amenaza para no enfermar, al menos de viruela. Las aportaciones de McDowell serían más humildes, aunque dramáticas. Se adentraba en las entrañas de las mujeres en donde los mejores cirujanos de Edimburgo no se atrevían a incidir: el vientre. Desde los esbozos de la cirugía en el siglo XVII se sabía que las heridas penetrantes en el tórax o el abdomen era mejor no tocarlas. El espectro purulento de la peritonitis se presentaba más temprano que tarde. Algunos heridos sobrevivían, con tratamientos elementales, con una fístula de los intestinos a la piel por donde evacuaban.
McDowell descendía de un escocés inmigrante al que mataron los indios durante la colonización inglesa de América del Norte. Su padre combatió a los franceses que aliados con iroqueses y cheyenes guerreaban contra los ingleses en una guerra de siete años que perdió Francia, la cual durante la Revolución sería aliada de los colonos. En estas alianzas, Luis XVI vació las arcas francesas dando lugar a la Revolución de 1789. McDowell estaba familiarizado con las heridas de guerra y las domésticas. También con los lados oscuros de las colonias, persecuciones de brujas y hogueras, un escenario en el que empezaba a destacar la medicina en las universidades de Harvard y Pensilvania, en una carrera para rebasar a Europa y concluir con la Edad Heroica. El doctor McDowell estudió medicina en Staunton, Virginia, un punto de partida para la expansión colonial hacia el oeste. Su padre lo envió a perfeccionarse a Edimburgo con el profesor John Bell, cirujano hábil, hermano del también anatomista y místico Charles, quien creía que los músculos de la cara eran para expresar las emociones de la especie humana al servicio del Creador. Como los demás cirujanos de Europa, aunque anatomista consumado, se cuidaba de operar el abdomen en el teatro quirúrgico. Cierto es que morían muchos de los amputados y los de otras operaciones, pero la peritonitis era la consecuencia purulenta de las penetraciones en el tórax o el abdomen. Aunque se realizaron algunas durante el siglo anterior, McDowell, médico de pueblo, estaba destinado a ganarse la gloria en esta zona de muy alto riesgo para la vida del enfermo al extraer por primera vez un quiste de ovario.
En diciembre de 1809 se le requirió en tierra de nadie. Tras cabalgar durante dos días bajo una nevada llegó a un villorrio. Un desesperado clamaba que su mujer no podía dar a luz. El médico se percató de que no era un embarazo y dijo que era necesario abrir. La mujer accedió, el esposo y los vecinos quedaron perplejos. Ató a la enferma a la silla de un caballo y regresó a Danvill. Lo esperaban su esposa, un sobrino médico y un aprendiz. Los reunió a un lado del fuego, también acomodó a la enferma y a todos les explicó su operación. Al día siguiente en cuanto hubiera luz, abriría. Al amanecer decidió aplazar la maniobra un día más. En sus libros no había técnicas para extirpar algo semejante, si acaso un par de referencias en registros del siglo XVIII, de las que no se informaba de los resultados, fatales con toda seguridad. Un esclavo negro avisó al pueblo que por la noche McDowell había llegado con una mujer de vientre deforme. Se corrió el rumor de que el médico la iba a disecar en vivo. El 25 de diciembre, cuando tañían las campanas, el doctor cortó el vientre con el escalpelo. La mujer atada a una mesa de cedro había tomado píldoras de opio y cantaba un salmo tras otro. Afuera de la casa se reunía la gente, el sheriff con una carabina, un vecino colgaba una soga de un árbol. La escena estaba puesta para colgar al médico asesino. McDowell, con su sobrino, gracias a la anatomía, pasando por primera vez en la historia quirúrgica de la habilidad de la mano al tacto afinado, sacó un tumor de ocho kilos, que cortó de la trompa de Falopio casi al ras del útero. Cerró el peritoneo, la piel; dio las últimas puntadas cuando el sheriff entró y entre las compresas ensangrentadas surgió la voz de la enferma que seguía con los salmos. Sin cadáver, el policía se retiró y la gente se disolvió en la bruma.
Ephraim McDowell envió sus técnicas y hallazgos a su profesor en Edimburgo. Estaba enfermo, nunca las leyó. El asistente las publicó años después como una técnica de su dominio. También le escribió al doctor Philip Syng Physick, eminencia quirúrgica en Filadelfia que pasó por Edimburgo y fue un innovador del instrumental quirúrgico, inventor de la bomba para el lavado gástrico. Silencioso, melancólico, hizo cuatro operaciones más, de las cuales solo una mujer murió de peritonitis. Una estadística inédita para la época. La Universidad de Maryland lo acogió como doctor honorario. Estados Unidos despegaba hacia la gran medicina.
El cadáver era la pieza clave, la piedra filosofal de la medicina. Decenas de médicos y estudiantes llenaban las salas de disección. La patología era la ciencia que nacía junto a la fisiología. La anatomía era tan solo la materia bruta. Después de la obra de Vesalio, combinación de arte y técnica por las ilustraciones, no quedaba a mediados del siglo XIX ninguna cavidad sin explorar, y los huesos y tendones recibían nombres para todas sus protuberancias y hundimientos. Venas, arterias y nervios eran seguidos de principio a fin en mapas que jamás hubieran imaginado los cartógrafos. Relieves y drenajes creaban un cuadro, que de no ser evidente, podría revelar una geografía fantástica. A través de la transcavidad de los epiplones, se entraba a otro mundo, que tomó el nombre de hiato de Winslow, por su descubridor. El pasaje por el peritoneo lleva a unos repliegues membranosos por la cava y la carótida, a la sombra del páncreas. A semejanza de los promontorios costeros, como el estrecho de Magallanes, el de Bering, las islas de los marinos Cook y Tasman, la bahía de Hudson, el paso de Cortés, la corriente de Humboldt, los descubridores médicos, sobre todo en el siglo XIX, dieron su nombre a los hallazgos, aunque la costumbre venía desde siglos atrás. Los males también se llamaron como quien los describió. El signo de Batesman es el de una enfermedad de nombre terrible, el molusco contagioso. Se trata de lesiones en la piel que se describen, en contraste al mal, como «pústulas y costras con apariencia de perlas». En las conquistas del cuerpo se tenían que aventurar por el istmo de las Fauces, o enfrentarse a las venas en Cabeza de Medusa, una ingurgitación de los vasos del abdomen cuando está obstruida la circulación venosa y toman la forma de los cabellos en forma de serpiente. Los niños de cristal pueden romperse cuando los toca el médico, por un defecto en la formación del hueso. Los nombres son floridos y las enfermedades dolorosas. El siglo XIX fue una explosión de nombres para clasificar, aunque no hubiera curación para la mayoría de los padecimientos. Se conocía la encrucijada de los muertos, pero era dudosa la salida hacia la vida. El cadáver solo era un medio, una piedra filosofal difícil de conservar. El embalsamamiento era ancestral. Provenía de las técnicas egipcias que empezaron desollando cadáveres para conservar el esqueleto y cubrirlo de sal. Fue el ensayo para concluir con las técnicas que vio Heródoto, milenios después, al describir la momificación de la carne en el siglo V. Los embalsamadores eran parte de las numerosas especialidades médicas de Egipto y pertenecían al dominio sacerdotal. «Sacan el cerebro por las fosas nasales con un gancho de fierro […] Con una piedra etíope afilada, hacen un corte en un costado y sacan todos los intestinos […] Lo rellenan con mirra machacada, acacia y otros perfumes, pero no con incienso. Lo cosen y cubren de natrón. Así lo dejan durante setenta días […] Cuando expiran los setenta días, lavan el cuerpo y lo vendan completamente con tela de lino empapada de goma».
El arte del embalsamador dependía de actores minerales: el lapidus assurgis, piedra inmutable de basalto con fierro; el natrón, carbonato de sodio con impurezas de azufre, acción desecante y fijadora del músculo y de la piel. La habilidad y el prestigio de los embalsamadores residían en la conservación del muerto, de la forma más parecida a quien fuera en vida. Por eso no usaban técnicas de salado, que distorsionan a la carne. Lo más temido era que el muerto pasara a la otra vida con apariencia de pescado encurtido. De lo que se trataba era de transmitir la fuerza del cuerpo hacia el alma en el recorrido a la vida futura. La resina de las vendas, aceite de cedro de Líbano, evitaba con la trementina que las bacterias digirieran al cuerpo. Era un proceso caro ya que los ingredientes se importaban del Medio Oriente. Los menos ricos estaban en manos de embalsamadores charlatanes. Galeno aprendió a embalsamar durante su estancia en Alejandría, aunque nunca embalsamó ni aplicó conocimiento de anatomía alguno. Los cristianos primitivos vendaban el cuerpo y lo enterraban. El alma era lo importante e inmune a los estragos de la tierra. Los cuerpos mutilados de los mártires, según Tertuliano, recuperarían su integridad en la resurrección, los de los mártires y no los de cualquiera. Aun así se evitaba la disección; amén del desprecio por las manualidades, el cuerpo no tenía precio, lo que valía era el alma, una especie de intermediaria entre vivos y muertos. El embalsamamiento no fue socorrido. Los cadáveres incorruptibles eran los de hombres y mujeres en camino a la santidad. Solo algunos nobles, como Carlomagno, eran embalsamados con desecación y sosa. La experiencia egipcia que fue olvidada.
Ya es tiempo de regresar a Liston y su Época Heroica.
La revolución de los muertos en la anatomía llegó en el siglo XIX con la invención del formol. La pesadilla de la putrefacción y los olores desde la Edad Media cesó repentinamente. No más pestilencias desde las lúgubres mazmorras de disección en los monasterios o en los teatros de anatomía. La repulsión, esa baja emoción darwiniana, no amedrentaba a los médicos. William Hunter, a finales del siglo XVIII, fue el primero en inyectar sustancias por la vía arterial en el cadáver, compuestas por trementina, lavanda y aceite alcanforado. Se usaba también creosota. Poco mitigaban el mal olor y no preservaban al cadáver. El arsénico fue el principal elemento para la preservación pues mataba a las bacterias. Había un problema: era tóxico para los embalsamadores, los restos del cadáver contaminaban el suelo de los cementerios, los manantiales cercanos y los malos olores eran inevitables. Además, enmascaraba casos de envenenamiento por arsénico, lo que comprometía a los asesinos y a los ladrones de cadáveres. Lo mejor era el cuerpo aún caliente hasta que llegó Butlerov, que en 1859 inventó, más que descubrió, el aldehído fórmico: el formol. Se usó primero con fines industriales, como reactivo. Se buscaron propiedades desinfectantes y por serendipia el joven médico alemán Ferdinand Blume vio que las yemas de sus dedos engrosaban con el formol. Trabajaba con bacterias de ántrax en tejidos de ratón, fijados en formol o en alcohol para comparar la potencia bactericida. Hizo cortes y como las puntas de sus dedos se endurecieron, los cortó con precisión. Puestos en una laminilla para el microscopio, los tejidos en formol no se encogían y distorsionaban como los que estaban impregnados de alcohol. Hasta entonces las piezas anatómicas se guardaban en frascos con espíritu del vino, como era llamado el alcohol desde la invención del alambique por los árabes en el siglo IX. La revolución del formol originó una furia de patentes dominada por la firma IG Farber que se convirtió en Hoechst, productora de drogas de extermino, por ejemplo, el gas Zyclon B, para asfixiar judíos en los campos de concentración.
El formol fue un éxito. Las laminillas eran sensibles a las anilinas que tiñen la célula, formando puentes entre las membranas. En 1896 el doctor Blum fue citado más de 40 veces en artículos científicos. Se dedicaba a la endocrinología experimental cuando ascendieron los nazis al poder. Tenía 75 años de edad y muchos amigos judíos, médicos sobre todo. Ante la discriminación e impotente ante la adversidad del Reich, y para no ser cómplice de la farmacología siniestra, huyó a Suiza para empezar una nueva carrera. Volvió a Alemania después de la guerra y murió laureado a los 94 años.
En esta búsqueda despiadada contra las infecciones y por la preservación de los cadáveres y los tejidos para la enseñanza en busca de los secretos de la vida, es tiempo de regresar a los escenarios lúgubres de Inglaterra donde ha empezado esta historia. Soportando la repulsión de los hedores, Liston y sus colegas seguían hurgando en los cuerpos, haciendo migas con ladrones de cuerpos, sorteando envidias de sus colegas o difamándolos. De las entrañas conocían ya casi todos los recovecos, la encrucijada pancreática donde confluyen los conductos del hígado, la vesícula y el páncreas. En los pilares del velo del paladar, develan esa manta de tejido fibroso y muscular en el techo palatino para entrar a la parte posterior de las fosas nasales. Son auténticos detectives. Retiran los techos, detectan, del latín tectum, tienda o techo. Así quitan, a fuerza de disección, el pliegue de las meninges que cubre al cerebelo, la tienda del cerebelo, como también la hay de la hipófisis. Las levitas de los médicos brillan de sangre coagulada. Es una cuestión de prestigio. Una proporción directa y maloliente de lo que podría llamarse uniforme. A mayor cantidad de coágulos más experiencia, como las medallas de un militar.
Lo conocían casi todo, pero no les servía para curar. Donde más servían los conocimientos anatómicos era apenas en las amputaciones para ligar los vasos sanguíneos. Pocos se aventuraban en Inglaterra como el doctor McDowell en las cavidades, con operaciones ocasionales para quitar un ovario. Poca utilidad, aparentemente, de la anatomía, en tanto no llegara el descubrimiento de la anestesia para revolucionar al dolor, en su noción y percepción. Y sin embargo se aventuraban por las encrucijadas de la anatomía, a veces en el rostro.
A Liston le tocó el comienzo de la anestesia, aunque se negó a usarla en un principio. Una de sus más afamadas operaciones fue la remoción de un tumor en el maxilar inferior de un paciente. El afamado Liston, que golpeara al doctor Knok por robar cadáveres, ocultó ante las autoridades que él también era un ladrón de cuerpos. Al retomar la historia, Liston aparece con su primo James Syme profanando sepulturas. Es probable que Robert Louis Stevenson se haya inspirado más en esta pareja de médicos que en Knox, Heart y Burke. El relato lo protagonizan un médico exitoso y un fracasado. Ambos incursionan en la carrera de medicina en salas de disecciones privadas. Uno era el primer disector y otro el ayudante. Mientras más cadáveres tuvieran y aprendieran todo lo posible sobre la anatomía, se allanaba el camino hacia el título de prosector, o disector en jefe, médico de un hospital y profesor de una universidad prestigiada, en Londres, Edimburgo o en el continente. Un desenlace de fantasmas y un cadáver que entra solitario en un carro a Edimburgo es el final del libro.
James Syme fue probablemente la única amistad de Liston, que se rompió con aspereza en 1823, cuando Syme hizo la primera operación para desarticular una cadera, una alternativa de la amputación publicada en el Edinburgh Medical and Surgical Journal. De prosector en una clínica privada había pasado a supervisor y a médico del Colegio Real de Cirujanos de Edimburgo. Fue demasiado para Liston, celoso y abrupto. El odio que lo impulsó sin éxito para que su primo y alumno fuera bloqueado en su ingreso a la Real Enfermería de Edimburgo, en la que Liston campeaba. Un siglo antes empezaron las enfermerías por el altruismo de la Iglesia anglicana. Los ricos eran atendidos en sus casas por médicos de prestigio. Los pobres no tenían más remedio que acudir a las enfermerías donde ejercían médicos, calificados o no. Llegó a tener alrededor de 300 camas y a ser un anexo del Hospital Universitario.
En 1828 ingresó el Caso Penman, un hombre de 21 años con un tumor en la mandíbula inferior derecha con un diámetro de 38 centímetros, semejante al de la cara y que se desplazaba 20 centímetros hacia el cuello, la boca diagonal y «monstruosamente distorsionada». Era una invasión casi completa del interior de la boca. El tumor creció a lo largo de seis años. Empezó como una inflamación en la encía creció hasta el tamaño de un huevo, lo fue operado, le quitaron los molares, estuvo internado ocho meses en la Real Enfermería y siguió creciendo. Robert Liston lo declaró inoperable. Entonces Syme fue llamado por el cirujano real y militar George Ballingall, de la Universidad de Edimburgo. Hombre maduro y de temple ganado en las expediciones en la India. Y Syme operó la masa gigante que: «Estaba cubierta por intertegumentos (membranas), con una firmeza uniforme, de consistencia ósea en su mayor parte. La porción que asomaba por la boca era florida e irregular, de aspecto fungoso, consistencia variable de la que manaba en ocasiones una hemorragia alarmante. Así estuvo durante tres semanas, con hemorragias intermitentes antes de ser operado y no obstante el tamaño del tumor, movía sin dificultad la mandíbula».
Ese tiempo de observación fue muy largo comparado con la brevedad de la operación. Penman fue sentado en una silla, lo ataron con firmeza. El famoso doctor Ballingall se convirtió en un humilde ayudante. El escalpelo de Syme crujió en la carne del rostro; le siguieron las pinzas de disección para desplazar los músculos de la risa y la masticación, quedaron casi intactos. Dividió la mandíbula con una sierra, disecó toda la piel sobre el tumor y la cortó en varios colgajos. En tanto disecaba los músculos, el tumor iba apareciendo adherido con firmeza al hueso. Syme se aventuraba en lugares peligrosos. El ayudante comprimía constantemente los vasos, pero no era suficiente. El cirujano ligó entonces la arteria facial y dos ramas de la temporal. Ballingall sentía bajo sus manos el latido de la carótida que nutría tanto al tumor como a la cara, y la comprimía por momentos para detener la sangre. No todo era cortar; se tomaban unos segundos para que el paciente —pocas veces quedaba mejor el término— respirara y no cayera en el agobio por el sufrimiento continuo. Syme siguió hasta el temporal, sigiloso, para no cercenar la carótida externa, cortó los músculos pterigoideos y con un giro torció la articulación del maxilar con el cráneo. Crepitó. Para los cirujanos cada término anatómico era un tono musical que los guiaba por territorios apenas explorados. Conocer los nombres de la región, plexo venoso pterigoideo, nervio maxilar, cigomático y otros muchos en la encrucijada de la mandíbula, era como conocer los nombres de las estrellas para los navegantes.
La operación duró 24 minutos. La cavidad del tumor fue taponada con lana de Gales. El enfermo no entró en choque por el dolor en tiempos anteriores a la anestesia. Tampoco se infectó. Sobrevivió y retornó con éxito a su oficio de zapatero. Diecisiete años después Syme se encontró con Penman en la calle. Escribió: «Nada me ha resultado más placentero que ver el poco daño que la operación produjo en la apariencia y en la articulación. Se requiere la cuidadosa observación de un experto para detectar algo peculiar». Se desconoce de qué tipo de tumor se trató. Durante un tiempo se pensó que era un osteosarcoma maligno, por una pieza depositada en la Universidad de Edimburgo. No corresponde al caso.
Syme continuó con su fama y avances en la cirugía. Se volvió un experto en articulaciones desarticulando codos, caderas y todo lo posible, hasta escribir varios libros con sus técnicas.
Además de las pugnas entre cirujanos, también los países competían por sus logros en medicina. Francia e Inglaterra estaban en una paz relativa después de las guerras napoleónicas. Sus ejércitos se dedicaban a ocupar territorios en la India e Indochina, que más que países eran reinos que el colonialismo habría de inventar como protectorados y dominios. La India fue un invento de los ingleses, Vietnam de los franceses. En ciencia las disputas se daban en laboratorios, hospitales, sociedades y convenciones de expertos. El acero inoxidable de los cirujanos ingleses se debía a una aleación de Michael Faraday, un cuáquero pobre, con la desventaja de ser hijo de un herrero, obstáculo para ingresar a las élites de la ciencia dominadas por la aristocracia. Cuando repartía periódicos en Londres, lo adoptó en 1811 Humphry Davy, inventor del óxido nitroso, el primer anestésico. El locuaz y genial químico quedó impresionado por la inteligencia del joven de 20 años que leía la Biblia como si se tratara de fórmulas matemáticas. Descubrió el etileno y muchas sustancias de uso industrial, y que la electricidad no era un flujo sino una vibración al igual que la luz y el calor. Una lente que serviría para producir luz polarizada sirvió para que Pasteur desentrañara la química de la fermentación, sin dar mucho crédito a los ingleses. Descartes observó: «Es más probable que las verdades sean descubiertas por un hombre que por una nación». Esta sentencia no se cumplía en el creciente libre mercado donde las patentes y el hurto de las invenciones y técnicas, aun las quirúrgicas y de laboratorio, eran devoradas. Los franceses no se quedaban atrás de los ingleses. Una nueva interpretación del pneuma fortalecería el mecanicismo. El sacerdote católico Pierre Gassendi en el siglo XVII retomó la teoría atómica e infinita de Demócrito y la transformó diciendo que la realidad era fenómeno y no sustancia, compuesta por un número finito de átomos. Aristóteles se derrumba. En Holanda, siempre puesta al día en el conocimiento, Isaac Beekman agrupó los átomos en diferentes combinaciones homogéneas que serían el origen de los cuatro elementos: agua, tierra, aire y fuego. El sonido, en esta hipótesis, se desplaza cortando las partículas del aire, las convierte en gránulos y avanza al oído, como en el interior del estetoscopio de Laënnec. El aire también estaba presente en los sólidos. Todos estos conocimientos fluían a través de los clubes aristocráticos, las sociedades incipientes de la ciencia oficial y de las secretas. Un conocimiento a subastar en la conquista del mundo. Boyle descubrió el vacío con un aparato mecánico. Era amigo de Denis Papin, un médico y físico protestante que huyó de Francia a Inglaterra por la persecución contra los hugonotes. Con las leyes de los gases inventó la primera olla a presión en 1680. El presbiteriano y escocés James Watt mejoró la máquina de vapor y dio un nuevo ímpetu a la Revolución Industrial con la mecanización de los telares en 1874. También los trabajadores tuvieron un vuelco. En 1812 el movimiento de los ludistas, obreros desplazados por la tecnología, se dedicó durante varios años a destruir fábricas textiles. Hubo centenares de muertos, presos y reos enviados a Australia. Desorganizados al principio, se fueron agrupando en uniones para mejorar sobre todo las condiciones del trabajo y la salud en lo que se llamaría el proletariado. El polvo de las telas y lana producía afecciones pulmonares, pero el carbón en los mineros era una neumoconiosis peligrosa, un reforzamiento de la inmunología pulmonar, nódulos con macrófagos devorando partículas de carbón.
La mayor parte de los médicos ingleses veía enfermos pobres y los operaba en clínicas de caridad, para verter su experiencia en la consulta privada. Se beneficiaban con los inventos de James Watt aplicados a la medicina cada vez más mecanizada, con gran éxito, por un lado, en tanto que por otro las herramientas mermaban la salud de los obreros.
Los médicos y científicos, aristócratas o acomodados casi todos, tenían contactos y viajaban con frecuencia o permanecían algún tiempo en otro país, sin que hubiera celos, al menos evidentes, en un principio. En Holanda, Descartes fue amigo de Huygens, quien viajó a París y a Londres, conoció a Pascal, Hooke y Boyle. La ciencia era democrática, en apariencia, lo que empezó a cambiar con las patentes de Watt y otros inventores. Las técnicas quirúrgicas tenían algo de hermético.
En 1834 Liston hizo una operación más complicada que la de su primo Syme y engrandeció su ya bien ganada fama. Por mucho encono que hubiera entre los pares ingleses, los cirujanos publicaban en revistas accesibles a los iniciados, pero ocultaban los hallazgos del continente, sobre todo los de Francia. Aquí vale la pena hacer un paréntesis sobre un caso de cirugía monumental, ocurrido en 1834 y conocido como el de la señora Fraser, con un tumor gigante en el maxilar superior, que ilustra tanto los avances como la habilidad y los conocimientos. En una época en la que casi todos morían por el dolor, la infección, la incompetencia o lo inevitable, la técnica estaba por encima del paciente, era la modalidad ética. Nadie reclamaba la inexistente iatrogenia ni existía el consentimiento. De 15 casos conocidos con un tumor como el de la señora Fraser, 11 murieron después de la operación. Solo uno, según Liston, tenía las condiciones para ser operado.
En Estados Unidos ya había algunos juicios por negligencia médica, pero la norma apenas se estaba formando. Desde la Edad Media hubo algunos casos de poderosos en los que si el médico erraba, tenía que devolver el importe de su trabajo. No obstante, el cirujano estaba consciente de sus riesgos y se protegía con el juramento de Hipócrates, como Liston: «Tengo una máxima que nunca debe ser olvidada, que ninguna operación, jamás, debe poner en peligro una vida, a menos que se tenga seguro el éxito. […] Ningún hombre tiene derecho de poner en peligro la vida de otro ser humano, a menos que después de todos los riesgos y sufrimientos se acuda al último recurso, a la espera de que el éxito corone sus esfuerzos». Con esta sentencia, operó a la señora Fraser, en la Enfermería. Lo complejo de las cirugías y la enseñanza se desplazó de la casa de los ricos a los teatros quirúrgicos.
«El lado izquierdo de su cara estaba completamente ocupado por un crecimiento —escribe Liston— que obstruye el ojo de ese lado, sube hasta la frente, se extiende hacia atrás a la oreja y hacia abajo hasta la mandíbula inferior, sin adherirse. La parte del tumor que se extiende de la frente a la oreja mide aproximadamente 23 centímetros. La boca está completamente caída al lado izquierdo y hay un flujo constante de saliva. Constantemente se pone un pañuelo para concentrar el sonido de su voz y recoger la saliva. No puede abrir la boca más allá de dos centímetros. El tumor se abulta considerablemente en el interior de la boca, pero puede tragar. La nariz también está torcida hacia el lado izquierdo, pero puede respirar con facilidad. Por estas distorsiones de la cara tiene una apariencia horripilante. En general, su estado de salud es bueno. Se ha hecho a la idea y está convencida de operarse por las molestias y la fealdad».
Liston al igual que Syme mejoraron la cirugía plástica y reconstructiva, en un medio sin anestesia ni antisepsia en que solo un puñado de médicos temerarios se atrevía a entrar. Liston no da mucho crédito a sus colegas y apenas los menciona en sus trabajos. Al francés Joseph Gensoul, que se le anticipó, apenas lo menciona sin precisar su técnica en una pugna internacional. Más de tres siglos pasaron desde Caspare Tagliacozzi, el pionero. La anatomía de Vesalio se volvía utilitaria.
Liston entró por una larga incisión en medio del tumor con numerosas venas bajo los tegumentos. Se podía sentir el latido de las arterias subyacentes. El corte fue largo hasta la comisura de los labios. Un ayudante comprimía el cuello para detener el flujo de sangre de la carótida, que inundaba el campo quirúrgico. Fracturó los huesos de la encía, el velo del paladar y el pómulo con una pinza que él inventó. Se encontró dentro del antro de Highmore, en honor a un cirujano de Oxford del siglo XVII. Aunque ya antes un italiano lo había descrito, los ingleses se llevaron la gloria. Es el complejo seno maxilar, un hueco triangular, relacionado con la órbita ocular, en el interior de la nariz y el paladar por encima de los dientes. Para los cirujanos de guerra, las lesiones en esa región eran frecuentes; o sanaban por sí mismas o eran inoperables y se infectaban hasta pudrir los tejidos. La habilidad de la generación de Liston y el hospital fue a promover la cirugía craneofacial. No es fácil internarse en la región. Liston tuvo que sortear nervios sensitivos y motores (vasos sanguíneos), la arteria maxilar (rama de la carótida que a su vez se ramifica en una delta intrincada, para irrigar más de una docena de músculos, de la risa, la ira, el asco, la tristeza, la masticación).
La señora Fraser soportó estoica la intervención, sentada en una silla a la usanza de la época, atada con fuerza, contenida por los ayudantes, y al terminar: «La paciente, que soportó todo el proceso con un valor extraordinario y sin un murmullo, fue acostada en un colchón, para prevenir un síncope y vigilar la sangre de las heridas. Nada se interpuso en la recuperación y la deformación fue mucho menor de la que uno hubiera esperado. Estuvo pocos días en la Enfermería. Al verano siguiente regresó para implantarle un aparato de Nasmyth, sustituto de la masticación». La eficacia de las prótesis se consolidaba.
Liston se fue a Londres convocado por el North College London —que sería después el hospital universitario— como el primer profesor de cirugía clínica. La frialdad y arrogancia que Liston portaba como estereotipia del cirujano temerario se suaviza con la caracterización de la señora Fraser, sus molestias, estoicismo y el tumor horripilante, y el orgullo de haberle dejado una reconstrucción casi perfecta. El empleo del aparato del odontólogo Nasmyth, a quien llama su amigo, le da un carácter más amable. Apenas les da crédito al resto de las operaciones semejantes que practicaron sus colegas y competidores. En el artículo publicado en 1837 menciona a Joseph Gensoul. Desde la Edad Media, Francia e Inglaterra se enfrentaron con encono en cerca de 20 guerras. Luego de la derrota de Napoleón, en 1815, llegó un impasse. El emperador había caído pero dejó una sólida estructura en ciencias y medicina. Con la Revolución Industrial hubo un aumento de la población, los habitantes de países se contaban por millones. En 1814 la sociedad inglesa se dividía en siete clases sociales, inamovibles como castas, aunque este término fuera evitado. El vértice de la pirámide era la realeza, el alto clero y hombres de Estado. Por debajo de los barones estaban los caballeros y los ricos. Un tercer nivel lo ocupaban mercaderes, abogados, banqueros, fabricantes, científicos afamados y médicos. Estos últimos también aparecían en un peldaño más bajo, con burócratas y tenderos. En el siguiente escalón, los oficios, artesanos y artistas, y en el último, los indigentes, vagabundos, gitanos y gente señalada por su proclividad hacia el crimen. En la práctica son la aristocracia, la clase media y la baja. Es el universo de Charles Dickens y Jane Austen, el que vio nacer a la reina Victoria y a Karl Marx, la cirugía moderna, la Teoría de la Evolución, la Revolución Científica consolidada y las revoluciones sociales de 1848, con el Manifiesto del Partido Comunista, y otras revoluciones en buena parte de Europa.
Es la Era de los Descubrimientos en la cultura occidental. Con el contacto de otras culturas, se configuran nuevos países como la India y Vietnam, y los que fueran las colonias españolas. Se crea también la antropología. Primitivos se les empezó a llamar a los nuevos hombres y fueron un nuevo sujeto de exploración y experimentación. Un paso más allá de la geología, las plantas y los animales. Varios países europeos prohibieron la esclavitud dentro de sus territorios desde mediados de la Edad Media, pero no en sus colonias. La Era de la Vela fue pródiga en el tráfico de la humanidad conquistada por la tecnología. Los cuáqueros fueron los primeros en oponerse a la esclavitud. En Estados Unidos la prohibió el colono y cuáquero inglés William Penn, fundador de Pensilvania, uno de los primeros abolicionistas con la Petición de 1688.
La Carta de los Derechos del Hombre de 1889 no surtió efecto. Francia, uno de los principales traficantes de esclavos a Estados Unidos y sus colonias, siguió con el comercio de hombres y esclavizando en África y las Indias Orientales durante y después de la Revolución. Inglaterra publicó en 1807 el Acta del Tráfico de Esclavos, con prohibiciones tímidas, carente de filosofía y principios, hasta que apareció el doctor Thomas Hodgkin, médico graduado de la Universidad de Edimburgo en 1823, uno de los iniciadores más brillantes de la anatomía mórbida, como era llamada la anatomía patológica. Antropólogo, cuáquero devoto y comprometido, patrono de museos y descubridor por igual de enfermedades que de pueblos y culturas.
A diferencia de los arrogantes cirujanos escoceses, Hodgkin era generoso y sencillo. Rico por herencia, sin la necesidad de preocuparse por cosas de fortuna, fue profesor del Guy’s Hospital Medical School de Londres, en Southwark, un distrito histórico en el Támesis. A un lado del Saint Thomas Hospital, para menesterosos, que enviaba al Guy’s a los enfermos desahuciados. Muelles sórdidos y, en la época de Hodgkin, lugar de menesterosos y ladrones, olor a brea y arenque, escenario de cuentos y novelas de Dickens, emigrantes campesinos del sur de Inglaterra que se incorporaban a la Revolución Industrial, un ejército de trabajadores de reserva en viviendas inmundas y baratas. Barrios de niños limpiadores de chimeneas que morían a edad temprana o eran castrados, recogidos de los orfanatorios. Famélicos, mal comidos y administrados por adultos, que ejercen como patrones, traficantes y esclavistas. Los niños entraban por el tiro de las chimeneas rozando la pared, reptaban en zigzag del fondo. Si no se atoraban, salían llenos de hollín. En 1778 el doctor sir Percival Pott describió por primera vez la relación causal en una enfermedad laboral: la del hollín con el cáncer de escroto. Con vestido inadecuado y la suposición de que nunca se lavaban los genitales: «Es una enfermedad que empieza siempre el ataque en la parte inferior del scrotum, donde causa una llaga irregular y dolorosa, con bordes muy duros y elevados. Alcanza el testículo, el cordón espermático y se adentra en el abdomen». La solución era quirúrgica, con ablación. También se untaba pasta de arsénico y, en consecuencia, envenenamiento, si no morían al caer.
Hodgkin, adusto y siempre vestido de negro a la usanza cuáquera, seguía con atención toda cuestión social que acompañara a las descripciones de la medicina. Vio en la correlación de Pott una causa y efecto, una contribución a la epidemiología y la estadística, que se estaban formando, en el corolario de Pott sobre este cáncer: «El destino de estos pacientes se ve particularmente difícil y el tratamiento es brutal. Desde que son niños los meten dentro de las chimeneas que están calientes y se lastiman, queman, están a punto de sofocarse y en la adolescencia se convierte en una enfermedad dolorosa y fatal. Si llegan a la edad adulta, los tratan como si fueran enfermedades venéreas». Se trata de un carcinoma de células escamosas.
Enfermedad y sociedad, cultura de los miserables, era lo que interesaba a varios médicos e intelectuales de la época. En 1788 se publicó en Inglaterra el Acta de los Deshollinadores, que regulaba el trabajo infantil, prohibido antes de los ocho años. Sobre los adultos que empleaban a los chicos caía la responsabilidad de protegerlos con ropa adecuada. Estados Unidos adoptó la norma en los niños blancos y la adecuó al país recientemente creado. Puso a trabajar a los niños negros, aun a los emancipados del norte, de las Trece Colonias, de la liberal Pensilvania, como deshollinadores.
En el Guy’s Hospital descubrió en 1829 la enfermedad que lleva su nombre: el linfoma de Hodgkin. Fue una brillante descripción que años atrás hiciera Malpighi, médico, anatomista, botánico y zoólogo de la Universidad de Bolonia, el primero en usar el microscopio en la búsqueda de enfermedades. En 1666 describió el bazo de un hombre que murió a los 18 años, con «glándulas que van del tamaño de un grano al de un guisante». La obra del italiano era conocida en Inglaterra. Por su fama de investigador, Marcello Malpighi era miembro de la Royal Society, anglicana, no obstante ser médico del papa Inocencio XII. En los cimientos del conocimiento público y cosmopolita, del intercambio de obras y expertos, la religión y la política perdían terreno, aunque no completamente. En De viscera anatomica relata que: «Los folículos del bazo no se aprecian con facilidad excepto en las enfermedades de las glándulas en las que se desarrolla una inflamación que multiplica los folículos y los hace más evidentes, porque incrementan en número y tamaño, como se observa en esta joven mujer que está muerta […]». La narración de Hodgkin es semejante excepto por la perspectiva: «Aunque la alteración de las glándulas (ganglios) había llegado muy lejos, los gránulos en el bazo eran extremadamente diminutos, que adquirían la apariencia de tubérculos miliares. Así, podemos concluir, y es como yo percibo este caso, que hay una conexión, una relación muy estrecha entre la alteración de las glándulas y la del bazo, siendo esta última una consecuencia».
La diferencia no está en la descripción de semillas de mijo, que miden la mitad de un guisante, esto es solo un ángulo de percepción. La tuberculosis que asuela Europa a partir del siglo XVIII en la población urbana podía ser confundida por los anatomistas debido a que se presentaban en la forma miliar en las vísceras, como semillas de mijo. Hodgkin estaba ante una nueva enfermedad. La clave de su mirada anatómica y patológica era la interpretación de la conexión entre los ganglios linfáticos y el bazo, una enfermedad que se extiende implacable. Grandes patólogos, como el barón Carl von Rokitansky, del Imperio austrohúngaro, que hizo 30 000 autopsias, y su discípulo, el alemán Paul Virchow, que con su teoría de la patología celular derrumbó lo que le quedaba a la teoría humoral de Hipócrates, eran contemporáneos de Hodgkin. Nadie reparó en esta enfermedad que no era desconocida. Tampoco se explica que el patólogo, curador del museo anatómico del Guy’s Hospital, usara el microscopio, práctica ya muy extendida a pesar de los tejidos y preparaciones en alcohol y líquidos deshidratantes. Un reto para estos detectives de las entrañas, pero aun así… descubrían.
En 1837 fue coronada la reina Victoria, monarca de Reino Unido e Irlanda, y más tarde emperatriz de la India. El colonialismo y la Revolución Industrial pagaban con holgura la investigación científica, demostrando el valor del dinero, no el espiritual, sino el de la materia, una disciplina más cara que las artes y la filosofía. El estudio de los aborígenes de las colonias también resultaba caro, pero era un precio que mantenía al comercio unido con el intercambio de bienes y productos naturales, aunque la noción de naturaleza también empezaba a cambiar. Hodgkin continuó por el camino mecanicista de Malpighi, ajustado al siglo XIX. Como una máquina era considerado el sistema linfático, pequeños tubos conectados a glándulas, y ese mecanismo se salía de la norma e invadía el bazo. Folículos, descritos por el italiano en culteranismo del lenguaje médico que imprimía su propio diccionario tomando prestado de aquí y de allá. Folículo, pequeño saco como la cutícula que envuelve a la semilla, de ahí el parecido con el mijo y el guisante.
«Otra forma de una enfermedad que parece tener carácter maligno tiene todas las características de una enfermedad maligna», escribió Richard Bright en 1838 y le daba crédito a Hodgkin. Se trataba de una nueva enfermedad. No se le llamaba cáncer, carecía de los criterios de masa en tejidos sólidos o blandos, aparecía en las «válvulas absorbentes», en los ganglios, lo que orientaba a una alteración de la linfa, de la sangre. Nunca se había visto un tumor que manara de los líquidos.
Samuel Wilks publicó en 1856 Casos de enfermedades lardáceas y algunas afecciones aliadas. Lardáceo es una forma elegante, un latinismo, para decir semejante a la grasa de cerdo, a lo que subyace en el tocino. Y en efecto, esa consistencia tenían los hallazgos en algunas autopsias: «Casos de un peculiar aumento de tamaño de las glándulas linfáticas frecuentemente asociado con agrandamiento del bazo». Los tres médicos eran del Guy’s Hospital; publicaron en la revista de la institución y, como homenaje, Wilks le llamó a ese mal la Enfermedad de Hodgkin. Un año después el homenajeado muere lejos de Inglaterra. Estaba en Palestina tratando de esclarecer otras culturas. El médico se volvió antropólogo, aunque no existiera la palabra.
Entre la injuria y la admiración, la medicina, en su tránsito a la Edad Moderna, fue motivo de entusiasmo en un principio, solo al principio. El cáncer cundía y esa nueva forma, la linfática, daba nuevas descripciones, pero no tratamientos.
Capítulo 12
El escalpelo del doctor Urrutia. Una antiépica
Ciudad de México, febrero de 1913. Un grupo desleal se levanta contra el presidente Francisco I. Madero. Los augurios y la metempsicosis no resultan favorables al que, crédulo con fervor, sigue el designio de los espíritus. Simultáneamente, el doctor Aureliano Urrutia se apresta para ingresar a un nuevo gabinete espurio.
Victoriano Huerta, jalisciense de Colotlán, entra al colegio militar recomendado por Benito Juárez. Taimado y habilidoso, atrevido y con cautela, escala grados y se convierte en oficial de la dictadura. Implacable, combate a los yaquis de Sonora y, en 1901, a los mayas de Yucatán. Cuatro años después se suma a la guarnición de Monterrey, donde lo acoge el gobernador Bernardo Reyes, al que sirve como secretario de Obras Públicas hasta 1909. Corren los aires de la sucesión, y la actitud pusilánime del jefe estatal, que no se decide por alcanzar la vicepresidencia —o el puesto superior—, lo hace regresar, desilusionado, a la Ciudad de México.
En 1910 Francisco I. Madero suscribe el plan de San Luis para terminar con 36 años de porfiriato. Huerta reaparece en la guardia que parte a Veracruz para embarcar a Díaz rumbo al exilio. Ya bajo las órdenes del presidente interino, Francisco León de la Barra, carga contra los zapatistas. En noviembre de 1911 Madero llega al poder con las fuerzas revolucionarias divididas. A sabiendas de sus desempeños, el Apóstol recurre al Chacal meses después, y le encarga sofocar las rebeliones de Pascual Orozco y Pancho Villa. El general los combate y está a punto de fusilar al segundo, pero llega la orden del perdón.
Es febrero de 1913 y Huerta acude a la embajada de Estados Unidos para planear el asesinato de Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Está presente Félix Díaz, el jefe de la revuelta que aterroriza a la población desde el cuartel de la Ciudadela. Pocas veces se ha reunido el embajador Henry Lane Wilson con el militar, quien mantenía su estado de embriaguez consuetudinaria con tequila, mezcal y coñac. El diplomático es también un ebrio habitual, al que su esposa reprende aun en público. Pero esta reunión es urgente y se entabla con el soldado incondicional, protegido y cómplice de su país en la gestación de las repúblicas tropicales. El norte anhela la paz de los sepulcros porfiriana y el sur zapatista sigue siendo un polvorín que el presidente místico y vegetariano es incapaz de controlar. En la mesa de Wilson se tejen los días de pólvora y sangre. La Decena Trágica: otra vuelta de tuerca. La nación de nuevo en el desasosiego y la incertidumbre, tan solo con la certeza centenaria de la traición intestina. William Howard Taft es presidente de Estados Unidos.
El doctor Urrutia forma parte de la camarilla conspiradora. A los 22 años ya era médico personal de Porfirio Díaz, y en cuanto se instala el gobierno de facto se convierte en ministro de Gobernación. Además de la proclividad a la ilegalidad de la vida civil, el cirujano, extraordinariamente hábil, salvó en una ocasión la vida de Huerta, que más adelante sería conocido como el Chacal y recordado en los textos escolares y en la iconografía de la patria como el hombre calvo con pelambre rala de las sienes a la nuca, de mirada turbia tras los espejuelos, mestizo calculador de boca amplia, labios largos y la sentencia: «Hay que desconfiar de los hombres de labios delgados». Es también el de «mis bigotes huelen a pólvora», ingrediente con que aderezaba los caballitos tequileros, según iba urdiendo la trama para asumir el poder.
Madero no disolvió a las fuerzas de la dictadura y Huerta pasó automáticamente a las filas democráticas. Por conspirar sotto voce en contra del mandatario fue destituido de la jefatura de las tropas en el norte, pero elevado al rango de general de división. Con tropas bajo su mando se le encargó la seguridad del Ejecutivo y la comandancia de la Ciudad de México. Detrás estaba el doctor Urrutia, el más inteligente y leal de sus consejeros en privado. La meticulosidad del teatro quirúrgico de los hechos compartido con la puesta en escena de la política subrepticia.
Un día después del inicio de la revuelta, Urrutia aconseja a Huerta para que se reúna con Henry Lane Wilson. Si Madero es derrocado, el diplomático se compromete a reconocer la legalidad de un gobierno presidido por él. Allanando el camino, el militar invita a comer en un restaurante céntrico a Gustavo A. Madero, hermano del mandatario. Con engaños le pide prestada su pistola y lo aprehende. Lo lleva preso a la Ciudadela. Los cancerberos se ensañan con él hasta la vejación. Después, el primogénito de la gran familia de agricultores coahuilenses es trasladado a la prisión del Carmen. Un oficial ebrio tantea el ojo de vidrio que la víctima tiene a consecuencia de un accidente en la infancia. Le clava un puñal en el ojo sano, vacía el globo con el acero hasta escarbar la cuenca. Se sigue acuchillando el cuerpo y un pelotón dispara a matar.
La confabulación tomaba otro cariz en la representación estadounidense: el de un cuartelazo. Huerta llevaba habitualmente su uniforme militar con galones discretos. Ese día vistió levita negra con una pringa de mole de olla en el satín de la solapa. Deglutía con dificultad el foie gras y el coñac. «¡Chac! ¡Chac!», debe haber chasqueado la lengua con el gozne de sus mandíbulas, como el general Santos Banderas, prototipo del mínimo dictador de la «Sinfonía del trópico», al transformar grandes crueldades en pequeñas urdimbres: el Tirano Banderas de Ramón del Valle-Inclán. El que llega a ser don presidente.
No se sabe si en aquella ocasión el doctor Aureliano Urrutia, con traje de etiqueta en su porte indiano y majestuoso, se cubría ya con la capa operística que le daría celebridad durante su destierro en San Antonio. Con la misma pulcritud aprendida en el manejo del escalpelo, se había vuelto diestro en el protocolo social. Debió saber que el inmenso capote era de mal gusto para sostener su henessy en los salones de la embajada. Si lo llevaba, lo habría dado a un ujier. La suerte sería echada con el pacto de la embajada para elegir entre Félix Díaz y Huerta, y la moneda de Henry Lane Wilson favoreció al último. En el volado iba también un guiño del señor cirujano.
La revolución maderista había llegado tarde a Chiapas, si es que alguna vez arribó. En el aislamiento, las revueltas, guerras, intervenciones y políticas se hacen eco a destiempo. La Reforma es más bien una pugna entre liberales y conservadores locales. Es tierra de indios sometida al caxlán, el sometedor que no es indio, con la complicidad mustia del clero y la encomienda. Tzotziles, tzetzales, choles, tojolabales y mames trabajan en las fincas del blanco y habitan regiones de refugio, inaccesibles, erosionadas por el sistema de roza, tumba y quema. El analfabetismo campea y las escasas rebeliones autóctonas que pudo haber tuvieron una entraña mesiánica y numinosa. No fueron luchas contra la tiranía, sino asonadas con tintes religiosos para mantener el estatus del resguardo que daba a los indios cierta seguridad.
San Cristóbal de las Casas y Comitán eran las dos ciudades de la sierra donde lo que más se aproximaba al conocimiento remitía a algunos libros de los terratenientes caxlanes. En ese ámbito nace Belisario Domínguez, en 1863, dentro de una familia prominente de esa burguesía de comerciantes acomodados y al pie de los valles del macizo central chiapaneco, en la misma Comitán. De padre liberal que combatió a los conservadores, viaja a París. En su bagaje va el latín, la Historia naturalis de Plinio el Viejo, Novalis y las obras de la época que le llegan con retraso. Es un lector acucioso. Estudia medicina y en 1889 se gradúa con honores en la Universidad Nacional de Francia, como médico, cirujano y partero.
Diestro con el bisturí, apoyado por las teorías más modernas en la clínica y el laboratorio, de vuelta en su tierra instala un consultorio. Al hombre enjuto, de mediana estatura y facciones anguladas, casi de tajo, se le describe pulcro y elegante, ataviado con una larga levita de casimir verde oscuro, pantalones grises de rayas blancas, leontina, corbata de lazo y andar pausado, con una mirada calma que guarda con celo el juramento de Hipócrates. Belisario Domínguez es el reverso de Urrutia: Jekyll y Hyde, aunque Urrutia siempre se mantuvo estoico, sin los arrebatos ideológicos que mataron al que sería su detractor.
Belisario Domínguez entra en la política con el porte de los comerciantes y terratenientes de su cuna. Las enseñanzas paternas y los aires parisienses lo inclinan hacia la democracia. De algo le han servido las lecturas de su juventud: fray Bernardino de Sahagún, Toribio de Benavente y Juan de Torquemada, monjes protectores de los indios, en una tierra donde «la indiada» no era gente de razón y tenía que caminar por el arroyo sin subir a las banquetas. Belisario repara en ello y se lanza a la utopía. En 1905 publica El Vate, periódico liberal que lo enfrenta a los conservadores chiapanecos que favorecen la dictadura. En 1911 ocupa el cargo de presidente municipal de Comitán. Es también senador suplente por su estado y firma, sin saberlo, su sentencia de muerte.
Sin haber estado en Europa, don Porfirio poseía un furor por lo europeo. Bajo el lema «Orden y progreso» se ufanaba por construir, si no un país luminoso, al menos una ciudad: la ciudad de México. Con alrededor de 300 000 habitantes, había recibido una urbe más próxima al muladar, algo más parecido a los callejones parisienses antes de la arquitectura del barón Haussmann que a la Ciudad Luz de la posteridad. Abundaban los andurriales al igual que las enfermedades de la mala higiene.
No hay certeza de que Alexander von Humboldt alguna vez llamara a esta urbe la Ciudad de los Palacios; lo que sí está documentado es la inmundicia narrada en 1839 por la marquesa Calderón de la Barca:
«Es sin duda alguna uno de los impedimentos más grandes para la felicidad de las gentes de este bello país; suciedad que degrada los nobles monumentos dedicados al culto divino, y que destruye la belleza de las obras hechas para beneficio de las criaturas. Las calles, las iglesias, los teatros, el mercado, todo está contaminado por esa plaga. El mercado, es cierto, se ve lleno de flores, de ramas verdes y guirnaldas, pero quienes venden y tejen las guirnaldas están tan sucios que echan a perder lo que podría ser un cuadro bellísimo».
Fuera de las áreas afrancesadas y 74 años después, los cerdos se revolcaban en el fango de las calles, el catabolismo vecinal se vertía al arroyo al grito de «¡aguas!» y los carniceros destazaban en público. Las pulquerías desparramaban hediondez. Con su ojo clínico, Urrutia trató en vano de suprimirlas como su primer acto de gobierno, a lo que siguió una ordenanza para que toda persona se bañara, por lo menos, una vez a la semana. No era por un asunto de salud, sino de imagen quirúrgica. El doctor era intolerante a la mugre.
La Ciudadela lindaba con esos barrios hacia el poniente. No estaban habitados por los señoritos atildados de Saturnino Herrán ni su atmósfera inspiraba cuadros sobre ofrendas, mitos volcánicos y personajes del idilio indio. En la Decena Trágica la plebe no respondió ante la revuelta y se recogió en sus jacales, en tanto la conjura tomaba forma. Muerto Gustavo A. Madero, Henry Lane Wilson y Aureliano Urrutia despejaron la mente de Huerta. El militar le dio órdenes al general Aureliano Blanquet para que capturara al presidente y a su vicepresidente. Taimado, el 19 de febrero entró con un piquete de tropa al Palacio Nacional. Lo hizo con el paso seguro de quien era el guardián celoso del Ejecutivo y la democracia. Madero y Pino Suárez dimitieron a sus cargos, con la promesa de ser exiliados en Cuba. Trasladados a la penitenciaría fueron asesinados a balazos por dos esbirros huertistas.
De esta forma serían saldados los pendientes que dejó el porfiriato junto con una veintena de empresas europeas y, sobre todo, estadounidenses. Aunque la República crecía, acumulaba una deuda de 450 millones de pesos de inversiones estatales y privadas extranjeras; y a pesar de que Madero se retractó del Plan de San Luis en lo referente a la reforma agraria, y mandó a su hermano Gustavo a intentar pactar con los científicos porfiristas que aún dominaban el panorama político-económico, no se ganaría las confianzas. El período de Taft estaba a punto de concluir. La presidencia de su país sería ocupada por Woodrow Wilson y el Foreign Office apostaba a que este hombre apoyara al gobierno de Victoriano Huerta y, por tanto, los intereses en México de las naciones industrializadas. Entre las firmas estaban la metalúrgica American Smelting and Refining Company y las petroleras El Águila, Standard Oil y Mexican Petroleum. A la postre, Huerta se eligió presidente provisional con el doctor Urrutia como ministro de Gobernación: ¿abandonar sus cadáveres aformolados cuando vendrían más, frescos y en demasía?
Aureliano Urrutia fue un médico pragmático. Su necrofilia lo había llevado a considerar una contabilidad en la que los pasivos carecieran de un costo oneroso. ¿De cuántos muertos fue el saldo para derrocar a Porfirio Díaz? Las cifras eran inexactas, siempre una bagatela para un país de 15 millones de habitantes, distribuidos principalmente en el campo. Si el gobierno de Huerta era derrocado y Urrutia se iba a pique, más que las víctimas le interesaba lo que ahorraría a expensas del erario.
Entre sus filias, además de la carroña de los obitorios estaba el dinero, la especulación y el lujo. Empezó a comprar terrenos en Coyoacán con los intereses que cobraba por dar consultas y operar a crédito, despojando así de sus predios a un buen número de sus pacientes, sobre todo a los que tenían terrenos colindantes. A diferencia de lo que asentaban con enjundia y fiereza los zapatistas en el Plan de Ayala —lema de «Tierra y libertad»—, para el indio Urrutia la tierra era garantía, solo eso. Tomó provisiones desde el primer centavo que ganó. En los predios de la usura construyó un hospital en medio de un vergel para atender a la burguesía citadina, y en su inevitable caída trasladó su tesoro pecuniario al otro lado de la frontera norte, donde construyó un nuevo emporio con la leyenda negra de haber cercenado la lengua de Belisario Domínguez, sin anestesia, pero con impecable técnica quirúrgica.
Pero para que la historia avance quizá sea necesario saber más sobre Aureliano.
En Xochimilco, el 6 de junio de 1872, al pie de una chinampa cubierta de flores, en la casa de bajareque y palma del barrio indio de San Antonio, a un lado de la milpa, la señora Refugio Sandoval dio a luz a un varón. Era viuda del floricultor Jesús Rubalcaba y tenía dos hijas. En la penuria se casó con el anciano Pedro Urrutia, casi centenario, apenas pobre, no miserable, y así mitigó algo de su situación desesperada.
El niño fue bautizado por un franciscano como Aureliano Urrutia Sandoval en el convento de San Bernardino de Siena. Creció descalzo. El bachillerato lo cursó en la Escuela Nacional Preparatoria. Se levantaba a las tres de la mañana en viaje cotidiano de seis horas a pie, y luego en trajinera por el canal de La Viga. Así hasta regresar a su jacal y acodarse en la mesa de tablón de pino a la luz de una vela… para graduarse con honores, el primer lugar de su generación; ingresar a la Escuela Nacional de Medicina y sobresalir entre los nones; repetir el camino y la navegación en la trajinera, rodeado de legumbres y olores a epazote y papaloquelite, con el ánimo de parecer señorito. En un documento escrito con su puño y letra en ese tránsito escolar, revela una caligrafía pulcra, elegante, impecable, con una caída afilada del extremo de la p que, vuelta un escalpelo, corta los renglones como una daga.
A partir de la anatomía descubierta por Andrés Vesalio, publicada en 1543 como De humanis corporis fabrica, el cadáver es instrumento y fin para la teoría del conocimiento médico. Las necropsias proliferan en Papua, Oxford, Montpellier y decenas más de universidades europeas. Hombres como Lusitano, Colombo, Falopio y centenares de médicos eran inquilinos de las morgues y vivían literalmente pegados a los muertos. Urrutia se untaba, se confundía con el cuerpo en los anfiteatros de la Escuela Nacional de Medicina, el tercer piso de lo que fue el palacio del Santo Oficio. Las celdas se habían convertido en aulas y el cuarto del potro y las torturas era la biblioteca. De fachada roma, irrumpe en la plaza de Santo Domingo, rematado por el escudo de la Inquisición: la Santa Cruz con dos travesaños que simboliza el poder arquiepiscopal, la esperanza de la salvación eterna para los herejes reconciliados con la Iglesia; el ramo de olivo como paz para los redimidos; la espada para los blasfemos necios y contumaces; la zarza que arde como advertencia de que el catolicismo nunca será destruido, y el lema Exurge Domine et judica causam tuam.
La Santa Inquisición había desaparecido en 1820, pero el doctor indiano se encontraba a sus anchas en el ámbito mortuorio. No hay registro de que alumno alguno se posesionara con tal enjundia de las faenas de la disección. Ciertamente por un interés científico al que pensaba sacarle réditos, como se comprobó a la larga, y algo más, diferente a la sensibilidad y al pasmo lírico ante los muertos de Manuel Acuña, poeta y estudiante de medicina que se suicidó en 1873: «¡Y bien! Aquí estás ya […], sobre la plancha/ donde el gran horizonte de la ciencia/ la extensión de sus límites ensancha […] La luz de tus pupilas ya no existe/ tu máquina vital descansa inerte/ y a cumplir con su objeto se resiste».
El cadáver para Urrutia era a la vez fiambre y engranaje, una atracción inevitable, más allá del estudio. Los gastos ínfimos del transporte de Aureliano los aportaba la familia, que puso un obrador en el barrio de San Antonio. Su desayuno en la madrugada era un pocillo de café y una rosca española. Con esa dieta entraba al anfiteatro. Se había propuesto efectuar a diario una disección hasta agotar todas las regiones anatómicas, experimentar con técnicas quirúrgicas de los textos y agotarse él mismo. Un día desapareció de las aulas el alumno brillante y cumplido. Maestro y condiscípulos lo encontraron desmayado, de bruces sobre un cuerpo. Aulas y anfiteatros estaban alumbrados por lámparas de gas que acentuaban las vertientes de los muertos, penumbra que Aureliano llevaría aun después de muerto.
A diferencia de Acuña, el futuro militar tenía temple. Durante un temblor del que no se había percatado por la concentración en su escalpelo, los cadáveres empezaron a temblar y a moverse. Sus compañeros salieron despavoridos. Él, sin inmutarse, detuvo el movimiento de una mano clavándola a una tabla con el bisturí.
El 2 de abril de 1895, la junta de gobierno le envió un memorando:
«El día 3 del presente, siendo las seis de la tarde, principiará en la sala de actos de esta escuela el examen general de medicina, cirugía y obstetricia […] continuando al día siguiente a las siete de la mañana en el hospital de San Andrés, estando presentes como jurado seis miembros del profesorado en total, cinco de estos como propietarios y uno como suplente».
El 7 de agosto de ese año se gradúa como el mejor alumno de su generación, con la tesis «Acerca de la conservación de los cadáveres y de las piezas anatómicas». El médico se formó en la morgue, y de esta hizo el teatro de los hechos de lo que fue su vida.
Todavía subsidiado por el obrador xochimilca, solicita ingresar como practicante a la Escuela Práctica Médico Militar, en el que una vez fue el templo de Las Arrepentidas. Por sus créditos fue aceptado de inmediato. Era un salvoconducto para salir de la pobreza si entraba al privilegiado cuerpo de los sanitaristas del ejército. A Urrutia no le bastaba con esa posición, deseaba ser un civil con leontina de oro, solo el metal, sin diamantes, por su austeridad y cierto pudor indio. Deseaba ser cirujano y el nosocomio le daba mil y una oportunidades quirúrgicas. Así se desenvuelve en dos escenarios complementarios, dos porque no abandona la morgue, donde se entrega por igual a la disección de todo cadáver que cae en el lugar, y dice:
«Siendo yo practicante del hospital militar me dediqué a estudiar todo lo relativo a la conservación de cadáveres con objeto de poder aprovechar los pocos que tenemos a nuestra disposición […] educando considerablemente al lector con sugerencias para antes, durante y después de la disección y conservación de los cadáveres, al mismo tiempo de estudiar el contorno de habilidades del anatomista».
En su vertiente bélica, Urrutia, ya con prestigio de cirujano, se inscribe en el Colegio Militar y pronto es incorporado al tercer batallón de infantería bajo el mando de Victoriano Huerta. Se inicia así una amistad que pasa al compadrazgo y a la complicidad política de la ilegalidad. Huerta no era un soldado temeroso, se la jugaba, era fiero y diestro en el combate. En el anecdotario de las campañas se dice que Urrutia le salvó la vida en una ocasión. El relato está perdido en la bruma de las revueltas en que ambos participaron. Pero algo debió de ocurrir. Haberse convertido en compadres, en aquel México beligerante, el uno médico y el otro militar, con ilustraciones diferentes, indica algo parecido a un pacto de sangre.
Porfirio Díaz le ordenó a Huerta combatir las insurrecciones a lo largo y ancho del país. Urrutia fue con él como médico de campaña. Estuvo en las matanzas de Yucatán, Guerrero y Morelos, con regocijo ante los muertos, pero responsable con los heridos de su tropa.
En los alrededores de Chilpancingo, los federales fueron sorprendidos por la guerrilla de Canuto Neri. Les causó una veintena de muertos y medio centenar de heridos, y Urrutia recuerda, ya con el grado de coronel: «Procedí a cumplir con mi deber atendiendo a diversos soldados heridos de gravedad […] A un sargento con la laringe desecha y que no podía respirar, sobre la marcha le hice la traqueotomía desalojándole los coágulos con la succión de mi boca». El doctor había probado el sabor oxidado de la sangre, sin reparo alguno. ¿Se había cebado? Un cebo poderoso eran ya los círculos sociales que empezaba a frecuentar con los oficiales de alto rango del ejército federal; casinos, recepciones, torneos de gesta deportiva, clubes y una burguesía europeizante y refinada, con individuos como él que habían cambiado el paso del tameme por la suavidad de la calesa. Por su destreza en campaña Huerta le dijo un día: «Cuando yo sea presidente de la República usted será mi ministro de Gobernación». Y la sugerencia casi la tomó como una orden; había probado la sangre y bebido en las márgenes de la alta sociedad, y le gustó. ¿Sería entonces cuando deseó cubrirse con una capa operística?
Apenas entrado el siglo XX, Urrutia deja la milicia sin abandonar los contactos que logró establecer. Pone un consultorio en el centro de la ciudad y poco después una clínica en Coyoacán. Como ya se dijo, especula con los pacientes pobres, cobrando réditos por las consultas y visitas no pagadas de inmediato. Se queda con los terrenos exigidos como garantía, construye en ellos un sanatorio para los ricos y poderosos, el mejor de la ciudad. Está casado, viste ahora casimir inglés y ya usa leontina de oro. Su hospital está rodeado de un parque, tiene estanques, pavos reales, estatuas de la mitología griega y la gran reputación del cirujano al que no le tiembla la mano.
Como un antecedente de prestigio, el catedrático Eduardo Liceaga, médico brillante y director de la Escuela Nacional de Medicina, le otorga personalmente el nombramiento de profesor interino en técnica quirúrgica, después del concurso para la plaza. Aparece destacado en El Imparcial, diario porfirista:
«Los médicos aspirantes que se inscribieron fueron sometidos a la prueba designada por el jurado, que consistió en hacer la historia, marcar las indicaciones y practicar la más grande y la más grave de las operaciones de cirugía, la desarticulación de la cadera. Durante su turno, a un profesor que concursaba no le alcanzó el tiempo para realizar en la práctica la disección del cadáver, pues se había perdido en la exposición verbal de cómo hacerla […] Para terminar el concurso fue llamado el doctor Aureliano Urrutia, procedente del estado de Guerrero y hasta ahora desconocido en el ambiente quirúrgico. Hubo un momento de expectación y de profundo silencio. Su exposición fue sencilla, clara y persuasiva […] Se podía oír el vuelo de una mosca […] Armó su mano con el escalpelo de amputaciones y con una certeza muy grande […] Sin sangrado […] ligando arterias y cortes netos, procedió con la ‘belleza’ y ‘sencillez’ a realizar la disección del objeto del examen; la ovación fue clamorosa tanto para el candidato triunfante como para el jurado en el momento de entregar el nombramiento».
Sus habilidades cundieron con rapidez. Cuando el diestro e ídolo Rodolfo Gaona recibió una cornada, Reyes Espíndola, director de El Imparcial, lo trasladó personalmente al consultorio de Urrutia. Una multitud de curiosos se agolpó a las puertas, el torero fue operado, salió por su pie y el doctor fue aclamado; ocupó notas de halago en la prensa y entró en el limbo de la sociedad. Años más tarde saldría de la política por un asunto generado en un convivio de torería. Se convirtió en rumor público, un murmullo bajo el cual yacían sus asesinatos políticos. Espectro operístico, continuó tras el telón, oculto en las bambalinas, operando la tramoya.
El doctor Belisario Domínguez había escrito en El Vate una crítica en contra del toreo: «Creo que ahora que existe el mal es cuando debe combatirse y que, por el contrario, cuando ya las corridas de toros no existan, será tiempo perdido y trabajo inútil ocuparse de ellas […] Que el progreso debe venir por sí mismo y él se encargará de suprimir las corridas de toros […] Que en el tiempo que corre no le agrada a la sociedad que se le critiquen sus defectos y mucho menos sus vicios».
Las prédicas de Belisario eran más desconocidas que ignoradas. Da igual. Lo que bullía era la fama de Aureliano. Las celebridades lo llamaban a las tertulias y veladas; lo mismo lo adulaban políticos y comerciantes que intelectuales. José Juan Tablada lo evoca en referencia a los primeros encuentros con Jesús Urueta: «Urrutia no tenía mucho de haber llegado de tierras sureñas (actuación primordial en el ejército nacional) y despojándose de los galones militares invitó al poeta a que lo visitara en su recién establecido consultorio en la calle de San Felipe Neri, frontero casi al teatro Arbeu, en el centro de la ciudad».
Tablada era un artista protegido del porfiriato, había viajado a Japón, escribía en la forma del haikú, poseía un jardín japonés en su casa de Coyoacán, plena de objetos de aquel país, y colaboraba en los principales diarios y revistas de la época. Impresionado por las dimensiones de Urrutia, su austeridad imponente, escribió:
«Por grandes datos como los de Jesús Urueta y algunos médicos jóvenes amigos del poeta, apuntando estos las grandes hazañas de la vida estudiantil del doctor […] cabe subrayar que el hombre era por demás extraordinario, de uno de esos magníficos ejemplares de indio en quienes, como en Juárez, el Nigromante y Altamirano, ¡la vieja raza de Nezahualcóyotl parece volver a florecer!».
También integrante de la camarilla de Victoriano Huerta, el poeta fue jefe de redacción de El Imparcial y director del Diario Oficial de la Federación. Como Urrutia, saldría exiliado tras el triunfo del ejército constitucionalista. El poeta excéntrico había contribuido a incrementar la concurrencia al sanatorium del doctor Urrutia. De Huerta se expresaba como «el acero que debe fulgurar sobre el caos nacional, es la voluntad de hierro que debe exterminar la rebeldía, es la esperanza de volver a la paz y la civilización».
El médico fue asimismo director de la recién creada Escuela de Medicina de la Universidad Nacional, nombrado por Francisco I. Madero, lo que confirma que se conocieron sin que el honor haya sido correspondido. Ejerció el cargo del 30 de enero de 1913 al 30 de enero de 1914. En sus primeros meses en la dirección ocurrió la Decena Trágica. Militarizó la enseñanza de los médicos y la bata blanca que empezaba a usarse como distintivo de la profesión —o la levita en los maestros o el traje de los estudiantes— fue sustituida por los colores bélicos del caqui y el verde olivo; siguieron los cráneos con casquete al rape y el firmes en lugar de la posición hipocrática frente al paciente. En vano hubo protestas tímidas de profesores y alumnos acosados por el temor al médico coronel, que al mismo tiempo era director del Hospital General, a cuyo personal manejó con mano de hierro.
Aureliano Urrutia tuvo hijos. ¿Dieciocho? Su descendencia se expandía al igual que clientela, fama y fortuna. Estaba en la cumbre según se acercaba el golpe de Estado fraguado por Lane Wilson, Huerta, Félix Díaz y él mismo. El acucioso médico sabía que su compadre Victoriano le cumpliría nombrándolo ministro de Gobernación. Los principales crímenes de la asonada fueron los de Madero, Pino Suárez, el general Lauro Villar, comandante de la ciudadela, y los cerca de 700 civiles que cayeron al azar en la refriega. Los presos de la cárcel de Belén escaparon y uno de ellos, José Hernández, psicópata y asesino a sueldo apodado más tarde el Matarratas, tuvo empleo como sicario en las filas de la usurpación. Era un criminal de arma blanca. Después empezó a envenenar, como si algún médico lo asesorara, para eliminar a los enemigos del régimen huertista. Seguirían más cadáveres a lo largo del año trágico, entre estos el de una hija del propio Urrutia.
Si Max Weber sentencia que el Estado es el único cuerpo que posee el monopolio legítimo de la violencia, la historia de México puso ese precepto en el filo de la navaja y lo destrozó para convertir el atropello en costumbre. En este país la corrupción empezó desde que la milicia española patrullaba la Nueva España y Nuño Beltrán de Guzmán vendía derechos civiles, con la complicidad indiana de caciques y naturales. Todo imperio es sostenido por un sector aborigen. En el virreinato del conde de Revillagigedo se formó un cuerpo policiaco amorfo que monopolizaba lo corrompible: obras públicas y privadas, basura, albañales, rastros, carnicerías y todo lo que atañe al decoro y pundonor ciudadano, que tenga el valor agregado del soborno.
La vigilancia nocturna estaba a cargo de los serenos, sin salario y sostenidos por los vecinos ricos. Por dinero, aprehendían a cualquiera que fuera señalado. Lo atrapaban o asesinaban, dependiendo del monto de la cooperación. El humilde sereno, que cantaba las horas nocturnales, es el origen de una policía fuera de la nómina y de la norma, artífice analfabeta del encubrimiento en la pugna de los sobornos que trae aparejadas la desaparición y la tortura, la tergiversación de los informes, la incertidumbre de lo cierto.
Urrutia conocía a esa plebe y empezaba a olfatear a los ricos que manipulaban la red. El crimen cotidiano se realizaba sin que les importara a las altas esferas y mucho menos al doctor. Las víctimas miserables de lo diario no le servían para especular. En la alameda de Santa María una pareja de enamorados vio a unos niños rozagantes y les arrancaron las mejillas a mordidas. Al llegar a la cárcel de Belén declararon que los confundieron con manzanas. Los celos se vuelven nota roja cuando un militar se suicida frente a la iglesia de Jesús María, después de matar a una señorita. Masquiña, sobras, desechos, «carnitas» en el argot de los reporteros de la fuente policiaca. El asesinato político es el que domina en una de las primeras guerras de inmundicia, durante el período del Chacal. Y no aparece en los periódicos. Uno tras otro fueron cayendo opositores, políticos de profesión, paisanos simples con sencilla indignación, poetas, pintores, periodistas… El número 39 de la tercera calle de Humboldt se ganó, entre susurros temerosos, el mote de la Casa del Crimen: edificio afrancesado de cantera, cortinaje de terciopelo a la calle, pisos de duela pulida en las primeras estancias y oficinas, de mármol en el corredor que rodea al patio, y atrás, un corral exánime con las mazmorras y drenajes para la sangre, azotehuelas donde surgieron las primeras madrinas con nómina oficial, en contubernio con elementos de la gendarmería. Un teatro de los hechos con tintes bufos, administrado por el enano Gabriel Huerta. Era la sede oficial de la Inspección General de Policía, un cebo de sangre donde también actuaban el Matarratas, el Torero y el Jorobado. Arriba estaban los jefes policiacos y, en la cima, el Ministerio de Gobernación.
Urrutia es un personaje esquivo de la historia. Sobre él no hay una historia, sino historias. Entre la documentación fragmentada hay un trabajo de Alejandro Quiroz Bernal, estudiante de educación media superior. Un texto no catalogado y sin registro, que sin embargo aporta información, como la renuncia del médico a su ministerio a causa del acontecimiento arriba esbozado, que, como diría Cervantes, es asunto de «gente torera y de mal vivir».
A los pocos meses del golpe militar, la burguesía más rancia ofreció una comida al presidente y su ministro de más relieve. Fue en territorio indio de Xochimilco, sin que hubiera indios en el convite. El organizador fue el general Carlos Rincón Gallardo, marqués de Regla y conde de Guadalupe. Estaba lo más granado de la sociedad y el espectáculo, y brillaba el traje de luces de matadores de garbo. El coñac se mezcló con el mejor pulque de Apan, como delicadeza para el usurpador, que gustaba combinarlo con marihuana. «¡Chac! ¡Chac!», y brindó de frente a los toreros, con su jarra de neutle cual montera, para de inmediato volverse hacia el doctor y gritar, con saliva espesa, que se encontraba ante los mejores matadores: su compadre Urrutia, su querido amigo Blanquet y el gran Rodolfo Gaona. Urrutia le respondió que no eran tres sino cuatro. Ese día renunció con estoicismo para pasar al terreno de los burladeros. Así salió del lance, cervantinamente, «saltándose a la torera sus circunstancias».
Durante su actividad el doctor violó no solo la legalidad, cosa común en tiempos de revuelta, sino el juramento de Hipócrates y la sentencia de no dañar —primum non nocere— «con los telegramas de la muerte» para eliminar a la oposición:
México, julio 26 de 1913.— Señor gobernador del estado de Oaxaca.— Hay noticias en esta secretaría de que los señores diputados Rivera Cabrera y Gorrión son los iniciadores y promotores del levantamiento que se trataba de efectuar en Tehuantepec. Sírvase usted tomar las medidas conducentes, y ya sabe que la mente del ejecutivo es que se cumpla y aplique la ley estrictamente en estos casos. Urrutia.
San Jerónimo, Oaxaca, agosto 17 de 1913. Ministro de Gobernación, México. urgente. Hónrome en comunicar a usted que hoy en la madrugada fue pasado por las armas el diputado Gorrión, y un bandido procedente de Santa Lucrecia, apareciendo del parte que rinde el capitán Canseco que fue atacada la escolta, resultando muertos diputado Gorrión y un rebelde. Recomiendo capitán Canseco por buen desempeño de comisión. Respetuosamente, Lauro F. Cejudo.
Al atardecer del 22 de agosto de 1913 un automóvil se detuvo en la parte más elegante del Paseo de la Reforma. El Matarratas subió por la fuerza al diputado federal Serapio Rendón. El político yucateco se adhirió desde 1911 a la ideología maderista y se opuso abiertamente a la dictadura a través de su elocuencia en la Cámara. No era un individuo rijoso. Apegado a la ley, defendía a los perseguidos del régimen para librarlos de las fantasías jurídicas que les inventaban. Luego de su aprehensión fue trasladado a la cárcel de Tlalnepantla, entonces pueblo remoto. Al entrar a una mazmorra abofeteó a uno de los guardias. Se le echaron encima a culatazos. Al enterarse de que sería fusilado, pidió, como último deseo, enviar una carta a su familia. Quedó inconclusa. Fue acribillado por la espalda mientras escribía encorvado. «Lo siento mucho, yo no he tenido intervención en este asunto… pero la cosa ya no tiene remedio», fue el comentario del doctor Urrutia.
Al doctor Belisario Domínguez le gustaba caminar por la Ciudad de México, inflamado aún de los aires parisienses. En su primera estancia citadina el doctor hipocrático trajo a su esposa a bien morir de tuberculosis en Tacubaya, aplicado a lo más moderno de la ciencia médica en el principio del siglo XX. Acompañado aún de la muerte, escribió el primer número de El Vate. Sus hojas impresas de tinta utópica literaria solo alcanzarían tres tirajes, donde irrumpió con la ilusión de Tomás Moro en el trópico. «¿Quién no lo sabe? La mayor parte de los sueños son vanas ficciones de la imaginación; pero es necesario confesar que hay algunos muy sugestivos y de los cuales puede sacarse un gran partido […] Permite Dios omnipotente que todos los hombres aprendamos a pensar».
¿Qué filtraciones permeaban su conciencia de ilusión social —y con frecuencia del pleonasmo ilusionista de las ilusiones— cuando atendía a los indios caminantes que encontraba en los senderos que a partir de Comitán se iban o llegaban de la selva? Las interrogantes luminosas del doctor Belisario son tan inescrutables como las certezas del doctor Aureliano. El doctor Jekyll y mister Hyde, el doctor Livingston y el doctor Mabuse. El film que nunca se ha filmado: Belisario, Victoriano y Aureliano.
Como senador de una república espuria, el representante de Chiapas ocupaba una curul frágil que carecía del soporte de la federación. En el norte se formaba un ejército beligerante y constitucionalista para recuperar al país, con Venustiano Carranza al frente de una presidencia interina legalizada por la simpleza de la negación, apoyada por el general Francisco Villa y los agricultores de Sonora. Emiliano Zapata daba golpes contundentes tomando plazas en el sur, que acobardaban a los infames huertistas.
Dos médicos seguían implacables sus ideas: Belisario con su credo hipocrático ilustrado y Aureliano cercenando tras las garruchas del gran escenario, el de su maestranza quirúrgica y los artificios políticos donde la supuración se oculta.
De haberle cercenado la lengua a su colega, como dicen algunas historias, Urrutia hubiera hecho un corte impecable. Desde la raíz del órgano elocuente, gourmet, erótico y estético. Nadie se mira bien sin lengua, vivo o muerto, aunque esté oculta en la bóveda de los paladares. En las recompensas se pide la cabeza, mas no ese músculo que no envuelve a ningún hueso.
Con el enlace cerebro, lengua, huesos maxilares y el rostro entero, Belisario plantó cara ante los legisladores el 23 de septiembre de 1913:
Señor presidente del Senado. Por tratarse de un asunto urgentísimo para la salud de la patria [médico en inicio y fin] me veo obligado a prescindir de las fórmulas acostumbradas y se sirva dar principio a esta sesión tomando conocimiento de este pliego y dándolo a conocer enseguida a los senadores. Insisto, Señor Presidente, en que este asunto debe ser conocido por el Senado en este mismo momento. Porque dentro de pocas horas lo conocerá el pueblo y urge que el Senado lo conozca antes que nadie […] Para los espíritus débiles parece que nuestra ruina es inevitable, porque don Victoriano Huerta se ha adueñado tanto del poder que, para asegurar el triunfo de su candidatura a la Presidencia de la República, en la parodia de elecciones anunciadas para el 26 de octubre próximo, no ha vacilado en violar la mayor parte de los estados, quitando a los gobernadores constitucionales e imponiendo gobernadores militares que se encargarán de burlar a los pueblos por medio de farsas ridículas y criminales.
Lengua, voz, comunicación. Todo lo posible por medio de una masa móvil, compacta, de fibras musculares que se entrelazan, recubierta por una mucosa que secreta viscosidades y a la vez percibe y envía impulsos al cerebro que van y regresan. Pocos piensan con esta carne que ayuda a lo que se piensa. Aureliano lo pensó. Conocía a la perfección esos músculos intrínsecos que se insertan en el septum lingual, el músculo lingual superior y los fascículos longitudinales cilíndricos, en las latitudes inferiores. La musculatura extrínseca que no aumenta de volumen por más que se ejercite y es de dimensiones iguales en los oradores, filósofos y futbolistas. El genigloso, hiogloso y estilogloso que se elevan y descienden en una coreografía palatina y de la laringe, con las poleas del miolohiodeo, genihiodeo, el digástrico y el estilohioideo que cierran el istmo de las fauces cuando un orador quiere arengar.
Las palabras se aprietan en la lengua y esas voces se muelen y apastillan como si fueran bolo de comida o pasta de dentífrico. Así se habla, humedecidas las ideas, convertidas en voz, por los jugos de las glándulas salivales que en esa cavidad se vierten:
La representación nacional debe deponer de la Presidencia de la República a don Victoriano Huerta por ser él contra quien protestan, con mucha razón, todos nuestros hermanos alzados en armas y por consiguiente por ser él quien menos puede llevar a efecto la pacificación, supremo anhelo de todos los mexicanos.
«¡Chac! ¡Chac!», chasqueaba la lengua el dictador y los chasquidos los escuchaba Aureliano Urrutia ante los párrafos que Belisario leía. En un discurso más, el 29 de septiembre, el senador exige la renuncia del Chacal:
Por último, puede darse el caso, que sería de todos el mejor, de que don Victoriano Huerta tenga un momento de lucidez, que comprenda la situación como se presenta y que firme su renuncia: entonces al recibirla de él le diré: señor general don Victoriano Huerta, bienaventurado el pecador que se arrepiente.
Belisario demandaba un momento de lucidez en los circuitos neurales de Huerta, averiados por el alcohol y que no articulaban más que onomatopeyas para ordenar asesinatos, lenguaje traducido por las estrategias del doctor Urrutia. El experto en atesorar órganos humanos en formol se esmeraba con la idea de regalar a su compadre la lengua del orador, como un símbolo de que la oratoria del prócer había quedado desarticulada. A partir de ese discurso un hombre barbado seguía a Belisario.
Belisario se dejaba el panamá, la chaqueta de dril y el pantalón de algodón rústico como su indumentaria diaria. Cuando no iba al Congreso vestido de jaqué, iba de pueblo y canto. Solo en días oficiales portaba el protocolo senatorial. Había deambulado por los barrios de la ciudad usurpada. Él, político de retórica provinciana, lanzó las proclamas que le costarían el habla porque ponían al régimen en predicamento.
Lejos de su radio de acción que era el centro de la ciudad, los vecinos del cementerio de Xoco, en la ribera del río Churubusco, oían por las noches el ruido de automóviles que entraban. Al asomarse miraban los fanales que iluminaban rasantes la barda, pasaban algunos minutos y venía la descarga sorda de los fusiles. Al otro lado del río estaba el sanatorium de Urrutia, rumbos adonde fue a parar el senador en la escala al final de su vida.
Hacia las 11 de la noche del 7 de octubre de 1913 Belisario Domínguez entró al rango de los desaparecidos. Vivía con su hijo en la habitación 16 del hotel Jardín, en Balderas e Independencia. El muchacho no estaba. En la puerta golpearon los policías Alberto Quiroz y Francisco Chávez, acompañados por el Matarratas. Sorprendido en camiseta y calzoncillos, lo sacaron apenas cubierto por una bata y el panamá. Alcanzó a decirle al encargado que era la secreta quien se lo llevaba. Este se lo comunicó al hijo. Escuchó también que, con ira, el senador le dijo a sus captores: «No quiero hablar con Huerta ni con Urrutia». Fueron las últimas palabras en la boca del revolucionario. «¡Chac! ¡Chac!», chasqueó como castañuela la lengua del dictador y empezó la conjetura que se volvió leyenda.
Cruzaron la ciudad rumbo a Coyoacán. Crujió la reja del panteón. Belisario caminaba erguido, sus pasos los dirigía el cañón de una pistola en su espalda, lo orientaba hacia una fosa cavada el día anterior. El papel de ejecutor le correspondía al Matarratas, pero al zafio criminal le tembló el dedo en el gatillo y del contingente de cinco policías se desprendió un tal Gilberto Márquez, que fulminó al senador de varios tiros, sin faltar el de gracia. Lo desnudaron y así fue a dar a la tumba. Solitario, el sepulturero se dio a su faena y entre la tierra quedó el sombrero.
Tratándose de un personaje político, Huerta no pudo encubrir el asesinato y algunos de los sicarios fueron a dar a la cárcel de Belén, el Matarratas entre ellos, que allí se suicidó. Años después, en 1926, el periódico México-Soviet soltó la versión siniestra. El día del crimen los sicarios, a petición de Urrutia, metieron a don Belisario en el sanatorio de don Aureliano. El médico se quitó la levita en el quirófano. Los hombres sujetaron al «paciente» en la plancha, como si se tratara de una operación medieval, porque sin anestesia y en mangas de camisa el cirujano hizo un tajo impecable en la raíz de la lengua, seccionando los músculos genioglosos, las arteriales linguales y la vena ranina para que se desangrara con lentitud. Pero Urrutia era avezado. Sin la lengua es imposible deglutir, por lo que el paciente se asfixiaría con su sangre; nunca, pues, podría morir exangüe.
Habría echado mano de toda su experiencia necrófila para conservar el órgano y al día siguiente, cumpleaños de Huerta, llevárselo a su compadre como un presente del arte de la conservación escatológica. Le habría dicho también: «Este cadáver ya no volverá a hablar, jamás, nunca, así se lo digo, compadre», esperando la respuesta del dictador: «¡Chac! ¡Chac!».
Pero Urrutia había renunciado el 2 de octubre de 1913 a su cargo de ministro de Gobernación, por aquella broma de los matadores en la comida de Huerta en Xochimilco, y así, amuinado, hubiera sido difícil que le enviara un regalo a su cómplice de correrías guerreras y políticas. Esto no quita que el médico continuara teniendo poder ni implica una ruptura enconada y definitiva con su amigo el dictador. ¿Por qué las últimas palabras que se oyeron en el hotel Jardín fueron: «No quiero hablar con Huerta ni con Urrutia»? Aunque este seguía proclive a la conservación de órganos humanos, hay otro inconveniente para preservar el mito de la mutilación. La familia de Belisario Domínguez exhumó el cadáver para enterrarlo con solemnidad en el panteón Francés, y conservaba la lengua. Lo que nunca se encontró fue el panamá.
El crimen de Belisario Domínguez destella en rojo por la mitomanía glosofaríngea que desató la prensa; sin embargo, hay más crímenes relacionados con Urrutia. «Prevéngase. Va a que lo maten como se mata a un perro rabioso», le dijo el doctor a Mariano Duque con autoridad política y sin atisbo hipocrático. La víctima fue fusilada en el cementerio de Azcapotzalco. Los campos santos se habían convertido en uno de sus lugares favoritos, escenografía de su modus operandi. Duque era un maderista fervoroso que escapó a las ejecuciones de la Decena Trágica y fue al norte para unirse a los alzamientos contra Huerta. Aprehendido en San Luis Potosí, lo llevaron directamente a Gobernación… con el fatal desenlace.
En el atardecer del 13 de julio de 1913, el diputado Néstor Monroy fue detenido con 30 obreros con los que estaba reunido en una casa de la calzada de Guadalupe. Acusados de fraguar un complot contra el usurpador, este se reunió con Urrutia y el jefe de la Policía Reservada. El médico decidió fusilar al legislador, que cayó cerca del panteón de Azcapotzalco. En un paraje aledaño, una ametralladora dio cuenta del resto de los conspiradores. Todo en una sola noche, retomando los vuelos de la Decena Trágica.
A pesar de que la burguesía, sobre todo la capitalina, y las firmas estadounidenses estaban de su lado, cualquier rumor podía incomodar a Huerta. Cuando el boyante Izábal comentó a unos periodistas que don Victoriano era diestro en librar pasaportes que conducían a un viaje rumbo a lo desconocido, el Matarratas, acompañado de un trío de policías lo aprehendió. Ese mismo día Urrutia ordenó una auditoría de sus bienes. El inventario arrojó 12 000 billetes de banco, acciones, títulos de minas, predios, casas, alhajas… En total un botín cercano a los 100 000 pesos. Parte de las recompensas compartidas con su compadre Huerta garantizarían su fortuna y bienestar al huir exiliado a Estados Unidos para allí continuar con su profesión de médico.
El estudio de Jorge Quiroz Bernal aventura un centenar de desaparecidos y cadáveres durante los meses de Urrutia en Gobernación.
La resistencia empezó calma. Un mes después de la insurrección huertista, los gobernadores del norte del país desconocían al dictador y bajo el Plan de Guadalupe el movimiento se convirtió en una arremetida feroz en defensa de la Constitución. Los precios de la plata bajaron, el gobierno cayó en bancarrota y con pretextos baladíes Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, retiró el apoyo a Huerta e invadió Veracruz. La defensa fue un desastre en el que participaron por igual sindicalistas, anarquistas, ciudadanos sin partido y soldados del ejército federal.
Urrutia, retirado a la práctica privada, vendió su mansión y sanatorio a la familia Mier y Pesado. Se las ingenió para enviar sus bienes muebles y tesoros a Estados Unidos, ocultos en ferrocarril o barco y con la venia de la marina estadounidense que ocupaba el puerto veracruzano. Simultáneamente, Urrutia se sumó a la defensa contra el invasor y fue capturado —o se dejó aprehender bajo un acuerdo—. Tratándose del que fue ministro de Gobernación de un régimen con el que hubo alianzas, eludió el cargo de criminal de guerra. El general Frederick Funston le propuso la alternativa del exilio forzado en su país. El médico aceptó. Huerta haría lo mismo en Coatzacoalcos, también a mediados de 1914.
Había mal tiempo en Veracruz cuando el buque que conducía a Urrutia zarpó al amanecer rumbo a Nueva Orleans. Iba enhiesto en la proa, sin mirar atrás, como un mascarón entre la bruma. Vestía una capa negra, operística. Al escampar, desapareció bajo cubierta.
A la postre, se estableció en San Antonio y construyó una clínica de esplendor al lado de su mansión. También con presteza se hizo célebre al separar a unos siameses con la mejor arrogancia de la técnica quirúrgica más reciente. Sorprendió a sus pares estadounidenses y socializó con lo mejor de la sociedad, siempre ataviado con su capa fantasmagórica. Austero en sus movimientos corporales, en los gestos, despertaba una admiración que encubría renuencia, en los salones de la burguesía texana, en casas y edificios francoandaluces con espacios del tamaño de un establo. Sin embargo, solo atendía a paisanos. Bautizó a su predio Miraflores, en el suburbio de Hildebrand.
«Estoy realmente impresionado con el doctor Urrutia. Papá y mamá vivieron en este vecindario a mediados de los cincuenta. A mi mami le preguntaba por este señor y ella sólo me contestaba: “Oh, sí”. Él tenía una gran mansión, como un palacio que se vino abajo cuando lo compró el gobierno de Estados Unidos en trescientos mil dólares. Lo podía ver llegar por la mañana siempre vistiendo una capa de ópera. Ya era viejo en aquel tiempo. Estaba en sus setentas u ochentas, pero acostumbraba venir y alimentar a los pavos reales que corrían alrededor de su capa. Mi tío Ben parloteaba que el doctor tuvo diez hijos y todos médicos y que la mitad de ellos tenía cuernos. Mi tío Ben es sabio, viejo y totalmente confiable. Bajaba la voz para decir que el doctor había tenido cinco esposas y que la última era cuarenta años más joven que este».
Es el testimonio de Walter Lockley, un guía de turistas de San Antonio que emplea la narración espectral para emocionar a los fuereños que conduce por la ciudad. Miraflores, a su vez, es hoy polvo de aquellos lodos.
El cadáver apareció un mal día en el jardín de la casa de Urrutia, contigua a su sanatorio en Coyoacán. El médico ya había renunciado a su cargo de ministro cuando empezaron a aparecer indicios de venganza que se tornaron en secuelas de certeza. El cuerpo era de una de sus hijas y estaba envuelto en un costal de yute. La niña de siete años recibió 50 puñaladas y un papel como epitafio precipitado y elemental: «Ojo por ojo, diente por diente». Fue después de este crimen cuando Urrutia se unió a la revuelta contra la ocupación de Veracruz.
Al partir, el desterrado se llevó a cuestas el boato del feudo que había construido en Coyoacán. En el predio miraflorino, regado por manantiales del río San Antonio, la puerta es de hierro con paneles de mayólica. A la entrada aparece una escultura de Niké, la Victoria de Samotracia, con dos leones sedentes a cada lado de sus pies. Para Urrutia significaba el dinamismo del drama y la conmemoración de batallas navales, una deidad entre el cielo y la tierra sostenida por alas poderosas. Hoy es presa del vandalismo como el resto de las esculturas clásicas en los senderos de hojarasca. Los edificios con el talante de un México campirano, junto con los restos del jardín, pertenecen ahora a la Universidad del Verbo Encarnado. Su casa y el sanatorio de la ciudad de México son propiedad de la Fundación Mier y Pesado y de la Preparatoria número 6.
Urrutia murió en su cama a los 103 años de edad. Miraflores aparenta ser un orgullo momificado, construido, paradójicamente, con la sangre vertida por un cirujano. Pero los crímenes que se cometen en lugares lejanos pierden vigencia, y el médico continuó amasando fortuna y prestigio, aunque con un aura mefítica, a distancia. Una vez acudió a una reunión con lo más granado de la gente de San Antonio. Aún no se quitaba la capa cuando apareció el capitán Frederick Funston, el mismo que lo capturó en Veracruz. Aureliano Urrutia era el agraviado, se cruzaron las miradas y el militar cayó fulminado. Fue un infarto, dijeron los médicos, pero entre la concurrencia se difundió el rumor del mal de ojo, la visión deletérea de un indio exiliado.
Capítulo 13
El largo aliento de Hans Krebs
Ninguna ciencia, en cuanto a ciencia, engaña; el engaño está en quien no sabe.
CERVANTES
El ritual nazi se realizaba en todos los hospitales, universidades y laboratorios de Alemania, pero en Friburgo se investigaba un fenómeno particular: la respiración en los animales, desde los protozoarios hasta los mamíferos; el metabolismo que los nazis, más tarde, tratarían de amordazar.
La atmósfera se tornó asfixiante. Una capa de aire denso y peligroso cayó sobre la medicina; un aliento contrario a lo que buscaba Krebs, la libertad de la respiración en las moléculas de la vida. De nada valía la calidad profesional si no se estaba de acuerdo con el régimen o si, peor aún, el científico era judío. Siegfrid Joseph Thanhausser, pionero en el estudio de las enfermedades metabólicas, fue humillado con la violencia del desprecio. De director de la Clínica Médica de la Albert-Ludwigs-Universidad de Friburgo pasó al rango de trabajador sin méritos en el Hospital Universitario de Friburgo. Era doctor en medicina interna y en química, con vastos conocimientos de filosofía. Fue amigo de Hans Krebs, pero la Segunda Guerra Mundial los separó. Ambos estudiaban los elusivos parajes de la biología molecular.
Desde los tiempos más remotos la respiración era un misterio. En todas las culturas se encontraba en el espíritu o era el espíritu mismo, un viento interior que es percibido pese a ser inmaterial. En esta ambivalencia estaban sus funciones. Era algo aéreo con una gran importancia sagrada; el πνεῦμα griego que pasa al latín como pneuma, el soplo que daba forma a la sustancia. Lo contrario, inhibir las inhalaciones, estaba asociado con la muerte y, frecuentemente, al terror. La horca, el cuerpo pendiente en el cadalso, era la supresión de todo anhelo, la suspensión del ánimo, lo imposible que cuelga de una rama o que convulsiona sediento de aire en el fango.
Asfixiar ha sido una de las muertes preferidas por la violencia. Las armas son sencillas: el garrote vil que tuerce una cuerda alrededor del cuello, la horca, las manos, un pañuelo, pero también algo etéreo, que se mezcla con el aire vital y vuelve al anhelo en una inspiración fatal: los gases tóxicos. Es la corrupción de un elemento puro que penetra el cuerpo y causa una tempestad en las entrañas que agobia hasta la muerte. Los gases tóxicos se usan desde hace tiempo. Hay vestigios en Siria: un montón de esqueletos bajo una fortaleza romana del siglo III. Los sasánidas cavaron túneles para mermar los cimientos. Era una trampa. Cuando los soldados romanos se percataron de la horadación y bajaron a averiguar, una nube de azufre los aniquiló. En lugares estratégicos, el enemigo puso pebeteros con los cristales tóxicos en betún de Judea, y los encendieron. Los espartanos usaron los gases con azufre, que se encuentra a flor de tierra o en las cuevas. Lo mezclaban con resina de pino y lanzaban las bolas encendidas en los refugios enemigos. La combinación produce el letal dióxido de sulfuro.
Hans Krebs buscaba lo contrario a la asfixia, la combustión que genera la vida, el ánimo, el aliento, y su pesquisa iba más allá de la carne, exploraba en las entrañas de la célula. Era un adolescente cuando en Alemania, donde nació en 1900, se inventa el gas tóxico moderno durante la Primera Guerra Mundial. Quería ser médico. Las noticias de la guerra eran de terror, descarnadas. En el combate cuerpo a cuerpo los soldados se hacían pedazos, las bayonetas calaban hondo, hasta reventar las entrañas, y cuando perforaban el pulmón, la asfixia llegaba a borbotones con la misma sangre del herido en un órgano ya inútil para respirar. Al filo de las armas mecánicas, pronto lo sustituyó la nube deletérea caída del cielo; los enemigos de Alemania lanzaban granadas lacrimógenas con derivados de bromuro, un gas apenas irritante e inofensivo. Un acto desesperado de los franceses para inmovilizar a los alemanes que avanzaban implacables sobre Bélgica.
La respuesta fue feroz. Esta vez fue un acto que iba más allá de la contención, un pasaje aéreo a la muerte. La carnicería en las trincheras estaba literalmente empantanada. Las tropas estaban inmóviles a cada lado de la tierra de nadie. Un misil que volara sobre el enemigo esparciendo veneno era la solución para que las tropas volvieran a moverse, a ocupar terreno entre los cadáveres asfixiados.
Ypres, abril de 1915. Sobre las colinas de este paraje flamenco desarbolado por la guerra, empezó a flotar una bruma densa y verdosa. Los aliados pensaron que era un ardid del enemigo para cubrir el movimiento de las tropas. «Murieron 90 hombres por envenenamiento por gas en las trincheras; de los 207 trasladados a las salas de vendaje, 46 murieron casi de inmediato y 12 tras largo sufrimiento». Así, se violaban en flagrancia puntos clave de la Conferencia de La Haya de 1899: «Prohibir el uso en los ejércitos y las flotas navales de nuevos tipos de armas y nuevos explosivos o cualquier otro tipo de detonantes más poderosos de los que son utilizados actualmente, lo mismo en rifles o cañones. Restringir el uso en la guerra terrestre de los explosivos formidables que ya existen, y prohibir el lanzamiento de proyectiles o explosivos de cualquier tipo desde globos o de cualquier tipo de dispositivos similares».
Los aliados pronto encontraron la solución contra el gas. Orinaban en pañuelos que colocaban sobre su boca y nariz. La urea neutraliza el cloro, y a bayoneta calada volvieron a replegar a los alemanes. La urea era una de las sustancias que Hans Krebs estudiaba; descubrió su participación en un ciclo químico indispensable para la vida.
En una de las batallas de Ypres, un oscuro cabo de enlace, —el rango más bajo del ejército—, encontró a un herido lejos de la línea de fuego y lo llevó a un hospital de campaña. Por esto fue condecorado con una Cruz de Hierro, medalla común entre la tropa. De lejos Hitler vio las masacres y olfateó, también en la lejanía, la eficacia letal de los gases. Se contaminó durante un ataque de los ingleses y tuvo ceguera temporal. Ya en la cumbre del poder encargaría a la ciencia un gas que aniquilara inocentes. Una historia de venganza. El interés de la Alemania imperial estaba enfocado en la industria química donde obtuvo grandes logros económicos, por ejemplo, con los colorantes, pinturas y gases. Los ingleses y franceses empezaron a fabricar gases, a pesar de que lo consideraban inmoral: «Es una forma cobarde de hacer la guerra que ni yo ni ningún soldado inglés aprobamos. No podemos ganar esta guerra a menos que matemos o incapacitemos a más enemigos que ellos con nosotros, y si esto solo se puede conseguir copiando al enemigo en su elección de las armas, no debemos rehusar hacerlo». La nube tóxica caía con frecuencia entre ambas líneas y el azar del viento perjudicaba a unos o a otros. El ejército alemán estaba empeñado en asfixiar; Krebs, en respirar.
A mediados de la Primera Guerra Mundial, el químico alemán Fritz Haber creó el más poderoso gas tóxico al mezclar fosgeno con cloro; una nube difícil de detectar, invisible, con olor ligero y poco específico. Entra por la nariz y la boca, se diluye en el agua del pulmón, destruye las células, enloquece a las hormonas que controlan el diámetro de las arterias, las comprime, y llega la asfixia. Haber recibió el Premio Nobel de Química en 1918, justo después de la Gran Guerra. Cuando estuvo en el Instituto Kaiser Wilhelm, Krebs acudía a los famosos Coloquios de Haber, en los que se hablaba de ciencias y humanidades. Poco se decía, o nada, de que el químico supervisó en persona las zonas del enemigo derrotado por los gases. Tampoco que su primera esposa, química también, se suicidó de un tiro por el espectro devastador de los hallazgos de su marido. En su laboratorio se siguió investigando sobre los venenos de exterminio; entre estos el Ziklon B, cianuro que se gasificaba al contacto con la humedad de la atmósfera. La muerte correría por las regaderas de las cámaras de Auschwitz y Birkenau. A diferencia de la asfixia del fosgeno, el cianuro entra a las células y rompe la cadena delicada de las moléculas en la respiración celular. La gran pregunta de Hans Krebs.
En 1933 Hitler le ofreció a Haber permanecer en Alemania para que continuara sus investigaciones guerreras en el laboratorio. Era judío; no aceptó, consciente de las vejaciones antisemitas. Empezó una peregrinación por varias universidades aliadas, en medio del desdén. En Cambridge, Ernest Rutherford se negó a darle la mano. Cuando Krebs visitó esa universidad fue recibido como héroe.
Desde siempre, Krebs estuvo interesado en la vida. Estudió en universidades famosas, medicina en Gotinga y química en Berlín. Con un doctorado en Hamburgo, fue investigador en el renombrado Instituto Kaiser Wilhelm de Biología. Con Warburg ejerció la clínica privada, y la investigación en la Clínica de la Universidad de Friburgo, en el equipo de Tannhausser. La palabra bioquímica apenas se usaba, era una especie de disciplina híbrida en la que incursionaban algunos químicos y médicos.
Los secretos de la vida, fuera de la esoteria, la magia y la religión, eran públicos. Se anunciaban a toda voz, estaban escritos en revistas. La iniciación en esta materia estaba en las universidades, la vara mágica era un papel y el gorro de Merlín había sido sustituido por la toga y el birrete. A principios del siglo XX quedaba ya muy poco de la imagen siniestra del científico estilo el doctor Víctor Frankenstein. La idea de un modelo mecánico para explicar la vida producía resquemores monstruosos fuera de control. La leyenda del Golem del siglo XVI trata de una figura de arcilla animada. En un principio fue creada por el rabino de Praga para proteger a los judíos del gueto. Se desata el pavor: «El rabí lo miraba con ternura / y con algún horror. ‘¿Cómo’ (se dijo) / ‘pude engendrar este penoso hijo / y la inacción dejé, que es la cordura?’», escribió Borges.
Miles de años con nociones etéreas habían dominado a la imaginación humana para explicar las funciones de la vida, mas no qué es la vida. La estructura y la función iban por separado en la magia. El pulso era divino, no un efecto mecánico de la contracción y dilatación del corazón. El helenista Erasístrato adecuó el mecanismo a finales del siglo IV a. C. Médico de la escuela racionalista, heredero de la filosofía atomista, la hacía descender de las ideas a la naturaleza. La materia estaba hecha por partículas separadas, por espacios minúsculos. Así como los alimentos eran pulverizados en el estómago para llevar sus propiedades nutritivas por las venas, el aire inhalado por los pulmones llegaba al corazón izquierdo y era repartido como un pneuma, material para animar a todos los órganos. Ya la vida era algo más que un alma, era materia, naturaleza viva. Había un problema. Cuando una arteria es cortada, lo que fluye es sangre. Erasístrato no dejaba de tener algo de sofista ingenioso y recurrió al horror del vacío. La materia no podría tener ausencia total de materia. Así, la sangre que manaba de la arteria venía de una vena en canales que se abrían con la herida.
La historia de la ciencia tiene largos intersticios. Entre la protociencia —en la acepción incipiente— de Erasístrato y la bioquímica de Krebs, la noción de evidencia había cambiado. El vacío era un asunto tan importante como el de la plenitud. El mecanicismo empezaba a crear la ciencia moderna con los razonamientos de Descartes. Es el siglo XVII y las máquinas irrumpen. Los relojes son más exactos, la arboladura de los barcos se hace más compleja con la trigonometría de los mástiles, poleas y polipastos para descubrir nuevos mundos. El filósofo francés separa de un tajo el cuerpo y el espíritu en el pensamiento. Su primer error. El ánima no rige lo corporal, que es materia extensa, pero percibe cada uno de sus movimientos que experimenta como emociones. Una dualidad en un cosmos de plenitud donde la nada es inexistente. Según la física cartesiana, con las dimensiones ancho, largo y profundidad se convertiría en algo dentro de unas coordenadas.
El mecanicismo empezó, sin embargo, a llenar el horror al vacío en un sentido inesperado para la metafísica cartesiana. Con más gloria que circunstancia, se dice que a finales del siglo XVII empezó en Inglaterra la Revolución Científica, paradójicamente con el descubrimiento del vacío, una incomplitud que dará origen a la comprensión de la respiración como una estructura que en principio dará sentido a la función: el pneuma fluye porque existen el corazón, el pulmón y las arterias.
Los hiatos inmensos en el estudio de la naturaleza de cuando en cuando se van llenando de sorpresas, y durante muchos siglos la humanidad vivió sin la necesidad de una noción científica del vacío. Los ángeles en la punta de un alfiler eran capaces de llenar cualquier espacio por mínimo e impensable que fuera con el aliento del espíritu. La primera evidencia del vacío físico fue mecánica. Herón de Alejandría inventó el principio de la primera bomba neumática, el sifón, y con esto el recipiente se llenó de lo inexistente, del vacío. Lo publicó en su tratado La neumática. Permaneció casi desconocido hasta el siglo XVI. A lo largo del siglo XVII se inventaron algunas máquinas para crear vacío que serían aplicadas en la industria. El aristocrático irlandés Robert Boyle, físico y químico, leyó el tratado de Herón y se preguntó si la vida era posible en el vacío. Había descubierto una de las primeras leyes de la Revolución Científica: la inversa proporcional en el volumen y presión de los gases. La ciencia empezaba a escribirse y su código estaba en ecuaciones a despejar.
Como un vestigio de los alquimistas, de las persecuciones de la Inquisición y guerras religiosas, los estudiosos de la naturaleza se agruparon en la cofradía laica, aunque muy creyente y teísta de El Colegio Invisible; «nuestra universidad filosófica», lo llamaban sus miembros, que se reunían en torno a Boyle. Fueron pioneros de la filosofía natural. Entre estos estaba Robert Hooke, el descubridor del nicho estructural de la respiración: la célula. En 1665, en la corteza del alcornoque, con el microscopio, un artilugio de invención reciente, descubrió numerosos poros minúsculos que semejaban a la celda vacía de un monje. Las llamó células, pequeñas celdas. En realidad solo la carcasa del mecanismo de la respiración, para el que no se tenía respuesta ni se sospechaba que pudiera estar en esa estructura.
Empezaba un debate histórico sobre la idea del vacío que iba a derrotar parte del genio de Descartes, porque su otro error, el pienso luego existo sería un rompecabezas durante unos siglos más. En el siglo XVII la filosofía natural de Aristóteles se tambaleaba en aras de la experimentación. El sabio griego pensaba que la función del cerebro era enfriar la sangre, que el sol giraba alrededor de la Tierra o que las cosas caían por su naturaleza. Una a una fueron cayendo: la circulación de la sangre con Harvey, la teoría geocéntrica con Galileo y la naturaleza de las cosas, con la sentencia de Galileo de que cuerpos con diferente peso caen a la misma velocidad, el plomo igual que el heno.
En estos experimentos el vacío salía triunfante, dejaba de ser algo horroroso. El clérigo Pierre Gassendi retoma el atomismo. Se atreve a decir que los sabores están formados por átomos puntiagudos, alargados o romos, que se unen por un mecanismo de corchete para formar moléculas, y que entre estas partículas no hay nada. El devoto Blaise Pascal tenía dos opciones con el vacío: «En el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús», pero en la tierra el pensamiento divino ininteligible se hacía comprensible en la física: «Dios ha hecho todas las cosas con peso, número y proporción. Tienen una conexión recíproca y necesaria porque no nos podemos imaginar el movimiento sin algo que se mueve […] el movimiento no puede existir sin el espacio, vemos estas tres cosas incluidas en la primera». El aire tenía peso, y conforme se asciende la atmósfera se enrarece.
El pneuma tenía consistencia. Evangelista Torricelli lo comprobó cuando no pudo bombear agua por un tubo a una altura mayor a nueve metros. La presión del agua era inferior a la de la atmósfera e inventó el barómetro. Con su ley sobre los gases, Boyle llegó a la conclusión de que el aire era elástico. Con Hooke construyó una cámara compleja, una esfera de cristal a la que le extraía el aire. Con frialdad científica introdujeron animales y demostraron que sin aire la vida era imposible. Pájaros, ratones y otros animales fueron los primeros sujetos de experimentación. Boyle representaba el teatro de la ciencia en salones de la aristocracia de donde surgieron estos versos: «Que donde no hay aire, no hay aliento. / Este secreto lo dio a conocer la campana de cristal / en la que un gato acabó muriendo. / Cuando se sacó el aire fuera del cristal, el minino murió, sin tan siquiera maullar».
Boyle y Hooke descubrieron que el aire era materia elástica y vital. Tan era una sustancia que el sonido no se transmitía a través de la campana vacía. Boyle también se percató de que el agua hierve a mayor temperatura en proporción con la mayor presión del aire. Ambos científicos estuvieron a punto de descubrir el secreto de la respiración. Establecieron la noción de célula, aire y combustión. Dieron plenitud al vacío.
El estudio de la naturaleza se llamó en el siglo XVII filosofía natural, de la naturaleza o cosmología. No existía el término científico y apenas el de físico. La gravitación, el vacío, los gases y el vuelo llenaban las conjeturas de los nuevos eruditos que con la experimentación se alejaban de la escolástica medieval. La física era la disciplina más favorecida. Philosophiæ naturalis principia mathematica —aún en latín el título— fue la clave para descifrar a la naturaleza. La publicación de Newton, en 1687, fue un golpe capital a las explicaciones de la magia. No obstante, en el siglo de la Revolución Científica se llega al clímax europeo de la cacería de brujas, y la hechicería permanecerá constante, como ciencia oculta, hasta el Tercer Reich y la expulsión de los científicos. En la supuesta era del razonamiento, la irracionalidad era cotidiana.
Un asunto de magia parecía ser la conversión de la materia inerte en la viviente, de lo inorgánico en lo orgánico. Un prodigio de Merlín o la inversa, con la mirada de Medusa que convertía en piedra a lo viviente.
La química se rezagaba en comparación con los hallazgos de la física, y la biología, por tanto, no tenía dónde afianzarse. La química era cualitativa, carecía de los instrumentos para medir, mientras que la física ya contaba con barómetros y termómetros. Se pensaba que la materia viva era un fenómeno exclusivo de los seres vivos. Una bellota tenía la potencia de convertirse en pino, afirmaba Aristóteles. Pero su tiempo ya había pasado. En 1774 Robert Priestley empieza a descifrar el misterio de la respiración con el descubrimiento del oxígeno. Teólogo y libre pensador, amante de las revoluciones sociales, se atrevió a desafiar al aire como uno de los cuatro elementos. Aunque se concebía homogéneo e inalterable, lo descompuso. Así de sencillo. Al descomponerlo en sus partes, al encontrar una sustancia que explicaba la combustión, el aire desflogistado le dio un certero corte al corazón del vitalismo.
Contemporáneo de los filósofos naturales de Inglaterra, el médico alemán George Ernst Stahl desafiaba a la experimentación. Lo vivo y lo inerte jamás podrán unirse, son entidades separadas, estancos diferentes. A diferencia de una máquina ensamblada de cosas muertas, las partes de lo vivo son irremplazables, tienen que provenir de un antecedente vivo. A esta corriente más filosófica que experimental, Stahl la llamó vitalismo. Es sutilmente diferente al animismo, que remite al aliento y a la posibilidad de que lo inerte se anime, como las rocas de la mitología griega, o los árboles de los germanos. En el neopaganismo nazi, el ánima de los árboles sería el centro alrededor del que realizarían sus ritos.
Priestley, con un anhelo mecánico, se preguntaba por qué una vela se encendía junto a una ramita de menta, ¿respiraban las plantas sin la necesidad de un alma? Cien años atrás el holandés Van Helmont encontró que la masa en la tierra de una maceta se conservaba, mientras un brote que sembró crecía hasta convertirse en árbol. Algo había en el aire que alimentaba a las plantas. Pristley encendió una vela dentro de una campana de cristal y observó cómo se apagaba en unos minutos. Intrigado porque una plantita de menta se marchitaba si no le daba el sol, metió una ramita en la campana. La vela se apagó y de pronto se volvió a encender. La planta respiraba, producía un algo etéreo e incoloro, pero un algo que se podía medir a diferencia de las almas y los flujos vitales. El sueco Wilhelm Scheele lo identificó un par de años antes, lo que muestra que, a diferencia del arte, un mismo acontecimiento es susceptible de ser descubierto por más de un investigador.
El vitalista von Stahl ignoró los hallazgos empíricos de la masa en la maceta de Van Helmont. Sin prueba alguna, insistió en que los cuerpos incendiados perdían peso. Su explicación estaba en que la combustión dejaba óxidos metálicos y que un elemento, el flogisto, se desprendía. Años después, el químico Justus von Liebig se refería con sorna a la corriente de Stahl y sus seguidores, médicos sobre todo: «Según ellos, no es el estudio de la naturaleza lo que es importante para la práctica de la medicina, sino el estudio de sus libros. A partir de las expresiones ‘fuerza vital’ y ‘poder vital’ crean cosas maravillosas con las que explican todos los fenómenos que no entienden».
Priestley llamó «aire desflogistado» a la sustancia del experimento con la menta. También puso ratones dentro de la campana y notó que se volvían más vivaces cuanto más aire desflogistado hubiera. Lo obtuvo calentando óxido de mercurio. El metal se condensaba en pequeñas esferas y atrapaba el gas en un recipiente. El mercurio era inorgánico y el oxígeno fundamental para la vida. Su método era inductivo-deductivo, el de sus antecesores y contemporáneos de la Revolución Científica. El camino lo inició Francis Bacon, político, filósofo y abogado. Alguien aparentemente alejado de la naturaleza que para entender al mundo partía más de las dudas que de las certezas. A diferencia de su contemporáneo Descartes, la duda no partía de generalidades, del pienso luego existo, sino al revés. La existencia de las cosas se demostraba en hechos individuales que se repetían uniformes hasta volverse generales: las cosas existen para ser pensadas. Nadie sospechaba que elementos tan vulgares como la grasa, las fibras de la carne y el azúcar fueran indispensables para la respiración.
Con esta metodología se abordó el foso entre la materia inorgánica y la orgánica. Eran tiempos de guerras, las de Francia contra Inglaterra por la independencia de las colonias, la invasión inglesa a Sajonia y más tarde las guerras napoleónicas, y Prusia se aliaba con Inglaterra contra Francia. En los foros académicos se libraban también batallas enconadas por la supremacía del conocimiento, en buena parte para aplicarlo a la industria. Alemania, entonces un mosaico de ducados, tenía un importante elenco de filósofos y científicos. La palabra ciencia, en el sentido moderno, se debe al inglés William Whewell, filósofo moral, matemático, físico, geólogo y políglota en Cambridge; autor, en 1837, de la Historia de las ciencias inductivas y poco más tarde de la Filosofía de las ciencias inductivas. Su obra era una perspectiva novedosa para el estudio del conocimiento. La ciencia se volvía sujeto de la historia, cambiante en cuanto a su modo de pensarla. El concepto del aire no es el mismo en Tales de Mileto que en Priestley, aunque desde siempre haya habido oxígeno en la atmósfera. Este es el meollo de las teorías de Whewell. La ciencia progresa en la medida que se acumulan las observaciones. Los hechos son verificados y se establece una hipótesis, una generalidad susceptible de ser comprobada. Faltaba la definición del hombre que buscaba entre las hipótesis y los hechos. «Así como no podemos llamar physician (médico en inglés) al que se dedica a la física, he decidido llamar físico a quien cultiva esta disciplina. Necesitamos con urgencia un nombre para aquellos que cultivan a la ciencia en general. Me inclino por llamarlos científicos. De esta forma podemos decir que así como un artista es músico, pintor o poeta, un científico es matemático, físico o naturalista».
Para Whewell, los hechos son más que una colección. Primero deben ser ideas, conceptos, que coincidan con los hechos. El aire desflogistado aviva a los ratones. Ese aire se desprende de una mezcla con mercurio. Lavoisier descubrirá que el aire desflogistado está compuesto por hidrógeno y un gas al que llama oxígeno; el nombre proviene del griego y significa ‘lo que genera ácido’. Es indispensable para la combustión. Las teorías pueden interconectarse en una «confluencia de inducciones”: asfixia, viveza, calor, fuego, mercurio… La teoría de los gases servirá para la teoría de la respiración de los seres vivos. Esto, desde luego, tiene que cuantificarse, puesto que: «las ciencias físico matemáticas están en la cumbre de la naturaleza del conocimiento».
En cuanto a la época, ya que la ciencia tiene historia, Thomas Kuhn retoma a Whewell con un ejemplo de Aristóteles en el que lo compara con la mecánica newtoniana. A mediados del siglo XX Kuhn se graduaba en física en Harvard cuando pensó que Aristóteles era un mal físico que daba más importancia a la forma que a la sustancia, que pensaba que los cuerpos caían por su naturaleza y el fuego tendía hacia el cielo. Se percató de que las palabras de Aristóteles no significaban lo mismo para los científicos contemporáneos que para los antiguos griegos. El sabio, además, era un agudo observador de la naturaleza cuando aventuró que en la bellota estaba la potencia de convertirse en roble. Dicho de otra forma, el árbol recibía información de la semilla.
Con ironía, Max Delbrück, premio Nobel de Medicina en 1969, dijo que Aristóteles merecía ese mismo premio, póstumo, por el descubrimiento del ADN. Era físico, como Whewell apuntara. Los científicos de las ciencias exactas estaban en la cumbre de la biología. Delbrück, alemán de abolengo, huyó en 1937 del Tercer Reich, asfixiado por la nube tóxica nazi. Su hermano Justus y sus cuñados de la familia Bonhoeffer eran abogados. Ante la inutilidad de los juicios para defender judíos, pasaron a la resistencia contra los nazis. Fueron ejecutados en 1944, acusados de un complot para matar a Hitler.
Max Delbrück se refugió en Estados Unidos. Ahí conoció a Salvador Luria, emigrante sefaradí vejado por Mussolini, médico con estudios en física que introdujo al físico alemán en el estudio de los mecanismos que hacen resistentes a las bacterias contra los virus. Ambos recibieron el Nobel en 1969.
Hans Krebs estaba «sobre los hombros de los gigantes», sentencia de Bernardo de Chartres, filósofo francés del siglo XII, retomada por Newton en honor a los protocientíficos que lo precedieron: «Si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes».
La búsqueda científica de la respiración, con las campanas de cristal de Boyle, las leyes de Priestley y las teorías de Lavoisier, inspiró a la filosofía experimental de las ciencias: «Sé que no esperaba lo que sucedería realmente. Por mi parte, reconoceré con franqueza que, al inicio de los experimentos […] me hallaba tan lejos de haber formulado ninguna hipótesis que condujera a los descubrimientos que hice al realizarlos, que me habrían parecido muy improbables si me lo hubieran dicho; y cuando finalmente los hechos decisivos se me hicieron manifiestos, fue muy lentamente, y con gran vacilación, que me rendí ante la evidencia de mis sentidos». La ciencia era una cuestión sensorial, de olfato, vista y tacto que pasaban por el tamiz del cerebro para convertirse en axiomas y luego en teorías.
La combustión, el oxígeno y los principios de la respiración se establecen en la varita de menta o los ratoncitos. Hay, sin embargo, una diferencia: en la planta se requería luz solar y la masa de la tierra en sus raíces se conservaba. El primer estudio cuantitativo en vegetales. El agua diluía los nutrientes para ser incorporados. Esto es una refutación de la teoría del humus. Aristóteles decía que las plantas tenían alma vegetativa, porque no podían moverse más allá de sus raíces que absorbían los restos del humus en la tierra para alimentarse. No obstante, la teoría del humus no fue refutada en su totalidad. Con el descubrimiento de elementos como el fósforo y el nitrógeno, presentes en el estiércol como abono, se formaban sales minerales como parte de la alimentación de las plantas. La energía, la respiración, estaba en el aire. A la inversa de los animales: el dióxido de carbono en la inhalación y el oxígeno en la espiración.
Aquí aparece una de las primeras explicaciones por semejanza. Harvey descubre la circulación de la sangre observando que las venas tienen válvulas que impiden que la sangre regrese una vez que el corazón la impulsó. Marcelo Malpighi, contemporáneo de Hooke y creador de la anatomía microscópica, describe los capilares —los finos vasos casi invisibles al ojo— por los que se comunican las arterias con las venas, y la sangre cierra uno de los polos de la circulación. Las plantas tenían estructuras semejantes a las de los animales; tenían ciclos aeróbicos. La coligación de los hechos obedecía a las leyes de la gravedad y de la oxidación. Nadie hablaba más de un alma vegetal, excepto el nuevo paganismo que se gestaba en Alemania, que honraba al vitalismo por encima de los hechos del descubrimiento, justificados por el método hipotético-deductivo. El agrónomo Heinrich Himmler, devoto de la «naturaleza aria», erigiría un santuario al árbol en su castillo de Wewelsburg, construido con mano de obra esclava, judíos, disidentes y campesinos de los países ocupados por el Tercer Reich.
Alemania era una potencia agrícola gracias, en buena parte, a la ciencia aplicada y al romanticismo, el movimiento que reniega de la Ilustración de Francia e Inglaterra. A la razón imponen el Sturm und Drang, ‘la tormenta y el ímpetu’. Surge a mediados del siglo XVIII. Amaina y vuelve a aparecer con el Romanticismo en el siglo XIX. Su naturaleza no es la de la ciencia, sino la de las metáforas, y en esta retórica el árbol habla, es la voz de la creación de los antiguos dioses nórdicos, «respira la planta, meditativa, sorbiendo la vida de la Tierra», escribe Novalis en sus Himnos a la noche. Cada uno de los tiempos, para Novalis, tienen su propia antigüedad. Es una melancolía sin fin. Aun cuando cambien las épocas habrá siempre añoranza en el espíritu teutón por la búsqueda de una Edad de Oro, así sea a costa de razas inferiores de acuerdo con su jerarquía mitológica.
En el auge del Romanticismo germano y su devoción por la naturaleza, el médico y químico alemán Friedrich Wöhler lanza un verdadero parteaguas en la ciencia, un degüello al vitalismo: el hombre puede imitar a la naturaleza con teorías, fórmulas y experimentación. Hay elementos, no fuerzas vitales, y todo experimento se justifica con la certeza de que es reproducible. Atrás quedaban los juegos de alquimia con el azufre como materia primordial de la vida o del diablo, que de esta forma era desnudado. Satanás podía ser orgánico, con factura de carbono y nitrógeno, oxígeno e hidrógeno.
En 1773 los hermanos Rouelle calientan y filtran orina de vacas, cerdos y humanos. Encuentran unos cristales, urea, del griego ouron y del indoeuropeo awer, que significa humedad, flujo. La palabra se impregna en casi todas las lenguas europeas. Una regla lingüística general es un hallazgo factual, al igual que afirmar que la orina es una cualidad común a los mamíferos.
«Digamos que no puedo retener por más tiempo el surtidor de mi venero químico. Debo informar que puedo crear urea sin la necesidad de un riñón», escribe Wöhler a su maestro Justus von Liebig en 1828. Es este un hito tan importante como los descubrimientos de Copérnico o Galileo. Fue, sin embargo, un hallazgo fortuito. Trabajaba con cianato de amonio disuelto en agua; lo calentó y observó la formación de unos cristales, la urea.
La agricultura alemana, y después la europea, se beneficiaron con el hallazgo. Fue una revolución en la vida que descartaba el vitalismo, otra revolución cuando la fórmula fue aplicada a la industria. De nuevo entra en escena Fritz Haber, el amo de la guerra química. Tras los experimentos de Wöhler se sabe que además de formar parte de la urea, el nitrógeno es fundamental para el crecimiento de las plantas y que lo obtienen por las raíces, de microbios que viven en el suelo. Fósforo y nitrógeno, elementos inorgánicos fundamentales para transformarse en un vegetal gracias a la energía química y solar. La clorofila, descubrimiento francés de 1817, está compuesta por nitrógeno —elemento fundamental de la fotosíntesis, de la respiración de la planta—. Haber empezó a transformar compuestos nitrogenados como fertilizantes. Alemania importaba grandes cantidades de guano desde Chile y Perú a costos muy elevados para extraer nitrógeno y convertirlo en fertilizante. En 1818 Haber fue galardonado con el Premio Nobel de Química. Había patentado el Proceso Haber en los fertilizantes, inventado los gases tóxicos y aplicado el nitrógeno a las armas letales. El artífice de la asfixia murió humillado en 1934. Dos años antes, Hans Krebs descubría uno de los ciclos vitales sin más ánima que la energía química: el ciclo de la urea. Estaba ya la teoría de los gases, de la conversión de la materia orgánica en inorgánica. Los animales orinan, es una inducción de la generalidad de la materia orgánica, los experimentos lo justifican, pero ¿cómo es que se forma la urea? Las teorías son hipótesis aceptadas. Ahora Krebs, en la coligación de los hechos, recurre a la teoría celular de Virchow. El médico alemán llena la carcasa que observó Hooke al microscopio. La ciencia es acumulativa, aunque no necesariamente secuencial. Mientras se descubrían los principios vitales de la química, pasarían alrededor de 175 años para que la célula tuviera la cualidad de estructura y función de los sistemas vivientes. La antigua teoría atomista de Demócrito y Epicuro, la especulación de partículas elementales que constituyen la materia, tomó forma por semejanza en la unidad de lo pequeño con la célula. Hacia mediados del siglo XIX las células eran un hecho justificado. Los microscopios mejoraban y los científicos se adentraban en el citoplasma de la célula donde encontraban organelos más pequeños, un paisaje de glóbulos y espirales. Parecía que las células más viejas daban origen a otras más jóvenes; de ahí surgió la inexacta sentencia latina de François Raspail: Omnis cellula e cellula, una forma culterana para decir que toda célula proviene de otra célula. Inexacto: las células se dividen. Otro hito descubierto por Barthélemy Dumortier. Franceses contra ingleses, alemanes contra franceses, en las guerras de conquista y las del intelecto. Omnis cellula e cellula lo atribuyeron los alemanes al prusiano Rudolf Virchow.
Se aproximaba la guerra franco-prusiana. Los científicos tomaban partido. Roberto Koch, alemán, lanza sus hechos positivos, incontrovertibles en su época, los famosos postulados: 1) Encontrar a los microbios en abundancia en todo organismo que sufra la enfermedad, sin que aparezcan en un organismo sano. 2) Los microbios deben ser aislados de un organismo enfermo y crecer en un cultivo purificado. 3) El microbio cultivado debe ser causa de enfermedad cuando es introducido en un organismo sano. 4) El microbio tiene que ser aislado nuevamente del organismo en el que fue inoculado en forma experimental y debe ser idéntico al agente que causa la enfermedad.
Pasteur no le concede importancia ni respeto al cultivo. La gloria se la atribuye a su paisano y colega Casimire Davaine que en 1850, trabajando con la bacteria del ántrax, que diezmaba a los borregos, encontró que el microbio podía ser transmitido de un animal a otro. Fue la bandera de Pasteur para tratar de humillar a Koch en 1882, justo cuando publicó su hallazgo sobre el microbio de la tuberculosis. En el intermedio, Francia fue zaherida con la victoria de los alemanes en la guerra franco-prusiana. El reino de Prusia se anexaba los territorios germanos del norte, su poderío cultural era inmenso con una gala de protagonistas: Goethe, Schiller, Humboldt, Marx, Hegel…, y un militar, Bismarck, que aprovecha a los científicos para la guerra. Por la expedición a México, las fuerzas francesas eran endebles comparadas con las alemanas; aun así intentan anexarse Luxemburgo. ¿El resultado? El emperador Napoleón III es capturado, 17 000 muertos franceses frente a 3 200 alemanes, la anexión de Alsacia y Lorena, y el surgimiento del Imperio alemán y el Segundo Reich (el primero fue el Sacro Imperio Romano Germánico).
Otro desenlace de esta guerra, la más feroz desde las napoleónicas, está en «20 000 personas fusiladas en las calles, 40 000 detenidos, 18 700 condenados por los consejos de guerra de los cuales 270 tuvieron como sentencia la muerte, 7 459 fueron deportados a la isla de Nueva Caledonia, y el resto fueron condenados a penas de prisión». La Comuna de París, compuesta por obreros, pequeños comerciantes, comunistas y anarquistas, se rebeló el 18 de marzo de 1871 contra la instauración de la Tercera República, tras la abdicación de Napoleón III. Al frente del nuevo gobierno estaba Adolphe Thiers, presidente provisional, historiador y humanista que pactó con el káiser la liberación de los militares presos, soldados napoleónicos, para diezmar a la Comuna de París, nombre con el que se designa a este movimiento revolucionario, el primero de los levantamientos obreros en Europa. Casa por casa, calle por calle, los rebeldes murieron a tiros y mujeres y niños fueron alzados con bayonetas por las órdenes del refinado Thiers.
Entre las mujeres se encontraba Mary Putnam, estadounidense, la primera mujer graduada en medicina de Estados Unidos, sufragista y feminista. Solo hubo tres médicos y un veterinario en la Comuna. Pasteur desprecia a la Comuna y se retira a Clermont durante la guerra y la masacre. Un notable de la medicina no condena y justifica la matanza, de la Semaine Sanglante, la ‘Semana Sangrienta’. Es Claude Bernard, diseñador de la medicina experimental y de conceptos fundamentales para la ciencia, entre ellos uno que sostiene lo que ya se puede llamar la Teoría de la Respiración.
En sincronía con las guerras y el colonialismo, los científicos no cesan en su labor y competencias nacionalistas. Hacia mediados del siglo XIX el alemán Theodor Schwann inventa el término metabolismo, del griego metabole, cambio, e ismo, sistema, un concepto para denotar la suma de los procesos químicos en el interior de una célula. Claude Bernard lo amplía hacia la noción de milieu interior, ‘medio interno’. Eran los tiempos del positivismo acendrado, la corriente filosófica inaugurada por Auguste Comte que arremete en contra de la concepción del mundo como un logro del espíritu humano, y así descarta también al vitalismo. La filosofía positiva mira a la historia de la humanidad a través de tres estadios: el teológico, que se refiere a la infancia de la humanidad, donde abundan explicaciones fabulosas sobre la naturaleza y una magia inútil para dominarla. Sigue el estadio metafísico, el de los pensamientos abstractos. Son racionales, aunque la abstracción remite a los dioses infantiles. Es una extensión de esa primera etapa y se aleja de la veracidad de los hechos. Finalmente en la cúspide está el estadio positivo. Con un afán por el progreso, este estadio es una escala que parte de lo más simple, las matemáticas, y se va haciendo complejo en la astronomía, física, química, biología, psicología, y como «reina de las ciencias», la sociología.
Comte nunca investigó en un laboratorio, su escuela es la de una filosofía del conocimiento en donde todo hecho es explicado por la ciencia; las leyes de la gravedad, que explican la caída de los cuerpos, servirán también para interpretar los movimientos de la sociedad. Cita a Newton, pero omite que el físico inglés era un cristiano devoto que buscaba predicciones en códigos ocultos de la Biblia. Pasa de largo también que las ciencias naturales son parte del proceso, o progreso, de la sociedad, con asuntos que rebasan lo verificable. No obstante, el positivismo es de gran importancia para el método científico, junto con el reduccionismo. La universalidad de la naturaleza es positiva. Los ratones no viven sin aire ni en Inglaterra ni en China; el positivismo es transcultural, el ying y el yang no lo son. El reduccionismo revela la jerarquía de la naturaleza. Existe la biomasa, el bosque, los árboles con tronco, raíces, moléculas, elementos químicos, procesos físicos que la biología aborda en diferentes niveles. No es posible viajar por el mundo con un mapa en escala 1:1; como en Alicia a través del espejo, sería correr con rapidez para llegar al mismo sitio. La crítica al positivismo es que hace de la ciencia una herramienta, y no que esta filosofía del conocimiento sea una herramienta para la ciencia.
Grandes logros se obtuvieron con el positivismo del siglo XIX. Cuvier encontró con esta herramienta, entre sus numerosos descubrimientos, la conversión en el hígado de la glucosa, azúcar, en glucógeno, azúcar almacenada para ser usada como energía de reserva.
El término bioquímica era poco usual; los hombres dedicados a esas faenas no llevaban bata blanca, sino jaqué o camisa. Con este método, en palabras de Bernard, que nunca ejerció la clínica sin dejar de ser médico, realizó sus grandes aportaciones a la medicina con algo de filosofía: «Primero observación casual, luego construcción lógica de una hipótesis basada en la observación, y finalmente, verificación de la hipótesis mediante experimentos adecuados, para demostrar lo verdadero y lo falso de la suposición. […] En las ciencias experimentales la medición de los fenómenos es un punto fundamental, puesto que es por la determinación cuantitativa de un efecto con relación a una causa dada por lo que puede establecerse una ley de los fenómenos […] Cuando el hecho que se encuentra está en oposición con una teoría dominante, hay que aceptar el hecho y abandonar la teoría, aun cuando esta última, sostenida por grandes hombres, esté generalmente adoptada».
Positivismo y reduccionismo en el método se manifiestan, por ejemplo, en el territorio de la respiración. Bernard encuentra que en los glóbulos rojos el monóxido de carbono ocupa el lugar del oxígeno. Los glóbulos rojos se conocían a partir de las primeras observaciones microscópicas. Malpighi divide a la sangre en roja y blanca: eritrocitos y fibrina con agua y otros elementos, derrumbando así la teoría de los cuatro humores.
Las intoxicaciones por gases eran frecuentes en París, más en los anafres de los pobres que en las chimeneas de los ricos. Sin mirar enfermos, Bernard rondaba por la morgue contemplando el tono azulado de los muertos por asfixia. Creó un método para medir el oxígeno de la sangre en un tubo de ensayo y verificó su hipótesis. La asfixia se tornó experimental en los animales del laboratorio. Como el curare, otro veneno, demostró que inhibía los nervios motores, mas no los de la sensibilidad. Disecaba un espécimen tras otro. Su mujer lo acusó de crueldad con los animales. Se divorciaron.
La teoría de Le milieu interieur se convierte en un axioma: «La constancia del medio interior es la condición de la vida libre». En una suma no aritmética con la Teoría Celular de Virchow continúa el camino para resolver el misterio de la respiración. El recipiente es microscópico y se encuentra en la célula, no en los pulmones, no es un hálito que circula por venas y arterias. La vida libre está determinada.
Eran tiempos en que la ciencia proponía de facto una cultura laica, en una época en la que surgía impenitente el ateísmo político y filosófico. El joven Hegel destacaba en 1802 una religión que descansaba sobre un Dios muerto; Nietzsche en 1870, en voz de El Loco decía que las iglesias eran las sepulturas de Dios. Para Bakunin las religiones y sus dioses eran caprichos de sociedades inmaduras. Nada nuevo: Jenófanes de Colofón ya decía en el siglo VI a. C., que si los caballos tuvieran manos, representarían a sus dioses como caballos. En el Manifiesto Comunista la religión aparece como un prejuicio burgués tras del cual se agazapan los intereses torvos de la burguesía. El ateísmo no prendió entre los científicos de la naturaleza tanto como en los de la sociología. Pasteur murió con un rosario en la mano, Bernard habló con unos curas antes de morir. Afirmó no ser positivista ni materialista y que sus principios científicos no violentaban la fe religiosa.
«La materia inerte no tiene espontaneidad en sí misma, carece de una diferencia individual, y por tanto uno puede estar seguro de los resultados obtenidos. Sin embargo, cuando tratamos con un ser vivo, la individualidad aporta un elemento de inquietante complejidad: más allá de las condiciones externas, es necesario considerar también las reacciones orgánicas intrínsecas, a las que doy el nombre de ‘medio interior’ (milieu interieur)». Flaubert se emocionó por el fervor religioso del pueblo y la academia en el funeral. Las últimas palabras de Claude Bernard fueron una despedida del mundo al iniciar el viaje para alcanzar la eternidad.
Ni positivista ni materialista creía, y así lo escribió en una frase enigmática, que la esencia de la vida no pertenece ni a la química ni a la física, que ese dominio es la directriz de una evolución vital. Dejaba así abierto el umbral para el vitalismo.
Virchow detestaba a los socialistas y comunistas, tanto como a los católicos. Era un prusiano protestante. Como tal, no aceptaba las teorías de Darwin y arremetió contra ellas por considerarlas herejía comunista. En la Alemania prusiana el odio a los católicos sería sustituido por el antisemitismo. Virchow era más chovinista que Pasteur o Bernard, quien reconocía la influencia de los filósofos alemanes en su doctrina. La célula se convertiría, más allá de un laboratorio experimental, en un debate nacionalista. Empezaba un nuevo concepto de enfermedad positivista. Para Virchow el mecanismo estaba en la célula, era intrínseco, en tanto que para Pasteur era resultado de la teoría microbiana. Un siglo después se comprobó que ambos tenían la razón. En cuanto al ateísmo, un siglo antes la zarina Catalina la Grande presentó en San Petersburgo al iconoclasta, ateo y enciclopedista Denis Diderot al matemático protestante Leonhard Euler. La cita era para demostrar la existencia o inexistencia de Dios. Euler disparó primero:
«Señor, (a + bn)/n = x, por tanto Dios existe. ¿Alguna objeción?». Diderot, lego en matemáticas, se retiró desconcertado sin responder.La ecuación de Euler en la discusión con Diderot es un absoluto non sequitur: (a + bn)/n = x es una igualdad sin sentido particular a menos de que se diga algo adicional sobre las condiciones de los valores de a, b, n y x. Si suponemos, como se usa en la notación actual, que n es un entero, la igualdad se cumple para cualquier valor de a y b si aceptamos el valor que resulte de x. En otras palabras, es como decir x + y = z; hay un número infinito de conjuntos de valores x, y, z que lo satisfacen. Así, la igualdad no prueba nada. Y tampoco demuestra nada relevante. Quizás era eso lo que buscaba Euler: ofender, avergonzar, ridiculizar.
Ser científico o humanista no implica la piedad ni la decencia. No es exagerado presentar a algunos científicos como cazadores de cabezas. Sus presas eran gente del África colonial. La anécdota de Diderot puede ser apócrifa puesto que algo sabía de álgebra, pero da cuenta ya de una separación entre las ciencias exactas o naturales, y las ciencias sociales o humanidades. Con esta separación parecería que los físicos y químicos son inhumanos, y su producción está hecha por entelequias. La descalificación de la ciencia como inhumana surge de la crítica de los filósofos idealistas al positivismo, del pesimismo ante la idea del progreso.
Las máquinas de vapor provocaban desempleo, el ferrocarril aterrorizaba y el paisaje padecía transformaciones nunca vistas. A través del microscopio, los microbios eran representados como monstruos en las páginas de los diarios. El doctor Frankenstein se había vuelto la imagen que atenaza el pavor colectivo, con el científico demente. La electricidad podía resucitar cadáveres, el doctor Duchenne aplicaba circuitos eléctricos para provocar gestos de ira, alegría o tristeza en los enfermos mentales.
Primero fue humanitas y rodó por los filósofos latinos con sentido de la ética en ejercicio. Aunque añeja, en el siglo XIX la palabra humanidades era de nueva circulación y poco tenía que ver con la bondad. En el Quattrocento el retórico Coluccio Salutati la usa para referirse a las Letras, a diferencia de su amigo Petrarca para quien era sinónimo de filantropía. Pocas palabras han rodado tanto, y con ruedas poliédricas como la voz humanidad y sus derivados. Homo sum; nihil humani a me alienum puto; hombre soy, nada humano me es ajeno, sentencia de Terencio que Miguel de Unamuno corrige:
«Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño».Pietro Paolo Vergerio la emplea en la educación moral separada de la teología medieval. Poco antes de la caída de Constantinopla, los intelectuales renacentistas traducían obras grecolatinas de las bibliotecas bizantinas al italiano vulgar y más tarde al inglés y al francés. En la cumbre renacentista Ludovico Ariosto la vulgariza en otro sentido, el pecaminoso, para difuminar el pecado: «pocos humanistas están exentos de este vicio […] de Gomorra y sus siniestros habitantes». Los poetas, pintores y filósofos humanistas eran tan humanos como los penitentes bíblicos. Nadie está exento del vicio de ser humano.
A finales de la Edad Media el cerco de la moral no podía estirarse más. En El Decamerón las historias son contadas en el ambiente sombrío que dejó la peste y brotan escenas de amor mundano y áspero. «Y de este ser abandonados los enfermos por los vecinos, los parientes y los amigos, y de haber escasez de sirvientes se siguió una costumbre no oída antes: que a ninguna mujer por bella o gallarda o noble que fuese, si enfermaba, le importaba tener a su servicio a un hombre, como fuese, joven o no, ni mostrarle sin ninguna vergüenza todas las partes de su cuerpo no de otra manera que hubiese hecho a otra mujer, si se lo pedía la necesidad de su enfermedad; lo que en aquellas que se curaron fue razón de honestidad menor en el tiempo que sucedió».
A tal humanismo la Iglesia lo llamó profano y ateo, término que incorpora Francia en el siglo XVI. La mayoría de los condenados por la Inquisición por blasfemos no eran tales. El primer ateo moderno fue un cura francés del siglo XVII que oficiaba en un pueblo perdido, alejado de la ciencia, sin conocimientos de la naturaleza. Jean Meslier escribió a lo largo de su vida una virulencia contra Dios, su existencia y las crueldades en su nombre. Era un humanista, lector de Montaigne. Fue un buen hombre que ocultó sus pensamientos legados en un testamento. Fue retomado por Voltaire, anticlerical más que ateo. Si después de la Revolución francesa se creía que el ateísmo era garantía de la moral, la realidad se encargó de desmentirlo. Lavrenti Beria, alto mando policiaco de Stalin, arrestó en 1953 a 37 médicos, 17 eran judíos, acusados con falsedad de tratar de asesinar a Stalin. Fueron ejecutados. Stalin mismo era ateo. Mussolini invade Etiopía con gas letal producido por Alemania, Pol Pot eliminó cerca de 2 millones de camboyanos en aras de un perverso y delirante comunismo agrario. No se considera a Hitler en esta lista, incompleta por supuesto, ya que era un místico del neopaganismo alemán y de las ciencias ocultas, aunque abominara al cristianismo.
Esto podría dar lugar a que las afirmaciones de la Iglesia, que tachaban a los ateos de perversos, eran ciertas. Falso. En términos absolutos, las guerras religiosas y las persecuciones en nombre de Dios han contribuido a las masacres con igual fuerza que las de los no creyentes. Hans Krebs y muchos de sus colegas fueron víctimas de esta crueldad. Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano, en el siglo XIII experimentaba con niños. Al nacer los separaba de sus madres. Encerrados en salas silenciosas, unas nodrizas los cuidaban sin pronunciar palabra. El emperador quería averiguar si existía un idioma natural, el hebreo de Adán y Eva, o el de sus padres. Empirismo de pura cepa en plena Edad Media. No se sabe cuál fue el desenlace, al parecer los desechó. Era un extravagante sabio, curioso de la naturaleza, la filosofía y las matemáticas. Excomulgado, continuó siendo un devoto cristiano.
Ya se había descubierto la anestesia cuando J. Marion Sims, padre de la ginecobstetricia, operaba esclavas negras con fístula entre el útero y la vejiga por partos mal atendidos. Su técnica contribuyó al mejoramiento de las técnicas quirúrgicas, ¿a qué precio? Cuando le preguntaron a Sims por qué no usó anestesia respondió que las esclavas eran insensibles.
El mayor impacto de la crueldad experimental remite al Tercer Reich, y con certeza. Theodor Adorno entierra a la cultura con estupor: «Escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie». El filósofo se preguntaba para qué sirven las humanidades si en aquel campo de concentración la crueldad mandó a la cultura al basurero de la ignominia. «No se puede escribir poesía después de Auschwitz» es otra forma atenuada del sentimiento del filósofo alemán.
Hay un antecedente en el Segundo Reich, el doctor Eugen Fischer, auténtico y civilizado cazador de cabezas. La expansión de Europa en las colonias pone a Inglaterra y Francia como las potencias usurpadoras en el siglo XIX. Gran Bretaña domina desde Canadá a las Indias Orientales con posesiones en África. Indochina y África son parte de Francia. En el mismo siglo Alemania se anexa pequeños territorios en África. Además de la materia prima, estaba la humana. África del Sudoeste Alemana llamó el Káiser Guillermo II al territorio que hoy ocupa Namibia. Los pobladores empezaron a ser diezmados por portugueses y holandeses, hasta que a finales del siglo XIX y principios del XX ensayó el primer genocidio con visos de ciencia de la historia contemporánea.
En 1885 la Conferencia de Berlín diseñó el reparto de África entre Inglaterra, Francia, el Imperio alemán, Portugal, la Asociación Internacional del Congo, los Países Bajos, el Imperio austrohúngaro, Bélgica, Dinamarca, el Reino de Italia, España, Rusia, Suecia, el Imperio otomano y Estados Unidos.
En 1894 el padre de Hermann Göring fue el primer encargado de la seguridad para los colonos alemanes en el sudoeste africano. Campesinos alemanes llegan con la voluntad de poder para ocupar un espacio vital exclusivo. Nueve años después, las tribus originales Herero y Nama se rebelan. El general Lothar von Trotha fue el encargado del exterminio. No hay duda de su fiereza. Las fotografías lo muestran con el ala derecha del sombrero levantada, a tono con la ceja del mismo lado, y el pecho cubierto de medallas, el sombrero sustituye al yelmo prusiano de pico en el vértice de la cabeza, para clavarlo en el abdomen o en el pecho del enemigo en la lucha cuerpo a cuerpo. No lo necesitaba contra los africanos inermes y lo cambió por el tocado campirano, más fresco en el clima tórrido del teatro de los hechos. Fue héroe de la guerra franco-prusiana y exterminador por vocación. «Era y es mi política, el uso de la fuerza, el terrorismo, e incluso la brutalidad». Bajo este lema mató a 65 000 herero, a 10 000 nama y metió a 9 000 en campos de concentración. El que no saliera del territorio conquistado se daba por muerto. Pero esa puerta era el mortal desierto de Kalahari, donde la humedad del aliento es lo primero que sucumbe. Estaban cercados por Europa. Von Trotha pertenecía a la Sociedad Thule, la supremacía aria combinada con el mecanicismo de la ciencia y la guerra, el ocultismo y el vitalismo.
En toda la antigüedad europea fueron adorados el árbol y el bosque, pero ninguna cultura los veneró tanto como los germanos. A aquel que descortezaba un árbol vivo le cortaban el ombligo pegado al intestino, que se iba desenredando conforme el hereje era obligado a dar vueltas alrededor del tronco. Una forma de sanar la herida vegetal, un intercambio de vida por vida, de retornarle el aire, el aliento, el ánima. George Frazer insiste en que las ideas de aquel entonces siguen vigentes en los herederos actuales de los arios. Lo escribió en 1890.
Los antecedentes del neopaganismo y sus víctimas se remontan al siglo XIX con völkische Bewegung, de sonoridad apabullante al margen del idioma. Se trata de un movimiento popular para rescatar el folclore germano desde sus más hondas raíces. La Sociedad Thule pertenece a esta corriente, igual la Orden de los Caballeros Teutones. El científico Fischer pertenecía a estas cofradías con razonamientos científicos. La masacre de Namibia lo consagró con el artículo La concepción del Estado del pueblo desde el punto de vista de la biología. Lo publicó en 1933, el año del ascenso de Hitler, de la quema de libros, de los primeros campos de concentración, del escape de Hans Krebs de Friburgo en la búsqueda de la respiración. Ese año Fischer, que había pasado por Friburgo, fue director del Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, Herencia Humana y Eugenesia durante la República de Weimar. Hitler lo nombró rector de la Universidad de Berlín.
Namibia era un territorio codiciado para la experimentación de Fischer. La política de von Trotha le surtía de humanos para experimentar. El militar no quería que las mujeres nativas fueran esclavas sexuales de sus soldados ni tenía piedad para los niños: «Las mujeres y los niños son un serio problema para las tropas alemanas. La mayoría está enferma y además es imposible alimentarla. Considero apropiado que perezcan antes de que infecten a nuestros soldados».
En la Isla Shark el doctor Fischer agradeció el abastecimiento para comprobar su hipótesis de que la raza aria era superior, que los africanos, sobre todo los negros, eran inferiores. El médico naturalista e interesado en la herencia y en la pureza de las razas y su ayudante, tan solo conocido como el doctor Bofinger, quizás un médico militar, montaron un laboratorio en la isla, en realidad una península rocosa y sin vegetación al oeste de Sudáfrica, con vientos helados del noroeste.
Los nativos que no morían en tierra firme eran llevados al laboratorio en la isla. El aliento de estos esclavos se congelaba. El trabajo forzado era llevar piedras de un lado a otro. En la vehemencia para demostrar la inferioridad de los africanos, de las razas impuras, Fischer hacía caminar a las mujeres con un cesto de arena en la cabeza y el hijo colgando a la espalda. La referencia eran las campesinas alemanas.
El médico europeo no hacía el trabajo sucio; los soldados del káiser degollaban a hombres, mujeres y niños. Las mujeres tenían que hervir las cabezas, desollarlas y sacarles los ojos para que la antropología física avanzara. Fischer medía los cráneos albeando. De antaño venía la inferioridad de los hombres diferentes, una historia tan antigua como las primeras sociedades. Los europeos atribuyen defectos mentales a los hombres de piel oscura en pleno crecimiento de la ciencia y en paralelo al progreso, vedado para las jerarquías raciales más bajas.
Para Georges Cuvier, el genio francés de la paleontología, los africanos eran incapaces de formar un gobierno. Charles Darwin argumentó que la separación entre los simios y el hombre sería más evidente cuando desaparecieran las especies intermedias. En ese punto de vista evolutivo, Darwin incluía a los chimpancés y a los hotentotes. Hotentote era el nombre que dieron los primeros esclavistas a los herero. Imitaba los ruidos de esta lengua bantú.
La manía de medir cráneos empezó con la frenología de Franz Gall a finales del siglo XVIII y al principio del XIX. Médico y anatomista, calificado como charlatán por algunos de sus pares contemporáneos, sorprendía a las cortes y a la aristocracia de Alemania y Francia revelando la conducta humana por el reconocimiento de marcas en el cráneo que estaban sobre áreas específicas del cerebro.
Filósofo y científico naturalista se las arregló para combinar la materia con las fuerzas vitales. El alma requería un órgano para poderse expresar. Ejercía en Viena bajo el Imperio romano de Occidente de Francisco II, auge de riquezas y decadencia, riquezas que pasaban de la agricultura a la industria. En un ejército de reserva para el trabajo lleno de pobres, las relaciones de Gall le permitieron andar a su gusto por la Torre de los Locos, un anexo del Hospital General. Palpaba los cráneos y se iba al hospital a disecar cerebros para establecer relaciones de las áreas que podían vincularse o estar alteradas por la conducta. No era anatomía comparada, pero dio por hecho que el cerebro no era homogéneo, que tenía órganos que normaban los diferentes tipos de conducta, entre estos, las facultades del latrocinio y las de matar. Se hizo célebre por el morbo que despierta un médico que ha coleccionado más de 300 cráneos, les ha hecho moldes de yeso y ha descubierto que las pasiones, furores y calmas son innatas.
A su escuela la llamó Organología, o Teoría del Cráneo. El título de su obra magna da idea de la grandilocuencia de la ciencia alemana: Anatomía y fisiología del sistema nervioso en general y del cerebro en particular con observaciones sobre la posibilidad de reconocer varias disposiciones intelectuales y morales del hombre y los animales por la configuración de sus cabezas. Posteriormente se conocerá como frenología. La hipótesis es simple. El cerebro no es homogéneo, durante el desarrollo embrionario se van formando pequeños órganos autónomos, que se relacionan entre ellos, como parte de la corteza cerebral. Cuando los huesos del cráneo se consolidan, los órganos quedan marcados en el relieve del cráneo. Hundimientos y protuberancias son diagnóstico de la materia que subyace en una red de sensaciones. Veintisiete órganos las expresan, entre estas: amistad, circunspección, orgullo, astucia, propiedad, depredación y asesinato. Al tacto del médico, el volumen o la ausencia de bultos en el cráneo son determinantes.
El doctor Gall, materialista y naturalista, era un verdadero disector del alma. Él mismo refiere que partió de lo empírico cuando relacionó a un compañero de la escuela que tenía los ojos saltones y buena retención, con el físico y la memoria. De esta inducción pasa a las generalidades de la conducta. Error metodológico y a la vez salvoconducto para el racismo y el exterminio.
La belleza es parte de estos argumentos en los que se mezclan y revuelven la religión y el empirismo para mal. A partir del siglo XVI empieza a circular la palabra raza. Desde un principio es despectiva: «ningún cuerdo quiere muger con raza de judía ni de marrana», decían en España. No se conoce de cierto la etimología de esta palabra que aparece en francés: race; en inglés: race; o en alemán: rasse. Después del Holocausto, las colonias y el movimiento de Martin Luther King, se ha vuelto universal y corre de mal en peor. La huida de Hans Krebs, la esclavitud, la de tantos que no pudieron escapar, es inexplicable sin la historia de la palabra, en cierta forma moderna, vinculada tanto a la ciencia como a la superstición. Hay quien dice que viene del italiano razza, para designar especies o clases; también que se origina del latín ratio, proporción, generación, parte, que se usaba como linaje. Shakespeare la emplea como humanidad, human mankind. En el soneto XV la vida es un instante, florece y cae abatida en el olvido.
La primera vez que aparece en la academia la palabra raza es en un texto del aventurero y médico François Bernier a mediados del siglo XVI. Con un título que obtuvo en Montpellier tras un curso intensivo de tres meses, podía ejercer la medicina siempre y cuando no fuera en Francia. Viajó por Europa, África y Asia. En la India fue doctor de cabecera del último emperador mongol. Primer europeo en explorar Cachemira, permaneció 12 años en el Indostán, testigo de las guerras intestinas, relator de la moda y las costumbres. Amigo del atomista Gassendi y del libertino intelectual y científico Cyrano de Bergerac, que tuvo por amante a un poeta de París. Se le atribuye la frase: «Un hombre honesto no es ni francés, ni alemán, ni español, es Ciudadano del Mundo, y su patria está en todas partes». En Historia cómica de los Estados e imperios del Sol, satiriza al absolutismo y dice que las diferencias que uno encuentra en esos mundos son iguales, aunque le sean chocantes al que no las comprende.
Bernier fue el primero en introducir la voz raza para clasificar a los diferentes tipos que fue encontrando durante sus viajes. En Nueva división de la Tierra por las diferentes especies o las razas que la habitan, 1684, expone las diferencias de los habitantes que ocupan lugares determinados en los distintos ámbitos de la geografía. Cuatro son los grupos. El primero corresponde a europeos, africanos del norte, persas, árabes y quienes habitan la India e Insulindia, hoy el sureste asiático. El resto de África se incluye en el segundo grupo. En el tercero están los asiáticos amarillos y en el cuarto los lapones. Posteriormente los indios americanos, «oliváceos», aparecen en el grupo de los europeos.
La comparación de los rostros humanos con los de animales, presente en todas las culturas, va tomando fuerza antropológica a la par de las humanidades. Aristóteles distingue diferentes naturalezas humanas, la más importante es la del aristócrata y la del esclavo. Entre los animales, los bueyes tienen la mansedumbre y la indiferencia; los lobos salvajes, pérfidos, y viles son las serpientes. En el Renacimiento se empiezan a trasladar los criterios físicos de los animales a los humanos con una tonalidad de capacidad y moral en los dibujos del erudito italiano Giambattista della Porta, ocultista y criptógrafo que enviaba mensajes a sus amigos presos, cifrados en el interior de un huevo. También era dramaturgo. En el tratado De humana physiognomonia, alternan los leones y los ovinos, para la libre interpretación del observador.
En el Renacimiento, punto de partida para las revoluciones científicas, se discute si hay o no continuidad entre la anatomía de Vesalio, la circulación de la sangre de Harvey, el microscopio de Anton van Leeuwenhoek, el descubrimiento de la célula por Hooke, la respiración de Boyle, la vacunación de Jenner, la teoría celular de Virchow, la microbiana de Koch, la anestesia, la antisepsia, una cauda jamás imaginada por cometa alguno con el núcleo de la ciencia. Todo en apenas cuatro siglos, acompañados de milenios de superstición. De sistemas de creencias que se pensarían erráticos de no ser porque también han sido, quizás, un cometa de materia oscura que ha sido velado por la historia.
Los hallazgos de Gall decían que el peso de un cerebro no tenía que ver con la inteligencia. Pesos y medidas hasta el delirio. El gran anatomista francés Paul Broca aseguraba que el cerebro de los obreros pesaba menos que el de los aristócratas. Medir. ¡Cómo se puede trastocar esa voz indoeuropea! Med, que caracteriza al medicus desde Roma. Med, de donde también se deriva mediocre. Broca descubre que en el hemisferio izquierdo del cerebro hay un área específica para la comprensión del lenguaje. Comparando vivos con muertos, encontró que los pacientes con daño en una parte de la corteza del lóbulo temporal entendían el lenguaje pero no podían expresarlo. El alemán Carl Wernicke encontró un área contigua a la de Broca que funcionaba a la inversa. El cerebro no podía interpretar y carecía de memoria, aunque tenía un lenguaje incoherente. Había áreas específicas que reflejaban la conducta, no como Gall lo había planteado. Broca era ateo, contrario a la esclavitud en África y, sin embargo, estaba convencido de la inferioridad de los negros, los obreros y las mujeres. Esta visión fue predominante en las concepciones de la medicina.
Rasgos de esoteria acompañaban a los científicos junto con las mediciones y órganos de Gall. Franz Anton Mesmer, austriaco y contemporáneo de Gall, lanzó la hipótesis del magnetismo animal. Tales de Mileto creyó que la magnetita, la piedra imantada, atraía al hierro porque levantaba el aire entre ambos objetos inmateriales. Colón dio por cierto que era la Estrella Polar la que orientaba la brújula. William Gilbert en Cambridge acuñó los términos magnetismo, electromagnetismo y atribuyó esta fuerza material a que la Tierra era un gran imán. Cuatro siglos después permanecían las conjeturas vitalistas. Un clima premonitorio para la cacería de cabezas negras.
Mesmer colocaba imanes alrededor del cuerpo de los pacientes para producir una crisis, una especie de convulsión interior. Pasó a la aplicación de electricidad a bajo voltaje y a los pases con las manos a distancia para controlar el flujo. En Francia fue desmentido por una comisión en la que participaron Benjamín Franklin y Antoine Lavoisier (este último, decapitado más tarde durante la Revolución francesa). Mesmer pasó al olvido, mas no sus fuerzas vitales.
Los efectos de la electricidad del boloñés Luigi Galvani mostraban que por medio de una pila electrostática los músculos de una rana se contraen. Con un razonamiento positivista, pensó que la contracción se debía a que la carne en sí misma poseía electricidad. Esoteria, ciencia y fantasía se fundirán, en la mitología del doctor Frankenstein, el imaginario colectivo y la investigación de la naturaleza.
El principio del siglo XIX, rico en literatura, absorbe los relatos de los científicos, parte de las tertulias de la aristocracia. El doctor Giovanni Aldini, sobrino de Galvani, viaja a Inglaterra y hace una fiesta de la electricidad de la carne. En 1803 fue ahorcado George Foster. Ahogó a su mujer y a su pequeño hijo en el canal de Paddington. Londres era una ciudad sucia, muy lúgubre por el hollín de las fábricas en el camino de la Revolución Industrial. El 18 de enero de 1803 la neblina amaneció congelada. El señor Foster estuvo colgando más de una hora a una temperatura gélida, tanto que los vientos no movían el cadáver en la prisión céntrica de Newgate. La ejecución, abierta al público, reunió a una multitud frente al cadalso a pesar del frío. Se había anunciado que el doctor Aldini produciría manifestaciones de vida en el criminal muerto. El diario Newgate Calendar reporta que el médico cortó la cuerda y unos policías ayudaron a tender el cuerpo. Aldini colocó su máquina eléctrica, y con los cables en el rostro, la mandíbula del señor Foster se agitó como si riera a carcajadas. Los músculos cercanos se revolvieron y abrió un ojo, la mano derecha se crispó y una pierna pataleó. El diario exageraba, sin duda, y no hay pruebas de la veracidad. Se le tachó de teatral y mentiroso, de armar un teatro con ribetes de comedia italiana.
Las ejecuciones y experimentos impactaron a Mary y Percy Shelley. Surge Victor Frankenstein, personaje de ficción con rasgos del entorno que se vivía a principios, y después, del siglo XIX. Médico graduado en la Universidad de Ingolstadt, la verdadera y más erudita escuela de medicina de la época. En el castillo de los experimentos, una fortaleza medieval cerca del Rin. Ahí vivió Johann Dippel, médico huraño, alquimista y vivisector que experimentaba trasladando el alma entre animales muertos.
Electricidad, vitalismo, erudición universitaria, resurrección y vida eterna son la fórmula para crear un monstruo sin nombre. Cuando el libro fue publicado en 1818, el doctor Andrew Ure continuaba con los experimentos cadavéricos de Aldini. La Universidad de Glasgow fue el teatro de los hechos. Aplicó una corriente sobre el diafragma para estimular el nervio frénico, que inerva el diafragma, el músculo de la respiración que divide las cavidades del tórax y del abdomen, el órgano del frenesí, la misma raíz de la frenología.
Colocó también los electrodos en la cara, las piernas. El cadáver era de un asesino y con la estimulación produjo gestos horribles que aterrorizaron a la concurrencia, cuyos rostros se contraían por el espanto de ver a un resucitado, al menos por instantes. El doctor Ure escribió sobre la ética del acto: «Este acontecimiento que ha ocurrido en el cadáver de un asesino, lo cual es poco deseable y quizá contrario a la ley, debe ser perdonado ya que podrá ser altamente favorable a la ciencia».
Estaban ya los rudimentarios mapas cerebrales, las áreas del cerebro, la pugna y conciliación de materialismo y vitalismo, las propiedades eléctricas del cuerpo, la fantasía ética de Frankenstein y la pregunta en el aire soporoso de los cadalsos y morgues. Se podía investigar en convictos, subhumanos, sin rendirle cuentas a nadie. Namibia fue la continuación. Se podría decir que fue un asunto de la época, de las ideas de los hombres en su tiempo, excepto porque: «La hipótesis en la persecución de la verdad pueden distorsionarla tanto, que pueden ser peligrosas a la mora», escribía Whewell en esos años en los que empezaba la experimentación en humanos.
Las medidas fueron tomadas en serio sin considerar los riesgos éticos y las falacias. La aplicación de este sistema en las cárceles, asilos y manicomios causó revuelo. Los maleantes podían ser identificados por la anatomía del cráneo. A los locos se les podía dar electrochoques y a los negros matarlos de hambre para medirlos y cortarles la cabeza. Desde la antigüedad, el cuerpo y sobre todo el rostro eran asociados con la moral y el carácter. En la Biblia los negros son portadores de la maldición de Caín. A finales del siglo XIX las clasificaciones de Gall toman cuerpo y alma en el positivismo de la medicina legal. El médico describe ojos, nariz, pómulos, etcétera, para encontrar delincuentes. Llega al extremo político de identificar a los anarquistas porque «tienen poca barba, frente huida, mandíbulas enormes y orejas largas».
En 1930, en una escuela primaria alemana se ha discutido el tema de los judíos. La maestra le pregunta a un niño cómo identificarlos. Un pequeño rubio y alto contesta que el primer rasgo es la nariz encorvada al final, por lo que se llama «el seis judío». Los no judíos también pueden tener narices curvas, pero solo en el principio. A esta nariz se le llama aguileña y no tiene nada que ver con la nariz judía. La maestra es asertiva y afable; no corrige, sino que complementa. Dice al grupo que la nariz no es el único rasgo de los judíos. El labio inferior es más grueso y colgante. También se pueden reconocer por los ojos. Los párpados son carnosos y la mirada es deshonesta y taimada.
Y sí. Hans Krebs tenía algo de una nariz aguileña, ojos pequeños y vivaces, una fisionomía propia de los estereotipos del científico. Los que saben de bioquímica podrán imaginar lo que recibía su mirada al regresar del microscopio, de los tubos de ensayo, matraces y probetas para descubrir los ciclos vitales. No fue su tipo hebreo, si es que lo hay, lo que lo obligó a salir de Alemania, sino los uniformes nazis, la mirada de los médicos del régimen, que sería arrogante de no ser por un destello de vacío que la hace aterradora; sobran las fotografías, cada mirada es un recordatorio.
Las calaveras de Namibia entran a un negocio mórbido de las academias más prestigiosas en Alemania. El teniente von Durling era el intermediario. Figuras como el doctor Wilhelm Waldeyer, anatomista, patólogo y fundador de la antropología moderna de Alemania compraba cráneos africanos. Se dice que no era abiertamente racista, que a los enemigos de su país los consideraba con igual inteligencia que a sus compatriotas. El pionero de la teoría neuronal nunca cuestionó el origen de los cráneos. Puso nombre a los cromosomas, a la neurona y a muchos puntos anatómicos.
Waldeyer, prusiano invasor de Alsacia, describió el anillo que lleva su nombre. Un nimbo protector de tejido linfático, una aureola en la faringe de la que forman parte las amígdalas, adenoides, todo un circuito que vela en el istmo de las fauces para devorar con sus glóbulos blancos los gérmenes patógenos. Desencadenante de una respuesta inmune extraordinaria, el anillo es el vigilante de las vías aéreas, el primer tranco de la respiración que investigaba Krebs, los pasajes que preceden a las células. El término anillo remite a sortilegios y amuletos, muy venerados por todas las culturas, en este caso por la nórdica —Hans Krebs era alemán, judío alemán—. En la mitología germana, el anillo del nibelungo es un amuleto con poderes, pero al héroe, Sigfrido, solo le interesa la belleza de la joya; en eso está su valor que representa la proporción del ario. El mito del anillo es un destino para los germanos. Richard Wagner creía en el supremo poder de la música alemana para elevar a su raza hasta las alturas del Valhala, el hall de los dioses, al que van todos los guerreros muertos en las batallas. Con sus óperas Wagner atiza el fuego racial, pues en el supremo arte de la música están vetados los judíos.
El racismo no era cuestión de la mentalidad de la edad moderna ni de otras épocas. Difícil decir que Shakespeare era racista por denigrar a Shylock y a Calibán, cuando arremete con fiereza en contra de Escocia, Dinamarca y Ricardo III, con el fatalismo de una humanidad defectuosa por naturaleza. Alfred Russel Wallace, coautor de la teoría de la evolución, socialista, de infancia y juventud miserable que le dificultaron su instrucción como científico, despreciado por la aristocracia intelectual, calló a Darwin en cuanto a las etapas intermedias de monos y negros, con las disecciones de orangutanes que demostraron otra especie. La anatomía del humano era diferente a la del simio. Vitalista en cuanto a que se volvió espiritista al final de su vida, nunca dejó el activismo social.
En el auge vitalista de mediados del siglo XVIII, el médico francés Pierre Flores, con hallazgos sorprendentes, como la relación del equilibrio con el cerebelo, o que el cerebro era una unidad con partes que regían ciertas funciones, se refirió así a Gall:
«Hizo lo que muchos otros han hecho. Comenzó imaginando una hipótesis, y entonces imaginó una anatomía que se ajustase a dicha hipótesis».Ese tipo de razonamiento en paralelo a la certeza de los hechos no mermó el llamado espíritu científico. Joseph Arthur de Guabinea pregonó hasta el fanatismo la supremacía de la raza aria, la corrupción de las poblaciones de toda España, y parte de Francia, ya que era francés, por el mestizaje con árabes y judíos. Las cuatro divisiones que hizo Linneo del género humano, con el Homo sapiens en la cima de los animales, no hablaron de razas. Son: «Americano: colorado, colérico, de porte derecho, de piel morena y cabellos negros, lacios y espesos, con labios gruesos, nariz grande, mentón casi sin barba, porfiado, contento de su suerte, amante de la libertad, pintado el cuerpo con líneas coloradas combinadas de distintas maneras.
»Europeo: blanco, sanguíneo, musculoso, cabellos claros y abundantes, inconstante, inventivo, cubierto totalmente con ropas, gobernado por leyes.
»Asiático: amarillo, melancólico, estricto, cabello negro, ojos marrones, severo, fastuoso, vestido con largas túnicas, gobernado por la opinión.
»Africano: negro, flemático, con cabellos crespos, nariz ancha, astuto, perezoso, con el cuerpo frotado con aceite o grasa, gobernado por voluntades arbitrarias».
Poco después el médico alemán Johann Friedrich Blumenbach toma prestada la palabra raza de Bernier y da cinco categorías: mongólica o amarilla, americana o roja, caucásica o blanca, malaya o parda, etiópica o negra. Lo de caucásica fue una ocurrencia. Le pareció que en el Cáucaso, con su aire, bosques y vertientes, solo podría convergir lo más bello de todas las fisiologías, para considerarlo como el origen de la humanidad.
La belleza fue la perdición de la razón, el Apolo de Belvedere por encima de la Venus Africana, los duendes germanos que aplastan a los pigmeos, lo níveo etéreo que flota sobre el fango oscuro. El angloamericano George Giddon contribuye con sus diagramas a la belleza de la raza blanca, término inventado por el alemán Cristoph Meiners, médico e historiador.
Meiners, en el extremo del pathos estético, decide que solo hay dos razas: la blanca, que es bella, y la otra, con el atributo exclusivo de la fealdad. Este es el mundo que heredará Hans Krebs, con una República de Weimar derrotada, y él, a pesar de ser blanco, está condenado al contingente de lo horrible por ser judío. En el Tercer Reich la belleza apolínea de Grecia es sustituida por la hermosa efigie de los teutones. Le costaba trabajo respirar a Hans Krebs obstinado en hallar los mecanismos de la respiración, la que pasa por el anillo de Waldeyer y por el anillo del nibelungo.
Hijo de un médico y próspero cirujano otorrinolaringólogo, Hans Adolf Krebs nació en 1900 en la ciudad de Hieldesheim, en la Baja Sajonia alemana. Un pueblo medieval, pequeño, con muros e iglesias góticas. Su familia era judía y versada en las artes y ciencias. Educado en colegios de élite, estudia medicina en Gotinga, Friburgo y Berlín. En 1925 se gradúa como doctor en Hamburgo y estudia química durante un año. Se inicia en los senderos de la bioquímica, con la comodidad de muchos científicos alemanes de la época. Por sus propios méritos y un poco por la fama de la familia en la sociedad, llega a los niveles más altos de la rigurosa jerarquía de la ciencia alemana.
Krebs conoce a un médico que combatió en la Gran Guerra y fue honrado con la Cruz de Hierro en primer grado: Otto Warburg, quien en 1918 fue investigador en el Kaiser Wilhelm Institute de Biología. Fue oficial de élite en la Caballería de Prusia. Al final de la guerra Einstein lo convenció para que dejara el ejército. El físico temía que una tragedia pudiera acabar con una de las inteligencias más brillantes que había conocido. Einstein era amigo del padre de Otto, Emil Warburg, físico, de la poderosa dinastía de banqueros e intelectuales judíos que se originó en Venecia en el Renacimiento. Emil riñó con la parte conservadora de la familia, se casó con una protestante y se convirtió al cristianismo. El enlace le salvaría la vida a Otto Warburg, sin dejar de ser una víctima de la humillación.
Alemania estaba derrotada. Francia, Inglaterra y Estados Unidos le impusieron con el Tratado de Versalles una reparación del daño que mermó la economía y el orgullo germanos, ya de por sí devastados en los cuatro años de guerra: casi dos millones de muertos, más de cuatro millones de heridos en una masacre que cobró 37 millones de vidas.
Al final del desastre de la guerra, en medio de las ruinas, aparece la República de Weimar, un impulso formidable de las artes, las ciencias, la política y la filosofía. En 1918, cae el Imperio. Marineros, con el olor aún salobre en sus ropas, transportados como ganado por rebelarse contra el káiser, son conducidos por un militar que recibe una descarga en el pecho, volándole el corazón y las condecoraciones. Obreros e intelectuales, travestis y homosexuales, arquitectos y pintores, comunistas y liberales son los nuevos demonios. En noviembre se funda la República de corte socialdemócrata. Las aguas de la política se erizan. Friedrich Ebert, presidente del nuevo gobierno, calma los ánimos con violencia. Lo apoyan los freikorps, grupos paramilitares formados por soldados descarriados, sin empleo. Un pequeño polvorín que irá creciendo hasta la fundación del Tercer Reich, la duración de la tragedia programada para un milenio.
Si en la década de 1920 París era una fiesta con la llegada de escritores americanos alentados por el hastío de la posguerra en su país, una potencia mundial con tintes aún provincianos, Berlín protagonizaba a Sodoma y Gomorra inundado por el vertedero de la caja de Pandora. El ámbito bohemio del cabaret convivía, sin contagiar la lascivia, con la arrogancia de la academia, el hospital y el laboratorio. El furor contagiaba a Viena, Budapest y Praga, con más mesura.
La libertad de los liberales y de los libertinos era exaltada a pleno sol o en plenilunio, nadie ocultaba sus costumbres, las drogas corrían. «La sombra / ¡Oh! la sombra embozada / La sombra, me tortura / Me devora esa sombra / ¿Que quiere la sombra? / Cocaína». Este poema de Sebastian Droste es una epifanía fatal, bailarín y actor de cabaret, acompañaba a su mujer, Anita Berber, reina de los performances lujuriosos, vestida y peinada como hombre sin ocultar su fuerza femenina en un homenaje a la bisexualidad. En las calles berlinesas proliferaba el Lustmord, ‘asesinato lascivo’ en alemán. También el político. El 15 de enero de 1919 los dirigentes comunistas Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo son aprehendidos por los freikorps con la venia de los socialdemócratas. Torturados en un hotel de Berlín salieron con toda suerte de vejaciones. Al dirigente lo mataron por la espalda. La mujer fue arrojada a un canal desde un puente. Su cuerpo apareció cuatro meses más tarde. Fue reconocida por un arete.
La tradición científica de Alemania no se perdió a pesar de la derrota. Demasiado era el peso de la teoría celular de Virchow, la microbiana de Koch, la constelación de cartógrafos, químicos, físicos: el espectro más amplio de disciplinas converge en la República de Weimar. Nueve premios Nobel son contundentes. Entre estos un criminal de guerra, Fritz Haber y Otto Warburg, el mentor de Hans Krebs, que también ganaría el reconocimiento años más tarde, tras descubrir, bajo el bombardeo de los nazis, el ciclo de la respiración.
Warburg empezó sus investigaciones tratando de hallar los mecanismos de la respiración en huevos de erizo de mar. Cuando Einstein lo rescata de la milicia, sus compañeros de armas lo despiden con una pequeña mofa. Su destino, decían era cultivar erizos. Es difícil imaginar a este héroe de la guerra, descrito por sus compañeros con una lanza medieval en una mano y una pistola en la otra, batiéndose en las primeras líneas, quizás el bioquímico más importante del siglo XX, en una ciudad de posguerra tachada de inmoral, con un brote de artistas, menos conocido, pero tan importante como el de París y el elenco de científicos más importante del mundo.
Afable y solitario, obsesivo con los experimentos que repetía hasta un centenar de veces para verificar la hipótesis. Empezó a publicar con su padre, un notable físico, sus experimentos sobre la respiración de las plantas y la fotosíntesis. Incursionaba en el campo de la biofísica con la hipótesis de que la respiración obedecía a los mismos procesos en plantas y animales. Antes de partir a la guerra experimentaba con la cantidad de oxígeno en el metabolismo de huevos de erizo de mar.
Se estaba desentrañando el mecanismo de la vida a partir de reacciones químicas y físicas que echaban a caminar los engranes de los cuerpos. Esta medicina mecanicista no sorteó indemne las escuelas vitalistas y animistas. Los métodos de Mesmer vuelven a tomar vuelo con pases mágicos del flujo magnético del cuerpo. La hipnosis que cundía en Inglaterra era una fuerza que igual servía para sanar, que para someter la voluntad de los otros.
Los montajes eran burdos no obstante estar representados por figuras de enorme prestigio en la medicina. Hacia finales del siglo XX Jean-Martin Charcot, médico, investigador del sistema nervioso, en el hospital parisino de la Salpêtrière hace presentaciones espectaculares con mujeres pobres abandonadas como incurables en hospicios marginales: las histéricas. Acuden médicos de todo el mundo, entre ellos Sigmund Freud. Charcot retoma el término del griego hysteron, útero. Pitágoras lo describe como un órgano con vida animal y propia, que por insatisfacción genital se desplaza por el cuerpo de las mujeres y las sofoca cuando llega a la garganta. En la Edad Media el movimiento se atribuye al demonio seductor que envilece a la matriz. Las manifestaciones van desde los espasmos musculares, vómitos, tristeza o furor hasta las convulsiones. Charcot separa a la histeria de la epilepsia. La aísla de todo lo que pueda ser orgánico, material, químico, físico. Cerebro y mente son dos cosas irremediablemente distintas.
La diferencia es un abismo, Freud se aparta de la teoría neuronal de Santiago Ramón y Cajal, que descifra para siempre el primer mapa del cerebro. Desprecia la integración del cerebro de Charles Sherrington. La psicología se desplaza peligrosamente hacia las humanidades. Las mitologías resurgen, el antisemitismo se quita los disfraces, magos y espiritistas frecuentan los salones de la aristocracia y Freud anuncia al psicoanálisis como el tercer pilar del conocimiento después de la teoría heliocéntrica y de la evolución. Con una salvedad: la clase trabajadora no es apta para ser psicoanalizada. Los obreros están absortos en la enfermedad de la sobrevivencia y no necesitan tratamiento. El psicoanálisis no es universal, no entra en la salud pública y cuesta una fortuna.
El abandono de lo biológico traerá consecuencias tan grotescas y artísticas en un nuevo movimiento como las de los argumentos de Nosferatu y El gabinete del doctor Caligari, que serán la inquietud macabra después de la guerra.
Emma Eckstein, 27 años de edad, burguesa de Viena, visita a Freud por dolor abdominal, leves sangrados por la nariz, menstruación abundante. En 1897 interconsulta con el doctor Wilhelm Fliess. De Berlín viaja a Viena. El cirujano extiende su campo biológico al de lo improbable. Da por cierto que la nariz remeda a la matriz. En el tabique se esconden puntos sexuales que, cuando hay deseos incontrolables, se pueden abatir con cocaína o con cirugía. Freud está de acuerdo. Emma Eckstein entra al consultorio. Sin asepsia, Fliess le extrae el cornete inferior izquierdo de la fosa nasal. La paciente empeora; no su mente, sí el cuerpo. Tiene fiebre, dolor intenso, secreciones pútridas y un olor fétido que invade su habitación. Entra un cirujano al que ha llamado Freud. Con unas pinzas extrae cinco centímetros de gasa que olvidó sacar el doctor Fliess, de lo que no se percató Freud. Emma sigue sangrando. Freud lo atribuye a una transferencia del instinto sexual de la enferma hacia su sanador. No solo. Freud tiene un sueño: en una reunión se encuentra con Irma (Emma). Tiene los mismos dolores posoperatorios. Se acerca el doctor M que días antes le aplicó una inyección fétida. Freud se asoma a la garganta y observa unas manchas blancas. Son los cornetes nasales que en el sueño representan a los genitales femeninos. El psicoanalista niega que Irma tenga algo orgánico. Haber enviado a la paciente al cirujano había sido un error; así, la culpa de Freud se resuelve en el sueño. Es la realización de un deseo: el de salir inmune de una negligencia médica.
Las hemorragias de Emma (Irma) eran simbólicas, una transferencia de ser amada, estar en peligro y ser salvada por Freud. Este sueño despierta en 1900 con la publicación de la obra magna La interpretación de los sueños. Con redacción y sintaxis brillantes de ejemplos mórbidos basados en el incesto y la castración, Freud cautiva a la burguesía de Austria y Alemania. Psicoanálisis, psicoterapia e inconsciente circulan por los salones y cafés. De un golpe cierran la puerta a los fisiólogos con teorías apoyadas en fórmulas y anatomía, difíciles de comprender para un público no adiestrado.
Un paciente con parálisis de una pierna tenía, para los freudianos, la connotación de un miembro viril erecto que revelaba profundidades de laberintos sexuales incapaces de ser abordados por la medicina orgánica o racional. No valían los experimentos de Sherrington que descubría que las parálisis se debían a falta de continuidad entre un emisor y un receptor en el sistema nervioso por las vías de los nervios y neuronas. Emil Kraepelin, positivista, busca la relación orgánica con la demencia precoz, el objeto con lo representado. Se puede considerar maniqueísmo filosófico, pero con los antecedentes de Broca y Wernicke, donde unos no pueden expresar lo que quieren y otros no entienden lo que se les dice. Para los pioneros de la psiquiatría orgánica había una especie de ley de todo o nada, un materialismo a ultranza, universal. Aunque se presentara con características individuales, una lesión orgánica era válida en todos los humanos.
Freud no compartía esta opinión. Solo trabajaba con neurosis histérica de la burguesía a expensas de una consulta muy cara. La clase obrera estaba tan absorta en sobrevivir, que la promiscuidad sexual les resolvía sus problemas de neurosis. Estaba determinada a permanecer en esta condición, por el estigma del origen de la clase social. En cuanto a la experimentación clínica, el juramento de Hipócrates en el inciso primum non nocere, primero no dañar, no figura en los archivos freudianos. Emma Eckstein siguió viendo a Freud y se convirtió en psicoanalista. Quizás en una relación que hoy se llama Síndrome de Estocolmo. Las hemorragias vaginales continuaron hasta que fue operada de un mioma uterino. Los pacientes también escriben su propia historia épica. En esa atmósfera mezclada con farsa y esoteria, se va desenvolviendo ese proceso, que ya no resultaba tan breve, con una inspiración. Su raíz persistía con mil y un significados en las palabras aspirar, expirar, espíritu, espiritual, espirituoso, vestigio que se perdía en su origen a través de las largas praderas y riscos de la meseta iraní.
La epopeya freudiana se da en un medio larvado por el antisemitismo que venía, cuando más próximo, desde la Edad Media. Las fantasías eran un caldero de humillaciones, un peligro real para los hebreos. La leyenda de que los judíos mataban niños católicos para amasar con su sangre el pan ácimo de la Pascua se cernía sobre la diáspora, los guetos y aun en las ciudades. El mito no salva ni a la modernidad a la que entran los judíos a partir de la sociedad del conocimiento del siglo XVII con sus filósofos y hombres de genio. En 1883, en pleno auge de las ciencias en Alemania, los jesuitas vuelven a retomar «el ritual del crimen sangriento». Los judíos austriacos, alemanes y húngaros eran ciudadanos de los Imperios de Bismarck y Habsburgo, con frecuencia y con orgullo, libres pensadores o laicos. Combatieron en las guerras como Warburg y estaban orgullosos de sus medallas. Leales al gobierno, lo eran también a la identidad de su comunidad minoritaria. Capaces en la guerra, los judíos eran, sin embargo, serenos en la paz, una colectividad de clase media con obreros calificados, profesores, artistas, pequeños comerciantes y algunos acaparadores de la renta, como era la distribución del capital en el centro y el occidente europeo.
Hans Krebs nació en ese medio, un vasto lugar en el que el antisemitismo larvado podía sortearse con las capacidades intelectuales y el trabajo. El pesimismo de Schopenhauer y el nihilismo de Nietzsche estaban en boga con el mito del «eterno retorno». Hans Krebs buscaba ciclos de la naturaleza con otro sentido, repeticiones para establecer los cambios de los organismos vivos, el juego constante entre equilibrio y desequilibrio, las leyes de la termodinámica en el principal sendero de la ciencia, verificables una y otra vez: «no todo el calor se convierte en trabajo». Así, en un sistema abierto como las plantas y animales que intercambian energía, en principio proporcionada por el sol, requieren un flujo permanente de radiación y reacciones químicas. La energía almacenada en un pan es digerida y se transforma en movimiento; la parte que se desperdicia obra en contra del desorden y deja lugar a más energía contenida en otro pan. Es la entropía negativa, la lucha de las moléculas contra el desorden del universo en el microcosmos de la vida en la Tierra. Un escenario tan sorprendente para el sentido común en el que las grasas, las proteínas y los azúcares, el vulgar tocino, la dulce mandarina y la chuleta estaban determinadas a ser parte del elenco de la respiración.
Cuando Krebs ejerce, ya existe la palabra bioquímica, acuñada por Ernst Felix Hoppe-Seyler, discípulo de Virchow. Ya hay una separación entre el médico clínico y el científico, en una lucha por la arrogancia. A veces con un insensato desprecio mutuo en la competencia por la fama. Krebs no tenía prejuicios. Atendía pacientes en el hospital público y permanecía largas horas en el laboratorio en busca de ciclos, ruedas de la naturaleza en la célula en eterno desequilibrio para mantener el millieu interieur.
Se sabía que las proteínas, parte del combustible y de la arquitectura de los cuerpos, se degradaban en amoniaco después de formar músculos, nervios y membranas. El amoniaco mata, y Krebs se preguntó como sobrevivía la naturaleza con tal veneno. En 1932 con Kurt Henseleit se dirigió a la solución del enigma. Wöhler descubrió la urea un siglo atrás, los animales excretan urea, que es vital para la desintoxicación de los cuerpos animales. Un ejemplo de cómo el metabolismo se transforma para proteger su universo. Es parte del ciclo del nitrógeno, un cosmos dentro del cosmos de la célula, «el universo en una cáscara de nuez». Los vertebrados terrestres y algunos peces, el tiburón entre estos, siguen un ciclo. El amoniaco (NH3) se convierte en amonio (NH4). Es un producto de la degradación de las proteínas y del nitrógeno que contienen. El proceso ocurre en las células del hígado, una parte en las mitocondrias y otra en el citoplasma y del (NH4) se transforma en urea, mucho menos tóxica que el amoniaco.
Es una de las descripciones con más sentido. La otra será la rueda de la respiración en la que no hay lugar para la metafísica, excepto si se habla de la belleza de las formas. Aquello que está más allá de la conciencia, sin caer en el inconsciente freudiano, es lo que Goethe llamó unbewusst: ‘el cofre de las imágenes’, los fantasmas en los antros del día que se espabilan con el resplandor de la noche. Detrás del esquema Krebs veía un movimiento del nitrógeno de la tierra, del humus, que los microbios fijan en las plantas.
En el siglo XIX alemán se hablaba del inconsciente como una especie de «África interior desconocida». Eduard von Hartmann, un filósofo joven, dará a la física un lugar en la metafísica, en la filosofía de la ciencia. Hace a un lado el método deductivo y la dialéctica. Se basa en el hecho en sí mismo, en la inducción. A partir de lo conocido, se avanza hacia lo que no se conoce. Se construye la evidencia representada en el cerebro como una idea. Es un proceso en el que participa la voluntad, que no es otra cosa que un instinto educado. El esquema del ciclo de la urea es la visibilidad de lo invisible. Las moléculas no se observan directamente. Krebs mezcló diferentes aminoácidos con amoniaco. Solo uno, la ornitina, produjo urea. Inducción: si un compuesto en particular produce otro compuesto particular, los semejantes deben producir el mismo compuesto, y así se establecería una generalidad. Sin embargo, la experimentación por semejanza no producía urea con otros aminoácidos. Todos los aminoácidos son parecidos, pero aquí no funcionó. Combinó entonces aminoácidos con las enzimas que los degradaban quitándoles el nitrógeno. La arginina con arginasa se convierte en ornitina y urea. Una y otra vez.
Lenguaje para iniciados, en dos sentidos. El amoniaco parte del arcón de la alquimia, poción que se conocía, cuando muy tarde, por los romanos, y en el Medioevo amenazaba con extinguir a los venados. Se conocía como spirit of hartshorn, del protogermánico herutaz, el espíritu del cuerno del ciervo macho rojo. Cuando la cornamenta era molida en mortero, calentada, el amoniaco escapaba en gas de las cenizas, se condensaba en un recipiente como carbonato de amonio. Destilación rudimentaria. El polvo era muy codiciado. Por males de amor y emociones súbitas, los soponcios de las mujeres eran frecuentes. Con las sales a la mano, la desvanecida o el desmayado inhalaban el polvo y se reanimaban. La sal irrita las membranas nasales, los músculos se contraen, el nervio vago se activa, si es que no se trata de algo más serio como una embolia o un verdadero colapso del corazón. La destilación industrial y del laboratorio para producir amoniaco previno la extinción del ciervo rojo, uno de los más grandes cérvidos de Europa y América del Norte, majestuoso en las cumbres, inútil sin la cornamenta.
Voces de la magia y de la alquimia continúan en el lenguaje moderno de las ciencias. El amoniaco en la antigua Grecia era la goma acre y resinosa de una caña importada del oasis libio de Amón, el dios egipcio de lo oculto. Los médicos lo usaron diluido hasta entrado el siglo XIX, sobre todo los curanderos con el spirit of hartshorn contra las diarreas. La parte carbonatada de los cuernos podía tener cierto efecto astringente. Cuando Krebs trabajaba en el laboratorio de Friburgo, no había restos supersticiosos dentro, pero sí fuera de los muros, espesos, por cierto, de un estilo eclético que combina los arcos románicos y renacentistas con el concreto del estilo kaiseriano, el rundbogenstil. Uno de los polos de inspiración de la arquitectura del Tercer Reich.
Krebs deja Berlín. Warburg lo deja partir; se independiza con 16 trabajos científicos publicados. En 1930 regresa a Friburgo donde había estudiado y da consulta en la clínica universitaria. La oscuridad va llegando morosa, el antisemitismo está en el amanecer del nazismo, fuera de los muros de la universidad que aparentan ser seguros. No lo son tanto, al interior ya está Martin Heidegger entre los profesores de filosofía. Krebs como ayudante será traicionado por Heidegger con impunidad, una vez que este se afilió al partido nazi. Así se abre la brecha entre ciencias y humanidades, se empieza a desenmascarar a los humanistas canallas. El humanismo no es sinónimo de ética y moral.
Krebs camina por la catedral gótica agustiniana —Friburgo es un episcopado católico—. Se aventura en largos paseos por la Selva Negra, a la vera del río Dreisam en la cuenca fértil del Rin. En sus paseos las imágenes del microcosmos del hígado se revelan en imágenes estéticas. Es el inconsciente al que se refiere von Hartmann, el de una mente preparada para no ser alguien y sí hacer algo, como le enseñó su maestro Warburg. Fue una separación de caballeros. El viejo bioquímico no atendió el deseo de su alumno que sugería estudiar los pasos de la respiración como un proceso separado. Krebs había inventado un ingenioso manómetro que permitía medir el consumo de oxígeno de una colonia de células. Warburg estaba absorto en la comparación de la respiración entre células normales y células cancerosas con el manómetro de Krebs. Esa investigación lo llevaría hasta Hitler.
Tras competir en arduas disertaciones, Krebs llegó a ser privatdozent en Friburgo, el máximo privilegio académico después del grado de doctor. El descubrimiento del ciclo de la urea en 1932 le dio reconocimiento internacional.
En ese año la República de Weimar estaba más frágil que nunca, pero también con más esplendor cultural, y en la espiral de un apogeo de supersticiones. La hipnosis, la electroterapia y el espiritismo son la moda junto al cabaret, la arquitectura de la Bauhaus, la pintura. Charcot aparece caricaturizado en el film El gabinete del doctor Caligari, de 1919, que más que una parodia es una exageración del médico y los riesgos del control mental. Se elimina en el arte la dualidad mente-cuerpo. Están unidos por medio del hipnotismo en donde albedrío y movimiento están fusionados por una voluntad de poder ajena. La sexualidad de Charcot y Freud se manifiesta en los impulsos criminales de Cesare, el sonámbulo asesino. El guión original era simbólico, con un mensaje pacifista. Desafiaba el ímpetu alemán por la guerra y la manipulación de los súbditos. El director Robert Wiene añadió un principio y un final en el que los personajes se confunden y Caligari puede ser el benévolo médico que dirige un manicomio. La desproporción de las sombras, un estiramiento y torcedura del gótico, parece ser también un epitafio para la arquitectura alemana, a las puertas de la Bauhaus. El expresionismo como antídoto contra la asfixia de los káiseres; la República de Weimar, sin embargo, fue de corto aliento, 14 años frente a un Tercer Reich con el optimismo de reinar durante un milenio.
En el estilo opuesto al expresionismo, Käthe Kollwitz, esposa de un médico, hija de un masón y socialista, acompaña a su marido en una gesta que va por el Partido Socialdemócrata de Alemania, la crianza de los hijos y la fidelidad a su esposo Karl, a quien acompaña en su vida de médico que vela por los obreros y desposeídos. El canciller Bismarck había fundado servicios públicos gratuitos para los trabajadores. No era una beneficencia. La intención era mantener a la fuerza de trabajo en condiciones productivas. Käthe recorre los hospitales, dispensarios, y describe, con pasión avezada de dibujante, el dolor y la miseria de la enfermedad en lo más bajo de la lucha de clases.
La República de Weimar es una composición de aristócratas y obreros en el arte y en la ciencia. Otto Dix, de extracción proletaria como los Kollwitz, es un pintor que narra los horrores bélicos. En la Primera Guerra Mundial se alistó en el regimiento de caballería. Nunca se recuperó de las visiones. Unas veces expresionista, otras de estilo peculiar emparentado con el cómic, en una viñeta desborda las masacres, el antifaz en el carnaval de las trincheras y los gases tóxicos. Con el ascenso de Hitler, los Kollwitz y Dix, que no eran judíos, se ven en el ostracismo de la humillación con su obra confiscada, cárcel, miedo. Los Kollwitz mueren durante la guerra, valga decir, de tristeza. Dix sobrevive.
En 1932, junto con Albert Einstein y Heinrich Mann, dirigen un manifiesto a los líderes socialdemócratas y al dirigente comunista Ernst Thälmann. Previenen con enjundia que Alemania se dirige a un desfiladero en una carrera insensata: «La fatalidad se puede evitar con la participación de los partidos obreros: llamamos fuertemente la atención de que los dirigentes tienen la responsabilidad de hacer esto. Hay que tomar la decisión de llamar públicamente a la unidad entre los trabajadores. Esa decisión es de vital importancia para todo el pueblo». Poco después Thälmann es encerrado en un campo de concentración. Luego de 11 años lo fusilan en Buchenwald.
El Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), el Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, el Partido Nazi, se forma en 1920 con apenas 500 miembros. Tres años después la cifra es de 50 000. El apogeo artístico no sospecha la incubación de una quimera no imaginada, ni siquiera en las peores pesadillas de Nosferatu, o del Doctor Mabuse, el villano desquiciado de la película de Fritz Lang, una farsa estilo pulpfiction, con un criminal hipnotista y telépata que controla a una banda de sicarios. Ni los muros del manicomio pueden contener su energía maléfica a distancia. Otra crítica al totalitarismo que se avecina. En el medio intelectual alemán de entreguerras hay nazis y liberales, comunistas o socialistas y pocos indiferentes. La política es frenesí: «El día que el triunfo alcancemos / ni esclavos ni dueños habrá / los odios que al mundo envenenan /al punto se extinguirán». La Internacional es himno de batalla. También los salmos de los nazis: «La bandera en alto / la compañía en formación cerrada / las tropas de asalto marchan / con paso decidido y silencioso». Mentira, se fabrica el estrépito del paso de ganso, el aliento que expira el Heil… Sieg Heil, el choque en el talón de las botas. Verdad en esas líneas son las tropas de asalto, SA, abreviatura de Sturmabteilung, que se puede traducir como ‘la escuadra del vértigo’.
En 1920, los Camisas Pardas, como también se conocen, se visten con la ropa que se pudría en las bodegas, el color del uniforme de los soldados en los campos del exterminio en las colonias alemanas de África. Vienen de los freikorps con soldados de la guerra que no aceptan la derrota, pequeños grupos rijosos, anticomunistas por inercia y siempre anhelantes de la camorra. En 1924 las camisas pardas que eran sobrantes se volvieron parte de un elegante uniforme diseñado por el sastre industrial Hugo Boss. La SA tiene una jerarquía militar con decenas de cargos de nombres ampulosos, de supremo jefe o mariscal a soldado superior, en lo más bajo. Todos son sublimes. Una respuesta retadora al Diktat del Tratado de Versalles, cláusula que eliminaba al ejército alemán y prohibía una nueva militarización. Hitler lo consideraba humillante. En la tradición alemana, ejército era sinónimo de pueblo, del aliento de cultura que se respiraba en los antiguos bosques y los salmos de las runas. Hitler, un cabo mediocre y sin nada que lo cubriera de heroísmo, necesitaba a la tropa, a un ejército para dirigir. Sin dotes probadas de estratega, las armas eran el pneuma, la carne y la sangre del milenio que pensaba construir.
En 1925 se agrega la SS, Schutzstaffe, escuadrones de defensa, la guardia personal de Hitler con dos letras del alfabeto rúnico en forma de relámpago. Las SS las crea en 1925 Heinrich Himmler, agrónomo de profesión, católico renegado, cultivador del árbol sagrado y de la Anhenerbe, la oficina de la tradición germana oculta, con un árbol en el centro del mundo. Sus elegantes uniformes con distintivos de calaveras en el cuello, que aterraron a Hans Krebs cuando los vio entrar a su hospital, también los diseñó el señor Boss.
Hipnotistas, quirománticos, nigromantes y toda suerte de ocultistas aparecen en las principales ciudades de Alemania. Una kermesse, un llamado a la masa pública. La voz medieval se empezó a utilizar en los países bajos derivada del antiguo germánico kerk, iglesia, y messe, misa. La primera celebración fue en Bruselas con el asesinato de los judíos de la ciudad. En 1369 los acusaron de apuñalar las ostias de una canasta. Las obleas sangraron. Los judíos fueron quemados vivos en una pira. Hubo puestos de comida, saltimbanquis, acróbatas y acudió todo el pueblo a la kermés.
En la Alemania de entreguerras, con las exhibiciones de cine, el teatro, la pintura, se creía transitar hacia un mundo mejor, con la mezcla en plena confrontación de anarquistas, socialistas, comunistas, laicos, indiferentes y nazis. De nada sirvieron las obras de Frank Wedekind. En el primer acto de El espíritu de la tierra, un domador ridículo de botas altísimas, pistola y látigo en cada mano fustiga a los héroes, aterroriza y despedaza la arrogancia mitológica. Wedekind, el gran peso sobre Berthold Brecht en su primera obra, Baal. La crítica ha dicho: «[…] la enorme influencia de otro gran rebelde entre los dramaturgos alemanes, Frank Wedekind […] que comprometió su vida luchando por la liberación sexual de la humanidad, que fue actor de sus propios dramas y cantó sus baladas en los cabarets de Múnich». Pabst filma La caja de Pandora, adaptación de Lulú y de Espíritu de la tierra, la vida de una mujer liberal y libertina, víctima y verdugo, esposa y prostituta.
Fustigar héroes a la par que el partido nazi los desenterraba de un cementerio, fantasmas translúcidos que dejaban entrever osamentas rubias. Los titanes que Wedekind derrumbaba eran los ídolos de la burguesía. Hitler también tiraba ídolos, los falsos prohombres de Alemania que perdieron la guerra. Había que exhumarlos del bosque de Yggdrasil, el árbol sagrado de la mitología nórdica, el árbol de Thor, que en sus ramas cobija al águila que entre sus ojos tiene un halcón rodeado por ciervos y ardillas. En el tronco está Heimdall, el dios que impide que el dragón Níðhöggr devore a la planta o que la multitud de gusanos de la tierra devore las raíces y envenene la savia. En la reinvención aria de los nazis, el árbol es el hombre caballero, el superhombre, alto, rubio y fuerte con una mujer criada para procrear. Un ser muy por encima de los hombres inferiores, los no arios.
Los gusanos y el dragón son las huestes de gitanos, comunistas y judíos. Los ciclos teológicos y taumatúrgicos resultan más complejos que los ciclos del metabolismo. El de la urea y el de la respiración parecen fórmulas elementales. Heinrich Himmler es el arquitecto de esa nueva raza. Sin embargo, este jefe de las SS era todo lo contrario al ideal del nazi. Con 1.74 m de estatura, mofletudo, bofo de vientre y carnes, con los anteojos para que la vista no se escurriera. No calificaría como criminal en las escalas de Lombroso a las que tanto acuden los nazis para descalificar a las personas por su físico, pero se trata de uno de los asesinos en masa más grandes de la historia. «¿Eres judío? —le preguntó a un joven alto y rubio, soviético, en un campo de concentración—. Sí —le respondió el preso—. ¿Hay alguien que no sea judío entre tus antepasados? No». Himmler sacó la Luger y le disparó en la cabeza. Su falta de arrogancia la balanceaba el impecable símbolo del uniforme. Los nazis tenían una clasificación de porcentajes de impureza racial. En la elaboración participaba Eugen Fischer, desde su laboratorio de eugenesia en Berlín. Se podía dar por ario a todo aquel que no tuviera antecedentes no arios al menos en 10 generaciones atrás. Un cuarto de sangre semita podía ser aceptado si el individuo era útil para la maquinaria nazi, aunque jamás podría ascender a las élites. La pureza semita de Fritz Haber lo condenó. En vano le sirvieron los servicios prestados en la guerra con el gas, ni el Premio Nobel de Química, tampoco haber convertido a Alemania en un país de agricultura suficiente para aprovisionar las guerras con la producción de fertilizantes. En 1933 Hitler le quitó su cargo como profesor e investigador. Murió agobiado entre el dilema de ser judío y sus contribuciones a la guerra. Su vida era inútil, su ingenio sería uno de los grandes engranes del Tercer Reich.
Hans Krebs no se dejará humillar. El ciclo de la urea, uno de los principios de la vida, el que elimina el veneno del amoniaco, fue una pesquisa muy diferente a los métodos y fines de Haber. Abrió una nueva puerta para el estudio de los trastornos de las moléculas en la enfermedad. Mientras que la teoría de la evolución de Darwin y Wallace había derivado hacia la antropología con distorsiones como la supervivencia del más apto, parte del credo nazi, las complejas leyes de Mendel de la herencia eran para iniciados universitarios, bioquímicos, sobre todo, y matemáticos, «un teatro no para cualquiera», diría Hermann Hesse. La medicina se especializaba a ultranza. El ciclo de la urea reveló enfermedades hereditarias poco frecuentes. La falta de una enzima da lugar a cuadros de un exceso de amonio. Otras causas son adquiridas, impiden que el hígado funcione con normalidad, como en la desnutrición, intoxicaciones o la cirrosis. Los cuadros clínicos con obnubilación, convulsiones, o coma, que pueden ser producidos por numerosas causas, pueden tener ya un sustrato de daño positivo en las alteraciones del ciclo de la urea.
Las leyes de Mendel explicaban los errores del metabolismo en la herencia. Los caracteres que se heredan se transmiten por partículas. Los individuos, animales o vegetales tienen dos juegos de esas partículas en una célula. La información a la siguiente generación puede o no presentarse, porque el gen es dominante o recesivo.
Treinta años habían pasado desde que Mendel descubrió las leyes en 1866. El monje agustino quedó olvidado. Publicó en una revista científica; Darwin lo ignoró. Wallace dijo que su teoría era antagónica a la selección natural. A partir de los inicios del siglo XX se empezó a ver que ambas teorías eran compatibles con la frecuencia de los cambios a lo largo de las generaciones. Los nazis la adaptaron a su manera, alejándose de los hechos positivos y verificables. El ciclo de la urea estaba determinado por los genes que activan a las enzimas que transforman el amoniaco en urea, pero no aceptaron las transformaciones en el fenotipo, los rasgos externos característicos de cada especie. Negaron que el medio de la naturaleza tuviera influencia. Los arios nacieron tal cual y así permanecerían. Había una coincidencia por quienes se oponían a la inferioridad de los diferentes humanos, de las otredades. Émile Zola, defensor del capitán Dreyfus acusado de ser espía solo por ser judío, se consideraba «positivista, evolucionista, materialista y mi sistema es hereditario». No hay coincidencia. Los nazis no eran positivistas y su sistema de herencias era falso y ocultista. En realidad la ciencia nazi fue pirotecnia. Hitler se empeñó en hacer un barco en forma de pez, aunque los ingenieros le advertían que era una metáfora disfuncional. Desde luego no en ese tono, sino en el amable de la sumisión.
Poco antes de que el señor Hugo Boss confeccionara uniformes con calaveras, se declaró en bancarrota con su taller de sastrería. El hambre y la inflación eran la moneda corriente en un país apretado por el Tratado de Versalles. El fantasma de la guerra y la derrota cabalgaba por las calles de Berlín. Era frecuente que los niños se perdieran y no volvieran a aparecer. La gente buscaba comida en los botes de basura, sobras de los escasos restaurantes. Un veterano de la guerra vendía embutidos calientes fuera de las fábricas. Hechos con carne de niño, parecía malbaratarlos por unas cuantas monedas por debajo de la inflación. Lo gastaba en prostitutas. Era un vagabundo que merodeaba los callejones sórdidos de las fábricas impregnados de hollín y hielo en los inviernos gélidos. George Carl Grossmann fue aprehendido. Unos vecinos escucharon gritos. La policía lo encontró con tres cadáveres, uno todavía caliente. Se suicidó en la cárcel. Violaba y torturaba. Se desconoce a cuántos chicos y sobre todo mujeres mató este asesino en serie. Nosferatu, el Cesare del doctor Caligari, Mabuse, Lulú, cobraban forma en los barrios. El vidente Erik Jan Hanussen es un personaje de la vida real, descendiente de cabalistas y rabinos. Es la síntesis de la picaresca de su tiempo. Nace en el Imperio austrohúngaro, crece y se educa en Viena. Lucha en la Gran Guerra en Praga y es intermediario para la repatriación de muertos en combate. Huye por dejar embarazada a la hija de un rabino. Trabaja en circos, cabarets y se convierte en el oráculo de Himmler. Conoce a Hitler y finalmente muere asesinado cuando sus orígenes hebreos son un secreto a voces.
Himmler estaba obsesionado con la región de Westfalia, donde los germanos derrotaron a las tropas de Roma en un bosque de abedules. Sopla el viento que desde hace millones de años ha tallado unas rocas sedentarias en Externsteine con forma de columnas que agitan y tuercen la imaginación más pura. No hace más de 1 000 años unos ermitaños católicos habitaron una caverna en el sitio. Cristo desciende de la cruz en un relieve labrado en la piedra. Himmler lo mira absorto, Karl Wiligut, rasputín del jefe de las SS, le susurra que ese lugar perteneció a los germanos 280 000 años antes de Cristo, cuando el mundo tenía tres soles. El agrónomo Himmler se emociona; escucha de su consejero que hubo tumbas, montes con un abedul en la cima, para guardar a un guerrero teutón. A unos cuantos kilómetros del lugar hay un castillo. En ese lugar, el Tercer Reich con sus hombres del oeste saldría victorioso de una batalla contra los hombres del este. El corazón de Sajonia, la cuna germánica con un dolmen prehistórico, una tumba sobre la que crecía un abedul. Himmler se apodera del castillo de Wewelsburg, cercano a las ruinas. La vieja construcción del siglo XVI, orientada en un eje magnético, será el Vaticano alemán ario, el hogar de una sede inspirada en los jesuitas y los Caballeros Templarios, un Camelot de las SS sin una pizca de cristianismo, al menos de los evangelistas: «Cristo era un ario, y san Pablo se había servido de su doctrina para movilizar el hampa y organizar de este modo un prebolchevismo. Esta intrusión en el mundo señala el fin de un largo reinado, el del claro genio grecolatino», exhalaba Hitler en sus monólogos en Berghof, el monumental retiro en los Alpes. Inhalaba el aire del bosque bajo la montaña, caía en el éxtasis de las llamas que calcinaban los troncos de su enorme chimenea. Era el homenaje a los árboles sagrados. Elias Cannetti, cuando habla sobre las nacionalidades, no define la identidad, la describe. El símbolo de la masa alemana es el ejército, con el bosque como un vestigio viviente a lo largo de los siglos. Los árboles son como los soldados, firmes, verticales; las cortezas se vuelven uniformes, uno se protege, sin distinción, entre los otros. Lo que para otros es sórdido, para los alemanes resulta luminoso.
Wewelsburg, un homenaje al bosque, fue un proyecto de 250 millones de marcos del nuevo Reich que abatía la devaluación para empezar una industrialización acelerada. No todo era pobreza en la República de Weimar. En 1925 Wall Street entró en acción con el Plan Dawes: Alemania podría pagar en forma escalonada los agravios de la guerra, además de gozar una jugosa línea de créditos. Los jerarcas nazis se volvieron millonarios aliados con los grandes industriales, y aun con los pequeños, como el señor Boss, que se convertiría en magnate de la moda en el más lúgubre de los percheros.
El castillo tenía forma triangular por la colina en la que fue construido. Himmler imaginó una punta de lanza: el destino germano con dirección al norte, un proyectil esbelto y letal impulsado con el aliento de la nueva Orden del Grial: la SS.
La mitología resultaba asfixiante para los obreros y artistas de la República de Weimar. La teología compleja, espiral, requería iniciados en esoteria. Wagner fue uno de los instrumentos. Su portento creativo aislaba a los infrahumanos, a los incapacitados para llegar al Valhala. En el primer lugar del elenco: los judíos. Los comunistas le daban apenas para el adjetivo de escoria. Para la geometría del Yggdrasil teutón no es necesaria la coherencia, al igual que en el resto de las mitologías, pero basta una incoherencia para que el sistema se vuelva grotesco. La incongruencia de Wagner está en juzgar a los judíos como incapaces para la música. Si en el siglo XIX había composiciones judías, era una falsa «victoria» de esa peculiar religión, por la falta momentánea de compositores alemanes de gran calibre, ausencia de la que Wagner era el redentor, con un rasgo humanista. Wagner se dispuso a defender al puñado de judíos que comprendían su arte, acosados por los otros judíos que denostaban sus composiciones. Se curaba en salud.
A partir de 1924, con el flujo de dinero, la Ópera de Bayreuth, que Wagner empezó, recibía dinero del Plan Dawes y de los industriales que apoyaban al NSDAP. A Carl Emil Doepler, diseñador del vestuario, se le ocurrió ponerle cuernos a los cascos de los cantantes, en un estilo vikingo que nunca fue. El mismo Hitler, pintor bohemio y frustrado, participó en las escenografías. Los miembros del partido acudían para no ofender al Führer. «No solo encuentro el elemento nazi en la discutible retórica de Wagner, sino también en su música, en su obra […] Obra creada y dirigida ‘contra la civilización’, contra toda la cultura y la sociedad dominantes desde el Renacimiento […]». Desde su refugio en Suiza, Thomas Mann, entre la desolación y la amargura, daba su opinión, que reflejaba al Tercer Reich, poco antes de refugiarse en Estados Unidos. El Renacimiento pone énfasis en el despegue del humanismo, como si no hubiera humanistas canallas. El gran filósofo Martin Heidegger, nazi, operaba en Friburgo y recibía a su amigo Eugen Fischer, decapitador experimental a cargo de un programa de eugenesia en Berlín.
Y Berlín seguía componiendo. En los mismos años del impulso wagneriano, Kurt Weil hacía música para cabarets y vodevil. Trabajó en La ópera de los tres centavos junto con Berthold Brecht. Como era judío, fue saboteado por su música degenerada. La República de Weimar se oscurecía lentamente.
Y Hans Krebs pasaba del ciclo de la urea a la búsqueda de las órbitas del espíritu, el spirare, probable onomatopeya latina de los ruidos al respirar. Krebs era versado en griego, latín e historia antigua, además de las ciencias naturales. El punto de partida para el ciclo es catabólico. Empieza con la glucolisis o «destrucción», en realidad transformación, de la glucosa. Desde principios del siglo se sabía que las células podían generar energía sin estar en contacto con el aire en la respiración anaerobia, sin oxidación o con poco oxígeno. Solo se forman dos moléculas de energía, representadas con el adenosin trifosfato (ATP). Es una reacción poco eficiente para producir energía. Krebs buscaba la mayor eficacia en la economía orgánica. La vida se multiplica con ahorro, un principio de la evolución. El oxígeno tenía sustratos, bases sobre las que actuaba para que una célula o un complejo de células pudieran mover algo del cuerpo, fuera músculo, tendón o conciencia.
En 1932 los nazis tienen 33% de escaños en el Reichstag, el Parlamento. No son mayoría. En 1933 cae la República de Weimar. Hitler llega al poder el 30 de enero con la facultad, como canciller, de disolver el Parlamento. De pronto cayeron las tinieblas. En febrero se incendia el Reichstag, un hecho provocado. Se culpa a los comunistas. En marzo abre Dachau, el primer campo de concentración para los opositores políticos, comunistas, socialistas, unionistas, «y todas las personas perjudiciales para el pueblo», no expresamente los judíos, que estaban en la mira desde siglos atrás. Dachau se inaugura con el letrero «Arbeit macht frei» (el trabajo hace libre). Por primera vez se aplican las técnicas de la esclavitud importadas de las colonias africanas. En abril empieza el cerco a los judíos. Comerciantes, artistas, intelectuales y estudiantes son los primeros en el ojo de la provocación. Había 5 500 médicos judíos, 11% del total de la profesión, la más importante, seguida por los abogados. En la euforia antisemita, los pacientes radicales denunciaban a sus médicos judíos y a la inversa, los médicos, sin que les temblara el juramento de Hipócrates en la mano, delataban a sus enfermos que no eran arios. De los médicos alemanes, 65% se afilió al NSDAP.
En buena parte eran mediocres sin calificación en los estándares de calidad. Por otro lado, la filosofía del Reich tachaba de mecanicista e individualista a la medicina de los liberales. Los científicos entraban así al redil de la esoteria disfrazada de ciencia. Una disciplina clave para la experimentación y exterminio fue la neurociencia en la que coincidían la psiquiatría y la neurología. Los campos no fueron bien definidos. Tampoco hay resultados contundentes de la investigación neurológica a favor de la humanidad, y aunque los hubiera habido… La medicina nazi violó con sistema y tenacidad la Declaración de los derechos del hombre, el documento de la ética más importante para el siglo XX. George Schaltenbrand, cirujano de fama internacional por sus trabajos sobre la esclerosis múltiple, reveló, post mortem, que infectaba a los pacientes para reproducir los síntomas de la enfermedad. Julius Hallervorden y Hugo Spatz, del Instituto de Investigación Cerebral Kaiser Wilhelm en Berlín, clamaban por cerebros de muertos por eugenesia o eutanasia, en aras de la ciencia, «sin importar de donde provenían». Extrajeron al menos 33 cerebros de niños antes de que murieran. Estos neurocientíficos continuaron ejerciendo con honores después del final de la guerra sin ser juzgados.
La mejor traducción para los cráneos que lucían los miembros de la SS no es la de calavera. Una subunidad, la SS—Totenkopfverbände, significa literalmente la «escuadra de las cabezas de los muertos», de sonoridad más intimidatoria, con mucho de vitalismo. A esta pertenecía el psiquiatra Werner Heyde. Sabía poco de química, pero como buen empirista sugirió a Hitler empezar a intoxicar prisioneros de Dachau y gitanos con monóxido de carbono, antecedente del ácido cianhídrico que desbarata el ciclo de la respiración que con tanto anhelo buscaba Hans Krebs. Con bata blanca sobre el uniforme supervisaba el exterminio en los campos de concentración.
La repugnancia de Krebs a la indumentaria de sus colegas en los hospitales y laboratorios tenía fundamento. El estrépito de las botas acompañaba los acordes más fúnebres de El anillo del nibelungo. Hans Krebs huyó.
En las primeras décadas del siglo XX Alemania tuvo 46 premios Nobel en ciencias, 17 eran judíos. No lo soportó Hitler. En 1944 prohibió que los científicos alemanes ganaran la presea. Warburg, ya galardonado en 1931, fue nominado por segunda ocasión. Krebs era un fuerte candidato con el descubrimiento del ciclo de la urea. La animadversión de Hitler contra el Nobel se originó cuando Carl von Ossietzky, alemán de familia católica y cristiana, denunció la violación al Tratado de Versalles. Periodista de la República de Weimar, pacifista y con el lema «Nunca la guerra, nunca más», fue encarcelado en 1933. Después de estar en prisión, recibe el Nobel de la Paz en 1936. Es sacado de un campo de concentración, mermado por la tuberculosis, para recibir el premio en un hospital; artimaña humanitaria de los nazis por la fama de la distinción. En ese mismo sanatorio muere con hemorragias pulmonares. Los nazis, en una farsa wagneriana, hicieron un campo de concentración Theresienstadt, en Checoslovaquia, en 1943. Invitaron a la Cruz Roja Internacional para que diera testimonio de un buen trato a los prisioneros. Músicos y actores, bajo el terror, manifestaron la ironía de la felicidad.
Cuando los nazis invadieron Dinamarca, la mañana era soleada; con una solución de nombre hermoso, legendario, el agua regia, un químico disolvía en Copenhague las medallas de oro que recibieron los físicos alemanes Max von Laue y James Franck. Enviaron sus galardones del Premio Nobel, avergonzados por las atrocidades de su patria contra la humanidad. El agua regia es en realidad una solución de ácidos nítrico y clorhídrico, acre y corrosiva. Otros nazis ganaron la presea después de la guerra. Konrad Lorenz, quien pensaba que la violencia es ordenada en la naturaleza, fue particularmente agresivo como miembro del partido nazi. En los hospitales de guerra ideó pruebas para distinguir judíos, polacos y comunistas para encarcelarlos o que les dieran muerte. Estudioso de la conducta animal, le dio interés a la «nariz judía» para despreciar a sus portadores. Recibió el Premio Nobel en 1973. Nunca fue juzgado.
No faltaron los Nobel que se incorporaron al NSDAP y sirvieron al Tercer Reich. El físico Philipp Lenard dio una de las pautas: «La ciencia, como cualquier otro producto humano, es racial y está condicionada por la sangre». El racismo fue el origen de la debacle de la ciencia como institución, creencia o práctica. Paradójicamente fortaleció a las humanidades con el abismo entre las ciencias naturales y las sociales. Las teorías de Lorenz surgieron del estudio de la filosofía de Kant. En estas basó su epistemología o teoría del conocimiento. Eichmann, administrador de «la solución final», de la asfixia colectiva con ácido cianhídrico, era un lector habitual de Kant.
Entre los mitos que revelaron las dictaduras del siglo XX, está el de la alta cultura como sinónimo de ética y moral, de al menos, una conducta decente, con lo que esto significa, al menos en el occidente de la ética en general y en las normas de la medicina. Las universidades como semillero de gente culta, todas, obedecieron al Reich. Países apabullados por el nazismo tuvieron intelectuales brillantes. Para Emil Cioran, filósofo del derrumbe, leído a partir de la década de 1960 por mil y un adolescentes: «no hay ningún político de hoy en día que yo vea como más simpático y admirable que Hitler». El cadalso de los libros en Bebelplatz en 1933, frente a la ópera y la Universidad Humboldt, continuó siendo un ejemplo para los intelectuales fascistas. En 1940 el médico, filósofo e historiador de la medicina español, Pedro Laín Entralgo, secuestraba bibliotecas que atentaran contra la moral del régimen franquista. Las incendiaba sigiloso y censuraba escritores, todo bajo las órdenes de Millán Astray, el militar de «¡Viva la muerte! ¡Abajo la inteligencia!». El doctor Laín Entralgo murió viejo, tranquilo y con los sacramentos. Se desconoce cuántos escritores censurados y dueños de bibliotecas fueron a dar a la fosa común. El sacramento de la confesión es hermético.
Las humanidades empezaron a cargar con su propio desprestigio. Ser humanista no era, ni lo es, sinónimo de tolerancia, como tampoco lo es el de naturalista.
La Primera Guerra Mundial fue el parteaguas para la separación práctica entre ciencias y humanidades. Era la primera vez en un conflicto que las ciencias puras y aplicadas dirigían la estrategia. Explosivos, gases tóxicos y física de proyectiles pusieron a competir a los científicos de todos los bandos. Ingleses y alemanes con sendas batutas. La ruina de Alemania, proveedora mundial de químicos, fertilizantes, colorantes y medicinas, obligó a los ingleses a reforzar sus laboratorios. La revista Nature se quejaba de la inclinación universitaria a los idiomas, antropología y humanidades a costa del abandono de las ciencias. El asunto no fue tan dramático, la Corona continuó el apoyo a la alta cultura. Incluso en música, disciplina en la que Inglaterra no destacaba, empezó a vibrar con Benjamin Britten. Ciencias y humanidades avanzaban a la par, mientras en Alemania retrocedían.
La eugenesia tuvo un lugar privilegiado entre los humanistas ingleses. George Bernard Shaw, Nobel de Literatura, en broma pedía a un señor o a una señora que justificara su existencia, si valía lo que el aire que respiraba o este aliento debía ser para otros. Pero con seriedad esgrimía: «Hago un llamamiento a los químicos para descubrir un gas humano que mata al instante y sin dolor. En resumen, un gas mortal caballero por todos los medios, pero no cruel, no cruel». El socialista H. G. Wells era un eufórico defensor de la eugenesia, con la elegancia de su escritura: «El camino de la naturaleza ha sido siempre la de matar a la retaguardia, y continúa sin haber otro camino, a menos que podamos evitar que aquellos se conviertan en la retaguardia de los recién nacidos. Es en la esterilización de los fallidos y no en la selección de los más exitosos para la reproducción donde permanece la mejora de la raza humana». En La máquina del tiempo está una de esas alegorías.
Eugen Fischer, de quien ya tanto se ha hablado, luego de degollar con fines científicos dirigió el Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, Herencia Humana y Eugenesia, y Hitler lo nombró rector de la Universidad de Berlín. Intocable, continuó sus investigaciones y murió de causas naturales, impune y con tranquilidad en 1967. Humanista de pura cepa, era amigo cercano del filósofo nazi Martin Heidegger, habitual del exclusivo círculo de escritores y artistas en Friburgo, de donde salió Krebs a punto de ser eliminado. Los factores de la ecuación en la medicina nazi eran sencillos: hostigamiento más experimentación más exterminio, más… ¿cuál era la incógnita a despejar? La banalización del mal es la solución de Hannah Arendt a la solución final de 1941, el exterminio de todos los no arios, salvo los que sean útiles para la esclavitud. El lema en hierro forjado en las rejas de Dachau y en muchos de los campos «Arbeit macht frei», es la repulsión haragana al trabajo de los caballeros teutones. Las faenas del obrero y el campesino son jornadas sucias, una ilusión libertaria para los que mueren en los campos de exterminio, libertad que nunca obtendrán.
«Entrada no para cualquiera» inscripción enigmática de El lobo estepario. Una quimera de zoología y sociedad. Dos pasajes en realidad, el de la ciencia y el de la esoteria, o tres, quizá, con el del arte, con la conjetura de Oscar Wilde donde la vida imita al arte.
Hermann Hesse, alemán con herencia católica y luterana, huye del horror que veía venir en la República de Weimar. Se refugia en Suiza. Muerto de hambre, incursiona en varios oficios hasta que se interna por breve tiempo en un seminario. Tiende al suicidio y a la mística, evade con dificultades la esoteria. La «entrada no para cualquiera» está en el «Teatro Mágico» de una ciudad europea. Más adelante, luego de varias peripecias del personaje vuelve a encontrarse la advertencia, ahora con un complemento diferente Teatro Mágico —solo para locos—. La entrada cuesta la razón». El dilema está en entrar o en salir. Repleto de simbolismos, el libro ha sido considerado como una iniciación a la lectura de doble filo. Refleja también la iniciación de los que entran al mundo del surrealismo. Hesse vivió en Suiza con Hugo Ball, ambos prófugos de Alemania en la década de 1920, «enemigos de la patria», amantes del cabaret y la disolución. Ball funda el Cabaret Voltaire donde surge el dadaísmo con Tristan Tzara. En 1916 lanzan el Manifiesto inaugural de la primera velada dadá.
En Alemania regía la Sección 175 del Código Criminal que castigaba con cárcel la homosexualidad masculina y la prostitución. La euforia de la fiesta y el cabaret que se respiraba en Berlín tenía sus riesgos; la sombra de Nosferatu proyectaba sus garras sobre el cuello de los que le parecían libertinos al régimen, entre ellos las SA, el antecedente de las SS.
El psicoanálisis freudiano clasificó, a veces con ambigüedad, a la homosexualidad como una inversión, más que una perversión, dentro de las neurosis. Un trastorno de la evolución de la psique. Estuvo a punto de considerarla una degeneración, pero su maestro, el barón Richard von Krafft-Ebing, publicó que de ninguna forma el homosexual era un degenerado. A contracorriente de las creencias de la época, a finales del siglo XIX afirma que la homosexualidad no es congénita ni un error en la evolución, que nada tiene que ver con el desarrollo de las glándulas sexuales. Freud había abandonado la biología. Poco pudo aportar y poco abundó en el tema. Perversión e inversión tienen la misma raíz, y el prefijo puede tener varias interpretaciones. Al modo freudiano por el gusto de las palabras, el homosexual era un invertido.
Ni en von Krafft-Ebing ni en Freud había un sustrato científico, pero el primero era más amable en su trato, y quizá más honrado, porque nunca pretendió curarla. El tema de la sexualidad obsesionó desde siempre a los alemanes en su origen como todas las mitologías, pero en el abrupto paso de la ensoñación romántica al positivismo de la ciencia tomó giros inesperados que repercutirían en la República de Weimar y los vestigios de la moral prusiana.
El primero en hablar abiertamente de la homosexualidad y en acuñar los términos homo y heterosexual fue el periodista húngaro Karl-Maria Kertbeny. En un panfleto contra la penalización de la sodomía en Prusia. Se atrevió a publicarlo en Alemania. Cuando Freud publica las patologías de la sexualidad, basadas en la metafísica de la castración, la envidia del pene y la seducción entre padres e hijos, mucho se había escrito sobre la homosexualidad y se acuñaban palabras extraídas de la literatura. Sadismo y masoquismo fueron tomados por Krafft-Ebing de los liberales extremos Sade y Masoch. El núcleo de su teoría estaba en que toda relación sexual no reproductiva era patológica.
Los sobrevivientes de la influencia prusiana, de la guerra, los habituales de Berlín y las grandes ciudades en el suspiro breve de la República de Weimar no estaban de acuerdo, y los homosexuales, llamados ya gays en Inglaterra, eran parte de la subversión. En uno de los vuelcos del destino, en la URSS fueron condenados precisamente por atentar contra lo establecido.
El Cabaret Voltaire era el abanico que expandía las revueltas artísticas ricas en afeites e intercambios no reproductivos. El psiquiatra Magnus Hirschfeld funda en 1887 el Comité Científico Humanitario. Lo apoyan 5 000 intelectuales contra la Sección 175, Thomas Mann, Einstein, Rilke entre ellos, pero recibe poco apoyo del Partido Social Demócrata. Federico Engels, luego de recibir cartas del húngaro Kertbeny dirigidas a él y a Marx, respondió que los homosexuales eran degenerados irremediables. Escribía entonces la Dialéctica de la naturaleza. Hirschfeld no se amilanó por la indiferencia de los políticos de izquierda. Continuó con Hugo Ball en las secuelas del Cabaret Voltaire. Cuando este cerró, volvió a Alemania para retar a los conservadores con «danzas de vicio, horror y éxtasis», las armas contra la molicie de una revolución en Weimar que no cuajaba.
Hirschfeld no sostuvo su defensa de la homosexualidad con fundamentos biológicos. Llegó incluso a esbozar un tercer sexo. Su fallida revuelta fue social e incluyente de todas las clases sociales. El psicoanálisis fue el que triunfó con sus inquietantes y mórbidas hipótesis sobre la sexualidad, mucho más interesantes para el público que las de los científicos de los que se apartaba Freud. Ignoró los avances neurológicos de Emil Kraepelin, descubridor de la demencia precoz. La moda del psicoanálisis opacó a Eugen Bleuler que acuñó el término esquizofrenia. Ambos son los creadores de la psicología basada en la estructura biológica del cerebro. La interpretación de los sueños de Freud produjo sorna entre los científicos de la época, pero ancló con firmeza en una nave que solo giraba en torno al inconsciente. En ella se embarcó toda suerte de aficionados. Fue tal el furor que cualquier ama de casa, si tenía recursos, podía ser psicoanalizada y convertirse en psicoanalista. Los traumas eran parásitos que caían sobre la mente y no lesiones de la estructura orgánica. La vanidad freudiana llegó a ignorar uno de los hitos de la neurología: la invención del electroencefalograma por Hans Berger en 1929. El neurólogo descubrió que hay diferencias en las ondas cerebrales en la vigilia y en el sueño, que ambas están en el organismo y que toda interpretación es aleatoria como en los tiempos de Josué. Las ondas eran iguales en todos los sujetos del experimento. Las clasificó en cuatro tipos según su frecuencia. Las del sueño no revelaban fantasías. ¿Por qué Freud no se metió a investigar los hechos contundentes y duros de la biología con instrumentos?
Este era el ámbito en el que Krebs se desarrollaba sin creer en las gazmoñerías. Su método hipotético-deductivo era impecable. Ya habían pasado años desde que empezara como aprendiz de investigación, al pasar de iniciado a profesor. En la República de Weimar para ser alguien se necesitaba haber sido iniciado, en el arte, en la ciencia, en el nazismo.
«Entrada no para cualquiera», no para los fascistas. Saltimbanquis, bailarines, magos, actores eran el cultivo del nuevo mundo. Se requería iniciación. Lo azaroso, el caos, los gestos exagerados eran el resultado de, en primer lugar, la tradición que se quería romper. El Sturm und Drang, la tormenta y el impulso, eran resultado de la rigurosa devoción académica de Goethe y Schiller los actores y escritores se formaban en universidades de gran disciplina y prestigio, el orden alemán, el de los «árboles y el bosque» en formación militar, como dijo Canetti. En el Romanticismo, para anular el neoclasicismo ilustrado, la perfección era despreciada con la maestría de Goethe o de los trazos de Caspar Friedrich para dar movimiento lúgubre a los encinos de la vieja abadía. Instintos de una humanidad imperfecta como la Sodoma de Ariosto.
En la dialéctica del arte, los iniciados empiezan en el movimiento desquiciado para desbancar el Sturm und Drang, la ferocidad del expresionismo y el dadaísmo para exagerar las distorsiones de la burguesía; paradójicamente, con una delirante disciplina de calidad y búsqueda. La izquierda y la disidencia se iniciaban en un nuevo lenguaje.
La ciencia tenía también un idioma reciente, una jerga que integraba raíces griegas y latinas. Equilibrio hidroelectrolítico, fonendoscopio, pericarditis, proteína y proteolisis hacían honor a Proto, dios original y de forma cambiante, como las moléculas que investigaba Hans Krebs; creación y destrucción que entendían, como en el arte, los iniciados. Estos novicios, a diferencia de los religiosos, tenían un aprendizaje público, sus códices eran libros públicos. La caída de la escolástica medieval abrió las puertas de las universidades. Estaban a la disposición de cualquiera, aunque eran «No para cualquiera», y su entrada era para no perder la razón. El ciclo de Krebs de la respiración y el dadaísmo del libre albedrío, ambos revolucionarios. La otra iniciación en la República de Weimar está oculta, esotérica, y respiraba sangre con la sabia del árbol sagrado.
El ciclo de Krebs es más sencillo. En resumen, es «todo lo que entra, azúcar, proteína y grasa, gira en una rueda química dentro de la célula, se oxida y produce energía en forma de caloría. Es un hecho positivo, válido para las células animales eucariotas, reproducible en el laboratorio».
En las universidades la separación entre el lenguaje de las ciencias y las artes era cada vez más amplia. Los códigos de la bioquímica y la física requerían aprendizaje, un noviciado laico; la interpretación de los poemas de Ball, saber de historia y filología. Pero las humanidades podían ser un arma de dos filos. En Italia un abogado y poeta, Filippo Tommaso Marinetti, creaba el futurismo con una desintegración de la sintaxis, que nunca consiguió como lo hiciera Ball, para exaltar la sensualidad, la esclavitud y la guerra: «Dios vehemente de una raza de acero, / automóvil ebrio de espacio, /que piafas de angustia, ¡con el freno en los dientes estridentes!». Fue el poeta de Mussolini. Las vanguardias pueden ser peligrosas.
El otro ciclo de la Alemania de posguerra, el de los nibelungos, tiene otra jerga. A diferencia de la respiración, que no acepta lenguajes crípticos ni sectarios, donde la acetil coenzima A y el ácido tricarboxílico son lo mismo en Pekín que en Cambridge, la mitología nórdica tuvo una peculiar adaptación a los ideales arios, que solo son válidos en la mítica Germania.
Los métodos y las técnicas tan acuciosos de la investigación científica y filosófica que llevan a lumbreras como Marx, Virchow y Hegel tienen un tropiezo en la explicación de los textos. La metafísica estudia la estructura de los hechos, la coincidencia o concatenación y la cadena de causalidades. Hay una metafísica de la ciencia como la hay de la religión. La ideología nazi funde al conocimiento en un caldero en el que caben la ciencia, la justicia, el arte, las creencias y la gimnasia. Hay dos tipos de errores en el campo del conocimiento. En un error de tipo I se omite una hipótesis acertada. En el error de tipo II se acepta una idea falsa. Esto trastoca la heurística y la hermenéutica, el orden en el que se investiga, el método y, por otro lado, la interpretación. En el mundo de Krebs, la respiración en cuanto a concepto es metafísica, como lo es el conjunto de las reacciones en cadena expresadas en fórmulas, para iniciados, con la pretensión de ser para todo público. La metafísica dadaísta y surrealista es semántica, de signo y significado en un lenguaje subvertido de mentiras poéticas y teatrales, no para cualquiera. En la metafísica nazi caben la ciencia y la mitología con el error de tipo II, con hipótesis deleznables en ambos casos.
La ciencia descubierta por los judíos es falsa puesto que estos investigadores son subhumanos enemigos del Tercer Reich. La capital sería Germania, la ciudad del mundo, concluida la Guerra Mundial con los alemanes vencedores, la raza aria que domina al planeta. Humillaría a París, Nueva York y Moscú. El problema hermenéutico, o error tipo II, está en la interpretación de la antropología, ciencia de la que Alemania se ufanaba de ser fundadora y estandarte. Alemania en español, Germany en inglés, Deutschland en alemán tienen significados tan diversos como los grupos que dieron origen a buena parte de los bárbaros que aniquiló el Imperio romano. Para los francos romanizados eran alemanes, alle, todos, mannen, hombres, todos los hombres, el pueblo elegido por los dioses, según la mitología. Germania llamaban los romanos a las tribus incivilizadas al norte del Danubio.
El primer paso del método histórico alemán carece de nombre propio. Los científicos de la Ahnenerbe, inmensa oficina con 50 departamentos, más que el instituto de Krebs, buscan la unidad histórica entre los teutones, germanos o alemanes, desde Finlandia hasta el Tíbet.
En el siglo XVIII se encontraron semejanzas entre el sánscrito de la India y las lenguas europeas, de donde salió la teoría de una civilización y un lenguaje indoeuropeos. Las letras y las ciencias naturales aún tenían vínculos cuando el obstetra James Parsons encontró raíces gramaticales parecidas entre el celta, inglés, germánico, eslavo e itálico y el sánscrito. Un abanico lingüístico de Irlanda a Bengala. Devoto cristiano, aventuró que el pueblo que originó esos idiomas era descendiente de Jafet.
El erudito William Jones, juez imperial de Inglaterra en Calcuta, estudió el sánscrito a profundidad. Hizo los primeros mapas de las migraciones de una cultura indoeuropea a partir de la meseta iraní, hacia el este y el oeste. Jones acuñó el gentilicio ario. Lo tomó del sánscrito rya, que significa ‘noble y respetable’. Pocas palabras han tenido tan horrible corrupción. Max Müller, angloalemán —se dice que agente británico para envenenar la mentalidad de los indostaníes, alfabetizarlos como esclavos y favorecer la conquista—, fue quien dio a los arios la connotación de etnia.
No tardaron los alemanes en adjudicarse un linaje ario, el de una raza que sobrevivió pura a las impudicias de mezclas que padecieron otros descendientes como los indostanos.
La ciencia nazi, paralela a la de Krebs, de metodología hipotético-deductiva, partía del método a priori-deductivo. La primera falla es una idea de grandeza del pueblo alemán basada en la lingüística, sin ser verificada en la experiencia. Es un salto sobre las evidencias empíricas que contradicen la conjetura, un brinco letal que provocó millones de muertes, por ejemplo, con la hipótesis para averiguar si los ojos de un niño gitano se vuelven azules con inyecciones de anilina. La poderosa fábrica de colorantes Faber también contribuía a la experimentación.
La filosofía de la ciencia nazi —porque hubo ciencia nazi— y, en consecuencia, de la medicina está sustentada en el error de tipo II que considera a los arios como superiores. Esta infracción brota de la interpretación de las culturas protoindoeuropea e indoeuropea. De estas se manejan cifras tan amplias que van del 6 000 al 3 000 a. C., en una región más vasta aún en concepto, que sería un arco que parte del este de la península de Anatolia y llega al noroeste del Indostán, pasando por el imperio persa, en el actual Irán. No hay vestigios arqueológicos.
Sobre la base indoeuropea para las falsas premisas se construye el Romanticismo con ladrillos de totalitarismo: el yo absoluto que transita, trasciende, hacia la superioridad. A diferencia de la trascendencia platónica en la que las almas superan a los cuerpos para alcanzar la divinidad, la trascendencia absoluta en la totalidad germánica es el pueblo, el volk, el arsenal de guerreros. No son Nietzsche con el superhombre ni Schopenhauer con la voluntad de poder las principales brasas filosóficas del anafre nazi. Prusia, humillada por Napoleón, derrotada en la Batalla de Jena en 1806, abre el camino de los franceses hasta ocupar Berlín, que decretan la desaparición del Sacro Imperio. La filosofía sacude a los vencidos. «Necesariamente vence siempre el entusiasta al apático. No es la fuerza del brazo, ni la virtud de las armas, sino la fuerza del alma la que alcanza la victoria». Sería una frase más sobre el optimismo, un lugar común, excepto porque la pronuncia Johann Gottlieb Fichte el filósofo del suelo, del idioma y de la sangre. Es parte del Romanticismo alemán, consecuencia del Sturm und Drang, la tormenta y el impulso. Si Novalis se abrazó a la naturaleza como enredadera sin freno para dar a todo lo finito un aspecto de infinito, entonces Fichte hace al pueblo parte de esta naturaleza. Una conciencia inmensa en la que convergen todas las conciencias particulares, unitarias, que no son la suma de números, sino la unidad de las unidades, las mónadas de Leibniz. Su razón moral es contraria a la de la Edad de la Razón, a la Ilustración, que separan el espíritu del ánimo, así el frenesí marcha por su lado. Son movimientos que solo han consagrado a los intelectuales en una nobleza y en una Edad de Terror. Al igual que Novalis, Fichte quiere un mundo de leyenda y es este el del alemán.
Los valores alemanes se sustentan en la religión como parte integral del individuo en la naturaleza en la que se expresa Dios. No hay un yo empírico, todo lo que se conoce es por un yo absoluto. Una flor no es una flor a menos que el sujeto la perciba con la moral que Dios le ha dado. Es una representación a priori, fuera de toda lógica. Se opone a Rousseau, porque el filósofo suizo niega las diferencias culturales. Fichte declara al pueblo alemán como el pueblo elegido. Su idioma es el territorio y la tierra es su sangre. A diferencia de los latinos, que tienen devaneos por separar sus intenciones de la esencia, el alemán es la esencia misma, única y total.
¿Cómo se puede ejercer la ciencia en este contexto? Son dos médicos los que construyen parte de estos cimientos ideales. Friedrich Schelling y Lorenz Oken, activistas de la Naturphilosophie, incluyen, no sin esfuerzo, el conocimiento de la naturaleza en la ciencia, a partir de la condición a priori del observador. Es una derivación de Fichte. De antemano se sabe lo que se piensa, o lo que se debe pensar.
En los claroscuros dramáticos del Romanticismo, Friedrich Schiller, poeta y dramaturgo, es también un médico calificado. Su disertación final en Stuttgart es sobre los vínculos del espíritu con el cuerpo. No hay un yo ni otro yo separados. En su tesis pone como ejemplo que tras una crisis nerviosa hay un desmayo, lo que interpreta como la revelación unitaria de espíritu y materia; una advertencia a Descartes.
Romanticismo y filosofía de la naturaleza están enlazados en un bucle complejo que desorienta, principalmente a la filosofía de la Ciencia. Mientras en Francia e Inglaterra el Romanticismo conduce a las artes y a las letras, en Alemania las comprende, con el agregado de la ciencia. En su momento no crea conflicto más allá de las disertaciones metafísicas. Un brote nuevo, un capullo al final del siglo XIX hará cimbrar al mundo.
El doctor Schelling además de médico era mitólogo, amigo de Hegel, inspirador de El anillo del nibelungo. Le da un impulso, Drang, vertiginoso al absoluto de Kant, a todos los absolutos románticos. El mundo del doctor Schelling es una totalidad que abruma por su dinámica, como la circulación de la sangre llevada a la metafísica aria. Así, ciencia y filosofía se amalgaman en un rizo. Difícil encontrar otra figura geométrica para describir el ímpetu de un mundo en el que chocan la luz y la oscuridad agitados por Dios para dar lugar a la creación, por igual espiritual que material.
Sigerist, historiador de la medicina, escribió que el Romanticismo alemán, con Sturm und Drang, en cuanto a la ciencia médica fue una orgía de especulaciones. Desde luego que hubo otras corrientes más apegadas a la naturaleza sin filosofías. La bioquímica se fue consolidando y la embriología también, pero el neopaganismo alemán descansó en Schelling. En el siglo XVII el método inductivo de Francis Bacon tenía ideas probatorias. Y en contra de los prejuicios escribió que se dan: «por supersticiones las supremas verdades de la naturaleza; la luz de la experiencia, por la soberbia y la vanagloria». Son los errores a priori de los Ídolos de la Tribu.
Tribal fue la posición de líderes políticos que son a la vez religiosos al destacar la mitología por encima de la ciencia. La germanización de la historia alemana anula al tiempo. En su weltanschauung, cosmovisión, se toma al eterno retorno de otras religiones, la aria supuestamente, para desenvolverse, no evolucionar, en una historia circular. Tienen que ser poco numerosos para conservar la calidad de elegidos por un Dios, que a diferencia de los cristianos está por igual en el espíritu que en la carne, en las piedras y en el árbol que representa a la naturaleza, una fuerza a la que hay que aliarse con las vísceras, enredando el intestino a un tronco. Ese Dios dicta los patrones de la concepción, el selecto número no acepta retrasados mentales, gitanos, homosexuales, negros ni judíos; por esta razón la ciencia aria predica la eugenesia y la eutanasia. Los términos, a pesar del prefijo griego eu, que significa ‘bien’. No lo cumplía en su nombre Eugen Fischer, literalmente ‘el bien nacido’, el buen pescador, ese hombre que empezó el extermino de quienes consideraba mal nacidos.
La ciencia romántica duró, si acaso, medio siglo, pero continuó la teoría especulativa. En la investigación de las ciencias naturales, surgida de la Ilustración, permaneció la idea de sustancia de Lavoisier como todo aquello que impresiona a los sentidos. En la razón pura de Kant, las cosas solo representan fenómenos. La ciencia naciente buscaba el origen de esos fenómenos. La filosofía idealista alemana consideraba a la naturaleza como espíritu alienado.
A la luz contemporánea, la filosofía alemana de la conciencia, la Naturphilosophie, no ha resistido. Un barullo la llamó Bertrand Russell. El físico Erwin Schrödinger, escapista del nazismo, se toma su tiempo para develar la impostura de toda la filosofía alemana, en cuanto al espíritu: «Por supuesto existen historias de espíritus, cuidadosamente elaboradas, que se nos grabaron en la mente con el fin de entorpecer nuestra aceptación de un reconocimiento tan sencillo. Entre otras cosas se ha dicho que fuera de mi ventana hay un árbol, pero que en realidad no estoy viendo ese árbol. Mediante un artificio astuto del que solo se han explorado las simples etapas iniciales, el verdadero árbol proyecta su imagen sobre mi conciencia, y esto es lo único que percibo. Si alguien está a mi lado mirando el mismo árbol, este también llegará a proyectar una imagen sobre su alma. Yo veo mi árbol, y la otra persona el suyo (notablemente parecido al mío), pero ambos ignoramos lo que es el árbol en sí». Kant es el responsable de esta extravagancia. Otto Adolf Eichmann, el actuario de los campos de concentración y de las cantidades de gas, era un lector de Kant.
De la potencia alemana en cuanto a ciencia, condujo, por un lado, a la extinción de la ciencia en el nazismo, a una filosofía mitológica como parte de la razón práctica y al entorno en que Hans Krebs buscaba la teoría celular de la respiración. La República de Weimar era de contrastes irreconciliables. Toda descripción del hábito científico obedece a una historia, escribió Mannheim, pero esto no elimina la pregunta del lector sobre lo que hubiera ocurrido de no haber leído, o despreciado, Kant a Spinoza. El filósofo alemán parece un árbol en los bosques que describe Canneti. El sencillo comerciante neerlandés, en cambio, es un surtidor del que se nutre la Ilustración escocesa: las emociones son los cimientos de la mente, no los callejones sin entrada ni salida que propone Schelling con su muy germana hipótesis del yo y un no yo para encontrarse que, para estudiar a la naturaleza, esos yoes contrapuestos requieren el absoluto.
Adolf Eichmann era un ávido lector de Kant, al igual que Hitler, y cabe pensar aquí, sin proponer una respuesta, en el destino de los libros. Spinoza estaba proscrito en los libreros del Freiburgo de Krebs por ser judío. Proscrito por doble partida: un judío no podía leer a otro judío. Krebs tenía que huir. El humo de la pira de los libros en la Operaplatz entraba por las ventanas de su laboratorio y asfixiaba a los ratones blancos y conejillos de Indias.
Tras los muros del castillo de Wewelsburg, obreros esclavizados armaban a costa de la muerte los recintos para la veneración de la herencia teutona. El testimonio de un sobreviviente, al terminar la guerra, revela algo sobre la impenitencia nazi. «No era del partido. Me dijeron que me afiliara, me negué. Que siendo alemán de pura cepa, denunciara a mis vecinos judíos. ¿Por qué? Y aquí me trajeron». Lo hallaron los Aliados en un montón de escombros. Los nazis en su fuga trataron de volar el castillo. Les faltaron explosivos. Ese error permitió a los arqueólogos de la guerra encontrar los Ciclos del Reich.
Krebs descubrió el ciclo de la urea con unas cuantas sustancias. En resumen, la mayoría de los animales consume nitrógeno en los alimentos. Este elemento está en los aminoácidos, esos pequeños guijarros de movilidad extraordinaria que son la argamasa de las membranas. Músculos y huesos. Una vez utilizado en la arquitectura de los órganos queda como NH4. Como esto ocurre dentro de las células, se combina con el CO2 de la respiración, fenómeno que aún está por descubrir el mismo Krebs en su huida de los nazis. Para la reacción se necesita energía. Entra en acción la enzima carbamil fosfato sintetasa, le quita un fosfato al ATP, adenosín trifosfato y la ruptura de ese enlace libera calor. La enzima queda como carbamil fosfato. Se agrega el aminoácido ornitina y produce otro aminoácido, citrulina, que libera otro fósforo. A la citrulina se agrega otro aminoácido, aspartato. De nuevo con ATP, esa chispa forma argininosuccinato y pierde fósforo. Viene el arginino fuamarato, que se desdobla en arginina y urea. La urea se excreta y de nuevo volver a empezar. Un eterno retorno que nada tiene que ver con el de Nietzsche o el de los ciclos históricos donde la serpiente se muerde la cola.
Las reacciones en la célula son infinitesimales, mas no infinitas. Son del orden de 10—6 moles por gramo. Mil millones de veces menos que una batería convencional. Un mol es una cantidad de materia equivalente a la masa de tantas unidades elementales como átomos hay en 0.012 kilogramos de carbono 12, algo más exacto que los ángeles que caben en la punta de un alfiler. Comparaciones, ese era uno de los secretos de Hans Krebs; secretos para iniciados, para los que supieran algo de biología, «el teatro no para cualquiera». Los secretos de Krebs estaban en la medida, como la raíz de su profesión, med: «Medimos todo, todo lo medimos, cada cosa aunque cada cosa seamos nosotros mismos. Y comparamos […] y nos comparamos, y en la ausencia de alguien o de algo, existe el riesgo, la facilidad, de creer que ante esa ausencia, somos mejores que el próximo hombre que ha de venir a sucedernos».
Vaya con el lenguaje de Krebs: citrulina, adenosín trifosfato, enzimas; pero al mismo tiempo más inteligible. ¡Qué formas toman las palabras a veces! Los nazis tenían también su ciclo en el otro lenguaje, el de Wewelsburg. La construcción triangular apunta el vértice hacia el norte con varias interpretaciones, entre ellas la ubicación de la mítica isla de Thule, capital de Hiperbórea, el origen de la raza nórdica; aun cuando el nombre Thule sea griego y estuviera incorporado a la mitología grecorromana. En la torre oeste estuvo la mazmorra de unas brujas del siglo XVII antes de ser incineradas. La torre norte, el vértice polar, tiene en la base una bóveda con 12 nichos para albergar las cenizas de los 12 generales supremos del Tercer Reich, Himmler entre ellos. Al centro del piso una lámpara de flama eterna alimentada con gas y en la cúpula una esvástica. Es la cripta del Walhalla en donde descansan los guerreros muertos en combate. En el piso de encima, la sala de los generales, con 12 pilares, a semejanza de Stonehenge, como si la cultura celta y germana se unieran fraternalmente. En el suelo, un mosaico de mármol con la rueda solar nórdica que habrá de girar hasta el fin de los tiempos con el aliento de la SS. Tiene 12 rayos con la runa
 , que significa sieg, sol o victoria.
, que significa sieg, sol o victoria.La hermandad célticogermana es incongruente. Los nazis consideraban a los celtas como un subgrupo inferior al de los ingleses, que por ser anglos tendrían un poco de sangre nórdica. En realidad, la rueda solar tendría ejes imperfectos de circulación. La ciencia racial impulsada por el médico Hermann Gauch demostraba que las aves tenían un lenguaje porque su garganta era nórdica, como las encías de los alemanes que los hacía dominar la ópera. Era creíble. Woody Allen dice que cada vez que escucha a Wagner le dan ganas de invadir Polonia.
La geometría del castillo de Wewelsburg está basada en la geometría sagrada nórdica. La planta triangular es la punta de la lanza de Longinos que perforó el costado de Cristo. Las 12 columnas representan a los 12 caballeros de la Mesa Redonda resucitados en Caballeros Teutones en la piedra impasible del tiempo que confunde a sus personajes.
Todas las culturas arcaicas tienen raíces móviles encajadas en la tierra de las ideas, más que en las del planeta. En todas hay ciclos de muerte y resurrección, edades de oro y corrupción. El ciclo nazi de la vida gira en torno al árbol sagrado como eje; aunque tratándose de la conciencia de que en lo inmaterial se representa lo sagrado, por ejemplo, en el alma de una piedra o en la lanza de Longinos puede haber numerosas interpretaciones. Hay diferencia con la contundencia de fórmula del calcio pétreo o del hierro en la punta de la lanza, o del nitrógeno en el ciclo de la urea. Las fórmulas químicas son una representación mental, el Ca del calcio podrá cambiar de símbolo, pero el átomo siempre será el elemento con número atómico 20, en cualquier representación mental, aunque no haya más posibilidad de elección que una. Los elementos químicos no tienen Doppelgänger, el nitrógeno carece de una otredad como la del doctor Jekyll y mister Hyde, un ser malvado que se desdobla del caminante para andar a su lado y permanecer junto a él cuando se detiene el paso. Un elemento inofensivo como el calcio de las piedras en las que se forman figuras monstruosas puede convertirse en algo letal si está ausente. El estroncio no es en sí mismo tóxico, pero un isótopo, el estroncio 90, producto de la ingeniería nuclear, sustituye al calcio de los huesos que se deforman.
La imaginación humana, la del cómo y el por qué, tiende a poner atributos entre las cosas. La representación del árbol sagrado nórdico, Yggdrasil, respira con la sangre de quienes lo han descortezado. La filosofía nazi surge de un foso en el que habitan entes cebados con sangre. Su tiempo es «aquel tiempo», in illo tempore, una historia en la que no había nada, un abismo, Ginnungagap, con un árbol que tampoco era nada porque lo era todo. En el extremo norte se forma Niflheim, una tierra de hielo, y en el sur Muspell, de fuego. Hay un caldero burbujeante, Hvergelmir, del que brota una red de ríos entrelazados. Se vierten desordenados en el abismo, el caos entonces se ordena. Las aguas que van al sur se derriten con el calor y forman nubes de vapor que se condensan gélidas en el norte. Son tierras de fuego y hielo. Se unen para formar un agua templada de la que surge un gigante y una vaca llena de leche por el hielo derretido.
La vaca lame las piedras que aún estaban heladas y del mineral brota Buri, un joven rubio y hermoso, el padre de los dioses. De la mezcla del hielo y el fuego, cuestión de temperatura, surge Midgard, donde habitan los hombres, rodeado por un océano. Por encima y en el centro está Asgard, la morada de los dioses. El eje del árbol abismo es el tronco del roble o fresno Yggdrasil. En sus raíces viven tres Nonas tejedoras de los destinos: Urðr, la de lo que ya ocurrió; Verðandi, la del presente, y Skuld, la del misterio de lo que sucederá o pudiera suceder, la de la necesidad y el azar, proposiciones que no tienen principio ni fin. Como tampoco las tiene la serpiente que rodea al océano de Midgard, que se muerde la cola.
En las raíces de Yggdrasil acecha el dragón Níðhöggr y su corte de inmundos gusanos que amenazan al árbol cuya sabiduría natural hace manar la miel de la que se alimentan las abejas, las hojas de las que comen los ciervos y las ramas, nido de las aves. El dios Heimdall sacrifica su eternidad protegiendo al árbol de la repugnante fauna enemiga. Hubo un tiempo, aquel tiempo, en el que no eran necesarias las tejedoras del destino ni la fatiga de Heimdall. Fue la Edad de Oro. Esta era ha caído; el pecado amenaza reptar por el tronco de Yggdrasil y derrocar a los dioses, lo que sería la perdición de la raza aria.
Esto ya empezó a ocurrir en el mundo germano. Pero la filosofía del Romanticismo y de la naturaleza podrán evitarlo. Son los judíos el devaneo fatal que corrompe al movimiento de los elegidos, el Midgard peligra por la mezcla de las razas. Un médico será quien tome el papel de Heimdall, el doctor Hermann Gauch, el vigilante de la tradición y la pureza nórdica. El responsable de que la cabeza de la serpiente muerda la cola es el centinela del eterno retorno, el dueño del broche para cerrar el ciclo de una nueva Edad de Oro, la del Tercer Reich.
El doctor Gauch era una especie de actuario de Himmler, el sacerdote supremo del neopaganismo alemán. Al parecer era brillante como médico y repartía sus tareas como verdugo en campos de concentración y exégeta de la mitología en la que se fundaba la nueva ciencia alemana. Fundía, como si fuera el caldero burbujeante de Hvergelmir, las aguas de los elementos de la Tabla Periódica con el árbol genealógico de los dioses germanos.
En el auge de la Naturphilosophie, hacia 1830, se conocían 50 elementos químicos, divididos en tres «reinos»: metales, no metales y metaloide o de transición. Coexistían con alrededor de 70 dioses germánicos, reunidos en seis grupos, siete subgrupos y 10 reinos. El número de sustancias químicas alcanza cerca de 500 000, con 40 000 de origen animal. No es un número mágico aunque sea aproximado. Se basa en la combinación de los elementos. Se puede cuantificar y pronosticar con certeza su acción, de la benevolencia a la letalidad. El elemento es un concepto, una representación mental exacta, que se debe al físico y químico Robert Boyle en referencia a «ciertos cuerpos primitivos y simples que no están formados por otros cuerpos, ni unos de otros, y que son los ingredientes de que se componen inmediatamente y en que se resuelven en último término todos los cuerpos perfectamente mixtos». El apunte es parte de un relato, el del Químico escéptico, Londres 1661. A manera de diálogo fustiga a quienes creen que agua, aire, hierro y fuego constituyen la fórmula de la que está compuesta el mundo. El universo de Boyle, con los elementos constituidos por átomos, es diferente al de los alquimistas, «los navegantes de la flota de Tarsis de Salomón, que traían a casa […] no solo oro, plata y marfil, sino también pavos reales y monos», ya que sus teorías, «cualquiera de ellas, como las plumas del pavo real, son muy vistosas, pero ni son sólidas ni útiles; o bien, como los monos, que si tienen alguna apariencia de ser racionales, se manchan con algún disparate u otro que les hace aparecer ridículos».
El Sieg, Heil! se estremecía en las gargantas nazis bajo las bóvedas con la esvástica, la cruz de extremos torcidos como los rayos que se desprenden del martillo de Thor en la fragua de tan solo dos elementos: el hierro y el fuego. Era conocida desde hace al menos 5 000 años y aparece en las culturas de la India, Persia, Japón, Grecia e incluso en el cristianismo primitivo. Asociada con Brahama, los nazis no la aceptaban como símbolo hindú o budista, porque los indios, morenos, ya eran una degeneración de los arios originales, una perversión de la Edad de Oro. La esvástica fue adoptada por la Sociedad Thule y después por el NSDAP. Con las aspas hacia la derecha, el ocultista nazi Friedrich Krohn la inclinó 45º para diferenciarla de la hindú, que está a 90º. El dibujo sobre un disco blanco y fondo rojo fue idea de Hitler, aficionado a la belleza. Los astrólogos le garantizaron que no tenía semejanza con símbolo semita alguno.
La mezcla de la ciencia con la filosofía no resultó un conocimiento barato de habladurías. Costó muchas vidas. Las fronteras nebulosas de los parajes mitológicos, la existencia de lo inexistente y la unidad y lucha de contrarios, eje del idealismo alemán, tenía cimientos en la sabiduría de un médico que retomará el doctor Gauch.
El Tratado de la filosofía de la naturaleza, escrito por el doctor Lorenz Oken, es un manual con postulados irrebatibles en tres ediciones entre 1811 y 1843. La única verdad del mundo es la matemática que se representa como ideas en la conciencia. El espíritu es el movimiento de las matemáticas. La filosofía es la interpretación de ese movimiento. El mundo está compuesto de dos partes, una material y la otra ideal, ambas nulas en relación de la una con la otra, aunque dependientes. La materia no existe sin la idea y a la inversa. Hay dos filosofías que caminan paralelas, la de la naturaleza y la del espíritu. El hombre es el ápice de la naturaleza. Como el fruto contiene el jugo, la semilla, las hojas, la carne, y por ello es la suma de toda la planta, así el hombre es el ápice de la creación.
La Filosofía de la Naturaleza se divide en tres subtotalidades de la totalidad. Mathesis, la individualidad, Entibus y la totalidad de la Mathesis en la Entibus que es la Biología. La ciencia de la totalidad se divide en la ideal, pneumogenia, y en la material, hylogenia. La materia de los cuerpos en desarrollo es la Cosmogenia y la descomposición de esos cuerpos para su análisis es la Estequiogenia. Solo hay una ciencia, pues si algo es cierto solo es uno. El uno es una proyección del cero y los números no son una suma de unos, sino una suma de más. El número tres no es tres sino +++. De la nada surge el cero, que es algo. El primer algo, de llegar a ser, es la potencia de lo múltiple. Si se tiene conciencia de que un acto se repite, esto significa que se tiene autoconciencia y se es parte de Dios, que el hombre expresa con palabras.
En la Naturphilosophie cabe todo. Es un caldero tanto para el psicoanálisis como para la literatura mística, aun la del antinazi Hermann Hesse: «El pájaro rompe el cascarón. El cascarón es el mundo. Quien quiera nacer, tiene que destruir un mundo. El pájaro vuela hacia Dios. El dios se llama Abraxas». Excepto por el neopaganismo nazi que detesta a Hesse y porque Abraxas, de etimología incierta, pudiera derivarse del arameo abracadabra, el «pájaro que rompe el cascarón», tendría un lugar en el idealismo alemán.
«La filosofía de la ciencia es tan útil a los científicos como la ornitología es para los pájaros», cita del premio Nobel Richard Feynman.
Si las reflexiones sobre el quehacer científico se refieren a la filosofía, realmente son parte de la utilería de la ciencia y no de la utilidad como herramientas para el científico. Pocos científicos del Romanticismo alemán y sus secuelas se dedicaron al análisis de la función científica, y la Naturphilosophie lo que hizo fue montar una escenografía sin entradas ni salidas, como los postulados del doctor Oken y su puesta en escena por el doctor Gauch, entre muchos otros médicos que asordinaron las trompetas de la epopeya de la medicina hasta volverla una ópera wagneriana.
Si bien los gritos del Sieg, Heil!, el chasquido de las botas y el taconeo por los pasillos de institutos y hospitales acallaron los murmullos en los que normalmente se desenvuelve la investigación, si las gesticulaciones de los jerarcas y súbditos acompañaron a las víctimas de la experimentación en humanos, a la inmundicia que sofocó a la higiene (principio médico) en los campos de concentración, también es cierto que la medicina alemana del siglo XIX fue de gran importancia en el progreso de la ciencia. El mundo le debe mucho a la ciencia alemana, Wissenschaft.
El concepto de enfermedad se consolida en la teoría celular de Paul Virchow: «Si la patología solo es la fisiología con obstáculos y la vida enferma no es otra cosa que la vida sana interferida por toda clase de influencias externas e internas, entonces la patología también debe referirse finalmente a la célula».
Robert Koch ve en la infección de las células la posibilidad de la enfermedad infecciosa y lanza sus postulados, muy ajenos a los de Oken, para identificar a un microbio, aislarlo en un medio de cultivo y reproducirlo en un organismo. La agitación de los numerosos hallazgos estuvo en competencia con países en pugna, sobre todo comercial, como Francia con sus genios en torno a Pasteur, o Inglaterra con Lister y la higiene, y Estados Unidos con la anestesia y la creación de universidades.
Desde la fundación del Premio Nobel hasta la caída de la República de Weimar, Alemania tuvo 31 reconocimientos en ciencias naturales y medicina. El primero fue Röntgen con el descubrimiento de los rayos X. Como ya se dijo, buena parte eran judíos, Einstein entre ellos. El empirismo marxista del siglo XIX no bastó, o fue inútil, para el avance de la medicina. Los hallazgos de la ciencia eran producto de la riqueza. Inglaterra, Francia y Alemania tenían ciencia porque la renta del capital era superior a la del producto interno bruto. De nada sirvió que Marx escribiera, filosofando sobre la materia, que la misión de la ciencia era deslindar la apariencia engañosa de la realidad, la especulación idealista del absoluto de Fichte y Oken: «No necesitaríamos el trabajo científico si las leyes de la física fueran espontáneamente evidentes para nosotros y estuviesen inscritas en los cuerpos de los objetos que nos rodean», escribió en La ideología alemana. Cuando cayó la República de Weimar se esparcieron las tinieblas.
El dadaísmo, lenguaje que en pintura y escultura usaba trapos, hierro oxidado, residuos para lograr una imagen, o trastocar la geometría con poemas: «los dientes hambrientos del ojo / cubiertos de hollín de seda / abiertos a la lluvia /todo el año / el agua desnuda / oscurece el sudor de la frente de la noche / el ojo está encerrado en un triángulo / el triángulo sostiene otro triángulo», para enloquecer con sorna a la realidad y darle otros significados en una acción libertaria. La ideología nazi funde más los engaños de la realidad, la esencia y apariencia que Marx trata de separar en un embrollo de los nudos antiguos que aparecen en las inscripciones de los alfabetos nórdicos. Con frecuencia el camino de la ciencia está más en la solución del nudo gordiano.
Los enredos de las Nornas hilanderas en las raíces de Yggdrasil son el lenguaje en el sustento nazi. Muy pobre fue la ciencia alemana después de la caída de Weimar. Se puede hablar más de pirotecnia letal que de un conocimiento de la naturaleza. Una mirruña de ejemplo dice algo. Murieron más presos en los campos de concentración fabricando misiles que víctimas de los cohetes V2, Vergeltungswaffe2, literalmente ‘arma de represalia’. La palabra Vergeltung empezó a tener la sonoridad de los infiernos, el Hel nórdico, donde Vergeltung rebotaba en entre los pilares del Hölle, el agujero en el que se entierra una de las raíces del Yggdrasil. Se llega por el camino que desciende por los nueve inframundos,
«Un viaje del glorioso hijo de Bolthor aprendíNueve submundos de elfos oscuros, muertos y gigantes: Helheim, Svartálfaheim, Niflheim, Jötunheim, Mannaheim, Vanaheim, Alfheim, Muspelheim y Asgard. Una nomenclatura que opaca a la que usó Hans Krebs sin haber tenido más rito de iniciación que la práctica universitaria de la medicina. La ciencia de los nazis no produjo gran cosa, por no decir que nada. Si acaso en física teórica, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Vergeltung fue la palabra que acompañó a la cohetería. Las bombas V2 mataron a miles de ingleses. Hans Krebs sobrevivió a los bombardeos refugiándose en Inglaterra, donde entre escombros y zozobra estudiaba el metabolismo humano. Muchos más murieron en los sótanos de las fábricas de armas, en Pennemunde y Nordhausen, el inframundo de la mitología alemana, el Helheim hecho realidad, donde a diario morían 150 trabajadores esclavizados.
y un trago tomé del glorioso meade
servido por Odrerir».
En El gran dictador (1940) Charles Chaplin satiriza la sonoridad gutural y canina, por semejanza zoológica con el Adolph Hitler en su papel de escenógrafo y orador. Personificado en Adenoid Hynkel, dictador de Tomaina. El país tiene el nombre de un veneno producto de la descomposición orgánica. El discurso lo improvisa Chaplin con palabras alemanas en oraciones sin sentido que suenan familiares: Wiener Schnitzel Sauerkraut, Leberwurst y Blitzkrieg. La incoherencia suena coherente. El cerebro del espectador comprende lo insensato, aunque no sepa que Chaplin usa palabras como escalopa vienesa, col agria, guerra relámpago, salchicha de hígado o Ullstein mit der Wurst!, donde mezcla el nombre de una editorial real con un embutido.
Parece como si las jergas de los dadaístas, surrealistas, la vanguardia modernista y la antigüedad se fusionaran en esta mezcla insensata con el argot mitológico, y que el ciclo de Krebs, «no para cualquiera», fuera parte de ese idioma cuando incorpora ornitina en el ciclo de la urea, o Succinil Co-A en el mecanismo de la respiración. En realidad está muy lejos de la esoteria. Son términos que llevan una secuencia lógica de lo que ocurre en la materia. Comunistas, llamó a los resultados de la ciencia el sociólogo Robert Merton, bienes comunitarios producto de la colaboración de muchos hombres, que pasan a ser del dominio público. El requisito es comprender sus fórmulas y la intención. Hay comités de pares que vigilan las tareas y no centinelas ocultos.
La filosofía nazi sepultó con un alud las causas y efectos de la naturaleza. Sobre los ciclos de la urea, la respiración y el nitrógeno, prevaleció El anillo del nibelungo. En El ocaso de los dioses, Odín, o Wotan, no aparece en el drama. Es una fuerza absoluta pero oculta. La muerte del héroe Siegfried, el hombre, clama venganza, Vergeltung, para reivindicar a su raza, perpetuar a Dios y restablecer el orden. Siegfried, Brünnhilde, Gunther, Gutrune, Hagen, Alberich, Waltraute, tres Nornas, Woglinde Wellgunde y Flosshilde son los personajes principales, además del ejército de vasallas.
Krebs compuso el ciclo de la respiración con nueve pasos y cuatro elementos orgánicos (carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno), y dos minerales (azufre y fósforo). No hay cupo para los dioses. Las sustancias que se forman en el ciclo de Krebs son menos que los dioses y sus acciones en el ciclo del anillo del nibelungo no son necesarias. La biología es económica. No despilfarra. Laplace sentenció que su hipótesis de la creación del universo a partir de una nebulosa no requería un auxilio divino. Al ciclo de Krebs se encargaría de asfixiarlo la mordaza de la mitología nazi.
Para respirar se necesitan proteínas, ácidos grasos y azúcares que entran a la célula degradados en pequeñas partículas. Pierden o ganan electrones hasta formar una molécula de ATP, adenosin trifosfato, de altísima energía. Es el mensajero de la respiración, el libertador de las calorías. En esta última cadena, el ácido cianhídrico es el final del ciclo de la vida que buscaba Krebs.
Krebs dijo que buscaba las piezas de un rompecabezas para encontrar un principio económico de la naturaleza que explicara algo tan simple como la conversión del azúcar en dióxido de carbono. De su profesor Warburg aprendió, por un lado, la técnica de cortar rebanadas de tejido con una navaja de afeitar, que tuvieran el espesor de apenas diez células y, por el otro, a machacar tejidos. Se trataba de diferenciar el funcionamiento entre las células íntegras y las destruidas para definir si las reacciones químicas ocurrían dentro o fuera de la célula. El maestro estudiaba la producción de oxígeno en células cancerosas y normales. Observó que las primeras podían crecer sin consumir grandes cantidades de oxígeno.
La instrumentación fue fundamental. Copiando a Torricelli, que midió el peso del aire en el siglo XIX, Warburg usó el mismo principio con un tubo muy fino con mercurio, en el que se vaciaban los gases de la respiración de la colonia de células. El peso se registraba en una escala anotada en el vidrio en la razón de micromoles. Los gramos y centímetros resultaban gigantescos para medir con precisión. Observaba la desintegración de la glucosa y su transformación en gases. La técnica abría una puerta inesperada. Las antiguas técnicas de perfundir animales enteros o sus partes con líquidos y gases resultaba obsoleta para comprender a la naturaleza. Había que mirar por el pequeño orificio de la microscopía y los instrumentos. Que la respiración estaba asociada con las mitocondrias fue un descubrimiento de Warburg. La mitocondria es el laboratorio principal de las células. Se conoce como estructura desde el siglo XIX y su función metabólica empieza a estudiarse a principios del siglo XX. Así se cumplía una de las profecías de Claude Bernard: «Ni la anatomía ni la química son suficientes para resolver una cuestión fisiológica; es sobre todo la experimentación en los animales que, permitiendo encontrar en un ser vivo el mecanismo de una función, conduce al descubrimiento de fenómenos que ella sola puede iluminar, y que ninguna otra hacía prever». La biología llegaba a conclusiones que dejaban a un lado las nociones fisiológicas de la esencia y la apariencia.
Se dice entre las consejas de los científicos que la peor elección de un destino es la de resolver un problema. Krebs lo hizo y, según él, fue azaroso. «Debo decir, ahora que esto ya pasó, que tuve suerte al escoger la síntesis de la urea como el problema que quería estudiar. Hoy en día es obvio que hay reacciones más complejas que requieren otras técnicas, como las de isótopos, que llegaron hasta después de la Segunda Guerra Mundial».
Y la guerra ensombreció a la ciencia. Los nazis llegaron. A Otto Warburg no le valió ser Premio Nobel para sobrevivir. Vergeltung restallaba en los corredores de su hospital, con el taconeo de las botas y el frufrú de las batas blancas sobre el uniforme nazi. El performance de la medicina iba al ritmo de la venganza. Hitler tuvo un pólipo en la faringe, un pequeño tumorcillo que lo aterró. Warburg era hijo del famoso físico Emil, amigo de Einstein, parte de una familia aristócrata y rica, de comerciantes, intelectuales y científicos. Judío, se casó con una cristiana. Este mestizaje fue una salvación para Otto, tan falto de interés en la política que no se enteró de los avatares del nazismo hasta bien entrada la dictadura. Por ser Premio Nobel, le abrieron las puertas en Inglaterra, pero se negó porque le fastidiaría tratar con los profesores y sobre todo con sus esposas. Le gustaban los bosques alemanes por los que caminaba, y a diario montaba a caballo. Los árboles le fascinaban. Con su padre trabajó en reacciones sobre la luz y la respiración de las plantas. No imaginaba el poder vengativo del Yggdrasil, el árbol sagrado de Alemania.
El pólipo de Hitler resultó benigno. Warburg fue echado de sus cargos y permaneció en una especie de reserva, de cuarentena, por si acaso era de utilidad para el Führer. Según la antropología del Reich, su sangre judía estaba diluida y solo era semita en un bajo porcentaje.
Las primeras víctimas del antisemitismo en el trabajo fueron los médicos. Semanas después del ascenso de Hitler en 1933, el responsable de la sanidad en Berlín prohibió que ejercieran en los hospitales públicos. Los decretos se sucedieron uno tras otro. Los abogados fueron proscritos, se impidió la entrada a estudiantes judíos en las universidades se prohibió que participaran en la industria editorial y, bajo la Ley de Desnacionalización, se les declaró indeseables, gente sin nacionalidad.
En 1935 cuajan los mitos arios en las Leyes de Nüremberg. Solo los alemanes tendrían derechos ciudadanos y el matrimonio y las relaciones carnales quedaban prohibidos entre judíos y alemanes. La prisión era el castigo. Había un problema. La antropología física de Eugen Fischer no funcionaba. El surtido germano tenía chaparros, gordos, bofos, indolentes, dientones y no faltaban los de piel morena. Se recurrió al linaje. Alemán era todo aquel que no tenía abuelos judíos en tres generaciones. Había otro problema: los matrimonios mestizos abundaban. Una nueva figura racial trató de resolver el asunto. Se llamó Mischlinge a los híbridos con un antepasado hebreo indeseable, aunque cercano, y otro alemán. La incompatibilidad de los alemanes que no cumplían con el perfil ario impulsó la eugenesia y el asesinato de los enfermos y débiles mentales.
Eran pacíficos los poco más de medio millón de judíos en Alemania en 1933, de una población de 66 millones de alemanes. Como ya se dijo, los comunistas judíos fueron las primeras víctimas de la muerte y los campos de concentración. De la población judía la mayor parte era clase media: profesionistas, comerciantes y obreros calificados. Destacaban los médicos, abogados, científicos y, en menor medida, directores de teatro, cine, artistas y escritores. Amas de casa, desde luego. La academia reunía a 3 140 miembros de los que 937 eran judíos. Entre 1907 y 1933 hubo 17 premios Nobel judíos.
El partido nazi se encarnizó con una población minoritaria e indefensa. No eran los enemigos ni tenían nada que ver con los dioses perversos, Loki y su séquito de monstruos que amenaza a la raza aria en el combate del fin del mundo, el Ragnarök, que habrá de suceder cerca del castillo de Wewensburg. El primer ataque nazi en contra de un pueblo desvalido fue, al principio, sin más armas que las de la humillación y, al final, el gas asfixiante de la respiración que Krebs anhelaba descubrir. La vejación fue constante en las tierras de Bach, Goethe, Schiller y Beethoven, la censura de Heine, el poeta que fuera una gloria, el de «Si quieres viajar a las estrellas hazlo solo, sin buscar compañía».
Los nazis empezaron la aniquilación sin batalla alguna, sin poner en práctica los avatares de sus dioses temerarios. La emprendieron contra los gitanos, un poco más tarde, cuando invadieron los países del este. En la primera andanada mataron a 30 000. Matanzas en aras de la pureza racial. Con la represión de los judíos y fuera de los puestos importantes de la ciencia, la eugenesia cobró factura de urgencia.
Se desconoce cuántos alemanes del Tercer Reich eran psicópatas. Pocos, al parecer, según los datos de la psiquiatría moderna; cuando mucho 10% de una población que manifiesta su patología cuando las circunstancias son propicias. Se dice que la construcción del Tercer Reich fue de un optimismo patológico, el más tenaz de la historia, para construir un reino que durara un milenio. Es difícil afirmar que 66 millones de alemanes que causaron 60 millones de muertes estuvieran enfermos. En vez de un Reich duradero se hubiera necesitado un manicomio inmenso, tan grande como el Valhalla. Los psicópatas son optimistas, pero no son responsables de sus actos.
El modelo del tipo ario para el NSDAP fue Reinhard Heydrich, responsable de la seguridad del Tercer Reich, jefe de la Gestapo, segundo de las SS, subordinado tan solo a Hitler y a Himmler. Buen mozo, alto, rubio, valiente marino de la Primera Guerra Mundial con las medidas de un Sigfrido con mentón recio, ojos claros y piel semejante a un fiordo. Le llamaban el Colgador. Cuando paseaba por el campo le gustaba matar a quien le pareciera judío, gitano o comunista. Los colgaba con las manos a la espalda, sujetas las muñecas con el cabo de una cuerda atado en la rama. Un médico nazi le aseguró que en esa posición los músculos se desgarran, los huesos se desarticulan, y a una altura de buen cálculo, cae al suelo para que los perros lo devoren. Para el sastre Hugo Boss era el modelo perfecto. Cuando Hitler invadió Bohemia y Moravia, mató en tres días a 92 personas, bajo la consigna de «germanizar a los insectos eslavos».
Esto sucedía cuando Krebs ya no estaba en Alemania. Huyó en 1933 con una oferta de trabajo en Inglaterra. Viajó con una mano atrás y otra adelante. Los nazis no le permitieron sacar sus cosas ni dinero. Fue un viaje de penuria de no ser porque llevaba un tesoro. Los nazis que se robaban hasta las perillas de las puertas y más tarde los dientes de oro, lo dejaron sacar un manojo de tubos de vidrio que los cancerberos no consideraron de valor. Eran los manómetros para el oxígeno de Warburg.
«Cuando llegó Hitler me echaron de mi cargo en la Universidad de Friburgo. Cuatro años más tarde pude continuar mis experimentos en Shefield y en Cambridge […] Este trabajo llevó al descubrimiento de que la hipoxantina del hígado de la paloma proviene del amonio y un precursor de carbono desconocido, que la xantina oxidasa la convierte en ácido úrico». Lenguaje florido, barroco, aunque disponible para cualquiera.
De 1933 a 1939, cuando es decretada la Solución Final para el exterminio judío, la esclavitud de opositores a la Anhenerbe, así como las humillaciones en su antigua patria, proliferaron. Heydrich era melómano y violinista. Organizaba numerosos conciertos en su mansión. Sin música de Mendelssohn. El artista era un judío convertido al cristianismo. Era un Mischling de primer orden por tener un abuelo sabio y filósofo que promovía la Haskaláh, iluminación hebrea del intelecto y de la mente. Una salvedad a la prohibición de Mendelssohn: Heydrich pidió que sus partituras fueran rescritas. Una metralla en Praga fulminó sus intenciones.
Luego de cuatro años de persecución y rechazo en Alemania, el descubrimiento de Hans Krebs es ignorado en Inglaterra. No fueron asuntos racistas. Al editor de la revista Nature, un físico que no sabía asuntos de biología, le pareció florido y barroco: «No podemos ocuparnos de su asunto. Tenemos material suficiente para nuestra revista», fue la respuesta al envío del artículo. Se dirige a la revista holandesa Enzymologia que lo publica el 27 de junio de 1937 con el título El papel del ácido cítrico en el metabolismo intermedio de los tejidos animales. Lo firman Hans Krebs y W. A. Johnson, del Departamento de Farmacología de la Universidad de Sheffield. Conmocionó al mundo de la biología y de la medicina. Dudas y certezas corrieron durante algunos años para el total acuerdo de la evidencia, hasta que fue descubierto el final del ciclo de la respiración, que termina con la geometría de una cadena. Fue el esfuerzo de muchos hombres y experimentos que conjuran el azar y la necesidad, en palabras de Hans Krebs cuando recibió el Premio Nobel de Medicina en 1953:
«En el transcurso de las décadas de 1920 y 1930 se hicieron grandes progresos en el estudio de las reacciones en el metabolismo intermedio, donde el azúcar sufre una transformación anaerobia y se fermenta en ácido láctico, o en etanol y dióxido de carbono. El éxito se debió principalmente a los esfuerzos de las escuelas de Meyerhof, Embden, Parnas, von Euler, Warburg y Coris, construidas en el trabajo pionero de Harden y Neuberg. Este trabajo arrojó la luz sobre los pasos principales de la fermentación anaeróbica. En contraste, casi nada se sabía, a principios de los años treinta, acerca de las reacciones intermedias en la oxidación del azúcar en las células vivientes. Cuando dejé el laboratorio de Otto Warburg en 1930, con quien trabajé bajo sus enseñanzas desde 1926 y de quien aprendí más que de ningún otro profesor, me sentí estimulado para buscar otro de los grandes campos del conocimiento. Así, fui atraído por los senderos del metabolismo intermedio de las oxidaciones. Esta es la gran vía para generar la energía de los organismos superiores que la requieren dentro de un flujo constante y sin interrupción. Este problema me pareció así relevante para el estudio de esta necesidad relevante para los seres vivos».
Y en la respiración de la vida, Krebs pone énfasis en la continuidad: vivir es un proceso que no admite interrupciones. Cualquier desavenencia en la cadena de reacciones puede provocar errores irreparables. Krebs era médico. Vio a muchos enfermos y los seguía viendo mientras investigaba entre matraces y probetas burbujeantes, antes de que lo echaran de Friburgo. Sieg, Heil!
Cada movimiento en un cuerpo, del crecimiento de las uñas a la curvatura de un dedo, es producto de la respiración. Krebs ya había revelado los trastornos a causa de los errores en el ciclo de la urea, de la gota a las intoxicaciones por amonio. Su búsqueda daría una nueva semblanza a la clínica de otras enfermedades terribles. Convulsiones y males en niños de apenas un año en los que el cerebro en lugar de crecer degenera, lo que causa que mueran al poco tiempo, semejantes a un vegetal. La falta de una enzima fútil significa ceguera, o alteraciones en las células cancerosas. Las había visto Krebs en sus recorridos por las camas del hospital, con su bata blanca, en el ejercicio del oficio de la medicina junto al enfermo.
Por los pasillos de los sanatorios rondaban los nazis a la búsqueda de los indeseables. Retrasados mentales, paralíticos, gente con malformaciones, locos sin más diagnóstico que la locura. Carne para experimentación, mucho antes de que se inauguraran los hornos crematorios y envolvieran con una bruma de cenizas los bosques de Alemania, los del Yggdrasil. Krebs experimentaba con animales de laboratorio.
Conocida, y aún falta por conocer, es la historia de la experimentación de los nazis con seres humanos. Joseph Mengele se lleva la palma del escalofrío por ser el más conocido. Hubo muchos secuaces en la conspiración del Holocausto además de los médicos nazis. La gran mayoría fue gente común y corriente del vecindario. Difícil hablar de porcentajes. La indiferencia puede ser medida. De hecho hay algunas estadísticas en retrospectiva que revelan un talante muy alto de falta de compasión, más allá de la destrucción por escalar jerarquías en lo político y militar.
A partir de 1933, solo 1% de los judíos recibió ayuda de los alemanes. Krebs huyó; la mayor parte de sus compatriotas se quedó. En principio eran alemanes, muchos combatieron en la Gran Guerra y eran héroes condecorados. Otros tantos se percataron de que eran judíos cuando los conocidos los miraban en la calle y se volteaban hacia otro lado. La indiferencia fue asfixiante. El mundo exterior era el de los nazis, de quienes colaboraban y de los que disimulaban esquivos a la gente humillada. Los más conscientes alzaban los hombros. Aun antes de que se hicieran los guetos, los judíos ya estaban cercados por un muro de silencio.
Después de gritar Sieg, Heil! y de chocar los talones, los colegas de Krebs se cruzaban con él por los pasillos como si fuera transparente. No eran los alemanes comunes y corrientes. Eran la élite de la academia y de la intelectualidad y no todos se convertirían en verdugos. El acoso empezó con la indiferencia. Ni una mención a los descubrimientos de Hans Krebs. El desprecio de los nazis hacia los subhumanos se fue cebando. El 16 de abril de 1933 la doctora Hertha Nathorff acudió, como siempre, a la reunión de la Liga Alemana de Mujeres Doctoras: «Había una atmósfera extraña ese día, y muchas caras que nunca había visto. Una colega a quien no conocía me preguntó si era una de ellas. Ante mi sorpresa mostró la esvástica en la solapa de su bata». Un hombre se encargaba de clasificar a la concurrencia. Como parte del rito de la nazificación, juntó a las doctoras no judías en un salón aparte. Hertha y sus colegas, incluidas la mitad judías y unas cuantas alemanas, abandonaron la reunión.
Los médicos menos calificados ocuparon las plazas de los expulsados del Reich. Era frecuente que denunciaran a sus pacientes judíos y, como ya se dijo, vale la pena insistir una y otra vez en que los enfermos alemanes denunciaban a los médicos judíos, así fueran sus doctores de cabecera.
En 1936, cuando Alemania sorteó sus crisis económicas y el empleo abundó, los judíos no eran aceptados en ningún trabajo calificado. Los hombres y las mujeres en menor proporción de género se vieron obligados a trabajar en tareas que les eran desconocidas: profesores y abogados como ayudantes de peones en el campo y profesoras como asistentes de limpieza o de cocina.
No obstante el antisemitismo ligero de Inglaterra, Krebs logró acomodarse, no sin problemas, en la Universidad de Sheffield con estrechos contactos en Cambridge.
En 1938, en la Noche de los Cristales Rotos, estallaron los vidrios en Alemania, y empezó el éxodo a los campos de concentración. Si 66 000 alemanes ayudaron a los judíos, los ocultaron en sus casas o arroparon la huida, el alemán común y corriente no solo estaba dispuesto a delatar, sino también a asesinar. Con Polonia invadida, el policía von Trapp, comandante del Batallón 101, cercó a 1 500 judíos en Józefów. La orden fue disparar a mansalva sobre el pueblo, incluidos niños y ancianos. Los alemanes no eran soldados profesionales sino un grupo de quinientos obreros de Hamburgo, reclutados voluntarios. En principio su tarea era la de vigilar los convoyes de prisioneros hacia los campos de exterminio. El general von Trapp, misericordioso, separó a los hombres que no quisieran disparar. Solo una docena se apartó. El restó aniquiló con vehemencia y convencimiento, unos por no parecer cobardes ante sus compañeros y los otros, que no eran necesariamente antisemitas, lo hicieron por inercia o por no mostrar cobardía ante el espíritu alemán.
Cuando Krebs llegó a Inglaterra el antisemitismo era moderado. La cuota se había agotado con las expulsiones de Eduardo I en 1290. Es hasta el siglo XVII, con Oliver Cromwell, que se da de nuevo entrada a los judíos, principalmente sefaraditas. En el siglo XIX, ya ocupan puestos en el Parlamento y de gran importancia, como el de primer ministro. No obstante, la leyenda negra de Shylok estaba soterrada. Krebs se sintió muy a gusto. Dejaba atrás un auténtico muro de lamentaciones que apenas llegaba en sordina. Fue hasta después de la caída del Reich cuando se supo de las angustias cotidianas de los judíos que no fueron encerrados en los campos de exterminio. Warburg, el maestro de Krebs, arrumbado en un rincón por si le era útil a Hitler. El médico y filósofo Karl Jaspers, alemán «puro», fue apartado de sus cargos directivos en la Universidad de Heidelberg por estar casado con una mujer judía. La mantuvo oculta. Le ofrecieron salir de Alemania si la denunciaba. Se quedó.
Se discute si la nazificación alemana fue total, con el antisemitismo como parte de la identidad germana entre 1933 y 1945. Esto lo apunta Daniel Jonah Goldhagen en Peor que la guerra. Verdugos voluntarios sin atenuante, como los policías del Batallón 101, asesinos del vecindario en una sola voluntad. La discriminación nazi echaba mano de la ciencia en los descubrimientos de Hitler. «El descubrimiento del virus judío es una de las mayores revoluciones que han tenido lugar en el mundo. La batalla en la que estamos implicados hoy es del mismo tipo que la librada durante el siglo pasado por Pasteur y Koch». A los judíos sobrevivientes de los campos de concentración se les debía aniquilar sin pasión, por ser los más fuertes, producto de una selección natural idónea a partir de la cual la raza judía podría regenerarse. Recurría al dicho de Nietzsche, aquel de lo que no mata endurece.
Inglaterra fue el mejor refugio para Krebs. Aunque muchos judíos se fueron a Estados Unidos, la bienvenida tuvo sus resquemores, ya que las universidades aceptaban de mala gana a los judíos y algunas fijaban una cuota. Francia rebeló su antisemitismo con la ocupación alemana. Científicos como Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina, era un antisemita que practicó la eugenesia auspiciado por el aviador Charles Lindbergh. El arte en Francia fue una fiesta bajo el nazismo mientras la resistencia se debatía en la clandestinidad con esfuerzos más simbólicos que eficaces. La colaboración con Alemania fue más amplia de lo que se ha pensado. Un mito que se empieza a develar. Para los judíos franceses fue una pesadilla con más de 80 000 deportaciones a los campos de concentración en los Pirineos franceses como escala hacia el exterminio en Alemania y Polonia. Registros y leyes fueron aplicados a semejanza de las restricciones nazis, con clasificación del grado de sangre contaminada, y con todo París ocupado fue una fiesta para los intelectuales. Sartre, Picasso, Cocteau, entre muchos otros continuaron promoviendo su obra con el visto bueno de la censura nazi. En cuanto a la ciencia, muchos judíos huyeron, entre ellos François Jacob que se refugió en Inglaterra. Combatió con los aliados en las Fuerzas Francesas Libres bajo el mando de De Gaulle y fue herido dos veces de gravedad. Otros se quedaron y fueron parte de la resistencia. André Lwoff, hijo de inmigrantes rusos, escondía paracaidistas aliados en su apartamento de París. La Gestapo destruyó su archivo científico. Junto con Jacob y Jacques Monod, también miembro de la resistencia, recibió el Premio Nobel de Medicina en 1965. Investigaban en el campo de la biología celular, Lwoff en la lisogenia y propiedades carcinógenas de los virus y Monod y Jacob en los mensajes de los ácidos nucleicos para regular la actividad de las células, con genes que regulan a otros genes. Son los fundadores de lo que se conoce como epigenética.
La paradoja de los intelectuales que operaban con libertad bajo los nazis está en que eran herederos de la filosofía, artes y vanguardias liberales de la República de Weimar.
Tristan Tzara y otros fundadores de la contracultura del siglo XX se incorporaron a la resistencia o huyeron. El periodista Varian Fry de Estados Unidos, antes de que su país rompiera relaciones con Alemania y la Francia ocupada, sacó por los muelles de Marsella alrededor de 1 500 intelectuales refugiados en un hotel que desafió a la Gestapo. Max Ernst, Hannah Arendt y el científico Otto Meyerhof, maestro de Krebs, fueron parte de este contingente.
En Inglaterra, Krebs respiraba sin sospechar de las bombas que caerían sobre su laboratorio meses después del descubrimiento de la respiración. El secreto estaba en los ácidos. Bien por los pasos de sus antecesores en la oxidación del azúcar, los descubrimientos del siglo XX eran una verdadera cascada de sabiduría. Todos los hombres de ciencia se unían en una cadena de razonamientos en los engranes de esa maquinaria a la que ya se llamaba ciencia en la búsqueda de las causas y efectos en la naturaleza. Respetable y temida, estaba llena de oscuridades en el lenguaje. El húngaro Szent-Györgyi había encontrado que en el músculo pectoral de las palomas, el consumo de oxígeno aumentaba si se agregaban cuatro ácidos: fumárico, málico, oxalacético y succínico. Se conocía el principio en el que los azúcares se oxidan, es decir, pierden electrones. Al final hay una cadena descubierta por David Keilin en 1925, una línea de carbono y hierro, de la que se desprende oxígeno. Los ácidos se encargan de transportar los electrones hasta que en los citocromos se forma el agua y el oxígeno. Todas son reacciones catalíticas de gran velocidad que convierten a las sustancias más complejas en otras más sencillas, por ejemplo, los azúcares, grasas y proteínas en moléculas que generan calor. En la célula, la respiración es una descomposición de moléculas complejas para obtener la energía necesaria en la creación de nuevas moléculas complejas. Franz Knoop y Carl Martius publicaron en 1937 la serie de reacciones que empezaban con el citrato y terminaban con el ácido orgánico oxalato.
Algo no estaba bien, pensaba Krebs analizando los diagramas en lo que ya eran metros de cuartillas. Las sustancias eran las adecuadas, el orden de las reacciones era correcto, lo que faltaba era una cuestión de estructura. Un ciclo, intuyó Krebs. Así, unió todos los conocimientos previos de sus colegas en una rueda, una cuestión de estética.
En 1937 Krebs concluyó su diagrama. No exclamó ¡Eureka! Era el resultado de una colectividad, más serendipia que casualidad, el fruto de una mente preparada que saca provecho de la fortuna, diría Pasteur. Nature rechaza el artículo; Enzymologia lo publica. España está en la Guerra Civil. Un año antes Mussolini le presta aviones a Franco para bombardear Vizcaya. La Legión Cóndor bombardea Guernica, segundo asesinato en masa de civiles, preludio de la guerra aérea alemana. Hitler proporcionó pilotos, bombas y aviones a su colega Franco. No le concedía demasiada inteligencia; era un aliado menor que servía para probar los juegos de guerra a los que se aficionaba el Führer. Operación Fuego Mágico, Unternehmen Feuerzauber, la llamó regocijado con las flamas de la mitología nórdica. Además de los bombardeos, apoyó con aviones para el transporte de tropas fascistas, con lo que rompió el atasco en el que se encontraban en el norte de África. Francia, Inglaterra y Estados Unidos se mantenían a la expectativa, conscientes de que Alemania rompía la prohibición de armarse y atacaba el Tratado de Versalles.
Las batallas en España son cruentas para contener al fascismo. Un médico, Juan Negrín, se hace cargo de la situación como presidente de España. Fisiólogo eminente, educado en Alemania, trata en vano de hacer triunfar a la Republica en un capítulo glorioso de la épica de la medicina. Fue maestro de Severo Ochoa, futuro Premio Nobel que, refugiado en Estados Unidos, contribuía con los últimos detalles en la afinación de los mecanismos de la respiración.
En esa guerra participó un médico con vínculos fortísimos en cuanto al aliento. El doctor Leo Eloesser, cirujano y neumólogo del Batallón Lincoln, otro capítulo de la epopeya médica. Un voluntario como otros miles en las Brigadas Internacionales, que contaban con milicianos de 57 países, entre estos alemanes prófugos del exterminio y muchos judíos. Había al menos un centenar en la Brigada Ernst Thälmann, nombre del dirigente comunista, aún vivo en esos años, encarcelado por la Gestapo.
El mundo miraba con pasmo el desenvolvimiento de la guerra en España. El horizonte vislumbraba ya la ira bélica de Italia y Alemania; el resto de Europa se mantuvo perplejo. En un acuerdo de no intervención, los países europeos deciden no intervenir en España. Titubean frente a los ensayos bélicos de Alemania e Italia a favor de los franquistas. La vacilación será costosa. Cuando Inglaterra decide intervenir su ejército es insuficiente en fuerza y armamento. Lo mismo sucede con los franceses y la guerra empieza con la anexión de Austria y de Polonia.
En ese ámbito Krebs investigaba. Entre julio y diciembre de 1940, Inglaterra tenía ya 23 000 muertos y 32 000 heridos, por el fuego de los aviones alemanes. Solo en un día la cuota fue de 3 000 civiles, y sin embargo esta batalla aérea fue la primera derrota de la maquinaria guerrera de Alemania. De cada cinco aviones derribados, cuatro fueron alemanes. El polvo, los escombros, las sirenas y el zumbido de las bombas y los motores tornaban en desazón el triunfo del científico alemán, bombardeado por sus compatriotas alemanes de los que huía. Faltaba otro desenlace: la asfixia.
En 1939 Fritz Lipmann, judío alemán exiliado en Harvard, descubre la acetil coenzima A, un transportador de átomos de carbono entre el piruvato y el citrato, parte del fenómeno para respirar que culmina con la chispa del ATP. En 1944, cuando estaba en auge la Solución Final y los gases tóxicos corrían por Auschwitz y las sucursales del horror, los hallazgos de Severo Ochoa y de Fedor Lynen dieron sentido al ciclo de Krebs, en el punto en el que se formaba el ATP, la chispa de la respiración. Ambos recibieron el Premio Nobel de Medicina, aunque el de Ochoa no fue para España. Poco antes de su nominación el asturiano cambió su nacionalidad por la de Estados Unidos. Lynen, alemán de pura cepa, siempre permaneció fiel y nunca abandonó Alemania. No era un maestro del envenenamiento, aunque permaneció impasible ante la neblina tóxica de los campos de concentración.
Envenenar había sido un arte desde que el hombre aprendió a separar las plantas tóxicas de las misericordiosas. Cicuta, mandrágora y muchas más fueron usadas para matar. El arsénico, un metaloide, también se empleó en abundancia. Si los gases cundieron durante la Gran Guerra, nunca se registró un agobio tan letal contra civiles, con Auschwitz cual paradigma. Asfixia, del griego ἀσφυξία (asphyxia), ‘sin pulso’ literalmente, aunque solo revela el desenlace, no la agonía. Para que el pulso cese antes debe acabar la respiración y eso tarda, aunque sean minutos. Si a eso se agregan años de persecución, abandono, guetos, furgones de ferrocarril e insultos, ¿qué significa una muerte envenenada?
Ahí donde Krebs y sus colegas desentrañaban la vida, los nazis ensayaban con la muerte. Cuando el ciclo de Krebs ha llegado al cetoglutarato, ya hubo síntesis de NADH (nicotinamida adenina dinucleótido), que pasa a una cadena lineal de la que se desprende el ATP. La energía se almacena, sirve para respirar o es aniquilada. El verdugo microscópico en Auschwitz fue el cianuro. Aunque presente en la naturaleza con plantas que lo contienen, del bambú a la papa, las manzanas en las semillas, las almendras, se usó como veneno. En Egipto se refieren algunas sentencias de muerte con la almendra del durazno molida y en infusión. Como fruto de la tecnología, un descubrimiento azaroso de la ciencia del siglo XVIII al trabajar con sales de hierro y nitrógeno produjo un colorante de azul intenso, el azul de Prusia. En el experimento participó el médico y alquimista Johann Conrad Dippel, temerario y temido, habitante solitario del auténtico castillo de la dinastía Frankenstein al sur de Frankfurt. Fue resultado de combinaciones a partir del aceite de Dippel, sustancia producida por la destilación de huesos de humano triturados. Dippel estaba interesado en la transmutación de las almas entre cadáveres. Su descubrimiento superó las expectativas del alquimista.
En el siglo XIX el cianuro se obtenía de sales de nitrógeno y elementos como el hierro, el sodio y el potasio. Fritz Haber sintetizó el ácido cianhídrico aunque no lo usó en la guerra. Las grandes empresas químicas que empezaron a crecer con la recuperación alemana durante el nazismo lo empleaban como plaguicida contra cucarachas y demás fauna nociva, en las bodegas, sobre todo en las de los muelles. Se tenía muy clara la toxicidad. Bastan 200 mg, una pizca, para matar a un ser humano.
La fórmula nazi era con ácido cianhídrico, casi inodoro, sin el aroma de las almendras que aparece en las novelas policiacas, cuando se usan polvos de cianuro en sales de sodio o de potasio. La letalidad fue conocida desde siempre. Wilhelm Scheele, genio alemán de la química, descubridor de elementos, el oxígeno entre estos, acostumbraba oler y probar sus descubrimientos. Trabajar con arsénico, mercurio y cianuro le costó la vida.
En el espectro de las guerras biológicas no ha habido ponzoña más deletérea que el cianuro. Palidecen las historias de los romanos arrojando cadáveres de animales o de soldados en las ciudades sitiadas. En 1763 el general lord Jeffrey Amherst promovía el uso de cobijas de los enfermos con viruela para repartirlas entre los indios inermes a la plaga. Aunque no murieran, decía, los indios estarían tan atolondrados como para facilitarles la tarea a los perros de caza. En 1854 los ingleses mostraron cierta benevolencia. El científico escocés Lyon Playfair, secretario de Ciencias de la Corona, propuso al Parlamento inundar de humo a Sebastopol con proyectiles cargados de cianuro. No encontraba diferencia con las anécdotas de los antiguos guerreros que envenenaban manantiales, un recurso menos inhumano que las bombas retacadas con metralla. El Ministerio de Guerra lo vetó ante el enfado del físico: «No entiendo por qué algunos vapores que matan sin sufrimiento deben considerarse ilegales. No hay duda de que la tecnología de la química debe ser empleada para aminorar la agonía de quienes combaten». El Ministerio lo consideró simplemente como algo poco elegante para la flema inglesa. Modales tan recriminables como la contaminación de los pozos de agua.
En el siglo XIX la potencia científica alemana no se amedrentó, aunque permaneció sigilosa. Cuando Napoleón III propuso usar bayonetas con unturas de cianuro en la guerra francoprusiana, tres años después la Convención de Bruselas prohibía el uso de gases tóxicos en las guerras. El cianuro prácticamente quedó olvidado. Los gases tóxicos de la Gran Guerra fueron principalmente mezclas de cloro y azufre. Alemania no utilizó armas químicas en África, donde la decapitación y la inanición fueron más efectivas. En cuanto a la humanidad que pregonaba Lyon Playfair por el escaso sufrimiento, la pena de muerte demostró lo contrario. Para sustituir la horca, el hacha y demás artefactos ejecutivos, en Estados Unidos se empezó a experimentar con tecnología. La silla eléctrica, inventada por Harold P. Brown, un empleado de Edison, fue el primer fruto tecnológico de la muerte en Estados Unidos, desde 1890 y durante casi un siglo. Los yerros eran frecuentes. El primer ajusticiado se estremeció veinte segundos con la primera descarga. Se aumentó el voltaje; continuó vivo otro minuto. Salía humo de su cuerpo con quemaduras de tercer grado. Un reportero rogó a los verdugos que trajeran un hacha. Al fin murió. Edison y Brown hicieron numerosos experimentos con animales para determinar la duración de la agonía. Nunca se logró la muerte instantánea y los gritos eran parte del acompañamiento en la sala de ejecución, con el tufo de carne quemada y las ligaduras rotas. Para demostrar la eficacia, Brown probó con la elefanta de un circo de Nueva York que mató a un domador ebrio. El animal murió en un minuto. Lo que no se dijo es que antes le dieron medio kilo de cianuro mezclado con zanahorias.
Alemania consideró inapropiada esta barbarie. En 1919 con la República de Weimar, Johann Reichhart afinaba sus técnicas mortíferas. Parte de una familia de verdugos que venía de tres siglos atrás, cuando las cabezas caían luego de varios tajos con el filo mellado. Los parientes fueron mejorando los instrumentos, incluso la innovación del doctor Guillotin. Reichhart patentó el fallbeil, literalmente ‘hacha que cae’, aunque la usaban desde el siglo XIII los germanos en Bohemia. Tiene dos versiones, la vertical y la horizontal en la que el prisionero yacía acostado en vez de hincado, lo que le parecía menos indigno al verdugo. Con precisión de la ingeniería alemana, no tardaba más de tres o cuatro segundos en decapitar a la víctima desde que aparecía en el cadalso. La pena de muerte no desapareció en la República de Weimar. Políticos socialdemócratas trataron en vano de suspenderla y quedó en entredicho. De hecho, no hubo ejecuciones excepto en Baviera. Reichhart fue contratado como verdugo por el Estado con un salario de 150 marcos de oro por cada ejecución. Pocas fueron las muertes, por lo que combinaba su oficio con el de granjero especializado en bovinos. En 1939 se une al NSDAP y consigue un récord de 3 165 decapitaciones hasta 1945, con el salario de un hombre rico. Fueron tales su habilidades y fama que los aliados lo contrataron para matar prisioneros de guerra nazis. No solo traicionó a sus colegas y compatriotas, sino que también a su modus operandi. Temeroso de ser ajusticiado por los aliados, hundió su fallbeil en un río. Lo reconocieron, cayó preso y entonces optó por la horca. Fue uno de los principales verdugos de los juicios de Nüremberg, con una cuota de 41 nazis en el cadalso.
Estados Unidos fue el primer país en aplicar gas asfixiante a una población cautiva: «un método más humano, silencioso y privado» fue el lema para los reos en Estados Unidos a partir de 1924, mientras en Weimar se trataba de abolir la pena de muerte. Los espías alemanes estaban al tanto de la metodología y los resultados. Se suponía que la muerte era cuestión de segundos. No era un secreto que los reos, en una celda hermética atados a una silla, sobre una cubeta con 400 gramos de cianuro de sodio en la que se vertía ácido sulfúrico, tardaban hasta 25 minutos en morir. Un guardia de San Quintín reveló cómo los ojos parecían desprenderse de las cuencas entre bocanadas jadeantes con espuma. Mientras, un médico se conectaba con un largo tubo de estetoscopio ceñido al pecho del sufriente. Caryl Chesmann, el Asesino de la Carretera, prometió a los reporteros que iban a cubrir su ejecución que asentiría una vez si sentía dolor. Movió la cabeza durante varios minutos. Otros trataban en vano de evitar la muerte aguantando la respiración, el esfuerzo terminaba en bocanadas del tóxico.
Hitler les tenía horror a los gases por aquella ceguera temporal que tuvo. Los gases eran poco efectivos frente a la artillería, por eso no los usó en las batallas. En su venganza decidió el aerosol en los campos de concentración.
El ansia por combatir inocentes fue continua desde 1933. Ni las venganzas literarias de Dumas o Conrad describen un ánimo más delirante que el de los nazis y sus aliados, el pueblo temeroso o indiferente. La idea de asfixiar sin mordazas ni sogas empezó en un coche, una furgoneta con el escape vertido al interior de la carrocería hermética, sin fugas. En un método menos sofisticado que la química del cianuro las primeras víctimas fueron enfermos mentales de Polonia, tras la invasión de 1939. Se le llamó eutanasia experimental. El primer vehículo fue el Kaissers Kaffee, así le bautizaron los médicos de la SS. Hacían creer a los desahuciados que tomarían una bebida en el tráiler. El efecto del monóxido de carbono, producto de la combustión, era difícil de dosificar. La bioquímica es menos complicada que la del cianuro. Sencillamente compite con la hemoglobina que transporta el oxígeno a las células, antes del ciclo de Krebs. Asfixia anémica, se llama, un estrangulamiento de la sangre cuando la hemoglobina se transforma en carboxihemoglobina. Dependiendo del porcentaje del oxígeno desplazado será la agonía que empieza con dolor de cabeza; le siguen convulsiones, agitación y muerte que duraba eternidades. Esta forma de intoxicación la empezó a vislumbrar Claude Bernard en 1865. Poco más de medio siglo después, era parte de la muerte industrializada.
La tecnología mecánica de las balas o la horca eran más socorridas que la química. Degollar era parte de la elegancia alemana; era una muerte no para cualquiera. Los nazis la usaban con beneplácito en un reto a los franceses. El fallbeil era germano tanto como lo era el cianuro, y el invento del doctor Guillotin una impostura. Durante el nazismo hubo 16 546 decapitados. Esta suerte era para víctimas de élite. Así sucumbieron los jóvenes y niños de la Estrella Blanca, al ritmo de las canciones infantiles del delator Carl Orff. Cómo podemos esperar que la justicia prevalezca si difícilmente se encuentran individuos que claman por lo justo. «En este día soleado y gracioso tengo que partir, mas qué importa mi muerte si a través de nosotros miles se levantarán prestos en la acción». Fueron las últimas palabras de la alemana Sophie Scholl, ejecutada junto con su hermano Hans por el mismo Reichhart. La ejecución fue después de un juicio sumario por ser parte de la resistencia pacífica y cristiana de la Estrella Blanca que repartía folletos antinazis escritos a mano en la clandestinidad. Hans supo que su hermana vivió al menos treinta segundos en lo que su cabeza se volcaba en la cesta. «Larga vida» fueron las últimas palabras de Hans antes de morir.
«Varios doctores me han asegurado haber visto rechinar los dientes de dolor a una cabeza separada del cuerpo. Estoy convencido, también, de que si el aire circulara por los órganos de la voz las cabezas hablarían». El aire continuaba siendo una leyenda, ahora en las gargantas cercenadas por la guillotina. Así lo escribió Alejandro Dumas. Hitler, que era un lector compulsivo, no leía la obra del escritor francés porque era hijo de una esclava negra. Un día antes de su estancia en París, fue retirada la estatua del escritor, que había contado las historias más perturbadoras de la Revolución francesa durante el Terror. «Las cabezas hablarían…». Dumas apoyaba sus anécdotas en publicaciones de médicos famosos o de testigos que afirmaron cambiar los cestos cada tres meses, devorados por las cabezas rodantes.
No faltó quien considerara más humana la decapitación que la asfixia. Durante la Segunda Guerra científicos militares de Estados Unidos bloquearon con collares el flujo de sangre a la cabeza en voluntarios. La pérdida de la conciencia se presentaba entre cuatro y diez segundos. Los primeros experimentos con el gas Zyclon B fueron en Buchenwald con 250 niños gitanos en 1940. En las paredes de la cámara quedaron huellas de araños y mordidas. Belzec, Chelmno, Sobibor y Treblinka usaron monóxido de carbono de agonía más prolongada. En Auschwitz el gas de elección fue el Zyclon B, anhídrido de cianuro. La muerte llegaba en promedio a los diez minutos. Vivían algunos minutos más los que alcanzaban el techo trepados sobre los cuerpos inertes, o aun convulsionando, de sus compañeros. No se tienen noticias de ningún sobreviviente. A los niños gitanos siguieron 600 soviéticos prisioneros de guerra. Un oficial entraba a la cámara con una máscara y un reloj. Por cada sobreviviente que encontraba, cerraba la cámara y aumentaban la dosis de gas. Treinta minutos fue el tiempo récord del exterminio. El tóxico se almacenaba en barriles de metal; al contacto con el aire se hidrataba para fluir por los tubos y verterse en la cámara. A algún médico nazi le pareció buena idea simular duchas para que los internos creyeran que iban a tomar un baño.
En 1943 el exterminio de civiles estaba en apogeo dentro de un Imperio alemán que se derrumbaba con el estrépito avergonzado de los dioses del Walhalla. El poderoso Sexto Ejército Alemán caía hecho trizas en Estalingrado. El mariscal Friedrich Paulus no acató las órdenes de Hitler. En vez de suicidarse con la cápsula de cianuro y sufrir los estertores, se entregó al enemigo. Era un general de abatimientos, derrotado en la Gran Guerra. Su mérito fue combatir el Levantamiento Espartaquista en la República de Weimar. Una tras otra perdía las batallas y en el feroz cerco en el Volga, el más sangriento de los combates de la aventura nazi, Paulus entregó su espada al general Vasily Chuikov. Fue hallado por los soviéticos en los sótanos de un mercado derruido, con el uniforme hecho jirones, rodeado de ratas y piojos, con su cápsula de cianuro alojada en una muela. Los alemanes también usaban el cianuro en aspersión para matar a la fauna nociva de sus almacenes y cárceles. Paulus, arrepentido, fue testigo en los juicios por crímenes de guerra contra sus compatriotas.
En el apogeo de las cámaras de gas y el cianuro, un científico inglés se formaba en Cambridge entre las amenazas de la Luftwaffe y los escombros de los bombardeos. Estaba en el camino de hallar el último eslabón del esquivo mecanismo de la respiración. Estaba en un medio, decía, de egos inmensos, en referencia a sus colegas, a la academia. Casi al mismo tiempo que Hans Krebs incorporaba los descubrimientos de Lipmann, el más solitario de los científicos respiraba el aire de Cornualles, el extremo de Inglaterra, con el límite más lejano aun de toda civilización desde los tiempos más remotos, incluso antes de las leyendas del rey Arturo y su cuna en esas tierras de acantilados en Penn an Wlas, que en el idioma córnico, casi extinto, significa el ‘fin de la tierra’. Ahí hizo Peter Mitchell su laboratorio en una finca abandonada. En el clima cambiante de esa península inhóspita, con tormentas y neblina de la corriente del Golfo que del Caribe fluye para enfriarse en Inglaterra, se profundizó aún más en la teoría de la respiración de Krebs. No solo se intercambiaban sustancias de nombres extraños como el citrato, sino también electrones. Aunque el término era conocido por los legos, ni siquiera los expertos sabían cómo las sustancias pasaban a través de membranas que se volvían a convertir en una especie de aire y parecen invisibles de no ser por el microscopio. La respiración ocurría, como lo supuso Warburg, dentro de los organismos más pequeños de aquel cascarón al que Hooke llamara célula.
A finales del siglo XIX, coloreando tejidos, fueron descubiertas las mitocondrias que se teñían de un intenso magenta. El nombre fue casi poético: mitocondrias, la misma etimología que la del mito, un hilo conductor, del griego μίτος, hilo, trama, y χονδρίον, diminutivo de gránulo, un tejido dentro de una cáscara, una membrana de media micra dentro de una célula de siete micras en promedio. Un organelo que poseían todas las células eucarióticas, las que tienen un núcleo, las que transforman el oxígeno en energía, el núcleo del pneuma, el corazón de la respiración, del espíritu, al menos para los laicos. Durante 50 años se pensó que eran artefactos de los colorantes, suciedades de las técnicas de la microscopía. Se sugirió que eran parásitos que infectaban a las células. No fue una hipótesis muy descabellada, aunque se descartó.
El genio de Otto Warburg fue el primero en relacionar a esos extraños gránulos con la respiración en presencia de oxígeno. La transformación de los azúcares mediante un proceso al que llamó «la enzima de la respiración». Era el principio del hilo en la narración que llevaría al descubrimiento de Krebs y la resolución del acertijo. Como en el laberinto de Creta se necesita el hilo, el μίτος. La teoría de Warburg contaba que el cianuro inhibía la respiración en sus experimentos con animales de laboratorio. Además del Nobel de Medicina, fue propuesto, caso único, a otro reconocimiento en 1944. Por ser semijudío, Hitler lo tenía arrumbado. Los estudios del científico sobre cáncer y la respiración celular eran un salvoconducto. Hitler vivía temeroso ante el cáncer y Warburg podría ser su médico. No lo mató, tampoco lo envió a un campo de concentración, pero, cuando fue nominado al segundo Nobel decretó que ningún científico nacido en Alemania recibiría la presea. Era abrumador el número de judíos alemanes galardonados. El Tercer Reich cumplía ya cuatro años de la Solución Final asfixiando a la masa indemne con cianuro.
Mientras tanto, a miles de kilómetros el bioquímico inglés que por voluntad se había exiliado en Penn an Wlas, el «fin del mundo», seguía los hilos de Warburg, Krebs y el elenco en el acertijo. Preso de la agorafobia y de los ataques de pánico en cualquier reunión, le llevó 20 años más comprender el problema y narrar lo que llevaba entendiendo durante años. Se percató de que el problema final de la respiración resultaba muy complicado porque los científicos buscaban un garabato escrito en taquigrafía, donde no había tal. Simplemente la naturaleza no necesitaba el capricho para revelarse. Lo que no se sabía era cómo. Aventuró entonces su teoría quimiosmótica. Por un lado, la palabra resultaba con extrañas vibraciones tanto para los expertos como para los legos; por el otro, el enorme abismo entre las dos culturas, la científica y la humanista.
Mitchell emigró a Cornwell harto de la arrogancia de las universidades, de la soberbia de sus pares, como se ha dicho. La casona la compró con la ayuda de su hermano. Tenía una nebulosa idea social de que la clase obrera de Inglaterra podía, con escasos recursos, tener un laboratorio de investigación y emprender hazañas como la de su otra teoría: que había fuerzas de la naturaleza capaces de atravesar paredes. Las dos fueron verificadas. Era la década de 1960, impregnada de la ola inglesa, recuerdos de ingleses emprendedores en tierras lejanas: D. H. Lawrence en México, Dylan Thomas en Estados Unidos, Lawrence de Arabia en Arabia, Livingston y Bruce en África, Leishman en el extremo Indostano. Cornwell era tan exótico y solitario como los parajes de otros mundos por los que transitaron los exploradores ingleses.
Entre los riscos sobre el mar, los bosques de encinos y las leyendas sobre la cuna del rey Arturo, la brisa del noroeste y el aliento de viejas historias de marinos y naufragios, en el espíritu de la historia de la ciencia Mitchell cerraba el ciclo de Krebs. El biólogo se adentró en los corredores de la física para descubrir la última aldaba de la respiración en la célula: la producción del adenosín trifosfato (ATP), que los nazis bloqueaban con brutalidad, ignorando aun los delicados mecanismos con los que asfixiaban. La ciencia alemana se detuvo cuando empezó a matar. Muy lejos de lo que había sido aquella Meca de la ciencia mundial, era un conglomerado de campos de concentración asfixiantes, de ejércitos que tomaban la forma de árboles vivientes que dejaban, en una paradoja, yermos a su paso de batalla.
Mitchell, al dejar a un lado el garabato de la respiración, que por lo demás no existía, encontró una bomba que aparte de darle sentido al ciclo de Krebs revolucionó la fisiología. Bomba, del griego βόμβος, bombos, del latín bombus, onomatopeya de un ruido grave y profundo. En torno al doctor Mitchell resonaban los misiles que devastaban acres en la campiña inglesa. La imagen de un cochecito de niño colgado de la rama de un árbol y la criatura muerta. Pero la bomba de su descubrimiento era de otra ralea. Ni expansiva ni letal. Era más semejante a la otra acepción de la palabra, el mecanismo por el cual un fluido es impulsado por un conducto; solo que en sus experimentos el flujo iba por un laberinto de membranas en lo más recóndito de la célula, en la mínima mitocondria.
En el lenguaje de la biología la frase barrera osmótica, tenía un sonido casi místico para describir el paso de las sustancias a través de los epitelios, de las membranas de los seres vivos. Pero no se sabía cómo ocurría lo que se llamaba quimiosmótica. La sentencia de que el peor problema para un científico es resolverlo era el impulso de Mitchell, como la fue de Krebs. Lo que se sabía era que las sustancias se transportaban. Las fórmulas eran semejantes a salmos, como el de «El pájaro rompe el cascarón. El cascarón es el mundo. El que quiere nacer tiene que romper un mundo. El pájaro vuela hacia dios, el dios se llama Abraxas». Solo que aquí era: «El Na+ fluye dentro de la célula cuando hay estimulación nerviosa. El Na+ sale de la célula cuando el ATP se consume. El flujo del Na+ se inhibe cuando la síntesis del ATP se inhibe». Si se agrega K, la fórmula se convierte en Na++K++ATPasa, lo que aparece no es un dios como Abraxas, sino una bomba de iones, de elementos como el sodio y el potasio con carga eléctrica. La chispa de la vida, minúscula, medida en por angstroms, pero sin la cual no se puede mover un labio, un dedo, hablar, absorber proteínas por los intestinos y aun soñar. El cianuro y otros venenos convierten a esta fórmula en un pantano inerte.
Quimiosmótica era la palabra para conjurar toda suerte de esoteria en la mecánica de la vida. Las moléculas no atravesaban paredes. Había una puerta, pero no como en todas las leyendas y religiones para llegar a paraísos o a calabozos. El umbral obedecía a un conjuro diferente al del «ábrete sésamo» o a cualquiera que fuera el acceso a pasadizos secretos. La fórmula para el transporte de la energía estaba en los átomos y un poco más allá, en las partículas subatómicas. El pensamiento de Mitchell giró a la inversa. Comparó al fenómeno con un resorte que al ser comprimido guardaba energía, al soltarlo era liberada para impulsar los brincos de un juguete. Trabajando con moléculas de azúcar, se percató de que en el hidrógeno podía estar la respuesta. Si de un lado de la membrana existían más protones, se abriría una puerta en la membrana para que estas partículas pasaran al otro lado. Era una cadena en la que los precursores resultado del ciclo del ácido cítrico se oxidaban cediendo electrones al final de la «línea de fuego». Las membranas de la mitocondria se abrían cual canales para formar ATP y que la célula respirara.
La hipótesis se cumplía, la fórmula que explicaba la respiración, no el para qué, sino el cómo. Lo primero es asunto aún para las religiones, lo segundo deja de ser profecía para convertirse en una conjetura confirmada. El físico Leó Szilárd pensaba escribir un libro para que Dios estuviera enterado. Suponiendo que conociera los hechos, quizá no estuviera al tanto de las diferentes versiones sobre los hechos.
No hay testimonios de sobrevivientes a la muerte. La ruptura de la cadena de electrones cercenada en las cisternas de gases era irreversible. La naturaleza tiene una ley implacable, la de «el todo o nada», el absoluto de la vida que no admite relativos. O la cantidad de cargas negativas o positivas no son trasladadas a un lado de la membrana o la célula muere. Todos morían. La eficacia del gas cianhídrico era absoluta. La fiereza del Tercer Reich era absoluta; como las células, no admitía relativos. De vez en cuando alguien salía por alguna casualidad a los pocos segundos de que el gas era soltado: «nos encerraron en una cisterna, algo parecido a la caja de un camión. Eran instalaciones muy grandes en las que cabían como 300 personas. A empellones de los guardias entrábamos cayendo por una puerta. Había duchas en las paredes, bancas y jabón, toallas, también ventanucos cerca del techo. Lastimados por las caídas, algunos pudimos sentarnos en una banca cuando de inmediato se cerró la puerta. Mis ojos empezaron a lagrimar, empecé a toser con dolor en mi pecho y en la garganta. Pasaron quizá dos minutos. Entró un SS con una máscara, gritó mi nombre, me jaló afuera, cerró la puerta. Me llevaron a un hospital donde fui tratada personalmente por el doctor Joseph Mengele. Estuve alrededor de mes y medio hasta que el vómito disminuyó y pude comer con cierta normalidad. Me salvé porque mi marido era un ario y eso me daba una categoría diferente en la clasificación de los judíos. Desconozco los nombres de las personas que entraron conmigo a la cámara de gas».
En la escenografía del cianuro, el gesto compasivo de los nazis al poner duchas, toallas, jabón, era la utilería de la mentira, como la farsa de la mitología en la vuelta al paganismo. La fuerza de los arios se resume en tareas tan heroicas como lo pueda ser la exhumación de 100 000 cuerpos de una fosa común en Auschwitz, para incineración. Una operación que tardó cinco meses.
La ley del todo o nada. El gas aplicado también a los enfermos mentales, la eutanasia nazi, no otra cosa más que considerar como cachivaches a los locos, a los incapacitados. Los Holocaust, Einsatzgruppen, escuadrones volantes de exterminio, sacaban de cuajo de las casas y hospitales a la gente en desventaja. Einsatz, literalmente ‘ataque’ o ‘riesgo’, una fuerza que se arriesgaba atacando inocentes. SS Schutzstaffel, escuadra de protección, aniquiladores de indefensos. La áspera fonética alemana adquiría los ecos del Helheim, el infierno germano en las raíces del Yggdrasil. En cada clamor alemán, el aspirado Heil, se consumía un niño, un anciano o quien fuera, asfixiado por la atmósfera del Tercer Reich. El anillo del nibelungo y sus muchos círculos nórdicos. Pronunciar como el Gran Dictador de Chaplin significaba respirar a costa de… Geheime Staatspolizei, policía secreta, de fonética tan larga que se requiere aspirar antes de pronunciar, por eso se decía Gestapo en la parodia del apocalipsis. Heil!
¿Qué es la vida? Se preguntaba en Irlanda Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger. Corría casi el fin de la guerra. El físico estaba refugiado en Dublín. Huyó de los nazis. Panteísta, con antecesores austriacos e ingleses, católicos y protestantes, usaba las metáforas de los dioses, cualesquiera que fueran, agazapados en la naturaleza. De esta forma explicaba las fuerzas ocultas e invisibles de la naturaleza, como las moléculas en los descubrimientos de Krebs, sucesores y predecesores: «La obra maestra más fina es la hecha por Dios según los principios de la mecánica cuántica».
La respiración es la consecuencia de unos cristales que se duplican. El físico dio la pauta, especulativa, para la materia primigenia de la vida: los ácidos nucléicos; en principio, cristales que se imitan una y otra vez sin más intención o conciencia que la de volver a existir. Hay formas un poco más coloquiales como vida, lo que los nazis asfixiaban. Los hallazgos de la escuela de la respiración condujeron a desentrañar escenarios desconocidos. De la asfixia del ahorcado, la lepra visible, el botón de Oriente, las enfermedades de Job, los enanos y los gigantes, a las enfermedades de los tejidos, a las de la célula y, citoplasma adentro, a los organismos y membranas dentro de la célula. El cuerpo humano, como decían algunas religiones, no era infinito. Se podía demostrar con los patrones de la biología molecular. La mitocondria también enfermaba. Trastornos heredados bloqueaban las enzimas necesarias para el ciclo respiratorio. La medicina de Krebs ha permitido sortear algunos casos de enfermedades de la mitocondria. Hay quienes sobreviven a pesar de la falta de una enzima. Nadie ha sobrevivido a 30 minutos en una cámara de gas.
La ironía es un término esquivo. En cuanto a la tragedia griega es la imposibilidad de vincular destino y voluntad. Edipo jamás anheló arrancarse los ojos. Otra acepción irónica es el disimulo. Algunos nazis disimularon su derrota suicidándose con el mismo elemento de las cisternas de gas. La leyenda dice que la traían dentro de una muela. Dosis insuficiente, la llevaban en el bolsillo como Himmler y la acompañaban de un balazo en la sien, en el suicidio de Hitler. No es demasiado importante para la historia de la medicina. Son héroes germanos a los que asfixió la cobardía, universalmente alemanes, según sus usos y costumbres. Hay quienes piensan que el disimulo es cosa de risa.
Mientras en agosto de 1944 Schrödinger se preguntaba qué era la vida, en el campo de Natzweiler morían de un solo golpe 200 personas con el gas Zyclon. Enfermos mentales, homosexuales, comunistas, resistentes al Tercer Reich. ¿Cuánto es un par de centenas entre de millones asfixiados? ¿Qué representa una sola víctima bajo las condiciones de la dictadura? Las puertas herméticas de las cisternas no dejaban pasar los sonidos de la agonía. El mundo de la asfixia era más silencioso que el de cualquier precipicio. En el Vaticano, el papa Pío XII estuvo enterado del genocidio químico y las aberraciones de los científicos; la piedad cristiana disimuló.
En 1956, el físico Charles Snow escribió Las dos culturas, un ensayo pesimista sobre el abismo entre las humanidades y las ciencias de la naturaleza. En esta oscuridad los hombres de ciencia ignoran a Shakespeare y los humanistas, la segunda ley de la termodinámica. En la espiral de la vida los técnicos no conocen la literatura de Ana Frank y los literatos fingen ante el complejo mundo en la biología agonizante del cuerpo de la niña presa del tifo.
Para un naturalista contemporáneo, el materialismo filosófico y social poco tiene que ver con la materia. En una paradoja, la teoría del conocimiento marxista está sesgada hacia el idealismo abstracto. Pero las leyes de la realidad no están inscritas en el cuerpo de los objetos. Hoy en día la materia se escribe con el estilo de la ciencia. En el siglo XXI el mundo resulta grotesco si no hay un puente que enlace —con belleza y a pesar del horror— la diversidad de la naturaleza con las artes y las letras. Esta ha sido la intención de la medicina en su historia. «En nada piensa menos el hombre libre que en la muerte; su sabiduría consiste en reflexionar, no sobre la muerte, sino sobre la vida», escribió Baruch Spinoza.
La narración de Hans Krebs y su exploración en el universo de las moléculas tiende un puente entre la realidad y la literatura. Huela recordar una anécdota del físico Richard Feynman. Un reportero le dice que por su mente calculadora no puede encontrar la belleza en una flor. Para entenderla, agrega, tiene que despedazarla hasta el universo atómico. El sabio le replica que además de lo hermoso, comprende la estética; que es capaz de imaginar las células y el metabolismo en la estructura interna y en la totalidad. Puede reducirla a escalas mínimas y expandirla a la inmensidad. Conoce la longitud de onda de los colores que lo hacen vibrar de emoción al ritmo de la respiración en las entrañas de la flor.
Hans Krebs abrió el ciclo de la respiración en un entorno en el que se trató de cerrarlo en el patíbulo de la asfixia.Capítulo 1. El origen
- Alby, Juan Carlos, “La concepción antropológica de la medicina hipocrática” en Enfoques, 2004, 16(1): pp. 5-29.
- Bennet, Simon, Razón y locura en la Antigua Grecia, Madrid, Akal, 1984.
- Bloch, Marc, Introducción a la Historia, México, Fondo de Cultura Económica, 1980.
- Charen, Thelma, “The Etymology of Medicine” en Bulletin of the Medical Library Association, 1951, 39(3): pp. 216-221.
- Collingwood, Robin George, Idea de la Historia, México, Fondo de Cultura Económica, 2011.
- Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico, dicciomed.eusal.es
- Gabriel, Richard A., The Ancient World, Westport, Connecticut, Greenwood Press, 2007.
- Galeno, Procedimientos anatómicos, Madrid, Gredos, 2002.
- Sobre la localización de las enfermedades, Madrid, Gredos, 1997.
- Sobre las facultades naturales, Madrid, Gredos, 2003.
- Tratados filosóficos y autobiográficos, Madrid, Gredos, 2002.
- Grimal, Pierre, Diccionario de mitología griega y romana, Barcelona, Paidós, 1981.
- Hipócrates, Tratados hipocráticos, Madrid, Gredos, 1983.
- Jaeger, Werner, Paideia: los ideales de la cultura griega, México, Fondo de Cultura Económica, 1968.
- Majno, Guido, The Healing Hand: Man and Wound in the Ancient World. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1975.
- Sigerist, Henry, A History of Medicine, volumen 2, Nueva York, Oxford University Press, 1987.
- Silva Castillo, Jorge (traducción e introducción), Gilgamesh o la angustia por la muerte, México, El Colegio de México, 1994.
- Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso, Madrid, Alianza, 2008.
- Anónimo, Evangelios apócrifos, México, Porrúa, 2001.
- Biblia de Jerusalén, Bilbao, Desclée De Brouwer, 1976.
- Eurípides, Tragedias, Madrid, EDAF, 1983.
- Eusebio de Cesárea, Historia eclesiástica, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2010.
- Flavio Josefo, Antigüedades judías, Madrid, Akal, 2002.
- Goehring, James E., Ascetics, Society, and the Desert: Studies in Early Egyptian Monasticism, Londres, A&C Black, 1999.
- Hobbes, Thomas, Leviatán o la materia, forma y poder de un Estado eclesiástico y civil, Madrid, Alianza, 2009.
- Hunt, Harold, A Physical Interpretation of the Universe: The Doctrines of Zeno the Stoic, Melbourne, Melbourne University Press, 1976.
- Johnson, Paul, Historia del cristianismo, Barcelona, Vergara, 2004.
- Aristóteles, Metafísica, Madrid, Gredos, 1994.
- Baudelaire, Charles, Pequeños poemas en prosa, Crítica de Arte, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1948.
- Bergson, Henri, La risa, México, Espasa-Calpe, 1995.
- Biblia de Jerusalén, Bilbao, Desclée De Brouwer, 1976.
- Burton, Robert, Anatomía de la melancolía, Madrid, Alianza, 2006.
- Flavio Josefo, Antigüedades judías, Madrid, Akal, 2002.
- Hipócrates, Tratados hipocráticos, Madrid, Gredos, 1983.
- Hobbes, Thomas, Leviatán o la materia, forma y poder de un Estado eclesiástico y civil, Madrid, Alianza, 2009.
- Kautsky, Karl, Orígenes y fundamentos del cristianismo, México, Diógenes, 1978.
- Lutz, Tom, El llanto: historia cultural de las lágrimas, México, Taurus, 2001.
- Minois, George, Historia de los infiernos, Barcelona, Paidós, 2005.
- Nietzsche, Friedrich, Así hablaba Zaratustra, Madrid, Ediciones Ibéricas, 1964.
- El viajero y su sombra, Barcelona, Plutón ediciones, 1994.
- Platón, Diálogos, Madrid, Gredos, 2003.
- Pollock, Jonathan, ¿Qué es el humor?, Buenos Aires, Paidós, 2003.
- Runkel, Patrick, “Quantum Estimates: Where Angels Fear to Tread” en The Minitab, 2013.
- Steiner, George, Diez (posibles) razones para la tristeza del pensamiento, México, Fondo de Cultura Económica, Siruela, 2007.
- Bloch, Marc, Los reyes taumaturgos, México, Fondo de Cultura Económica, 2006.
- Cioran, Émile, El aciago demiurgo, Madrid, Taurus, 1979.
- Delumeau, Jean, Historia del paraíso: el jardín de las delicias, México, Taurus, 2003.
- Eliade, Mircea, Tratado de historia de las religiones, México, Era, 2008.
- Fernández, Macedonio, Museo de la novela de la eterna, Madrid, Archivos Allca XX, 1996.
- Frazer, James George, La rama dorada, México, Fondo de Cultura Económica, 1969.
- Gould, Stephen Jay, Ciencia versus religión: un falso conflicto, Barcelona, Crítica, 2007.
- Johnson, Paul, Historia del cristianismo, Barcelona, Vergara, 2004.
- La historia de los judíos, Barcelona, Ediciones B, 2006.
- Lévi-Strauss, Claude, El pensamiento salvaje, México, Fondo de Cultura Económica, 1972.
- Luminet, Jean-Pierre, El incendio de Alejandría, Barcelona, Ediciones B, 2010.
- McDannell, Colleen y Bernhard Lang. Historia del cielo, Barcelona, Taurus, 2001.
- Moscoso, Javier, Historia cultural del dolor, México, Taurus, 2011.
- Porter, Roy, Breve historia de la locura, Madrid, Turner, 2003.
- Walton, Stuart, Una historia cultural de la intoxicación, México, Océano, 2005.
- Aquino, Tomás de, Summa Theologiae, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2010.
- Climaco, Juan, Lo mejor de Juan Climaco: escala espiritual, sobre el pastor, Barcelona, Clie, 2003.
- Dioscórides Pediano, Plantas y remedios medicinales, Madrid, Gredos, 1998.
- Evagrio Póntico, Obras espirituales, Madrid, Ciudad Nueva, 1995.
- Hipona, Agustín de, Confesiones, Madrid, Alianza, 2011.
- Monteverde, Eduardo, Los fantasmas de la mente: ensayo sobre imaginación y demencia, México, Paidós, 2005.
- Oribasio, Historical Exhibits, Virginia, University of Virginia, 2013.
- Porter, Roy, Breve historia de la locura, Madrid, Turner, 2003.
- Ruinart, Thierry, Acta primorum martyrum sincera & selecta, París, Muguet, 1689.
- Chrétien de Troyes, Erec y Enide, Madrid, Alianza, 2011.
- El cuento del Grial, Madrid, Alianza, 1999.
- El caballero del león, Madrid, Alianza, 1988.
- El caballero de la carreta, Madrid, Alianza, 1983.
- Cornell, Bernard. The Warlord Chronicles, Londres, Penguin, 1997.
- Plinio el Viejo, Historia natural, Madrid, Gredos, 1995.
- Sevilla, Isidoro de, Etimologías, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2004.
- Teobaldo, Physiologus: A Metrical Bestiary of Twelve Chapters, Londres, John & Edward Bumpus, 1928.
- Aristóteles, Investigación sobre los animales, Madrid, Gredos, 1992.
- Bede, Ecclesiastical History of the English People, Oxford, Clarendon Press, 1969.
- Biblia de Jerusalén, Bilbao, Desclée De Brouwer, 1976.
- Bishop, Sherman, “Aldrovandi’s Natural History” en University of Rochester Library Bulletin, 1950, 5(2).
- Boyer, Pascal, Y el hombre creó a los dioses: origen y evolución del pensamiento religioso, México, Taurus, 2001.
- Brown, Raymond, Introducción al Nuevo Testamento, Madrid, Trotta, 2002.
- Caro Baroja, Julio, Las brujas y su mundo, Madrid, Alianza, 2006.
- Cosmides, Leda y John Tooby, “Evolutionary Psychology: A Primer” en Center of Evolutionary Psychology, University of California, Santa Barbara.
- Dawkins, Richard, The God Delusion, Londres, Bantam Press, 2006.
- Engels, Federico, Dialéctica de la naturaleza, Madrid, Vosa, 1999.
- Guillaumin, Godfrey, El surgimiento de la noción de evidencia: un estudio de epistemología histórica sobre la idea de evidencia científica, México, Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades, UNAM, 2005.
- Hacia, J.G. y J. Hey, “Human Evolution: Select your words carefully” en Heredity, 2003, 90(5), 343-344.
- Harris, Williams, “Heraclitus: the Complete Philosophical Fragments” en Ancient Philosophy and New Thoughts, Departamento de Humanidades, Middlebury College, 1999.
- Hipona, Agustín de, Confesiones, Madrid, Alianza, 2011.
- Huntington, George, “On Chorea” en The Medical and Surgical Reporter, 1872, 26(15), pp. 317-321.
- Jaeger, Werner, Cristianismo primitivo y paideia griega, México, Fondo de Cultura Económica, 2012.
- Kusukawa, Sachiko, “The sources of Gessner’s pictures for the Historia animalium” en Annals of Science, 2010, 67(3), pp. 303-328.
- Lal, Vinay, “Naked Power and the Power of Nakedness: Alexander (the Great) & the Gymnosophists”, Departamento de Historia, University of California, Los Ángeles, 2009.
- Mondolfo, Rodolfo, Heráclito: textos y problemas de su interpretación, México, Siglo XXI, 1981.
- Monemutense, Galfredo, The History of the Kings of Britain, Londres, Penguin Books, 1977.
- Murphy, Edward L., “The Saints of Epilepsy” en Medical History, 1959, 3(4), pp. 303-311.
- Onfray, Michel, Cinismos: retrato de los filósofos llamados perros, Buenos Aires, Paidós, 2012.
- Smith, John Maynard y Eörs Szathmáry, Ocho hitos de la evolución: del origen de la vida al nacimiento del lenguaje, Barcelona, Tusquets, 2001.
- Smith, Kerri, “Evolution of a single gene linked to language” en Nature News, 11 de noviembre, 2009.
- Álvarez Chanca, Diego, “Carta al Cabildo de Sevilla” en Boletín Histórico de Puerto Rico, 1917, IV, pp. 97-125.
- Arciniegas, Germán, Biografía del Caribe, México, Porrúa, 2000.
- Beltrán Llavador, Rafael, La muerte del Tirant: elementos para una autopsia, Alacant, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives, 2003.
- Benjamin, Walter, Angelus Novus, Barcelona, Edhasa, 1971.
- Borello, Rodolfo A. “El diario de Cristóbal Colón: autenticidad y contenido” en El puente de las palabras. Homenaje a David Lagmanovich, Washington, DC, Organización de los Estados Americanos, 1994.
- Briesemeister, Dietrich, “Las cartas de Amerigo Vespucci sobre el nuevo mundo” en Olivar, 2000, 1(1), pp. 43-64.
- Calderón de la Barca, Madame, La vida en México, México, Porrúa, 2003.
- Colón, Cristóbal, Diario de a bordo, Madrid, Dastin, 2003.
- Colón, Hernando, Historia del Almirante, Madrid, Dastin, 2003.
- d’Olwer, Luis Nicolau, Cronistas de las culturas precolombinas, México, Fondo de Cultura Económica, 1963.
- Di Cicco, Camillo, “History of Syphilis” en 14th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Londres, 2005.
- Eatough, Geoffrey, Fracastoro’s syphilis, Liverpool, Francis Cairns, 1984.
- Fajardo, José Manuel, Carta del fin del mundo, Barcelona, Ediciones B, 2005.
- Fernández de Oviedo, Gonzalo, Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar océano, Madrid, Atlas, 1959.
- Forster, Georg, A Voyage Round the World, Oahu, University of Hawai‘i Press, 2000.
- Harper, Kristin N. et al., “On the Origin of the Treponematoses: A Phylogenetic Approach” en PLoS Neglected Tropical Diseases, 2008, 2(1), e148.
- Harris, Marvin, Cannibals and Kings: Origins of Cultures, Nueva York, Random House, 1977.
- Hernández, Francisco, Obras completas, México, UNAM, 1985.
- Humboldt, Alejandro de, Ensayos políticos sobre el Reino de la Nueva España, México, Porrúa, 2004.
- Las Casas, Bartolomé de, Historia de Indias, México, Fondo de Cultura Económica, 1965.
- Mauss, Marcel, Ensayo sobre el don: forma y función en las sociedades arcaicas, Buenos Aires, Katz, 2009.
- Montaigne, Michel de, Ensayos escogidos, México, Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades, UNAM, 1997.
- Mulligan, Connie J., Steven J. Norris y Sheila A. Lukehart, “Molecular Studies in Treponema pallidum Evolution: Toward Clarity?” en PLoS Neglected Tropical Diseases, 2008, 2(1), e184.
- Nicholls, Mark, “Things which Seame Incredible: Cannibalism in Early Jamestown” en Colonial Williamsburg Journal, 2007, invierno.
- Pane, Ramón, Relación acerca de las antigüedades de los indios, México, Siglo XXI, 1974.
- Pérez G., Odalís, Pedro Henríquez Ureña: historia cultural, historiografía y crítica literaria, Santo Domingo, Archivo General de la Nación, 2010.
- Shakespeare, William, La tempestad, Madrid, Cátedra, 2005.
- Simmons, John G., Doctors and Discoveries: Lives That Created Today’s Medicine, Boston, Houghton Mifflin Harcourt, 2002.
- Steiner, George, Grammars of Creation, New Haven y Londres, Yale University Press, 2001.
- Language and Silence, Nueva York, Atheneum, 1986.
- After Babel, Oxford, Oxford University Press, 1975.
- Strachey, William, For the Colony in Virginia Britannia: Lawes Divine, Morall and Martiall, Whitefish, Kessinger, 2010.
- Tylor, Edward B., Anahuac or Mexico and the Mexicans, Ancient and Modern, Londres, Longmans, Green, Reader and Dyeb, 1877.
- Varela, Consuelo, Cristóbal Colón: retrato de un hombre, Madrid, Alianza, 1992.
- Wroth, Lawrence C., “The Written Record of the Voyage of 1524 of Giovanni da Verrazzano as recorded in a letter to Francis I, King of France, July 8th, 1524” en The Voyages of Giovanni da Verrazzano, 1524-1528, New Haven y Londres, Yale University Press, 1970, pp. 133-143.
- “Descubrimiento de América. Cristóbal Colón, sus viajes, sus médicos (1492-1504)” en Cuadernos de Historia de la Salud Pública, 2004, 96.
- Arteche, José de, Urdaneta: el dominador de los espacios del Océano Pacifico, Madrid, Espasa-Calpe, 1943.
- Elliot H., John, Imperios del mundo atlántico, México, Taurus, 2009.
- Fojo, Félix J., “Los primeros médicos y cirujanos europeos en las Américas” en Galenus, 2012, 3(3), p. 96.
- Miguel, José Ramón de, “Las dificultades náuticas del tornaviaje” en Andrés de Urdaneta: un hombre moderno (Susana Truchuelo, ed.), Ordizia, Ayuntamiento de Ordizia, 2009.
- Williams, Glynn, El mejor botín de todos los océanos: la trágica captura de un galeón español en el siglo XVIII, México, Turner, 2002.
- “Invented Dover’s Powder” en The New York Times, junio 1, 1902.
- Descartes, René, Discurso del método, Madrid, Alianza, 2011.
- Meditaciones metafísicas, Madrid, Alianza, 2011.
- Dewhurst, Kenneth y R. Doublet, “Thomas Dover and the South Sea Company” en Medical History, 1974, 18(2), pp. 107-121.
- Gómez Iturralde, José Antonio, Dampier y la ruta a Guayaquil: una percepción casi mágica del perfil costero ecuatoriano, Quito, Archivo Histórico del Guayas, 2010.
- Kirkup, John, The Evolution of Surgical Instruments: An Illustrated History from Ancient Times to the Twentieth Century, Novato, Jeremy Norman Co., 2006.
- Meynel, G., “John Locke and the Preface to Thomas Sydenham’s Observationes Medicae” en Medical History, 2006, 50(1), pp. 93-110.
- Morton, R. S., “Dr Thomas (‘Quicksilver’) Dover, 1600-1742. A postscript to the meeting of the medical society for the study of venereal diseases at Bristol, May 20-21, 1966” en British Journal of Venereal Diseases, 1968, 44(4), pp. 342-346.
- Osler, William, “Thomas Dover, M.B. (of Dover’s Powder), Physician and Buccaneer” en Academic Medicine, 2007, 82(9), p. 880.
- Selcraig, Bruce, “The Real Robinson Crusoe” en Smithsonian Magazine, 2005, 36(4), pp. 83-90.
- Wafer, Lionel, A New Voyage and Description of the Isthmus of America, Oxford, Hakluyt Society, 1933.
- Woodall, John, The Surgeon’s Mate, Londres, Edward Griffin, 1617.
- Dawkins, Richard, El gen egoísta, Barcelona, Salvat, 2000.
- Liston, Robert, Practical Surgery, Londres, Churchill, 1837.
- Morowitz, Harold J., El filantrópico doctor Guillotin, y otros ensayos sobre la ciencia y la vida, Barcelona, Tusquets, 2005.
- Nuland, Sherman B., “The Lymphatic Contiguity of Hodgkin’s Disease: A Historical Study” en Bulletin of the New York Academy of Medicine, 1981, 57(9), pp. 776-786.
- Porter, Roy, The Cambridge Illustrated History of Medicine, Cambridge, University Press, 2001.
- Rosner, Lisa, The Anatomy Murders, Pennsylvania, Pennpress, 2009.
- Stanley, Peter, For Fear of Pain, British Surgery, 1790-1850, Amsterdam, Rodopi, 2003.
- Stevenson, Robert Louis, “The Body Snatcher” en The Complete Short Stories, Vol. 1 (Ian Bell, ed.), Edimburgo, Mainstream, 1993.
- Thomas, Hodgkin, Narrative of a Journey to Morocco in 1863 and 1864, Londres, T. Cautley Newby Publisher, 1866.
- Monteverde, Eduardo, “El escalpelo del doctor Urrutia” en El libro Rojo (Gerardo Villadelángel, ed.), México, Fondo de Cultura Económica, 2008.
- Taibo II, Paco Ignacio, Temporada de zopilotes, México, Planeta, 2011.
- Adler, George, Peter Hudis y Annelies Laschitza (eds.), The Letters of Rosa Luxemburg, Londres, Nueva York, Verso, 2011.
- Adorno, Theodor W., Dialéctica negativa: la jerga de la autenticidad, Madrid, Akal, 2005.
- Arendt, Hannah, Eichmann en Jerusalén, Debolsillo, Barcelona, 2006.
- Una revisión de la historia judía y otros ensayos, Barcelona, Paidós, 2005.
- Bacon, Francis, The New Organon, Cambridge, University Press, 2000.
- Bernard, Claude, Introducción al estudio de la medicina experimental, Barcelona, Crítica, 2005.
- Boorstin, Daniel, Los descubridores, Barcelona, Crítica, 2006.
- Burleigh, Michael, El Tercer Reich: una nueva historia, Taurus, Madrid, 2002.
- Cornwell, John, Los científicos de Hitler: ciencia, guerra y el pacto con el diablo, Barcelona, Paidós, 2005.
- Delumeau, Jean, El miedo en Occidente, México, Taurus, 2012.
- Dolnick, Edward, La locura en el diván: culpando a la víctima durante el apogeo del psicoanálisis, Barcelona, La liebre de Marzo, 2002.
- Douglas, Allchin, “Peter Mitchell & How Cells Make ATP” en Doing Biology, Glenview, Harper Collins, 1996, pp. 83-94.
- Gay, Peter, Schnitzler y su tiempo: retrato cultural de la Viena del siglo XIX, Barcelona, Paidós, 2002.
- Goldhagen, Daniel Jonah, Peor que la guerra: genocidio, eliminacionismo y la continua agresión contra la humanidad, México, Taurus, 2011.
- Gould, Stephen Jay, La estructura de la teoría de la evolución, Barcelona, Tusquets, 2004.
- Gritsch, Eric W., Martin Luther’s Anti-Semitism: Against his Better Judgment, Michigan, Wm. B. Eerdmans Publishing, 2012.
- Hagen, Joel B., “Hans Krebs & the Puzzle of Cellular Respiration” en Doing Biology, Glenview, Harper Collins, 1996, pp. 72-82.
- Hesse, Hermann, El lobo estepario, Madrid, Alianza, 2011.
- Hobson, Allan J., Los trece sueños que Freud nunca tuvo, México, Fondo de Cultura Económica, 2007.
- Horkheimer, Max, Crítica de la razón instrumental, La Plata, Terramar, 2007.
- Johnson, Eric A., El terror nazi: la Gestapo, los judíos y el pueblo alemán, Barcelona, Paidós, 2002.
- Krebs, Hans y Fritz Lipmann, The citric acid cycle, discurso de recepción del Premio Nobel, diciembre 11, 1953.
- Kuhn, Thomas S., El camino desde la estructura, Barcelona, Paidós, 2002.
- Levenda, Peter, Alianza maléfica: los nazis y las fuerzas de lo oculto, México, Diana, 2006.
- Lindberg, David C., Los inicios de la ciencia occidental, Barcelona, Paidós, 2002.
- Lorenzano, César, “Estructuras y mecanismos en la fisiología” en Scientiae Studia, 2010, 8(1), pp. 41-67.
- Michel, Louise, Mis recuerdos de la Comuna, México, Siglo XXI, 1973.
- Miller, David (comp.), Popper: escritos selectos, México, Fondo de Cultura Económica, 1995.
- Monod, Jacques, El azar y la necesidad: ensayo sobre la filosofía natural de la biología moderna, Barcelona, Tusquets, 1993.
- Moore, Walter, A Life of Erwin Schrödinger, Cambridge, University Press, 1994.
- Onfray, Michel, Freud: el crepúsculo de un ídolo, México, Taurus, 2011.
- Paulos, John Allen, Elogio de la irreligión, México, Tusquets, 2009.
- Pérez Gay, José María, El imperio perdido, México, Cal y Arena, 1991.
- Pérez Tamayo, Ruy, La revolución científica, México, Fondo de Cultura Económica, 2012.
- La estructura de la ciencia, México, Fondo de Cultura Económica, El Colegio Nacional, 2008.
- ¿Existe el método científico? Historia y realidad, México, Fondo de Cultura Económica, 1998.
- Rabb, Jonathan, Rosa, Barcelona, Ediciones B, 2005.
- Schneider, Eric D. y Dorion Sagan, La termodinámica de la vida, Barcelona, Tusquets, 2009.
- Schrödinger, Erwin, ¿Qué es la vida?, Barcelona, Tusquets, 1983.
- Sherratt, Yvonne, Hitler’s Philosophers, Connecticut, Yale University Press, 2014.
- Thorwald, Jürgen, El siglo de los cirujanos, Barcelona, Destino, 2005.
- Villacañas, José, “Fichte y los orígenes del nacionalismo alemán moderno” en Revista de Estudios Políticos, 1991, 72, Abril-Junio, pp. 129-172.
- Wilson, Bryan A., Jonathan C. Schisler y Monte S. Willis, “Sir Hans Adolf Krebs: Architect of Metabolic Cycles” en Labmedicine, 2010, 41(6), pp. 377-380.
- Wilson, Edward O., Sobre la naturaleza humana, México, Fondo de Cultura Económica, 1997.
- Sociobiology: The New Synthesis, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1975.
- Zweig, Stefan, El mundo de ayer: memorias de un europeo, Barcelona, Acantilado, 2012.
Nota:
A ver a mi amor
Estaba acostada en una larga mesa blanca
Tan dulce, tan serena, tan candorosa.
Fui a buscar al médico,
«Ella desfallece» dijo;
Regresé a ver a mi amor
¡Buen Dios! Está ahí acostada y muerta.
Fui a la vieja cantina de Joe,
En la esquina de la plaza
Estaban sirviendo las bebidas como siempre,
Y la gente de siempre estaba ahí.