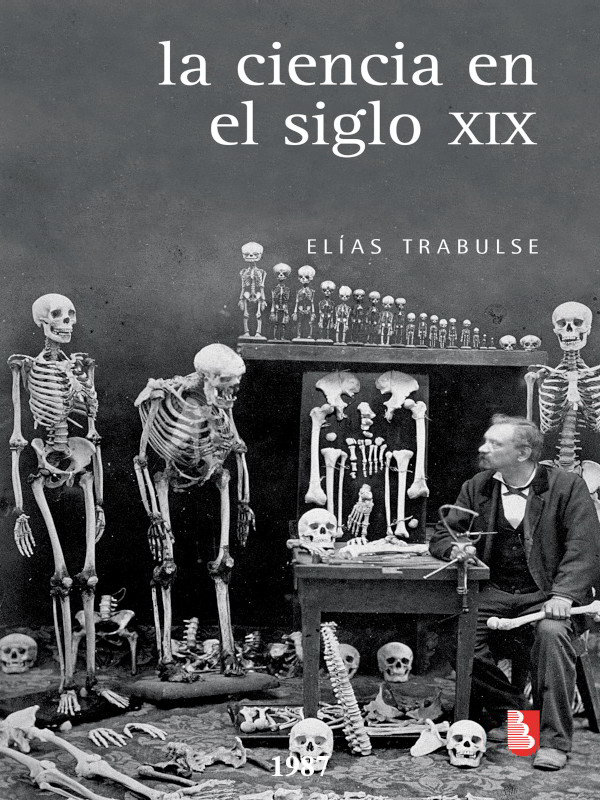
La ciencia en el siglo XIX
Elías Trabulse
En un célebre trabajo de historia de la ciencia publicado en 1841 el historiador inglés William Whewell acuñó por vez primera un neologismo que habría de correr con gran fortuna. Ese término calificaba al profesional de la ciencia como un «científico». La aparición de esta palabra puso de manifiesto el lugar de preeminencia a que habían llegado dentro de la sociedad los hombres consagrados a la investigación científica y su papel cada vez más determinante en el desarrollo de una nación.En efecto, dentro de las diversas revoluciones que afectaron al siglo XIX, es claro que la expansión del conocimiento científico ocupó un lugar destacado, ya que muchos campos se abrieron a la exploración sistemática: la Tierra, los cielos, los seres vivos, la mente humana. Aparecieron nuevas ciencias, y otras antiguas y venerables fueron sometidas a nuevo examen, de tal manera que algunas de ellas desaparecieron, se transformaron o se fundieron con otras. La civilización científica occidental permeó como nunca antes gran parte de la actividad humana y ese legado llegó, acrecentado, al siglo XX. No es exagerado afirmar que la influencia cultural de la ciencia fue muy grande durante el siglo XIX, hasta el punto de que a finales del siglo lo que no era considerado científico perdía cierta validez como forma de conocimiento.
El prestigio de la ciencia decimonónica le vino de las espectaculares hazañas que logró: abrió al ojo humano el universo inconmensurable de las galaxias, determinó las características de nuestro sistema solar y fijó con precisión los movimientos de planetas y satélites, inquirió sobre la composición de las estrellas, indagó sobre la estructura de la materia y sus combinaciones, describió el fascinante espectáculo de la arquitectura molecular, fijó la edad y las etapas de formación de la Tierra, descubrió las leyes de transformación de la energía y las de la electricidad y el magnetismo, planteó la teoría electromagnética de la luz, reconoció las zonas inexploradas del planeta y penetró en las profundidades del océano, describió la fauna y la flora de los continentes y su distribución geográfica —lo que le permitió conocer la evolución de la vida—, estableció las leyes de la herencia y descubrió las de la evolución humana. Además provocó una revolución tecnológica sin precedentes que transformó profundamente la vida, los hábitos y las costumbres de la gente. Produjo nuevas formas de comunicación tales como el telégrafo y el teléfono, creó numerosos auxiliares mecánicos del trabajo, inventó el alumbrado, el ferrocarril, el barco de vapor y el automóvil, revolucionó la higiene y renovó la medicina.
Este notable impulso a las ciencias pudo llevarse a cabo gracias a que las sociedades occidentales —y dentro de éstas, el grupo más beneficiado: la burguesía— apoyaron la empresa científica, pues se percataron de que ésta se hallaba en la base del desarrollo industrial; el siglo XX desarrollará ampliamente esta vinculación entre ciencia e industria, que viene de la segunda mitad del siglo XIX. Cabe decir que los beneficios fueron recíprocos ya que la ciencia recibió un vigoroso estímulo que aceleró las investigaciones puras. Además se reformó la educación de alto nivel para crear profesionales especializados que pronto formaron equipos de trabajo apoyados económicamente por los diversos gobiernos o por empresas particulares.
Esta expansión de la investigación que se acentuó notablemente en el último tercio del siglo trajo consigo la creación de nuevas instituciones científicas en las cuales los trabajos de investigación y los resultados, además de ser conocidos y difundidos, pudieron ser sujetos de crítica. La intercomunicación científica creció aceleradamente y pronto borró las fronteras que a principios del siglo permitieron formular la noción de «ciencia nacional», para crear una ciencia auténticamente internacional.
Derivación obvia de todo este vasto movimiento cultural fue que la ciencia inició un proceso de vulgarización sin precedentes. Aunque los complejos descubrimientos científicos de la época estaban fuera del alcance de la mayoría, eso no impidió que se divulgaran en forma asequible y fácil de comprender en sus líneas generales. Proliferaron revistas y diversas publicaciones, se crearon museos, planetarios y jardines botánicos que exhibían la nueva ciencia para el lego en esos asuntos. Hay que mencionar que algunos de estos científicos aficionados lograron hacer eventualmente valiosas aportaciones al avance de la ciencia: inventaron algunos notables instrumentos de precisión, formaron y clasificaron valiosas colecciones animales, minerales y fósiles, y registraron datos meteorológicos que después fueron de gran utilidad.
Es evidente, después de lo hasta aquí dicho, que la ciencia del siglo XIX tiene múltiples aspectos y no puede reducirse al registro de los descubrimientos más significativos hechos en el terreno de la investigación pura. Fue un fenómeno humano de gran complejidad histórica. Sin embargo, como muchas de las transformaciones que propició partieron de los descubrimientos de la ciencia pura, es necesario, antes que nada, conocerlos para intuir sus alcances en la tecnología industrial, las comunicaciones, la vida doméstica, el transporte, la alimentación, la salud y la higiene.
Esta obra está destinada a dar noticia de cuáles fueron los principales aportes del siglo XIX en el campo de las ciencias físicas y de las ciencias biológicas. Dicha época a menudo ha sido subestimada en más de un aspecto, pero es indiscutible que se halla en los orígenes de la revolución científica, técnica y cultural del siglo XX. Los grandes protagonistas del siglo XIX son todavía figuras vivas entre nosotros, y no sólo en el terreno de las ciencias. Empero, el enfoque de esta obra se reduce a estas últimas, ya que mientras más profundizamos en ellas más comprendemos sus grandes influencias en la cultura científica de nuestra época.
* * * *
La obra que aquí presentamos consta de dos partes: la primera es un estudio introductorio y la segunda un apéndice documental constituido por textos representativos del quehacer científico decimonónico. La primera y la segunda partes se correlacionan en su estructura y los científicos cuyos textos hemos seleccionado se encuentran marcados con un asterisco en el estudio introductorio. Contenido:§. Ciencias físicasUna de las principales características del desenvolvimiento científico del siglo XIX lo constituye la reaparición bajo una novedosa perspectiva del materialismo determinista del siglo XVIII[1]. Las tres grandes teorías científicas que aparecen en los dos primeros tercios del siglo, es decir, la conservación de la materia, la conservación de la energía y el evolucionismo, son derivaciones evidentes de los postulados del siglo anterior. No será sino hasta el último tercio del siglo XIX cuando las ciencias físicas presentarán un nuevo aspecto con la emergencia de las teorías cuántica y de la relatividad, que han llegado hasta nuestros días.
§. Ciencias biológicas
§. Apéndice
Varios fueron los factores que hicieron del siglo antepasado uno de los más relevantes en la historia de la ciencia. El creciente prestigio del saber científico, una cada vez mayor especialización y la precisión en las técnicas de observación y de experimentación son algunos de ellos[2]. Incluso los espectaculares avances alcanzados antes de 1860 hicieron que el método científico fuera considerado como el más adecuado y valedero para conocer aspectos del conocimiento tradicionalmente considerados como separados del área de las ciencias, tales como la historia o la religión, las cuales fueron abordadas con el enfoque particular de las ciencias de la naturaleza con el fin de determinar el conjunto de leyes que regían tanto el devenir histórico como el comportamiento religioso. Gracias a la sistematización filosófica del conocimiento, debida a Augusto Comte* (1798-1857), conocida como positivismo, fue posible establecer las tres etapas por las que el conocimiento pasaba antes de llegar a una comprensión más acertada de la realidad. Dichos estadios del saber eran, primero, el teológico o imaginativo; segundo, el metafísico o abstracto, y tercero, el científico o positivo. Este último era el que se pensaba que había alcanzado la cultura científica del siglo XIX[3]. Los principios fundamentales de la indestructibilidad de la materia y su complementario de la conservación de la energía, llevaron a la gran mayoría de los hombres de ciencia a la conclusión de que la realidad era esencialmente material y de que podía ser predeterminada en su comportamiento por leyes rigurosas y precisas. La extensión de estos conceptos del mundo de lo inorgánico al de lo orgánico, tal como era estudiado por los químicos y los biólogos, llevó a establecer leyes similares a aquellas que regían lo inanimado, entre las que la más relevante fue la de la selección natural postulada por el evolucionismo darwiniano dentro de un esquema puramente mecanicista que eliminaba cualquier instancia trascendente[4]. Si bien científicos de relieve como Huxley, Tyndall, Spencer y el mismo Darwin abrazaron los postulados de determinismo materialista y se hicieron sus fervientes expositores y defensores, otros científicos de no menor talla como Pasteur, Kelvin, Faraday, Mendel, Maxwell y Joule no extendieron como los primeros sus creencias científicas al campo de su fe religiosa y en buena medida se sustrajeron al arduo debate entre la ciencia y la religión que se daría en la segunda mitad del siglo. Sin embargo, una firme creencia en el progreso de la especie humana animaba a unos y a otros debido sobre todo a los avances científicos y técnicos que contemplaban y que no dejaban de alentar un cierto optimismo en cuanto a las posibilidades de mejorar las condiciones de vida de la humanidad[5]. En este sentido, el evolucionismo pareció dar las bases científicas de la teoría de un progreso indefinido. Uno de los más destacados apóstoles de esta teoría, Herbert Spencer, afirmó que todo evolucionaba y que la dirección general de dicho fenómeno universal ponía de manifiesto una mejoría gradual en todos los órdenes. A pesar de este optimista esquema del acontecer biológico y moral de la especie humana, es evidente que las leyes de la evolución que estos hombres de ciencia establecieron como argumento de su idea del progreso indefinido fueron, antes de que finalizara el siglo, sujetas a revisión cuando se demostró lo aleatorio del proceso evolutivo que no exhibía en multitud de casos una línea constante y predecible, ya que la naturaleza de las variaciones en el esquema de la selección natural progresiva no era fácil de determinar[6].
§. Ciencias físicas
I. AstronomíaLa paulatina aceptación de las teorías de Newton durante el siglo XVIII[7] llevó a los científicos a calcular, de acuerdo con ellas, las interacciones gravitacionales entre los planetas, el Sol y la Tierra[8]. Ello permitió determinar las masas de estos cuerpos celestes de tal forma que a principios del siglo XIX ya se conocían las dimensiones del sistema solar y las velocidades relativas de los astros que lo forman. De ahí derivaron las hipótesis cosmogónicas que prevalecerían a todo lo largo del siglo XIX y entre las que destaca la propuesta por el filósofo alemán Immanuel Kant (1724-1804)[9]], la que fue reformada y ampliada por Pierre-Simon Laplace* (1749-1827). Éste, en 1812, expuso su célebre teoría de la nebulosa, en la cual el universo aparecía como una máquina perfecta y autorregulada que había trabajado ininterrumpidamente por un incalculable periodo de tiempo y cuya acción persistiría hacia el futuro, también por tiempo indefinido[10]. Laplace sostuvo que esa concordia celeste entre los astros no había sido hecha al azar, sino que, en tiempos remotísimos, los cuerpos celestes se habían formado de una primigenia masa gaseosa. Suponía que la masa incandescente de esta nebulosa original había empezado a girar alrededor de su centro y que gradualmente había sufrido un proceso de enfriamiento y contracción, lo que provocaría que su velocidad de rotación aumentase, ya que el momento angular total de la nebulosa permanecía constante. Al incrementarse dicha velocidad, un anillo gaseoso se separaría del ecuador de la nebulosa, hecho que se repetiría una y otra vez produciéndose varios anillos concéntricos colocados en el mismo plano ecuatorial. Cada uno de dichos anillos se transformaría eventualmente en diversos cuerpos esféricos llamados planetas que girarían en una misma dirección, en tanto que el centro residual de la nebulosa formaría al Sol. A su vez cada planeta expelería fuera de sí uno o más anillos que al condensarse formarían satélites esféricos, excepto en el caso de Saturno cuyos anillos aún permanecen sin formar satélites, lo que confirmaría la hipótesis inicial[11]. Sin embargo, aunque la teoría ha sido desvirtuada posteriormente, en fechas recientes se ha visto que se acerca algo a las hipótesis cosmogónicas modernas apoyadas en un mayor número de datos y en un desarrollo matemático más complejo que el planteado por ese eminente sabio.
Al tiempo que eran expuestas estas teorías sobre la formación del sistema solar, la astronomía de observación lograba importantes avances en lo referente a la posición de las estrellas y a la periodicidad de los cometas, los cuales se movían en elipses alrededor del Sol. En este campo fueron notables los avances logrados por William Herschel (1738-1822), el cual construyó telescopios de alta capacidad con los que realizó múltiples observaciones de nuestra galaxia, pero sobre todo de las llamadas nebulosas, las cuales concibió como inmensos conglomerados de estrellas. Gracias a su acuciosidad y método de observación logró descubrir un nuevo planeta, Urano, lo que ampliaba aún más las dimensiones del sistema solar[12]. En 1838, o sea pocos años después de que Herschel realizara sus observaciones de la Vía Láctea y de las innumerables estrellas que la componían y determinase dentro de ellas la posición de nuestro Sol, un astrónomo alemán, Friedrich Wilhelm Bessel (1784-1846), logró medir la distancia a la que se encontraba una estrella, lo que reveló las gigantescas dimensiones del universo[13]. A este capital descubrimiento se sumó otro que empujó todavía más las fronteras de nuestro sistema planetario: el descubrimiento del planeta Neptuno, realizado simultáneamente por Urbain-Jean Leverrier (1811-1877) y John Couch Adams (1819-1892) entre los años de 1845 y 1846, fue revelado a la astronomía no por el telescopio sino por una serie de complejos cálculos realizados por ambos astrónomos, los cuales con base en algunas perturbaciones observadas en el planeta Urano, y que no podían ser atribuidas ni a Júpiter ni a Saturno, concluyeron que debían ser provocadas por otro planeta. Calcularon las dimensiones y la posición de este último de tal forma que poco tiempo después aparecía Neptuno, el penúltimo planeta descubierto en nuestro sistema solar[14].
En la segunda mitad del siglo, por la aplicación de los espectroscopios y fotómetros a los telescopios, se amplían enormemente las posibilidades de la astronomía con el surgimiento de la astrofísica, la cual permitió encontrar y clasificar un gran número de cuerpos celestes. La catalogación de estrellas recibió un gran impulso con la introducción de la fotografía desde el año de 1885[15].
El movimiento de los planetas fue estudiado desde 1842 por el físico austriaco Christian Doppler, quien dio su nombre al «efecto» óptico y acústico causado por un cuerpo que se aleja y cuya luminosidad y sonido aumentan o decrecen en su frecuencia con ese movimiento. Este descubrimiento fue utilizado por Armand Fizeau, quien en 1848 señaló que el «efecto Doppler» en el caso de la luz podía observarse mejor calculando la posición de las líneas espectrales del objeto observado[16]. Así, en 1868 William Huggins logró medir la velocidad radial de la estrella Sirio, la cual supuso que se movía alejándose de la tierra a 46 kilómetros por segundo, y en 1890 el norteamericano James Keeler, con ayuda de instrumentos perfeccionados, demostró que Arturo se acerca al sistema solar a seis kilómetros por segundo. Finalmente en 1889 Herman Carl Vogel demostró que las líneas espectrales de la estrella llamada Algol, que se desplazaban alternativamente hacia el rojo y el violeta, eran debidas a una «estrella binaria» que se eclipsaba[17].
Estos métodos espectroscópicos fueron aplicados a principios del siglo XIX por Joseph Fraunhofer (1787-1826) para determinar el espectro del Sol, pero no fue sino hasta 1849 cuando Gustav Kirchhoff* (1824-1887) demostró que las líneas oscuras en ese espectro eran provocadas por la absorción de la luz en la atmósfera solar[18]. Tres años más tarde el astrónomo sueco Anders Jonas Angström identificó la presencia de hidrógeno en el Sol gracias a las líneas espectrales de este elemento, el cual, por los trabajos del italiano Pietro Secchi, también pudo ser detectado en las estrellas. Un paso más fue dado en 1868 por Pierre Janssen, quien observó desde la India el eclipse total de Sol de dicho año y descubrió una línea espectral en ese astro que no podía identificarse con la producida por cualquier elemento conocido y al que el inglés Norman Lockyer denominó helio[19].
Todo este cúmulo de información obtenida por el espectroscopio permitió no sólo calcular la velocidad radial de las estrellas, sus características magnéticas, su temperatura y si era simple o doble, sino que también permitió recabar información acerca de la estructura atómica, sobre todo a partir de 1890 en que fueron descubiertas las partículas subatómicas en el interior del átomo.
II. Óptica
La teoría acerca de la naturaleza de la luz que pervivió a todo lo largo del siglo XVIII fue la que estipulaba su naturaleza corpuscular. El inmenso prestigio de Newton, que la respaldaba, hizo que la tesis de la emisión de partículas sometidas a las leyes gravitacionales superara a la teoría ondulatoria propuesta por Huygens[20]. Sin embargo, a principios del siglo XIX esta última hipótesis recibió una novedosa interpretación gracias a los trabajos del inglés Thomas Young (1773-1829), quien hizo una crítica de la teoría corpuscular basado en el hecho de que no explicaba satisfactoriamente la razón por la cual la velocidad de la luz es constante sin importar la naturaleza y la temperatura del foco emisor. Si se tratase de corpúsculos, dicha velocidad no tendría por qué ser constante, ya que estaban sometidos a las leyes de la física newtoniana, lo que no acontecía con las ondas, cuya velocidad sí podía ser constante. Además, en los experimentos llevados a cabo en el laboratorio se había visto que un mismo rayo luminoso podía sufrir simultáneamente un fenómeno de reflexión y otro de refracción, lo que era difícil de explicar desde el punto de vista de la teoría corpuscular, ya que presuponía que ciertas partículas luminosas estaban sujetas a ser reflejadas, mientras que otras de igual naturaleza lo eran a ser refractadas. Young examinó cuidadosamente las objeciones de Newton a la teoría ondulatoria, sobre todo la que sostenía que si la luz estuviese formada por ondas no podría viajar en línea recta ni producir sombras de contornos bien delineados. Sin embargo, su principal descubrimiento, que es el fundamento de la actual teoría ondulatoria, fue el del llamado «principio de interferencia», que sostenía que dos ondas luminosas defasadas (o sea que la cresta de una coincida con el valle de la otra) podrían aniquilarse recíprocamente y producir oscuridad, y, por lo contrario, dos ondas en fase acrecentaban el efecto luminoso. Este descubrimiento le permitió calcular la longitud de onda de la luz a la que dio un valor de una cienmilésima de pulgada[21]. El revolucionario concepto de interferencia fue propuesto en forma independiente 15 años después de Young por Agustín Fresnel* (1788-1827) en Francia. En una célebre Memoria sobre la difracción de la luz fechada en 1819, este joven físico asentaba lo siguiente[22]:
Cuando dos sistemas de ondas luminosas se mueven en sentido contrario en un mismo punto del espacio, tienden a debilitarse mutuamente y aun a aniquilarse totalmente si sus impulsos son de igual magnitud; y por lo contrario, las oscilaciones de ambos sistemas tenderán a incrementarse cuando actúan en la misma fase. La intensidad de la luz dependerá por tanto de las posiciones respectivas de ambos sistemas de ondas o, lo que es lo mismo, de la diferencia en las distancias recorridas al emanar de una fuente común.Su teoría, al igual que la de su colega inglés, encontró una fuerte oposición en su país natal, donde los físicos, entre los que se encontraban Laplace y Biot, eran abiertamente partidarios de las tesis newtonianas. A pesar de ello, en un trabajo que data de 1817 y que fue premiado, Fresnel exponía la tesis ondulatoria apoyada con un sólido aparato matemático que explicaba a satisfacción las experiencias de laboratorio. En este opúsculo explicaba la difracción por una combinación del principio de interferencia con las tesis de Huygens. Apoyados en las anteriores observaciones de Étienne Malus acerca de la polarización de la luz, tanto Young como Fresnel intentaron explicar ese fenómeno dentro del marco de la concepción ondulatoria. Propusieron la hipótesis de que la luz estaba compuesta de multitud de ondas que viajaban transversalmente las unas respecto de las otras, lo que provocaba una vibración, en todas direcciones, del medio transmisor de dichas ondas. Ahora bien, al pasar dicho haz luminoso por un cristal de turmalina las ondas luminosas que lo atravesaban sólo vibraban en un solo sentido, de tal manera que si se le obligaba a pasar a través de un segundo cristal, cuyo eje fuera perpendicular al del primero, el haz polarizado se extinguía[23].
La teoría ondulatoria de la luz expuesta por estos dos sabios en el primer tercio del siglo XIX resultaba satisfactoria para explicar prácticamente todos los fenómenos ópticos. Tanto Newton como sus seguidores se habían visto obligados, para interpretar el comportamiento de los corpúsculos, a inventar ciertas hipótesis que a la luz de las experiencias resultaban insatisfactorias. Así, por ejemplo, explicaban la difracción por una variación en la densidad del «éter», lo que provocaba que los corpúsculos siguieran un comportamiento atípico en lo referente a la atracción o repulsión entre ellos, e interpretaban la polarización afirmando que los corpúsculos poseían un comportamiento dual, según el medio donde la luz se propagara[24]. Estas hipótesis resultaban claramente insatisfactorias y los partidarios de la teoría corpuscular así lo reconocían; de ahí que al ser rehabilitada la hipótesis ondulatoria que partía de un único y sencillo principio que explicaba no sólo esos fenómenos, sino también las conexiones entre ellos, fue paulatinamente aceptada como una tesis que, aunque no poseía un fundamento experimental sólido, como el astrónomo Herschel lo reconoció, sí resultaba inteligible y sobre todo operante en la interpretación de los fenómenos luminosos. Por otro lado, los principales reparos contra esta teoría se hacían no tanto contra sus postulados generales, sino contra el comportamiento de las ondas dentro de ese medio difusor conocido como «éter». Durante todo el siglo XIX muchos científicos europeos se dieron infructuosamente a la tarea de explicar las propiedades mecánicas de dicho fluido. Young había sugerido la hipótesis de que el éter podía pasar a través de los cuerpos sólidos. Otros autores le atribuyeron propiedades cercanas a la imponderabilidad total, hecho que explicaría que permitiese el paso de la luz y no fuera un obstáculo al movimiento de traslación y rotación de los planetas. Sin embargo, con la publicación de Maxwell en 1865 de la teoría electromagnética de la luz, según la cual ésta no consiste en vibraciones mecánicas sino en ondas compuestas de campos alternos eléctricos y magnéticos, fue necesario idear un nuevo tipo de éter que pudiese trasmitir ambos tipos de energías, lo que resultaba extremadamente complejo. El postulado esencial de Einstein en su teoría de la relatividad restringida fue que era prácticamente imposible detectar el movimiento absoluto y que por lo tanto el éter que hacía esto posible no podía existir. De hecho, la teoría ondulatoria se mostró inoperante a finales del siglo para explicar cierto tipo de fenómenos que se vieron correctamente interpretados por la moderna teoría corpuscular llamada cuántica. Pero, aunque desprovista de sus fundamentos esenciales, la teoría ondulatoria ha prevalecido combinada con la nueva teoría corpuscular y ha sido aceptada como la más idónea para explicar el comportamiento de la luz[25].
III. Electromagnetismo
Una de las principales revoluciones en el campo de las ciencias físicas desde la época de Newton fue la llevada a cabo durante el siglo XIX por Michael Faraday (1791-1867) y por James Clerk Maxwell* (1831-1879) en lo que es conocido como «física de campo»[26]. Este término requiere de una definición. De acuerdo con las teorías newtonianas el movimiento de los cuerpos estaba determinado por la interacción de fuerzas a través del espacio. Según Faraday el espacio que rodea a un cuerpo o a una partícula era una extensión de la partícula misma. A ese espacio se le conoce como «campo», y a uno de éstos en el que puedan ser detectadas fuerzas eléctricas, magnéticas o gravitacionales se le denomina campo eléctrico, magnético o gravitacional, respectivamente. Las tesis de Faraday derivaban de sus experiencias en electrodinámica y en magnetismo, y la labor de Maxwell fue darles forma matemática, esto es, que representaran combinados los campos eléctrico y magnético en un conjunto de ecuaciones que describiesen asimismo los cambios experimentados por dichos campos dentro de las coordenadas de espacio y tiempo[27]. Sin duda las secuelas más relevantes de dicha tesis fueron, en primer lugar, la teoría expuesta por Einstein, quien sustituyó los conceptos puramente gravitacionales de Newton por las llamadas «ecuaciones de campo», y, en segundo, el desarrollo de la teoría cuántica, según la cual cualquier partícula atómica posee su propio campo cuántico[28]. El largo proceso que conduce de los trabajos de Faraday a los de Einstein cubre buena parte de todo el siglo XIX.
En el año de 1820 el físico Oersted había descubierto que una corriente eléctrica puede crear un campo magnético. Faraday al intentar producir el fenómeno invertido, o sea la creación por medio del magnetismo de una corriente eléctrica, logró descubrir en 1831 el fenómeno conocido como inducción electromagnética. Después de una serie de experimentos encontró que era posible inducir una corriente eléctrica siempre que las líneas de fuerza magnética fuesen cortadas por un circuito. Esto le permitió establecer la siguiente ley, expuesta en su obra Investigaciones experimentales en electricidad: «La cantidad de corriente inducida es directamente proporcional al número de líneas de fuerza atravesadas por el circuito». Sus resultados lo llevaron a considerar la posibilidad de que la rotación de la Tierra pudiese generar corrientes inducidas, al ser cortadas las líneas del campo magnético del planeta, y aunque sus experiencias en este sentido no tuvieron éxito, sí abrieron el campo a futuras investigaciones[29]. Por otra parte, el amplio cúmulo de experiencias que realizó, unidas a sus propias especulaciones, le permitieron concluir que todas las manifestaciones físicas de la naturaleza, tales como la gravitación, la electricidad, el magnetismo o la luz, tienen un origen común, están interrelacionadas y son interdependientes. Creyó que la luz consistía en una serie de vibraciones que se propagaban a lo largo de líneas de fuerza de tipo gravitacional. Señaló que el éter con sus características de elasticidad casi infinita y pequeñísima densidad era una invención cómoda pero improbable desde el punto de vista de la composición y del comportamiento de la materia y se sintió inclinado a afirmar que no existía, y propuso como sustituto de esa sustancia imponderable un conjunto de líneas de fuerza semejantes a las que fundamentaban su teoría electromagnética[30].
Como ya dijimos, las tesis sobre física de campo expuestas por Faraday no lograron plena aceptación hasta que Maxwell les dio formulación matemática. Había estudiado las Investigaciones experimentales y en 1855 publicó una obra de título Las líneas de fuerza de Faraday, en la cual mostraba que las ideas de este científico llevaban a los mismos resultados que los obtenidos por el estudio de las fuerzas que actuaban a cierta distancia[31]. La concepción mecanicista radical prevaleciente entonces llevó a Maxwell a concebir en un principio las líneas magnéticas de fuerza de Faraday de acuerdo con un esquema mecánico. Esta hipótesis la expresó en los siguientes términos: «Creo que poseemos suficientes evidencias para sostener la opinión de que algunos fenómenos de rotación se llevan a cabo en el campo magnético, y que dichos fenómenos son realizados por un gran número de pequeñísimas partículas de materia». Pese a que actualmente sabemos que es prácticamente imposible representar el campo electromagnético en términos puramente mecánicos, en su momento la apreciación de Maxwell pareció afortunada, no obstante que su modelo, al intentar cubrir una amplia gama de fenómenos, resultaba altamente complicado. En un trabajo posterior, Sobre una teoría dinámica del campo electromagnético, que data de 1864, reafirmaba sus teorías de que los fenómenos electromagnéticos son provocados por corpúsculos de materia en movimiento. Ahí exponía sus famosas ecuaciones que expresaban con gran precisión y concisión las leyes fundamentales de la electricidad y el magnetismo. Además, estipulaba la existencia de ondas electromagnéticas cuya velocidad igualaba a la de la luz, lo que lo llevaba obviamente a concluir que la luz tenía carácter electromagnético. Esto le permitió unificar las ciencias ópticas con las eléctricas y magnéticas, hasta el punto de que fue capaz de calcular las propiedades ópticas de un medio determinado a partir de sus propiedades magnéticas y eléctricas. Por otra parte, las ecuaciones de Maxwell indicaban que las líneas electromagnéticas de Faraday podían moverse a través del espacio desplazándose en ángulos rectos y a la velocidad de la luz[32].
Finalmente, en 1873 Maxwell publicó su célebre Tratado sobre electricidad y magnetismo, que ampliaba los conceptos matemáticos expuestos en 1864. Ahí exponía la trayectoria que había seguido a lo largo de 18 años a efecto de darle expresión matemática a los capitales descubrimientos de Faraday. Al respecto decía[33]:
A medida que continuaba con el estudio de Faraday percibía que su método de concebir los fenómenos tenía también un carácter matemático, aunque no estuviera expuesto en la forma de los símbolos matemáticos convencionales. Encontré asimismo que dicho método era susceptible de ser expresado en las formas matemáticas acostumbradas tal como son utilizadas por los matemáticos profesionales. Por ejemplo, Faraday en su imaginación veía líneas de fuerza atravesando todo el espacio, donde los matemáticos ven centros de fuerza atrayéndose a distancia. Faraday veía un medio ahí donde ellos no veían sino distancia. Faraday veía los fenómenos actuar realmente en ese medio, en tanto que ellos se mostraban satisfechos con haber encontrado una fuerza de acción a distancia inherente al fluido eléctrico.La teoría de Maxwell fue ampliada por Hertz, quien en 1888 logró producir ondas electromagnéticas en el laboratorio[34], con lo que puso las bases para las transmisiones por radio que revolucionarían las comunicaciones en el siglo XX.
IV. Termodinámica
Hacia mediados del siglo XIX el principio de la conservación de la energía fue aplicado a prácticamente todos los procesos de la naturaleza. Los teóricos de los procesos termodinámicos definieron en esta misma época a la energía como la capacidad para realizar trabajo mecánico, que resultaba mensurable por el producto simple de la fuerza por la distancia. El principio de su conservación establece que la energía no puede ser creada ni destruida, sino únicamente transformada. Complementario de éste, existe otro principio: el de la disipación y degradación de la energía, el cual postula que aunque esta última no puede nunca destruirse, con las sucesivas transformaciones se torna cada vez menos apta para realizar trabajo mecánico[35].
Los orígenes de esta amplia teoría de los fenómenos naturales se remontan al siglo XVII, con la llamada teoría cinética de los gases, la cual establecía que la energía cinética de las moléculas de un cuerpo aumentaba en razón directa de la temperatura. Durante el siglo XVIII y debido a los trabajos de Black y de Lavoisier, el calor fue concebido como un fluido imponderable llamado calórico que se transmitía, sin cambio, del cuerpo caliente al frío[36]. Sin embargo, ya a principios del siglo XIX Benjamin Thomson (1753-1814), después de una larga serie de ingeniosos experimentos, arribó a algunas brillantes conclusiones que cuestionaban seriamente esta teoría, pero que pasaron prácticamente desapercibidas[37]. En el año de 1824 el ingeniero francés Sadi Carnot* (1796-1832) publicó su célebre obra titulada Reflexiones sobre la fuerza motriz del fuego, que sentó los fundamentos de la termodinámica. Ahí sostuvo que la potencia de una máquina de vapor dependía de la diferencia de temperaturas existente; mientras más grande sea esta diferencia la fuerza motriz será mayor. Con base en esto dedujo la relación matemática que expresaba el índice de eficiencia de la máquina y su relación con la diferencia en temperaturas, y concluyó afirmando que el trabajo realizado por esa máquina se llevaba a cabo sin transformación del calor[38].
Las teorías de este sabio entraron en aparente conflicto en 1840 con la publicación de los primeros trabajos de James Joule (1818-1889), quien logró darle forma definitiva al principio de la conservación de la energía. Las experiencias de Joule, que consistieron inicialmente en la transformación en calor de la energía producida por las reacciones químicas, lo llevaron a deducir que este tipo de energía generaba y era proporcional a una cierta cantidad de energía mecánica, así como a una determinada cantidad de calor. Este hallazgo, al que al principio no concedió demasiada importancia, le permitió sin embargo calcular la relación existente entre el trabajo mecánico y el calor, conocida como el «equivalente mecánico del calor», que postula que todo trabajo produce una determinada y proporcional cantidad de energía calorífica. Sus resultados mostraban, contrariamente a lo sostenido por Carnot, que el trabajo podía ser transformado en calor[39].
La contradicción fue resuelta por Rudolf Clausius* (1822-1888) en 1850 cuando en un trabajo que publicó ese año señalaba que ambas teorías lejos de contradecirse se complementaban[40]. Esta demostración contribuyó a darle un gran impulso a la termodinámica, cuyas dos primeras leyes quedaron establecidas por él de la siguiente forma: Primera ley: «La energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma». Segunda ley: «El calor nunca pasa por sí mismo de un cuerpo más frío a uno más caliente»[41]. Ambas leyes se vieron ratificadas por las experiencias de William Thompson, lord Kelvin (1824-1907), quien en 1851 desarrolló ambos postulados termodinámicos. Este sabio demostró que si una máquina trabajaba con una pequeña diferencia en sus temperaturas, sólo una mínima cantidad de calor podía ser transformada en trabajo; el resto se perdía irrevocablemente. Además, señaló que la permanente transferencia de calor de un nivel más alto de temperatura a uno más bajo, daba como resultado que el sistema adquiriera una temperatura uniforme lo que le impedía seguir realizando trabajo[42].
El desarrollo ulterior de la termodinámica fue la derivación lógica de los brillantes trabajos realizados por este grupo de sabios. Así, en la segunda mitad del siglo y a partir de los trabajos de Maxwell resultó evidente que las leyes de los gases y las leyes de la termodinámica poseían un carácter estadístico, o sea que estaban sujetas a una cierta probabilidad. Este descubrimiento, que en su momento fue revolucionario, indujo a los científicos a pensar si todas las leyes del mundo físico tenían estas mismas características. El desarrollo de la física en el siglo XX es impensable sin este postulado.
V. Geología
Las dos primeras décadas del siglo XIX contemplaron la formación de una de las ciencias cultivadas con mayor empeño en dicha centuria: la geología.
A fines del siglo XVIII, cuando la controversia entre neptunistas y vulcanistas todavía absorbía la atención de los sabios, el inglés James Hutton (1726-1797) ponía las bases de la geología moderna con su célebre obra titulada Teoría de la Tierra, publicada en 1795. En ella demostraba que la formación de los valles era debida a los ríos, los cuales depositaban uniformemente los sedimentos rocosos, pulverizados por la acción de los agentes atmosféricos y térmicos, que arrastraban hacia el mar. Su análisis de las rocas le permitió afirmar que en remotos tiempos habían existido épocas de calma, en las cuales los sedimentos habían formado estratos uniformes horizontales, a las que habían seguido periodos de violentos sacudimientos que configuraron los estratos verticales que formaban ángulos con los primeros. Su idea de que la Tierra poseía calor interior lo llevó a pensar que las venas y fisuras de algunos estratos rocosos externos que no contenían restos fósiles eran debidas a material ígneo proveniente del interior de la Tierra. Consideró que los lechos graníticos, que los neptunistas creían originados por la precipitación de sales que se hallaban en solución acuosa, tenían su origen en las profundidades volcánicas. De igual manera sostuvo que el basalto era una roca ígnea. Sus hipótesis acerca de los sedimentos arenosos y del calor interior de la Tierra le permitieron afirmar que dichos sedimentos se consolidaban para formar rocas debido a ese calor subterráneo, lo que de acuerdo con la geología actual resulta poco exacto, ya que dicha consolidación se debe primordialmente a un fenómeno alternado de humidificación y desecación de los sedimentos. Por otra parte, creía que la erosión provocada por los ríos traía como consecuencia el paulatino acrecentamiento de los lechos marinos, lo que venía a ser un fenómeno compensatorio[43].
Pocos años después de que Hutton propusiera sus teorías, pudo ser establecido un método que permitió fijar la edad geológica de los estratos, hasta entonces sólo clasificados de acuerdo con su composición química, su contenido mineral y su posición. En esta tarea desempeñó un papel relevante William Smith (1769-1838), ingeniero y agrimensor de nacionalidad inglesa. Después de practicar múltiples observaciones y comparaciones en diversas estructuras geológicas dedujo que cierto tipo de fósiles aparecían siempre y únicamente en determinado tipo de estratos. Esto le permitió identificar y comparar diversos lechos rocosos a gran distancia unos de otros y concluir que pertenecían a una misma época. Asimismo descubrió que existía un cierto patrón en el orden en que los estratos estaban colocados, lo que le permitió predecir el tipo de fósiles que podían encontrarse en una determinada estructura geológica[44].
Al mismo tiempo que Smith llevaba a cabo sus exploraciones, Georges Cuvier* (1769-1832) en Francia clasificaba los diversos estratos de la región de París y enumeraba los restos fósiles hallados en cada uno de ellos. Esta clasificación le permitió afirmar el carácter fijo e inalterable de las especies, muchas de las cuales según él se habían extinguido como consecuencia de grandes catástrofes después de las cuales nuevas especies habían sido creadas[45].
Las teorías de Hutton no fueron aceptadas de inmediato debido a las novedosas y revolucionarias afirmaciones que contenían. La sanción definitiva le vino con la publicación entre 1830 y 1833 de los célebres Principios de geología de Charles Lyell* (1797-1875). Este eminente sabio, en oposición al catastrofismo de Cuvier, se inclinaba a pensar que los cambios geológicos habían sido paulatinos y graduales[46][. Además, en tanto que Hutton sostuvo que habían existido periodos de actividad geológica seguidos de otros de reposo, Lyell opinaba que dicha actividad era relativa y que los movimientos violentos habían sido tan frecuentes en el pasado como lo eran en la actualidad y que las más altas montañas se formaron sin ninguna convulsión violenta[47].
Todas las teorías geológicas hasta aquí apuntadas ejercieron una gran influencia en el pensamiento europeo del siglo XIX y suscitaron muchas polémicas entre los geólogos y los defensores de la verdad literal del Génesis, los cuales le asignaban a la Tierra una edad bastante menor que la que aquéllos le fijaban[48]. Esta confrontación preparó el camino para la aceptación de las tesis evolucionistas de Darwin, tres decenios más tarde.
VI. Química
El relevante desarrollo de las ciencias químicas durante el siglo XIX se debió primordialmente al desenvolvimiento de la teoría atómica, en cuya configuración colaboraron varios de los más destacados científicos de esa centuria[49]. Después de realizar algunas investigaciones en torno a la naturaleza de las partículas que componen un gas, John Dalton* (1766-1844) intentó extrapolar sus resultados para determinar los elementos constitutivos de la atmósfera. La opinión corriente establecía que la homogeneidad de esta última se debía a un cierto tipo de combinaciones químicas de los gases que la componían. Dalton pronto descubrió que la proporción de nitrógeno era bastante elevada, de tal forma que los átomos de oxígeno y de agua resultaban insuficientes para cualquier tipo de combinación. Esto lo llevó a considerar que entre estos diferentes gases existía un cierto equilibrio de tipo físico provocado por la simple difusión de un gas en otro hasta formar una mezcla homogénea, no importando las dimensiones de las partículas atómicas propias de cada gas. En 1803 este sabio trató de aplicar esta concepción a la química y dedujo que los átomos de los diversos elementos podían ser de diferentes dimensiones y por lo tanto también de peso distinto. El siguiente problema a resolver, y que es la clave de la teoría atómica moderna, era el de establecer los pesos relativos de dichos átomos. Después de realizar una serie de análisis a efecto de determinar las proporciones en las que se combinan los diversos elementos, Dalton pudo elaborar la primera tabla de pesos atómicos, tomando el hidrógeno como unidad, que no carecía de errores, ya que su autor no pudo nunca determinar con precisión cuántos átomos de cada elemento entraban en la formación de una molécula del compuesto, pues los elementos se combinan en proporciones variables según el tipo de compuesto que se forme[50]. Esta característica de las combinaciones químicas llevó a Dalton a descubrir la llamada ley de las proporciones múltiples, que establece que si dos elementos se combinan entre sí para formar más de un compuesto, entonces los pesos de un elemento que se combinan con una cantidad determinada de otro guardan siempre entre sí una determinada proporción[51].
La confirmación empírica de estos postulados fundamentales se debió a la ingente labor de uno de los químicos más prominentes de esa época, el sueco Jacob Berzelius* (1779-1848), quien entre 1810 y 1820 realizó análisis de más de 2000 compuestos inorgánicos a efecto de determinar las proporciones con que entraban los elementos en cada uno de ellos. Él fue quien estableció los símbolos utilizados por la química moderna para representar dichos elementos y el que determinó el tipo de formulaciones que debían emplearse para caracterizar un compuesto[52]. Sin embargo, la dificultad para determinar el número de átomos que intervenían en cada compuesto sólo pudo ser resuelta gracias a los trabajos de Amadeo Avogadro (1776-1856).
Este célebre químico italiano propuso en 1811, basado en la ley de las combinaciones de los gases de Gay-Lussac, la hipótesis que establece que a igual volumen, presión y temperatura, todos los gases contienen un número igual de moléculas[53]. A diferencia de Dalton, Avogadro supo distinguir entre átomos y moléculas. Sugirió que el nitrógeno poseía una molécula compuesta por dos átomos unidos y que otros gases podrían estar en situación similar.
A pesar de este indudable acierto, su hipótesis permaneció ignorada por medio siglo hasta que su compatriota Stanislao Cannizzaro (1826-1910) mostró, en 1860, que esa teoría era no sólo correcta sino la única vía para entender la relación existente entre los pesos atómicos y las fórmulas químicas[54]. Esto propició que pocos años después, gracias a los trabajos de Lothar Meyer (1830-1895) y más particularmente de Dimitri Mendeleev* (1834-1907), fuera establecido, sobre toda duda y como secuela de medio siglo de descubrimientos sobre la naturaleza de las combinaciones químicas, que los átomos poseían una estructura que variaba periódicamente de acuerdo con el peso atómico[55].
Esta serie de descubrimientos en torno a las múltiples maneras en que los átomos quedan colocados en las moléculas propició y estimuló el desarrollo de una de las más espectaculares ramas de la ciencia moderna: la química orgánica. La diferencia entre ésta y la inorgánica estriba en que la orgánica trata con sustancias que se encuentran en los seres vivos, en tanto que la inorgánica lo hace con las que se obtienen de la materia inanimada. Dicha distinción se dio desde fines del siglo XVIII, cuando resultó evidente por el análisis de ciertas sustancias orgánicas que éstas poseían una composición más compleja que la de los compuestos inorgánicos, lo que llevó a pensar que su síntesis requería de la acción de una «fuerza vital» que se encontraba únicamente en los seres vivos y que por ende las leyes químicas del mundo orgánico eran sustancialmente diferentes de las del inorgánico[56]. Esta creencia resultó insostenible desde el momento en que las sustancias orgánicas fueron sintetizadas en el laboratorio a partir de compuestos inorgánicos[57].
Pronto resultó evidente que todos los compuestos orgánicos contenían carbono, cuya capacidad de formar largas cadenas de átomos permitía la formación de grandes moléculas de enorme complejidad y cuyo análisis resultó durante más de un siglo una tarea desmesurada, pese a los refinados métodos propuestos hacia 1825 por Justus Liebig* (1803-1873) y por Jean Baptiste Dumas (1800-1884) y en 1828 por Friedrich Wöhler* (1800-1882). Este químico logró preparar urea por la simple evaporación del cianato de amonio y descubrió que ambas sustancias poseían la misma composición. Años después Berzelius definió el fenómeno de que dos sustancias distintas poseyesen la misma composición con el término isomería. Quedaba así establecido el hecho de que la estructura de los átomos en una molécula era un factor determinante de su naturaleza y comportamiento, ya que era el único elemento que permitía conocer el tipo de sustancia de que se trataba[58].
Ahora bien, el gran número y la inmensa complejidad de los compuestos orgánicos obligó a buscar los elementos constantes que permitiesen agrupar y clasificar un cierto tipo de moléculas bajo un solo rubro. Se encontró que determinados grupos de átomos permanecían inmutables durante los procesos químicos. Estos grupos fueron denominados radicales y fueron definidos por Liebig como los elementos básicos con los que operaba la química orgánica.
Un paso definitivo en el desarrollo de esta ciencia lo dio Edward Frankland (1825-1899) en 1852 cuando propuso la teoría de que cada átomo poseía una limitada aunque variable capacidad de combinación con otros átomos. Esta facultad, que denominamos valencia, fue la clave en cuanto a la posibilidad de combinarse de los radicales orgánicos o inorgánicos, y de cualquier elemento. La teoría de Frankland recibió plena aceptación cuando Cannizzaro logró aclarar la relación entre los pesos atómicos y las fórmulas de los compuestos químicos[59].
La química orgánica moderna fue posible gracias a los trabajos de August Kekulé (1829-1896), eminente químico que le dio a esta disciplina el carácter de ciencia deductiva de las estructuras moleculares que posee hoy en día. A partir del concepto de valencia postuló que el carbono era tetravalente y que podía combinarse con otros átomos de carbono para formar cadenas. Ello explicaba a satisfacción la isomería, ya que al quedar representadas gráficamente dos fórmulas idénticas en número y tipo de átomos podían exhibir sus diferencias. Esto allanó el camino para que el mismo Kekulé descubriera la estructura del anillo bencénico que abrió el camino al estudio sistemático de los compuestos aromáticos[60]. Sin embargo, un problema quedaba sin solución: el de la distribución en el espacio de las ligaduras de los átomos de carbono que daban origen a un tipo especial de isomería, según que dichas uniones estuviesen ocupadas, de una u otra manera, por el mismo tipo de átomos. La estereoquímica, que es la rama de la química orgánica que trata de este tipo peculiar de fenómenos, debe su origen a los trabajos de Louis Pasteur (1822-1895). Este prominente hombre de ciencia realizó prolijas investigaciones en torno al comportamiento frente a la luz polarizada de los ácidos tartárico y racémico y concluyó que las moléculas ópticamente activas poseían una estructura asimétrica[61]. Ahora bien, no fue sino hasta 1874, con los trabajos de Jacob Van’t Hoff (1852-1911) y de Joseph le Bel (1847-1930), que se descubrió que dicha asimetría provenía del hecho de estar cada átomo de carbono situado en el centro de un tetraedro cuyas ligaduras o enlaces se dirigían a los vértices, lo que explicaba, por un modelo tridimensional, la isomería de, por ejemplo, el ácido láctico[62]. Esta teoría de que la arquitectura de las moléculas tuviera características espaciales ayudó enormemente a explicar el comportamiento de muchas sustancias, así como las diferentes velocidades con las que se desarrollaban las reacciones químicas en las que intervenían.
Ciencias biológicas
I. EvoluciónLa teoría biológica más importante del siglo XIX es sin duda el evolucionismo darwiniano. Su larga gestación, que se remonta al siglo XVII, recibió sobre todo durante el siglo XVIII un vigoroso impulso con los trabajos de Georges Buffon (1707-1788). Este sabio enciclopedista percibió que, contrariamente a la creencia general de que cada forma viviente había sido creada separada y simultáneamente, había especies que parecían provenir de un tronco común. Buffon señaló además que existían características animales cuya utilidad no era obvia, pero que, por otro lado, permitía incluirlos dentro de una clasificación más amplia, lo que echaba por tierra la tesis de que habían sido creados en forma separada de los demás miembros de ese grupo[63].
Un paso adelante en esta concepción dinámica de las especies fue dado por Erasmo Darwin (1731-1802), abuelo del célebre naturalista, quien en su obra Zoonomía apuntaba que todas las formas vivientes descendían de un único «espermatozoo». Su teoría se basaba en el hecho de que los sistemas taxonómicos revelaban una concepción única de todos los seres vivientes, que mostraba que éstos podían cambiar por medio de una alimentación selectiva y que estaban sujetos a la influencia del clima[64]. Sus opiniones, no obstante, fueron en su mayor parte pasadas por alto por Charles Darwin, quien consideró que la obra biológica de su antepasado poseía una gran dosis de especulación apoyada en un reducido número de datos empíricos.
Más relevante fue la teoría, expuesta en 1809 en la obra titulada Filosofía zoológica, por el destacado naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck* (1744-1829), quien, a pesar de haber sido menospreciado por sus contemporáneos, en particular por Cuvier, influyó notablemente en Darwin. En dicha obra Lamarck clasificó todas las especies animales conocidas en series lineales que comenzaban con los organismos más simples y primitivos y terminaban con los más complejos. Descubrió que la gradación de los más sencillos a los más complejos, a pesar de ser irregular, formaba un encadenamiento coherente que permitía pensar que estos últimos provenían de aquéllos. La dinámica de este proceso de transformación (su teoría recibió el nombre de transformismo) era la necesidad que tenían los animales de adaptar sus organismos a los nuevos hábitos, lo que permitía establecer dos leyes biológicas, a saber: que un órgano se modifica por el uso o desuso que se haga de él y que estas modificaciones son hereditarias[65][
La concepción lamarckiana de la evolución, a diferencia de la teoría darwiniana que es fundamentalmente mecanicista, tiene características teológicas, ya que postula en los seres vivos una voluntad para transformarse. Su ley de la herencia de los caracteres adquiridos fue rechazada por la mayoría de los biólogos y sólo hasta fechas recientes, con la aparición del neolamarckismo, ha vuelto a ser sujeto de estudio y considerada por los científicos.
El origen de las especies de Charles Darwin* (1809-1882) fue publicado en 1859 y marca un hito en la historia de las ciencias[66]. Apoyado en una impresionante masa de datos empíricos, su autor desarrolló la teoría que postula que todos los organismos vivos se habían desarrollado, a lo largo de las edades, de una común y primitiva forma de vida. El punto de partida de esta teoría consistió en señalar las múltiples «variaciones» que se encuentran entre las plantas o los animales de la misma especie, para de ahí pasar a explicar cómo estas «variaciones», que se presentan naturalmente, pudieron dar origen a la evolución de esas mismas especies[67].
De acuerdo con sus propias estimaciones, Darwin calculó que sólo una pequeña proporción de los individuos procreados por una especie viva sobrevivían. En circunstancias normales la reproducción no se daba en proporciones geométricas, como sería lógico pensar, sino que su índice de crecimiento era reducido o prácticamente nulo, lo que originaba una aguda lucha por la supervivencia[68]. Así, cualquier pequeña variación que fuera benéfica en esta lucha y permitiese a su poseedor sobrevivir se perpetuaría en la siguiente generación y, contrariamente, los que no poseyeran dicha ventaja tenderían a extinguirse. Este proceso fue denominado por Darwin selección natural, la cual no se daba solamente entre individuos de la misma especie, sino también entre especies diferentes; además de que todas ellas estaban sujetas permanentemente a los cambios del clima que, al provocar la extinción de algunas, destruía el equilibrio existente[69]. Por otra parte, si una especie resultaba capaz de sobrevivir a lo largo de los milenios, podía irse adaptando paulatinamente a diferentes medios ambientales y dar origen a otras especies de hábitos y apariencia diferentes.
El desarrollo de la embriología, fundada por Karl von Baer (1792-1876), vino a proporcionar nuevos datos que favorecieron las teorías evolucionistas, ya que señaló las semejanzas existentes entre los embriones de algunos mamíferos[70]. Sin embargo fue la paleontología, o sea el estudio de los fósiles, la que proporcionó un mayor número de datos empíricos favorables a dichas teorías. Era un hecho que en los estratos rocosos más bajos y por tanto más antiguos los fósiles descubiertos por los científicos eran formas de vida simples y primitivas, y a medida que se ascendía se iban encontrando fósiles de organismos más complejos que resultaban ser también más recientes. Además, los estratos que contenían este tipo de vestigios revelaban fósiles de especies extinguidas que lejos de confirmar las teorías «catastrofistas» que postulaban que las especies habían desaparecido por convulsiones violentas, favorecían la tesis de que las condiciones poco favorables extinguían a las especies menos aptas sin provocar una ruptura violenta en el proceso de la evolución[71].
La estructura de la teoría evolucionista permitió a Darwin extrapolar sus resultados y aplicarlos a la evolución del hombre. En esta tarea intervinieron activamente dos de los más destacados representantes del darwinismo, Thomas Huxley (1825-1895) y Ernst Haeckel* (1834-1919). El primero de ellos fue quien sostuvo la tesis de que el hombre se asemeja más a los monos superiores que éstos a los inferiores. La búsqueda de los eslabones que vincularan al hombre con los monos se dio desde el último cuarto del siglo XIX y ha perdurado hasta nuestros días con el surgimiento del neodarwinismo, estrechamente unido a los estudios modernos de genética.
II. Genética
Hacia fines del siglo XIX el estudio de las «variaciones» siguió dos caminos diferentes: el de aquellos que creían que la selección natural se llevaba a cabo por variaciones continuas y pequeñas, que era lo sostenido por Darwin, y los que pensaban que se efectuaba por variaciones discontinuas y de gran magnitud, lo que lógicamente reducía la importancia de dicha selección natural[72]. A pesar de los trabajos de algunos de los más relevantes discípulos de Darwin, la segunda de dichas escuelas vio sancionados sus presupuestos con la aparición en 1900 de la llamada teoría de las mutaciones debida al botánico holandés Hugo de Vries* (1848-1935), quien denominó precisamente mutaciones a ese último tipo de variaciones discontinuas[73]. La conclusión de este sabio, apoyada en pacientes investigaciones hechas sobre diversas especies de plantas, en las cuales observó que cada nuevo tipo aparecía después de un cambio súbito sin etapas intermedias, señala que las especies no se originan por la selección natural debida a pequeñas variaciones, tal como Darwin afirmaba, sino por mutaciones profundas y discontinuas. Esta teoría, llamada a desempeñar un papel capital en la genética contemporánea, había recibido un apoyo factual en 1894 con la aparición de la obra de William Bateson (1861-1926), denominada Materiales para el estudio de la variación, que contenía numerosos ejemplos de variaciones discontinuas que mostraban, como De Vries lo haría más tarde, que la evolución se lleva a efecto por saltos súbitos, condicionados por la naturaleza misma del organismo, más que por una gradual adaptación al medio ambiente.
El descubrimiento del factor dinámico de este tipo de mutaciones fue debido al eminente científico austriaco Gregor Mendel* (1822-1884), quien desde 1866 había puesto las bases de la genética con las leyes de la herencia que a justo título llevan su nombre. Su obra permaneció desconocida para el mundo científico hasta que en 1900 De Vries y otros sabios la sacaron a la luz mostrando su importancia. Las experiencias de Mendel, realizadas entre 1856 y 1863, en diversas variedades de chícharos, lo llevaron a concluir que los factores hereditarios se dan por pares, de los cuales sólo uno pasa a la descendencia. Dichos factores mantienen su identidad de una generación a la siguiente y su separación se lleva a cabo durante el proceso reproductivo (Ley de la segregación). A continuación Mendel se preocupó por determinar cuáles eran los factores «dominantes» y cuáles los «recesivos» en dicho proceso, y cómo se combinaban entre sí, lo que a la postre le permitió plantear su segunda ley (Ley de las uniones independientes), que establece que los factores particulares de cada sexo se combinan independientemente y al azar con los factores correspondientes del otro sexo formándose así nuevos pares de factores en el vástago[74].
Con el desarrollo de la citología y con base en los trabajos, sobre todo, de August Weismann (1834-1913) pudo observarse que el vehículo de la herencia era el llamado plasma germinativo, formado por unas cuantas células que mantenía una corriente continua de vida de una generación a la siguiente[75]. Además, algunos científicos habían observado que en la formación de los espermatozoides y los óvulos existían ciertos cuerpos, a los que se denominó cromosomas, cuyo comportamiento era igual al de los factores hereditarios descubiertos por Mendel, ya que en el proceso reproductivo se dividían en dos, de los cuales una sola mitad pasaba a la descendencia dentro del espermatozoide o del óvulo. Sin embargo, resultó evidente que ascendiendo los factores hereditarios a millones y siendo los cromosomas que aparecen en las células de ese «plasma germinativo» sólo unas cuantas docenas, era lógico pensar que cada cromosoma contuviese muchos factores[76]. Ahora bien, después de los estudios de T. H. Morgan* (1866-1945) encauzados en esta dirección, esta hipótesis resultó plausible; sólo quedaba por determinar, y ésta fue tarea de los científicos del siglo XX, cómo eran los vectores de esos factores mendelianos, a los que Morgan denominó genes. La genética contemporánea ha logrado incursionar en su estructura molecular y ha fijado su influencia en el proceso hereditario y en la evolución de las especies[77].
III. Morfología y fisiología
A fines del siglo XVIII ya resultaba indudable que gran parte de la materia viva que los científicos habían observado al microscopio estaba formada por células y que cada una de éstas era una unidad independiente. Esta convicción permitió ahondar durante el siglo siguiente en el conocimiento de la estructura de los seres vivos a partir de su composición celular.
Los inicios de la histología y de la citología modernas datan del primer tercio del siglo XIX, cuando el fisiólogo René Dutrochet (1776-1847) afirmó que absolutamente todos los seres vivientes estaban formados por células[78]. Su teoría, aunque de momento pasó desapercibida, se vio refrendada en 1838 por el botánico Matthias Jakob Schleiden (1804-1881), quien señaló que los tejidos vegetales estaban en su totalidad formados por tales células a las que consideraba como una especie de vesículas con una pared sólida y un contenido líquido. Un año más tarde Theodor Schwann* (1810-1881) hizo extensiva esta afirmación a los tejidos animales y ese mismo año el fisiólogo checoslovaco Jan Purkinje denominó al líquido coloidal que llenaba ciertas células con el nombre de protoplasma[79], nombre que fue adoptado y hecho extensivo por el botánico alemán Hugo von Mohl para designar el contenido de todas las células. Poco después el anatomista alemán Max Schultze (1825-1874) puso de relieve la importancia de esa sustancia como la «base física de la vida» y demostró que se trataba de un elemento común a las células de todos los seres vivos, fuesen simples o complejos[80]. Sin embargo, la importancia de la célula en la dinámica de la vida sólo quedó patentizada en 1858 cuando el patólogo alemán Rudolf Virchow* (1821-1902) afirmó que todas las células proceden de células. A su vez, Schultze expuso en 1863 que las paredes celulares no eran esenciales a la célula, la cual se compone fundamentalmente de protoplasma y núcleo.
El mecanismo de la reproducción se vio grandemente esclarecido con estos conceptos, ya que desde 1827 el fisiólogo Karl Ernst von Baer (1792-1876) había identificado el óvulo de los mamíferos. Los biólogos pronto concluyeron que la unión de un óvulo y un espermatozoide formaba un óvulo fertilizado a partir del cual se desarrollaba el ser vivo por múltiples y repetidas divisiones y subdivisiones. Lo único que no había quedado suficientemente explícito era cómo se dividían estas células. Fue Robert Brown (1773-1858) el descubridor del llamado movimiento browniano, quien en 1831 señaló que si un organismo celular se dividía en dos, conteniendo una de las partes el núcleo celular, esta última era capaz de seguirse dividiendo, en tanto que la otra parte quedaba imposibilitada de hacerlo[81]. Ulteriores experiencias realizadas entre 1870 y 1880 permitieron que, a base de hematoxilinas, ciertas partes de las células, en particular el núcleo, pudiesen ser teñidas, con lo que se demostró que la célula poseía numerosas subestructuras, tan pequeñas que se hallan en los límites de la visibilidad. Así en 1879 el biólogo Walter Flemming (1843-1905) encontró que algunos colorantes rojos podían teñir cierta porción del núcleo, de configuración granular, a la que denominó cromatina. Observando estos gránulos durante el proceso de reproducción pudo señalar las modificaciones que sufría. Vio que al iniciarse la división celular la cromatina formaba filamentos, la membrana del núcleo parecía disolverse y un pequeño punto situado fuera del núcleo se partía en dos yendo cada una de sus partes a los extremos opuestos de la célula arrastrando consigo a los filamentos de cromatina, lo que provocaba que la célula se estrangulara por la mitad y luego se dividiese completamente. A continuación surgía un núcleo celular en cada célula y aparecía la cromatina granulada. Flemming denominó a este proceso mitosis[82].
Nueve años después, en 1888, el anatomista alemán Wilhelm von Waldeyer (1836-1921) dio el nombre de cromosoma al filamento de cromatina[83]. Nuevas observaciones demostraron que cada célula poseía un número fijo de cromosomas y que durante la mitosis se duplica el número de éstos, de tal manera que después de la división quedan cada cual con un par. Sin embargo, en 1885 el embriólogo Eduard van Beneden (1845-1910) observó que las células del óvulo y del espermatozoide no duplicaban su número de cromosomas, pero que al unirse entre sí el óvulo fertilizado resultante ya poseía una serie completa de cromosomas, habiendo aportado cada célula germinal la mitad. La mitosis subsecuente de este huevo fecundado ya poseía las características de la partición celular, la cual fue estudiada por Hans Driesch (1867-1941), quien observó que las subsecuentes subdivisiones en dos, cuatro, ocho, 16 y hasta 32 células, cada una de ellas, si se aísla, puede desarrollar un embrión completo. Éste fue el punto de partida de la embriología experimental contemporánea[84].
Íntimamente vinculados a los estudios morfológicos del siglo XIX están los avances en torno al funcionamiento de los organismos de los seres vivos, cabe decir de sus procesos vitales, avances que, en cierta forma, durante la segunda mitad del siglo XIX resultaron una derivación natural de los estudios de histología y citología tanto vegetal como animal.
La fisiología de las plantas empezó a ser estudiada sistemáticamente desde el siglo XVIII, época en que fueron analizados aspectos tales como la función de la savia y la absorción de anhídrido carbónico con la emisión de oxígeno. Sin embargo no fue sino hasta el siglo XIX cuando, gracias a los trabajos de Julius Sachs (1832-1897), se realizó este tipo de investigaciones en forma más amplia y sistemática. Fue descubierto el proceso de la alimentación de las plantas y el modo como el agua era absorbida por las raíces y llevada al tallo y a las hojas. Además se encontró que las plantas toman el anhídrido carbónico del aire y que son las partes verdes de las plantas las que realizan esa función. Fue Sachs quien se percató de que dichas partes verdes contenían una sustancia, la clorofila, capaz de realizar esas funciones respiratorias, además de que era un elemento indispensable para producir almidón y azúcar, los cuales se producían únicamente bajo la acción de la luz. Pronto resultó evidente que los cambios químicos que transforman el anhídrido carbónico y el oxígeno en azúcar y después en almidón eran debidos a una serie de catalizadores orgánicos denominados enzimas que fueron objeto, en el siglo XX, de numerosos estudios e investigaciones[85]. En el último tercio del siglo XIX, el químico francés Marcellin Berthelot (1827-1907) se dio cuenta de que las plantas asimilan el nitrógeno necesario para su crecimiento en forma de nitrógeno inorgánico, es decir, de nitratos, y que ciertas bacterias de la tierra desempeñan un papel muy importante en su elaboración[86].
La segunda mitad del siglo presenció decisivos avances en el estudio de la fisiología animal, sobre todo desde el momento en que resultó evidente que los procesos químicos que se llevaban a cabo en las células de cualquier tipo de organismos eran siempre los mismos. De esta manera pudieron ser estudiados en un único campo biológico los procesos metabólicos celulares tanto de plantas como de animales. De estos últimos fueron objeto de particular interés la fisiología de la digestión y la actividad del torrente sanguíneo como conductor de las sustancias alimenticias y el oxígeno y como vía de eliminación del bióxido de carbono y de sustancias tóxicas. Desde 1833 se iniciaron los estudios en torno a la actividad de los jugos gástricos y en 1846 el fisiólogo francés Claude Bernard* (1813-1878) descubrió que el páncreas era capaz de elaborar fermentos que podían estimular el proceso digestivo. Este mismo investigador también estudió las funciones hepáticas, algunos aspectos del metabolismo humano y la acción de los vasos sanguíneos en la irrigación del organismo[87]. La función de la sangre en la eliminación de los gérmenes patógenos fue estudiada por Elie Metchnikoff (1854-1915) y, sobre todo, por Paul Ehrlich (1845-1916), quien realizó importantes trabajos en inmunología.
El sistema nervioso fue ampliamente estudiado durante esta centuria. El fisiólogo François Magendie* (1783-1855) investigó en torno a las funciones del cerebelo, en tanto que Johannes Müller* (1801-1858) demostraba que los nervios tienen características específicas y que sólo pueden transportar un tipo de sensaciones. Esto condujo al estudio de las fibras y de las células nerviosas, de la médula espinal y sobre todo al de las funciones de las diversas regiones del cerebro[88].
IV. Patología
El trascendental descubrimiento del origen bacteriano de las enfermedades se debe a las investigaciones de Louis Pasteur* (1822-1895). Sus largos trabajos sobre las alteraciones del vino, del vinagre y de la cerveza causadas por la presencia de microorganismos dañinos lo familiarizaron con los procesos de fermentación y con la acción de las bacterias en la producción de ácidos y alcoholes. Después de realizar acuciosas observaciones acerca de la llamada generación espontánea de los microorganismos, lo que le llevó a una acre controversia con los que apoyaban dicha teoría, y de haber observado las enfermedades del gusano de seda, Pasteur sostuvo abiertamente que las enfermedades humanas tenían su origen en la acción de los microbios[89]. Sin embargo, tan novedosa teoría fue menospreciada por la mayoría de los médicos, quienes la consideraron como algo difícil de comprobar y de aceptar.
El descubrimiento que llevó a Pasteur a confirmar sus teorías fue el que se derivó de sus investigaciones sobre la enfermedad del cólera que atacaba a los pollos, que no guarda ninguna relación con la enfermedad del mismo nombre que ataca a los seres humanos. Pasteur encontró al germen causante del mal y logró aislarlo y cultivarlo en forma conveniente hasta que logró que la multiplicación de los microorganismos en los caldos de cultivo fueran hechos en forma encadenada, sembrando diariamente el viejo cultivo en uno nuevo, y a lo largo de varias semanas. Con los microorganismos así obtenidos inoculó a algunos pollos y observó que la enfermedad los atacaba en forma benigna y que al inocularlos poco después con cultivo fresco y virulento los pollos no morían, en tanto que otros que no habían sido inoculados sí morían.
Estos resultados permitieron a Pasteur encontrar el símil de su procedimiento con el de la vacuna contra la viruela descubierto por Jenner hacía casi un siglo. Percibió que se podía inducir la inmunidad por medio de un cultivo de microorganismos debilitado por los sucesivos trasplantes. Encontró que los microbios se reproducían bien en un medio de cultivo adecuado, pero que se inhibían sensiblemente en medios en los cuales una colonia de los mismos microorganismos había crecido anteriormente. Concluyó de estos hechos que los gérmenes secretaban una sustancia química que inhibía el crecimiento de los demás y consideró la posibilidad de producir una vacuna efectiva que contuviese dicha sustancia en lugar de microbios vivos[90]. Este tratamiento iba con los años a resultar particularmente efectivo para curar la difteria.
El descubrimiento fue utilizado por Pasteur para contrarrestar los efectos devastadores del bacilo de ántrax en los ganados vacuno y lanar. Después de muchas tentativas logró producir un cultivo debilitado de este mortífero microorganismo y de ahí obtener la vacuna, la cual, inoculada a ovejas, resultó un éxito.
Sus trabajos se encauzaron, poco después, hacia el tratamiento de la rabia, cuyos efectos sobre los animales y el hombre cobraban cada año muchas víctimas. El problema presentaba no pocas dificultades, ya que Pasteur había de enfrentarse con un enemigo invisible y elusivo, pues el virus de la rabia es invisible bajo el microscopio, además de que no podía ser cultivado por los métodos usuales. Probó inyectando la sangre de un perro rabioso en un animal sano, pero la enfermedad no se transmitió. Puesto que el mal atacaba el sistema nervioso causando violentas convulsiones y parálisis, Pasteur probó nuevamente inoculando el cerebro de un perro sano con saliva de perro rabioso, con los resultados de que en este caso sí hubo infección. Así, pronto vio que podía cultivar el virus en los cerebros de conejos y monos; y al extraer la médula espinal de un conejo muerto por este tipo de enfermedad, y después secarla, pudo obtener una forma de virus menos violenta. Cuando los animales fueron inoculados con este virus se encontró con que resultaban inmunes a la enfermedad. El paso siguiente fue aplicar el método a un ser humano, lo que resultó un positivo éxito que abrió las puertas al tratamiento sistemático de la rabia por medio de la vacuna[91].
Mientras Pasteur realizaba estas gigantescas aportaciones a la patología, Robert Koch (1843-1910) en Berlín lograba aislar largas colonias de microbios por medio de una técnica precisa que consistía en mezclar un medio de gelatina sólida con infusión estéril de carne. En 1882 descubrió el bacilo de la tuberculosis[92].
Por su parte, en esa misma época, Joseph Lister (1827-1912) aplicaba, por primera vez y con base en los trabajos de Pasteur, la teoría bacteriana de las enfermedades a la cirugía, la cual por las malas condiciones higiénicas en que se practicaba originaba muchas muertes debidas a los gérmenes[93]. Lister se dio cuenta de que las infecciones provenían del aire, de las manos del cirujano y de los instrumentos, y propuso el uso de ciertas sustancias desinfectantes, además de mantener un máximo grado de limpieza en las operaciones[94]. Sus métodos antisépticos pronto empezaron a utilizarse, en cuanto resultó patente su efectividad.
Introducción
A. Comte
Exposición del objeto de este curso, o consideraciones generales sobre la naturaleza y la importancia de la filosofía positiva.
El objeto de esta primera lección es exponer con toda precisión el tema del curso, es decir, determinar exactamente el espíritu con que serán consideradas las diferentes ramas fundamentales de la filosofía natural, indicadas en el programa resumido que ya he presentado.Sin duda, no podrá apreciarse completamente la naturaleza de este curso, ni podrá formarse una opinión definitiva de él sino una vez que hayan sido desarrolladas sucesivamente sus diversas partes. Éste es el inconveniente genérico de las definiciones relativas a sistemas de ideas muy vastos, cuando preceden a la exposición. Mas las generalidades pueden concebirse en dos aspectos, o como visión de una doctrina que va a establecerse, o como resumen de una doctrina ya establecida. Si tan sólo desde este último punto de vista adquieren todo su valor, desde el primero no dejan de tener, sin embargo, una importancia extrema, caracterizando ya desde su origen el tema que se va a considerar. La delimitación general del campo de nuestras indagaciones, trazada con todo el rigor posible, es un preliminar particularmente indispensable para nuestro espíritu, en un estudio tan extenso y hasta ahora tan poco determinado como este del que vamos a ocuparnos. Para obedecer a esa necesidad lógica, creo un deber indicaros, ya desde este momento, la serie de consideraciones fundamentales que han dado origen a este nuevo curso, y que, por lo demás, serán desarrolladas sucesivamente con toda la extensión que reclame la elevada importancia de cada una de ellas.
Para explicar convenientemente la verdadera naturaleza y el carácter propio de la filosofía positiva, es indispensable lanzar antes una ojeada general sobre la marcha progresiva del espíritu humano, considerado en su conjunto; pues ninguna concepción puede conocerse bien si no es por su historia.
Así pues, estudiando el desarrollo total de la inteligencia humana en las diversas esferas de su actividad, desde su brote más simple hasta nuestros días, creo haber descubierto una gran ley fundamental, a la que se halla sometido por una necesidad invariable, y que me parece poder establecer, sea sobre las pruebas racionales suministradas por el conocimiento de nuestra organización, sea sobre las verificaciones históricas resultantes de un examen atento del pasado. Consiste esta ley en que cada una de nuestras concepciones principales, cada rama de nuestros conocimientos, pasa sucesivamente por tres estados teóricos diversos: el estado teológico o ficticio; el estado metafísico o abstracto, y el estado científico o positivo. En otros términos, el espíritu humano, por su naturaleza, emplea sucesivamente en cada una de sus investigaciones tres métodos de filosofar, cuyo carácter es esencialmente diferente e incluso radicalmente opuesto: primero el método teológico, después el método metafísico, y por fin el método positivo. De ahí tres clases de filosofías, o de sistemas generales de concepciones sobre el conjunto de los fenómenos, que se excluyen mutuamente: el primero es el punto de partida necesario de la inteligencia humana; el tercero, su estado permanente y definitivo; el segundo está destinado únicamente a servir de transición.
En el estado teológico, el espíritu humano, al dirigir esencialmente sus investigaciones hacia la naturaleza íntima de los seres, las causas primeras y finales de todos los efectos que percibe, en una palabra hacia los conocimientos absolutos, se representan los fenómenos como producidos por la acción directa y continuada de agentes sobrenaturales más o menos numerosos, cuya intervención arbitraria explica todas las aparentes anomalías del universo.
En el estado metafísico, que no es en el fondo sino una simple modificación general del primero, se sustituyen los agentes sobrenaturales por fuerzas abstractas, verdaderas entidades (abstracciones personificadas) inherentes a los diversos seres del mundo y concebidas como capaces de engendrar por ellas mismas todos los fenómenos observados, cuya explicación consiste entonces en asignar a cada uno de ellos la entidad correspondiente.
En fin, en el estado positivo, el espíritu humano, reconociendo la imposibilidad de obtener nociones absolutas, renuncia a buscar el origen y el destino del universo y a conocer las causas íntimas de los fenómenos, para aplicarse únicamente a descubrir, mediante el empleo bien combinado del razonamiento y de la observación, sus leyes efectivas, es decir, sus relaciones invariables de sucesión y de semejanza. La explicación de los hechos, reducida entonces a sus términos reales, no es ahora ya más que la unión establecida entre los diversos fenómenos particulares y algunos hechos generales que los progresos de la ciencia tienden cada vez más a disminuir en número.
El sistema teológico llegó a la más elevada perfección de que es susceptible cuando sustituyó el juego vario de las numerosas divinidades independientes que habían sido ideadas primitivamente por la acción providencial de un ser único. Asimismo, el último término del sistema metafísico consiste en concebir, en vez de entidades particulares diversas, una entidad general grande y única, la naturaleza, considerada como fuente única de todos los fenómenos. Análogamente, la perfección del sistema positivo hacia la que tiende sin cesar, aun cuando sea muy probable que no la logre nunca, será la de poder representar todos los fenómenos observables como casos particulares de un solo hecho general; tal como, por ejemplo, el de la gravitación.
No es éste el lugar adecuado para demostrar especialmente esta ley fundamental del desarrollo del espíritu humano y deducir sus consecuencias más importantes. La trataremos directamente, con toda la extensión necesaria, en la parte de este curso relativa al estudio de los fenómenos sociales. No la considero ahora más que para determinar con precisión el verdadero carácter de la filosofía positiva, en oposición a las otras dos filosofías que han dominado sucesivamente hasta estos últimos siglos todo nuestro sistema intelectual. Por el momento, para no dejar enteramente sin demostración una ley de esta importancia, cuyas aplicaciones se presentarán frecuentemente a lo largo de este curso, debo limitarme a una indicación rápida de las causas generales más sensibles que pueden constatar su exactitud.
En primer lugar, me parece que basta con enunciar semejante ley para que su exactitud sea verificada inmediatamente por todos aquellos que tienen algún conocimiento profundo de la historia general de las ciencias. No hay ninguna de ellas, en efecto, que se halle hoy en día en el estadio positivo, y que no podamos representarnos, en el pasado, compuesta esencialmente de abstracciones metafísicas, y remontándonos aún más, completamente dominada por las concepciones teológicas. Desgraciadamente, en las diversas partes de este curso tendremos más de una ocasión formal para reconocer que las ciencias, aun las más perfeccionadas, conservan hoy en día algunas huellas muy sensibles de estos dos estados primitivos.
Esta revolución general del espíritu humano puede, por lo demás, constatarse hoy fácilmente de una manera muy sensible, aunque indirecta, considerando el desarrollo de la inteligencia individual. Siendo el punto de partida necesariamente el mismo en la educación del individuo y en la de la especie, las diversas fases principales de la primera deben representar las pocas fundamentales de la segunda. Ahora bien, cada uno de nosotros, contemplando nuestra propia historia, ¿no se acuerda de que fue sucesivamente, en cuanto a sus nociones más importantes, teólogo en su infancia, metafísico en su juventud y físico en la madurez? Esta constatación es fácil hoy en día para todos los hombres en cualquier altura de su vida.
Curso de filosofía positiva
Lección 1ª.
Ciencias físicas
I. Astronomía
La concepción matemática de la astronomía
Pierre Simon Laplace
La reseña de la historia de la astronomía que acabamos de exponer ofrece tres periodos bien distintos que se relacionan con los fenómenos, con las leyes que los rigen y con las fuerzas de que dependen esas leyes, mostrando el camino seguido por esta ciencia en sus progresos, y que las otras ciencias naturales deben seguir como ejemplo. El primer periodo abarca las observaciones de los astrónomos anteriores a Copérnico sobre las apariencias de los movimientos celestes y las hipótesis que imaginaron para explicar esas apariencias y someterlas al cálculo. En el segundo periodo, Copérnico deduce de esas apariencias los movimientos de la Tierra sobre sí misma y alrededor del Sol, y Kepler descubre las leyes de los movimientos planetarios. Finalmente, en el tercer periodo, Newton, apoyándose en dichas leyes, se eleva al principio de la gravitación universal; y los matemáticos, aplicando el análisis a dicho principio, derivan de él todos los fenómenos astronómicos y las numerosas irregularidades de los movimientos de los planetas, los satélites y los cometas. La astronomía se ha convertido así en la solución de un gran problema de mecánica, en el que los movimientos celestes son las constantes arbitrarias. Ella tiene entonces toda la certeza que resulta del número inmenso y de la variedad de los fenómenos rigurosamente explicados, y de la sencillez del único principio que basta para esas explicaciones. Lejos de temer que un astro nuevo desmienta dicho principio, se puede afirmar de antemano que su movimiento estará de acuerdo con él; es lo que nosotros mismos hemos visto con respecto a Urano y los cuatro planetas telescópicos recientemente descubiertos; cada aparición de un cometa nos proporciona una nueva prueba de ello.Tal es, pues, sin ninguna duda, la constitución del sistema solar. El globo inmenso del Sol, foco principal de los diversos movimientos de ese sistema, gira en 25 días y medio sobre sí mismo; su superficie está recubierta por un océano de materia luminosa; más allá, los planetas con sus satélites se mueven en órbitas casi circulares y en planos poco inclinados con respecto al ecuador solar; innumerables cometas, luego de haberse aproximado al Sol, se alejan de él hasta distancias que prueban que su imperio se extiende mucho más allá de los límites conocidos del sistema planetario. No solamente ese astro actúa mediante su atracción sobre todos esos globos, forzándolos a moverse a su alrededor, sino que irradia sobre ellos su luz y su calor. Su acción benefactora hace nacer los animales y las plantas que cubren la Tierra, y la analogía nos induce a creer que produce efectos semejantes sobre los planetas; pues es natural pensar que la materia, cuya fecundidad vemos desarrollarse de tantas maneras, no es estéril sobre un planeta tan grande como Júpiter, que, como el globo terrestre, tiene sus días, sus noches y sus años, y sobre el cual las observaciones indican variaciones que suponen fuerzas muy activas. El hombre, creado para la temperatura que goza sobre la Tierra, no podría, según toda apariencia, vivir sobre los otros planetas; pero ¿no habría en ellos una infinidad de organizaciones relativas a las diversas temperaturas de los globos de este universo? Si la sola diferencia de los elementos y de los climas determina tanta variedad en las producciones terrestres, ¿cuánto más deberían diferir las de los diversos planetas y sus satélites? La imaginación más activa no puede formarse ninguna idea de ello; pero su existencia es, por lo menos, fuertemente verosímil.
Aunque los elementos del sistema de los planetas sean arbitrarios, tienen entre sí, sin embargo, relaciones que pueden iluminarnos acerca de su origen. Considerándolo con atención, uno se asombra de ver que todos los planetas se mueven alrededor del Sol, de Occidente a Oriente y casi en un mismo plano; los satélites, en movimiento alrededor de sus planetas, en el mismo sentido y casi en el mismo plano que los planetas; finalmente, el Sol, los planetas y los satélites, cuyos movimientos de rotación se han observado, giran sobre sí mismos, en el sentido, y casi en el plano, de sus movimientos de proyección. A este respecto, los satélites ofrecen una particularidad notable. Su movimiento de rotación es exactamente igual a su movimiento de revolución, de suerte que presentan constantemente el mismo hemisferio a sus planetas. Esto, por lo menos, se observa para la Luna, para los cuatro satélites de Júpiter y para el último satélite de Saturno; únicos satélites de los que hasta ahora se ha reconocido la rotación.
Fenómenos tan extraordinarios no son debidos a causas irregulares. Sometiendo al cálculo su probabilidad, se ve que se pueden apostar más de 200 billones contra uno a que no son efectos del azar, lo que constituye una probabilidad muy superior a la de la mayoría de los acontecimientos históricos de los que no dudamos. Debemos, pues, creer, por lo menos, con la misma confianza, que una causa primitiva ha dirigido los movimientos planetarios.
Otro fenómeno igualmente del sistema solar es la poca excentricidad de las órbitas de los planetas y satélites, mientras que las de los cometas son muy alargadas; las órbitas de dicho sistema no ofrecen gradación intermedia entre excentricidad grande y otra pequeña. Estamos todavía obligados a reconocer aquí el efecto de una causa regular; el azar no hubiera dado una forma casi circular a las órbitas de todos los planetas; es, pues, necesario que lo que ha determinado los movimientos de esos cuerpos los haya vuelto casi circulares. Hace falta, además, que la gran excentricidad de las órbitas de los cometas y las direcciones de sus movimientos en todos los sentidos sean resultados necesarios de ella; pues considerando las órbitas de los cometas retrógrados como inclinados en más de cien grados con respecto a la elíptica, se encuentra que la inclinación media de las órbitas de todos los cometas observados se acerca mucho a cien grados, como debiera de ser si esos cuerpos hubieran sido lanzados al azar.
¿Cuál es la causa primitiva? Sobre esto expondré en la nota final de esta obra una hipótesis que me parece resultar con gran verosimilitud de los fenómenos precedentes; pero que presento con el recelo que debe inspirar todo lo que no es un resultado de la observación y del cálculo.
Cualquiera que sea la causa verdadera, es cierto que los elementos del sistema planetario están ordenados de manera que deba gozar de la más grande estabilidad, si no hay causas extrañas que la perturben. Sólo porque los movimientos de los planetas y los satélites son casi circulares y dirigidos en el mismo sentido y en planos poco diferentes, este sistema no hace más que oscilar alrededor de un estado medio, del cual no se separa más que en cantidades muy pequeñas. Los movimientos medios de rotación y de revolución de esos diferentes cuerpos son uniformes, y sus distancias medias a los focos de las fuerzas principales que los animan son constantes; todas las irregularidades seculares son periódicas. Las más considerables son las que afectan los movimientos de la Luna con respecto a su perigeo, a sus modos y al Sol; ellas se elevan a varias circunferencias, pero después de un gran número de siglos se restablecen. En ese largo intervalo todas las partes de la superficie lunar se mostrarían sucesivamente a la Tierra sin la atracción del esferoide terrestre que, haciendo participar a la rotación de la Luna en esas grandes irregularidades, vuelve sin cesar hacia nosotros el mismo hemisferio de ese satélite y hace eternamente invisible al otro. Así es como la atracción recíproca de los tres primeros satélites de Júpiter ha establecido primitivamente y mantiene la relación que se observa entre sus movimientos medios, que consiste en la longitud media del primer satélite, menos tres veces la del segundo, más dos veces la del tercero, y es constantemente igual a dos ángulos rectos. En virtud de las atracciones celestes, la duración del año en cada planeta es siempre muy aproximadamente la misma; el cambio de inclinación de su órbita con respecto a su ecuador, comprendido entre límites estrechos, no puede determinar más que ligeras variaciones en la temperatura de las estaciones. Parece que la naturaleza hubiera dispuesto todo en el cielo para asegurar la duración del sistema planetario por designios semejantes a los que aparenta seguir tan admirablemente sobre la Tierra para la conservación de los individuos y la perpetuación de las especies.
A la atracción de los grandes cuerpos colocados en el centro del sistema de planetas y de los sistemas de satélites se debe principalmente la estabilidad de esos sistemas, que la acción mutua de todos esos cuerpos y las atracciones extrañas tienden incesantemente a perturbar. Si la acción de Júpiter cesara, sus satélites, que vemos moverse a su alrededor en un orden admirable, se dispersarían instantáneamente; unos describiendo alrededor del Sol elipses muy alargadas, los otros alejándose indefinidamente en órbitas hiperbólicas. Así, la atenta inspección del sistema solar nos muestra la necesidad de una fuerza central muy potente para mantener el conjunto de un sistema y la regularidad de sus movimientos.
Estas solas consideraciones explicarían la disposición del sistema solar, si el matemático no debiera extender su visión más lejos y buscar en las leyes primordiales de la naturaleza la causa de los fenómenos más señalados por el orden del universo. Ya algunos de ellos han sido conducidos a dichas leyes. Así, la estabilidad de los polos de la Tierra en su superficie y la del equilibrio de los mares, ambas tan necesarias para la conservación de los seres organizados, no son más que un simple resultado del movimiento de rotación y de la gravitación universal. A causa de su rotación, la Tierra ha sido aplanada y su eje de revolución se ha vuelto uno de los ejes principales, lo que hace invariables los climas y la duración del día. En virtud de la gravedad, las capas terrestres más densas se han aproximado al centro de la Tierra, cuya densidad media supera así a la de las aguas que la recubren, lo que basta para asegurar la estabilidad del equilibrio de los mares y poner un freno al furor de las olas. Estos fenómenos y algunos otros semejantes explicados autorizan a pensar que todos dependen de esas leyes por relaciones más o menos ocultas; pero de las cuales es más prudente confesar la ignorancia, que sustituirlas por causas imaginadas por la sola necesidad de calmar nuestra inquietud sobre el origen de las cosas que nos interesan.
No puedo dejar de observar aquí cuánto se ha desviado Newton en este punto del método del que, por otra parte, ha hecho tan felices aplicaciones. Después de la publicación de sus descubrimientos sobre el sistema del mundo y sobre la luz, este gran matemático, entregado a especulaciones de otro género, investigó por qué motivos el autor de la naturaleza ha dado al sistema solar la constitución de que hemos hablado. Luego de haber expuesto en el escolio final de los Principios[95] el fenómeno singular del movimiento de los planetas y de los satélites en el mismo sentido, casi en un mismo plano y en órbitas casi circulares, agrega: «Todos esos movimientos tan regulares no tienen causas mecánicas, puesto que los cometas se mueven en todas las partes del cielo y en órbitas muy excéntricas… Este admirable ordenamiento del Sol, de los planetas y de los cometas, no puede ser más que la obra de un ser inteligente y todopoderoso». Al final de su Óptica reproduce el mismo pensamiento, en el cual estaría aún más afirmado si hubiera conocido lo que nosotros hemos demostrado, a saber: que las condiciones del ordenamiento de los planetas y de los satélites son precisamente aquellas que aseguran la estabilidad.
«Un destino ciego —dice— no podía jamás hacer mover así a todos los planetas, con algunas irregularidades muy poco notables, que pueden provenir de la acción mutua de los planetas y los cometas, y que probablemente se harán más grandes a través de largo lapso, hasta que finalmente ese sistema tenga necesidad de ser reordenado por su autor». Pero ¿este ordenamiento de los planetas no puede, por sí mismo, ser un efecto de las leyes del movimiento, y la inteligencia suprema que Newton hace intervenir no puede haberla hecho depender de un fenómeno más general? Tal es, según nuestras conjeturas, el de una materia nebulosa esparcida en diversas aglomeraciones en la inmensidad celeste. ¿Podemos afirmar que la conservación del sistema planetario entra en los designios del autor de la naturaleza? La atracción mutua de los cuerpos de ese sistema no puede alterar la estabilidad de éstos, como Newton lo supone; pero aunque no hubiera en el espacio celeste otro fluido que la luz, su resistencia y la disminución que su misión produce en la masa del Sol deben, a la larga, destruir el ordenamiento de los planetas; para mantenerlo se haría necesaria, sin duda, una reforma. Pero tantas especies animales extinguidas, cuya organización ha sido reconocida por Cuvier con rara sagacidad en las numerosas osamentas fósiles que ha descrito, ¿no indican una tendencia de la naturaleza a cambiar las cosas aun más estables en apariencia? La magnitud y la importancia del sistema solar no deben exceptuarlo de esta ley general, pues ellas son relativas a nuestra pequeñez, y dicho sistema, tan vasto como nos parece, no es más que un punto imperceptible en el universo. Recorramos la historia de los progresos del espíritu humano y de sus errores; veremos allí las causas finales arrojadas constantemente hacia los límites de sus conocimientos. Estas causas que Newton transporta a los límites del sistema solar estaban, aun en su época, colocadas en la atmósfera para explicar los meteoros; no son, pues, a los ojos del filósofo, más que la expresión de nuestra ignorancia acerca de las verdaderas causas.
Leibniz, en su querella con Newton acerca de la invención del cálculo infinitesimal, criticó vivamente la intervención de la divinidad para volver a ordenar el sistema solar. «Es —dice— tener ideas muy estrechas de la sabiduría y del poder de Dios». Newton discrepó mediante una crítica, igualmente vivaz, de la armonía preestablecida de Leibniz, que calificó de milagro eterno. La posteridad no ha admitido esas vanas hipótesis, pero ha hecho completa justicia a los trabajos matemáticos de esos dos grandes genios; el descubrimiento de la gravitación universal y los esfuerzos de su autor para vincularla con los fenómenos celestes serán siempre objeto de su admiración y su conocimiento.
Llevemos ahora nuestras miradas más allá del sistema solar, sobre esos soles esparcidos en la inmensidad del espacio, tan alejados de nosotros que el diámetro íntegro de la órbita terrestre, observado desde sus centros, sería inapreciable. Muchas estrellas experimentan en su color y en su brillo variaciones periódicas notables que indican grandes manchas en la superficie de esos astros, que los movimientos de rotación presentan y ocultan alternativamente a nuestra vista. Otras estrellas han aparecido repentinamente y han desaparecido después de haber brillado durante varios meses con fulgente resplandor. Tal fue la estrella observada por Tycho Brahe en 1572, en la constelación Casiopea. En muy poco tiempo superó el brillo de las estrellas más brillantes del mismo Júpiter; su luz se debilitó después y desapareció a los 16 meses de su descubrimiento. Su color experimentó variaciones considerables; primero fue de un blanco resplandeciente; en seguida de un amarillo rojizo, y finalmente de un blanco plomizo, como Saturno. ¡Qué variaciones prodigiosas han debido operarse sobre esos grandes cuerpos para ser tan sensibles a la distancia que nos separa de ellos! ¡En cuánto deben superar a los que observamos en la superficie solar, y cómo nos convencen de que la naturaleza está lejos de ser siempre y por doquier la misma! Todos esos astros vueltos invisibles no han cambiado de lugar durante su aparición. Existen, pues, en el espacio celeste, cuerpos opacos igualmente considerables y acaso tan numerosos como las estrellas.
Parece que, lejos de estar diseminadas a distancias casi iguales, las estrellas están reunidas en diversos grupos, algunos de los cuales de miles de millones de dichos astros. Probablemente nuestro Sol y las estrellas más brillantes forman parte de uno de esos grupos que, visto desde el punto en que nos encontramos, parece rodear el cielo y forma la Vía Láctea. El gran número de estrellas que se percibe a la vez en el campo de un telescopio potente dirigido hacia dicha Vía, nos prueba su inmensa profundidad, que supera mil veces la distancia de Sirio a la Tierra; de suerte que es verosímil que los rayos emanados de la mayoría de esas estrellas hayan empleado un gran número de siglos en llegar hasta nosotros. La Vía Láctea terminaría por ofrecer al observador que se alejara indefinidamente la apariencia de una luz blanca y continua de pequeño diámetro, pues la irradiación, que subsiste aun en los mejores telescopios, cubriría el intervalo entre las estrellas. Es, pues, probable que, entre las nebulosas, muchas sean grupos de un gran número de estrellas, que vistos desde su interior parecerían semejantes a la Vía Láctea. Si ahora se reflexiona en esta profusión de estrellas y de nebulosas, esparcidas en el espacio celeste, y en los intervalos inmensos que las separan, la imaginación, asombrada por la magnitud del universo, tendrá dificultad en concebir sus límites.
Herschel, observando las nebulosas mediante sus potentes telescopios, ha seguido los progresos de su condensación, no sobre una sola, porque los progresos no podrían hacerse sensibles para nosotros más que después de siglos, sino en su conjunto, como se sigue en un gran bosque el crecimiento de los árboles sobre los individuos de diversas edades que él encierra. Primero ha observado la materia nebulosa esparcida en cúmulos diversos en las diferentes partes del cielo donde ocupa una gran extensión. Ha visto en algunos de esos cúmulos esa materia débilmente condensada alrededor de uno o de varios núcleos poco brillantes. En otras nebulosas estos núcleos brillan más con respecto a la nebulosidad que los rodea. Al separarse las atmósferas de cada núcleo por una condensación ulterior, resultan nebulosas múltiples formadas por núcleos brillantes muy próximos y rodeados, cada uno, de una atmósfera; a veces, la materia nebulosa, condensándose uniformemente, produce las nebulosas que se denominan planetarias. Por fin, un grado más grande de condensación transforma a todas esas nebulosas en estrellas. Las nebulosas clasificadas de acuerdo con esta concepción filosófica indican con verosimilitud extrema su transformación futura en estrellas y el estado anterior de nebulosidad de las estrellas existentes. De esa manera, por el progreso de la condensación de la materia nebulosa, se desciende a la consideración del Sol, rodeado en otro tiempo de una inmensa atmósfera; a esta consideración me he remontado por el examen de los fenómenos del sistema solar, como se verá en la última nota. Una coincidencia tan notable, siguiendo caminos opuestos, asigna una gran probabilidad a la existencia de este estado anterior del Sol.
Vinculando la formación de los cometas a la de las nebulosas, se puede considerarlos como pequeñas nebulosas errantes de un sistema solar a otro, formadas por la condensación de la materia nebulosa esparcida con tanta profusión en el universo. Los cometas serían así, con respecto a nuestro sistema, lo que los aerolitos son en relación con la Tierra, a la cual parecen extraños. Cuando esos astros se tornan visibles para nosotros, ofrecen una semejanza tan perfecta con las nebulosas, que frecuentemente se los confunde con ellas, y sólo por su movimiento, o por el conocimiento de todas las nebulosas contenidas en la parte del cielo en que ellos se muestran, se los llega a distinguir. Esta hipótesis explica de una manera feliz la extensión que adquieren las cabezas y las colas de los cometas a medida que se aproximan al Sol; la extremada rareza de estas colas, que, a pesar de su inmensa profundidad, no debilitan sensiblemente el brillo de las estrellas que se ven a través de ellas; la dirección del movimiento de los cometas en todos los sentidos y la gran excentricidad de sus órbitas.
De las consideraciones precedentes, basadas en las observaciones telescópicas, resulta que el movimiento del sistema solar es muy complejo. La Luna describe una órbita casi circular alrededor de la Tierra; pero vista desde el Sol parece describir una serie de epicicloides cuyos centros están sobre la circunferencia de la órbita de la Tierra. Semejantemente, la Tierra describe una serie de epicicloides cuyos centros están sobre la curva que el Sol describe alrededor del centro de gravedad del grupo de estrellas de que forma parte. Finalmente, el mismo Sol describe una serie de epicicloides cuyos centros están sobre la curva descrita por el centro de gravedad de ese grupo alrededor del universo. La astronomía ya ha dado un gran paso haciéndonos conocer el movimiento de la Tierra y los epicicloides que la Luna y los satélites describen sobre las órbitas de sus planetas respectivos. Pero si se han necesitado siglos para conocer los movimientos del sistema planetario, ¡qué tiempo prodigioso exigirá la determinación de los movimientos del Sol y de las estrellas! Ya las observaciones nos muestran esos movimientos; su conjunto parece indicar un movimiento general de todos los cuerpos del sistema solar hacia la constelación de Hércules; pero parecen probar al mismo tiempo que los movimientos aparentes de las estrellas son una combinación de sus movimientos propios con el del Sol. Se observan, además, movimientos muy singulares en las estrellas dobles; se llama así a aquellas estrellas que, vistas con el telescopio, parecen formadas por dos estrellas muy cercanas. Esas dos estrellas giran una alrededor de la otra, de una manera suficientemente sensible en algunas como para que se haya podido determinar aproximadamente la duración de sus revoluciones por las observaciones de un pequeño número de años.
Todos esos movimientos de las estrellas, por sus paralajes, las variaciones periódicas del brillo de las estrellas variables y las duraciones de sus movimientos de rotación; un catálogo de estrellas que no hacen más que aparecer y su disposición en el momento de su brillo fugaz; en fin, las variaciones sucesivas de las formas de las nebulosas, ya sensibles en algunas, y especialmente en la bella nebulosa de Orión; tales serán, con respecto a las estrellas, los principales objetivos de la astronomía futura. Sus progresos dependen de estas tres cosas: la medida del tiempo, la de los ángulos y la perfección de los instrumentos ópticos. Las dos primeras no dejan ahora casi nada que desear; es, pues, principalmente hacia la tercera a donde deben ir dirigidos los estímulos, pues no es dudoso que si se logra dar muy grandes aberturas a los anteojos acromáticos, harán descubrir en los cielos fenómenos invisibles hasta el presente; sobre todo si se tiene cuidado de transportarlos a la atmósfera pura y enrarecida de las altas montañas ecuatoriales.
Todavía quedan por hacer numerosos descubrimientos en nuestro propio sistema. El planeta Urano y sus satélites últimamente reconocidos permitirían conjeturar la existencia de planetas hasta ahora no observados. También se había sospechado que debía haber uno entre Júpiter y Marte, para satisfacer la progresión doble que reina aproximadamente en los intervalos entre las órbitas planetarias y la de Mercurio. Esta sospecha ha sido confirmada por el descubrimiento de cuatro pequeños planetas que están separados del Sol por distancias poco diferentes de las que esta progresión asigna al planeta intermedio entre Júpiter y Marte. La acción de Júpiter sobre esos planetas, acrecentada por la magnitud de las excentricidades y de las inclinaciones de sus órbitas entrelazadas, produce en sus movimientos perturbaciones considerables que verterán nueva luz sobre la teoría de las atracciones celestes y permitirán perfeccionarla todavía más.
Los elementos arbitrarios de dicha teoría y la convergencia de sus aproximaciones dependen de la precisión de las observaciones y del progreso del análisis; por ello, cada día deben adquirir más exactitud. Las grandes irregularidades seculares de los cuerpos celestes, resultantes de sus atracciones mutuas y que la observación ya permite percibir, se desarrollarán con los siglos. Observaciones hechas sobre los satélites, con los telescopios potentes, perfeccionarán las teorías de sus movimientos; acaso harán descubrir otros nuevos. Por medidas precisas y repetidas se determinarán todas las irregularidades de la figura de la Tierra y de la gravedad de su superficie, y bien pronto Europa entera estará cubierta por una red de triángulos que harán conocer exactamente la posición, la curvatura y el grandor de cada una de sus partes. Los fenómenos del flujo y reflujo del mar y sus singulares variaciones en los diferentes puertos de los dos hemisferios serán determinados por una larga serie de observaciones y comparados con la teoría de la gravedad. Se reconocerá si los movimientos de rotación y de revolución de la Tierra son sensiblemente alterados por las variaciones que experimenta en su superficie y por el choque de los aerolitos que, según todas las apariencias, llegan desde las profundidades del espacio celeste. Los nuevos cometas que aparezcan; la observación de los que moviéndose en órbitas hiperbólicas van errando de sistema en sistema; los retornos de los cometas que se mueven en órbitas elípticas y las variaciones de forma y de intensidad luminosa que ofrezcan a cada aparición; las perturbaciones que todos estos astros hacen experimentar a los movimientos planetarios; las que experimentan ellos mismos, y que en las cercanías de un gran planeta pueden cambiar enteramente sus órbitas; en fin, las alteraciones que los movimientos y las órbitas de los planetas y de los satélites sufren por acción de las estrellas y quizá aun por la resistencia de los medios etéreos, tales son los principales objetivos que el sistema solar ofrece a las investigaciones de los astrónomos y matemáticos futuros.
La astronomía, por la dignidad de su objeto y por la perfección de sus teorías, es el más bello monumento del espíritu humano, el título más noble de su inteligencia. Seducido por las ilusiones de los sentidos y por el amor propio, el hombre se ha considerado durante largo tiempo como el centro del movimiento de los astros, y su vano orgullo ha sido castigado por los pavores que le han inspirado. Finalmente, muchos siglos de trabajo han hecho caer el velo que ocultaba a sus ojos el sistema del mundo. Entonces se ha visto sobre un planeta casi imperceptible dentro del sistema solar, cuya vasta extensión no es en sí misma más que un punto insensible en la inmensidad del espacio. Los resultados sublimes a que lo ha conducido este descubrimiento son muy apropiados para consolarlo del lugar que le asigna a la Tierra, mostrándole su propia magnitud dentro de la extremada pequeñez de la base que le ha servido para medir los cielos. Conservemos con cuidado, aumentemos el acervo de esos elevados conocimientos, delicias de los seres pensantes. Han rendido importantes servicios a la navegación y a la geografía; pero su mayor beneficio es haber disipado los temores producidos por los fenómenos celestes y destruido los errores nacidos de la ignorancia de nuestras verdaderas relaciones con la naturaleza; errores y temores que renacerían prestamente si la llama de las ciencias llegara a extinguirse.
El análisis espectral
(Las líneas de Fraunhofer)
Con motivo de una investigación realizada en común por Bunsen y por mí sobre los espectros de las llamas coloreadas —por la cual nos ha sido posible conocer la composición cualitativa de mezclas complicadas estudiando su espectro de llama en el mechero—, he realizado algunas observaciones que proyectan una claridad inesperada sobre el origen de las líneas de Fraunhofer y que autorizan a conclusiones sobre la condición de la materia de la atmósfera solar y quizá también de las estrellas fijas brillantes.
Fraunhofer ha hecho notar que en el espectro de una llama de vela se presentan dos líneas brillantes que coinciden con las dos líneas oscuras D del espectro solar. Estas mismas líneas se obtienen más brillantes con una llama en la que se pone sal común. Si la luz del Sol estaba suficientemente amortiguada, aparecían en lugar de las dos líneas oscuras D, dos líneas claras; pero si la intensidad de la luz sobrepasaba un determinado límite, se mostraban las dos líneas oscuras D de manera mucho más marcada que sin la presencia de la llama de sal común.
El espectro de la luz de Drummond contiene generalmente las dos líneas brillantes del sodio cuando la región luminosa del cilindro de cal no ha estado todavía expuesta durante mucho tiempo a la incandescencia; si el cilindro de cal permanece sin moverse, estas líneas se hacen más débiles y desaparecen finalmente por completo. Si han desaparecido o sólo existen débilmente, una llama de alcohol —en la cual se ha puesto sal común y que ha sido colocada entre el cilindro de cal y la hendija— hace que aparezcan en su lugar dos líneas oscuras de extraordinaria intensidad y finura, que coinciden en todo con las líneas D del espectro solar. De modo que tenemos las líneas D del espectro solar producidas artificialmente en un espectro en que no se presentan naturalmente.
Si en la llama de la lámpara de gas de Bunsen colocamos cloruro de litio, su espectro presenta una línea muy brillante, fuertemente marcada, que está en medio de las líneas B y C de Fraunhofer. Si se hacen pasar rayos solares de mediana intensidad a través de la llama sobre la hendija, se ve, en el lugar indicado, la línea brillante sobre fondo más oscuro; pero cuando la luz del sol se hace más fuerte, aparece en su lugar una línea oscura que tiene el mismo carácter de las líneas de Fraunhofer. Si alejamos la llama, la línea desaparece totalmente, hasta donde me ha sido posible observar.
De estas observaciones concluyo que las llamas coloreadas en cuyos espectros se presentan líneas brillantes y marcadas, debilitan a rayos del color de estas líneas cuando pasan por ellas, de manera tal que en lugar de las brillantes se presentan líneas oscuras cuando se coloca detrás de la llama una fuente de luz de suficiente intensidad y en cuyo espectro faltan estas líneas. Concluyo, además, que las líneas oscuras del espectro solar que no son producidas por la atmósfera terrestre, se originan por la presencia, en la candente atmósfera solar, de aquellas sustancias que en el espectro de una llama presentan líneas brillantes en el mismo lugar. Se puede admitir que las líneas brillantes del espectro de una llama que coincidan con las líneas D se deben siempre al contenido de sodio de éstas; las líneas oscuras Den el espectro solar permiten concluir, por ello, que se encuentra sodio en la atmósfera del sol. Brewster ha encontrado en el espectro de la llama del salitre, líneas brillantes en el lugar de las líneas A a B de Fraunhofer; estas líneas indican un contenido de potasio en la atmósfera solar. De acuerdo con mi observación, según la cual no corresponde en la atmósfera solar ninguna línea oscura a la línea roja del litio, podría deducir con probabilidad que el litio no se presenta o que se halla sólo en cantidades relativamente pequeñas en la atmósfera del sol.
La investigación de los espectros de llamas coloreadas ha adquirido con esto un nuevo y gran interés; proseguiré esta investigación junto con Bunsen hasta donde nos sea posible. Con esto seguiremos investigando el debilitamiento de los rayos de luz en las llamas, establecido por mis investigaciones. En estos ensayos, que han sido ya iniciados por nosotros en ese sentido, ya se ha llegado a una conclusión que nos parece de gran importancia. La luz de Drummond necesita, para que en ella aparezcan oscuras las líneas D, una llama de sal común de baja temperatura. Para esto sirve la llama del alcohol rebajado con agua, pero no la llama de la lámpara de gas de Bunsen. Con esta última, la mínima cantidad de sal común da como resultado, en cuanto se hace notar, que aparezcan líneas brillantes del sodio. Nos proponemos desarrollar las consecuencias que pueden relacionarse con este hecho.
Artículo de Monatsberichte der Akad. d. Wiss de Berlín, (1859).
II. Óptica
La teoría ondulatoria de la luz
AGUSTÍN FRESNEL
Antes de que me ocupe en particular de los numerosos y variados fenómenos reunidos bajo la denominación común de difracción, considero que debo anticipar ciertas consideraciones generales acerca de los dos sistemas sobre la naturaleza de la luz que, hasta ahora, han dividido a los hombres de ciencia. Newton admitió las partículas de luz que, emitidas del cuerpo luminoso, vienen directamente a nuestros ojos, donde, por su impacto, producen la sensación de ver. Descartes, Hooke, Huygens y Euler pensaban que la luz resultaba de las vibraciones de un fluido extremadamente sutil y universal, agitado por los rápidos movimientos de las partículas de un cuerpo luminoso, de la misma manera que el aire es afectado por las vibraciones de los cuerpos que suenan; de tal forma que, en este sistema, no son las moléculas del fluido en contacto con el cuerpo luminoso que alcanzan el órgano de la vista, sino sólo el movimiento que se les ha dado.La primera hipótesis tiene la ventaja de ser demostrada con mayores evidencias, porque el análisis matemático se puede aplicar con mayor facilidad; por el contrario, la segunda presenta en este sentido grandes dificultades. Sin embargo, para optar por uno de los sistemas, no debemos dejarnos guiar por la sencillez de las hipótesis; o sea que el cálculo no debe tener ningún peso en las consideraciones acerca de las probabilidades. La naturaleza no se ve afectada por las dificultades de nuestro análisis; ella evita las complicaciones que nosotros le atribuimos.
La naturaleza hace mucho con pocos medios; y éste es un principio constantemente reforzado con nuevas pruebas provenientes del desarrollo de las ciencias físicas. La astronomía, la gloria del intelecto humano, nos da una sorprendente confirmación de esto con las leyes de Kepler, las cuales fueron atribuidas por el genio de Newton a la sola ley de la gravitación universal, que entonces sirvió para explicar y aun para revelar las más complicadas y menos aparentes perturbaciones de los movimientos planetarios.
Si los hombres algunas veces se han extraviado en su deseo de simplificar los elementos de la ciencia, es porque han establecido sistemas antes de reunir suficiente número de hechos. Una teoría de este tipo, establecida cuando apenas se ha considerado una clase de fenómenos, requiere de muchas otras hipótesis cuando desea romper el apretado cerco a que ha sido confinada. Si la naturaleza opera con el máximo de efectos y con el mínimo de causas, es por la armonía de sus leyes por lo que ha podido resolver este gran problema.
Indudablemente es difícil descubrir las bases de esta admirable economía si solamente contamos con un número de causas simples, causantes del fenómeno, y tendemos a considerar éstas desde un punto de vista general. Mas, sin embargo, si este principio general de la filosofía de las ciencias físicas no nos lleva inmediatamente al conocimiento de la verdad, entonces nunca podrá dirigir los esfuerzos de la mente humana para que pueda rechazar los sistemas que atribuyen al fenómeno un gran número de causas diferentes, y para que pueda aceptar de preferencia aquellos que por descansar en un menor número de hipótesis son, en consecuencia, los más fértiles.
En este sentido, el sistema que hace que la luz esté constituida por las vibraciones de un fluido universal tiene grandes ventajas sobre el de la emisión. Nos permite entender por qué la luz es susceptible de tal variedad de comportamientos.
No me refiero a aquellos que se experimentan momentáneamente en los cuerpos que atraviesa y que siempre puede ser explicada por la naturaleza de estos medios, sino que me estoy refiriendo a aquellas modificaciones permanentes que sufre y que la hacen comportarse de manera diferente.
Uno concibe a un fluido como un complejo de infinidad de moléculas interdependientes en movimiento; que es capaz de un gran número de diferentes comportamientos en razón de los movimientos relativos que cada una de esas moléculas tiene. Las vibraciones del aire y la variedad de sensaciones que producen en el oído ofrecen un paralelo notable.
Por otro lado, en el sistema de emisión el movimiento de cada partícula de la luz, siendo independiente de las demás, hace que el número de modificaciones de que es capaz sea en extremo limitado. Se puede añadir un movimiento de rotación a ese de traslación, y eso es todo. Sólo es concebible la existencia de movimientos oscilatorios en medios que son capaces de mantener en tensión ambos lados de una partícula de luz, a las que se supone dotadas de diversas propiedades. Tan pronto como esta acción cesa, las oscilaciones también deben cesar o bien transformarse en un simple movimiento de rotación. Es decir, los movimientos de rotación y la tensión entre los lados de una partícula son las únicas causas mecánicas, expuestas en la teoría de la emisión, que permiten explicar todas las variaciones en el comportamiento de luz y nos parecen inadecuadas si observamos la cantidad de fenómenos que existen en la óptica. Nos convencemos más todavía si leemos el Treatise on Experimental and Mathematical Physics de M. Biot, obra en la que se desarrollan con gran detalle y claridad las principales consecuencias del sistema de Newton. Uno se encuentra ahí con que es necesario dotar a cada partícula de un gran número de diversas características que a menudo resultan difíciles de reconciliar entre sí.
En el sistema de ondas, la infinita variedad de rayos de diferentes colores que componen la luz blanca se comporta en forma bastante simple de acuerdo con su longitud de onda, como los tonos musicales derivados de las ondas sonoras. En la teoría newtoniana uno no puede atribuir esta diversidad de colores o de sensaciones producidas sobre el órgano de la vista a la diferencia de masa o de velocidad inicial de las partículas de luz, porque se provocaría un fenómeno de dispersión que siempre es proporcional a la refracción, siendo que la experiencia demuestra lo contrario. Es necesario entonces admitir que las partículas de los rayos de diferentes colores no son de la misma naturaleza. Debería haber tantas partículas de luz como colores hay en las diferentes líneas del espectro solar.
Después de haber explicado la reflexión y la refracción por la acción de fuerzas de atracción y repulsión que emanan de la superficie de un cuerpo, Newton, para interpretar el fenómeno de los anillos de colores, imaginó en las partículas de luz facetas que reflejaban y transmitían fácilmente la luz y que se repetían periódicamente en intervalos iguales. Es fácil suponer que dichos intervalos, como la velocidad de la luz, son siempre los mismos en un mismo medio, y que, en consecuencia, bajo una incidencia más oblicua, el diámetro de los anillos debe disminuir, siendo que la distancia recorrida se ha incrementado. La experiencia muestra, por lo contrario, que el diámetro de los anillos crece mientras más oblicua es la incidencia. De tal forma, la teoría de la emisión se muestra impotente para explicar el hecho de que cada fenómeno requiere una nueva hipótesis para ser explicado.
En cambio, en la teoría ondulatoria el fenómeno de los anillos se explica fácilmente, pues es una consecuencia de la hipótesis fundamental. Se piensa, en efecto, que cuando dos haces de ondas luminosas efectúan movimientos opuestos en un mismo punto del espacio, se debilitarán la una a la otra e incluso se destruirán entre sí completamente si ambos movimientos son de idéntica magnitud; y, por lo contrario, las oscilaciones se incrementarán cuando se efectúen en la misma fase. La intensidad de la luz dependerá entonces de las posiciones respectivas de los dos sistemas de ondas, o lo que viene a ser lo mismo, de la diferencia en las distancias recorridas después de emanar de la fuente común.
Consideraciones sobre el campo electromagnético
Consideraremos ahora otro fenómeno observado en el campo electromagnético. Cuando se mueve un cuerpo a través de las líneas de fuerza magnética experimenta lo que se llama una fuerza electromotriz; las dos extremidades del cuerpo tienden a cargarse de electricidades contrarias, y una corriente eléctrica tiende a fluir a través del cuerpo. Cuando la fuerza electromotriz es suficientemente poderosa y se la hace actuar sobre ciertos cuerpos compuestos, los descompone, y obliga a uno de sus componentes a moverse hacia un extremo del cuerpo y al otro en dirección opuesta. Tenemos aquí la evidencia de una fuerza que produce una corriente eléctrica venciendo la resistencia; que electriza los extremos de un cuerpo con cargas opuestas, circunstancia que sólo es producida por la fuerza electromotriz y que, tan pronto como desaparece dicha fuerza, tiende, con una fuerza igual y opuesta, a producir a través del cuerpo una contracorriente para restablecer su estado eléctrico primitivo; y que, finalmente, si es bastante poderosa, descompone sustancias químicas y lleva sus componentes en direcciones opuestas, en contra de su tendencia natural a combinarse, y a combinarse con una fuerza que puede generar una fuerza electromotriz en dirección opuesta.Ésta es entonces una fuerza que actúa sobre un cuerpo, causada por su movimiento a través del campo electromagnético o por cambios que ocurren en ese mismo campo, y el efecto de la fuerza es el de producir una corriente y calentar el cuerpo, o de descomponer el cuerpo, o, cuando no puede hacer otra cosa, de generar en él un estado de polarización eléctrica, estado de coacción, en el cual los extremos opuestos se electrizan con cargas contrarias, y del cual el cuerpo tiende a liberarse tan pronto como desaparece la fuerza perturbadora.
De acuerdo con la teoría que me propongo explicar, esta fuerza electromotriz es la fuerza que entra en juego durante la comunicación de movimiento de una parte del medio a otra y es por intermedio de esta fuerza como el movimiento de una parte causa movimiento en otra parte. Cuando la fuerza electromotriz actúa sobre un circuito conductor produce una corriente que, si encuentra resistencia, ocasiona una transformación continua de energía eléctrica en calor, que no es susceptible de ser transformada de nuevo en energía eléctrica por ninguna inversión del proceso.
Pero cuando la fuerza electromotriz actúa sobre un dieléctrico produce un estado de polarización de sus partes, semejante en distribución a la polaridad de las partes de una masa de hierro bajo la influencia de un imán, y, como en la polarización magnética, se puede describir como un estado en que cada partícula tiene los polos opuestos en condiciones opuestas.
En un dieléctrico bajo la acción de una fuerza electromotriz podemos imaginar que la electricidad está desplazada en cada molécula de modo tal que un lado se ha hecho eléctricamente positivo y el otro negativo, pero que la electricidad permanece totalmente ligada a la molécula, y no pasa de una molécula a otra. El efecto de esta acción es el de producir un desplazamiento general de la electricidad en cierta dirección. Este desplazamiento no llega a ser una corriente, porque cuando ha alcanzado cierto valor permanece constante, pero es el comienzo de una corriente, y sus variaciones constituyen corrientes en la dirección positiva o negativa, según que el desplazamiento aumente o disminuya. En el interior del dieléctrico no hay indicio de electrización, porque la electrización de la superficie de una molécula está neutralizada por la electrización opuesta de la superficie de las moléculas que están en contacto con ella; pero en la superficie limitante del dieléctrico, donde la electrización no está neutralizada, encontramos fenómenos que indican electrización positiva o negativa.
La relación entre la fuerza electromotriz y el valor del desplazamiento eléctrico que produce depende de la naturaleza del dieléctrico, produciendo la misma fuerza electromotriz, por lo general, mayor desplazamiento eléctrico en dieléctricos sólidos, tales como vidrio o azufre, que en el aire.
Aquí observamos, entonces, otro efecto de la fuerza electromotriz, a saber, desplazamiento eléctrico que, de acuerdo con nuestra teoría, es una especie de deformación elástica, bajo la acción de la fuerza, semejante a la que tiene lugar en estructuras y maquinas, debido a la falta de rigidez perfecta en las conexiones.
La investigación práctica de la capacidad inductiva de los dieléctricos se hace dificultosa a causa de dos fenómenos perturbadores. El primero es la conductibilidad del dieléctrico, que si bien en muchos casos es excesivamente pequeña, no es del todo despreciable. El segundo es el fenómeno llamado absorción eléctrica, en virtud del cual, cuando el dieléctrico se expone a una fuerza electromotriz, el desplazamiento eléctrico crece gradualmente, y cuando la fuerza electromotriz desaparece, el dieléctrico no vuelve instantáneamente a su estado primitivo, sino que sólo descarga una parte de su electrización, y si es abandonado a sí mismo adquiere, gradualmente, electrización en su superficie, a medida que el interior se va despolarizando paulatinamente.
Casi todos los dieléctricos sólidos muestran este fenómeno, que da origen a la carga residual en las botellas de Leyden, y a varios fenómenos en los cables eléctricos descritos por F. Jenkin.
Tenemos aquí otras dos clases de deformaciones, junto a la deformación del dieléctrico perfecto, que hemos comparado a un cuerpo perfectamente elástico. La deformación debida a la ductibilidad puede ser comparada a la de un fluido viscoso (es decir, un fluido que tiene gran fricción interna), o a un sólido blando sobre el cual la fuerza más pequeña produce una alteración permanente de la forma, que aumenta con el tiempo durante el cual actúa la fuerza. La deformación debida a la absorción eléctrica puede compararse a la de un cuerpo elástico alveolar que contiene un fluido espeso en sus actividades. Un cuerpo tal, cuando se somete a presión, es comprimido gradualmente debido a la deformación paulatina del fluido espeso; y cuando la presión cesa, no recobra inmediatamente su forma porque la elasticidad de la sustancia del cuerpo tiene que vencer paulatinamente la tenacidad del fluido antes de poder recuperar el equilibrio completo.
Varios cuerpos sólidos en los cuales no se puede encontrar una estructura como la que hemos supuesto, parecen poseer una propiedad mecánica de esta clase; y parece probable que las mismas sustancias, si son dieléctricas, posean la propiedad eléctrica análoga y, si son magnéticas, tengan propiedades correspondientes respecto a la adquisición, retención y pérdida de polaridad magnética.
Por lo tanto, parece que ciertos fenómenos de electricidad y magnetismo llevan a la misma conclusión que los de la óptica, a saber: que hay un medio etéreo que ocupa todos los cuerpos y sólo está modificado levemente por su presencia; que las partes de este medio son susceptibles de ser puestas en movimiento por corrientes eléctricas e imanes; que ésta se comunica de una parte del medio a otra por fuerzas que provienen de las conexiones de esas partes; que bajo la acción de estas fuerzas hay cierta deformación que depende de la elasticidad de estas conexiones, y que por ello la energía puede existir en el medio en dos formas diferentes, siendo una de las formas la energía actual del movimiento de sus partes y la otra la energía potencial almacenada en las conexiones, en virtud de su elasticidad.
De esta manera nos vemos conducidos a la concepción de un complicado mecanismo, susceptible de una gran variedad de movimientos, pero al mismo tiempo organizado de tal manera que el movimiento de una parte depende, de acuerdo con relaciones definidas, del movimiento de otras partes, siendo comunicados estos movimientos por fuerzas que provienen del desplazamiento relativo de las partes conectadas, en virtud de su elasticidad.
Un mecanismo tal debe estar sujeto a las leyes generales de la dinámica y deberíamos estar en condiciones de extraer todas las consecuencias de su movimiento, supuesto que conocemos la relación entre los movimientos de las partes.
Sabemos que si se establece una corriente eléctrica en un circuito conductor, la zona vecina del campo está caracterizada por ciertas propiedades magnéticas y que si dos circuitos se hallan en el campo, las propiedades magnéticas del campo, debido a ambas corrientes, están combinadas. Así, cada parte del campo está en conexión con ambas corrientes, y las dos corrientes están conectadas entre sí en virtud de su conexión con la magnetización del campo. El primer resultado de esta conexión, que me propongo examinar, es la inducción de una corriente por otra, y por el movimiento de conductores en el campo.
El segundo resultado, que se deduce de éste, es la acción mecánica entre conductores en los cuales circula corriente. El fenómeno de la inducción de corrientes ha sido deducido de su acción mecánica por Helmholtz y Thomson. Yo he seguido el orden inverso, y he deducido la acción mecánica a partir de las leyes de inducción. Además, he descrito métodos experimentales para determinar las cantidades L. M. N. de las cuales dependen estos fenómenos.
Luego aplico los fenómenos de inducción y atracción de corrientes a la exploración del campo electromagnético, y al trazado de sistemas de líneas de fuerza magnética que expresan sus propiedades magnéticas. Explorando el mismo campo con un imán, he mostrado la distribución de sus superficies magnéticas equipotenciales, que cortan perpendicularmente a las líneas de fuerza.
A fin de sintetizar estos resultados en el conciso lenguaje de las matemáticas, los indico en las Ecuaciones Generales del Campo Electromagnético. Estas ecuaciones expresan:
- La relación entre desplazamiento eléctrico, conducción verdadera y corriente total compuesta de ambas.
- La relación entre las líneas de fuerza magnética y los coeficientes de inducción de un circuito, como ya se ha deducido de las leyes de inducción.
- La relación entre la intensidad de una corriente y sus efectos magnéticos, de acuerdo con el sistema electromagnético de medidas.
- El valor de la fuerza electromotriz originada en un cuerpo por el movimiento de éste en el campo, la alteración del campo mismo, y la variación del potencial eléctrico de un punto a otro del campo.
- La relación entre el desplazamiento eléctrico y la fuerza electromotriz que produce.
- La relación entre una corriente eléctrica y la fuerza electromotriz que la produce.
- La relación entre la cantidad de electricidad libre en un punto y los desplazamientos eléctricos en sus proximidades.
- La relación entre el aumento o disminución de la electricidad libre y las corrientes eléctricas en sus proximidades.
IV. Termodinámica
El primer principio de la termodinámica
Dondequiera que exista una diferencia de temperatura, dondequiera que pueda restablecerse el equilibrio del calórico, puede producirse también potencia motriz. El vapor de agua es un medio de realizar esta potencia, pero no es el único: todos los cuerpos de la naturaleza pueden emplearse para este fin: todos son susceptibles de cambio de volumen, de contracciones y de dilataciones sucesivas por las alternativas de calor y de frío; todos son capaces de vencer, en sus cambios de volumen, ciertas resistencias y de desarrollar así potencia motriz. Un cuerpo sólido, una barra metálica, por ejemplo, alternativamente calentada y enfriada, se dilata y contrae, y puede mover cuerpos fijados a sus extremidades. Un líquido alternativamente calentado y enfriado aumenta y disminuye de volumen y puede vencer obstáculos más o menos grandes opuestos a su dilatación. Un fluido aeriforme es susceptible de cambios considerables de volumen por las variaciones de temperatura: si está encerrado dentro de un recipiente de capacidad variable, tal como un cilindro provisto de un émbolo, producirá movimientos de gran extensión. Los vapores de todos los cuerpos susceptibles de pasar al estado gaseoso, del alcohol, del mercurio, del azufre, etc., podrían llenar la misma función que el vapor de agua. Ésta, alternativamente calentada y enfriada, produciría potencia motriz a la manera de los gases permanentes, es decir, sin volver jamás al estado líquido. La mayor parte de estos medios han sido propuestos, y muchos hasta fueron ensayados, aunque sin éxito notable hasta ahora.
Hemos hecho notar que, en las máquinas de vapor, la potencia motriz se debe a un restablecimiento del equilibrio en el calórico: esto tiene lugar no sólo en las máquinas de vapor, sino también en toda máquina de combustión, es decir, en toda máquina donde el calor es el motor. El calor puede, evidentemente, ser una causa de movimiento sólo en virtud de los cambios de volumen o de forma que hace experimentar a los cuerpos; estos cambios no se deben a una constancia de temperatura, sino a alternativas de calor y de frío: ahora bien, para calentar cualquier sustancia, hace falta un cuerpo más caliente que ella; para enfriarla es menester un cuerpo más frío. Necesariamente se toma calórico al primero de estos cuerpos para transmitirlo al segundo por medio de la sustancia intermediaria. Vale decir, se restablece o, por lo menos, se trata de restablecer el equilibrio del calórico. Es natural formularse aquí esta pregunta a la vez curiosa e importante: ¿es la potencia motriz del calor inmutable en cantidad, o varía con el agente de que echa mano para realizarla, con su sustancia intermediaria elegida como sujeto de acción del calor?
Está claro que esta pregunta sólo puede formularse para una determinada cantidad de calórico y para una determinada diferencia de temperatura. Disponemos, por ejemplo, de un cuerpo A, mantenido a la temperatura de 100° y de otro cuerpo B, mantenido a la temperatura de 0°, y nos preguntamos qué cantidad de potencia motriz puede obtenerse por el transporte de una porción dada de calor (por ejemplo, la que es necesaria para fundir un kilogramo de hielo) del primero de esos cuerpos al segundo; nos preguntamos si esta cantidad de potencia motriz está necesariamente limitada, si varía con la sustancia empleada para obtenerla o si el vapor de agua ofrece en este sentido más o menos ventaja que el vapor de alcohol, de mercurio, que un gas permanente o que cualquier otra sustancia…
Se ha señalado anteriormente un hecho evidente por sí mismo o que, por lo menos, se hace evidente en cuanto se reflexiona sobre los cambios de volumen ocasionados por el calor: dondequiera que exista una diferencia de temperatura puede producirse potencia motriz. Recíprocamente, dondequiera que pueda consumirse esta potencia es posible ocasionar una ruptura en el equilibrio del calórico. El choque, el rozamiento de los cuerpos, ¿no son, en efecto, medios de elevar su temperatura, de hacerla llegar espontáneamente a un grado más alto que la de los cuerpos que los rodean y, por consiguiente, de producir una ruptura en el equilibrio del calórico, allí donde antes existía? Es un hecho experimental que la temperatura de los fluidos gaseosos se eleva por la compresión y disminuye por la rarefacción. He aquí un medio seguro de cambiar de temperatura los cuerpos, de romper el equilibrio del calórico tantas veces como se quiera con la misma sustancia.
Según las nociones establecidas hasta ahora, se puede comparar con bastante exactitud la potencia motriz del calor con la de una caída de agua: ambas tienen un máximum que no se puede sobrepasar, cualquiera que fuese la máquina empleada para recibir la acción del calor. La potencia motriz de una caída de agua depende de su altura y de la cantidad de líquido; la potencia motriz del calor depende también de la cantidad de calórico empleada, y de lo que se podría llamar, de lo que llamaremos, en efecto, la altura de su caída, es decir, la diferencia de temperatura de los cuerpos entre los cuales se hace el intercambio de calórico. En la caída de agua, la potencia motriz es rigurosamente proporcional a la diferencia de nivel entre el depósito superior y el depósito inferior. En la caída de calórico, la potencia motriz aumenta, sin duda, con la diferencia de temperatura entre el cuerpo caliente y el cuerpo frío.
Réflexions sur la puissance motrice du feu, (1824).
El segundo principio de la termodinámica
R. CLAUSIUS
Cuando un cuerpo cualquiera cambia de volumen, al mismo tiempo, por regla general, se produce o consume trabajo mecánico. Pero en la mayoría de los casos no es posible determinar éste con exactitud, porque junto con el trabajo exterior se produce también comúnmente un trabajo interior desconocido. Para sortear este inconveniente, Carnot empleó el ingenioso método, ya mencionado anteriormente, de hacer experimentar al cuerpo diferentes transformaciones consecutivas, ordenadas de tal manera que al final vuelva exactamente a su estado primitivo. Entonces, si en alguna de las transformaciones se ha realizado trabajo interior, éste debe quedar exactamente anulado por el de las otras, y se tendrá la seguridad de que el trabajo exterior que eventualmente se produzca en las transformaciones será también el trabajo total. Clapeyron ha representado muy claramente este método en forma gráfica, y nosotros utilizaremos por ahora esta representación para los gases permanentes, si bien con una pequeña modificación, condicionada por nuestro principio.En la figura adjunta la abscisa oe representa el volumen, y la ordenada ea la presión de la unidad de peso de un gas, en un estado cuya temperatura sea = t. Admitamos ahora que el gas se encuentra en un recipiente dilatable, pero con el cual no pueda, sin embargo, intercalar calor. Entonces, si lo dejamos dilatar en este recipiente, y no le comunicamos nuevo calor, su temperatura disminuirá. Para evitar esto, pongámoslo en contacto, durante la dilatación, con un cuerpo A, mantenido a temperatura constante, y que le comunique siempre al gas la cantidad de calor necesaria para que su temperatura permanezca igualmente con el valor f. Durante esta dilatación a temperatura constante la presión disminuye de acuerdo con la ley de Mariotte, y la podemos representar por las ordenadas de la curva ab, que es un segmento de hipérbola equilátera. Cuando el gas aumente de volumen, en esta forma, desde oe hasta of, quitemos el cuerpo A y, sin que pueda recibir más calor, dejemos continuar la dilatación. Entonces la temperatura descenderá, y por lo tanto la presión disminuirá más rápidamente que antes; la ley según la cual esto ocurre está representada por la curva bc. Una vez que el volumen ha aumentado de of a og, con lo cual su temperatura ha descendido de t hasta r, comencemos a comprimirlo nuevamente para llevarlo a su volumen inicial oe. Si al hacer esto lo abandonamos a sí mismo, su temperatura aumentará de nuevo en seguida. Pero por el momento no permitamos que esto suceda, poniéndolo en contacto con un cuerpo B de temperatura constante r, al cual transmite de inmediato el calor producido, de modo que mantiene la temperatura r; en esa forma comprimámoslo (en un intervalo gh ) hasta que el segmento restante le alcance exactamente para que su temperatura aumente de r a t, cuando esta última compresión se efectúe de modo tal que no pueda ceder calor. Durante la primera compresión la presión aumenta según la ley de Mariotte, y está representada por el segmento cd de otra hipérbola equilátera. En cambio, durante la última el aumento se produce con mayor rapidez, y está representado por la curva da. Esta curva tiene que terminar exactamente en a, puesto que, como al final de la operación la temperatura y el volumen tienen su valor primitivo, lo mismo debe suceder con la presión, que es una función de aquellas dos. Por lo tanto, el gas se encuentra ahora exactamente en el mismo estado que al principio.
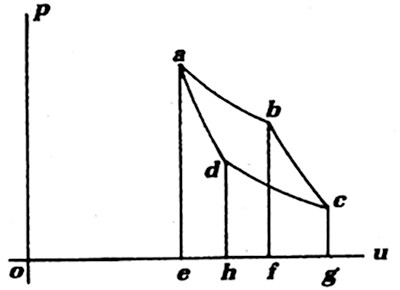
Figura IV. 1.
Si todo el proceso antes descrito se realiza en orden inverso, se obtiene la misma cantidad abcd como exceso del trabajo consumido sobre el producido.
Consecuencias del principio de Carnot
Carnot ha supuesto que a la producción de trabajo le corresponde un mero pasaje de calor de un cuerpo caliente a otro frío, sin que la cantidad de calor disminuya en dicho pasaje.La última parte de esta hipótesis, a saber, que la cantidad de calor no resulta disminuida, contradice a nuestro principio anterior y, por lo tanto, si queremos conservar éste, debe ser rechazada. La primera parte, en cambio, puede mantenerse atendiendo a su contenido esencial. Puesto que, si bien ya no necesitamos más un equivalente propio para el trabajo producido, desde que hemos admitido como tal un consumo real de calor, es todavía posible, sin embargo, que aquel pasaje se produzca simultáneamente con el consumo, y asimismo que esté en una relación determinada con el trabajo. Se trata, pues, de investigar si esta hipótesis, además de su posibilidad, tiene también de suyo una probabilidad suficiente.
Un pasaje de calor de un cuerpo caliente a otro frío ocurre positivamente en aquellos casos en que se produce trabajo por acción del calor y al mismo tiempo se cumple la condición de que la sustancia que interviene se encuentre de nuevo al final en el mismo estado que al principio. En los procesos descritos anteriormente, y representados en la figura citada, hemos visto que el gas y el agua que se vaporiza recibían calor del cuerpo A al aumentar de volumen, y que daban calor al cuerpo B durante la disminución de volumen, de tal modo, pues, que una determinada cantidad de calor ha sido transportada de A a B, y que ésta era, además, mucho mayor que la que admitimos como consumida, de manera que en las transformaciones infinitamente pequeñas que están representadas en la figura, esta última constituye un proceso de segundo orden, mientras que la primera lo representa de primer orden. Sin embargo, para poder relacionar con el trabajo este calor transportado, es necesaria aún otra limitación. En efecto, ya que también puede tener lugar un transporte de calor sin efecto mecánico, cuando un cuerpo caliente y uno frío están inmediatamente en contacto y el calor fluye del uno al otro por conducción, entonces, si se desea lograr el máximo de trabajo para el pasaje de una determinada cantidad de calor entre dos cuerpos de determinada temperatura t y r, debe conducirse el proceso de tal modo que, como ha ocurrido en los casos anteriores, nunca se pongan en contacto dos cuerpos de diferente temperatura.
Ahora bien, es este máximo del trabajo el que se debe comparar con el pasaje de calor, y se encuentra que, en realidad, tenemos motivos para admitir, con Carnot, que sólo depende de la cantidad del calor transportado y de las temperaturas t y r de los dos cuerpos A y B, pero no de la naturaleza del cuerpo intermediario. Este máximo tiene, en efecto, la propiedad de que por el consumo de éste también se puede transportar de nuevo del cuerpo frío B al cuerpo calienteA una cantidad de calor igual a la que tenía que pasar de A a B para su producción. Nos convenceremos de ello fácilmente si imaginamos efectuados en sentido inverso todos los procesos descritos anteriormente, de modo que, por ejemplo en el primer caso el gas se dilata sólo de manera que su temperatura desciende de t a r, luego prosigue su dilatación en contacto con B, después es comprimido solo, hasta que su temperatura es de nuevo t, y finalmente sufre la última compresión en contacto con A. Entonces, en la compresión se consume más trabajo que el producido en la dilatación, de modo que en total tiene lugar una pérdida de trabajo que posee el mismo valor que la ganancia obtenida en el proceso anterior. Además, al cuerpo B se le quita tanto calor como el que antes se le comunicó, y al cuerpo A se le comunica tanto calor como el que antes se le quitó, de donde se deduce que no sólo se produce ahora la misma cantidad de calor que antes se consumió, sino también que la misma cantidad que antes fue llevada de A a B, va ahora de B a A.
Si nos imaginamos ahora que existieran dos sustancias de las cuales una pueda dar mayor trabajo que la otra con un determinado pasaje de calor, o, lo que es lo mismo, que para producir un determinado trabajo necesite transportar menos calor de A a B que la otra, entonces podríamos utilizar alternativamente a estas dos sustancias de modo tal que con la primera se produzca trabajo por el proceso antedicho, y con la última se realice el proceso inverso consumiendo el mismo trabajo. Entonces ambos cuerpos estarían de nuevo, al final, en su estado primitivo; además, el trabajo producido y el consumido se habrán anulado exactamente, de modo que también, de acuerdo con el principio anterior, la cantidad de calor no pudo haber aumentado ni disminuido. Sólo respecto a la distribución del calor habría ocurrido una diferencia, en el sentido de que se habría transportado más calor de B hacia A que de A haciaB, y de este modo habría tenido lugar, en total, un transporte de B hacia A. Por repetición alternada de ambos procesos se podría entonces, sin ningún gasto de fuerza, o alguna otra transformación, llevar tanto calor como se quisiera de un cuerpo frío a otro caliente, lo que contradice el comportamiento ordinario del calor, puesto que en todas partes muestra la tendencia a igualar las diferencias de temperatura, y a pasar por lo tanto de los cuerpos calientes a los fríos.
De manera que parece teóricamente lícito mantener la primera parte, y en realidad la fundamental, de la hipótesis de Carnot, y emplearla como segundo principio junto con el anteriormente establecido; la exactitud de este procedimiento, como en seguida veremos, ya ha sido también confirmada varias veces por los resultados.
Según esta hipótesis, podemos caracterizar como función de t y r al trabajo máximo que puede ser producido por el transporte de una unidad de calor desde el cuerpo A con la temperatura t, hasta el cuerpo B con la temperatura r. Esta función tiene que ser naturalmente, con respecto a su valor, tanto más pequeña cuanto menor es la diferencia t – r, y cuando ésta se hace infinitamente pequeña (= dt), debe transformarse, en el producto de dt, por una función de t solamente. Para el último caso, que es el que por ahora nos interesa, se puede, pues, representar el trabajo en la forma 1C dt, donde C significa una función de t solamente.
Ueber die bewegende Kraft der Wärme, (1850).
V. Geología
La anatomía comparada
G. CUVIER
El orden primero de los mamíferos: los bímanos o humanos
Del hombre no existe sino un solo género, y este género es único en su orden. Puesto que la historia (natural) del hombre nos interesa de modo más directo y debe servir de término de comparación al que referimos los datos concernientes a todos los demás animales, la estudiaremos con más prolijidad.Presto descubriremos los rasgos peculiares de organización estructural por los cuales difiere el hombre de los demás mamíferos; examinaremos las ventajas que las características propias del hombre le dan sobre los demás vivientes…
El pie del hombre es muy diferente del de los monos; es ancho, sobre él cae verticalmente la pierna; el talón se comba por debajo, los dedos son cortos y no pueden doblarse mucho; el dedo gordo, más largo y grande que los demás, se halla colocado en la misma línea que los otros y no puede oponerse a ellos. El pie es apto para sostener el cuerpo, pero no sirve para agarrar o asir. Ya que las manos, por su parte, de nada sirven para andar, el hombre es, en realidad, el único animal bímano y bípedo.
Todo el cuerpo humano está dispuesto para la posición vertical. Según hemos visto, sus pies le dan una base más ancha de la que tiene cualquier otro animal. Músculos fortísimos sostienen el pie, forman los muslos y explican las combas de las pantorrillas y nalgas. Los flexores de las piernas están sujetos aún más arriba, permitiendo a la rodilla ponerse completamente recta y resaltar mejor la pantorrilla. La pelvis, de donde arrancan las piernas y los muslos, es muy ancha y da al tronco una forma piramidal que favorece el equilibrio. El cuello del fémur forma ángulo con la caña del hueso, con lo cual aumenta más aún la separación de los pies y ensancha la base del cuerpo. En la posición vertical, la cabeza se mantiene en equilibrio sobre el tronco, porque su articulación queda debajo de su centro de gravedad.
Ni aun queriéndolo puede el hombre andar con comodidad en cuatro patas. Sus pies, cortos y casi imposibles de doblar hacia atrás, arrojan las rodillas contra el suelo; flojo sostén ofrécenle sus hombros y sus brazos, alejados del medio del cuerpo. El gran músculo estriado, que en los demás cuadrúpedos sujeta el tronco entre los omóplatos a modo de cincha de silla de montar, es más pequeño en el hombre que en cualquiera de ellos. La cabeza es demasiado pesada, a causa del gran tamaño del encéfalo y lo pequeño de los senos o cavidades de los huesos. Además, los medios para mantenerla erguida son demasiado débiles, por carecer el hombre de los ligamentos cervicales y de la disposición de las vértebras aptos para impedirle que se doble hacia adelante. El hombre, apoyado en sus cuatro extremidades, podría mantener su cabeza poco más o menos en la línea de su espina dorsal; pero en tal caso los ojos y la boca mirarían al suelo y no podría ver delante de sí. En cambio, la posición de dichos órganos es perfecta hallándose el hombre erguido.
Al contrario de lo que sucede con los más de los cuadrúpedos, los vasos sanguíneos del cerebro no están subdivididos, y, para alimentarlos, con harta frecuencia, sería la apoplejía el resultado de la postura horizontal.
El hombre está planeado para mantenerse sobre sus solos pies. De esta suerte conserva las manos del todo expeditas para la acción y sus órganos sensoriales en la postura más propicia para la conservación.
Las manos, que derivan grandes ventajas de su propia libertad, no dejan de sacarlas de su estructura. El dedo pulgar, proporcionalmente mayor que en los monos, les permite recoger con suma facilidad objetos pequeños. Todos los dedos, salvo el anular, tienen movimientos separados, lo cual no acaece con los demás animales, ni siquiera con los monos. Las uñas adornan tan sólo un lado de las puntas de los dedos, dando así firmeza al sentido del tacto, sin privarlo de nada de su delicadeza. Los brazos portadores de las manos tienen una sólida ligadura mediante los anchos omóplatos y la fuerte clavícula.
Aunque aventajado en destreza, el hombre no se ha visto nada favorecido en lo concerniente a la robustez. Su resistencia para la caza es mucho menor que la de los demás animales de su clase; careciendo de quijadas salientes, colmillos carniceros y garras afiladas, está desprovisto de armas ofensivas y, falto su cuerpo de cubierta protectora natural por arriba y por todos sus costados, carece por completo de armas defensivas. En efecto, de todos los animales el hombre es el que más ha tardado en adquirir las facultades necesarias para su propia conservación.
Pero tal debilidad física ha redundado en provecho suyo. Lo ha forzado a echar mano de su ser íntimo y, sobre todo, de la inteligencia, que le ha sido otorgada en grado tan alto.
Ningún cuadrúpedo se compara con el hombre en lo tocante al tamaño y circunvoluciones de los hemisferios cerebrales, o sea, en cuanto a la parte del encéfalo que sirve de instrumento principal a las funciones intelectuales. La parte posterior del cerebro se extiende hacia atrás de modo que recubre el cerebelo; como la pequeñez de su rostro manifiesta lo escaso del predominio otorgado a la parte del sistema nervioso relacionada con los sentidos externos.
Empero, dichos sentidos exteriores, por medianos que sean en el hombre, son en él delicados y están bien equilibrados.
Los ojos miran hacia adelante; a diferencia de los cuadrúpedos el hombre no puede ver simultáneamente por ambos lados, lo cual da más unidad a los resultados de la visión y concentra más la atención en esta suerte de sensaciones. El glóbulo y el iris del ojo humano varían poco, lo cual restringe el foco de la visión a una sola distancia para un tiempo dado y a cantidades determinadas de luz. El oído externo, que no es muy sensible ni extenso, no aumenta la intensidad de los sonidos; sin embargo, el hombre es de todos los animales el que mejor distingue la variedad de tonos. Las narices del hombre, más complicadas que las de los monos, son de menor importancia que las de todos los demás animales. No obstante, el hombre, según parece, es el único cuyo olfato es tan delicado que lo ofenden los malos olores. La delicadeza de este sentido del olfato repercute en la del tacto; y en cuanto a esto el hombre posee ciertas ventajas, al menos sobre los animales que tienen la lengua cubierta de escamas. Por último, la finura de su tacto proviene del cutis y de la ausencia de toda parte insensible, como también de la forma de la mano, mejor hecha que cualquier otra para adaptarse a las pequeñas rugosidades de las superficies.
Particular preeminencia posee el hombre en cuanto a los órganos vocales. Es entre todos los mamíferos el único que puede articular sonidos. Probablemente las causas de ello son la forma de su boca y la suma movilidad de sus labios. De resultas de ello, ha adquirido el más preciado de los medios de comunicación, porque de todas las señales que pueden usarse fácilmente para transmitir ideas, los sonidos variados son los que pueden percibirse a distancia mayor y en más de una sola dirección.
A causa de su industriosidad, el hombre disfruta de alimentación uniforme. Síguese de ahí que en todas las épocas se halla dispuesto para los deleites del amor, sin verse avasallado por el celo…
El orden segundo de los mamíferos: los cuadrumanos
Amén de los pormenores anatómicos que distinguen al hombre, como ya hemos indicado, los cuadrumanos difieren de la especie nuestra por caracteres muy notorios: las patas posteriores tienen dedos grandes que pueden oponerse libremente a los demás dedos; los dedos de los pies son largos y flexibles como los de las manos; a consecuencia de ello, todas estas especies se balancean con facilidad colgándose de las ramas de los árboles, aun aquellas que sólo difícilmente están en posición vertical y andan erguidas, porque sus pies no tocan el suelo sino con sus bordes exteriores, y sus pelvis estrechas no son, ni con mucho, propicias para el equilibrio. Tienen intestinos muy semejantes a los nuestros; ojos que miran hacia adelante; mamas en el pecho; verga colgante; cerebro con tres lóbulos a cada lado, cuya parte posterior recubre el cerebelo; fosa temporal separada de la orbital mediante un tabique. Pero en lo restante se van separando gradualmente de la forma nuestra, adquiriendo una jeta cada vez más larga, cola y andar más exclusivamente cuadrúpedo. No obstante, la soltura de sus antebrazos y la complejidad de sus manos les permiten gran variedad de acciones y ademanes parecidos a los de los seres humanos.Durante mucho tiempo se distinguieron con divisiones genéricas: simios y lemúridos. Actualmente, por la multiplicación de las formas secundarias, en cierto modo se han trocado en dos familias pequeñas, entre las cuales hemos colocado un tercer género, el de los titíes, que no pertenece a ninguna de las dos.
Le règne animal (1816).
La transformación contínua de la corteza terrestre
CHARLES LYELL
Habiendo considerado en el tomo anterior la actividad actual de las causas de mudanza que influyen en la superficie de la Tierra y en sus moradores, entramos ahora en una nueva sección de nuestra investigación y, por consiguiente, vamos a presentar unas cuantas observaciones preliminares destinadas a fijar en la mente del lector la conexión entre dos partes distintas de nuestra obra, y a explicar de qué manera el plan que hemos adoptado difiere del que más ordinariamente siguieron los autores de geología que nos han precedido.Todos los naturalistas que han examinado con esmero la disposición de las moles minerales que componen la corteza terrestre, y han estudiado la estructura interna y los yacimientos de fósiles de ellas, han reconocido las señales de una gran serie de mudanzas primitivas, y las causas de tales mudanzas han sido objeto de afanosas indagaciones.
Como los primeros teorizantes sólo poseían escasos conocimientos de la economía presente del mundo, así animado como inanimado, y de las vicisitudes a que entrambos están sometidos, nos los hallamos en la condición de principiantes que, empeñados en leer una historia escrita en lengua extranjera, dudan del significado de los términos más ordinarios; y así, por ejemplo, se ponen a disputar si una concha es realmente concha, si la arena y los guijarros son efectos de la acción trituradora de las aguas, si la estratificación tuvo por causa la sedimentación sucesiva del agua, y otras mil cuestiones elementales que ahora nos parecen tan sencillas y fáciles que apenas podemos concebir que hayan podido suministrar materia para acalorada y fastidiosa controversia.
En el tomo primero enumeramos muchas ideas preconcebidas que desviaron las mentes de los primeros investigadores y sirvieron de estorbo al deseo imparcial de llegar a la verdad. Pero de todas las causas a que aludimos ninguna contribuyó tanto a dar origen a un método desacertado de filosofar como la total inconsciencia en que vivieron los primeros geólogos de la magnitud de su propia ignorancia en lo concerniente a las acciones de los agentes productores de mudanzas que actualmente existen.
Figurábanse hallarse tan enterados de las mudanzas ahora existentes, así en el mundo animado como en el inerte, que se sentían con derecho para decidir sin más ni más si la solución de ciertos problemas geológicos podía o no sacarse de la observación de la economía actual de la naturaleza; y habiendo optado por la negativa, creyéndose autorizados para entregarse a barruntar con la imaginación lo que tendría que ser, en vez de indagar lo que es; dicho con otras palabras, diéronse a conjeturar lo que tendría que haber sido la actividad de la naturaleza en épocas remotas, en vez de consagrarse a investigar lo que era la actividad de la naturaleza en su propia época.
Tuvieron por más filosófico especular acerca de las probabilidades de lo pasado que explotar con paciencia las realidades de lo presente. Y habiendo inventado teorías bajo el influjo de tales máximas, se empecinaron en no comprobar la validez de éstas, tomando como criterio la conformidad de las tales con las operaciones ordinarias de la naturaleza. Antes, al contrario, la verosimilitud de cada nueva hipótesis parecía acrecentarse con el contraste de las causas o fuerzas que intervenían en ella con las que ahora se desarrollan en nuestro sistema terrestre, durante un periodo de reposo, como lo han llamado.
No ha existido nunca dogma mejor calculado para fomentar la indolencia y embotar los filos de la curiosidad que ese postulado de la discordancia entre las primitivas causas de cambio y las actualmente existentes. Produjo un estado de ánimo desfavorable en el más alto grado concebible y la aceptación candorosa y llana de esas transformaciones pequeñas, sí, pero incesantes, que está padeciendo cada porción de la corteza terrestre y en virtud de las cuales varían continuamente las condiciones de vida de sus moradores. En vez de animar al estudiante con la esperanza de interpretar los enigmas que le presentaba la estructura de la corteza terrestre, en vez de estimularlo a emprender laboriosas indagaciones de la historia natural del mundo orgánico y de los complicados efectos de las causas ígneas y acuáticas que actualmente están en actividad, le enseñaban a descorazonarse desde el comienzo. Nunca —afirmaban— llegará la geología a remontarse a la categoría de ciencia exacta; la mayoría de los fenómenos permanecerá para siempre inexplicable o, cuando más, llegará a dilucidarse parcialmente, gracias a conjeturas ingeniosas. Más aún, decían que el misterio que rodeaba al tema constituía uno de los principales atractivos de éste, ya que brindaba a la fantasía materia abundante para entregarse a desenfrenadas especulaciones.
El método diametralmente opuesto a esas concepciones teóricas consiste en el esfuerzo pacienzudo y laborioso por reconciliar los indicios primitivos de mudanza con las pruebas evidentes de transformaciones que ahora se están llevando a cabo, contentándonos al principio con las causas conocidas, para luego especular acerca de aquellas que pudieran hallarse en actividad en regiones inaccesibles para nosotros. Procurar interpretar los monumentos geológicos, comparando los cambios de que son prueba con las vicisitudes que actualmente se van desarrollando o pueden desarrollarse.
Vamos a dar algunos ejemplos de los resultados prácticos de estos dos métodos distintos de establecer teorías, porque ahora tenemos la ventaja de poder juzgar por experiencia sus méritos respectivos y el valor respectivo de los frutos que han producido.
En nuestro bosquejo histórico del desarrollo de la geología ha visto el lector cómo duró más de un siglo la controversia acerca de las conchas y huesos fósiles, disputándose acerca de si eran sustancias orgánicas o inorgánicas. Absurdo parecerá el que prevaleciese durante mucho tiempo la segunda opinión y que se supusiese que dichos cuerpos habían sido modelados hasta cobrar su forma actual por una virtud plástica o algún otro agente misterioso. Pero quizá era ésta la conjetura más cuerda que hubiese podido esperarse de quienes no recurrían antes que nada a la analogía con la creación viva, como única fuente de información auténtica. Sólo gracias al examen cuidadoso de los testáceos vivos y a la comparación de la osteología de los vertebrados actualmente existentes con los restos que se hallaron sepultados en las capas geológicas antiguas, se logró destruir aquel dogma predilecto, convenciéndose todos, por fin, de que dichas sustancias eran de origen exclusivamente orgánico.
De manera semejante, cuando se suscitó la discusión acerca de la índole del basalto y otras masas minerales, que evidentemente constituyen una clase particular de rocas, la opinión popular se inclinó a creer que no eran de origen ígneo, sino acuoso. Tales rocas —decíase— tienen que ser precipitados de una solución acuosa, de un fluido caótico o de un océano que se alzó por encima de los contingentes, cargado con los ingredientes minerales necesarios. Ahora todo el mundo está de acuerdo en admitir que hubiera sido imposible que la ingenuidad humana inventase una teoría más ajena a la verdad; pero dejaríamos de admirarnos de que tal teoría ganase tantos prosélitos si tuviésemos presente que sus pretensiones de probabilidad nacían en parte de que confirmaba la falta completa de analogía entre aquellas causas geológicas y las que ahora se encuentran en actividad. ¿Mediante qué género de investigaciones llegaron todos los teorizantes a profesar la opinión contraria, admitiendo el origen ígneo de tales formaciones? Mediante el examen de la estructura de los volcanes activos, de la composición mineral de sus lavas y eyecciones y comparando los productos ciertos del fuego con las rocas antiguas de que se trataba.
Terminaremos con otro ejemplo. Admitido el origen orgánico de las conchas fósiles, la acumulación de éstas en las capas geológicas que constituyen algunos de los montes más altos del mundo se tomó como prueba de una gran alteración de los niveles relativos del mar y de la tierra; y entonces suscitáronse dudas acerca de si este cambio tuvo su origen en una desecación parcial del océano o en un levantamiento de la tierra sólida.
La primera hipótesis, aunque abandonada más adelante con el ascenso de todo el mundo, fue la que adoptó al principio la inmensa mayoría. Apuntándose muchedumbre de ingeniosas especulaciones para hacer ver cómo pudo bajar el nivel del océano, y después del fracaso de tales teorías, sólo en último término se recurrió a la indagación de cómo acaecen actualmente vicisitudes de esta clase. Discutióse si durante el periodo histórico se habían efectuado cambios en el nivel relativo del mar y de la tierra; y mediante indagaciones pacienzudas, presto se descubrió que de continuo han estado subiendo y bajando extensiones bastante grandes de tierra, permaneciendo constante el nivel del océano. Con esto se hizo necesaria la doctrina que tanta popularidad había adquirido y la inesperada solución que se dio a un problema considerado tanto tiempo como un enigma, fue quizá el más poderoso estímulo que hasta ahora han recibido las investigaciones acerca de las actividades ordinarias de la naturaleza. Porque a los primeros geólogos ha de haberles parecido tan improbable que las leyes de los terremotos pudieran llegar con el tiempo a darnos luz sobre el origen de los montes como a los primeros astrónomos el que la caída de una manzana pudiese servir para explicar los movimientos de la luna.
Durante los últimos años, las discusiones geológicas se han trasladado a otros problemas, en su mayoría de índole más elevada y general; pero, no obstante los repetidos avisos de la experiencia, no se ha modificado materialmente el antiguo método de filosofar.
Ahora estamos de acuerdo los más en reconocer cuáles rocas son de origen ígneo y cuáles otras de origen acuoso; de qué manera se han incorporado en las capas terrestres las conchas fósiles, así las que provienen de los lagos como las que tienen su origen en el mar; cómo se ha convertido la arena en rocas areniscas, y aceptamos unánimemente otras proposiciones de índole sencilla. Pero cuando subimos a las categorías superiores, nos hallamos tan poco dispuestos como antes a hacer esfuerzos extremos para buscar, ante todo, una explicación en la economía ordinaria de la naturaleza. Tal sucede, por ejemplo, cuando indagamos las causas por las que las moles minerales se asocian en ciertos grupos, por qué hay numerosas soluciones de continuidad en la serie, por qué en diversos conjuntos de capas se hallan restos orgánicos diferentes, por qué nos hallamos de pronto con un tránsito brusco del conjunto de las especies contenidas en una formación al conjunto de las contenidas en otra superpuesta inmediatamente a la primera. Al discutir estos asuntos y otros de índole no menos amplia, nos hallamos con que sigue todavía en vigor la costumbre de entregarse a conjeturas fundadas en causas anormales y extraordinarias.
Nos salen con repentinas y violentas revoluciones del globo, con la elevación instantánea de cordilleras, con paroxismo de energía volcánica, la cual, según unos, ha ido disminuyendo y, según otros, aumentando desde las épocas más antiguas hasta las más modernas. Nos hablan asimismo de catástrofes generales y series de diluvios; de periodos alternativos de reposo y de desorden; de un enfriamiento del globo; de una súbita aniquilación de todas las razas de animales y plantas, y de otras hipótesis en que vemos revivir el antiguo espíritu de especulación y manifestarse el deseo de cortar el nudo gordiano, en vez de ponerse a desatarlo con toda paciencia.
En nuestro esfuerzo por orillar todas estas difíciles cuestiones, adoptaremos un método diferente contentándonos con las operaciones conocidas o posibles de las causas existentes, seguros de que no hemos agotado aún los recursos que puede suministrar el estudio de las actuales actividades de la naturaleza y de que, por consiguiente, no tenemos derecho, en la infancia de nuestra ciencia, a echar mano de agentes extraordinarios.
Seguiremos este plan no sólo por las razones explicadas en el primer tomo, sino porque, como hemos dejado establecido anteriormente, la historia nos enseña que este método siempre ha enderezado a los geólogos por la senda de la verdad, sugiriendo ideas que, imperfectas al comienzo, han resultado capaces de mejora, hasta verse al fin adoptadas por el consentimiento universal. En cambio, el método opuesto, el especular acerca de un antiguo estado de cosas distinto del actual, ha dado origen invariablemente a una muchedumbre de sistemas contradictorios que han sido desechados uno tras otro, que han resultado incapaces por completo de modificación y que a menudo han tenido que invertirse.
Por lo que concierne a los temas estudiados en nuestros dos primeros tomos, si se hubiesen escrito tratados sistemáticos acerca de tales asuntos, de buena gana habríamos emprendido de una vez la descripción de los monumentos geológicos propiamente tales, remitiéndonos a otros autores para la solución de cuestiones elementales y accesorias, del mismo modo que apelaremos a las mejores autoridades en concología y anatomía comparada para demostrar numerosas proposiciones que habrían exigido largas digresiones, a no ser por los trabajos de los naturalistas dedicados a estas especialidades. Así, por ejemplo, cuando nos salen con que pertenecieron a un hombre los huesos de un animal fósil descubiertos en Oeningen y nos aducen este hecho como prueba del diluvio, podemos ahora rechazar, desde luego, el argumento como una majadería y afirmar que el tal esqueleto es de un reptil, basándonos en la autoridad de un anatomista de valer; y cuando nos encontramos en escritores antiguos con la tesis de la estatura gigantesca de la raza humana en los antiguos tiempos, fundada en el tamaño de ciertos huesos y dientes fósiles, podemos afirmar, fundados en la misma autoridad, que dichos restos pertenecen al elefante y al rinoceronte.
Pero, como en nuestro esfuerzo por resolver problemas geológicos, nos veremos obligados a referirnos a la operación de las causas ígneas y acuosas, a la distribución geográfica de plantas y animales, a la existencia real de ciertas especies y a la extinción sucesiva de ellas, y así por el estilo, nos vimos en la necesidad de acopiar una multitud de hechos y de enfrascarnos en largas series de razonamientos, lo cual sólo puede llevarse a efecto en tratados preliminares.
Consideramos tales tópicos como abecedario y gramática de la geología; no porque esperemos hallar en tales estudios la clave para la interpretación de todos los fenómenos geológicos, sino porque constituyen el fundamento sobre el cual hemos de alzarnos para la contemplación de cuestiones más generales, relacionadas con los complejos resultados a que, en un lapso indefinido de edades, pueden dar origen las causas de cambio actualmente existentes.
Principles of Geology, (1833)
J. DALTON
Sobre la constitución de los cuerpos
Tres clases hay de cuerpos o tres estados de los cuerpos que, de manera especial, han llamado la atención de los químicos filósofos: a saber, los denominados fluidos elásticos, líquidos y sólidos. En el agua tenemos un caso conocidísimo de un cuerpo que en ciertas circunstancias puede adquirir cualquiera de dichos tres estados. En el vapor hallamos un fluido perfectamente elástico, en el agua un líquido perfecto, y en el hielo un sólido cabal. Estas observaciones han llevado tácitamente a la conclusión, al parecer universalmente aceptada, de que todos los cuerpos de magnitud sensible, ya fueran sólidos o líquidos, están constituidos por un inmenso número de partículas en extremo pequeñas, o átomos de materia unidos entre sí por la fuerza de la atracción; la cual es más o menos poderosa, según las circunstancias…Tiene cierta importancia el averiguar si las partículas últimas de un cuerpo, como el agua, pongo por caso, son o no idénticas en cuanto a figura, peso, etc. Por lo que sabemos, no hay ninguna razón para creer que difieran en tales respectos: si dicha identidad se da en el agua, tiene que existir igualmente en los elementos que constituyen el agua, a saber, en el hidrógeno y en el oxígeno. Ahora bien, apenas puede concebirse cómo pueden ser idénticos los agregados de partículas desemejantes. Si alguna de las partículas del agua fuese más pesada que las demás, si en una ocasión, sea la que fuere, una partícula del líquido estuviese constituida principalmente por estas partículas más pesadas, habría de suponerse que influye en la gravedad específica de la masa, cosa que ignoramos. Observaciones parecidas pudieran hacerse respecto de las demás sustancias. Por consiguiente, podemos concluir que las partículas últimas de todos los cuerpos homogéneos son perfectamente semejantes en cuanto a peso, figura, etc. Dicho en otras palabras, cualquier partícula de agua es semejante a todas las demás partículas de agua, cualquier partícula de hidrógeno es semejante a todas las demás partículas de hidrógeno, y así por el estilo.
Sobre la síntesis química
Cuando un cuerpo cualquiera se halla en estado elástico, sus partículas últimas guardan entre sí una distancia mucho mayor que en cualquier otro estado; cada partícula ocupa el centro de una esfera relativamente grande, y conserva su dignidad manteniendo a respetable distancia todas las restantes, las cuales, por su gravedad o por lo que fuere, propenden a acercársele. Si nos empeñamos en concebir el número de partículas que existen en una atmósfera, es como si quisiéramos concebir el número de estrellas que hay en el universo; nos sentimos confundidos. Pero si limitamos la cuestión, contentándonos con un volumen determinado de gas cualquiera, nos persuadimos, al parecer, de que, por diminutas que sean las divisiones, el número de las partículas tiene que ser finito, de la misma suerte que no puede ser infinito el número de estrellas y planetas que hay en un espacio determinado del universo.Con el análisis y la síntesis química sólo podemos separar unas de otras las partículas o unirlas entre sí. La actividad química no puede crear materia nueva ni destruirla. Proponernos crear una partícula de hidrógeno o destruirla sería lo mismo que empeñarnos en introducir un planeta nuevo dentro del sistema solar o aniquilar uno ya existente. Todos los cambios que podemos producir consisten en separar partículas que se hallan en estado de cohesión o combinación, y unir las que antes estaban lejos.
En todas las investigaciones químicas se ha considerado importante, y con razón, el averiguar los pesos relativos de los simples que constituyen un compuesto. Pero desdichadamente de allí no han pasado las indagaciones; siendo así que de los pesos relativos que tienen en la masa pudieran inferirse los pesos relativos de las partículas últimas o átomos de los cuerpos, y así se averiguaría el número y el peso en otros varios compuestos, a fin de ayudar a las futuras investigaciones y dirigirlas, y corregir sus resultados.
A New System of Chemical Philosophy,(1808).
Las combinaciones químicas orgánicas e inorgánicas
J. J. BERZELIUS
De las moléculas de los cuerpos y de las fuerzas que las unen entre sí
Los cuerpos tan variados, cuyo conjunto constituye el universo que nos rodea, resultan de un corto número de sustancias simples, reunidas en diferentes proporciones por fuerzas particulares, a las que damos el nombre de afinidades.Los cuerpos que existen en nuestro globo se dividen en simples y compuestos.
1) Llámanse cuerpos simples aquellos respecto de los cuales creemos tener certeza de que no contienen sino una especie de materia, y que aparecen siempre como partes constituyentes del resto de la naturaleza.
Antiguamente se les daba el nombre de elementos, y se creía que todos los cuerpos estaban compuestos de cuatro sustancias simples o elementales, a saber: la tierra, el fuego, el aire y el agua. Hoy sabemos que la mayor parte de estos pretendidos elementos son compuestos, y que, por consiguiente, las ideas de los antiguos eran erróneas.
2) Cuerpos compuestos son aquellos que, con el auxilio de la química, pueden ser reducidos a partes constituyentes más simples. Se dice, por ejemplo, que el cinabrio es un cuerpo compuesto, porque podemos convertirlo en azufre y mercurio, y consideramos a estos dos cuerpos como simples, porque nos es imposible separar ningún otro principio constituyente más simple que ellos.
Los cuerpos parecen ser un agregado de partículas infinitamente pequeñas, que se supone son invisibles por los procedimientos mecánicos; y, por esta razón, se les ha dado el nombre de átomos (de alpha, privativo y τεμνω, yo corto).
Cuando muchos átomos de un cuerpo se colocan unos al lado de otros, y no media alguna causa que turbe la yuxtaposición, se efectúa ésta de preferencia de un modo uniforme, y resulta un sólido regular, al que damos el nombre de cristal.
Aunque la cristalografía, o sea la ciencia que tiene por objeto conocer la forma de los cristales y sus modificaciones, sea, hablando con propiedad, extraña al dominio de la química, no deja de ser de la mayor importancia para el químico. Ocurre con frecuencia que la forma cristalina indica la naturaleza de la combinación, en cuyo caso muchas veces basta una simple inspección para reconocer lo que de otro modo no podría saberse, sino por medio de experimentos largos y difíciles. Por esta razón expondré la cristalografía en un apéndice especial al fin de esta obra.
La hipótesis, que consiste en mirar los cuerpos como un agregado de partículas sumamente pequeñas e indivisibles, está apoyada en las proporciones en que la experiencia nos ha enseñado que se combinan los cuerpos. En la naturaleza inorgánica la relación de los principios constituyentes de los cuerpos es en general muy sencilla, y las combinaciones entre dos cuerpos elementales se efectúa como si un átomo de uno de los elementos se uniese con uno, dos, tres o más del otro; o bien, lo que es menos común, como si dos átomos de uno de los cuerpos se combinasen con tres, cinco o siete del otro. La combinación de uno de los átomos de un cuerpo con uno o más de otro, forma un átomo compuesto. Así es que volviendo al ejemplo del cinabrio hallamos que está compuesto de un átomo de mercurio y otro de azufre.
Los átomos compuestos se combinan nuevamente entre sí; entonces un átomo de uno de los cuerpos, se dirige sobre uno, dos, tres o más átomos del otro cuerpo compuesto, se efectúa la combinación de un modo casi igual y por las mismas leyes que en los átomos simples. De este modo se obtienen átomos todavía más compuestos, es decir, que contienen mayor número de cuerpos simples o de átomos elementales. Por ejemplo, un átomo de azufre combinado con tres de oxígeno forman un átomo de ácido sulfúrico y un átomo de potasio combinado con uno de oxígeno produce un átomo de potasa. Esto supuesto de la unión de un átomo de sulfato potásico neutro; pero cuando un átomo de potasa se combina con dos de ácido sulfúrico resulta un átomo de bisulfato potásico. Se acostumbra designar las proporciones definidas con el nombre de proporciones químicas.
Los átomos deben ser considerados como infinitamente pequeños: ninguna cosa podemos observar en ellos por medios directos acerca de su existencia y de su forma. Considerando con atención cómo obran estos cuerpos, parece indispensable que tengan forma esférica y que todos sean de igual diámetro; porque cuando se reúne cierto número de esferas de un mismo volumen en un orden determinado, se obtiene un sólido cuya forma corresponde a la de un cristal dado, y la experiencia demuestra que dos cuerpos diferentes, pero compuestos de átomos elementales, cuyo número sea igual en cada uno de ellos, tienen generalmente la misma forma cuando se cristalizan. A estos cuerpos se les da el nombre de cuerpos isomorfos (de Ισος, igual y Μορφη, forma). Es por esta razón por la que el seleniato magnésico es isomorfo con el sulfato de zinc.
Sin embargo, el mismo número de átomos puede hallarse colocado o yuxtapuesto de diferentes modos y resultar también diferencias en la forma de los cristales producidos; dedúcese que todos los cuerpos compuestos de igual número de átomos elementales no deben ser isomorfos. He aquí por qué los mismos átomos pueden dar unas veces una forma cristalina, y otras otra diferente. Hasta ahora no se conoce ningún cuerpo que pueda afectar a más de dos formas primitivas. A los cuerpos de esta clase se les llama dimorfos (de δυο, dos).
Los cuerpos, que considerados desde este punto de vista teórico, deberían ser isomorfos, y, sin embargo, no lo son, reciben el nombre de cuerpos heteromorfos (de Ετερος, otro).
Las experiencias recientemente hechas nos enseñan que, muchas veces y tal vez siempre, cuando el mismo número de átomos de los mismos cuerpos simples se yuxtapone o coloca de un modo diferente, no sólo cambia la forma exterior, sino que también las demás propiedades experimentan tales modificaciones, hasta tal punto que no se les puede considerar como pertenecientes a un mismo cuerpo. He aquí por qué es posible que dos cuerpos diferentes tengan exactamente la misma composición; es decir, que contengan el mismo número relativo y absoluto de átomos de los mismos cuerpos elementales. Estos cuerpos reciben la denominación de isoméricos (de Ισοµερης, compuestos de partes iguales). Así es que el ácido fosfórico, por ejemplo, obtenido por la combustión del fósforo, tiene propiedades diferentes que el mismo ácido obtenido por la disolución del fósforo en el ácido nítrico, a pesar de que uno y otro contienen dos átomos de fósforo y cinco de oxígeno.
Todavía hay una causa por la cual los cuerpos, teniendo la misma composición, pueden presentar propiedades diferentes, y es cuando el número relativo de los átomos elementales es el mismo y no el absoluto. Así es que, por ejemplo, parece que existen muchos cuerpos dotados de propiedades enteramente diferentes, que están compuestos de carbono e hidrógeno en una relación tal que el número de átomos de hidrógeno es doble que el de carbono. En varios de estos cuerpos creemos poder admitir que si el átomo compuesto de uno de ellos contiene un átomo de carbono y dos de hidrógeno, el de otro contendrá un número duplo de átomos de cada elemento o, lo que es lo mismo, dos átomos de carbono y cuatro de hidrógeno. El de otro tercer cuerpo triple, o sea, tres átomos de carbono y seis de hidrógeno, y el de un cuarto, cuatro átomos de carbono y ocho de hidrógeno. A éstas se les da la denominación de modificaciones polimétricas (de πολυμερης, múltiplo) de una combinación.
Se presenta otro caso del que no puedo ocuparme en este lugar con extensión, cuando en un cuerpo compuesto de una o muchas especies de átomos también compuestos, los átomos simples, a favor de ciertas circunstancias, se agrupan de tal modo que forman una combinación de dos o más átomos diversamente compuestos, pero que contienen los principios de la primera combinación en la misma cantidad e igual número relativo. Para distinguir los cuerpos que gozan de esta propiedad de los que se hallan en uno u otro caso de los dos descritos, se les da la denominación de cuerpos metaméricos (de µeta, que significa transposición).
Los átomos tal vez se hallan unidos por una sola fuerza; pero para concebir mejor los efectos de esta fuerza única la consideraremos según dos modificaciones.
La fuerza, en virtud de la que se unen las moléculas de los cuerpos, recibe el nombre de afinidad de agregación o cohesión. De los diversos grados de que es susceptible dependen las diferencias que se notan en la resistencia de los cuerpos. Cuando es considerable, los cuerpos son duros y sólidos; si es menor, tiene la forma líquida; y si es muy débil, la de aire o gas. Estos tres estados de los cuerpos, es decir, la solidez, liquidez y gaseosidad, se denominan formas de agregación. De la afinidad de agregación dependen también las figuras regulares que toman ciertos cuerpos cuando pasan del estado líquido al sólido, que se conocen en química con el nombre de cristalización. La dureza, blandura, viscosidad, friabilidad, etc., son también modificaciones de esta fuerza que queda destruida mecánicamente por la pulverización, la acción de la lima y otras operaciones, y químicamente por la del fuego.
A la otra especie de afinidad se le da el nombre de afinidad de composición, que no se ejerce más que entre los compuestos y entre las sustancias simples que concurren a su composición. En virtud de ella pueden reunirse dos cuerpos y producir un tercero que frecuentemente no participa de ninguna de las propiedades inherentes a los que la constituyen.
Así es que el azufre y el mercurio, por ejemplo, combinándose en virtud de su afinidad de composición, pueden dar origen al cinabrio. Ésta es la razón por la que al describir las dos especies de afinidad se acostumbra decir que la primera, esto es, la de agregación, se ejerce entre cuerpos homogéneos, por ejemplo entre las moléculas del cinabrio, en tanto que la segunda, o lo que es lo mismo, la afinidad química o de composición, se ejerce entre cuerpos heterogéneos, tales como el azufre y el mercurio.
La afinidad química experimenta varias modificaciones; las principales son las siguientes:
- Nunca es igual en la mayor parte de los cuerpos en que se ejerce, y sí mayor en uno que en otro.
Así es que el hierro tiene más afinidad para el azufre que el mercurio, de modo que cuando se mezclan íntimamente limaduras de hierro y cinabrio y se calienta la mezcla, el hierro se combina con el azufre y deja el mercurio en libertad, que aparece con sus propiedades primitivas.
Esta modificación de la afinidad química es conocida con el nombre de afinidad electiva, porque parece que los cuerpos eligen constantemente entre los demás aquellos para quienes tienen más afinidad. - La segunda modificación es debida a la cantidad de los cuerpos que actúan unos sobre otros en virtud de su afinidad; y consiste en que un cuerpo en mayor cantidad, que goza de una afinidad de composición menor, puede triunfar sobre una más fuerte que posee otro cuerpo que se halla en menor cantidad, o, dicho con más exactitud, que la cantidad puede algunas veces suplir la insuficiencia de la fuerza. Sin embargo, esta regla tiene muchas excepciones.
- La diferencia de cohesión de los cuerpos es otro manantial de modificaciones. Esto es lo que se observa; bien sea cuando la tendencia de un cuerpo para tomar la forma sólida o gaseosa es por sí bastante fuerte para vencer cualquier afinidad, o cuando otra más débil se suma a esta tendencia y entonces ambas, unidas, triunfan sobre la afinidad más enérgica de los cuerpos, que sin estas circunstancias hubieran conservado la forma líquida.
El ácido carbónico, por ejemplo, es uno de los ácidos que se desprende con más facilidad de sus combinaciones. Este fenómeno no es debido únicamente a que goza de una afinidad química menos poderosa que otros ácidos, sino también a la mucha tendencia que tiene de gasificarse; porque separada de sus combinaciones aun en la más pequeña cantidad, se desprende inmediatamente en forma de gas, y así es que no permaneciendo no puede continuar obrando por su masa. - La afinidad química se modifica también cuando muchos cuerpos reunidos actúan unos sobre otros.
Esta modificación de la afinidad ha recibido la denominación de afinidad compuesta o doble.
He aquí otro ejemplo. Cuando se ponen limaduras de hierro en el agua, ningún cambio se experimenta, porque la afinidad del hierro para el oxígeno, uno de los principales constituyentes del agua, no es bastante poderosa para vencer la que estos mismos principios constituyentes, oxígeno e hidrógeno, tienen entre sí; pero si se añade ácido sulfúrico, el juego de las afinidades cambia: el ácido sulfúrico tiene mucha afinidad para el hierro combinado con el oxígeno (óxido de hierro) y esta afinidad, reunida a la primitiva del metal, para el oxígeno, triunfa sobre la del segundo principio constituyente del agua, el hidrógeno, que el hierro por sí no había podido vencer antes, y resulta que el hidrógeno puesto en libertad se desprende bajo la forma de gas. Hase dado a esta modificación el nombre poco exacto de afinidad predisponente.
Del modo como se combinan los elementos en los cuerpos orgánicos
Antes de estudiar la composición de los cuerpos orgánicos es necesario determinar por medio del análisis, del mismo modo que en la química mineral, el número y la cantidad relativa de los elementos y además el peso atómico del compuesto orgánico; lo cual no puede ejecutarse sino cuando el compuesto es susceptible de combinarse, en cierta proporción, con otro cuerpo cuyo peso atómico nos sea conocido. Más esto no es siempre posible. Si el análisis es exacto, no hay duda de que se puede calcular el número de los átomos que corresponden a la cantidad hallada de los elementos; pero esto no nos prueba que el peso atómico que resulta sea el verdadero; el peso atómico real puede ser dos, tres, etc., veces mayor que el obtenido por medio del cálculo. Además, si el compuesto contiene un número crecido de átomos de carbono y de hidrógeno comparativamente con el número de átomos de hidrógeno o de nitrógeno, tampoco se puede hacer un cálculo exacto con los resultados del análisis; porque es necesario comprobar cada análisis, repitiendo los ensayos, los cuales dan ordinariamente algunas pequeñas diferencias relativas a las cantidades que se han hallado de los elementos. Estas diferencias son insignificantes cuando se puede determinar de un modo directo el peso atómico; pero en este caso, tomadas aisladamente, pueden conducir a una relación inexacta entre los átomos del carbono y los del hidrógeno; nada puede guiarnos en este caso con seguridad. Es preciso conformarse con el término medio que se deduce de los resultados analíticos, expresados en centésimos.Se puede averiguar aproximadamente la composición exacta, en centésimos, de todos los cuerpos orgánicos. Se puede, igualmente, respecto a un número crecido de ellos, determinar el peso atómico y llegar a conocer por este medio con seguridad las relaciones de combinación. El resultado analítico confirmado por el peso atómico es lo que llamamos composición empírica de un cuerpo. Así es que la composición empírica del ácido oxámico, por ejemplo, es = C4H4N2O5. Pero ahora falta saber cómo se hallan agrupados estos elementos entre sí. El ácido que acabamos de citar es el resultado de la combinación de un radical compuesto = C4H4N2, unido a cinco átomos de oxígeno, ¿o habrá precisión de admitir que los elementos se encuentran agrupados de otro modo? Atendiendo a lo que ya manifestamos en otro lugar, resulta que este ácido está compuesto de ácido oxálico copulado con la oxámida = G + NH2G. Esto es lo que se llama composición racional, y las fórmulas que expresan una y otra composición se denominan fórmula empírica y fórmula racional. Pero aunque este problema sea el objeto de las investigaciones de todos los que se ocupan de la química orgánica, todavía no se ha podido resolver sino en un número muy limitado de cuerpos. Para llegar al conocimiento de la composición racional de los cuerpos, nunca se hallará el químico sobradamente adornado de conocimientos respecto a las conclusiones, de prudencia en los juicios y de instrucción sólida y variada, habiendo sorteado por bastante tiempo los obstáculos que ofrecen a su progreso las fórmulas racionales forjadas por las personas dotadas de una imaginación demasiado viva, y para las cuales no existe otra prueba que el silencio de las fórmulas empíricas que no las contradicen. Pero esta circunstancia nada prueba, porque con cada fórmula empírica se pueden formar varias fórmulas racionales. Lo que vamos a decir nos demostrará palpablemente que las inducciones hechas al acaso y sin fundamento no sirven más que para complicar la ciencia.
Aunque parece a primera vista que la composición orgánica difiere enteramente de la mineral, no puede negarse que lo que nos enseña bajo este respecto la química mineral debe servirnos de guía en nuestras investigaciones. Es tan sabia la aplicación de este principio, que es necesario partir de lo conocido y lo desconocido. Por consiguiente, el fin es aplicar en este caso las leyes conocidas de las combinaciones minerales al examen de las combinaciones orgánicas. Cualquier otro medio que se adopte deja el campo libre a la imaginación, la cual se halla siempre dispuesta, en sus diversas manifestaciones, a inventar ficciones. Éste es el origen de esas innumerables y variadas opiniones que surgen por todas partes y de las cuales no hay una que pueda servir de regla normal y esta anarquía durará en tanto que nuestros juicios no se apoyen en una base sólida.
Volvemos, por lo tanto, a repetir que la aplicación de los principios relativos al modo como se combinan los elementos en el reino inorgánico debe conducirnos a la apreciación de los compuestos orgánicos; y siguiendo esta marcha es como podemos esperar que se obtengan nociones exactas y conformes acerca del modo como se hallan compuestos los cuerpos producidos por la acción vital y también los que se producen químicamente por la vía de transformación.
Es verdad que este axioma nunca ha sido refutado de un modo convincente, pero tampoco ha sido universalmente adoptado, como regla de conducta, como lo hará ver la reseña histórica siguiente.
A Thenard y Gay-Lussac debe la ciencia el primer ensayo satisfactorio para determinar cuantitativamente la composición de los cuerpos orgánicos, trabajo que publicaron en 1811. Sus experiencias los condujeron a establecer algunos principios generales; así es que entre otros reconocieron que cuando en una materia vegetal se hallan el hidrógeno y el oxígeno en las debidas proporciones para formar agua, esta materia es neutra; por ejemplo, el azúcar, el almidón, la goma y el leñoso. Si predomina el oxígeno, la materia vegetal poseerá las propiedades de un ácido y, en el caso inverso, la materia pertenecerá a la clase de las resinas, de los aceites o de los alcoholes. Estos principios eran bastante exactos para los casos de que habían sido deducidos, pero se advirtió su insuficiencia cuando se les quiso aplicar a otros muchos cuerpos que se reconocieron ulteriormente por medio del análisis.
Algunos años después, de 1815 a 1817, las experiencias que hice acerca de las proporciones químicas en los compuestos minerales me condujeron a examinar estas proporciones en los compuestos orgánicos, de las que nada habían dicho los dos químicos franceses. Descubrí entonces que los cuerpos orgánicos se combinan, por lo común en proporciones múltiples, con los óxidos minerales, lo que permitió dar una idea de, en su mayor parte múltiples, los elementos del compuesto; por cuyo medio el resultado del análisis podía ser comprobado por el peso atómico hallado de otra manera. Esta analogía entre los dos cuerpos orgánicos oxigenados y los óxidos minerales indujo a considerar directamente estos cuerpos como óxidos, con la diferencia de que el radical de los últimos es compuesto; al paso de que el de los compuestos minerales es simple. En apoyo de este dato histórico citaré lo que sigue tomado de la segunda edición sueca de este Tratado (t. I, p. 544, Estocolmo, 1817):
Hallamos que la diferencia entre los cuerpos orgánicos e inorgánicos consiste en que en la naturaleza inorgánica todos los cuerpos oxigenados tienen un radical simple, en tanto que todas las sustancias orgánicas están formadas por óxidos de radical compuesto. En las materias vegetales, el radical se compone generalmente de carbono y de hidrógeno, y en las animales de carbono, hidrógeno y nitrógeno. Así es que ácido de radical compuesto significa ácido de origen orgánico. Así como el amoniaco es un álcali formado por un radical compuesto, es decir, de origen orgánico, que procede principalmente del reino animal, si bien tiene la mayor analogía con los álcalis de radical simple o de naturaleza inorgánica; del mismo modo también se hallará analogía entre los ácidos orgánicos e inorgánicos: la potasa y la sosa son en este caso, respecto al amoniaco, lo que los ácidos sulfúrico, nítrico y fosfórico a los ácidos acético, oxálico, cítrico, etcétera.
* * * *
El número de cuerpos orgánicos, que hasta aquella época se habían analizado, eran aquellos de que nos habíamos ocupado Thenard, Gay-Lussac y yo. La opinión que emití fue probablemente considerada por la generalidad como prematura y pasaron más de 20 años sin que nadie fijase la atención en ella.Las ideas que entonces principiaron a propagarse eran enteramente diferentes. Se consideran los cuerpos orgánicos como el resultado de combinaciones binarias de los elementos entre sí o de una combinación binaria con un elemento. Prout trató de demostrar que un número considerable de principios vegetales, con especialidad de aquellos que forman los alimentos de los animales, pueden ser considerados como combinaciones del agua con el carbono en proporciones relativamente desiguales. Este modo de ver había sido ya emitido por Gay-Lussac y Thenard, pero sin que hubiese sido adoptado. Otros químicos se dedicaron en seguida a calcular cómo los cuerpos orgánicos podrían ser considerados como resultantes de dos o de varias combinaciones binarias, tales como el ácido carbónico, el agua y los carburos de hidrógeno. Pero todas estas consideraciones analíticas eran arbitrarias y variaban según el capricho de cada uno. Por consiguiente, en la actualidad sólo pertenecen a la historia de la química.
No obstante, estas ideas fueron poderosamente apoyadas por los trabajos que publicó Gay-Lussac en 1816, acerca de la composición del alcohol y del éter. Resultó de estas investigaciones que el éter estaba compuesto, por decirlo así, de dos volúmenes de gas oleífico unidos a una de vapor acuoso y el alcohol de dos volúmenes de gas oleífico y de otros dos de vapor acuoso. La conformidad de este resultado con la densidad de estos cuerpos en estado gaseoso, así como también con la formación del éter, según se admitía entonces por la generalidad (por la eliminación de la mitad del agua del alcohol), era tan perfecta, que debía convencer aun a aquellos que no habían fijado todavía su opinión acerca del agrupamiento de los elementos en los compuestos orgánicos. Además, estas ideas adquirieron mayor crédito por las investigaciones de varios químicos y especialmente por las de Mitscherlich, el cual consideró el ácido benzoico hidratado como compuesto de dos átomos de ácido carbónico y de uno de bencina (carburo hídrico particular descubierto por Mitscherlich):
2C + C12H12
Los trabajos acerca de la composición de los éteres, con especialidad los excelentes experimentos ejecutados bajo la dirección de Dumas (que había adoptado entonces la teoría de Gay-Lussac), dieron margen a que se comparasen entre sí las dos doctrinas que se habían emitido: según la una, las materias orgánicas oxigenadas eran óxidos de un radical compuesto, y según la otra, que era la mía (Anuaria de 1834, p. 185), se las podía considerar como combinaciones de cuerpos binarios. Hice ver que todos los compuestos del éter con los ácidos y los cuerpos halógenos se acomodan muy bien, y tal vez mejor con la teoría, según la cual se considera el éter como el óxido de un radical orgánico; demostré además que este óxido, del mismo modo que los óxidos minerales, puede unirse a los ácidos anhidros tanto inorgánicos como orgánicos y que bajo la influencia de los hidrácidos, el hidrógeno de éstos se combina con el oxígeno del óxido, al paso que el cuerpo halógeno dirige su acción sobre el radical del óxido orgánico, para formar una especie de éter, que se conduce con los éteres producidos por los oxiácidos como una sal haloidea con un oxisal. Indiqué además que faltaban aún las combinaciones de este radical con el azufre y el selenio y que estos compuestos debían existir; lo que ha sido confirmado por la experiencia.Esta doctrina fijó entonces la atención de los sabios, habiendo sido adoptada por Liebig, que dio al radical el nombre de etila, y combatida por Dumas. Después de algunas contestaciones entre Dumas y Liebig, estos químicos convinieron bien pronto en que las materias orgánicas oxigenadas eran óxidos de radicales compuestos. La opinión unánime de los referidos químicos fue presentada por Dumas a la Academia de Ciencias de París el 23 de octubre de 1837, en una nota titulada: «Sobre el estado actual de la química orgánica». El lenguaje de esta nota es tan terminante, que parece indicar que háyanse convencidos; así es que no puedo menos de citar las palabras de Dumas:
Se comprende fácilmente que con los 54 elementos conocidos se puede, por medio de un cortísimo número de leyes de combinación, y formando todos los compuestos binarios o todas las sales posibles, producir no sólo todos los compuestos conocidos en el reino inorgánico, sino formar, además, un número crecido de compuestos análogos.Ésta era una de las cuestiones más grandes y magníficas de la filosofía natural, una cuestión perfectamente presentada para excitar el más alto grado de la emulación de los químicos porque, una vez resuelta, la ciencia adquiría uno de sus mejores triunfos. Íbamos a descorrer el velo que encubría los misterios de la vegetación y de la vida animal; a conocer la clave de todas las modificaciones de la materia, tan rápidas, tan bruscas y tan singulares, que pasan en los animales y las plantas y, finalmente, íbamos a hallar el medio de imitarlas en nuestros laboratorios.
Pero ¿cómo hemos de aplicar con algún éxito estas nociones a la química orgánica? En ésta no se encuentran menos especies que en la química mineral o no son menos variadas. Además, en vez de los 54 elementos que hemos dicho se hallan en la química inorgánica, apenas encontramos más de tres o cuatro en la mayor parte de los compuestos orgánicos conocidos. En una palabra, ¿cómo podemos explicar y clasificar, por medio de las leyes de la química mineral, los seres tan variados que se separan de los cuerpos organizados y que casi todos están formados solamente de carbono, hidrógeno y oxígeno, a los que suele agregarse a veces el nitrógeno?
Pues bien, no abrigamos temor alguno en decirlo, que respecto a nosotros no es una aserción a la ligera; esta grande y magnífica cuestión se encuentra resuelta en la actualidad; falta únicamente deducir todas las consecuencias dependientes de su solución. Y ciertamente que si antes de que la experiencia nos hubiese enseñado esta nueva vía se hubiera preguntado a un químico cuál era su opinión acerca de la naturaleza de las sustancias orgánicas, por grande que fuese su talento, se puede asegurar que nada hubiera contestado que fuese digno de ponerse en parangón con esas leyes simples, regulares y tan bellas, que la experiencia nos ha dado a conocer de algunos años a esta parte.
En efecto, para producir con tres o cuatro elementos combinaciones tan diversas y quizá mucho más variadas que las que componen todo el reino mineral, la naturaleza se ha valido de un medio tan sencillo como inesperado; porque con los elementos ha formado compuestos que poseen todas las propiedades de los mismos cuerpos elementales.
Por nuestra parte, tenemos el convencimiento de que éste es todo el secreto de la química orgánica.
Tratado de química.
El sistema periódico de los elementos
D. MENDELEJEFF
En un trabajo presentado a la Academia Sueca de Ciencias el 14 de octubre de 1895, Van’t Hoff probó experimental y técnicamente la desacostumbrada y significativa generalización de la ley de Avogadro que dice:La presión que un gas ejerce a una temperatura dada, si un número determinado de sus moléculas ocupa un volumen definido, es igual a la presión osmótica que producen la mayor parte de las sustancias en las mismas condiciones, si están disueltas en un líquido dado.Van’t Hoff ha probado esta ley de una forma que apenas permite duda alguna acerca de su absoluta corrección. No obstante, parece subsistir una dificultad: el hecho de que la ley en cuestión sea válida únicamente para «la mayor parte de las sustancias». Un número muy considerable de soluciones acuosas constituyen, en efecto, excepciones, en el sentido de que ejercen una presión osmótica mucho mayor que la que correspondería según esta ley.
Si un gas presenta tal desviación de la ley de Avogadro, se explica aceptando que se encuentra en un estado de disociación. El comportamiento del cloro, del bromo y del yodo, a altas temperaturas, es un ejemplo muy bien conocido. En tales condiciones consideramos que estas sustancias están disgregadas en átomos simples.
El mismo recurso puede, desde luego, utilizarse para explicar las excepciones de la ley de Van’t Hoff; sin embargo, no han sido todavía desarrolladas, probablemente debido a la novedad del asunto, las muchas excepciones conocidas y las vigorosas objeciones que a dicha explicación pueden hacerse desde el punto de vista químico. El propósito de estas líneas es mostrar que tal hipótesis, acerca de la disociación de ciertas sustancias disueltas en el agua, está fuertemente cimentada por las conclusiones obtenidas de las propiedades eléctricas de las mismas sustancias, y que las objeciones a ésta desde el punto de vista químico disminuyen con un examen más detenido.
Para explicar los fenómenos eléctricos tenemos que admitir con Clausius que algunas de las moléculas de un electrolito están disociadas en sus iones, que poseen movimiento independiente… Por tanto, si calculamos qué fracción de las moléculas de un electrolito está disociada en iones, podremos determinar la presión osmótica de acuerdo con la ley de Van’t Hoff.
En una comunicación anterior, titulada «La conductividad eléctrica de los electrolitos», he considerado como activas aquellas moléculas cuyos iones son independientes unos de otros en sus movimientos, y como inactivas a las que tienen sus iones firmemente combinados. He afirmado asimismo que es probable que en una solución extrema todas las moléculas de un electrolito pasen a ser activas. Este supuesto será el fundamento de los cálculos que ahora vamos a realizar. He llamado coeficiente de actividad a la relación entre el número de moléculas activas y la suma total de activas o inactivas. Se toma, por tanto, como unidad el coeficiente de actividad de un electrolito diluido al infinito. Para diluciones más pequeñas este coeficiente es inferior a 1, y, según los principios expuestos en mi trabajo antes citado, puede considerarse como equivalente al cociente entre la conductividad molecular actual de la solución y el valor máximo al que dicha conductividad se acerca al aumentar la dilución. Esto es válido para soluciones que no están demasiado concentradas (esto es, para soluciones en las que puedan descartarse condiciones perturbadoras, como fricción interna, etcétera).
Si conocemos este coeficiente de actividad (a), podemos calcular, de la manera a continuación indicada, el coeficiente i tabulado por Van’t Hoff. i es la relación entre la presión osmótica actual ejercida por una sustancia y la que ejercería si tuviera únicamente moléculas inactivas (sin disociar). I es, por supuesto, igual a la suma del número de moléculas activas e inactivas. Por lo tanto, si m representa el número de moléculas inactivas y n el de activas, y k el número de iones en que se disocian las moléculas activas (es decir, que k = 2 para Cl K = K y Cl; k = 3 para Cl2 Ba y SO4 K2 = Ba, Cl, Cl y K, K, SO 4 respectivamente), tendríamos que:
i =m + knm + n
Pero como el coeficiente de actividad puede escribirsei =nm + n,
resulta quei = l + (k – l).
Parte de los cálculos incluidos más abajo (los de la última columna) han sido obtenidos a partir de esta fórmula.Por otro lado, i puede calcularse a partir de los resultados de los experimentos de Raoult acerca de los puntos de congelación de las soluciones, utilizando los principios de Van’t Hoff. El descenso del punto de congelación del agua (en grados centígrados), ocasionado por la disolución de una molécula-gramo de una sustancia determinada en un litro de agua, se divide por 18. 5. Los valores de i calculados de este modo se incluyen en la penúltima columna. Todos los cálculos que se incluyen han sido realizados suponiendo que un gramo de cada sustancia a investigar había sido dispuesto en un litro de agua, tal como se hizo en los experimentos de Raoult.
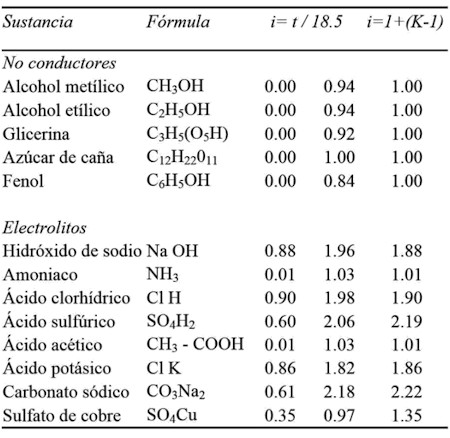
Existe un paralelismo evidente entre los valores de las dos últimas columnas del cuadro. Ello indica a posteriori que con toda probabilidad los supuestos en los que he basado estos cálculos son correctos. Estos supuestos son:
- La ley de Van’t Hoff es válida no solamente para la mayor parte de las sustancias, sino para todas, incluso para las que hasta ahora eran consideradas como excepciones (electrolitos en solución acuosa).
- Todos los electrolitos (en solución acuosa) constan de moléculas activas (eléctrica y químicamente) y de otras inactivas que pasan a ser activas aumentando la dilución, de modo que en soluciones infinitamente diluidas existirían sólo moléculas activas.
Los dos supuestos antes indicados son de la mayor significación no sólo desde el punto de vista teórico, sino también, y en el más alto grado, en el práctico. Si pudiera demostrarse que la ley de Van’t Hoff es generalmente válida —he intentado mostrar que es extraordinariamente probable—, el químico dispondría de un método muy adecuado para determinar el peso molecular de las sustancias en un líquido.
Faraday Lecture ante la Chemical Society de Londres, 4 de junio, 1889.
La organización racional de la química orgánica
J. LIEBIG
Esta obra es, quizá, más bien el ensayo de un nuevo sistema de química orgánica que un tratado completo de esta ciencia. En la clasificación de las combinaciones orgánicas es principalmente donde he hallado las mismas dificultades que los que me han precedido.La descripción de estos compuestos por grupos, atendiendo a la analogía de sus propiedades, tal como se halla admitida en la química inorgánica, ofrece a la verdad muchas ventajas respecto a su exposición, porque permite establecer ciertas comparaciones muy útiles y fáciles de comprender; pero presenta grandes inconvenientes para la enseñanza.
Nunca serán las propiedades físicas de los compuestos orgánicos las que nos hagan conocer su verdadera naturaleza, porque por lo regular, aunque todos ellos presenten entre sí una semejanza perfecta en cuanto a su forma, estado, color y volatilidad, dan origen a reacciones químicas tan diversas que es imposible decidirse a colocarlos en una misma clase. Agrupando los cuerpos por sus propiedades físicas, no se pueden separar la aldehida, el alcohol y la acetona; del mismo modo la salicina y la florizina deben comprenderse entre las sustancias amargas cristalizables.
Mas siguiendo este método se rompen los lazos naturales que unen las materias orgánicas entre sí, y además la dificultad que se encuentra también para aplicarlo de un modo riguroso es la existencia de cierta clase de cuerpos, tales como la oxamida, la orcina, la aloxana y la aloxantina, de los cuales no se conocen otros análogos en la química mineral.
Para establecer un sistema racional de química orgánica se necesita, ante todo, conocer perfectamente la constitución de los cuerpos objeto de su estudio. Pero hasta el presente no tenemos datos exactos respecto a la de las bases y ácidos más comunes, e ignoramos completamente la naturaleza química del azúcar y del almidón.
La química orgánica se encuentra en la actualidad a la misma altura que se hallaba la química mineral en tiempo de Lemery, y me parece que el método más conveniente que debiera adoptarse para las obras que se destinan a la enseñanza es el que establecía este hábil profesor en sus lecciones.
En 15 años que hace que explico la química orgánica me he acostumbrado a reunir en grupos las combinaciones químicas, principiando por las que nos ofrece la naturaleza enteramente formada y describiendo en seguida los productos que resultan de su descomposición por los diversos agentes. Exponiendo en seguida los caracteres particulares y el modo como se forman estos productos, he podido trazar en la mente de mis discípulos una imagen exacta e indeleble de las relaciones que existen entre el cuerpo primitivo y estos productos. De este modo, los principiantes se familiarizan con los procedimientos de investigación de que la ciencia puede disponer y dirigen su atención hacia las formas tan numerosas que adquieren los compuestos orgánicos bajo la influencia del calor y de los agentes químicos. Por otra parte, no se puede menos de convenir que en un curso de química orgánica no es posible, por ejemplo, tratar por separado el ácido oxálico y la oxamida, la esencia de almendras amargas y el ácido benzoico, la acetona y el ácido acético. Por consiguiente, he creído que un método fundado en este principio era indispensable en una obra que tiene por objeto desenvolver la conexión que existe entre las combinaciones orgánicas, desde el punto de vista químico.
En la química mineral, los cuerpos simples nos suministran los elementos necesarios para constituir los diversos grupos de combinaciones; en la química orgánica nos vemos obligados a tomar por punto de partida ciertos compuestos hipotéticos, en favor de cuya existencia hablan un número considerable de analogías. En la actualidad, por el interés de la ciencia, es indispensable admitir los radicales compuestos y poco importa que se llegue o no a aislarlos, siempre que por este medio lleguemos al fin que nos hemos propuesto. Pero lo que se ha tratado de conseguir por medio de ellos es el poder hacer extensivos a ciertos grupos de cuerpos los principios que nos han guiado en el estudio de la química mineral. Respecto a su aplicación, los puntos de vista de que se puede partir son, en verdad, muy variados, pero sólo deben preferirse aquellos que no estén en contradicción consigo mismos y que expliquen de un modo lógico todos los fenómenos.
El objeto de las ciencias es formular los fenómenos de la naturaleza por medio de expresiones racionales. Cuando se investiga aplicar en su totalidad un sistema acerca de la constitución de una serie de combinaciones conocidas a otra serie de la que nos falta un gran número de términos, podemos llegar a descubrir estos términos desconocidos y a aclarar los puntos de semejanza o de analogía de las dos series y, por lo tanto, a rectificar ideas o a sustituirlas por otras más exactas. Finalmente, cuando se traba la lucha entre opiniones divergentes, la verdad no tarda en salir triunfante y por este medio es siempre como ésta se descubre. Rechazar de un modo absoluto estos sistemas y las teorías que de ellos emanan, sólo por evitar la discusión, sería destruir las bases de la ciencia.
En estos últimos tiempos, varios químicos se han pronunciado abiertamente contra las ideas antiguas, que han sido para nosotros el origen de tantos descubrimientos, y han querido reemplazarlas con fórmulas puramente numéricas, expresiones vacías, que sólo indican la composición irracional de los cuerpos. Estos sabios se han ocupado en descubrir las modificaciones que experimentan las fórmulas primitivas de los cuerpos por la influencia de ciertos agentes y excluir las consideraciones de un orden más elevado, las cuales es preciso tomar en consideración cuando se trata de la naturaleza y de las reacciones de los compuestos químicos. Así es que si se pregunta a ciertos autores cuál es la constitución del éter dirán tan sólo que es CHO; otros responderán que la del alcohol es C (HCO) 16. Ciertamente que si la química no tuviese otro objeto que el de hallar resultados numéricos y progresiones geométricas sería muy útil tratar matemáticamente estas cuestiones, pero en el estado actual de nuestros conocimientos este método es vicioso, dificulta toda especie de progreso, sin contar que para cada nuevo descubrimiento presentaría dificultades insuperables. Para los químicos que profesan estas opiniones, el cianuro de mercurio nunca sería otra cosa que el cuerpo CNHg; mas para los que lo han considerado como una combinación de un metal con un radical compuesto, que hace veces de un elemento, este cuerpo ha llegado a ser el punto de partida de los descubrimientos más numerosos e importantes que se han hecho en la química orgánica.
Conocidas las proporciones numéricas, la cuestión de averiguar de qué modo se hallan agrupados los elementos en una combinación es en verdad la más importante para el desarrollo de la ciencia.
Bajo la influencia de ciertos agentes químicos se efectúan en los cuerpos ciertas sustituciones que no es posible someter a ninguna regla fija. Todos cuantos esfuerzos se han hecho con este objeto han tenido poco éxito, y se han visto abolidas al día siguiente las leyes con las que en el anterior se creía haber enriquecido la ciencia. Verdad es que, en ciertos casos particulares que la teoría indica, las sustituciones se efectúan en virtud de reglas bastante constantes, pero esto no nos autoriza a hacer ninguna inducción para aquellos casos en que sólo el análisis parece establecerlos. Así es que, admitiendo la existencia de los ácidos nitrosulfúrico SONO, clorosulfúrico OSCL, iodosulfúrico SOI2, se puede también considerar el ácido hiposulfuroso o como ácido sulfúrico, en el cual el tercer átomo de oxígeno se encuentra reemplazado por su equivalente de azufre, pero no por esto podemos admitir que el quintisulfuro de potasio, por ejemplo, es sulfato de potasa, en el que todo el oxígeno estará reemplazado por azufre: SS + 2K.
Por consiguiente, no debe extrañarse que en esta obra no exponga teoría alguna acerca de las sustituciones.
Die organische Chemie, (1840).
La producción artificial de la urea
F. WOEHLER
En una breve comunicación anterior, impresa en el volumen III de estos Anales, afirmaba que por la acción del cianógeno sobre el amoniaco líquido se forman, entre otros varios productos, ácido oxálico y una sustancia blanca cristalizable que no es cianato amónico, pero que se obtiene siempre al intentar producirlo combinando ácido ciánico y amoniaco, como, por ejemplo, por la llamada doble descomposición. El hecho de que en la unión de estas sustancias pareciera cambiar su naturaleza, dando lugar a un nuevo cuerpo, centró mi atención sobre el problema; la investigación dio el inesperado resultado de que se produce urea por la combinación de ácido ciánico y amoniaco, lo que constituye un hecho notable en cuanto proporciona un ejemplo de producción artificial de una sustancia orgánica —de las llamadas animales— a partir de materiales inorgánicos.He afirmado con anterioridad que la sustancia blanca cristalina arriba mencionada se obtiene mejor echando cianato de plata con cloruro amónico, o cianato de plomo con amoniaco líquido. De esta última forma preparé por mí mismo la nada despreciable cantidad empleada en esta investigación. Precipitó en cristales incoloros y transparentes, por lo general de más de una pulgada de longitud…
Con la sosa cáustica y con el yeso, esta sustancia no presentó vestigios de amoniaco; con los ácidos no apareció ninguno de los fenómenos de demolición tan frecuentes en los cianatos, es decir, el desarrollo de dióxido de carbono y ácido ciánico; no precipitó ni las sales de plomo ni las de plata, como sucede con los verdaderos cianatos; por lo tanto, no parece contener ni ácido ciánico ni amoniaco. Puesto que con el método de preparación últimamente citado no se forma ningún otro producto y el óxido de plomo se separa en estado puro, pensé que de la unión del ácido ciánico con el amoniaco puede originarse una sustancia orgánica posiblemente del tipo de las bases vegetales salificables. Por consiguiente, llevé a cabo algunas experiencias desde tal punto de vista, determinado el comportamiento de la sustancia cristalina con los ácidos. Sin embargo, permaneció inalterada por ellos, a excepción del ácido nítrico; este último, cuando se añade una solución concentrada de la sustancia, produce, de una sola vez, un precipitado de láminas relucientes. Cuando estas últimas están purificadas por varias recristalizaciones, presentan caracteres marcadamente ácidos, por lo que estuve inclinado a tomar el compuesto por un verdadero ácido; no obstante, encontré más tarde que, neutralizado con bases, da sales del ácido nítrico, de las cuales puede ser extraída de nuevo la sustancia cristalizable por medio del alcohol, con todos los caracteres que tenía antes de la adición del ácido nítrico. Tal semejanza con el comportamiento de la urea me llevó a realizar experimentos paralelos con urea perfectamente pura obtenida de la orina, llegando a la conclusión de que, sin duda ninguna, la urea y la sustancia cristalina (o cianato amónico, si puede llamársele así) son compuestos absolutamente idénticos.
No voy a describir el comportamiento de esta urea artificial más en detalle, porque coincide perfectamente con el de la urea de la orina, tal como se encuentra en los escritos de Proust, Prout, y otros. Mencionaré únicamente el hecho, no especificado por ellos, de que ambas, la urea artificial y la natural, al destilarlas, dan lugar primero a una gran cantidad de carbonato amónico, y bastante más tarde a ácido ciánico de sabor picante similar al del ácido acético, exactamente como sucede en la destilación del cianato mercúrico o del ácido úrico, y en especial en la de la sal mercúrica del ácido úrico. En la destilación de la urea aparece también otra sustancia blanca, aparentemente distinta, en cuyo examen me ocupo en la actualidad.
Pero si la combinación de ácido ciánico y amónico produce urea, puede ser exactamente determinada la composición del cianato amónico, mediante cálculo a partir de mi fórmula de la composición de los cianatos. Y éste es, en efecto, el caso, si se añade un átomo de agua al cianato amónico (puesto que todas las sales amoniacales contienen agua) y si se toma como el más correcto el análisis de la urea de Prout. Según éste, la urea consta de:
| Nitrógeno | 46.650 | 4 átomos |
| Carbono | 19.975 | 2 átomos |
| Hidrógeno | 6.670 | 8 átomos |
| Oxígeno | 26.650 | 2 átomos |
| 99.875. |
Se hubiera podido determinar de antemano que el cianato amónico con un átomo de agua tiene la misma composición que la urea, sin necesidad de haber descubierto experimentalmente la formación de esta última a partir del ácido ciánico y del amoniaco. Por la combustión del ácido ciánico con el óxido de cobre se obtienen dos volúmenes de dióxido de carbono y uno de nitrógeno, pero por la del cianato amónico pueden conseguirse iguales volúmenes de estos gases, cuya proporción, de acuerdo con Prout, es propia de la urea.
Me abstengo de las consideraciones que naturalmente se desprenden como una consecuencia de estos hechos, como, por ejemplo, con respecto a las proporciones en la composición de las sustancias orgánicas, y la composición elemental y cuantitativa similar de cuerpos de propiedades muy diferentes, como, por ejemplo, el ácido fulmínico y el ácido ciánico, un hidrocarburo y un gas o luficante (etileno). De experimentos más detenidos en estos y en otros casos semejantes podrá deducirse una ley general.
Ann. Phys. Chem, Leipzig, (1828).
Ciencias biológicas
I. Evolución
La evolución biológica
I. J. B. LAMARCK
¿Qué es especie, tratándose de seres vivientes?Cuantos tienen mucho que ver con los estudios de historia natural saben que en nuestros tiempos los naturalistas se hallan en extremo perplejos cuando se proponen definir lo que entienden por el vocablo especie.
En efecto, la observación nos ha hecho ver desde muy antiguo que se asemejan tanto entre sí en sus organizaciones y en el conjunto de sus partes, que sin dudar juzgamos que dichas colecciones de individuos semejantes constituyen otras tantas especies.
Basados en esta consideración, denominamos especie toda colección de individuos idénticos, y notamos que la regeneración de los tales individuos conserva la especie y la propaga, reproduciendo sin cesar y sucesivamente individuos semejantes.
Antiguamente se suponía que toda especie era inmutable y tan vieja como la naturaleza misma, la cual había causado la creación especial de la especie por el supremo Autor de cuanto existe.
Empero, podemos nosotros imponerles leyes en la ejecución de su voluntad y determinar el modo que Él ha tenido a bien seguir en cuanto a ello, de suerte que únicamente de esta manera nos permite él conocerlo, ayudados de la observación. ¿No ha creado Su poder infinito un orden de cosas que da existencia sucesivamente a cuanto vemos, como también a cuanto existe sin que lo conozcamos?
Cierto que, sea cual fuere Su voluntad, siempre es la misma la omnipotencia de Su poder; y, sea cual fuere el modo como se ha manifestado esta voluntad suprema, nada puede disminuir su grandeza. Así pues, por lo que concierne a los decretos de esta sabiduría infinita, me ciño a los límites de mero observador de la naturaleza. Por lo tanto, si descubro alguna cosa en el desarrollo que sigue la naturaleza en sus creaciones, diré, sin temor de engañarme, que plugo a su Autor el que poseyese ella este poder.
La idea que se tenía de especie, tratándose de seres vivientes, era sencillísima, fácil de comprender y, al parecer, confirmada por la constancia con que se asemejan en la forma los individuos que se perpetúan por reproducción. Entre nosotros sigue presentándose un gran número de esas pretendidas especies, que vemos cada día. Sin embargo, cuanto más progresamos en el conocimiento de los diversos cuerpos orgánicos que recubren casi todos los puntos de la superficie del globo, tanto más aumenta nuestra perplejidad en la determinación de lo que debe considerarse como especie y tanto mayor es la razón para limitar y distinguir los géneros.
Según vamos recogiendo poco a poco los productos de la naturaleza y se van enriqueciendo nuestras colecciones, vemos cómo se llenan todos los huecos y se borran las líneas divisorias que hemos trazado. Nos vemos obligados a establecer determinaciones arbitrarias, que a veces nos inducen a echar mano de levísima diferencia entre variedades, para construir con ellas los caracteres propios de lo que denominamos especie; y a veces una persona considera variedad de tal o cual especie a individuos poco diferentes que, según otras personas, constituyen una especie particular.
Repito que, según se enriquecen nuestras colecciones, tanto más numerosas se hacen las pruebas de que todo se halla más o menos matizado; bórranse las diferencias notorias, y la naturaleza nos permite únicamente establecer diferencias menudas y peculiaridades en cierto modo triviales.
Pero ciertos géneros de animales y plantas son tan amplios por el número de especies que contienen, que ahora es punto menos que imposible la determinación de dichas especies. Dispuestas en serie y ordenadas según sus relaciones naturales, las especies de esos géneros presentan diferencias tan insignificantes con las emparentadas con ellas, que se desvanecen unas en otras; y, confundiéndose entre sí estas especies, acaso no dejan ningún medio para determinar, expresándolas con palabras, las pequeñas diferencias que las distinguen.
Hay también quienes se han ocupado mucho tiempo y con gran ahínco de la determinación de las especies y han consultado colecciones ricas; los cuales pueden entender hasta qué punto las especies de los seres vivientes encajan unas en otras, y han podido convencerse a sí mismos de que en las regiones donde vemos especies aisladas, esto se debe tan sólo a que faltan otras especies más estrechamente emparentadas y que hasta ahora no hemos coleccionado.
No quiero decir con esto que los animales que existen constituyan una serie simple igualmente graduada en todas partes; sino digo que forman una serie ramificada, de gradación irregular y sin discontinuidad en sus partes, o que no siempre la han tenido, si acaso alguna vez la han tenido. Infiérese de esto que la especie que termina cada rama de la serie general ocupa un sitio que al menos en un sentido se aparta de las otras especies comparadas que forman los grados intermedios. He aquí el estado de cosas, tan conocido, que ahora me veo obligado a demostrar.
Para ello no he menester de hipótesis o suposición alguna; invoco por testigos a todos los naturalistas observadores…
Muchísimos hechos nos enseñan que, paulatinamente, así como individuos de una de nuestras especies cambian la situación, manera de vivir, clima o costumbres, así también reciben influjos que lentamente les mudan la consistencia y la proporciones de sus partes, su forma, sus facultades y aun su organización; de suerte que todos ellos participan eventualmente de los cambios que han padecido. En un mismo clima, agentes atmosféricos y situaciones muy diferentes causan variaciones sencillas en los individuos a ellos sometidos, pero, andando el tiempo, las continuas diferencias de situación de los individuos de que he hablado, los cuales viven y se reproducen sucesivamente en las mismas circunstancias, dan origen entre ellos a diferencias que son, en cierto grado, esenciales a su ser, de tal suerte que, al cabo de muchas generaciones sucesivas, dichos individuos, que al principio pertenecían a una especie, al fin se transforman en una especie nueva, distinta de la otra.
Por ejemplo, si por casualidad se trasplantan las semillas de una hierba o de cualquier otra planta propia de un terreno húmedo, primero a las faldas de un cerro vecino, donde el suelo, aunque más elevado, sea del todo fresco, de modo que permita vivir a la planta y después, tras de vivir allí y pasar allí durante muchas generaciones, llegase poco a poco al suelo pobre y casi árido de la falda de un monte; si la planta medrase y viviese allí y se perpetuase durante una serie de generaciones, estaría entonces tan cambiada que los botánicos que allí la hallasen la describirían como especie distinta.
Otro tanto acaece con los animales forzados por las circunstancias a mudar de clima, manera de vivir y costumbres. Más para ellos los influjos de las causas que acabo de mencionar necesitan más tiempo que en el caso de las plantas para producir en los individuos cambios notables, aunque a la larga siempre logran llevarlos a cabo.
La idea de definir la palabra especie como colección de individuos semejantes que se perpetúan, idénticos a sí mismo mediante la generación y que han existido desde que existe la naturaleza, implica la necesidad de que los individuos de una sola y misma especie no puedan mezclarse en sus actos generativos con los individuos de una especie diferente. Desdichadamente, ha probado la observación, y lo sigue probando a diario, que tal consideración carece de fundamento; porque los híbridos, comunísimos entre las plantas, y las uniones que a menudo se observan entre individuos de especies animales muy diferentes nos han hecho percatarnos de que no son tan rígidos como se supone los límites entre esas especies que se suponen constantes.
A decir verdad, con frecuencia no resulta nada de tales uniones singulares, sobre todo cuando son muy incongruentes, ya que los individuos que de ellas resultan son estériles de ordinario; pero también cuando las disparidades son menos grandes se sabe que ya no existen los antecedentes con los cuales tienen relación. Sin embargo, este solo medio basta para crear paulatinamente las variedades que más adelante se han originado de las razas y que andando el tiempo constituyen lo que llamamos una especie…
Como ya lo dije, parece que el tiempo y las condiciones son los dos medios principales de que se ha valido la naturaleza para dar existencia a todos sus productos. Sabemos que para ella el tiempo carece de límites y que, por lo tanto, siempre lo tiene a su disposición.
Por lo que concierne a las circunstancias que ha menester y que utiliza a diario para hacer que varíen sus productos, podemos decir que en cierto modo son inagotables. Las esenciales provienen del influjo de todos los medios ambientes, de la diversidad de las causas locales, costumbres, movimientos, actividad y, finalmente, de los medios de vida, conservación de la vida, defensa de sí mismo, multiplicación de sí mismo, etc. Además, como resultado de esos diferentes influjos, las facultades desarrolladas y robustecidas por el uso se diversificaron por los hábitos nuevos conservados a través de mucho tiempo y con lenta gradación; se conservaron y propagaron por generación la estructura, la consistencia; en suma, la naturaleza, la condición de las partes y de los órganos, al participar de todos esos influjos.
El pájaro a quien la necesidad impele al agua, para buscar en ella la presa que ha menester para su subsistencia, separa los dedos de los pies cuando desea golpear el agua y moverse en la superficie de ella. De esta suerte, la piel que une dichos dedos contrae la costumbre de extenderse. Así, andando el tiempo se forman al modo dicho las anchas membranas que unen los dedos de los patos, gansos, etcétera.
En cambio, al animal acostumbrado a vivir encaramado en los árboles se le conforman de otro modo. Las zarpas se le alargan, aguzan, encorvan y doblan, de suerte que pueda asirse a las ramas en que permanece tan a menudo.
De la misma manera notamos cómo el ave costeña, que no se interesa por nadar, pero que, sin embargo, se ve obligada a acercarse al agua para obtener su presa, estará en constante peligro de hundirse en el barro; pero deseosa de obrar de modo que el cuerpo no se le sumerja en el líquido, contraerá la costumbre de extender y alargar las patas. De ahí resultará, en las generaciones de estas aves que continuaren viviendo de este modo, que los individuos se hallarán como erguidos en zancos, sobre patas largas; o sea, desplumados hasta los muslos y aun más arriba de éstos.
Podría aquí recorrer todas las clases, todos los órdenes, todos los géneros y especies de animales que existen y poner de manifiesto cómo la conformación de los individuos y de sus partes, sus órganos, sus facultades, etc., son enteramente resultado de las circunstancias a que la naturaleza ha sometido el desarrollo de cada especie.
Pudiera probar que no es la forma del cuerpo ni la de sus partes la que da origen a las costumbres y manera de vivir de los animales, sino, al contrario; son las costumbres, la manera de vivir y todas las circunstancias influyentes las que, andando el tiempo, constituyen la forma del cuerpo y de las partes de los animales. Con las formas nuevas se han adquirido facultades nuevas y poco a poco la naturaleza ha ido llegando al estado en que actualmente la vemos.
En efecto, sabemos que siempre que un órgano o un sistema de órganos se ejercita enérgicamente durante mucho tiempo, no sólo aumenta y se robustece su potencia y las partes que lo forman, sino que además existen pruebas de que dicho órgano o sistema de órganos atrae hacia sí las principales formas activas de la vida del individuo, porque se convierte en la causa que, en tales condiciones, hace que disminuyan en potencia las funciones de los demás órganos.
De esta suerte, no solamente todo órgano o parte del cuerpo, así del hombre como de los animales, al ejercitarse durante mucho tiempo y con más energía que los demás ha adquirido una potencia y facilidad para la acción que el mismo órgano no había podido tener antes y que no ha tenido nunca en individuos que lo han ejercitado menos, sino también notamos, por consiguiente, que el empleo excesivo de tal órgano disminuye las funciones de los demás y las debilita de modo proporcional.
El hombre que de ordinario y con vigor ejercita el órgano de su inteligencia desarrolla y adquiere gran facilidad de atención, de aptitudes para pensar, etc., pero tiene estómago débil y potencia muscular muy limitada. Por el contrario, quien poco piensa no fija su atención sino con dificultad y de modo transitorio; pero, en cambio, como suele ejercitar mucho sus órganos musculares, tiene gran vigor, posee digestión excelente y no es dado a la sobriedad del sabio y del letrado.
Además, cuando ejercita mucho tiempo y con energía un órgano o sistema de órganos, las fuerzas activas de la vida (a mi parecer, el fluido nervioso) han adquirido tal costumbre de obrar en dirección de ese órgano que han formado en el individuo una propensión a seguir ejercitándola, que se le hace difícil dominar.
De donde resulta que cuanto más ejercitamos un órgano, con tanta mayor facilidad lo usaremos y, por ende, tanto más sentiremos la necesidad de seguir usándolo en los tiempos en que se pone en actividad. De esta suerte, advertimos que el hábito del estudio, de la aplicación, del trabajo o de cualquier otro ejercicio de nuestros órganos o de uno de nuestros órganos se convierte, con el tiempo, en necesidad indispensable para el individuo y, a menudo, en pasión que no sabe él cómo sojuzgar.
Por lo dicho damos por cosa cierta que lo que se toma por especie de los cuerpos vivientes y todas las diferencias específicas que distinguen estos productos naturales carecen de estabilidad absoluta y poseen tan sólo estabilidad relativa; lo cual mucho importa tener presente a fin de fijar los límites que hemos de establecer en la determinación de lo que hemos de llamar especie.
¿Qué es especie?, (1803).
Sistema de los animales sin vértebras, (1806).
La selección natural
CH. DARWIN
¿Cómo obrará con respecto a la variación la lucha por la existencia que hemos discutido brevemente en el capítulo último? ¿Puede el principio de selección, que, según hemos visto, es tan potente en las manos del hombre, ser aplicado por la naturaleza? A mi juicio veremos que puede obrar de la manera más eficaz. Fíjense las mientes en el innumerable conjunto de variaciones pequeñas y de diferencias individuales que ocurren en nuestras producciones domésticas, y en las que se encuentran en grado menor en el estado silvestre; y fíjense también en la fuerza de la tendencia hereditaria. En la domesticidad puede con verdad decirse que toda organización se hace más o menos plástica. Pero la variabilidad, que casi universalmente encontramos en nuestras producciones domésticas, no es producto directo del hombre, como Asa Gray y Hooker han observado perfectamente: el hombre no puede organizar variedades ni impedir que ocurran; lo único que puede hacer es conservarlas y acumularlas. Sin intención, expone a los seres orgánicos a condiciones de vida nuevas y cambiadas, y la consecuencia es la variabilidad; pero en la naturaleza pueden ocurrir y ocurren cambios semejantes de condiciones. Recuérdese también cuán infinitamente complejas y rigurosamente adaptadas son las relaciones mutuas de todos los seres orgánicos consigo mismos y con sus condiciones de vida; y en consecuencia cuántas diversidades de estructuras variadas a lo infinito pueden servir a cada ser en condiciones de vida que cambian. Cuando vemos que han ocurrido indudablemente variaciones útiles para el hombre, no podemos creer improbable que ocurran en el curso de muchas generaciones sucesivas otras variaciones útiles de algún modo a cada ser en la batalla grande y compleja de la vida. Y si ocurren, ¿podemos dudar (recordando que nacen muchos más individuos que los que es posible que vivan) que los individuos que tengan alguna ventaja sobre los demás, por pequeña que sea, tendrán las mejores posibilidades de sobrevivir y de reproducir su especie? Por otra parte, podemos estar seguros de que cualquier variación en el más pequeño grado perjudicial sería rígidamente destruida. Esta conservación de las variaciones y diferencias individuales favorables y la destrucción de aquellas que son nocivas es lo que he llamado «selección natural» o «supervivencia de los más aptos». Las variaciones que no son útiles ni perjudiciales no son afectadas por la selección natural, y quedan como un elemento fluctuante, como acaso vemos en ciertas especies polimorfas, o últimamente se hacen fijas, según la naturaleza del organismo y la de las condiciones.Algunos escritores no han entendido o han levantado objeciones al término de selección natural. Algunos han llegado a imaginar que la selección natural induce la variabilidad, cuando lo único que implica es la conservación de las variaciones que nacen y son beneficiosas para el ser en sus condiciones de vida. Nadie se opone a que los agricultores hablen de los poderosos efectos de la selección del hombre; y, en este caso, las diferencias individuales dadas por la naturaleza, y que el hombre escoge para cualquier objeto, precisamente han de ocurrir primero. Otros han puesto el inconveniente de que el término selección lleva implícita la elección consciente de los animales que quedan modificados; y hasta se ha argüido que como las plantas no tienen volición, la selección natural no es aplicable a ellas. En el sentido literal de la palabra sin duda es un falso término el de la selección natural; ¿quién se opuso nunca a que los químicos hablen de las afinidades electivas de los varios elementos? Y, sin embargo, no puede decirse estrictamente que un ácido elija la base con que se combina preferentemente. Se ha dicho que yo hablo de la selección natural como si fuera un poder activo o una divinidad, pero ¿quién se opone a que un autor diga que la atracción de la gravedad rige los movimientos de los planetas? Todo el mundo sabe lo que significa y se quiere decir por semejantes expresiones metafóricas, y son casi necesarias por su brevedad. Por lo mismo es difícil evitar la personificación de la palabra naturaleza; pero por naturaleza entiendo yo solamente la acción agregada y el producto de muchas leyes naturales, y por leyes entiendo la serie de sucesos que hemos averiguado por nosotros mismos. Familiarizándose un poco llegan a olvidarse objeciones tan superficiales.
Comprenderemos mejor el curso probable de la selección natural tomando el caso de un país que esté sufriendo algún ligero cambio físico en el clima, por ejemplo. El número proporcional de sus habitantes sufrirá casi inmediatamente un cambio, y algunas especies se extinguirán probablemente. Podemos deducir de lo que sabemos sobre la manera íntima y compleja con que están entrelazados los habitantes de cada país, que cualquier cambio en las proporciones numéricas de los habitantes afectaría severamente a los otros, aun sin contar los efectos del mismo cambio de clima. Si el país tenía abiertas las fronteras inmigrarían a él ciertamente nuevas formas, y esto perturbaría de igual modo seriamente las relaciones de algunos de los primeros habitantes. Recuérdese cuán poderosa se ha demostrado que es la influencia de la introducción de un solo árbol o mamífero. Pero si el país es una isla o está rodeado en parte por barreras dentro de las cuales no pueden entrar libremente formas nuevas y mejor adaptadas, tendríamos entonces sitios en la economía de la naturaleza que hubieran sido seguramente mejor ocupados si algunos de sus habitantes primitivos se modificaran de algún modo; porque si la región hubiera estado abierta a los de fuera, los inmigrantes se hubieran apoderado de esos mismos sitios. En casos tales, modificaciones ligeras que de cualquier modo favorezcan a los individuos de una especie adaptándolos mejor a sus nuevas condiciones tenderán a ser conservadas, y la selección natural tendrá campo libre para el trabajo de mejora.
Tenemos razones para creer, como está demostrado en el primer capítulo, que los cambios en las condiciones de vida dan una tendencia a mayor variabilidad; y en los casos precedentes han cambiado las condiciones, y esto sería manifiestamente favorable a la selección natural por traer una probabilidad más de que ocurran variaciones aprovechables. A menos que ocurran éstas, la selección natural nada puede hacer. Nunca se olvide que en el término variaciones van incluidas las meras diferencias individuales. Como el hombre puede producir un gran resultado en sus animales y plantas domésticos acumulando en una dirección dada diferencias individuales, del mismo modo podría hacerlo la selección natural; pero mucho más fácilmente, puesto que tiene un tiempo incomparablemente mayor para la obra. Y no creo yo que fuera necesario ningún gran cambio físico como el del clima, ni un grado de aislamiento extraño que impidiera la inmigración, para que quedasen lugares nuevos y desocupados que llenar por medio de la selección natural con algunos de los habitantes variables mejorados. Porque como todos los habitantes de cada país están luchando juntos con fuerzas perfectamente compensadas, modificaciones sumamente ligeras en los hábitos o estructura de una especie darían a ésta a menudo una ventaja sobre las otras; si las modificaciones del mismo género seguían creciendo, aumentaría también la ventaja en tanto que la especie continuase en las mismas condiciones de vida y se aprovechase por medios semejantes de su existencia y defensa. No puede nombrarse un país en el cual todos los habitantes naturales estén ahora tan perfectamente adaptados entre sí a las condiciones físicas en que viven, que no pudiesen todavía algunos de ellos estar mejor adaptados o mejorar, porque en todos los países los naturales han sido conquistados hasta tal punto por los que han tomado carta de naturaleza, que han permitido a los extranjeros tomar formal posesión de la tierra. Y como los extranjeros en todos los países han vencido así a algunos de los naturales, podemos sin riesgo deducir que éstos podrían haber sido modificados con ventaja, de modo que hubieran resistido mejor a los intrusos.
Como el hombre puede producir, y ciertamente ha producido, un gran resultado por sus medios de selección metódica e inconsciente, ¿qué no efectuará la selección natural? El hombre solamente puede obrar sobre los caracteres externos y visibles; la naturaleza, si se me permite personificar la natural conservación y supervivencia de los más aptos, para nada se cuida de las apariencias, excepto en cuanto éstas son útiles a un ser cualquiera. La naturaleza puede obrar sobre cada órgano interno, en cada sombra de diferencia constitucional, en la maquinaria toda y completa de la vida. El hombre escoge para su propio bien solamente; la naturaleza solamente para el bien del ser a quien atiende. Todo carácter selecto es plenamente formado por ella, como lo implica el hecho de haber sido escogido. El hombre cuida en el mismo país a los nacidos en muchos climas; rara vez trata al carácter selecto de una manera peculiar y apropiada; da el mismo alimento a la paloma de pico largo que a la de corto; no trata de ningún modo peculiar al cuadrúpedo de lomo largo o de piernas largas; expone al mismo clima a carneros de lana larga y de lana corta; no deja que los machos más vigorosos luchen por las hembras; no destruye con rigidez a todos los animales inferiores, sino que defiende todo lo que puede todos sus productos durante cada cambio de estación. Empieza a menudo su selección por alguna forma semi monstruosa, o al menos por alguna modificación bastante señalada para atraer la vista o para serle claramente útil. En la naturaleza, las diferencias más pequeñas de estructura o constitución bastan y sobran para inclinar la exquisitamente compensada balanza en la lucha por la existencia y ser, por lo tanto, conservada. ¡Cuán pasajeros son los deseos y esfuerzos del hombre; cuán corto su tiempo, y, en consecuencia, cuán pobres serán sus resultados comparados con los que acumula la naturaleza durante épocas enteras geológicas! ¿Podemos, pues, maravillarnos de que las producciones de la naturaleza sean mucho más verdaderas en carácter que las del hombre, de que estén infinitamente mejor adaptadas a las más complejas condiciones de vida, y de que claramente lleven el sello de una obra mejor?
Puede decirse metafóricamente que la selección natural está haciendo diariamente, y hasta por horas, en todo el mundo el escrutinio de las variaciones más pequeñas; desechando las que son malas, conservando y acumulando las que son buenas, trabajando insensible y silenciosamente donde y cuando se presenta una oportunidad en el mejoramiento de todo ser orgánico, en relación con sus condiciones orgánicas e inorgánicas de vida. Nada vemos de estos pequeños cambios en progreso hasta que la mano del tiempo ha marcado el sello de las edades, y aun entonces tan imperfecta es nuestra vista para alcanzar a las épocas geológicas remotas, que lo único que vemos es que no son hoy las formas de vida lo que en otros tiempos fueran.
Para que una especie pase por una gran cantidad de modificaciones es preciso que una variedad ya formada, quizá después de un largo intervalo de tiempo, siga variando o presentando diferencias individuales de la misma naturaleza favorable que antes; es necesario también que estas diferencias se conserven, y así sucesivamente, paso por paso. Apenas puede considerarse como inverosímil esta suposición, puesto que vemos que continuamente vuelven a ocurrir diferencias individuales de la misma clase; pero si es verdadera, sólo lo podemos juzgar viendo cuán de acuerdo está la hipótesis con los fenómenos generales de la naturaleza, y de qué modo los explica. Por otra parte, la opinión ordinaria de que la suma de variación posible de una cantidad es estrictamente limitada, resulta asimismo una simple aseveración.
Aunque la selección natural pueda solamente obrar por y para el bien de cada ser, los caracteres y las estructuras que estamos dispuestos a considerar de importancia muy secundaria pueden ser de este modo influidos por ella. Cuando vemos coloreados de verde a los insectos que se alimentan de hojas, y moteados en gris a los que se alimentan de cortezas; al ptarmigan de los Alpes blanco en invierno, a la gallina silvestre de color de brezo, tenemos que creer que estos tintes son útiles para dichos pájaros e insectos porque los preservan de peligros. Las gallinas silvestres llegarían a ser innumerables si no se destruyeran en algún periodo de sus vidas: ya se sabe que sufren mucho por las aves de rapiña que se guían por su vista para hacer su presa, de tal modo que en algunas partes del continente se aconseja a la gente que no tenga palomas blancas, porque son las que están más expuestas. Se comprende que la selección natural produzca efectos al dar a cada gallina silvestre el color conveniente y al conservar ese color constante y verdadero una vez adquirido. No debemos creer tampoco que la destrucción accidental de un animal de un color particular produciría un efecto pequeño; recordemos cuán esencial es en un rebaño de carneros blancos destruir el carnero que presente la mancha negra más insignificante. Hemos visto cómo el color de los cerdos que se alimentan de la raíz de la pintura en Virginia determina si vivirán o no. En las plantas, la pelusa que tienen ciertas frutas, el color de su carne, son considerados por los botánicos como caracteres de una importancia muy insignificante; sin embargo, sabemos por un excelente horticultor, Downing, que en los Estados Unidos las frutas de piel lisa son mucho más atacadas por una especie de gusano que las que la tienen vellosa; que las ciruelas de color de púrpura sufren más de cierta enfermedad que las amarillas, mientras que otra enfermedad ataca más a los melocotones de carne amarilla que a los que la tienen de otro color. Si con todos los auxilios del arte estas pequeñas diferencias hacen una gran diferencia al cultivar las diversas variedades, seguramente en el estado silvestre en que los árboles tienen que luchar con otros árboles y con una caterva de enemigos, esas diferencias acabarán por fijar qué variedad ha de obtener el triunfo, si la piel lisa o vellosa, si la fruta de carne amarilla o color de púrpura.
Al considerar muchos puntos pequeños de diferencia entre las especies que, en cuanto nuestra ignorancia nos permite formar juicio, parecen no tener importancia alguna, no debemos olvidar que el clima, el alimento, etc., han producido, sin duda, algún efecto directo. También es necesario tener presente que, por la ley de correlación, cuando varía una parte y se acumulan las variaciones por medio de la selección natural, tienen que seguirse a menudo otras modificaciones de la naturaleza más inesperada.
Así como vemos que aquellas variaciones que en la domesticidad aparecen en cualquier periodo particular de la vida tienden a reaparecer en los descendientes en la misma época; por ejemplo: la forma, tamaño y sabor de las semillas de las muchas variedades de nuestras plantas culinarias y agrícolas; en los periodos de oruga y capullo de las variedades del gusano de seda; en los huevos de corral y en el color de la pluma de los pollos; en los cuernos de nuestros carneros y vacas cuando van a llegar a la edad adulta; del mismo modo, en el estado silvestre la selección natural podrá ejercer su acción y modificar seres orgánicos en cualquier edad acumulando las variaciones ventajosas en dicha edad y por medio de la herencia en una que sea correspondiente. Si conviene a una planta que el viento disemine más y más extensamente sus semillas, no veo mayor dificultad en que esto se efectúe por medio de la selección natural que la que tiene el plantador de algodón en aumentar o mejorar por medio de la selección en vello las vainas de sus algodones. La selección natural puede modificar y adaptar la larva de un insecto a una porción de contingencias completamente distintas de las que conciernen al insecto ya maduro, y estas modificaciones pueden afectar por la correlación la estructura del adulto. Así también, por el contrario, las modificaciones en el adulto pueden afectar la estructura de la larva, pero en todos los casos la selección natural asegurará que dichas modificaciones no serán nocivas, porque si lo fueran, la especie se extinguiría.
La selección natural modificará la conformación del joven en relación con el padre y del padre en relación con el joven. En los animales sociales adaptará la estructura de cada individuo al provecho de toda la comunidad, si la comunidad gana con el cambio seleccionado. Lo que la selección natural no puede hacer es modificar la estructura de una especie sin darle ninguna ventaja y en provecho de otra especie, y aunque hay en las obras de historia natural manifestaciones que tienden a probarlo, no he podido encontrar un solo caso que salga bien de la investigación. Una conformación usada solamente una vez en la vida de un animal puede ser modificada algún tanto por la selección natural si es de alta importancia para aquél; por ejemplo, las grandes quijadas que poseen ciertos insectos y que las usan exclusivamente para abrir el capullo, o la extremidad endurecida del pico de los pájaros que no han salido del cascarón y que es usada por ellos para romper el huevo. Se ha afirmado que en las mejoras volteadoras de pico corto es mayor el número de las que perecen en el huevo que las que pueden salir de él, así es que los criadores las ayudan en el acto de la salida. Ahora, si la naturaleza tuviese que hacer muy corto el pico de una paloma completamente formada en ventaja exclusiva del pájaro, el procedimiento de modificación sería muy lento y habría simultáneamente la selección más vigorosa de todos los pichoncitos que tuviesen dentro del huevo los picos más poderosos y duros, pues todos los de picos débiles perecerían inevitablemente, o la selección haría cáscaras más delicadas y más fáciles de romper, pues sabido es que el espesor de la cáscara varía como todas las demás conformaciones.
Acaso convenga aquí observar que en todos los seres tiene que haber mucha destrucción fortuita, la cual poca o ninguna influencia puede tener en el curso de la selección natural. Por ejemplo, anualmente son devorados huevos y semillas en grandes cantidades, que pudieron ser modificados por la selección natural sólo con que hubieran variado de alguna manera que los protegiera contra sus enemigos. Sin embargo, muchos de estos huevos o semillas, si no hubieran sido destruidos, acaso hubieran dado individuos mejor adaptados a sus condiciones de vida que aquellos que acertaron a vivir. Así también un vasto número de animales y plantas en estado de madurez, sean éstos o no los mejor adaptados a sus condiciones, tienen que ser destruidos anualmente por causas accidentales, que no quedarían mitigadas en lo más mínimo por ciertos cambios de estructura o constitución, que en otros sentidos serían provechosos a la especie. Pero aun cuando la destrucción de los adultos sea tan fuerte, si no aminora por esa causa notablemente el número que puede existir en una localidad dada, o aun cuando sea tan grande la destrucción de huevos y semillas que solamente se desarrollen una centésima o una milésima parte todavía entre aquellos que sobreviven, los individuos mejor adaptados, suponiendo que exista una variabilidad en dirección favorable, tenderán a propagar su clase en mayor número que los menos bien adaptados. Si los números fuesen completamente reducidos por las causas que acabamos de indicar, como habrá sucedido frecuentemente, la selección natural será impotente en ciertas direcciones ventajosas, pero no es esta objeción válida en su eficiencia en otros tiempos y en otros sentidos; porque estamos lejos de suponer que muchas especies sufran al mismo tiempo en la misma región modificación y mejora.
The Origin of Species, (1859).
El origen biológico del hombre
CH. DARWIN
Bastará un muy breve sumario para evocar en la memoria del lector los puntos más salientes de esta obra. Muchas de las ideas expuestas tienen marcado sabor especulativo, y de algunas, ciertamente, se probará que son erróneas; siempre, empero, me esforcé en presentar las razones que me impulsaban a una opinión más que a otras. En el ínterin, me ha parecido útil investigar hasta qué punto el principio de la evolución puede arrojar alguna luz sobre algunos de los más complejos problemas de la historia natural del hombre. Los hechos inexactos son en extremo perjudiciales al progreso de la ciencia, pues tardan mucho tiempo en desvanecerse; pero las opiniones inexactas, si están fundadas en algunas pruebas, no causan grandes perturbaciones, pues todos hallan especial deleite en patentizar su falsedad; y cuando esto sucede, al par que la discusión cierra el camino al error, no pocas veces abre el de la verdad.La principal conclusión a que aquí hemos llegado, y que hoy en día la mantienen muchos naturalistas muy autorizados, es que el hombre desciende de un tipo de organización inferior. Las bases sobre las que descansa esta conclusión son inquebrantables, pues la estrecha semejanza entre el hombre y los animales inferiores, durante el periodo embrionario, así como los innumerables puntos de su estructura y constitución, unas veces de suma importancia, otras de menor cuantía —los rudimentos que el hombre conserva y las anormales regresiones a que está sujeto—, son hechos sobre los que no es posible discutir. Fueron éstos conocidos desde hace mucho tiempo; pero hasta ahora poco o nada nos habían expresado respecto al origen del hombre. Vistos hoy a la luz de nuestros conocimientos del mundo orgánico, sus indicaciones son infalibles. El gran principio de la evolución se yergue claro y preciso al considerar todos estos grupos de hechos en mutua conexión, tales como las respectivas afinidades de los miembros de un mismo grupo, su distribución geográfica en el tiempo pasado y el presente y su sucesión geológica. Es inadmisible que juntos todos estos hechos hablaran a un tiempo erróneamente. Aquel que no se satisface, cual el salvaje, de ver a todos los fenómenos de la naturaleza como si estuvieran dislocados e inconexos, no puede por mucho tiempo seguir creyendo que el hombre es fruto de un acto separado de la creación. Estará forzado a admitir que la estrecha semejanza entre el embrión humano y el del perro, por ejemplo; —que la estructura de su cráneo, miembros y armazón sobre el mismo plan trazado en los mamíferos, independientemente del uso a que estas partes se destinan; que la reaparición accidental de diversas estructuras, como, por ejemplo, la de ciertos músculos que ordinariamente no posee el hombre, pero que se encuentran en estado normal en los cuadrumanos; y que una multitud de hechos análogos, todo a una, lo llevan del modo más manifiesto a la conclusión de que el hombre es co-descendiente con otros mamíferos de un progenitor común.
Hemos visto que el hombre incesantemente manifiesta diferencias individuales en todas las partes de su cuerpo y en sus facultades mentales. Estas diferencias o variaciones parecen provocadas por las mismas causas generales y obedecen a idénticas leyes que los animales inferiores. En ambos casos dominan semejantes leyes de herencia. Tiende el hombre a multiplicarse en proporción mayor que sus medios de subsistencia y, por lo tanto, hállase expuesto en ocasiones a una dura lucha por la existencia, con lo que la selección natural habrá obrado sobre cuanto cae bajo su férula. No es menester para esto una sucesión de variaciones muy exageradas de la misma naturaleza: bastan algunas ligeras fluctuaciones diferentes en el individuo para la obra de la selección natural; y tampoco tenemos razones para suponer que en la misma especie todas las partes del organismo tiendan a variar en idéntico grado. Podemos considerarnos ciertos de que los efectos hereditarios del uso o desuso repetidos obraron poderosamente en la misma dirección que la selección natural. Modificaciones que antes fueron muy importantes, pero que ya hoy no tienen aplicación, se siguen heredando durante mucho tiempo. Cuando una parte se modifica, las partes cambian también en virtud del principio de correlación, cosa de la que tenemos numerosos ejemplos de casos muy curiosos de monstruosidad correlativa. Algo también hay que conceder a la acción directa y definida de las condiciones ambientes de la vida, tales como el alimento abundante, el calor y la humedad; finalmente, pudiesen asimismo adquirirse por selección sexual muchos caracteres de escasa importancia fisiológica, así como otras que la tienen muy considerable.
No hay duda de que el hombre, así como todo otro animal, presenta estructuras que a nuestros limitados conocimientos no parecen serles de ninguna utilidad, ni ahora ni antes, ya para los términos ordinarios de la vida, ya en sus relaciones sexuales. Semejantes estructuras no pueden ser aplicadas por ninguna clase de selección ni por efectos hereditarios del uso y desuso de las partes. Sabemos, sin embargo, que gran número de peculiaridades extrañas y muy señaladas de estructura se presentan accidentalmente en nuestros animales domésticos, y que si sus causas ignotas obraran con mayor uniformidad, probablemente habrían llegado a ser comunes a todos los individuos de la especie. De aquí que podamos esperar llegar a entender algo acerca de las causas de semejantes modificaciones accidentales, sobre todo por el estudio de las monstruosidades: por eso los trabajos de los experimentadores, como los de M. Camille Darecte, están llenos de promesas para el porvenir. En general, sólo podemos decir que la causa de toda ligera variación y de toda monstruosidad radica mucho más en la constitución del organismo que en la naturaleza de las condiciones ambientes, bien que condiciones nuevas y distintas tengan, ciertamente parte muy principal en toda clase de cambios orgánicos.
Por los medios que se acaban de consignar, y ayudado tal vez por otros aún por descubrir, se elevó el hombre a su presente posición. Más así que alcanzó el rango humano, se separó en razas distintas o, como más conviene llamarlas, en subespecies. Algunas de éstas, como el negro y el europeo, son tan distintas, que si se mostraran repentinamente y sin preparación de ninguna clase ejemplares respectivos a un naturalista, había de considerarlos por especies verdaderas. Sin embargo, concuerdan todas las razas en puntos tan esenciales de estructura y en tantas particularidades mentales, que sólo pueden hallar explicación procediendo todas de un progenitor común, al que, al poseer esos caracteres, habrá de considerársele dentro del rango humano.
No debe suponerse que la divergencia de cada raza de todas las otras, y la de todas juntas del tronco común, pueda hacerse remontar hasta una sola pareja de progenitores. Al contrario, a cada estadio del proceso de modificación, todos los individuos que se encontraban por cualquier circunstancia mejor acomodados a sus condiciones de vida, aunque en diferentes grados, debieron sobrevivir a los que no disfrutaban de las mismas ventajas. El proceso verificado habrá sido semejante al que sigue el hombre cuando sin intención escoge los individuos particulares, guardando los de casta superior y desechando los inferiores. De esta manera, poco a poco, pero seguramente, modifica la casta de sus animales y, sin darse cuenta, forma otra nueva. Así, en lo que toca a las modificaciones adquiridas independientemente de la selección y debidas a las variaciones promovidas por la naturaleza del organismo y acción de las condiciones ambiente o del cambio de hábitos de vida, no existió ninguna pareja especial que fuera mucho más modificada que las otras que se hallaban en la misma comarca, pues esas modificaciones, en semejante caso, tendrían que irse borrando por efecto del libre cruzamiento entre las parejas.
Considerando la estructura embriológica del hombre, las homologías que presenta con los animales inferiores, los rudimentos que aún conserva y las regresiones a que es propenso, podríamos en parte reconstruir en la imaginación el estado primitivo de nuestros antecesores, poniéndolos aproximadamente en el lugar que les corresponde en la serie zoológica. Vemos así que el hombre desciende de un mamífero velludo, con rabo y orejas puntiagudas, arbóreo probablemente en sus hábitos y habitante del mundo antiguo. Si un naturalista hubiera examinado toda la estructura de este ser, lo habría clasificado entre los cuadrumanos, lo mismo que al progenitor aún más antiguo de los monos del viejo y nuevo continentes.
Los cuadrumanos y todos los mamíferos superiores descienden probablemente de un antiguo marsupial, el cual venía, a su vez, por una larga línea de formas diversas, de algún ser medio anfibio, y éste nuevamente de otro animal semejante al pez. En la espesa oscuridad del pasado adivinamos que el progenitor primitivo de todos los vertebrados debió de ser un animal acuático provisto de branquias, con los dos sexos reunidos en el mismo individuo y con los órganos mas importantes del cuerpo (como el cerebro y el corazón) imperfectamente desarrollados y aun sin desarrollar. Ese animal debió de parecerse con ventaja a las larvas de las actuales ascidias marinas sobre toda otra forma conocida.
El presente alto nivel de nuestras facultades mentales y morales es, sin duda, la dificultad mayor con que se tropieza para adoptar la conclusión indicada sobre el origen del hombre. Más aquel que admita el principio de la evolución debe reconocer que las facultades mentales de los animales superiores, que en la naturaleza son lo mismo que las humanas, aunque en grado diferente, son susceptibles de perfeccionamiento. Así, el espacio que media entre las facultades mentales de un mono superior y las de un pez, o entre las de una hormiga y un parásito, es inmenso; y, sin embargo, su desarrollo no presenta una dificultad especial, porque en nuestros animales domésticos las facultades mentales son muy variables y las variaciones se heredan. Nadie duda de que esas facultades sean de la más grande importancia para los animales en estado natural. Por esta razón, son muy favorables las circunstancias para su desarrollo por medio de la selección natural. La misma conclusión puede hacerse respecto al hombre: el entendimiento debió de ser para él muy importante, aun en época muy remota, capacitándolo para inventar y usar del lenguaje, fabricar armas, instrumentos, tender celadas, etc., lo que, unido a sus hábitos sociales, lo hizo ser, desde hace mucho, señor de todas las criaturas vivientes.
Debió de realizarse un extraordinario progreso en el desarrollo del entendimiento, así que entró en uso, medio por arte y medio por instinto, el lenguaje; pues el hábito repetido de la palabra al obrar activamente sobre el cerebro y producir efectos hereditarios impulsaba a la vez el perfeccionamiento del lenguaje. Como ya lo indicó Mr. Chauncey Wright, el grandor del cerebro humano, en relación con el cuerpo, comparado con el de los animales inferiores, puede atribuirse principalmente al uso precoz de una forma simple de lenguaje; esa máquina admirable, que fija nombre a toda clase de objetos y cualidades y provoca series de pensamientos que nunca habrían surgido de la sola impresión de los sentidos y que, por otra, no podrían seguirse, aunque éstos los hubieran provocado, sin el lenguaje. Las facultades intelectuales del hombre más elevadas, como las de raciocinio, abstracción, propia conciencia, etc., son probablemente consecuencias del constante mejoramiento y ejercicio de las otras facultades intelectuales.
El desarrollo de las cualidades morales es problema de mayor interés. Su fundamento descansa en los instintos sociales, comprendiendo en este término los lazos de familia. Estos instintos son en extremo complejos y respecto a los animales inferiores promueven tendencias especiales hacia ciertos actos determinados; pero sus elementos más importantes son el amor y el efecto especial de la simpatía. Los animales dotados de instintos sociales sienten deleite en mutua compañía, se previenen unos a otros el peligro y se ayudan y defienden de muchas maneras. Estos instintos no se extienden a todos los individuos de una misma especie, sino solamente a los de la misma tribu o comunidad. Como son en alto grado beneficiosos para la especie, es probable que se hayan adquirido por la selección natural.
La principal conclusión a que llegamos en esta obra, es decir, que el hombre desciende de alguna forma inferiormente organizada, será, según me temo, muy desagradable para muchos. Pero difícilmente habrá la menor duda en reconocer que descendemos de bárbaros. El asombro que experimenté en presencia de la primera partida de fueguinos que vi en mi vida en una ribera silvestre y árida, nunca lo olvidaré, por la reflexión que inmediatamente cruzó mi imaginación: tales eran nuestros antecesores. Esos hombres estaban absolutamente desnudos y pintarrajeados, su largo cabello estaba enmarañado, sus bocas espumosas por la excitación y su expresión era salvaje, medrosa y desconfiada. Apenas poseían arte alguno y, como los animales salvajes, vivían de lo que podían cazar; no tenían gobierno y eran implacables para todo el que no fuese de su propia reducida tribu. El que haya visto un salvaje en su país natal no sentirá mucha vergüenza en reconocer que la sangre de alguna criatura mucho más inferior corre por sus venas. Por mi parte, preferiría descender de aquel heroico y pequeño mono que afrontaba a su temido enemigo con el fin de salvar la vida de su guardián, o de aquel viejo cinocéfalo que, descendiendo de las montañas, se llevó en tributo sus pequeños camaradas, librándolos de una manada de atónitos perros, que de un salvaje que se complace en torturar a sus enemigos, ofrece sangrientos sacrificios, practica el infanticidio sin remordimiento, trata a sus mujeres como esclavas, desconoce la decencia y es juguete de las más groseras supersticiones.
Puede excusarse al hombre de sentir cierto orgullo por haberse elevado, aunque no mediante sus propios actos, a la verdadera cúspide de la escala orgánica; y el hecho de haberse elevado así, en lugar de colocarse primitivamente en ella, debe darle esperanzas de un destino aún más elevado en un remoto porvenir. Pero aquí no debemos ocuparnos de las esperanzas ni de los temores, sino solamente de la verdad, en tanto nos permita descubrir nuestra razón; y yo he dado prueba de la mejor manera que he podido. Debemos, sin embargo, reconocer que el hombre, según me parece, con todas sus nobles cualidades; con la simpatía que siente por los más degradados de sus semejantes; con la benevolencia que hace extensiva, no ya a los otros hombres, sino hasta las criaturas más inferiores; con su inteligencia, semejante a la de Dios, con cuyo auxilio ha penetrado los movimientos y constitución del sistema solar —con todas estas exaltadas facultades—, lleva en su hechura corpórea el sello indeleble de su ínfimo origen.
The Descent of Man, (1871).
El monismo evolucionista
E. HAECKEL
De todas las principales ramas de la ciencia natural, hasta hoy, ha sido la morfología de los organismos la que ha quedado más atrasada. La rica y extraordinaria rapidez del acrecentamiento cuantitativo del conocimiento empírico, que ha llevado en los 10 años últimos a todas las ramas de la anatomía y de la historia el desenvolvimiento a una sorprendente altura, no ha marchado de consuno con un correspondiente complemento cualitativo en esta ciencia. Mientras la fisiología, su hermana gemela, se ha desenvuelto con no menor rapidez, y en el último decenio ha roto completamente con su dualismo pasado, levantándose al punto de partida mecánico-causal de las ciencias naturales inorgánicas, la morfología de los organismos está todavía muy lejos de reconocer de una manera general este punto de partida como el único verdadero, y mucho menos de alcanzarlo. El problema de las causas eficientes de los fenómenos y el deseo de reconocer sus leyes, mientras en la fisiología forman la norma general de todas las investigaciones, son hasta hoy desconocidos a los más que en morfología se ocupan. Los antiguos dogmas teleológicos y vitalistas, desterrados hoy de todo punto de la fisiología y la anorganología, no sólo hallan en la morfología orgánica tolerancia, sino que hasta dominan, y aun en general se usan para dar explicaciones que de hecho no son tales explicaciones. Los más de los morfólogos conténtanse con el simple conocimiento de las formas, sin intentar siquiera una explicación, y sin preocuparse del conocimiento de sus leyes.Así nos ofrece, pues, el estado presente de nuestra científica cultura el raro espectáculo de dos métodos completamente incompatibles en ciencia natural; de un lado, el conjunto de la ciencia de la naturaleza anorgánica (abiología), y junto a ella la fisiología de los organismos, y del otro, sólo la morfología de los organismos —embriología y anatomía—; aquélla monista, y ésta dualista; aquélla procurando conocer las verdaderas causas eficientes, ésta buscando el fin de sus actividades en razones espaciosas; aquélla mecánica, ésta vitalista. En tanto los fisiólogos consideran e investigan el organismo con conocimiento verdaderamente crítico, como una máquina que está construida y funciona según leyes mecánicas, continúan los morfólogos considerándolo, según la excelente comparación de Darwin, del mismo modo que los salvajes consideran un navío.
Los presentes elementos de la morfología de los organismos emprenden por primera vez la tarea de desalojar completamente este malvado y pervertidor dualismo de todas las partes del campo de la anatomía y de la embriología, y de levantar el conjunto de la ciencia de los desarrollos y del origen de las formas de los organismos, por las razones de la mecánica causal a la misma altura del monismo, en el cual han hallado todas las demás ciencias naturales, desde hace más o menos tiempo, su firme fundamento. Me son plenamente conocidas las grandes dificultades y los muchos peligros de esta empresa. Todas las opiniones de los zoólogos y los morfólogos en general están bajo el dominio de una sabiduría de gremio que sólo tiene su igual en la erudición escolástica de la Edad Media. Dogma y autoridad, conjurados recíprocamente para la supresión de todo libre pensamiento y de todo inmediato conocimiento de la naturaleza, han levantado una doble y triple muralla china de preocupaciones de todas clases en derredor de la morfología orgánica, a la cual se ha retirado, como a su última trinchera, la fe en los milagros, desalojada de todas las demás posiciones. Sin embargo, nosotros vamos a entrar en este combate sin temor alguno y ciertos de la victoria. El resultado de éste no puede ser dudoso, después que Charles Darwin, siete años ha, encontró la llave de aquella fortaleza, y con su admirable teoría de la selección transformó en arma victoriosa de conquista la teoría de la descendencia, propuesta por Wolfgang Goethe y Juan Lamarck.
Una obra que abrace y emprenda un tema tan difícil no es ligero producto de un pasajero movimiento del pensamiento, sino el maduro y pausado resultado de largos años de penosos y profundos estudios, y bien puede decir que muchos de los puntos de vista que aquí ofrezco me han ocupado desde el momento que procuré entrar con crítica conciencia en el maravilloso campo de las formas orgánicas del universo. La más disputada cuestión de la morfología orgánica, que en cierto modo forma el grito de guerra de los dos ejércitos enemigos, esto es, el problema de la constancia o transmutación de las especies, me interesaba vivamente cuando, 20 años atrás, y siendo un muchacho de 12 años, ya procuré por primera vez vanamente distinguir y determinar con afanosa ansiedad «las buenas y malas especies» de las zarzas y salces, de las rosas y de los cardos. Con alegre satisfacción recuerdo ahora la crítica ansiedad con que entonces mi escéptico corazón de muchacho llenóme de la más dolorosa agitación, pues vacilaba constantemente sobre si, como hacen los más de los llamados «buenos sistemáticos», había de colocar en el herbario tan sólo los ejemplares «buenos» desechando los «malos», o si había, por la acogida de estos últimos, una cadena completa de formas intermedias de transición, entre las especies buenas, quedando entonces destruida la ilusión de su «bondad». Entonces hacía abstracción de esta discordancia por medio de un compromiso que puedo recomendar a la imitación de todos los hombres sistemáticos: hice dos herbarios, uno oficial, que ponía a los ojos de los visitadores que tenían interés en ello y en el que metía todas las especies por medio de ejemplares típicos como a formas esencialmente diferentes, pegando a cada uno una bella etiqueta; y otro secreto, sólo accesible a un amigo de confianza, en el cual no hallaban acogida más que aquellos géneros sospechosos, que Goethe ha llamado muy bien los «géneros sin carácter o desordenados, en los que quizá apenas si se pueden escribir especies algunas, por cuanto se pierden en un limitado número de variedades»: Rubus, Salix, Verbascum, Hieracium, Rosa, Cirsium, etc. Aquí una mitad de individuos, ordenados en una larga hilera por números, presentaban el paso inmediato de una especie buena a otra. Éstos fueron los frutos del conocimiento prohibidos por la escuela, en los que hallaba infantil placer en las tranquilas horas de ocio en mi retiro.
Aquel vano esfuerzo para comprender lo verdaderamente esencial de la especie guióme desde aquel tiempo en todas mis observaciones sobre las formas, y cuando más tarde tuve la inapreciable dicha de conocer, en inmediata relación con mi inolvidable maestro, Juan Müller, los fundamentos empíricos y las opiniones dominantes en la morfología dualista en su total círculo y contenido, formóse ya en silencio aquella oposición monista, cuya decidida expresión ésta en la presente obra. No contribuyó menos a ello también el influjo crítico de mi respetabilísimo maestro y amigo Rodolfo Virchow, a quien debo aquí mencionar con el más profundo agradecimiento. Como ayudante suyo aprendí en la patología celular del organismo humano a conocer aquella maravillosa flexibilidad y fluidez, aquella asombrosa variabilidad y adaptabilidad de las formas orgánicas, cuya inteligencia es de tan infinita importancia, y de la cual, empero, sólo muy pocos morfólogos tienen una ligera idea. Ahora se comprenderá por qué, para servirme de la expresión de Baer, «saludé con tanto alborozo» las ideas de Darwin, «como si se sintiera libre de una pesadilla que hasta hoy hubiese pesado sobre el conocimiento de los organismos». Es decir, como si me hubiesen caído «las telarañas de los ojos».
Mediante una serie de memorias anuales académicas que alternativamente se extienden sobre las diferentes partes de la morfología orgánica, y además sobre el campo total de la zoología, vine a ponerme en favorable situación para fundar en la presente obra las ideas que ya desde mucho tiempo antes tenía preparadas para determinada publicación, y que reiteradas excitaciones de todos lados me han decidido a dar a la luz. A la vez trabajaba con ardor prosiguiendo las investigaciones especiales de detalles para fortalecerme en el terreno empírico, sin las cuales todo sistema ideológico general se convierte fácilmente en una vana quimera especulativa. Mientras de tal suerte las partes principales de la anatomía y de la embriología marchaban una a una sucesivamente y despacio a una cierta madurez; en cambio, hace relativamente poco tiempo que me decidí a poner por obra el plan atrevido de combinar aquellas partes para formar un edificio sistemático de la morfología general. Razones interiores y exteriores de diferente clase me empujaban a completar la redacción del conjunto más rápidamente y en mucho menos tiempo del que en un principio había tenido la intención y el deseo. Una gran parte del primer tomo estaba ya impreso, antes de haber acabado el segundo. Además, una serie de temibles y repetidos percances interrumpieron el trabajo. Estos y otros obstáculos que aquí no deben mencionarse disculparán los diferentes descuidos en la forma, y las pequeñas inexactitudes en los detalles, y en las varias repeticiones, que fácilmente rectificará el crítico lector. Por más que de buena gana hubiese bajo este aspecto corregido y formalmente unificado y redondeado el trabajo en lo esencial, sin embargo, no quise retardar esta edición años enteros. ¡Bis dat, qui cito dat! Tampoco atribuyo gran importancia a aquellos defectos, pues no dificultan la inteligencia comprensiva del gran conjunto de las formas orgánicas que la obra apetece, ni la ojeada general sobre las grandes leyes de la formación de aquel magnífico y grande reino de la forma.
Por lo que a la forma de la obra total hace, parecía indispensable elegir, dada la completa confusión y división en la entera carencia de conexión y unidad que domina en todas las partes del campo de la anatomía y de la embriología, la rigidez de la forma de un sistema metódicamente ordenado. Por de pronto puede, sin duda, este primer ensayo no ser más que esto: un andamiaje puesto a un determinado plan y sobre un sólido fundamento, un tramado que, en lugar de encerrar paredes y cuartos habitables, encierra, por lo que toca a la mayor parte, sólo un mero armazón, un espacio vacío. Ojalá puedan llenarlo otros naturalistas y disponer el todo para un edificio habitable. A mí me parecía ya que se había conseguido mucho con sólo levantar aquel firme andamiaje, y con que se hubiese conseguido disponer el espacio para una ordenada y clara exposición de los grandes tesoros empíricos acumulados. Naturalmente debía también el procedimiento y la ejecución de las diferentes partes resultar muy desigual, en comparación a la superior desproporción del mismo estado de desenvolvimiento de nuestra ciencia, de la cual muchas de las partes más importantes e interesantes, como en particular la genealogía, permanecen todavía casi sin cultivo. Algunos capítulos, en los cuales había hecho especiales estudios, están tratados con extensión; otros están sólo ligeramente bosquejados, pues sólo pude recoger pocos materiales de mi cosecha. Los libros séptimo y octavo deben considerarse como unos apéndices aforísticos, pues no podía dejar de indicar de la manera más sumaria posible las cuestiones de alta importancia que allí se tocan, pero cuya especial amplificación, lo mismo que las tocadas en el sexto libro, reservo para otro trabajo. Lo mismo decimos respecto de la Ojeada genealógica del sistema natural del organismo, que he puesto delante del segundo tomo como Introducción sistemática a la historia general de la evolución. Siendo una ojeada rápida sobre la filogenia especial, su lugar propio no es la morfología general de los organismos, o, a lo más, podría intercalarse aquí tan sólo como explicación especial del capítulo XXIV de la obra. Pero como los más de los geólogos y botánicos contemporáneos tienen poco o ningún interés por las cuestiones generales, sino que únicamente se entregan al culto del detalle, darán mayor importancia precisamente a esta especial aplicación de la teoría de la descendencia, y por este motivo paréceme a mí conveniente colocarlo en el primer lugar en el segundo torno. Igualmente sirve para ilustración de las tablas genealógicas del apéndice, que son un primer ensayo de esta especie, que hallará, como es de esperar, bien pronto, muchos y mejores sucesores. El trazar árboles genealógicos orgánicos, aunque al presente sea extremadamente difícil y arriesgado, formará en principio la más importante y más interesante materia de la futura morfología.
Particular indulgencia necesita también la parte botánica de mi morfología. Con el extraordinario y amplio progreso de la división del trabajo de los tiempos modernos, ha sido tan completa la descentralización en todas las esferas de la ciencia biológica, que en el pleno sentido de la palabra hay muy pocos zoólogos y botánicos, habiendo en lugar de éstos mastozoólogos, ornitólogos, malakozoólogos, entomólogos, micetólogos, ficólogos, etc. ; y en lugar de aquéllos, histólogos, organólogos, embriólogos, paleontólogos, etc. Por estas circunstancias, todos estos sabios escolásticos, en su mayor parte muy pedantes, declararon que es una arrogancia intolerable para «un solo hombre» el atreverse a abarcar con una mirada el conjunto de las formas orgánicas del universo. Pero, en especial, sería irritar a los botánicos, «propiamente dichos», el que un zoólogo se permitiera inmiscuirse en su restringido campo. Si, no obstante eso, tomo sobre mí el riesgo de enojarlos, lo hago por una doble razón. De un lado me muestra la actitud fría o enteramente negativa de la mayor parte de los botánicos frente a la teoría de la selección de Darwin —esa verdadera piedra de toque de toda legitimidad, esto es, de toda razonada investigación de la naturaleza— y que el conocimiento de las plantas, aún mucho más que el de los animales, está bajo el irreflexivo y especial baturrillo que se quiere glorificar como el «empirismo exacto», y que allá, todavía más que aquí, ha perdido de vista los grandes y sublimes fines de todas las ciencias, la conciencia de su unidad y de su cohesión. Pero de otro lado estoy en la más firme convicción respecto de todas las cuestiones fundamentales de la morfología general —como de toda la biología—, respecto de todos los problemas tectológicos, promorfológicos, ontogenéticos y filogenéticos, que el mutuo complemento recíproco de la zoología y la botánica es tan sumamente precioso, y su íntima relación mutua tan necesaria, que, restringiéndome únicamente a mi especialidad zoológica, me habría yo mismo cerrado las mejores fuentes de la inteligencia. Si en muchas cuestiones generales he dado un buen paso más adelante, esto lo debo en especial a la comparación de las formas animales y vegetales. Sin duda la parte botánica de mi trabajo habría salido mucho más abundante y mejor si hubiese tenido la suerte de contar con el apoyo de un botánico cuyos ojos sinceramente se hubiesen dirigido al gran conjunto de las formas vegetales universales y a sus relaciones de causa. Pero esta satisfacción sólo me ha sido dada por pocas horas, de tiempo en tiempo, cuando pedía enseñanza y consejo a las científicas fuentes siempre llenas de juventud y de ciencia de mi muy amado maestro Alejandro Braun, de Berlín; así quedaba limitado en gran manera sobre las imperfectas bases empíricas, que me habían ganado por mi apasionada inclinación por la Scientia amabilis en mis tiempos juveniles, antes de que, por el predominante influjo de Juan Müller, me hubiese pasado al estudio de la anatomía comparada de los animales.
En el estado de desarrollo sumamente imperfecto y abatido en que se hallan todavía al presente la anatomía general y la embriología, el presente ensayo de reunirlas en un conjunto unitario debió de resultar más bien como una colección de problemas ya resueltos. En estas circunstancias, me parece una de las más urgentes necesidades dedicar una atención especial a la severa determinación y descripción de los conceptos morfológicos. Como consecuencia del general descuido de las bases filosóficas, sin las cuales no se puede marchar, se ha introducido en las dichas zoología y botánica una tan extremada oscuridad, y una tan babilónica confusión de lenguajes, que a menudo es imposible saber de lo que se trata sin una previa y amplia explicación sobre los más generales conceptos fundamentales. En todas las partes de la anatomía y la embriología hay abundancia de términos inútiles, y falta de los más indispensables. Muchas de las ideas más importantes y de diario uso, como, por ejemplo, las de células, órgano, regular, simétrico, embrión, metamorfosis, especie, parentesco, etc., ya no tienen significado determinado, porque casi las entiende de un modo diferente cada morfólogo, dado que piensa sobre ello algo concreto. En la botánica y en la zoología, y también en cada una de las ramas de estas ciencias, desígnanse unos mismos objetos con diferentes nombres, y también diferentes objetos con unos mismos nombres. En tales circunstancias era inevitable introducir un mediano número de palabras nuevas, que conforme al uso internacional formo a partir del griego, para que describieran dichos conceptos de una manera concreta y clara, firme y exclusiva.
Me he permitido hacer resaltar claramente los inconvenientes de la morfología orgánica reinante, descubriendo sus errores sin miramiento alguno. No se vea en mi franco lenguaje una vanidosa suficiencia o el desconocimiento del mérito real de los otros, sino tan sólo la expresión del firme convencimiento de que sólo por una franca verdad pueda realizarse el progreso de la ciencia.
Si bien he hecho todo lo posible para dar a este primer ensayo sistemático y ordenado de una anatomía y una embriología generales un sentido, el más aceptable, estoy también convencido de que lejos de haberlo alcanzado he quedado atrás, por grandes que sean los esfuerzos hechos para conseguirlo. Tampoco se debe mirar la obra como acabada, sino sólo como un germen de ésta. En efecto, se trata solamente del afianzamiento definitivo del firme andamiaje de aquel sublime sistema que cumplirá la morfología orgánica del porvenir. Mis esfuerzos serían suficientemente recompensados si excitasen nuevas fuerzas para el mejoramiento de lo que presento, y si, por este medio, el pensamiento fundamental predominara más y más, que yo considero condición previa e indispensable para todo progreso real en el campo de nuestra ciencia, esto es, el pensamiento de la unidad del conjunto de la naturaleza orgánica y anorgánica, el pensamiento de la actividad general de causas mecánicas en todas las manifestaciones reconocibles, el pensamiento de que las formas nacientes y las formas desarrolladas de los organismos no son otra cosa que el producto necesario de las eternas leyes de la naturaleza que no admiten excepción.
Generalle Morphologie der Organismen, (1866).
II. Genética
La ley de disyunción de los mestizos
H. DE VRIES
Según la pangénesis, el carácter total de una planta está constituido por determinadas unidades. Créese que los llamados elementos de la especie o caracteres elementales están ligados a soportes materiales. A cada carácter particular corresponde una forma especial de material. Entre estos elementos hay tan pocas transiciones como entre las moléculas de la química.Este principio forma, desde hace muchos años, el punto de partida de mis investigaciones: de él pueden deducirse importantes consecuencias que es posible probar experimentalmente. Mis ensayos reposan en parte sobre la base de la variabilidad y la mutabilidad y en parte sobre la de los mestizos.
Por lo que respecta a estos últimos, es necesario, sin embargo, un cambio completo de los puntos de vista desde los cuales tiene que partir la investigación. Es necesario que pase a segundo término la imagen de la especie frente a su composición con base en factores independientes.
La teoría actual de los mestizos considera las especies, subespecies y variedades, como las unidades cuyas combinaciones vuelven a originar mestizos que deben ser objeto de estudio. Se hace la distinción entre los mestizos de las variedades y los verdaderos híbridos de las especies. Según el número de los tipos paternos se habla de mestizos dífilos y polifilos, así como de trihíbridos, etcétera.
De acuerdo con mi opinión, este concepto debe abandonarse en la investigación fisiológica. Es suficiente a los fines de la sistemática y de la horticultura, pero no basta para un conocimiento más profundo de las especies.
El principio del cruzamiento de los caracteres específicos debe ser colocado en su debido lugar. Las unidades de los caracteres específicos deben ser observadas y estudiadas como magnitudes bien separadas. Deben tratarse siempre como independientes una de otra, sobre todo mientras no tengamos alguna razón para hacer lo contrario. En cada ensayo de cruzamiento sólo debemos estudiar un carácter o un número determinado de caracteres, sin prestar atención, entre tanto, a los restantes. Es absolutamente indiferente el que los padres difieran además entre sí en otros puntos. Para los ensayos, los casos más sencillos se presentan naturalmente en los mestizos cuyos padres difieran solamente en un carácter (monohíbridos, en oposición a los dihíbridos y polihíbridos).
Si los padres de un mestizo difieren uno de otro solamente en un punto o si se consideran solamente uno o un reducido número de puntos de diferencia, en estas propiedades se comportan como antagónicos, y en todas las otras igual o indiferentemente a los efectos del cálculo. El ensayo de cruzamiento se reduce, por esto, a las propiedades antagónicas. Mis investigaciones me han conducido a las dos proposiciones siguientes:
1) De las dos propiedades antagónicas a considerar, el mestizo presenta siempre solamente una, y ésta en todo su desarrollo. No puede distinguirse, pues, en este punto, de uno de los padres. No se presentan nunca formas intermedias o de transición.
2) Las dos propiedades antagónicas se separan al formarse el polen y la oósfera. Siguen, además, en la mayoría de los casos, las leyes sencillas del cálculo de probabilidades.
Estas dos proposiciones fueron enunciadas ya en sus puntos esenciales por Mendel, hace mucho tiempo, en un caso especial (arvejas), pero después han caído en el olvido y permanecido ignoradas. Según mis investigaciones, sin embargo, tienen un valor absolutamente general para los verdaderos mestizos.
La falta de formas intermedias entre las dos propiedades antagónicas simples en el mestizo es quizá la mejor prueba de que tales propiedades constituyen unidades bien separadas.
Para demostrar la exactitud de estas proposiciones pueden aducirse innumerables ejemplos, ya de mi propia experiencia, ya de la literatura general. El hecho de que los polihíbridos presenten formas intermedias con tanta frecuencia depende seguramente de que han heredado una parte de sus caracteres del padre y otra de la madre; en los monohíbridos, en cambio, esto no es posible.
De las dos propiedades antagónicas Mendel denomina a la que se hace visible en el mestizo la dominante, mientras que la latente recibe el nombre de recesiva.
Por lo general, la propiedad dominante es la que sistemáticamente ocupa un lugar más alto o, cuando se conoce el origen, la más antigua; por ejemplo:
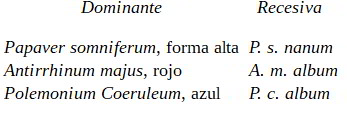


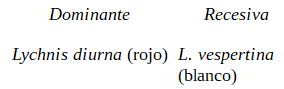
La ley de disyunción de los mestizos
En el mestizo, las dos propiedades antagónicas coexisten y se ubican juntas. En la vida vegetativa, ordinariamente, sólo se manifiesta la dominante. Las excepciones son raras, ofreciendo un ejemplo de ello algunas disyunciones seccionales. Así, por ejemplo, Veronica longifolia (azul). V. longifolia alba ha formado a menudo en mis experiencias racimos cuyas flores son blancas en un lado y azules en el otro.Al formarse los granos de polen y las oósferas, se separan los pares de propiedades antagónicas, comportándose cada uno independientemente de los otros. De esta separación resulta la siguiente ley:
Los granos de polen y las oósferas de los monohíbridos no son mestizos, sino que pertenecen con toda su pureza a uno u otro de los tipos progenitores. Para los dihíbridos y polihíbridos rige la misma ley, si consideramos separadamente cada propiedad o carácter.A partir de esta proposición puede calcularse la composición de la descendencia, demostrándose así, experimentalmente, la validez de ésta. En el más sencillo de los casos la repartición se hará por mitades iguales, y se obtiene, por lo tanto:
50% dom. + 50% rec. granos de polen, y
50% dom. + 50% rec. oósferas.
Llamando d = dominante y r = recesivo, se obtiene por fecundación:(d + r) (d + r) = d2 + 2 dr + r2
o bien25% d + 50% dr + 25% r.
Los individuos d y d2 tienen solamente el carácter dominante, los ejemplares r y r2 solamente el recesivo, mientras que los dos son, evidentemente, mestizos.Por autofecundación, ya sea aislada, ya sea en grupos, los mestizos en la primera generación dan, en relación con cada carácter particular:
- 25% de ejemplares con el carácter del padre.
- 25% de ejemplares con el carácter de la madre.
- 50% de ejemplares que son mestizos.
En muchísimos de mis ensayos se confirmó esta composición; por ejemplo:
A. Por cruzamiento artificial
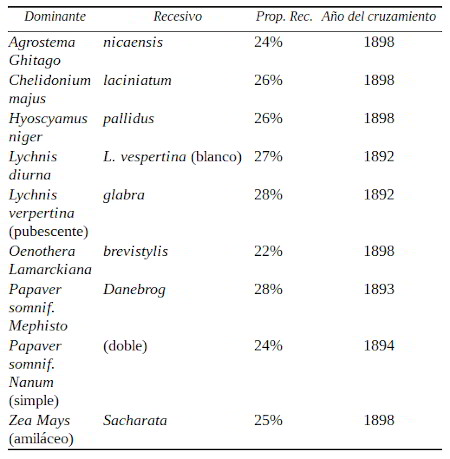
Las investigaciones se hicieron ordinariamente con algunos centenares y a veces hasta mil ejemplares. Con muchas otras especies obtuve resultados semejantes.
La diferenciación del 75% restante entre los dos grupos indicados es mucho más complicada. Es necesario que un número de ejemplares con el carácter dominante sea fecundado con el propio polen y que se cultive al año siguiente la descendencia de cada planta, haciendo luego el recuento. He practicado este método en 1896 con Papaver somniferum Mephisto Danebrog y obtuve para la composición de la primera generación de 1895:
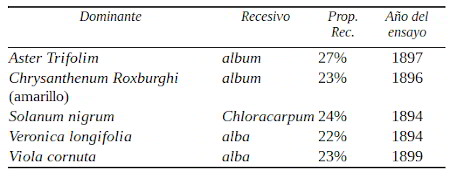
El carácter dominante y el recesivo se muestran constantes en la descendencia, en tanto permanezcan aislados durante la repartición. Los mestizos vuelven a disgregarse según las mismas leyes. En este ensayo dieron por término medio 77% con el carácter dominante y 23% con el recesivo.
Este comportamiento continúa igual en el transcurso de los años. He practicado la misma experiencia durante dos generaciones más. El 50% mestizo segrega sus caracteres mientras que el 25% dominante permanece constante.
De la proposición principal de la ley de segregación es posible deducir todavía otras consecuencias que pueden ser probadas experimentalmente.
Por ejemplo, si se fecunda un mestizo con el polen de uno de los dos padres, o, al revés, uno de los tipos paternos se fecunda con el polen del mestizo, se obtiene:
(d + r) d = d2+dr)
(d + r) d = dr + r2
En el primer caso se consigue, pues, una planta que tiene ciertamente parte de mestizo y parte de forma pura, pero que siempre manifiesta el carácter dominante; mientras que, en el segundo caso, existe una parte de híbridos con el carácter dominante y otra parte de ejemplares puros, exactamente en el mismo número; se ve entonces:- 50% dominante (Híbridos)
- 50% recesivo (puros)

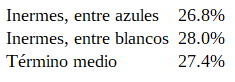
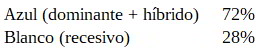
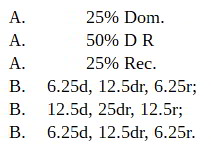
De manera análoga pueden hacerse los cálculos y ensayos para los trihíbridos y polihíbridos.En su apoyo aporto, a título de ejemplo, el siguiente experimento: se cruzó Trifolium pratense album con Trifolium pratense quinquefolium ; las flores blancas y las hojas trifoliadas son recesivas respecto a las características específicas antagónicas. En la descendencia de los mestizos encontré:Ocurre frecuentemente en los experimentos de segregación que caracteres considerados simples resultan descompuestos en varios factores. Así, por ejemplo, el color de las flores es con frecuencia compuesto, y después del cruzamiento se obtienen los factores distintos, en parte separados y en parte en combinaciones variadas. He practicado esta descomposición con Antirrhinum majus, Silene Armeria y Brunella vulgaris, y al hacerlo he obtenido las relaciones numéricas citadas más arriba. Antirrhinum majus rojo, por cruzamiento con el blanco, segrega, por ejemplo, dos colores y, además, amarillo con rojo (Brillant) y blanco con rojo (Delila); Silene Armeria segrega rojo, rosa y blanco. Brunella vulgaris forma un tipo intermedio constante de flores blancas y de cáliz castaño.
De estos y otros muy numerosos ensayos debo deducir que la ley de disyunción de los mestizos hallada por Mendel para las arvejas encuentra aplicación general en el reino vegetal, y que para el estudio de las unidades de que están compuestos los caracteres de la especie tiene un significado fundamental.
Transcripción de una comunicación, (1900).
Las leyes de la herencia
G. MENDEL
Los experimentos de fecundación artificial, tales como los llevados a cabo con plantas de adorno para obtener nuevas variedades de color, indujeron a hacer los experimentos que aquí se exponen. La notable regularidad con que tornaban a aparecer los mismos híbridos siempre que se realizaba la fecundación entre individuos de la misma especie, indujeron a emprender nuevos experimentos, destinados a seguir los desarrollos de los híbridos en su descendencia.A este fin consagraron sus vidas con incansable perseverancia numerosos y concienzudos investigadores, tales como Kölreuter, Gärtner, Herbert, Lecoq, Wichura. Sobre todo Gärtner en su obra intitulada La producción de híbridos en el reino vegetal dejó estampadas muchas observaciones valiosas; y hace muy poco tiempo publicó Wichura los resultados de algunas investigaciones profundas acerca de los híbridos del sauce.
Nadie que conozca la magnitud de la faena y sea capaz de percatarse de las dificultades con que tropieza esta suerte de experimentos se extrañará de que hasta el presente no se haya logrado formular ninguna ley de aplicación general que rija la formación y el desarrollo de los híbridos. Sólo llegaremos a una conclusión decisiva cuando tengamos ante los ojos los resultados de experimentos minuciosos hechos con plantas pertenecientes a los órdenes más diversos.
Quienes examinen el trabajo realizado en este sector se convencerán de que entre todos los numerosos experimentos llevados a cabo, ninguno se ha efectuado en tan gran escala y de modo tal que permita determinar el número de formas diferentes bajo las cuales se presenta la descendencia de los híbridos, ni clasificar con certidumbre dichas formas según sus generaciones separadas, ni establecer de modo definitivo las relaciones estadísticas de éstas.
A decir verdad, se necesita cierto valor para emprender una faena de esa magnitud. Y, sin embargo, es ése el único medio adecuado para conseguir solucionar en definitiva un problema cuya importancia para la historia de la evolución de las formas orgánicas sobrepuja toda ponderación.
En la monografía que ahora presentamos, se exponen los resultados de uno de esos experimentos minuciosos. Prácticamente se redujo el experimento a un pequeño grupo de plantas; y ahora, al cabo de ocho años de trabajo, está terminado en todos sus puntos esenciales. Si fue o no el más a propósito para lograr el fin deseado el plan según el cual se llevaron a cabo los experimentos individuales es cosa que queda al benévolo juicio del lector.
La elección de las plantas experimentales
El valor y utilidad de cualquier experimento depende de la aptitud del material para el fin que se pretende; y en el caso presente no puede carecer de importancia la clase de plantas que se someten a la experimentación y el modo como se llevan a cabo los experimentos.La elección del grupo de plantas que servirán para los experimentos deberá hacerse con todo el cuidado posible, si se desea evitar desde un comienzo todo peligro de resultados dudosos.
Es indispensable,
- que las plantas experimentales posean caracteres diferenciales constantes y
- que los híbridos de dichas plantas se hallen protegidos durante el periodo de la florescencia del influjo de cualquier polen extraño o que fácilmente puedan recibir esa protección.
Si durante los experimentos, por casualidad, se fecundase la planta con polen ajeno y no se cayese en la cuenta de ello, llegaríamos a conclusiones del todo erróneas. La fecundidad menguada o la completa esterilidad de ciertas formas, como pasa con los descendientes de muchos híbridos, haría dificilísimos los experimentos o los estropearía por completo. A fin de descubrir la relación que tienen las formas híbridas entre sí y con sus progenitores parece necesario que se observen, sin excepción, todos los miembros de la serie desarrollada en cada generación sucesiva.
Ya desde el comienzo se paró mientes de modo especial en las leguminosas, a causa de la estructura peculiar de sus flores. Los experimentos hechos con varios miembros de esta familia hicieron ver que el género Pisum poseía todas las cualidades necesarias.
Ciertas formas de dicho género, completamente distintas unas de otras, poseen caracteres constantes y que pueden reconocerse con facilidad y a punto fijo; y cuando sus híbridos se cruzan entre sí, engendran una descendencia de fecundidad perfecta. Además, no puede ocurrir fácilmente una perturbación causada por polen ajeno, porque los órganos fecundantes están bien encerrados dentro del cáliz y la antena se rompe dentro del capullo, de modo que el estigma se recubre de polen antes de abrirse la flor. Esta circunstancia tiene una importancia especial. Como ventajas adicionales dignas de mención pueden citarse la facilidad con que se cultiva esta planta así en el campo como en maceteros, y la relativa brevedad del tiempo que tarda en crecer. La fecundación artificial constituye ciertamente un proceso algo complicado, pero casi siempre sale bien. Para ello se abre el capullo de la flor antes que ésta se desarrolle por completo; se le quita el cáliz y se extrae con todo cuidado cada uno de los estambres, por medio de unas pinzas; después de eso ya puede espolvorearse polen ajeno en el estigma.
En total se obtuvieron de diversos vendedores de semillas 34 variedades más o menos distintas y se sometieron a una prueba de dos años. Para una sola de esas variedades se notaron, entre muchas plantas semejantes, unas cuantas formas notoriamente distintas. Pero al año siguiente éstas no variaron, y en todo concordaron con otra variedad obtenida del mismo vendedor de semillas; de donde se sigue evidentemente que las semillas se habían mezclado por pura casualidad. Todas las demás variedades produjeron descendencia perfectamente constante y parecida; al menos no se observó ninguna diferencia esencial durante los dos años de prueba. Durante el tiempo total que duraron los experimentos se seleccionaron y cultivaron para fecundación 22 de esas variedades. Permanecieron todas ellas constantes, sin excepción.
Difícil e incierta es la clasificación sistemática de éstas. Si adoptamos la definición más rigurosa de especie, según la cual pertenecen a la misma especie únicamente los individuos que en las mismas circunstancias manifiestan caracteres del todo semejantes, ningún par de dichas variedades podría clasificarse dentro de la misma especie. Pero, a juicio de los expertos, la mayoría de ellas pertenecen a la especie Pisum sativum; las restantes se consideran y clasifican como subespecies dePisum sativum, y algunas como especies independientes, tales como Pisum quadratum, Pisum saccharatum y Pisum umbellatum. Pero el sitio que se les asigne dentro de un sistema de clasificación nada importa para los fines de los experimentos de que tratamos. Tan imposible sería trazar una línea divisoria estricta entre los híbridos de las especies y variedades como entre las especies y variedades mismas.
Han demostrado numerosos experimentos que si se cruzan dos plantas que difieren constantemente en uno o varios caracteres, el carácter común se transmite sin mudanza a los híbridos y a su descendencia; pero que, en cambio, cada pareja de caracteres diferenciales se une en el híbrido para formar un carácter nuevo, que, por lo general, es variable en la prole del híbrido.
El fin que se proponía el experimento era observar esas variaciones para el caso de cada pareja de caracteres diferenciales, y de esta suerte deducir la ley según la cual se manifiestan en las generaciones sucesivas. Por lo tanto, el experimento se descompone en tantos experimentos individuales como caracteres constantemente diferenciales se presentan en las plantas de experimentación.
Las varias formas de guisantes elegidas para el cruce mostraban diferencias en cuanto al largo y color del vástago; el tamaño y la forma de las hojas; a la posición, color y tamaño de las flores; a la longitud del pedúnculo de la flor; al color, la forma y el tamaño de las vainas y al color de la envoltura de las semillas y del albumen (cotiledones). Algunos de los caracteres indicados no permitían hacer una separación estricta, por ser la diferencia de un «poco más o menos» difícil de determinar. Semejantes caracteres no podían utilizarse para los experimentos individuales, los cuales sólo pueden aplicarse a caracteres que en las plantas resaltan de modo claro y distinto. Por último, los resultados deben hacer ver si éstas, en toda su integridad, observan una conducta regular en sus uniones híbridas, y si de estos hechos puede inferirse o no una conclusión acerca de esos caracteres que poseen en el tipo una significación subordinada…
Las formas de los híbridos
Los experimentos llevados a cabo en años anteriores con plantas de adorno habían suministrado ya pruebas de que los híbridos, por regla general, no son un término medio cabal entre las especies parentales. Cierto que, tratándose de algunos caracteres salientes —por ejemplo, los relativos a la forma y el tamaño de las hojas, la pubescencia de las diversas partes, etc. —, casi siempre se ve una índole intermedia; pero en otros casos, uno de los dos caracteres prevalecía hasta el punto de hacerse difícil, si no del todo imposible, descubrir el otro en el híbrido.Tal es cabalmente lo que ocurrió con los híbridos de guisantes. En cada uno de los siete cruces el carácter híbrido se parece tanto a una de las formas parentales, que el otro, o rehúye por completo toda observación, o no puede descubrirse con certeza. Esta circunstancia es muy importante para la determinación y la clasificación de las formas en que se presenta la prole de los híbridos.
En adelante, en este escrito, llamaremos dominantes a los caracteres que en la hibridación se transmiten por completo o casi sin alteración alguna, y, por lo tanto, constituyen por sí mismos los caracteres del híbrido. A los que en el proceso se hacen latentes daremos el nombre de recesivos. Hemos elegido el vocablo recesivo porque los caracteres que con él designaremos se retiran en los híbridos o bien desaparecen en ellos por completo, y, con todo, vuelven a aparecer intactos en su progenie, como se hará ver más adelante…
La primera generación procreada por los híbridos
En esta generación reaparecen, junto con el carácter dominante, los recesivos, con sus peculiaridades plenamente desarrolladas, y esto ocurre en la razón media, claramente manifestada de 3 a 1; de modo que cada cuatro plantas de esta generación, tres ostentan el carácter dominante y uno el recesivo. Esto vale, sin excepción, para todos los caracteres que se investigaron durante los experimentos. Reaparecen en la razón numérica dada, sin alteraciones esenciales, la forma angulosa y arraigada de la semilla, el color verde del albumen, el color blanco de la caperuza de la semilla y las flores, las ranuras de las vainas, el color amarillo de la vaina sin madurar, del tallo, del cáliz y de las venas de las hojas, la forma umbelífera de la inflorescencia, y el vástago atrofiado. En ningún experimento se observaron formas de transición…Ahora bien, si consideramos el conjunto del resultado de todos los experimentos, hallaremos, entre el número de formas que presentan los caracteres dominantes y el de las que presentan los caracteres recesivos, una razón media de 2. 98 a uno o de tres a uno.
El carácter dominante puede tener aquí dos significados, a saber: el de carácter parental y el de carácter híbrido. En cuál de estos sentidos se presente en cada caso particular sólo puede determinarse mediante la generación siguiente. Como carácter parental, puede transmitirse intacto a la prole entera; como carácter híbrido, tiene que portarse en la misma forma que en la primera generación.
La segunda generación procreada por los híbridos
Las formas que en la primera generación muestran el carácter recesivo ya no varían en la segunda generación por lo que concierne a dicho carácter, sino que permanecen constantes en su descendencia.No sucede otro tanto con las que en la primera generación (procreada por los híbridos) poseen el carácter dominante. Dos tercios de éstas engendran prole que manifiesta los caracteres dominante y recesivo en razón de 3 a 1, y, por lo tanto, muestra cabalmente la misma razón que las formas híbridas; sólo en un tercio permanece constante el carácter dominante…
En cada uno de los experimentos apareció constante en cierto número de plantas el carácter dominante. Para determinar en qué proporción se da la separación de las formas con carácter constante, tienen importancia especial los dos primeros experimentos, porque en ellos puede compararse un número mayor de plantas. Tomando juntas las razones 1. 93 a 1 y 2. 13 a 1 resulta casi exactamente la razón media de 2 a 1. El sexto experimento dio un resultado del todo concordante; en los demás, la razón varía más o menos, como era de esperar, dado que se empleó menos de un centenar de plantas de experimentación. Al repetirse el quinto experimento, en el que apareció la diferencia mayor, resultó, en vez de la razón 60 a 40, la razón de 65 a 35. Por consiguiente parece que consta con certeza la razón media de 2 a 1. Queda demostrado, pues, que de las formas que en la primera generación poseen el carácter dominante, los 2/3 poseen el carácter híbrido, y 1/3, de acuerdo con la cual se hace en la primera generación la distribución de los caracteres dominante y recesivo, se descompone en todos los experimentos en la razón 2 a 1 a 1, si el carácter dominante se diferencia según su significado como carácter híbrido o carácter parental. Puesto que los individuos de la primera generación salen directamente de la semilla de los híbridos, queda ahora claramente establecido que las semillas de formas híbridas tienen uno u otro de los caracteres diferenciales y que la mitad se desarrolla nuevamente en la forma híbrida y la otra mitad produce plantas que permanecen constantes y reciben el carácter dominante o el recesivo (respectivamente) en número igual…
Si queremos resumir en forma breve los resultados a que hemos llegado, hallamos que los caracteres diferenciales que en las plantas de experimentación pueden reconocerse con facilidad y certeza se conducen todos exactamente del mismo modo en sus asociaciones híbridas. De la prole de los híbridos, de cada pareja de caracteres diferenciales, una mitad es también híbrida y la otra mitad es constante, y tiene en proporciones iguales los caracteres de la semilla y del polen de los padres, respectivamente. Si mediante la fecundación por cruzamiento en un híbrido se combinan varios caracteres diferenciales, la prole resultante forma los términos de una serie combinatoria en la cual se unen las series combinatorias para cada pareja de caracteres diferenciales.
La uniformidad del proceder del conjunto de los caracteres sometidos a experimentación permite, y justifica plenamente, el que se acepte el principio según el cual existe una relación semejante en los demás caracteres que aparecen menos nítidamente en las plantas, y que, por lo tanto, no pudieron incluirse en los experimentos individuales. Un experimento realizado con pedúnculos de longitudes diferentes dio en conjunto un resultado bastante satisfactorio; aunque la diferenciación y distribución serial de las formas no pudo efectuarse con la certeza que es indispensable para el experimento correcto.
Las células reproductivas de los híbridos
Los resultados de los experimentos ya descritos indujeron a llevar a cabo experimentos cuyos resultados parecen aptos para dar algunas conclusiones acerca de la composición del óvulo y del polen de los híbridos…Por lo tanto, queda confirmada experimentalmente la teoría según la cual los híbridos del guisante forman óvulos y polen cuyas células en su constitución representan en números iguales todas las formas constantes que resultan de la combinación de los caracteres unidos en la fecundación.
Versuche über Pflanzenhybriden, (1866).
La herencia cromosómica
T. H. MORGAN
¿Por qué hoy por hoy todos los biólogos del mundo están de acuerdo en afirmar que el descubrimiento de Mendel tiene capital importancia?Mucho pudiera decirse a este propósito. Lo esencial puede resumirse con breves palabras. La biología ha sido, y en gran parte sigue siéndolo aún, ciencia descriptiva y especulativa. Mendel demostró con pruebas experimentales que la herencia puede explicarse por medio de un mecanismo muy sencillo. Su descubrimiento ha sido en extremo fecundo.
La ciencia empieza con ideas ingenuas, con frecuencia místicas, acerca de sus problemas. Obtiene su fin cuando sustituye sus barruntos primitivos con hipótesis verificables y resultados previsibles. Esto es lo que hizo la ley de Mendel para la herencia…
Séame lícito atraer vuestra atención sobre unos cuantos de los más interesantes tipos y el modo como en ello se efectúa la herencia, a fin de hacer ver cómo también en los tipos salvajes se presentan las mismas clases de herencia que en las razas domésticas. El resultado probará, sin dejar ni la menor duda, que los caracteres de los tipos salvajes se heredan en la mismísima forma que los caracteres de los tipos mudables, verdad que sólo es apreciada por los investigadores de la genética, a pesar del grandísimo alcance que tiene para la teoría de la evolución.
Apareció una variedad en que el color del ojo de la hembra difería del color del ojo del macho. La hembra tiene el ojo de color cosina oscura y el macho de cosina amarillenta. Desde el comienzo esta diferencia fue tan notoria como lo es hoy. Los experimentos de fecundación demuestran que el color de cosina del ojo se diferencia en un solo factor variable del color rojo del ojo de la mosca salvaje. Así pues, con sólo dar un paso apareció aquí un tipo sexualmente dimórfico.
Como bien lo saben los zoólogos, no es raro hallar el diformismo sexual en los animales salvajes; y Darwin propugnó la teoría de la selección sexual para explicar la diferencia entre los sexos. Supuso que el macho prefirió ciertas clases de hembras que diferían de él en algún carácter particular, y de esta suerte, andando el tiempo y mediante la selección sexual, llegaron los sexos a diferenciarse entre sí.
La teoría de la herencia y la composición del plasma germinativo
Se ha comprobado que el descubrimiento hecho por Mendel acerca de la herencia en los guisantes comunes, se aplica por doquiera así en el reino vegetal como en el animal: a las plantas de flor y a los insectos, a los moluscos y a los crustáceos, a los peces y a los anfibios, a las aves y a los mamíferos (sin exceptuar al hombre).Estos grupos tan varios de plantas y animales tienen que tener algún elemento común, acaso un mecanismo sencillo, que produzca esa serie de resultados tan fija y ordenada. En realidad, existe un mecanismo así, del cual están dotados tanto los animales como las plantas, y que cumple con todas las exigencias de los principios mendelianos.
La base celular de la evolución orgánica y de la herencia
A fin de que podáis daros cuenta cabal del valor de las pruebas, permitidme que comience por daros un breve resumen de unos cuantos hechos conocidos que precedieron al descubrimiento del mecanismo de que vamos tratando.Durante buena parte del siglo pasado, mientras los investigadores de la evolución y de la herencia se daban al estudio de los aspectos más generales, o, como diría yo, más burdos del tema, otro grupo de hombres de ciencia se consagraba a indagar la estructura de la base material del organismo vivo.
Descubrieron éstos que órganos como el encéfalo, el corazón, el hígado, los riñones, etc., no son en sí mismos unidades de la estructura orgánica, sino que todos ellos pueden reducirse a una unidad más sencilla que se repite millares y millares de veces en cada órgano. A dicha unidad la denominamos célula.
Célula es el óvulo y célula el espermatozoide. El acto de la fecundación consiste en la unión de estas dos células. El proceso de la fecundación, que ahora nos parece tan sencillo, barrió montones de especulaciones místicas acerca de la función que corresponde al macho y a la hembra en el acto de la procreación.
Revelóse un nuevo microcosmos dentro de cada célula. Descubrióse que toda célula contiene un cuerpo esférico, llamado núcleo. Dentro del núcleo hay una red de fibras y los intersticios de esa red están llenos de cierto líquido. La red se descompone a su vez en un número determinado de filamentos, cada vez que se divide la célula. A estos filamentos les damos el nombre de cromosomas. Cada especie de los animales y de las plantas posee un número característico de dichos filamentos, los cuales tienen tamaño fijo y a veces forma específica y también granulaciones en diferentes sitios. Más allá de esto no pueden penetrar ni siquiera nuestros microscopios más potentes. Por ahora la observación ha llegado a su último límite.
Aquí cogieron el hilo de la historia ciertos investigadores que han trabajado en un campo del todo diferente. Ciertas observaciones y experimentos, que ahora no tenemos tiempo de estudiar, indujeron a algunos biólogos a pensar que los cromosomas son los portadores de las unidades hereditarias. De ser ello así, cada uno de los cromosomas llevaría muchas de estas unidades; porque es limitado el número de los cromosomas y grande el de los caracteres hereditarios. Se ha demostrado en la Drosophila no sólo que hay cabalmente tantos grupos de caracteres que se heredan juntos cuantos pares hay de cromosomas, sino también que es posible situar uno de estos grupos en un cromosoma determinado y averiguar la posición relativa que en éste ocupan los factores de los caracteres. De aceptarse la validez de esta prueba, el estudio de las células nos lleva en último término, en un sentido mecánico, aunque no químico, a las últimas unidades en que se concentra todo el proceso de la transmisión de los factores hereditarios.
Este asunto algo técnico (difícil tan sólo por no estar familiarizados con él Mas antes de ahondar en), hemos de recordar ciertos hechos, conocidos para los más, porque en torno de ellos gira todo el resto del cuento.
Los millares de células que constituyen el estado celular que llamamos animales o plantas provienen del óvulo fecundo. Una o dos horas después de fecundado, el óvulo se divide en dos células. Luego se divide a su vez cada una de las dos mitades. A continuación se divide cada uno de los cuatro cuartos. Y así se continúa el proceso, hasta que se forma un número grande de células, de las cuales se constituyen los órganos.
A cada división de las células se dividen también los cromosomas. La mitad de éstos provienen del padre y la otra mitad de la madre. Por lo tanto, cada célula contiene la suma total de los cromosomas; y si son éstos los portadores de las cualidades hereditarias, cada célula del cuerpo, sea cual fuere su función, posee una herencia común.
En una etapa temprana del desarrollo del animal, ciertas células se apartan para formar los órganos de la reproducción. En algunos animales dichas células pueden distinguirse ya desde muy pronto en el proceso de división.
Al principio, las células reproductivas son semejantes a las demás células del cuerpo, en cuanto contienen una provisión completa de cromosomas, la mitad de los cuales son de origen paterno y la otra mitad materno. Durante mucho tiempo se siguen dividiendo lo mismo que las demás células del cuerpo. A cada división, cada cromosoma se hiende en sentido longitudinal, y cada mitad de él emigra a uno de los polos opuestos del huso.
Pero llega un momento en que aparece un proceso nuevo en las células germinativas. Es esencialmente idéntico en el óvulo y en el espermatozoide. Hemos de agradecer el descubrimiento de este proceso a las laboriosas indagaciones de muchos investigadores de numerosos países. Como es larga la lista de sus nombres, no intentaré repetirla aquí. Los cromosomas se reúnen por parejas. Cada cromosoma materno se junta con un cromosoma paterno de la misma clase.
Síguense luego dos divisiones rápidas. En una de dichas divisiones, los cromosomas dobles se separan de manera que cada célula resultante contiene algunos cromosomas paternos y algunos maternos, o sea, uno u otro miembro de cada pareja. En la segunda división, cada cromosoma se hiende sencillamente como en la división celular ordinaria.
El resultado final del proceso consiste en que cada óvulo y cada espermatozoide maduros contiene tan sólo la mitad del número total de los cromosomas.
El número total de los cromosomas se restaura al fecundarse los óvulos.
El mecanismo de la herencia mendeliana descubierto en la actividad de los cromosomas
Si los cromosomas llevan los factores de la herencia y tienen estructura fija y determinada, podemos predecir que habrá tantos grupos de caracteres cuantas clases de cromosomas. En un solo caso se ha estudiado un número tal de caracteres que basta para hacer ver si hay o no alguna relación entre el número de cromosomas y el de grupos hereditarios de caracteres. En la mosca fecunda, llamada Drosophila ampelophila, hemos hallado como 125 caracteres que se heredan de modo enteramente fijo…De ser los cromosomas los portadores de dichos caracteres, es de esperar que los factores llevados por unos mismos cromosomas se hereden juntos, con tal de que los cromosomas tengan en la célula una estructura fija.
En los grupos cromosomáticos de la Drosophila hay cuatro pares de cromosomas, tres de los cuales son casi del mismo tamaño, y uno mucho más pequeño. No sólo concuerdan el número de grupos hereditarios con el número de cromosomas, sino también son idénticas las relaciones de tamaño porque hay tres grandes grupos de caracteres y tres pares de cromosomas grandes, y un grupo pequeño de caracteres y un par de cromosomas pequeños…
Conclusiones
He recorrido una larga serie de investigaciones acerca de la índole del material hereditario. Como consecuencia de este trabajo hemos llegado a ver un resultado que hace unos pocos años parecía inasequible. A mi juicio está descubierto el mecanismo de la herencia; y no ha sido descubierto por un chispazo de intuición, sino mediante un estudio solícito y paciente de las pruebas mismas.Me atrevo a opinar que con el descubrimiento de ese mecanismo ha quedado resuelto el problema de la herencia. Sabemos ya cómo se transmiten a las células germinales los factores portadores por los padres. La explicación propuesta no pretende dar a conocer cómo se producen dichos factores ni cómo influyen en el desarrollo del embrión. Pero estos puntos nunca han sido parte integral de la doctrina de la herencia. Los problemas que suscitan deben investigarse dentro de su propio terreno. De suerte que, lo repito, el mecanismo de los cromosomas brinda una solución satisfactoria del problema tradicional de la herencia.
A Critique of the Theory of Evolution, (1916).
III Morfología y Fisiología
La teoría celular
TH. SCHWANN
Partimos del supuesto de que el cuerpo organizado no es obra de un poder fundamental guiado en su operación por una idea determinada, sino que se desarrolla de acuerdo con las leyes ciegas de la necesidad, en virtud de facultades que, como las de la naturaleza inorgánica, son establecidas por la existencia misma de la materia. Como los materiales elementales de la naturaleza orgánica no difieren de los del reino inorgánico, la fuente de los fenómenos orgánicos puede consistir únicamente en otra combinación de dichos materiales, ya sea ésta un modo peculiar de unión de los átomos elementales para formar átomos de una segunda categoría, ya en la disposición de estas moléculas conglomeradas cuando forman partes elementales y morfológicamente separadas de organismos, o un organismo entero. El problema de que aquí trataremos es únicamente éste: ¿consiste la causa de los fenómenos orgánicos en el conjunto de organismos o en sus partes elementales por separado? De poderse dar respuesta a dicha pregunta, nos quedará aún por indagar si el organismo o sus partes elementales poseen esta facultad por el modo peculiar de combinarse las moléculas conglomeradas o por el modo según el cual los átomos elementales se unen en moléculas conglomeradas. Podemos formarnos, pues, una de las dos ideas siguientes acerca de la causa de los fenómenos orgánicos, como el crecimiento, etc. La primera consiste en que la causa reside en la totalidad del organismo. Mediante la combinación de las moléculas en un todo sistemático, como lo es el organismo en cada etapa de su desarrollo, se engendra un poder que capacita al tal organismo para coger de fuera material fresco apropiado, ya sea para la formación de nuevas partes elementales, ya sea para el crecimiento de las ya existentes. Por lo tanto, según esta teoría, la causa del crecimiento de las partes elementales está en el organismo total. La otra explicación es que el crecimiento no proviene de un poder residente en el conjunto del organismo, sino que cada parte elemental por separado posee un poder independiente, una vida independiente, por decirlo así; dicho con otras palabras: las moléculas de cada parte elemental por separado están combinadas de tal manera que liberan un poder por medio del cual dicha parte es capaz de atraer nuevas moléculas y de acrecentarse así, y el organismo entero subsiste únicamente mediante la acción recíproca de las partes elementales. Por lo tanto, según esta teoría, tan sólo las partes elementales influyen activamente en la nutrición, y el conjunto del organismo puede ser una condición, pero no una causa.A fin de decidir cuál de estas dos opiniones es la acertada, hemos de invocar la ayuda de los resultados de las investigaciones anteriores. Hemos visto cómo todos los cuerpos organizados constan de partes esencialmente semejantes, o sea, las células. Cómo todas estas células se forman y crecen de acuerdo con leyes esencialmente semejantes; y cómo, por consiguiente, estos procesos tienen, en todo caso, que ser producidos por poderes idénticos. Ahora bien, si hallásemos que algunas de estas partes elementales, que no difieren de las demás, son capaces de separarse del organismo y sufrir un desarrollo independiente, podríamos concluir de ahí que cada una de las demás partes elementales o células posee ya facultad de coger moléculas frescas y crecer, y que, por consiguiente, toda parte elemental posee una facultad propia, una vida independiente, merced a la cual pudiera desarrollarse independientemente, con tal de que las relaciones que tuviere con el mundo externo fueren semejantes a aquellas que tiene cuando forma parte del organismo. Los óvulos de los animales nos brindan un ejemplo de esas células independientes, que crecen separadas del organismo.
A la verdad, pudiera argüirse que los óvulos de los animales superiores después de la preñez son esencialmente diferentes de las demás células del organismo; que mediante la fecundación se trae al óvulo algo que para él es más que mera condición externa de vitalidad, más que materia nutritiva; que con la preñez ha recibido por vez primera su vitalidad peculiar; y que, por lo tanto, nada puede inferirse de este caso acerca de las demás células. Pero la objeción no puede aplicarse a las clases que constan únicamente de individuos femeninos, ni tampoco a las esporas de las plantas inferiores; además, en las plantas inferiores cualquier célula puede separarse de la planta y luego crecer por su cuenta. De suerte que hay plantas enteras que constan de células de las cuales puede probarse positivamente que tienen vitalidad independiente.
Ahora bien, como todas las células crecen de acuerdo con las mismas leyes, y, por lo tanto, no puede la causa del crecimiento consistir en un caso en la célula y en otro caso en el organismo entero, y puesto que, como se probará más adelante, algunas células que no se distinguen de las demás en el modo como crecen, se desarrollan independientemente, se debe atribuir a toda célula esa vitalidad independiente. Dicho con otras palabras, las combinaciones de moléculas que se presentan en cada célula son capaces de desarrollar la facultad que las capacita por coger moléculas frescas. La causa de la nutrición y del crecimiento no consiste en el conjunto del organismo, sino en las partes elementales por separado: en las células. El que en algún caso particular deje de crecer tal o cual célula separada del organismo, prueba tan poco en contra de esta teoría, como el objetar contra la vitalidad independiente de una abeja el hecho de que no puede continuar viviendo mucho tiempo separada de su enjambre. La manifestación de la facultad que reside en la célula depende de las condiciones a que se halla sometida únicamente cuando está en conexión con el conjunto del organismo.
Por consiguiente, el problema de la facultad fundamental de los cuerpos organizados se resuelve a su vez en el de las facultades fundamentales de las células individuales…
Pienso, pues, que para explicar la distinción entre el contenido de la célula y el citoblastema extremo hemos de atribuir a la membrana celular no sólo la facultad general de alterar químicamente las sustancias con las cuales está en contacto o que se han asimilado, sino también la facultad de separarlas de tal manera que ciertas sustancias aparezcan en su superficie interna y otras en su superficie externa. La secreción de ciertas sustancias ya presentes en la sangre, como, por ejemplo, la urea, producida por las células que constituyen los tubos urinarios, no puede explicarse sin admitir que las células poseen una facultad análoga. Pero en esto no hay nada demasiado aventurado, puesto que es cosa averiguada que se separan diferentes sustancias en las descomposiciones producidas por la pila galvánica. Quizá pueda colegirse de esta peculiaridad de los fenómenos metabólicos efectuados en las células que es esencial para la producción de tales manifestaciones una posición particular de los ejes de los átomos que componen la membrana celular.
Empero, se efectúan transformaciones químicas no sólo en el citoblastema y en el contenido de la célula, sino también en las partes sólidas de que se compone la célula, particularmente la membrana celular. Sin pretender afirmar que existe conexión íntima entre el poder metabólico de las células y el galvanismo, no obstante, a fin de hacer más clara la representación del proceso, puedo hacer notar que las transformaciones químicas producidas por la pila galvánica van acompañadas por transformaciones correspondientes en la pila misma.
Cuanto más oscura es la causa de los fenómenos metabólicos en las células, con tanto más cuidado debemos señalar las circunstancias y fenómenos que los acompañan. Una de las condiciones para que se realicen es cierta temperatura que tiene su máximo y su mínimo. No se producen dichos fenómenos a una temperatura inferior a 0° o superior a 80° R: el calor de ebullición destruye de manera permanente esta facultad de las células, pero la temperatura propicia es entre 10° y 32°. El proceso mismo desarrolla calor.
El oxígeno o el anhídrido carbónico, en forma gaseosa o levemente aprisionados, son esencialmente necesarios para los fenómenos metabólicos de las células. Desaparece el oxígeno y se forma anhídrido carbónico, o, al contrario, desaparece el anhídrido carbónico y se forma oxígeno. La universalidad de la respiración se basa enteramente en esta condición fundamental de los fenómenos metabólicos de las células. Tan importante es, que, como veremos más adelante, hasta las variedades principales que forma en los cuerpos organizados son ocasionadas por esta peculiaridad del proceso metabólico de la célula.
No es capaz toda célula de producir transformaciones químicas en toda sustancia orgánica contenida en una solución, sino sólo en algunas soluciones particulares. Los hongos de fermentación, por ejemplo, no efectúan transformación alguna en soluciones que no sean de azúcar; y las esporas de ciertas plantas no se desarrollan en toda sustancia. Del mismo modo, es probable que cada célula del cuerpo animal convierta únicamente determinados constitutivos de la sangre.
Ponen coto a la facultad metabólica de las células no sólo acciones químicas poderosas, que destruyen toda sustancia orgánica en general, sino también materias que químicamente no le son tan incompatibles como, por ejemplo, las soluciones concentradas de sales neutras. Otras sustancias, como el arsénico, hacen lo mismo, aunque en menor escala. Pueden alterar la cualidad de los fenómenos metabólicos otras sustancias, así orgánicas como inorgánicas, y cambios de esta clase pueden resultar de meras impresiones mecánicas recibidas por las células.
Tales son las características más esenciales de las facultades fundamentales de las células, en cuanto hasta aquí podemos deducirlas de los fenómenos. Y ahora, a fin de comprender de modo claro y distinto en qué consiste lo peculiar del proceso de formación de una célula y, por consiguiente, lo peculiar del proceso de formación del cuerpo organizado, compararemos este proceso con un fenómeno de índole inorgánica que sea lo más parecido posible. Descartando cuanto es propio y peculiar en la formación de las células, a fin de dar con una definición más general en la cual queda incluida junto con un proceso que se verifica en la naturaleza inorgánica, podemos considerarla como un proceso en que un cuerpo sólido de forma determinada y regular se forma en un fluido a expensas de una sustancia diluida en dicho fluido. Según esto, entra en la definición el proceso de cristalización que acaece en la naturaleza inorgánica, el cual es, por lo tanto, el más análogo al de la formación de las células.
Comparemos ahora entrambos procesos, a fin de que se ponga más de manifiesto la diferencia del proceso orgánico…
Para que nuestra hipótesis sea sostenible, basta demostrar que los cristales capaces de inhibición pueden unirse entre sí de acuerdo con ciertas leyes. Si en su formación primera todos los cristales estuviesen aislados, si no tuviesen relación alguna unos con otros, esta inhibición dejaría del todo sin explicar cómo las partes elementales del organismo, o sea, los cristales de que tratamos, se unen para formar un todo. Por consiguiente, es necesario demostrar que los cristales se juntan unos con otros de acuerdo con ciertas leyes, a fin de que veamos cuando menos la posibilidad de que también se junten para formar un organismo, sin necesidad de que intervenga ningún otro poder combinador. Pero hay muchos cristales en que indiscutiblemente se realiza una unión de esta especie, de acuerdo con ciertas leyes; más aún, a menudo forman un todo tan semejante a un organismo en toda su forma, que en la vida ordinaria designamos muchos grupos de cristales con nombres de flores, árboles, etc. Básteme recordar las flores de hielo de los vidrios de las ventanas, el árbol de plomo, etc. En tales casos, numerosos cristales se disponen unos en torno de otros en grupos que forman un eje. Si consideramos que el contacto de cada cristal con el fluido circundante es condición indispensable para el crecimiento de los cristales que no son susceptibles de inhibición, y que los que sí lo son —en cuyo caso la solución puede penetrar capas enteras de cristales— no requieren esta condición, veremos que la semejanza entre los organismos y estos agregados de cristales es todo lo grande que puede esperarse, dada tanta diferencia de sustancia.
Como las más de las células exigen para la producción de sus fenómenos metabólicos no sólo su peculiar alimento líquido, sino también la presencia del oxígeno y la facultad de exhalar anhídrido carbónico, o viceversa; así también, por otra parte, los organismos en que no hay circulación de fluido respiratorio, o en que no lo hay en cantidad suficiente, tienen que desarrollarse de manera tal que presenten al aire atmosférico una superficie lo más extensa posible. Tal es la condición de las plantas, las cuales exigen para su crecimiento que las células individuales se pongan en contacto con el mundo circundante de modo análogo, ya que no en el mismo grado, que el árbol de cristal; más aún, en ellas las células se juntan en un organismo total en forma muy parecida al árbol de cristal. Pero en los animales la circulación hace superfluo el contacto de las células individuales con el medio circundante, y pueden tener forma más compacta, aun cuando sean esencialmente idénticas las leyes en virtud de las cuales las células se disponen.
Parece, pues, que la teoría según la cual los organismos no son sino la forma en la cual cristalizan las sustancias capaces de inhibición, es compatible con los fenómenos más importantes de la vida orgánica, y, así, por ahora puede considerarse que es una hipótesis plausible o una tentativa para explicar dichos fenómenos. Cierto que implica muchas cosas inciertas y paradójicas, pero la he desarrollado con pormenores porque puede servir de guía a nuevas investigaciones. Porque aun cuando en principio no se admita relación alguna entre la cristalización y el crecimiento de los organismos, esta concepción presenta la ventaja de brindar una representación clara y distinta de los procesos orgánicos, requisito indispensable para emprender nuevas indagaciones de manera sistemática o para verificar mediante el descubrimiento de hechos nuevos una explicación que armonice los fenómenos ya conocidos.
Mikroskopische Untersuchungen über die Uebereinstimmung in der Struktur und der Wachstum der Tiere und Pflanzen, (1839).
La concepción celular del organismo
R. VIRCHOW
¿Cuáles son las partes del cuerpo de donde procede la acción vital? ¿Cuáles son los elementos activos y cuáles los pasivos? Tal es la cuestión que ha sembrado numerosas dificultades y que domina la fisiología y la patología. Yo la he resuelto demostrando que la célula constituye la verdadera unidad orgánica. He proclamado que la histología, al estudiar los elementos celulares y los tejidos que de ellos se derivan, constituye la base de la fisiología y de la patología: he formulado claramente el principio de que la célula es la forma última, irreductible, de todo elemento vivo; y que en el estado de salud como en el de enfermedad, todas las actividades vitales emanan de ella . Acaso se me reprochará este modo de ver que me ha hecho considerar la vida como un proceso particular; quizá algunos me acusen también de una especie de misticismo biológico que me obliga a separar la vida del gran conjunto de fenómenos de la naturaleza, y a franquear las leyes soberanas de la física y la química. En el transcurso de estas lecciones se verá que es casi imposible tener ideas más mecanicistas que las que yo profeso, cuando se trata de interpretar lo que pasa en las formas elementales del organismo. Sin duda alguna, los cambios moleculares que se verifican en el interior de la célula se refieren a tal o cual parte constituyente de ésta, pero, en último resultado, de la célula emana el acto vital; el elemento vivo sólo es activo cuando se nos presenta como un todo completo, gozando de una existencia particular.A esto se responde con frecuencia que no estamos de acuerdo sobre lo que debe entenderse por célula. No discutiremos esta objeción, porque no se refiere a la existencia de la célula, sino a su interpretación. Después de todo, cada uno sabe lo que quiere decir con la palabra célula. Unos la interpretan en un sentido, otros en otro, pero esto es una cuestión secundaria cuya resolución no afecta el valor del principio. Sin embargo, tiene una gran importancia en cuanto a la interpretación de los procesos en particular. Las dificultades con que luchamos datan desde el mismo origen de la doctrina celular. Schwann, calcando el sistema de Schleiden, interpretó sus observaciones en botánica de suerte que todas las doctrinas de la fisiología vegetal se aplicaron más o menos a la fisiología animal. Pero la célula vegetal, según se comprendía entonces y la comprenden hoy casi todos los botánicos, no debe considerarse como idéntica a lo que nosotros llamamos célula animal.
Cuando se habla del tejido celular vegetal ordinario se quiere designar generalmente un tejido que, en su forma más sencilla y más regular, presenta al corte corpúsculos con cuatro o seis ángulos; cuando es menos densa, estos corpúsculos son redondos o poligonales, se distingue en ellos una pared (membrana) bastante gruesa y resistente (figura 1), y una cavidad interior.
Esta cavidad encierra, según la naturaleza de las células, sustancias muy diferentes, como grasa, almidón, pigmento, albúmina (contenido de la célula). Pero, además de estas diferencias locales del contenido, el análisis químico puede demostrar la presencia de muchas sustancias diversas en la composición de las células.
La sustancia que forma la membrana exterior, y que lleva el nombre de celulosa, carece de nitrógeno y da una reacción especial que es característica. Mezclada con el yodo y el ácido sulfúrico toma un bello color azul (el yodo, por sí solo, no da este color y el ácido sulfúrico solo carboniza la membrana). El contenido de la célula no se torna azul, a no ser que contenga accidentalmente granos de almidón, en cuyo caso toma dicho color sólo por la acción del yodo: este contenido toma una coloración morena o amarilla y forma una masa particular, que se puede aislar del resto de la célula, y está rodeada por una película particular, plegada o contraída (véase figura 1c). Hugo V. Mohl, que fue el primero que describió esta disposición, llamó a esta masa protoplasma y a la película de cubierta, utrículo primordial. Además, el análisis químico grosero demuestra en las células más sencillas una masa interior azoada al lado de la sustancia exterior, privada de ázoe. La fisiología vegetal tuvo, pues, razón cuando dijo que una célula consistía en dos cosas: 1) una membrana privada de nitrógeno, que encierra, y 2) un contenido nitrogenado, de composición diferente.
También se sabe hace mucho tiempo que las células ofrecen otras particularidades, entre las cuales merece especial mención la descubierta por Roberto Brown: me refiero al núcleo contenido en el interior de la célula vegetal. Por desgracia, se hizo jugar al núcleo un papel muy poco importante en la conservación de la célula, y se exageró su acción desde el punto de vista del desarrollo celular: en efecto, en las células, algunas veces desaparece por completo, mientras que la forma de la célula se conserva.
Nada más fácil que encontrar ejemplos perfectos de las células vegetales. Basta tomar una patata y examinarla en el punto en que comienza a formarse un nuevo tallo: allí hay probabilidades de encontrar nuevas células, si se admite que el nacimiento de la planta resulta de la formación de nuevas células. Todas las células encerradas en el tubérculo contienen granos de fécula: por el contrario, en el tallo, a medida que se desarrolla, se consume aquélla, desaparece y nos permite ver la célula en su forma más simple. Si se corta transversalmente un tallo tierno en un punto próximo a su salida del tubérculo, se nota que está compuesto de cuatro capas diferentes: la capa cortical, después una capa de células más voluminosas, otra de células más pequeñas y, por último, en el interior, una nueva capa de grandes células. En esta última no se ven más que producciones regulares; son cápsulas hexagonales, gruesas, que contienen uno o muchos núcleos (véase figura 1). Cerca de la corteza (capa cortical), las células son cuadrangulares, y, cuanto más exteriores son, más se aplanan; se ven núcleos muy distintos en su interior (figura 2a). En todos los puntos en que se tocan estas células, se ve un límite de separación; viene en seguida la gruesa capa de celulosa atravesada por estrías finas; por último, en el interior de la célula se percibe una masa completa, en medio de la cual es fácil distinguir un núcleo y un nucléolo, lo mismo que el utrículo primordial, contraído por la acción de los reactivos. Esto nos representa la forma completa de la célula vegetal. En las células inmediatas se encuentran además corpúsculos más voluminosos y estratificados de un aspecto mate, que representan restos de fécula (figura 2c).
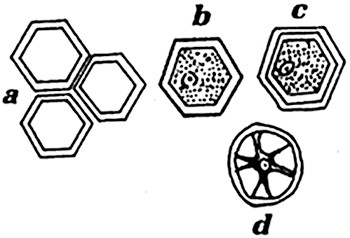
Figura 1

Figura 2
Al describir el cartílago, se denominaba ordinariamente a estas células, células de cartílago, y se las comparaba a otras de otras partes del organismo animal; pero también se encontraron dificultades debidas a que no se apreciaba bien el valor de los hechos. En efecto, el corpúsculo cartilaginoso, en su totalidad, no es una célula; la capa exterior, la cápsula, como yo la llamo, es el producto de un desarrollo ulterior, de una verdadera secreción: es muy delgada en el cartílago joven, al mismo tiempo que la célula propiamente dicha suele ser más pequeña. Si nos remontamos a un periodo todavía menos avanzado de su desarrollo, no encontraremos en el cartílago más que la célula simple, tal como se observa en la generalidad de las producciones animales, y que entonces no posee cubierta exterior.
Se pueden, pues, comparar las células vegetales a las animales, pero vemos que esta comparación no nos conduce a la identidad absoluta de los dos productos; la mayor parte de los tejidos animales no contienen equivalente completo de la célula vegetal (en la acepción que ordinariamente se da); en la membrana de la célula animal; finalmente, no hay diferencia típica entre la membrana vegetal privada de ázoe y la membrana animal nitrogenada. Por el contrario, en los dos casos encontramos una formación que contiene nitrógeno, y que, por lo general, ofrece la misma composición. Lo que se denomina membrana de la célula vegetal no se encuentra más que en ciertos tejidos animales, por ejemplo, el cartílago. La membrana ordinaria que limita la célula animal corresponde, como he indicado ya en el artículo primordial, al de la célula vegetal. Partiendo de este principio, despojando la célula de todo lo que a ella se añade por un desarrollo ulterior, se obtiene un elemento simple, en todas partes conforme, siempre idéntico, que se encuentra en los organismos vivos con una notable constancia. Esta constancia nos permite precisamente afirmar, de la manera más positiva, que la célula es el elemento que caracteriza a todo lo que tiene vida, sin cuya preexistencia no puede haber ninguna forma de vida, y al cual están ligadas la evolución y la conservación de la vida. Sólo después de haber limitado perfectamente la idea de la célula se ha llegado a una forma simple que encontramos en todas partes, y que, a pesar de algunas diferencias de forma y volumen exterior, es siempre la misma en sus partes esenciales.
Es claro que la palabra célula, derivada de la cápsula de celulosa de los vegetales, ha perdido gran parte de su significación desde que se aplica a los corpúsculos revestidos de una membrana delicada o de un utrículo primordial. En efecto, no se trata de vesículas huecas, en las cuales la membrana desempeña el papel principal, sino de pequeños cuerpos sólidos, aunque blandos, cuya capa exterior (límite) posee una densidad mayor que el interior; puede preguntarse si esta capa límite es realmente indispensable. Antes de resolver esta cuestión, importa pasar revista a las demás partes constitutivas de la célula.
Ante todo, la célula contiene un núcleo, cuya forma es redondeada u oval; presenta, aun en las células jóvenes, una mayor resistencia a las acciones químicas que las partes exteriores de la célula en general; la del núcleo varía poco.
El núcleo es, pues, la parte de la célula que no presenta casi nunca ninguna modificación notable de forma. Sin embargo, hay algunos casos, en el vasto campo de la anatomía patológica y comparada, en los cuales se ha encontrado el núcleo anguloso o ramificado, pero esto son raras excepciones causadas por alteraciones patológicas que sufren las células. Se puede decir, en tesis general, que mientras dura la vida celular, mientras las células subsisten como elementos vivos, los núcleos conservan una forma casi constante. Sólo en las plantas más inferiores es imposible ver los núcleos.
A su vez, el núcleo, en los elementos bien desarrollados, contiene una formación importante: el nucléolo. Sin embargo, no se puede decir del nucléolo que es indispensable a la vida de la célula, pues no ha sido posible descubrirlo en un gran número de elementos jóvenes. Por el contrario, se encuentra ordinariamente en las formas más antiguas mejor desarrolladas; parece indicar un periodo más avanzado en el desarrollo de la célula. Según Schleiden, cuya opinión adoptó más tarde el doctor Schwann, el desarrollo de la célula se verifica del modo siguiente: el nucléolo es el primer vestigio del tejido, nace en medio de un líquido formador (blastema, citoblastema), adquiere rápidamente cierto volumen, alrededor de él van a agruparse pequeñas granulaciones procedentes del blastema: una membrana rodea después a estos depósitos. El núcleo es entonces completo, bien pronto lo rodea una nueva masa, y algo más tarde, en un punto de la circunferencia del núcleo, se forma una segunda membrana que se ha hecho célebre con el nombre de forma de vidrio de reloj (Uhrglas-Form) (figura 4d). Esta teoría, que admite el desarrollo celular del núcleo (citoblasto), se conoce con el nombre de teoría celular. En nuestro concepto sería más propio designarla con el nombre de teoría de libre formación celular. En la actualidad está casi completamente abandonada, pues no existe ningún hecho para demostrar su justicia y su verdad.

Figura 3
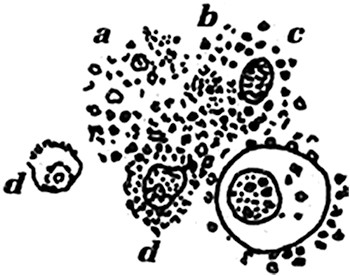
Figura 4
A pesar de los trabajos más minuciosos, no se ha llegado a encontrar una parte en vías de crecimiento y de multiplicación fisiológica o patológica en la cual los elementos con núcleo no hayan sido necesariamente el punto de partida del proceso. En estos casos, las primeras modificaciones importantes se verificaron siempre en el núcleo. Se puede predecir, con la simple inspección del núcleo, lo que será el elemento.
Durante algún tiempo, para definir una célula, no se buscaba más que una membrana redonda, o estrellada o angulosa, y un núcleo que poseyera desde el principio una composición química diferente de la de la membrana. Pero esto no basta, la célula está llena de una sustancia que puede ser más o menos abundante y que por lo general difiere del núcleo por su composición; el contenido del núcleo difiere a su vez del de la célula. La célula puede contener pigmento, que no se encuentra en el núcleo (figura 5a). Una célula muscular lisa está llena de una sustancia que posee el poder contráctil; el núcleo es siempre núcleo (figura 5b). El elemento celular puede modificarse y convertirse en fibra nerviosa; el núcleo, ese elemento constante, no falta nunca, sino que se encuentra en la vaina de la fibra nerviosa, por fuera de la porción medular (figura 5c).
En la mayor parte de las células animales, el contenido de la célula es el que presenta mayor volumen, al menos desde el punto de vista cuantitativo, es el que constituye la porción más importante. Ya V. Mohl atribuía al contenido de la célula vegetal un papel muy importante, reconocía en él un líquido albuminoideo particular, al cual atribuyó una gran importancia, y que denominó protoplasma. En estos últimos tiempos se ha adoptado la misma opinión para las células animales, y muchos observadores consideran el protoplasma, o lo que en otro tiempo se llamaba el contenido celular, como la porción esencial de la célula. Este protoplasma consiste, en toda célula viva, en una masa fundamental que, además del núcleo, contiene algunas sustancias en estado de granulaciones (grasas, pigmento, materia glucógena), etcétera.
Si se hace abstracción de que muchas células absorben los materiales que las rodean (sustancias intercelulares o extracelulares) y que segregan otros, se llegará a deducir que las propiedades esenciales (específicas) de las células o de los grupos celulares son particularmente debidas a la naturaleza y a las propiedades de su contenido (sustancia intra-celular). Esta última es la que determina las diferencias funcionales (fisiológicas) de los tejidos. Pero no debéis perder de vista que en los tejidos más diversos lo que representa mejor el tipo abstracto de la célula es el núcleo, por una parte, y el contenido celular (protoplasma), por otra. La coexistencia constante de estos dos elementos es lo que caracteriza en cierto modo al órgano vivo por excelencia, la célula (figura 6).
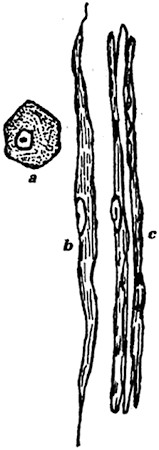
Figura 5
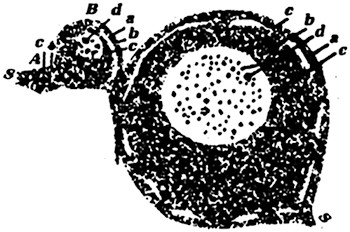
Figura 6
Para formar contraste con estas células enormes, examinemos una pieza muy común: las células de un esputo catarral reciente. En este caso hay elementos que proporcionalmente son muy pequeños; si se los estudia con un aumento más considerable, se ven elementos completamente redondos, en los cuales los reactivos y el agua permiten apreciar una membrana, núcleos, y, en algunas, en estado fresco, se encuentra además un contenido turbio. A los más pequeños de estos elementos se les llama corpúsculos de pus; los más voluminosos reciben el nombre de corpúsculos mucosos o células catarrales: contienen algunas veces grasa y pigmento negro, bajo la forma granulosa.
Estos elementos, por pequeños que sean, ofrecen, sin embargo, todas las particularidades típicas de los elementos más voluminosos; unos y otros tienen los caracteres especiales de la célula. Insisto, pues, sobre este punto esencial: en la célula fisiológica como en la patológica, en la pequeña como en la grande, encontramos siempre ciertos caracteres constantes.
No quiero dejar de advertir que todavía no se ha establecido el valor relativo de las diferentes partes que constituyen la célula completa. La definición de la célula se formula sin cesar de una manera diferente, aunque se trate de un elemento bien determinado. Desde que se ha reconocido que la membrana de cubierta de la célula vegetal no es más que un producto secundario de secreción, una simple cápsula, el protoplasma ha adquirido una importancia preponderante.

Figura 7. Figuras de un esputo catarral reciente. A: corpúsculos de pus. B: corpúsculos mucosos.
Este principio constituye, en mi concepto, el único punto posible de partida de toda doctrina biológica. Una sola forma elemental atraviesa todo el reino orgánico, continuando siempre la misma; en vano se procuraría reemplazarla por otra cosa, pues esto es imposible. Estamos, pues, obligados a considerar las formaciones más elevadas, la planta, el animal, como la suma o resultante de un número mayor o menor de células semejantes o desemejantes. El árbol representa una masa ordenada con sujeción a ciertas reglas; cada una de estas partes, la hoja como la raíz, el tronco como la flor, contiene elementos celulares. Lo mismo sucede en el reino animal. Cada animal representa una suma de unidades vitales, todas las cuales ofrecen los caracteres completos de la vida. Ésta no existe tan sólo en un punto limitado de una organización superior, por ejemplo en el cerebro. Vemos, pues, que el organismo elevado, el individuo, resulta siempre de una especie de organización social, de la reunión de muchos elementos puestos en contacto, es una masa de existencias individuales, dependientes unas de otras, pero esta dependencia es de tal naturaleza que cada elemento (célula, o, como dice perfectamente Brücke, organismo elemental) tiene su actividad propia; y aun cuando otras partes impriman a este elemento una impulsión, una excitación cualquiera, la función no deja por eso de emanar del mismo elemento, y de ser, digámoslo así, personal.
Me veo obligado, pues, a dividir el organismo o el individuo no sólo en órganos y tejidos, sino también en territorios celulares. He dicho territorios porque en la organización animal encontramos una particularidad que rara vez se observa en el reino vegetal: me refiero a la existencia de grandes masas de tejido intercelular. Por lo general, las células vegetales rodeadas de sus membranas capsulares se tocan inmediatamente, permitiendo reconocer sus límites primitivos; es raro encontrar una disposición semejante en los tejidos animales. Rara vez se puede determinar en la sustancia (intermedular, intercelular) abundante que separa las células, cuál es la parte dependiente de tal célula y hasta qué punto se extiende la influencia de tal otra. La masa intermedia es homogénea y dispuesta regularmente.

Figura 8. Cartílago epifisario del brazo de un niño (codo), para mostrar la sustancia intercelular (tejido intercelular) con sus cápsulas y cavidades.
Die Cellularpathologie, (1858).
El determinismo de los fenómenos naturales
C. BERNARD
Es preciso admitir como un axioma experimental que en los seres vivientes, así como en los cuerpos brutos, las condiciones de existencia de todo fenómeno están determinadas de una manera absoluta. Lo que quiere decir en otros términos que una vez conocida y cumplida la condición de un fenómeno, dicho fenómeno debe reproducirse siempre y necesariamente a voluntad del experimentador. La negación de esta proposición no sería otra cosa que la negación de la ciencia misma. En efecto, no siendo la ciencia más que lo determinado y lo determinable, se debe admitir forzosamente como axioma que, en condiciones idénticas, todo fenómeno es idéntico, y que tan pronto como las condiciones dejan de ser las mismas, el fenómeno deja de ser idéntico. Este principio es absoluto, tanto en los fenómenos de los cuerpos brutos como en los de los seres vivientes, y la influencia de la vida, cualquiera que sea la idea que de ella se tenga, no podría cambiarlo en nada. Como antes hemos dicho, lo que se llama fuerza vital es una causa primera análoga a las demás, en el sentido de que nos es perfectamente desconocida. Que se admita o no que esa fuerza difiere esencialmente de las que presiden las manifestaciones de los cuerpos brutos, poco importa, pero es preciso, sin embargo, que haya determinismo en los fenómenos vitales que ella rige, porque sin eso sería una fuerza ciega y sin ley, lo cual es imposible. De donde resulta que los fenómenos de la vida no tienen leyes especiales, sino porque hay un determinismo en las diversas circunstancias que constituyen sus condiciones de existencia y que provocan sus manifestaciones; lo cual es lo mismo. Según esto, es únicamente con ayuda de la experimentación, tal cual lo hemos repetido muchas veces, como podremos llegar tanto en los fenómenos de los cuerpos vivientes, como en los de los cuerpos brutos, al conocimiento de las condiciones que regulan esos fenómenos y nos permiten en seguida dominarlos.Todo lo que antecede podrá parecer elemental a los hombres que cultivan las ciencias fisicoquímicas. Pero entre los naturalistas y, sobre todo, entre los médicos, se encuentran hombres que, en nombre de lo que llaman vitalismo, emiten sobre el asunto que nos ocupa las ideas más equívocas. Piensan que el estudio de los fenómenos de la materia viviente no tendrá ninguna relación con el estudio de los fenómenos de la materia bruta. Consideran la vida como una influencia misteriosa y sobrenatural que actúa arbitrariamente, escapando a todo determinismo, y tachan de materialistas a todos los que hacen esfuerzos para referir los fenómenos vitales a condiciones orgánicas y fisicoquímicas determinadas. Son éstas ideas falsas que no es fácil extirpar una vez que se han avecindado en un espíritu; sólo los progresos de la ciencia las harán desaparecer. Pero las ideas vitalistas, tomadas en el sentido que acabamos de indicar, no son otra cosa que una especie de superstición médica, una creencia en lo sobrenatural. Según esto, en la medicina la creencia en las causas ocultas, llámese vitalismo o de otra manera, favorece la ignorancia y da lugar a una especie de charlatanismo involuntario, es decir, la creencia en una ciencia infusa e indeterminable. El sentimiento del determinismo absoluto de los fenómenos de la vida conduce, por el contrario, a la ciencia real, y nos da una modestia que resulta de la conciencia de la escasez de nuestro conocimiento y de las dificultades de la ciencia. Es este sentimiento el que, a su vez, nos excita a trabajar para instruirnos y es, en definitiva, el único al que la ciencia debe todos sus progresos.
Estaría de acuerdo con los vitalistas si quisieran reconocer simplemente que los seres vivos ofrecen fenómenos que no se encuentran en la materia bruta y que, por consiguiente, les son especiales. Admito, en efecto, que las manifestaciones vitales no podrán ser dilucidadas solamente por los fenómenos fisicoquímicos conocidos en la materia bruta. Me explicaré más adelante al tratar del papel de las ciencias fisicoquímicas en biología, pero quiero solamente decir aquí que si los fenómenos vitales tienen una complejidad y apariencia diferentes de las de los cuerpos brutos, no ofrecen esta diferencia más que en virtud de las condiciones determinadas o determinables que les son propicias. Pues si las ciencias vitales deben diferenciarse de las otras por sus explicaciones y por sus leyes especiales, no se distinguen por el método científico. La biología debe tomar de las ciencias fisicoquímicas el método experimental, pero guardar sus fenómenos especiales y sus leyes propias.
En los cuerpos vivientes, como en los cuerpos brutos, las leyes son inmutables y los fenómenos que esas leyes rigen están ligados a sus condiciones de existencia por un determinismo necesario y absoluto. Empleo aquí la palabra determinismo como más conveniente que la palabra fatalismo empleada algunas veces para expresar la misma idea. El determinismo en las condiciones de los fenómenos de la vida debe ser uno de los axiomas del médico experimental. Si está bien penetrado de la verdad de ese principio, excluirá de sus explicaciones toda intervención de lo sobrenatural; tendrá una fe inquebrantable en la idea de que leyes fijas rigen la ciencia biológica y tendrá al mismo tiempo un criterio seguro para juzgar las apariencias, muchas veces variables y contradictorias, de los fenómenos vitales. En efecto, partiendo del principio de que nunca pueden contradecirse los fenómenos si son observados en las mismas condiciones, sabrá que si muestran variaciones se debe necesariamente a la intervención o interferencia de otras condiciones que enmascaran o modifican esos fenómenos. Según eso, será preciso intentar conocer las condiciones de esas variaciones, porque no puede existir efecto sin causa. El determinismo viene así a ser la base de todo progreso y de toda crítica científica. Si al repetir una experiencia se encuentran resultados discordantes o aun contradictorios, no se deberá nunca admitir excepciones ni contradicciones reales, lo cual sería anticientífico; se atribuirá únicamente a las diferencias de las condiciones de los fenómenos, se puedan o no se puedan explicar actualmente.
Digo que la palabra excepción es anticientífica; en efecto, conocidas las leyes, no debería haber excepción, y esta expresión, como tantas otras, no sirve más que para permitirnos hablar de cosas cuyo determinismo ignoramos. Se oye todos los días a los médicos emplear las palabras: «lo más ordinario», «las más de las veces», «generalmente», o bien expresarse numéricamente, diciendo, por ejemplo: «ocho veces de cada diez, las cosas suceden así»; he oído a viejos prácticos decir que las palabras siempre y nunca debían ser excluidas de la medicina. Yo no conozco estas restricciones ni el empleo de esas locuciones, si se las emplea como aproximaciones empíricas relativas a la aparición de fenómenos cuyas condiciones exactas de existencia ignoramos todavía más o menos. Pero ciertos médicos parecen razonar como si las excepciones fuesen necesarias; parecen creer que existe una fuerza vital que puede arbitrariamente impedir que las cosas sucedan siempre de la misma manera; de suerte que las excepciones serían consecuencias de la acción misma de esa fuerza vital misteriosa. Pero eso no podría ser así; lo que se llama actualmente excepción es simplemente un fenómeno del cual son desconocidas una o varias condiciones, y si las condiciones de los fenómenos de que se habla fueran conocidas y determinadas, no habría más excepciones en medicina que en otra ciencia cualquiera. Hace tiempo se podía decir, por ejemplo, que tan pronto se curaba la sarna como no se curaba, pero hoy día, que se ataca a la causa determinada de esta enfermedad, se la cura siempre. En otro tiempo se podía decir que la lesión de los nervios daba lugar, bien a una parálisis de la sensibilidad, bien a una de la movilidad, pero hoy día se sabe que la sección de las raíces anteriores raquídeas no paraliza más que los movimientos; es constantemente y siempre como esa parálisis motriz tiene lugar, porque su condición ha sido exactamente determinada por el experimentador.
La exactitud del determinismo de los fenómenos, hemos dicho, debe servir igualmente de base a la crítica experimental, ya se haga para uno mismo, ya se aplique a otro. En efecto, manifestándose un fenómeno siempre igual, si las condiciones son parecidas, el fenómeno no falta nunca si esas condiciones existen, del mismo modo que no aparece si las condiciones faltan. Pero puede suceder a un experimentador, después de haber hecho una experiencia en condiciones que creía determinadas, no obtener en una nueva serie de investigaciones el resultado que se había demostrado en su primera observación; repitiendo su experiencia, luego de haber tomado nuevas precauciones, podrá suceder todavía que, en lugar de encontrar el resultado primeramente obtenido, encuentre otro totalmente distinto. ¿Qué hacer en esa situación? ¿Será preciso admitir que los hechos son indeterminables? Evidentemente no, porque no es posible. Será preciso, sencillamente, admitir que las condiciones de la experiencia que se creía conocidas no lo son. Habrá que estudiar mejor, investigar y precisar las condiciones experimentales, porque los hechos no podrán estar en oposición unos con otros; no pueden ser más que indeterminados. Los hechos, no excluyéndose nunca, se explican únicamente por diferencias de las condiciones en las cuales han nacido. De suerte que un experimentador no puede nunca negar un hecho que ha visto y observado por la sola razón de no volverlo a encontrar. Citaremos en la parte tercera de esta Introducción ejemplos en los cuales se encuentran puestos en práctica los principios de crítica experimental que acabamos de indicar.
Introduction á l’étude de la médecine expérimentale, (1865).
La fisiología experimental
F. MAGENDIE
Las ciencias naturales han tenido, igualmente que la historia, sus tiempos. La astronomía ha empezado por la astrología; la química hace poco no era más que un conjunto pomposo de sistemas absurdos, y la fisiología un largo y fastidioso romance; la medicina, un cúmulo de preocupaciones hijas de la ignorancia y del temor a la muerte, etc., etc. Extraña condición del espíritu humano, que al parecer tiene necesidad de luchar con los errores para llegar al descubrimiento de la verdad.Tal fue el estado de las ciencias naturales hasta el siglo XVII. Entonces apareció Galileo, y los sabios pudieron aprender que para conocer la naturaleza no se trataba de forjarla ni de creer lo que habían dicho los autores antiguos, sino que era menester observarla y preguntarle además por medio de experimentos.
Esta fecunda filosofía fue la de Descartes y Newton, la propia que les inspiró constantemente en sus inmortales tareas. La misma que poseyeron todos los hombres de ingenio que en el siglo último redujeron la química y la física a la experiencia; la misma anima a los físicos y a los químicos de todos los países, los ilustra en sus importantes trabajos y forma entre ellos un nuevo vínculo social para siempre indisoluble.
¡Honor, pues, a Galileo! Su concepción feliz descubriendo la filosofía experimental ha acarreado verdaderamente la gran renovación deseada de Bacon; ha sentado las bases sólidas de las ciencias físicas, de estas ciencias que elevan la dignidad del hombre, dilatan sin cesar su poderío, aseguran la riqueza y la felicidad de las naciones, hacen nuestra civilización superior a la de todos los tiempos pasados y preparan un porvenir todavía más lisonjero y afortunado.
Ojalá pudiera decir que la fisiología, este ramo tan importante de nuestros conocimientos, ha tomado el mismo vuelo y sufrido la misma metamorfosis que las ciencias físicas, pero, por desgracia, no es así. La fisiología, para muchos, y aun en ciertos casos todas las obras de este ramo, aparece tal cual era en el siglo de Galileo, un juego de la imaginación; ella tiene sus diferentes creencias y sus opuestas sectas; invoca la autoridad de los autores antiguos, los cita como infalibles y pudiera llamarse un cuadro teológico caprichosamente lleno de expresiones científicas.
Sin embargo, en diferentes épocas se han presentado hombres que han aplicado con feliz suceso el método experimental al estudio de la vida; todos los grandes descubrimientos fisiológicos modernos han sido otros tantos productos de esta clase de esfuerzos. La ciencia se ha enriquecido con estos hechos parciales, pero su forma general y su método de investigación ha quedado el mismo, y al lado de los fenómenos de la circulación, de la respiración y de la contractilidad muscular, etc., vemos todavía simples metamorfosis colocadas en la misma línea y en el mismo grado de importancia, tales como la sensibilidad orgánica, algunos seres imaginarios, como el fluido nervioso, y ciertas palabras ininteligibles, como la fuerza o el principio vital.
Mi principal objeto al publicar la primera edición de esta obra fue contribuir a cambiar el estado de la fisiología, reducirla enteramente a la experiencia y, en una palabra, producir en esta hermosa ciencia la misma feliz revolución introducida en las ciencias físicas.
No me he engañado acerca de las grandes dificultades que era preciso vencer; las conocía, son inherentes a la naturaleza del hombre, y también son fenómenos fisiológicos.
Fuertes preocupaciones sobre el aislamiento en que la fisiología se dice debe estar de las ciencias exactas; una extremada repugnancia a los experimentos en animales; la pretendida imposibilidad de aplicar sus resultados al hombre; una ignorancia casi completa de la marcha que debe seguirse para el descubrimiento de la verdad; una adhesión ciega a las ideas antiguas, fomentada siempre por la indolencia y la pereza; la obstinada pasión de los hombres, si así puede decirse, por los errores que una vez adoptaron, aun aparte del interés particular que puede moverles a persistir en ellos, etc. He aquí algunos de los muchos obstáculos que es indispensable superar.
Son grandes, sin duda, pero, cierto de hallarme en la verdadera ruta, y contando con la dulce y constante influencia de la verdad, no he dudado, ni dudo todavía, del buen éxito de mi empresa para un tiempo que no considero lejano.
Los sistemas sobre las funciones orgánicas no se merecen ya una aceptación tan favorable, y para dar a luz una obra de fisiología amena y apreciable es indispensable hacer, o a lo menos decir, que se han hecho experimentos.
La preocupación, tan perjudicial como absurda, de que las leyes físicas no tienen ningún influjo sobre los cuerpos vivos va perdiendo su fuerza; los despreocupados empiezan a concebir que en el animal vivo pueden verificarse diferentes fenómenos y que los actos meramente físicos no excluyen las acciones puramente vitales. Esperamos que en adelante los fisiólogos no harán ya alarde de ignorar hasta los primeros elementos de la física y de la química ni darán en sus obras deplorables pruebas de esta ignorancia.
Hoy en día no se duda ya que las investigaciones en los animales son aplicables, y aun con una precisión admirable, a los fenómenos de la vida del hombre; la viva luz que los recientes experimentos relativos a las funciones nerviosas acaban de difundir sobre la patología remueve toda incertidumbre bajo este respecto.
Pero lo que mejor prueba la utilidad de los experimentos fisiológicos es el sinnúmero de personas que se dedican hoy a esta clase de investigaciones y la rapidez con que los descubrimientos más importantes, y del todo inesperados, se suceden desde algún tiempo y hacen de la ciencia de la vida una ciencia enteramente nueva.
Pocos años han de transcurrir antes de que se conozca que la fisiología, íntimamente unida a las ciencias físicas, no puede dar un paso sin el auxilio de éstas; entonces adquirirá el rigor de su método, la precisión de su lenguaje y la certeza de sus resultados. Perfeccionada de esta manera, se constituirá superior al alcance de esa multitud ignorante que, vituperando sin cesar e incapaz de aprender ni de adelantar jamás, está siempre pronta y armada cuando se trata de oponerse a los progresos de la ciencia. La medicina, que no es más que la fisiología del hombre enfermo, seguirá pronto una marcha análoga y se elevará en breve al mismo grado de perfección. Esperemos que de este modo desaparecerá de una vez toda esa caterva de sistemas groseros que tanto tiempo hace la están desfigurando.
Précis élémentaire de Physiologie, (1816).
La fisiología de la secreción
J. MÜLLER
Del acto de la secreción. Causas de la secreción
La secreción no es más que un modo particular de la metamorfosis que la sangre experimenta a través de los órganos.Toda secreción se verifica en superficies, bien sea en la superficie de simples membranas, o bien en la superficie interior de excavaciones celuliformes o tubuliformes de las glándulas.
La glándula más complicada no es más que una ancha superficie reducida al menor espacio posible: con todos sus conductos interiores, tubos, células o coecums, no es sino una enorme superficie que limita al cuerpo animal y en la cual se efectúa la metamorfosis de la sangre.
Los tubos elementales de los riñones, las partes elementales del hígado y de otras glándulas compuestas, están rodeados en toda su extensión de redes capilares sanguíneas sumamente finas; entre ellos sólo media un tejido celular muy flojo que los une entre sí y en cuyo interior caminan las pequeñas corrientes de sangre. Los conductos elementales, los racimitos, los tubitos, etc., se encuentran bañados por todas partes al exterior por corrientes muy finas de sangre, de la cual se empapan; le hacen sufrir una metamorfosis particular, dejándola pasar después al interior hacia los conductos excretorios. Tal es el curso sencillo de la secreción, que sólo se diferencia de la nutrición en que las sustancias metamorfoseadas se derraman en las superficies que sirven de límite al cuerpo.
Pretendíase antiguamente, contra toda analogía, que la secreción se efectuaba en las extremidades de los conductos glandulares, en los granos (acini), cuya existencia se admitía de un modo tan hipotético. Éste era un error considerable, como lo había hecho ver E. H. Weber; porque los acini, considerados como vesículas huecas, por lo que indica el sentido propio de la palabra, no existen más que en un cortísimo número de glándulas compuestas. El esperma es segregado en toda la extensión de los conductitos seminíferos.
Para que ciertos principios de la sangre puedan pasar de las redes capilares a la superficie de las membranas y al interior de los conductos de las glándulas, es preciso que las paredes animales sean permeables a los líquidos. Anteriormente he discutido esta propiedad física de que están dotados los tejidos animales aun en el estado de muerte. Cuando se inyectan los vasos sanguíneos con materias colorantes suspendidas en un vehículo acuoso que tenga afinidad con el líquido de los tejidos animales, por ejemplo, una disolución de cola, la parte acuosa de la inyección rezuma en la superficie de las membranas, mientras que las moléculas colorantes quedan en los capilares. Los antiguos fisiólogos no conocieron los vasos exhalantes sino porque ignoraban la propiedad que tienen los tejidos animales de empaparse de todos los líquidos que tienen afinidad con su agua propia y de transmitirlos a otras partes.
Pero no se explica todavía por esto cuál es la fuerza en virtud de la cual el producto de la secreción, de la transformación química, es arrojado por la superficie segregante; no se hace más que establecer la posibilidad de la penetración. Este derrame, que es tan abundante en ciertas secreciones, no puede ponerse en realidad, así como otros muchos fenómenos, bajo la dependencia de la fuerza del corazón y del impulso de la sangre. Una explicación tan mecánica no sería suficiente. Sobre no poderla aplicar a las secreciones de los vegetales, tampoco haría concebir cómo aumenta la secreción por efecto de irritaciones específicas locales sin que el corazón tome en ello parte alguna. Pregúntase, además, por qué el líquido que ha sufrido un cambio particular no se derrama más que por un lado ¿Y por qué el moco no fluye con tanta facilidad entre las túnicas del tubo intestinal como en la superficie interna? ¿Por qué la bilis contenida en conductos biliares no tiene la misma facilidad en dirigirse hacia la superficie del hígado que en seguir el trayecto de estos conductos? ¿Por qué el esperma no fluye más que en la superficie interna de los conductos seminíferos y no se busca camino hacia la superficie externa en los intervalos que los separan unos de otros?
La fuerza que determina la eliminación del producto secretorio es evidentemente la misma que la que preside a la recepción de los líquidos en el principio de los vasos linfáticos. Lo sorprendente es que ambos fenómenos se verifican muchas veces en los diversos tejidos de una misma membrana; que, por ejemplo, los folículos de las membranas mucosas, que arrojan una secreción al exterior, están cubiertos por redes de linfáticos que atraen y absorben.
Wolaston admitía una acción eléctrica en el trabajo de las secreciones. Tomó un tubo de cristal de dos pulgadas de largo y nueve líneas de diámetro y ató a uno de sus extremos una vejiga; en seguida vertió en él agua que tenía en disolución un doscientos cuarenta de sal común. Humedeció la vejiga por fuera y la colocó sobre una lámina de plata. Entonces puso un hilo de zinc en contacto con la plata por uno de sus extremos y por el otro con el líquido, apareciendo sosa pura en la superficie externa de la vejiga. Repitiendo Eberle el experimento, no ha obtenido el resultado que buscaba sino con una fuerte acción galvánica.
Las investigaciones que se han hecho sobre la acción que tienen las células han dado una dirección nueva y más fecunda a las que tienen por objeto la secreción. Las células adiposas, las células de Graaf, nos presentan células que fabrican su contenido y lo acumulan en su interior. Háyanse células en los órganos secretorios, pero la membrana propia de las glándulas se puede considerar también como procedente de células y aun debe tener sus propiedades. Por lo demás, con respecto a la parte que las células toman en la secreción, hay muchos casos que se deben distinguir unos de otros.
Verifícase la secreción por derrama en la superficie interna de los conductitos glandulares de un citoblastemo, en el cual se forman células que ejerciendo sobre él una acción metabólica le hacen sufrir una metamorfosis, producen un contenido particular en su interior, se disuelven en seguida y de este modo dejan libre su contenido en forma de secreción. Así es como se efectúa la secreción del esperma, porque, según el descubrimiento de R. Wagner, los espermatozoides se forman en el interior de los conductitos seminíferos, en células libres, de las cuales una sola contiene muchos que se hacen libres por su disolución. Han demostrado el hecho Valentin, Siebold, Hallemann, Koelliker, Goodsir y otros. Estas células de espermatozoides parecen ser diferentes de las células epiteliales de los conductos seminíferos. En la mayor parte de los animales se forman en todos los puntos de la extensión de los conductos; pero, según las observaciones de Hallemann, en las rayas sólo se producen en las vesículas terminales, las cuales al principio están cerradas y se hallan fijas en los conductos seminíferos como en unos pedículos. Los más de los observadores han visto los numerosos espermatozoides encerrados en una célula. Koelliker ha observado en el conejo de Indias y el ratón que cada uno de estos filamentos se formaba en una célula propia, pero de tal suerte que una célula mayor contenía otras más pequeñas, cada una de las cuales encerraba su espermatozoide. El modo como el semen de la rayas y de las lijas se desarrolla y sale de las células presenta gran interés. Las vesículas terminales cerradas de los testículos están aquí suspendidas de los conductos seminíferos por medio de pedículos, como lo ha reconocido Hallemann en las rayas y Goodsir en el Squales cornubicus. El primero de estos autores ha visto en su interior unas veces núcleos y otras células, y las más gruesas le han ofrecido otras que contenían espermatozoides. Según Goodsir, las vesículas terminales se forman también de una célula de núcleo que al principio está aplicada al lado externo del conducto. El segundo grado de desarrollo es una célula más adelantada que contiene muchas células recientes. En un grado más avanzado, el punto de inserción de la célula se prolonga en forma de pedúnculo, cuya cavidad comunica con el tronco; pero la misma célula está todavía cerrada y llena de células de núcleo. Estas últimas desarrollan a su vez células recientes en su interior y se prolongan en forma de cilindros, en los cuales se reconocen más tarde los espermatozoides arrollados en forma de tirabuzón. Las células madres se abren en el punto por el que están fijas a los conductos seminíferos, en los cuales se derrama su contenido.
Si en el testículo el desarrollo endógeno de las células y el ponerse en libertad el contenido de estas últimas por la fusión de sus paredes son la causa de la secreción, lo mismo sucede en las de los pescados que no tienen conductos seminíferos y cuyo esperma fluye en la cavidad abdominal por rotura de las células. Pregúntase ahora hasta qué punto toman parte en la secreción de las otras glándulas la producción endógena de células y la fusión de estas últimas. La cuestión puede establecerse también en estos términos: ¿las células endógenas en otras glándulas encierran la secreción en sí mismas, mientras todavía se hallan en estado primitivo, es decir, cerradas por todas partes? Según Hallemann, la mayor parte de las células de núcleo del hígado son transparentes, contienen poquísimas granulaciones y gotitas de grasa; entre estas células transparentes se ven otras esparcidas que son opacas, amarillas o de un amarillo morenuzco, y esto en los hígados sanos; aquí se puede distinguir la membrana parietal del contenido colorado. Henle atribuye a las células del hígado un papel esencial en la secreción de la bilis: a la verdad, dice, no se puede probar que contienen un líquido y que su contenido es bilis; sin embargo, la analogía permite admitir el primero de estos dos puntos y el color de verosimilitud, el segundo. La resolución de las células maduras en secreción se efectúa, según él, en los testículos, las glándulas ceruminosas y quizá también en las glándulas mamarias; verdaderamente, estas células salen todavía enteras de las glándulas que suministran el jugo gástrico, y, unidas con una sustancia viscosa, a la que acompañan, forman una capa a la membrana mucosa del estómago; pero se disuelven en gran parte durante el trabajo de la digestión, de suerte que no quedan más que los núcleos. El autor últimamente citado nada positivo ha podido conseguir con respecto a las otras glándulas. Valentin está indeciso también sobre el modo en que estas células endógenas toman parte en la secreción y propone muchas hipótesis.
Goodsir se ha ocupado mucho de este asunto y ha fundado una teoría de la secreción en la triple base del modo de formación de las células, de su acción metabólica y de su resolución en secreción. Ha encontrado la bilis del hígado de los moluscos y de los crustáceos en el interior de las células del núcleo de este órgano, y la cara interna de la bolsa de tinta del Loligo sagittata le ha ofrecido células del mismo género llenas de líquido negro. Las partes que segregan la púrpura en la Janthina fragilis se componen de células llenas de esta materia colorante. Las vesículas terminales de las glándulas mamarias contienen una masa de células de núcleo que encierran un líquido en el cual nadan uno, dos, tres o mayor número de glóbulos de aceite perfectamente semejantes a los de la leche.
Si esta teoría es aplicable al hígado de los animales superiores, se pueden concebir dos cosas: o las células hepáticas agrupadas en series o cilindros son los gérmenes de los conductitos biliares, que se confunden, o verdaderos tubos, dejando de este modo libre su contenido; o se encuentran desde luego contenidas en tubos de una membrana propia que corresponde a sus seris o cilindros y se forman en el interior de estos tubos, como las células de los espermatozoides en los conductores seminíferos, para resolverse sucesivamente en bilis.
Aunque este modo de considerar la secreción es ciertamente exacto en muchos casos, sin embargo no es aplicable a todos: la teoría y la observación se le oponen abiertamente porque suponen siempre la secreción en la superficie interna de los conductos glandulares de un líquido plástico, destinado a producir células, es decir, de un citoblastemo: podríase, pues, concebir una secreción que en parte se compondría de una exhalación líquida y en parte de células desprendidas del cuerpo, pero no disueltas. Este modo de secreción es un hecho fundamental en la secreción del pus; pero las glándulas simples ofrecen también numerosos ejemplos de esto, según las observaciones de Henle: tales son, sobre todo, las glándulas mucíparas y las del jugo gástrico, cuya secreción se compone, en parte, de células. Sin duda, estas células, arrojadas del cuerpo, se aproximan a la secreción de los epitelios, y hay afinidad entre el trabajo de su eliminación y el de la descamación de estos mismos epitelios; mas estas células tienen también una acción metabólica, y no pocas veces han producido un contenido particular, que se escapa encerrado en su interior: tales son las vesículas adiposas que Henle ha encontrado en ciertas secreciones, células en que la grasa es depositada en gotitas distintas.
Con respecto a las células que en forma de epitelios o de otras células endógenas particulares quedan por mucho tiempo en contacto con las paredes internas de los conductitos glandulares, se puede suponer que, en virtud de las propiedades atribuidas generalmente a las células, ejercen una acción provocadora de la exhalación de una secreción líquida y de la metamorfosis de este líquido, bien sea porque obran metabólicamente sobre el líquido que las rodea, o bien que, sin disolverse ellas mismas, no hacen más que exhalar lo que han recibido y, transformado en su interior (Purkinje, Henle Valentin). Esta hipótesis se viene a la imaginación sobre todo cuando se trata de las glándulas que sirven más bien para separar ciertos principios constituyentes de la sangre que para producir otros particulares, como los conductos uriníferos.
Finalmente, hay razones para creer que los capilares sanguíneos que penden en forma de asas de las cápsulas de los conductos uriníferos son llamados, independientemente de las células, a exhalar ciertos elementos de la sangre, como las mismas asas que se encuentran en la placenta y hacen el papel de órganos absorbentes.
Handbuch der Physiologie des Menschen, (1833-1834).
IV. Patología
La crítica de la teoría de la generación espontánea
L. PASTEUR
¿Existen circunstancias en las que se haya visto que se produzcan generaciones espontáneas, en las que se haya visto que la materia procedente de los seres vivos conserva de alguna forma un resto de vida y se organiza por sí misma? He aquí la cuestión que hemos de resolver. No se trata ni de religión, ni de filosofía, ni de ningún tipo de sistema. Es una cuestión de hecho. Y, como ustedes verán, no tengo la pretensión de afirmar que las generaciones espontáneas no se dan en ningún caso. En los temas de esta clase no se puede probar la negativa. Intento, en cambio, demostrar con rigor que en todas las experiencias en las que se ha creído reconocer la existencia de generaciones espontáneas en los seres más inferiores, terreno al que se encuentra hoy relegada la discusión, el observador ha sido víctima de ilusiones o de causas de error que no ha percibido o que no ha podido evitar.En primer lugar, expongamos brevemente la historia de este problema […]
[Pasteur se ocupa a continuación de las ideas y las experiencias acerca de la generación espontánea desde Aristóteles hasta los trabajos de Pouchet].
Cuando, con posterioridad a los trabajos que acabo de considerar, a finales del año 1859, un hábil naturalista de Rouen, el señor Pouchet, miembro correspondiente de la Academia, anunció los resultados sobre los que creía asegurar de una manera definitiva la doctrina de las generaciones espontáneas, nadie supo señalar la verdadera causa de error de sus experiencias. La Academia de Ciencias, a pesar de las protestas con que había acogido las comunicaciones del señor Pouchet, comprendió todo lo que faltaba todavía por hacer, y propuso como tema de premio la cuestión siguiente:
«Intentar, mediante experiencias bien hechas, precisas, rigurosas, y estudiadas de igual modo en todas sus circunstancias, arrojar alguna luz sobre la cuestión de las generaciones espontáneas».
El problema parecía entonces tan oscuro que el señor Biot, cuya benevolencia con mis estudios nunca ha cesado, me vio con pena dedicado a estas investigaciones, y me pidió que, siguiendo sus consejos, las abandonara una vez transcurrido un periodo de tiempo determinado, si no había logrado superar las dificultades que me tenían perplejo. Nuestro ilustre presidente, el señor Dumas, cuya amabilidad ha rivalizado en lo que a mí respecta con la del señor Biot, recordará sin duda que por la misma época me decía: «No aconsejaría a nadie gastar tanto tiempo en este problema».
¿Qué necesidad tenía yo de ocuparme de estos estudios? Una necesidad de tipo imperioso que ustedes comprenderán inmediatamente.
Los químicos habían descubierto, desde veinte años antes, un conjunto de fenómenos verdaderamente extraordinarios, comprendidos bajo el nombre genérico y ya antiguo de fermentaciones. Todos estos fenómenos exigían el concurso de dos tipos de sustancias: una, llamada fermentable, como el azúcar; y otra, azoada, llamada fermento, siempre de naturaleza albuminoidea. La teoría que generalmente se aceptaba era la siguiente: las sustancias albuminoideas, expuestas al contacto del aire, experimentan una alteración particular, de naturaleza desconocida, que les confiere el carácter de fermento, esto es, la propiedad de actuar a continuación, mediante su contacto, sobre las sustancias fermentables.
Ciertamente, había una fermentación, la más antigua y notable de todas, cuyo fermento era un vegetal microscópico: la fermentación alcohólica. Pero como en todas las otras, descubiertas más recientemente, no se había podido comprobar la existencia de seres organizados se había ido abandonando poco a poco, no sin pesar, la hipótesis de una probable relación entre la organización de este fermento y su propiedad de tal, de forma que al aplicar la teoría general a la levadura de cerveza se decía: no actúa en cuanto ser organizado, sino que al estar en contacto con el aire, la porción de levadura muerta y en vía de putrefacción actúa sobre el azúcar.
Mediante detenidos estudios, que están muy lejos de estar terminados, llegué a conclusiones completamente diferentes. Todas las fermentaciones en sentido estricto, la viscosa, la láctica, la butírica, la del ácido tartárico, la del ácido málico, etc., coincidían siempre con la existencia de seres organizados; la condición organizada de la levadura de la cerveza, lejos de ser una cosa molesta para la teoría, pertenecía, por el contrario, a la ley común, siendo el tipo de todos los fermentos propiamente dichos. En otros términos, me encontré con que las materias albuminoideas no eran jamás fermentos en las fermentaciones en sentido estricto, sino el alimento de éstos, y que los verdaderos fermentos eran seres organizados. Aceptando esto, se afirmó que estos fermentos se originaban del contacto de las sustancias albuminoides con el oxígeno. Una de estas dos cosas tenía que ser cierta: o bien los fermentos citados nacían por generación espontánea, si el oxígeno solo, en cuanto oxígeno, los generaba mediante su contacto con las materias organizadas; o bien no nacían por generación espontánea, y entonces no se trataba únicamente de oxígeno solo en cuanto gas, sino como excitante de un germen llegado simultáneamente con él o existente en las sustancias en cuestión. He aquí por qué era necesario, en el punto en el que me encontraba en mis estudios acerca de las fermentaciones, resolver, si era posible, el problema de las generaciones espontáneas. Las investigaciones que les voy a exponer ahora no han sido, por lo tanto, sino una digresión obligada dentro de mis trabajos sobre las fermentaciones […]
Si no me equivoco, señores, el análisis de los trabajos realizados hasta el año 1859, que antes he expuesto, plantea la discusión en términos muy definidos. La mayor parte de los naturalistas… admitía la antigua hipótesis de la diseminación aérea de los gérmenes y afirmaba que eran estos gérmenes lo que se detenía o se destruía en las experiencias de Schwann, de Schulze y de Schroeder. Los partidarios de la generación espontánea, por el contrario, afirmaban que en estas experiencias se destruía un principio desconocido, quizá un gas análogo al ozono o tal vez un fluido, o cualquier otra cosa sin vida que fuera el primum movens de la vida en las infusiones, tal como Schroeder y Schwann lo habían insinuado. Si se trata de gérmenes, añadían, había que mostrarlos, pues son cosas visibles y reconocibles al microscopio. No se puede negar, seguían diciendo, que en el polvo depositado en la superficie de los objetos o de los monumentos antiguos no hay a veces esporas ni huevos de microzoarios, sino en un número extraordinariamente reducido, como ocurre en general con las semillas viajeras.
Uno de los partidarios más abiertos de la doctrina de las generaciones espontáneas, el señor Pouchet, se expresaba así: «En ocasiones se encuentran en el polvo algunos huevos de microzoarios, pero ello es una auténtica excepción».
En otro lugar afirmaba: «Entre los corpúsculos del polvo que pertenecen al reino vegetal hay esporas de criptógamas, pero en número extraordinariamente pequeño… ».
He aquí exactamente mi punto de partida. Notemos, para empezar, que no sirve de gran cosa estudiar el polvo en reposo. ¿A qué volumen de aire corresponde? Es imposible decirlo. Y, por otra parte, ¿qué corpúsculos en suspensión en el aire son los que se depositan? Los más pesados, es decir, los corpúsculos minerales o los orgánicos de mayor volumen, mientras que, por el contrario, nosotros estamos interesados en recoger y estudiar los más ligeros. He aquí un medio sencillo de reunir los corpúsculos que están en suspensión en el aire, y de examinarlos al microscopio. Coloquemos en un tubo de vidrio una pequeña porción de algodón pólvora, de la clase que es soluble en el éter acético o en una mezcla de alcohol y éter. A continuación, por medio de un aspirador de agua, hagamos pasar al tubo un volumen de aire determinado. Las partículas de polvo se detendrán, por lo menos en gran parte, en las fibras del algodón. Disolvamos entonces el algodón en la mezcla etérea. Después de un reposo de 24 horas todas las partículas de polvo caerán al fondo del tubo, donde será fácil lavarlas varias veces por decantación. Se las transporta entonces a un vidrio de reloj, donde el resto del líquido se evapora; más tarde se las somete, sobre el portaobjetos del microscopio, a los diversos reactivos propios para revelar su naturaleza. Lo mejor es diluirlos en ácido sulfúrico concentrado, que ataca in situ la fécula y que no altera en absoluto la forma de muchos gérmenes de mohos o de infusorios, puesto que hay que tener en cuenta que es la forma sobre todo lo que sirve para reconocerlos. El ácido sulfúrico tiene además la ventaja de separar los corpúsculos de naturaleza diversa, aislándolos y permitiendo de esta forma reconocer mejor los que son orgánicos, ya que estos últimos están a menudo englobados por partículas amorfas que impiden distinguir bien sus contornos.
Realizado esto, he aquí el resultado al que se llega. Las partículas amorfas se encuentran constantemente asociadas a corpúsculos evidentemente orgánicos, de volumen, forma y estructura muy variables… En lo que respecta al número, varía mucho según las condiciones atmosféricas. De esta forma no tengo ninguna duda —de acuerdo con lo que he podido observar en este género de estudios, que sería tan conveniente proseguir, extender y perfeccionar— de que la transparencia del aire después de la lluvia se debe en gran parte al arrastre de las partículas de polvo hasta el suelo por parte de las gotas de lluvia. Tampoco me cabe duda alguna de que la niebla debe una parte de su opacidad a los numerosos corpúsculos amorfos y organizados que contiene.
En cualquier caso, he aquí un resultado que dará a ustedes una idea del número verdaderamente notable de corpúsculos organizados que existen en suspensión en el aire de una calle de París poco frecuentada: la calle de Ulm. Haciendo pasar durante 24 horas, tras una serie de días con buen tiempo, una corriente de aire bastante rápida sobre una borlita de algodón de un centímetro de longitud y medio de ancho…, será fácil contar, en el polvo recogido y diluido en ácido sulfúrico concentrado, varios millones de corpúsculos orgánicos. El cálculo es muy sencillo, conociendo la relación entre las superficies reales del campo y de la gota de líquido observada, y la cantidad media de corpúsculos que se encuentra en cada campo estudiado…
No abandonemos este género de experiencias sin extraer un resultado nuevo muy digno de interés dentro del tema que nos ocupa. El aparato que utilizamos está dispuesto de tal manera que es muy fácil someter a las partículas de polvo a la acción de una temperatura más o menos elevada en estado seco, antes de sumergirlas en un líquido orgánico. Bastará con sumergir el tubo en U en un baño de agua pura, de agua saturada de diversas sales, o de aceite. Un termómetro indicará la temperatura exacta del baño. Hecho esto, será asimismo fácil comparar la acción de la temperatura sobre la fecundidad del polvo con la acción que la misma tiene sobre la de esporas verdaderas de los mohos más vulgares. De esta forma se llega al resultado de que el polvo que está en suspensión en el aire conserva su fecundidad hasta la temperatura de 120° aproximadamente, que desaparece cuando se eleva hasta 130°. Las esporas de los mohos vulgares se comportan de la misma manera. Calentadas al abrigo de toda humedad, permanecen fecundas hasta 120° pero si la temperatura llega a 130° ya no germinan. ¿No constituye esta correspondencia una nueva prueba de que entre los corpúsculos orgánicos que existen en el aire hay esporas de criptógamas? Las experiencias que he expuesto creo que dejan fuera de duda el hecho de que el origen de las producciones orgánicas de las infusiones que han llegado a la ebullición es exclusivamente debido a las partículas de polvo que existen en suspensión en la atmósfera…
El conjunto de todos estos resultados creo que muestra con la mayor evidencia que debe descartarse toda idea acerca de principios misteriosos, fluidos, gases conocidos o desconocidos, ozono, etc. No hay nada en el aire, excepto las partículas sólidas que transporta, que condicione la vida en las infusiones.
Este resultado es cierto. Todo el progreso de mi trabajo reside aquí. No lo exageremos ni lo reduzcamos. Dada una infusión orgánica que ha sufrido la ebullición, si se la expone al aire se altera, apareciendo al cabo de pocos días criptómanas e infusorios. Pues bien, está probado por mis experiencias que su alteración se debe únicamente a la caída de partículas sólidas que el aire acarrea siempre. Absolutamente ninguna otra causa tiene la vida en las infusiones que han sufrido la ebullición. Por otra parte he recogido estas partículas y he visto al microscopio que están formadas de restos amorfos asociados a corpúsculos organizados que son completamente iguales a los huevos de los infusorios o a las esporas de las criptógamas. Si los partidarios de la generación espontánea desean sostener todavía sus principios en presencia de estos hechos, pueden hacerlo. Pero será necesario que digan que prefieren colocar el origen de las producciones organizadas en los restos amorfos, el hollín, el carbonato cálcico, la sílice, las briznas de lana, etc., antes que en los corpúsculos que se parecen tanto a los gérmenes de estas mismas producciones. La inconsecuencia de un razonamiento semejante destaca por sí mismo. El resultado principal de mis experiencias ha sido el haber acorralado a los partidarios de la doctrina de la generación espontánea, que hasta este momento podían invocar la posible existencia en la atmósfera de no sé qué principio misterioso, gas o fluido, capaz de provocar el nacimiento de las generaciones llamadas espontáneas […].
Sur les corpuscules organisés qu’existent dans l’atmosphère. Examen de la doctrine des générations spontanées , (1861)
| 1795 | James Hutton desarrolla la Teoría de la Tierra, que sienta las bases de la geología moderna. |
| 1796 | Pierre Simon Laplace propone la teoría de que el sistema solar se origina de una masa de polvo que se acumula en un movimiento giratorio impulsado por la gravedad del sol. |
| 1800 | Sir William Herschel conjetura que existen los infrarrojos a partir del alza de la temperatura más allá del rojo del espectro. |
| 1801 | John Dalton formula la ley de la expansión gaseosa a una presión constante y la ley de las presiones gaseosas parciales, que expresa que la presión ejercida por una mezcla de gases es igual a la suma de la presión parcial de los gases individuales. Thomas Young propone que la luz que impacta en la retina crea vibraciones cuyas frecuencias excitan filamentos específicos del nervio óptico. También propone que la luz se transmite por medio de ondas a través del éter. |
| 1807 | Young propone la palabra «energía» para denominar a la cantidad fundamental que se produce por el calor que mueve las partículas. También verificó que los colores se producen por la teoría de las ondas de luz. |
| 1809 | Jean-Baptiste Monet de Lamarck propone la idea de la mutación hereditaria a través de los caracteres adquiridos por comportamiento. |
| 1811 | Amadeo Avogadro propone que volúmenes iguales de gases a la misma temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. Años después se descubre el número de átomos que contiene una mol: 6. 02257 × 1023, y llaman a esta cifra el «número de Avogadro». |
| 1812 | Georges Cuvier sostiene que los fósiles extraídos de los estratos de la tierra demuestran el orden cronológico de la creación de las especies: peces, anfibios, reptiles y mamíferos. Sin embargo no cree en una evolución o mutación de las especies. |
| 1814 | Joseph von Fraunhofer diseña un espectroscopio primitivo. |
| 1816 | Agustín Jean Fresnel demuestra que la difracción y la interferencia se pueden explicar en los términos de la teoría de las ondas de luz. |
| 1817 | Jöns Jakob Berzelius descubre el elemento selenio, en su laboratorio se descubre el litio. En 1828 descubre el torio. |
| 1821 | Michael Faraday escribe sobre el progreso del electromagnetismo, y sienta las bases para construir un motor eléctrico. Jean François Champollion descifra los hieroglíficos egipcios basándose en la Piedra Rosetta. |
| 1824 | Nicolás Leonard Sadi Carnot demuestra que, aun bajo condiciones ideales, no hay forma de que un motor de vapor convierta en energía todo el calor que se le provee. A esta idea se le conoce como «principio de Carnot». |
| 1827 | Robert Brown nota que las partículas suspendidas en un líquido se mueven aleatoriamente. Esto se conoce como movimiento browniano. |
| 1828 | Kart Ernst Ritter von Baer publica un estudio en el que afirma que son casi idénticas las etapas evolutivas de los fetos de especies muy dispares entre sí. Friedrich Wölher sintetiza la urea, un compuesto orgánico, a partir de uno inorgánico, siendo la primera vez que esto se logra. William Rowan Hamilton publica su Teoría de los Sistemas de los Rayos en la que asienta las ecuaciones generales del movimiento óptico. |
| 1829 | Charles Lyell pone las bases de la geología moderna y del estudio evolutivo cuando afirma que el pasado sólo se puede estudiar por analogías de lo que, en un determinado tiempo, ocurre con un fenómeno en nuestro presente. |
| 1830 | Augusto Comte publica su Curso de filosofía positiva, libro en el que asienta las bases del positivismo y su método científico. |
| 1831 | Brown descubre el núcleo de la célula. Faraday descubre cómo producir electricidad a través del magnetismo y forma el principio de la máquina dínamo. |
| 1833 | Johannes Meter Müller publica que la sensación no es controlada por el estímulo sino por cada órgano receptor; ej. : la estimulación del nervio óptico se convierte en la sensación de luz. |
| 1834 | Faraday demuestra que la electricidad se puede transmitir a través de soluciones iónicas y fundamenta la electrólisis. |
| 1835 | Berzelius propone el uso de la palabra «catálisis» para nombrar las reacciones que sólo ocurren en la presencia de una tercera substancia. |
| 1837 | René Dutrochet observa que la clorofila es necesaria para la fotosíntesis. Theodor Schwann, Charles Cagniard de la Tour y Friedrich Traugott Kützing, cada uno por su lado, llegan a la conclusión de que la levadura es un organismo vivo. Faraday presenta su teoría general de la electricidad. |
| 1838 | Jan Evangelista Purkinje analiza las neuronas y nombra sus dos partes como axones y dendritas. También es el primero en usar el término «protoplasma» para el contenido de la célula. Friedrich Bessel establece la distancia que hay desde el sistema solar hasta la estrella 61 Cygni, dejando sin duda la existencia de vastas distancias en el universo. |
| 1842 | Christian Doppler desarrolla la teoría según la cual la frecuencia de energía en forma de ondas cambia dependiendo de la dirección del emisor y del receptor. |
| 1843 | James Prescott Joule demuestra experimentalmente que existe una equivalencia entre el calor generado en un movimiento y el calor que se necesita para realizarlo. |
| 1844 | Charles Darwin escribe, pero no publica, un ensayo donde presagia la teoría de la evolución. |
| 1846 | Johann Gottfried Gall descubre el planeta Neptuno en el lugar en el que Jean Josef Le Terrier había predicho que se encontraría. |
| 1848 | Louis Pasteur descubre la disimetría celular, lo que lo lleva a plantear que existen organismos aerobios y anaerobios. Claude Bernard descubre la función glucogénica del hígado. W. Thomson, Lord Kelvin, propone lo que después sería conocido como la escala de temperaturas Kelvin. |
| 1850 | Rudolph Julios Emmanuel Clausius introduce el concepto de «entropía» como la medida del desorden en un sistema. |
| 1854 | Rudolph Vichrow publica la idea de que los mecanismos de una enfermedad sólo se pueden hallar a nivel celular. |
| 1855 | Bernard sostiene que la constancia del mantenimiento de un organismo se logra gracias a las secreciones de todos sus órganos. Entre este año y 1860 Stanilsao Cannizzaro demuestra que los gases comunes, como el hidrógeno, existen como moléculas y dibuja una tabla de pesos atómicos y moleculares basándose en el hidrógeno como medida fundamental de masa. |
| 1856 | W. Thomson, Lord Kelvin, demuestra que la electricidad en movimiento es calor, y que la alineación de ciertos ejes del movimiento eléctrico es el magnetismo. |
| 1857 | Pasteur demuestra que la fermentación ácida láctica se debe a bacterias vivas. |
| 1859 | Darwin publica El origen de las especies, en donde afirma que todos los seres vivos provienen de un antepasado común que, mediante la evolución, ha ido dando paso a todas las especies pasadas, presentes y futuras. |
| 1860 | Pierre Eugène Marcelin Berthelot describe los procesos de síntesis de algunos compuestos de carbono. Robert W. Bunsen y Gustav Robert Kirchhoff descubren el cesio. Bunsen también explica la acción de los geiseres. James Clerk Maxwell demuestra que la viscosidad de un cuerpo es independiente de la densidad y de la presión. |
| 1866 | Gregor Mendel interpreta la herencia en términos de pares unitarios de caracteres recesivos o dominantes. Ernst Haeckel propone que se incluya el género de los organismos unicelulares, o protistas, en la clasificación de seres vivos. Al mismo tiempo propone, erróneamente, una «ley biogenética» sobre los cambios evolutivos que fue muy popular durante mucho tiempo. |
| 1873 | Maxwell propone, en su Tratado sobre la electricidad y el magnetismo, que el éter, una sustancia que durante siglos se pensó esencial para los procesos electromagnéticos, no existe. |
| 1876 | Robert Koch inventa un método para manchar microorganismos con anilina, lo que le permite identificar las bacterias causantes de la tuberculosis, el cólera, la peste bubónica y la enfermedad del sueño. Esto confirma la teoría de que las enfermedades tienen sus orígenes en gérmenes. |
| 1879 | Walter Flemming nombra a la «cromatina» y a la «mitosis», al tiempo que hace el primer conteo exacto de cromosomas en el núcleo de una célula. |
| 1883 | August Weismann postula su «teoría de la línea germinal» según la cual el feto de un animal está predeterminado desde su concepción a formar un cuerpo masculino o femenino. Esta teoría refuta las ideas de Lamarck sobre los caracteres adquiridos. |
| 1884 | Jacobus Hendricus vant’t Hoff explica el principio de equilibrio en la dinámica química. |
| 1886 | Hippolite Bernheim publica un argumento en el que asienta que cualquiera es susceptible de ser hipnotizado. El hipnotismo sería muy popular hasta bien entrado el siglo XX como remedio a muchos males. |
| 1888 | Heinrich Wilhelm Gottfried Waldeyer nombra como «cromosomas» a los filamentos dentro del núcleo de la célula. |
| 1894 | William Bateson hace énfasis en el estudio de las variaciones discontinuas en los sistemas. |
| 1897 | Paul Ehrlich determina que una toxina puede ser tóxica si y sólo si tiene un receptor adecuado en la célula susceptible; si no hay un receptor adecuado, no hay enfermedad posible. Éste es el principio de la formación de anticuerpos. |
| 1901 | Hugo de Vries, en su obra La teoría de la mutación, promulga los principios de los genes, y dice que las mutaciones genéticas se dan por «saltos» y no por acumulación de cambios imperceptibles, como se afirmaba hasta entonces. |
| 1902 | W. Bateson defiende los principios de la herencia planteados por Mendel y demuestra que aplican a todos los seres vivos. Éste es el inicio de la ciencia genética. |
A continuación damos una breve bibliografía para aquellos que deseen ampliar sus conocimientos sobre la ciencia del siglo XIX. Los estudios históricos sobre el desarrollo científico de este siglo no son muy numerosos y algunos temas concretos no han sido tratados con suficiente amplitud. Carecemos de buenas compilaciones bibliográficas que incluyan libros y manuscritos, y las obras de muchas de sus mayores figuras científicas no han sido reeditadas desde el siglo XIX, aunque su importancia para comprender la ciencia del siglo XX sea obvia.
Hemos dividido esta bibliografía en dos partes: la primera comprende diversas antologías de textos científicos y la segunda algunos estudios generales y particulares sobre el siglo XIX.
I. Antologías
Laín Entralgo, Pedro, y José María López Piñero, Panorama histórico de la ciencia moderna, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1963.Marías, Julián, y Pedro Laín Entralgo, Historia de la filosofía y de la ciencia, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1964.
Mc Kenzie, A. E. E., The Major Achievements of Science, Nueva York, Simon and Schuster, 1960.
Moulton, F. R., y J. J. Schifferes, Autobiografía de la ciencia, versión española de Francisco A. Delpiane, México / Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1947.
Runes, Dagobert D., A Treasury of World Science, Nueva York, Philosophical Library, 1962.
Saldaña, Juan José, Introducción a la teoría de la historia de la ciencia. Antología, México, UNAM, 1982.
Schwartz, George, y Philip W. Bishop (eds. ), The Origins of Science, 2 vols., Nueva York, Basic Books, 1958.
II. Estudios
Bernal, John D., Ciencia e industria en el siglo XIX, Barcelona, Ediciones Martínez Roca, 1973.Papp, Desiderio, y Carlos E. Prélat, Historia de los principios fundamentales de la química, Buenos Aires / México, Espasa-Calpe Argentina, 1950.
Singer, Charles J., Historia de la ciencia, trad. Francisco A. Delpiane, México, Fondo de Cultura Económica, 1945.
Taton, René, Histoire Générale des Sciences, vol. III, La Science Contemporaine, I, Le XIX Siècle, París, Presses Universitaires de France, 1961. (Existe traducción española: Ediciones Destino, Barcelona, 1972).
Taylor, F. Sherwood, Breve historia de la ciencia, Buenos Aires, Editorial Losada, 1945.
Vera, Francisco, Evolución del pensamiento científico, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1945.
Williams, L. Pearce, Album of Science. The Nineteenth Century, I. B. Cohen (ed. ), Nueva York, Charles Scribner’s Sons, 1978.
III. Referencias bibliográficas en el FCE[96]
Asúa, Miguel de, El árbol de las ciencias: una historia del pensamiento científico, México, 1996 (Ciencia y Tecnología).Jordanova, L. J., Lamarck, México, 1990 (Ciencia y Tecnología).
Pérez Tamayo, Ruy, Historia general de la ciencia en México en el siglo XX, 2006 (La Ciencia para Todos).
Pérez Tamayo, Ruy, ¿Existe el método científico?: historia y realidad, 1990 (Ciencia y Tecnología).
Russell, Bertrand, Religión y ciencia, México, 1951 (Breviarios, 55).
Sarton, George Alfred Leon, Ciencia antigua y civilización moderna, México, 1960 (Breviarios, 155).
Singer, Charles Joseph, Historia de la ciencia, México, 1945 (Ciencia y Tecnología).
Trabulse, Elías, Historia de la ciencia en México, México, 1984 (Sección de Obras de Historia).
Trabulse, Elías, El círculo roto, México, 1984 (Lecturas Mexicanas).
Weinberg, Gregorio, La ciencia y la idea de progreso en América Latina, 1860-1930, México, 1996 (Obras de Historia). Elías Trabulse Atala (Ciudad de México, 30 de enero de 1942) es un químico, historiador, escritor, investigador y académico mexicano.
 EEs licenciado en Química por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Historia por El Colegio de México.ntre sus obras destacan los cinco volúmenes de Historia de la ciencia en México, 1983-1989. Se ha destacado como profesor de historia, química y ciencias en diversas universidades. Desde 1973, es profesor investigador de tiempo completo del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México. Es miembro del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1994, y de la Academia Mexicana de la Historia desde noviembre de 1980.
EEs licenciado en Química por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Historia por El Colegio de México.ntre sus obras destacan los cinco volúmenes de Historia de la ciencia en México, 1983-1989. Se ha destacado como profesor de historia, química y ciencias en diversas universidades. Desde 1973, es profesor investigador de tiempo completo del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México. Es miembro del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1994, y de la Academia Mexicana de la Historia desde noviembre de 1980. Notas: