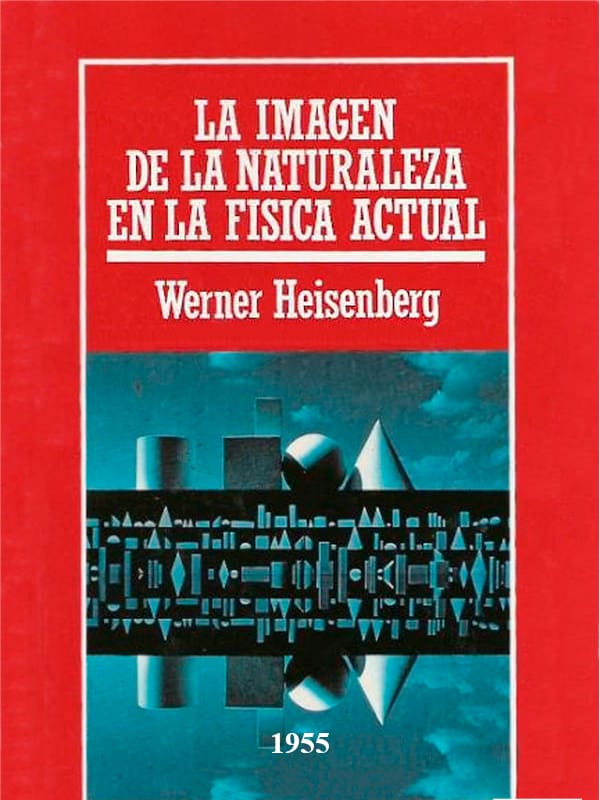
La imagen de la naturaleza en la física actual
Werner Heisenberg
Capítulo I
La imagen de la naturaleza en la física actual
§ 1. El problema de la naturaleza
§ 2. La técnica
§ 3. La ciencia de la naturaleza como un aspecto de la interacción entre hombre y naturaleza
Se ha sugerido que acaso la actitud del hombre moderno ante la Naturaleza sea radicalmente distinta de la actitud de épocas anteriores, tanto, que tenga por consecuencia una completa transformación de todas las relaciones con la Naturaleza, por ejemplo de la relación del artista. Lo cierto es que en nuestros tiempos, mucho más que en siglos anteriores, la actitud ante la Naturaleza se expresa mediante una filosofía natural altamente desarrollada; y por otra parte, dicha actitud es determinada en considerable medida por la ciencia natural y la técnica modernas. No es, por consiguiente, sólo al científico que importa precisar la imagen de la Naturaleza según la dibuja la moderna ciencia natural y en particular la Física de hoy. Conviene de todos modos precaverse en seguida contra una posible confusión: no existen razones para pensar que la imagen científica del Universo natural haya influido inmediatamente en las diversas relaciones de los hombres con la Naturaleza, por ejemplo en la del artista moderno. Más aceptable parece la idea de que las alteraciones en los fundamentos de la moderna ciencia de la Naturaleza son indicio de alteraciones hondas en las bases de nuestra existencia, y que, precisamente por tal razón, aquellas alteraciones en el dominio científico repercuten en todos los demás ámbitos de la vida. Desde este punto de vista, se concibe que tal vez a todo hombre que, con fines de creación o de reflexión, desee penetrar en la esencia de la Naturaleza, haya de interesarle la pregunta: ¿Qué cambios han tenido lugar, durante los últimos decenios, en la imagen de la Naturaleza según la ciencia?
§ 1. El problema de la naturaleza
Los cambios en la actitud del científico ante la Naturaleza
Empecemos dirigiendo nuestra mirada a las raíces históricas de la ciencia de la Naturaleza en la Edad Moderna. Cuando, en el siglo XVII fue fundada dicha ciencia por Kepler, Galileo y Newton, hallaron éstos ante sí, como punto de partida, la imagen de la Naturaleza característica de la Edad Media: la Naturaleza era todavía, en primer lugar, lo creado por Dios. Como obra de Dios se la concebía, y a las gentes de la época les hubiera parecido una insensatez querer ahondar en el mundo material prescindiendo de Dios. Como documento de la época, citaré las palabras con que Kepler concluye el último volumen de su Armonía del Universo:
Te doy las gracias a ti, Dios señor y creador nuestro, porque me dejas ver la belleza de tu creación, y me regocijo con las obras de tus manos. Mira, ya he concluido la obra a la que me sentí llamado; he cultivado el talento que Tú me diste; he proclamado la magnificencia de tus obras a los hombres que lean estas demostraciones, en la medida en que pudo abarcarla la limitación de mi espíritu.
Pero en el transcurso de unos pocos decenios, la actitud del hombre ante la Naturaleza quedó profundamente alterada. A medida que el científico ahondaba en los detalles de los procesos naturales, iba convenciéndose de que en efecto era posible, siguiendo a Galileo, aislar ciertos procesos naturales de las circunstancias que les rodean, para describirlos matemáticamente y con ello “explicarlos”. Así fue adquiriendo una clara noción de la infinitud de la tarea propuesta a la naciente ciencia de la Naturaleza. Ya para Newton, el mundo no era sencillamente la obra de Dios, que sólo puede ser comprendida en su conjunto. Su actitud ante la Naturaleza no puede describirse mejor que mediante su conocida frase en la que se compara a un niño que juega en la playa y se alegra cuando encuentra un guijarro más pulido o una concha más hermosa que de ordinario, mientras el gran océano de la verdad se extiende ante él, inexplorado. Tal vez nos ayude a comprender este cambio en la actitud del científico ante la Naturaleza la observación de que en aquella época el pensamiento cristiano había llegado a separar tanto a Dios de la tierra, situándole en un tan alto cielo, que recíprocamente no parecía ya absurdo considerar a la tierra prescindiendo de Dios. Hasta cierto punto, pues, es justificado pensar con Kamlah que la moderna ciencia de la Naturaleza revela una forma de ateísmo específicamente cristiana; con ello se comprende que en otros ámbitos culturales no haya tenido lugar una evolución semejante. No puede tampoco ser fortuito el hecho de que precisamente en la misma época las artes figurativas comiencen a tomar a la Naturaleza como objeto de representación, prescindiendo de los temas religiosos. Idéntica tendencia se manifiesta en el dominio científico cuando se considera a la Naturaleza como independiente, no sólo de Dios, sino también del hombre, constituyéndose el ideal de una descripción o una explicación “objetiva” de la Naturaleza. No debe olvidarse, sin embargo, que para el mismo Newton la concha es valiosa porque ha salido del gran océano de la verdad, y que el hecho de contemplarla no tiene desde luego valor en sí mismo; el estudio de la concha adquiere sentido cuando se le pone en conexión con la totalidad del Universo.
La época siguiente aplicó con éxito los métodos de la Mecánica newtoniana a dominios de la Naturaleza cada vez más amplios. Se procuró aislar mediante el experimento determinadas partes del proceso natural, observarlas objetivamente y comprender su regularidad; se procuró luego formular matemáticamente las relaciones descubiertas obteniendo “leyes” de validez incondicionada en todo el Universo. Con ello se alcanzó finalmente, mediante la técnica, el poder de aplicar a nuestros fines las fuerzas de la Naturaleza. El magno desarrollo de la mecánica en el siglo XVIII, y el de la óptica y la teoría y técnica térmicas a principios del XIX, atestiguan la fecundidad de aquel principio.
Transformaciones en el sentido de la palabra “Naturaleza”
A medida que aquel tipo de ciencia natural iba obteniendo éxito, traspasaba progresivamente las fronteras del dominio de la experiencia cotidiana y penetraba en remotas zonas de la Naturaleza, que no podían ser alcanzadas más que mediante la técnica que por su parte iba desarrollándose en combinación con la ciencia natural. Ya en la obra de Newton, el paso decisivo lo constituyó el descubrimiento de que las leyes mecánicas que rigen la caída de una piedra son las mismas que presiden el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, y, por consiguiente, que aquellas leyes pueden aplicarse también en dimensiones cósmicas. En la época siguiente, la ciencia natural fue realizando incursiones victoriosas, cada vez en mayor estilo, en aquellos dominios remotos de la Naturaleza de los que no tenemos noticia más que pasando por el rodeo de la técnica, es decir, mediante aparatos más o menos complicados. Gracias a los telescopios perfeccionados, la Astronomía ocupó espacios cósmicos cada vez más extensos; la Química tomó por base el comportamiento de la materia en las transformaciones químicas para explicar los procesos en dimensiones atomales; los experimentos con la máquina de inducción y la pila de Volta proporcionaron las primeras claridades sobre los fenómenos eléctricos, extraños todavía a la vida ordinaria de la época. Así fue paulatinamente transformándose el significado de la palabra “Naturaleza”, en cuanto designa al objeto de la investigación de la ciencia natural. El concepto de “Naturaleza” se convirtió en concepto colectivo de todos los dominios de la experiencia que resultan asequibles para el hombre con los medios de la ciencia natural y de la técnica, prescindiendo de si alguno de tales dominios forma o no parte de la “Naturaleza” que conocemos por la experiencia ordinaria. También el término de “descripción” de la Naturaleza fue perdiendo cada vez más su sentido primitivo, el de una exposición orientada a presentar un cuadro de la Naturaleza tan vivo e intuitivo como fuera posible; antes bien, se trata, en creciente medida, de una descripción matemática de la Naturaleza, es decir, de una compilación, todo lo precisa y concisa que se pudiera, pero al propio tiempo inclusiva de informaciones sobre las conexiones regulares observadas en la Naturaleza.
La ampliación del concepto de Naturaleza que con ello, y en parte de modo inconsciente, tuvo lugar, no debía aún interpretarse necesariamente como un radical abandono de los primitivos fines de la ciencia natural. Los conceptos básicos decisivos, en efecto, eran en la experiencia dilatada los mismos que gobiernan la experiencia natural, y para el siglo XIX la Naturaleza no era más que un transcurso regular en el espacio y en el tiempo; al describirlo, podía prescindirse, si no en la práctica por lo menos en principio, del hombre y de su acción sobre la Naturaleza. Lo duradero a través de toda la mutabilidad de los fenómenos, se creyó lo era la materia, de masa invariable, que puede ser puesta en movimiento por las fuerzas. Como, desde el siglo XVIII, se vio que los hechos químicos pueden ser ordenados y explicados satisfactoriamente mediante la hipótesis atomal heredada de la Antigüedad, no es de extrañar que, siguiendo a la Filosofía antigua, se considerara al átomo como lo realmente existente, como el sillar invariable de la materia. Con ello, y continuando también la filosofía de Demócrito, las cualidades sensibles de la materia fueron concebidas como mera apariencia: el aroma o el color, la temperatura o la tenacidad no eran propiamente propiedades de la materia. Se producían como resultado de las acciones recíprocas entre la materia y nuestros sentidos, y había que explicarlas mediante la disposición y el movimiento de los átomos y el efecto de dicha disposición sobre nuestros sentidos. Así surgió la simplista imagen que el materialismo del siglo XIX daba del Universo: los átomos, que constituyen la realidad auténticamente existente e invariable, se mueven en el espacio y en el tiempo, y gracias a su disposición relativa y sus movimientos generan la policromía fenoménica de nuestro mundo sensible.
La crisis de la concepción materialista
Una primera grieta en aquella imagen del Universo, no demasiado amenazadora todavía, se abrió en la segunda mitad del siglo pasado como consecuencia del desarrollo de la teoría de la electricidad. En la electrodinámica, lo auténticamente existente no es la materia, sino el campo de fuerzas. Un juego de relaciones entre campos de fuerzas, sin ninguna substancia en que se apoyaran dichas fuerzas, constituía una noción bastante menos comprensible que la noción materialista de la realidad, basada en la Física atomal. Se introducía un elemento de abstracción, no intuitivo, en aquella imagen del Universo que por otra parte parecía tan clara y convincente. De ahí que no faltaran intentos de regresar a la Filosofía materialista y a su sencillo concepto de la Naturaleza, utilizando para dicho fin el rodeo de un éter material, cuyas tensiones elásticas constituyeran el soporte de los campos de fuerzas; pero tales intentos no dieron resultado satisfactorio. Algún consuelo se hallaba de todos modos en el hecho de que por lo menos las alteraciones de los campos de fuerzas podían darse por procesos en el espacio y en el tiempo a los que cabía describir con entera objetividad, es decir, sin tener en cuenta los procedimientos de observación; y que por consiguiente se ajustaban a la imagen ideal, generalmente aceptada, de un transcurso regular en el espacio y en el tiempo. Era lícito además concebir a los campos de fuerzas, observables tan sólo en sus interacciones con los átomos, como engendrados por éstos, y en cierto modo no había necesidad de recurrir a los campos más que para explicar los movimientos de los átomos. En este sentido, la auténtica realidad seguía siendo constituida por los átomos y, entre ellos, por el espacio vacío, cuyo peculiar modo de realidad era a lo sumo el de servir de soporte a los campos de fuerzas y a la Geometría.
Tampoco conmovió demasiado a aquella imagen del Universo el hecho de que, luego que a fines del siglo pasado se descubriera la radiactividad, el átomo de la Química no pudiera ya concebirse como el último e indivisible constituyente de la materia. El átomo, por el contrario, se compone de tres clases de constituyentes básicos, a los que hoy damos los nombres de protones, neutrones y electrones. El conocimiento de este hecho ha tenido como consecuencias prácticas la transmutación de los elementos y la técnica atómica, y ha adquirido por consiguiente extraordinaria importancia. En lo tocante a las cuestiones de principio, sin embargo, la situación no se altera al identificar a protones, neutrones y electrones como a los constituyentes mínimos de la materia e interpretarlos como realidad auténticamente existente. Lo único que importa para la imagen materialista del Universo es la posibilidad de considerar a dichos constituyentes mínimos de las partículas elementales como la última realidad objetiva. En tales fundamentos, por lo tanto, pudo descansar y articularse firmemente la imagen del Universo en el siglo XIX y a principios del XX; imagen que, gracias a su sencillez, conservó durante muchos decenios su entera fuerza de persuasión.
Precisamente en este punto, sin embargo, se han producido en nuestro siglo hondas alteraciones en los fundamentos de la Física atómica, que conducen muy lejos de las concepciones de la realidad propias de la Filosofía atómica en la Antigüedad. Se ha puesto de manifiesto que aquella esperada realidad objetiva de las partículas elementales constituye una simplificación demasiado tosca de los hechos efectivos, y que debe ceder el paso a concepciones mucho más abstractas. Lo cierto es que cuando queremos formarnos una imagen del modo de ser de las partículas elementales, nos hallamos ante la fundamental imposibilidad de hacer abstracción de los procesos físicos mediante los cuales ganamos acceso a la observación de aquellas partículas. Cuando observamos objetos de nuestra experiencia ordinaria, el proceso físico que facilita la observación desempeña un papel secundario. Cuando se trata de los componentes mínimos de la materia, en cambio, aquel proceso de observación representa un trastorno considerable, hasta el punto de que no puede ya hablarse del comportamiento de la partícula prescindiendo del proceso de observación. Resulta de ello, en definitiva, que las leyes naturales que se formulan matemáticamente en la teoría cuántica no se refieren ya a las partículas elementales en sí, sino a nuestro conocimiento de dichas partículas. La cuestión de si las partículas existen «en sí» en el espacio y en el tiempo, no puede ya plantearse en esta forma, puesto que en todo caso no podemos hablar más que de los procesos que tienen lugar cuando la interacción entre la partícula y algún otro sistema físico, por ejemplo los aparatos de medición, revela el comportamiento de la partícula. La noción de la realidad objetiva de las partículas elementales se ha disuelto por consiguiente en forma muy significativa, y no en la niebla de alguna noción nueva de la realidad, oscura o todavía no comprendida, sino en la transparente claridad de una matemática que describe, no el comportamiento de las partículas elementales, pero sí nuestro conocimiento de dicho comportamiento. El físico atómico ha tenido que echar sus cuentas sobre la base de que su ciencia no es más que un eslabón en la cadena sin fin de las contraposiciones del hombre y la Naturaleza, y que no le es lícito hablar sin más de la Naturaleza “en sí”. La ciencia natural presupone siempre al hombre, y no nos es permitido olvidar que, según ha dicho Bohr, nunca somos sólo espectadores, sino siempre también actores en la comedia de la vida.
§ 2. La técnica
Influencias recíprocas de la técnica y la ciencia de la Naturaleza
Antes de que podamos extraer consecuencias generales de esta nueva situación de la Física moderna, tenemos que ponderar la expansión de la técnica, tan importante para la vida práctica en esta tierra y tan estrechamente entrelazada con el desarrollo de la ciencia de la Naturaleza; a la técnica, precisamente, se debe la propagación de la ciencia por todo el mundo, a partir de los países occidentales, y su implantación en el centro del pensamiento de nuestra época. En todo este proceso evolutivo, que se extiende a lo largo de los últimos 200 años, la técnica ha sido a la vez condición previa y consecuencia de la ciencia natural. Es su condición previa, ya que a menudo una expansión y ahondamiento de la ciencia no son posibles más que gracias a un refinamiento de los medios de observación; recuérdense la invención del telescopio y del microscopio o el descubrimiento de los rayos Röntgen. Por otra parte, la técnica es consecuencia de la ciencia, ya que en general la explotación técnica de las fuerzas naturales se hace posible gracias a un conocimiento bastante extenso del dominio de experiencia que en cada caso entra en cuestión.
Así empezó desarrollándose, en el siglo XVIII y a principios del XIX, una técnica basada en la explotación de los procesos mecánicos. En este dominio, es frecuente que la máquina imite sencillamente la acción de las manos del hombre, por ejemplo al hilar o tejer, al levantar fardos o al cortar grandes pedazos de hielo. De ahí que esta forma de la técnica se concibiera al principio como continuación y ampliación de la antigua artesanía; para un observador, parecía tan comprensible y lógica como el propio taller artesano, cuyos principios eran conocidos por todo el mundo, aunque no todos pudieran igualar la habilidad del operario. La introducción de la máquina de vapor no llegó a alterar radicalmente este carácter de la técnica; sólo ocurrió, que, a partir de aquel momento, la expansión de la técnica se realizó en una medida hasta entonces desconocida, ya que las fuerzas naturales escondidas en el carbón se pusieron al servicio del hombre, desplazando al trabajo de sus manos.
Una alteración decisiva en el carácter de la técnica, sin embargo, no se produce probablemente hasta que, en la segunda mitad del siglo pasado, tiene lugar el desarrollo de la Electrotécnica. Ésta excluye casi enteramente toda noción de semejanza con el taller tradicional. Las fuerzas naturales que pasan a ser objeto de explotación, apenas las conocía el hombre a través de su directa experiencia de la Naturaleza. De ahí que la Electrotécnica, todavía hoy, presente para muchas personas un carácter vagamente inquietante, o por lo menos, que a menudo se la considere como incomprensible, a pesar de que nos circunda por todas partes. Cierto que los conductores de alta tensión a los cuales no puede uno acercarse demasiado, nos proporcionan una cierta experiencia intuitiva de lo que es un campo de fuerzas, precisamente el concepto fundamental de la ciencia en este dominio; pero a pesar de todo, sentimos como extraño a nosotros este sector de la Naturaleza. Contemplar el interior de un aparato eléctrico complicado, nos da muchas veces una impresión de desagrado, parecida a la que sentimos ante una operación quirúrgica.
La técnica química, en cambio, sí pudo concebirse como prolongación de las artesanías tradicionales, por ejemplo del teñido o curtido o de la botica. Pero la enormidad del desarrollo que, a partir poco más o menos del comienzo de nuestro siglo, alcanza dicha técnica química, impide desde luego toda asimilación a los procesos tradicionales. Y finalmente la técnica atómica se consagra de modo absoluto a la explotación de fuerzas naturales hacia las cuales el mundo de la experiencia cotidiana no nos abre ninguna vía de aproximación. Es posible que esta técnica termine haciéndose tan familiar como lo es para el hombre moderno la Electrotécnica, que constituye una parte inescindible de su ambiente inmediato. Pero lo cierto es que no basta que un objeto se encuentre todos los días ante nosotros, para que pase a convertirse en un trozo de la naturaleza, en el sentido original del término. Acaso un día los más diversos artefactos técnicos formarán parte integrante del hombre, como su concha lo es del caracol o su tela lo es de la araña. Pero en tal caso, aquellos artefactos serán más bien partes del organismo humano que partes de la Naturaleza que nos circunda.
Influjo de la técnica sobre la relación entre la Naturaleza y el hombre
La técnica modifica en considerable medida el ambiente en que vive sumergido el hombre, y coloca a éste, sin cesar e inevitablemente, ante una visión del mundo derivada de la ciencia; con lo cual, la técnica influye desde luego profundamente sobre la relación entre hombre y Naturaleza. El intento, intrínseco a la ciencia natural, de introducirse en el entero universo mediante un método que aísla e ilumina a un objeto tras otro, progresando así de una a otra conexión de hechos, se refleja en la técnica, en cuanto ésta, paso tras paso, se insinúa en dominios siempre nuevos, va transformando el Universo ante nuestra mirada, y le da la forma de nuestra propia imagen. Así como en la ciencia todo problema parcial se subordina a la gran tarea de la comprensión del todo, por su parte todo progreso técnico, por mínimo que sea, sirve al fin general de ampliación del poderío material del hombre. Se deja a un lado toda discusión sobre el valor de este fin último, del mismo modo como la ciencia evita poner en entredicho la valía del conocimiento de la Naturaleza, y ambos fines confluyen en la tesis expresada por el dicho banal: “saber es poder”. Aunque desde luego cabe mostrar para cada proceso técnico individual su subordinación al fin general, uno de los rasgos característicos del conjunto de la evolución técnica es el hecho de que, a menudo, un proceso de la técnica no guarda más que una conexión indirecta con el fin general, de modo que resulta difícil aprehenderlo como parte de un plan consciente para la consecución de aquel fin. Cuando dirigimos la atención a casos semejantes, la técnica, más bien que fruto del consciente humano esfuerzo por ampliar el poderío material del hombre, casi parece constituir un vasto proceso biológico, gracias al cual las estructuras inherentes al organismo humano van siendo paulatinamente transportadas al medio ambiente en que vive el hombre. Un proceso biológico que, precisamente en cuanto tal, escapa al control de los seres humanos; ya que “el hombre ciertamente puede hacer lo que quiera, pero no puede querer lo que quiera”.
§ 3. La ciencia de la naturaleza como un aspecto de la interacción entre hombre y naturaleza
La técnica y las variaciones en los modos de vivir
A este propósito, se ha sostenido a menudo que la profunda alteración que nuestro ambiente y nuestros modos de vivir han sufrido en la época técnica ha producido también una peligrosa transformación en nuestro pensamiento; y en ello se ha querido ver la raíz de las crisis que han conmovido a nuestro tiempo, y que se manifiestan también, por ejemplo, en el arte moderno. Lo cierto es que tales reproches son mucho más antiguos que la técnica y la ciencia de la Edad Moderna; técnica y máquinas, bien que en forma primitiva, las hubo mucho antes, y es natural que los hombres de tiempos muy remotos se vieran forzados a meditar sobre estas cuestiones. Hace dos milenios y medio, por ejemplo, el sabio chino Yuang Tsi hablaba ya de los peligros que para el hombre constituye el uso de las máquinas, y no me parece inoportuno citar un pasaje de sus escritos, de importancia para nuestro tema:
Cuando Tsi Gung andaba por la región al norte del río Han, encontró a un viejo atareado en su huerto. Había excavado unos hoyos para recoger el agua del riego. Iba a la fuente y volvía cargado con un cubo de agua, que vertía en el hoyo. Así, cansándose mucho, sacaba escaso provecho de su labor.
Tsi Gung habló: Hay un artefacto con el que se pueden regar cien hoyos en un día. Con poca fatiga se hace mucho. ¿Por qué no lo empleas? Levantóse el hortelano, le vio y dijo: ¿Cómo es ese artefacto?
Tsi Gung habló: Se hace con un palo una palanca, con un contrapeso a un extremo. Con ella se puede sacar agua del pozo con toda facilidad. Se le llama cigoñal.
El viejo, mientras su rostro se llenaba de cólera, dijo con una risotada: He oído decir a mi maestro que cuando uno usa una máquina, hace todo su trabajo maquinalmente, y al fin su corazón se convierte en máquina. Y quien tiene en el pecho una máquina por corazón, pierde la pureza de su simplicidad. Quien ha perdido la pureza de su simplicidad está aquejado de incertidumbre en el mando de sus actos. La incertidumbre en el mando de los actos no es compatible con la verdadera cordura. No es que yo no conozca las cosas de que tú hablas, pero me daría vergüenza usarlas.
****
Que ese antiguo apólogo contiene una considerable parte de verdad, todos nosotros lo sentimos; ya que la “incertidumbre en el mando de los actos” es tal vez una de las más acertadas descripciones que darse puedan de la condición del hombre en nuestra actual crisis. La técnica, la máquina, se han propagado por el mundo en una medida que aquel sabio chino de ningún modo podía imaginar, a pesar de lo cual, dos mil años más tarde, aparecieron en el mundo obras de arte supremamente hermosas; y no se ha perdido del todo la simplicidad del alma, de que habla el filósofo: a lo largo de los siglos, se ha manifestado más débilmente unas veces, con mayor fuerza otras, y con siempre renovada fecundidad. Y en último término el crecimiento del género humano se ha ido acompañando y sosteniendo con el desarrollo de sus instrumentos y herramientas; de modo que la técnica, por sí sola, no puede de ningún modo ser la causa de que nuestra época haya perdido en muchos dominios el sentimiento de las conexiones espirituales.
Tal vez nos acerquemos algo más a la verdad, si buscamos la razón de muchas dificultades en la súbita y, según el patrón de anteriores procesos, fabulosamente rápida expansión que la técnica ha ganado en los últimos cincuenta años. Tanta celeridad en el cambio, en contraste con pasados siglos, ha hecho que la humanidad no tuviera literalmente tiempo para adaptarse a las nuevas condiciones de vida. Pero esto no basta para explicar adecuadamente o por lo menos completamente, por qué nuestro tiempo parece hallarse sin lugar a dudas ante una situación enteramente nueva, para la que apenas se encuentra analogía histórica.
El hombre no encuentra ante sí más que a sí mismo
Empezamos diciendo que las transformaciones en los fundamentos de la moderna ciencia de la Naturaleza acaso pudieran ser consideradas como síntomas de deslizamientos en las bases de nuestra existencia, de los que resultan manifestaciones diversas y simultáneas, tanto en forma de cambios en nuestro modo de vivir y en nuestros hábitos mentales, como en forma de catástrofes externas, de guerras o revoluciones. Si, partiendo de la situación de la moderna ciencia, intentamos ahondar hasta los ahora móviles cimientos, adquirimos la impresión de que acaso no sea simplificar demasiado groseramente las circunstancias, si decimos que por primera vez en el curso de la Historia el hombre no encuentra ante sí más que a sí mismo en el Universo , que no percibe a ningún asociado ni adversario. En primer lugar y trivialmente, esto es cierto en lo que concierne a la lucha del hombre con los peligros exteriores. En épocas tempranas, el hombre se veía amenazado por las fieras, por las enfermedades, el hambre, el frío, y por muchas otras violencias de la Naturaleza; en tal estado de contienda, toda expansión de la técnica robustecía la posición del hombre, y por consiguiente representaba un progreso. En nuestros tiempos, cuando la Tierra se halla cada vez más densamente poblada, la limitación de las posibilidades de vida y con ello la amenaza proviene en primer lugar de los demás hombres, que afirman también su derecho al goce de los bienes terrestres. En este régimen de discordia, la expansión de la técnica no es necesariamente un progreso. Pero por otra parte, en una época de predominio de la técnica adquiere un nuevo y mucho más amplio sentido la afirmación de que el hombre se encuentra situado únicamente ante sí mismo. En épocas anteriores, era la Naturaleza lo que se ofrecía a su mirada. Habitada por toda suerte de seres vivientes, la Naturaleza constituía un reino que vivía según sus leyes propias, y al que el hombre debía encontrar un modo de acomodarse. En nuestros tiempos, en cambio, vivimos en un mundo que el hombre ha transformado enteramente. Por todas partes, tanto al manejar los artefactos de uso cotidiano, como al comer un manjar elaborado por procedimientos mecánicos, como al pasear por un paisaje modificado por la industria humana, chocamos con estructuras producidas por el hombre, y en cierto modo nos vemos siempre situados ante nosotros mismos. Cierto que quedan todavía porciones de la Tierra en que éste se encuentra muy lejos de su conclusión, pero es seguro que, más tarde o más temprano, el predominio del hombre, en este sentido, llegará a ser total.
En ningún dominio se manifiesta esta situación con tanta claridad como precisamente en el de la moderna ciencia, en la que, según anteriormente dijimos, ha resultado que a los constituyentes elementales de la materia, a los entes que un día se concibieron como la última realidad objetiva, no podemos de ningún modo considerarlos “en sí”: se escabullen de toda determinación objetiva de espacio y tiempo, de modo que en último término nos vemos forzados a tomar por único objeto de la ciencia a nuestro propio conocimiento de aquellas partículas. La meta de la investigación, por consiguiente, no es ya el conocimiento de los átomos y de su movimiento “en sí”, prescindiendo de la problemática suscitada por nuestros procesos de experimentación; antes bien, desde un principio nos hallamos imbricados en la contraposición entre hombre y Naturaleza, y la ciencia es precisamente una manifestación parcial de dicho dualismo. Las vulgares divisiones del Universo en sujeto y objeto, mundo interior y mundo exterior, cuerpo y alma, no sirven ya más que para suscitar equívocos. De modo que en la ciencia el objeto de la investigación no es la Naturaleza en sí misma, sino la Naturaleza sometida a la interrogación de los hombres ; con lo cual, también en este dominio, el hombre se encuentra enfrentado a sí mismo.
Es evidente que la tarea que se le plantea a nuestro tiempo, es la de aprender a desenvolverse con acierto en todos los dominios de la vida, sobre la base de esta nueva situación. Sólo una vez alcanzado este fin, podrá el hombre recobrar la “certidumbre en el mando de sus actos” de que habla el sabio chino. El camino hasta la meta será largo y afanoso, y no podemos prever qué estaciones de sufrimiento habrá que recorrer. Para buscar, sin embargo, algún indicio del aspecto que presentará la ruta, séanos permitido rememorar una vez más el ejemplo de las ciencias naturales exactas.
Nuevo concepto de la verdad científica
En la teoría de los cuantos, la situación descrita quedó dominada en cuanto se logró representarla matemáticamente, y con ello prever para cada caso, con claridad y sin peligro de contradicciones lógicas, el resultado de un experimento. O sea que el dominio de la nueva situación ha consistido en disolver sus oscuridades. Para ello, ha habido que hallar fórmulas matemáticas que expresaran, no la Naturaleza, sino el conocimiento que de ella tenemos, renunciando así a un modo de descripción de la Naturaleza que era el usual desde hacía siglos, y que todavía pocos decenios atrás era tenido por la meta indiscutible de toda ciencia natural exacta. De modo que, en rigor, sólo puede decirse por ahora que en el dominio de la moderna Física atómica se han superado las perplejidades, si con ello se entiende que es posible dar una expresión adecuada de la experiencia. Pero en cuanto se quiere pasar a una interpretación filosófica de la teoría cuántica, las opiniones vuelven a contraponerse; y de vez en cuando alguien sostiene que esta nueva forma de descripción de la Naturaleza sigue siendo insatisfactoria, ya que no se acomoda al ideal tradicional de la verdad científica, debiendo a su vez tenerse por síntoma de la crisis de nuestra época y desde luego representando tan sólo un estadio no definitivo.
Parece oportuno a este propósito discutir con alguna mayor generalidad el concepto de la verdad científica, y buscar algún criterio que permita decidir si determinada teoría científica puede ser llamada consecuente y definitiva. Se da en primer lugar un criterio en cierto modo externo: en tanto que determinado dominio de la vida intelectual se desarrolla continuamente y sin escisiones internas, a los individuos que trabajan en dicho dominio se les van planteando cuestiones aisladas, problemas de taller por así decir, cuya solución no constituye desde luego un fin por sí misma, pero parece valiosa en atención a lo único importante, el conjunto intelectivo. Dichas cuestiones aisladas se plantean espontáneamente, no hay que buscarlas, y su elaboración es condición necesaria de toda labor útil al conjunto. Los escultores medievales, por ejemplo, se aplicaron a representar del mejor modo posible los pliegues de las vestiduras, y era necesario que resolvieran este problema, ya que los pliegues en las vestiduras de los santos formaban parte del sistema de simbolismo religioso que era el fin del arte. Análogamente, en la moderna ciencia de la Naturaleza se han ido y se van planteando cuestiones cuya elaboración es condición previa para la inteligencia del conjunto. También en los últimos cincuenta años, el desarrollo de la ciencia ha ido planteando automáticamente tales cuestiones, sin que nadie haya tenido que esforzarse en buscarlas, y la meta a que se apuntaba nunca dejó de ser el mismo vasto conjunto de las leyes naturales. Externamente, por lo tanto, no se ven todavía razones para sospechar que se dé alguna ruptura en la continuidad de la ciencia exacta de la Naturaleza.
En cuanto a si los resultados son definitivos, hay que recordar que en el dominio de las ciencias exactas naturales siempre se han ido encontrando soluciones definitivas para determinados sectores de la experiencia, bien acotados. Las cuestiones, por ejemplo, que pudieran plantearse sobre la base de los conceptos de la Mecánica newtoniana, hallaron su solución, válida para todo tiempo, en las leyes de Newton y las consecuencias matemáticas que de las mismas pueden extraerse. En cambio, ya la teoría de la electricidad se rebelaba a un análisis mediante aquellos conceptos, de modo que la progresiva investigación de dicho sector de la experiencia ha ido generando nuevos sistemas de conceptos, con cuya ayuda se llegó por fin a formular matemáticamente, en forma definitiva, las leyes naturales de la teoría de la electricidad. Manifiestamente, pues, el término “definitivo” se refiere en el dominio de la ciencia natural exacta a la siempre renovada aparición de sistemas, de conceptos y de leyes, cerrados y matemáticamente formulables; sistemas que concuerdan con determinados sectores de la experiencia, son válidos para cualquier localidad del cosmos dentro de los cotos del sector correspondiente, y no son susceptibles de alteración ni de perfeccionamiento; sistemas, empero, de cuyos conceptos y leyes no puede naturalmente esperarse que sean más adelante aptos para expresar nuevos sectores de la experiencia. Sólo en este sentido limitado, por lo tanto, puede decirse que sean definitivos los conceptos y las leyes de la teoría de los cuantos; y sólo en este sentido limitado puede ocurrir en general que el conocimiento científico quede definitivamente fijado en el lenguaje matemático o en cualquier otro.
Por vía de analogía, puede aducirse el ejemplo de numerosas filosofías del derecho, según las cuales existe siempre un cuerpo de derecho válido, pero en general un nuevo conflicto jurídico ha de motivar la creación de una nueva norma de derecho bajo la cual subsumirle, ya que el cuerpo jurídico que ha quedado fijado por escrito abarca sólo sectores acotados de la vida, y por consiguiente no es posible que obligue en toda circunstancia. El punto de partida de la ciencia natural exacta es sin duda la asunción de que en todo nuevo sector de la experiencia se dará en último término la posibilidad de entender a la Naturaleza; pero con ello no queda determinado de antemano el significado que habrá que dar al término “entender”, ni se presupone que el conocimiento de la Naturaleza fijado en las fórmulas matemáticas de épocas anteriores, por muy “definitivo” que sea, haya de poder aplicarse siempre. De ahí precisamente resulta que es imposible fundamentar exclusivamente en el conocimiento científico las opiniones o creencias que determinan la actitud general ante la vida. Tal fundamentación, en efecto, no podría en ningún caso remitir más que al cuerpo de conocimiento científico fijado, y éste no es aplicable más que a sectores acotados de la experiencia. La afirmación que a menudo encabeza los credos de nuestra época, por la que éstos se dan no como materia de mera fe, sino como saber científicamente acreditado, encierra por consiguiente una contradicción interna y se basa en una ilusión.
No sería justo, sin embargo, que las expresadas consideraciones indujeran a menospreciar la firmeza de los cimientos en que descansa el edificio de la ciencia natural exacta. El concepto de verdad científica inherente a la ciencia natural puede servir de apoyo para muy diversos modos de comprensión de la Naturaleza. Y en efecto, tanto la ciencia natural de siglos pasados como la Física atómica moderna se sostienen sobre dicho concepto; de ahí resulta que también se puede dominar una situación epistemológica en que no parece posible una objetivación de los procesos naturales y que, sin salir de dicha situación, puede ponerse orden a nuestra relación con la Naturaleza.
En la medida en que en nuestro tiempo puede hablarse de una imagen de la Naturaleza propia de la ciencia natural exacta, la imagen no lo es en último análisis de la Naturaleza en sí; se trata de una imagen de nuestra relación con la Naturaleza. La antigua división del Universo en un proceso objetivo en el espacio y el tiempo por una parte, y por otra parte el alma en que se refleja aquel proceso, o sea la distinción cartesiana de la res cogitans y la res extensa, no sirve ya como punto de partida para la inteligencia de la ciencia natural moderna. Esta ciencia dirige su atención ante todo a la red de las relaciones entre hombre y Naturaleza: a las conexiones determinantes del hecho de que nosotros, en cuanto seres vivos corpóreos, somos parte dependiente de la Naturaleza, y al propio tiempo, en cuanto hombres, la hacemos objeto de nuestro pensamiento y nuestra acción. La ciencia natural no es ya un espectador situado ante la Naturaleza, antes se reconoce a sí misma como parte de la interacción de hombre y Naturaleza. El método científico consistente en abstraer, explicar y ordenar, ha adquirido conciencia de las limitaciones que le impone el hecho de que la incidencia del método modifica su objeto y lo transforma, hasta el punto de que el método no puede distinguirse del objeto. La imagen del Universo propia de la ciencia natural no es pues ya la que corresponde a una ciencia cuyo objeto es la Naturaleza .
La conciencia del riesgo de nuestra situación
Conviene reconocer que con haber aclarado tales paradojas en un dominio estrictamente científico, poco se ha alcanzado en lo tocante a la situación general de nuestro tiempo, en el que, para reiterar nuestra simplificadora imagen, nos hemos visto de pronto enfrentados en primer lugar a nosotros mismos. La esperanza de que la expansión del poderío material y espiritual del hombre haya de constituir siempre un progreso, se ve constreñida por limitaciones ciertas, por más que resulte difícil dibujarlas con nitidez; y los riesgos crecen en la medida en que la ola de optimismo, impulsada por la fe en el progreso, se obstina en batir contra aquellos límites. Tal vez otra imagen sirva mejor para mostrar la suerte de riesgo a que nos referimos. La expansión, ilimitada en apariencia, de su poderío material, ha colocado a la humanidad en el predicamento de un capitán cuyo buque está construido con tanta abundancia de acero y hierro que la aguja de su compás apunta sólo a la masa férrea del propio buque, y no al Norte. Con un barco semejante no hay modo de poner proa hacia ninguna meta; navegará en círculo, entregado a vientos y corrientes. Pero, pensando otra vez en la situación de la Física moderna, podemos añadir que el riesgo subsiste sólo en tanto que el capitán ignora que su compás ha perdido la sensibilidad para la fuerza magnética de la Tierra. En el instante en que este hecho se pone al descubierto, una buena mitad del riesgo se esfuma, ya que el capitán que no quiere dar vueltas al azar, sino alcanzar un objetivo conocido o desconocido, encontrará sin duda algún medio para determinar la dirección de su barco. Podrá adoptar otra forma más moderna de compás, insensible a la masa del buque, o podrá orientarse por las estrellas, como en antiguas épocas. Ni que decir tiene que no podemos contar con que la estrellas sean siempre visibles, y acaso en nuestros tiempos no se las vea más que de tarde en tarde. Pero en todo caso, la conciencia de que la esperanza escondida tras la fe en el progreso ha hallado sus límites, implica ya el deseo de no dar vueltas en círculo, sino de alcanzar una meta. Si podemos arrojar alguna claridad sobre dichos límites, ellos mismos constituirán una primera escala, en la que podremos reorientarnos. Tal vez, por consiguiente, la reflexión sobre la moderna ciencia natural pueda darnos razón para esperar que lo que entrevemos sea únicamente el límite de ciertas formas de expansión del dominio vital del hombre, y no sencillamente el límite de este dominio. El espacio en que el hombre y su intelecto se desarrollan, tiene más dimensiones que aquella única por la que en los últimos siglos tuvo lugar la expansión. De ahí podría deducirse que, al término de un intervalo histórico mayor, la aceptación consciente de aquellos límites conducirá a una cierta estabilización, en la que los conocimientos y la fuerza creadora del hombre volverán espontáneamente a ordenarse alrededor de un centro común.
Capítulo II
Física atómica y ley causal
§ 1. El concepto de “causalidad”
§ 2. La regularidad estadística
§ 3. Carácter estadístico de la teoría de los cuantos
§ 4. Historia reciente de la física atómica
§ 5. La teoría de la relatividad y el fin del determinismo
Una de las más interesantes consecuencias generales de la moderna Física atómica la constituyen las transformaciones que bajo su influjo ha sufrido el concepto de las leyes naturales o de la regularidad de la Naturaleza. En los últimos años, se ha hablado a menudo de que la moderna Física atómica parece abolir la ley de la causa y el efecto, o por lo menos dejar parcialmente en suspenso su validez, de modo que no cabe seguir admitiendo propiamente que los procesos naturales estén determinados por leyes. Incluso llega a afirmarse simplemente que el principio de causalidad es incompatible con la moderna teoría atómica. Ahora bien, tales formulaciones son siempre imprecisas, en tanto no se expliquen con suficiente claridad los conceptos de causalidad y de regularidad. Por eso, en las páginas que siguen trazaré en primer lugar un esbozo del desarrollo histórico de dichos conceptos. Luego trataré de las relaciones entre la Física atómica y el principio de causalidad según se pusieron de manifiesto ya mucho antes de la teoría de los cuantos. Finalmente, discutiré las consecuencias de la teoría cuántica y estudiaré el desarrollo de la Física atómica en los años más inmediatamente próximos. Este desarrollo no ha traslucido todavía para el público sino muy escasamente y, sin embargo, parece probable que también los más recientes descubrimientos hayan de tener consecuencias filosóficas.
§ 1. El concepto de “causalidad”
El uso del concepto de causalidad como designación de la regla de la causa y el efecto es relativamente reciente en la Historia. En la filosofía de otras épocas, el término latino causa tenía un significado mucho más general que ahora. La escolástica por ejemplo, continuando a Aristóteles, contaba hasta cuatro formas de “causa”. Eran ellas la causa formalis, a la que hoy llamaríamos acaso la estructura o el contenido espiritual de una cosa, la causa materialis, o sea la materia de que una cosa se compone, la causa finalis, que es el fin para que una cosa ha sido hecha, y finalmente la causa efficiens. Sólo esta causa efficiens corresponde aproximadamente a lo que hoy entendemos por el término de causa.
La transformación del concepto antiguo de causa en el actual se ha ido produciendo a lo largo de los siglos, en estrecha conexión con la transformación del conjunto de la realidad percibida por el hombre, y con la aparición de la ciencia de la Naturaleza a principios de la Edad Moderna. En la medida en que los procesos materiales fueron adquiriendo un grado mayor de realidad, el término de causa fue siendo referido a la ocurrencia material que precediera a la ocurrencia que en determinado caso se tratara de explicar y que de algún modo la hubiera producido. Ya en Kant, que en muchos pasajes no hace más que sacar las consecuencias filosóficas del desarrollo de las ciencias naturales a partir de Newton, encontramos el término de causalidad explicado en la forma que se nos ha hecho usual desde el siglo XIX: “Cuando experimentamos que algo ocurre, presuponemos en todo caso que algo ha precedido a aquella ocurrencia; algo de lo que ella se sigue según una regla”. Así fue paulatinamente restringiéndose el alcance del principio de causalidad, hasta resultar equivalente a la suposición de que el acontecer de la Naturaleza está unívocamente determinado, de modo que el conocimiento preciso de la Naturaleza o de cierto sector suyo basta, al menos en principio, para predecir el futuro. Precisamente la Física newtoniana se hallaba estructurada de modo tal que a partir del estado de un sistema en un instante determinado podía preverse el futuro movimiento del sistema. El sentimiento de que, en el fondo, así ocurren las cosas en la Naturaleza, ha encontrado tal vez su expresión más general e intuitiva en la ficción, concebida por Laplace, de un demonio que en cierto instante conoce la posición y el movimiento de todos los átomos, con lo cual tiene que verse capacitado para calcular de antemano todo el porvenir del Universo. Cuando al término de causalidad se le da una interpretación tan estricta, acostumbra hablarse de “determinismo”, entendiendo por tal la doctrina de que existen leyes naturales fijas, que determinan unívocamente el estado futuro de un sistema a partir del actual.
§ 2. La regularidad estadística
La Física atómica ha desarrollado desde sus inicios concepciones que no se ajustan propiamente a este esquema. Cierto que no lo excluyen en forma radical; pero el modo de pensamiento de la teoría atómica hubo de distinguirse desde el primer momento del que es propio del determinismo. En la antigua teoría atómica de Demócrito y Leucipo ya se admite que los procesos de conjunto tienen lugar gracias a la concurrencia de muchos procesos irregulares de detalles. Para mostrar que en principio tal fenómeno es posible, la vida cotidiana ofrece innumerables ejemplos. Al campesino le basta saber que una nube se deshace en lluvia y moja el suelo, sin que a nadie le importe el particular punto de caída de cada gota. U otro ejemplo: todos sabemos muy bien lo que entendemos por la palabra “granito”, a pesar de que no se conocen con precisión la forma ni la composición química de cada pequeño cristal, ni tampoco la proporción de su mezcla ni su color. De modo que repetidamente utilizamos conceptos que se refieren al comportamiento de un conjunto sin que nos interesen los individuales procesos en el detalle.
Esta idea de la colaboración estadística de muchos pequeños sucesos individuales sirve, ya para la antigua teoría atómica, como fundamento de su explicación del Universo; y se le generalizó en la noción de que todas las cualidades sensibles de las materias son producidas indirectamente por la colocación y el movimiento de los átomos. Ya en Demócrito se encuentra la frase: “Sólo en apariencia es una cosa dulce o amarga, sólo en apariencia tiene color; en realidad no hay más que átomos y el espacio vacío”. Explicando en esta forma los procesos perceptibles por los sentidos mediante la colaboración de muchos pequeños procesos individuales se hace casi inevitable considerar a las regularidades de la Naturaleza únicamente como regularidades estadísticas. Cierto que también las regularidades estadísticas pueden ser fundamento de proposiciones cuyo grado de probabilidad es tan elevado que linda con la certeza. Pero en principio siempre pueden darse excepciones. A menudo, el concepto de regularidad estadística es sentido como contradictorio. Se dice, por ejemplo, que es posible concebir intuitivamente que los procesos de la Naturaleza estén determinados por leyes, y también que ocurran sin norma de orden, pero que la regularidad estadística no expresa nada concebible. Frente a ello hemos de recordar que en la vida ordinaria usamos en todo momento las regularidades estadísticas, y en ellas basamos nuestra actuación práctica. Cuando el ingeniero, por ejemplo, construye un pantano, cuenta con una precipitación anual media, a pesar de que no tiene el menor barrunto de cuándo ni cuánto va a llover. Las regularidades estadísticas significan por lo común que el correspondiente sistema físico sólo se conoce imperfectamente. El ejemplo más ordinario de esta situación lo da el juego de dados. Como ninguna cara del dado se distingue de las demás en lo que afecta al equilibrio del dado, y por lo tanto no podemos de ningún modo prever qué cara mostrará éste al caer, es lícito admitir que, entre un número elevado de tiros, precisamente la sexta parte mostrarán por ejemplo la cara de 5 puntos.
Al iniciarse la Edad Moderna, no tardó el intento de explicar el comportamiento de las materias mediante el comportamiento estadístico de sus átomos, y no sólo cualitativa sino también cuantitativamente. Ya Robert Boyle consiguió demostrar que las relaciones entre presión y volumen de un gas resultan inteligibles admitiendo que la presión representa la multitud de choques de los átomos singulares contra las paredes del recipiente. De modo parecido se explicaron los fenómenos termodinámicos admitiendo que los átomos se mueven con mayor rapidez en un cuerpo caliente que en uno frío. Se ha logrado dar una formulación matemática cuantitativa a esta proposición, y con ello hacer inteligibles las leyes de los fenómenos térmicos.
Este empleo de las regularidades estadísticas recibió su forma definitiva en la segunda mitad del pasado siglo, en la llamada mecánica estadística. Esta teoría, que ya en sus principios fundamentales diverge considerablemente de la Mecánica newtoniana, estudia las consecuencias que pueden sacarse del conocimiento imperfecto de un sistema mecánico complicado. En principio, por lo tanto, no se renunciaba al determinismo estricto, admitiéndose que el acontecer en su detalle se ajustaba enteramente a la Mecánica newtoniana. Gibbs y Boltzmann lograron dar adecuada formulación matemática al modo de imperfecto conocimiento, y en particular, Gibbs pudo mostrar que el concepto de temperatura está en estrecha conexión con la insuficiencia del conocimiento. Cuando conocemos la temperatura de un sistema, esto quiere decir que dicho sistema forma parte de un conjunto de sistemas equivalentes. A este conjunto de sistemas se le puede describir matemáticamente, pero no al sistema especial de que se trata en cada caso. Con ello dio Gibbs propiamente, medio sin darse cuenta, un paso que más adelante había de producir las más importantes consecuencias. Gibbs introdujo en la Física, por vez primera, un concepto que sólo puede aplicarse a un objeto natural en cuanto nuestro conocimiento del objeto es insuficiente. Si, por ejemplo, conociéramos el movimiento y la posición de todas las moléculas de un gas, hablar de la temperatura de dicho gas sería una insensatez. El concepto de temperatura no puede aplicarse más que cuando el sistema es insuficientemente conocido, y cuando queremos sacar conclusiones estadísticas de este conocimiento insuficiente.
§ 3. Carácter estadístico de la teoría de los cuantos
A pesar de que, según queda descrito, a partir de Gibbs y Boltzmann la insuficiencia del conocimiento de un sistema ha quedado incluida en la formulación de las leyes matemáticas, la Física permaneció en el fondo fiel al determinismo hasta el célebre descubrimiento con que Max Planck inició la teoría de los cuantos. Lo que halló Planck en sus investigaciones sobre la teoría de la radiación no fue por lo pronto más que un elemento de discontinuidad en los fenómenos de radiación. Demostró que un átomo radiante no despide su energía continua sino discontinuamente, a golpes. Esta cesión discontinua y a golpes de la energía, y con ella todas las concepciones de la teoría atómica, conducen a admitir la hipótesis de que la emisión de radiaciones es un fenómeno estadístico. Pero no fue sino al cabo de un cuarto de siglo que se manifestó que la teoría de los cuantos obliga a formular toda ley precisamente como una ley estadística , y por ende abandonar ya en principio el determinismo. Desde las investigaciones de Einstein, Bohr y Sommerfeld, la teoría de Planck ha demostrado ser la llave que permite abrir la puerta del entero dominio de la Física atómica. Con ayuda del modelo atómico de Rutherford y Bohr se han podido explicar los procesos químicos, y desde entonces la Química, la Física y la Astrofísica se han fundido en una unidad. Pero al formular matemáticamente las leyes de la teoría cuántica ha sido preciso abandonar el puro determinismo. Ya que no puedo aquí referirme a los desarrollos matemáticos, me limitaré a enunciar diversas formulaciones en las que queda expresada la notable situación ante la cual la Física atómica ha puesto al físico. Por una parte, la desviación respecto a la Física precedente puede simbolizarse en las llamadas relaciones de indeterminación. Se demostró que no es posible determinar a la vez la posición y la velocidad de una partícula atómica con un grado de precisión arbitrariamente fijado. Puede señalarse muy precisamente la posición, pero entonces la influencia del instrumento de observación imposibilita hasta cierto grado el conocimiento de la velocidad; e inversamente, se desvanece el conocimiento de la posición al medir precisamente la velocidad; en forma tal, que la constante de Planck constituye un coto inferior del producto de ambas imprecisiones. Esta formulación sirve desde luego para poner de manifiesto con toda claridad que a partir de la Mecánica newtoniana no se alcanza gran cosa, ya que para calcular un proceso mecánico, justamente, hay que conocer a la vez con precisión la posición y la velocidad en determinado instante; y esto es lo importante, según la teoría de los cuantos. Una segunda formulación ha sido forjada por Niels Bohr, al introducir el concepto de complementariedad. Dicho concepto significa que diferentes imágenes intuitivas destinadas a describir los sistemas atómicos pueden ser todas perfectamente adecuadas a determinados experimentos, a pesar de que se excluyan mutuamente. Una de ellas, por ejemplo, es la que describe al átomo de Bohr como un pequeño sistema planetario: un núcleo atómico en el centro, y una corteza de electrones que dan vueltas alrededor del núcleo. Pero para otros experimentos puede resultar conveniente imaginar que el núcleo atómico se halla rodeado por un sistema de ondas estacionarias, siendo la frecuencia de las ondas determinante de la radiación emitida por el átomo. Finalmente, el átomo puede ser considerado como un objeto de la Química, calculando su calor de reacción al combinarse con otros átomos, pero renunciando a saber al propio tiempo algo del movimiento de los electrones. De modo que dichas distintas imágenes son verdaderas en cuanto se las utiliza en el momento apropiado, pero son incompatibles unas con otras; por lo cual se las llama recíprocamente complementarias. La indeterminación intrínseca a cada una de tales imágenes, cuya expresión se halla precisamente en las relaciones de indeterminación, basta para evitar que el conflicto de las distintas imágenes implique contradicción lógica. Estas indicaciones permiten, incluso sin ahondar en la matemática de la teoría cuántica, comprender que el conocimiento incompleto de un sistema es parte esencial de toda formulación de la teoría cuántica . Las leyes de la teoría de los cuantos han de tener carácter estadístico. Sea un ejemplo: sabemos que un átomo de radio puede emitir rayos a. La teoría de los cuantos puede indicarnos la probabilidad, por unidad de tiempo, de que una partícula abandone el núcleo; pero no puede predeterminar el instante preciso en que ello ocurrirá; dicho instante queda por principio indeterminado. Y no cabe tampoco esperar que más adelante se descubran nuevas regularidades, tales que nos permitan determinar aquel instante con precisión, ya que en caso contrario constituiría un absurdo el hecho de que podemos también concebir la partícula a como una onda que se separa del núcleo, y demostrar experimentalmente que esto es en efecto. Los diferentes experimentos que demuestran la naturaleza ondulatoria de la materia atómica, y a la vez su naturaleza corpuscular, nos obligan, para salvar su paradoja, a formular regularidades estadísticas. En los procesos en grande, este elemento estadístico de la Física atómica no desempeña por lo general ningún papel, ya que las leyes estadísticas, aplicadas a tales procesos, proporcionan una probabilidad tan alta que en la práctica puede decirse que el proceso queda determinado. Por lo demás, se dan también casos en que el proceso en grande depende del comportamiento de un átomo o de unos pocos átomos, y en tales casos el proceso en grande tampoco puede preverse más que estadísticamente. Existe de ello un ejemplo muy conocido aunque bien poco satisfactorio, a saber, el de la bomba atómica. Tratándose de una bomba ordinaria, la energía de la explosión puede calcularse previamente, si se conoce el peso y la composición química de la materia explosiva. Para una bomba atómica, todo lo que puede darse es un coto inferior y uno superior de la energía de la explosión; pero razones de principio se oponen a que dicha energía sea prevista con exactitud, ya que depende del modo como unos pocos átomos vayan a comportarse en el proceso de inflamación. De modo semejante, es verosímil que en la Biología, según Jordán ha destacado expresamente, se den procesos cuyo desarrollo en grande siga a remolque del comportamiento de átomos individuales; así, en particular, parece ocurrir en las mutaciones de los genes en el proceso hereditario. Estos dos ejemplos permiten apreciar las consecuencias prácticas del carácter estadístico de la teoría cuántica, y en lo que a este aspecto se refiere, el desarrollo de la teoría está concluso desde hace más de dos decenios, de modo que no cabe esperar que el futuro aporte grandes novedades en los fundamentos.
§ 4. Historia reciente de la física atómica
A pesar de todo, los últimos años han visto abrirse un nuevo punto de vista sobre el problema de la causalidad; según dije al principio, ello se debe a los más recientes desarrollos de la Física atómica. Las cuestiones que ahora ocupan el centro del interés provienen lógicamente del progreso de la ciencia en los últimos dos siglos, lo cual me obliga a rememorar brevemente una vez más la historia de la moderna Física atómica. Al comienzo de la Edad Moderna, la noción de átomo se enlazaba con la de elemento químico. Un elemento se caracteriza por el hecho de que no puede ser descompuesto químicamente, de modo que a cada elemento le corresponde una determinada suerte de átomo. Un pedazo del elemento carbono, por ejemplo, contiene sólo átomos de carbono, mientras que un pedazo del elemento hierro contiene sólo átomos de hierro. Ello obligó a admitir la existencia de tantas clases de átomos como elementos químicos había. Como finalmente se descubrieron 92 elementos químicos, había pues 92 clases de átomos. Mirada desde las hipótesis fundamentales de la teoría atómica, tal concepción es sin embargo muy insatisfactoria. En principio, la posición y el movimiento de los átomos deberían bastar para explicar las cualidades de las distintas materias. Partiendo de ahí, no obtenemos nada que valga como explicación si los átomos no son todos iguales, o a lo sumo se dan muy pocas clases de átomos; es decir, si los átomos no carecen por su parte de cualidades. Pero en cuanto nos vemos obligados a admitir la existencia de 92 clases de átomos cualitativamente distintos, no obtenemos nada sensiblemente mejor que aceptar simplemente la existencia de materiales cualitativamente distintos. Por consiguiente, hace ya mucho tiempo que se consideró insatisfactoria la idea de que existan 92 clases radicalmente distintas de partículas ínfimas, y se intuyó la posibilidad de reducir aquellas 92 clases de átomos a un número menor de partículas elementales. De acuerdo con tal idea, pronto se hicieron intentos para demostrar que los átomos químicos eran ya unos compuestos de unos pocos entes básicos. Las más antiguas tentativas para transformar unas en otras las materias químicas partían precisamente del supuesto de que la materia es en definitiva unitaria. Y finalmente, en los últimos cincuenta años se ha comprobado que en efecto los átomos químicos son compuestos, y que los componentes son tres, a los que se dan los nombres de protones, neutrones y electrones. El núcleo atómico se compone de protones y neutrones, y le circundan cierto número de electrones. El núcleo de un átomo de carbono, por ejemplo, se compone de 6 protones y 6 neutrones, y a su alrededor, a distancias relativamente considerables, giran 6 electrones. De modo que, desde el desarrollo de la Física nuclear en el cuarto decenio de nuestro siglo, en lugar de las 92 clases distintas de átomos no hallamos ya más de tres diferentes partículas elementales; y en este particular, la teoría atómica ha seguido en efecto el rumbo que le trazaban sus supuestos previos. Una vez se hubo verificado que todos los átomos químicos eran combinaciones de tres componentes, quedaba abierta la posibilidad práctica de transmutar unos en otros los elementos químicos. Es de dominio público que la teoría física fue en efecto seguida inmediatamente por la realización práctica. Desde que en 1938 Otto Hahn descubrió la fisión nuclear y que este descubrimiento fue seguido de los correspondientes desarrollos técnicos, se ha podido realizar, incluso en grandes cantidades, la transmutación de los elementos. Pero es el caso que en los últimos decenios, el cuadro ha vuelto a embrollarse. Ya en el cuarto decenio del siglo otras partículas elementales se añadieron a los mencionados protones, neutrones y electrones, y en los últimos años el número de partículas distintas ha aumentado de modo alarmante. Las nuevas partículas, en contraste con los tres tipos básicos, son inestables, es decir, no tienen existencia más que por cortos períodos de tiempo. A las nuevas partículas se les da el nombre de mesones; uno de los tipos posee una duración aproximada de una millonésima de segundo, otro tipo no vive más que la centésima parte de dicho tiempo, y un tercer tipo, desprovisto de carga eléctrica, no dura más que una cienbillonésima de segundo. Pero aparte dicha inestabilidad, las nuevas partículas elementales se comportan de modo idéntico al de los tres componentes estables de la materia. A primera vista, parece que nos vemos obligados a admitir de nuevo que existen partículas elementales cualitativamente distintas, en considerable número, lo que, de acuerdo con los supuestos fundamentales de la Física atómica, sería altamente insatisfactorio. Pero los experimentos de los años más recientes han mostrado que las partículas elementales, al entrar en colisión con gran desplazamiento de energía, pueden transformarse unas en otras. Cuando chocan dos partículas elementales dotadas de gran energía cinética, el choque produce la aparición de nuevas partículas elementales, de modo que las partículas primitivas y su energía se transforman en nueva materia. El modo más sencillo de describir este estado de cosas consiste en decir que todas las partículas están constituidas por idéntica materia, o sea que no constituyen más que distintos estados estacionarios de una y la misma materia. De modo que el número de los componentes básicos de la materia se ha reducido todavía; de 3 ha pasado a 1. Sólo existe una materia única, pero que puede darse en distintos estados estacionarios discretos . Algunos de dichos estados, los de protón, neutrón y electrón, son estables, mientras que muchos otros son inestables.
§ 5. La teoría de la relatividad y el fin del determinismo
Aun cuando, basándose en los resultados experimentales de los últimos años, no cabe dudar de que el desarrollo de la Física atómica tendrá lugar siguiendo la indicada pauta, no se ha conseguido todavía formular matemáticamente las leyes de la formación de las partículas elementales. Éste es precisamente el problema sobre el que trabajan en la actualidad los físicos atómicos, tanto experimentalmente, descubriendo nuevas partículas e investigando sus propiedades, como teóricamente, esforzándose por coordinar regularmente las propiedades de las partículas elementales y por expresarlas en fórmulas matemáticas.
Tales tentativas han dado lugar a la aparición de dificultades involucradas en el concepto del tiempo. Al estudiar las colisiones de las partículas elementales dotadas de gran energía, hay que referirse a la estructura espacio-temporal de la teoría especial de la relatividad. En la teoría cuántica de la corteza atómica, esta estructura espacio-temporal no desempeñaba ninguna función esencial, ya que los electrones de la corteza atómica se mueven con relativa lentitud. Pero ahora se ocupa el físico de partículas cuya velocidad se aproxima a la de la luz, de modo que su comportamiento no puede describirse sin acudir a la teoría de la relatividad. Cincuenta años atrás, Einstein descubrió que la estructura del espacio y del tiempo no es tan sencilla como creemos en las ordinarias ocasiones de la vida. Cuando situamos en el pasado todos los acontecimientos de los que, en principio por lo menos, podemos tener alguna noticia, y cuando arrojamos al futuro todos los acontecimientos sobre los que podemos todavía, por lo menos en principio, ejercer alguna influencia, nuestra concepción espontánea implica que entre ambos grupos de acontecimientos se intercala un momento infinitamente breve, al que llamamos el instante actual. Esta concepción se hallaba implícita incluso en los fundamentos de la Mecánica de Newton. Pero desde el descubrimiento de Einstein en el año 1905 sabemos que, entre aquello que llamamos el pasado y aquello que llamamos el futuro, lo que se intercala es un intervalo temporal finito, cuya amplitud depende de la distancia espacial entre el acontecimiento y el observador. El dominio de la actualidad, por lo tanto, no se limita a un momento infinitamente breve. La teoría de la relatividad parte, como hipótesis fundamental, de que las acciones no pueden propagar sus efectos con velocidad mayor que la de la luz. Ahora bien: al intentar poner en combinación este axioma de la teoría relativista con las relaciones de indeterminación de la teoría de los cuantos, se choca con dificultades. Según la teoría de la relatividad, los efectos no pueden propagarse más que en el dominio espacio-temporal cuyos límites quedan netamente trazados por el llamado cono de luz, es decir, en el dominio de los puntos espacio-temporales que son alcanzados por la onda lumínica emitida por el punto activo. Este dominio, insistimos expresamente, tiene una frontera netamente trazada. Pero por otra parte, la teoría de los cuantos ha demostrado que una precisa determinación de lugar, y análogamente una precisa determinación de una frontera espacial, implican una infinita indeterminación de la velocidad, y con ello del impulso y de la energía. Este hecho acarrea la siguiente consecuencia práctica: al intentar formular matemáticamente las acciones recíprocas de las partículas elementales, se introducen siempre valores infinitos para la energía y el impulso, dificultando una formulación matemática satisfactoria. En los últimos años, muchas son las investigaciones acerca de tales problemas, sin que se haya alcanzado una solución enteramente adecuada. A veces parece ofrecerse, como único recurso conceptual, la hipótesis de que en dominios espacio-temporales muy pequeños, del orden de magnitud de las partículas elementales, espacio y tiempo se complican de modo peculiar, a saber, haciendo imposible, para intervalos de tiempo tan pequeños, la definición adecuada de los conceptos de anterioridad y posterioridad. Para los procesos en grande, la estructura espacio-temporal no puede desde luego ser modificada, pero tal vez habría que admitir la posibilidad de que, tratándose de experimentos sobre el acontecer en dominios espacio-temporales muy pequeños, ciertos procesos transcurrieran en apariencia invirtiéndose el orden temporal que corresponde a su orden de relación causal. De modo que por esta rendija se introducen de nuevo en el corazón de las más recientes investigaciones de la Física atómica las cuestiones relacionadas con las leyes de causalidad. No puede todavía preverse si se manifestarán nuevas paradojas y nuevas desviaciones de la ley de causalidad. Puede ser que a medida que se vaya ahondando en los intentos de formulación matemática de las leyes que conciernen a las partículas elementales, se adviertan nuevas posibilidades de eliminación de las dificultades mencionadas. Pero desde ahora puede ya considerarse fuera de duda que la evolución, en este dominio, de la Física atómica habrá de incidir nuevamente en el dominio filosófico. No se alcanzará una respuesta definitiva a las cuestiones planteadas en tanto no se consiga determinar matemáticamente las leyes naturales que gobiernan a las partículas elementales; es decir, en tanto no sepamos, por ejemplo, por qué el protón es precisamente 1836 veces más pesado que el electrón.
Lo indicado basta para darse cuenta de que la Física atómica ha ido alejándose paulatinamente de las nociones deterministas. Esta desviación tuvo lugar ya en los comienzos de la teoría atómica, en cuanto hubo de admitirse que las leyes que rigen los procesos en grande habían de ser leyes estadísticas. Cierto que entonces las concepciones deterministas fueron conservadas en principio, pero en la práctica hubo que contar con nuestro imperfecto conocimiento de los sistemas físicos. La desviación se acentuó en la primera mitad de nuestro siglo, cuando se reconoció que el conocimiento incompleto de los sistemas atómicos constituye uno de los principios esenciales de la teoría. Y finalmente los últimos años nos han alejado aún más del determinismo, por cuanto parece hacerse problemático, para los pequeños intervalos espaciales y temporales, el concepto de la sucesión temporal; aunque todavía no podemos prever cuál será en este dominio la solución del enigma.
Capítulo III
Sobre las conexiones entre la educación humanística, la ciencia natural y la cultura occidental
§ 1. Las razones tradicionales en apoyo de la educación humanística
§ 2. La descripción matemática de la naturaleza
§ 3. Átomos y educación humanística
§ 4. Ciencia natural y educación humanística
§ 5. La fe en nuestra tarea
§ 1. Las razones tradicionales en apoyo de la educación humanística
Se oye a menudo la sugerencia de que acaso el saber que proporcionan las escuelas secundarias sea demasiado teórico e irreal, y que, en nuestros tiempos presididos por la técnica y la ciencia natural, una educación más orientada hacia lo práctico pudiera preparar para la vida de modo mucho más adecuado. Así se plantea la tan debatida cuestión de las conexiones entre la educación humanística y la actual ciencia de la Naturaleza. No puedo yo discutirla de modo exhaustivo; no soy pedagogo, y es muy poco lo que he reflexionado acerca de tales cuestiones de educación. Pero sí puedo a este propósito intentar una rememoración de mi propia experiencia; yo soy de los que recibieron una educación secundaria clásica, y luego he consagrado a la ciencia natural la mayor parte de mi esfuerzo.
¿Cuáles son las razones que los defensores de la educación humanística aducen una y otra vez, para justificar la atención que se dedica a las lenguas y a la historia de la antigüedad? En primer lugar, se destaca con razón que toda nuestra vida cultural, todo nuestro obrar, pensar y sentir arraiga en el trasfondo espiritual del Occidente, es decir en un ente de espíritu que apareció en la Antigüedad, formado en sus comienzos por el arte, la literatura y la filosofía de los griegos, al que el cristianismo y la constitución de la Iglesia dieron la más decisiva inflexión, y en cuyo seno finalmente, al cerrarse la Edad Media, se realizó una espléndida combinación de la religiosidad cristiana con la libertad intelectual de los antiguos, engendrando la concepción del mundo como mundo de Dios, y transformando de raíz precisamente a este mundo mediante los viajes de exploración y la creación de la ciencia natural y de la técnica. Es por lo tanto inevitable que, en cualquier sector de la vida moderna, en cuanto ahondamos en las cosas, sea sistemática, histórica y filosóficamente, hayamos de topar siempre con estructuras espirituales que se constituyeron en el seno de las culturas antigua y cristiana. Cabe pues sostener, en defensa de la educación secundaria humanística, que es ventajoso conocer dichas estructuras, aun cuando ello no reporte ningún beneficio en muchos aspectos de la vida práctica.
La segunda razón usual es la de que toda la energía de nuestra cultura occidental procede y procedió siempre del estrecho enlace de las cuestiones de principio con la actuación práctica. En el dominio meramente práctico, otros pueblos y otras culturas alcanzaron un saber equiparable al de los griegos. En cambio, lo que desde el primer instante distinguió al pensamiento griego de los de otros pueblos, fue la aptitud para retrotraer todo problema a una cuestión de principios teóricos, alcanzando así puntos de vista desde los cuales fue posible ordenar la policroma diversidad de la experiencia y hacerla asimilable por el intelecto del hombre. Esta unión de los principios teóricos con la actuación práctica destacó a la cultura griega por encima de todas las demás; y luego, cuando el Occidente se abrió al Renacimiento, volvió a constituirse en motor central de nuestra historia, produciendo la ciencia natural y la técnica modernas. Quien estudie la Filosofía de los griegos, habrá de dar constantemente con dicha aptitud para la forja de cuestiones de principio teórico, de modo que leer a los griegos significa ejercitarse en el uso de la más poderosa herramienta intelectual que el pensamiento del occidente ha conseguido crear. En este sentido, puede decirse que la educación humanística proporciona también un saber muy útil.
Finalmente, y con razón también, se afirma que la frecuentación de la cultura antigua dota al hombre de una escala estimativa en que los valores espirituales se sitúan por encima de los materiales. No cabe duda de que en todas las huellas de la cultura de los griegos que han llegado hasta nosotros se percibe inmediatamente la primacía de lo espiritual. Cierto que a este propósito podrían replicar hombres de nuestros días que precisamente nuestro tiempo ha mostrado que el poderío material, el dominio de las materias primas y de la aptitud industrial, importan mucho, siendo en último término el poderío material más fuerte que todo poderío espiritual. Y es innegable que algo habría de anacrónico en el empeño de comunicar a los niños una estima excesiva de los valores espirituales y el desdén de los materiales. Sin embargo, no puedo dejar de pensar en un diálogo que, treinta años atrás, hube de sostener en uno de los patios de mi Universidad. Munich era entonces teatro de luchas revolucionarias, el centro de la ciudad se hallaba todavía ocupado por los comunistas, y yo, a mis diecisiete años, junto con otros compañeros de colegio, formaba parte de un cuerpo auxiliar de las tropas cuyo cuartel estaba en el Seminario eclesiástico, frente a la Universidad. No me acuerdo ya muy bien de por qué fuimos reclutados; lo probable es que aquella temporada de jugar al soldado nos pareciera una muy agradable interrupción de nuestros estudios en el Max-Gymnasium. En la Ludwigstrasse se producían de vez en cuando tiroteos, aunque no muy vehementes. Todos los mediodías íbamos a buscar nuestro almuerzo a una cocina de campaña instalada en el patio de la Universidad. Así fue que una vez nos pusimos a discutir con un estudiante de Teología acerca de si tenía algún sentido aquella lucha por la posesión de Munich en la que nos veíamos empeñados. Uno de los jóvenes de mi grupo sostuvo enérgicamente que las armas espirituales, el habla y los escritos, no pueden resolver ninguna cuestión de poderío, y que la efectiva decisión entre nosotros y nuestros adversarios sólo puede ser alcanzada mediante la fuerza.
El estudiante de Teología repuso que primero hay que distinguir entre “nosotros” y “los adversarios”, que esta cuestión obliga evidentemente a una decisión de orden puramente espiritual, y que acaso existan razones para creer que algo ganaríamos si dicha decisión se tomara de un modo más racional que las adoptadas de ordinario. Nada pudimos replicar. Cuando la flecha abandona la cuerda del arco, sigue su camino, y sólo una fuerza mayor puede torcer su trayectoria; pero antes, su dirección ha sido determinada por el arquero que apunta, y sin un ser intelectual que apuntara, la flecha no podría volar. Tal vez, por consiguiente, no sean tan sólo males los que motivamos cuando pretendemos acostumbrar a los jóvenes a no menospreciar demasiado los valores del espíritu.
§ 2. La descripción matemática de la naturaleza
Pero me he alejado de mi tema estricto, y tengo que regresar a los años en que, en el Maximilian-Gymnasium de Münich, hube de alcanzar mi primer contacto auténtico con la ciencia de la Naturaleza; ya que mi propósito es hablar de la conexión entre la ciencia natural y la educación humanística.
La mayoría de los jóvenes estudiantes que se interesaban por la técnica y la ciencia comenzaron jugando con aparatos, así se despertó su interés. El ejemplo de los compañeros, algún regalo fortuito, o acaso las lecciones escolares, despertaron el deseo de manejar pequeñas máquinas, e incluso de construirlas. Yo también me ocupé con fervor en tales juegos, durante los cinco primeros años de mis estudios secundarios. Pero mi actividad no hubiera probablemente pasado más allá del estadio de un juego ni me hubiera guiado hacia la auténtica ciencia, de no habérsele sobrepuesto una experiencia distinta. Los programas de la escuela incluían entonces los primeros elementos de geometría. La materia me pareció al principio bastante árida; triángulos y cuadriláteros conmueven la fantasía menos que las flores o las poesías. Pero un día, unas palabras de Wolff, nuestro excelente profesor de Matemáticas, nos dieron a entender que acerca de aquellas figuras era posible enunciar proposiciones de validez general, y que ciertos resultados pueden ser, no sólo comprobados e intuidos sobre un dibujo, sino también demostrados matemáticamente.
Esta noción de que la Matemática se acomoda de algún modo a los objetos de nuestra experiencia, me pareció extraordinariamente notable y sugestiva, y me ocurrió entonces lo que algunas pocas veces acontece con las ideas que la enseñanza escolar nos propone con prodigalidad. En general, la escuela hace desfilar ante nosotros los más diversos paisajes del universo espiritual, sin que alcancemos a sentirnos a gusto en ninguno. Los ilumina con luz más o menos clara, según la capacidad del profesor, y las imágenes perduran en nuestra memoria durante un tiempo más o menos largo. Pero se dan algunos raros casos en que un objeto que se ha introducido en el campo de visión comienza súbitamente a iluminarse con luz propia, una luz penumbrosa e incierta al principio, luego cada vez más clara, hasta que la luminosidad irradiada por aquel objeto colma una región siempre mayor de nuestro pensamiento, se propaga hasta otros objetos y se convierte finalmente en una importante parte de nuestra vida.
Así me ocurrió entonces a mí con la idea de que la Matemática se ajusta a las cosas de nuestra experiencia, idea que, según la escuela me enseñó, fue ya concebida por los griegos, por Pitágoras y Euclides. Guiado y estimulado al principio por las clases del señor Wolff, probé de aplicar la Matemática por mi propia cuenta, y descubrí que aquel juego de vaivén entre la Matemática y la intuición de los sentidos era tan divertido por lo menos como la mayoría de los otros juegos. Más adelante, el dominio de la Geometría no me bastó ya para el juego matemático de que tanto gozaba. No sé qué libro me enteró de que la Física permitía iluminar también matemáticamente el funcionamiento de los aparatos que yo había amañado, y en seguida me puse a estudiar, mediante los tomitos de la colección Göschen y otros semejantes y un poco toscos manuales, la matemática necesaria para la descripción de las leyes físicas, empezando por el cálculo diferencial e integral. De modo que en las conquistas de la Edad Moderna, de Newton y de sus sucesores, me introduje como en una directa continuación de la obra a que matemáticos y filósofos griegos consagraron su esfuerzo; hasta el punto de que nunca vi ninguna diferencia entre una y otra disciplinas, ni se me habría nunca ocurrido considerar la ciencia natural y la técnica de nuestros días como un universo intelectual fundamentalmente distinto de la filosofía de Pitágoras o de Euclides.
En el fondo, el goce que me proporcionaba la descripción matemática de la Naturaleza era prueba de que, sin darme muy bien cuenta y con toda mi ingenuidad de colegial, yo había tropezado con uno de los principios supremos del pensamiento de Occidente, a saber, la ya mencionada fusión de las investigaciones teóricas con las acciones prácticas. La Matemática es, por así decir, el lenguaje en que la ciencia plantea sus problemas y puede formular sus soluciones, pero el hecho de que se planteen problemas es regido por el interés hacia los procesos del mundo real y la voluntad de influir en ellos; la Geometría, por ejemplo, sirvió en primer lugar para la Agrimensura. Cuando hube descubierto aquel principio, y durante varios de mis cursos escolares, me ocupé más de Matemáticas que de ciencia natural o del manejo de mis aparatos. Hasta los dos últimos cursos de la escuela secundaria no volví a orientarme hacia la Física; y es curioso que el impulso me lo diera esta vez un contacto, hasta cierto punto fortuito, con un sector de la Física moderna.
§ 3. Átomos y educación humanística
Teníamos entonces como libro de texto un manual de Física francamente bueno, pero en el que, como puede suponerse, la Física reciente ocupaba un lugar como de hijastro indeseado Sin embargo, las últimas páginas daban algunas indicaciones sobre los átomos, y una figura, que todavía recuerdo con claridad, representaba un gran número de átomos. El dibujo pretendía sin duda figurar un sector de un gas. Algunos átomos se apiñaban en grupos, e incluso se veía en ellos, juntándolos, unos ganchos y unas asas que probablemente representaban los enlaces químicos. Por otra parte, el texto afirmaba que, en opinión de los filósofos griegos, los átomos eran los componentes mínimos e indivisibles de la materia. Aquella figura suscitó en mí una protesta declarada, y me irritó fuertemente hallar en un manual de Física una tontería de tal magnitud. Mi objeción era la siguiente: si los átomos fueran entes materiales tan toscos como el libro pretendía dar a entender, si tuvieran una forma tan complicada que incluso se hallaran dotados de ganchos y de asas, está claro que no podrían ser de ningún modo los componentes mínimos o indivisibles de la materia.
En esta crítica me corroboró un amigo que, formando ambos parte del Jugendbewegung, había sido mi compañero en varias excursiones, y que se interesaba por la Filosofía con mucha mayor intensidad que yo. Este mi camarada, habiendo leído varias obras de los filósofos antiguos sobre la teoría de los átomos, dio en estudiar un manual de Física atómica moderna (creo que se trataba del libro de Sommerfeld titulado Atombau und Spektrallinien), hallando en él unas figuras que representaban imágenes intuitivas de los átomos. Con ello le bastó para convencerse de que toda la Física atómica moderna debía ser una falsedad. Claro está que entonces pronunciábamos juicios con una rapidez y un aplomo de que ahora carecemos. Yo no podía menos de dar razón a mi amigo, reconociendo que toda imagen intuitiva de los átomos está probablemente condenada a ser falsa; pero me resistía a creer que el error fuera imputable al dibujante.
Lo que tales especulaciones dejaron en mí duraderamente, fue el deseo de conocer de primera mano los fundamentos auténticos de la Física atómica. Otra circunstancia fortuita vino en mi ayuda. Precisamente entonces, iniciamos en clase el estudio de uno de los diálogos platónicos. Las clases, sin embargo, eran muy irregulares. Ya relaté en qué circunstancias, durante las luchas revolucionarias en Munich, mis camaradas y yo hubimos de prestar servicio con las tropas acuarteladas en el Seminario eclesiástico, frente a la Universidad. Nuestra labor no tenía nada de agobiante; corríamos mucho mayor peligro de disiparnos en la pereza que de agotarnos en el esfuerzo. A ello se añadía el hecho de que pernoctábamos con las tropas, de modo que pasábamos todo el santo día entregados a nuestro propio albedrío, sin que padres ni profesores pudieran vigilarnos.
Estábamos en julio de 1919. El verano era cálido. En las primeras horas de la mañana, sobre todo, nos veíamos libres de todo servicio. Así me acostumbré a refugiarme en el techo del Seminario poco después de la salida del sol, para leer y calentarme apoyado en el pretil, o para asomarme a ver cómo se iniciaba el movimiento en la Ludwigstrasse.
En una de tales mañanas, se me ocurrió, al encaramarme al techo, llevarme para leer un tomo de Platón. Deseando leer algo distinto de los diálogos que estudiábamos en clase, me lancé, a pesar de mi conocimiento relativamente escaso del griego, a descifrar el Timeo; de este modo entré por primera vez en contacto directo con la filosofía atómica de los griegos. Gracias a esta lectura, comprendí con mucha mayor claridad los conceptos fundamentales de la teoría atómica. Por lo menos, me hice la ilusión de medio entender las razones que llevaron a los filósofos griegos a pensar que la materia se compone de elementos mínimos indivisibles. La tesis sostenida por Platón en el Timeo, según la cual los átomos son cuerpos regulares, no llegó en verdad a parecerme demasiado luminosa, pero por lo menos me gustó que se les despojara de sus ganchos y sus asas. En todo caso, me convencí de una cosa, a saber, de que apenas es posible cultivar la Física atómica moderna sin conocer la Filosofía natural de los griegos; y pensé que el dibujante de aquella figura de los átomos habría ganado dedicando a Platón un atento estudio, antes de ponerse a dibujar sus figuras.
De modo que nuevamente, y también sin que yo me diera muy clara cuenta de ello, me había sido dado conocer una de las ideas mayores de la Filosofía natural griega, y precisamente una de las que salvan la solución de continuidad entre la Antigüedad y la Edad Moderna, mostrando su inmensa fecundidad a partir del Renacimiento. A esta dirección de la Filosofía griega constituida por la teoría atómica de Leucipo y Demócrito acostumbra dársele el nombre de materialismo. Tal denominación es sin duda históricamente justa, pero se presta fácilmente a confusiones desde que el siglo XIX dotó a la palabra materialismo de una muy precisa connotación, que de ningún modo se acomoda al desarrollo de la Filosofía natural griega. Se puede evitar esa falsa interpretación de la Filosofía atómica antigua recordando, por una parte, que el primer investigador moderno que se adhirió a la teoría de los átomos fue Gassendi, el teólogo y filósofo del siglo XVII, quien sin duda no pretendía con ello combatir las doctrinas de la religión cristiana; y, por otra parte, que para Demócrito los átomos eran las letras con que está escrito el acontecer del Universo, pero no constituían su sentido. En cuanto al materialismo del siglo XIX, se desarrolló a partir de nociones de muy distinto carácter, características de la Edad Moderna y arraigadas en la escisión aceptada a partir de Descartes, entre la realidad material y la espiritual.
§ 4. Ciencia natural y educación humanística
La gran corriente de ciencia natural y de técnica que hincha a nuestros tiempos, procede en definitiva de dos fuentes sitas en el terreno de la Filosofía antigua, y aun cuando más tarde muchos otros influjos hayan desembocado en aquella corriente y acrecido su fecundo caudal, la veta originaria se percibe todavía con la mayor claridad. Es por esta razón que la ciencia de la Naturaleza puede también obtener beneficios de la educación humanística. Naturalmente, los propugnadores de una más práctica preparación de la juventud para la lucha de la vida podrán siempre responder que, en la vida práctica, el conocimiento de aquellos fundamentos espirituales no monta gran cosa. Según ellos, para permanecer en el terreno de las realidades, hay que adquirir las disposiciones prácticas para la vida moderna; el conocimiento de las lenguas vivas y los métodos técnicos, la aptitud para el comercio y el cálculo y la cultura humanística no son más que una forma de adorno, un lujo que sólo pueden permitirse los pocos para quienes el sino de la lucha vital resulta menos áspero que para los demás.
Es posible que tal opinión resulte adecuada para muchas personas cuya vida debe consagrarse a una actividad meramente práctica, sin que puedan contribuir a la formación espiritual de nuestra época. Pero quien no quiera contentarse con tan poco, quien quiera llegar hasta el fondo de las cosas en cualquier disciplina, tanto si se trata de técnica como de Medicina, tendrá que dar más tarde o más temprano con aquellas fuentes antiguas; y entonces, obtendrá muchos beneficios para su labor por el hecho de haber aprendido de los griegos el pensamiento referido a los principios, los métodos derivados de los principios. En la obra de Max Planck, por ejemplo, creo se transparenta claramente el influjo y la fecundación que su pensamiento ha recibido de la enseñanza humanística. Tal vez a este propósito pueda yo aducir otro caso de experiencia personal, bastante antiguo también, ya que se produjo tres años tan sólo después de terminados mis estudios secundarios. Con un amigo, entonces estudiante como yo en la universidad de Göttingen, hablamos un día del problema de la representación intuitiva de los átomos, que me había preocupado desde mis años escolares, y cuya importancia se echaba de ver en el dominio, bastante oscuro todavía en aquella época, de los fenómenos espectroscópicos. Aquel amigo defendió las imágenes intuitivas, sosteniendo que no había más que aplicar la técnica moderna a la construcción de un microscopio de gran potencia resolutoria, que funcionara por ejemplo mediante rayos y en vez de con luz ordinaria; con ello se conseguiría al fin ver realmente un átomo, con lo cual quedaría absolutamente eliminado mi recelo ante las imágenes intuitivas.
Esta objeción me inquietó profundamente. Tuve miedo de que a través de aquel imaginario microscopio pudieran observarse las asas y los ganchos de mi manual de Física. Con ello me vi obligado a reflexionar sobre la aparente contradicción encerrada en aquel experimento ideal, aplicando las concepciones básicas de la Filosofía griega. En tal predicamento, me fue de la mayor ayuda la aptitud para la meditación sobre los principios que la escuela secundaria me proporcionara; sirvió por lo menos para que yo no pudiera contentarme con soluciones aparentes o a medias. Y no menos útil me resultó el conocimiento de la Filosofía natural griega que ya entonces había adquirido por más que no fuera muy profundo.
Pienso por consiguiente que cuantos discuten en nuestra época el valor de la educación humanística, no pueden con derecho alegar que el estrecho enlace entre la Filosofía natural y la Física atómica moderna constituya un caso particular, creyendo que en los restantes dominios de la ciencia, de la técnica o de la Medicina no hay lugar a apelar a tales especulaciones acerca de los principios. Para mostrar lo erróneo de dicha tesis, basta recordar que muchas disciplinas científicas se hallan, y precisamente en sus fundamentos, en estrecha conexión con la Física atómica, de modo que en último término se involucran en ellas las mismas cuestiones de principio que en la propia Física del átomo. Todo el edificio de la Química se alza sobre los cimientos de la Física atómica, la Astronomía moderna se halla en la más íntima conexión con la Física atómica y no puede progresar más que hermanada con ésta, e incluso desde la Biología se han tendido puentes que llevan hasta la teoría atómica. En los últimos decenios, el parentesco entre las distintas ciencias de la Naturaleza se ha hecho mucho más perceptible. Son muchos los terrenos en que se rastrean las señales del común origen, y este origen común no es en último término otro que el pensamiento griego.
§ 5. La fe en nuestra tarea
Con tal afirmación, he regresado casi a mi punto de partida. En el principio del pensamiento occidental se encuentra el íntimo enlace de las cuestiones teoréticas y de la acción práctica, y dicho enlace es obra de los griegos. A él se debe, todavía hoy, todo el vigor de nuestra cultura. Casi todos los progresos pueden ser referidos a dicho principio, y en este sentido, la fidelidad a la educación humanística representa simplemente la fidelidad a Occidente y a su fuerza de creación cultural. Pero cabría preguntarse si semejante lealtad es lícita, desde que en los últimos decenios el Occidente ha sufrido una tan impresionante merma en su poderío y su prestigio. A este propósito, hay que decir en primer lugar que no se trata en absoluto para nosotros de discutir cuestiones jurídicas; no importa decidir acerca de la licitud de nuestra acción, sino acerca del carácter que queremos darle. Toda la actividad del Occidente arraiga, no en opiniones teóricas sobre cuyo fundamento nuestros antepasados pudieron sentirse justificados al obrar, sino en algo muy distinto. En un principio se encontraba y se encuentra, en todos los casos de este orden, no más que la fe. Y no pienso meramente en la fe de los cristianos en la coherencia, a Dios debida, del Universo, sino más bien, y sencillamente, en la fe en la tarea que nos corresponde en este mundo. Tener fe no significa primariamente creer que tal o cual proposición es verdadera. Tener fe significa decir: “A esto me decido, y dedico mi vida”. Cuando Colón emprendió su primer viaje hacia poniente, creía desde luego que la Tierra era redonda y bastante pequeña para ser circundada. Pero además de creerlo en teoría, puso en juego su vida sobre aquella base. Hablando precisamente de los viajes de exploración renacentista, Freyer, en escritos recientes, ha mostrado que la historia de Europa significa una reviviscencia del antiguo principio: credo, ut intelligam, “creo para comprender”; pero que lo peculiar europeo consiste en la intercalación de un nuevo miembro en la frase: credo, ut agam; ago, ut intelligam, “creo para obrar; obro para comprender”. No sólo se aplica esta fórmula a las primeras navegaciones alrededor del mundo. Sirve también para describir el entero proceso de la ciencia natural de Occidente, y posiblemente toda la misión de Occidente en el mundo. En ella se encierran las razones tanto de la educación humanística como de la ciencia natural. Y todavía tenemos otro motivo para no sentirnos demasiado sobrecogidos por la modestia. Una de las mitades del actual mundo político, la occidental, ha adquirido un poderío incomparable gracias a haber traducido en hechos, en medida antes desconocida, uno de los principios rectores de Europa: la ambición de dominio y explotación de la Naturaleza mediante la ciencia. Y en cuanto a la otra mitad, la oriental, del mundo político, lo que mantiene su cohesión es la confianza en las tesis científicas de un filósofo y economista europeo. Nadie sabe lo que el futuro encierra, ni cuáles serán las fuerzas espirituales que regirán el Universo, pero está fuera de duda que no lograremos sobrevivir si no sabemos creer en algo y querer algo.
Y desde luego queremos que la vida espiritual reflorezca a nuestro alrededor, que en Europa nazcan otra vez los pensamientos que determinan el ser del Universo. Queremos dedicar nuestra vida a conseguir que, en la medida en que sepamos hacernos responsables de nuestro patrimonio y hallar la vía para una armónica colaboración de las fuerzas actuantes en nuestros países, pasen también las condiciones externas de la vida europea a ser más felices de lo que fueron en los últimos cincuenta años. Queremos que nuestros jóvenes, a pesar del confuso torbellino de los hechos externos, se sientan iluminados por la luz espiritual del Occidente, y que ella les permita hallar de nuevo las fuentes de vitalidad que han nutrido a nuestro continente a lo largo de más de dos milenios. La previsión detallada del modo como esto puede acontecer, no debe preocuparnos más que secundariamente. No importa tanto que nos decidamos por la perduración de la escuela humanística o por la creación de escuelas de nuevo estilo. Lo que sí importa es que no dejemos nunca de decidirnos en favor de Occidente.
Capítulo I
Los inicios de las modernas ciencias de la naturaleza
§ 1. Johannes Kepler (27-XII-1571 - 15-XI-1630)
§ 2. Galileo Galilei (15-II-1564 - 8-I-1642)
§ 3. Isaac Newton (4-I-1643 - 31-III-1727)
El presente escrito aspira a esbozar a grandes rasgos el complejo de problemas ante los cuales se halla situado el hombre de nuestra época como consecuencia de la transformación en la visión del mundo proporcionada por la Física y demás ciencias de la Naturaleza; a partir de tales problemas actuales, las conexiones históricas adquieren profunda significación. El lector debe disponer de medios, o sea de algunas fuentes, para seguir por sí mismo aquella transformación en la concepción de la ciencia.
Se echa de ver que, al componer nuestra breve crestomatía, no hemos ni remotamente pretendido que nuestra selección fuera completa; no hemos deseado otra cosa que indicar algunos momentos cruciales, cuya comprensión pueda ayudar a la de las precedentes reflexiones.
§ 1. Johannes Kepler (27-XII-1571 - 15-XI-1630)
A fines del siglo XVI y principios del XVII, las ciencias de la Naturaleza se hallaban todavía sometidas en gran medida al influjo de la concepción medieval del Universo, que veía en la Naturaleza ante todo la obra de Dios.
Son principalmente tres las cosas cuyas causas, el porqué son así y no de otro modo, investigué incansablemente, a saber, el número, la magnitud y el movimiento de las trayectorias planetarias. A tanto atrevimiento me decidió la hermosa armonía de las cosas inmóviles, o sea del Sol, de las estrellas fijas y del espacio intermedio, con la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Así se dice en el “Prefacio al lector” del Mysterium Cosmographicum de Johannes Kepler. Se debe leer el libro de la Naturaleza para honrar a Dios. Éste ha intervenido en la creación del Universo, siguiendo una regla de orden, y ha dotado al hombre de un espíritu ajustado a sus sentidos, para que, desde la existencia de las cosas que ve con sus ojos, pueda remontarse hasta las causas de su esencia y su cambio. Entre las facultades del hombre y la realidad de la creación impera una perfecta correspondencia, que refleja la armonía total del Universo.
Pienso que la mayoría de las causas de las cosas que hay en el mundo podrían deducirse del amor de Dios hacia los hombres. Desde luego, a nadie habrá de ocurrírsele poner en duda que Dios, al disponer los lugares de habitación del Universo, pensó en sus futuros moradores. Ya que en efecto el hombre es la finalidad del mundo y de toda criatura (finis enim et mundi et omnis creationis homo est). Por ello creo que la Tierra, que debe alojar y nutrir a la verdadera imagen del Creador, fue hallada por Dios digna de girar en mitad de los planetas, de modo que tantos hay en el interior como en el exterior de su trayectoria (Mysterium Cosmographicum, cap. IV).
Dedicatoria de la primera edición del “Mysterium Cosmographicum”
A los insignes, magnánimos nobles y justos Señores.
Segismundo Federico, barón de Herberstein, Neuberg y Guttenhag.
Señor Lankowitz, camerario y trinchador hereditario de Carintia, consejero de su Majestad Imperial y del glorioso Archiduque de Austria, capitán de la provincia de Estiria, y los Señores del estamento insigne de Estiria, los cinco Grandes Consejeros; a mis piadosos y benévolos Señores, saludo y reverencio.
Lo que os prometí hace siete meses, una obra que según el testimonio de los entendidos fuera hermosa y condigna y muy superior a los almanaques de un año, hoy lo traigo por fin ante vuestro alto círculo, insignes señores; una obra que sin duda es pequeña por su volumen y no ha costado gran esfuerzo para componerla, pero que trata de una materia enteramente maravillosa. Si miramos a los antiguos, vemos que Pitágoras, hace dos mil años, ya se ocupó de ella. Si en cambio deseamos algo nuevo, soy yo ahora el primero que comunico esta materia generalmente a todos los hombres. ¿Se desea algo importante? Nada hay mayor ni más amplio que el Universo. ¿Búscase lo valioso? Nada hay más precioso ni más bello que nuestro luminoso templo de Dios. ¿Quiérese descifrar lo escondido? Nada lo está ni lo estuvo más en la Naturaleza. Por lo único que mi materia puede no gustar a todos, es porque su utilidad no salta a la vista para el aturdido. Nuestro texto es el libro de la Naturaleza, tan alabado por la Sagrada Escritura. Pablo lo recomienda a los paganos para que en él vean a Dios reflejado como el Sol en las aguas o en un espejo. ¿Y por qué nosotros, los cristianos, habríamos de gozar menos de tal lectura, ya que nuestra misión es la de adorar, honrar y admirar a Dios de justa manera? Al hacerlo, tanto mayor será nuestro recogimiento, cuanto mejor entendamos la creación y su majestad. En verdad, ¡cuántos cantos al Creador, al Dios verdadero, entonó David, su verdadero siervo! Él nos enseña a adorarlo contemplando el cielo con admiración: “Los cielos proclaman la majestad de Dios —dice David—. Miraré tu cielo, la obra de tus manos, la Luna y las estrellas que Tú hiciste. Grande es nuestro Señor, y grande su poderío; Él cuenta la multitud de las estrellas y las nombra a todas por su nombre.” En otro pasaje, David, henchido por el Santo Espíritu y por una santa alegría, invoca al Universo: “Load, cielos, al Señor, loadlo, Sol y Luna”, etc. ¿Tienen los cielos voz, la tienen las estrellas? ¿Pueden loar a Dios como los hombres? Cierto loan a Dios, por cuanto inspiran a los hombres pensamientos en su alabanza. Por esto en nuestras páginas dejamos que el cielo y la Naturaleza hablen y eleven su voz; y nadie nos reproche que, haciendo esto, nos consagramos a una labor vana e inútil.
No me detendré en observar que mi tema constituye un valioso testimonio del hecho de la creación, que ciertos filósofos han negado. Veamos, en efecto, que Dios ha intervenido en la formación del Universo siguiendo un orden y una regla, asemejándose a un arquitecto humano y disponiéndolo todo de tal modo que pudiera creerse que, lejos de haber el arte tomado por modelo a la Naturaleza, el propio Dios se ha inspirado para su creación en los modos de construir del futuro hombre.
¿O acaso habremos de apreciar el valor de las cosas divinas como si fueran un manjar, por el dinero que valen? Pero, me dirán, ¿de qué le sirve a un estómago hambriento el conocimiento de la Naturaleza, de qué toda la Astronomía? Sin embargo, los hombres de entendimiento no escuchan la necedad, que por semejantes razones quisiera desechar todo estudio. Se respeta al pintor y al músico porque complacen a nuestros ojos o nuestros oídos, sin que por lo demás nos produzcan ninguna utilidad. Y el goce que de las obras de tales artistas extraemos, no sólo se considera lícito para el hombre, sino que incluso le sirve de gala. ¡Qué incultura y qué necedad sería la de envidiar al espíritu un goce para él asequible y legítimo, en tanto se lo concedemos a ojos y oídos! Quien combate tal recreo, combate a la Naturaleza. ¿Pues qué? ¿El Creador omnipotente, que ha traído a la Naturaleza a la existencia desde la nada, no ha dispuesto todo lo necesario para cada criatura, incluso una rica copia de adorno y de placer? ¿Debería únicamente el espíritu del hombre, señor de toda la creación e imagen del propio Creador, quedarse, único entre todos los seres, privado de todo goce? No nos preguntamos qué provecho obtiene el pájaro al cantar, puesto que sabemos que para él cantar es un placer, ya que para cantar fue creado. Igualmente debemos dejar de preguntarnos por qué el hombre aplica tanto esfuerzo a desvelar los enigmas de los cielos. Nuestro Creador ha ajustado el espíritu a nuestros sentidos, y no lo ha hecho tan sólo para que el hombre pueda así ganar su sustento, ya que esto lo consiguen mucho mejor muchas clases de seres vivos que no tienen más que un alma irracional; lo ha hecho para que nosotros, a partir de la existencia de las cosas que vemos con nuestros ojos, nos remontemos a las causas de su esencia y de su cambio, aun cuando esto no haya de reportarnos ningún provecho. Y así como los demás seres, incluido el cuerpo del hombre, se conservan en vida gracias a la comida y la bebida, el alma del hombre, que es distinta del hombre entero, se conserva en vida mediante aquel pasto de conocimiento, se enriquece y crece. Por ello, quien no encuentra en sí ninguna inclinación a tales cosas, más parece un muerto que un vivo. Y tal como la Naturaleza cuida de que a ningún ser le falte qué comer, podemos decir con buenas razones que es tan grande la diversidad en los aspectos de la Naturaleza, tan ricos los tesoros escondidos en la mansión de los cielos, para que a la mente humana no le falte sustento fresco ni sienta saciedad de un mismo manjar; y para que sepa sin inquietud que en este mundo no ha de faltarle nunca un taller para el ejercicio de su espíritu.
Los manjares que, por así decir, yo he guardado en mi libro, tomándolos de la rica mesa del Creador, no pierden valor por el hecho de que a la mayoría de las gentes no les deleiten, o incluso les repugnen. El ganso es loado mucho más a menudo que el faisán, porque todo el mundo conoce a aquél, mientras que éste es raro; y sin embargo, ningún buen conocedor tendrá al faisán por menos que el ganso. Igualmente el valor de mi tema será tanto mayor cuanto menos laudadores encuentre, mientras los que tenga sean entendidos. No conviene lo mismo al populacho que a los príncipes; la Astronomía no es una nutrición apta para todos sino sólo para el espíritu que tiende a lo más alto, y ello no por mi culpa ni porque yo lo desee, ni tampoco por la naturaleza de las cosas ni por avaricia de Dios, sino porque la mayoría de los hombres son necios y cobardes. Los príncipes, en sus banquetes, apartan y reservan un plato especialmente delicioso, para comerlo ya ahítos, precisamente para combatir la saciedad. Análogamente, los más nobles y sabios entre los hombres encontrarán placer en estas y en otras semejantes investigaciones pero no hasta que abandonen sus chozas y, más allá de aldeas, ciudades, países e imperios, eleven su mirada hasta abarcar el magno imperio de la tierra entera, con el fin de comprenderlo todo con certeza. Entonces, si estos hombres ven que no encuentran allí nada que pueda satisfacerles, por ser todo obra de los hombres, nada que posea existencia perdurable, nada que pueda aplacar su hambre hasta saciarla, entonces sí que en busca de algo mejor subirán de la tierra hasta los cielos, y el espíritu fatigado de los vanos cuidados se bañará en aquella gran calma, repitiendo:
Feliz el espíritu cuyo cuidado fuere el de investigar toda cosa que se ha elevado a las alturas celestes.
Lucrecio
De este modo aprenderá el hombre a despreciar lo que hasta entonces le pareciera de la mayor importancia, venerando en cambio aquella obra de las manos de Dios, y alcanzando mediante su contemplación el goce de una dicha pura y sin estorbo. Que los hombres menosprecien esta aspiración tanto y tan hondamente como quieran, que persigan fama, riquezas y tesoros; al astrónomo le basta con la fama de haber escrito sus obras para los sabios, no para los charlatanes, los reyes ni los pastores de carneros. Afirmo sin temblar que siempre habrá hombres que en su vejez sabrán obtener consuelo de tales obras, a saber, los hombres que ejercen su actividad pública en tal forma que luego su conciencia, libre de remordimientos, queda abierta para el goce de aquella dicha.
Y siempre aparecerá un nuevo Carlos, como el que siendo dueño de Europa buscó en vano lo que, con el corazón fatigado, halló en la estrecha celda de Yuste; el que en medio de tantas fiestas, títulos, triunfos, riquezas, ciudades y reinos gozaba tanto con el planetario de Turriano, o mejor el que éste compuso siguiendo a Pitágoras y Copérnico, que cambió el mundo entero por aquel instrumento, prefiriendo utilizarlo para medir las trayectorias en los cielos a gobernar con el cetro a los pueblos.
El humilde siervo de vuestras Señorías, Maestro Johannes Keplerus de Württemberg, matemático en vuestra escuela de Graz.
(J. KEPLER, Mysterium Cosmographicum, dedicatoria.)
No sólo considera Kepler a la Naturaleza como obra de Dios, sino que le parece necio ocuparse del mundo material sin tener a Dios en cuenta. Por medio de la cantidad, la mente del hombre concibe a la Naturaleza y reconoce su esencia espiritual. En una carta a Herwart von Hohenburg de fecha 14 de septiembre de 1599, se lee: “No toda intuición es falsa. Ya que el hombre es una imagen de Dios, y muy bien puede ser que, acerca de ciertas cosas que son la gala del Universo, piense lo mismo que Dios. Ya que el mundo participa de la cantidad, y que el espíritu del hombre (algo sobrenatural en la Naturaleza) nada entiende tan bien como precisamente las cantidades, para cuyo conocimiento ha sido manifiestamente creado”.
En el segundo capítulo del Mysterium Cosmographicum, que damos a continuación, se afirma que lo corpóreo es comprensible mediante lo cuantitativo; de modo que lo cuantitativo constituye el punto de partida de una construcción conceptual mediante la cual la obra de Dios es asequible para la mente humana. Por ello se esfuerza Kepler, ante efectos observados a posteriori, mediante la experiencia (“como cuando un ciego guía sus pasos con su bastón”), por deducirlos según razones a priori, derivadas de las causas.
Esbozo de mi demostración capital
Para llegar por fin a mi tema y reforzar mediante una nueva demostración la expuesta doctrina de Copérnico sobre el nuevo universo, quiero resumir con toda brevedad la materia desde su principio.
El cuerpo fue lo primero que Dios creó. Poseyendo esta noción, probablemente resultará bastante claro por qué Dios creó primero el cuerpo y no otra cosa. Digo que Dios tenía ante sí la cantidad; para realizarla, necesitaba todo cuanto pertenece a la esencia del cuerpo, con el fin de que la cantidad del cuerpo en cuanto cuerpo se haga en cierto modo forma y sea el primer apoyo del pensamiento. Que la cantidad fuera lo primero en adquirir existencia, lo quiso Dios para que se diera una distinción entre lo curvo y lo recto. El Gusano y otros me parecen tan divinamente grandes sólo porque han sabido apreciar tanto la relación entre lo recto y lo curvo, osando adscribir lo curvo a Dios, lo recto a las criaturas. De modo que quienes se aplican a concebir al Creador por la criatura, a Dios por el hombre, apenas puede decirse que hagan labor más útil que quienes buscan llegar a lo curvo por lo recto, al círculo por el cuadrado.
¿Por qué, entonces, al adornar el mundo, instituyó Dios la distinción entre curvo y recto y la noble jerarquía de lo curvo? ¿Por qué? Pues simplemente porque el mejor arquitecto debe formar una obra de la mayor hermosura. No es, en efecto, posible, ni lo fue nunca (según dice Cicerón en su libro Sobre el todo, siguiendo al Timeo de Platón), que el mejor haga otra cosa que lo más hermoso. Puesto que el Creador tenía en la mente la idea del Universo (hablo según el modo humano, para que los hombres me comprendan), y puesto que la idea debe contener algo ya acabado y, según dije, algo perfecto, para que sea también perfecta la forma de la obra por realizar, está claro que, de acuerdo con aquellas leyes que el propio Dios en su bondad se prescribe a sí mismo, Dios no podía tomar la idea del fundamento del mundo más que de su propia esencia. Cuán soberbia y divina es ésta, puede verse mediante una doble consideración, por una parte reflexionando que Dios es en sí mismo uno en esencia y trino en personas, y por otra parte comparándolo con las criaturas.
Quiso Dios acuñar al mundo con aquella imagen, aquella idea. Para que el Universo fuera el mejor y más hermoso posible, para que pudiera recibir la impronta de aquella idea, el omnisciente Creador formó la magnitud y concibió las cantidades, cuya entera esencia se halla en cierto modo encerrada en la distinción entre los dos conceptos de lo curvo y lo recto; y precisamente, en la forma arriba expresada, lo curvo ha de representarnos a Dios. De modo que no ha de creerse que una distinción tan apropiada para la representación de Dios se haya instituido por azar, ni que Dios haya podido no pensar en ella, de tal modo que sean otras razones y otros motivos los que hayan formado a la magnitud como cuerpo, resultando luego sin mayor deliberación y fortuitamente la distinción de lo recto y lo curvo y su semejanza con Dios.
Lo verosímil, por el contrario, es que Dios, desde el primer comienzo, eligiera por expresa decisión a lo curvo y lo recto para introducir en el Universo la divinidad del Creador; para hacer posible la existencia de aquellos dos conceptos, aparecieron las cantidades, y para que las cantidades pudieran ser comprendidas, creó Dios los cuerpos antes que ninguna otra cosa.
Veamos ahora cómo el perfecto Creador ha aplicado dichas cantidades en la edificación del Universo, y lo que nuestras consideraciones nos permiten suponer como probable acerca de su proceder. Compararemos de este modo a las antiguas con las nuevas hipótesis, dando la palma a la que la merezca.
Que el conjunto del Universo se encierra en una forma esférica, ya lo expuso Aristóteles con suficiente detalle (en el libro 2. ° Del cielo), apoyando en parte su demostración en la suprema significación de la superficie esférica. Por la misma razón, la esfera exterior de las estrellas fijas posee todavía hoy dicha forma, aunque no tenga ningún movimiento; el Sol, que es su centro, se encierra por así decir en su más íntimo seno. Que las demás trayectorias son redondas, resulta del movimiento circular de las estrellas. Que lo curvo ha encontrado aplicación para el ornamento del Universo, no necesita por lo tanto de mayor demostración. Pero mientras que en el mundo vemos tres especies de cantidades, a saber, forma, número y contenido de los cuerpos, sólo encontramos a lo curvo en la forma. Con el contenido no tiene que ver, ya que un objeto inscrito en otro semejante y concéntrico con éste (por ejemplo la esfera en la esfera, el círculo en el círculo), o lo toca en todas partes o en ningún punto. A lo esférico, siendo como es una cantidad absolutamente singular, no puede corresponderle más número que el tres. Por consiguiente, si Dios, al crear el mundo, no hubiera atendido más que a lo curvo, no habría en nuestro Universo más que el Sol en el centro, imagen del Padre, las estrellas fijas o el agua de la ley mosaica en la superficie, imagen del Hijo, y el éter celeste llenándolo todo, es decir la extensión y el firmamento, imagen del Santo Espíritu. Pero como existen las estrellas fijas en innumerable multitud y las estrellas errantes en número bien definido, y que las magnitudes de las trayectorias celestes son distintas, debemos necesariamente buscar las causas de todo esto en el concepto de lo recto. Tendríamos que admitir pues que Dios hubiera hecho el mundo a ojo de buen cubero, mientras tenía a su disposición los mejores y más racionales planes; y nadie me convencerá de que así ocurriera, ni siquiera para el caso de las estrellas fijas, cuyos lugares nos parecen sin embargo de lo más fortuito, como el de las semillas al ser arrojadas en el campo.
Pasemos pues a las cantidades rectas. Así como antes escogimos a la esfera por ser la más perfecta cantidad, nos orientaremos en seguida a los cuerpos, ya que son las más perfectas entre las cantidades rectas, y poseen tres dimensiones. Que la idea del mundo es perfecta, no cabe dudarlo. A las líneas y superficies rectas, por ser infinitas en número y por ende indomables para ninguna ordenación, las dejaremos fuera del mundo finito, ordenado y perfecto. Probaremos pues los cuerpos, de los que existen infinitas clases, distinguiendo a algunos por ciertas características; me refiero a los que tienen aristas o caras o ángulos iguales entre sí, aislados o por pares o según cualquier otra regularidad, de modo que por este camino se pueda razonablemente llegar a algo finito. Ahora bien: una especie de cuerpos definida por determinadas condiciones, aunque se componga de un número finito de tipos, da lugar a una enorme multiplicidad de cuerpos individuales; análogamente, a ser posible, procuraremos utilizar los ángulos y los centros de las caras de aquellos cuerpos para representar la multiplicidad, la magnitud y la posición de las estrellas fijas. Pero si ello superara a las fuerzas de un hombre, diferiremos la justificación del número y la posición de las estrellas fijas hasta que alguien pueda dar el número y la magnitud de todas ellas sin excepción. Dejemos pues a las estrellas fijas al cuidado del arquitecto omnisciente, único que conoce su número y las nombra a todas con su nombre, y dirijamos nuestra mirada a los astros errantes, más cercanos y menos numerosos.
Si, finalmente, hacemos una selección entre los cuerpos, desdeñando a toda la masa de los irregulares y quedándonos sólo con aquellos cuyas caras tienen todas iguales ángulos y lados, tenemos a los cinco cuerpos regulares, que los griegos bautizaron con los siguientes nombres: el cubo o hexaedro, la pirámide o tetraedro, el dodecaedro, el icosaedro y el octaedro. Que no hay más que estos cinco, se ve en Euclides, libro XIII, corolario al teorema 18.
Puesto que el número de tales cuerpos está bien determinado y es muy pequeño mientras que las clases de los demás son innumerables o infinitas, deben darse en el mundo también dos clases de astros, que se distingan por alguna señal evidente (como es la del reposo y el movimiento); una de las clases ha de limitar con el infinito, como el número de las estrellas fijas, en tanto que la otra ha de estar estrechamente delimitada, como el número de los planetas. No es éste el lugar de desentrañar las razones por las que éstos se mueven y aquéllas no. Pero admitiendo que los planetas requieren el movimiento, se sigue que, para conservarlo, deben poseer trayectorias redondas.
Llegamos pues a la trayectoria circular por el movimiento, y a los cuerpos por el número y la magnitud. No tenemos más remedio que decir con Platón que Dios hace siempre geometría, ya que al formar las estrellas errantes adscribió cuerpos a los círculos y círculos a los cuerpos hasta que no quedó ningún cuerpo sin proveer con círculos móviles, tanto en su interior como en su exterior. En los teoremas 13, 14, 15, 16 y 17 del libro XIII de Euclides se ve cuán grandemente aquellos cuerpos están naturalmente adecuados para dicho proceso de inscripción y circunscripción. Si luego los cinco cuerpos se imbrican unos en otros, introduciendo círculos entre ellos y para cerrar exteriormente el conjunto, se obtiene precisamente el número de seis círculos.
Por lo tanto, si alguna época ha expuesto el orden del mundo sobre el fundamento de que se dan seis trayectorias móviles alrededor del inmóvil Sol, no cabe duda de que dicha época nos ha legado la verdadera Astronomía. Pues bien, precisamente tiene Copérnico seis trayectorias de aquella especie, las cuales se hallan dos a dos en tales relaciones recíprocas, que aquellos cinco cuerpos encajan entre ellas del modo más perfecto; éste es el contenido de la siguiente exposición . Hay que escuchar por consiguiente a Copérnico hasta que alguien aporte una hipótesis que coincida mejor con nuestras reflexiones filosóficas, o hasta que alguien nos enseñe a creer que tanto en los números como en la mente humana haya podido deslizarse por pura casualidad algo que se infiere de los principios de la Naturaleza directamente y según la mejor lógica. ¿Qué, pues, podría haber más admirable, qué podría imaginarse más convincente que el hecho de que lo que Copérnico halló partiendo de los fenómenos, de los efectos, a posteriori , como cuando un ciego guía sus pasos con su bastón (según él mismo le dijo sin ambages a Rético), lo que estableció y demostró más por una feliz casualidad que por buena lógica, de que esto, digo, haya podido inferirse por razones obtenidas a priori , partiendo de las causas, de la idea de la creación, y quedando demostrado y comprendido del modo más indudable?
(J. KEPLER, Mysterium Cosmographicum, Capítulo II.)
Para el lector de hoy, que pone a la ciencia de la Naturaleza en conexión con muy precisas concepciones, dos cosas saltan a la vista:
1. La ciencia natural no es de ningún modo —para Kepler— un medio que sirva a los fines materiales del hombre ni a su técnica, con cuya ayuda pueda sentirse menos incómodo en un mundo imperfecto y que le abra la vía del progreso. Por el contrario, la ciencia es medio para la elevación del espíritu, una vía para hallar reposo y consuelo en la contemplación de la eterna perfección del Universo creado.
2. En estrecha conexión con lo anterior se encuentra el sorprendente menosprecio de lo empírico. La experiencia no es más que un fortuito descubrir hechos que mucho mejor pueden ser concebidos partiendo de los principios apriorísticos. La completa coincidencia entre el orden de las “cosas del sentido”, obras de Dios, y las leyes matemáticas e inteligibles, “ideas” de Dios, es el tema básico del Harmonices mundi. Motivos platónicos y neoplatónicos llevan a Kepler a la concepción de que leer la obra de Dios —la Naturaleza— no es más que descubrir las relaciones entre las cantidades y las figuras geométricas. “La Geometría, eterna como Dios y surgida del espíritu divino, ha servido a Dios para formar el mundo, para que éste fuera el mejor y más hermoso, el más semejante a su Creador.”
OBRAS: Kepleri opera omnia, ed. Chr. Frisch, 8 vols., 1858-1871; Mysterium Cosmographicum, 1586; Ad Vitellionem paralipomena, 1604; Astronomia nova, 1609; Dissertatio cum nuntio sidereo, 1610; Dioptrice, 1611; Harmonices mundi, 1619; Epitome Astronomiae Copenicanae, 1618 (libros 1-3) y 1620 (libro 4): J. K. in seinen Briefen, publ. por M. Caspar y W. v. Dyck, vols. 1 y 2, Munich, 1930.
ESTUDIOS: M. Caspar, Bibliographia Kepleriana, 1936; K. Stöckl, Kepler-Festschrift, 1.ª parte, 1930; M. Caspar, J. K., 2.ª ed., 1950; Id., J. K.’s wissenschaftliche und philosophische Stellung, 1935; Id., Kopernikus und K., 1943; Id., “J. K.”, en Dos deutsche in der deutsche Philosophie, 1941; E. F. Apelt, J. K.’s astronomische Weltansicht, 1849; L. Günther, K. und die Theologie, 1905; H. Zaiser, K. als Philosoph, 1932; K. Hildebrandt, Kopernikus und K., 1944.
§ 2. Galileo Galilei (15-II-1564 - 8-I-1642)
Galileo es aproximadamente coetáneo de Kepler; sin embargo, en sus obras se respira ya un aire distinto. En ellas irrumpe ante nosotros el pensamiento científico moderno.
Cuando el científico ahonda en el estudio de determinados fenómenos naturales, se da cuenta de que ciertos procesos pueden ser desprendidos de su conexión con la totalidad de la Naturaleza , y luego definidos y desarrollados matemáticamente. Las ciencias de la Naturaleza ofrecen conclusiones necesarias y generales, de modo que no cabe en ellas el albedrío de los hombres. En el Dialogo dei Massimi Sistemi (vol. I, p. 288, Florencia, 1824), se lee que la Naturaleza no crea primero las mentes humanas y luego las cosas para que se acomoden a aquéllas, sino al revés. A todo discurso debe preceder la observación, el experimento: luego, los sentidos se hacen preeminentes en tanto que instrumentos. De ello se deduce que sólo podemos conocer a la Naturaleza en los límites de ciertos sectores de la misma. Los hombres que no se acomodan a esta circunspección en la observación y descripción encerrada en ciertos límites, se condenan a no saber nada.
La experiencia ha de registrar las propiedades de los cuerpos, para que la definición coincida con el fenómeno. En una carta a Carcarille de 5 de junio de 1637 (vol. VII, p. 156, Florencia, 1855), se lee:
Si luego la experiencia muestra que las propiedades que nosotros dedujimos se confirman para la caída libre de los cuerpos naturales, podemos afirmar sin peligro de error que el concreto movimiento de caída es el mismo que nosotros definimos y presupusimos; si no es aquél el caso, nuestras demostraciones, cuya validez se refería pura y simplemente a nuestras presuposiciones, no pierden nada de su fuerza ni de su rigor, tal como a los teoremas de Arquímedes sobre la espiral no les daña en lo más mínimo el hecho de que no se encuentre en la Naturaleza ningún cuerpo dotado de un movimiento espiriforme.
Estas palabras expresan con claridad y concisión admirables uno de los principios fundamentales del pensamiento científico moderno: el principio de la alternancia entre las hipótesis y la experiencia. La mente humana desarrolla presuposiciones para la observación de la Naturaleza, y debe hacerlo en forma matemática y con rigor lógico. Pero este rigor no implica nada acerca de la efectiva realización en la Naturaleza de aquellas conexiones presupuestas. Para alcanzar el rango de leyes naturales, las presuposiciones deben ser transformadas en hipótesis, aplicadas a la experiencia y por ésta verificadas . Las presuposiciones que en sí son lógicas y matemáticas, pero que no corresponden a nada en la Naturaleza, no quedan menoscabadas en su rigor, pero no constituyen leyes naturales.
Ya Leonardo da Vinci (1452-1519) rechazó toda forma de pensamiento que no partiera del criterio de la observación; de todos modos, la mera observación no es bastante; no se hace fecunda hasta que se la realiza sobre un proyecto hipotético, cuyas hipótesis precisamente ha de verificar la experiencia. Por ello afirma Leonardo que donde hay resultados experimentales ha habido también principios racionales (ragioni), que han constituido el punto de partida de nuestra interrogación de la Naturaleza. Luego, lo que la experiencia muestra no es nunca más que una limitada respuesta de la Naturaleza. Donde hay principios racionales, es posible formularlos matemáticamente. Ya para Leonardo es la matemática el más importante lazo entre la mente humana y la realidad natural.
La gran novedad de la época es que deja de interesarse por la mera observación de la Naturaleza; no tiene ya valor más que una observación realizada a partir de principios determinados, y en cuyo curso se aplican precisas normas de pensamiento. No otra, pues, que la observación experimental, destinada a verificar si y en qué medida ciertas concepciones teóricas concuerdan con la experiencia.
Galileo distingue entre la comprensión extensiva de los fenómenos y la intensiva, entendiendo por esta última el progresivo avance de la ciencia moderna, mientras que la primera significa la aprehensión inmediata de la totalidad en su principio, de modo que en último término sólo a Dios está reservada.
a) Galileo se defiende frente a la tradición
Para realizar sus ideas y sus ideales metódicos, Galileo hubo en primer lugar de defenderse frente a las posibles objeciones de la tradición cristiana y a los representantes de la ciencia seudoaristotélica. En su célebre carta a Elia Diodati, así como en varios pasajes del Dialogo dei Massimi Sistemi, resuena el patético eco de sus esfuerzos por liberarse de una tradición petrificada:
Florencia, 15 de enero de 1633.Si yo pregunto de quién son obra el Sol, la Luna, la Tierra, los astros, sus movimientos y posiciones, es de suponer que se me contestará: son obra de Dios. Si yo pregunto luego quién es el autor de la Sagrada Escritura, sin duda se me contestará que es obra del Espíritu Santo, es decir, obra también de Dios. Si finalmente pregunto si el Espíritu Santo, para acomodarse al entendimiento de la masa generalmente ineducada, necesitaba emplear frases que evidentemente son contrarias a la verdad, estoy seguro de que, con el apoyo de la autoridad de todos los escritores sagrados, se me contestará que en efecto a ello estaba obligada la Sagrada Escritura, ya que en cien pasajes contiene frases que, tomadas literalmente, están llenas de herejías y pecados, presentando a Dios como un ser henchido de odio, arbitrariedad y frivolidad. Pero si se me ocurre preguntar si Dios ha alterado alguna vez sus obras para acomodarse al entendimiento de la masa, o si no es más bien cierto que la Naturaleza, invariable e inasequible a los deseos humanos, ha preservado siempre la misma clase de movimientos, formas y posiciones en el Universo, estoy seguro también de que se me contestará que la Luna ha sido siempre redonda, por más que durante mucho tiempo se la tuviera por plana. Para decirlo en una frase: nadie sostendrá que la Naturaleza se haya modificado para acomodar sus operaciones a la opinión de los hombres. Si ello es así, pregunto yo, ¿por qué, cuando deseamos conocer las diferentes partes del Universo, habríamos de investigar las palabras de Dios en vez de sus obras? ¿Son acaso los hechos menos nobles que los dichos? Si alguien promulga que es herejía decir que la Tierra se mueve, y si luego la demostración y la experiencia nos prueban que en efecto se mueve, ¡en qué dificultad se encontrará la Iglesia! En cambio, si en los casos en que las obras no se muestran de acuerdo con las palabras, se considera como secundaria a la Sagrada Escritura, poco daño habrá de causarse; bastantes veces se ha acomodado su texto a la opinión de la masa, atribuyendo a Dios propiedades enteramente falsas. Por ello, digo yo, ¿por qué nos empeñamos en que cuando habla del Sol y de la Tierra se exprese con tanto acierto?
Diálogo sobre los dos sistemas máximos
Jornada primera
SAGREDO: Siempre me ha parecido la mayor soberbia querer tomar a la humana capacidad de concebir como suprema regla de lo que la Naturaleza es capaz de obrar, siendo así que, por el contrario, no se da en la Naturaleza ningún fenómeno, ni siquiera el más insignificante, cuyo completo conocimiento pudiere ser alcanzado por la más profunda meditación. La frívola fatuidad de querer entenderlo todo sale tan sólo de la completa carencia de cualquier conocimiento. Si uno hubiera intentado una sola vez entender perfectamente una cosa, y hubiera llegado a gustar verdaderamente cómo está hecho el saber, se daría cuenta de que no entiende ninguna de las demás infinitas verdades.
SALVIATI: Lo que decís es innegable. Sírvenos de ejemplo quienes comprenden o han comprendido algo: cuanto más sabios son, tanto mejor se dan cuenta de que poco saben y más francamente lo confiesan. El más sabio hombre de Grecia, a quien el oráculo designó como tal, decía a menudo darse cuenta de que nada sabía.
SIMPLICIO: De suerte que o Sócrates o el oráculo tienen que haber mentido, ya que éste alaba a aquél por ser el más sabio, mientras que aquél dice no saber nada.
SALVIATI: No es necesario ni lo uno ni lo otro, ya que ambos dichos pueden ser ciertos. El oráculo llama a Sócrates el más sabio de los hombres, cuyo saber es finito. Sócrates confiesa no saber nada comparándose con el saber absoluto, que es infinito. Lo mucho no es una parte del infinito mayor que lo poco o la nada, tal como, por ejemplo, para obtener un número infinito tanto vale sumar miles como cientos o ceros, y por eso se daba muy bien cuenta Sócrates de que su limitado saber no era nada ante el saber infinito, de que carecía. Pero como entre los hombres se da de todos modos cierto saber, desigualmente repartido entre ellos, Sócrates podía poseer una parte mayor que los demás, y justificar la respuesta del oráculo.
SAGREDO: Creo que entiendo perfectamente este punto. Los hombres, señor Simplicio, poseen aptitud para obrar, pero no todos en igual medida. Está claro que el poderío de un emperador es mucho mayor que el de un simple ciudadano, pero ni uno ni otro son nada ante la omnipotencia divina. Unos entienden de agricultura más que otros; pero ¿quién posee el arte de plantar una vid, y además de hacerle echar raíces, de proporcionarle su nutrición, de escoger una parte de ella para formar las hojas y otra para los sarmientos, y en fin otra para los racimos y para la pulpa o la piel de las uvas?; y todo esto, sin embargo, lo puede la Naturaleza omnisciente. No es más que una entre las innumerables operaciones que ella lleva a cabo, pero ya es una muestra de un arte infinito; de ahí puede inferirse que el saber divino es infinitas veces infinito.
SALVIATI: Otro ejemplo. ¿No es cierto que el arte de descubrir una soberbia estatua en el seno de un bloque de mármol ha elevado al genio del Buonaroti muy por encima de los vulgares espíritus de otros hombres? Y sin embargo una tal obra no es más que una imitación externa y superficial, de un gesto y una actitud únicos de un hombre inmóvil. ¿Qué es esto comparado con el hombre tal como lo ha formado la Naturaleza, con tantos órganos externos e internos, con tal multitud de músculos, tendones, nervios, huesos, que hacen posible tanta diversidad de movimientos? ¿Y qué diremos de los sentidos, de las facultades del alma y, finalmente, de la razón? ¿No es justo concluir que esculpir una estatua tiene un valor mucho menor que formar un hombre vivo, o incluso el más despreciable de los gusanos?
SAGREDO: ¡Y qué diferencia debió de haber entre la paloma de Arquitas y una paloma natural!
SIMPLICIO: Pero teniendo en cuenta que se dice que los hombres están dotados de razón, en vuestras palabras se encierra una manifiesta contradicción. Pensáis que la razón es una de las mayores superioridades del hombre, tal vez la suprema, y sin embargo decís con Sócrates que la razón no es nada. Hay que concluir, pues, que la Naturaleza no ha sabido hacer un hombre capaz de saber.
SALVIATI: Muy aguda es esta objeción. Para refutarla, debemos hacer una distinción filosófica, que el concepto de entendimiento se dice en dos sentidos, a saber, uno intensivo y otro extensivo. Extensivamente, es decir, en relación a la multitud de las cosas por conocer, cuyo número es infinito, la razón humana no es nada, ni lo sería aunque conociera mil verdades, ya que un millar no es más que cero en comparación con lo infinito. Pero si consideramos al entendimiento intensivamente, en cuanto esta expresión significa la intensidad o perfección en el conocimiento de una verdad cualquiera, afirmo que el intelecto del hombre concibe algunas verdades tan perfectamente y está tan absolutamente seguro de ellas como pueda estarlo la Naturaleza. Son ejemplos los conocimientos matemáticos puros, a saber la Geometría y la Aritmética. Cierto que la mente divina conoce muchas más verdades matemáticas, puesto que las conoce todas. Pero el conocimiento de las pocas que la mente humana ha entendido, creo posee una certeza objetiva igual a la del conocimiento divino; ya que ha llegado a aprehender su necesidad, y un grado mayor de certeza no puede darse.
SIMPLICIO: A esto le llamo hablar con presunción y osadía.
SALVIATI: Estas proposiciones son generalmente conocidas, y enteramente libres de toda sospecha de soberbia u osadía. No van de ningún modo contra la omnisciencia divina, tal como no se ataca a la omnipotencia divina cuando se dice que Dios no podría hacer que lo ocurrido no hubiera ocurrido. Pero barrunto, señor Simplicio, que vuestro recelo procede de haber entendido en parte mal mis palabras. Por consiguiente, para expresarme mejor, explicaré que desde luego la verdad cuyo conocimiento proporcionan las demostraciones matemáticas es la misma que conoce la divina sabiduría; pero otorgaré que el modo como Dios conoce las innumerables verdades, unas pocas de las cuales son las alcanzadas por nosotros, es muy superior al modo nuestro. Nosotros avanzamos de conclusión en conclusión mediante progresivos análisis, mientras que El comprende por pura intuición. Nosotros por ejemplo, para obtener el conocimiento de algunas de las infinitas propiedades del círculo que Él posee, partimos de una de las más sencillas, la sentamos como definición de aquella figura y pasamos mediante el razonamiento a una segunda propiedad, de ésta a una tercera, luego a una cuarta, y así sucesivamente. El intelecto divino, en cambio, por la mera constitución de su esencia y sin ninguna operación temporal, conoce la infinita abundancia de las propiedades del círculo. En el fondo, las propiedades de una cosa están virtualmente contenidas en su definición, y aunque infinitas en número, puede que en su esencia y en la mente divina constituyan una unidad. El propio espíritu del hombre no deja de saber algo de esta suerte de conocimiento, aunque sólo lo adivine tras un espeso velo de niebla, el cual, por decir así, se hace más claro y transparente cuando dominamos ciertos razonamientos que nos han sido rigurosamente demostrados y hemos asimilado tanto que podemos pasar de uno a otro con toda celeridad. ¿Pues qué, el teorema por ejemplo que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, no es en el fondo el mismo teorema que dice que paralelogramos de igual base y comprendidos entre paralelas son iguales? ¿Y esto, al cabo, no es lo mismo que decir que dos superficies son iguales si se recubren perfectamente, de modo que ninguna de ellas desborde a la otra? Tales pasos, para los cuales nuestra mente requiere tiempo, el intelecto divino los realiza en un instante, como la luz, o lo que es lo mismo, siempre están simultáneamente presentes en él. De ello infiero que nuestro entendimiento, tanto en lo que concierne al modo como al número de sus conocimientos, es muy inferior al divino. Pero no lo menosprecio hasta el punto de tenerlo por una pura nada. Por el contrario, cuando reflexiono y veo cuántas y cuán admirables cosas los hombres han entendido, investigado y ejecutado, percibo con toda claridad que la mente humana es verdaderamente una obra de Dios, y sin duda una de las más sublimes.
SAGREDO: Muy a menudo me he sumido en reflexiones sobre este tema de que habláis, el de la penetración de la mente humana. Y cuando recorro las muchas maravillosas invenciones de la humanidad en las artes y las ciencias, y luego considero mi propio saber, que no me capacita de ningún modo para inventar nada, ni siquiera para entender lo que otros inventan, entonces me sobrecoge el asombro, caigo en la desesperación y me considero casi desdichado. Cuando contemplo una hermosa estatua, me digo: ¿cuándo aprenderás a extraer de un bloque de mármol un núcleo como éste, a descubrir la soberbia forma que esconde?, ¿o a mezclar varios colores y extenderlos sobre un lienzo o un muro, de modo que representen el entero reino de las cosas visibles, como hacen Miguel Ángel, Rafael, Tiziano? Si medito sobre el modo como los hombres han aprendido a dividir los intervalos musicales y han dado preceptos y reglas para utilizarlos con el fin de proporcionar una maravillosa delicia al oído, ¿cómo cesar de asombrarme? ¿Y los muchos distintos instrumentos? ¡De qué admiración colma la lectura de los excelentes poetas a quien sigue atentamente la invención y el desarrollo de sus ideas! ¿Y qué diremos de la Arquitectura, de la Náutica? Pero a todas estas invenciones superó el genio de aquel que halló el medio de que podamos comunicar nuestros pensamientos a otros, por muy lejanos que se encuentren en el espacio o en el tiempo, de hablar a los que viven en la India, a los que todavía no han nacido, que tardarán miles y decenas de miles de años en nacer. ¡Y con qué facilidad! Mediante ciertas combinaciones de una veintena de signos en una hoja de papel. Esta invención puede valer como cumbre de todas las prodigiosas invenciones de los hombres, y a la vez damos ocasión para concluir nuestra conversación hoy. El calor del día ha pasado, y el señor Salviati gozará, pienso, aprovechando el fresco para un paseo en góndola. Mañana os espero a ambos para proseguir el diálogo interrumpido.
Jornada segunda
SALVIATI: Ayer nos apartamos tanto de la vía recta de nuestra discusión, y lo hicimos tantas veces, que difícilmente conseguiré sin vuestra ayuda encontrarla de nuevo y prolongar el buen surco.
SAGREDO: Comprendo muy bien que os encontréis un poco desorientado, teniendo como tenéis la mente ocupada tanto en lo ya dicho como en lo que nos queda por decir. Yo, en cambio, que siendo un mero oyente no necesito guardar en la memoria más que lo ya expuesto, espero poder desentrañar los hilos de nuestra pesquisa, mediante un breve resumen de lo ya dicho. Si no me falla, pues, la memoria, lo que ayer nos ocupó principalmente fue el examen detallado de cuál de las dos opiniones era más probable y razonable: la que dice que la sustancia de los cuerpos celestes es imposible de fabricar, indestructible, invariable, insensible, en fin, aparte las variaciones de lugar, ajena a todo cambio, y por consiguiente representa un quinto elemento completamente distinto de nuestros cuerpos elementales, que son susceptibles de fabricación, destructibles y variables; o la otra opinión, que califica de error tal desproporción entre las partes del Universo, atribuyendo a la Tierra las mismas ventajas que a los restantes cuerpos que componen el Universo, de modo que la Tierra viene también a ser una esfera en libre movimiento, como la Luna, Júpiter, Venus u otro planeta cualquiera. Luego observamos muchas semejanzas de detalle entre la Tierra y la Luna, viendo que en efecto aquélla se parecía más a la Luna que a los demás planetas, probablemente a causa del conocimiento más preciso y sensible que de la Luna, debido a su menor alejamiento, poseemos. Tras llegar finalmente a reconocer que esta segunda opinión es la que posee una mayor verosimilitud, la buena consecuencia, creo, pide que examinemos la cuestión de si hay que tener a la Tierra por inmóvil, según han creído hasta ahora los más, o por móvil, según creyeron algunos filósofos de la Antigüedad y opinan algunos modernos; y si es móvil, hay que ver qué suerte de movimiento posee.
SALVIATI: Ya recuerdo ahora el camino que recorrimos. Pero antes de que sigamos adelante, quisiera permitirme una observación sobre vuestras últimas palabras. Decís que habíamos llegado a la conclusión de que la opinión que equipara a la Tierra con los otros cuerpos celestes es más verosímil que la opuesta. Esto no lo afirmé yo, e igualmente me abstendré de considerar como demostrada ninguna de las doctrinas en discusión. No me he propuesto más que expresar las razones y objeciones en pro y en contra de ambas teorías, las dificultades y el modo de salvarlas, según otros han desarrollado ya, con alguna novedad que he hallado tras larga reflexión. Pero el juicio final lo dejo para otros.
SAGREDO: Me dejé arrastrar por mi creencia personal. Creyendo que los demás habían de pensar como yo, he generalizado lo que debí decir con toda limitación. Realmente soy culpable de una falta, ya que no conozco la opinión del señor Simplicio, aquí presente.
SIMPLICIO: Confieso que he pasado la noche reflexionando sobre nuestra discusión de ayer, y creo que en verdad hubo en ella muchas cosas hermosas, nuevas y acertadas. A pesar de todo, me convence más el parecer de tan grandes escritores, y especialmente… Meneáis la cabeza, señor Sagredo, y sonreís, como si yo dijera algo extravagante.
SAGREDO: Cierto que he sonreído, pero debéis creer que me ha costado un gran esfuerzo no echarme a reír a carcajadas, porque me habéis recordado un incidente muy divertido, de que fui testigo hace algunos años, junto con otros señores amigos míos, cuyos nombres podría mencionar.
SALVIATI: Mejor será que nos contéis la historia, ya que de otro modo el señor Simplicio podría quedar con la impresión de que son sus palabras lo que os ha hecho sonreír.
SAGREDO: Sea. Me encontraba un día en casa de un médico muy famoso en Venecia, a cuyas lecciones acudía mucho público, unos por deseo de estudiar, otros por la curiosidad de ver ejecutar una disección por la mano de un anatomista tan realmente instruido como cuidadoso y hábil. Aquel día, pues, ocurrió que buscamos la raíz y el comienzo de aquel nervio que es la base de una célebre polémica entre los médicos de la escuela de Galeno y los peripatéticos. Cuando el anatomista mostró cómo el tronco principal del nervio, partiendo del cerebro, recorría la espalda, se extendía por la espina dorsal y se ramificaba por todo el cuerpo, y que sólo un hilo muy fino llegaba al corazón, se volvió a un caballero conocido como peripatético, en cuyo honor había él hecho su demostración con extraordinaria meticulosidad, y le preguntó si se había convencido de que los nervios se originan en el cerebro y no en el corazón. A lo que nuestro filósofo, tras meditar unos instantes, contestó: “Lo habéis mostrado todo con tanta claridad y evidencia, que si no se opusiera a ello el texto de Aristóteles, quien expresamente dice que los nervios nacen en el corazón, no habría más remedio que daros la razón”.
SIMPLICIO: Debo recordaros que aquella polémica sobre el origen de los nervios está muy lejos de haberse decidido con tanta claridad como muchos acaso se figuran.
SAGREDO: Y es de suponer que nunca llegará a decidirse, porque nunca faltarán tales contra opinantes. Pero esto no le quita nada de su extravagancia a la respuesta del peripatético, ya que éste, ante la evidencia experimental, no opuso otras experiencias, ni siquiera razones sacadas de Aristóteles, sino que se contentó con su autoridad, con el mero ipse dixit.
SIMPLICIO: Si Aristóteles ha alcanzado tan grande nombradla, se debe únicamente a sus concluyentes demostraciones y a sus profundos estudios. Sólo que hay que entenderle, y más que entenderle, estar tan versado en sus escritos, que uno pueda recorrerlos con una sola ojeada, teniendo siempre presentes en la memoria cada una de sus palabras. El filósofo no escribió para la masa ni se ocupó de exponer sus razones en forma elemental ni de enumerarlas con los dedos de la mano. A veces sigue un orden desconcertante, dando la prueba de cierta afirmación en algún capítulo que en apariencia trata de materias completamente distintas. Para esto sirve tener una visión total de toda la obra: para poder combinar este pasaje con aquel otro, comparar este pasaje con uno muy lejano. No cabe duda de que quien posea tal aptitud, encontrará en sus escritos demostraciones de todo lo cognoscible, ya que todo está en ellos.
SAGREDO: Pues bien, caro señor Simplicio, puesto que no os desagradan las mescolanzas de materia, y queréis alcanzar la quintaesencia mediante la comparación y combinación de pedacitos, yo voy a adoptar el procedimiento que vuestros agudos colegas aplican al texto de Aristóteles, y operando así con los versos de Virgilio o de Ovidio, juntaré viruta con viruta y explicaré todos los fenómenos y misterios de la Naturaleza. ¿Pero para qué necesito a Virgilio o a otro poeta cualquiera? Me basta con un librito mucho más breve que el Aristóteles y el Ovidio, un librito que verdaderamente contiene todas las ciencias, y al que es facilísimo aprender de memoria; me refiero al alfabeto. Nadie dudará de que, mediante una apropiada ordenación y combinación de ésta o aquella vocal con ésa o esotra consonante, se puede componer la más fidedigna solución a toda duda, y se pueden obtener las doctrinas de toda ciencia y las reglas de todo arte; tal como el pintor no hace más que mezclar distintos colores que se encuentran separados en su paleta, tomando un poco de éste y otro poco de aquél, y consiguiendo formar hombres, plantas, edificios, pájaros y peces, sin necesidad de disponer en su paleta de ojos, plumas, escamas, hojas ni piedras. Más aún, no conviene que se encuentre entre los colores ninguna de las cosas que el pintor imita, ni parte alguna de ellas, si realmente el pintor ha de imitarlo todo. Si, por ejemplo, hubiera plumas de paleta, no servirán más que para representar pájaros o penachos.
SALVIATI: Conozco a algunos señores, todavía hoy sanos y robustos, que estuvieron presentes una vez en que el doctor de una famosa universidad, oyendo describir el telescopio, que él no había visto nunca, dijo que la invención estaba tomada de Aristóteles. Se hizo traer el texto, y buscó un pasaje que trata de las razones por las que, desde el fondo de un pozo muy hondo, pueden verse las estrellas de día. Luego les dijo a los presentes. Ahí tenéis el pozo, que es el tubo del anteojo; tenéis los densos vapores, cuya imitación son las lentes; y tenéis finalmente la intensificación de la fuerza visual cuando los rayos atraviesan un medio más denso, oscuro y transparente.
SAGREDO: Este modo de contener todo lo cognoscible se parece al del bloque de mármol, que encierra una o mil soberbias estatuas; lo único difícil es que alguien las saque de allí. Puede decirse que con esto ocurre como en las profecías de Joaquín de Fiore o con los antiguos oráculos, a los que no se entiende hasta que ha ocurrido lo que vaticinaron.
SALVIATI: ¿No os recuerda también a las predicciones de los astrólogos, que luego es tan fácil interpretar partiendo del horóscopo, o sea la posición de los astros?
SAGREDO: Y lo mismo ocurre con los descubrimientos de los alquimistas, los cuales, guiados por el humor melancholicus, descubren que en realidad las más grandes mentes humanas no han escrito más que acerca del arte de fabricar oro. Pero para enseñarlo sin descubrirlo a la plebe, excogitaron uno u otro medio de indicar el enigma debajo de múltiples velos. Nada más divertido que escuchar los comentarios que hacen los alquimistas a los antiguos poetas, en quienes rastrean los más portentosos secretos bajo la vestimenta de la fábula, con el significado de los amoríos de la diosa lunar, su descenso a la Tierra por causa de Endimión, y su cólera contra Acteón. ¡Cuánto misterio se encierra en el hecho de que Júpiter se transformara ora en lluvia de oro, ora en llama ardiente; y no menos en lo de Mercurio truchimán, o en los raptos de Plutón, o en aquella rama de oro!
SIMPLICIO: Creo, y en muchos casos sé con certeza, que no faltan cabezas extravagantes; pero sus necedades no deben ser utilizadas en menoscabo de Aristóteles, de quien, me parece, hablan a veces vuestras señorías con menos respeto del debido. Su antigüedad y la gran fama que ha ganado por el juicio de tantos eminentes hombres, bastarían para hacerle digno de la veneración de todos los sabios.
SALVIATI: No se trata de esto, señor Simplicio. Algunos de sus demasiado fervientes adoradores son precisamente quienes tienen, o más bien tendrán la culpa de que se le aprecie menos, de resultas de las fútiles exégesis de aquéllos. Tened la bondad de confesar que no sois tan simple de espíritu como para no ver que, de haber estado el propio Aristóteles presente cuando aquel doctor le convirtió en inventor del telescopio, se hubiera indignado contra el magíster, no contra los que se burlaron de él y de sus modos de interpretación. ¿Dudáis que Aristóteles cambiaría de opinión y corregiría sus libros, si se enterara de los recientes descubrimientos astronómicos? No podría menos de reconocer una tan clara evidencia, y alejar de sí a todos los pequeños espíritus cuya estrechez de miras no sabe más que aprender de memoria toda palabra del filósofo, sin comprender que, de haber sido Aristóteles como ellos se lo figuran, no merecería otro calificativo que los de necio testarudo, de bárbaro arbitrario y tiránico, que considera a los demás hombres como cabezas de ganado y pretende que los decretos de su voluntad importen más que las impresiones de los sentidos, que la experiencia, que la propia Naturaleza. Lejos de haber Aristóteles exigido la autoridad o de habérsela apropiado, son sus seguidores quienes se la otorgan. Como es más fácil refugiarse tras el escudo ajeno que entrar en la lid a rostro desnudo, el miedo les impide apartarse un solo paso de su maestro. Antes que cambiar nada en el cielo de Aristóteles, niegan en redondo lo que ven en el cielo de la Naturaleza.
SAGREDO: Las gentes de esa especie me recuerdan a aquel escultor que tomó un bloque de mármol y formó con él no sé ya si la imagen de un Hércules o de un Júpiter tonante. Con arte admirable, supo darle tanta vida y majestad, que el temor sobrecogía a todos los que contemplaban la estatua, hasta el propio escultor empezó a temer a su obra, cuya expresión y movimiento a él se debían. Tan grande llegó a ser su espanto, que no se atrevió ya a acercarse a la imagen con martillo y cincel.
SALVIATI: A menudo me he admirado de que los seguidores literales de Aristóteles no se dan cuenta del daño que causan a la autoridad y a la fama de su ídolo, cuando, empeñados en defender su crédito, consiguen sólo rebajarlo. Cuando veo sostener con tanta tozudez proposiciones obviamente falsas, y se pretende convencerme de que tal es el proceder correcto para un buen filósofo y de que lo propio haría Aristóteles, me refugio en la conclusión de que toda esa suerte de razonamientos no vale más que para dominios de que yo no tengo noticia. Si, en cambio, viera que una verdad evidente les lleva a abandonar sus errores y a cambiar de opinión, pensaría, en los casos en que mantienen sus posiciones, que disponen de alguna prueba para mí incomprensible o ignorada, pero justa.
SAGREDO: Y puesto que a sus ojos, su fama y la de su maestro tanto peligra en cuanto han de confesar que Aristóteles no conocía tal o cual verdad por otros descubierta, ¿no harían mejor si en vez de negar aquella verdad, la sacaran de los escritos del maestro, mediante una diligente combinación de pasajes, según la receta que nos indicó el señor Simplicio? Al cabo, si todo lo cognoscible se encuentra en aquellos textos, también han de encontrarse allí las nuevas verdades.
SALVIATI: Señor Sagredo, no echéis a broma este ardid, ya que me pareció que vuestra sugerencia estaba hecha con ironía. No hace mucho que un filósofo muy famoso escribió un libro sobre el alma, en el que, al exponer la doctrina aristotélica sobre la cuestión de la inmortalidad, aducía muchas citas, y no precisamente las que se encuentran en Alejandro, ya que éstas, según afirmaba nuestro filósofo, no tratan en absoluto del tema, ni mucho menos resuelven nada importante. Con sus citas sacadas de qué sé yo oscuros pasajes, el autor dio a su exposición un gustillo inquietante. Como alguien le advirtiera de que tendría dificultad para conseguir el imprimatur, contestó a su amigo que no dejara de hacer las gestiones, ya que si otro obstáculo no aparecía, iba a serle fácil cambiar la doctrina de Aristóteles, y, mediante otros comentarios y otras citas, demostrar que la opinión contraria era la propia y verdadera aristotélica.
SAGREDO: ¡Honor a tan sabio personaje! No permite que Aristóteles se la dé con queso, le tira al filósofo de la nariz, y le hace bailar al son que queremos tocarle. Ya veis cuánto importa escoger el justo momento de las cosas. No hay que acercarse a Hércules en sus momentos de ira y de furor, sino cuando huelga con las muchachas de Meonia. ¡Qué inaudita vileza, la de esos espíritus serviles! Se constituyen esclavos por propia voluntad, se encadenan indisolublemente a arbitrarias opiniones ajenas, y se dicen persuadidos por razones tan claras y convincentes que ni ellos mismos aciertan a saber si se refieren al tema en debate ni si realmente refuerzan la opinión que a ellos les seduce. Lo más curioso es que todos están de acuerdo en determinar si su autor tomó partido en pro o en contra en cada caso. ¿No es eso convertir en oráculo a un ídolo de leño? ¿Y de esto habremos de esperar consejo, respetándolo, temiéndolo y adorándolo?
SIMPLICIO: Pero si nos desprendemos de Aristóteles, ¿quién será nuestro guía en la ciencia? Nombrad a otro autor.
SALVIATI: Los guías hacen falta en regiones ignoradas y salvajes, pero en campo llano y abierto sólo los ciegos necesitan apoyo. Quien sea ciego, mejor que no salga de su casa. Pero quien tiene ojos en el cuerpo y en el espíritu, que los tome por sus guías. No digo con esto que no haya que escuchar a Aristóteles. Al contrario, me parece loable consultarle y estudiarle cuidadosamente. Lo único que censuro es que se rindan a él a discreción, suscribiendo a ciegas cada una de sus palabras y considerándolas como oráculo divino, sin atender a otras razones. Esto es un abuso, que tiene como consecuencia otro grave daño: nadie se esfuerza ya por cerciorarse de la fuerza de sus demostraciones. ¿Qué puede darse más lamentable que ver, en una disputa pública sobre materias demostrables, cómo todos entran en liza con una cita a menudo relativa a temas muy remotos, esperando con ella acallar al adversario? Y si de todos modos no queréis dejar de estudiar en tal forma, no os llaméis filósofos: llamaros historiadores o doctores en memorización, ya que quien nunca filosofó, no debe aspirar al honroso título de filósofo. Pero creo que haríamos bien en poner de nuevo rumbo a la costa, para no vernos cogidos en un mar infinito, del que no saldríamos en todo el día. En fin, señor Simplicio, que no tenéis más que aducir vuestras razones y pruebas o las de Aristóteles, pero no citas ni meras autoridades; ya que nuestras investigaciones toman por objeto el mundo de los sentidos, no un mundo de papel.
Dialogo dei Massimi Sistemi , Giornata prima e seconda.)
b) Galileo esboza la moderna ciencia de la Naturaleza
Los textos de Galileo citados en primer lugar importan históricamente para definir cómo se encara con la tradición. Los siguientes breves fragmentos de sus Discursos y demostraciones matemáticas alrededor de dos nuevas ciencias ponen de manifiesto su método. No aspira a descubrir nuevos fenómenos: el movimiento de un cuerpo que cae ha sido observado en todo tiempo y, sin embargo, nadie investigó su bien definida regularidad. Un fenómeno es regular, cuando puede aislársele de entre los múltiples movimientos de los cuerpos naturales, identificándole con precisión mediante reglas, principios o axiomas determinados, y sus propiedades son susceptibles de demostración. Demostrar significa determinar y fundamentar el fenómeno observado con referencia a una presuposición inicial : sólo así se forma una ciencia no contenta con afirmaciones fortuitas, aleatorias y relativas. La definición del fenómeno debe corresponder al “comportamiento” de la Naturaleza en los límites trazados por las presuposiciones; “naturaleza” es en este caso, por consiguiente, una estrecha sección acotada y recortada de entre la diversidad de los fenómenos que registran nuestros sentidos. En el interior de tales secciones, dice Galileo, “nos dejamos llevar de la mano” por la Naturaleza. Preguntas y respuestas, observaciones y resultados no apuntan ya a generales concepciones teológicas o metafísicas; se caracterizan por su comedimiento. Mientras Kepler atribuía a los fenómenos, independientemente de la observación, una significación eterna, teológica y metafísica, en Galileo se ha realizado una completa transformación. Para Kepler, la ciencia es todavía enteramente ajena a la historia; en Galileo se hace histórica, por cuanto los fenómenos que hay que determinar no son investigados acerca de sus propiedades más que en los límites de presuposiciones establecidas por los hombres . Al cambiarse los principios, ha de cambiar en forma correspondiente la descripción del fenómeno que se consideraba sobre la base de aquéllos. Lo cierto, de todos modos, es que en el interior de cada una de las fronteras que los hombres van trazando, la Naturaleza da siempre la misma respuesta; esa “eterna” y férrea regularidad se convierte en cimiento del edificio de la ciencia, y su conocimiento es el orgullo del científico.
Discursos y demostraciones matemáticas alrededor de dos nuevas ciencias.
Jornada tercera
Sobre una antigua materia, desarrollamos una ciencia enteramente nueva. Acaso nada haya en la Naturaleza más viejo que el movimiento, y sobre el mismo han escrito los sabios volúmenes que no son ni escasos ni breves. Sin embargo, hallo muchas propiedades del movimiento que no han sido nunca mencionadas, no digamos demostradas. Se acostumbra mencionar algunas de las más obvias, por ejemplo que el movimiento natural de los cuerpos pesados en su caída va acelerándose. Pero hasta el día no se ha dado a conocer la ley según la cual se produce aquella aceleración. Nadie, que yo sepa, ha demostrado en efecto que los trechos recorridos en tiempos iguales por un cuerpo que cae desde la posición de reposo están en la misma razón que los sucesivos números impares, empezando por el uno. Ha sido observado que las balas o los cuerpos arrojados describen alguna suerte de línea curva; pero que ésta es una parábola, nadie lo ha dicho. Que así es en efecto, junto con muchas otras cosas merecedoras de saberse, voy yo a demostrarlo, y además, cosa que me parece más importante, voy a abrir la vía a una ciencia muy extensa y valiosa, cuyos comienzos formarán los presentes trabajos. Mentes más penetrantes que la mía penetrarán en las más remotas regiones. En tres partes dividimos nuestro estudio. En la primera tratamos de cuanto toca al movimiento igual o uniforme, en la segunda del movimiento naturalmente acelerado, en la tercera del movimiento forzado o lanzamiento.
Sobre el movimiento uniformemente acelerado
Habiendo en el libro precedente estudiado las propiedades del movimiento uniforme, hemos de tratar ahora del movimiento acelerado. Ante todo, debemos buscar y explicar una definición que se ajuste al comportamiento verdadero de la Naturaleza. Ya que aunque uno puede imaginar cualquier clase de movimiento y luego estudiar lo que ocurre en su caso (y eso hicieron por ejemplo los inventores de las hélices y concoides, partiendo de movimientos que ciertamente no se dan en la Naturaleza y desarrollando admirablemente sus propiedades a partir de las presuposiciones), nosotros, teniendo en cuenta que la Naturaleza conserva en sus movimientos, y en particular en la caída de los cuerpos pesados, cierta forma de aceleración, hemos preferido atender a las propiedades de esta clase de movimientos, de modo que nuestra siguiente definición del movimiento acelerado concuerda precisamente con el modo de ser del movimiento naturalmente acelerado.
A nuestra convicción hemos llegado tras larga meditación, movidos especialmente por una razón, a saber, que las propiedades que luego demostraremos coinciden perfectamente con cuanto el experimento muestra a los sentidos. Finalmente, nos ha guiado al estudio del movimiento naturalmente acelerado, insensiblemente por así decir, la observación de la costumbre e inclinación de la Naturaleza en todas sus demás manifestaciones, para las que usualmente recurre a los medios más inmediatos, sencillos y fáciles. No me parece que nadie pueda imaginar un modo de nadar o volar más sencillo o fácil que el que siguen peces y pájaros por dictado de su instinto. Si, pues, yo observo que una piedra, al caer de una altura donde estaba en reposo, va sin cesar acrecentando su velocidad, ¿cómo no he de suponer que esta aceleración tiene lugar del modo más sencillo e inmediato? Si buscamos detenidamente, no encontraremos ninguna forma de aumento o crecimiento más sencillo que el que va produciéndose siempre del mismo modo. Comprenderemos fácilmente que así es, atendiendo a la estrecha conexión del tiempo con el movimiento; y ya que la igualdad y uniformidad de un movimiento se define y concibe como igualdad de los intervalos de tiempo y de los espacios recorridos (siendo así que llamamos uniforme a un movimiento cuando en tiempos iguales se recorren espacios iguales), podemos también, mediante una división del tiempo igualmente regular, concebir con la misma sencillez los aumentos de velocidad; de modo que para nuestra mente, un movimiento se acelera uniformemente y con una continua regularidad, cuando para cualesquiera tiempos iguales han tenido lugar aumentos de velocidad también iguales. Si, por consiguiente, a partir del instante en que el cuerpo abandona el lugar de reposo y comienza a caer, se toman cuantas se quiera partes iguales de tiempo, resultará que el grado de velocidad adquirido tras la primera y segunda partes de tiempo será doble del que el cuerpo adquirió en sólo la primera de las partes. Y el grado de velocidad que adquiere en tres partes de tiempo será tres veces mayor, y en cuatro partes, cuatro veces mayor, que el adquirido en la primera parte. De modo que si (para hacernos entender mejor) el cuerpo prosiguiera su movimiento con el grado o la intensidad de la velocidad alcanzada en la primera de aquellas partes de tiempo, siendo siempre mantenido en el mismo grado, entonces el movimiento sería dos veces más largo que el movimiento análogamente producido tras pasar las dos primeras partes de tiempo; y así, no me parece en modo alguno contrario a la verdad decir que la intensidad de la velocidad depende de la extensión del tiempo. Por lo tanto, se puede admitir la siguiente definición del movimiento de que vamos a tratar: llamo igual o uniformemente acelerado a un movimiento que a partir de la posición de reposo toma, en tiempos iguales, iguales incrementos de velocidad.
Sobre el movimiento de proyección.
Jornada cuarta
Hemos expuesto las propiedades del movimiento uniforme, y asimismo las del movimiento naturalmente acelerado a lo largo de cualquier plano inclinado. En la parte que ahora comienza, introduciré e intentaré apoyar con demostraciones algunos fenómenos importantes y curiosos; fenómenos que se manifiestan en un cuerpo que se encuentra en un movimiento compuesto de otros dos, a saber, de uno uniforme y de otro uniformemente acelerado. Así parece estar formado el movimiento que llamamos de proyección; su formación la concibo del siguiente modo:
Tomo un cuerpo lanzado sobre un plano horizontal, sin obstáculo de ninguna clase; de lo que, según antes se vio detalladamente, resulta que su movimiento será uniforme y tendrá lugar siempre sobre el mismo plano, a condición de que el plano se extienda ilimitadamente. Pero si el plano es limitado y situado a cierta altura, el cuerpo, que suponemos pesado, al llegar al borde del plano añadirá a su progresión uniforme y no obstaculizada aquella tendencia hacia abajo que posee de resultas de su peso; y así se formará cierto movimiento compuesto de uno horizontal y uniforme y de otro dirigido hacia abajo y naturalmente acelerado; le llamo movimiento de proyección. Vamos en seguida a demostrar algunas de sus propiedades…
(GALILEO GALILEI,
Discorso e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove Scienze. )
OBRAS: Le opere di G. G., ed. por A. Favaro y J. del Lungo, 20 vols., Edizione Nazionale, Florencia, 1890-1909.
ESTUDIOS: A. Carli y A. Favaro, Bibliografia Galileiana, Roma, 1896; K. von Gebler, G. G. und die römische Curie, 2 vols., 1876-1877; E. Wohlwill, G. und sein Kampffür die copernicanische Lehre, 2 vols., 1909-1926; L. Olschki, G. G. und seine Zeit, 1927; E. J. Dijksterhuis, De Mechanisering van het Wereldbeeld, Amsterdam, 1950; P. Aubanel, La génie sous la tiare. Urbain VIII et G., 1929; F. Sherwood Taylor, G. and the Freedom of Thought, Londres, 1938; A. Koyré, Études galiléennes, 3 fasc., 1939; A. Maier, Die Vorläufer G.’s im 14. Jahrhundert, Roma, 1949; P. Natorp, “G. als Philosoph”, en Philosophische Monatshefte, 1882; E. Cassirer, “Wahrheitsbegriff und Wahrheitsproblem bei G.”, en Scientia, 1937; A. Koyré, “G. and Plato”, en Journal of the History of Ideas, vol. 4, 1943.
§ 3. Isaac Newton (4-I-1643 - 31-III-1727)
Las concepciones metódicas que advertimos en Galileo se han convertido ya en bien común. La observación científica de la Naturaleza conduce a descubrimientos y éxitos continuamente renovados, luego que en Inglaterra ya Bacon (1561-1626) hiciera hincapié en la importancia del método empírico. Recordemos tan sólo unas cuantas consecuencias, importantes para la práctica, de la nueva ciencia: en 1628 descubre William Harvey (1578-1658) la circulación de la sangre, en 1600 William Gilbert (1540-1603) trata por primera vez, en su obra De magnete, de los fenómenos magnéticos; en 1643, Evangelista Torricelli (1608-1643), discípulo de Galileo, descubre el barómetro; en 1662 hallan el inglés Robert Boyle (1627-1691) y el francés Edme Mariotte (1620-1684) la ley de la presión en los gases.
El fenómeno del movimiento de los cuerpos permanece ignorado en sus causas últimas, pero es posible determinar y calcular las fuerzas en sus regularidades y conexiones.
Hasta entonces, la mente humana formulaba hipótesis científicas sin atender en apariencia a los hechos naturales, cuidando sólo de la coherencia matemática y lógica, para luego convertirlas en base de la observación. Pero en esta época se adquirió conciencia de que la invención de hipótesis no es una actividad autárquica de la mente humana, sino que debe practicarse en estrecha conexión con la observación de la Naturaleza. El genio del científico en cuanto al planteamiento de hipótesis se muestra precisamente en la medida en que éstas aprehenden sencillas relaciones entre fenómenos naturales, las transforman en conceptos matemáticos generales, y presuponen siempre las ya adquiridas explicaciones de los restantes fenómenos. De forma que el científico debe dejarse guiar por los propios fenómenos naturales para llegar a sus hipótesis, de las cuales pasa luego a las observaciones y experimentos.
Newton, cuya concepción de la Naturaleza presenta aspectos radicalmente nuevos, por cuanto libera a la Naturaleza no ya sólo de su inmersión en el seno de Dios, sino también de su estrecha relación con el hombre, aparece al pronto como un mero empírico, ya que rechaza toda hipótesis: los conocimientos se derivan de los fenómenos y se generalizan por inducción. Richard Cotes, el editor de la segunda edición (1713) de los Principios matemáticos de la Filosofía natural de Newton, es tal vez quien explica con más claridad la actitud de su autor. Dice que habría que repartir en tres grupos a todos los que se dedican a las investigaciones físicas. Unos atribuyen a ciertas clases singulares de objetos propiedades específicas y ocultas, de las cuales habrían de depender las operaciones de los cuerpos individuales (éstos son los representantes de la filosofía escolástica). Otros afirman que la materia general es homogénea, y que las funciones específicas y distintas de cada cuerpo se deben a determinadas relaciones, sencillas y fáciles de conocer, de las partículas que lo componen. Pero como luego se permiten suponer unas ignoradas forma y magnitud de las partículas, y una indeterminada posición y movimiento de las mismas, caen “en ensoñaciones”: “Quienes fundan sus especulaciones en hipótesis, aunque luego procedan siguiendo con todo rigor las leyes mecánicas, no harán más que una fábula, tal vez elegante y hermosa, pero fábula al cabo”. De modo que tampoco este método de investigación conduce a resultados seguros. Finalmente describe Cotes el método de Newton en los siguientes términos:
Queda un tercer tipo de científico, el que cultiva la Física experimental. Éste, ciertamente, quiere deducir de principios tan sencillos como sea posible las causas de todas las cosas, pero toma como principio algo que todavía no se ha mostrado en los fenómenos. Procede, pues, siguiendo un doble método, analítico y sintético. A partir de algunos fenómenos escogidos, deriva mediante el análisis las fuerzas de la Naturaleza y sus sencillas leyes, para luego, mediante la síntesis, determinar a aquellos fenómenos como fundamento de las restantes propiedades naturales. Este método de investigación es el que nuestro famoso autor consideró mucho más meritorio y útil que cualquiera de los otros… Como buen ejemplo de sus resultados, citaba la feliz deducción del sistema del Universo a partir de la ley de la gravedad. Que la fuerza de la gravedad es inherente a todo cuerpo, algunos lo habían barruntado, otros pensado; pero él fue el primero y único que demostró su existencia mediante los fenómenos, dándole un firme fundamento gracias a notables especulaciones.
Se insiste en que la recta investigación debe deducir la naturaleza de las cosas y buscar sus leyes partiendo de causas realmente existentes.
No debemos deducir aquellas leyes de suposiciones inciertas, sino aprehenderlas mediante observaciones y experimentos. Quien cree poder encontrar los principios de la Filosofía natural y las leyes de las cosas sin apoyarse más que en la fuerza de su espíritu y la luz interior de su razón, o bien ha de admitir que el mundo ha surgido por un proceso necesario, y entonces ha de deducir sus leyes de la misma necesidad del Universo; o bien ha de opinar que, si el orden de la Naturaleza procede de la voluntad de Dios, un miserable homúnculo es capaz de comprender lo que en cada caso sea mejor. Una Filosofía natural sana y verídica se funda en las manifestaciones de las cosas, las cuales, incluso contra nuestra voluntad y con nuestra oposición, nos conducen a unos principios tales que en ellos se percibe claramente la mejor inteligencia y el supremo poderío del Ser más sabio y potente.
Partiendo de los fenómenos y generalizando por inducción Newton alcanza el conocimiento de la impenetrabilidad, la movilidad y la fuerza de percusión de los cuerpos, y de las leyes del movimiento y de la gravedad; la fuerza de la gravedad existe y opera según las leyes que él formula; a partir de dicha fuerza, se explican los movimientos de los cuerpos celestes; las cualidades ocultas de los cuerpos son abolidas. Al enunciar los postulados que definen conceptos tales como los de masa, causa, fuerza, inercia, espacio, tiempo y movimiento, Newton es el primer sistematizador de la moderna ciencia. En este sentido se lee en el “Prefacio al lector” de la primera edición (1687) de los Principios matemáticos de la Filosofía natural:
Toda la dificultad de la Física parece naturalmente consistir en la de investigar las fuerzas de la Naturaleza a partir de los fenómenos de movimiento, explicando luego los restantes fenómenos por aquellas fuerzas. A tal fin sirven los teoremas generales contenidos en los libros primero y segundo. En el tercer libro, como aplicación de los precedentes, hemos explicado el sistema del Universo. Allí, a saber, mediante los teoremas demostrados matemáticamente en los primeros libros, se deduce de los fenómenos celestes la fuerza de gravedad, por la cual los cuerpos tienden a acercarse al Sol y a los planetas. De la misma fuerza se deducen luego, también mediante teoremas matemáticos, los movimientos de los planetas, los cometas, la Luna y el mar.
¡Ojalá pudiéramos deducir de este modo por principios matemáticos los restantes fenómenos naturales! Pero muchas razones me inducen a sospechar que aquellos fenómenos pueden depender de ciertas fuerzas. Gracias a éstas, las partículas de los cuerpos, por causas todavía ignoradas, o bien son empujadas unas hacia otras y componen cuerpos regulares, o se apartan unas de otras y se rehúyen. Hasta hoy, los físicos han buscado en vano explicar la Naturaleza por esas fuerzas desconocidas; espero sin embargo que los principios aquí expuestos arrojen luz útil para esta empresa o para otra bien planteada.
Newton creó una Física de los cielos, sin arbitrariedades y sin prodigios, sostenida por sí misma y en sí misma descansando, pero no por ello siguió la ruta del materialismo. Conserva la fe en un Dios personal; el mecanismo de la Naturaleza no es más que un medio para el cumplimiento de los fines divinos. Aunque el “gran océano” de la verdad permanece sin descubrir, las verdades aisladas van sin embargo enlazándose progresivamente para formar un todo conexo. De ahí la famosa frase de Newton:
No sé qué impresión produciré ante el mundo; pero a mí me parece ser un niño que juega en la playa, y que de vez en cuando encuentra un guijarro más redondo o una concha más hermosa de lo ordinario, mientras el gran océano de la verdad permanece sin desvelar ante sus ojos.
Tercer libro de los “Principios matemáticos de la Filosofía natural”
Del sistema del Universo.
Reglas para la investigación de la Naturaleza.
Regla primera. Para explicar las cosas naturales, no admitir más causas que las que son verdaderas y bastan para la explicación de aquellos fenómenos.
Dicen los físicos: la Naturaleza no hace nada en vano, y vano es lo que ocurre por efecto de mucho, pudiendo realizarse con menos. La Naturaleza es simple y no prodiga las causas de las cosas.
Regla segunda. Por consiguiente, en cuanto sea posible, hay que adscribir las mismas causas a idénticos efectos.
Verbigracia, a la respiración de los hombres y de los animales, a la caída de las piedras en Europa y en América, a la luz de la llama en el hogar y el Sol, a la reflexión de la luz en la Tierra y en los planetas.
Regla tercera. Las propiedades de los cuerpos que no pueden ser aumentadas ni disminuidas y que se encuentran en todos los cuerpos que es posible ensayar, deben ser tenidas por propiedades de todos los cuerpos.
En efecto, las propiedades de los cuerpos no se conocen más que por ensayos, y por lo tanto hay que tener por generales a aquéllas que concuerdan generalmente con todos los ensayos, sin que puedan ser disminuidas ni suprimidas. Es evidente que no se puede ni fantasear contra el curso de los experimentos, ni alejarse de la analogía de la Naturaleza, ya que ésta es siempre simple y coherente . La extensión de los cuerpos no es conocida más que por los sentidos, y no es percibida por todos, pero como se encuentra en todos los cuerpos perceptibles, se la atribuye a todos ellos. Que varios cuerpos son duros, lo experimentamos mediante ensayos. La dureza del todo resulta de la dureza de las partes, y de ello inferimos justamente que no sólo las partes perceptibles de dichos cuerpos, sino también las partículas indescomponibles de todo cuerpo, son duras. Que todos los cuerpos son impenetrables, no lo deducimos de la razón, sino de la experiencia. Todo lo que tenemos a mano lo hallamos impenetrable, y de ahí inferimos que la impenetrabilidad es una propiedad de todos los cuerpos. Que todos los cuerpos son movibles, y que, gracias a cierta fuerza a la que llamamos fuerza de inercia, permanecen en su movimiento o en reposo, lo deducimos de haber observado tales propiedades en todos los cuerpos que conocemos. La extensión, la dureza, la impenetrabilidad, la movilidad y la fuerza de inercia del todo proceden de idénticas propiedades en las partes; de ahí inferimos que las partes mínimas de los cuerpos son asimismo extensas, duras, impenetrables, movibles y dotadas de la fuerza de inercia. En esto consiste el fundamento de toda la Filosofía natural. Más adelante nos muestran los fenómenos que las partes de los cuerpos que se hallan en contacto pueden separarse. Que las partes pueden dividirse en otras menores por el puro cálculo, lo sabemos por la Matemática; pero si está pensada descomposición de las partes puede ser ejecutada por fuerzas naturales, lo ignoramos. Pero si de un ensayo resultara que algunas partes no separadas, al romper un cuerpo duro y sólido, admitieran una división, concluiríamos según la misma regla que no sólo son divisibles las partes separadas, sino que también las no separadas pueden dividirse al infinito.
Si finalmente todos los cuerpos próximos a la Tierra pesan hacia ésta, y precisamente en proporción a la cantidad de materia en cada uno de ellos; si la Luna pesa hacia la Tierra en proporción a su masa, e inversamente nuestro mar pesa hacia la Luna; si además los experimentos y observaciones astronómicas han mostrado que todos los planetas pesan recíprocamente unos hacia otros, y los cometas hacia el Sol, hay que afirmar en fin según esta regla que todos los cuerpos pesan unos hacia otros. La prueba de la gravedad general es más fuerte que la de la impenetrabilidad de los cuerpos, ya que en cuanto a ésta no poseemos ningún experimento ni observación concerniente a los cuerpos celestes. Sin embargo, no afirmo que la gravedad sea esencial a los cuerpos. Por fuerza propia entiendo la de inercia, que es invariable, mientras que la gravedad disminuye con la lejanía respecto a la Tierra.
Regla cuarta. En la Física experimental, los teoremas derivados por inducción de los fenómenos, si no se dan presuposiciones contrarías, deben ser tenidos por precisamente o muy aproximadamente ciertos, hasta que aparecen otros fenómenos gracias a los cuales aquellos teoremas alcanzan mayor precisión o son sometidos a excepciones. Así debe hacerse, para que el argumento de la inducción no sea abolido a fuerza de hipótesis.
(Isaac Newton, Philosophiae naturalis principia mathematica, libro III.)
Tercer libro de los “Principios matemáticos”
Sección quinta: De los cometas
Esto tenía que decir acerca de Dios, el estudio de cuyas obras es objeto de la Filosofía natural.
Hasta ahora he explicado los fenómenos de los cuerpos celestes y los movimientos del mar por la fuerza de la gravedad, pero nunca he indicado la causa de esta última. Aquella fuerza se deriva de alguna causa que penetra hasta el centro del Sol y de los planetas sin perder nada en su efectividad. No actúa en proporción a la superficie de las partículas sobre las cuales se ejerce (como es el caso para las fuerzas mecánicas), sino en proporción a la cantidad de materia sólida, y su efecto se extiende en todas direcciones, hasta extraordinarias distancias, pero disminuyendo en proporción al cuadrado de las últimas. La gravedad hacia el Sol se compone de la gravedad hacia cada una de sus partículas, y disminuye con el alejamiento del Sol precisamente en proporción al cuadrado de las distancias, y esto ocurre hasta la órbita de Saturno, según muestra la inmovilidad de los afelios de los planetas; se extiende también hasta los afelios externos de los cometas, cuando estos afelios están inmóviles.
Todavía no he podido llegar, partiendo de los fenómenos, a descubrir la razón de estas propiedades de la gravedad, y en cuanto a hipótesis, yo no las invento. Todo lo que no se sigue de los fenómenos, es en efecto hipótesis, tanto si son metafísicas como físicas, mecánicas como referentes a cualidades ocultas, no deben ser admitidas en la Física experimental. En ésta, los teoremas se infieren de los fenómenos y se generalizan por inducción. De este modo hemos estudiado la impenetrabilidad, la motilidad, el choque de los cuerpos y las leyes del movimiento y de la gravedad. Basta que la gravedad exista, que actúe según las leyes que hemos formulado y que con ella puedan explicarse todos los movimientos de los cuerpos celestes y del mar.
Este sería el lugar de añadir algo acerca de la substancia espiritual que penetra todos los cuerpos sólidos y está contenida en ellos. De resultas de la fuerza y la actividad de esta substancia espiritual, las partículas de los cuerpos se atraen unas a otras cuando están poco alejadas y se adhieren al tocarse. Por ella actúan los cuerpos eléctricos a las mayores distancias, tanto para atraer a los cuerpecillos próximos, como para rechazarlos. Mediante esta esencia espiritual, la luz se propaga, es reflejada, desviada y refractada y calienta los cuerpos. Todos los sentimientos se despiertan y los miembros de los animales se mueven libremente gracias a aquella esencia y a sus vibraciones que, desde los órganos externos de los sentidos, a través de los filamentos nerviosos, se propagan hasta el cerebro y de allí a los músculos. Pero tales cosas no pueden explicarse en pocas palabras, y todavía no disponemos de suficiente número de experimentos para poder determinar precisamente y demostrar las leyes según las cuales actúa aquella substancia espiritual general.
(Isaac Newton, Philosophiae naturalis principia mathematica, libro III.)
OBRAS: Philosophiae naturalis principia mathematica, 1687; Optics, 1704; Arithmetica universalis, 1707; Analysis, 1711; Opuscula mathematica, philosophica et philologica, publ. por J. Castillon, vols. 1-3, Lausanne, 1744; Obras completas en 1779-1785, 5 vols., ed. por Samuel Horsley.
ESTUDIOS: G. J. Gray, Bibliography of the Works of N., 2.ª ed, 1907; F. Rosenberger, I. N. und seine physikalischen Prinzipien, 1895; F. Dessauer, Weltfahrt der Erkenntnis. Leben und Werk I. N.’s, 1945; H. G. Steinmann, Über den Einfluss N.’s auf die Erkenntnistheorie seiner Zeit, 1913; K. Popp, Jakob Boehme und I. N., 1935.
Capítulo II
La formación de la imagen del universo mecanicista y materialista
§. 1. Aplicación de los métodos de la mecánica newtoniana a otros dominios (óptica)
§. 2. Formación de la imagen mecanicista y materialista del universo.
§ 1. Aplicación de los métodos de la mecánica newtoniana a otros dominios (óptica)
Christian Huygens (14-IV-1629 - 8-VI-1695)
El método de la Mecánica newtoniana fue paulatinamente aplicándose a dominios más vastos. Se procuró aislar determinados aspectos de los procesos naturales y determinar sus “leyes”. En este sentido se dice, en el prefacio al Tratado de la luz (1690) de Huygens, lo siguiente:
Se encontrarán (en esta obra) demostraciones de tal suerte, que no poseen un grado de certidumbre tan alto como las de la Geometría, y se distinguen en gran medida de éstas, ya que nuestros principios se acreditan por las consecuencias que de los mismos pueden extraerse, mientras que los geómetras demuestran sus teoremas basándose en axiomas ciertos e indiscutibles; ello se debe a la naturaleza de nuestro objeto. Sin embargo, es posible alcanzar un grado de probabilidad tan alto, que a menudo no cede en nada a una demostración rigurosa. Éste es el caso cuando las consecuencias obtenidas a partir de la aceptación de ciertos principios coinciden perfectamente con los fenómenos que la experiencia manifiesta; especialmente cuando su número es muy elevado y, más particularmente todavía, cuando imaginamos y prevemos nuevos fenómenos que se siguen de las suposiciones hechas, y hallamos que el éxito corona nuestra especulación. Y si todas estas pruebas de probabilidad, en cuanto a los objetos de que me he propuesto tratar, coinciden como en efecto me parece es el caso, esta circunstancia no puede menos de justificar en gran medida el éxito de mi método de investigación, siendo apenas creíble que las cosas no se comporten aproximadamente según yo expongo.
Huygens interpreta la luz como el movimiento de cierta materia, o sea que sus efectos se explican a partir de principios mecánicos.
Debemos observar que cuando Huygens habla de “filosofía”, entiende el término en su sentido originario, es decir, como amor al saber. Como ejemplo del hecho de que la Mecánica newtoniana fue aplicándose progresivamente a dominios de la Naturaleza más extensos, citamos a continuación un capítulo del Tratado de la luz, de Huygens.
Sobre la propagación rectilínea de los rayos
Las demostraciones de la Óptica, como las de toda ciencia en que la Geometría se aplica a la materia, se fundan en verdades derivadas de la experiencia; tales son, por ejemplo, que los rayos luminosos se propagan en línea recta, que el ángulo de reflexión y el de incidencia son iguales, y que en la refracción el rayo se refracta según la regla de los senos, hecho este último tan conocido hoy día como los otros, y no menos seguro.
La mayoría de quienes han escrito sobre las distintas partes de la Óptica se han contentado con presuponer tales verdades. Otros, más ambiciosos de saber, buscaron su origen y sus causas, ya que las consideraban como maravillosos efectos de la Naturaleza. Pero como las opiniones a este propósito han sido sin duda ingeniosas, pero no de tal naturaleza que no dejaran lugar a los entendidos para desear ulteriores y más satisfactorias explicaciones, expondré lo que he pensado sobre el asunto, para contribuir con mis fuerzas al esclarecimiento de esta parte de la Filosofía natural, que, no sin fundamento, pasa por una de las más difíciles. Reconozco que debo mucho a quienes empezaron los primeros a disipar la extraña tiniebla en que estas cosas estaban envueltas, y a despertar la esperanza de que pudiera explicárselas, según fundamentos comprensibles. Pero, por otra parte, me sorprende lo muy a menudo que presentaron razonamientos muy poco luminosos como absolutamente seguros y convincentes; que yo sepa, nadie ha explicado de modo aceptable ni siquiera los primeros y más importantes fenómenos luminosos, a saber, por qué la luz no se propaga más que en línea recta, y por qué los rayos luminosos que proceden de infinitas direcciones se cruzan sin estorbarse en lo más mínimo.
Por ello, intentaré en el presente libro dar razones claras y verosímiles, de acuerdo con los principios admitidos en la Filosofía actual, en primer lugar para las propiedades de la luz que se propaga en línea recta, y luego para las de la luz reflejada al contacto con otros cuerpos. Explicaré también los fenómenos de los rayos que, al atravesar cuerpos de distinta transparencia, sufren la llamada refracción; y estudiaré también los efectos de la refracción en el aire, a consecuencia de las distintas densidades de la atmósfera.
Investigaré además las causas de la curiosa refracción luminosa de cierto cristal que se obtiene en Islandia. Finalmente, trataré de las diversas formas de los cuerpos trasparentes y reflectores, de resultas de las cuales los rayos se reúnen en un punto o son desviados de muchas maneras. Se verá con qué facilidad, mediante nuestra nueva teoría, se hallan no sólo las elipses, hipérbolas y otras curvas que Descartes inventó con agudeza para la producción de tales efectos, sino también las otras que han de formar una superficie de una lente, cuando la segunda superficie es esférica, o incluso ofrece una forma cualquiera.
No se podrá poner en duda que la luz consiste en el movimiento de cierta materia. Si, en efecto, consideramos los modos de su producción, veremos que en la Tierra son principalmente el fuego y la llama lo que la produce, y no cabe duda de que el fuego y llama contienen cuerpos en veloz movimiento, hasta el punto de que disuelven y funden numerosos otros cuerpos muy firmes; si en cambio consideramos los efectos de la luz, vemos que ésta, concentrada por ejemplo mediante un reflector cóncavo, tiene la propiedad de calentar como el fuego, es decir, de separar las partes de los cuerpos; todo ello indica claramente que se trata de un movimiento, por lo menos en buena filosofía, en la que las causas de todos los efectos naturales son referidas a fundamentos mecánicos. Así, en mi opinión, se debe proceder, o si no, renunciar a toda esperanza de comprender nunca nada en la Física.
Como en dicha filosofía se tiene por seguro que el sentido de la vista sólo es excitado por la impresión de cierto movimiento de una materia, la cual actúa sobre los nervios del fondo de nuestro ojo, tenemos en ello un nuevo fundamento para la opinión de que la luz consiste en un movimiento de la materia que se encuentra entre nosotros y el cuerpo luminoso. Si además atendemos a la extraordinaria velocidad con que la luz se propaga en todas direcciones, y consideramos que, cuando ésta procede de lugares distintos e incluso opuestos los rayos se cruzan sin estorbarse, comprendemos que cuando nosotros vemos un objeto luminoso, no puede esto ocurrir mediante el desplazamiento de una materia que nos llegara desde dicho objeto, como un proyectil o una flecha atravesando el aire; ya que tal cosa se opone demasiado a ambas propiedades de la luz, y especialmente a la última. La luz debe por lo tanto propagarse de otro modo, y precisamente los conocimientos que poseemos acerca de la propagación del sonido en el aire, pueden guiarnos a la comprensión de aquel fenómeno.
Sabemos que gracias al aire, que es un cuerpo invisible e intangible, el sonido se propaga por todo el entorno del lugar en que se ha producido, mediante un movimiento que progresa paulatinamente desde una partícula de aire hasta otra, y que, ya que la propagación de este movimiento tiene lugar con igual velocidad de todas direcciones, han de formarse algo así como superficies esféricas, que van ensanchándose hasta que finalmente tocan a nuestro oído. No cabe por otra parte dudar de que también la luz llega desde el cuerpo luminoso hasta nosotros mediante algún movimiento comunicado a la materia intermedia, puesto que ya vimos que ello no puede ocurrir mediante el desplazamiento de un cuerpo que viniera hasta nosotros. Si luego, según en seguida investigaremos, resulta que la luz necesita tiempo para su avance, se infiere que aquel movimiento comunicado a la materia es paulatino y por ende se propaga, como el del sonido, en superficies u ondas esféricas; las llamo ondas por su semejanza con las que se forman en el agua cuando echamos en ella una piedra, ya que éstas muestran también una paulatina propagación circular, por más que se deban a otra causa y no se formen más que en una superficie plana.
(Christian Huygens, Traite de la Lumière, 1690.)
OBRAS: Oeuvres completes, publicadas por la Société Hollandaise des Sciences, 22 vols., 1888-1950; Traite de la Lumière, 1690; Horologium oscillatorium, 1673; Cosmotheoros, 1698.
ESTUDIOS: J. Bosscha, Ch. H., 1895; Ph. Lenard,Grosse Naturforscher, 1929; A. B. Bele,Ch. H. and the Development of Science, 1948; E. J. Dijksterhuis, Ch. H., Haarlem, 1951.
§ 2. Formación de la imagen mecanicista y materialista del universo.
Con el reflorecimiento de las ciencias naturales en el siglo XVII aparecieron las sociedades doctas (Académie des Sciences, de París, en 1666; Royal Society, de Londres, en 1663). En conexión con los resultados de la investigación científica, comienzan a apuntar nuevas corrientes filosóficas. Nos limitaremos a mencionar a tres filósofos: Petrus Gassendi (1592-1655), Robert Boyle (1627-1691) y René Descartes (1596-1650). Su pensamiento habrá de dominar a la Metafísica en la época del florecimiento del mecanicismo. Gassendi, tras haber sido profesor de Retórica y de Filosofía, enseñó Matemática en París. Creyó que el atomismo de Epicuro era adecuado para proporcionar una explicación casual-mecánica del acontecer natural. Aun cuando la materia, matemáticamente considerada, puede dividirse hasta el infinito, en la práctica se encuentran finalmente átomos indivisibles, dotados de dureza y de impenetrabilidad. La generación y el decurso de todo fenómeno se basan en la unión y separación de dichos átomos, a los cuales es inmanente una tendencia al movimiento.
Tal vez sea importante recordar que Gassendi deriva de Dios el orden atomístico.
A través de Gassendi, también el inglés Robert Boyle fue ganado para la explicación atomística de la Naturaleza. Según él, no existe más que una materia única, extensa, impenetrable, divisible; el movimiento produce la formación de corpúsculos mínimos, dotados de determinada magnitud, forma y posición, que se unen para formar los cuerpos compuestos. También para Boyle es Dios la causa del movimiento. En su Chymista scepticus (1668), se lee:
Puesto que a las partículas de que se compone todo cuerpo les atribuimos determinadas magnitud y forma, fácilmente se infiere que estas partículas diversamente conformadas pueden mezclarse en proporciones tan distintas y de tan diferentes maneras, que con ellas puede componerse un número casi increíble de cuerpos sólidos de distinta especie; especialmente teniendo en cuenta que las partículas de determinado elemento, por el mero hecho de su composición, pueden formar pequeñas masas, que se distinguen en magnitud y en forma de las partículas que las componen.
Para René Descartes, la Matemática es la vía para la búsqueda de la verdad. A partir de un dualismo psicofísico, es decir, de la distinción entre una substancia pensante y una substancia meramente extensa, Descartes fue el primero que intentó desarrollar una Mecánica no sólo celeste, sino que incluyera tanto al alma como a la Naturaleza orgánica e inorgánica. Tanto la Fisiología como la Astronomía son para él ciencias puramente mecánicas. La Naturaleza debe ser explicada sin salirse de su propio dominio, y sus leyes son idénticas con las de la Mecánica. En Descartes se refleja ya el creciente influjo de las ciencias de la Naturaleza, cuyos resultados le sirven de justificación para los principios de su imagen filosófica del Universo. Va robusteciéndose la tendencia a extraer conclusiones filosóficas de las proposiciones estrictamente científicas; va abandonándose la modestia, la actitud que sólo reconocía validez a las leyes naturales en el dominio de los problemas que con ellas querían resolverse y de los objetos a que ellas se referían (tratamos detalladamente esta cuestión en las pp. 75-76).
De modo que el pensamiento mecanicista dio el primer impulso a una concepción materialista del Universo, que fue imponiéndose paulatinamente hasta florecer completamente en la época de la ilustración, luego que John Locke (1632-1704) la hubo propagado desde Inglaterra. La ilustración francesa, cuyo documento capital es la famosa Encyclopédie des Sciences, Arts et Métiers (1751 ss.), recibe su carácter intelectual de Voltaire y d’Alembert. El siguiente fragmento de la Introducción a la Enciclopedia revela claramente cómo se perdió la cauta actitud de los científicos clásicos, y la consecuencia con que delimitaban el dominio de validez de los resultados de sus observaciones. El empeño capital ha pasado a ser el de derivar todo el conjunto del saber de las percepciones sensibles de los hombres. De modo que, sobre la base de la ciencia de la Naturaleza, aparece una peculiar filosofía no-crítica. Otros pasajes de autores materialistas contribuirán a hacer perceptible dicha evolución.
Jean Le Rond D’Alembert (16-I-1717 - 29-X-1783)
Materia y movimiento son las presuposiciones de la Estática y de la Mecánica. El hombre se enorgullece de poder mostrar que las reconocidas leyes del equilibrio y del movimiento se observan efectivamente en los cuerpos que nos rodean, y por lo tanto tienen validez necesaria. No se cree ya necesario acudir a explicaciones metafísicas; así lo dice d’Alembert en el prefacio al Traite de Dynamique (París, 1743):
De todas estas consideraciones se sigue que las leyes de la Estática y de la Mecánica expuestas en este libro son las que se deducen de la existencia de la materia y del movimiento. Pero la experiencia nos enseña que dichas leyes son efectivamente las que se observan en los cuerpos que nos rodean. Por consiguiente, las leyes del equilibrio y del movimiento, según nos las manifiesta la observación, poseen validez necesaria. A un metafísico le bastaría acaso como prueba decir que la sabiduría del Creador y la sencillez de sus puntos de vista implican que no impondrá otras leyes del equilibrio y del movimiento que las que se infieren de la existencia de los cuerpos y de su recíproca impenetrabilidad; pero nosotros creemos deber abstenernos de tal suerte de consideraciones, ya que parecen derivarse de principios demasiado vagos; la naturaleza del Ser supremo está para nosotros demasiado oculta para que podamos decidir lo que concuerda con los fundamentos de su sabiduría y lo que de ellos se aparta; sólo podemos adivinar los efectos de aquella sabiduría mediante la observación de las leyes de la Naturaleza, cuando el razonamiento matemático nos revele la simplicidad de aquellas leyes, y cuando la experiencia nos muestre su importancia y su validez.
La imagen materialista del Universo basada en las leyes de la Mecánica ha madurado; la Naturaleza se presenta como un sistema de movimientos, de energías, de magnitudes mensurables.
“Introducción a la Enciclopedia”
Todos nuestros conocimientos inmediatos pueden reducirse a percepciones sensibles; de donde se sigue que debemos todas nuestras ideas a la experiencia sensible. Al emprender, en parte por necesidad y en parte como diversión, el estudio de la Naturaleza, atribuimos a las cosas multitud de propiedades, pero la mayoría de ellas observamos que forman un objeto por sí mismas, de modo que para profundizar en su estudio tenemos que tomarlas aisladamente. Nuestra labor de investigación nos permite en seguida descubrir propiedades comunes a todos los seres, como son la facultad de moverse y la de inercia, y también la de propagar el movimiento; de tales propiedades resultan las más importantes de las variaciones que observamos en la Naturaleza. Cuando, fiando en nuestros sentidos, nos ocupamos en particular del estudio de dichas propiedades, descubrimos otra de la que dependen todas las anteriores, a saber, la densidad, es decir, la cualidad que hace que un cuerpo excluya a todo otro cuerpo del lugar que el primero ocupa, de modo que dos cuerpos distintos, por muy cerca uno de otro que les pongamos, nunca pueden ocupar un espacio menor que el que ocupan estando separados. Es sobre todo esta propiedad de la densidad la que nos permite distinguir entre los cuerpos y aquella parte del espacio infinito en que se encuentran; así lo estiman, por lo menos, nuestros sentidos, y suponiendo que nos engañaran en este punto, el error sería de una tan metafísica suerte, que no acarrearía ningún peligro para nuestra existencia ni para nuestra conservación, y que, sin proponérnoslo, siempre recaeríamos en dicho error, de resultas de nuestro acostumbrado modo de ver las cosas.
Todo nos induce a considerar al espacio como el lugar, real o por lo menos posible, de los cuerpos, ya que en efecto, mediante la noción de las partes del espacio, penetrables e inmóviles, es como alcanzamos la más clara concepción del movimiento que nos es dado poseer. De modo que puede decirse que naturalmente nos vemos forzados a distinguir, en principio por lo menos, entre dos clases de extensión: una de ellas es impenetrable, mientras que la otra constituye el lugar de los cuerpos. Como por otra parte la densidad es una cualidad relativa, de la que sólo podemos formarnos una noción al comparar dos cuerpos, nos acostumbramos pronto a verla distinta de la extensión, y a considerar separadamente ambas propiedades, a pesar de que la densidad es un fundamento necesario de nuestra concepción de la materia.
Una vez alcanzado este nuevo modo de pensar, vemos a los cuerpos como partes del espacio, dotadas de formas y extensión determinadas. Éste es el punto de vista más general y abstracto desde el cual podamos representarnos a los cuerpos, ya que un espacio meramente extenso, carente de partes dotadas de forma, no sería más que una pintura lejana y confusa, en la que todo se aniquilaría, porque nada podría distinguirse. El color y la forma, estas dos propiedades permanentes aunque variables de todo cuerpo, sirven para aislarlo del espacio que le rodea, e incluso una de ellas basta para tal efecto. De ahí que, para estudiar a los cuerpos en general del modo más riguroso posible, separamos a la forma del color, en parte porque dicha separación nos es espontáneamente sugerida gracias a la simultaneidad de nuestras experiencias visuales y táctiles, y en parte porque la forma de un cuerpo es más fácil de concebir sin color que el color sin la forma, y, en último término, porque la forma permite una identificación más fácil y precisa de las partes del espacio.
De modo que llegamos a determinar las propiedades de la extensión basándonos tan sólo en la forma. En este punto surge la Geometría; para facilitar su tarea, esta ciencia comienza por estudiar el espacio limitado a una dimensión, añadiendo más tarde la segunda y finalmente la tercera de las dimensiones que constituyen la esencia de un cuerpo inteligible, es decir, una parte del espacio limitada en todas direcciones por fronteras perceptibles.
De este modo, por abstracciones sucesivas, nuestra mente va despojando a la materia de todas sus cualidades sensibles, hasta no ver más que una especie de sombra de la misma. Es desde luego evidente que nuestra investigación no podrá proporcionar resultados útiles más que en los casos en que sea legítimo prescindir de la densidad de los cuerpos, por ejemplo, cuando se trate de estudiar su movimiento en cuanto son partes del espacio dotadas de forma, móviles y distantes unas de otras.
El estudio del espacio y de sus formas nos permite un sinnúmero de combinaciones, y conviene hallar un medio para facilitarlas. Ya que en ellas se encierra ante todo el número y la proporción de las distintas partes que imaginamos componen los cuerpos geométricos, es natural que dicho estudio conduzca inmediatamente a la Aritmética o ciencia de los números, que no es más que el arte de obtener del modo más breve la fórmula de una ecuación última y final, a partir de la comparación de varias otras. Las diferentes vías para esta comparación de relaciones son lo que da las reglas de la Aritmética.
Al reflexionar luego sobre estas reglas difícilmente podemos dejar de percibir ciertos principios o caracteres generales de las relaciones, con cuya ayuda, tras reducirlos a una fórmula general, podemos desarrollar todas las posibilidades de combinación de dichas reglas. Una vez reducidos a fórmulas generales, los resultados de tales combinaciones no son en verdad más que cálculos aritméticos modélicos, expresados en la más simple y breve de las ecuaciones que su carácter general admite. La ciencia o arte de expresar de este modo las relaciones lleva el nombre de Álgebra. A pesar pues de que en general ningún cálculo es posible sin números, y de que no se puede medir ninguna magnitud sin extensión (ya que sin el espacio no podríamos medir el tiempo con precisión), mediante progresiva generalización de nuestros conceptos obtenemos la parte esencial de la Matemática y de todas las ciencias, a saber, la teoría general de las magnitudes. Esta constituye el fundamento de todo descubrimiento posible relativo a la cantidad, es decir, a cuanto es susceptible de aumento o disminución.
Sólo cuando hemos estudiado las propiedades del espacio siguiendo los procedimientos matemáticos hasta agotarlas, por así decir, devolvemos al espacio el espesor, la propiedad que condiciona su existencia corpórea, y la última que le retiramos en nuestro proceso de abstracción. Este nuevo modo de consideración lleva necesariamente consigo la observación de los mutuos influjos de los cuerpos, ya que éstos se influyen mutuamente por razón de su impenetrabilidad De este hecho derivamos las leyes del equilibrio y del movimiento, las cuales constituyen el objeto de la Mecánica. Finalmente llegamos a extender nuestras investigaciones incluso al movimiento de los cuerpos que reciben su impulso de fuerzas o causas de movimiento ignoradas, siempre que la ley a que tales fuerzas obedecen pueda o deba suponerse conocida.
No menor provecho nos reportan los conocimientos matemáticos para el estudio de los cuerpos que nos rodean en la tierra. Todas las propiedades observadas en estos cuerpos muestran estar enlazadas por conexiones más o menos evidentes. En la mayoría de los casos, el conocimiento o el barrunto de dichas relaciones es la meta última a que podemos llegar, y por ende debería ser la única que nos propusiéramos. Nuestra esperanza de conocer la Naturaleza, por lo tanto, no se basa en prejuicios indemostrados o arbitrarios, sino en un meditado estudio de los fenómenos, en comparaciones entre los mismos, y en el arte de reducir un gran número de fenómenos a uno solo, y de adscribir a éste una propiedad de la que resultan los demás. Cuanto menor es el número de los principios de una ciencia, tanto mayor es el dominio de su aplicación puesto que, siendo necesariamente limitado el objeto de una ciencia, los axiomas de que parte han de ser tanto más fecundos en consecuencias cuanto menor sea su número.
El Álgebra, la Geometría y la Mecánica, o sea las ramas de la ciencia que se ocupan del cálculo de las magnitudes y de las propiedades generales del espacio, son lo único que, hablando con rigor, merece ser considerado como adquirido y demostrado.
(D’Alembert, Discours préliminaire à l’Encyclopédie, 1751.)
OBRAS: Traite de Dynamique, 1743; Traité de l’équilibre et du mouvement des fluides, 1744; Réflexions sur la cause génerale des vents, 1744; Discours préliminaire (Introducción a la Enciclopedia), 1751; Mélanges de Littérature, d’Histoire et de Philosophie, 1752; Éléments de Musique théorique et pratique, 1752; Recherches sur différents points importante du Système du Monde, 1754;Essai sur les elemente de Philosophie, 1759.
ESTUDIOS: D. Diderot, Rève de d’Alembert, 1769, impreso en 1830; J. Bertrand, D’Alembert, París, 1889; E. Cassirer,Die Philosophie der Aufklärung, 1932; M. Muller, Essai sur la philosophie de J. d’Alembert, 1926.
Julien Offray de la Mettrie (25-XII-1709 - 11-XI-1751)
El hombre máquina
La naturaleza del movimiento nos es tan desconocida como la de la materia. Tampoco tenemos medio alguno para comprender cómo se produce el movimiento de la materia, a no ser que, con el autor de la Historia del alma, queramos resucitar la vieja e incomprensible doctrina de las “formas substanciales”. Pero del hecho de que no sé cómo la materia inerte y simple se transforma en la materia activa y compuesta de los organismos, me consuelo con tanta facilidad como del hecho de no poder mirar al sol sin anteponerle un cristal oscuro. En el mismo feliz estado de ánimo me encuentro ante las demás incomprensibles maravillas de la Naturaleza, y me refiero a la aparición del pensamiento y de la sensibilidad en un ser que al principio no era para nuestra limitada visión más que un poquito de barro.
Si se admite que la materia organizada está dotada de un principio de movimiento que es lo único que la distingue de la materia no organizada (¿y quién podría negarlo, frente a tantas irrefutables observaciones?), y además que en los animales todo depende de las diferencias en la organización, según he demostrado de modo suficiente, basta con esto para despejar el enigma de la sustancia y el del hombre.
Es evidente que no hay en el mundo más que una sustancia, y que el hombre es su más completa expresión. Comparado con los simios y los animales más inteligentes, el hombre es lo que el reloj planetario de Huygens comparado con uno de los relojes del rey Julián. Tal como hicieron falta más instrumentos, más ruedas y más plumas para seguir y reproducir el movimiento de los planetas que para señalar las horas, tal como Vaucanson hubo de emplear más arte para construir su flautista que para su pato, mucho más hubiera tenido que emplear para elaborar un “hablante”. Una tal máquina, especialmente entre las manos de uno de los nuevos Prometeos, no debe ser ya tenida por imposible.
Análogamente, fue necesario que la Naturaleza empleara más arte y técnica para construir y conservar una máquina que hubiera de mostrar, durante un siglo entero, todos los movimientos del corazón y del espíritu, ya que aunque por el pulso no pueden medirse las horas, sirve sin embargo de barómetro para el calor y la vivacidad, de los cuales puede inferirse la naturaleza del alma. No cabe duda de que no yerro al afirmar que el cuerpo humano es un reloj, pero un reloj admirable, compuesto con tanto arte y habilidad, que cuando la rueda de los segundos se para, la de los minutos prosigue su marcha, y asimismo la rueda de los cuartos de hora y todas las demás continúan su movimiento, aunque las primeras estén oxidadas o estropeadas por una causa cualquiera y hayan interrumpido su avance. Así ocurre en efecto, ya que la estrangulación de algunos vasos no basta para destruir o detener al motor de todo el movimiento, que esto es el corazón, la parte activa de la máquina; por el contrario, entonces los fluidos, cuyo volumen ha disminuido, tienen que recorrer un camino más corto, y por ende lo hacen con mayor brevedad; y por otra parte, en la medida en que la fuerza del corazón se encuentra robustecida por la resistencia en la terminación de los vasos, el fluido es arrastrado como por una nueva corriente añadida. Aunque de resultas de una simple presión sobre los nervios ópticos éstos no dejan ya pasar las imágenes de los objetos, ¿por qué habría la pérdida de la visión de estorbar el uso del oído, o la pérdida de este sentido por la interrupción de las funciones de la portio mollis acarrear la de la visión? ¿No ocurre que alguien comprende sin poder expresar lo que comprende (por ejemplo cuando ha transcurrido poco tiempo tras un ataque) mientras que otro que no entiende nada, mientras sus nervios de la lengua operan con libertad en el cerebro, cuenta maquinalmente todos los sueños que le pasan por la cabeza? Semejantes fenómenos no tienen que sorprender a los médicos inteligentes. Éstos saben qué actitud adoptar respecto a la naturaleza del hombre; y dicho sea de paso, pienso que de dos médicos, el mejor y más digno de confianza es el más experto en la física o mecánica del cuerpo humano, y el que deja en paz al alma con todas las perplejidades que este fantasma engendra en los necios y los ignorantes, no ocupándose más que de la pura ciencia natural…
(La Mettrie, l’homme machine, 1748.)
Willhelm Ostwald (2-IX-1853 - 3-IV-1932)
“Lecciones de Filosofía natural”
El nombre de Filosofía natural, que he elegido para caracterizar el contenido de estas charlas que ahora inicio, posee enojosas resonancias. Recuerda un movimiento intelectual que imperaba en Alemania cien años atrás, y cuyo caudillo fue el filósofo Schelling; gracias al vigor de su personalidad, éste alcanzó, ya en sus años mozos, un extraordinario influjo, de modo que le cupo orientar en gran medida las vías de pensamiento de sus coetáneos. Es el hecho, sin embargo, que tal influjo no se extendió más que a los compatriotas de Schelling, los alemanes, y hasta cierto punto a los escandinavos, mientras que Inglaterra y Francia repudiaron decididamente aquella “Filosofía de la Naturaleza”.
En la propia Alemania, por otra parte, su poderío no duró mucho; no se mantuvo indiscutido más que durante unos veinte años a lo sumo. Fueron especialmente los cultores de las ciencias de la Naturaleza, a quienes se destinaba ante todo la Filosofía natural, quienes en seguida se apartaron de ella sin vacilaciones; y la condenación de que aquel movimiento acabó siendo objeto, fue tan apasionada como la deificación con que se le acogiera al principio. Para dar una idea de los sentimientos que el movimiento suscitaba en sus tempranos secuaces, bastará citar las palabras con que Liebig caracterizó más tarde su excursión a las regiones de la Filosofía de la Naturaleza: “Yo también he vivido aquel período tan rico en palabras e ideas y tan pobre en verdadero saber y en estudios fecundos, y en él ocupé dos preciosos años de mi vida; no puedo describir el horror y el sobresalto con que salí de aquel vértigo, despertando a la conciencia”.
Siendo de tal especie los efectos que la Filosofía de la Naturaleza causaba en sus propios discípulos tempranos, no es de maravillar que aquel modo de pensar se esfumara casi de pronto en los círculos de los científicos. Lo reemplazó la concepción mecánico-materialista del Universo, que se desarrollaba en Inglaterra y Francia hacia la misma época. Los secuaces de esta concepción creían, erróneamente, que en ella se encerraba una descripción de la realidad despojada de toda hipótesis; de ahí que acompañara a la nueva dirección intelectual una actitud de decidido desagrado frente a toda otra consideración de carácter general. Tales teorías eran marcadas con el infamante hierro de “especulativas”, y todavía en nuestros días este calificativo posee en círculos científicos un dejo peyorativo. Es por consiguiente aleccionador observar que, de hecho, el desagrado no llega a afectar a toda clase de teorías especulativas, sino que se reserva para aquellas que desbordan del círculo de nociones de la Filosofía mecanicista; a esta última no se la considera especulativa, ni se alcanza a distinguirla de los resultados científicos escuetos. De modo que el pensamiento antifilosófico era, subjetivamente cuando menos, una actitud que quería y creía estar dotada de una intachable honorabilidad.
En cuanto al hecho de que la Filosofía natural, entre los hombres de ciencia, fuera tan rápida y completamente arrollada por el materialismo, no hay que buscar sus causas más allá del dominio de los resultados prácticos. En tanto que los representantes de la Filosofía natural alemana apenas hacían más que cavilar y escribir sobre la Naturaleza, los de la opuesta escuela calculaban y experimentaban, con lo cual pronto pudieron referirse a multitud de resultados factuales que constituyeron la base esencial para el extraordinariamente veloz desarrollo de las ciencias naturales en el siglo XIX. A esta tangible muestra de superioridad, los filósofos de la Naturaleza no pudieron oponer nada equivalente. Aunque no dejaron de obtener algún descubrimiento, la verdad es que, según indica la descripción de Liebig, el lastre de palabras y de ideas infecundas era en sus obras tan enorme que no permitió nunca salir a flote a las exigencias factuales de la ciencia.
Por esto se considera al período de la Filosofía de la Naturaleza como una época de honda decadencia de la ciencia alemana, y para un científico del siglo XX parece empeño temerario el de navegar bajo una vela tan desacreditada.
Pero lo que no puede negarse es la legítima posibilidad de dotar de nuevo sentido al término de “filósofo natural”. Por lo pronto cabe hablar, por ejemplo, de un médico o de un cantante naturales, es decir, aplicar el calificativo a alguien que practica un oficio sin haberlo aprendido. No rechazaré este sentido, aplicado a mí mismo. Por mi oficio, yo soy un hombre de ciencia, un químico y un físico, y no puedo contar a la Filosofía entre las disciplinas que he estudiado, en la acepción corriente. Por más que mis variadas lecturas de escritos filosóficos pudieran mirarse como una suerte de espontáneo estudio de la Filosofía, debo reconocer han sido tan poco sistemáticas, que de ningún modo puedo estimarlas como suficiente sustitutivo de los estudios regulares. La única excusa de mi empeño está en el hecho de que el hombre de ciencia es inevitablemente conducido por la práctica de su actividad hacia las mismas cuestiones que ocupan al filósofo. Las operaciones intelectuales, por cuyo medio se regula y lleva a buen fin una labor científica, no se distinguen en esencia de aquéllas cuyo proceso es investigado y enseñado por la Filosofía. Cierto que, en la segunda mitad del siglo XIX, la conciencia de esta relación se oscureció a veces, pero precisamente nuestros días la han despertado nuevamente y dotado de la más viva eficacia, de modo que en el cubil científico se agitan por todas partes las mentes ávidas de participar en el acrecimiento del saber filosófico.
Todo ello indica que nuestra época está dispuesta a dar vida a un nuevo desarrollo de la Filosofía natural en los dos sentidos del término; y el gran número de oyentes que hoy veo congregados al anuncio de este tema, es prueba de que en la combinación de los términos de Naturaleza y de Filosofía se esconde alguna sugestión atractiva, la alusión a un problema cuya solución nos interesa vivamente. De todos modos, la filosofía de un hombre de ciencia no puede pretender presentarse como un sistema cerrado y de superficie pulimentada. Dejemos que los filósofos profesionales fabriquen tales sistemas. Nosotros tenemos clara conciencia de que nuestra mejor tarea es la de elevar un edificio cuya estructura y disposición revelen en todas sus partes el modo de percepción de la realidad y de los métodos de raciocinio que se han engendrado mediante nuestra cotidiana ocupación con ciertos tipos de fenómenos naturales. No puedo dejar de rogarles que consideren cuanto yo les ofrezca sin perder nunca de vista el condicionamiento personal y profesional de mi estilo, y les exhorto a dejar a un lado unas cosas o añadir otras, según les parezca deseable o necesario. (Introducción, pp. 1 ss.)
Tiempo, espacio, substancia
De modo que tenemos dos distintos grupos de razones, de las que unas nos llevan a atenernos a la realidad de las cosas según se nos aparecen, y las otras al abandono de dicha apariencia. Para resolver esta contradicción, hay que mostrar que cada una de las indicadas actitudes encierra insuficiencias, mientras que la combinación de ambas constituye una nueva y suficiente tesitura. Es natural que las insuficiencias aludidas hayan de buscarse mediante una delimitación, en dos opuestos frentes, del concepto de substancia.
La substancia de la Física y la Química del siglo XIX lleva el peculiar nombre de materia. La materia es por así decir el residuo de una evaporación, lo que ha quedado luego que muchas de las substancias del siglo XVIII, especialmente el fluido calórico, las materias eléctrica y magnética, la luz y muchas otras, hubieron perdido en el curso de los tiempos su carácter de substancias y, consideradas como “fuerzas”, hubieron accedido a una forma de existencia más espiritual. No es del todo fácil determinar unívocamente lo que hoy día se entiende por materia, ya que al intentar dar una definición, resulta que en general se ha presupuesto ya el conocimiento de aquel concepto, admitiendo por consiguiente a la materia como algo de inmediata evidencia.
Sin embargo, las indicaciones que dan los manuales de Física acerca de las propiedades de la materia han de hacer posible una delimitación aproximada de este concepto. Pero si consultamos cierto número de tratados de Física, en seguida percibimos huellas de una clara evolución. Mientras que los textos más antiguos se manifiestan muy tajantes en el punto que nos interesa, los más modernos se inclinan a considerar la cuestión como dudosa e insegura, y a evitar discutirla. De todos modos, parece válido el siguiente resumen:
Toda materia se da en determinada cantidad; a la cantidad de materia se le llama generalmente masa. La materia presenta ciertas diferencias cualitativas, que pueden reducirse a la existencia de 70 u 80 elementos no transformables unos en otros. Además, la materia posee extensión espacial y delimitación en la forma; esta última, sin embargo sólo en ciertos casos (en determinadas materias) depende de la propia materia considerada; en los demás casos depende del ambiente. A la materia se le atribuye también impenetrabilidad, en el sentido de que dos distintos pedazos de materia no pueden estar al mismo tiempo en un mismo lugar. Finalmente, la materia se tiene por indestructible.
Algunas veces hallamos una distinción entre las enumeradas propiedades esenciales de la materia y sus propiedades generales, o sea las que, a pesar de hallarse en toda materia, no forman parte esencial de su concepto. Entre ellas se cuentan la inercia, o sea la capacidad de permanecer en determinado estado de movimiento, la gravedad, la divisibilidad y la porosidad. De todos modos, no se da unanimidad en cuanto a las propiedades que son esenciales entre las indicadas, y las que son sólo generales; e incluso a menudo se abandona la distinción entre uno y otro grupo.
El estado de la ciencia en este punto no puede considerarse satisfactorio ni mucho menos. Si ustedes rememoran las primeras clases en que les fueron expuestos los conceptos fundamentales de la Física, recordarán la agobiante impresión que sin duda obtuvieron como resultado de sus esfuerzos por extraer alguna noción precisa de aquellas disquisiciones; se quedaron ustedes, para decirlo con toda franqueza, mareados. Todos nosotros, y nuestros profesores también, lanzamos un suspiro de alivio al pasar de tanta especulación al estudio de la palanca, del plano inclinado o de otro objeto real y concreto cualquiera.
Lo que con aquellas definiciones se pretende, es manifiestamente destacar y discriminar un conjunto de propiedades generales, insitas en los objetos del mundo exterior. El antiguo concepto de materia pretendía abarcar a todos los entes físicos. Las notas de delimitación espacial y de tangibilidad, que progresivamente se fueron adscribiendo a la materia, pero todavía más especialmente la nota de indestructibilidad, dieron como resultado que el concepto de ente físico se fuera restringiendo, según describimos, a los objetos dotados de masa (en sentido mecánico) y de peso. Con ello se aparta la mirada de innumerables fenómenos importantes, por ejemplo los de la luz y de la electricidad. Estos fenómenos, al parecer, tienen lugar en el espacio desprovisto de materia, entre los astros y el Sol y la Tierra, sin adscribirse a nada material.
Cierto que se ha intentado aminorar esta tosca contradicción admitiendo la existencia de una materia inmaterial, el llamado éter; una materia que no posee las propiedades mencionadas, pero puede servir como soporte de otras propiedades o asumir otros estados; en manuales e informes académicos, hallamos que a la física de la materia se la expone separada de la física del éter. Pero es obvio que tal dualidad constituye una argucia injustificada. Todos los intentos hechos para formular regularmente las propiedades del éter siguiendo la analogía con las propiedades conocidas de la materia, han conducido a contradicciones insalvables. La asunción de la existencia del éter se arrastra a través de la ciencia, no porque proporciona una descripción satisfactoria de los hechos sino simplemente porque no se ha intentado o no se ha conseguido reemplazarla por algo mejor.
Propongámonos ahora, siguiendo el camino tradicional de la ciencia, dar una descripción sobria y coherente de lo que ocurre en el universo exterior. Nuestra primera tarea será la de formarnos un concepto de substancia que convenga a todas las cosas, ajustándose a la experiencia de un modo preciso y exento de prejuicios. Tal tarea no es otra, en definitiva, que la de hallar algo que posea la propiedad de la permanencia o de la conservación indefinida, y si existen varios entes así dotados, destacar entre ellos alguno que no falte como componente en ninguna de las cosas exteriores.
Desde que, a fines del siglo XVIII, se descubrió la ley de la invariabilidad del peso total en toda suerte de procesos físicos y químicos, quedó fijado el uso terminológico de no dar el nombre de substancia o materia más que a las cosas ponderables. Pero el hecho es que las materias ponderables distan de ser las únicas cosas que perduran a través de toda circunstancia conocida. En la Mecánica, por ejemplo, se da cierta magnitud llamada cantidad de movimiento, que depende de las masas y las velocidades y que posee también la propiedad de permanencia. Lo mismo que para el peso de los objetos ponderables, no se conoce ningún proceso que pudiera alterar la cantidad de movimiento de un sistema mecánico dado.
Es cierto que se la puede modificar haciendo que otras masas dotadas de velocidades choquen con las que constituían el sistema inicial. Pero como a las masas no se las puede tampoco crear ni aniquilar, esta aparente excepción se reduce a constatar que primero habíamos determinado la cantidad de movimiento del sistema omitiendo esas masas que más tarde habrían de incorporársele. Si las tenemos en cuenta desde el principio, la ley de la conservación de la cantidad de movimiento rige con todo rigor, y no se le conocen excepciones.
La misma propiedad de perduración, o sea de inagotabilidad e indestructibilidad, corresponde a otras diferentes magnitudes no ponderables que la Física nos da a conocer. Un ejemplo es la magnitud de electricidad, que se calcula sumando algebraicamente las magnitudes positivas y negativas, y que no puede ser alterada por ningún proceso conocido. Siempre resultan, en efecto, iguales valores absolutos para las electricidades positiva y negativa, de modo que su suma es cero y el resultado no puede nunca alterarse.
Existe finalmente una magnitud, que lleva el nombre de trabajo o de energía, cuya ley de conservación (en cierto sentido) se conoce y se ha comprobado desde mediados del siglo XIX. Otra, pues, de las cosas indestructibles e inagotables.
Al examinar estas magnitudes y otras también sometidas a leyes de conservación, comprobamos lo siguiente: con excepción de la energía, todos los conceptos subsumidos bajo una ley de conservación no encuentran aplicación más que en ciertos sectores parciales del conjunto de los fenómenos naturales. Sólo la energía se manifiesta sin excepción en todos los fenómenos naturales conocidos , o con otras palabras, todos los fenómenos naturales pueden subsumirse bajo el concepto de energía . De modo que dicho concepto es eminentemente adecuado para presentarse como solución completa del problema encerrado bajo el concepto de substancia, y no resuelto por el de materia.
No sólo la energía está presente en todos los fenómenos naturales, sino que los determina rigurosamente. Todo proceso, sin excepción, queda representado o descrito exhaustivamente cuando se dan las energías que en él sufren modificaciones temporales y espaciales. Inversamente, la cuestión de las circunstancias en que cierto proceso puede tener lugar o en que algo ocurre, queda resuelta con toda generalidad sin más que recurrir al comportamiento de las energías implicadas en el proceso. De modo que la energía satisface también a la segunda exigencia previa que creímos deber imponer al concepto más general de objeto exterior. Podemos en definitiva sentar que cuanto sabemos acerca del mundo exterior puede enunciarse en forma de proposiciones sobre determinadas energías , de modo que, desde todos los puntos de vista, el concepto de energía acredita ser el más general que la ciencia ha forjado hasta el día. (Pp. 148 ss.)
La conciencia
Los procesos consistentes en las impresiones y sensaciones causadas por las energías extremas, procesos que concebimos como de generación de energía nerviosa a expensas de la energía externa, se reducen a dos tipos de efectos. En unos casos, las sensaciones motivan directamente una reacción, de modo tal que tiene lugar una actuación en el sentido más general, es decir, una prestación de energía que el organismo realiza de dentro afuera. En otros casos, van diferenciándose progresivas transformaciones de la energía nerviosa inicialmente generada en otras formas de la misma energía. Como también la realización de un acto cualquiera requiere tales transformaciones de la energía nerviosa, éste es el fenómeno más general y que conviene estudiar en primer lugar.
La transformación de la energía nerviosa suscitada en el aparato sensorial tiene muy probablemente lugar en los órganos a que se ha dado el nombre de células gangliares, que se encuentran en las puntas de todo hilo nervioso. El proceso que allí se desarrolla no es probablemente de mera transformación de energía, sino que presenta el carácter de una liberación relativa. Queremos decir con ello que la energía nerviosa absorbida es usada para transformar ciertas cantidades de energía almacenada (probablemente de naturaleza química), a través de un proceso de liberación, en nueva energía nerviosa, la razón de cuya cantidad a la cantidad de la energía absorbida es muy variable y depende de la constitución del transformador. Merece especial atención, a este propósito, el hecho, ya varias veces mencionado, de la habituación, que puede formularse diciendo que tanta menor energía liberadora se requiere para la obtención de cierta cantidad de energía liberada, cuanta mayor sea la frecuencia con que el proceso en cuestión u otro semejante se haya desarrollado en el sistema nervioso considerado.
La energía nerviosa así producida puede encaminarse hacia el órgano central, o dirigirse a los aparatos en que el cuerpo desarrolla una energía orientada afuera. En el primer caso se produce la conciencia, en el segundo tiene lugar una acción inconsciente o reflejo. Tal descripción de los procesos nerviosos ha recibido tan múltiples corroboraciones gracias a los hallazgos anatómicos y fisiológicos, que podemos admitirla como cierta.
Por ello les propongo concebir a la conciencia como cierta propiedad de una forma peculiar de energía nerviosa, a saber, la energía que se ejecuta en el órgano central . Que no toda la energía nerviosa es productora de conciencia, parece resultar sin lugar a dudas de la observación que, durante las ausencias de la conciencia en el sueño, el mareo o la narcosis, gran número de aparatos nerviosos siguen funcionando sin entorpecimiento, a saber, todos los que ejecutan las funciones involuntarias del cuerpo, como son el latir del corazón, la respiración, la digestión, las secreciones glandulares. También es frecuente que en tales estados se realicen de modo correcto acciones habituales en el estado de conciencia y de deliberación.
¿De qué modo habremos de concebir el enlace entre la conciencia y la energía nerviosa? A mí me parece que debe concebirse del modo más estrecho posible, y me inclino a considerar a la conciencia como un carácter esencial de la energía nerviosa del órgano central, tal como, por ejemplo, la adscripción al espacio es un carácter esencial de la energía mecánica y la adscripción al tiempo lo es de la energía cinética. Para mayor claridad, volvamos al punto de partida de nuestras reflexiones. Según dijimos, todo nuestro conocimiento del mundo exterior deriva de procesos que tienen lugar en nuestra conciencia. Partiendo de los componentes comunes a todas nuestras experiencias, hemos llegado a determinar que el concepto de energía es el más general de cuantos conocemos, y analizando el carácter de dichas experiencias y sus interrelaciones hemos podido distinguir varias suertes de energía que se transforman unas en otras. Procedemos, por lo tanto, de modo consecuente al correlacionar con aquél el más general de los conceptos, a la fuente de todo contenido de la experiencia, a nuestra propia conciencia, y al decir con Kant: todas nuestras nociones del mundo exterior son subjetivas en el sentido de que sólo alcanzamos a percibir las manifestaciones de los entes que se corresponden con la constitución de nuestra propia conciencia. Por consiguiente, la interpretación más sencilla que puede darse al hecho de que todos los acontecimientos exteriores son susceptibles de descripción como procesos entre energías, se obtiene admitiendo que también los procesos internos de la conciencia son de carácter energético, e imponen dicho carácter a toda experiencia del mundo exterior .
Toda la aceptación que pido de ustedes para esta idea, es que la consideren como un simple intento de alcanzar una concepción unitaria del Universo. No es más que un ensayo provisional, una tentativa como conviene hacerlas siempre que se trata de dominar conceptualmente una nueva región del conocimiento o de hallar una nueva vía para el dominio de una antigua región. La verificación experimental que puede esperarse para tales ideas, se logrará desarrollando todas sus consecuencias y comparándolas con los hechos conocidos.
Ahora bien, todos los psicólogos están de acuerdo en que procesos energéticos acompañan a todos los espirituales, y especialmente a los conscientes, y en que todo pensamiento, toda sensación y toda volición requieren un gasto de energía. Sin embargo, para comprender este hecho, se ha creído bastaba acudir a la teoría del paralelismo psicofísico. En su forma antigua, según la acuñó Spinoza, dicha doctrina sostiene que los procesos espirituales y los físicos son caras distintas de un mismo acontecer, el cual se nos manifiesta bajo la apariencia de unos u otros fenómenos, según consideramos la substancia por el lado de la extensión (substancia física) o por el lado del pensamiento (substancia psíquica). La moderna teoría del paralelismo psicofísico rechaza esta concepción, tachándola de anticientífica, reemplazándola por la idea de un transcurrir paralelo de dos series causales simultáneas pero nunca incidentes, debido a la heterogeneidad de sus componentes. Me resulta difícil percibir ninguna diferencia entre este principio y el de la armonía preestablecida de Leibniz, salvo la que resulta de la introducción de sendos conceptos hipotéticos, el de la mónada en Leibniz y el de la materia en los modernos. Los propios propugnadores de tal concepción reconocen que en aquella yuxtaposición se esconde algún elemento extraño, que la progresiva labor del espíritu humano habrá de eliminar. Se tiende, sin embargo, a suponer que la idea unificadora procederá de la Metafísica, trascendiendo el dominio de la ciencia natural, que incluye tanto a la Fisiología como a la Psicología; lo cual, teniendo en cuenta el desarrollo de la ciencia en su conjunto, no me parece verosímil ni mucho menos. El tiempo nunca dio la razón a quien sostuviera la imposibilidad de determinado progreso incluido en la zona de desarrollo regular de la ciencia.
Al intentar determinar de dónde ha salido esta ardua idea del paralelismo independiente, resulta que su fuente está en el materialismo mecanístico. Ya Leibniz percibió claramente esta conexión; en nuestros días, Du Bois-Reymond ha iluminado perfectamente la cuestión al formular su Ignorabimus. Leibniz observa que, si imaginamos un cerebro humano real y actuante, y tan grande sin embargo que podamos penetrar en su interior y andar por él “como por un molino”, de modo que pudiéramos estudiar todos los mecanismos de los átomos cerebrales, no encontraríamos en el cerebro más que átomos en movimiento sin que percibiéramos nada de los pensamientos correspondientes a aquellos movimientos. Algo parecido dice Du Bois-Reymond en su discurso sobre los límites del conocimiento de la Naturaleza. Tras calificar de conocimiento astronómico al conocimiento de las masas, velocidades, posiciones y fuerzas de las moléculas cerebrales, prosigue así: “Pero en lo que respecta a los procesos espirituales, es obvio que, supuesto un conocimiento astronómico de los órganos anímicos, seguirían aquéllos siéndonos tan incomprensibles como ahora. Si poseyéramos tal conocimiento, nos veríamos situados ante aquellos procesos ni más ni menos que como ahora, como ante algo completamente incomunicable con nosotros. El conocimiento astronómico del cerebro, que es el más perfecto a que podemos aspirar, no nos revela más que materia en movimiento. Pero ninguna disposición imaginaria de partículas materiales, ni ningún movimiento de las mismas, lleva trazas de transformarse en un proceso perteneciente al reino de la conciencia.”
No conozco ninguna prueba del valor filosófico de la concepción energética del Universo, más convincente que el hecho obvio de que, a la luz de aquella concepción, se desvanecen las temerosas sombras que rodean al problema del dualismo psicofísico. Todas las dificultades, en efecto, provienen de que tanto Leibniz como Du Bois-Reymond o Descartes parten de asumir que el mundo físico no se compone más que de materia en movimiento. Es claro que en semejante universo los pensamientos no tienen lugar alguno. Para nosotros, que consideramos a la energía como la realidad última, no existen tales imposibilidades. Vimos en primer lugar que la actuación de las transmisiones nerviosas puede sin contradicción reducirse a procesos energéticos, y vimos también que los procesos nerviosos constitutivos de la conciencia resultan de los procesos inconscientes sin discontinuidad alguna. He hecho los mayores esfuerzos para descubrir algún absurdo o alguna consecuencia impensable en la hipótesis de que determinadas clases de energía determinan la conciencia; nada de eso he alcanzado a encontrar. En seguida estudiaremos los más importantes fenómenos de la conciencia, convenciéndonos de que la energía los determina; por mi parte, no hallo ya dificultades en pensar que la energía cinética condiciona el movimiento, mientras que la energía del sistema nervioso central condiciona la conciencia.
Vemos, por otra parte, que la energía relacionada con la conciencia es la suprema y la más rara entre todas las especies de energía que conocemos. Sólo se produce en órganos especialmente desarrollados, e incluso los cerebros de distintos hombres presentan las mayores diferencias en lo tocante a la magnitud y la efectividad de dicha energía. Entre los innumerables cristales existentes, sólo unos pocos sirven para la producción de energía eléctrica por presión, a saber, los que poseen ejes unilaterales. No debe sorprendernos que la misma no se produzca más que en circunstancias especiales. Y las radiaciones del uranio y de algún otro elemento, investigadas en nuestros días, son manifestaciones energéticas cuya manifestación es todavía más rara y cuyas condiciones de producción son todavía más restrictivas. Siguiendo el mismo método, escapamos también a otro difícil problema. Si, según muestra la experiencia, el espíritu se halla ligado con la “materia” que constituye el cerebro de los hombres, no se ve por qué no habría de ligarse también el espíritu con cualquier otra materia. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo que componen el cerebro, no se distinguen en efecto de dichos elementos según aparecen por toda la superficie terrestre; gracias al intercambio de la materia, van siendo reemplazados por otros componentes de la misma naturaleza, cuya procedencia no afecta en lo más mínimo a su comportamiento una vez forman parte del cerebro. De modo que si el espíritu es una propiedad de la materia, deben poseerla en toda circunstancia los átomos que constituyen el supuesto de la concepción mecanística, con lo que resulta que la piedra, la mesa, el cigarro, están animados, lo mismo que el árbol, el animal y el hombre. Y esta idea en efecto se insinúa tan irresistiblemente una vez se han admitido sus supuestos previos, que la más reciente literatura filosófica, o bien la presenta como cierta o cuando menos plausible, o bien instaura para evitarla un decidido e insalvable dualismo entre el espíritu y la materia.
También esta dificultad se desvanece ante la energética. Mientras que la materia se ajusta a la ley de la conservación de los elementos, en el sentido de que el conjunto de oxígeno, nitrógeno, etc., que se halla en determinado espacio en estado de libertad o de combinación, no puede modificarse mediante ningún procedimiento conocido, es en cambio y en general posible transformar cierto conjunto de energía en otro conjunto de distinta especie, sin que quede ningún residuo apreciable del primero. De modo que la experiencia no se opone ni mucho menos a la idea de que ciertas suertes de energía requieren condiciones especiales para producirse, y de que ciertos conjuntos de energía pueden desaparecer totalmente al transformarse en otras formas. Éste es el caso de la energía espiritual, o sea de la energía nerviosa inconsciente y consciente.
De modo que la concepción energética del espíritu se acredita gracias a la resolución de graves dificultades, la eliminación de las cuales ha ocupado las más agudas inteligencias durante varios siglos. Nos queda sin embargo una importante labor que cumplir, la de verificar si también las propiedades de la actividad espiritual consciente pueden introducirse sin contradicción en el marco de la energética. Creo que también a esta cuestión puede contestarse afirmativamente. Pero me apresuro a declarar que en este caso mis palabras no encierran más que una opinión provisional; hasta que se alcance una decisión científica en este punto, habrá de ejecutarse una enorme cantidad de labor asidua y dificilísima. Las reflexiones que siguen, sin embargo, me parece apuntan a un futuro esperanzador. La teoría moderna del paralelismo psicofísico parte de la hipótesis de que a todo acontecimiento espiritual se le subordina o le corresponde un acontecimiento físico; en la medida en que tal hipótesis resulta susceptible de verificación, su certeza se ha acreditado siempre. Los materialistas asumen también que el espíritu no es más que un efecto de la materia, y para apoyar esta tan extendida noción se aducen gran número de hechos experimentales. La energética puede utilizar en su propio servicio a las dos teorías mencionadas, ya que “acontecer físico” y “efecto de la materia” no significan para nosotros más que transformación de la energía. La diferencia no consiste más que en la insostenible hipótesis, admitida por nuestros adversarios, que toma a la materia por un último concepto de la realidad. Si prescindimos de dicha hipótesis, la línea del frente se desplaza, y todas las pruebas utilizadas por uno u otro de aquellos dos campos enemigos sirven a los intereses de la concepción energética. (Pp. 392 ss.)
(Willhelm Ostwald , Vorlesungen über Naturphilosophie, gehalten im Sommer 1901 an der Universität Leipzig, Leipzig, 1902.)
OBRAS: Lehrbuch der allgemeinen Chemie, 2 vols., 12.aed., 1910-1911; Die Überwindung des wissenschaftliches Materialismus, 1895; Vorlesungen über Naturphilosophie, 1902, 5.a ed. en 1923 con el título Moderne Naturphilosophie; Die Harmonie der Farben, 5.a ed., 1923; Die Harmonie der Formen, 1922; Lebenslinien, 3 vols., 2. a ed, 1932-1933.
ESTUDIOS; V. Delbos, W. O. et sa philosophie, 1916; F. Überweg en Grundriss der Geschichte der Philosophie, vol. 4, 13.a ed., 1951; A. Mittasch, W. O.’s Auslösungslehre, 1951; G. Ostwald, W. O., mein Vater, 1953.
Capítulo III
La crisis de la concepción mecanístico-materialista del universo
§ 1. Heinrich Hertz (22-II-1857 - 1-I-1894)
§ 2. Louis de Broglie (n. 1892
La primera parte del Apéndice ha presentado los inicios del moderno pensamiento en la ciencia de la Naturaleza y la formación de la imagen mecanístico-materialista del Universo, a través de extensas citas de obras de autores clásicos que fueron ellos mismos precursores y promotores de aquella evolución. Esta tercera parte, por razones de espacio, no contendrá casi más que un extracto, por otra parte más extenso todavía, de una obra en la que Louis de Broglie expone en forma modélica las causas de la crisis del pensamiento mecanístico-materialista.
Servirá de transición la introducción a los Principios de la Mecánica (1876) de Heinrich Hertz (1857-1894). En este texto se pone de manifiesto cómo la Física, que comenzó nuevamente a percatarse de ello, no es más que una ciencia natural, cuyos enunciados , al referirse a dominios limitados de la Naturaleza, no tienen más que una validez limitada; que la Física no es una filosofía que pueda soñar en desarrollar una concepción integral sobre el conjunto de la Naturaleza y sobre la esencia de las cosas. Hertz afirma que las proposiciones físicas no pretenden ni son aptas a revelar la esencia de los fenómenos naturales en sí mismos. Sostiene que las estructuras de conceptos físicos no son más que imágenes, acerca de cuya coincidencia con los objetos naturales sólo en un punto podemos decir algo: a saber, en lo tocante a si las consecuencias lógicas de nuestras imágenes coinciden con las consecuencias empíricamente observables de aquellos fenómenos para los cuales precisamente hemos trazado las imágenes. Con otras palabras: las imágenes hipotéticas de un sistema de causas, imágenes en las que pretendemos resumir los fenómenos naturales, deben mostrarse utilizables ante la experiencia empírica. Los criterios mediante los cuales podemos decidir si las imágenes son o no utilizables, son los tres siguientes: 1) las imágenes deben ser legítimas, es decir, ajustadas a las leyes del pensamiento: 2) deben ser adecuadas, o sea, coincidentes con la experiencia extensa; 3) deben ser manejables, es decir, deben incluir el mayor número posible de propiedades esenciales de los objetos y el menor número de propiedades superfluas o hueras.
En estas condiciones se insinúa la tesitura esencial de la Física moderna, que Eddington formula con eficaz concisión en las frases siguientes:
Hemos visto que, cuando la ciencia ha llegado más lejos en su avance, ha resultado que el espíritu no extraía de la Naturaleza más que lo que el propio espíritu había depositado en ella. Hemos hallado una sorprendente huella de pisadas en las riberas de lo desconocido. Hemos ensayado, una tras otra, profundas teorías para explicar el origen de aquellas huellas. Finalmente hemos conseguido reconstruir el ser que las había producido. Y resulta que las huellas eran nuestras.
§ 1. Heinrich Hertz (22-II-1857 - 1-I-1894)
Introducción a los “Principios de la Mecánica”
El fin más inmediato y en cierto sentido más importante de nuestro expreso conocimiento de la Naturaleza, es el de capacitamos para prever el acontecer futuro, para guiar nuestra acción presente de acuerdo con aquella previsión. Nos sirven de base para la obtención de aquel fin, en primer lugar, las experiencias pasadas, tanto las que resultan de observaciones fortuitas como las que son fruto de empeños sistemáticos. El procedimiento que utilizamos siempre para derivar el futuro del pasado, alcanzando con ello el expresado fin, es el siguiente: elaboramos imágenes aparentes o símbolos de los objetos exteriores, y precisamente imágenes tales que las consecuencias lógicas de la imagen sean a su vez imágenes de las consecuencias naturales de los objetos representados. Para que tal condición pueda cumplirse, han de darse ciertas coincidencias entre la Naturaleza y nuestro espíritu. La experiencia nos enseña que la condición puede cumplirse y, por consiguiente, que las coincidencias se dan efectivamente. Si, partiendo de la experiencia disponible, se ha conseguido elaborar imágenes con la propiedad enunciada, podemos, basándonos en ellas como en modelos, desarrollar rápidamente las consecuencias que el mundo exterior no sacará a la luz más que lentamente o como resultado de nuestra intervención; podemos así adelantarnos a los hechos y tomar nuestras decisiones actuales de acuerdo con el conocimiento alcanzado.
Las imágenes a que nos referimos son nuestras concepciones de las cosas; tienen con las cosas una coincidencia esencial, a saber, la expresada en aquella condición; pero no es necesario para su fin que estén dotadas de ninguna otra suerte de coincidencia con las cosas. Y el hecho es que ignoramos y no tenemos medio alguno para comprobar si nuestras nociones de las cosas coinciden con ellas en algo que no sea precisamente aquella única condición fundamental.
Para determinar unívocamente las imágenes que queremos formarnos de las cosas, no basta la condición de que las consecuencias de las imágenes sean a su vez imágenes de las consecuencias. Son posibles distintas imágenes de los mismos objetos, y estas imágenes pueden distinguirse según varios criterios. Desde un principio, tacharemos de ilegítimas a las imágenes que encierran una contradicción de las leyes de nuestro pensamiento; exigimos pues, en primer lugar, que nuestras imágenes sean lógicamente legítimas, o legítimas sin más. Llamaremos inadecuadas a las imágenes legítimas cuyas propiedades esenciales contradigan sin embargo a las propiedades de las cosas extremas, es decir, que no satisfagan a aquella primera condición esencial. Exigimos pues, en segundo lugar, que nuestras imágenes sean adecuadas. Pero dos imágenes distintas, ambas legítimas y adecuadas, de los mismos objetos naturales, pueden distinguirse según su grado de manejabilidad. De dos imágenes de un mismo objeto, la más manejable será aquella que refleje más notas esenciales del objeto; la llamaremos la imagen más precisa. De dos imágenes de igual grado de precisión, será la más manejable aquella que, junto con los rasgos esenciales del objeto, incluya un número menor de notas superfluas o hueras; la más sencilla, por consiguiente. No es fácil que la atribución de propiedades hueras a los objetos pueda evitarse enteramente, ya que las imágenes incluyen tales propiedades precisamente porque sólo son imágenes, imágenes en último término de nuestro espíritu, y por lo tanto han de verse determinadas por las propiedades de su instrumento formador.
Hemos enumerado hasta ahora las condiciones que exigimos de las imágenes mismas; algo distintas son las que cabe imponer a toda presentación científica de tales imágenes. A una exposición científica le exigimos una distinción plenamente consciente entre las propiedades que se atribuyen a los objetos para satisfacer a la legitimidad de la imagen, las que apuntan a su adecuación, y las que resultan de la exigencia de manejabilidad. Sólo así podemos alterar y mejorar nuestras imágenes. Lo que éstas contienen en honor a la legitimidad, se encierra en los términos, las definiciones, las abreviaciones, o sea, en cuanto puede introducirse o suprimirse a placer. Lo que las imágenes contienen para satisfacer a la condición de adecuación, se encierra en los hechos experimentales utilizados para la elaboración de la imagen. Son las propiedades de nuestro espíritu las que determinan los elementos que una imagen ha de poseer para ser legítima; si lo es o no, puede ser decidido mediante una simple afirmación o negación, y tal decisión vale para todos los tiempos. Si una imagen es o no adecuada, puede decidirse también con una simple afirmación o negación, pero sólo con referencia al estado actual de nuestra experiencia, y salvo la aparición de nueva y más madura experiencia. No puede, en cambio, decidirse unívocamente si una imagen es o no manejable; pueden darse diferencias de opinión. Una imagen puede presentar unas ventajas para unos, otras para otros, y sólo mediante un ensayo paulatino de varias imágenes puede, en el curso de los tiempos, elegirse las más manejables.
Éstos son los puntos de vista según los cuales me parece ha de juzgarse el valor de las teorías físicas y de las exposiciones de teorías físicas. Son en todo caso los puntos de vista según los cuales vamos a juzgar las exposiciones que de los principios de la Mecánica se han dado. Y desde luego, tenemos que empezar por precisar lo que entendemos por principios de la Mecánica.
En sentido estricto, se entendía primitivamente en la Mecánica por principio a todo enunciado al que no se hacía derivar de otras proposiciones de la Mecánica, sino que se le quería presentar como resultado inmediato de otras fuentes del conocimiento. De resultas de la evolución histórica, no se excluía el que ciertas proposiciones a las que, en determinadas condiciones, se diera un día el nombre de principios con justicia, conservaran más adelante este nombre, pero ya inmerecidamente. Desde Lagrange, se ha repetido a menudo la observación de que los principios del centro de gravedad y de las superficies no son en el fondo más que teoremas de contenido muy general.
Con igual justicia puede observarse que los restantes llamados principios no pueden ostentar este nombre con independencia unos de otros, sino que cada uno de ellos debe descender al rango de una consecuencia o de un teorema, en cuanto quiera basarse la exposición de la Mecánica en uno o varios de los restantes principios. El concepto de principio mecánico no está por consiguiente estrictamente delimitado. Respetaremos la denominación tradicional, en cuanto se aplica a cada una de aquellas proposiciones, formulada aisladamente; pero siempre que hablemos, simple y generalmente, de los principios de la Mecánica, no nos referiremos a ninguna de aquellas proposiciones aisladas, antes bien, entenderemos un conjunto cualquiera elegido entre aquellas y otras semejantes proposiciones, del que, sin nuevas referencias a la experiencia, pueda derivarse deductivamente toda la Mecánica. Según tal terminología, los conceptos fundamentales de la Mecánica, junto con los principios que los ponen en conexión unos con otros, constituyen la más sencilla imagen que la Física puede dar de las cosas, del universo sensible y de los procesos que en éste ocurren. Y puesto que de los principios de la Mecánica, mediante una distinta elección de las proposiciones que sentamos como fundamentales, podemos dar distintas exposiciones, obtenemos distintas imágenes de las cosas, a las que podemos contrastar y comparar unas con otras en atención a su legitimidad, su adecuación y su manejabilidad.
(HEINRICH HERTZ, Prinzipien der Mechanik, 1876.)
OBRAS: Gesammelte Werke, 3 vols., 1894-1895.
ESTUDIOS: M. Planck, H. H., 1894; Johanna Hertz,H. H., Erinnerungen, Eneje, Tagebücher, 1927; J. Zenneck, H. H., 1929.
§ 2. Louis de Broglie (n. 1892 )
El progreso de la Física contemporánea
Como todas las ciencias de la Naturaleza, la Física progresa por dos vías diferentes: por una parte, el experimento, que permite descubrir y analizar un número progresivamente creciente de fenómenos, de hechos físicos; por otra parte, la teoría, que sirve para encuadrar y reunir en un sistema coherente los hechos ya conocidos, y para guiar las investigaciones experimentales, previendo hechos nuevos. Los esfuerzos conjugados del experimento y de la teoría producen, en cada época, el conjunto de conocimientos que constituyen su Física.
Al iniciarse el desarrollo de la ciencia moderna, lo primero que atrajo la atención de los físicos fue, naturalmente, el estudio de los fenómenos que percibimos inmediatamente a nuestro alrededor. El estudio del equilibrio y el movimiento de los cuerpos, por ejemplo, ha dado origen a esta rama de la Física, hoy autónoma, a la que se llama Mecánica; análogamente, el estudio de los fenómenos sonoros ha conducido a la Acústica; y al resumir y sistematizar los fenómenos en que interviene la luz, se ha formado la Óptica.
La gran labor y la gran gloria de la Física del siglo XIX fue la de haber precisado y extendido así considerablemente, en todos los sentidos, el conocimiento de los fenómenos que se producen en la escala de nuestro cuerpo. No se limitó a seguir desarrollando aquellas grandes disciplinas de la ciencia clásica, Mecánica, Acústica y Óptica, sino que también creó desde los cimientos nuevas ciencias, cuyas facetas son innumerables: la termodinámica y la ciencia de la electricidad.
Dominando el inmenso campo de los hechos que son abarcados por estas diversas ramas de la Física, científicos y técnicos han podido derivar de ellas un crecido número de aplicaciones prácticas. Desde la máquina de vapor hasta la radiotelefonía, son innumerables los inventos resultantes de los progresos de la Física en el siglo XIX, de que hoy gozamos; directa o indirectamente, tales inventos ocupan en la vida de cada cual un lugar tan considerable, que no parece necesario enumerarlos.
De modo que la Física del pasado siglo ha llegado a dominar enteramente los fenómenos que percibimos en nuestro entorno. No hay duda de que el estudio de estos fenómenos puede llevarnos todavía a muchos nuevos conocimientos y aplicaciones; pero en este campo, parece que lo esencial se ha hecho ya. Por esto, hace treinta o cuarenta años que la atención de los exploradores en Física se ha ido dirigiendo hacia fenómenos más útiles, a los que es imposible registrar y analizar sin el auxilio de una muy afinada técnica experimental: son los fenómenos moleculares, atómicos e intraatómicos. Para satisfacer la curiosidad del espíritu humano, en efecto, no basta saber cómo se comportan los cuerpos materiales considerados en conjunto, en sus manifestaciones globales; no basta saber cómo se producen las reacciones entre la luz y la materia, al observarlas grosso modo; es preciso descender a detalles, tratar de analizar la estructura de la materia y de la luz, y de precisar los actos elementales cuyo conjunto constituye las apariencias globales. Para dar buen remate a esta difícil investigación, es menester, ante todo, una técnica experimental muy afinada, susceptible de denunciar y registrar acciones sutiles, de medir con precisión cantidades enormemente menores que las que tomamos en cuenta en nuestra experiencia ordinaria; hacen falta, también, teorías audaces, que se funden en las partes superiores de la ciencia matemática, y no vacilen en recurrir a imágenes y concepciones enteramente desusadas. Véase, pues, cuánto ingenio, cuánta paciencia y cuánto talento han sido necesarios para constituir y promover esta Física atómica.
En el aspecto experimental, el progreso se ha caracterizado por el conocimiento, cada día más extenso, de los constituyentes últimos de la materia y de los fenómenos vinculados a la existencia de los mismos.
Desde largo tiempo atrás, los químicos admitían en sus razonamientos que los cuerpos materiales están formados por átomos. El estudio de las propiedades de los cuerpos materiales, en efecto, permite repetirlos en dos categorías: los cuerpos compuestos, a los que, mediante operaciones adecuadas, puede descomponerse en cuerpos más simples, y los cuerpos simples o elementos químicos, que resisten a toda tentativa de disociación. El estudio de las leyes cuantitativas a que se ajustan los cuerpos simples para unirse y formar los compuestos ha conducido a los químicos, desde hace un siglo, a adoptar la hipótesis siguiente: “Un cuerpo simple está formado de pequeñas partículas idénticas a las que se da el nombre de átomos de este cuerpo simple; los cuerpos compuestos están formados de moléculas constituidas por la unión de varios átomos de cuerpos simples”. Según esta hipótesis, disociar un cuerpo compuesto y reducirlo a los elementos que lo componen es romper las moléculas de este cuerpo y poner en libertad los átomos que contiene cada una. El número de cuerpos simples actualmente conocidos es 89, y se piensa que su número total es 92 (o acaso 93). Se supone, pues, que todos los cuerpos materiales están construidos con 92 clases diferentes de átomos.
La hipótesis atómica ha hecho más que coordinar la Química; se ha introducido también en la Física. Si los cuerpos materiales están formados de moléculas y átomos, sus propiedades físicas deberán poder explicarse por esta constitución atómica. Las propiedades de los gases, por ejemplo, habrán de explicarse admitiendo que un gas está formado por un número inmenso de átomos o de moléculas en rápido movimiento; la presión que el gas ejerce sobre las paredes del recipiente que lo contiene se deberá al choque de las moléculas contra dichas paredes; y la temperatura del gas medirá la agitación media estadística de las moléculas, la cual aumenta al elevarse la temperatura. Tal concepción de la constitución de los gases fue desarrollada en la segunda mitad del siglo XIX, bajo el nombre de “teoría cinética de los gases”, y permitió explicar el origen de las leyes del estado gaseoso, según las revela la experiencia. De ser exacta la hipótesis atómica, las propiedades de los cuerpos sólidos o líquidos deberán poder interpretarse admitiendo que, en estos estados físicos, las moléculas y átomos se encuentran mucho más próximos unos a otros que en el estado gaseoso, en forma tal que las considerables fuerzas ejercidas entre átomos y moléculas den cuenta de las propiedades de incompresibilidad, cohesión, etc., que caracterizan a sólidos y líquidos. La teoría atómica de la materia ha sido corroborada por algunos magníficos experimentos directos, como los de Jean Perrin, que han permitido medir el peso de diversas especies de átomos y su número por centímetro cúbico. Sin adentrarnos en el desarrollo de la teoría atómica, recordemos solamente que, tanto en Física como en Química, la hipótesis de que todos los cuerpos están compuestos por moléculas, constituidas a su vez por diferentes conglomerados de átomos elementales, se ha acreditado como muy fecunda, y por consiguiente ha de considerársela como una buena representación de la realidad. Pero los físicos no han parado aquí: han querido también saber cómo están constituidos los átomos mismos, y comprender en qué se distinguen entre sí los átomos de los diversos elementos. En este empeño, han hecho uso del progreso de los conocimientos sobre los fenómenos eléctricos. Desde que a éstos comenzó a estudiárseles, pareció útil concebir, por ejemplo, la corriente eléctrica que discurre por un hilo metálico como un fenómeno de paso de un “fluido eléctrico” por el hilo. Pero es sabido que hay dos especies de electricidad: la negativa y la positiva. Podemos imaginar estos fluidos de dos distintas maneras: como constituidos por una substancia esparcida uniformemente por toda la región en que se encuentra el fluido, o, de otro modo, como formados por nubes de pequeños corpúsculos, cada uno de los cuales es una pequeña bola de electricidad. El experimento ha decidido en favor de la segunda concepción, al mostrarnos, hace una treintena de años, que la electricidad negativa está formada de pequeños corpúsculos idénticos, cuya carga eléctrica y cuya masa son extraordinariamente pequeñas. A los corpúsculos de electricidad negativa se les llama electrones. Se ha logrado arrancarles de la materia y estudiar su comportamiento cuando se desplazan en el vacío; viéndose así que su desplazamiento es conforme a las leyes de la Mecánica clásica aplicada a pequeñas partículas electrizadas; y, estudiando el comportamiento de tales partículas en presencia de campos eléctricos o magnéticos, se han podido medir su carga y su masa, que son, repito, extraordinariamente pequeñas. En cuanto a la electricidad positiva, son menos directas las pruebas de su estructura corpuscular; sin embargo, los físicos han llegado a la convicción de que la electricidad positiva está también subdividida en corpúsculos idénticos, a los que modernamente se da el nombre de “protones”.
El protón tiene una masa que, aunque muy pequeña también, es casi dos mil veces mayor que la del electrón, hecho que establece una curiosa disimetría entre la electricidad positiva y la negativa; la carga del protón, por el contrario, es igual en valor absoluto a la del electrón, pero naturalmente de signo contrario, positivo en vez de negativo.
Electrones y protones tienen una masa extraordinariamente pequeña, pero no nula sin embargo; de modo que un número muy grande de protones y electrones podrá llegar a constituir una masa total considerable. Es, pues, tentador suponer que todos los cuerpos materiales, caracterizados esencialmente por el hecho de ser pesados y dotados de inercia, o sea por su masa, están formados, en último análisis, únicamente de protones y electrones en número enorme. De acuerdo con esta concepción, los átomos de los elementos que son los materiales últimos con que se construyen todos los cuerpos materiales, habrán de estar a su vez formados de electrones y protones, y las 92 diferentes especies de átomos de los 92 elementos serán 92 distintas agrupaciones de electrones y protones.
La idea de que los átomos están formados de electrones y protones pudo en seguida dibujarse con mayor precisión, gracias sobre todo a los trabajos de experimentación del gran físico inglés lord Rutherford y a la obra teórica del sabio danés Niels Bohr. El átomo de un cuerpo simple se ha revelado como formado por un núcleo central que lleva una carga positiva igual a un número entero N veces la carga del protón, y por N electrones que gravitan alrededor de dicho núcleo; de modo que el conjunto es eléctricamente neutro. El núcleo se halla, indudablemente, formado a su vez de protones y electrones, según más adelante veremos en detalle. Casi toda la masa del átomo se concentra en el núcleo, puesto que éste contiene los protones y que éstos son mucho más pesados que los electrones. El átomo más sencillo es el del hidrógeno, compuesto de un núcleo formado por un solo protón, en torno al cual gravita un solo electrón. Lo que distingue unos de otros a los átomos de los diversos elementos es el número N de cargas positivas elementales que lleva el núcleo; con los cuerpos simples puede, pues, formarse una sucesión ordenada según los valores crecientes del número N, desde el hidrógeno (N = 1) hasta el uranio (N = 92). Se ha verificado que este modo de clasificar los cuerpos simples da como resultado la misma clasificación anteriormente deducida del valor de los pesos atómicos y de las propiedades químicas, a la que se conoce con el nombre de clasificación de Mendeleyev (por el nombre del químico ruso que la propuso).
No puedo aquí explicar en detalle por qué la idea de que el átomo es una especie de pequeño sistema solar formado por un núcleo-sol y electrones-planetas ha encontrado tan gran aceptación por parte de los físicos. Me limitaré a indicar que esta concepción ha permitido, no sólo interpretar las propiedades químicas de los cuerpos simples, sino también muchas de sus propiedades físicas, tales como la composición de la radiación luminosa que pueden emitir en determinadas circunstancias, por ejemplo cuando se les pone en incandescencia.
Hay un punto, sin embargo, que conviene destacar. Para poder desarrollar de una manera satisfactoria esta idea de que el átomo equivale a un sistema solar, Bohr ha tenido que introducir otra extraña idea, tomada de la teoría de los cuantos, que anteriormente desarrollara Planck. Acabo de decir que en los experimentos que permiten seguir el movimiento de un electrón, éste se comporta como un pequeño corpúsculo de escasa masa, cuyo movimiento puede preverse aplicando las leyes de la Mecánica clásica. No es éste el caso para los movimientos de un electrón en trayectorias de muy pequeñas dimensiones, movimientos que la observación no puede seguir, pero que Bohr ha imaginado para poder calcular las características de su modelo planetario, del átomo. Se ha reconocido por Planck el primero, que estos movimientos no pueden seguir exactamente las leyes de la Mecánica clásica. Entre todos los movimientos que admite como posibles la Mecánica clásica, sólo algunos pueden efectivamente ser ejecutados por el electrón; a tales movimientos privilegiados se les ha dado el nombre de movimientos “cuantificados”. Bohr, en su teoría del átomo sistema solar, ha recogido la idea de Planck, hallando que los electrones-planetas no son susceptibles más que de movimientos cuantificados; circunstancia que, en cierto modo, es la que da la clave de todas las propiedades de los átomos.
Resumamos un poco lo que precede. El estudio de las propiedades de los cuerpos materiales ha impulsado a los físicos a considerar a la materia como formada únicamente de pequeños corpúsculos, electrones y protones; diversas reuniones de tales corpúsculos constituyen los átomos de los 92 cuerpos simples, a partir de los cuales se forman las moléculas de los cuerpos compuestos. Tal era la conclusión a que se había llegado hace una veintena de años. Veremos en seguida que desde entonces las cosas han ido complicándose. Ahora tenemos que abandonar de momento la materia y hablar algo de la luz.
La luz, cuando proviene del Sol o de las estrellas, llega a nuestros ojos después de atravesar inmensos espacios de que la materia está ausente; de modo que la luz atraviesa el vacío sin dificultad y, a diferencia del sonido por ejemplo, no está vinculada a un movimiento de la materia. La descripción del mundo físico sería insuficiente, pues, si no se añadiera a la materia otra realidad independiente de ella: la luz.
¿Qué es, empero, la luz? ¿De qué está hecha?
Los filósofos de la Antigüedad, y muchos científicos hasta comienzos del pasado siglo, sostuvieron que la luz está formada de pequeños corpúsculos en movimiento rápido. La propagación rectilínea de la luz en condiciones normales y la reflexión de la luz en los espejos se explican inmediatamente en esta hipótesis.
Esa teoría corpuscular de la luz fue completamente abandonada hace un siglo, de resultas de los trabajos del físico inglés Young y, sobre todo, del genial investigador francés Augustin Fresnel. Young y Fresnel, en efecto, descubrieron toda una categoría de fenómenos luminosos, los de interferencia y difracción, a los que es imposible interpretar de acuerdo con la teoría corpuscular, mientras que otra concepción distinta, la concepción ondulatoria de la luz, da cuenta a la vez, según ha mostrado admirablemente Fresnel, de los clásicos fenómenos de propagación rectilínea, de reflexión y de refracción, y además de los fenómenos de interferencia y de difracción.
La concepción ondulatoria de la luz, sostenida antaño por algunas mentes perspicaces, como el holandés Christian Huygens, admite que la propagación de la luz debe ser comparada a la propagación de una onda en un medio elástico, como esos rizos que transcurren por la superficie de un estanque de agua al arrojar en el mismo una piedra. Como la luz se propaga en el vacío, Fresnel imaginó una especie de sutil ambiente, el éter, que impregnara todos los cuerpos materiales, llenara los espacios vacíos y sirviera de soporte a las ondas luminosas.
Digamos ahora cómo hay que concebir una onda. Al propagarse libremente, una onda es análoga a una sucesión de olas cuyas crestas están separadas por una distancia constante llamada “longitud de onda”. El conjunto de estas olas se desplaza en la dirección de propagación con una determinada velocidad, la velocidad de propagación de la onda, que en el caso de las ondas lumínicas en el vacío alcanza los 300.000 kilómetros por segundo, según han mostrado experimentos realizados después de la muerte de Fresnel. Por un punto fijo del espacio, desfilan sucesivamente las diferentes olas con sus crestas y sus valles; la magnitud que se propaga en forma de ondas, por consiguiente, varía periódicamente en tal punto fijo, y el período de la variación es evidentemente igual al tiempo que transcurre entre los pasos de dos ondas consecutivas.
Acabamos de ver cómo progresa una onda por una región en que nada se opone a su propagación. De otro modo van las cosas si la onda, al propagarse, choca con obstáculos, si por ejemplo encuentra superficies que la detienen o reflejan, o bien si tiene que pasar a través de orificios abiertos en una pantalla, o si encuentra puntos materiales que se transforman en centros de su difusión. Entonces la onda viene a quedar como deformada y doblada sobre sí misma, de suerte que deja de ser una onda simple y se transforma en una superposición de tales ondas simples. El estado vibratorio resultante en cada punto depende de la manera en que se refuerzan o se contrarían los efectos de las diversas ondas simples superpuestas. Si las ondas simples adicionan sus efectos, si se hallan, como se dice, en concordancia de fase, la vibración resultante será muy intensa; si, por el contrario, las ondas simples se contrarían, si se hallan en oposición de fase, la vibración resultante será débil, a veces incluso nula. En resumen, la presencia de obstáculos que perturban la propagación de una onda motiva el que tenga lugar una complicada repartición de intensidades de vibración, repartición que, por lo demás, depende esencialmente de la longitud de la onda incidente. Tales son los fenómenos de interferencia y de difracción.
Adoptando la idea de que la luz está formada de ondas, se alcanza a prever que, en el caso en que unos obstáculos se opongan a la libre progresión de un haz lumínico, se producirán fenómenos de interferencia y de difracción. Ahora bien, Young y después Fresnel han mostrado que efectivamente la luz presenta fenómenos de interferencia y de difracción, y Fresnel demostró además que la concepción ondulatoria de la luz basta para explicar en todos sus detalles todas las apariencias observadas. Desde entonces, y durante todo el siglo último, la naturaleza puramente ondulatoria de la luz fue admitida sin contradicción.
Es bien sabido que hay diversas especies de luz simple, cada una de las cuales corresponde a un “color” bien determinado. La luz blanca que emiten los cuerpos incandescentes, por ejemplo el filamento de una lámpara eléctrica, está formada por la superposición de una sucesión continua de luces simples, cuyos colores varían progresivamente, por transiciones insensibles, desde el violeta al rojo, sucesión que constituye el “espectro”. La teoría ondulatoria de la luz ha conducido en forma natural a caracterizar cada especie de luz, cada componente del espectro, por una longitud de onda; dicho de otro modo, hace corresponder a cada color una longitud de onda. Los fenómenos de interferencia, como dependen de la longitud de onda, permiten medir las longitudes de onda correspondientes a los distintos colores del espectro. Se ha podido así determinar que la longitud de onda va creciendo de una manera continua desde la extremidad violeta del espectro, en que vale 4 diezmilésimas de milímetro, hasta la extremidad roja, donde alcanza a 8 diezmilésimas de milímetro.
De modo que hace treinta años nadie ponía en duda la naturaleza puramente ondulatoria de la luz y de las demás radiaciones. Pero desde entonces se han descubierto fenómenos producidos por radiaciones y desconocidos hasta ahora, que no parecen explicables más que mediante la concepción corpuscular. El principal de ellos es el efecto fotoeléctrico. He aquí en qué consiste: cuando se ilumina un pedazo de materia, un metal por ejemplo, se ve a menudo que dicha materia expulsa electrones en rápido movimiento. El estudio de este fenómeno ha mostrado que la velocidad de los electrones expulsados no depende más que de la longitud de onda de la radiación incidente y de la naturaleza del cuerpo irradiado, y no en manera alguna de la intensidad de la radiación incidente; de esta intensidad depende tan sólo el número de electrones expulsados. Además, la energía de los electrones expulsados varía en razón inversa de la longitud de onda de la onda incidente. Reflexionando sobre este fenómeno, Einstein comprendió que para explicarlo era menester volver, en cierta medida por lo menos, a la concepción de una estructura corpuscular de las radiaciones. Admitió que éstas están formadas de corpúsculos que transportan una energía inversamente proporcional a la longitud de onda, y mostró que las leyes del efecto fotoeléctrico se deducen fácilmente de esta hipótesis.
Los físicos se vieron entonces sumamente desconcertados, ya que de un lado se da el conjunto de fenómenos de interferencia y de difracción que muestran que la luz está formada de ondas, y de otro lado se encuentran el efecto fotoeléctrico y otros fenómenos más recientemente descubiertos, que muestran que la luz está formada de corpúsculos, “fotones”, según se dice ahora.
La única manera de salvar la dificultad es admitir que el aspecto ondulatorio de la luz y su aspecto corpuscular son como dos aspectos complementarios de una misma realidad. Cada vez que una radiación canjea energía con la materia, este canje puede describirse como la absorción o la emisión de un fotón por la materia, pero cuando se quiere describir el desplazamiento global de los corpúsculos de luz en el espacio, hay que recurrir a una propagación de onda. Ahondando en esta idea, hay que llegar a admitir que la densidad de la nube de corpúsculos asociados a una onda luminosa es, en todo punto, proporcional a la intensidad de esta onda luminosa. Se obtiene así una especie de síntesis de las dos antiguas teorías rivales, consiguiéndose explicar a la vez las interferencias y el efecto fotoeléctrico. El gran interés de esta síntesis radica en que nos revela que ondas y corpúsculos se hallan íntimamente ligados, por lo menos en el caso de la luz. ¿No se podrá suponer que lo mismo acontece para toda la materia? Todo el esfuerzo de los físicos había parado en reducir la materia a no ser más que un vasto conjunto de corpúsculos. Pero así como un fotón no puede ser aislado de la onda que le está asociada, ¿no deberá pensarse que también los corpúsculos de la materia, por su parte, están siempre asociados a una onda? Tal es la capital cuestión que hemos de abordar.
Supongamos que los corpúsculos de materia, los electrones por ejemplo, vayan siempre acompañados de una onda. Puesto que corpúsculo y onda están íntimamente asociados, no son independientes el movimiento del corpúsculo y la propagación de la onda, y a las magnitudes mecánicas inherentes al corpúsculo, cantidad de movimiento y energía, deberán poder vincularse las magnitudes características de la onda asociada, longitud de onda y velocidad de propagación. Inspirándose en el vínculo que existe entre el fotón y su onda asociada, es en efecto posible establecer el citado paralelismo; esta teoría de la conexión entre los corpúsculos materiales y sus ondas asociadas se conoce hoy con el nombre de Mecánica ondulatoria.
Cuando la onda asociada a un corpúsculo se propaga libremente en una región cuyas dimensiones son grandes relativamente a la longitud de onda, la nueva Mecánica viene a atribuir al corpúsculo asociado a la onda el movimiento previsto por las leyes de la Mecánica clásica. Esto, en particular, acontece en los movimientos de los electrones que podemos observar directamente; así se explica que el estudio de los movimientos de los electrones en gran escala hubiera llevado a considerarlos como meros corpúsculos. Pero se dan casos en que las leyes clásicas de la Mecánica no logran describir el movimiento de los corpúsculos. Es el primero de los tales el caso en que la propagación de la onda asociada se circunscribe a una región del espacio cuyas dimensiones son del orden de la longitud de onda; esto ocurre para los electrones en el interior del átomo. La onda asociada al electrón se ve entonces obligada a adoptar la forma de una onda estacionaria, análoga a las ondas elásticas estacionarias que puede presentar una cuerda fija por los dos cabos, o a las ondas eléctricas estacionarias que pueden establecerse en una antena radiotelefónica. La teoría muestra que estas ondas estacionarias no pueden adoptar más que unas ciertas longitudes bien definidas, a las cuales corresponden ciertas energías, bien definidas también, del electrón asociado, y estos bien definidos estados de energía corresponden a los estados de movimiento cuantificados introducidos por Bohr en su teoría; así quedó explicado el hecho, hasta entonces misterioso, de que estos movimientos cuantificados sean los únicos posibles para el electrón encerrado en el átomo.
Se da un segundo caso en que el movimiento del electrón no puede seguir las leyes clásicas de la Mecánica: el caso en que su onda asociada choca con obstáculos en el curso de su propagación. Se producen entonces interferencias, y el movimiento de los corpúsculos no tiene relación ninguna con el que la Mecánica clásica era capaz de prever. Para darnos cuenta de la forma en que acontecen las cosas, dejémonos guiar por la analogía de las radiaciones. Supongamos que enviamos una radiación, cuya longitud de onda es conocida, sobre un dispositivo capaz de dar lugar a interferencias. Como sabemos que las radiaciones están formadas por fotones, podemos decir que enviamos un enjambre de fotones hacia el dispositivo en cuestión. En la región en que tienen lugar las interferencias, los fotones se reparten de tal suerte que se da una concentración allí donde la intensidad de la onda asociada es máxima. Si luego enviamos hacia el mismo dispositivo no ya una radiación, sino un haz de electrones cuya onda asociada tenga la misma longitud de onda que la radiación precedentemente empleada, la onda interferirá como en el caso anterior, puesto que la longitud de onda es lo que regula los fenómenos de interferencia. Es natural pensar, en tal caso, que los electrones se encontrarán concentrados allí donde la intensidad de la onda es máxima; en otros términos, que en esta segunda experiencia los electrones se repartirán en el espacio tal como lo hacían los fotones en la primera. Si se puede establecer que de hecho es así, quedará eo ipso establecida la existencia de la onda asociada a los electrones y podrá verse si son exactas las fórmulas de la Mecánica ondulatoria.
Ahora bien, la Mecánica ondulatoria lleva a asociar a los electrones dotados de las velocidades que se realizan usualmente en los experimentos una onda cuya longitud es del orden de la de los rayos X (una diezmillonésima de milímetro). Para poner de manifiesto la onda de los electrones, es preciso, pues, tratar de realizar con ellos fenómenos de interferencia análogos a los que se obtienen con los rayos X. Fenómenos de este género han sido efectivamente obtenidos, por primera vez en 1927, por Davisson y Germer en los Estados Unidos, y después por un gran número de experimentadores, especialmente por el profesor G. P. Thomson en Inglaterra y por Ponte en Francia. No describiré sus experimentos, limitándome a decir que han logrado la verificación completa de las fórmulas de la Mecánica ondulatoria.
Estos magníficos experimentos han probado, pues, que el electrón no es un simple corpúsculo; en cierto sentido es a la vez corpúsculo y onda. Lo mismo acontece con el protón, según han demostrado experimentos más recientes. Veamos, pues, que la materia, al igual que la luz, se halla formada por ondas y corpúsculos. Materia y luz se muestran mucho más semejantes en su estructura de lo que antes se pensaba. Y con ello nuestra concepción de la Naturaleza resulta embellecida y simplificada.
El núcleo de un átomo de número atómico N lleva, según antes vimos, una carga positiva igual a N veces la del protón, y es asiento de la casi totalidad de la masa del átomo. Desde hace tiempo, se supone que los núcleos atómicos están formados por protones y electrones, en forma tal que el número de protones sobrepasa en N al número de electrones; de modo que prácticamente toda la masa es debida a los protones. Esta idea de que el núcleo es complejo se impone en cierto modo de resultas de la interpretación de la radiactividad. El descubrimiento de la radiactividad, preparado por Henri Becquerel, fue obra de Pierre Curie y de su esposa, la señora Curie, Marie Sklodowska por su nacimiento. Los cuerpos radiactivos son elementos pesados, que llevan los números más altos en la serie de los elementos (de 83 a 92). Se caracterizan por el hecho de ser espontáneamente inestables, es decir, que de vez en cuando el núcleo de sus átomos explota, transformándose en el núcleo de un átomo más ligero. Esta descomposición va acompañada de la expulsión de electrones (rayos Beta), de átomos ligeros de helio (N = 2, rayos gamma) y de radiaciones muy penetrantes de alta frecuencia (rayos a). El descubrimiento de estos fenómenos de radiactividad ha tenido para los físicos enorme interés, al probarles que los núcleos son efectivamente edificios complejos, y que al descomponerse un núcleo complicado nace otro más simple, realizándose así, espontáneamente, la transmutación de los elementos soñada por los alquimistas de la Edad Media. Desdichadamente, la radiactividad es un fenómeno sobre el cual no podemos ejercer ninguna influencia, de modo que nos vemos reducidos a observarlo sin poder modificar sus modalidades. Unos veinte años después del descubrimiento de la radiactividad, se ha realizado un gran progreso gracias al descubrimiento de la desintegración artificial, debido al gran físico inglés Rutherford. Bombardeando átomos ligeros con partículas gamma (emitidas a su vez por cuerpos radiactivos), se ha llegado a romper dichos átomos ligeros. Se obtiene así átomos más simples, realizando una verdadera transmutación artificial. Naturalmente, esta transmutación se realiza para tan pequeñas cantidades de materia, que no tiene por ahora interés práctico, pero su interés teórico es enorme, puesto que nos informa sobre la constitución de los núcleos.
Este estudio de las transmutaciones artificiales se ha desarrollado en los últimos años, en Inglaterra, por el impulso de lord Rutherford, habiendo obtenido admirables resultados jóvenes físicos británicos —Chadwick, Cockroft, Walton, Blackett—; y luego en otros varios países, principalmente en los Estados Unidos, donde hay que mencionar los trabajos de Lawrence. En Francia, tenemos en París dos centros muy importantes, donde científicos jóvenes de gran valía se ocupan de cuestiones relativas al núcleo. Uno de ellos es el Instituto del Radio, dirigido hasta su muerte por la señora Curie, donde trabajan especialmente su hija Irene Joliot-Curie con el marido de ésta, Frédéric Joliot, así como Pierre Auger, Rosenblum, etc. Existe también el laboratorio de investigaciones físicas sobre los rayos X, fundado y dirigido por el hermano del autor de este libro, en el que Jean Thibaud, J. J. Trillat, Leprince-Ringuet y otros realizan o han realizado magníficas investigaciones.
No puedo entrar en manera alguna en el detalle de los resultados obtenidos; ellos han hecho surgir una especie de química del núcleo, que representa las transmutaciones por medio de ecuaciones absolutamente análogas a las empleadas desde hace tiempo por los químicos para representar las reacciones químicas ordinarias. Pero quiero destacar dos fundamentales descubrimientos, realizados de modo absolutamente inesperado en el curso de estas investigaciones. En primer lugar, el descubrimiento del neutrón. En el curso de ciertos experimentos de desintegración, Chadwick por una parte y la señora Joliot-Curie por otra, constataron la presencia, en los productos de desintegración, de un nuevo género de corpúsculos hasta entonces desconocidos. Dichos corpúsculos, que pasan con gran facilidad a través de la materia, parecen desprovistos de carga eléctrica y dotados de una masa sensiblemente igual a la del protón. Se les llama ahora “neutrones”, y está ya fuera de duda que desempeñan una importante función en la estructura de los núcleos.
Poco menos de un año después del descubrimiento del neutrón (1932), se descubrió una cuarta clase de corpúsculo. Estudiando los efectos de desintegración causados por los rayos cósmicos, Anderson de una parte y Blackett y Occhialini de otra pusieron en evidencia la existencia de electrones positivos, es decir, de corpúsculos de masa igual a la del electrón, y de carga igual pero de signo contrario. Estos electrones positivos, cuya aparición es mucho más excepcional que la de los electrones negativos, parece desempeñan una función importante en los fenómenos nucleares.
A consecuencia de estos recientes y sensacionales descubrimientos, la situación es mucho más complicada que antes, puesto que conocemos ahora cuatro especies de corpúsculos: electrones, protones, electrones positivos y neutrones. ¿Son todos ellos verdaderamente elementales? Sin duda, no; parece probable que uno de los cuatro sea complejo. Se puede, por ejemplo, suponer que el protón, el electrón y el electrón positivo son elementales, resultando entonces que el neutrón estaría formado por un protón, responsable de casi la totalidad de la masa, y de un electrón que neutraliza la carga del protón. Se puede también suponer (y esta hipótesis nos parece más seductora) que los corpúsculos elementales son el neutrón y las dos clases de electricidad; el protón estaría formado entonces de un neutrón y de un electrón positivo, perdiendo su calidad de corpúsculo simple. Sea de ello lo que fuere, el descubrimiento del neutrón y del electrón positivo enriquece mucho nuestro conocimiento del mundo atómico.
Digamos, en fin, dos palabras acerca de los rayos cósmicos. Una serie de trabajos realizados en estos últimos años, en cuya primera fila se encuentran los del profesor Millikan, han demostrado la existencia de una radiación extraordinariamente penetrante, que parece venir del espacio interplanetario. Se ha descubierto que esta radiación produce sobre la materia efectos extraordinariamente potentes, causando múltiples desintegraciones atómicas. El estudio de los rayos cósmicos es muy difícil; su naturaleza es todavía bastante incierta; pero es muy probable que próximamente se obtengan, por este lado también, numerosos e interesantes resultados.
Puede verse, incluso por esta tan sumaria exposición, que las investigaciones de laboratorio, desde hace algunos años, han ido suministrando cada día resultados de indecible interés. Por su parte, la Física teórica, cuya misión es aclarar y guiar la investigación experimental, no ha permanecido inactiva.
La historia de la Física teórica en los últimos treinta años está jalonada por el desarrollo de dos grandes doctrinas de profundo alcance, la teoría de la relatividad y la teoría de los cuantos. La teoría de la relatividad, la menos directamente relacionada con el progreso de la Física atómica, es la más conocida por el gran público. Toma su punto de partida en ciertos experimentos de interferencia de la luz, cuya interpretación era imposible ajustándose a las antiguas teorías. Gracias a una hazaña intelectual que será memorable en los anales de la ciencia, Albert Einstein ha resuelto la dificultad introduciendo ideas enteramente nuevas sobre la naturaleza del espacio y el tiempo y sobre su conexión recíproca. Así nació esta magnífica teoría de la relatividad, que inmediatamente fue generalizada de modo que aportó una concepción original de la gravitación. Se ha discutido y se discute todavía sobre ciertas verificaciones experimentales de la teoría, pero lo cierto es que ha procurado puntos de vista sumamente nuevos y fecundos. Ha mostrado cómo, si se dejaban a un lado ciertas ideas preconcebidas y adoptadas por hábito más que por lógica, se podían derribar obstáculos que parecían insuperables y descubrir así inesperados horizontes. La teoría de la relatividad ha sido para las mentes de los físicos un maravilloso ejercicio de flexibilidad.
Menos conocidas del gran público, pero con toda seguridad tan importantes por lo menos, son la teoría de los cuantos y sus ramificaciones. Esta teoría ha permitido utilizar los hechos registrados por la Física experimental para constituir una ciencia de los fenómenos atómicos. Al querer ceñir prietamente la descripción de estos fenómenos, un hecho fundamental ha surgido a plena luz: la necesidad de hacer intervenir en dicha descripción concepciones enteramente nuevas, absolutamente extrañas a la Física clásica. Para describir el mundo atómico, no basta transportar a escalas mucho menores los métodos y las imágenes válidos a nuestra escala o a escala astronómica. Según vimos, se ha conseguido perfectamente, tras de Bohr, representar a los átomos como pequeños sistemas solares en miniatura, en los cuales los electrones, haciendo las veces de planetas, describen órbitas en torno a un sol central cargado positivamente; pero para que dicha representación condujera a resultados verdaderamente interesantes, ha sido menester suponer que el sistema solar atómico obedece a leyes, las leyes de los cuantos, completamente diferentes de las de los sistemas de la Astronomía. Cuanto más se ha meditado sobre estas diferencias, mejor se ha advertido su profundo alcance, su significación fundamental. La intervención de los cuantos ha llevado a introducir por todas partes lo discontinuo en la Física atómica, y esta introducción es esencial, puesto que sin ella los átomos serían inestables y la materia no podría existir.
Hemos visto que, a consecuencia del descubrimiento de la doble naturaleza corpuscular y ondulatoria de los electrones, la teoría de los cuantos ha revestido, desde hace algunos años, una nueva forma llamada “mecánica ondulatoria”, cuyos éxitos han sido innumerables. La mecánica ondulatoria ha permitido comprender y prever mejor los fenómenos que dependen de la existencia de estados estacionarios cuantificados en los átomos. Hasta la Química se ha aprovechado del florecimiento de la nueva teoría, en cuanto de ésta deriva una concepción totalmente nueva de los enlaces químicos.
El desarrollo de la Mecánica ondulatoria ha obligado a los físicos a ampliar cada vez más sus concepciones. En esta nueva doctrina, las leyes de la Naturaleza no tienen ya un carácter tan estricto como en la Física clásica; no se da ya un determinismo riguroso de los fenómenos, sino simplemente leyes de probabilidad. Es lo que expresa de modo preciso el célebre “principio de indeterminación”, enunciado por Werner Heisenberg. Las nociones mismas de causalidad e individualidad han tenido que ser sometidas a nuevo examen, y de esta considerable crisis de los principios directivos de nuestras concepciones físicas habrán sin duda de salir consecuencias filosóficas de que todavía no nos hemos dado completa cuenta.
(LOUIS DE BROGLIE, Matière et Lumière, Albin Michel, París, 1937; trad. esp., Materia y luz, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1939.)
OBRAS: L’életron magnétique, París, 1934; Ondes et corpuscules, París, 1928; Matière et Lumière, París, 1937; Continu et discontinu en physique moderne, París, 1941;Physique et microphysique, París, 1947; Théorie générale des particules à spin, París, 1943; como editor, Le cybernétique, théorie du signal et de l’information, París, 1951.
Nuestro Apéndice tenía como fin presentar, aunque sumariamente, la situación histórica de la moderna ciencia de la Naturaleza, a través de una selección necesariamente muy parva, de los escritos de sus más destacados representantes. Como resumen, queremos destacar los siguientes puntos:
1. En sus comienzos, la ciencia moderna se distingue por una deliberada modestia; formula enunciados válidos para dominios estrictamente delimitados, y sólo en tales límites les atribuye validez.
2. En el siglo XIX, aquella modestia se pierde en gran parte. Los resultados de la Física son considerados como afirmaciones sobre todo el conjunto de la Naturaleza. La Física aspira a ser una Filosofía, y muchas veces se proclama que toda verdadera Filosofía ha de ser únicamente ciencia de la Naturaleza.
3. Hoy, la Física está experimentando una transformación radical, uno de cuyos más notables rasgos es la vuelta a su primitivo comedimiento.
4. Precisamente, el contenido filosófico de una ciencia sólo se preserva a condición de que dicha ciencia guarde bien presente la conciencia de sus límites. Los grandes descubrimientos sobre propiedades de fenómenos naturales singulares no son ya posibles si se prejuzga en general sobre la esencia de aquellos fenómenos. Si la Física deja en suspenso la decisión sobre qué sean los cuerpos, la materia, la energía, etc., y sólo con esta condición, puede alcanzar conocimientos sobre propiedades singulares de los fenómenos designados con aquellos términos; conocimientos que pueden luego conducir a auténticas concepciones filosóficas.