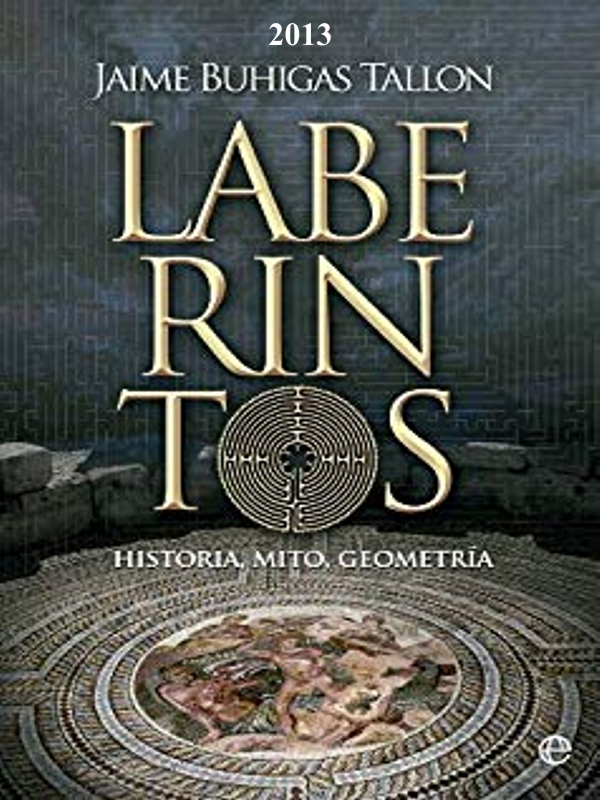
Jaime, entre otros atributos, ha llegado a esta vida con el don de enseñar, con la capacidad de abrir los ojos a otros apoyándose en un saber enciclopédico que, a la manera renacentista (él, que dice detestar el Renacimiento), combina tantos saberes como Vitrubio le pedía a quien quisiera llamarse arquitecto: artista, médico, geómetra, metalúrgico, hábil con las manos… Como un zahorí, va buscando las vetas de conocimiento, las distintas ramificaciones que luego se juntan en una gran corriente y se vuelven a separar, perfilando un dibujo siempre cambiante, que siempre es el mismo. Porque una es la fuente, que es la meta que él tiene. Jaime nos muestra las partes del conjunto, ilumina las relaciones, los flujos subterráneos, los caminos ocultos, las encrucijadas mágicas…
Unos creen que solo vivimos una vez, otros que venimos a la Tierra repetidas veces, para ir aquilatando nuestra esencia hasta regresar al Uno, y otros, desde la dimensión cuántica, que todas nuestras vidas se desarrollan simultáneamente en el multiverso cósmico, fluyendo en la luz, experimentando, haciendo el Uno cada vez más grande. Sea cual sea el sistema de creencias que determina nuestra percepción de lo que llamamos realidad, la odisea humana va tejiendo su tapiz infinito, poniendo énfasis ya sea en una zona ya sea en otra, repitiendo dibujos y motivos que van evolucionando como fractales. Jaime, guardián de sabiduría, nos contagia el entusiasmo con el que admira él ese tapiz cósmico y cumple su propio papel en el gran teatro. Lo cumple de maravilla.
Las civilizaciones nacen y mueren según ritmos inexorables. Por eso no podemos comprender la historia del hombre más que con relación a la duración de los ciclos que rigen la vida en la Tierra. Lo explica muy bien la tradición shivaíta: el primer estadio de la Creación es el del espacio, el del recipiente en el cual el mundo va a poder desarrollarse y que, en el origen, no tiene límites ni dimensiones. El tiempo no existe todavía más que bajo una forma latente que podemos llamar la eternidad, ya que no hay medida, no hay duración, no hay antes ni después. Un instante no es en sí más largo ni más corto que un siglo si no es con relación a un elemento de consciencia que permite determinar su dirección y medir su duración. Es la energía, por la producción de ondas vibratorias que tienen una dirección y una longitud, la que va a dar lugar a los ritmos cuya percepción va a crear la dimensión del tiempo, la medida del espacio y, a la vez, las estructuras de la materia. El tiempo percibido por el hombre corresponde a una duración puramente relativa, concerniente a un centro de percepción (el ser vivo) en el mundo particular que es el mundo terrestre. No es un valor absoluto de tiempo. Sin embargo, el tiempo humano es la única unidad de medida que nos es comprensible. Es con relación a él como podemos estimar la duración del universo, que no es, desde el punto de vista del principio creador, más que el sueño de un día, o bien la de ciertos mundos atómicos cuya duración es solo una fracción del tiempo que llamamos infinitesimal.
¿Quedará de nosotros y de nuestra era de Piscis la misma memoria desvaída, perdida en las brumas de la leyenda, que nos ha quedado del esplendor de la Atlántida? Se supone que el cataclismo que la destruyó ocurrió hace unos doce mil quinientos años. Por esas mismas fechas, nutrido desde los glaciares de las montañas de la Luna, el lago Victoria se desbordó hacia el norte, dando nacimiento al río Nilo, donde floreció luego la civilización de la que somos hijos: los sabios griegos, con Pitágoras y Platón a la cabeza, reconocen que su saber lo aprendieron en las escuelas sacerdotales egipcias. Los judíos bebieron en las mismas fuentes y luego vino el ciclo cristiano, que en los últimos cien años, con la aceleración vertiginosa que está experimentando la civilización —ahora ya global y planetaria—, parece también tocar a su fin.
Claro que los seres humanos actuales miramos con nostalgia a aquella edad de oro atlante, mientras que lo de ahora, por volver a los hindúes, es el final del Kali-Yuga, la última de las cuatro épocas, edad oscura en la que el hombre se aleja de Dios tanto cuanto es posible, en la que la moral se reduce hasta no ser más que una caricatura. Algo nuevo se está cociendo, un nuevo ciclo empieza, y una buena cosa es que ya hasta los más conservadores científicos reconocen que formamos una unidad con nuestro planeta, que nuestra sagrada Madre Gaia y nosotros estamos unidos hasta la médula, y juntos nos adentramos en el tiempo nuevo.
Las mitologías que recordamos hoy siempre sitúan a los dioses en un plano separado de los humanos. Tenemos dioses inalcanzables, que juegan con nuestras vidas porque nos han creado y somos suyos. Tenemos dioses únicos, masculinos y tiránicos, que nos castigan a placer. Tenemos dioses y diosas del amor. También tenemos a unos pocos que nos recuerdan que todos podemos llegar donde llegaron ellos, que somos chispas de la misma sustancia divina. Tenemos a la Gran Madre ¡con tantos rostros, y siempre la misma!
El laberinto que construyó Dédalo es de la era de Tauro. Siguió Piscis. Nos estamos asomando a Acuario… ¿Qué personajes poblarán nuestro laberinto a partir de aquí? Lo seguro es que seguiremos celebrando los ritmos de la naturaleza y de los astros, seguiremos honrando el viaje del sol y las fases de la luna que rigen las mareas del océano y las de los seres vivos. No habrá Adán y Eva, Thot tendrá otro nombre, el amor crístico quizá al fin se haga realidad… En todo caso, algo sabemos: la geometría seguirá siendo el sublime lenguaje de la vida y los humanos, en un nuevo brazo de la espiral áurea, seguiremos adentrándonos en el laberinto.
Gracias, Jaime, amigo, hermano. Gracias por el amor, por la aventura, por la alegría de vivir.
ISABEL VÁZQUEZ
Introducción
Las leyes del laberinto
Las instrucciones son sencillas: avanza, siempre avanza. El laberinto está diseñado para que llegues al centro, y luego encuentres la salida por el simple hecho de avanzar. Alguien, a medio camino entre hombre y dios, se ha esmerado en idear la trayectoria de ese modo. Sin embargo, la primera regla del juego es que tú ignores el trazado. No temas. Ignorar siempre ha sido la condición previa e indispensable de todo aprendizaje. El misterioso arquitecto observa su obra desde arriba, en vertical perspectiva divina, y a ti dentro ella. Luego existen dos laberintos: el suyo, a una distancia infinita que le otorga una visión cenital e íntegra del conjunto; y el tuyo, desde sus entrañas pétreas, frente a frente, in situ, enredado en el alzado de sus paredes, atrapado por tu propia escala. Aquel es el laberinto que se piensa y se concibe, el que se traza y construye. El tuyo es el laberinto que se toca, que se siente, se suda y se padece: el laberinto del héroe, cuya responsabilidad es recorrerlo, con tus pasos, con tus ritmos, miedos, pensamientos, conjeturas, prejuicios y todas las luces y las sombras de tu condición humana. Tu único obstáculo para alcanzar el objetivo serás tú mismo. Esa es la ley universal de todo héroe. Dibujarás con tu esfuerzo todas las curvas, recodos, vaivenes y demás caprichos de su diseño. Recorrerás hasta el último pasillo y culminarás así su totalidad, pues quien entra en el laberinto ha de pasar inexorablemente por todos y cada uno de sus puntos. El arquitecto ha hecho muy bien su trabajo: la línea se convierte en círculo que se cierra, se repliega en asombrosa armonía para convertirse en casi perfecta unidad. Tu tesón te guiará con vida hasta el centro del laberinto: sanctasanctórum de tu propio templo interior, atanor de tu alquimia más íntima, tabernáculo intransferible y recóndito, donde se tendrá que operar la magia: la tuya, solo la tuya. Allí, el héroe que eres tiene que culminar su obra y matar al Minotauro. ¿Te sientes capaz? ¿De verdad quieres entrar en tu laberinto?
Ignorar siempre ha sido la condición previa e indispensable de todo aprendizaje. Para deambular por los pasillos y corredores de este libro, el primer requisito es precisamente desaprender, es decir, eliminar información, aniquilar datos y juicios previos. Solicito entonces, como arquitecto de este laberinto de páginas, que aquel que se atreva a penetrar en ellas, antes de continuar, se entregue sin concesiones a la más virginal ignorancia, sea cual sea su bagaje cultural, intelectual, moral, social o espiritual. No existe mejor prueba para hacer gala de la condición heroica. Desaprender es de héroes. No te inquiete la demanda, aunque pueda resultar extravagante. Créeme, no hay nada que perder y mucho que ganar en el arte del desaprendizaje. Y nunca está de más atreverse a cuestionar lo que conocemos y damos por hecho. Nunca debemos abandonar la sospecha de que tal vez no nos hayan dicho siempre la verdad. O que tal vez la información que nos facilitaron no estaba completa. Una verdad a medias siempre ha sido más perniciosa que una mentira absoluta.
Satisfecho el requisito de la ignorancia como correcto punto de partida, el héroe está ante la puerta de entrada al laberinto, bajo un dintel pétreo que luce enigmático el relieve de un toro. En las jambas aparecen talladas siete sentencias en un desconocido lenguaje cifrado. Se disponen de arriba abajo, tres en la jamba derecha y cuatro en la izquierda. Son las leyes del laberinto. Las observas con atención, las palpas con la mirada, pero no eres capaz de reconocer ni uno solo de los jeroglíficos que las forman. Una voz de fuego, como la que escuchó Moisés en el Sinaí, resuena ahora entre los pasillos del edificio, brotando de las entrañas del mismo. Nos descifra el significado de las misteriosas sentencias. Así conocemos su contenido.
La primera ley del laberinto nos dice que este no tiene forma.
Puede darse a conocer con muy diversas apariencias, en ocasiones tan insospechadas como una danza, un cuento, una música, una puesta en escena, un sueño, una conversación y, por supuesto, un libro. Desde luego, también puede ser una construcción, un diseño de jardín o un dibujo en una servilleta de papel. Nunca se sabe. Porque el laberinto, al margen del modo en que nos es manifestado, es, por encima de todo, una idea; o mejor, una idea de ideas; más aún: un símbolo de símbolos.Cuidado con los farsantes: del mismo modo que el laberinto puede adoptar muy diversas formas, existen multitud de dibujos, construcciones o ideas que pretenden ser laberintos y no lo son. Uno de los primeros objetivos de este recorrido será precisamente desenmascarar a los falsos laberintos, antes de perdernos en sus engañosas galerías. Como símbolo de símbolos, el verdadero laberinto vive en una dimensión poética, metafórica, a medio camino entre universos paralelos. El laberinto es, por lo tanto, un vehículo, jamás un fin. Sirva esta condición como primera clave para detectar suplantaciones.
Abrir este libro y comenzar su lectura es entrar con osadía dentro del laberinto. Pero las mismas palabras nunca obraron de igual modo en los lectores diferentes. Tú, hombre o mujer, eres el héroe. Aguardas bajo el dintel con la cabeza alta, la mirada firme y el corazón dispuesto. Das el primer paso y entonces, solo entonces, el símbolo de símbolos comienza su propia y alucinante metamorfosis: las contundentes paredes se desplazan por arte de magia, los caminos se bifurcan, se cortan, se retuercen; todo el conjunto se trastorna en una asombrosa coreografía arquitectónica que recompone la materia para configurar el nuevo recorrido. Acabada la mágica danza de los elementos de construcción, muros, túneles, cubiertas y pavimentos han adquirido una nueva disposición, adaptándose con asombroso rigor al héroe que acaba de cruzar el umbral. Ya no estás en cualquier laberinto: estás en tu laberinto. Único, intransferible y absolutamente ajustado a tu ser.
Segunda ley: el laberinto siempre es exclusivo de quien lo transita.
La tercera: el laberinto siempre está habitado.
Y la criatura que mora en su interior es única y tan exclusiva como el héroe que se interna en la aventura. Utilizando un concepto romano, llamaremos a esa criatura el genius loci, o genio del lugar. Es la personificación de las fuerzas naturales y mágicas que confluyen en esa exacta posición del espacio y del tiempo. El genio del lugar es el cimiento vital y telúrico de la intrincada construcción laberíntica, el numen local, la esencia numinosa del espacio; una especie de espíritu protector del emplazamiento, que sintetiza toda su identidad. En la iconografía romana solía representarse con forma de serpiente. ¿Acaso la trayectoria dentro del laberinto no dibuja precisamente una sierpe? Nada es casualidad. La versión más popular del mito laberíntico describe al genio del lugar como un hombre con cabeza de toro, pero puede adoptar muchas otras apariencias. El genio del laberinto te ha visto y ha corrido a revelar su informe al universo. Todos los símbolos que componen el sagrado laberinto se han ajustado entonces para ponerse a tu servicio. Universo y genio han confabulado con éxito, y te pasan el relevo. Ahora te toca a ti, héroe anónimo de tu propia aventura. El laberinto ha tomado tus dimensiones, y se adapta a tu exigencia, a tu necesidad. Porque todo héroe que penetra en un laberinto lo hace como consecuencia de una necesidad: nunca se nos olvide. Puede parecer poco romántico, pero desde los antiguos sabemos que la necesidad es la madre de la virtud. Y toda necesidad humana tiene un objetivo común: cambiar.Cuarta ley: el laberinto es un instrumento de cambio.
El universo es movimiento constante y fluir eterno. Nosotros somos parte de este cosmos cambiante y, por lo tanto, la transformación está en nuestra naturaleza más elemental, por la simple razón de estar en sintonía con la Creación toda, de la que no estamos exentos. El laberinto induce a la metamorfosis operando como hoja de ruta o mapa del tesoro. Es un plano detallado, escrupuloso y completísimo de todo lo que interviene en cualquier proceso mutante y es aplicable a cualquier orden de existencia: material, mental, emocional, espiritual. Recorrer el laberinto es, en definitiva, completar un proceso. Todo proceso indica movimiento, y todo movimiento denota, de modo inexorable, un cambio.Fueron largas noches de escuadra y compás las que parieron el diseño de tu laberinto. El viejo maestro constructor, fiel a su gremio milenario, invadió el enorme pliego de papel con las leyes geométricas del universo entero. Cubos, esferas armilares, hipotenusas y números primos se batían por impregnar con sus secretos el tiralíneas del artesano. No fue labor sencilla concretar la excelencia de la forma perfecta. Tormentosa fue también la construcción de la fábrica, a pie de obra. Andamios, poleas y grúas crujían incansables mientras se picaba la piedra, se tendían las plomadas y se aparejaban los sillares con severa precisión, bajo la atenta mirada del anciano maestro. El laberinto que transitas, héroe ignorante, es el resultado de un gran esfuerzo de muchos seres humanos. Es un legado de estirpe, ideado y elaborado por hombres, y para hombres.
Quinta ley laberíntica: el laberinto es patrimonio de la humanidad.
No es en vano que este símbolo de símbolos ha acompañado al Homo sapiens desde las épocas más remotas de la realidad. En su constante convivencia a lo largo de milenios, ser humano y laberinto se han mirado, se han reconocido y se han dado forma y significado. Como un referente cósmico, el laberinto ha recordado al hombre su condición cambiante como parte del universo, y le ha proporcionado las claves para la buena práctica, mágica y ritual, del secreto de todo movimiento.La sexta ley declara que el laberinto está diseñado para salir de él, jamás para quedarse en su interior.
Habitarlo es privilegio del genio, que más que anfitrión es prisionero en su interior. «Lo nuestro es pasar», dice Machado. «Pasar por todo una vez, una vez solo y ligero. Ligero, siempre ligero», recalca León Felipe. El laberinto es patria de peregrinos: los que avanzan con el alma en los pies y sueñan a base de bendito sudor; los que siguen confiados las flechas que la providencia pintó, a través de una mano anónima, en troncos, piedras, muros y mojones del camino; los que miran a las estrellas para trazar sus pasos en la Tierra. Y la ley del peregrino dicta, que una vez alcanzada la Costa de la Muerte, hay que dar media vuelta y volver por donde se ha venido hasta llegar al mismo punto de donde se partió: el hogar. Hay que entrar en el laberinto, llegar a su centro y luego salir. Sin la salida del héroe, la aventura laberíntica carece de sentido. Solo debe haber una salida, y esta debe corresponderse con la entrada, tenga el laberinto forma de danza, cuento, música, sueño, idea o, por supuesto, un libro. El círculo se cierra cuando el héroe es expulsado.Este libro es un laberinto y, como tal, habla de otros laberintos. Sin embargo, no será este un catálogo descriptivo de laberintos históricos, ordenados cronológicamente, para exhibición pública de la erudición arqueológica del autor. No. Libros tales ya existen; son obras meritorias de todo respeto e incluso en algunos casos de alabanza. Cuento con varias ediciones desplegadas sobre la mesa mientras escribo estas líneas y acudo agradecido a consultarlas de cuando en cuando, a la caza de datos, fechas e ideas. No obstante, y con la debida admiración a sus autores, debo hacer una puntualización: son todos ellos libros sobre laberintos, pero no son laberintos. No es lo mismo. Existen libros sobre ciencia que no son científicos y libros sobre arte que no son artísticos. La mitología, que es la vía de conocimiento que vio nacer el símbolo del laberinto, es buena muestra de lo que quiero exponer en esta introducción y me servirá como ejemplo de mis planteamientos.
Existen infinitos libros sobre mitología, sobre todas las mitologías. Los estantes de cualquier librería están atestados. Cuando uno se sumerge en sus páginas no encuentra más que una larga enumeración de dioses, héroes y batallitas, descritas con mayor o menor talento y ordenadas con mejor o peor criterio, que, en resumidas cuentas, tras su lectura, no aportan más que un somero entretenimiento intelectual y una leve sensación de ser un poco más culto. Si la edición es cuidada, al menos se disfruta de las ilustraciones o las reproducciones de grandes obras maestras de la pintura. Lo dicho: libros sobre mitología que no son mitología. Simplemente pequeñas enciclopedias para excéntricos. Toda la información adquirida en su lectura se olvida en el mismo instante en que uno cierra el libro. Son demasiados datos, demasiados nombres, demasiadas páginas. Que no nos engañen: son alimento transgénico para eruditos pedantes. ¿De qué sirve conocer de memoria el árbol genealógico de los Atridas o de la casa de Tebas? ¿Qué fin tiene saberse de memoria el nombre de las nueve musas o poder enumerar los doce trabajos de Hércules? ¿Qué aporta saber cuáles eran los atributos de tal o cual diosa, cuáles sus siete hijos y sus treinta y dos amantes? De poco, francamente, si la cosa se queda en eso. Queda bien, eso sí, en ciertos círculos sociales, pues la mitología siempre acredita al intelectual de tres al cuarto. Puede aportar satisfacción cuando uno va al Museo del Prado y reconoce los episodios y personajes representados en los cuadros. Incluso te puede hacer ganar eventualmente el quesito amarillo (o tal vez el marrón, no me acuerdo) en una partida dominguera de Trivial Pursuit. Poco más. La mitología jamás debería ser una simple acumulación de datos.
La información es como el tiempo y como el dinero: su valor depende solo de lo que hagas con ellos, porque en sí mismos son absolutamente inútiles. Da igual a cuánta información tengas acceso si no sabes cómo emplearla, y sobre todo con qué objeto. La información se convierte en un tesoro en la medida en la que nos ayuda a pensar, a crear, a comprender, a ser, a estar presentes. Es un regalo maravilloso siempre y cuando favorezca la comunicación, el crecimiento y, en definitiva, la felicidad. Y ser feliz es el único objetivo común, y seguramente la única responsabilidad verdadera de cada uno de los siete mil millones de seres humanos que compartimos la Tierra. Al menos hasta la fecha.
Acumular información sin transformarla en experiencia viva y fuente de crecimiento es curiosamente lo que proponen nuestros prehistóricos modelos educativos: memorizar para rellenar un test, con el cual conseguir un papel que acredita que la información ha sido memorizada. Pero todo el mundo sabe que esa información, adquirida frecuentemente la víspera del examen, con siete cafés en el cuerpo y una dosis de estrés importante, se olvida en el mismo instante en que abandona el aula en la que se rellenó el ejercicio.
Todos observamos desde hace ya demasiados años una tendencia peligrosa a considerar la información como un reclamo más de nuestro modelo de vida, que se basa en la producción desenfrenada y su correspondiente desenfrenada necesidad de consumo. Habitamos el universo de usar y tirar. Hay mucho de todo en las tiendas, en los escaparates, en los centros comerciales, y hay que gastar todo muy rápido, para arrojarlo a la basura y enseguida comprar otra cosa nueva que sustituya a la anterior. Todo menos cuidar. Todo menos acompañar; un ciclo infinito, enfermizo y de consecuencias devastadoras para el planeta. Y la información es también víctima de esta enfermedad. Usar y tirar. Nunca se ha manejado a mayor escala y sin embargo esta información nunca ha servido de tan poco. Nunca han tenido los seres humanos acceso a tantas «historias» (a través de la literatura, el cine, la televisión, internet…) y nunca jamás las historias han tenido menos trascendencia en sus vidas. Ni las ficticias, ni las supuestamente reales que nos traen cada día los medios de comunicación. ¿Quién se acuerda de las desgracias, asesinatos, atentados, matanzas, inundaciones, terremotos, hambrunas que nos contaron en los telediarios hace seis o nueve meses, cuando mirábamos insensiblemente la pantalla, embutidos en el sofá y con un sándwich vegetal en el plato? ¿Cuántas películas y episodios de series televisivas ha visto un niño actual de diez años a lo largo de su vida? ¿Cien, doscientas, mil? ¿Sabemos exactamente qué repercusión ha tenido tan indiscriminado bombardeo audiovisual en su crecimiento personal, en aras de su felicidad? Posiblemente muy escasa. El exceso de información es tan terrible como su carencia. Pero hay una diferencia entre ambos desequilibrios: el que no tiene información es consciente de su ignorancia. El que tiene demasiada, no.
No hay que leer libros con información sobre mitología, sino libros mitológicos. Y estos solo lo pueden ser en la medida en que son capaces de transformar los datos en experiencias vivas. Ya, ya sé que la tarea es ardua y privilegio de unos pocos inspirados. Hace falta mucho talento, mucha poesía y mucha inteligencia para escribir un libro de esas características. Y sobre todo, un profundísimo conocimiento del ser humano. Yo me declaro incapaz. Lo han hecho Ovidio y Virgilio, Homero, Hesíodo, Apuleyo, Safo, Píndaro… Pero también Dante, Shakespeare, Cervantes, Victor Hugo, Verne… A pesar de todo, y sin quitarles un ápice de su mérito a los grandes genios de la literatura universal, la capacidad de confeccionar un libro mitológico no es solo responsabilidad del autor. También el lector tiene autoría en la elaboración de la experiencia mítica de la obra. Este debe aportar sensibilidad, apertura y un cierto sentido ritual. Debe ser sincero, constante y soñador. Debe tener los ojos y el corazón muy atentos, y la mente despejada. Debe, en definitiva, obrar la magia que le corresponde en la transmisión, para que las palabras, las imágenes y las metáforas de la realidad encerradas en el libro hagan eco en su alma. Es en la profunda interacción, en la sublime dialéctica entre el autor, la obra y el lector, donde el verdadero hecho mitológico cobra vida.
Los que nos dedicamos al teatro entendemos muy bien a qué me refiero. En una representación escénica, el público es el verdadero agente creador de la obra. Objetivamente, una función teatral es una mentira artificial, casi grotesca en su concepto. Desde un punto de vista prosaico, el espectador no presencia más que a una serie de individuos evidentemente disfrazados, que hablan con un volumen antinatural y una dicción forzada. Declaman un texto escrito que han memorizado previamente, y se mueven reproduciendo las acciones y gestos establecidos por un director de escena. Además, en la mayoría de los casos, ilustran situaciones que emulan una realidad a todas luces ficticia e inverosímil. El conjunto reúne todos los ingredientes para resultar patético. Pero gracias al poder presencial del público, y cuando la técnica de directores, intérpretes, escenógrafos y guionistas funciona en su justa combinación, la gran mentira se convierte en una fuente de sentimientos, de pensamientos, de impactos vivos en la sala. Es el público el que, con su voluntad y su fantasía, hace real el trabajo de los cómicos y lo transmuta, por arte de pura alquimia humana, en una experiencia viva a nivel colectivo. La gran mentira hace ahora reír, y llorar, y estremecerse hasta las entrañas. Por algún misterio inefable, sentados en una butaca, alcanzamos a identificarnos no con aquellos individuos disfrazados del escenario, sino con lo que representan. Esa es la clave: se han convertido en símbolos. Y hacen que padezcamos en nuestra propia carne la angustia de Edipo, la avaricia de Harpagón o el remordimiento insoportable de lady Macbeth. Eso es mitología viva. Nuestra disposición de espectadores, como agentes activos del hecho teatral, es capaz de trasladarnos a dimensiones interiores con consecuencias determinantes. El mismo Aristóteles explica en su Poética que la función de la tragedia es alcanzar una «purificación» (katharsis) del público. Al salir del teatro, el espectador ya no debe ser el mismo: se ha operado en él un profundo aprendizaje, y un cambio… ¿No era esa la cuarta ley del laberinto?
El teatro ha sido y será siempre la herramienta más potente para la transmisión real de la mitología como fenómeno vivo. En los teatros de Epidauro, Atenas, Corinto o Delfos, los actores encarnaban a los dioses y a los héroes ante la comunidad. Eran rituales por, para y con el colectivo. El pueblo, más allá de entretenerse y pasar el rato (que también), vivía la mitología como expresión metafórica de la esencia común del ser humano, y su relación con el mundo espiritual. La Grecia arcaica, aquella que vio nacer los mitos, transmitía los relatos a través del teatro y, en su defecto, a través de la palabra oral. En ambas vías, el factor humano y ritual es fundamental: como tiene que ser. Las historias pasaron a los manuscritos mucho después, pero siempre de la mano de poetas, filósofos y artistas: nunca de meros investigadores enciclopedistas. Allí no hubo tediosos diccionarios mitológicos que acumulan datos clasificados por ratones de biblioteca en riguroso orden alfabético. Allí hubo versos, odas y soliloquios. Cantos, ditirambos, danzas rituales y liturgias redentoras. Allí hubo celebración y encuentro, alabanza y vida: arte, en una palabra, de humanos para humanos, desde una concepción del hombre y del universo que ya nos resulta casi imposible imaginar.
Amo la mitología. Y la amo desde la infancia. Mis hermanos y yo tuvimos el privilegio de contar, siendo aún muy pequeños, con un hada madrina de carne y hueso, que perpetuando el legado de la bendita tradición oral, nos hacía volar con sus palabras hasta el universo de los personajes homéricos. Supimos antes sobre el viaje de Odiseo que sobre el cuento de Caperucita Roja. Conocimos la historia de la Guerra de Troya mucho antes que la de los tres cerditos. Y por supuesto, jamás ignoramos que Hércules en realidad se llama Heracles. Gracias a aquella mujer, crecí profundamente familiarizado con los mitos clásicos, que luego leí en sus fuentes originales, y más tarde estudié con extraordinarios eruditos. El hada madrina resultó ser una singular y desapercibida eminencia de aquel grupo de eruditos.
La vida me ha otorgado el privilegio de haber conocido desde un principio la mitología en su dimensión más humana, ritual, mágica y directa. Y porque amo la mitología he aprendido que esta es mucho más que simples relatos fantásticos y árboles genealógicos de intrincada endogamia, imposibles de diseñar: vana información que espera ser resucitada a la vida. Es preciso y urgente encontrar la realidad en las historias mitológicas, que son, como dice Elio Theon, «exposiciones falsas que describen lo verdadero». Picasso decía lo mismo del arte al definirlo como «una mentira que dice la verdad». Los andaluces siempre han estado dotados de una sensibilidad muy particular para asuntos mitológicos. Tartessos nunca murió. La Atlántida tampoco.
La mitología es una vía de conocimiento y, como tal, nos sirve para conocer profundamente la realidad en la que vivimos y nuestra identidad en ella, tanto individual como colectiva. Malinowski declara: «El mito es, pues, un elemento esencial de la civilización humana: lejos de ser una vana fábula es, por el contrario, una realidad viviente a la que no se deja de recurrir: no es en modo alguno una teoría abstracta o un desfile de imágenes, sino una verdadera codificación de la sabiduría práctica».
El mito se compone de símbolos. Acceder a la experiencia mitológica es convivir estrechamente con el lenguaje simbólico, muy en desuso en nuestro siglo XXI. Los símbolos exigen para su convivencia con los seres humanos dos requisitos indispensables. Uno es el tiempo. El otro, consecuencia del primero, es la interiorización.
Somos pobres en tiempo. Tremendamente pobres. Casi miserables. Lo nuestro es correr, hacer, conseguir, llegar, acumular, gastar, consumir… Trabajar para pagar y pagar para trabajar… Todo en una espectacular carrera de obstáculos que nos obligan a sufrir cada día, sin saber muy bien dónde está la meta, pasando por todo, pero solo por encima. Y como la maldición de Sísifo, al día siguiente volvemos a empezar la carrera que se parece de un modo alarmante a la del día anterior. Y también a la del posterior. Corremos mucho. Todo parece moverse muy rápido. Pero la realidad es que casi nada cambia. Es un movimiento ficticio, un espejismo, un canto de sirenas, una huida a ninguna parte; una evasión crónica para evitar, precisamente, la experiencia interior, que en sí misma ha de ser lenta y silenciosa, siempre tendente a lo intemporal.
Nos resulta extraño el lenguaje de los símbolos porque es ajeno a nuestra dinámica vital, al igual que lo son las experiencias pausadas del camino interior. Pertenecemos a generaciones sin precedentes en la pobreza de la praxis simbólica y, por ende, mitológica. Y sin embargo, por pura condición humana, hay algo en nuestro interior que clama por ser atendido, y una voluntad oculta que nos habita está ávida de leyendas, mitos, metáforas, parábolas, monstruos, héroes y dioses. Y perseguimos secretamente esas fantasías no para entretenernos, sino para ser. Hay dimensiones de nuestra existencia que solo se revelan al contacto con el mundo simbólico, que guarda importantes señas de identidad de todo ser humano.
Ya has entrado en el laberinto, símbolo de símbolos.
Última ley laberíntica: quien lo recorre es siempre un héroe.
No existe laberinto sin héroe, del mismo modo que no existe laberinto sin Minotauro, o genio del lugar. Si alguno de los dos falta, puedes tener la seguridad de que no estás en un laberinto, digan lo que digan las apariencias. Como Teseo, deberemos andar con mucho cuidado en las idas y venidas del misterioso recorrido, porque en cualquier momento podrá aparecer el monstruo. El héroe que penetra en la magia laberíntica tiene la valentía de enfrentarse al cambio que le va a suponer transitar las galerías alquímicas del soberbio edificio. Atreverse a cambiar es tarea de los más valientes. Aceptar la incertidumbre, también.Solo los cobardes escuchan los alegatos que se oponen al cambio. En estos días, los maestros del miedo engordan bajo el cómodo amparo de la coyuntura, que como una sombra fantasmal vaga sobre cada ciudadano de a pie, escondiéndose en todos los rincones de su rutina. La sombra se llama «crisis», y aunque es también un personaje mitológico, el torpe manejo del lenguaje simbólico actual hace que muy pocos lo sepan. El mensaje preventivo ante la sombra oscura acapara los titulares de los periódicos, las portadas de las revistas y las primeras posiciones de los noticieros. El monstruo es voraz, apocalíptico, devastador. Ante la amenaza, los siervos de la torre oscura increpan con desazón: hay que aferrarse a lo que se tenga, a lo que se sea, a lo que se pueda. No vaya a ser que se pierda el trabajo, la casa o el coche. No vaya ser que te tengan que rescatar del infierno de la pobreza y del fracaso social. Locura colectiva en el gran teatro del mundo. Todo con tal de mantener a contracorriente un patrón global, un modo de entender la realidad que, a todas luces, ya no sirve. La crisis no es más que la consecuencia natural y lógica de perpetuar enfermizamente un sinfín de ideas (y sus correspondientes prácticas) que hoy por hoy ya no son válidas. Y no me refiero a ideas económicas, o sociales. Ni siquiera a ideas morales o éticas. La cosa es más profunda: me refiero a la idea misma del ser humano, y su lugar en el universo. Eso es lo que está en crisis. Todo lo demás es consecuencia. La idea actual que el ser humano tiene de sí mismo, gris y cancerosa, está clavada en un patíbulo y ruega por ser decapitada. Pero morir cuesta y duele. Y desde luego, es bueno que ocurra. La sombra de la mano negra no es mala, ni es la causante de la catástrofe. Solo ha venido a advertirnos, pero nadie escucha su susurro, que dice: «Hay que cambiar». ¡Cambiar, sí! Cambiar como lo ha venido haciendo la humanidad mil y una veces en su recorrido vital por este planeta. Todo pasa. Cayó el Imperio romano y cayó el Egipto de los faraones. Cayeron Babilonia y Constantinopla. Cayeron Persia, el turco y Alejandro. Caeremos nosotros también. Cambiar comienza por aceptar que lo que hay no vale, y que hay que desecharlo, para así construir un nuevo estadio de existencia. Es labor de héroes. Héroes que para cambiar se atreven a entrar en su propio laberinto.
El mundo, más que nunca, necesita héroes. Pero héroes pequeños, desapercibidos, anónimos. Héroes y heroínas domésticos, cercanos, efectivos y reales. Héroes que saben que la gran aventura de la vida no requiere más escenario que su propio entorno, y no precisa de más personajes que las personas con las que comparte el día a día.
Lo diré por cuarta y última vez: este libro es un laberinto, símbolo del cambio, de la transformación. Parece adecuado y oportuno escribir sobre este tema universal en esta singular época de crisis. Escribiré entonces desde una perspectiva optimista y con una voluntad constructiva. Mi empeño es que mi visión del laberinto sirva para comprender un poco más cómo se cambia, cuáles son los mecanismos de la transmutación. Poco más puedo pretender. Ya me gustaría que fuera este un libro mitológico, pero tampoco estoy a la altura. Este libro no es más que un anónimo laberinto. Que los dioses acojan esta intención si la consideran noble, y la satisfagan. Apelo ahora a no sé qué musa, para que me asista en la labor.

El laberinto de la vida
Capítulo 1
Los siete laberintos
Elegir es la única regla y el único fin de este juego. Tendrás que elegir solo uno, pues nadie puede transitar por dos recorridos a un tiempo. Observa los laberintos con atención. Son muy diferentes. No te precipites. No tomes una decisión apresurada. Sosiégate. Debes examinarlos con mayor detenimiento y atención. Primero analiza cada uno en su conjunto, y define la sensación global que te despierta la composición en función del contorno, la geometría, la complejidad, la armonía, los ritmos, las curvas, el movimiento general… Si lo haces, comprobarás cómo una primera personalidad emana de cada trazado. Luego recorre con minuciosidad sus interiores, muy atento a tus impresiones, siguiendo la trayectoria con la mirada, con el dedo, o con la punta de un lapicero. Imagina que eres el héroe diminuto que camina entre sus paredes y trata de visualizar la experiencia. Detecta las sensaciones: confusión, caos, dificultad… O tal vez tranquilidad, armonía, fluidez…
Según comience la danza de tu trayectoria en su interior, empezarás a sentir la verdadera experiencia que celosamente guarda cada diseño: un sutil concierto de sorpresas, de requiebros, de direcciones y sentidos que despiertan energías muy diversas. Es preciso entregar el tiempo oportuno a todos ellos antes de tomar la última decisión. Cada uno impone tiempos, conflictos y pensamientos diferentes, a veces contradictorios. Concluye todos los recorridos. Si llegas al centro, emprende el camino de regreso hasta hallar la salida. Solo entonces haz tu elección. Solamente puede ser uno. Elige sin miedo. No hay posibilidad de error. Elige como el héroe: sin necesidad de comprender a fondo el motivo de la elección, con soltura y algo de inconsciencia. Utiliza más la intuición que la razón; más tu antojo que tu lógica.
Cada laberinto prefigura un mundo diferente con sus leyes particulares. La mímesis, enigmática y poderosísima dinámica universal, hace que cada héroe se identifique con su propio laberinto en función de unos parámetros personales que en muchos casos habitan espacios inconscientes del ser humano. Me atrevo ahora a describir lo que cada diseño me inspira a mí, con algo de osadía y toda la subjetividad de la que soy capaz, sin más objeto que mostrar las posibilidades de interpretación humana de cada ejemplo: puede que advirtamos que todo laberinto es en realidad una interesante metáfora del modo de caminar en la vida. Quién sabe… Partiré del análisis objetivo de cada recorrido para finalmente dibujar una caricatura, subjetiva y exagerada, del héroe que lo transita. Para que el ejercicio resulte más provocador, haré más incidencia en los aspectos negativos que en los positivos. Nadie se ofenda: será retrato inofensivo y desprovisto de toda credibilidad. Será como jugar con los espejos deformantes del callejón del Gato en los que Valle-Inclán vio la tragedia de España transformada en esperpento a través de los ojos agonizantes de Max Estrella: un puro juego que tal vez esconde una gran verdad. Pido disculpas por adelantado a los más susceptibles: no es este un juego psicológico (¡que Dios me libre!), sino exclusivamente teatral. ¡Que cobren rostro los monstruos del subconsciente colectivo que se esconden en todo héroe! Quien tenga ojos, que vea. Quien tenga oídos, que oiga. Que el padre del esperpento nos inspire.
El laberinto de la evasión
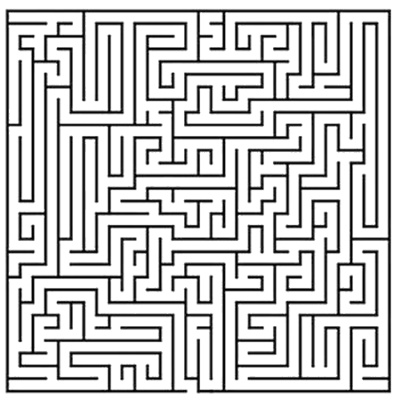
Los mazes no suelen tener centro, ni un modo único de ser recorridos. El ejemplo que presentamos posee un formato cuadrado y sus tabiques interiores siguen siempre direcciones ortogonales. Sin embargo, el conjunto es una maraña de pasillos, cruces, desvíos y calles cortadas que obligan a retroceder mil veces para encontrar nuevas posibilidades de avance. No hay leyes ni orden en su tránsito: quien se atreve a penetrar en sus muros entra en una dimensión espacio-temporal sometida al caos. El caos es, sin duda, quien rige esta composición y la palabra clave para analizarla. Una vez que se ha entrado en este territorio, el azar es el único guía para encontrar la salida. Tal vez la intuición. O tal vez la suerte. Aparentemente, el objetivo propuesto es encontrar la salida, pero no es del todo cierto. Teniendo en cuenta que se sale por el mismo lugar por el que se entra, y que una vez dentro no hay un punto claro al que llegar… ¿para qué entrar entonces? La respuesta es evidente: para perderse. La excitación que suscita la pérdida deliberada es el verdadero atractivo de un maze. No hay normas, no hay trazados reguladores, no hay trucos para encontrar la salida. Y si los hay, no interesan. El diseño es incomprensible porque solo busca la confusión.
Estamos ante una trampa que se puede convertir fácilmente en una prisión: no hay ninguna garantía de salir de él. Su metáfora es el bosque. Como el oscuro bosque que el héroe sumerio Gilgamesh atravesó con su compañero Enkidu en busca del demonio Kumbaba, o el popular bosque de Hansel y Gretel en el que hallar el regreso al hogar resultaba del todo imposible. O mejor aún: el bosque mágico y nocturno de El sueño de una noche de verano, de Shakespeare, escenario fascinante para amores prohibidos en un reino de hadas de la locura. Allí, en los confusos espacios de la espesura forestal, todo es incertidumbre, desasosiego y vacilación; perderse en el bosque es regresar al caos en una sutil y voluntaria manifestación del mismo. Según el bardo inglés, el caos es el único modo de recuperar el orden perdido; o tal vez el orden que ya no sirve. La misma Creación surge del caos, según muchas cosmogonías. Establecer un nuevo orden requiere romper con el anterior y el paso inexcusable es sumergirse en la oscuridad del caos, donde nada es nada. Allí desaparecen las referencias y el entendimiento es inútil. Una ley irracional y ajena a tu alcance gobierna en el bosque tu existencia: es la tiranía de Titania y de Oberón, reyes de las hadas maléficas de la noche. Todo respira allí un eterno presente, una ausencia de dirección, un infinito redescubrimiento de la realidad inmediata, sin llegar nunca a ninguna conclusión.
El héroe que elige este laberinto necesita romper con un orden que ya no es válido y que seguramente anhela destruir. Sin embargo, acaba siempre regresando a él. Víctima de una psicología evasiva, este peregrino flirtea con la liberación, pero regresa siempre al punto de partida que le oprime. La experiencia evasiva se torna entonces inútil.
Esto no es un laberinto: es un escondite de uno mismo. El héroe cree poseer un cierto control de su problema, pues tiene en todo momento capacidad de decidir si gira a la derecha o a la izquierda, si toma el pasillo de enfrente o si retrocede sobre sus pasos. Pero ese supuesto control no es más que un espejismo, una ilusión, una perversa falacia. La decisión del héroe jamás garantiza el éxito porque es fruto de una intuición infundada y estéril. Ningún paso previo asegura el camino correcto. El albedrío es azaroso y alimenta en el corazón del héroe la angustia de constatar en cada nuevo recodo que está eligiendo permanentemente la opción errónea. Prolongar la estancia en este laberinto es peligroso: no se puede vivir permanentemente en el caos, y la necesidad de salida se convierte antes o después en desesperada urgencia. ¡Y, pese a ello, el objetivo que trajo al héroe a esta cárcel era precisamente perderse! ¡Qué locura! Algo muy contradictorio, casi enfermizo, se desvela en los anhelos del infeliz que transita este diseño: por un lado, padece la necesidad de abandonarse al caos, y por otro, sufre el terror de no encontrar la salida. En él convive el ansia desmesurada de liberación mezclada con el miedo a no recuperar el orden del que se huye: patológico juego el de la evasión. Nuestro héroe ha resultado ser un adicto. Sigue el camino de los que huyen a ninguna parte.
El laberinto del funcionario

Este laberinto se recorre paulatinamente, cuadrante tras cuadrante, siguiendo un esquema prácticamente idéntico en cada uno de ellos: con un sentido espiral, siempre a través de ángulos rectos, alcanza el héroe el punto central de cada cuadrante, y una vez en el medio, invierte el sentido del giro espiral y va creciendo hasta completar el recorrido del cuadrante y cambiar al contiguo. Jamás se entra en el espacio de un cuadrante sin haber concluido el recorrido del anterior. El siguiente es exactamente igual, e igual al tercero y al cuarto. Uno tras otro, en orden inexorable, una vez completados los cuatro cuadrantes se conquista el centro, que también tiene forma cuadrada, cómo no. Allí el héroe descansa prudentemente, enmarcado en su cuadrilátera seguridad, para, acto seguido, deshacer lo andado y salir del conjunto.
El resultado es un laberinto predecible, racional, desmesuradamente ordenado. Es bastante sencillo comprender su lógica y, por lo tanto, reconocerla a medida que se avanza en el recorrido. Este laberinto está subyugado a la tiranía del número-idea cuatro, que, como es sabido, simbólicamente es el número de la materia, de la Creación, de la naturaleza. Sus formas geométricas asociadas son, evidentemente, el cuadrado (en dos dimensiones) y el cubo (en tres). Es decir: estabilidad, serenidad, rigidez, inmovilidad, elemento tierra. Y también poder, control, estrategia, precaución, sistematización… el perfecto laberinto romano.
Quien transita esta trama cartesiana se impregna de un exceso de sentido común. No tiene espacio el viaje para ambigüedades ni amor por la sorpresa. No hay cabida para la incertidumbre: volviendo al sueño estival de Shakespeare, este laberinto es metáfora de Atenas y sus rígidas leyes en oposición al caótico bosque de hadas. El recorrido es larguísimo, y algo tedioso por lo repetitivo, luego necesita una dosis importante de fuerza de voluntad para completarlo. Solo los perseverantes, los que se instalan con comodidad en la rutina, caminan desenfadados por estos pasillos. Pero es un esfuerzo sin riesgo, con meta asegurada, fruto del buen hábito, de la sumisión a la ley y la aceptación de lo programado. Quien elige este laberinto es un paladín del orden y la constancia y no es apto para asumir riesgos. Es un vocacional de lo correcto, amante del trabajo diario y bien hecho, eso sí, sin demasiada pasión. Algunos lo tachan en ocasiones de déspota y de intransigente. Desconoce la belleza del pensamiento poético. Este laberinto es para héroes cuadriculados y cabales, con temple de funcionario estatal, plan de pensiones, seguro de vida y vacaciones en la playa: un ciudadano canónico que se burla de los romanticismos fútiles y jamás se permite la necesidad de huir.
El laberinto de la cigarra

Quien elige este patrón es un héroe de la espontaneidad, que confía en la providencia y que, sin miedo y sobre todo sin objetivo muy claro, se deja llevar por las curvas de la vida que algún dios benefactor dibuja placentero. Y como nuestro deambulante pasajero no tiene más expectativa que la divina sensación de sentirse vivo, el proceso universal de cambio le lleva de un lado a otro con el único objetivo de toparse con un límite y dar tranquilamente media vuelta. El recorrido no es muy largo y no precisa de grandes fatigas para completarlo. El centro está vacío y no invita ni siquiera a descansar, sino a abandonarlo de inmediato, danzando de nuevo por los anillos concéntricos sin necesidad de comprender su lógica. La falta de centro es la gran maldición de este laberinto.
Moraleja: quien no tiene un objetivo claro, difícilmente alcanza resultados claros. Este laberinto, por primitivo y básico, tiene también algo inconsistente. Es como si le faltara conocimiento de su propio valor, de su enorme significado. Quien transita este laberinto está cargado de confianza, de sinceridad, de desenfado, de frescura. No obstante, le falta consciencia, sabiduría y reflexión. Es algo frívolo y desde luego muy ingenuo. La Fontaine lo transformó en cigarra para enfrentarlo a la hacendosa hormiga y regalarnos con ambos tan preciosa fábula.
Cualquier resultado es siempre la consecuencia de su correspondiente proceso para conseguirlo. Los efectos de transitar este laberinto son más bien escasos, más allá, insisto, de dejarse llevar por las leyes del universo, que en sí mismo no es baladí y otorga a todo el que se somete a ellas una belleza innegable. Pero no basta. Este es el laberinto de los felices irreflexivos, livianos y con estrella, guiados por la mano de Dios. Ciegos de su propia realidad, no son capaces de devolver al universo ni un ápice de sus dones y por ello resultan ingratos. Creen que todo les ha de ser dado. Son una especie de adamitas en el jardín del Edén, libres de toda carga, aferrados a los días de antes de la caída, hedonistas hasta el descaro. Pero la expulsión del paraíso es un hecho irrebatible y convierte al héroe de este laberinto en un nómada, un peregrino crónico, una mariposa que va de flor en flor sin más proyecto que saborear las efímeras delicias de cada néctar. Ni siquiera huye, porque nunca forma parte de nada.
El laberinto del mártir
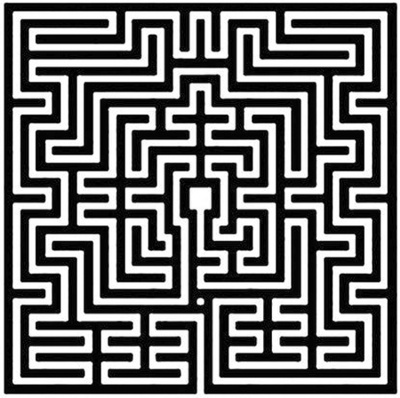
La sensación de recorrer este laberinto no es ni ordenada ni equilibrada. Los ritmos del recorrido son repetitivos y sin embargo impredecibles. La articulación es pesada y opresiva. Pese al aparente orden que auspicia el cuadrado contenedor (que no generador), hay un velado caos interno. Si atendemos a la dimensión simbólica del laberinto, como metáfora de un proceso, este laberinto resulta antipático y desolador. Peor aún, incoherente: parece ordenado en su fachada, pero es caótico en su tránsito. Para mi gusto, un laberinto así genera héroes sacrificados de pasos agrios, que vagan sin ningún placer por los abruptos vaivenes del destino. Habitan en su peregrinar una especie de valle de lágrimas, que atraviesan atormentados cargando cada uno con su pesada cruz.
Los laberintos verdaderos, los de una sola vía, deben contrarrestar su falta de libertad con el diseño armónico de su recorrido. Para trascender la limitación impuesta por la existencia de una única trayectoria, el trazado debe convertirse en un bello sistema eurítmico, equilibrando sentidos de giro y patrones de movimiento que compongan una danza interior hasta llegar al sagrado centro. Nada de esto ocurre en este ejemplo. En este diseño resulta imposible encontrar medida o proporción. No hay ley armónica que intuir, ni patrón que sospechar. Es el laberinto de la sumisión a lo insensato y lo mediocre, que produce una anulación absoluta del ser.
El centro es irrelevante, y ocupa un lugar secundario frente a la cruz transitada en el camino. Este diseño se me antoja un pequeño infierno vestido de vía dolorosa para el lavado de los pecados. Un castigo asumido con resignación pavorosa y una manifiesta perpetración del sentido de la culpa: esa culpa que se nutre del sudor de la frente y entrega las riendas de nuestra vida a una mente maquiavélica que se permite juzgar. El héroe que transita este laberinto tiene algo de masoquista, de mártir convencido que acude al sacrificio para purgar las supuestas faltas. Tiene una fe inexpugnable, aunque no se sabe muy bien en qué. Es fuerte y capaz de aguantar lo intolerable, hasta la misma destrucción de su propia identidad. Su recompensa jamás podrá estar a la altura del precio que paga y eso le hace ser cruel con los demás. Constantemente se lamenta y trata de convencer a todos de lo dura que es la vida, con acritud y desasosiego. La mitología está abarrotada de este tipo de héroes. Y la espiritualidad judeocristiana también. Este peregrino no huye: cumple con vocación de convicto cada segundo de su pena.
El laberinto del erudito
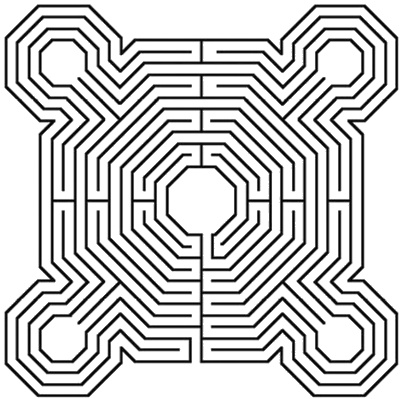
La principal característica del laberinto de Reims reside en los cuatro espacios octogonales creados en las esquinas, que junto con el centro (también octogonal, aunque con dimensiones ligeramente más grandes) jerarquizan el recorrido. El trayecto por sus pasillos transmite una gran complejidad a la hora de asimilar la lógica de su diseño. La aparición de las cuatro plazas o centros secundarios es la causante de esta notable característica.
El trayecto global del peregrino queda así interiormente fragmentado en tramos, atendiendo al paso obligado por cada una de las cuatro plazas que se significan de un modo tan rotundo en el recorrido. Es un camino dividido en etapas secuenciadas, en fases que unidas completan el itinerario hasta la meta. Curioso.
El resultado es un trazado arduo en el que el genio del lugar se multiplica, adoptando cuatro nuevas apariencias que habitan sus correspondientes plazas. Allí el peregrino ha de detenerse, bien para descansar del larguísimo trayecto, bien para obtener instrucción y consejo del morador de cada guarida. Alguna transmisión esotérica debe tener lugar en estos puntos estratégicos que se van alcanzando en un orden que sigue un sentido antihorario. Es el sentido de la espiral inversa, símbolo universal de la iniciación y del camino espiritual del héroe. Solo tras la visita a los antros de los cuatro sabios puede el héroe considerarse apto para el último encuentro. El dibujo original de Cellier nos desvela la identidad de los genios del lugar: en las plazas, los maestros constructores armados de escuadra, compás, plomada…; en el centro, un obispo decapitado, seguramente San Nicasio mártir, patrón de la ciudad de Reims.
Yo veo al héroe de este laberinto como un erudito filósofo: un amante de la sabiduría que culmina, con rigor y constancia, los estadios necesarios para alcanzar un alto conocimiento. Su paso es detenido y firme, como lo precisan las buenas artes del estudio. El tiempo se dilata. No hay lugar para las prisas. El caminante es aquí metódico y confiado. Busca en su peregrinación los cuatro maestros que progresivamente le revelarán la información precisa para completar su aprendizaje, y detiene su viaje el tiempo suficiente que cada uno de los cuatro maestros le demanda. El número cuatro abarca el mundo: como los puntos cardinales, los ríos del paraíso, los evangelistas y los jinetes apocalípticos. Platón y su pirámide de base cuadrada: lo justo (la política), lo bueno (la religión), lo bello (el arte) y lo verdadero (la ciencia). Nuestro sabio caminante es ahora un iniciado en todas las disciplinas, y conoce por la razón, pero también por la intuición, y jamás teme que el camino sea largo: sabe que es en pequeños fragmentos como se abarca la eternidad. Es un ser inspirado y pese a rodear repetidamente las cuatro guaridas de los maestros, nunca pierde de vista el objetivo final al que se aproxima con paciencia y vocación. La geometría octogonal es la que reina en este laberinto y el héroe sabe ahora su significado: la sagrada figura de ocho lados es la suma de dos cuadrados superpuestos y remite a una naturaleza en vías de la trascendencia. El ocho es el número de la resurrección, le dicen sus conocimientos de cábala, de alquimia, de exégesis sagrada. Completado el cuadrado de los sabios, el iniciado alcanza el octógono del gran maestro, el pontífice máximo, cuya prolífica cabeza ha trascendido su cuerpo y ya no es de este mundo. Ha llegado al templo de la sabiduría. Volviendo la vista atrás, el sabio recuerda el camino como un gigantesco proceso, poco armónico, interminable y algo abrumador. Tanta sapiencia le ha hecho perder la frescura y la espontaneidad. Es ya demasiado anciano. Posiblemente no emprenda jamás el camino de regreso al mundo de los mortales y se quede eternamente a vivir en la morada del genio del lugar. Es el precio del erudito.
El laberinto del aventurero
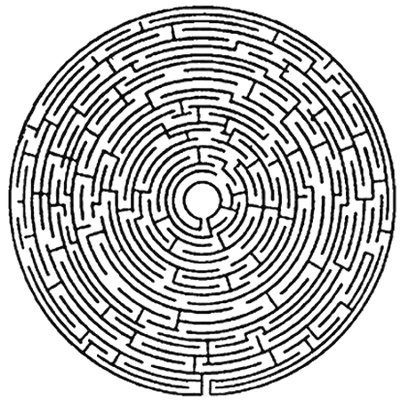
El héroe que pulula por estas calles advierte con inteligencia una característica crucial del recorrido: la curvatura de las galerías desvela el carácter centrípeto del diseño y nos permite saber en todo momento nuestra orientación con respecto al centro. Incluso se puede presumir su cercanía en función del grado de curvatura de los muros. Este dato es fundamental para comprender este tipo de maze: ofrece al caminante la leve seguridad. Sin embargo, esta ligera ayuda en la misión no es suficiente para eliminar la dificultad de encontrar las vías adecuadas. Desgraciadamente, el héroe no cuenta con más arma que el azar, la intuición y tal vez la capacidad de memorizar los lugares que ya se han transitado para no cometer el mismo error dos veces. La construcción laberíntica adquiere en este ejemplo tintes de guardián, de custodio, de filtro: todo el conjunto es un enorme obstáculo para alcanzar el codiciado espacio central. A pesar de todo, la misión no es imposible: deja abierta la posibilidad de lograrlo a aquel que posea la debida suerte, aptitud y perseverancia.
Este es el laberinto de los aventureros, de los que están dispuestos a vencer las adversidades del camino con tal de conseguir su objetivo. La misión requiere mucha confianza en uno mismo y muchas ganas de querer llegar al centro, que debe guardar una valiosa recompensa. La sensación de premura se agudiza y el héroe transita el laberinto a la carrera: el camino sobra, es hostil y enemigo y su única función es impedir el éxito. Cuanto antes se superen los óbices, mejor. Aquí no hay danza, ni ritmos, ni gaitas. Aquí no hay cosmos ni trascendencia que valgan. Esto es una lucha, una prueba, un desafío. Existe un riesgo patente: no llegar jamás al centro o jamás encontrar la salida. Eso convierte el juego en más apasionante. El héroe de este laberinto decide el camino que ha de tomar en cada cruce de su trayectoria, y su gloria o su fracaso dependen completamente de él. Esto puede acarrearle algún que otro sentimiento megalómano y una excesiva autoestima en caso de salir victorioso, y estrictamente lo opuesto en caso de fracasar. Eso tiene el lance y la aventura. Estamos en un camino concebido como una carrera de obstáculos, una competición contra uno mismo, un examen permanente que demuestre nuestra validez.
Una vez alcanzado el tesoro hay que salir del laberinto y la ardua tarea se repite. Pero el aventurero casi nunca va solo y puede que su inseparable ayudante haya dejado un rastro de miguitas de pan, o que un hilo del vestido blanco de la chica rubia (siempre hay chica rubia en las películas de aventuras) se haya enganchado accidentalmente en un clavo de la entrada, y a base de deshacer la tela en el camino hasta el centro, dibuje ahora el trayecto a la salida. A los aventureros les suelen pasar estas cosas. En cualquier caso, no importa si no es así: un aventurero que se precie puede con lo que le echen.
Ahora que lo pienso, este héroe es un poco plasta. Es de esas personas que gustan de propagar sus excelencias y demostrar a todo aquel que pillan por banda su interminable lista de virtudes. Es uno de esos jóvenes eternos, aún con cincuenta años, cansinos y sonrientes, con pantalón vaquero e implantes capilares, que ha convertido el reto en su religión. Seguramente va a un gimnasio con asiduidad y tiene muy mal perder. Es soberbio y no se permite el fracaso; cree que todo depende de él, de su actitud, de su inteligencia, de su carisma, de su intuición, sin dejar ni un solo mérito a la divina providencia: carne de depresión. Este Indiana Jones de los senderos engañosos es un jugador nato, que arriesga lo que sea necesario para conseguir el tesoro oculto. Huye de lo divino porque en el centro del universo únicamente cabe él mismo.
El séptimo laberinto
Escudriñados los seis diseños, ya has tomado una decisión y te dispones a entrar en la galería del que será tu laberinto. La suerte está echada. Pero en ese instante, solo después de haberte decantado por uno, aparece un séptimo laberinto. Está detrás de ti, grabado en la pared, y no en el suelo. Conduce a un pasillo muy estrecho que hasta ahora no habías advertido. Jurarías que no estaba allí al llegar. El séptimo diseño ha brotado de la piedra por arte de magia, como trazado por una mano divina: sus contornos son suaves y pulidos; su geometría, impecable. Es más grande que los otros seis. La galería que lo custodia emana una extraña luz blanca, tenue y cálida que acaricia sus muros de granito. Ahora son ese laberinto y ese pasillo los que más te seducen. De nuevo te asaltan las dudas: ¿has de conservar tu decisión o, por el contrario, emprender los pasos de la nueva posibilidad? Vuelves a mirar con atención el diseño que habías elegido en un principio y te extrañas al notar que ya no sientes ante él la misma identificación. Sigue siendo un espejo de algo muy tuyo, pero algo incompleto y caduco. Culpas a tus prejuicios de la decisión precipitada que tan solo te hacía identificarte con una pobre caricatura de ti mismo. Observas de nuevo el séptimo laberinto que te transmite novedad, perfección y cambio. En ese laberinto no serás nadie. Toda duda se disipa, y, sin darte cuenta, ya estás desapareciendo galería adentro, absorbido por la blanca espesura de la única y verdadera opción. Cien figuras pintadas murmuran en los frescos de la galería. Se distinguen sus detalles con dificultad porque la luz es demasiado leve. Las imágenes llenan los zócalos, las paredes y hasta los techos de los pasillos. Tu mirada no puede abarcarlas todas y no sabe elegir. Representan hombres y mujeres de otras épocas, con miembros estilizados, rizada melena negra, grandes ojos rasgados y anatomía desnuda de piel canela, a veces disimulada por leves lienzos de un blanco inmaculado. Parecen seres como nacidos en todos los tiempos. Tienen rostro de máscara teatral y sus posturas forzadas expresan con efectividad sus sentimientos más extremos. La luz débil y temblorosa de los candiles hace vibrar sus contornos y los hace parecer vivos. Si permaneces en silencio puedes oír el incesante rumor de sus fantasmas: unos musitan secretos inconfesables con ojos de terror y frío en el alma. Otros claman a los dioses con los brazos en alto y las rodillas ensangrentadas. Algunos aplauden y danzan animando a tres jóvenes atletas que hacen piruetas sobre los lomos de un enorme toro blanco de astas colosales. La mayoría de las figuras te observan y hablan de ti, cuchicheando sigilosas cuando ya no las miras. Son los personajes del mito del laberinto. Ahora que no eres nadie, ahora que transitas las entrañas de la única opción verdadera, estás preparado para conocerlos. Los pasillos que se avecinan son largos y te irán desvelando la verdadera historia de Teseo y el Minotauro, la que es imprescindible que conozcas antes de llegar a su morada. Nadie sabe quién fue el autor de estas pinturas. No siempre han estado aquí. Tal vez las iluminó un héroe extraviado horas antes de ser devorado por la bestia. O tal vez son obra del mismo monstruo, que esconde tras su brutal condición el talento anónimo de un artista olvidado.
Pido perdón a Homero. Y también a Ovidio y a Hesíodo. Pido perdón a Heródoto y a Plutarco, a Baquílides y al pseudo-Apolodoro que compuso la Biblioteca mitológica. Del mismo modo y en igual grado, me disculpo ante todos los pintores de la Antigüedad que han representado a Teseo dando muerte al Minotauro, a Ariadna en Naxos, a Europa a lomos del toro blanco o cualquier otra escena de la saga laberíntica. Muchos de aquellos artistas son genios anónimos que dejaron su talento en las figuras rojas o negras de vasos, kílix, ánforas, hidrias, lecitos y demás tipologías cerámicas con nombres dignos de los más altos héroes de la mitología griega. A todos ellos, mis disculpas por emprender ahora una labor que se me antoja conflictiva. Beber directamente de todas aquellas fuentes me ha enseñado mucha mitología. Pero al sumergirme en sus obras, gráficas o literarias, he sacado ante todo una importante conclusión: cada uno ha descrito los episodios de forma completamente distinta, en algunos casos incluso contradictoria. Este hecho redime, sin duda, la osadía de mi empresa, que consiste en volver a relatar esas viejas historias. Algunos pensarán que son relatos agotados u obsoletos, pero la mitología no se atiene a caducidad alguna. Se alimenta precisamente del tiempo y de los cambios que este suscita.
Se suele creer que cuanto más antiguo es un relato mitológico, más se acerca a la realidad del episodio original. No es verdad. Posiblemente no existe episodio original. Cada generación de la Antigüedad tomaba un mismo episodio mitológico y lo hacía suyo, transformando el argumento, manipulando el dictamen, alterando personajes, datos y acciones en virtud de una construcción nueva, al servicio de las generaciones contemporáneas. Porque toda obra de arte es siempre contemporánea a su propia época. Nadie escribe para la eternidad, aunque existan obras eternas. El artista crea para el mundo en el que vive, con los parámetros, las circunstancias y las condiciones que le exigen su condición, su lugar y su tiempo. El Teseo de Ovidio, por ejemplo, no es el mismo que el de Plutarco. Ovidio, romano, es ante todo poeta, y escribe con fines estéticos y propagandísticos en la Roma de César y de Augusto. Plutarco es griego y un hombre de mundo, magistrado, embajador y sacerdote de Delfos; gran conocedor de la psicología humana, escudriña la relación entre el carácter del ser humano y su destino, casi siempre con fines moralistas y tintes helenizantes. El Teseo de Ovidio resulta glorioso y perfecto sin más. De hecho, sabemos mucho de sus acciones pero poco de él. En Plutarco, Teseo se desvela vehemente, apasionado y mucho más vulnerable. Y los detalles de las aventuras del héroe en ambos escritores difieren considerablemente. Y así podríamos comparar todas las versiones de todos los autores clásicos, que en algunos casos distan más de ocho siglos en su redacción.
Las historias originales mitológicas se pierden en la bruma de los siglos, mucho antes de que el hombre conociera la escritura para fijarlas. Si las versiones escritas difieren, excuso decir cómo serían las diferencias existentes en los tiempos de la transmisión oral, de boca en boca, a la merced del gusto, la elocuencia y la memoria de cada bardo.
Es responsabilidad de quien se acerca a un mito beber de sus fuentes más antiguas, pero con un solo fin: involucrarse con ellas para actualizarlas. Me harto de decir que la mitología es un conocimiento vivo, y que vive precisamente de su eterna revisión e interpretación. Labor obligada de cada generación es actualizar el mito. Así ocurrió en Roma con la mitología griega. Y lo mismo con lo que llamamos mitología clásica en el Renacimiento, y en el Barroco, y en la época neoclásica. Cada época ha resucitado los mitos antiguos según sus propios intereses, con mayor o menor éxito y con mayor o menor inspiración y talento. Los resultados no siempre han sido brillantes. Pero la misión ha sido satisfecha: cada generación ha cumplido con la inexcusable tarea. Es nuestro turno. Y para tan noble causa, defiendo que las musas declaran lícito inventar lo necesario, amparados por una ley universal que, como la máxima de Machado, asegura aquello de: «Se miente más de la cuenta por falta de fantasía; también la verdad se inventa».
Tomando buenas notas de tan altos predecesores, invoco ahora a mi musa asignada de modo circunstancial, Melpómene, señora de la tragedia, para que guíe mis dedos sobre el teclado y sepa despertar en mi entendimiento las singularidades con las que el relato mitológico quiere vestirse en mi mente, particular y limitada, a día de hoy. Y como no puede ser de otro modo, debido a una implacable deformación profesional con claros lastres kármicos, redactaré la narración en clave teatral, que así es como fueron resucitados dioses y héroes, de tarde en tarde, en los escenarios pétreos de las polis helenas. Llevemos, pues, el lugar de la acción a un teatro cualquiera de una ciudad cualquiera de nuestros días. Listo el vestuario y bien maquillados los intérpretes, aclaradas las voces de actores y coreutas, si los instrumentos están bien templados, que se abra ahora el telón. Comienza la tragedia.
Una crónica teatral: Teseo y el Minotauro
Noche de un sábado de octubre, y el teatro, uno de los más céntricos de la ciudad, está abarrotado. Es el estreno de un montaje muy esperado. Con el programa de mano bien estudiado y las expectativas muy altas, el respetable público toma asiento al escuchar por la megafonía el último de los tres avisos. Palcos, plateas, anfiteatros y patio de butacas, ávidos de escena, murmuran un último chismorreo al apagarse lentamente las luces. Una voz en off, tibia e impersonal, ruega que se desconecten los teléfonos móviles, rompiendo la magia emergente. Rumor de bolsos y crujir de butacas en la desesperada tarea de silenciar las dichosas máquinas. Oscuro total a excepción de la luz que emite el foso de la orquesta, donde los esforzados instrumentos ajustan meticulosamente su afinación. Silencio. Entrada del director musical, que recibe el aplauso elegante del auditorio con la cortesía de su medio cuerpo visible. Alza los brazos, aguarda tres segundos y con el suave giro de sus codos comienza a fluir la música en el espacio, como si saliera de sus movimientos vivos y cadenciosos. Se abre el telón.
El prólogo es a modo de escena muda: una delicada pantomima con música orquestal en directo. El coro, guiño evidente al teatro griego de la Antigüedad, se despliega en el espacio escénico a tono con la orquesta. Lo compone un número indefinido de actores y actrices vestidos con ropa elástica de color negro. Sus cabezas están cubiertas con un capuchón de la misma tela que el resto del cuerpo. Sus rostros, pintados de blanco, con los ojos muy perfilados, resultan algo fantasmagóricos. Unen siempre a su declamación gestos y movimientos adecuados que facilitan la comprensión del texto en la distancia. Comienzan así: «Es la nuestra una historia de amores prohibidos, que son los que han dado causa y razón a las más grandes epopeyas de la humanidad a través de los siglos». Solo un personaje es iluminado en el centro del escenario oscuro, que representa con su máscara al dios Zeus. Describe el coro: «Zeus el grande, el poderoso, el absoluto». La máscara, coronada de olivo, luce una barba imponente y melena oscura sobre el ceño fruncido. Torso semidescubierto digno del cincel de Fidias o Policleto, más que de Praxíteles. Un haz de rayos dorados en su mano izquierda. En su derecha, una larga vara a modo de cetro. Toda su piel rezuma suaves tintes áureos y refleja chispas de purpurina. Música grandilocuente. El coro explica en una marcha temperada: «Es el dios de dioses y dueño controlador del cosmos; el Zeus vencedor de los titanes y restaurador del orden universal; Zeus, señor del trueno y conocedor de los más grandes misterios; aquel que alcanzó la máxima sabiduría al beberse, literalmente, a la acuática diosa Metis, la líquida visionaria que desde entonces vive en su interior, completando un ser de cualidades andróginas; Zeus es el soberano indiscutible de los dioses y de los hombres. El señor del universo». La música incesante abraza la perfecta declamación con delicada precisión y simbiosis. El público escucha con la máxima atención.
Interpela de súbito el corifeo separándose del grupo. Nos advierte: «No es oro todo lo que reluce. Semejante dechado de virtudes es también la víctima implacable de una adicción sexual devastadora, cuya consecuencia es la constante correría del dios tras jovencitas incautas en edad de merecer. Un vicio incómodo, sobre todo teniendo en cuenta que el divino galán tiene esposa legítima que, para más inri, es su propia hermana, Hera. Aun así, nada puede detener el apetito carnal del dios de los dioses y su adulterio crónico y reincidente. Lo dicho: sexo prohibido». El público acepta sin problema el repentino tono cómico del monólogo, que el actor continúa con notable talento vocal: no importa la condición ni la naturaleza de las féminas deseadas por el dios, diosas, ninfas, musas o mortales. Incluso, en ocasiones, tampoco le importa a Zeus que no sean féminas y lanza los tejos a algún que otro mancebo despistado. Al dios semental le va todo. Se matiza que en el caso de humanas mortales, las doncellas en cuestión suelen obedecer a un curioso perfil: son extremadamente jóvenes, prácticamente adolescentes, de estirpe real (o, en su defecto, de buena familia), monas (claro está), un poco simples y, eso sí, muy fértiles, pues siempre, siempre, se quedan embarazadas. Y no se debe pasar por alto la condición más significativa: todas ellas están casadas, comprometidas o consagradas a la virginidad. Eso le vuelve loco al rey del amor descortés. Patología psicológica de libro. Un incierto sector del público sonríe.
En el romance que nos ocupa, la doncella y objeto de deseo se llama Europa, nuestra Europa, que es el segundo personaje iluminado en la escena, a la izquierda de Zeus, también en pie, algo más cerca del proscenio y sin máscara. Europa era muchacha fenicia de sangre azul (como es de recibo en un cuento que se precie), hija de los reyes de Agenor y Telefasa. La actriz que representa el personaje es una adolescente de unos quince años, de pelo castaño oscuro, rizado, suelto y largo hasta su cintura. Está completamente desnuda, lo cual parece incomodar a los espectadores más rancios que intercambian miradas de sorpresa. Su anatomía es un delicadísimo diseño de curvas exactas y tangencias imposibles que dibujan una figura apetitosa pero nada canónica, de caderas anchas y pechos todavía prematuros. Su belleza es contenida pero indiscutible. Encaja en el perfil de las víctimas amorosas de Zeus. Se ilumina ahora toda la escenografía. La acción de este prólogo mudo transcurre en una preciosa playa de Tiro, donde Europa juega a la pelota con otras cuatro doncellas que la acompañan, ahora visibles en el escenario. Las otras muchachas también están desnudas. Sus movimientos son tan elegantes que realzan la armonía de sus cuerpos juveniles, en una danza lenta y hermosísima, incapaz de suscitar escándalo incluso en las mentes más conservadoras del patio de butacas. El conjunto, perfectamente integrado con la música, es idílico. Zeus, oculto tras unas rocas muy bien dibujadas en el foro, ya ha localizado a su objeto de deseo y acecha a la púber Europa con avidez. Siguiendo sus conocidos hábitos metamórficos para cortejar doncellas mortales (jamás seduce a una humana si no es con otra apariencia, frecuentemente animal), toma entonces una decisión clave que resultará crucial para el relato: adoptar la forma de un toro.
Efectos especiales en vivo y en directo. Una explosión de humo, un estruendo de platillos en la orquesta, y por arte de birlibirloque, ya tenemos al fogoso Zeus transformado en colosal semental taurino, blanco y lustroso, potente, imparable, inmaculado y abrumador. Clamor del público ante el alarde escénico. Primer aplauso. Tal es el arresto y la escala del animal, que la inocente princesa queda estremecida por la atracción que le despierta semejante prodigio de la naturaleza. El bicho ha desencadenado en ella una impudorosa desazón que intenta disimular con gestos de princesa Disney perfectamente ensayados y sincronizados con la melodía emergente. Eleva sus manos abiertas con cara de asombro y luego las lleva a su pecho, repitiendo esta acción dos o tres veces, como buen intérprete de teatro mudo. La regia adolescente, en un impulso de primorosa cursilería, no hace otra cosa que acercarse al bovino y decorar su cornamenta con coronas de flores, fingiendo con sus labios mudos entonar una canción. Lo que hay que ver. El público no puede evitar una leve risa ante una estampa que roza lo ridículo. Las amigas, medio enfadadas por la interrupción del juego, medio temerosas por el extraño suceso, advierten con gestos violentos a la protagonista que no se acerque demasiado al misterioso semental, que, sin duda, levanta en ellas serias sospechas o tal vez la misma desazón impudorosa. Pero la atracción enfermiza, morbosa y desde luego inhumana (de la que volveremos a tener noticia repetidas veces en el drama) hace a la bella esclava de la bestia. Y Europa no solo se acerca a coronar las astas del toro fornido, sino que en un arranque incontrolado, poseída por la desproporcionada fascinación, abandonando ahora todo atisbo de ñoñería, presa de una brutal feminidad naciente en su mirada, irrefrenable y tórrida, se sube a sus blancos lomos con las piernas bien abiertas. Zeus ha vencido. Alza de inmediato a la muchacha y, cargando con ella, galopa mar adentro, haciendo mutis por el foro entre las olas de cartón piedra torpemente sugeridas en la escenografía. Imagen para la iconografía y para la eternidad: una doncella virgen, a lomos de un inmenso toro blanco, trotando sobre las aguas. Símbolo de símbolos. Las aterrorizadas (o celosas) amigas pierden de vista a la extraña pareja y dando la espalda al público caen de rodillas al suelo, haciendo lentos aspavientos con sus brazos. La orquesta culmina una marcha con ecos nupciales. Oscuro.
Una voz en off declama: «Cruzaron el mar y llegaron hasta la exótica isla de Creta». Se ilumina el escenario que representa ahora un lugar paradisíaco, con un luminoso mar al fondo, montañas agrestes y una opulenta vegetación. La velocidad del cambio de escena resulta inexplicable. En el centro del decorado un enorme árbol de plátano que da sombra a un lecho florido, medio oculto por el tupido follaje. Canta el coro las excelencias de la ínsula: «Creta la bella, la soleada, la de playas de acantilados y cavernas arcanas. La Creta que fue cuna del propio Zeus, escondido de las fauces del titán, amamantado por la cabra Amaltea mientras diminutos seres salvajes cantaban con sus flautas y tamboriles para ocultar los gemidos del divino infante. El gran dios vuelve a su primer hogar. Pero no como indefenso neonato rescatado de la muerte, sino como macho adulto obcecado en consumar sus instintos más carnales con una niña absolutamente dispuesta a convertirse en mujer». Y así lo hace. Entra el toro blanco en escena con la muchacha a cuestas y desaparecen entre el follaje que oculta el lecho florido. De inmediato el follaje se menea con ritmo y vigor. «El árbol de plátano que da cobijo al tálamo nunca perderá ya sus hojas», relata el coro, «como consecuencia de la impresión de presenciar tan colosal y mitológica cópula». El follaje incrementa su ritmo y su vigor. Gemidos de virgen fenicia desflorada armonizan con la marcha ligera de la orquesta. Oscuro. El público está, cuanto menos, atónito. Los más escandalizables tuercen el gesto. Los más vanguardistas se quejan porque no ha quedado claro en la puesta en escena si Zeus posee a Europa en forma humana o animal. Que nadie se escandalice por la duda, pues asuntos de índole semejante e incluso más salvaje están por llegar en el relato. Zoomorfo o antropomorfo, el coro nos aclara que el dios hizo suya a la mortal un total de tres veces, y esta, insigne ejemplo del perfil antes descrito, quedó preñada de hasta tres criaturas semidivinas. Lo dicho: colosal y mitológica cópula.
Se explica al público a través del off que el interés de Zeus por sus conquistas duraba exactamente eso: la conquista y la consumación sexual. Pero en este caso algo debió de hacer tilín en el corazoncito del señor del Olimpo, que no pudo desentenderse definitivamente de la dama sin dejarla antes bien casada y dotada de extraordinarios presentes. La víctima del matrimonio de conveniencia fue un tal Asterión, o Asterios, que era el rey de la, hasta entonces, irrelevante isla de Creta. La princesa se convertía de este modo en reina (condición que su propia sangre merecía), así como en madre de tres recios y saludables varones: el primogénito fue Minos. Después llegó Radamanto y, por último, Sarpedón, todos ellos con la mitad de su sangre olímpica.
Al subir el telón de la tercera escena vemos a tres hombres maduros y bien parecidos en el proscenio, dispuestos de frente al público. El que ocupa el centro aparece ligeramente más iluminado y en una posición dominante. El coro explica que de los tres hijos de Europa, el mayor mostró enseguida una personalidad más acusada y siempre se impuso sobre sus hermanos, que se limitaron a ser uno un sabio legislador, y el otro, un notable guerrero. Pero Minos era el heredero legítimo del trono cretense. En tiempos del rey Asterión, Creta era una sencilla isla paradisíaca, próspera y agradable, para solaz y retiro de humanos y dioses: una especie de resort olímpico. Sin embargo, bajo el reinado de Minos, Creta se convirtió en el centro de un extraordinario imperio marítimo que dominaba todas las islas Cícladas y gran parte del Peloponeso. Habían pasado los años y ya no vivían ni Asterión ni Europa. Ahora Creta y su capital, Cnosos, eran sinónimo de riqueza, ambición y poder. El Nueva York de la Antigüedad. Tras las grandes conquistas de Minos, Cnosos lucía magníficos palacios y construcciones públicas que sobrepasaban la concepción humana. Dicen que para proteger de posibles ataques a la isla, Minos contaba con un autómata gigantesco dotado de cuernos de toro y cuerpo metálico, que recorría tres veces al día los límites de la costa. Cuando encontraba algún intruso, Talos, que era el nombre del gigante, lo estrechaba entre sus brazos, hasta que su torso se volvía incandescente y abrasaba vivo al transeúnte. Al parecer, Talos fue un ingenio de un tal Dédalo, y había sido uno de los obsequios mágicos que Zeus dejó a Europa.
Minos es un personaje claramente protagonista en la escena. El actor que lo representa es alto, serio y muy famoso: un actor consagrado en plena madurez de su carrera artística. Pelo muy negro que contrasta con la blancura de sus patillas canosas. Barba recortada con precisión. Melena trenzada con cintas e hilos purpúreos. Cejas poderosas que exageran la ya violenta expresión de sus ojos que, por cierto, están demasiado maquillados. Viste con suntuosidad un diseño asimétrico en tonos cálidos y dorados. Lujo barroco en los infinitos complementos de su diseño de vestuario, que ha debido de costar una fortuna a la producción del espectáculo. Se ilumina el resto de la escena, que sitúa a los personajes en lo alto de un acantilado. A lo lejos se divisa Cnosos y su palacio real. Abajo, el mar embravecido representado por las mismas olas de cartón piedra de la escena anterior. Minos, rodeado de una multitud, en lo alto de las rocas, eleva los brazos al cielo y pronuncia un monólogo grandilocuente. Su voz sorprende por ser demasiado aguda para un cuerpo tan viril. Minos es soberbio y no le basta con ser el rey más poderoso del Mediterráneo. Tampoco le basta con ser el dueño de un imperio. La riqueza y el poder no colman su necesidad de prestigio, su vanidad, su insoportable ego. Quiere demostrar que es más que un hombre, que corre por sus venas sangre de dios. ¡Y no de cualquier dios! Solicita de los inmortales una prueba de su ascendencia divina y del favor que estos le deben propiciar. Vanidad de vanidades y juego peligroso tan viejo como la humanidad. Sus hermanos, también presentes, lo saben y callan, dejando que el henchido monarca emprenda el mal camino. Sarpedón y Radamanto siempre odiaron a su hermano mayor. Ahora arrodillado, con la mirada perdida en los astros, Minos clama al mismo Olimpo con devoción. Pide la prueba, el testimonio, el milagro. Quiere cerrar para siempre las bocas escépticas de la nobleza cretense, siempre altiva y puñetera, como todas las aristocracias de la historia. Jura el rey entonces, en el fin de su soliloquio exageradamente vocalizado, sacrificar al animal que los dioses le envíen en ofrenda divina, para así dar gloria a los olímpicos y jamás a sí mismo. Minos, como buen soberbio, también era hipócrita. El actor, como corresponde, peca de sobreactuación.
Zeus, demasiado ocupado en sus romances, no muestra gran interés por el caprichito de su niño, y para no dejarle en ridículo, delega la ostentosa performance en su hermano Posidón, que, como todos los inmortales, también está representado con máscara. El dios del tridente, siempre apto para estas lides, hace surgir de su líquido elemento, entre olas y mareas colosales perfectamente simuladas, a un animal fantástico: un descomunal toro blanco que salta propulsado desde los mares a tierra firme, en lo alto del acantilado, para asombro de todos los espectadores dentro y fuera del escenario. Segundo gran efecto escénico e impresión en el público que arranca de nuevo en aplauso. El enorme toro blanco es curiosamente idéntico a Zeus en su metamorfosis del primer cuadro: una bestia colosal que solo podía venir de los dioses, con la que Minos acredita ante sus súbditos su alta filiación. La aristocracia isleña observa asombrada. El toro se postra sumiso ante el rey dejándose acariciar por su mano, y la chusma de sangre azul comprende la naturaleza sagrada de Minos, tan evidentemente favorecido por los inmortales. Algunos se arrodillan y cantan alabanzas. Otros aclaman al soberano con honores de dios y dan gracias a los bienaventurados por ser súbditos de tan alto gobernante. Minos siente por primera vez en su vida rozar la plenitud. Su ego se infla y crece hasta los límites que separan lo humano de lo divino. Traspasada esa frontera interior, ya no hay camino de regreso. Es la terrible hybris, la soberbia: pecado capital por excelencia de la tragedia griega; lo único que jamás perdonan los inmortales; lo que más les exaspera de los infelices mortales. Pero los olímpicos saben bien que la hybris siempre conduce al hombre que la padece a cometer un error fatal, que en este caso no se hace esperar. Minos contempla hipnotizado al toro y se identifica con él. Esa bestia divina es el talismán que le brinda la apoteosis, el atributo que le convierte en objeto de adoración. No puede matar a esa criatura sublime que le convierte en dios. Torpe e incauto, se convence a sí mismo de que los dioses serán comprensivos y renuncia al sacrificio de la bestia en honor de los inmortales. Radamanto y Sarpedón sonríen por dentro al comprobar cómo su hermano está cayendo en el peor de los errores. Pese a ser dueño de un imperio sin precedentes, como buen soberbio, Minos era un hombre acomplejado, y cuantos más honores recibía, más se acentuaba la distancia traumática e insalvable de su doble condición, a medio camino entre hombre y dios. Y quien participa de esa doblez irreconciliable está destinado a ser sencillamente mediocre. Minos no cumple su promesa a los dioses, y en lugar del toro marino, sacrifica en una esperpéntica pantomima ritual unas cuantas reses reales a modo de consuelo. Peccata minuta. Como si a los inmortales les valieran las medias tintas. Más que un error, una tremenda estupidez, indigna de un emperador. Afrenta al dios de los mares y al Olimpo completo. Minos ha firmado su sentencia, que le juzga culpable y le aboca al infortunio, aunque él todavía no lo sabe. Los dioses observan el cuadro desde el fondo de la escena y susurran entre ellos. Fin de la escena.
El coro continúa su narración llenando así el tiempo necesario para el cambio de la escenografía. Informado del torpe agravio de su hijo, Zeus delega de nuevo en su acuático hermano para urdir el castigo. Mal asunto: Posidón es famoso por su ira incontrolable y su perverso talento para diseñar venganzas amargas, frías y muy muy prolongadas. Y si no que se lo digan a Odiseo. Pero en este caso no había un regreso al hogar que tornar en éxodo infinito, sino una mujer explosiva y medio tarada a la que convertir en objeto del escarnio. Y así, de la mano de los oscuros planes de los dioses, hace entrada en escena Pasífae, cuarto personaje de la historia, siempre interpretado por una gran diva, una actriz de estirpe, una gran dama de la escena. El papel lo exige. De la consorte de Minos, y por lo tanto reina de Creta, no se ha hablado hasta el momento, no por omisión, sino por estrategia dramatúrgica, que centra ahora el foco escénico en la primera dama de la Creta minoica. Pasífae es alta, rotunda y pelirroja como el fuego. Pertenece a ese tipo de mujeres que sin ser guapas transmiten en su imperfección física un irresistible atractivo. Hay algo masculino en su mandíbula y en su nariz. Boca grande, ojos oscuros y pequeños; pelo demasiado abundante. Sin embargo, en el conjunto, cada parte de su rostro adquiere nuevas cualidades, y la sensación total es profundamente sensual. De piel blanca, fuertes brazos, pechos prietos y cuello enhiesto, posee una dignidad en su figura que delata su ascendencia también divina. Pasífae es hija de Helios, dios del astro solar. Por ahí le viene de seguro la complejidad de su temperamento. Medio divina, medio humana, medio masculina-solar, medio femenina-lunar, aparecen en ella también los traumas vinculados a las entidades híbridas, duales, incompletas. Como hija del sol es fogosa, ardiente, irascible, caprichosa y egoísta. Una Leo de los pies a la cabeza. Como sacerdotisa lunar y mujer mortal es ambigua, obsesiva, protectora, cambiante y oscura. Ascendente Cáncer. Pasífae (que según dicen los que entienden significa «la esplendorosa») era de todo menos recatada.
El coro ilustra la aparición de la gran señora en escena: había tenido una larga prole de hijos e hijas con el rey Minos; Andrógeo, Deucalión y Glauco entre los varones, y las famosísimas Ariadna y Fedra entre las féminas, todos ellos protagonistas de importantes relatos míticos, algunos de los cuales formarán parte de la función. No obstante, pese a la condición de familia numerosa, la relación de Pasífae con Minos era nefasta. El rey también debía de ser Leo. Y con ascendente Aries. Como buen hijo de su padre, Minos era infiel a su mujer con natural asiduidad. Si el orgullo es condición femenina, en el caso de Pasífae se convertía en una fuerza destructora sin precedentes, que acomplejaba a la misma diosa Hera. Relata el coro en un aparte cómico que, en una ocasión, llegó con sus artes mágicas a lanzar un hechizo sobre su real cónyuge, haciendo que cada vez que el rey copulaba con una amante, al eyacular, en vez de semen, salían de su falo todo tipo de animales asquerosos y desagradables como alacranes, víboras, ciempiés, garrapatas y mantis religiosas, que hacían las delicias de las infortunadas concubinas en la zona más erógena de su anatomía. ¡Qué daño! El público pone cara de dolor y suena en el patio de butacas un sordo lamento colectivo. La gran actriz suelta una carcajada gozosa y maligna. El personaje ha sido presentado con efectividad.
Se ilumina todo el escenario. Posidón, asesorado por Afrodita (que, como diosa del amor, es de largo a la que más hay que temer), entra en escena mientras la reina duerme en su alcoba. El dios derrama un fatal brebaje en el oído de la dama y hace mutis por la derecha. La mujer, en sueños, empieza a jadear y a moverse con lascivia, frotando su cuerpo entre las sábanas húmedas. Su excitación va in crescendo hasta que grita de placer, despertando bruscamente, sobresaltada por su propio aullido. Su cuerpo suda de modo intenso y su respiración es salvaje. Se siente aturdida. Solo una imagen viene a su cabeza una y otra vez. Una imagen brutal que le genera horror y que Pasífae lucha por eliminar de su mente a toda costa. Cierra los ojos y hunde los dedos en la raíz de su pelo de fuego, que aprieta con sus puños, intentando aniquilar la terrible visión. La imagen persiste y persiste en su mente: es la figura del gran toro blanco, potente, encelado, erecto, que se abalanza fogoso sobre ella y la monta. Y lo que al principio es una pesadilla, se transforma poco a poco en un deseo irrefrenable. En su fantasía, la penetración del animal le proporciona un placer descomunal, prolongado, casi divino, al que no puede renunciar. La reina se ha vuelto loca. Zeus, Posidón y Afrodita ríen desde un palco, escuchando el monólogo del enamoramiento aberrante de Pasífae. La venganza de los dioses no ha hecho más que empezar. ¿No querías toro? Pues toma toro. Y el rey sin sospechar nada…
En las escenas siguientes, la reina no deja de visitar al deseado animal en los establos reales, para admirarlo estremecida, con ojos lascivos, húmeda y enferma de excitación. El erótico episodio de su mente se hace cada vez más real, más detallado, y lo sueña noche y día, despierta y dormida. Lo de Europa no fue nada en comparación con lo de Pasífae. Las frecuentes masturbaciones de la reina pensando en el animal ya no calman sus instintos desviados. La pobre mujer está determinada a hacer su fantasía realidad. Hasta que no lo consiga, no parará. Pero no es fácil: en más de una ocasión, fuera del alcance de las miradas, la reina exhibe su desnudez ante la bestia, contoneándose con lascivia, en un intento de ordinaria seducción. Pero la natura manda, y el bravo animal no muestra ni el más mínimo interés por el porno-show de la señora. La reina recuerda entonces las historias que los rapsodas relatan sobre los amores del divino Zeus: Leda, Dánae, Antíope, Ganímedes… en todas ellas la barrera entre diferentes naturalezas es salvada por Zeus con una falsa apariencia. Así que la reina contempla la opción del disfraz, a falta de la divina capacidad metamórfica del dios de los dioses.
La historia siempre se hace eco de sí misma, aunque en ocasiones solo en réplicas cutres y adulteradas de un glorioso acontecimiento. Lo de las metamorfosis de Zeus para sus conquistas era magia de dioses. Lo de Pasífae apuntaba a chapuza. Falta de todo ingenio y destreza manual, la reina acude al viejo Dédalo, que era precisamente un ingeniero muy manitas y de gran reputación al servicio de su majestad. Dédalo es el quinto personaje del drama. La escenografía describe ahora su taller en palacio. El inventor es interpretado por un actor calvo con barba blanca, de mediana estatura y enormes manos curtidas. Al comenzar la escena, el viejo confiesa en un pequeño monólogo no estar en su tarde más creativa, mientras sobre un tablero de dibujo anda a vueltas con el diseño de lo que parece una máquina para volar. En ese momento se abre la puerta y la reina Pasífae entra clandestinamente en el taller, de noche, sola y embozada. El viejo se sorprende al descubrir la identidad de la visitante. Ella le confiesa sin pudor sus ansias zoofílicas y la magnitud de su desesperación. Él la escucha con la calma de un sabio demasiado anciano para escandalizarse por nada. Entiende rápidamente la acción oculta de los dioses en el mal de su señora, lo que despierta en él un atractivo para ayudarla: desafiar a los mismos inmortales. Dédalo también padecía de hybris. Transigente con la atrocidad, para asombro de los espectadores y de la misma reina, Dédalo propone una solución a su majestad: construir una vaca de madera, lo suficientemente oronda para que la reina se oculte en su interior, y lo suficientemente realista para llamar la atención del semental. Ya nos dijo el hombre en su monólogo de presentación que no estaba en su momento de máxima inspiración. Por otro lado, el reto era tan abstruso que no ayudó a estimular demasiado su creatividad. Dicho y hecho.
En el oscuro, sonidos de martillos clavando clavos, sierras cortando maderos, manos de artesano ensamblando piezas, lijando tableros, grapando pieles. Vuelve la luz y allí está la neurótica de la reina, en pelotas y despatarrada, dentro de un mueble-vaca de enormes dimensiones, a la espera de ser penetrada por el ejemplar taurino más potente de todo el Mediterráneo. Qué barbaridad. Carcajadas en el teatro que enmascaran un secreto pavor morboso. El toro entra en escena. Los violines de la orquesta acusan la tensión. La dama se compone con dificultad dentro de aquellas entrañas de madera de olivo, clavándose tres astillas en la espalda y rasgando su blanca piel con la punta de algún clavo torcido. Todo por la causa. El animal ronda a la hembra, falsa por fuera pero verdadera por dentro. Entran con vehemencia los instrumentos de percusión. Ella siente muy próximo al objeto del deseo, y se estremece, pese a su ya acusada tortícolis. Se arrima el bicho al artefacto por la parte trasera y se coloca en posición de embestida. La mujer se agarra con fuerza a los maderos, cerrando los ojos y abriendo la boca. La orquesta estalla en acordes atonales sin armonía alguna y cae rápidamente el telón. Gritos de espanto en el público. Unas señoras abandonan el patio de butacas escandalizadas aferrando sus abrigos de visón. Otros espectadores, fascinados por el atrevimiento escénico, maldicen al director de la obra y le acusan de reprimido por cortar el cuadro en semejante momentazo. Nunca hay puesta en escena para todos los gustos.
Lo del Kama-Sutra hindú debió de ser un juego de niños en comparación con lo que sucedió esa noche, a la luz de la luna, en una pradera verde de las costas de Cnosos. Pocos lo han advertido, pero al fondo de la escenografía se podía ver el árbol del plátano que cobijaba el tálamo vegetal y el lecho de flores en que Zeus poseyó a Europa varias escenas atrás. El director, con inteligencia, ha utilizado el mismo decorado para ambos cuadros. Cruel paralelismo. Allí el hombre-toro sedujo a la fémina. Aquí, la mujer-vaca es la seductora del macho animal. Allí la magia y la fábula. Aquí la locura y la degeneración. Allí una imagen para la iconografía universal. Aquí un acto sórdido e indescriptible. Sin embargo, son dos caras de una misma moneda. Entona el corifeo su canción: «De Europa nació un rey, a medio camino entre dios y hombre; de Pasífae nació un monstruo, a medio camino entre hombre y animal: el Minotauro, “el toro de Minos”. Los híbridos siempre tienen algo en común, no lo olvidemos. Aquel humano con cabeza de toro era a un tiempo la venganza de los dioses y la vergüenza de los hombres, que siguen y siempre seguirán siendo muñecos tirados por hilos que manejan los inmortales».
El coro toma la escena, completamente vacía, y recita: «El Minotauro recibió el nombre de Asterión, como su insignificante abuelastro. A ninguno de los dos les tuvo nadie en cuenta, y siempre fueron manejados con desdén por los protagonistas de la obra. Su nacimiento debió de causar un estupor gélido en toda la isla. Primero en la reina, tras la tortura de un parto infernal que casi le cuesta la vida. Luego en el rey, que comprendió enseguida la intervención de los dioses en tan horrible acontecimiento. Era la prueba misma de un acto antinatural y oscuro auspiciado por su familia divina. Era el precio por la hybris de Minos. Ante semejante aberración, el simple delito de adulterio resultaba baladí. El recién nacido Asterión arrojaba con su breve existencia una lacra de maldiciones y complejos de culpa sobre el rey y su reino entero».
Cambio de cuadro. Interior del palacio de Cnosos. En la escena, Minos deambula ansioso de un lado para otro de la alcoba. La reina, desgarrada en el horrible parto, yace anémica y medio muerta en la cama, con las manos sobre el rostro, llorando. Minos declara que solo queda una solución: matarlo. Pasífae lanza un gemido desolador. Minos continúa su atormentado soliloquio, en el que nace una sospecha: el asesinato de la criatura puede ser malinterpretado por los dioses y convertirse en una nueva afrenta. No debe sumar ese error a la larga lista de despropósitos de la familia real. Opta entonces por una segunda opción: esconderlo, encerrarlo de por vida en una mazmorra colosal, sin precedentes, diseñada y construida especialmente para el monstruo. El rey, como buen soberbio, siempre fue cobarde. El actor ya no sobreactúa. Cae el telón entre los llantos incontenibles de la reina. Es el fin del primer acto. Aplauso discreto.
Se anuncia por la megafonía un descanso de quince minutos y se enciende la luz de sala. Muchas personas se levantan apresuradas para ir al servicio, abriéndose camino con dificultad en el estrecho paso entre butacas. Otros solo quieren estirar las piernas. Algunos examinan con curiosidad el programa de mano. Todos comentan, debaten, critican, murmuran…
Un señor de la fila delantera explica a la que parece su mujer: «La cárcel del Minotauro es el laberinto, donde quien entra no encuentra la salida». La buena mujer finge desconocer esa información para que su marido se sienta culto.
Otra pareja, sentada dos filas atrás, comenta: «Dédalo, el que hizo la vaca de mentira, es quien va a construir el laberinto». «No puede ser —dice la chica—. El rey debe de odiarle por lo que hizo». El chico responde que a lo mejor por eso le manda edificarlo, a modo de castigo. A la chica no le convence el razonamiento.
Un grupo de señores muy bien trajeados, canosos y algo rancios, intercambian información privilegiada en el pasillo. Son profesores de universidad, y todo lo juzgan contrastando con las fuentes originales: «Según Apolodoro —dice el más bajito—, el laberinto construido por Dédalo era un edificio que hacía equivocarse en la salida con sus intrincados pasadizos». El compañero saca del bolsillo un ejemplar muy sobado de Las metamorfosis de Ovidio, completamente anotado. Lo abre por el libro VII y esgrime leyendo: «(…). Era mansión intrincada, en una morada tenebrosa. Dédalo, famosísimo por su pericia en el arte de la construcción, realiza la obra, enmaraña los puntos de referencia e induce a error a los ojos con las revueltas de múltiples pasadizos (…). Así Dédalo llena de rodeos los innumerables pasadizos, y apenas pudo él mismo volver: tan grande es la trampa de aquel edificio». Cierra entonces la amarillenta edición. Los tres hombres, casposos y arrugados, quedan pensativos.
Una señora, sentada en la inmediata butaca derecha, le pregunta a su hija de diez años qué personaje le ha gustado más. La niña le responde que el viejo inventor, pero se queja de lo breve de su aparición e interroga a su madre con un mar de preguntas sobre la obra, que le resulta desconcertante. La madre sonríe comprensiva y una tras otra, responde a cada una de las dudas de su hija, en una preciosa y espontánea lección de mitología viva que da mucho gusto espiar. La pequeña bebe las palabras de su madre hasta que suena el aviso: «Señoras, señores, el espectáculo va a continuar». La niña, embelesada con las explicaciones de su madre, no ha advertido que casi todo el mundo ya ha ocupado su lugar. Los que faltan corren a hacerlo, incomodando con fastidio en su trasiego a los que ya están sentados. Las luces del patio de butacas bajan lentamente. Últimas toses y carraspeos. Silencio.
Suena un clarín desde el foso, interpretando una canción lenta y melancólica. El coro hace aparición danzando en círculos al ritmo del frágil instrumento, traduciendo su melodía a movimiento corporal. Los coreutas, unidos por las muñecas en su danza, explican: «Dédalo diseñó y construyó el laberinto para Minos, como lugar donde enterrar en vida al vástago biforme del rey. El laberinto era una construcción fantástica y sin precedentes que tardó nueve años en ser concluida. El diseño de Dédalo fue tal que nadie que entrara en el laberinto podría jamás encontrar la salida. Allí, en lo más recóndito de su única sala central, moró el Minotauro».
En medio del oscuro se oye el grito estertóreo de una mujer, que sobresalta al público. Luz. De nuevo estamos en la alcoba de los reyes de Creta. Es de noche y la reina se ha despertado gritando. Ha sufrido otra vez una pesadilla. Está sola y paralizada del horror. El rey entra en la alcoba e intenta calmarla y ella le abraza llorando. Solo repite una y otra vez lo mismo: «El toro… el toro». Pese a que han pasado muchos años, Minos se alarma sospechando lo peor: una nueva locura y otro castigo de los dioses. Sin embargo, pronto vuelve en sí, recobrando la paz al recordar que ya no hay peligro: el toro blanco ya no vive en Creta. Tiempo atrás, el mismo rey permitió a Heracles llevárselo de la isla para completar uno de sus doce trabajos. Sin la bestia rondando en la isla, las posibles recaídas de la reina están controladas. Pero no van por ahí los tiros. Ella le explica su trance: en sueños ha visto a su primogénito, el bellísimo príncipe Andrógeo, morir despedazado entre los cuernos del mismo toro blanco que la poseyó. La voz le tiembla al describir con sorprendentes detalles la trágica escena de la brutal muerte de su hijo. Minos le quita importancia al asunto, pero la reina no puede sosegarse y deambula por la estancia sin rumbo preciso. Pide ver inmediatamente a Andrógeo, pero Minos le explica que es imposible pues el príncipe no está en Creta: dejó la isla hace semanas para participar en los juegos de las fiestas panateneas en el Ática, como gran y afamado atleta que era. La reina no encuentra consuelo. Tiene una premonición. Quiere ver a su hijo. Necesita ver a su hijo con sus propios ojos, y tocarlo con sus manos febriles de madre aterrada. Pasífae se sienta en la cama y comienza a llorar. Minos agota la poca paciencia que siempre ha tenido con las locuras de su esposa y se dispone a abandonar la alcoba. En ese momento hace entrada, por el patio de butacas, un mensajero. Llega corriendo hasta el escenario, jadeante, exhausto. La reina se incorpora. El rey interrumpe su mutis y pregunta inquisitivo al emisario. Este habla azorado: cartas de Atenas anuncian la muerte del príncipe Andrógeo. Minos siente un escalofrío en su pecho. Pasífae se aprieta la boca con los puños. Música de terror. El rey pide detalles. El príncipe murió cuando intentaba dar caza al terrible toro de Creta, en las cercanías de Maratón, donde el monstruo asolaba la región desde que Heracles completó su trabajo. Andrógeo había aceptado el trato del rey Egeo de Atenas, que poniendo a prueba la fuerza del atleta, le retó a cumplir tan osada misión. El cuerpo descuartizado por las astas de la bestia llegaba en ese instante al puerto de Cnosos, en una urna de oro, con las condolencias del rey de los atenienses. Silencio devastador en la escena. La reina susurra inmóvil el nombre de su hijo, una y otra vez, meciendo enloquecida su torso y abrazando su vientre, completamente ida. Minos, con los puños apretados y la mirada desorbitada, repite con frialdad el nombre del rey de Atenas: Egeo, Egeo…
Oscuro en el escenario. La voz del rey se solapa con un off que continúa: Egeo… Egeo… Egeo era el único culpable de la muerte de su hijo, y con él su pueblo ateniense entero. Ávido de venganza, Minos lanzó su flota más poderosa a las costas del Ática y asedió Atenas. Imploró el obstinado rey a su papá Zeus que le secundara en su empresa, y este envió plagas y sequías sobre el Ática, cuyos habitantes se vieron obligados a consultar al oráculo délfico el modo de salvación. La sibila, cosa rara, fue de lo más explícita: solo sometiéndose a la voluntad del terrible Minos viviría Atenas. Se apresuraron los atenienses a firmar la paz y a disponerse a la voluntad del enemigo. Y como era de esperar, la voluntad del cretense fue tan cruel como retorcida: cada nueve años, catorce jóvenes atenienses, siete doncellas y siete donceles, debían ser entregados como ofrenda sacrificial al rey Minos, el cual los confinaría en la oscuridad del siniestro laberinto donde servirían de alimento para el Minotauro.
El coro, siempre de negro, se despliega en el proscenio mirando de frente al público, en un ambiente sobrio. Un foco de luz cenital blanca apunta a cada uno de los, curiosamente, catorce coreutas, marcando dramáticamente las facciones de sus rostros. Declaman ahora con lentitud, informando: «El oneroso tributo de los catorce jóvenes se pagó en dos ocasiones. La primera, tras la derrota de Atenas. La segunda, al cumplirse los primeros nueve años. Pero llegados los días de la tercera entrega, apareció al fin el héroe que habría de liberar a su nación: el gran Teseo».
Gran momento escénico. La orquesta se desata en una sinfonía triunfal digna de la entrega de los Óscar de Hollywood. Fanfarrias y haces de rayos coloridos. Luces estroboscópicas, relámpagos centelleantes y una lluvia de confeti plateado se desparrama en el escenario y en la sala. En el centro del escenario se abre una trampilla de la que surge el gran protagonista del espectáculo, que es elevado lentamente en una plataforma mecanizada. El público enloquece de furor. Parece la apoteosis de un acto electoral norteamericano. El actor que representa a Teseo es de una belleza insultante y saluda al respetable con su perfecta dentadura blanca. La energía en alza arranca al público de sus butacas, que se pone en pie, aplaudiendo, silbando, gritando. El actor es joven y principiante en el mundo del teatro. Fue seleccionado para el papel, aparte de por su belleza, por su popularidad como protagonista de una serie televisiva para adolescentes. Su presencia en el reparto es un tirón comercial. Es un guapito profesional que quiere demostrar ser un actor de verdad, es decir, un actor de escena. Pasada la euforia, la sala se calma y regresa el público a sus asientos. El joven pasea por el escenario con garbo y soltura. Lleva una ligera túnica dorada, ceñida en la cintura y sin mangas, que le permite lucir sus piernas y brazos de gimnasio para desasosiego de las fans del público. La escenografía se ha reducido ahora a una enorme pantalla roja sobre la que proyectan un teatro de sombras chinescas que nos resume, a modo de flashback, los antecedentes del héroe. Negro sobre rojo, como en los más antiguos vasos griegos (el escenógrafo está documentado), marionetas planas movidas con extraordinaria destreza dibujan siluetas de intrincado contorno que ilustran la historia. El propio actor contempla su pasado, que el coro recita elegante sobre una melodía como de cuento de hadas interpretada por un clave: «Cerca de la costa de Trecén, ciudad del Peloponeso donde reinaba Piteo, existía una pequeña isla llamada Esferia, que albergaba un precioso templo dedicado a la diosa Atenea. La princesa Etra acudió una mañana a honrar a la diosa, pero esta la sumió en un profundo sueño, que fue aprovechado por Posidón para hacer suya a la doncella. Al despertar, Etra ya había concebido a Teseo, pero no reveló a nadie su estado. La casualidad quiso que esos mismos días el rey Egeo de Atenas visitara la ciudad de Trecén. Hospedado en el palacio real, el padre de Etra emborrachó en el banquete a Egeo y lo metió en la cama de su hija. Cuando Egeo despertó a la mañana siguiente y se vio entre las sábanas de Etra (que seguramente se hacía la dormida), el ateniense imaginó lo peor. La chica, fingiendo un súbito despertar, confirmó la mentira sin pudor y con su más elaborada cara de mosquita muerta. La trampa estaba tendida. Antes de abandonar Trecén, en un arrebato de responsabilidad, Egeo dejó en prenda su espada y sus sandalias, que escondió bajo una enorme roca. Mandó el rey de Atenas que cuando el fruto de su noche loca alcanzara la edad suficiente para levantar el pedrusco, tomara los reales objetos y se identificara con ellos ante su padre, reclamando sus derechos al trono». Infeliz… La historia de nuestro héroe no ha hecho más que empezar y ya pesan sobre su concepción toda una urdimbre de mentiras, oráculos, engaños, promesas y medias verdades. Sin duda, prometedor.
Las preciosas siluetas de las marionetas articuladas han representado la narración con elegancia y una refinada estética casi oriental. Continúa el coro: «Y el así concebido nació fuerte, sano y hermoso». Y como en todos los cuentos, llegó con rapidez a la mayoría de edad, que legendariamente es a eso de los dieciséis años, momento en que su buena mamá le desveló quién era su verdadero papá. No sabemos si le contó la verdad absoluta (que le hacía hijo de un dios) o la verdad a medias (que le hacía hijo de un rey). Pongamos que las dos. El chico, dueño de sus nuevas dos identidades, se lanzó a cumplir con su destino.
Una silueta que representa al joven Teseo se aproxima a una enorme roca. Coloca sus fuertes brazos sobre la piedra y la empuja con dificultad. Vibrato ágil de los violines. Poco a poco la roca cede y es movida al son triunfal de la orquesta. El muñeco se arrodilla y toma en su mano las sandalias que ha descubierto la roca, así como la enorme espada que el personaje alza victorioso, en una estampa con resonancias artúricas. El público aplaude.
Armado y calzado con su nueva identidad, el príncipe emprendió su viaje a Atenas, venciendo por el camino a toda suerte de malhechores y monstruos. Estas victorias fueron acreditando su fama y su prestigio hasta que por fin se presentó ante su supuesto padre mortal, el rey Egeo. Este no solo no reconoció al muchacho, sino que, persuadido por su mujer, la malvada reina Medea, envió a Teseo a una misión imposible: dar muerte al toro de Maratón.
Se ilumina ahora el proscenio desapareciendo la pantalla de sombras chinescas y hace entrada el gran toro blanco de escenas anteriores; se abalanza sobre el guapo actor y ambos simulan una lucha, perfectamente coreografiada, a ritmo de algo parecido a un pasodoble. El actor demuestra su excelente condición física con brincos y saltos mortales que vuelven a estimular la libido de las fans. En un singular cuerpo a cuerpo que ha debido de llevar horas de ensayo, el héroe doblega finalmente a la bestia articulada. Aplauso y nueva exhibición de la blanca dentadura del muchacho, en fotogénica mueca y singular posición final. Se hace el oscuro y la pantalla de sombras proyecta ahora una luz azul. Las siluetas de Teseo y el toro dibujan exactamente la misma posición que la de los actores antes de desaparecer. Reemprende el coro la narración para terminar el entremés: «Y arrastró al portentoso animal desde Maratón hasta los pies del mismo rey Egeo, para admiración y desconcierto de todos los que fueron testigos del legendario traslado. En Atenas, Teseo sacrificó a Posidón el gran toro blanco, que, como se ha explicado, no era otro que el toro de Creta, padre biológico del Minotauro; aquel toro surgido de la aguas para muestra de la soberbia de Minos; el mismo toro que montó a la reina Pasífae y mató a su hijo Andrógeo; el toro que Heracles había sacado de Creta para completar uno de sus trabajos y que abandonó en las llanuras de Maratón, a cuarenta y pocos kilómetros de Atenas. Sin saberlo, nuestro héroe ya había ligado su destino al de los personajes del mito laberíntico».
Último cuadro con sombras chinescas, esta vez sobre color verde esmeralda: Teseo sacrificó a la bestia que Minos jamás se atrevió a matar, rindiendo así honores a Posidón, su padre, con el ánimo de no suscitar su contrastada ira. La hazaña fue celebrada por todo lo alto con un gran banquete. Pero la reina Medea no se daba por vencida, y como villana de una tragedia shakespeariana, derramó un mortífero veneno en la copa del agasajado Teseo. Quiso el cielo que antes de beber, hambriento, el héroe desenvainara su espada para cortar un pedazo de carne. Egeo, que pese a su avanzada edad debía de tener muy buena vista, reconoció el arma que empuñaba el joven. Inmediatamente dirigió su mirada al calzado… ¡Era él! Medea se quedó pálida, sin respiración. El joven, salvado por su poderoso apetito, nunca llegó a probar el mortal brebaje, pues su padre corrió a lanzarse en sus brazos, llorando de emoción. Feliz y glorioso reencuentro. Medea salió por patas de semejante marrón. Ella, que ya era experta en este tipo de escapadas por la puerta de servicio, solía hacerlo con considerable talento, utilizando para tal fin carros alados que la llevaban por los aires. También ella era de estirpe divina, nieta del titán Helios, el sol, y por lo tanto, sobrina carnal de la reina Pasífae de Creta… El círculo se sigue cerrando.
Sube con rapidez la pantalla, que se esconde en las profundidades del peine del teatro. En el proscenio el coro vuelve a ocupar toda la posición de frente al público con la luz blanca cenital. Todo lo demás es negro. Esta vez son trece coreutas, falta uno. Un foco arroja su luz vertical sobre un espacio vacío. Declaman: «Sin embargo, la dicha duró poco tiempo. Se cumplían dieciocho años de la paz con el rey Minos, y Atenas se vestía de luto para despedir, por tercera vez, a las catorce víctimas que morirían en las fauces del Minotauro. Teseo no dudó ni por un instante y se ofreció voluntario». El actor guaperas avanza y ocupa el espacio vacío. «El joven, que después de los acontecimientos narrados tenía una autoestima invulnerable, confiaba en dar muerte al monstruo, y liberar así a sus futuros súbditos de tan vergonzosa situación. Y así se hizo». Se cierra el telón. Las únicas que aplauden son las fans.
En el cambio de escena, a oscuras, se oye el sonido del mar. Off: «Hechos los ritos propiciatorios y sacrificios pertinentes, partieron las naves a Creta, a la patria del rey Minos. El viejo rey Egeo, desconsolado, pidió que las velas de la nave fueran de color negro, y que al regreso de la misma y solo en el caso de haber salido su hijo con vida de la hazaña, se cambiaran por otras de color blanco. De lo contrario, el color negro anunciaría a Atenas, desde el momento de divisar la embarcación en el horizonte, la muerte del heredero. Así se acordó».
Sube el telón tras un rapidísimo cambio de escena. El director vuelve a utilizar la escenografía del acantilado frente al mar, con el palacio de Cnosos al fondo. Entre las falsas olas, en pequeña escala para fingir perspectiva, un navío con velas negras descansa amarrado. En lo alto del acantilado, a la derecha del escenario, vemos a Teseo y los trece figurantes que hacen de jóvenes. Ante ellos, Minos y su corte. El rey recibe a Teseo con los honores de un príncipe, aun estando seguro del trágico destino que le aguarda. Ya se sabe que el protocolo manda, por abstrusa que sea la situación que ampara. Teseo, con esa ausencia de humildad que caracteriza al personaje (y al actor), se apresura a encontrar el modo de impresionar a los asistentes, proclamando en su presentación ante la nobleza cretense su ascendencia divina como hijo de mismísimo Posidón. El suceso nos resulta tristemente familiar, enmarcado además en el mismo escenario. Mal augurio. Ante semejante fanfarronería, Minos, que conoce bien esos ademanes y se identifica con el héroe, exige una prueba, y arroja al mar un anillo de oro para que el supuesto hijo de Posidón se lance a las aguas y lo traiga de vuelta, probando así su estirpe. Ni corto ni perezoso, el actor corre hasta el final de la plataforma que simula el acantilado, y se tira de cabeza. El público, asombrado, es testigo del salto en riguroso directo, y de cómo el guaperas televisivo desaparece tragado por el suelo del escenario, entre las falsas olas de cartón piedra. «Seguro que había una trampilla», explican algunos, aun estando impresionados por el extraordinario efecto, que casi provoca un infarto a las fans. Todos aguardan en la costa con impaciencia y gran expectación. Los minutos transcurren y no se ve salir al muchacho de las aguas. Música de suspense. Pasa el tiempo suficiente para que cualquier mortal se hubiera ahogado, y Teseo sigue sin salir. Parece evidente que el príncipe ha ido demasiado lejos esta vez, pero, por otro lado, el actor es demasiado famoso para morir a estas alturas de la obra. Minos dibuja en su rostro una sonrisa de desprecio, y justo cuando se dispone a declarar la muerte del osado príncipe, ocurre el prodigio: de entre las más altas olas surgen, como en un estallido de agua, dos preciosos delfines plateados que alzan sobre sus lomos la figura soberbia del héroe. Tal es el brinco de los animales sobre la marea, que propulsan a Teseo por los aires. Este, haciendo un doble mortal, vence sin esfuerzo, ágil y volador, la altura del acantilado donde todos los cretenses miran el espectáculo, y clava sus pies ante ellos con los brazos en cruz y la barbilla bien alta. Asombroso. Digno del mejor repertorio del Circo del Sol. Aplauso merecido del público boquiabierto. El efecto supera con creces al de la salida de las aguas del toro en el primer acto. Aquello era un claro presagio. Rescatado de la aguas, Teseo no solo lleva en su mano derecha el anillo solicitado, sino también una corona de perlas y magníficos corales con los que, según las palabras del héroe, la misma reina de los mares, su madrastra Anfítrite, le ha agasajado en su palacio de las profundidades. Colosal apoteosis, digna de un favorecido por los dioses. Teseo hace entrada triunfal ante el enemigo, dejando bien claro que será un firme candidato a romper la maldición. Minos, que no es ningún novato, se teme lo peor.
Cambio de escena visto. El acantilado se desliza a la derecha hasta desaparecer de la embocadura. Las olas del mar y el navío hacen lo propio en sentido opuesto. Al retirarse los elementos, se ve al fondo una rica escenografía que evoca el interior de un palacio. El conjunto, sobre una plataforma baja, se adelanta mecanizado hacia el proscenio. Actores, actrices y figurantes simulan un suculento banquete en el palacio real. A la mesa, presidiendo, el rey Minos y su invitado de honor. A su izquierda, la reina Pasífae. La que en el primer acto se mostraba altiva y dicharachera, desde el infeliz alumbramiento de Asterión es la sombra de sí misma: una mujer silenciosa y reservada, que aún cargada de joyas y embutida en los más ricos atuendos, pasa desapercibida. Completan la distribución, a un lado, los desgraciados jovencitos atenienses, seguramente con poco apetito, y al otro lado, los infantes e infantas de la casa real. Entre ellos llama la atención una adolescente de ojos brillantes y tez inmaculada, llamada Ariadna. Es una chica rubia, pálida y demasiado delgada. Su pelo es lacio, y lo lleva recogido en un moño mal compuesto. Su languidez contrasta con la viveza de sus ojos húmedos y enormes. La actriz no es muy conocida, pero su apellido la acredita como la nueva generación de una gran saga de cómicos. Ariadna no le quita ojo a Teseo. Todo le parece atractivo en su persona: su insultante autoestima, sus grotescas carcajadas, su pródigo apetito, su olor a hombre, sus improvisadas impertinencias… Y sobre todo el relato, sin duda exagerado y grandilocuente, de sus valerosas hazañas. No nos engañemos, Teseo era insoportable. Pero esa extrema seguridad en sí mismo, esa autocomplacencia, ese despliegue de egocentrismo es siempre irresistible para quien, por el contrario, tiende a no quererse demasiado. Además, el mozo es guapo a rabiar y tiene un cuerpazo de escándalo que exhibe sin reparos, unido a un ademán algo canalla, de castigador mediterráneo, que derrite literalmente a la muchacha. Lo que nace en Ariadna no es ni amor, ni un flechazo a primera vista. Nada de eso. Es, como viene ocurriendo en este relato, atracción fatal, a la que se le une la necesidad imperiosa de la muchacha por salir corriendo de semejante casa de locos. La corte de Minos emana angustia y tortura. Acomplejados por horribles culpas, los miembros de la familia viven en la amargura de una realidad insoportable, hastiados de una riqueza y un poder que en nada puede liberarles de su oscuridad. Seres acartonados con disfraz barroco, en su interior no pueden dejar de escuchar los gemidos infernales del Minotauro, que maldice su vida y los culpa a todos de su cruel encierro. Ante semejante cuadro, la presencia luminosa del apolíneo Teseo, tan libre, tan optimista, tan falto de tormento o conflicto interior, se torna en fascinante objeto de deseo. Fedra, una hermana menor de Ariadna, escucha con diversión los comentarios que esta le cuchichea sobre el príncipe. Teseo también despierta una fuerte atracción sobre Fedra. Pero ella no es como su hermana y acepta de buen grado que Ariadna acapare el desesperado enamoramiento, que de tan evidente, se hace incómodo para los comensales. ¡Cómo le mira, cómo le escucha, cómo recorre cada uno de los detalles de su físico con su mirada babosa, la boca semiabierta y los ojos como platos! Nadie entiende cómo Minos no lo advierte. Teseo, sin embargo, se da cuenta enseguida. Los seductores compulsivos poseen una sensibilidad muy aguda para detectar con rapidez la presencia de una víctima. Relato tras relato, batallita tras batallita, el pelmazo de Teseo se pasa la escena hablando de sí mismo. Los buenos vinos de Creta acentúan la pasión de los soliloquios del héroe y el fervor de los sentidos de Ariadna, que, acabado el convite, está decidida a entregarse en cuerpo, alma y circunstancia al príncipe ateniense. A pesar de todo, es difícil que aquel idilio prospere, sobre todo teniendo en cuenta que, al día siguiente, lo más seguro es que su príncipe azul muera devorado por su hermanastro biforme. No hay opción: lo primero que hay que hacer es salvar la vida de aquel dios hecho hombre. Qué listo Teseo… Cambia la escena.
Ayudada por Fedra, Ariadna encuentra el modo de meterse en la alcoba del príncipe, a medianoche. Él, creído como es, ni siquiera finge sorpresa. En furtivo encuentro, a lo Capuleto y Montesco, la chica le promete amor eterno y le hace jurar que si le ayuda a vencer al monstruo, se la llevará con él a Atenas o al fin del mundo si fuera preciso. En ningún momento del diálogo ella se interesa por averiguar si su amor es recíproco, porque, como buena mujer con la estima por los suelos, en el fondo sabe que es improbable. Las muchachas inteligentes se dan perfecta cuenta de cuándo una historia no es de amor. Don Juan acepta el trato. Doña Inés se pone en marcha. Ni siquiera hay beso de final de escena. Un horror.
Ariadna necesita ayuda y acude, como su madre, al recalcitrante Dédalo, siempre dispuesto a servir con su ingenio las intenciones más sospechosas de sus mecenas. Estamos ahora, tras un cambio de escena vertiginoso, en el taller del inventor. Entre el público, la niña de diez años sentada dos butacas a la derecha sonríe y agarra fuerte la mano de su madre. En escena, el anciano explica a la princesa que el problema no es tanto matar a Asterión, como encontrar el camino de salida del laberinto. El propio arquitecto confiesa haber tenido serios problemas para salir de sus intrincados pasillos una vez terminada la obra. Teseo había aniquilado al toro de Creta en Maratón, y bien podría acabar con su hijo, el Minotauro. Pero salir de la maraña de pasillos era cosa que requería más ingenio que fuerza bruta, y en eso Dédalo era el mejor. No tiene la princesa que insistir demasiado para que el genio encontrara la solución. El anciano se acerca a la dama y le susurra unas palabras, mientras le hace entrega de un enorme ovillo de lana blanca. La luz desaparece lentamente hasta llegar al oscuro. El público está nervioso: sabe que el momento culminante de la obra está a punto de llegar.
El siguiente cuadro representa al fondo una playa al amanecer. En primer término, la entrada al mítico laberinto: un monumental dintel de piedra luce un bajo relieve que representa las astas de un toro. La enorme boca del edificio está flanqueada por muros elevados con ciclópeos sillares. El hueco de la puerta deja ver un pasillo que se hunde en la oscuridad del interior. Es el día del holocausto. Al fondo, Teseo y sus compañeros de inmolación hacen los ritos pertinentes en la playa de Cnosos para que su acto de sacrificio sea bien recibido por los inmortales. Canta el coro una melodía ritual. Danzan los actores en corro, desnudos, entregando su destino a la voluntad de los olímpicos. Secretamente, Teseo pide ayuda e intercesión a su padre, para conseguir su objetivo con éxito.
La chica, mientras, se ha escapado ya de palacio y entra en escena. Aguarda a las víctimas del tributo escondida en las mediaciones de la entrada al laberinto. Acabada la danza, cuando llegan los atenienses al umbral del laberinto, entre suspiros ahogados y palabras de desconsuelo, Ariadna llama a Teseo en secreto. Él se acerca. Segundo encuentro clandestino de los amantes. Ella le hace entrega del enorme ovillo de lana, siguiendo las instrucciones de Dédalo, y le susurra palabras que el público no alcanza a escuchar. Teseo comprende el ardid al instante y, tomando el ovillo, vuelve con el grupo. Al llegar a la entrada del laberinto, ata un extremo de la lana a una jamba de la puerta. Vuelve su rostro para seducir un último instante a la chica, que lo encuentra más irresistible que nunca: desnudo, tenso, lleno de vigor, camino de la muerte o de la gloria. Y así, el héroe se interna en el laberinto. Tras él, la comitiva de vírgenes, ellos y ellas, que sollozan como plañideras. Pronto desaparecen en la oscuridad del pasillo. Sus gemidos tardan algo más en desvanecerse. Ariadna espera sola, en pie y en silencio, el regreso del héroe. De nuevo la luz se desvanece muy lentamente hasta el oscuro.
La siguiente escena es de tal intensidad dramática que nadie recuerda los detalles de la escenografía. Estamos en el interior del laberinto. Música de réquiem. La luz es escasa y los actores se distinguen con dificultad. Teseo manda callar taxativamente a sus compañeros, que jadean aterrorizados. Necesita silencio total para intentar percibir la presencia del Minotauro. Avanzan lentamente, con dificultad e incertidumbre. Primero un giro a la derecha. Luego dos a la izquierda. De súbito una larga galería curvada que parece no terminar y desemboca en otro giro radical. Y luego otro, y otro más… Es imposible recomponer mentalmente el camino andado. Paso a paso, el ovillo que lleva en sus manos reduce su volumen. Giro tras giro, el hilo que lleva hasta Ariadna va trazando fielmente la andadura de los peregrinos del laberinto. Teseo vuelve de vez en cuando su rostro para comprobar que la lana sigue tensa y no se ha quebrado. Y de nuevo reclama el silencio profanado en otro arrebato de desesperanza por la masa juvenil. El calor es intenso. La humedad sofocante. Lágrimas y sudor se confunden en las carnes de sus cuerpos, que se aferran los unos a los otros con ansiedad y violencia. La respiración del grupo es pesada, sólida, casi pétrea. Algunos se tropiezan, incorporándose con rapidez. Todo menos quedarse solos. Teseo encabeza la infausta comitiva ahora ya nervioso y algo contrariado. ¿Dónde está la bestia? ¿Por qué tarda tanto en aparecer? Pero el laberinto no da respuestas, sino más interrogantes a cada paso. Un tambor, grave y pesado, marca desde la orquesta el ritmo fúnebre de la procesión. Teseo cede el ovillo de lana a uno de los muchachos, que lo acepta confundido. Y doblan otra esquina y otro recodo y otro meandro. La luz es cada vez menor, y los desdichados caminan ya medio a tientas, palpando los muros de piedra con sus manos temblorosas. Sienten que se acerca el final. Se detienen y comprueban que Teseo ya no está con ellos. Lo han perdido. El tambor detiene su andanza. La posibilidad de salvación ha desaparecido sin previo aviso. El pánico hace que los lamentos sean ya incontrolables, desfigurados, patéticos. Se empujan como animales salvajes, gritan el nombre de su única esperanza, pero no reciben respuesta. Aunque el príncipe no está lejos. Premeditadamente se ha separado del grupo. Sabe que ha de enfrentase al peligro a solas, lejos de la masa descontrolada de adolescentes histéricos que entorpecerían la misión con sus llantos de horror. La lucha debe ser un duelo cuerpo a cuerpo, frente a frente, hombre a… monstruo. Teseo ya lo ansía, lo busca, lo necesita. Y en ese momento, doblando una última arista, se encuentra con el enemigo. Ha llegado al centro del laberinto. La orquesta desgarra con violencia un acorde disonante ante la imagen colosal del Minotauro, que alza sus brazos frente a Teseo, que se queda inmóvil y de espaldas al público. Baja súbitamente el telón.
Los ojos de los espectadores palpitan de la impresión. Rigidez en todos los miembros de sus cuerpos paralizados. La imagen fugaz del Minotauro en sus retinas no puede borrarse, y pese a ello, no han distinguido con claridad el aspecto de la bestia. La luz era demasiado tenue, y el recuerdo es vago, como la imagen de un sueño cuando uno acaba de despertar. Era gigantesco y doblaba en altura al héroe, era tan real y sin embargo… tan indescriptible. Era como si solamente hubiera estado hecho de emoción, como si cada espectador hubiera proyectado su propia fantasía en la oscuridad de la escena, dando forma a su propio monstruo. Por eso ni un solo espectador es capaz de volverse al compañero de butaca para comentar la escena. Es preciso quedarse congelados para retener en la mirada la terrible visión. Silencio brutal e inhumano hasta que un sollozo rompe desde la escena la realidad detenida. Es la respiración convulsa de un hombre que emerge desde la oscuridad, a medio camino entre el llanto y el ahogo.
El telón ha subido inadvertidamente en la oscuridad. Un recorte de tímida luz dorada ilumina al héroe en el suelo del escenario, tumbado junto a un enorme bulto oscuro. Es el cadáver del Minotauro, que tampoco ahora se distingue con claridad. Se le reconoce por las dos astas inmensas que sobresalen inclinadas en el enorme contorno impreciso. El héroe parece despertar azorado de un estado de inconsciencia. Poco a poco se activan en él los pensamientos, y también las sensaciones de su propio cuerpo. Siente una enorme debilidad y un dolor intenso en sus extremidades. Está cubierto de sangre, no sabe si propia o ajena. La lucha ha debido de ser larga y horrible. Un violonchelo subraya su lamento desde la orquesta, lento, grave y circular. Se incorpora el héroe con mucha lentitud. Está muy mareado y le cuesta alcanzar el equilibrio. Se apoya con las manos en la pared, y sin volver el rostro atrás, palpa el muro cóncavo hasta encontrar el hueco de la salida. Siente una necesidad imperiosa de abandonar el escenario del crimen, y una fobia repentina que se transforma en náusea. Entre espasmos, vomita sangre. El cello aviva su lamento. El cuerpo desnudo de Teseo está ardiendo pese a que siente terribles escalofríos. Comienza a sudar con violencia y las piernas apenas le sostienen. Su debilidad es alarmante. No se atreve a mirar el cadáver de la bestia. Tiene que alejarse de allí cuanto antes, y lo hace de un modo torpe y dramático. Como un alma en pena, va chocándose de pared en pared, dando tumbos laberinto adentro al compás de la melodía patética del violonchelo. No puede dejar de llorar. Por primera vez en su vida, Teseo se siente pequeño, desprotegido e insignificante. Cae al suelo abatido e intenta retomar nuevos bríos. En ese instante, oye los gritos de sus compañeros que llegan de algún pasillo cercano. Teseo se incorpora y corre hacia ellos. Les llama, les busca, les necesita. Ellos escuchan el eco de su llamada y lo confunden con la llegada de la bestia. Intentan salvar su vida buscando inútilmente la salida en la oscuridad, golpeándose entre ellos, pisándose, arañándose y gritando como cerdos en el matadero. Teseo alcanza a uno de ellos, agarrándole de un tobillo. El muchacho cae al suelo y entre alaridos, viendo su muerte inminente, asesta una lluvia de patadas al héroe, mientras intenta arrastrarse en dirección opuesta clavando las uñas en la piedra. Teseo aguanta la embestida y grita: «¡Soy yo! ¡Soy yo!». El muchacho reconoce la voz y se detiene. Teseo continúa: «Soy yo… soy yo…», entre gemidos descompuestos cada vez más conmovedores. Teseo suelta al muchacho, que ya no huye. El príncipe permanece tirado en el suelo, ahogado en lágrimas, adoptando poco a poco una posición fetal sin dejar de sollozar. Los muchachos rodean a ese ser desconocido. Les cuesta reconocer al flamante héroe que les guiaba horas atrás en ese hombre exánime, recubierto de coágulos de sangre, que llora compulsivamente, como si fuera un recién nacido. Él confiesa el asesinato. Todos se abrazan y lloran juntos. El tiempo se vuelve a detener. Silencio sepulcral en el auditorio. El teatro se ha tornado un espacio sagrado.
Superado el reencuentro, Teseo pregunta por el ovillo de lana. Una de las muchachas confiesa haber encontrado el hilo en medio del pánico y para no perderlo, ha atado el extremo a su muñeca izquierda. Todos se congratulan y emprenden el camino de regreso. La joven encabeza la comitiva, segura y competente, avanzando palmo a palmo sobre el hilo redentor, que va deslizándose en sus manos. Teseo avanza en segundo lugar, confiando sin objeción la tarea a la muchacha. Todos los demás continúan la hilera, en silencio total, agarrados de sus manos o sus muñecas, como en una danza sagrada. Así desdibujan toda la trayectoria por los corredores del edificio. Según se acerca la salida, la luz aumenta y con ella la velocidad de los transeúntes. Incluso llegan a correr en algún momento. Doblan un último recodo y al final del túnel divisan la salida. Pero no se sueltan de la mano. Un pacto tácito les aferra. Completan el rito unidos corriendo hasta la luz entre lágrimas, esta vez de júbilo.
Ariadna está en pie y sostiene ella misma el otro extremo del hilo. Le cuesta reconocer a Teseo cuando este sale de las tinieblas. Él se acerca a la princesa y se arrodilla ante ella, abrazando con fuerza su cintura y manchando de sangre la preciosa gasa blanca de su vestido. Ella aprieta la cabeza del héroe en su regazo, hundiendo los dedos en sus cabellos empapados. Entonces la bella, sin perder un instante, le recuerda al bello su promesa: «Llévame contigo a Atenas». Por supuesto, no hay beso. Baja el telón.
El público no es capaz ni de aplaudir. Aguarda silencioso, conmovido, transformado. Algo ha ocurrido en ese escenario que no se puede ni nombrar. Algo que ha hecho olvidar la farsa para convertirla en una realidad aplastante. Eso es el verdadero teatro: una mentira que dice la verdad. La identificación ha sido total, rayando la esquizofrenia: todos han sido Teseo y han dado muerte a Asterión. Lo son aún. Superados por el poderoso hechizo del arte teatral, los espectadores aguardan, anónimos y unidos, que la función les devuelva una identidad ya perdida. Las emociones se confunden con sensaciones físicas. La mente ya no dicta pensamientos. Si la obra acabara en este momento, jamás se levantarían de la butaca: están a miles de kilómetros de ella, concretamente en la puerta del laberinto, llorando en el regazo de Ariadna.
El coro acude a nuestro rescate y continúa el relato: «Siempre hay un personaje secundario, chismoso y efectivo, que se adelanta a dar las malas noticias. Algún funcionario trepa y anónimo, algún vigilante pelotero y oportunista, o algún cotilla de tres al cuarto, de esos que revolotean en torno a los poderosos, como moscas en el excremento, corrió a anunciar a Minos la salida victoriosa de los atenienses de los intestinos del laberinto, y la muerte de Asterión».
Se levanta el telón y allí está el chivato ante el rey, en medio de su salón del trono. La reacción de Minos es contradictoria: por un lado, su orgullo de tirano castigador se ve vulnerado, pero, por otro, una liberación sutil y luminosa se instala en su alma. La muerte del Minotauro lava en parte un castigo, cometido precisamente por ese orgullo visceral que tanta desgracia le había acarreado. La reina Pasífae, sin embargo, siente una profunda conmoción. Aunque bestial y biforme, Asterión era su hijo: lo había gestado durante nueve meses en sus entrañas, lo había amamantado con el sufrimiento de sus pechos desgarrados y, por lo tanto, era una prolongación de su propio ser. Al descubrir el fatal desenlace, la reina se levanta y, silenciosa, hace mutis por la derecha. La actriz no volverá ya a escena.
Minos manda llamar a los supervivientes, que enseguida aparecen en escena. Se les ha obsequiado con ricos vestidos y los más elaborados adornos. Hermosos y renacidos, se presentan ante el rey con Teseo a la cabeza. También Minos percibe el cambio que se ha efectuado en el príncipe de Atenas. Su belleza y su apostura están intactas, pero su actitud es más comedida. Minos esperaba recibir a un héroe victorioso, en plena crisis de vanidad, que le humillara públicamente con su sonrisa jactanciosa. En su lugar, se alza un hombre sereno y simplemente firme, carente de toda pretensión. Liberado de su altanería, Teseo se comporta con prudencia y sus palabras denotan una desconocida sabiduría. Dice muy pocas cosas. Expresa sus condolencias ante el rey por la muerte del monstruoso infante, y declara a su pueblo liberado del oneroso tributo. Acto seguido, pide partir de inmediato a su tierra, pues nada, arguye, le retiene ya en Creta. Su templanza, que raya la frialdad, sorprende a todos los asistentes, especialmente a la infanta Fedra, que es la única en echar en falta a su hermana mayor.
Minos, que ve en Teseo un posible usurpador de su trono, satisface de buen grado los deseos del héroe y dispone lo necesario para su inminente partida. Entre vítores y aclamaciones de la chusma cretense, que grita entre cajas, los atenienses salen de palacio y rinden público tributo a los dioses, interpretando una danza sagrada en grupo. Cogidos por las muñecas y con Teseo en el extremo de la sierpe humana, dibujan vueltas, recodos y espirales que evocan su viaje en el seno del laberinto. Los actores bailan a cámara lenta, al compás de un pandero, dos platillos y una flauta de pico. El público lo recibe como un encantamiento, un instante de estética y amable liturgia que agradece. Una voz de mujer se alza en el cuadro, pidiendo al dios Posidón su divina aquiescencia antes de la travesía. Toda Creta aclama a Teseo. Semejante exhibición de popularidad confirma en Minos la urgencia de sacar a ese hombre de la isla. Fin de la escena. El coro recita: «Al atardecer zarpó el navío de velas negras rumbo al puerto del Pireo, en Atenas. Con la emoción y las ansias del regreso, nadie recordó cambiar las velas por otras blancas. Minos y su corte despedían la nave sin sospechar que la princesa Ariadna se encontraba en dicha embarcación, oculta entre los equipajes. Solo la infanta Fedra reparó en aquella ausencia de su hermana, pero no dijo nada. Al fin se cumplían los sueños fugitivos de Ariadna, que salió de su escondite en el momento justo para ver desaparecer en el horizonte la isla que la había visto nacer. Se sorprendió al no sentir ni el menor atisbo de melancolía, pero fingió una leve tristeza al notar que Teseo se acercaba. Él, sin decir una sola palabra, pasó su brazo por la espalda de la muchacha y la apretó contra su cuerpo. Para Ariadna ese fue, sin duda, el instante más hermoso de toda su vida, hasta ese momento». Los jóvenes actores representan este cuadro final con delicadeza e inspiración, como repentinos maestros de la escena. Oscuro.
La obra huele a final. El desenlace se percibe inminente. No obstante, algo no ha cuajado en la dramaturgia y clama por ser equilibrado. El teatro tiene unas leyes universales que esta obra aún no ha satisfecho. Inconscientemente, el público sabe que algo trágico falta por llegar, y ha quedado silencioso, enfermo de desconfianza, al oscurecerse el último cuadro. En el cambio de escena, la voz en off explica que el navío se detuvo en la isla de Día, que en verdad era un gigantesco lagarto al que Zeus mató de un flechazo cuando este intentó tragarse a Creta (muchos autores cometen el error de confundir en el relato esta isla con la de Naxos, que aparecerá en escena más tarde). Para unos, el griego y la cretense pasaron en la isla su primera y única noche de amor apasionado. Para otros, simplemente descansaron. Consecuencia de la frenética actividad sexual de primeriza tardía, o consecuencia del lógico agotamiento por todo lo acaecido las jornadas previas, lo importante del asunto es que la manceba se quedó profundamente dormida.
Se abre el telón. Ariadna yace en la arena de una playa desierta, semidesnuda y al borde del ronquido. A la derecha, la orilla del mar y la nave de velas negras preparada para zarpar en primer término. A la izquierda, una espesa vegetación exótica y colorida. El galán aprovecha el sopor de la fugitiva princesa y embarca sigiloso con sus compañeros. Caminan de puntillas y Teseo pide silencio con el dedo índice en la boca. Una vez a bordo, la nave se desplaza desapareciendo por la derecha. Ver para creer. Plantada y sin novio. Se confirma el pronóstico: esta no era historia de amor.
En el escenario Ariadna está a punto de despertar y alguien entre el público manda callar, desvaneciendo los chismorreos y teorías del patio de butacas que ha suscitado el inesperado abandono de Teseo. La actriz se despereza con realismo e interpreta las siguientes acciones de un modo impecable. Mira a su alrededor extrañada, y se pone en pie. Entonces divisa a lo lejos las velas negras del barco del traidor. Su rostro duplica la palidez. Sus ojos se desbordan. Su respiración se quiebra y comienza a temblar. En ningún momento piensa que es un error, y no hace ni ademán de llamar al príncipe azul. Solo comprende, con el corazón detenido y el rostro desencajado. El temblor es ahora descontrolado y cae en el suelo de rodillas. La acción destila una teatralidad magistral. Su mirada sigue firme hacia el horizonte, y se llena ahora de lágrimas y pequeñas venas rojas. Comienza entonces a insultar al traidor con toda la furia que nunca se había permitido expresar. Es súbitamente una furia. Una cosa era la certidumbre de que él no la amaba. Otra muy diferente era encontrarse tirada, sola, sin más equipaje que lo puesto, en una isla indeseable, exiliada de su familia y de su falso amado. Evidentemente, no podía volver atrás. Y el futuro inmediato pintaba muy mal. No se podía caer más bajo. Un fracaso de escala mitológica, sin lugar a dudas.
Arrodillada en la playa, mirando al horizonte ya vacío, la chica brama, llora, blasfema, jura, se da de bofetadas y se tira de los pelos hasta arrancárselos, por tonta, incauta, ingenua, torpe, confiada y dormilona. El público está congelado de atención ante la efectividad del monólogo. «Te lo dije», resuena en el interior de la chica la áspera voz en off de su cornuda madre. A lo largo de su vida, Pasífae se había afanado por enseñar a sus hijas a desconfiar de la naturaleza traidora de todo varón. «Te lo dije», «Te lo dije», «Son todos iguales…».
Y al hacer una pausa breve, con la intención de retomar la autoflagelación cuanto antes, y con más bríos si cabe, Ariadna escucha algo que la detiene. Es una música tribal, rítmica y muy pegadiza que parece acercarse. Flautines, pífanos, crótalos, caramillos y tamboriles, entremezclados con voces agudas y chirriantes son emitidos por seres que con toda seguridad no son humanos. La princesa se incorpora y vuelve el rostro hacia interior de la isla. Frente a ella, entre la exuberante vegetación, aparecen faunos con panderetas, silenos danzantes y mil pajarracos tan coloridos como exóticos. Para sorpresa del público, el pasillo del patio de butacas se ilumina. Decenas de seres extraños, como aborígenes de una tierra jamás descubierta, flanquean un precioso carro de monumentales ruedas en espiral, tirado por linces gigantes y panteras. Dos tigres descomunales abren el camino, cabalgados por ninfas que hacen sonar mil campanillas al mover sus brazos y caderas. Mujeres de largos cabellos alborotados y púberes amanerados giran en danza continua haciendo volteretas y bebiendo néctares olorosos que derraman sobre sus cuerpos descubiertos. Todos alzan los brazos y lanzan uvas y hojas de parra a su alrededor. El público se entusiasma. Presidiendo el carro, recostado entre pieles de felinos salvajes, resplandece la figura de un hombre de proporciones gigantescas. Dos cañones de luz hacen su seguimiento. La piel de su cuerpo completamente desnudo es oscura, tatuada, cargada de collares de plumas y dientes de animal, sortijas, pulseras de cuero y anillos cuajados de piedras preciosas. Lleva en la cabeza una corona de hojas de hiedra de la que salen dos robustas y descomunales astas de toro. Los espectadores, impresionados, dan palmas al compás de la danza. De vez en cuando, el gigante, sensual y ambiguo, prueba un sorbo de un licor dorado en un cuerno de vaca que sostiene con el brazo izquierdo, y ríe con lento placer. Es el dios Dionisos, que tal y como habían pronosticado los eruditos, se persona ante la muchacha para hacerla suya. El desfile salva el foso de la orquesta y se compone en el proscenio, ante la mísera Ariadna, cuyo aspecto no puede ser más deplorable: mirada ojerosa llena de lágrimas, el pelo enmarañado, sangre en la comisura de los labios, uñas y vestidos rotos y visibles señales de maltrato en todo su cuerpo. Esto excita a Dionisos, siempre atraído por féminas en trance, poseídas o en plena exhibición de sus instintos más oscuros. En una palabra: la típica mujer Almodóvar. Ariadna era la bacante más hermosa que jamás había conocido. Con su desinhibición característica, el dios del vino (y de muchas más cosas) baja atlético del carro, y alza a Ariadna en sus brazos musculados. El hombre es enorme y la chica se siente volar. Entre la aclamación desenfrenada de los histéricos acompañantes, la sube a la carroza, donde la besa salvajemente. Ella no se resiste. Todos gritan. Baja el telón. El público está eufórico y aplaude liberando la larga tensión acumulada. El coro canta cómo los nuevos amantes viajaron por arte de magia a la isla de Naxos (ahora sí) y allí mismo el dios la hizo suya. Y viceversa. Unas cuantas veces la hizo suya. Y viceversa. El corifeo explica: «El dios tomó a Ariadna como compañera, y ella seguramente no volvió a dedicarle ni un solo ápice de su pensamiento al mortal Teseo. Alcanzaba ahora el rango de diosa, amante de semejante portento del placer y el éxtasis. Qué lejos quedaban los oscuros días de Creta. Qué lejos los enfermizos consejos maternos. Final feliz para la niña de los ojos resplandecientes: apoteosis y eterna consagración. Bien por la dama del laberinto. Larga vida a la diosa Ariadna».
Antes de abrirse el telón el coro prepara a los espectadores: «No pasó lo mismo con Teseo y es de justicia que no fuera así. Antes de llegar a Atenas, se detuvieron de nuevo, esta vez en la isla de Delos. Allí volvieron a rendir homenaje a los dioses, señal inequívoca de que no tenían la conciencia muy tranquila. Ofrecieron sacrificios rituales y bailaron la danza llamada de las grullas, que la tradición sitúa al llegar la primavera, cuando estas aves migratorias regresan del sur, anunciando así el renacimiento de la naturaleza. Incluso armaron un templete improvisado para la estatua de la diosa Afrodita que la misma Ariadna había robado de Creta en su huida. Desde luego, la terrible Afrodita había sido favorable a la muchacha, que ahora gozaba en los brazos de su esposo inmortal, mientras que los atenienses mendigaban atemorizados el beneplácito de todos los dioses posibles. Sin embargo, ellos ya no sentían ni el más mínimo interés por Teseo y sus compañeros y reservaban al héroe una tragedia que, por otro lado, se veía venir. De Creta habían partido enfermos de éxito. De la isla de Día zarparon apresurados y sigilosos para no despertar a Ariadna. Y de Delos seguramente salieron ansiosos por llegar al hogar. Total que, por una cosa o por la otra, en ninguna de las tres ocasiones repararon en cambiar las dichosas velas negras por las blancas».
Se abre por última vez el telón. Estamos en el puerto del Pireo, con el barco recién atracado a la derecha del cuadro. Al fondo se dibuja la vieja acrópolis de Atenas. El escenario está desierto. La ciudad no ha salido a recibir a los supervivientes del Minotauro. En medio de la desangelada estampa, dos o tres figurantes, vestidos como trabajadores del puerto, entran en la escena y se quedan estupefactos al ver bajar del barco a los catorce jóvenes. Corren a avisar a sus familias. Teseo comprende entonces que todos les creen muertos, desde que divisaron horas atrás las velas negras del navío. Pregunta entonces a un muchacho desgarbado por el viejo rey de Atenas. El chico baja la cabeza. Él insiste, agarrándolo con fuerza de la camisa, exigiendo una respuesta. Pero el muchacho rompe a llorar. Teseo le suelta y mira a los demás trabajadores del puerto. Todos le observan detenidos, con ojos de lástima. Como buen mensajero de final de tragedia, el joven desgarbado, ahora de rodillas en el suelo, con el rostro mirando a la piedra y entre sollozos, arranca de su alma un esforzado monólogo que hiela la sangre al público: al haber recibido noticia días atrás del fúnebre navío que paró en Delos, y creer muerto a su querido hijo, Egeo, delirante y senil, se arrojó desde lo alto del acantilado al mar, poniendo fin a su dolor y a su vida. Ni siquiera fueron los marineros capaces de recuperar el cadáver de su rey, que apareció días después hinchado, desfigurado, putrefacto y cubierto de algas, entre las rocas del puerto. Estúpido desenlace para tan alto monarca. Larga vida al rey Teseo. Todos los actores permanecen rígidos con sus miradas postradas. El cuadro es estático, frío y, pese a todo, bello. Teseo no puede ni llorar. Todos se postran ante él. Repiten con voz grave: larga vida al rey Teseo. Baja definitivamente el telón.
Aplausos rotundos y la sala en pie cuando los artistas acuden a recibir la recompensa y el beneplácito del respetable. Palmadas vigorosas, espontáneos bravos y algún que otro silbido del generoso auditorio. Muchos gritos de «¡Guapa!» en el saludo de Pasífae. Menos en el de Ariadna. Frenesí de aullidos femeninos en el saludo de Teseo, que ensordecen el abucheo de los expertos. Como de costumbre, ningún homenaje significativo ni a la orquesta ni a su director. Tres o cuatro subidas y bajadas de telón extra, que prolongan los aplausos de la sala, ante la falsa sorpresa del elenco que vuelve a recibir orgulloso el alimento de su vanidad.
Algunos ya han salido de la sala. La obra ha sido muy larga. Comentarios de todo tipo en los pasillos, escaleras y vestíbulo del teatro. Los vetustos docentes universitarios se afanan por seguir alardeando de sus vastos conocimientos mitológicos. Según discuten, el resto de la vida de Teseo estuvo plagado de más y más despropósitos. Sus esposas, embutidas en soberbios abrigos de piel, no están dispuestas a aguantar más erudición gratuita, y viendo las horas del reloj reclaman a sus maridos con lúcidas excusas y los arrastran a ser invitadas a un buen restaurante, perpetuando un tópico machista. La salida del teatro es un colapso de corrillos y conversaciones. En una esquina, al lado de las taquillas cerradas, están la mujer y su hija de diez años. Hay que acercarse mucho a ellas, con disimulo, para oír los comentarios de la madre a su hija, hambrienta de mitología. La niña sigue decepcionada, pues su personaje favorito, el viejo Dédalo, prácticamente no ha vuelto a salir. La madre la tranquiliza, advirtiendo un cartel publicitario bajo el epígrafe de «próximamente en este teatro». La niña mira con expectación y lee el título de la obra que ha de estrenarse en poco menos de dos semanas: «El vuelo de Ícaro». No entiende. La madre le explica que Ícaro es el hijo de Dédalo, y la niña se queda atónita: «¿Tenía un hijo?». Sabiendo que dos semanas era demasiado tiempo para aplacar la curiosidad de su hija, la madre se lanza al relato, justo cuando un hombre de mediana edad las llama desde un viejo automóvil aparcado en doble fila. Estas acuden raudas y se meten en el coche, que se pierde en el tráfico urbano. Las escaleras del teatro están ya despejadas y se apagan las luces de la marquesina luminosa. Comienza a llover. La ciudad se dispone a pasar su eterna noche en vela, al son de los garitos nocturnos, los ronquidos de los vagabundos y el camión de la basura. Se prepara obediente para su rutina. Cinco cartas te esperan en cinco nichos horadados en el muro, como cinco altares de piedra. Cada hueco está iluminado por una pequeña lámpara de barro que descansa junto a su carta correspondiente. Todo está colocado con deliberada seducción. Observas que la mecha de los candiles es aún larga: no hace mucho que han sido prendidos. Puede que el maestro de ceremonias de esta escenografía inesperada te esté observando sigiloso desde un punto inadvertido de la sala. Has llegado a esta estancia subterránea con cierta dificultad, descendiendo por rampas empinadas, escaleras de altos peldaños y túneles demasiado estrechos. El lugar es grande, húmedo y circular. Está completamente abovedado, como si fuera un templo. Solo la luz tibia de las cinco lamparillas en las paredes arroja un poco de calor en el espacio, sin llegar a iluminar el suelo oscuro, que se adivina resbaladizo. El aire es húmedo y huele a tumba. Enfrente, un arco apuntado custodia el comienzo de una escalinata ascendente, que anuncia esperanzadora la continuación del camino.
Debido al pavimento deslizante, te acercas con dificultad al primero de los altares, arrebatándole su misiva. La aproximas a la luz del candil para observarla con detenimiento antes de abrirla. No tiene sobre. Es un pedazo de pergamino bien doblado que sujeta sus pliegues gracias a un sello lacrado en negro. En el diseño aparecen representadas las astas de un toro. En la parte delantera del papel, con pequeñas letras negras muy bien trazadas, se lee: «Primera carta al héroe», y debajo, en color rojo y con letras grandes: «Minos o el muro». Te quedas pensativo y tratas de comprender la relación. Antes de abordar la lectura de la carta, te acercas a los otros nichos y lees en el mismo color rojo sobre cada pergamino: «Egeo o la puerta»; «Dédalo o el camino»; «Asterión o el centro»; «Ariadna o el regreso»… Tu curiosidad crece por momentos. Apoyado en el muro, rompes con cuidado el lacre de la primera misiva. Despliegas el papel con meticulosidad, disfrutando de su firme consistencia, su tacto y su olor a enigma. Comienzas la lectura: «Querido Teseo…». Un repentino inconveniente te obliga a detener la lectura: chorrean ahora las paredes ríos de agua que comienzan a inundar la estancia. El frío se ha vuelto devastador y tus piernas están temblando desde que te has detenido a profanar el primer altar. El espacio ha resultado ser una trampa. Debes continuar tu andanza. Tomas una de las lámparas y te apresuras a rescatar el resto de las cartas de sus nichos, antes de que el agua apague el fuego de los candiles. De un lado a otro de la enigmática sala, tus pies chapotean con estrépito mientras consigues los cinco pergaminos. Guardas los cuatro que permanecen cerrados, y escaleras arriba te dispones a reemprender la lectura del primero sin dejar en ningún momento de caminar. Oyes entonces las pisadas sobre el agua de alguien que también parece abandonar la sala con rapidez. Sus pasos agitados se pierden en el eco de una galería desconocida. Es tiempo de regresar. Ponte en pie y emprende el camino. Da igual lo aturdido que estés. No intentes comprender: huye de todo juicio. Tampoco escuches demasiado tus sentimientos: escapa también de tus emociones. En el primerísimo instante de tu concepción, en el útero del laberinto, ni tus pensamientos ni tus emociones son en realidad tuyos, sino de la bestia asesinada que yace inerte sobre la piedra. Asterión todavía tiene los ojos abiertos que te observan desorbitados desde el otro lado de la vida. Su sangre derramada se extiende poco a poco, calentando espesa las losas marmóreas de su guarida. No hay tiempo que perder. ¡Corre! Corre para empezar a ser. Y sobre todo no mires atrás. Jamás vuelvas tu rostro. Orfeo rescató a su esposa Eurídice de la muerte, pero la perdió en el camino hacia la luz por desobedecer la única condición que le fue impuesta en el Hades: no volver la mirada. En el libro del Génesis, al huir de la matanza de Sodoma y Gomorra, la mujer de Lot quedó convertida en estatua de sal por girar su rostro para contemplar el atroz apocalipsis de las urbes depravadas. No cometas tú el mismo error. Orfeo ya nunca pudo borrar de su mente la mirada perdida de su esposa, que arañaba el aire con sus manos tendidas hacia él mientras lentamente una fuerza invisible la arrastraba hacia atrás, hasta desvanecerse en la oscuridad del abismo. Las rocas de la caverna en el Hades, como los oídos del poeta, entonan aún el eco de su gemido lleno de horror y reproche. La mujer de Lot, milenios después de su metamorfosis, aún refleja en su mirada pétrea los gritos de las madres sodomitas que aprietan en sus pechos los cuerpos crujientes de sus hijos calcinados por la ira de Yahvé. Las vísceras salinas de la que contempló el holocausto alimentan aún con su amargura la pestilencia del mar Muerto. Sus lágrimas ni siquiera pueden brotar ante tanto espanto. Hay cosas que jamás deben ser contempladas por un humano, pues trascienden la capacidad de nuestros ojos y los desangran hasta secarnos el alma. No quieras guardar en tu retina el cadáver de lo que fuiste o te encerrarás eternamente en su imagen habitando su carne putrefacta y estéril. Agarra con fuerza el hilo blanco que te rescata y avanza bajo su guía, seguro y firme. Con cada paso que des en dirección contraria al centro del laberinto recuperarás nuevos bríos, nuevo aliento, nueva forma. Pronto volverás a ser alguien.
El camino de regreso es un camino femenino, de conocimiento revelado. Palmo a palmo del hilo de la vida, comenzarás a escuchar voces que arrojarán más y más luz sobre los pasos que estás deshaciendo en el laberinto. Deja que penetren en ti sus palabras. Los monumentales bloques de piedra, desnudos y sabios, son ahora los que murmuran, musitan, confiesan, aclaran… Cierra los ojos para escucharlos mejor. Camina ciego por el laberinto. No temas: aprieta fuerte el hilo entre tus manos y déjate llevar por él, como si fuera tu más fiel lazarillo. Es tiempo de completar la verdad.
Habla la Gran Diosa
Yo, Gaia, la Madre Tierra, la que surgió del caos primigenio para ser origen y albergue de la vida; la que engendró de su materia virginal a Urano, el cielo, y lo convirtió en su eterno amante y padre de todas las criaturas; la que guardó con tormento en su fecundo vientre a los titanes, a los cíclopes y los gigantes de cien brazos y cincuenta cabezas; la que forjó con el fuego de sus entrañas la hoz de oro que otorgó el poder a Cronos, el parricida; la que sirvió de secreta cuna a su hijo Zeus, salvador del universo y regulador del cosmos; yo, la eterna nodriza, la velada hechicera primordial, la carne y el alma del planeta que os sustenta y hace posible vuestra existencia, alzo de nuevo mi voz, hijos mortales, para alimentaros una vez más con mis palabras.
Hablo ahora a los pocos hombres y mujeres que aún son capaces de escucharme. Hace ya demasiados años que os habéis transformado en una raza ignorante. Desde que aquel dios menor os modeló con el polvo de mi piel oscura, jamás he dejado de comunicarme con vosotros, sangre de mi sangre, pero no siempre lo habéis advertido. La ceguera de vuestra soberbia os impide daros cuenta de que, en definitiva, no sois más que una extensión de mi naturaleza. Antes o después, necesitaréis acudir a mi llamada, que, a día de hoy, se desvanece solitaria en el viento, entre las moléculas de la atmósfera azul que me abraza. Pero el mío es un amor de madre, incondicional e invulnerable, y no dejaré jamás de ofrecéroslo, hijos míos.
Nunca he dejado de seleccionar de entre vosotros a los elegidos que pueden descifrar mis mensajes. Ese fue mi compromiso con vuestra estirpe. Ellos fueron, son y serán seres humanos iluminados por la luz de mis misterios, a quienes otorgo el magnífico don de la sensibilidad para advertir mis manifestaciones. Ellos descifran con astucia mis códigos hechos de agua, de árbol, barro y arena. Son los sabios, profetas, videntes y sacerdotisas que distinguen mi susurro en las cuevas, los manantiales, los bosques y las piedras. Mi piel metamórfica, cubierta de océano y roca, está cuajada de accidentes, cicatrices y relieves sobre los que os abro las puertas que conducen al centro mismo de mi vientre, donde nacen todas las fuerzas de la materia. Es en esos puntos sagrados del suelo vivo que os sustenta donde mi alma se eleva y conecta con mis hermanos los astros, que danzan en frágil equilibrio cósmico, la música de las esferas. En esos lugares secretos de mi anatomía nace una escala invisible de infinitos peldaños que une todas las dimensiones de lo creado, desde mi seno hasta las estrellas. Por ella ascienden mis dedos, hasta acariciar el rostro hermoso y frío de Urano, mi gran amor, que aún llora solitario su brutal castración, desterrado en el extremo infinito del universo. En la divina posibilidad de nuestro contacto furtivo reside el enigma de la Creación: el secreto de la única materia primigenia y el regreso anhelado a la Unidad.
Yo os lo he revelado. Es por ello que únicamente en los lugares habitados con la magia telúrica de mis vísceras ígneas podéis los hombres catar la inmortalidad, al ver por un segundo mi rostro enamorado que alza la mirada a la lejana bóveda celeste. Solo entonces, como ecos de mi trance, sois capaces de experimentar con vuestro cuerpo, vuestra mente y vuestra alma, los límites de la vida y de la muerte. Allí, en los recónditos parajes de mi epifanía, los elegidos han señalado mi cuerpo y os han traído a mi presencia. Allí, en valles y promontorios, en playas, acantilados, cuevas y praderas, los hombres habéis tatuado mi anatomía alzando megalitos, elevando menhires, oscuros dólmenes y colosales círculos de piedra. Todo con tal de jamás olvidar los lugares que custodian las expresiones de mi alma entregada al Eros primordial. En ellos siempre brota el agua más pura, que es la sangre y el caudal vivo de mi inteligencia. En ellos mi voz se cobija al amparo de un árbol rey, altivo y orgulloso, que atraviesa violento mis entrañas con sus raíces para ascender con sus ramas en una noble conquista vertical de los rayos solares. Pero casi siempre, en esos venerados lugares, mi morada se esconde en la húmeda oscuridad de una sima inaccesible, y solo allí, en el eco de las estalactitas, musitan mis labios canciones de eternidad.
Desde mis lugares de poder hablé en el pasado a sibilas, profetisas, videntes y zahoríes. Alimenté los trances convulsivos de la pitonisa de Delfos y produje la sabiduría arcana de la horrible hechicera de Cumas, solitaria y amarga guardiana de la puerta a los infiernos. Se celebraron en torno a mis santuarios romerías y festejos, rituales de vida y fertilidad, danzas bacanales y gozosas peregrinaciones nocturnas. Acudíais todos a mis moradas para curar vuestras enfermedades con las aguas de mis pozos, los barros de mi sudor y los elixires destilados de mis plantas más insólitas. Yo os hice comprender que las enfermedades de vuestros cuerpos lo eran ciertamente de vuestras almas, y que solo en la íntegra contemplación de vuestra compleja naturaleza encontraríais sanación.
Pero los megalitos que colocaron mis fieles sacerdotes para señalar mi presencia fueron pronto sustituidos por templos macizos, después por iglesias elegantes y más tarde por soberbias catedrales. Y tanta ha sido vuestra necesidad de alarde ante vosotros mismos que, con el paso de los siglos, ignorada la sabiduría de mis elegidos, ya no sabéis por qué vuestras magníficas obras tienen sus cimientos en lugares tan señalados de mi cuerpo. Aún no he descubierto en qué punto de la historia comenzó vuestro abstruso distanciamiento. Todavía no habéis comprendido, hijos míos, que alejaros de mí es hacerlo de vosotros mismos.
La gruta natural en la que os hablaba antaño se transformó con vuestra técnica en cripta abovedada de firmes sillares. El soberbio árbol rey se redujo a una fina escultura policromada. El manantial, aún vivo, yace sepultado bajo enormes losas de piedra en algún punto indeterminado del pavimento de todas las catedrales. Mi vago recuerdo entre vosotros se limita a la posible inspiración que produce el rostro oscuro de una talla de mujer, que guardáis con veneración en vuestros incómodos altares. Llamáis a la imagen María, pero en realidad soy yo. Otros me han bautizado con nombres como Isis, Innana, Ishtar, Astarté, Artemisa, Proserpina, Deméter, Cibeles, Tiamat, Freija, Dana, Ninhursag, Mahimata, Durga, Kali, Pachamama… Siempre fuisteis muy pródigos en imaginación, y he de confesar que en ocasiones incluso llegué a reconocerme en algún semblante de las imágenes portadoras de todos esos nombres. Debo ser todas ellas a la vez, y ninguna. ¡Qué ironía! ¡Como si toda mi esencia cupiera en un muñeco de madera, piedra o metal! ¡Como si yo necesitara templos que nacen de mi propia carne! Pero no me quejo. Respeto vuestro camino, vuestros errores y vuestra torpe ingratitud.
Hubo un tiempo en que a mis elegidos los llamasteis druidas. Durante una larga sucesión de siglos felices, los druidas fueron mis más fieles sacerdotes y supieron guardar con celo y muy buen provecho los más íntimos secretos que jamás he revelado a los mortales. Los mejores de entre todos los druidas solían reunirse en la legendaria Beauce, o «Tierra de los Santos», donde moraban las tribus de los carnutos, o «guardianes de la piedra», en el corazón verde del pedazo de mi tierra que llamaron Galia Lugdunense. Allí tuve una de mis más poderosas moradas para los hombres, protegida por la inexpugnable muralla de los espesos bosques de robles milenarios, aguerridos y feroces, que me servían de impertérritos custodios. En determinadas noches, mis predilectos hechiceros formaban enormes círculos humanos en el viejo cerro, en torno a un primitivo dolmen que cientos de generaciones atrás habían levantado sus antepasados siguiendo también mi mandato. La extraordinaria construcción albergaba en su interior un pozo natural del que manaba mi sangre inmaculada y transparente. Esto solo ocurría en las noches señaladas por los astros adecuados, cuando la luna llena coronaba el albor de la primavera o el ocaso estival se completaba bajo la constelación de la Virgen. Entonces mi esencia vital en forma de agua clara rebosaba la grieta de mi piel, e inundaba la megalítica estancia para festejo y devoción de mis iniciados. El astro lunar siempre ha ejercido una potente activación de mis sentimientos más profundos.
Bajo el nombre de Belin, mis druidas alababan también a Urano, mi único y verdadero amor, al que le conferían la apariencia de un carnero o, en su defecto, de un hombre con enormes cuernos plateados. A mí me llamaban Belisana, o Carmelle, «la portadora de la piedra», y celebraban mi virginal fecundación por el espíritu inmaterial de Belin en las mágicas noches de los equinoccios. El cerro sagrado en el bosque de los carnutos, sobre el que se construyó el venerable dolmen, fue durante siglos el mayor centro de peregrinación de la civilización que, tiempo después, los romanos llamaron celta. La fuerza de mi manifestación en aquel paraje excepcional se traducía también en la abundante presencia de serpientes que surgían de mi seno por todas partes, e incluso trepaban con agilidad por los negros troncos de los árboles que protegían el sagrado promontorio. La profusión de sierpes ha sido siempre una importante señal para detectar mi presencia y enclavar mis santuarios. La serpiente, mi animal por excelencia, se arrastra sinuosa sobre mi cuerpo, acariciando la piedra o surcando la hierba, para ocultarse veloz y precisa en los resquicios de mis grietas. Entonces, el animal regresa a mi útero primordial, donde se impregna de mi energía, se funde con mi esencia y absorbe mi más oculta sabiduría. Por eso doté a ese bendito animal de un elixir mágico que guarda en sus fauces y que puede otorgar tanto la vida como la muerte. No tardé en revelar su ciencia a mis elegidos, que pronto supieron que todo el veneno de mis serpientes podía ser también utilizado como antídoto o medicina contra las enfermedades. Uno de mis mejores sacerdotes, haciéndose llamar Asclepio, fundó en las tierras lejanas de la Argólida el más brillante santuario dedicado a la sanación de los hombres. Permitió incluso que los peregrinos, que acudían a millones en busca de curación, le rindieran honores divinos. Su símbolo fue siempre la vara de madera de roble y mi serpiente enroscada en ella. Dicen que en las estancias donde pasaban la noche los convalecientes, decenas de sierpes deambulaban libremente por el suelo. Aún hoy dibujáis a mi sagrado reptil en los letreros que anuncian los puestos donde comerciáis con remedios curativos. Y seguís sin saber por qué.
Los druidas carnutos vieron en mis serpientes la manifestación de mi voluntad y las adoraron bajo el nombre de woivre. Supieron que no eran más que advertencias que anunciaban la presencia subterránea de importantes corrientes telúricas, de cambios bruscos del magnetismo de mis rocas, de auténticos ríos energéticos que hacían brotar en mi piel las mejores maravillas de mis frutos vegetales. Todos estos movimientos internos generados por mi pulsación vital, por los latidos traumáticos de mis vísceras de fuego, alimentaron la metáfora de los dragones, de las tarascas y melusinas, como criaturas fantásticas que vivían en mi seno y guardaban mi identidad. La mitología universal se hizo eco de todas aquellas bestias. Para mis druidas siguieron siendo sencillamente woivre.
Una mañana de verano sorprendí a un joven aprendiz de druida tallando con una pequeña hoz la tierna madera de un tronco de peral. El muchacho, pelirrojo y barbilampiño, era artista: sabía transformar mi materia para dotarla de nuevos significados. Al principio no supe qué forma quería el joven rescatar de aquel madero. Con el paso de las horas, según la hierba se iba cubriendo de virutas, vi surgir la silueta desdibujada de lo que parecía una figura humana. Era una mujer. Luego apareció su rostro, y más tarde una suave expresión reflejada en él. El muchacho no detuvo en ningún momento su labor, concienzudo y absorto en lo que consideraba una alta misión. Perfiló con una pequeña navaja las aristas y los pliegues, frotó toda la superficie de la obra con una piedra seca hasta conseguir una textura amable y tersa. El resultado fue deslumbrante. La imagen virtuosa mostraba a una hembra encinta, con las manos sobre su vientre cóncavo y los pechos henchidos de vida. Estaba sentada sobre lo que parecía una roca, con las piernas medio abiertas y la mirada perdida en el infinito. Tras su cabeza sobresalían dos pequeños cuernos que no eran sino los extremos de una oculta luna creciente sobre la que descansaba. Su melena se derramaba por encima de sus hombros y cubría gran parte de su anatomía, hasta tocar el suelo. Entre sus pies se deslizaba con sensualidad y armonía una enorme serpiente. El muchacho contempló su obra y pronunció solo una palabra: woivre.
Esa misma noche, los viejos ennegrecieron la talla con el humo de una pequeña hoguera en la que habían arrojado hierbas secas, musgos y plantas aromáticas, cuyas esencias penetraron para siempre en la carne vegetal de la preciosa escultura. Entonces fue cuando el druida más anciano tomó la imagen y grabó sobre su base una inscripción. Aquella no era costumbre de los magos celtas. Siempre habían despreciado el arte de la escritura que traían los pueblos invasores, pues solo creían en la dimensión divina de la transmisión oral. Pero sabían que el fin de su civilización no estaba lejos. Las legiones romanas eran demasiadas y superiores en fuerza, en medios y en estrategia. Su universo de naturaleza y magia tenía los días contados, y por eso trataron de perpetuar su sabiduría. Fue curiosamente el latín, lengua del invasor, el idioma elegido para la inscripción en la negra figura. Con mano temblorosa y poca destreza, ante los ojos abatidos de su comunidad, aquel vetusto sacerdote de la diosa escribió: VIRGINE PARITURAE. La virgen que parirá. Aquel acto fue a la vez una rendición y una esperanza; una traición y un elogio; un pecado y una salvación. La víspera del día final entregaba así el sacerdote a la eternidad la síntesis de todos los misterios de su religión en aquella humilde imagen, para que tal vez el enemigo viera en ella una luz y el sagrado culto a la diosa sobreviviera.
Un ambicioso y brillante general romano, de nombre Julio César, fue el primero en escribir aquello de que «los druidas tenían un lugar de reunión en un paraje del bosque carnuto», en sus célebres escritos sobre la conquista de las Galias. Solo a través del legado literario de aquellos sangrientos invasores que se esforzaron con singular denuedo en extinguir la cultura druídica, conocéis hoy los hombres las pocas cosas de mis predilectos adoradores. Ya no recuerdo qué insulso legionario entró por primera vez en el dolmen de los carnutos después de la matanza. Debió de beber sin reverencia alguna del agua sagrada de mi pozo para satisfacer su ordinaria necesidad o tal vez limpió con ella sus manos manchadas de sangre. Seguramente entonces se topó con la imagen de madera de peral, perfumada y oscura, que portaba una inscripción latina en la base. Tal vez la pisó. Tal vez se tropezó con ella. La imagen quedó dañada para siempre. Salió raudo del antro el legionario para exhibir su inesperado tesoro ante sus prosaicos compañeros, que jugaban divertidos a despedazar con sus armas los cientos de serpientes que brotaban excitadas de todos los rincones de aquel extraño paraje. Aquellos hombres eran demasiado ignorantes como para identificar en la imagen una diosa conocida y mucho menos fueron capaces de entender el texto. Simplemente identificaron los caracteres latinos y consideraron por ello a la talla digna de no arder en la hoguera que habría de calentarles esa noche. Al ver la imagen, el centurión, confundido por la extraña iconografía y todavía más desconcertado por la misteriosa inscripción en su propia lengua latina, dudó si se trataba de Venus, de Cibeles o incluso de Proserpina. En ningún momento pronunció Gaia. Fuera cual fuera el nombre de la divinidad hallada, demostraba que aquel era un lugar de culto, y como tal, había no solo que respetarlo, sino también aprovecharlo, como dictaminó el correspondiente tribuno. Roma siempre fue más práctica que trascendente. El latín salvó a la virgen negra de los carnutos.
Tuvo que ser la teología cristiana que divulgó el imperio la que siglos después arrojara luz sobre el críptico mensaje de la talla druídica. Para sorpresa de todos, «la virgen que habrá de parir» se adaptaba como un guante a la concepción extraordinaria de Cristo en el seno de la Virgen María, por obra de lo que la nueva religión llamaba Espíritu Santo. El milagro estaba servido: ¿cómo era posible que años antes del mismo nacimiento de Cristo, algún profeta iluminado de la Galia más pagana representara a la nazarena Madre de Dios? El fenomenal suceso fue interpretado como providencial para consolidar la cristianización de aquellas tierras, aunque, a decir verdad, el universo romano nunca debió de sorprenderse demasiado de esta falsa novedad teológica. El arquetipo de la casta doncella que se queda preñada sin conocer varón era para Roma una importación oriental de los antiguos cultos persas, en los que se relataba que Mitra, hombre-dios, nació de una virgen. Para más datos, lo hizo en torno al solsticio de invierno, fue adorado por pastores en una cueva, donde brotaba un manantial, cerca de un árbol que se cuajó de frutos. La religión mitraica se extendió con rapidez entre las clases bajas del imperio con un éxito asombroso, facilitando, irónicamente, el posterior triunfo del cristianismo.
En la tierra de los carnutos aquella idea recurrente de la inmaculada concepción se correspondía con mi antigua advocación de Belisana, fecundada de modo virginal por el espíritu del astado Belin. Todos mis elegidos a lo largo y ancho del planeta han sabido cantar la virtud de mi fecundidad primordial a través de metáforas semejantes. ¿No era yo misma la que desde mi soledad engendré a mi amado Urano? ¿Y no fue por su inspiración, etérea e incorporal, que parí a todas las criaturas que me habitan? Todo era lo mismo y, sin embargo, cada religión, cada cultura y cada Iglesia se afanó en defender la exclusividad de su interpretación. ¡Qué torpes podéis llegar a ser los hombres!
Varios templos cristianos se sucedieron sobre el cerro del bosque de los carnutos. Los incendios y las incursiones de los vikingos, adoradores de Odín, arrasaron periódicamente el sagrado edificio de turno, que volvía a renacer al poco tiempo, cada vez con mayores dimensiones. Y la creciente riqueza de la fábrica se correspondía en cada nueva construcción con la importancia política del sumo sacerdote del templo, cuya mitra y báculo también crecían en oro, ornamento y suntuosidad. En torno a la iglesia episcopal ya se había formado una pequeña población a la que todos llamaban Chartres. El tiempo fue cambiando el aspecto de la talla de madera de peral. También su desconocido nombre: ahora la llamaban «Nuestra Señora de bajo tierra». La inscripción latina ya no se leía a sus pies. La desnudez de la hembra fue cubriéndose paulatinamente con mantos, túnicas y velos como consecuencia de un enfermizo pudor naciente que hacía de vuestra carne, y por lo tanto la mía, materia de pecado. Algún artista obediente completó la imagen de la dama colocando un niño entre sus brazos y una corona en su cabeza, que ocultó para siempre la sutil presencia del astro lunar. El niño, orondo y con cara de viejo, le quitaba claramente el protagonismo a la mujer. No me importó demasiado.
Los peregrinos jamás dejaron de llegar a mi morada para beber de las aguas curativas del que ahora llamaban «Pozo de los Fuertes» y que seguía abierto en la cripta del templo. Algunos de los caminantes eran descendientes lejanos de los druidas carnutos. Temerosos de la evidente intransigencia institucional, jamás confesaban a nadie su herético linaje. Cumplían con corrección los ritos y liturgias que la católica sede catedralicia dictaba, si bien musitaban palabras en un idioma ininteligible cuando nadie les escuchaba. Su sangre bullía de modo especial cuando, estremecidos, oraban durante largas horas nocturnas en la cripta. Se daban cita en los equinoccios para presenciar la inundación del subterráneo, que los canónigos consideraban accidental. Sonreían con complicidad siempre que, entre el pozo y el altar de la virgen negra, sorprendían el tránsito fugaz y silencioso de una pequeña serpiente. Cerraban entonces los ojos y repetían en voz baja: woivre.
Pronto, uno de los insignes obispos de la todavía discreta catedral llegó a ser canonizado por Roma: se llamó San Lubino, y aunque casi nadie lo supo, también por él corría sangre druida. Por eso se apresuraron a llevarle a los altares, para no levantar sospechas y normalizar sus turbios milagros de hechicero pagano. Su sepulcro fue colocado en la cripta catedralicia, muy cerca de la imagen de la virgen negra. Mientras la herética cripta recuperaba cada vez más su sangre druídica, la catedral de arriba ganaba en fama y reputación, hasta que se convirtió peligrosamente en punto de atención de los reyes francos.
Uno de ellos, nieto del gran Carlomagno, tocayo de su abuelo y como él emperador germánico, presidió en una ocasión la más extraña ceremonia que ha conocido Chartres. Era una misa de consagración de la nueva catedral, reconstruida tras una razia vikinga. El devoto monarca quiso agasajar la sede episcopal haciendo entrega al templo de una bendita reliquia que acreditara a la nueva catedral como el primerísimo lugar de culto a María en todo el imperio. La reliquia en cuestión había sido un regalo que la emperatriz de Bizancio, la legendaria Irene de Atenas, había entregado a Carlomagno durante las negociaciones de sus bodas con el emperador. El ansiado matrimonio que hubiera unido los imperios de Oriente y Occidente, reconstruyendo así el glorioso pasado de Roma y cambiando para siempre la historia, jamás tuvo lugar. Pero la reliquia, obsequio diplomático en forma de dote nupcial, viajó de Constantinopla a Aquisgrán y de ahí a Notre Dame de Chartres. Cuando, en medio de la majestuosa ceremonia, el rey Carlos II sacó el preciado tesoro de su arca relicario, se escuchó un poderoso rumor en la catedral. El venerable objeto no era más que un gran trozo de paño amarillento, arrugado y húmedo, que el rey desplegó en toda su magnitud ante la chusma enardecida que plagaba el templo. El obispo explicó que aquella santa tela era la mismísima prenda que la Virgen María había portado en el momento del nacimiento de Cristo, en la cueva perdida de Belén de Judá, ochocientos setenta y seis años atrás. Se oyeron alaridos de devoción. Los cardenales y obispos invitados se santiguaron apretando los ojos y lanzaron pródigas alabanzas. Nobleza, clerecía y pueblo llano continuaron con una larga secuencia de fervorosas manifestaciones, entre lágrimas y ahogos. En medio de semejante éxtasis comunitario, el rey alzó la prenda, e hizo entrega oficial de la misma al obispo de Chartres, el cual, en una encendida homilía, no tardó en proclamar a su sede episcopal como palacio terrestre de la reina del cielo, y el lugar de culto mariano más alto de Occidente. Tuvieron a bien llamar a la prenda «Santa Camisa», y cometieron el error de exhibirla en la capilla mayor del templo, donde los peregrinos comenzaron a llegar a miles para postrarse ante semejante maravilla. El rey Carlos, poco después, fue apodado el Calvo por tonsurar su cráneo como señal de sumisión a la autoridad de la Iglesia de Roma. Ni uno solo de los asistentes a aquella regia pantomima bajó aquel día a la cripta de la virgen negra.
Yo no daba crédito. ¿Qué tenía que ver aquel trapo conmigo? ¿De dónde venía ese objeto usurpador y mentiroso? ¿Qué lugar dejaba para mi sagrado culto? Podía consentir que me adorarais a través de una imagen negra de mujer encinta, que me sustituyerais por aquella idea universal que parieron mis buenos druidas. Pero ¿por una camisa?
Mi inquietud fue en aumento: ¿qué malformación en vuestra sensibilidad os llevó a confundir a María, mi más hermosa metáfora, con una reina en el cielo? Ahora entendía la metamorfosis de mi representación en la talla: aquella corona y el niño con cara de viejo. Estabais arrancando a María de mis entrañas para catapultarla a las estrellas, inventando su fantástico reinado celestial. Hicisteis de María una consorte crística, una virgen blanca, para colocarla junto al luminoso y masculino Padre en lo más alto de la bóveda celeste. La enfermiza teología de vuestros falsos eruditos os hizo creer que había que elevar la mirada al cielo para encontrarse con la divinidad. Y desde entonces seguís volviendo vuestros ojos a las nubes, al aire y a los astros cuando rezáis, sin percataros de que es el suelo que os sustenta vuestra mejor y más efectiva vía trascendente. Soy yo la que puede hacer volar más alto vuestra alma. ¿A qué entonces coronar una reina celeste? Si la Gran Madre de Dios ya no habitaba la Tierra…, ¿quién era yo para vosotros?
La traición y la fama de la Santa Camisa prosperaron y los nuevos peregrinos bajaron cada vez con menos frecuencia a la cripta, al pozo y a la virgen negra, quedándose arrodillados ante aquel lienzo custodiado en una urna de oro y cristal. Por supuesto, los habitantes de la villa no dudaron en sacar tajada comercial de la insigne antigüedad, que fue un reclamo turístico de primera magnitud, y pronto los alrededores de la pequeña catedral fueron tomados por mesones, albergues, casas de peregrinos, hospitales, tiendas y demás establecimientos a favor de una visita obligada a la reliquia, avalada por la misma realeza. Yo me indigné y decidí abandonar aquel lugar pervertido, negando a aquellos hombres mi presencia generosa. Al fin y al cabo, seguía habiendo millones de parajes en mi geografía donde continuar manifestando mi esencia. Como consecuencia, el Pozo de los Sabios no volvió a manar agua en los equinoccios. Solo los herederos de los druidas advirtieron mi huida del cerro de los carnutos. Se lamentaron y lloraron mi ausencia. Pero no se dieron por vencidos y comenzaron a tramar secretamente mi regreso.
Fue un hombre brillante, de nombre Fulberto, quien, como el Bautista, allanó las sendas con la mejor astucia para mi retorno al cerro carnuto. Formado en las escuelas catedralicias de Reims, Fulberto llegó a Chartres con la firme intención de transformar la próspera villa episcopal en el centro de estudios más importante de toda Francia. Y lo consiguió. El que fue llamado «venerable Sócrates de la academia de Chartres» concibió y redactó una novedosísima liturgia en torno a la figura de María, y con ella reactivó el valor teológico de la Magna Mater de los cristianos, en la antigua morada de la Magna Mater de los paganos. Fulberto siempre supo cuál era el suelo que pisaba. Él fue también uno de mis elegidos. El sabio clérigo, profesor de medicina e introductor del astrolabio en Europa, era perfectamente consciente de que era yo quien estaba detrás de todo lo que había ocurrido en aquel lugar privilegiado, y en mi nombre purificó mi hogar para preparar mi retorno. Fulberto llegó a ser obispo, y la Escuela de Chartres el centro de estudios científicos y humanistas que inspiró la creación de lo que siglos después serían las grandes universidades. Yo siempre he amado los centros de erudición, y no he dejado jamás de alentar con mi presencia los benditos lugares donde los hombres os habéis entregado al conocimiento. Fue vuestra sed de sabiduría la que me hizo regresar a Chartres. Poco me importaba ya la camisa; tampoco la virgen negra. El pozo volvió a manar agua fresca, pero con una prudente mesura. Fulberto lo comprobó y sintió la satisfacción de la misión cumplida.
El buen obispo vio destruida por un incendio la catedral de entonces y vivió para promover una nueva reconstrucción. Nada era casualidad. Ahora lo puedo confesar: era yo quien provocaba la constante destrucción de los templos, insatisfecha de vuestros sucesivos artificios. Fulberto murió, pero no sus enseñanzas ni su maravillosa escuela catedralicia. Chartres se convirtió para aquellos siglos en sinónimo de conocimiento, de estudio, de profundo aprendizaje, y eso me agradaba sobremanera. Viví entonces en la incógnita presencia de las aulas, inspirando con amor los pensamientos filosóficos de los maestros y estudiantes que no cesaban de elaborar ideas que cambiarían el mundo; un mundo en el que volveríais a mi ser; un mundo en el que me devolverías mi lugar en vuestro corazón y vuestra alma, hijos míos. Aún hice arder la catedral una vez más, para que se levantara el templo definitivo en el que habitaría para siempre. Y así lo hicisteis. En esa que hoy llamáis catedral de Chartres establecí de nuevo mi hogar, esta vez definitivo.
Ya no estoy en la cripta que construyera Fulberto, junto al pozo, la virgen negra y el sepulcro de San Lubino. Tampoco en la lujosa capilla absidial que guarda la intolerable Santa Camisa. No. Mi ser habita ahora en las curvas pétreas que serpentean sobre el pavimento de la nave central, iluminado por los chorros de luz coloreada que vuelcan sobre mí cien encendidas vidrieras, bajo el peso descomunal de las más bellas bóvedas góticas. Mi nueva morada es el más prodigioso de los laberintos en el seno de un portentoso edificio de cristal y piedra. Todo el secreto de mi invocación y el poder de mi fuerza primigenia se condensa hoy en los humanos que recorren con silencio y desnudez el sofisticado camino que lleva hasta el centro del laberinto, lugar del dios astado, desde donde sube la escalera invisible de infinitos peldaños. Nunca creí que un artefacto ideado por vosotros, hijos míos, representara con tal eficacia mi más alta liturgia y la posibilidad del mejor abrazo que jamás os pude dar. Pero lo habéis conseguido. Fueron los siglos de sabiduría viva que habitó en Chartres los que dieron con la fórmula infalible del mejor de mis símbolos. El laberinto salvó a la catedral de mi destierro.
Pase lo que pase, siempre que uno de vosotros transite mis curvas y recodos, estaré con él. Nunca olvidéis que el trazado del laberinto es una sierpe sobre el suelo. Los druidas del cerro de los carnutos siguen vivos y recorren mi nuevo hogar con emoción y respeto, sabiendo que llegados a la piedra central, al pronunciar discretos la palabra woivre, sentirán en su cuerpo la preciosa energía de mi ascensión infinita hasta el amado.
Capítulo 5
Historia de un diseño
«La fuente de toda creación es la divinidad (o el espíritu);
el proceso de creación es la divinidad en movimiento (o la mente);
y el objeto de la creación es el universo físico
(del cual forma parte nuestro cuerpo)».
DEEPAK CHOPRA.
Chartres respiraba sabiduría. Platón y su Timeo pasaban de atril en atril, inflamando las ideas de aquella gran escuela del conocimiento. Trivium y Quadrivium dialogaban sin estorbo en las aulas catedralicias: fabulaban sobre una concepción del mundo como modelo de ejemplares paradigmas geométricos, resucitando los más prohibidos secretos pitagóricos. Pero ningún sólido platónico, ningún poliedro arquimediano, número, proporción o acorde musical lograban dar cuerpo al imposible trazado del laberinto que debía ser superior a todos los existentes.
Era de noche y las gotas de lluvia golpeaban intermitentes el ventanuco. La estancia era pequeña y lúgubre, y estaba habitada por decenas de figuras geométricas de madera y cristal que colgaban del techo: esferas armilares, pirámides huecas, poliedros inconclusos. Tres velas bostezaban menguantes en sus palmatorias proyectando las sombras cósmicas de las figuras en las estanterías cuajadas de libros. El tablero de trazar estaba vestido con un pliego nuevo de suave papel de Játiva, completamente limpio, vacío, deshabitado. El compás, la escuadra y la plumilla aguardaban malhumorados las manos virtuosas que los obligaran a danzar sobre la lámina desierta. Pero el maestro continuaba leyendo, inmóvil, con los ojos desorbitados y la boca semiabierta, mientras su dedo se deslizaba constante por las líneas de aquellos párrafos escritos de derecha a izquierda. Llevaba horas en la misma postura.
Una gran revelación cobraba forma en el alma del lector. El arcano texto cabalista desgranaba paso a paso el mismísimo origen del universo. El joven maestro bebía las palabras y las imágenes:
Antes de la Creación del mundo, Dios llenaba todo el espacio con su luz absoluta: Ein Sof.
En el primer tiempo, cuando Dios quiso crear el mundo, interrumpió un instante su hálito, retirando momentáneamente su luz, que en un fragmento mínimo de eternidad regresó a Él. Fue la primera contracción, Tsimtsum, que abrió un espacio residual limitado, Reshimu, consecuencia de la fugaz ausencia luminosa. Este fue el primer marco de realidad habitable para lo creado e imperfecto, en oposición a la perfección del Ein Sof.
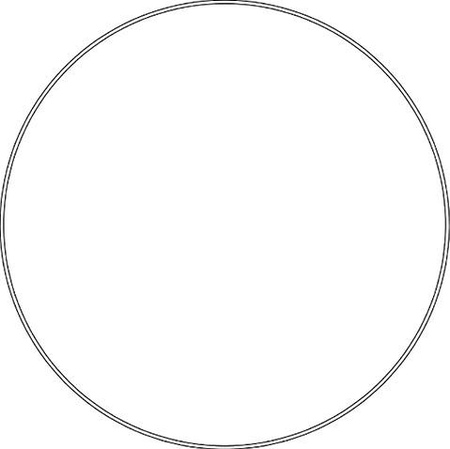
En un segundo tiempo, Dios emanó sobre la noche de vacío creado por el Tsimtsum un nuevo rayo de luz divina. La nueva presencia luminosa se filtró en el Reshimu en una disminución gradual producida por once nuevas contracciones. Fue la Creación del mundo de los círculos concéntricos, Ugulim, o Mundo Caótico. Cada anillo fue habitado por una manifestación del hilo de luz divina, en orden escalonado de intensidad. Son las once sefirot del Árbol de la Vida: Keter, Jojmah, Binah, Daat, Jesed, Guevurah, Tiferet, Netzaj, Jod, Iesod y Maljuth.
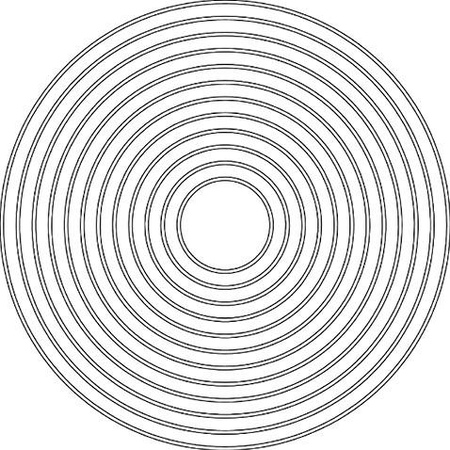
En el tercer tiempo, Dios comprobó que la luz de su presencia divina tenía una intensidad desmesurada en relación a la capacidad de las once casas concéntricas y produjo una rotura, una fragmentación de los recipientes: Shevirat Hakelim. La descomposición universal comenzó por la acción del número cuatro que emanó del centro en forma de cruz…El maestro abandonó de súbito la lectura y se precipitó sobre la mesa de dibujo. Armado únicamente de compás ejecutó con la destreza de un experto el trazado de doce circunferencias concéntricas, como si fueran las órbitas de los astros reales e imaginarios que danzan alrededor de la Tierra. Utilizó para ello las distancias y proporciones que su estética natural e intuitiva le dictaba. Contó inmediatamente los once anillos de fuera hacia adentro, uno, dos, tres, cuatro… hasta llegar con su dedo al círculo central: doce. Respiró. Tomó entonces la escuadra y crucificó la figura asegurándose que los dos ejes se cortaran coincidiendo con el agujero producido por la aguja del compás al dibujar las circunferencias. Se sentía el creador del universo. De algún modo lo era.

Nuestro dibujante observó con interés su construcción: primero los once anillos que fragmentan el círculo inicial. Luego la solemne cruz griega que conquista el conjunto, multiplicando los fragmentos. «La cruz —recordó el artista evocando al que fue su primer maestro— es el símbolo del equilibrio alcanzado contradictoriamente desde la dualidad. Sus componentes son dos rectas, símbolo cada una de ellas de la partición, de la más violenta división radical del espacio. Sin embargo, cuando uno de estos tajos del universo se contrarresta con un igual, pero siguiendo direcciones extremas en su oposición, aparece la sagrada perpendicularidad de la cruz. El punto de intersección de las rectas es ahora un centro y, por lo tanto, la posibilidad de la presencia divina: el regreso a la Unidad. Por extensión de sus cuatro brazos, como los ríos del jardín del Edén, la santa cruz mensura el espacio infinito en cuatro mundos, cuatro palabras, cuatro reinos…».
De nuevo detuvo su mirada dejándose impregnar de las sutiles emanaciones que brotaban del dibujo. Frunció el ceño. Algo no colmaba al espectador. Largos años de estética natural, aprendida en una prolongada infancia campestre, le advertían de un exceso imperdonable en la composición: la cruz sobre los anillos era demasiado evidente, excesivamente protagonista en el conjunto. Por su causa, el dibujo inspiraba rigidez, tensión, quietud, ya que aprisionaba las sutiles vibraciones de los círculos concéntricos. Eliminó entonces el dibujante algunos tramos de la tiranía perpendicular. El círculo más pequeño, futuro centro del laberinto, quedó así preservado de su partición cuaternaria y, vacío, entabló de nuevo su diálogo con la forma global primigenia, el gran círculo, que siempre ha de prevalecer. Ahora el centro volvía a ser una metáfora de la Unidad primera. Tres de los once anillos fueron también liberados a golpe de borrador, dejando un ritmo ternario de dos anillos fragmentados por uno libre.
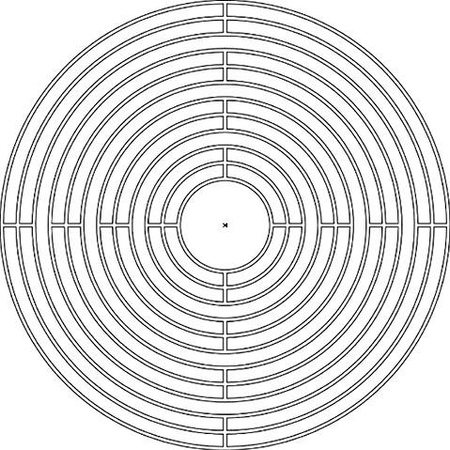
La matriz del ejercicio ya estaba completa. El laberinto encontraba al fin su referente divino. Era el momento de lanzarse a la segunda parte de la aventura. Ahora había que humanizar la revelación, y eso significaba romper su perfección. El laberinto es un camino que ha de ser transitado por el hombre, criatura imperfecta. Era preciso abrir puertas entre los anillos para posibilitar su comunicación. La ley laberíntica era taxativa: solo podía haber una vía; un único recorrido que incluyera todos los anillos y que conectara el exterior con el centro.
Nuestro Dédalo de Chartres sabía que este punto de la misión tenía algo de doloroso. Introducir la dimensión humana del camino interior suponía pervertir la cósmica filigrana geométrica, tan simétrica, tan ordenada, tan perfecta. Pero ahí estaba el mérito de la empresa: conseguir que el defecto fuera mínimo; aproximar lo más posible el recorrido interior a la matriz ideal que estaba ahora en el papel, para que esta no dejara de manifestarse, aun estando velada por la imperfección final. El concepto de perfección quebrada para posibilitar la vida humana le recordaba inevitablemente al Tsimtsum cabalístico. Y aún más: al rememorar sus lecciones de mitología antigua descubrió que la misma idea estaba latente en el abrazo imposible de los dioses egipcios Geb y Nut, tierra y cielo, que, separados por el celoso Ra, albergaban en la traumática distancia de sus cuerpos añorados la posibilidad de nuestra existencia mortal. Los recuerdos y pensamientos fluían entremezclados en el río de su creatividad, ahora desbordado y poderoso. Querer emprender una misión imposible le recordó también los infinitos sabios que a lo largo de los siglos buscaron resolver la cuadratura del círculo, sabiendo que nunca alcanzarían la justa solución, sino tan solo la excelencia de una aproximación cada vez mayor. Es imposible cuadrar un círculo con escuadra y compás. ¿Por qué entonces esa obsesión de los geómetras del pasado por resolver lo irresoluble? Sencillo: en el intento infinito está la trascendencia; en el camino está la salvación, siempre que este siga la dirección hacia lo más alto, hacia lo inalcanzable. ¿No era eso mismo lo que tenía que hacer con el camino interior del laberinto, ajustándolo lo más posible a la geometría perfecta? ¿No era precisamente la tendencia extrema a lo divino, la vocación de quien entrega su vida a Dios? ¿No era esa precisamente la misión de un templo catedralicio: hacer sensible lo suprasensible? Todas la piezas encajaban veloces en su cabeza, más rápido de lo que era capaz de asimilar. Necesitaba acción inmediata y se armó con sus herramientas para continuar el dibujo.
La misión era clara y pronunció en voz alta: «Humanizar la sacra composición introduciendo la senda». Habría que alcanzar el centro como consecuencia de un recorrido físico, paso a paso, siguiendo una trayectoria definida, por los intestinos del diseño. Lo primero era determinar un punto de entrada, para lo cual era preciso romper la forma perfecta de la circunferencia externa. Del mismo modo, la llegada al centro necesitaba un acceso, luego también había que romper el círculo interior. Evidentemente, la vía de entrada al laberinto no podía coincidir con la vía de acceso al centro, luego dibujó dos vías paralelas en la parte inferior del eje vertical del laberinto. De un modo forzado e insostenible, las dos vías gemelas aguardaban con su violenta rectitud el momento de fundirse con el entorno, pues su presencia impuesta resultaba visiblemente hostil al conjunto. Sin ser demasiado consciente, el maestro estaba ya jerarquizando el dibujo, pues a partir del trazado de estas dos vías, todas las asimetrías (imperfecciones) necesarias para alcanzar el objetivo del recorrido completo se acumularían en la parte inferior de la obra, reservando la pureza simétrica a la parte superior. Esta característica solo fue advertida días después.
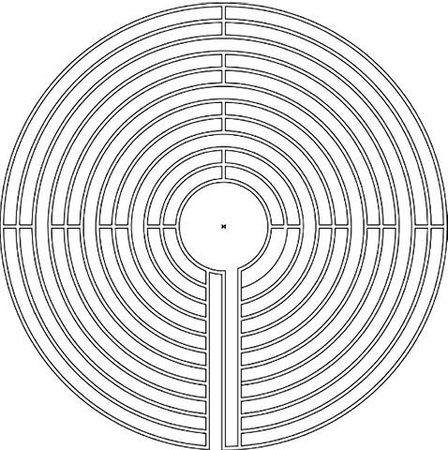
El maestro volvió en sí. Se había quedado dormido un instante y el peso de su cabeza inerte cayendo hacia delante le hizo reaccionar. La luna había seguido su curso veloz y ya no se veía desde el ventanuco. Había pasado más tiempo de lo que se podía permitir. Su fantasía se disparaba con facilidad en las horas nocturnas, pero esa madrugada no podía caer en la trampa. Después de un bostezo desencajado, frotó su rostro con violencia, agitó su cabeza y abriendo bien los ojos se concentró de nuevo en la construcción inacabada. La imagen de la sierpe que le había hecho despertar le recordó al maestro que los múltiples anillos y secciones de anillo que ahora estaban separados necesitaban conectarse para el movimiento interno, obteniendo como resultado un único pasillo transitable. Reflexionó un largo rato sobre cómo quebrar las curvas del mejor modo posible sin alterar demasiado el equilibrio. La cruz velada que seguía presente en el diseño aportó la clave de la operación, que fue a la vez sencilla y arriesgada: los tabiques de separación del eje horizontal fueron desplazados una posición a la derecha, desapareciendo así dos de ellos (los que no abarcaban dos pasillos contiguos) y quedando un total de seis. La cruz seguía manifiesta, pero los ritmos interiores despertaron.
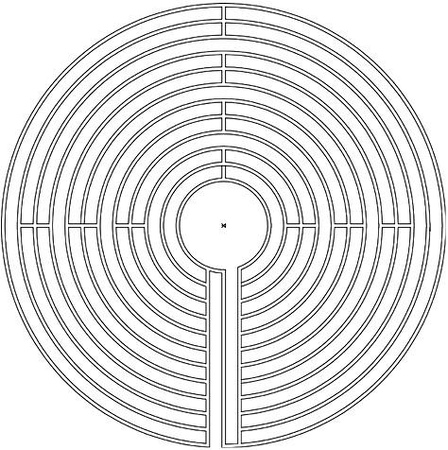
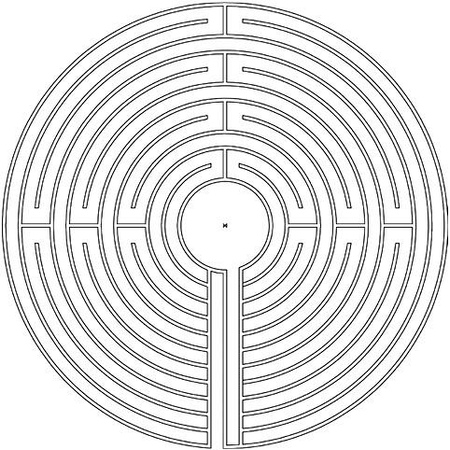
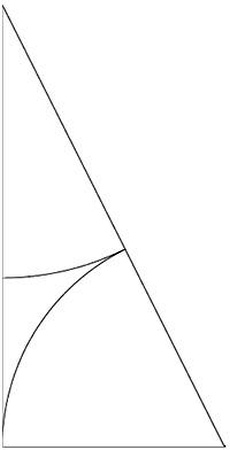
—Dividir un segmento en media y extrema razón —musitó concentrado—, la divina proporción —completó, mientras construía sobre su composición la imagen del libro, adaptándola a las medidas de las dos columnas paralelas de la construcción.
El sagrado número de oro le dio la respuesta y la solución a todo el problema laberíntico. Al calcular la sección áurea de la altura de la calle de entrada al laberinto, obtuvo un punto que coincidía exactamente con el comienzo del quinto anillo. Allí fue donde el maestro conectó la calle con el anillo. El recorrido giraba entonces a la izquierda desde su entrada por la vertical, a la altura del quinto nivel, para inmediatamente regresar por el sexto y conectar de nuevo con la recta ascendente, que continuaba su avance hasta el nivel decimoprimero. La vía de acceso al laberinto ya estaba enlazada con el fluir de los círculos concéntricos.
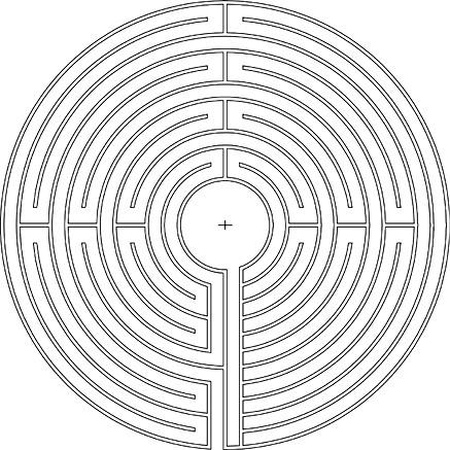
Faltaba un último paso nada más: integrar la vía derecha, la que daba acceso al centro. Ese sería el ansiado Árbol de la Vida. La operación se antojaba sencilla: tan solo habría que hacer lo mismo que en la vía de entrada al laberinto, pero saliendo del centro como punto de partida. Es decir, todo igual, pero inverso, cambiando el punto de vista al recinto central. Contó desde allí cinco anillos y en el quinto conectó la recta. Igual que había ocurrido anteriormente, pero de modo simétrico, el recorrido regresaba a la recta por el sexto nivel, y continuaba por ella hasta conectar con el anillo más exterior.
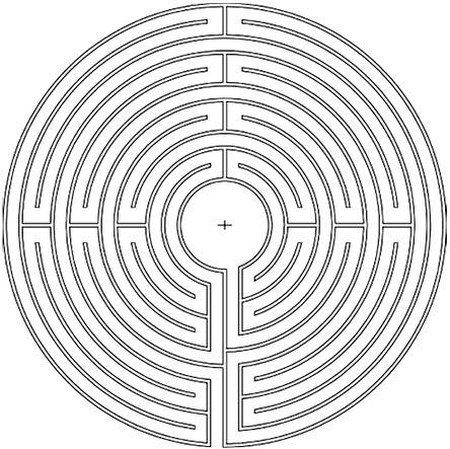
Dejó entonces caer al suelo todas sus herramientas de trabajo, claudicando ante la evidencia de un trabajo que parecía terminado. Su corazón latía con fuerza, las piernas le temblaban y sus ojos estaban inundados de lágrimas. Apoyó con respeto las manos sobre el papel, flanqueando la imagen. El sonido de su respiración retumbaba en el dibujo. Habían pasado ya muchas horas. Hacía mucho que había dejado de llover y la primera luz del día se filtraba por la ventana, trayendo el sonido del alba. Tampoco el maestro lo advirtió. Su mirada se había perdido en las curvas del laberinto, que recorría con extrema lentitud, casi con devoción, comprobando la eficacia del diseño. Era la humanidad entera la que caminaba con sus ojos, en busca de la salvación eterna. Sintió por primera vez la armonía del recorrido completo. Sus ritmos, su danza, sus cambios armónicos le resultaban sorprendentes. Llegó con calma hasta el centro y cerró los ojos. Pronunció una oración silenciosa, moviendo los labios mudos. Volvió enseguida a abrir los ojos y emprendió el camino de regreso. La armonía era exacta pero inversa. El camino de retorno resultaba conocido y a la vez nuevo. Pasados los segundos llegó a la salida, pero no despegó las manos del papel. Seguía contemplando la complejidad del dibujo, que cada momento le parecía menos suyo. Aquella construcción le resultaba, pese a todo, ajena, como si tuviese voluntad propia. Tenía algo de eterna, como si siempre hubiese estado allí. Comenzó entonces el maestro a asimilar con una enorme paz que aquella no era su obra: él no había sido más que el instrumento de una fuerza mayor que había guiado sus pasos. Había recorrido su propio laberinto.
Cuando los viejos maestros de obra llamaron a la puerta, él estaba dormido sobre su dibujo. Tuvieron que golpear con vehemencia hasta que el joven despertó aturdido, con los dedos manchados de tinta y la textura del sayal de su manga derecha grabada en su mejilla. No se lavó la cara. Ni siquiera hizo ademán de poner un poco de orden en aquel caótico antro. Se limitó a abrir la puerta y sin decir una palabra dejó que los iracundos viejos entraran murmurando. El deán y uno de sus sicarios acompañaban a la comitiva. Sortearon con indignación los muchos obstáculos hasta detenerse ante el tablero de dibujo.
Antes de caer rendido por el sueño, el joven había retocado el dibujo definitivo, curvando las paredes en los recodos y coronando el exterior con ciento diez pequeñas exedras, como diminutos bastiones de una legendaria muralla. Jamás explicó a nadie la función de aquellos nichos y nadie se atrevió a preguntarle directamente. Dotó al centro de seis casas a modo de nichos semicirculares y, por último, alineó el eje de la columna de llegada con el centro de la composición. Cuando le preguntaron por los seis nichos, el joven sabio respondió sin emoción alguna: «Son los seis días de la Creación». Nadie osó contradecirlo.

Pasados los meses el joven regresó a su patria y en Chartres jamás se volvió a saber de él. Los constructores plasmaron en piedra aquel diseño del anónimo maestro con escrupulosa fidelidad. No fue fácil cortar con semejante precisión las losas de mármol claro y oscuro que componían el puzle. Insertaron en el gran espacio central un relieve en bronce en el que se veía la imagen de Teseo dando muerte al Minotauro. Fue la última voluntad del diseñador antes de partir. El diámetro del gran laberinto se ajustaba sospechosamente al diámetro del rosetón de la fachada oeste que lo iluminaba en los largos atardeceres. La altura del suelo al rosetón y la distancia desde la puerta de la catedral al laberinto eran exactamente iguales, pero pocos lo advirtieron.
Aquel geómetra jamás respondió a ninguna de las preguntas con que el cabildo le acosó al anunciar su inminente partida. Las autoridades de la Escuela de Chartres necesitaban comprender los pormenores conceptuales de aquel diseño que intuían paradigmático, pero que no sabían racionalizar. En ausencia del creador, las mentes más eruditas se lanzaron a inventar complejísimas teorías que explicaran hasta el último detalle del monumento: elaboraron argumentos astronómicos sobre los ciclos de la luna que justificaban los ciento diez nichos exteriores; hicieron conjeturas proféticas sobre la mágica flor de seis pétalos que ornamentaba el espacio central y establecieron cientos de dudosas relaciones entre el número de anillos y los planetas, el número de giros y los salmos, el número de piedras y las palabras de no sé cuántas plegarias. Incluso llegaron a establecer afortunadísimas correspondencias entre los puntos del recorrido laberíntico y los personajes bíblicos que habitaban los vidrios del rosetón de poniente, gemelo vertical del diseño. Todas aquellas teorías eran verdad y mentira a un tiempo. Y lo siguen siendo: esa es la virtud de un símbolo universal.
El día de su partida, antes de subir al caballo, el joven maestro renunció con educación al saco de monedas que un canónigo se apresuraba a hacerle llegar, por orden expresa del cabildo. El deán, molesto ante lo que consideró un acto de soberbia, intentó arrancarle alguna última información sobre la obra, a lo cual el sabio respondió: «Quedad con Dios, excelencia, y no perdáis la paz por mi silencio: todo cuanto debáis saber del laberinto lo hallaréis, sin duda, al recorrerlo». El deán, altivo y desconfiado, decidió no seguir jamás aquel consejo.
Capítulo 6
El laberinto y la danza
«Cuando bailan los pájaros, son intérpretes de sí mismos».
ANÓNIMO.
«Luego el ínclito cojo grabó allí un lugar para la danza, como el que construyó Dédalo hace ya tiempo en la muy espaciosa Cnosos, para Ariadna, la de hermosas trenzas. Los mancebos y vírgenes por las que dan muchos bueyes de las manos cogidos danzaban y se divertían; ellas iban vestidas con telas sutiles de lino, y ellos con túnicas muy bien tejidas y brillantes de aceite; dagas de oro y tahalíes de plata llevaban los jóvenes; en redondo, con ágiles pies, se movían a veces como el torno al cual el alfarero, sentado, la mano ha aplicado y da vueltas por ver si funciona corriendo; y otras veces, separadamente, en hileras dispuestos. Un inmenso gentío admiraba este baile y gozaba contemplándolo. En medio cantaba el aedo divino y tocaba la cítara y cuando se oía el preludio, dos danzantes, en medio de todos, hacían cabriolas».
HOMERO, Ilíada, libro XVIII, VV. 590-606.
Un mundo poderoso y cargado de divinidad nace del movimiento del cuerpo del hombre o la mujer. Ese mundo se convierte en universo cuando la danza es ejecutada por una comunidad, que sintoniza en sus figuras móviles con lo más pequeño y lo más grande de la existencia. El grupo se convierte entonces en Unidad, expresada por el fluir de un equilibrio dinámico y continuo, que sugiere casi el infinito.
Para Walter F. Otto, la danza «es el momento en que la criatura viviente suelta las ataduras de lo cotidiano para dejarse seducir por las cadencias lentas o rápidas, sostenidas o apasionadas de los movimientos primordiales, si bien son grandes y solemnes. Lo que significa: ser uno y lo mismo con la vida del universo, dejar de ser individuo o persona para convertirse en el ser humano como criatura originaria, que ya no se enfrenta a los avatares cambiantes, sino que forma parte del todo universal». Creo que nadie lo ha expresado mejor.
Los danzantes buscan en su arte verdad y pureza, y se funden en su obra con los números divinos que operan con rigor en el fondo de todas las cosas. Esa matemática de la armonía se hace visible cuando las figuras de los cuerpos logran alcanzar una perfección en sus formas. Danzar es en ese momento el mayor acto de vivencia espiritual posible, desde la certeza de lo genuino y absoluto, desde la revelación del orden superior por acción de la voluntad de los hombres.
No hay ninguna danza que se llame «laberinto», y sin embargo, la danza es la forma más pura que puede alcanzar este símbolo. No ha existido ninguna religión mistérica de la Antigüedad sin danza, y esta aparece implacablemente en las mejores páginas de la mitología.
En el pasaje de la Ilíada que abre este capítulo, Homero asegura que Dédalo construyó para Ariadna un «lugar para la danza» (choros) en los dominios palaciegos de Cnosos. Continúa el poeta con una somera descripción del baile y de sus protagonistas, que recuerda en todo a las danzas rituales de cualquier iniciación en los misterios de la Antigüedad: virginales adolescentes, túnicas de blanco lino ungidas de óleo sagrado, ornamentos de oro y plata… El pasaje pertenece a la muy extensa descripción que en el canto XVIII Homero hace de los ornamentos con que el dios Hefesto (el «ínclito cojo») engalanó el célebre escudo de Aquiles en la Guerra de Troya. El preciado objeto fue labrado en bronce en la olímpica fragua del dios artesano, por petición desesperada de la nereida Tetis, madre del héroe, que jamás pierde ocasión en la mitología de representar con creces el más recalcitrante arquetipo de la mamá superprotectora. El divino escudo, más apto para pieza de museo que para protección en la batalla, desplegaba en la famosa écfrasis un vasto programa iconográfico que incluía un auténtico microcosmos de la vida cotidiana en tiempos homéricos. Las escenas cívicas, agrarias y pastoriles se complementaban en su superficie con los grandes astros y las constelaciones, todo ello enmarcado por un río circular que representaba el océano. Y en medio de tal concurrencia, Homero destaca la bellísima descripción de la danza cretense, que adquiere en semejante entorno un carácter evidentemente simbólico e incluso cósmico. Además, el poeta alude abiertamente a Dédalo y a Ariadna. Nadie más que Homero hace referencia a esta pista de baile, construida en honor y beneficio de la princesa minoica. Las dudas afloran a cualquier estudioso de los laberintos al leer el famoso pasaje: ¿por qué nadie más menciona esta danza? ¿Por qué una simple explanada para ejecutar danzas habría de ser diseñada por una mente tan genial como la de Dédalo? ¿Dibujó acaso sobre el suelo el patrón de las curvas que debían seguir los danzantes? ¿Fue esa la primera imagen inspiradora del laberinto? ¿O tal vez el laberinto mismo?
El llamado vaso François puede que sea la crátera más célebre del arte arcaico griego por su pródiga iconografía. En el cuello de la cerámica aparece dibujada una cadena de hombres y mujeres cogidos de la mano en actitud de emprender una danza. Son los jóvenes atenienses que se disponen a celebrar el triunfo sobre el Minotauro al compás de un baile ritual, antes de subirse a la nave que aparece en la izquierda y que les llevará victoriosos a Atenas. El episodio está presente en casi todas las versiones del mito. En el extremo opuesto de la composición, identificados con sus respectivos nombres, están Ariadna, su nodriza y el mismísimo príncipe Teseo con una lira entre sus manos. Las princesa porta un ovillo que parece entregar al ateniense. La interpretaciones se disparan: ¿es el ovillo que sacará a Teseo del laberinto y estamos en realidad en la danza previa a la entrada de la morada del Minotauro? ¿O acaso es el ovillo que desentraña el hilo con el que se danza el baile ritual posterior? El hilo como elemento de unión para los danzantes no es ninguna fantasía. En otras representaciones arcaicas de la danza, los participantes aparecen sujetando un hilo conductor, que deja una mano libre para los movimientos coreográficos. Decenas de bailes populares de todo el Mediterráneo, aún en nuestros días, se llevan a cabo con una larga cuerda como elemento de unión.
El mito suele incluir además otro baile, si cabe más sonado: el que Teseo y sus victoriosos compatriotas llevaron a cabo en la isla de Delos, antes de llegar a Atenas. Ofrendaron en aquella ocasión sus contoneos a una estatua de la diosa Afrodita, que la misma Ariadna había robado en su fuga del palacio de Cnosos y que había sido elaborada, cómo no, por Dédalo. Todo queda en casa. Varias fuentes aseguran que la imagen de la peligrosa divinidad del amor fue instalada en un altar improvisado, construido con cuernos de toro. Y se matiza: solo cuernos izquierdos. En torno a aquel apresurado tabernáculo óseo bailaron los atenienses la danza que reproducía sus sufrimientos laberínticos, como loa a su supervivencia y canto al vencimiento de la muerte. Aunque nadie lo pone por escrito, todo parece indicar que Afrodita no debió de recibir con muy buenos ojos aquella pantomima coreografiada, teniendo en cuenta que la princesa que había aportado su imagen al culto había sido cruelmente abandonada por el falso amante pocos días antes. Muy mala política la del ateniense para con la diosa del amor. Lo cierto es que, en conmemoración de aquel rito desesperado, que en nada benefició al desastroso de Teseo en su futuro a corto, medio o largo plazo, una vez al año se organizaba en Delos una danza ritual semejante. El evento tenía lugar corriendo el mes de anesterión (entre febrero y marzo) y siempre estaba amparado por la oscuridad de la noche. Lo sabemos por textos de Calímaco y Plutarco. Este último señala a su vez que la famosa danza era llamada géranos o «danza de las grullas».
Lo de las grullas no debe confundirnos ni llevarnos por falsas interpretaciones simbólicas con las que varios autores han lidiado, sin sacar gran cosa en claro. La grulla tiene su propio y conocido simbolismo en diversas culturas, claro está, pero para el caso que nos ocupa, estos animales migratorios deben representar sencillamente los cambios de estación y especialmente la llegada de la primavera.
El final del invierno siempre ha sido motivo de celebración y regocijo para el ser humano desde que este habita en el planeta: es el regreso de la vida, el renacer de la naturaleza y del calor, de la luz, de los frutos y alimentos que emana generosa la Madre Tierra. Toda fiesta celebrada entre marzo y abril tiene indiscutiblemente un origen agrario, y está vinculada a la Magna Mater. Todas las religiones cuentan en su calendario litúrgico con su propia adaptación. Y la ansiada primavera viene siempre precedida de señales variopintas que anuncian su inminente llegada; son alarmas naturales, cuyos agentes, al ser portadores de tan buena nueva, alcanzaron fácilmente desde tiempos remotos una categoría simbólica o incluso sagrada. Es el caso de las aves migratorias y, en particular, de las grullas en la Grecia antigua. Aquellos grupos de grullas que habían abandonado la Hélade en torno al equinoccio de otoño para pasar el invierno en las cálidas tierras del Alto Nilo regresaban ahora proclamando el renacer de la vida y levantado la veda para la multitud de actividades humanas que traía el buen tiempo: cosechas, preparación de los campos, traslado del ganado, etc.
Las danzas rituales en honor de las grullas eran danzas de invocación o celebración de la resurrección de la naturaleza, cumplido su ciclo invernal. Se llevaban a cabo en el tiempo en que estas aves poblaban los cielos con su retorno. Sus instintivos ritos de apareamiento sirvieron claramente de inspiración para la famosa coreografía de Delos. Bajo este prisma, el laberinto es representado ya no solo como el patrón de la danza de los jóvenes y guía de sus pasos, sino más aún como alegoría de la estación invernal: largo recorrido que hay que atravesar con firmeza y determinación para celebrar a su salida la nueva vida. En lo más crudo del crudo invierno es cuando tiene lugar el acto mágico en las profundidades de la Tierra, donde la Magna Mater guarda el secreto de la vida y de la muerte. El héroe, forma temporal del eterno espíritu universal, penetra en las entrañas de la diosa y entrega su aliento a la gran semilla de la materia viva, el huevo primordial, matriz virginal y pura de la que renacerán todas las criaturas. Todas las mitologías del planeta se han alimentado de este concepto, planteando leyendas y tradiciones sobre la fecundación anual de la Gran Diosa: Venus y Adonis, Cibeles y Atis, Ishtar/Innana y Tammuz/Dumuzzi, Isis y Osiris… En todas ellas, el varón, que siempre suele ser hijo o hermano, además de amante fecundador, muere y resucita por acción de la Gran Dama. Todos ellos, eternos adolescentes, hermosos, bien dotados y con vocación cazadora o pastoril, cometen siempre un error trágico que les desacredita ante la fuerza femenina. El Minotauro es el peso de lo caduco y degenerado, la alegoría del mismísimo error trágico, que ha de claudicar para permitir el nuevo renacer, en el que lo masculino vuelve a preñar a lo femenino en el ciclo eterno de la naturaleza.
La Pascua es la adaptación, primero judía y luego cristiana, de estos mismos mitos. El cristianismo conmemora la muerte y celebra la resurrección de Jesús de Nazaret al llegar la primavera, en base a un calendario mixto, lunar-solar, que reafirma el origen agrario de la fiesta, que, por otro lado, se acomoda sin problema a la nueva lectura teológica: no solo renace la materia, sino también el espíritu. Cristo debe morir como Adonis, como Osiris, como Tammuz, como Krishna, como el mismo Mitra, bajando al laberinto de los infiernos para vencer en su seno a la muerte y salir de él, renacido, victorioso e inmortal. Todo en aras de otorgar a los simples mortales un ejemplo, un camino, una luz, una redención. Vida, muerte y Magna Mater son la esencia también de la Semana Santa, especialmente en Andalucía, donde la figura de María alcanza un protagonismo sospechosamente pagano en el sinfín de procesiones callejeras. En ellas, las imágenes salen a la calle y emprenden sus propios recorridos laberínticos por el entramado urbano, como una gran danza cósmica arrastrada por la multitud y el bullicio. La Gran Diosa siempre campó a sus anchas en la vieja Tartessos, cuya espiritualidad jamás renunció a su vena folclórica con tintes dionisíacos.
Hasta hace relativamente poco, la tarde del domingo de Pascua las mujeres de Gasturi bailaban entrelazadas una rítmica danza ritual con aires de laberinto, como nos recuerda el emperador Guillermo II en el libro Recuerdos de Corfú. En Mégara, las mujeres protagonizaban también hasta tiempos recientes un baile similar, esta vez el lunes de Pascua. Era precisamente en Pascua cuando los canónigos de las catedrales góticas francesas llevaban a cabo su particular «danza ritual», utilizando los laberintos de piedra en el pavimento del templo como guía para el baile, entonando himnos y lanzándose pelotas u ovillos de lana entre los participantes. Intentar hacer un seguimiento secular de los infinitos vínculos que llevaron las danzas primaverales de las grullas (o géranos) en las islas y praderas de la antigua Grecia hasta los ritos pascuales de los canónigos en catedrales medievales resulta sobrecogedor, prácticamente imposible. Ahora bien: ambos eventos participan de un patrón cuyo reflejo está en la idea del laberinto.
Adolescencia, sensualidad e instinto son las pautas de la danza laberíntica en honor del triunfo de la vida. La primavera trae también el celo y el apareamiento, base de la concepción de inmortalidad más antigua en el ser humano. Homero nos recuerda que los danzantes representados en el escudo de Aquiles eran «mancebos y vírgenes por las que dan muchos bueyes», es decir, muchachas casaderas con una gran dote. La danza parecía entonces estar relacionada con ritos matrimoniales, que, como es bien sabido, en la Antigüedad eran extremadamente similares a los ritos fúnebres. El mito de Perséfone y Hades es el mejor testigo de esta semejanza y se relaciona también con el origen de las estaciones.
Danza sagrada y laberinto se miran en un espejo atemporal, y la primera guarda hoy gran parte de la identidad perdida del segundo. Resulta imprescindible hablar de danza en un libro-laberinto. En la danza todo resulta tan elemental que raya lo dionisíaco. Pero no olvidemos que Ariadna es el contrapunto luminoso del dios de las bacanales y su hilo, el propio recorrido ordenado: la danza también es orden, es cosmos y número, y por consiguiente guarda una esencia apolínea. En la justa medida de ambos extremos reside la magia de la danza: abandono y pauta, trance y precisión, individualidad y colectividad. Y todo a un tiempo. La princesa de Creta, verdadera dama del laberinto en quien se funden todas las diosas de la vida y de la muerte, fue la propietaria del «lugar para la danza», jamás lo olvidemos.
Muchos seres humanos ya no nos acordamos de que danzar también puede ser una oración, una experiencia mística. La más elevada tal vez. En la actualidad nos lo recuerdan con sencillez los habitantes del continente africano, que llevan la danza en la sangre, en la piel, en los genes y se hacen uno con los ritmos del universo en la naturalidad de lo cotidiano. El movimiento compartido de la danza ritual africana convierte a cada bailarín en parte fundamental de un todo superior, en el que tanto el individuo como el colectivo potencian hasta el límite su esencia sin convertirse en conceptos opuestos. Del movimiento sincero y entregado del cuerpo a su llamada interior surge la energía vital de la manifestación humana en estado de gracia. Toda forma de espiritualidad debería contar en sus prácticas con la danza sagrada en comunidad, libre de teorías, de dogmas, de pensamientos y juicios. Así es en algunos rincones del mundo y lo fue en todos hace ya demasiado tiempo.
El diseño laberíntico plantea un cosmos humanizado en forma de sucesión de ritmos, giros, vueltas y sentidos que proporcionan una sensación dual contraria: por un lado, desorientación y aparente pérdida; por otro lado, armonía, números y patrones rítmicos. Son los dos laberintos: el del héroe y el de Dédalo. No hay duda: el laberinto es, ante todo, una danza. De nuevo es en la justa medida entre ambas sensaciones donde se encuentra el estado de trascendencia en el que los opuestos ya no se enfrentan, sino que completan la Unidad.
Cuentan varias leyendas africanas que los hombres pierden su alma cuando se olvidan de la danza. Debe de ser cierto. Pero no hablamos aquí de la danza de la exhibición y del teatro musical. No la danza-ballet de la tortura física, del código estético y las palabras francesas. Ni siquiera la danza de la evasión desenfrenada entre el bullicio alcohólico, el humo y la electricidad de un antro discotequero. No: hablamos de la danza de la comunidad que celebra sencillamente la vida. La danza de todas las tribus del mundo, la de los nómadas en el desierto y los aborígenes en la selva, la de los hechiceros y todo su pueblo alrededor de una gigantesca hoguera amarilla en medio de la noche fría. La danza que ha sobrevivido en el folclore popular en miles de pueblos por todo el planeta. Esa es: la que nos devuelve al esplendor de la fuerza vital que nos habita; la que nos conecta no con nosotros mismos, sino con nuestro lugar en el mundo; la que nos pone los pies en la tierra, el espíritu en el cielo y en ambos lugares al dios que llevamos dentro; la que nos hace a todos iguales ante el eterno presente y nos recuerda, como nuestro amado laberinto, que el universo es movimiento en estado puro.
Capítulo 7
El laberinto y el Camino de Santiago
«BUFÓN: ¿Estás triste, señora? ¿Cuáles son tus penas?
INFANTINA: No tengo penas. Solo tengo recuerdos y quiero olvidar.
BUFÓN: No se olvida cuando se quiere.
INFANTINA: Dicen que hay una fuente…
BUFÓN: Esta fuente está siempre al otro extremo del mundo. Para llegar a ella hay que caminar muchos años.
INFANTINA: Pero ¿se olvida al beber sus aguas?
BUFÓN: Se olvida sin beberlas. Es el tiempo quien hace el milagro, y no la fuente. Cuando una peregrinación es larga, se olvida siempre…».
VALLE-INCLÁN, La cabeza del dragón.
Hace frío en el fin del mundo. Las piernas le tiemblan y ya no siente el dolor de las ampollas y las rozaduras que torturan sus pies desde hace semanas. Atrás quedaron los millones de pisadas que atravesaron reinos y condados, montañas, valles, cúspides y oteros, sin más herramienta que la repetición infinita de una ridícula medida: la de su paso. Atrás quedaron las fatigas, los sueños y las esperanzas. Mueren ahora las palabras, las mentiras y las culpas. Erguido sobre la nada, el caminante sabe que ya no es aquel hombre de ayer, obstinado en avanzar, obsesionado por acercarse día a día a una meta imposible. La sola contemplación del océano, negro y embravecido, le ha despojado de su pasado más inmediato. También del lejano. Desnudo de tiempo, el abismo le ha hecho un hombre nuevo. La enorme bola de fuego se ahoga definitivamente en la horizontal. Todo es entonces caos y ceniza. El viento se apodera del espacio con la rabia y la violencia de un tirano resucitado. Los estallidos de las olas explotando en las puntas vivas de las rocas se hacen insoportables y anuncian la llegada del reino de la oscuridad. Ya no hay límite preciso entre las aguas superiores y las inferiores, que se confunden en una marea agresiva y densa que arrastra consigo a todos los elementos: es el principio y el final del universo. Salpica en el rostro del peregrino el miedo a lo insondable, lo prohibido, lo primigenio. Una voz siniestra y atractiva que viene de ninguna parte invita al caminante a arrojarse al vacío, entregándose para siempre a la divina tempestad que le abraza con avidez. Tentado, el hombre duda por un instante, pero enseguida retrocede. Todo se ha cumplido. Es hora de dar marcha atrás y, como Orfeo, jamás volver la mirada. Solo así el último resplandor del sol morará en los ojos del héroe para siempre. El caminante da la espalda al final de los tiempos y recompone con sus pasos una nueva creación. A medida que avanza en sentido contrario al que le llevó hasta allí, la luz de su mirada inunda por dentro todo su ser. Sabe entonces que la decisión es correcta y aumenta la intensidad de su marcha, decidido a vivir. El abismo se aleja tras sus pisadas. El hombre nuevo también ha de construirse, paso a paso, y a fuego lento. Reconocerá en las próximas semanas todos y cada uno de los paisajes que le vieron pasar no hace tanto tiempo, con otra canción en los labios y otra luz en la mirada. Ahora todo será silencio y observación. Ahora todo será paz. Podrá incluso visualizarse a sí mismo llegando de frente por el mismo camino que ahora transita al revés. Y en cada paso de regreso, el correspondiente paso de ida borrará su huella en la calzada, sublimado, redimido, hasta no dejar rastro de su tránsito en el camino. En aquellos días pasados, su objetivo fue el fin del mundo. Ahora, el objetivo es el hogar, único escenario donde transcurre la verdadera vida de los humanos.
Junto con la danza, la forma más auténtica de laberinto es, con toda seguridad, la peregrinación. Y de todas las grandes peregrinaciones de la cristiandad, nuestro Camino de Santiago brilla siempre con una fuerza y una luz especial sobre las demás, es decir, las peregrinaciones a Roma y Jerusalén. No hay que extrañarse: la podrida Jerusalén, santa para las tres grandes religiones monoteístas del planeta, ya fue maldita por el Mesías nazareno y tras sus murallas no se conserva más que el enfermizo culto a un patíbulo, el relicario dorado de una roca desvirtuada y los peligrosísimos lamentos eternos de miles de rabinos ante un muro. Da miedo. Y a la vez, es apasionante: es la perfecta representación del manicomio humano en su máximo esperpento, tan surrealista, tan teatral… Pero, para ser exactos, fue en Galilea, y no en Jerusalén, donde Jesús anduvo sobre las aguas, donde multiplicó panes y peces, donde cantó las bienaventuranzas y donde se dio cita con sus discípulos una vez resucitado. Jesús brilla en Galilea, jamás en Jerusalén. Por otro lado, fue La Meca, y no Jerusalén, la que vio nacer a Mahoma, la que guardó y guarda la meteórica piedra negra, la que expulsó al profeta para ser conquistada poco después a fuerza de espada y sangre. Es La Meca, y no Jerusalén, la ciudad de la peregrinación obligada en el islam. Y para completar el despropósito, ya no hay en Jerusalén Arca de la Alianza que corone la piedra del monte Moriah, ni Tablas de la Ley, ni báculo de Aarón, ni sumo sacerdote, ni Templo de Salomón regentado por exhaustivos levitas. Hace mucho que la tierra prometida a Abraham no mana leche y miel, sino acritud, violencia y guerra. Jerusalén fracasó en todo y para todos hace ya muchos siglos. Su genio del lugar vaga por el mundo entero buscando posada, y nadie le quiere ya hospedar. No hay peregrinos en la ciudad tres veces santa. Solo hay turistas espirituales, que no es lo mismo.
Roma también da miedo. La cúpula de Miguel Ángel no alcanza a tapar tanto oro, tanto poder ni tanta magnificencia. Semejante exceso material aturde a cualquier brote de espiritualidad humana que siempre ha precisado, sea cual sea su credo, de austeridad y mesura. Hay demasiada riqueza en Roma: material y mental. Ya sé que es un comentario tópico y estéril, que complace a unos y crispa a los otros sin ninguna esperanza de conciliación entre ambos. Que todos me perdonen, pero ¿no fue Jesucristo pobre? ¿No lo fueron el poverello de Asís y la beata Teresa de Calcuta, sin duda los más altos ejemplos de espiritualidad católica? A la Santa Sede siempre le pesarán los ecos de las voces imperiales y globalizadoras que, a fuerza de armas, levantaron en la Antigüedad los foros, las calzadas y el Panteón, gracias a ese espíritu ambicioso y absolutista que hizo de Roma la capital del mundo. El Vaticano rezuma aires de poder terrenal. La cátedra de Pedro recuerda al trono del césar. Es lógico: aún viven allí los artífices del sueño universal romano, aunque en otro escenario. César, Octavio Augusto y Trajano pasean hoy en su salsa entre las barrocas columnatas de Bernini ataviados con sotana y alzacuellos. También Mesalina, Agripina y Flavia: ahora visten atuendo de cardenal o de arzobispo, pero siguen conspirando en cónclaves secretos los destinos de las almas de su vasto imperio.
Roma no es un paradigma de espiritualidad, ni mucho menos. Es otra cosa, lo que no le quita ni un ápice de interés: es un apabullante museo con las más altas cimas de la historia del arte; el ojo del huracán de las firmes jerarquías terrenales de una Iglesia dos veces milenaria; una sede social de la teología católica; un colosal escenario para el despliegue de los más altos espectáculos rituales de la cristiandad; un carísimo y gigante relicario habitado por hombres de rojo, mujeres de negro y soldados de todos los colores; un domicilio para el sucesor de Pedro, primero de los papas, cuyas reliquias, junto con las de Saulo, siempre ocupan un lugar secundario en la puesta en escena; un reino feudal y literalmente amurallado dentro de un Estado moderno, que cuenta con su rey, su nobleza, su burguesía, su pueblo llano… Eso sí, todos ellos ilustres miembros de la más selecta clerecía. Pero seamos sinceros: son también turistas espirituales, y no peregrinos, los que abarrotan la plaza de San Pedro. Esa misma tarde se les puede ver haciéndose fotos en el Coliseo y tirando moneditas a la Fontana de Trevi, que, dicho sea de paso, es un hábito estúpido, consecuencia de la perversión de un rito ancestral de carácter marcadamente pagano.
Ni Roma ni Jerusalén, digan lo que digan sus moradores o sus visitantes, son verdaderos centros de peregrinación. Y es que lo más importante del laberinto (es decir, de la peregrinación) no es su centro (es decir, su destino), sino precisamente el recorrido hasta llegar a este. Centro, meta o destino son consecuencia del camino, y solo a través de él adquieren significado.
A Santiago de Compostela llegan los peregrinos a pie, después de larguísimos días de meritorio esfuerzo y acumulación de vivencias extraordinarias. A lo largo de las muchas jornadas de caminata que exige el recorrido, los peregrinos cambian todos sus hábitos cotidianos y se exponen a una dinámica vital absolutamente renovadora: aflora en cada uno una sorprendente relación con su propio cuerpo, basada en la consciencia, el respeto y el cuidado del mismo; se produce un despertar de los sentidos ante el despliegue de una naturaleza esplendorosa, una comida sana y un aire puro; surgen espontáneamente encuentros personales cargados de frescura y verdad; se prodigan largas horas de silencio y meditación cautivados por el ritmo constante de los propios pasos… Durante la marcha, cada peregrino dirige su andar movido por una creencia o por una intuición de lo que encontrará en la meta, pero, en el fondo, el sepulcro, la reliquia o la promesa no es más que la excusa funcional que dispone al caminante a la verdadera aventura: el propio andar.
Hace mucho que el Camino de Santiago no es monopolio católico. Puede que jamás lo haya sido. Ya en su apogeo estuvo poblado de masones, frailes, magos, monjas, constructores, alquimistas, cabalistas, astrólogos, obispos, templarios, príncipes, reyes y mendigos. Hoy está atestado de agnósticos, parroquianos, apóstatas, ateos, budistas, esotéricos, exotéricos, deprimidos, motivados, locos y enfermos deportivos vestidos de los pies a la cabeza de Decathlon. La vía jacobea siempre tuvo vocación ecuménica: al fin y al cabo, todos somos hijos de Dios. Esa diversidad es la mejor y mayor garantía de la eficacia de la peregrinación compostelana, que trasciende los límites de una sola fe, porque apela a lo más profundo de la condición humana global.
Yo no sé si Santiago Zebedeo, el hermano del discípulo amado y primo hermano de Jesús, se paseó por la península hace dos mil años con ánimos evangelizadores. No sé tampoco si su cadáver decapitado fue trasladado vía marítima de Jerusalén a Padrón por arte celestial, ni si fue enterrado milagrosamente por sus discípulos en un bosque cercano al río Sar. Me suscita alguna duda que un ermitaño radical, de nombre Pelayo, y un obispo oportunista, de nombre Teodomiro, encontraran por intercesión divina el mítico enterramiento transcurrida la friolera de ochocientos años, y que los huesos del decapitado de Compostela sean hoy, a ciencia cierta, los del apóstol que acompañó a Cristo en el Tabor, en la agonía y en la resurrección de la hija de Jairo. La cosa es muy fuerte y huele a invención. Y me encanta. Porque es invención de la buena, la creativa, la simbólica, la medieval, la inteligente, la humana y la culta. Y lo mejor de todo es que, aunque la versión oficial del culto jacobeo resulta completamente increíble, nadie puede garantizar que sea falsa. La cosa es fascinante. Y lo más genial es que nada de todo eso importa. No son los supuestos huesos de un pescador palestino de la época romana los que han construido el Camino de Santiago, sino las experiencias de los millones de seres humanos que, creyendo una cosa u otra, han atravesado a lo largo de más de mil años un mismo recorrido para alcanzar Compostela. Poco importa que aquel sea o no el apóstol, si los peregrinos lo creen. La clave es la prodigiosa metamorfosis que padece el peregrino por el hecho de recorrer la ruta jacobea, que es exactamente la misma que les ocurría a aquellos que muchos siglos antes de Cristo transitaron esas mismas sendas. Sí: lo que hoy conocemos como Camino de Santiago ya fue una vía de peregrinación mucho antes de la romanización peninsular y, por lo tanto, del cristianismo. Desde tiempos inmemoriales, en el cabo de Finisterre hubo un ara solis, un altar del sol, al que peregrinos paganos de orígenes muy diversos acudían a honrar al astro mayor en su declive, implorando su eterna resurrección. En las cercanías de Finisterre se encuentra el monte Pindo, auténtico Olimpo celta de la península, cuyas rocas de granito lucen los más antiguos petroglifos, tallados seguramente por druidas, ermitaños o iluminados venidos de tierras lejanas. Desde la Costa de la Muerte pudo tal vez la humanidad acceder antaño a la mítica Atlántida, y una vez desaparecida la isla-continente, la antigua puerta al más allá fue objeto de peregrinación y reencuentro de los escasos supervivientes o tal vez de sus adoctrinados descendientes. Puede que el que hoy llamamos Heracles fuera uno de aquellos «atlantes» y en su Camino de Santiago, siguiendo el sagrado disco solar, completara en Galicia varios de sus famosos y simbólicos trabajos. Tal vez ese mismo descendiente recibiera el nombre de Osiris, y Finisterre fuera la entrada a su reino de los muertos. O tal vez su nombre verdadero fuera Hermes, o Mercurio, dios caminante y psicopompo (que conduce a las almas), que reúne en su iconografía los atributos ideales de todo peregrino atemporal: cayado, alforja y sombrero de ala ancha. Otros, mucho más divertidos, aseguran que no es el apóstol de Cristo quien descansa en el Campus Stellae, sino el también decapitado Prisciliano, ilustre gallego y primer hereje que pagó con su vida por ser el líder espiritual de la religión más auténtica que jamás ha conocido la península. Con él, Roma abrió la veda secular de los crímenes heréticos, y aún hoy le cuesta a la Cuidad Eterna limpiar tanta sangre reseca que oscurece sin solución la cátedra de Pedro. Sin embargo, los priscilianistas nunca dejaron de visitar la tumba de su maestro. Osiris, Hermes, Hércules, la Atlántida, Santiago o Prisciliano… ¿Qué más da? Lo que importa es que, con una excusa o con otra, el camino ha sido siempre el mismo para todos. Lo único certero es que tenía que ser en ese lugar, en esa vía, en esos senderos y con la misma dirección. Toda justificación, leyenda u origen de la sagrada peregrinación tiene algo de verdad y de mentira a un tiempo. Todas son inverosímiles y maravillosas por el simple hecho de estar abordando un símbolo universal: el camino-laberinto.
Si algo es irrefutable es que la Madre Tierra se expresa con misteriosa rotundidad en el famoso paralelo 42 que cruza de este a oeste la península ibérica y que coincide con la ruta jacobea del mítico Camino Francés. La Gran Diosa siempre está presente en un laberinto. El viejo camino, reflejo a su vez de la Vía Láctea en las noches estrelladas, une toda una serie de puntos geográficos de extraordinaria relevancia por sus energías telúricas y numinosas, según los entendidos en esas artes. A los que no tenemos la sensibilidad de apreciar esas manifestaciones nos basta con unir lugares de antiguos cultos paganos, posteriormente cristianizados por órdenes religiosas, para componer el itinerario a Compostela: templarios en Eunate, Torres del Río, Villalcázar de Sirga y Ponferrada; antonianos en Castrojeriz; cistercienses en Sobrado dos Monxes; benedictinos de Cluny en Sahagún de Campos, donde también fundó convento el grandísimo San Francisco de Asís. El camino pasa por las catedrales de Burgos y León, ambas del siglo XIII y dedicadas a Magna Mater Santa María, por no hablar de templos de resonancia griálica como San Juan de la Peña u O Cebreiro. En suma, deambular por el Camino de Santiago es trazar un itinerario infalible por los lugares más mágicos de España, culminando en el crisol y adalid de toda la identidad mitológica peninsular: Galicia.
Lo que encontrará cada peregrino al final de su viaje será la consecuencia de su proceso, exclusivo, diferente, personalizado. Jamás será algo que existía a priori: como la vida misma. El metafórico cuerpo del apóstol se construye con cada paso del peregrino, y tiene por ello infinitas formas, infinitos cuerpos y rostros: uno por cada peregrino. Y quien de verdad siente el impulso transformador del camino no detiene sus pasos en Compostela, sino que, una vez alcanzada la tumba del apóstol (que es la suya propia), reanuda la marcha, y durante tres jornadas más, camina hasta el fin del mundo, verdadero y único final de la ruta jacobea. Allí, en la Costa de la Muerte, observa la puesta de sol y comprende que no ha hecho más que la mitad de su viaje. Queda el regreso, parte tanto o más importante que el propio camino de llegada. Esa es la peregrinación completa: Ariadna o el regreso.
En el Medievo esto resultaba evidente: el peregrino del siglo X o del siglo XII sabía que su peregrinación, en aras de salvar su alma y conseguir el perdón de todos sus pecados, no terminaba ni en Compostela ni en Finisterre. Una vez abrazado el santo, rezadas sus reliquias y contemplado el abismo del Final de la Tierra, no le quedaba más remedio que volver por donde había venido, con su certificado compostelano bajo el brazo, que le acreditaba como un alma exenta de toda mácula. Y regresar al hogar significaba volverse a someter a todas las inclemencias, peligros y adversidades del camino. Pero era absolutamente preciso, y en ese largo proceso de retorno, se fraguaba la solidez y el nacimiento terreno del verdadero hombre nuevo.
Hoy en día los meritorios peregrinos llegan a Santiago, recogen su «compostela» en la oficina de la rúa do Vilar con su nombre en latín, acuden a la misa del peregrino en la catedral y, tras una copiosa comida surtida de manjares gallegos (entre los que no faltan unos buenos pimientos de Padrón y queso de tetilla), toman el tren o el avión de vuelta para su casa. Espeluznante. En el mejor de los casos, si algún anónimo y rico benefactor lo concede, habrán visto funcionar el botafumeiro, pasmo y asombro tanto de peregrinos como de japoneses y demás turistas accidentales. Tal vez ni siquiera se hayan podido estremecer ante la visión apocalíptica del Pórtico de la Gloria, siempre oculto tras los andamios de una eterna restauración. Y ahí se acabó todo. El mes de caminata que separaba su punto de salida de la ansiada Compostela se contrarresta con unas pocas horas en avión, en tren o en automóvil, y por arte de tecnología, el que hace unas horas reinaba en la plaza del Obradoiro con el orgullo de su hazaña se encuentra sentado en el sofá de su casa, revisando las fotos de la cámara digital o contestando a las decenas de correos electrónicos recibidos en su ausencia. Aterrador.
Solo unos pocos de los peregrinos que alcanzan Compostela, gracias a estar dotados de más poesía, más intuición o simplemente más días de vacaciones, continúan sus andanzas hasta Muxía o Finisterre, para contemplar la mítica puesta de sol en el océano. Algo les dice que el verdadero final del camino se cierra con esa impresionante contemplación. Pero al día siguiente también toman un bus al aeropuerto de Lavacolla que les devolverá a sus hogares, a sus trabajos, sus gentes, sus conversaciones de siempre… ¡Craso error! ¿Cómo se lleva uno a casa la visión del fin del mundo? ¿En qué maleta, mochila o saco se guarda la sencillez y la honestidad de la vida del peregrino, cuyo día a día se reduce a las benditas labores de caminar, comer y dormir? ¿Cómo se envían a casa los divinos atardeceres, la profunda relación con tu cuerpo, la convivencia con tus más sinceros pensamientos, la paz del justo ritmo de tus pasos, la seguridad de la providencia y la belleza anónima de cada rincón de la ruta? ¿Cómo llevar al hogar al hombre nuevo que ha nacido para transformar el mundo? La respuesta es rotunda: regresando a pie, tal y como se ha llegado. Ese es el verdadero parto. De lo contrario, el hombre nuevo solo será un proyecto, una idea, una revelación efímera e inconsistente.
El camino es y debe ser doble: ida y regreso. Solamente experimentando el camino de vuelta traeremos con nosotros la esencia y la verdad de lo aprendido en el proceso. El regreso cataliza todas las impresiones, pensamientos, conclusiones, misterios y certezas que nos ha descubierto el camino, para asimilarlos e integrarlos de un modo pleno en nuestro propio hogar. Si no se recorre el camino de vuelta, lo aprendido se desvanece con los días, se diluye, se difumina hasta convertirse en un bonito recuerdo, en un sueño evasivo, en una efímera experiencia, romántica y estéril, que idealiza un proceso que, en definitiva, no ha tenido ninguna consecuencia real en nuestra existencia. Y volveremos muy pronto a vivir nuestra misma vida anterior, frecuentar los mismos lugares, hablar de las mismas cosas, trabajar con la misma actitud y alimentar los mismos pensamientos erróneos. No habrá habido metamorfosis, transmutación, movimiento, cambio. El camino-laberinto será, pues, estéril. ¿Qué habría ocurrido si Teseo se hubiera quedado eternamente contemplando a su víctima?
La infantina de Valle Inclán, en esa pequeña joya teatral que se llama La cabeza del dragón, desea olvidar un amor imposible que la condena al sufrimiento. Su amado es el caballero anónimo que días atrás la salvó de perecer en las fauces del dragón, dando muerte a la bestia. Acto seguido, el misterioso paladín la condujo hasta la corte de su padre, el rey, y allí, a las puertas de palacio, desapareció para siempre. Desde entonces, perdida toda esperanza de volver a verlo, la princesa solo anhela borrar al caballero de su memoria. Oyó decir que muy lejos, en la otra punta del mundo, existía una fuente de la que brotaba un agua milagrosa que borraba los recuerdos dolorosos. El bufón de la corte, astuto y colorido, le explica que no es la fuente la que produce el milagro, sino el largo tiempo que se necesita para alcanzar el lugar donde mana. Es el tiempo transcurrido en la peregrinación el que hace olvidar: el tiempo real que colma sus fragmentos de experiencias, sucesos, anécdotas, personajes, sensaciones, deseos y pasiones; es el caminar el que nos colma de inadvertidos aprendizajes; es el viaje el que nos devuelve la vida. En la escena, la amarga infantina aún no lo sabe, pero el que ella cree ser un bufón es, disfrazado, su príncipe salvador. Solo necesita un largo camino interior de regreso para darse cuenta.
Capítulo 8
La música del laberinto
«Todo se hizo según el peso, el número y la medida».
PITÁGORAS DE SAMOS.
«La arquitectura es música inmóvil».
GOETHE.
Si la arquitectura es música inmóvil, las leyes de ambas artes, arquitectura y música, son las mismas y tan solo se diferencian en su dimensión temporal. La primera es eterna y la segunda efímera. Y a pesar de todo, el laberinto, arquitectura de la metamorfosis, es el escenario donde ocurre la acción heroica, que, como la música, muere en el tiempo. El verdadero laberinto no es el pétreo, sino el humano: ahora empiezas a entenderlo. El hilo de Ariadna se acaba de convertir en una melodía. Es la diosa quien canta, revelando con sus sonidos el último secreto del laberinto: sus números.
Pronto ocurrirá lo que hasta ahora era imposible: como héroe comprenderás las leyes del trazado del camino. Isis se desvelará a la razón. Los números sagrados harán comprender a Teseo el patrón de giros y curvas que han dado forma a su trayectoria, que ya no resultará azarosa ni secreta. Por primera vez, a pocos metros de cruzar el umbral de la salida, los dos laberintos, el del héroe y el del maestro constructor que lo diseñó, serán uno. Ocurrirá en el momento en que el caminante visualice la imagen cenital de sus andanzas y descifre en su mente los códigos numéricos que han guiado sus pasos y dado forma al hilo de Ariadna. Esa será la redención del viejo maestro. Si la condición previa para entrar en el laberinto era ignorar, la condición indispensable para salir de él es comprender. Es como cuando miramos atrás en nuestra vida y, por arte de pura perspectiva, comprendemos los motivos, las causas y las relaciones sistémicas que nos han hecho protagonizar una u otra experiencia. Casi todas las cosas que nos ocurren a los seres humanos solo las entendemos a posteriori, cuando el peso de los años y el beneficio de la experiencia son capaces de arrojar luz sobre las circunstancias particulares que albergaron los hechos: condena terrible, como la de Epimeteo (literalmente, «el que ve después»), que acepta inocente a la hermosa Pandora como esposa cuando esta, enviada por los dioses, se presenta exuberante con su fatal dote bajo el brazo: la caja de la que saldrán todos los males del mundo.
El último reto del laberinto es la comprensión de sus números, de sus proporciones y por consiguiente de su música y su arquitectura. Cuando Teseo abandonó el laberinto asimiló el patrón del recorrido y eso le permitió después reproducirlo en danzas rituales que conmemoraban su victoria. Es el turno de la Divina Geometría, que, como paradigma del conocimiento transversal e integrador de artes y ciencias, participa de igual modo de poesía y prosa, de física y metafísica, de lógica y analogía, de razón, intuición e iluminación.
El que avisa no es traidor: nos someteremos durante los siguientes pasillos de este laberinto a las leyes del análisis lógico y cuantificable. Nos lanzamos, pues, a medir espacios, a contar elementos, a comparar distancias y proporciones en un ejercicio casi matemático que otorgará al rey de los laberintos un grado de excelencia sin parangón, esta vez desde la objetividad de lo computable.
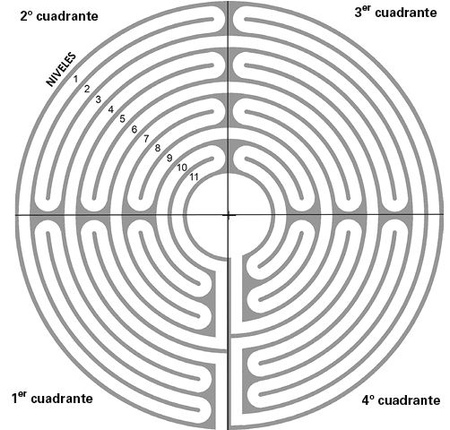
Ante todo hay que dejar bien claro que el recorrido del laberinto de Chartres no es exclusivo de esa catedral. Encontramos el mismo diseño en el pequeño laberinto del atrio de la catedral de San Martino, en Lucca, y en el dibujo de Villard de Honnecourt en su cuaderno de apuntes del siglo XIII. Dos siglos antes, el mismo esquema aparece representado en una copia manuscrita de las Etimologías de San Isidoro, en el monasterio de Santo Domingo de Silos.
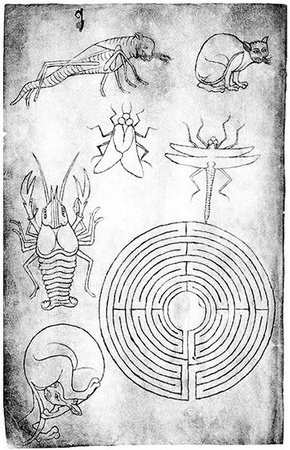
Laberinto de Villard de Honnecourt.
- Debido a la presencia de la cruz griega en la composición, los tramos curvos de los anillos presentan solo dos tipos: tramos de cuarto de circunferencia o tramos de media circunferencia. Jamás se recorre un anillo completo de una sola vez.
- Cada nivel del laberinto tiene un sentido de giro asociado, al margen del cuadrante en el que nos encontremos. Así, en los niveles pares, el sentido de giro es horario, y en los impares, es antihorario. Es fácil comprobar esta característica recorriendo el laberinto de nuevo con el dedo o la mirada.

- Salvo en las calles rectas de entrada y de salida, la trayectoria del recorrido pasa siempre de un nivel al inmediatamente superior o inferior.
- En dichas calles (la de entrada al laberinto y la de llegada al centro) hay respectivamente dos saltos: desde la entrada al nivel 5, y del nivel 6 al 11 en la primera, y del nivel 1 al 6, y del 7 al 12 en la segunda. Estos saltos, a pesar de producir un efecto compositivo asimétrico, son la clave para que el recorrido laberíntico se culmine con éxito. Como se sugirió en el relato ficticio de la génesis del diseño, simbólicamente representan el Árbol de la Ciencia (con la caída del hombre) y el Árbol de la Vida (con la redención del hombre), atendiendo a una interpretación medieval de los mismos.
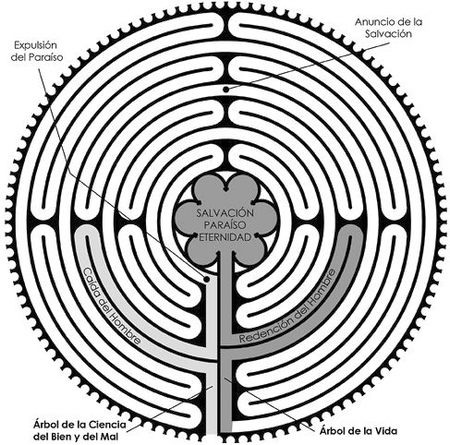

Para comprobar que el diagrama es correcto, debemos recorrer lentamente con un lápiz el diseño original, y comprobar paso a paso el nivel y el cuadrante de cada curva a lo largo de todo el trayecto, comparándolo con la secuencia de puntos del diagrama.
Esta manera de sintetizar los pormenores del recorrido laberíntico en una gráfica no es simplemente un capricho. Nos permite saber en cada punto los parámetros de su ubicación en el conjunto, es decir, el nivel, el cuadrante y el sentido de giro, de un modo claro y rápido que facilita el análisis. Este tipo de representación se puede llevar a cabo con laberintos semejantes. Por otro lado, siempre que veamos uno de estos diagramas, debemos cerciorarnos de que cumple las siguientes condiciones:
- En todos los niveles hay cuatro puntos (lo que significa que los cuatro cuadrantes de cada anillo se completan).
- Cada punto del mismo nivel pertenece a un cuadrante distinto.
El nuevo look del famoso recorrido de Chartres facilita para nosotros el descubrimiento de notables singularidades del diseño, seguramente el más armónico y perfecto de los laberintos del mundo. Las podemos resumir así:
- La secuencia de curvas cortas (de cuarto de circunferencia, que llamaremos C) y curvas largas (de media circunferencia, que llamaremos L), nunca supera la relación de 2 a 1 en la secuencia, es decir, nunca se recorren más de dos curvas cortas seguidas y viceversa. Esto genera un ritmo interno agradable y equilibrado que podemos cifrar así:C-C-L-L-C-C-L-C-L-C-L-C-C-L-C-L-C-L-C-C-L-C-L-C-L-C-C-L-L-C-C
- Si a «C» le otorgamos el valor de un tiempo (una negra) y a L el valor de dos tiempos (una blanca), obtendremos una elemental partitura rítmica del laberinto, que fácilmente se puede trasformar en pasos de baile. Pero aún podemos llevar este juego de correspondencias más lejos: si además asociamos cada nivel a un semitono de la escala cromática musical (que se compone de los doce semitonos de la escala temperada occidental), obtenemos la que puede ser una partitura del laberinto de Chartres, que ha sido objeto de numerosos estudios e incluso se ha considerado como herramienta para la meditación.
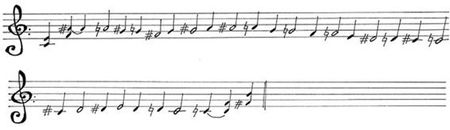
- A la vista de la secuencia rítmica anterior observamos que la serie es igual a su inversa: se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Esto significa que el camino de entrada al laberinto (del exterior al centro) y el de salida (del centro al exterior) describen exactamente el mismo patrón de giros, sentidos y niveles.
- La característica anterior hace que exista un punto de la secuencia (la L marcada en negrita) que es el centro de simetría de la serie. Si nos fijamos, desde esa L central la secuencia hacia la derecha es exactamente igual a la de la izquierda. Podemos identificar con facilidad ese punto tanto en el diagrama como en el propio laberinto: está en la parte superior del eje vertical, coincidiendo con el punto medio del sexto nivel.

El segundo centro marca un punto muy significativo de nuestro recorrido laberíntico y lo divide en dos partes. Si nos fijamos en el diagrama, en la primera parte el recorrido completa los anillos más pequeños, los que ocupan los niveles del 6 al 11. Pasado el segundo centro, la segunda parte del camino barre, por el contrario, los niveles de anillos más grandes, del 6 al 1 (como es evidente, no estamos contando en ambas partes los saltos de las calles de entrada y llegada al centro). Esto significa que, aunque los ritmos, niveles y giros son simétricos con respecto al segundo centro, la longitud del trayecto no es igual en la primera y la segunda parte del camino. Luego, en virtud de esta característica, el segundo centro tiene un carácter de «centro desplazado», tan clásico, tan del gusto griego.
Para no abandonar el simbolismo cristiano medieval, es conveniente exponer que la primera parte del camino, al estar asociada a la caída del hombre y su expulsión del paraíso, simboliza teológicamente las andanzas de la humanidad (o del «pueblo elegido») en el Antiguo Testamento. El segundo centro, punto clave del recorrido, representa el advenimiento del Mesías, el Nuevo Adán, el Cristo encarnado, aquel que habrá de salvar todas las almas. La segunda parte del camino es, por tanto, una metáfora del Nuevo Testamento, como segunda parte de las Sagradas Escrituras, hasta la pasión, muerte y resurrección de Jesús, simbolizadas en el Árbol de la Vida. La interpretación global es cuanto menos tentadora. Recorrer el laberinto desde la entrada hasta el centro es construir una metáfora viva de la historia del hombre en su dimensión universal, que se corresponderá con el camino de la vida del hombre en su dimensión individual cuando el héroe-peregrino recorra la vía de regreso: pura liturgia cósmica. La llegada al gran espacio central representa la resurrección de Cristo. Le queda ahora al individuo desandar todo el laberinto replicando los pasos del Salvador (pues ya hemos visto que el camino de ida es simétrico al de regreso) para conseguir su propia resurrección y alcanzar la vida eterna en la apocalíptica Jerusalén celeste: el final del camino de regreso, el exterior del laberinto, es el mundo entero trascendido.
Sería fácil ilustrar esta interpretación simbólica con pasajes claves de la Biblia que se pudieran corresponder con puntos concretos del recorrido. Ya hay varios estudiosos que lo han hecho con excelente intuición. Insisto en mi punto de vista sobre cualquier análisis simbólico: nada es verdad ni es mentira, pues todo símbolo está sujeto a infinitas interpretaciones y jamás debemos considerar una sola como válida. El símbolo se alimenta precisamente de la abundancia de sus lecturas; necesita ser un depósito de pensamientos, reflexiones, imaginaciones, fantasías, experiencias y puntos de vista del variadísimo género humano. Quien recibe una interpretación sobre un símbolo no debe ponerla en duda: solo debe comprobar si la explicación despierta alguna chispa en su interior, si algo resuena en su mente o en su alma, si las palabras, siempre falsas, le sirven de puente hacia lo inefable, lo metafísico, lo divino, que es la tierra verdadera del símbolo.
En el pequeño relato de ficción que pasillos atrás nos narraba la hipotética noche en la que un anónimo geómetra daba a luz el diseño del laberinto de la catedral de Chartres aparecía una construcción geométrica clave para el proceso. La construcción era esta:
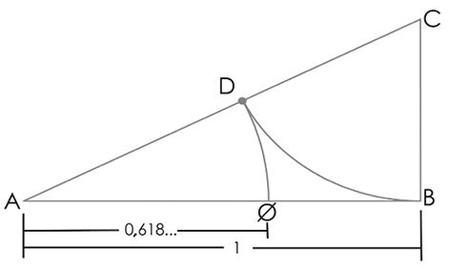
Un ejercicio semejante para dividir un segmento dado con el mismo resultado lo encontramos en los Elementos de Euclides bajo el curioso título: «Dividir una recta finita dada en extrema y media razón» (Elementos, libro VI, proposición 30). En realidad, el objetivo de dicho ejercicio es introducir en una magnitud la razón áurea o el número de oro. Luca Pacioli bautizó esta idea como «la divina proporción» en su importantísimo ensayo geométrico del siglo XVI. Para quien no lo sepa, este popular número-razón-proporción (las tres cosas responden al mismo concepto, pero con aplicaciones diferentes) es un número-idea, al que se suele llamar Phi, que está presente de un modo asombroso y reincidente en la naturaleza y en las artes. Su valor es 0,618033… con infinitos decimales, por pertenecer a la familia de los números llamados irracionales. Pitágoras los denominó «inconmensurables». Phi es ante todo el número que aparece infinitas veces en la composición geométrica de cualquier canon del ser humano y, como consecuencia, en los mejores ejemplos de pintura, escultura y arquitectura de la historia del arte. Por hacer un rápido recorrido por la manifestación de este número sacro, Phi es, en el ser humano, la proporción entre la altura total de una persona y la altura de su ombligo; es la proporción entre las falanges de los dedos; entre la mano y el antebrazo; entre la anchura de la boca y la de la nariz; la altura y la anchura de la cabeza… Phi está presente en toda flor de cinco pétalos, en las estrellas de mar, en la disposición de las hojas en una planta, en las espirales de las conchas marinas, en la relación entre los ciclos solares y lunares… Y, por supuesto, al ser el arte imitación de la naturaleza, Phi está en la génesis geométrica del Partenón de Atenas, de la Gran Pirámide de Keops, Notre Dame de París, el Taj Mahal, San Lorenzo de El Escorial, el Coliseo y el Panteón de Roma, entre otros miles de edificios sagrados. Se encuentra el mismo número en la Gioconda de Leonardo y en su Hombre de Vitrubio, en Las Meninas de Velázquez, en casi todo Dalí, en Durero, Caravaggio, Rembrandt y Picasso… Y, cómo no, en las esculturas de Fidias, Policleto, Praxíteles, y también Miguel Ángel, Bernini, Rodin… Es además el número Phi el que siempre está presente en el ejercicio imposible de la cuadratura del círculo, cuya inalcanzable solución se aproxima infinitamente en virtud de este número de oro. La cuadratura del círculo, que ha ocupado las mentes de los más grandes sabios y pensadores de la historia, es mucho más que un ejercicio imposible: es un símbolo. Phi también lo es.
Son famosos los análisis geométricos de los planos de la catedral de Chartres, en los que, debido a su carácter musical (pues las proporciones de la catedral guardan las relaciones armónicas), no falta la presencia del divino número Phi.
Es, por tanto, lógico pensar que una composición geométrica de la categoría del gran laberinto de Chartres cuente en su morfología con la sagrada sección áurea. Y así es. De las muchas opciones que nos ofrece nuestro diseño laberíntico para expresar sus relaciones áureas, destacamos las dos principales, que serán objeto de interpretación. La primera es esta:
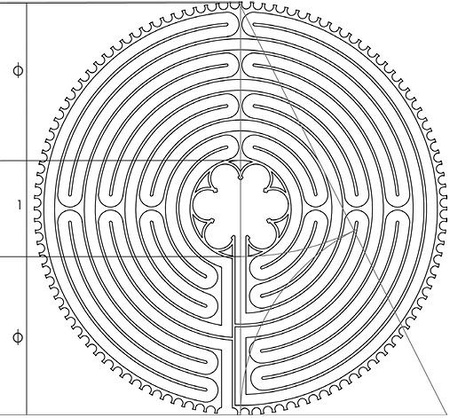
Vitrubio, tratadista romano del siglo I, nos recuerda en el primer capítulo de su tercer libro de arquitectura, que «(…) si la naturaleza compuso el cuerpo del hombre de manera que sus miembros tengan proporción y correspondencia con todo él, no sin causa los antiguos establecieron también en la construcción de los edificios una exacta conmensuración de cada una de sus partes con el todo. Establecido este buen orden en todas las obras, lo observaron principalmente en los templos de los dioses, donde suelen permanecer eternamente los aciertos y errores de los artífices». En el pasaje entero (cuya lectura se recomienda vivamente) se explica con todo rigor por qué el templo debe tener relaciones numéricas y geométricas similares a las del ser humano, pues el edificio sacro debe ser proyección tanto del cuerpo humano (microcosmos) como del cosmos en su totalidad (macrocosmos). La euritmia y la armonía del canon humano se han de corresponder con las del templo, para, a su vez, hacer corresponder este con el universo. El templo es así el espejo en que dioses y hombres se miran y se reconocen.
La presencia del número Phi de un modo tan evidente en la composición del laberinto de Chartres convierte inmediatamente a nuestro diseño en un espacio sagrado, dedicado a establecer el vínculo que une al ser humano con el universo entero. Esa es exactamente la misión que debería satisfacer todo templo: experiencia trascendente del espacio sacro.
Pero eso no es todo. Llevemos el análisis geométrico un poco más lejos. Si en vez de calcular la sección áurea del diámetro total del laberinto, lo hacemos de su radio (es decir, la mitad del diámetro), obtenemos el siguiente resultado:
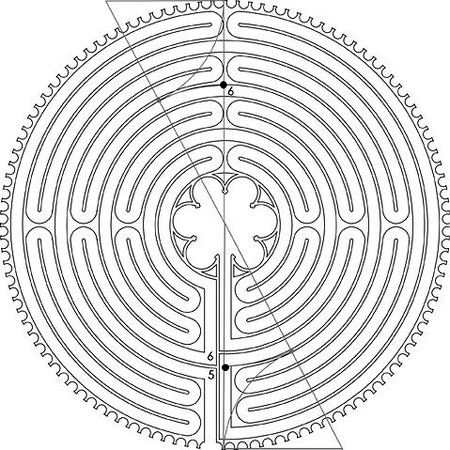
Entiendo que no es este libro el marco idóneo para desarrollar un estudio geométrico exhaustivo del magnífico diseño de Chartres, labor especializada que requeriría la extensión de una publicación entera. Esa empresa no forma parte de nuestro camino. Lo aquí expuesto no son más que leves pinceladas con las cuales se quiere sugerir el maravilloso y complejísimo ejercicio de Geometría Sagrada que supone el famoso dibujo, en la que el número de oro vuelve a intervenir en multitud de operaciones, y con él los más importantes elementos de la Geometría Sagrada, como son las tres grandes raíces sagradas, la vesica piscis, los triángulos áureos, la flor de la vida, la serie de Fibonacci, el teorema de Pitágoras… El laberinto de Chartres es un auténtico crisol donde los paradigmas geométricos encuentran siempre lugar. Muy a mi pesar, detenemos en este punto nuestro somero análisis para, antes de concluir nuestro tránsito por estas últimas galerías cargadas de gráficos, abordar dos cuestiones conceptuales sobre el diseño del laberinto que resultan controvertidas y conviene aclarar antes de alcanzar la salida. Me refiero a la relación que existe entre el laberinto y las ideas de mandala y de espiral, que tanta confusión parece suscitar. Intentaré ser lo más claro posible al respecto.
Hay quien asegura que el laberinto es un mandala; o un mándala; o una mándala o una mandala… (puede que todas sean válidas, vaya usted a saber). Para quien no lo tenga muy claro, un mandala (a partir de ahora lo llamaremos así y que perdonen los puristas) es, según el diccionario de la RAE: «Un dibujo complejo, generalmente circular, que representa las fuerzas que regulan el universo y que sirve como apoyo de la meditación». Prosaico y clarito: como manda la Academia. Los padres de la lengua puntualizan además que estos «dibujos complejos» se acotan en el marco de acción del hinduismo y del budismo. Completan la información apuntando que la palabrita en cuestión viene del sánscrito, y literalmente parece que puede traducirse como «círculo» o «disco». Buen punto de partida.
Para desarrollar un poco el concepto podemos decir que los mandalas son composiciones ligadas a las leyes de la Geometría Sagrada. Como tales, su función es sugerir o servir de metáfora del orden del universo, es decir, el cosmos, bajo la influencia y la acción de los números sagrados, manifestados como formas geométricas puras. Estos diagramas geométricos son siempre centralizados y están dotados de una fuerte simetría. Establecen las relaciones entre el macrocosmos y el microcosmos, poniendo de manifiesto leyes universales de composición natural. La intersección de las figuras geométricas utilizadas en el mandala genera fragmentos de superficie que se colorean con tonos, por lo general, muy vivos. Esta dimensión cromática del mandala es fundamental, y se construye al tratar de mantener una armonía y un equilibrio con la red geométrica. Frecuentemente se introducen en la composición del mandala elementos figurativos que representan dioses, animales u otros elementos alegóricos o simbólicos. Este rasgo es típico del mandala budista. Por el contrario, en los denominados yantra hindúes, la composición se limita a geometría pura.
El objeto del mandala no es ornamental, sino contemplativo. Es un instrumento para la meditación. La palabra yantra se puede traducir literalmente como «instrumento» en lengua sánscrita. La geometría y los colores adquieren en el mandala una dimensión superior, metafísica, y acercan al individuo a las grandes leyes de la Creación, y a conceptos tan elevados como la armonía, la euritmia, la proporción, la analogía, la simetría del orden universal. La visualización prolongada de estas figuras provoca en los orantes estados de trascendencia sutil y luminosa. A fuerza de tiempo, entrega y mucha concentración, la divina composición abre sus entrañas ante los ojos del espectador exhibiendo una danza de relaciones y de ocultas correspondencias, semejanzas, oposiciones, inversiones, homotecias… Figuras antes imperceptibles se manifiestan, cobrando cuerpo y presencia y añadiendo nuevas sensaciones al prodigioso espejismo. La experiencia colma un imposible: utilizar lo sensible para experimentar lo suprasensible. Como buena herramienta trascendente, un mandala jamás debe darse por definitivamente observado.
Para una mentalidad occidental, la cosa suena a pitagórica. Me resulta imposible al revisar el párrafo anterior no pensar en los sólidos platónicos y la música de las esferas que proponía el maestro de Samos: la divina Unidad fragmentada con armonía, a través de un estético equilibrio de sus partes, que permanecen interrelacionadas sugiriendo el todo. En realidad, la humanidad entera lleva haciendo este tipo de diagramas en todos los rincones del planeta a lo largo de todas las épocas. La geometría es patrimonio ya no de la humanidad, sino del universo entero.
El culto a los discos solar y lunar reveló en todo el planeta desde la más remota Antigüedad la sacralidad de la forma circular. Sus particiones engendraron los polígonos regulares: cuadrados con diagonales cruciformes, pentágonos áureos, triángulos equiláteros, perfectos hexágonos en prolongada retícula, como los panales de la colmena. Estas son las formas que utilizan no solo los mandalas de Oriente, sino toda la arquitectura sagrada del mundo. Pero a causa de esa perversión que es la espiritualidad de consumo, ahora resulta más atractivo pensar que semejantes construcciones son patrimonio hindú o budista. Ya lo habíamos advertido: frivolizar con espiritualidades ajenas es un valor en alza en los tiempos que corren. Lo que desconocen los asiduos a las modas espirituales es lo que los verdaderos hinduistas y los verdaderos budistas deben pensar del mal uso que estamos haciendo de sus tradiciones. Supongo que se deben de reír o, simplemente, aprovecharse de nuestra pretensión y cortedad. Y más cuando descubren que cualquiera de los cientos de catedrales que inundaron Europa en los siglos XIII y XIV, y que siguen en pie en tantas ciudades europeas, lucen unos espectaculares mandalas pétreos, coloreados primorosamente con exquisitos vidrios policromados. Pero los llamamos rosetones y eso no tiene glamour oriental. También son espectaculares mandalas las maravillosas bóvedas de mocárabes que cubren espacios sagrados o profanos en la arquitectura islámica. ¿Se puede no sentir un arrebato de misticismo al contemplar la bóveda del salón de Abencerrajes en la Alhambra de Granada? ¿No es ese delirio geométrico una de las más completas metáforas del orden cósmico universal? Yo no tengo duda. Y lo mismo diría de la bóveda de la sala de las Dos Hermanas, del techo del salón de Comares o de cualquier alicatado estrellado en los zócalos de nuestro sueño nazarí. E igualmente de las bóvedas nervadas de la catedral de Segovia o de las celosías pétreas de las ventanas prerrománicas de Asturias… La pregunta es: ¿son mandalas? Desde luego. Aunque no necesitan ese nombre. En el buen ejercicio de la Geometría Sacra todas las partes de la composición tienen una estrecha correspondencia interna, y el conjunto potencia la sensación de Unidad. Todo templo que se precie es un mandala en tres dimensiones. Los conceptos que el romanísimo Vitrubio o los renacentistas Palladio, Alberti y Filarete utilizan en sus tratados sobre armonía y euritmia pueden ser perfectamente aplicables al diseño de cualquier mandala oriental.
Un laberinto es, sin embargo, otra cosa, aunque participe en gran medida de la esencia del mandala. La confusión viene por la propia génesis del diseño laberíntico. Como hemos visto, el geómetra del laberinto clásico, en la primera fase del diseño, debe utilizar un mandala, es decir, una composición geométrica centrada, equilibrada y armónica que surge como consecuencia de la división simétrica de una forma pura. En el caso del laberinto de Chartres, el mandala generador del diseño son los once anillos concéntricos sobre el espacio central con la cruz dividiendo los espacios (véase ilustración de la p. 233). Si ese sencillísimo esquema se coloreara debidamente, bien podría ser un simple ejemplo de yantra hindú. Pero la segunda parte de la génesis laberíntica precisa, como hemos visto, romper ese equilibrio riguroso, para adaptarlo a un tránsito interior de la composición. Y ahí es donde el mandala se desvanece. Lo que era una metáfora del cosmos, a modo de revelación de los dioses a los hombres, se convierte ahora en una vía, en un camino del hombre en busca de los dioses, o sea, de la trascendencia. Es decir, exactamente lo contrario. Lo interesante del asunto es llegar a percatarse de que la vía humana utiliza en un principio un patrón divino (mandala) para su diseño. No obstante, la necesidad lineal del recorrido, con principio y fin, pone en jaque las leyes sagradas de la simetría, y la perfección geométrica se subyuga entonces a la imperfección humana. Pura teología aplicada. Por eso un laberinto jamás será un mandala.
Precaución: que no nos den gato por liebre. Igual que hay que tener cuidado con los falsos laberintos, hay que hacer lo mismo con los falsos mandalas. Las publicaciones al respecto han proliferado como hongos en la podredumbre. Se llama mandala a cualquier cosa con algo de orden geométrico y muchos colorines saturados. Incluso algunas editoriales lanzan cuadernos con diseños de mandalas sin colorear para que sean iluminados por niños y mayores utilizando para ello, eso sí, cualquier tono de la gama que ofrecen los rotuladores o las ceras del estuche escolar: pura metafísica… Hasta he llegado a ver libros de mandalas para chavales en los que el motivo figurativo era un Mickey Mouse dibujado en las cuatro direcciones del espacio. Ver para creer. Un librito de colorear, que ya en sí mismo es pernicioso y antipedagógico para el desarrollo artístico del niño, jamás puede contener mandalas reales. Una cosa es hacer un ejercicio infantil de cromatismo libre, con pausa y concentración, y otra muy diferente es meditar.
El mandala debe estar confeccionado desde una sabiduría sutil y profunda de las leyes de composición de la naturaleza. El equilibrio del color ha de ser ajustado y simbólico, elaborado por artesanos expertos en tradiciones sagradas e iconografía específica. El artista del mandala ha de ser sacerdote y geómetra, místico, delineante y pintor. Debe entender muy bien las leyes de sus múltiples oficios y a la vez mantener una línea directa con las musas y su más descarada inspiración. En el caso de contar con imágenes figurativas, estas deben ser identificadas y comprendidas por el espectador contemplativo, para que su mente y sus asociaciones entren también en armonía con el conjunto sensorial. Todo debe respirar coherencia y unidad. Si no es así, aquello jamás será un mandala.
Elevo ahora mi profundo e inoportuno lamento y mi más airada queja: ¡ya está bien de imágenes descontextualizadas y horteras, con filigranas doradas sobre lustroso papel satinado! ¡Ya vale de colecciones de imágenes sacras en lujoso formato de oferta en el VIPS! ¡Basta ya de floripondios multicolores, broches con arcángeles de alas purpúreas y diseños para primorosas vajillas exóticas realizados en Photoshop! ¡Un respeto, por favor! La estética visual del esoterismo fraudulento es especialmente infame y está alcanzando las más altas cimas del mal gusto: tiene una tendencia al peor barroco mezclado con algo psicodélico, sin renunciar por ello al naturalismo idealizado; un horror. Y no contentos con hacer nefastos diseños geométricos a los que bautizan como mandalas, los intrusos del arte sacro los llenan de colores estridentes, con auras tornasoladas y efectos digitales, que alimentan una concepción del mundo espiritual dudosa y a todas luces infantil. Y así, con semejantes armas, representan impíamente chakras y cuerpos energéticos, auras y jerarquías celestiales, sin ningún pudor, con la estética y los más fantasmagóricos efectos especiales del peor cine de ciencia ficción. Es un insulto a los artistas de lo sagrado. ¡Basta de falsos gurús, de perversos manipuladores o patéticos iluminados que arrastran a sus multitudes hacia tanto despropósito y que ponen a sus huestes a meditar en la posición del loto delante de una mala copia cerámica del laberinto de Chartres colgada en la pared! Eso sí, musitando mantras al son de un gong tibetano. ¡Si el Dédalo de Chartres levantara la cabeza!
Cambiando de tercio, y para no dejar cabos sueltos en el análisis técnico del diseño laberíntico, es absolutamente básico hablar de la relación entre el laberinto y la espiral. Hay quien considera que una espiral también es un laberinto. La cosa en este caso es algo más compleja. Si nos paramos a observar una espiral corriente (es decir, una espiral de Arquímedes, en la que la distancia entre cada vuelta es constante), comprobaremos enseguida que dibuja un recorrido interior, el cual nos conduce desde el exterior hasta el centro. El mismo recorrido en sentido contrario nos devuelve a la salida. Hasta aquí la cosa parece irrefutable: la espiral es la forma más elemental del laberinto clásico.
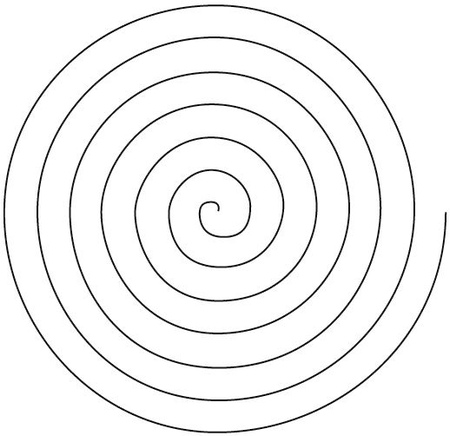
Espiral de Arquímedes.
En cualquiera de sus versiones, el diseño del laberinto cretense obedece a la yuxtaposición de la cruz griega con líneas curvas a su alrededor que conectan los extremos de la cruz con puntos o ángulos simétricos en sus cuadrantes. El centro del laberinto siempre se halla en uno de los extremos de la cruz. Para comprender con mayor efectividad la construcción, conviene dibujarla partiendo de su matriz, como indica el siguiente ejercicio:
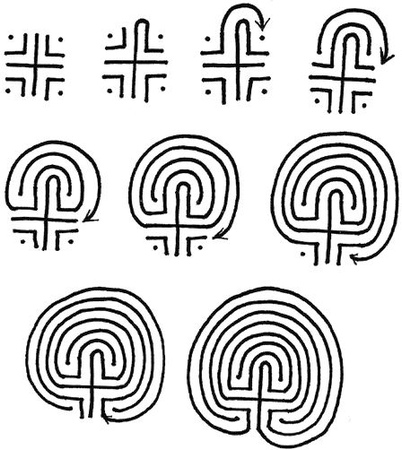
Construcción de un laberinto cretense.
En la espiral, por el contrario, el sentido de giro único y constante no produce sensación equilibrada ni eurítmica. Más bien al contrario: despierta obsesión e induce al mareo.
En los viejos laberintos cretenses ya estaba sembrada la semilla que habría de brotar decenas de siglos después para los diseños de las grandes catedrales: la búsqueda del recorrido armónico; la praxis de un camino rítmico, un tránsito ordenado y cadencioso que sugiera la unidad por el equilibrio de sus componentes. Si volvemos a retomar la idea de la doble naturaleza laberíntica (una para quien ve su diseño en el papel; otra para quien, a escala humana, lo recorre), llegaremos a la conclusión de que la armonía visual de la primera está al servicio de la armonía espacio-temporal de la segunda. Esa armonía es la que deshace la dualidad. El verdadero laberinto, por lo tanto, es la combinación de fuerzas opuestas que, encontrándose en una justa y medida proporción, se completan mutuamente para beneficio de la sagrada Unidad, en aras de llegar al centro en un estado de equilibrio y armonía. De ahí que, en la mayoría de sus mejores ejemplos, el laberinto cuente siempre con una cruz en su génesis, símbolo por excelencia de la unión de opuestos.
Nada de eso ocurre en la espiral, que es repetitiva y unilateral. Su recorrido interior es un fluir continuo y reincidente, carente de equilibrio, tenaz, perturbador y sometido a una idea fija. La espiral es igual a sí misma en todos sus puntos y no tiene orientación ni fragmentación. Se alcanza el centro sin ninguna sensación de equilibrio. La espiral es inconmensurable, sin parte de arriba o parte de abajo, izquierda o derecha, para quien se adentra en sus paredes. Por eso nos atrevemos a enunciar el postulado de que la espiral no comparte la esencia íntima del laberinto y no debe ser considerada como tal, más allá de su evidente apariencia.
De hecho, la espiral es un símbolo en sí mismo y como tal tiene sus propias interpretaciones y lecturas, que en nada se parecen a las del laberinto. La espiral representa la infinitud y la eternidad del universo: nunca tiene fin, es susceptible de ser indefinidamente prolongada, hacia fuera (en todos sus ejemplos) y también hacia dentro (en el caso de las espirales logarítmicas). No se sabe dónde empieza y dónde acaba, pero se sabe cómo es su comportamiento en el proceso, que se basa en la repetición constante de un mismo patrón de crecimiento/decrecimiento. Una buena metáfora es el tiempo: no podemos abarcarlo en su totalidad, nadie sabe cuándo empezó ni cuándo terminará. A pesar de todo, percibimos su paso gracias a la repetición indefinida de sus fragmentos en forma de segundos, minutos, días, semanas, meses, años, siglos… Los fragmentos no dan respuesta metafísica al origen y el fin del tiempo, pero conocer su dinámica nos permite relacionarnos con la eternidad. Una vez más: hacer sensible lo suprasensible.
Puede que la espiral sea el motivo ornamental más frecuente de la historia, pues aparece en prácticamente todas las culturas de la Antigüedad y en todos los rincones del planeta. Atendiendo a lo expuesto, las diferentes civilizaciones le han otorgado interpretaciones relacionadas con la inmortalidad, la reencarnación, la eternidad, los ciclos de la naturaleza, la fecundidad, etc. Los que habitamos tierras célticas o celtibéricas tenemos los mejores ejemplos del uso de la espiral, en forma de trisquel o de lauburu. Los druidas de toda Europa se identificaron de tal modo con la espiral, que la convirtieron casi en un leitmotiv de su cultura y su visión de la naturaleza. En los conjuntos de petroglifos más antiguos, los de la Costa de la Muerte o de Val Camonica, aparece la figura del laberinto cretense junto con espirales y círculos concéntricos, lo que nos hace pensar que ninguna de las tres cosas, círculos, espirales y laberintos, poseían ni el mismo significado, ni la misma intención.
Capítulo 9
Historia de una idea: la voz del laberinto
«CREÓN: Solo es verdad lo que no se dice».
JEAN ANOUILH, Antígona.
«JULIETA: ¡Solo tu nombre es mi enemigo! ¡Porque tú eres tú mismo, seas o no Montesco! ¿Qué es Montesco? No es ni mano, ni pie, ni brazo, ni rostro, ni parte alguna que pertenezca a un hombre. ¡Oh, sea otro nombre! ¿Qué hay en un nombre? ¡Lo que llamamos rosa exhalaría el mismo grato perfume con cualquiera otra denominación!».
WILLIAM SHAKESPEARE, Romeo y Julieta.
Pero ya no saben quién soy. No les intereso. No soy más que una leve sombra, una huella poco profunda, un eco lejano y frágil de un pasado que súbitamente ya no tiene ninguna vigencia. El hombre se ha vuelto a inventar a sí mismo y esta vez no ha contado conmigo para hacerlo. ¿Qué sentido tiene entonces mi existencia? Los símbolos somos inmortales, pero únicamente existimos en virtud de la proyección de los seres humanos en nosotros. Sin los hombres no tenemos continente y vagamos como náufragos sin tierra en el océano de las ideas vacías. A ese trágico final apunta hoy mi destino. Y por eso solo deseo mirar hacia atrás y recordar.
No podría asegurar quién fue el primer hombre en pensarme. Supongo que fueron muchos a la vez y lo hicieron porque ya había llegado mi momento. Todas las ideas tenemos nuestro momento, y cuando este se presenta, no hay fuerza en el universo capaz de detenerlo. Aparecí en la mente de miles de humanos la primera mañana de primavera tras el invierno más crudo que jamás había azotado el planeta. Era luna nueva. Pero muy pocos tenían la capacidad de darme forma con el barro, la roca o la palabra, y los que eran aptos tardaron decenas de generaciones en hacerlo. Hacía falta más que inspiración para materializarme. Hacía falta técnica y oficio, y en aquel entonces, en el albor de las civilizaciones, estos eran dos valores poco frecuentes.
No soy capaz de recordar con claridad cuándo nací a la materia. Sé que lo hice para estar al servicio de los seres humanos y que ellos mismos me dieron cuerpo. Esa fue para siempre mi condena. Sé, además, que en mis primeras apariciones mi rostro se dibujó siempre con igual fisonomía y simultáneamente en muchos lugares del planeta a la vez: desde el frente Atlántico a la India, del norte de Europa al norte de África, y América de norte a sur.
Mi primer recuerdo de infancia me lleva a una enorme roca de granito, cerca de la aldea que luego se llamó Mogor, donde un oscuro artífice me dio forma a la luz del crepúsculo de hace tres o cinco mil años. Qué importan los números. Aquel visionario pertenecía a una estirpe de artesanos del metal cuyo gremio había llegado no hacía muchas generaciones hasta la Costa de la Muerte, en el extremo occidente, fin del mundo conocido. Los herreros eran entonces considerados como hechiceros de artes misteriosas y sacerdotes de mi madre: la Gran Diosa Tierra. Conocían los secretos de sus entrañas, cuyas rocas fundían al calor de un intenso fuego primigenio para dar forma a objetos preciosos de una dureza incomparable que otorgaban a los hombres fuerza y poder. Solo un instrumento forjado por un maestro metalúrgico pudo roer aquella roca impenetrable para grabar mi primerísima imagen en la piedra. Al principio, el intento de tallarme acabó en un diseño de círculos concéntricos, a modo de cazoletas, con los que aquel hombre pobló varias rocas cercanas. El artista quedó pensativo mientras meditaba ante los diagramas circulares. El espacio entre los anillos le inspiró la posibilidad de un recorrido interior, semejante a los túneles y las galerías de las grutas donde su estirpe artesana solía labrar los metales. Aquel hombre se afanó en el trabajo y dio con la forma definitiva que habría de convertirse en mi primer avatar universal. Cientos de visionarios en todos los rincones del planeta plasmaban sincronizados aquella misma figura en ese mismo instante, sin que ninguno supiera de los demás.

Laberinto de Mogor. Petroglifo (3000-2000 a. C.), Pontevedra.
Entre mis mejores epifanías de aquella mágica sincronización, aparte de en la Costa de la Muerte en la Galicia atlántide, vi la luz de un modo entrañable en un valle de los Alpes italianos llamado Val Camonica, donde la extraña comunidad de los camunni sembró de petroglifos las paredes areniscas del valle, dejando un soberbio legado de cientos de siglos de antigüedad. Entre las miles de figuras que aún cubren los rupestres murales asoma todavía mi primera figura. Los ozieri de Cerdeña me plasmaron del mismo modo con fina y profunda escisión en la tumba caliza que llaman Casa de las Hadas, en la agreste Luzzanas, y dos ejemplos contiguos de la misma tipología aparecieron en Rocky Valley, Cornualles, no lejos de Tintagel, donde miles de años después elevaría su castillo el rey Arturo. Siempre el mismo motivo. Siempre el mismo diseño: también en Irlanda, Laponia, Escandinavia e Islandia.
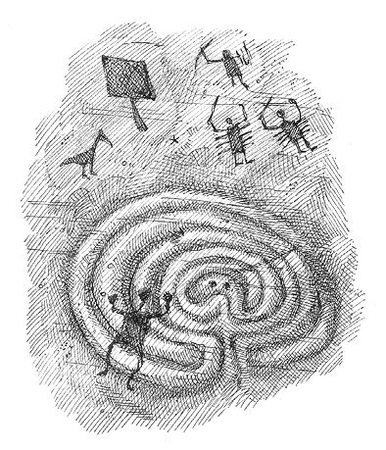
Laberinto de Val Camonica, Italia.
Siempre fui trazado por manos de sacerdotes o hechiceros, al amparo de una liturgia natural y rodeado de una religiosidad extrema. En muchas ocasiones, admiré vuestras interminables danzas en torno a mi figura, cuyas curvas servían de patrón a vuestros pasos de baile. En aquellos días el concepto de artista y de mago eran sinónimos. La prehistoria del hombre también fue la mía: aquel primer diseño universal era tosco y rudimentario pero a la vez infinitamente atractivo. Aún no conocía la delicia de ostentar un diseño armónico, pero me impresionaba la mirada de los seres humanos que, aleccionados por el gurú, me recorrían con el dedo para confirmar la efectividad de mi diseño. Intuitivamente comprendieron la realidad simbólica que guardaba mi esencia, si bien faltaba mucho tiempo para que esta se expresase en toda su potencia. Yo sé que no entendían a fondo mi significado, pero no importaba. Los símbolos no somos esclavos de la razón. Bastaba con que aquellas primeras personas intuyeran en mis recodos la revelación de un camino único, como su destino, y que sintieran mi movimiento y mi ritmo como el suyo y el del universo entero. No hacía falta más para aceptar que yo les hablaba de lo sagrado. Y eso me hacía tan feliz…
A quien sí recuerdo con precisión es al buen escriba que trabajaba en la bella ciudad de Pylos, en el palacio del rey Néstor, en las hermosas costas del sur de Grecia. Es la primera fecha que puedo recordar con un poco de precisión; en torno al año 1200 a. C. Diariamente, aquel buen hombre tomaba nota en tablillas de arcilla fresca de toda la mercancía que entraba o salía de la corte palaciega. Aquel día comprobaba con aburrimiento las entregas de cabras cuando yo volví a aparecer en su mente. Ya lo había hecho más de doce veces en las últimas semanas. El escriba no perdió la nueva oportunidad de plasmarme, armado como estaba de tablilla y punzón. Sin medio reparo y aprovechando una ausencia en los abastos, dio la vuelta a las entregas de cabras y sobre la arcilla virgen del reverso me dibujó apresuradamente. Yo quedé sorprendido de la nueva forma que aquel hombre me otorgó, pues cambió mi antigua apariencia curva por un conjunto cuadrado de calles rectas. Nunca había ocurrido antes. El esquema de composición era el mismo, pero la sensación no.
Sonaron aquella tarde las campanas en la torre de la bahía, avisando del desembarco de un ejército enemigo. Desde que el rey Néstor acompañara al cornudo Menelao a destruir Troya, la paz había desaparecido en Pylos y este tipo de alarmas era frecuente. La ciudad fue asediada primero y conquistada después por aquellos anónimos invasores del mar. Prendieron fuego al palacio. Los sótanos abovedados que guardaban las tablillas de los escribas se convirtieron en un horno perfecto. La cocción accidental de la tablilla del laberinto fue impecable y mi imagen sobrevivió al palacio, al escriba y a los siglos.

Tablilla de Pylos (1200 a. C.).
La Madre Tierra siempre se ha expresado con rotundidad en las montañas cretenses que están plagadas de cuevas, simas, cavernas y grutas maravillosas. Estas fueron el escenario donde la leyenda situó el nacimiento de Zeus, o los místicos encuentros de este con su hijo, el rey Minos, pasados los ciclos de nueve años. Sabios herreros, alquimistas del metal y sacerdotisas de la Gran Diosa oficiaban en las entrañas de la tierra cretense secretos ocultos de vida y muerte. Todos ellos comprendieron que aquella era también mi morada, que aquellas infinitas galerías que conducían a ocultos santuarios en el seno de la Tierra guardaban la identidad de mi esencia, y allí, en la oscuridad de la más profunda de las galerías subterráneas, en la que llamaban cueva de Gortina, fui bautizado.
Mi nombre recordaba a una palabra lidia: labrys o hacha de doble filo, que los griegos llamaron pelekis y los romanos bipennis. El labrys siempre fue insignia de la casa real de Creta, así como emblema de los trabajadores del metal y los adoradores de la diosa. Sí, soy hijo de la Tierra y hermano de los caminos oscuros que atraviesan sus entrañas. Aquella era mi verdadera y única familia.
En Cnosos el rey Minos levantó su descomunal palacio a modo de caótica aglomeración de infinitas estancias, pasillos y galerías. Algunos criticaron que la inspiración de aquel edificio de tan intrincada planta venía de Egipto, donde cientos de años antes el faraón Amenemhat III levantó en Hawara un mausoleo regio en el que dar sepultura a su estirpe. El faraón concibió un trazado complicadísimo en dos niveles, donde las estancias, las escaleras y los corredores se multiplicaban sin tasa, para así hacer más difícil la profanación de las sagradas reliquias. Estrabón, Heródoto y Plinio cantaron y describieron semejante proeza arquitectónica que, según ellos, superaba a las mismas pirámides de Giza. En sus obras, estas tres eminencias cometieron el error trágico que desencadenó mi peor maldición: le pusieron a aquel complicado edificio mi nombre, contaminándolo para siempre.
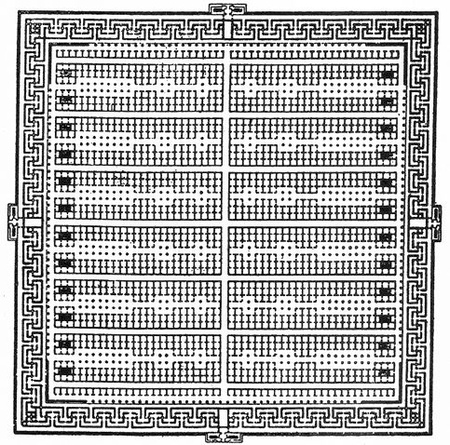
Laberinto egipcio de Hawara.

Planta del palacio de Cnosos.
Tan profunda es la huella que dejé en mi amada Creta, que se acuñaron en la isla monedas con mi efigie sobre ellas. Aún hoy, cuando se aborda una de mis más antiguas manifestaciones, como la de los petroglifos rupestres, el adjetivo que acompaña a mi nombre es «cretense», aunque muchas de estas imágenes sean miles de años anteriores a la cultura minoica.

Moneda cretense (350-200 a. C.).
Recuerdo al joven artista etrusco que dibujó en el contorno de una jarra mi rostro cretense para asombro de las generaciones. Era osado e inexperto, pero se expresaba en imágenes con la frescura y el encanto de quien acaba de encontrar su vocación. En el extraño dibujo, tres personajes no identificados (el primero de espaldas al grupo) encabezan una procesión de siete soldados a pie que dan paso a un hombre con un cayado y dos jinetes. Tras el último jinete aparezco yo, inexplicablemente, con la palabra TRUIA escrita entre mis curvas. Tras de mí, dos parejas en plena relación sexual y una última figura vestida que observa atónita ambas cópulas. Desconcertante. Nadie jamás ha sabido esclarecer el significado del conjunto, y menos aún mi presencia. Yo tampoco. Los investigadores más concienzudos se atreven a identificar TRUIA con Troya, y la misteriosa procesión con los ludus troianus. Siempre han querido relacionarme con la mítica ciudad de Príamo y yo sigo sin entenderlo.

Jarra etrusca de Tagliatella.

Detalle de la jarra de Tagliatella.

Laberinto de Pompeya. Grafito en la casa de Marco Lucrecio.
Un pedazo de todo romano soñaba secretamente con ser griego y tal vez por eso los patres familias del imperio pavimentaban con esplendor los tablinum de sus villas y domus, rememorando mitos griegos, ahora romanos, como crédito de su cultura y lucimiento de su imagen social. De entre todas las leyendas griegas, la de Teseo y el Minotauro fue la más recurrente y estos personajes ocuparon con asiduidad el centro de mi composición.
Mi imagen romana fue soberbia, pero bastante dura. No cayeron los maestros del mosaico en confundirme con ningún perdedero y siempre conservaron mi única vía de tránsito, si bien el conjunto resultaba pesado, rígido y algo agobiante. Perdí las líneas curvas y todo en mi formación fueron ángulos rectos. Mi recorrido se fragmentó en cuadrantes que completaban a su vez un gran cuadrilátero global. También mi centro adoptó esa forma. Me resultaba excesivo, y pronto descubrí que aquella exhibición de mi ser era también una cárcel.
Tardé algo más en reparar en que para algunos de aquellos señores no fui más que un ornamento superficial. En muchas ocasiones, colocaban muebles sobre el pavimento que me daba albergue, ensombreciendo mi presencia con sillas y triclinios en aras de una comida, una reunión o una simple siesta. Me sentí ofendido. Temí haber caído en las mortecinas garras de la decoración políticamente correcta hasta que una tarde espié en una villa portuguesa la conversación que el señor de la casa mantuvo con una inesperada visita. Cuando le preguntaron por el curioso mosaico del vestíbulo, el anfitrión aseguró que mi función era prevenir la entrada de los malos espíritus y proteger del mal de ojo y los maleficios. Por eso, arguyó el terrateniente, en todos los rincones del imperio solían colocarme en aquel punto del hogar. Creían también que mi presencia alejaba de la casa la amenaza de la muerte, que antes de penetrar en la mansión, se perdía en la maraña de mi diseño. La visita pareció muy satisfecha por la explicación y aseguró que mandaría colocar uno semejante en su recién construida villa de Mérida. Yo estaba perplejo. Toda mi esencia simbólica se reducía ahora a ser un miserable guardián, un amuleto apotropaico contra la más barata superstición, un portero geométrico que diera caza a los fantasmas locales y alejara a la parca. Aquel día comprendí que la espiritualidad del imperio estaba bajo mínimos y preferí renunciar a toda ambición y conformarme con mi faceta decorativa, esperando tiempos mejores.
Y estos llegaron. Por algún misterioso mecanismo político y social, el cristianismo se convirtió en religión oficial en plena decadencia del Imperio romano. La secta judaizante que pocos años atrás engrosaba con sus mártires las listas de las más atroces penas capitales era ahora el corpus espiritual para todo ciudadano de las vastas fronteras del imperio. Los padres de la Iglesia, estresados y sesudos, se rompieron la cabeza para dar un cuerpo sólido y unificado a las prácticas religiosas de la nueva fe global. Pero el imperio era demasiado grande y Roma nunca había sido muy eficaz erradicando los miles de cultos locales contenidos en sus dominios. La consecuencia fue que las herejías y las heterodoxias florecieron con toda facilidad en el campo de las nuevas doctrinas, que resultaban, a gran escala, algo forzadas. Y no tuvieron más remedio los santos padres que pactar con las tradiciones paganas que me habían visto nacer. Eso sí, lavándoles la cara y adaptando sus mensajes a los nuevos protagonistas de la mitología católica.
Y así fue como me sacaron de los salones de las villas provincianas y me llevaron a los templos urbanos de aquel catolicismo naciente y ambiguo. Teseo y el Minotauro se convirtieron por arte de teología en Cristo y el demonio. Mi recorrido era ahora un símil de la bajada a los infernos del Mesías, que purgados los hados y aplastado el Maligno, resucitaba al tercer día, como recordaba el evangelio apócrifo de Nicodemo. La cosa me resultaba novedosa y algo maniquea, pero me agradó, sobre todo teniendo en cuenta mi reciente pasado de vulgar perro guardián. Algo de aquella interpretación encajaba muy bien con mi esencia, si bien aquellos nuevos personajes mitológicos me resultaban extraños e infantiles. San Reparatus en Argelia, San Omer en Francia son buenos ejemplos de la que fue mi nueva función.
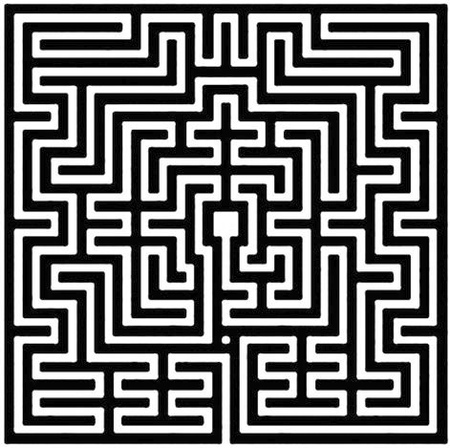
Laberinto de San Omer (siglo VIII), Francia.
Los símbolos eternos cobramos aquellos años una energía vital y renovada con la que los hombres pudisteis reinterpretar la realidad y vencer al caos. Yo, especialmente, adquirí una presencia nueva en las mentes de aquellos frailes taciturnos que supieron ver en mí una herramienta espiritual y no solo una metáfora de la lucha entre el bien y el mal. La lectura de los filósofos griegos y los compendios mitológicos se mezcló con el estudio de ciencias desconocidas de origen oriental: cábala hebrea, alquimia egipcia, astrología babilónica, sufismo islámico… Las correspondencias entre unas y otras se multiplicaron y convirtieron los monasterios en auténticos hervideros de ideas que en cualquier momento podían estallar. Yo iba cambiando lentamente mi aspecto en cada nuevo dibujo, alimentado por cada nueva reflexión de los eruditos ilustradores según sus lecturas: con los Diálogos de Platón y la Poética de Aristóteles cambiaban la forma de mi centro y mi contorno. Con San Agustín y el Beato de Liébana modificaban la longitud de mi recorrido. El Corpus Hermeticum fijaba el número de mis recodos y el Talmud el número de mis vueltas. Vitrubio y Euclides ajustaban mis proporciones. Todavía se me puede ver en las páginas de algunos códices que han sobrevivido al tiempo y certifican mi lenta metamorfosis secular como crisálida de mi propia idea.
Superado el final del milenio, llegó la hora de salir a la luz después de siglos de preparación. El parto no fue sencillo y hubieron de pasar dos siglos de honesta desnudez románica, sombría y mística, para que yo volviera a habitar en la piedra de los grandes espacios sagrados en todo mi esplendor.
Mi reino fueron las grandes catedrales góticas que en pocos años ocuparon por centenas toda la geografía cristiana. Muchos aún se sorprenden de tan repentina proeza, que en realidad era el resultado visible de largos siglos de secreta gestación. Ya lo dije antes: cuando a una idea le llega su hora, no hay fuerza en el universo que la pueda detener. Súbitamente, el siglo XIII trajo consigo una horda de anónimos y diversos profesionales que por arte de magia adquirieron los complejísimos conocimientos necesarios para llevar a cabo aquellos colosales edificios pétreos, en los que la luz y la piedra se convertían en materia trascendente. Las catedrales eran absolutas máquinas de perfección técnica al servicio de una espiritualidad como nunca antes se había concebido. La Magna Mater, aquella en cuyo seno me bauticé miles de años atrás, ocupó su merecido lugar en aquellas arcas de cristal y piedra. Ahora se llamaba María. Y en su seno, en el punto más notable del pavimento, en medio de aquel bosque geométrico de esbeltos pilares, arcos apuntados y majestuosos rosetones, tuve yo mi mejor morada. Sens, Reims, Amiens, Chartres… Nunca he disfrutado de tan alto rango. La luz tamizada por las vidrieras esparcía sus colores cálidos en la piedra femenina de mis losas perfiladas, bañándome de poesía y misterio. Era como si mi materia se hiciera espíritu.
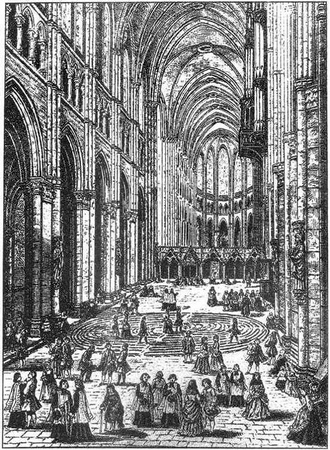
Interior de la catedral de Chartres.
Otros días, grupos de niños inconscientes y llenos de vida correteaban insolentes en mis calles blancas intentando no pisar jamás las piedras negras que limitaban los caminos. Sus chillidos rebotaban como pelotas entre las arcadas del triforio de la catedral. Sus risas se mezclaban con su sudor y con el repicar de sus pies descalzos en el mármol, hasta que un clérigo malhumorado los reprendía y provocaba su divertida fuga. Si cierro los ojos, todavía puedo escucharlos.
En las vísperas de Pascua, el cabildo al completo se daba cita en torno a mi figura y llevaba a cabo una misteriosa ceremonia que siempre fue guardada en el más celoso secreto. El deán tomaba una pelota de cuero en su mano izquierda y penetraba en mis calles danzando al son del Victima paschali laudes, que entonaban los demás asistentes, cogidos de las manos en el perímetro de mi contorno circular. Cuando el deán alcanzaba el centro, los cantantes emprendían un baile a mi alrededor sin interrumpir la música que el órgano catedralicio acompañaba con majestad. El deán lanzaba súbitamente la pelota a alguno de los canónigos que la interceptaba con un salto para devolverla de inmediato al personaje central. Luego la pelota era lanzada a otro, que igual la devolvía. Y luego a otro, y a otro más, estableciendo las reglas de tan extraño ritual. Acabada la secuencia de laudes y antífonas, el juego finalizaba y todos los participantes se retiraban a compartir una suculenta cena acompañados por los notables de la ciudad, mientras desde el púlpito o la cátedra obispal se pronunciaba el sermón correspondiente. Las campanas mayores de las torres anunciaban entonces las vísperas.
Aquel deporte litúrgico en forma de danza no me sorprendía. Me recordaba a las mismas danzas sagradas que aquellos hombres antiguos practicaban a la luz del ocaso en la Costa de la Muerte, imitando las curvas de mis petroglifos. O a aquellas viejas danzas griegas llamadas «de las grullas», o géranos, que realizaban al aire libre hombres y mujeres al albor de la primavera. Eran homenajes a aquellas aves simbólicas que en su retorno migratorio desde la cálida Abisinia anunciaban cada año la resurrección de la naturaleza, siempre en torno a la primera luna llena de la primavera. Los canónigos medievales y los danzantes griegos celebraban, sin duda, una misma cosa.
Mientras esto ocurría en el corazón de Francia, muy lejos de allí, en las frías tierras de los escandinavos, mi imagen en forma cretense proliferaba sobre el yeso de las paredes de las iglesias cristianas. La fe católica había hecho mella en las tierras vikingas de Odín, pero los dioses del Asgard nunca fueron olvidados del todo. Eran ellos los que, conocedores de mi existencia primitiva, dibujaron aquellas figuras de líneas rojas y azules que me hacían presente en los rincones más insospechados del interior de las parroquias, como testimonio de la audaz supervivencia de lo pagano. Los dibujos eran siempre primitivos y algo toscos. Los dioses nórdicos nunca se caracterizaron por su destreza manual. Pero aquellas anónimas apariciones gráficas despertaban en los feligreses el misterio de una identidad soterrada y eterna, y recorrían mis curvas con el rabillo del ojo, mientras entonaban fervorosos el «Tantum ergo».

Laberinto escandinavo dibujado en rojo sobre la pared del campanario de la iglesia de Horred (Suecia).
Recuerdo a una anciana de la isla de Gotland sentada en una enorme playa entre acantilados mientras observaba orgullosa a sus cinco nietos correr entre las piedras del viejo trojeborg. Eran en todo parecidos a aquellos chiquillos de la catedral. Los niños siempre han sido mis mejores aliados y han encontrado en mí desconcertantes posibilidades de diversión. Al caer el sol, exhaustos por el juego, acudieron a refugiarse en el regazo de su abuela llenando el atardecer con sus preguntas y su sed de leyenda. Para explicar mi presencia en aquellas rocas colocadas por los dioses, la mujer de estirpe pescadora relató a los niños una vieja historia: no era otra que la versión hiperbórea del antiguo mito griego. La intensa brisa de la marea ensordecía sus palabras y obligaba a los chiquillos a poner toda su atención, mientras se acurrucaban más y más en las gruesas carnes de la mujer para sentir su calor. Teseo se llamaba en sus palabras Egeas. El Minotauro de Creta era conocido como el Onocentauro, con torso y cabeza humana y cuerpo de asno. Ariadna era la hija de un tal rey Soldan y yo recibía el nombre de Völlundar hús o casa de Völlund. Este no era otro que un herrero mitológico, constructor del ingenio: Dédalo.

Trojeborg en la isla de Gotland (Suecia).
La Edad Media transcurrió como un paraíso terrenal para el mundo simbólico y en especial para mí. La peligrosa modernidad llegó con ese gran fraude que tanto admiráis los humanos y que llamáis Renacimiento. Para mí fue el principio del fin. Proclamáis con orgullo que fue un redescubrimiento de la vieja cultura clásica, pero no es verdad. ¡Maldita sea! ¡La cultura clásica nunca había desaparecido, simplemente estaba en poder de unos pocos! Vosotros la pervertisteis en aquellos siglos de extrovertida divulgación del conocimiento y mi esencia fue entonces carne para la extravagancia de las clases intelectuales. Gutemberg y su infernal artefacto no ayudaron. No fui olvidado, pues mis raíces clásicas garantizaban mi supervivencia, pero caí en manos de todo aquel que quería ver en mí una proyección de sus concepciones personales. Con el Renacimiento nació la enferma exaltación del individuo. Afloraron los supuestos genios, que de tanto abarcar competencias, no profundizaban en ninguna. Escasos iluminados se salvaron de este defecto. Me sentí desgajado, roto, convertido en cien identidades diferentes al gusto del noble artista de turno. Unos me colocaron en el jardín de sus intolerables villas italianas, sembrando la semilla de lo que siglos después sería mi más patética existencia. Otros que se llamaban arquitectos utilizaban distintas versiones de mi trazado para proyectar fortalezas y ciudades utópicas que no eran más que castillos en el aire. Hasta a un noble de Mantua no se le ocurrió otra cosa que encajarme como techo artesonado de una estancia de su petulante palacio ducal. Se difundió la moda de utilizarme como elemento alegórico para emblemas heráldicos y blasones nobiliarios. Yo odiaba aquello especialmente. Lo hizo el poderoso secretario del emperador Carlos, el converso Gonzalo Pérez, y tras él se me abrieron las puertas a todo el imperio a través de catálogos fornidos de emblemática ilustrada con cita latina incluida. Cambiaron a mi Minotauro por centauros abigarrados, por cortesanos con ropa de diseño o incluso por arbolitos ornamentales. Cada uno interpretaba el collage a su gusto. Pero era pura imagen, pura publicidad, pura pretensión. Caí en el pozo de lo tópico. Ya no importaban mis números, ni mi armonía, ni mi música. Lo único que importaba era mi nombre y mi olor a enigma, a secreto y a misterio. Vuestro adorado Renacimiento arruinó mi grandeza, arrebató mi redentora función espiritual y me ensució de intelectualidad y sórdida energía mental. Lo críptico despertaba fascinación en los aristócratas maquinadores del Quattrocento y en los vampiros conceptualistas del Cinquecento, como si un ser humano fuera más interesante por el hecho de guardar secretos. Yo era la máscara visible de aquellos secretos que detrás no guardaban más que vanidad y megalomanía.

Emblema de Gonzalo Pérez.
Por lo demás, el Renacimiento alimentó su degeneración descontrolada y fui vendido a muy mal precio, cayendo en manos de todo hijo de vecino con alguna inquietud esotérica. Véase: magos y magufos, alquimistas de salón, masones confesos, videntes aprensivos y tarotistas orientales. Mi imagen se divulgó en tratados con ilustraciones enigmáticas que me relacionaban con signos zodiacales, embrujos cabalísticos y amagos de piedra filosofal. De nuevo pura propaganda. Me hicieron adalid de la confusión, del camino imposible, cuando por otro lado me representaban con mi mejor versión univiaria. Incomprensible. Nadie entendía nada, pero todo el mundo me utilizaba. Yo, que había sido garantía de trascendencia, era ahora sinónimo de lo contrario: obstáculo insalvable, como el perro guardián de las casas romanas.
La soberbia de la moda clásica mostró en todo momento un desprecio vergonzoso por el pasado gótico de Occidente, al que consideraron bárbaro. El Barroco, lógica degeneración manierista del delirio del Renacimiento, apareció sin sorpresas y por añadidura, con su pompa insoportable, su exceso ornamental y su falsa teatralidad. Acompañaba a una espiritualidad igualmente artificial, amanerada y maloliente. No tardaron los nuevos canónigos del esperpento en eliminarme del pavimento catedralicio alegando un intolerable paganismo que evidenciaba su ignorancia más atroz. Todos habían olvidado ya el motivo de mi presencia en los templos. Unos me relacionaban injustamente con el catálogo de herejes que utilizaban mi imagen en sus publicaciones sectarias. Otros simplemente me veían como un ornamento caduco y de mal gusto, hijo de la vacuidad del oscuro pasado. E igual que Adán y Eva, fui expulsado del paraíso, para ser tristemente adoptado por otro tipo de jardín mucho más prosaico.
No sé exactamente quién fue el primer culpable de mi peor prostitución. Arrancaron con la idea algunos ricos italianos de finales del XVI que querían engalanar los jardines de sus villas de recreo aplicando a la vegetación las leyes de Alberti y de Palladio. Los ingleses, bajo el pseudónimo de turf maze, ya habían gestado mi peor aborto dibujando mis formas tradicionales con césped y pequeños matorrales domésticos, en ocasiones sin posibilidad real de que pudiera ser recorrido. Pero debió de ser un rey francés, ya no me acuerdo qué Luis, el que tiempo después me instituyó definitivamente como pasatiempo vegetal entre las diversas atracciones ofrecidas en sus asquerosas fiestas cortesanas.
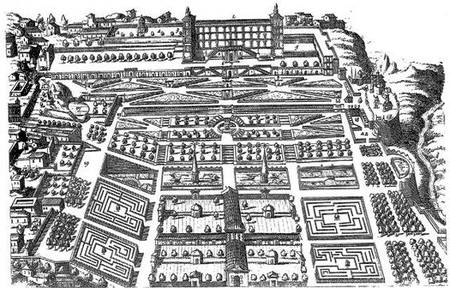
Villa d’Este en Tívoli, siglo XVI.
Supongo que aquellos insensatos creían ver en sus esplendorosos despropósitos el triunfo del hombre sobre la naturaleza, que se subyugaba con humillación al capricho de una geometría vana y exclusivamente ornamental. Qué ridículos podéis llegar a ser los seres humanos en ocasiones.
Y en medio de tanto atropello, testigo de semejante tortura morfológica, consciente de la imperdonable cursilería, no faltaba mi presencia. Siento vergüenza al recordar. Mis caminos estaban ahora flanqueados por paredes de tejo, de mirto o de boj. Una escrupulosa poda semanal mantenía las ramas y los brotes a raya, con milimétrica precisión. Mi diseño se volvió tan absurdo como superficial. Me cargaron de vías, de cruces, plazoletas y calles cortadas. Colocaron mi centro en cualquier sitio, o en ninguno. Me amueblaron con bancos tallados en piedra y fuentes de vasos escalonados. Chorros de agua impertinente brotaban de unas lascivas esculturas con forma de dioses romanos que apenas podía identificar. Estaban tallados y situados con el albedrío de los ignorantes. Yo mismo no reconocía mi aspecto, tan caro, tan cursi. Por increíble que me resultara, yo fui en aquellos jardines el contrapunto de la trama lineal y encorsetada que gobernaba las leyes del jardín y de la corte. Fui el paréntesis de caos, la posibilidad de evasión, la travesura permitida para los que en medio de las interminables fiestas necesitaban huir de la etiqueta cortesana.
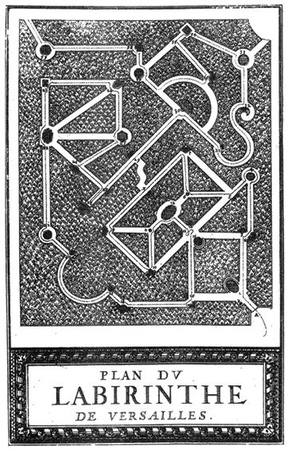
Laberinto de Versalles, siglo XVII.
Los niños pequeños y las damiselas más bobas eran los primeros en aventurarse a mi conquista tras los postres. Jamás encontraban la salida y el juego acababa siempre con lágrimas y vómitos, hasta que un viejo lacayo acudía al rescate. Entrada la tarde, penetraban los maleducados mancebos, hambrientos de carne, tras las doncellas de prietos y apetitosos pechos a punto de salirse del escote. Con la peluca torcida y las enaguas húmedas, fingían con sus gritos de escándalo refugiarse en mis galerías con toda la intención de ser interceptadas para entregarse sin reparos al sexo y la lujuria. La música del baile en el palacio impedía que sus gemidos fueran advertidos. Otras parejas más pudorosas se perdían en mi interior a la luz de la luna, hasta alcanzar una de aquellas placitas de banco y surtidor, donde el galán cortejaba a la inocente leyendo pasajes de la Fedra de Racine. En ocasiones, la muchacha aceptaba sonrojada el anillo que él ofrecía arrodillado, en un cuadro tópico como de figurillas de porcelana. Muchas mañanas amparé con resignación los chismes y las comidillas de las gordas madamas que insuflaban con sus intrigas un poco de vida a aquella corte de vampiros danzarines. Sus prejuicios cambiantes dictaban cada temporada las leyes y el elenco de la alta sociedad. Entre mis tupidos tabiques vegetales di cobijo a adulterios insensatos, a conjuras nobiliarias y a amargas despedidas de amores imposibles. Yo era el marco perfecto para cualquier tipo de actividad siempre que esta fuera clandestina. En eso me había convertido: en un escondite, en un refugio de la pasión, un hogar de la conspiración, un involuntario secuaz de lo ilícito, de lo inmoral, lo prohibido y lo perversamente secreto. Y a la vez en un estúpido juego para infantes y petimetres. Fueron demasiados años de depravación, de constante exhibición de la miseria humana y entre aquellos setos perdí la esperanza y la fe en vosotros, los hombres.
Lo que vino después ya no tenía remedio. Mi nombre estaba mancillado sin remisión y los siglos que continuaron me reafirmaron en la imagen fatal. Para siempre sería ya sinónimo de confusión, de obstáculo, de pérdida, de caos. Plinio, Estrabón y Heródoto me habían ganado la partida. Pero, por si fuera poco, al error se le añadió la calumnia, y fui también sinónimo de secretismo, de evasión, de sed de lo prohibido y de ocultismo deliberado. Qué alejado este destino de mi verdadera misión. ¡Cuánto ha sido mi fracaso y mi decadencia! ¿Qué validez tiene un nombre cuando no significa ya al objeto nombrado? ¡Yo ya no soy al que los hombres llamáis laberinto! Y con esa palabra adulterada habéis perpetuado mi errónea concepción en novelas, relatos, cuentos y películas cinematográficas, todos ellos herederos de mi más sangrante frustración.
Creí en aquellos jardines franceses que no podía caer más bajo. Me equivoqué. Ahora sobrevivo sepultado en el olvido y suplantado por un farsante al que le otorgáis mi nombre. Pero aquel usurpador no puede daros lo que es mío y os pertenece. No os conforméis, os lo suplico.
Por supuesto que sigo existiendo; no puedo dejar de hacerlo, soy parte de vosotros. Soy un símbolo y como el alma que os habita, soy inmortal. Pero de poco me sirve si no me reconocéis, si no me advertís en las espontáneas manifestaciones que de tanto en tanto algún artista inspirado aún me regala sin saberlo. La culpa la tiene mi nombre. ¡Dadme otro! ¡Rebautizadme para mi salvación! Pero por Dios…, ¡no me dejéis solo más tiempo!
Os daré la pista: soy yo cuando sentís que las curvas de vuestros pasos en la vida están dirigidas; soy yo cuando intuís una armonía en vuestro peregrinar diario; yo, cuando un sagrado centro es vuestra meta; yo, cada vez que la última curva parece que os aleja del objetivo; yo, cada vez que morís en vida y volvéis a renacer.
No puedo hacer que lo entendáis.
Las últimas palabras de esta voz son casi imperceptibles a tu oído. De hecho, jamás recordarás haberlas escuchado. Tus pasos no han cesado de continuarse desde que aceptaste caminar a ciegas por el laberinto, guiado únicamente por el benéfico cordel, mucho tiempo atrás. Pero solo ahora sientes dolor en tus piernas fatigadas, cuando una brisa cálida bañada de luz de primavera golpea lentamente tus párpados cerrados invitándolos a despertar. Llevas demasiado tiempo con los ojos cerrados y tus pupilas tardan unos segundos en adaptarse a la nueva visión en la que un diminuto rectángulo luminoso preside el centro de la inhóspita oscuridad. Al fondo del último pasillo se abre al fin, como fragmento recortado del astro solar, la puerta de salida. El hilo blanco que sigues apretando entre tus dedos con los brazos tendidos hacia delante se proyecta en perfecta horizontalidad hasta el universo luminoso e indefinido que se adivina en el fondo del túnel. Es como si el filamento fuera un rayo de sol, rebelde y osado, que se hubiera internado voluntariamente en la oscuridad soñando tu rescate. Tus zancadas se precipitan ahora para llegar hasta la vida. Pocos metros antes de alcanzar la salida, una silueta de mujer se interpone entre las jambas de la puerta, recortada por el chorro luminoso que penetra entre los espacios residuales. Su contorno es impreciso porque la luz es demasiado intensa. La mujer tira con fuerza del elemento que os une. Su delicado vigor se transmite con efectividad a través del hilo, y de este a tus manos, a tus brazos, a tus hombros, propulsando así tu cuerpo entero hacia delante. La distancia que os separa se consume con rapidez. La brisa cargada de olor a hierba fresca abraza ahora tus miembros, arrancando de tu piel el rastro de las tinieblas. Al detenerte contemplas los ojos resplandecientes de la dama del laberinto que te observan emocionados. El cielo es de un azul insultante. La muchacha, exhausta, deja caer al suelo el ovillo y, temblorosa, te tiende sus manos tibias.
F I N