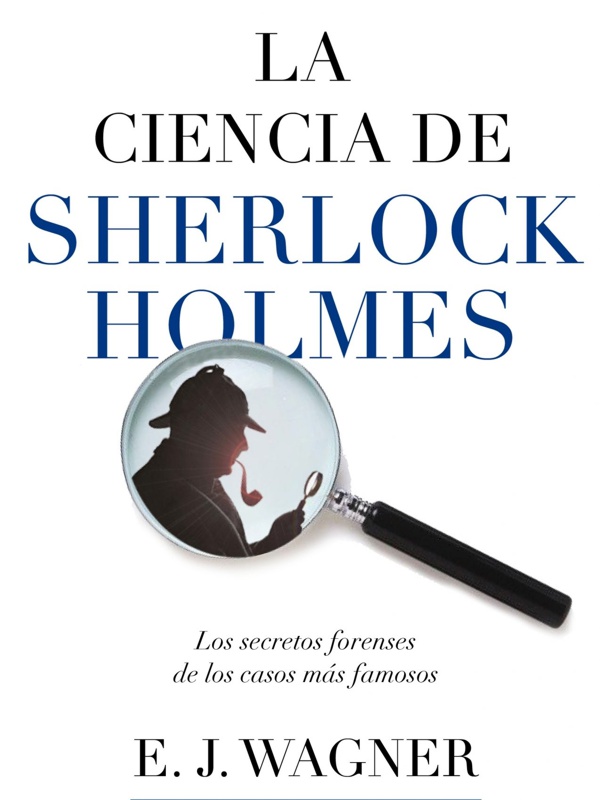
A Bill, mi amado marido y apoyo técnico
Mi primer encuentro con Sherlock Holmes tuvo lugar en el Mosholu Parkway, del Bronx, en los años cincuenta. En aquel entonces, sufría los tormentos de uno de los primeros cursos de la escuela secundaria, y lo único que aliviaba mis miserias era una asignatura que combinaba lengua y literatura inglesa con ciencias sociales, dictada por un profesor de singular humanidad llamado Benjamin Weinstein.El señor Weinstein tenía la entrañable costumbre de invitar a sus estudiantes a llevar el almuerzo al parque cuando el clima lo permitía. Allí nos sentábamos sobre algún tronco o directamente en la hierba, mientras él nos entretenía con la lectura en voz alta de obras con las que, en su opinión, debíamos familiarizarnos. Yo siempre asistía a aquellos encuentros.
Weinstein leía con distinguida pero amable solemnidad. No afectaba voces extrañas ni hacía pantomimas forzadas; apenas proporcionaba un medio para que el autor nos hablase.
Solía leernos relatos de Mark Twain y de Damon Runyon. Y hacia el final del otoño de aquel curso, cuando empezaba a hacer frío y la mayoría de las hojas se habían desprendido de los árboles, Weinstein abrió un libro desconocido, con tapas de color azul oscuro, y empezó a leer:
Al repasar mis notas sobre los setenta y tantos casos en los que, durante los últimos ocho años, he estudiado los métodos de mi amigo Sherlock Holmes, he encontrado muchos lances trágicos, algunos cómicos, y una gran cantidad de sucesos que me resultan poco más que extraños. Sin embargo, no hay en esas notas casos vulgares. Y es que, al trabajar como lo hacía, por amor al arte y no por afán de lucro, Holmes se negó siempre a tomar parte en investigaciones que no rozaran lo inusual e, incluso, lo fantástico.
Se trataba del inicio de La banda de lunares. Al día siguiente estaba yo en la biblioteca para hacerme con un ejemplar de las obras completas.
Mucho se ha escrito a propósito de la gran atracción que ejercen los relatos de Sherlock Holmes. Y sospecho que, en gran medida, esta atracción se debe al contraste entre la emoción que proporcionan las vividas aventuras narradas por Conan Doyle, por una parte, y, por otra, la tranquilidad que en ellas imprime el control intelectual que, sobre los acontecimientos, ejerce Sherlock Holmes. En 2005, al escribir estas líneas, cuando la superstición amenaza con seducir al mundo civilizado en su ominoso abrazo, cuando en algunos lugares se desdeña la ciencia como si se tratase de una disciplina amoral que la humanidad está en libertad de abandonar, un héroe literario cuyas dotes intelectuales no desdicen un sentido profundo de la ética resulta particularmente irresistible.
Aunque Sherlock Holmes haya sido un personaje ficticio, lo que podemos aprender de él goza de una consistencia real. Holmes viene a decir que la ciencia no sólo proporciona respuestas simplistas, sino también un método riguroso para formular algunas preguntas, que a su vez pueden ser ocasión de algunas respuestas. La figura de Holmes da cuenta de la razón humana, pero siempre matizada por el don de la amistad: bien puede afirmar el Gran Detective no ser más que un cerebro, pero ese cerebro revela un intenso núcleo emocional cuando le advierte al villano de La aventura de los tres estudiantes «Si usted hubiese matado a Watson, no habría salido vivo de esta habitación». Holmes posee una mente incisiva, un corazón cálido y una dimensión artística, como demuestra su destreza al interpretar el violín. No sorprende, pues, que, como tantas otras personas, me encuentre fascinada por él.
A lo largo de los años, he ido adquiriendo del Canon más ediciones de lo recomendable, y de tanto en tanto me he ido permitiendo leer algunos fragmentos y preguntarme cómo incorporar mi debilidad hacia Holmes en las clases que suelo dictar sobre la historia del crimen y la ciencia forense. De hecho, una vez dicté una serie de charlas bajo el título de «La ciencia de Sherlock Holmes: algunos casos verdaderos resueltos por Conan Doyle», pero aquel trabajo versaba más sobre el autor que sobre el Gran Detective. Después seguí dándole vueltas a la idea, pero una pereza primordial entorpecía la respuesta sobre cómo combinar las narraciones de Holmes con la historia del crimen.
Fue entonces cuando, una helada mañana de febrero, mientras esperaba que una barra de pan se esponjara en el horno, recibí un correo electrónico en donde me preguntaban si me interesaría escribir un libro que se valiera de las aventuras del Gran Detective como punto de partida para hablar de la ciencia forense durante la época victoriana. El volumen podría incluir capítulos sobre anatomía, toxicología y química de la sangre, amén de toda una serie de asuntos muy complejos.
De inmediato vislumbré la prodigiosa cantidad de trabajo que una empresa así podría exigir. Aquello significaría ponerme en contacto con viejos amigos, especialistas en identificación dactilar y búsqueda de pruebas, peritos en envenenamientos y en toda una serie de temas esotéricos, y rogarles que me proporcionasen información sobre aquellos temas. Tendría que leer en detalle informes de autopsias antiguas, periódicos a medio desintegrar, libros de historia de la época. Un encargo así significaría también convencer a mi marido de cuán encantado estaría de pasarse semanas enteras escaneando imágenes tan antiguas como frágiles, corrigiendo mi desastroso picaje y elaborando una bibliografía que, ya desde el comienzo, prometía adquirir una cierta magnitud. (Y es que mis destrezas secretariales son tristemente nulas.)
Aquello significaría pasar muchas horas inclinada sobre antiguos volúmenes de medicina, polvorientas transcripciones de procesos judiciales, cartas y papeles amarillentos; desenterrar los detalles de crímenes ocurridos hace siglos, todo ello en la soledad de mi despacho, con la única compañía de algunos libros de anticuario y del doctor Watson, nuestro perro labrador negro.
De modo que, cómo no, dije que sí. Mi profundo agradecimiento al doctor Mark Beneke, por la información tan detallada sobre insectos; a Robert A. Forde, por ponerme en antecedentes sobre la pronunciación de los nombres y el sistema legal británicos; a Ernest D. Hamm, que puede dar con la pista de cualquier cosa; a Lee Jackson, por la comprensión que me ha aportado de la vida victoriana; al profesor Gernot Kocher, por la información sobre Hans Gross; al doctor Sigmund Menchel, ex jefe forense del condado de Suffolk, por su imprescindible ayuda en el análisis del ahogamiento en Tisza—Eszlar y de muchos otros casos; a Don James J. Maune y a William Nix, por la información sobre legislación; a Andre A. Moessens, profesor emérito de derecho de la Cátedra Douglas Stripp en la Universidad de Missouri, en Kansas City, por sus explicaciones sobre la historia de la fotografía legal; a Stephen S. Power, mi editor en John Wiley Sons, por su paciencia y sensibilidad, y también por haber tenido una idea tan buena: la de este libro; a Marcia Samuels, por una corrección sorprendentemente precisa y considerada; y también a William R. Wagner, por el apoyo emocional y técnico. Sin todas estas personas el presente libro no existiría. Cualquier error es mío.
Me encuentro profundamente agradecida asimismo a aquellas personas del mundo forense que, a lo largo de los años, con gran generosidad y de diversas maneras, me han ayudado en mi aprendizaje. Entre ellas se cuentan el doctor Jack Ballantyne; Robert Baumann; Vincent Crispino, ex director del laboratorio de investigaciones criminalísticas del condado de Suffolk; el doctor Leo Dal Cortivo, ex director de laboratorios de la Oficina del Forense del condado de Suffolk; el doctor Joseph Davis, director emérito del Departamento de Medicina Legal y Ciencia Forense del condado de Miami-Dade; Robert Golden; el doctor Charles Flirsch, ex jefe forense del condado de Suffolk y actual jefe forense de la ciudad de Nueva York; Jeffrey Luber; y, por último, el difunto doctor Sydney B. Weinberg, ex jefe forense del condado de Suffolk, a quien conocí a través de la oficina de Medicina Legal y Ciencia Forense del condado de Suffolk, organismo que me ha proporcionado apoyo e información de manera sostenida. Otros científicos forenses que me han ayudado en mi formación han sido el doctor Michael Badén, patólogo forense en jefe de la Policía del estado de Nueva York; el difunto doctor Theodore Ehrenreich, asesor en patología clínica de la Oficina del Forense de la ciudad de Nueva York; Zeno Geradts, científico forense en el Instituto Forense Holandés; el difunto doctor Milton Helpern, ex jefe forense de la ciudad de Nueva York; y Peter D. Martín, director adjunto retirado del Laboratorio de Ciencias Forenses de la Policía Metropolitana de Gran Bretaña (Scotland Yard).
También me encuentro en deuda con el Museo de Ciencias Naturales de Long Island, en la Universidad Stony Brook, que como patrocinador del Forum Forense anual ha apoyado y secundado mis esfuerzos.
Capítulo 1
Diálogo con los muertos
Ya podéis llevarlo a la morgue.
Sherlock Holmes en Estudio en escarlata.
Londres en 1887; callejas angostas y escabrosas, adoquines que resuenan bajo los coches Hansom que, en la urgencia de sus recados, van dejando atrás cantinas y tabernas a reventar de humo y ruido. Hombres de barba y capote que se apoyan en bastones con mango de plata. Amplios museos que acogen curiosidades acumuladas arbitrariamente para entretener a señoras que ostentan velos y pieles perfumadas de un discreto aroma a lavanda; damas cuyo rígido empaque, en cierta forma, señala los escasos y reverenciales abrazos que de sus maridos esperan, así como los firmes y constantes estrujones que, en cambio, aguardan de sus corsés.
Mujeres sin techo, enfermas y rubicundas por la ginebra, seres que a causa de los piojos van sacudiéndose y que, con pesadez, cargando encima todas las prendas que poseen, se dirigen a la taberna, a las pensiones de mala muerte, a los hospicios, al río...
El río es el lento Támesis, que penetra en la ciudad con sus aguas parduzcas, tono causado por las corrientes que revuelven el lecho lodoso, y cuyo curso es la única potencia que impulsa las barcazas donde se—transporta el muy necesario y negro carbón. Por las riberas pululan los mendigos, niños que rebuscan cualquier cosa en el fango: madera, carbón, monedas, y cuya recompensa suele ser el cólera de las aguas residuales que alimentan el enorme río.
La ciudad se halla atestada de vendedores ambulantes, chóferes, caballos, carteristas, deshollinadores de chimeneas y niñeras, seres exaltados y La ciudad se halla atestada de vendedores ambulantes, chóferes, caballos, carteristas, deshollinadores de chimeneas y niñeras, seres exaltados y desdichados por igual. Alberga elegantes parques y escandalosos mataderos, casas de vecinos y majestuosas residencias, todo envuelto en una bruma densa e iluminada por la luz de gas.
También alberga la ciudad grandes hospitales, como el de Santa María o el de San Bartolomé, con sus salas de conferencias y sus laboratorios, donde algunas veces se llevan a cabo investigaciones macabras, aunque siempre a salvo de la mirada pública gracias a las persianas, que se mantienen cerradas. En la primera historia de Sherlock Holmes, la novela Estudio en escarlata, se nos traslada hasta el otro lado de esas persianas para que veamos cómo Stamford, un antiguo conocido de Watson, señala a este último el camino hasta el laboratorio donde la más famosa amistad de la ficción detectivesca está a punto de concebirse:
Mientras hablaba, nos metimos por un sendero estrecho y cruzamos una pequeña puerta lateral por la que se accedía a un ala del enorme hospital. Todo aquello me resultaba familiar, y no hizo falta que me guiasen cuando subimos por la adusta escalera de piedra y luego avanzamos por el largo pasillo, dejando atrás el muro enjalbegado y las puertas color castaño. Del extremo del pasillo arrancaba un corredor, abovedado y de poca altura, por el que se llegaba al laboratorio de química.
Consistía éste en una sala muy alta, atiborrada de recipientes alineados en las paredes y desperdigados por el suelo. Aquí y allá se veían anchas mesas de poca altura, repletas de tubos de ensayo y pequeñas lámparas Bunsen de ondulantes llamas azules. No había más que un investigador en la habitación, y se hallaba absorto en su trabajo, inclinado sobre una mesa apartada.
Stamford ya ha advertido a Watson sobre las innúmeras excentricidades de su futuro compañero de despacho; por ejemplo, la costumbre de apalear a los cadáveres del aula de disección para estudiar la formación de hematomas post mortem, así como su obstinado interés por los venenos:
—No es cosa sencilla expresar lo inexpresable —repuso riendo—. Holmes posee un carácter demasiado científico para mi gusto, casi rayano en la insensibilidad. Me lo puedo imaginar ofreciendo a un amigo suyo una pizca del último alcaloide vegetal, y eso no por malicia, compréndame, sino por la pura curiosidad de investigar en detalle los efectos de la sustancia.
Y Holmes, cuando finalmente se encuentra con Watson, no lo decepciona en este respecto:
—Doctor Watson; el señor Sherlock Holmes —anunció Stamford a modo de presentación.
—Encantado —dijo cordialmente Holmes mientras me estrechaba la mano con una fuerza que yo habría estado lejos de suponerle—. Por lo que veo, ha estado usted en Afganistán.
— ¿Cómo diablos ha podido adivinarlo? —pregunté asombrado.
—Dejémoslo así —repuso él, riendo por lo bajo—. Volvamos a la cuestión de la hemoglobina.
Watson es un hombre de medicina: se halla a gusto en las salas de disección y entre los olores acres. Ha viajado y ha leído, y posiblemente le sean familiares los ingentes avances realizados en el nuevo campo de la medicina forense, gran parte de los cuales se debe a la experimentación en cadáveres. De modo que Watson tiene una buena opinión sobre los intereses de Holmes, y ambos están destinados a compartir una serie de aventuras en las que el mundo se convertirá en laboratorio para conjugar la ciencia y la investigación criminal.
En 1887, la ciencia forense era ante todo una ocupación médica, y con frecuencia se la llamaba «jurisprudencia médica» o «medicina legal». Una En 1887, la ciencia forense era ante todo una ocupación médica, y con frecuencia se la llamaba «jurisprudencia médica» o «medicina legal». Una interpretación adecuada de las huellas dactilares y otro tipo de evidencia física y biológica quedaba todavía para el futuro, pero algunos médicos aventurados y versados en anatomía, farmacia y microscopía empezaban a aplicar sus conocimientos en el estudio de las muertes súbitas, aquellas que ocurrían sin explicación aparente.
En sus comienzos, aquel nuevo campo de estudios iba a crecer con sumo vigor en el continente europeo. Al otro lado del canal que separaba Inglaterra de Europa, de antiguo había existido una tradición de estudios de anatomía, aunque no por histórica resultase enteramente respetable. Innovadores artistas—anatomistas como Andrés Vesalio y Leonardo, para nombrar a un par entre los más notorios, en su momento se habían agenciado como habían podido los cadáveres de algunos condenados a muerte para estudiarlos y dibujarlos. Vesalio finalmente tuvo que rendir cuentas a la
Inquisición, y Leonardo no logró publicar sus estudios anatómicos en vida. Sin embargo, gradualmente, la Iglesia había ido cediendo en su oposición a la disección, y con el correr de los siglos iba en aumento la cantidad de estudiantes interesados en el estudio de la anatomía.
A comienzos del siglo XVIII, el gran médico italiano Giovanni Battista Morgagni imprimía un giro seminal a la manera en que se enfocaba la práctica de la disección anatómica, no sólo en el intento de aprehender la estructura del cuerpo humano, sino también de cotejar los cambios que tenían lugar en el cadáver a partir del fallecimiento con los síntomas clínicos de la enfermedad detectada antes de la muerte. A partir de aquel momento, sólo restaba dar un pequeño paso hasta llegar a la disección de los cuerpos en busca de los cambios ocasionados por las acciones criminales.
Ya en 1794, el famoso anatomista y cirujano escocés John Bell insistía en la primacía de la disección en el estudio de la medicina y la anatomía. En sus Engravings Explaining the Anatomy of the Bones, Muscles and Joints (Grabados explicativos de la anatomía ósea, muscular y articulatoria), Bell escribe que «la anatomía se ha de aprender únicamente a través de la disección. La disección es el primer y último asunto del que deben ocuparse los estudiantes». Los grabados de Bell resultan extraordinarios, tan detallados como instructivos, pero no ofrecen mayor orientación a propósito de cómo obtener cadáveres para su estudio.
En la Francia y la Alemania del siglo XIX, los cuerpos utilizados en las disecciones de carácter investigativo se podían obtener con facilidad, dado que las muertes inexplicables se remitían automáticamente a la policía para que ésta abriese una investigación. Las condiciones de esta labor, sin embargo, resultaban asaz inconvenientes: los depósitos de Cadáveres estaban pobremente ventilados, reinaban en ellos el hedor y la materia infecciosa. Las emanaciones de los osarios se adherían a la ropa de los médicos, a los cabellos y a la piel; era inevitable que, socialmente, existiese un cierto desdén hacia la especialidad.
A pesar de aquellos engorros, la labor forense seguía resultando fascinante, y dos médicos radicados en París, Paul Brouardel y Ambrose Tardieu, se ocuparon del estudio de las señales de la asfixia y la muerte por ahorcamiento. Tardieu publicó al respecto un artículo titulado «La Pendaison, la strangulationet lasuffocation» (El ahorcamiento, la estrangulación y la asfixia) en el que describía las diminutas manchas de sangre que pueden hallarse en el corazón y bajo la pleura de los cadáveres de quienes han muerto asfixiados con rapidez. Estos puntos aún se conocen hoy en día como Puntos de Tardieu. En 1897, Brouardel publicó un libro titulado La Pendaison, lastrangulation, lasuffocation,la submersion (El ahorcamiento, la estrangulación, la asfixia, el sumergimiento), en el que describía las marcas que el ahorcamiento dejaba en el cuello y el daño que provocaba la estrangulación manual en el hueso hioides.
En Lyon, el tipo de estudio detallado de los cadáveres que llevaba a cabo el doctor Alexander Lacassagne trajo consigo una renovada comprensión de los cambios físicos que tienen lugar en el cuerpo humano cuando se extingue la vida. Lacassagne tomó apuntes sobre el rigor mortis, la manera en que los músculos de los cadáveres se endurecen, la tensión que se hace evidente en la mandíbula a unas pocas horas de la muerte y luego se extiende hacia las extremidades inferiores, para más tarde desaparecer en el mismo orden en que ha aparecido.
Lacassagne describió también la livor mortis, la palidez de la muerte, causada por la detención circulatoria, y observó el algor mortis, es decir, el enfriamiento del cuerpo y la rapidez con que el cadáver alcanza la temperatura del entorno.
Por fortuna, el médico francés detectó, en un doble movimiento, la utilidad de estos hallazgos como herramientas para calcular el momento de la muerte. Sin embargo, también topó con diversas excepciones posibles. Factores como la temperatura ambiente, las circunstancias de la muerte, la edad y la condición física de la persona fallecida podían influir en la aparición de las señales que Lacassagne había catalogado. Por ello solía advertir a sus alumnos sobre el riesgo de sacar conclusiones con demasiada rapidez, al tiempo que inculcaba en ellos la máxima: «Hay que dudar.» Por su parte, el patólogo Charles Meymott Tidy coincidía con Lacassagne al afirmar que «existe una certidumbre científica que sólo los cobardes tachan de incertidumbre, y existe una incertidumbre que sólo la insolencia de los ignorantes es capaz de desdeñar».
La devoción hacia la investigación forense dio lugar al diseño de nuevos métodos de disección, que a su vez estaban destinados a catalizar grandes controversias. En Viena, Karl Rokitanski, que solía obtener sus cadáveres en los hospitales y a lo largo de cuarenta y cinco años llevó a cabo dos autopsias por día, enseñaba a sus estudiantes una técnica de examen post mortem que él mismo había desarrollado, consistente en poner al descubierto los órganos internos, diseccionarlos y examinarlos in situ, es decir, dentro del cuerpo mismo.
Gohn, a su vez, modificó esta técnica al introducir el sistema de extracción de órganos en bloques relativos a su función. Una variación de dicha técnica se enseña aún hoy en día en numerosas escuelas de medicina.
Maurice Letulle era partidario de la versión en masse, consistente en la extracción de los órganos de las cavidades torácica y abdominal como si formasen un todo. Rudolf Virchow, que trabajaba en Berlín, defendía su propio método, consistente en extraer y examinar los órganos por separado. Es ésta la técnica más utilizada hoy en día en las autopsias forenses. Se trata de un procedimiento más delicado, preferido por numerosos patólogos, en cuya opinión es menos probable que, mediante esta técnica, se pierdan de vista fragmentos minúsculos de evidencia médica.
Así pues, los nuevos descubrimientos fermentaban en el continente, pero en las islas Británicas la situación era otra. Los ingleses siempre habían confiado en su sistema: las muertes sospechosas se referían al coroner o crowner, funcionario que llevaba a cabo una pesquisa y que no necesariamente contaba con formación científica o médica. Si el investigador lo encontraba conveniente, podía solicitar la opinión de un médico, pero dicho médico tampoco tenía que haberse formado necesariamente como forense. Hasta finales del siglo XIX no existía siquiera un censo de las muertes, y muchos casos que pedían a gritos una investigación quedaban sencillamente en manos del pariente más cercano.
En Inglaterra, la manipulación de restos humanos había sido, durante largo tiempo, una cuestión delicada. La mezcolanza de prácticas religiosas, supersticiones y vínculos emocionales entre vivos y muertos hacía aborrecible la sola idea de diseccionar un ser humano. Históricamente sí que se habían llevado a cabo disecciones para explorar la anatomía humana o para humillar al objeto del procedimiento, pero la práctica se tenía por una desgracia. Durante siglos, los cuerpos de los criminales ejecutados habían quedado en manos de los verdugos, que solían dejar los cadáveres expuestos en la horca hasta que se descomponían y, a veces, como castigo adicional, los desollaban ante la multitud curiosa.
Escocia fue una nación pionera en el estudio de la cirugía, pero las escuelas médicas locales trabajaban bajo la presión de encontrar los cadáveres adecuados. Las leyes inglesas contemplaban la cesión de algunos cuerpos de criminales ejecutados para su utilización como material pedagógico en las cátedras de cirugía cada año. Pero los cadáveres nunca eran suficientes, de modo que las escuelas de medicina debían satisfacer sus necesidades mediante la obtención ilegal de cuerpos enterrados recientemente.
Los muertos de familias adineradas contaban con el amparo de guardias armados, costeados por los propios deudos. Las tumbas nuevas se protegían también mediante un cercado de hierro, que las convertía en una suerte de caja fuerte mortuoria; aquello tenía un alto costo, pero ninguna precaución estaba de más. También se colocaban elaborados arreglos florales y de piedrecillas en las parcelas de los camposantos para que a los ladrones de cadáveres se les hiciese más difícil pasar inadvertidos. Pero a menudo las destrezas de estos saqueadores de tumbas ganaban la partida. Los cadáveres de los pobres, cuyos parientes podían costear aquellos recursos con dificultad, corrían, por supuesto, el mayor riesgo. Sin embargo, el mayor escándalo en la opinión pública estaban por causarlo los espantosos crímenes de Burke y Haré, unos empresarios depravados, pero tenaces, que, con vistas a ahorrarse el trabajo de desenterrar los cadáveres, asesinaron a dieciséis personas y vendieron sus cuerpos a unos cirujanos.
La sociedad inglesa experimentaba una profunda ambivalencia ante estas cuestiones, y los sentimientos de gran parte de los americanos eran similares. Por un lado, si un órgano interno necesitaba tratamiento con urgencia, resultaba alentador que el cirujano tuviese una idea adecuada de dónde podía estar localizado. Sin embargo, nadie deseaba que los restos de sus seres queridos sirvieran de ejemplo en una escuela de medicina.
Existía, pues, un enorme resentimiento hacia los cirujanos y el negocio que mantenían con los ladrones de tumbas. Y debido a las semejanzas entre las disecciones médicas y las autopsias forenses, eran pocos los ciudadanos que a su vez aprobaban esta segunda práctica, la forense. Sin embargo, la situación empezó a dar un giro cuando Alfred Swaine Taylor, joven patólogo inglés formado en Francia, comenzó a dictar clases de medicina forense en Londres. Taylor había traído con él una nueva perspectiva sobre cómo examinar los restos de las víctimas de muertes violentas, e iba a presentar sus ideas en un texto cuidadosamente razonado y repleto de ejemplos detallados, una guía que se convirtió en obra fundamental en lengua inglesa sobre patología y toxicología, y que tuvo una influencia enorme en las investigaciones criminológicas de los tiempos de Holmes y Watson.
Considerad la vivida descripción que hace Watson, en Estudio en escarlata, del examen que realiza Holmes no sólo del cadáver, sino de todo aquello que encuentra en el lugar del delito: «Sus ágiles dedos volaban de un lado a otro, palpando, presionando, desabrochando, examinando.» Resuena aquí, claramente, el eco de la exhortación que hace Taylor en la edición de 1873 de su obra AManual of Medical Jurisprudence (Manual de jurisprudencia médica): El primer deber de un jurista médico es el de cultivar la facultad de la observación detallada.
Un hombre de medicina, al estudiar un cuerpo exánime, debería tomar nota de cada detalle, observar todo aquello que pudiera arrojar luz sobre la causa de las heridas o cualquier otro daño hallado en él. No habría de quedar en manos de un policía el concluir si había rastros de sangre en un vestido, en las manos del difunto o en el mobiliario de la habitación. La ropa y el cuerpo del sujeto fallecido debe examinarlos con atención un médico.
Como no hay especialistas en medicina forense en el lugar del crimen, el Gran Detective simplemente llena ese vacío. Aunque se aleja de los preceptos de Taylor cuando suscribe la opinión de Lestrade, para quien no hay heridas en el cuerpo, Holmes no se supedita a ninguna corriente de pensamiento o acción, toma lo que le gusta de la nueva ciencia y el resto lo improvisa.
En El paciente residente, vemos al doctor Watson incursionar en la medicina forense cuando emite una opinión sobre la hora del fallecimiento de un hombre colgado basándose en la rigidez que el cadáver ostenta. Es cierto que no toma en cuenta las variantes posibles, pero está al tanto del concepto.
Muchos de los textos de jurisprudencia médica de la época daban cuenta de una extraña combinación de hechos y mitos, y puede que Watson se fiase demasiado de ellos. En Estudio en escarlata, Conan Doyle ofrece, por boca de Watson, la siguiente descripción de un cadáver: «Sobre el rostro hierático había dibujado un gesto de horror y, según me pareció, de odio; un odio jamás visto en facciones humanas.» Excepto en los casos muy, muy raros del espasmo cadavérico o el rigor instantáneo, los músculos, incluyendo los de la cara, se relajan en el momento de la muerte. Lo que en aquel entonces se interpretaba a veces como una mueca de horror o de pánico, era en verdad el resultado del cambio físico o del daño causado por un arma, una sustancia cáustica, un animal o un insecto. O bien podía tratarse del cambio de color causado por el sofocamiento, la lividez o el comienzo de la descomposición. Muchos médicos veían y observaban, pero aún no comprendían plenamente lo que ocurría a los cadáveres.
¿Y qué hay de las propias salas de disección, en las que, se nos dice, Holmes pasaba tanto tiempo? ¿Qué misterios albergaban?
Los cuerpos utilizados en la disección habitualmente se desangraban, y se les inyectaba conservantes para poder utilizarlos más de una vez. Holmes toma nota de ello en La caja de cartón, cuando desdeña la teoría de que las orejas cercenadas que una anciana ha recibido misteriosamente sean vestigios de la sala de disección. Holmes subraya que las orejas se encuentran envasadas en sal, algo que, según cree, no se le ocurriría a un estudiante de medicina. (La mención de las orejas cercenadas debió de causar una ola de escalofríos a los londinenses al publicarse la historia, en 1893; en ella resonaba el contenido de una carta que las autoridades habían recibido hacía algunos años, durante la investigación de una serie de sádicos asesinatos. La amenazadora nota rezaba así: «Cuando haga mi próximo trabajo, cortaré las orejas de la dama y las enviaré a los oficiales de policía para alegrarles el día.» La nota venía firmada por Jack el Destripador.)
Entre lección y lección de anatomía, los cadáveres se almacenaban en cámaras en las que colgaban de ganchos, y desde allí iban y venían según las necesidades de los dieners, o asistentes de los depósitos de cadáveres.
Las mesas de disección eran planas y no tenían drenajes ni rebordes, de modo que los fluidos se escurrían hasta el suelo, que solía estar cubierto de serrín para que luego pudiera barrerse. Se prefería la luz natural, puesto que la luz artificial disponible (velas y lámparas de aceite y de gas) distorsionaba los colores. Con la intención de evitar las miradas de los curiosos, a menudo los hospitales se construían alrededor de patios interiores, y las salas de disección daban a los patios en lugar de dar a la calle. A veces las ventanas se cubrían con jabón o sebo, a fin de procurar una mayor privacidad.
En algunos casos, las instalaciones contaban con escondites adyacentes a las salas de disección, por si hacía falta ocultar algún cadáver de dudosa procedencia de la mirada de los investigadores más entusiastas. A menudo servían a este propósito unas chimeneas enormes, dentro de las cuales se colocaban los cadáveres mediante unas poleas, mientras debajo se encendía un fuego, técnica que gozaba de especial popularidad en Nueva Inglaterra. Es cierto que los cuerpos en cuestión se ahumaban ligeramente, pero todavía resultaban muy útiles al sacarlos de allí. Por otra parte, en las salas que no gozaban de esta fuente de calor, hacía mucho frío y el ambiente apestaba a conservantes. En los sitios más progresistas, el hedor se disfrazaba con ácido carbólico.
Los maestros de anatomía y sus estudiantes llevaban gafas y delantales, pero, aparte de estas prendas, no poseían equipo protector y trabajaban con las manos al descubierto.
El primer paso de la disección consistía en borrar del cadáver cualquier rasgo que pudiera servir a la identificación del cuerpo, para asegurarse de que ningún pariente furibundo que hubiese descubierto una tumba vacía pudiese reclamar sus derechos sobre el cuerpo. Las prendas de vestir, caso de haberlas, se tiraban a la basura. De acuerdo con la ley, el robo de cadáveres era una falta, pero el de ropa era un delito punible con un castigo severo.
Normalmente, y sobre todo cuando eran robados, los cadáveres llegaban desnudos, en sacos o en barricas. Si habían viajado desde una cierta distancia, venían conservados en alcohol, a menudo etiquetados, discretamente, como «carne» o «cerdo». Los cuerpos infantiles se calificaban como «pequeños».
Antes de llevar a cabo la disección, se colocaba el cuerpo sobre su espalda, y la cabeza encima de un bloque de madera para tener fácil acceso al cuello. La primera incisión se hacía en la barbilla y continuaba hacia abajo: a lo largo de la garganta, a través del pecho y alrededor del ombligo hasta llegar al pubis. A veces se elevaba el cuerpo entero mediante cuerdas para demostrar la manera en que las extremidades se extendían en los cuerpos vivos.
Sin las potentes sierras giratorias con las que contamos hoy en día, la disección resultaba ardua en el sentido físico del término. El cráneo se abría con cuchillos, serruchos y escoplos. Se extraían entonces los órganos, músculos, arterias y venas para su estudio y clasificación sistemática. Se llevaban a cabo dibujos y se tomaban apuntes, y las partes que aún podían volver a usarse se colocaban de nuevo en su sitio. Luego el diener cosía el cadáver y lo devolvía al depósito.
El sistema de autopsias médico—legales comenzaba a evolucionar a partir de la disección anatómica, pero existían diferencias probadas entre ambas técnicas. En los casos de muerte sospechosa, se elaboraba una cuidadosa descripción de los rasgos que identificaban del cadáver y se conservaba un dibujo o una fotografía de los mismos. No se les quitaba la ropa para tirarla, sino para examinarla y guardarla como prueba, y se desaconsejaban los conservantes y demás productos químicos que pudiesen confundir el olfato del patólogo. (Muchos anatomistas, dispuestos a sacrificar la información olfativa, fumaban prodigiosamente durante las autopsias, alegando que lo hacían por razones de higiene.)
El cuerpo se abría con la clásica incisión desde la barbilla hasta el pubis, pero sólo después de llevar a cabo un cuidadoso examen externo, durante el cual se tomaban notas sobre las heridas, su dirección y profundidad. Puesto que no se extraía la sangre ni se sustituía con productos químicos, ésta se escurría y goteaba, lo que conllevaba un riesgo de enfermedad. Las astillas de huesos podían herir inesperadamente al investigador meticuloso, que tenía que meter las manos desnudas hasta el fondo de incisiones profundas.
Los depósitos de cadáveres apestaban a podredumbre, a materia fecal y vómito. Eran hervideros de peligro, pero los médicos y dieners hacían su trabajo con la misma determinación que los anatomistas. Las nubes de moscas prestaban rumoroso testimonio de cómo, también por la fuerza, se arrancaban los últimos y pesarosos secretos de las víctimas de homicidio.
Tradicionalmente, cuando el anatomista llevaba a cabo una disección, la pregunta que le hacía a su objeto de estudio era: « ¿Cómo estás hecho?» Con el progreso de la medicina forense, el patólogo había empezado a preguntar al cadáver: « ¿Cómo has muerto?», aunque las respuestas no siempre fuesen claras. A veces parecía que, por cada dos pasos que se avanzaba, se retrocedía uno, y que la medicina forense, ejercida con mediocridad, podía dar lugar a errores graves.
En el siglo XVII, un médico checoslovaco llamado Johann Schreyer diseñó una prueba que, según él, podía demostrar si un niño había nacido con vida. Basándose en la obra precedente del médico danés Caspar Bartolín, quien había escrito que la presencia de aire en los pulmones de un infante muerto indicaba que había nacido con vida, Shreyer lanzaba los pulmones de aquellos niños que supuestamente habían nacido muertos en un cuenco de agua. Si flotaban, de acuerdo a Shreyer, aquello demostraba que el niño o niña había nacido con vida.
Durante muchos años, ésa sería una prueba estándar. Muchas madres perturbadas fueron condenadas por infanticidio con la evidencia de este único experimento antes de que alguien observase que la putrefacción del tejido pulmonar también podía causar que los pulmones flotaran. El procedimiento de Schreyer sufrió una serie de ajustes a lo largo de los siguientes doscientos años antes de tornarse realmente útil, y aun así, pasaría a considerarse sólo como un indicativo, y no como prueba indiscutible del nacimiento con vida.
La nueva ciencia surgía, pues, con lentitud a partir de un cúmulo de mitos y observaciones mal comprendidas. Se había demostrado repetidas veces que el pelo y las uñas no siguen creciendo después de la muerte, pero que así lo aparentan debido a la contracción de la piel y de los músculos que la sostienen. Sin embargo, en 1882, un texto de patología de Charles Maymott Tidy informaba, de manera errónea, que tanto el cabello como las uñas aumentan de longitud después de la muerte.
El doctor Tidy alegremente afirmaba que el conocimiento de este «hecho» había impedido la condena de un grupo de estudiantes de medicina por un caso de robo de cadáveres. Los parientes de un chico retrasado recién fallecido habían hallado su tumba vacía, y gracias a las uñas, extremadamente largas, habían identificado un cuerpo diseccionado en una escuela de anatomía como el cadáver del joven. En el juicio, un «experto» médico explicó que las uñas, tan largas que se curvaban alrededor de las punta de los dedos de las manos y los pies y se extendían a lo largo de las palmas y las plantas, habían crecido de esa manera post mortem. La familia tuvo que retirar los cargos, y los estudiantes de medicina pudieron seguir desenterrando la sabiduría.
El mismo año en que Tidy publicó su artículo, un complejo texto forense causaba furor en Europa central. En el pequeño poblado húngaro de Tisza—Ezlar, una sirviente doméstica de fe católica y de catorce años de edad llamada Esther Solymossy había desaparecido mientras cumplía con un recado de su patrona. Era el comienzo de la primavera, la temporada de la Pascua judía, y poco tiempo pasó antes de que la antigua y perniciosa creencia popular en el asesinato ritual judío reviviese entre los pobladores. Los judíos, según se murmuraba, tradicionalmente mataban a los niños cristianos para hacer la matzá de Pascua con su sangre. Era obvio que también habían secuestrado a Esther con aquel infame propósito.
Se detuvo a numerosos niños judíos y se los sometió a interrogatorios. Bajo golpes y amenazas, uno de ellos «confesó» haber visto a Esther en la sinagoga, en donde la mantenían cautiva unos adultos. A través del agujero de una cerradura, el chico dijo haber presenciado cómo le cortaban la garganta a Esther y luego recogían su sangre en un cuenco. Sin embargo, el niño no fue capaz de confesar dónde habían enterrado los restos de la joven desaparecida.
Varios judíos fueron entonces arrestados a pesar de la carencia de pruebas objetivas en su contra, y se los interrogó y torturó hasta que firmaron sus confesiones. Pero tampoco ellos pudieron dar pistas sobre la localización del cuerpo, con el que las intensas labores de búsqueda no consiguieron dar. A medida que se acercaba el verano, la serpiente medieval del antisemitismo se iba desenroscando con mayor soltura, y la violencia desatada contra la comunidad judía causaba estragos en el pueblo. Se golpeaba a los judíos y se saqueaban y quemaban sus propiedades. Pero, a pesar de los esfuerzos de la comunidad, no había señales de Esther.
Fue entonces cuando, en el pueblo aledaño de Tisda—Dada, se rescató del río el cuerpo de una mujer. El cadáver llevaba un vestido parecido al que Esther vestía el día de su desaparición, y su altura era similar a la de la chica desaparecida. No constaba la desaparición de ninguna otra mujer en el área, y muchos de los habitantes de Tisza—Eszlar insistían en que se trataba del cuerpo de Esther Solymossy.
Sin embargo, la garganta de Esther estaba intacta. La joven llevaba meses desaparecida, y sin duda, si había pasado todo aquel tiempo en el río, el deterioro físico ya habría trazado unas espantosas rutas interiores. No sorprende que, al ver el cuerpo, la madre de Esther negase con furia que se tratara de su hija.
Tres médicos sin estudios ni experiencia alguna en patología forense recibieron el encargo de determinar la identidad de la chica pescada en el río y la causa de la muerte. Ante sí tenían un cuerpo femenino muy pálido, de uñas delicadas y pulcras en las manos y en los pies. Los genitales se hallaban severamente inflamados. Los intestinos y demás órganos internos se encontraban en buen estado de conservación. El cuerpo parecía haberse desangrado.
A partir de aquellas observaciones, los médicos anunciaron solemnemente sus conclusiones: la muerta tenía al menos dieciocho años de edad y quizá fuese un poco mayor. Venía de un ambiente privilegiado, y aunque no estaba acostumbrada a las labores físicas, los genitales inflamados indicaban que estaba muy habituada a tener relaciones sexuales. La causa de la muerte había sido una anemia, y no podía haber muerto hacía más de diez días. En resumen, claramente, aquél no podía ser el cadáver de Esther Solymossy, que tenía catorce años, solía caminar descalza y debía de estar morena por las frecuentes caminatas sin sombrero bajo el sol.
Aquello fue un gran alivio para los líderes de la comunidad, según cuyo razonamiento, si no se trataba del cuerpo de Esther, entonces no había motivo para cotejar las discrepancias entre el estado del cadáver y las confesiones de los judíos, y, por lo tanto, podían mantener el saqueo y la destrucción de las propiedades judías a la manera tradicional. Los acusados judíos permanecieron en prisión y los tristes restos de la chica del río fueron enterrados.
Sin embargo, el caso atrajo la atención de la prensa y se convirtió en objeto de airadas discusiones en todo el continente europeo. Un grupo de abogados de Budapest, gente educada y al tanto de la existencia del nuevo mundo de la patología forense, amén de escéptica ante la idea de que la sangre fuese un ingrediente de la matzá, se ofreció a defender a los acusados. Exigieron que el cuerpo fuese exhumado y examinado por tres doctores expertos en medicina legal. Aunque dicha petición topó con la resistencia de Bary, el fiscal examinador, que creía con fervor en el mito del asesinato ritual, el fiscal estatal apoyó la idea; lo incomodaba la falta de pruebas y albergaba un cierto interés en la justicia.
En medio del glacial frío decembrino, el cuerpo fue exhumado de su lugar de descanso, y los profesores Johannes Belki, Schenthauer y Michalkovics, todos de Budapest, llevaron a cabo una segunda autopsia. Los hallazgos diferían de manera sorprendente del informe de los médicos locales.
El grupo de Budapest insistía en que el cuerpo era de una mujer no mayor de quince años, como lo demostraba la inmadurez de sus huesos. Los genitales hinchados eran el resultado de una larga inmersión en el agua, no de contactos de tipo sexual, y su palidez extrema se debía a que el agua del río había eliminado la capa externa de la piel, dejando sólo el pálido corium, la capa interna, a través del cual la sangre se había filtrado.
Las uñas, inusualmente limpias, según había señalado el primer informe, no eran tales, sino la piel que había estado alguna vez debajo de las mismas, que también había arrancado la corriente fluvial. Por otra parte, puesto que la helada corriente del río había frenado la descomposición del cadáver, era posible que Esther hubiese pasado hasta tres meses en aquella gélida tumba. La ropa que llevaba el cuerpo exhumado y otros detalles físicos coincidían con los de la chica desaparecida. Los profesores de Budapest concluyeron de tal suerte que se trataba de los restos de Esther Solymossy, y que la garganta intacta dejaba en claro que las «confesiones» eran un invento. Una vez exonerados de los cargos, los judíos quedaron en libertad de retomar la pesada carga de sus vidas.
La nueva técnica de la autopsia forense había hecho justicia. Era un comienzo. Quedaban muchos recodos en el camino, supersticiones y prejuicios por superar, verdades científicas aún por descubrir. Pero el empleo de las autopsias en la persecución de la justicia quedaba instaurado. Empezaba a aceptarse la necesidad de examinar meticulosamente a las víctimas de homicidio en el contexto del crimen, y de que la ciencia tuviese un papel esencial en el sistema legal. Se había colocado un primer ladrillo en el enorme edificio de la ciencia de Sherlock Holmes.
¿Cuántas veces le he dicho ya que, una vez descartado lo imposible, la verdad por fuerza ha de estar en lo que queda, por muy improbable que parezca?
Sherlock Holmes en El signo de los cuatro
- Los médicos que se contagiaban de infecciones al examinar cuerpos en las autopsias podían transmitirlas a sus pacientes vivos. Un ejemplo clásico de ello sería lo ocurrido en 1847, cuando la altísima tasa de fiebre puerperal y de muertes maternas en el hospital vienés en el que trabajaba el médico húngaro Ignaz Semmelweis lo hundieron en una profunda zozobra. Al notar que las mujeres atendidas por los médicos se infectaban con una frecuencia mucho mayor que las pacientes de las parteras, Semmelweis comenzó a sospechar que los médicos transmitían la enfermedad a sus pacientes de manera inadvertida. Sus sospechas se tornaron convicciones cuando su mentor, el doctor Jacobus Kolletscha, adquirió una infección mortal similar a la fiebre puerperal al infligirse a sí mismo una herida menor durante una autopsia. Semmelweis insistió entonces en que los médicos se frotaran las manos con cloruro de lima antes de examinar a los vivos, y la tasa de muertes se redujo de manera espectacular. Sin embargo, muchos médicos, al sentirse heridos en su amor propio, nunca lo perdonaron. Semmelweis murió en un frenopático.
- Las autopsias se fueron convirtiendo en una tarea física más llevadera con el desarrollo de la sierra quirúrgica oscilante, patentada en 1947 por el doctor Homer Stryker, un ortopedista cuyo nombre ha pasado a designar lo que en las salas de autopsia comúnmente se conoce como sierra de Stryker.
- Los patólogos forenses y su equipo de colaboradores no sólo se encuentran amenazados por las enfermedades infecciosas. Las muertes por herida de bala, debido a la presencia de proyectiles explosivos en los cadáveres, constituyen un riesgo real para el trabajador poco precavido. Cuando las balas no han estallado al impactar contra la víctima, pueden hacerlo después de la muerte, por lo que debe tratarse a los cadáveres con instrumentos de gran longitud y con sumo cuidado.
- El término diener viene del alemán y, literalmente, quiere decir «sirviente». Hoy en día se prefiere el término «asistente forense», puesto que la palabra diener se considera paternalista. Sin embargo, tomada en el contexto de «sirviente de la ciencia», parece más aceptable y, también, históricamente más precisa. Son muchos los asistentes de patólogos forenses con extensos, aunque no reconocidos, conocimientos de anatomía. Suelen haber sido anteriormente médicos en el ejército.
Capítulo 2
Cuentos de bestias y perros negros
Señor Holmes, ¡eran las huellas de un sabueso gigantesco!
El doctor Mortimer en El sabueso de los Baskerville
En la novela de Arthur Conan Doyle, El sabueso de los Baskerville, Sherlock Holmes se convierte en adalid del triunfo de la ciencia y los hechos sobre la fantasía y la superstición. Al intentar otro tanto, numerosos correligionarios de Holmes en la vida real, al menos en las islas Británicas, toparían, sin embargo, con un camino arduo. Mucho antes de que el crimen se convirtiera en objeto de estudio científico, la evidencia física y biológica de los hechos que el hombre no podía explicar se observaba y se comentaba, pero sólo se interpretaba a través de la túrbida lente de la superstición y el folclore. Los cuentos de brujas, de fantasmas, de hombres lobo y de vampiros no eran sólo un entretenimiento para las noches de invierno: aquellas historias daban cuenta de un intento de explicar los hechos y los enigmas que infundían el terror en las gentes.
Desde luego, la superstición glorificada a lo largo de siglos puede resultar más que seductora: en manos de un narrador con talento puede tornarse incluso lucrativa. Sin duda, eso iba a descubrir Conan Doyle.
En 1901, el autor visitó la costa norte del condado de Norfolk, en Inglaterra, acompañado de su amigo, Bertram Fletcher Robinson, un joven periodista al que Conan Doyle había conocido en una travesía en barco a su regreso de Sudáfrica. Los amigos de Robinson cariñosamente lo acusaban de embaucador, y éste solía entretener a su famoso compañero de viaje con historias del lúgubre folclore de su De— von nativo, deudoras todas de la leyenda del gran perro negro que, según se decía, acechaba la región. Tanto le fascinó aquella imagen a Conan Doyle que, a partir de ella, concibió la idea para una nueva narración, que iba a titularse El sabueso de los Baskerville. Y aunque finalmente la escribiría él solo, su primera intención había sido colaborar con Robinson en el proyecto.
Con aquella historia en mente, ambos viajarían a Dartmoor, el hogar de Robinson, tierra de páramos, pantanos, marismas y ruinas de la Edad de Bronce. La prisión de Dartmoor no se encontraba lejos, lo cual daba pie a frecuentes rumores sobre peligrosos fugitivos que merodeaban en el desolado paraje campestre. Si todo aquello convertía al lugar en un escenario fértil, sin embargo, el elemento que proporcionara a Conan Doyle una agitación literaria esencial sería el perro negro.
Esta bestia tiene muchos nombres en el Reino Unido: Padfoot, Hooter (algo similar a «aullador»), Barghest, Oíd Shuck («chisme viejo», «deshecho», «trozo de excremento»), Galleytrot (más o menos «patas miserables»), the Shug, Hairy Jack (en referencia a la densa pelambre) y Gurt Dog, entre otros. Y las historias a propósito de estas criaturas espectrales no se limitan a Devon, sino que se cuentan en todos los rincones del Reino Unido. En los relatos antiguos, el perro suele ser una «aparición», o bien una suerte de epifanía o alucinación; en todo caso, una presencia cuyo propósito es el de advertir sobre un desastre inminente o el de acompañar a un ser humano hasta el más allá. Según las descripciones habituales, la bestia es enorme, posee una mirada fulgurante y unas mandíbulas babosas y espumantes.
Es esta legendaria y temible criatura la que Conan Doyle evoca en El sabueso de los Baskerville. «Era un sabueso —escribe—, un sabueso enorme y negro como un tizón, pero distinto de cualquiera que hayan visto jamás ojos humanos.» En esta historia, por supuesto, tal vez la más conocida de toda la serie de Sherlock Holmes, se cree que el temible sabueso traerá la muerte a los Baskerville que se topen con él. Mortimer relata la saga de los Baskerville a Holmes y a Watson en las habitaciones de Baker Street del modo siguiente:
Encima de Hugo y aferrada a su cuello, se hallaba una espantosa criatura, una enorme bestia negra. Era un sabueso, un sabueso enorme y negro como un tizón, pero distinto a cualquiera que hayan visto jamás ojos humanos. En su presencia, aquella criatura infernal arrancó la cabeza de Hugo Baskerville; al acabar, cuando volvió hacia ellos los ojos llameantes y las fauces ensangrentadas, los tres gritaron despavoridos y se lanzaron al galope con desesperación, sin dejar de dar alaridos mientras avanzaban por el páramo. Según se cuenta, uno de ellos murió aquella misma noche a consecuencia de lo que había visto, y los otros dos no llegaron a reponerse en los años que les quedaron de vida.
Ésa es la historia, hijos míos, de la aparición del sabueso que, según se dice, ha atormentado tan amargamente a nuestra familia desde entonces.
He aquí una narración intensamente dramática. Conan Doyle aprovecha al máximo el escenario mítico, y aunque cambia con toda libertad los detalles de la geografía para adaptarla a la historia, el tiempo que el autor se pasó merodeando por Dartmoor cobra cuerpo en esta narración de una manera ostentosa. Así como había una prisión cerca del hogar de los Robinson, también la había en los alrededores de la casa de los Baskerville. «A unos veinte kilómetros, se encuentra la prisión de Princetown; entre esos puntos desperdigados se extiende el páramo deshabitado y sin vida. He allí, pues, el escenario donde se ha representado la tragedia.»
Y así como había ruinas de la Edad de Bronce en Devon, las ruinas aparecen en el páramo ficticio de los Baskerville, como explica Stapleton a Watson:
—Sí, se trata, en efecto, de un lugar siniestro. Mire la falda de esa colina, ¿qué supone usted que son esas formaciones?
La empinada pendiente estaba cubierta de anillos de piedra gris, una veintena al menos.
— ¿Qué son, apriscos para las ovejas?
—No, son los hogares de nuestros dignos antepasados. Al hombre prehistórico le gustaba vivir en el páramo, y como nadie lo ha vuelto a hacer, encontramos sus pequeñas construcciones exactamente como él las dejó. Es el equivalente de las tiendas indígenas americanas, pero sin tejados. Podrá usted incluso ver el sitio donde hacían fuego, así como el lugar donde dormían, si la curiosidad lo empuja a entrar.
—Desde luego, se trata de toda una ciudad. ¿Cuándo estuvo habitada? —pregunta Watson.
—En el neolítico, se desconoce la fecha exacta.
— ¿A qué se dedicaban los pobladores?
—El ganado pastaba por estas laderas, y los hombres aprendieron a cavar en busca de estaño cuando la espada de bronce empezaba a desplazar al hacha de piedra. Fíjese en la enorme zanja de la colina de enfrente. Esa es su marca.
El sabueso de los Baskerville obtuvo un éxito enorme, en buena medida a causa de la fantasmal resonancia del folclore antiguo en el relato ficcional. Pero en la vida real, la influencia de supersticiones como las del perro negro a veces se convertía en impedimento para la investigación de crímenes verdaderos. Ejemplo de ello sería la investigación de un sangriento asesinato ocurrido en 1945, aunque el desdichado comienzo de la historia se remontase a la Inglaterra de 1885, a Warwickshire.
Dos años antes de que Sherlock Holmes hiciera su primera aparición en la literatura, un joven de catorce años, Charles Walton, regresaba andando a casa, al pequeño poblado de Lower Quinton, bajo la luz del crepúsculo. Al alcanzar una encrucijada, lo sorprendió ver un perro negro de extraordinarias proporciones en el camino. La bestia, quieta, lo observaba fijamente. El chico ya había visto el mismo perro en otras ocasiones; no llevaba collar y, que Charles supiera, no pertenecía a ninguno de los vecinos del pueblo.
Charles estaba bien versado en la creencia popular, según la cual los perros negros eran heraldos de la mala fortuna. Aquella visión no podía menos que provocarle escalofríos. Según luego relataría, el perro lo acompañó durante un trecho del camino sin emitir sonido alguno. Cuando las últimas luces de la tarde se hubieron extinguido, a Charles le pareció que el perro cambiaba de forma, hasta convertirse más bien en una mujer envuelta en un manto negro. Lentamente, la dama se descubrió y se volvió hacia el chico, que observó con horror que, bajo el manto, la oscura figura no tenía cabeza.
Subyugado por el horror, Charles recorrió el resto del camino en una carrera frenética. Al llegar a casa, se enteró de que su hermana, quien por la mañana se había encontrado perfectamente sana, acababa de morir. Este relato se contaba a menudo en el pueblo, y todos pensaban que aquélla era la razón por la que, desde entonces, Charles siempre había detestado a los perros, aunque mostrase una afinidad peculiar con otros animales y, según se sospechaba, conversara con ellos en una lengua extraña.
Sesenta años más tarde, los habitantes del pueblo recordaron con espanto aquella historia ante el hallazgo del cadáver de Charles Walton, por entonces un anciano reumático de setenta y cuatro años. El cuerpo se encontraba cerca del lugar en el que el joven Charles había dicho ver al sabueso espectral hacía ya tantas décadas. Evidentemente, algo había cogido a Charles por sorpresa mientras podaba los setos de sus vecinos, una labor que acostumbraba hacer. Lo habían degollado con su propia podadera, y el cuerpo estaba clavado al suelo con su horquilla, mostrando una cruz de cortes profundos en el pecho. La sangre del pobre hombre había empapado el terreno.
De inmediato empezaron a circular rumores de brujería. El lugar del homicidio se encontraba a la sombra de la colina de Meon, cerca de Whispering Knights («caballeros susurrantes»), un círculo de piedras del neolítico donde, según rezaba la tradición popular, se encontraban cada tanto las brujas. Y la propia colina, según se pensaba, la había creado el diablo en un acceso de cólera provocado por la construcción de un monasterio en las cercanías. Se creía que, de vez en cuando, los sabuesos fantasmas de un antiguo rey celta corrían por allí bajo la luz de la luna llena.
La naturaleza grotesca de las heridas de Charles Walton, y la manera en que su cuerpo desangrado se hallaba clavado al suelo, hacían pensar en el arcaico método con el que se acostumbraba matar a las brujas para impedir que se levantasen de entre los muertos. En el poblado se recordaba con claridad cómo, en 1875, una vecina llamada Ann Turner había sido víctima de una similar carnicería con horquilla, perpetrada por un vecino, John Hayward, que estaba firmemente convencido de que la mujer lo había hechizado.
Pero el homicidio de Charles Walton, ocurrido en 1945, no quedaría únicamente en manos de los agentes de la policía local, sino también del detective superintendente Robert Fabian, lo mejor que, por aquel entonces, podía ofrecer Scotland Yard. Y la autopsia la llevó a cabo el patólogo J. M. Webster. Es decir, que se hizo todo lo posible por investigar el caso Walton bajo una luz objetiva. La ciencia forense, sin embargo, aún tenía que competir con la tradición para desbrozar hechos macabros y ominosas supersticiones.
Lower Quinton forma parte de Warwickshire, que a su vez se sitúa en el centro de Inglaterra. Es la tierra de Tolkien; allí puede uno imaginar con facilidad a los hobbits y a otros seres mágicos en sus refugios subterráneos. Se trata del centro mismo de la tierra de Shakespeare, rica en cultivos, colinas delicadamente ondulantes, setos y casitas de campo de tejados de madera y paja, que se hallan en pie desde que los Tudor gobernaban Inglaterra. También es una tierra fértil en antiguos credos de magia y brujería. La atmósfera se hallaba, pues, cargada con extrañas preocupaciones y mitos cuando Robert Fabian de Scotland Yard llegó a Lower Quinton para investigar el asesinato del anciano Charles Walton. Todavía en 1945, al final de la segunda guerra mundial, los pobladores del lugar se mostraban reticentes, poco dispuestos a conversar abiertamente con el detective.
En el lugar del crimen, el cuerpo se hallaba con tal fuerza clavado al suelo que fue necesario el esfuerzo conjunto de dos oficiales de policía para liberarlo. El tajo en la garganta de Walton era tan profundo que la cabeza estaba parcialmente desprendida. El arma se hallaba enterrada en la herida, y el bastón de Walton, cubierto de sangre, yacía también por allí cerca. «Las heridas eran infames —escribió Fabian más tarde, en sus memorias—. Parecía el tipo de asesinato que los druidas habrían llevado a cabo durante una macabra ceremonia de plenilunio.»
Alee Spooner, superintendente de la policía de Warwickshire, le habló a Fabian sobre un libro de folclore local que relataba la historia de juventud de Charles Walton y su encuentro con el perro negro, pero aquello no causó demasiada impresión en Fabian, que decidió echar mano de todos los recursos investigativos de los que las autoridades disponían por aquel entonces. Fabian había llevado consigo una de las nueve bolsas de cuero marrón, o «bolsas para homicidios» que había ideado Scotland Yard. Cada una contenía todo lo que en la época se suponía necesario para incursionar en el lugar de un delito: guantes de goma, esposas, botellas para guardar muestras, destornillador y lupa. Se utilizó yeso para fabricar moldes de las muchas huellas de botas halladas en el lugar. Un avión de la RAF sobrevoló el área y tomó fotografías del cadáver y del sitio donde lo habían hallado, al tiempo que, en los campos aledaños, algunos agentes con detectores de minas hacían un barrido del área en busca de un viejo reloj de latón que había desaparecido del bolsillo del difunto. El examen del cadáver no reveló pelos de ningún perro.
Fabian tomó nota de la existencia de un campamento de prisioneros de guerra cercano al lugar del crimen: alguien había visto a uno de los prisioneros intentando quitarse una mancha de sangre de la chaqueta. Aunque el prisionero había alegado que se trataba de la sangre de un conejo que acababa de atrapar (evidentemente, la seguridad en el campamento era un tanto informal), lo detuvieron de manera expedita y se solicitó al laboratorio de la policía de Birmingham que determinase la proveniencia de la sangre.
Fabian se había propuesto cerrar el caso lo más rápidamente posible, y acabar así con los rumores de brujería y de apariciones de perros negros. Pero el laboratorio, que trabajó a toda velocidad, anunció que la sangre de la chaqueta pertenecía nada más y nada menos que a un conejo. Sin embargo, el investigador continuó con su labor, y junto a sus hombres tomó cerca de cuatro mil declaraciones, aunque la mayoría de los pobladores se mostraban reticentes a prestar testimonio. Se enviaron veintinueve muestras de ropa y de cabello al laboratorio, pero las muestras no arrojaron luz alguna sobre el caso. Durante la investigación, Fabian dijo haber visto un perro negro que se perdía de vista en Meon Hill. Al parecer, justo en ese momento, un joven granjero pasaba por allí, de modo que Fabian le preguntó: « ¿Buscabas al perro, hijo? ¿Al perro negro?», ante lo cual el chico se puso pálido y salió corriendo.
Poco tiempo después, apareció el cadáver de un perro negro colgado de un árbol. A partir de entonces, los habitantes de Lower Quinton se mostraron incluso menos dispuestos a colaborar con la investigación. «Nos cerraban las puertas de las casas en la cara —escribió Fabian—. Incluso los testigos más cándidos eran incapaces de aguantarnos la mirada... y algunos incluso enfermaban después de que nos dirigíamos a ellos.»
¿Quién mataría a un anciano con sus propias herramientas? ¿Quién podría clavarlo al suelo con una horquilla? ¿Qué motivo podía haber, a menos que se tratase de un excéntrico ritual, como el de clavar a un brujo al suelo?
El crimen nunca se resolvió oficialmente. El viejo reloj apareció en 1960 en lo que había sido el jardín del anciano Charles Walton, y no mostraba huellas útiles.
Antes de morir, según se cuenta, Fabian habría confesado sus sospechas de que el asesino de Walton hubiese sido el vecino que lo encontró muerto, y que le debía al anciano algún dinero. Las huellas de aquel hombre estaban en el arma, pero éste había explicado haber intentado retirarla del cuerpo. De acuerdo a la teoría de Fabian, los aspectos rituales del crimen habrían sido una puesta en escena deliberada; y la intención, provocar el terror entre los pobladores para acallar cualquier posible sospecha.
Fabian pensaba de aquel modo porque creía haber descartado lo imposible, y la única posibilidad que quedaba, entonces, era la del crimen como falaz puesta en escena. Pero incluso al echar mano de la lógica impecable del Gran Detective, Fabian nunca pudo vencer el miedo que las historias de apariciones de perros negros causaban en los pobladores, por lo que nunca pudo demostrar su teoría.
Lo cual nos lleva a la pregunta de por qué las leyendas de aquellos espectros seguían teniendo tanta importancia y se creía en ellas de tal manera en la Gran Bretaña del siglo XX. Se ha argumentado que la población de labradores perdigueros negros, una raza de perros bastante comunes en Gran Bretaña, a los que se suele permitir vagar libremente por el campo, está en el origen de las historias del perro negro. Pero los perros de San Juan (St. John's Dogs), de los cuales desciende el labrador perdiguero, llegaron a Inglaterra desde el Nuevo Mundo a comienzos del siglo XIX; y las primeras historias sobre el perro negro, en un momento tan temprano como el siglo XII.
Parece entonces más plausible que la ubicuidad de dichas historias se deba a una combinación de elementos del folclore realmente arcaicos, provenientes de la tradición nórdica y su mito del gran lobo Fenris —que podía ocasionar el fin del mundo si lo soltaban de sus cadenas— y también de la tradición de los invasores romanos, que habían llevado consigo ciertas creencias de aquellas naciones que ya habían conquistado y cuyos mitos habían asimilado. Estos ingredientes míticos vincularon, de modo inevitable, al perro negro con la muerte y sus rituales. Aquí destacan las costumbres de los antiguos griegos, que contaban historias sobre el Can Cerbero o Cerberos, el sabueso que vigilaba el reino de los muertos, y también las de los egipcios, cuya elaborada preocupación por la vida después de la muerte y por la conservación de los restos humanos dependía en gran medida de la figura de Anubis, un dios con cabeza de perro negro. Según la leyenda, fue Anubis quien introdujo el arte del embalsamamiento y la momificación en Egipto.
De acuerdo con la mitología egipcia, Osiris era hijo del gran dios del Sol, Ra, y al mismo tiempo hermano y marido de la diosa Isis. El pueblo lo amaba, pero él, en cambio, sentía envidia y un enorme resentimiento hacia su hermano Set. Set asesinó a Osiris mediante una trampa. Según el relato, Set encerró a Osiris en un baúl hermosamente tallado y lo lanzó al Nilo. Cuando Isis logró recuperar el cadáver de su marido, Set se lo arrebató y lo despedazó en catorce trozos, que luego esparció por las tierras egipcias. Sin embargo, Isis perseveró y recogió todos los restos sangrientos de su marido, excepto el falo, que Set lanzó al Nilo, donde lo devoró el Oxyrhyncus, una especie de esturión de boca alargada.
Anubis, el dios del embalsamamiento, al que se representaba siempre con una cabeza de perro negro o de chacal, vino en ayuda de la diosa, la ayudó a recomponer el cuerpo y la protegió mientras ésta daba forma a un pene artificial. Una vez acabada la pieza faltante, Isis, a quien siempre se representaba con unos brazos alados, agitó dichas alas encima de Osiris, insuflándole el aliento necesario para que tomase el lugar que le correspondía entre los dioses del más allá.
En esta historia se pueden encontrar muchas semillas del antiguo folclore británico, incluida la del ubicuo perro negro y su relación con la muerte, así como la concepción mágica de los cadáveres. «Momia» era un ingrediente común en las pociones y medicamentos de las islas, y también lo era en el continente, donde desde la Edad Media se mantenía un lucrativo comercio de muertos secos de importación. (Gran parte de las «momias» las fabricaban astutos empresarios con talento para el negocio y para lo macabro. En Nueva York aún era posible comprar momia en polvo, por un precio de veinticinco dólares la onza, en tiempos tan recientes como 1955.)
La noción popular británica de que el demonio entregaba animales «familiares» —usualmente gatos, perros y a veces liebres negras— a las brujas para que éstas llevasen a cabo sus malvados conjuros acusa también los rastros de la tradiciones egipcia y romana. Algunos órganos de estos animales eran ingredientes básicos en las recetas de complejos elixires, al igual que lo eran algunos fragmentos del cuerpo humano.
La idea de que ciertas partes del cuerpo de los muertos estuviesen relacionadas con la brujería y la magia negra dio sustento a las creencias populares hasta después de la época victoriana. Muy apreciada por sus supuestas bondades curativas era la soga con la que se había ahorcado a un condenado, y la imposición de una mano de ahorcado a un quiste o a una mancha cutánea supuestamente debía curar la afección. Fue en parte debido a la conexión entre la magia negra y la disección del cuerpo humano que esta última tuvo tan mala prensa durante el accidentado nacimiento de la ciencia forense. Existía un gran temor a que las partes del cadáver pudiesen comprometerse en actos peligrosos.
Durante muchos siglos, la religión aseguró que el cuerpo humano contenía un hueso «luz», un hueso en especial, a partir del cual el cuerpo entero de un individuo volvería a formarse y cobrar vida el día del Juicio final. Había disputa sobre el lugar en que se encontraba dicho hueso, aunque un buen número de expertos religiosos afirmaban que se trataba del coxis, el hueso que se encuentra en la base de la columna vertebral.
Este miedo primordial a los muertos en cuanto entes peligrosos, y el hecho de que animales carnívoros, como los perros, se sintieran atraídos por el olor a menudo presente cerca de las horcas o de las tumbas poco profundas, otorgaba sustancia y perdurabilidad a las historias del perro negro. Y el uso que hizo Conan Doyle de las leyendas sobre esta bestia en El sabueso de los Baskerville sería tan sorprendente que, a pesar de la acerada lógica de Sherlock Holmes ante la «aparición», su imagen no deja de estar al acecho:
Era una criatura enorme y refulgente; horrenda, espectral. He interrogado a estos hombres, uno de ellos un campesino que no se anda con historias; el segundo, un herrero; y el tercero, un agricultor del páramo, y todos hablan de la misma aparición espantosa, que se corresponde a la perfección con el infernal sabueso de la leyenda. Le aseguro que el terror es rey en el distrito, y que difícilmente existe quien se atreva a cruzar el páramo de noche.
La cualidad misteriosa de los perros daba pie a espeluznantes ficciones, pero en el mundo real de la investigación criminológica, la habilidad de los sabuesos tardaría más tiempo en aplicarse a algún propósito. Conan Doyle sí que endilga a Sherlock Holmes el uso de sabuesos en diversas historias, como La aventura del delantero desaparecido, donde evidentemente se ha entrenado al sabueso Pompey para rastrear señuelos aromatizados con anís. (Costumbre real de algunos cazadores, que lo hacían para entrenar a los perros jóvenes o bien para disfrutar de la caza sin matar a ningún animal.) Holmes, claro, se vale del aroma para rastrear la solución al misterio.
En La aventura de Shoscombe Oíd Place, la capacidad del spaniel de la familia para distinguir a la amante de los extraños le proporciona a Holmes una pista esencial, y como le anuncia éste a Watson: «Los perros no se equivocan.» Tal vez así sea, aunque sus criadores a menudo lo hagan, como puso muy en evidencia lo ocurrido por allá en 1888, durante la búsqueda de un asesino en serie mejor conocido como Jack el Destripador. En un intento por dar con el asesino sin tener pistas firmes, las autoridades inglesas llevaron a dos sabuesos muy apreciados, Barnaby y Burgo, a Regent's Park, escenario, por cierto, muy próximo a la londinense Baker Street de Sherlock Holmes. Al comienzo, los perros parecieron encontrar una pista, pero a continuación ocurrió el desastre, cuando se les permitió desviarse y los animales desaparecieron. Existe una cierta disputa a propósito del lugar al que se habrían dirigido los sabuesos, sobre si se habían perdido en realidad o habrían regresado a la perrera sin que las autoridades lo supiesen. Lo cierto es que el Times londinense publicó de inmediato un anuncio solicitando información sobre el paradero de los sabuesos en nombre de Scotland Yard.
Cuando se supo que Burgo y Barnaby habían sido localizados, los sabuesos y sus entrenadores fueron objeto de muchos comentarios mordaces. Pero no deja de resultar curioso que mientras se pensaba que los sabuesos merodeaban sin rumbo por la ciudad, no ocurrió ningún destripamiento, y los crímenes sólo comenzaron de nuevo cuando se anunció que los perros estaban de vuelta en la perrera. Acaso una creencia atávica en los misteriosos poderes de los sabuesos se apoderó del Destripador en aquel breve lapso de tiempo. Pero ésa fue toda la ayuda prestada por Burgo y Barnaby, los cuales, al carecer de adiestramiento especializado en labores policiales, no pudieron encontrar pruebas útiles en el caso de Jack el Destripador.
En El hombre que trepaba, Sherlock Holmes anuncia haber «pensado seriamente en escribir una breve monografía sobre la utilización de los sabuesos en el trabajo detectivesco». Si la hubiese escrito, Scotland Yard podría haber hecho un uso excelente de la misma durante aquel «verano del terror» de 1888.
Pero volviendo a los perros como objeto de un buen número de investigaciones en los inicios de la criminología, no eran éstos los únicos animales sospechosos. El delito de bestialismo fue una gran preocupación durante toda la época victoriana, y la presencia de pelo animal se tomaba en aquel entonces por evidencia casi incontestable del mismo. El patólogo inglés Afred Swaine Taylor escribía a finales del XIX que «los juicios por sodomía y bestialismo son muy frecuentes, y se han dictado condenas a jóvenes y a adultos por haber mantenido relaciones contra natura con vacas, liebres y otras hembras de animales. Estos crímenes son punibles con sentencias de por vida». (En tiempos tan recientes como 1950, el patólogo escocés John Glaister incluía en un texto la historia de un hombre «arrestado después de habérselo visto practicar un coito de tipo contranatural con un pato», lo cual nos deja con la duda sobre qué sería exactamente el coito natural con un pato.)
Resulta sorprendente el gasto en horas de laboratorio y dinero que en la época se realizó para dar con pruebas que apuntalasen cargos de bestialismo, asunto que tal vez debía ser más bien de la injerencia de la Sociedad Protectora de Animales. Pero al menos se obtuvieron, durante aquellos años, algunos datos útiles para la comparación entre el cabello humano y la pelambre animal. Cuestión de especial importancia, puesto que en un comienzo resultaba extremadamente difícil establecer de modo incontrovertible la diferencia entre ambos.
A mediados del siglo XIX ya se había logrado algún avance en la detección de las diferencias entre el pelo animal y el humano. Existe un artículo de 1869 al respecto, atribuido a un investigador alemán llamado Emile Pfaff; para entonces ya se manejaba la tesis de que el cabello de los animales solía tener una cutícula más irregular y de mayores proporciones que la del cabello humano. Taylor, por su parte, hacía numerosas referencias a la necesaria identificación de hebras animales en las armas y la ropa.
«Si un cabello sometido a análisis no fuese humano, ¿cómo podemos saber de qué animal proviene?», preguntaba el patólogo Charles Meymott Tidy en su volumen de Medicina Legal., publicado en 1882. Y para proporcionar una respuesta a su propia pregunta, señalaba la conveniencia —tal como lo habría hecho Holmes— de «mantener una tabla de muestras de pelo de distintos animales con fines comparativos».
A medida que mejoraban las técnicas forenses, los animales comenzaban a suministrar información importante sobre los crímenes. En 2003, Reuters informaba que una cacatúa de moño blanco, o de cresta blanca, hallada en el escenario del homicidio de su dueño, había aportado información vital para la solución del caso. El pico del ave se hallaba cubierto con la sangre del homicida, al que valientemente había atacado (lo cual nos recuerda el comentario de Holmes en El sabueso de los Baskerville: «Los agentes del diablo pueden ser de carne y hueso, ¿no es cierto?»). El ADN que se extrajo del pico ensangrentado bastó para condenar de por vida al asesino.
Pero por muy poderosa que sea la ciencia, aún no podemos olvidar la imagen de Oíd Shuck, Gurt Dog, Padfoot, Hooter, Barghest, Galleytrot, Shug, Hairy Jack o, en fin, cualquiera de los nombres de ese enorme perro negro que, al atardecer, acecha en las encrucijadas al infortunado viajero al que debe guiar hasta un encuentro impostergable.
Sigue las pistas
- En los ritos de embalsamamiento egipcios, era tradición que se maldijese de manera ritual y se echase del recinto al embalsamador que hacía la primera incisión, conocido como «cortador». El resto del proceso lo llevaba a cabo el embalsamador propiamente dicho, a quien se solía retratar con la máscara de perro negro de Anubis. Esta ambivalencia hacia la manipulación del cuerpo humano prefigura la resistencia a la disección humana que, durante siglos, puso coto a las investigaciones anatómicas.
- Para protegerse de las brujas, las gentes de pueblo en el Reino Unido solían enterrar «botellas de brujas» cerca de sus portales. Las botellas contenían orina, clavos, agujas y otras piezas varias; se pensaba que mantenían alejadas a las brujas. La costumbre fue exportada a Nueva Inglaterra.
- En 1944, durante la segunda guerra mundial, Helen Duncan fue juzgada en Oíd Bailey (el histórico tribunal criminal de Londres) por cargos de brujería, al amparo de una ley que no se había aplicado en más de un siglo. Helen, que había nacido en 1887, solía llevar a cabo sesiones de espiritismo, y algunas de sus predicciones resultaban tan acertadas que ciertos funcionarios del Ministerio de Guerra se preocuparon seriamente de que pudiese descubrir y revelar la fecha del futuro desembarco de Normandía. De modo que, bajo el Acta de Brujería de 1735, se declaró a Helen Duncan culpable y se la sentenció a nueve meses de cárcel en la prisión de Holloway. El Acta de Brujería no fue derogada hasta 1951.
Capítulo 3
Una mosca en el ungüento
A partir de una gota de agua tocaría al lógico establecer la posible existencia del océano Atlántico o de las cataratas del Niágara, aunque ni de lo uno ni de lo otro tuviese conocimiento previo.
Sherlock Holmes enEstudio en escarlata
Animales e insectos poco habituales vuelan, reptan y se abren camino en varias de las historias de Sherlock Holmes. La serpiente se enrosca en La aventura de la banda de lunares, la medusa campea en La melena del león, y el fantasmal perro negro acecha a los campesinos en El sabueso de los Baskerville. Sin embargo, aquellos animales tan fabulosos no sólo están allí para asustar: son presencias necesarias para que la investigación científica pueda destacar. Conan Doyle repetidas veces describe a estas criaturas como objetos de la persecución de excéntricos naturalistas aficionados, dispuestos a capturarlas y clasificarlas junto con el hábitat al que pertenecen. Y Conan Doyle a menudo se vale de algunos detalles de la atmósfera científica para fines dramáticos. En La aventura de los tres estudiantes, el autor describe el paisaje que rodea a un gentleman y científico:
La impresión general que causaba era la de un hombre amistoso, aunque excéntrico. Y la habitación era tan peculiar como su ocupante: parecía un pequeño museo, un salón ancho, profundo y repleto de armarios y gabinetes, atestados a su vez de especímenes geológicos y anatómicos. Cajas de mariposas y polillas flanqueaban la entrada, y una mesa enorme en el centro de la habitación se hallaba cubierta de restos diversos; el tubo metálico de un potente microscopio se elevaba en medio de los desechos.
Este tipo de apasionados estudiosos de la ciencia eran legión en los tiempos de Holmes. El siglo XIX fue un período de enorme interés hacia la exploración del mundo natural. Conan Doyle, al igual que muchos de sus contemporáneos, solía asistir a conferencias sobre el tema, y las teorías de Charles Darwin y sus seguidores ejercían sobre él una enorme fascinación.
En El sabueso de los Baskerville, Stapleton, el naturalista, peca de desprevenido ante los peligros del páramo traicionero: «Una mosca o tal vez una polilla se había cruzado en nuestro camino, y Stapleton se lanzó tras ella sin pensarlo dos veces.»
Stapleton, se nos dice, cree que se trata de un ejemplar de «Cyclopides», una variedad que no es propia de los páramos ingleses, de modo que su presteza resulta comprensible. El páramo en sí, como lo describe Conan Doyle, resulta extraordinario en otro sentido: aunque se trata de un paisaje árido y hostil, alberga una multitud de orquídeas.
La mención de una orquídea y una polilla en la misma historia del sabueso debió de haber hecho pensar a muchos de los lectores originales del relato en la extraña predicción que Charles Darwin había anunciado treinta y ocho años antes. Darwin creía firmemente que los insectos y las plantas habían evolucionado de manera paralela e interdependiente. Y al examinar una inusual orquídea de Madagascar llamada «estrella de Navidad» (Angraecum sesquipedale), que posee un espolón para el néctar de más de treinta centímetros de profundidad, Darwin postuló que debía existir en Madagascar algún insecto con una probóscide, una suerte de apéndice similar a una nariz, de unos treinta centímetros de longitud. De otro modo, no había manera de que un insecto pudiese alcanzar el fondo de aquel receptáculo y polinizar la orquídea. Darwin publicó aquellas observaciones en 1862, en un artículo titulado «On the Various Contrievances by which British and Foreign Orchids are Fertilized by Insects» (Sobre los diversos procedimientos de los que se valen los insectos para fertilizar las orquídeas británicas y foráneas), en el que afirmaba:
¡En Madagascar deben existir polillas con una probóscide que se pueda extender hasta una longitud de entre veinticinco y veintiocho centímetros! El polen no circularía hasta que una polilla enorme, con una probóscide extraordinariamente larga, intentase extraer hasta la última gota de néctar. Si tales polillas se extinguiesen, seguramente se extinguiría también la Angraecum.
A su muerte, ocurrida en 1882, Darwin seguía creyendo en la existencia de aquella polilla de dimensiones extraordinarias, aunque nadie la hubiese hallado jamás. Para muchos, la teoría de Darwin era poco más que una divertida extravagancia, pero el osado razonamiento creativo del científico a partir de una evidencia minúscula resultaba esencialmente sherlockiano.
Sherlock Holmes creía en la observación perspicaz, los datos precisos y la aplicación de un método riguroso. Y precisamente aquellos tres puntos constituían el imperativo de los naturalistas aficionados de la época. La recolección, el estudio y la clasificación de insectos y plantas, al igual que el razonamiento sistemático basado en la información obtenida por aquellos procedimientos, tuvieron una gran influencia en la evolución de la ciencia forense.
Los naturalistas no sólo supieron ver que había millones de especies de insectos, sino que descubrieron también que los insectos eran ubicuos. Algunos resultaban demasiado pequeños para detectarlos, pero dejaban tras de sí larvas y secreciones que invadían los hogares, poblaban los jardines y se colaban incluso en los consultorios médicos, los laboratorios y los hospitales. Si los insectos habitaban en los cadáveres de los animales y los seres humanos, quedaba claro que también estarían presentes en el escenario de los crímenes más violentos. ¿Acaso la ciencia podría hallar una manera de que aquellos testigos silenciosos prestasen testimonio?
Aunque el recurso era una novedad en gran parte de Europa, ya se había utilizado en China en el año remoto de 1235 a. J.C. Un investigador llamado SungT'zu, autor de la primera obra conocida sobre ciencia forense (y cuyo título se suele traducir aproximadamente por La ocultación de los delitos) describía un caso que había tenido lugar en un pequeño poblado rural. Un hombre había muerto de un tajo, y la forma y la profundidad de la herida mortal indicaban que el corte se había infligido con una hoz. Al ser interrogados, todos los vecinos del pueblo negaron tener relación alguna con el crimen.
De modo que el investigador pidió a todos los posibles homicidas que trajeran sus hoces a la plaza principal y las colocasen en el suelo. Todas parecían limpias, pero pronto se formó una nube de diminutas moscas que, con sonoro apetito, se posaron en una de las herramientas. Evidentemente, las moscas se sentían atraídas hacia los restos invisibles de sangre y tejido que aromatizaban el instrumento, cuyo dueño acabó confesando.
Hasta el siglo XVII, Occidente había observado la actividad de los insectos, pero su interpretación de la misma había sido errónea. Hacía siglos que se conocían los efectos alucinógenos o tóxicos que podían tener ciertos insectos si se los ingería, y a menudo se utilizaban como ingredientes en elaboradas pociones mágicas destinadas a seducir o matar personas. En la Inglaterra rural, durante largo tiempo persistió la tradición de informar de la muerte de los seres humanos a las abejas que habitaban en la propiedad de la familia del difunto. De lo contrario, se pensaba que las abejas, molestas, se largarían y dejarían a los deudos sin miel. También se creía firmemente que las moscas, los gusanos, las abejas y los escarabajos nacían de manera espontánea a partir de la carne putrefacta. (Se trataba, por supuesto, de una idea antigua, representada en la Biblia por la historia de Sansón, que encontraba el cadáver de un león que él mismo había matado repleto de abejas y miel.)
El primer experimento del que tenemos constancia llevado a cabo para poner a prueba la validez de dicha teoría lo realizó un médico y poeta de Arezzo (Italia), llamado Francesco Redi. Redi había observado que la carne que los cazadores y los carniceros cubrían tenía menos gusanos que la que dejaban al descubierto. De modo que llenó tres tarros con carne descompuesta y dejó uno abierto, un segundo cubierto con una gasa y un tercero bien cerrado. Al cabo de varios días, Redi pudo comprobar que la carne del primer tarro estaba cubierta de gusanos; mientras que la del segundo tarro había atraído a las moscas, pero no tenía gusanos, y la tercera se conservaba intacta. Redi concluyó que los gusanos eran moscas inmaduras y que las moscas habían puesto huevos en la carne en descomposición.
El descubrimiento de que algunos insectos se reproducían en la carne putrefacta y de que cambiaban completamente de forma al alcanzar la madurez era una idea novedosa. Si podía determinarse con exactitud cómo cada tipo de insecto colonizaba los cuerpos sin vida, y si era posible predecir con escaso margen de error el tiempo que le tomaría hacerlo, la información obtenida podría convertirse en una herramienta valiosa para establecer la hora de la muerte en los casos de homicidio.
Aunque el concepto era brillante, resultaba difícil ponerlo en práctica. Son muchas las variedades de insectos que los cadáveres atraen, y cada una de ellas tiene sus propios hábitos de reproducción. Además, puesto que los insectos son de sangre fría, sus comportamientos reproductivo y alimenticio se ven muy alterados por la temperatura ambiente.
Por otra parte, algunos insectos resultan especialmente difíciles de identificar, puesto que imitan la apariencia de otros. Los sírfidos (del latín Syrphidae), un tipo bastante ordinario de moscas, son el primer ejemplo. Suelen tener los colores de las abejas y las avispas, y aunque, sobre todo, se encuentran en las aguas estancadas o residuales, también los atrae la carne muerta. Variables como las anteriores convierten la clasificación adecuada de los insectos que aparecen en los cadáveres, incluidas larvas y pupas, en un asunto muy complejo.
Bastantes años después del experimento de Redi, el estudio de los insectos y su posible utilidad para la investigación criminal seguía siendo cosa de académicos principalmente. Pero en 1850, un caso en Francia determinó el uso innovador de la ciencia natural. Mientras llevaban a cabo unas reparaciones en una finca de pisos de alquiler, unos trabajadores descubrieron que algunos ladrillos del fondo de una chimenea encajaban mal en su sitio. Al retirarlos, descubrieron un cadáver diminuto, que parecía el de un recién nacido. El calor seco al que había estado expuesto lo había momificado, e insectos de varios tipos habían encontrado un hogar entre sus pliegues y cavidades.
No era infrecuente el lastimoso hallazgo por parte de los trabajadores del ramo de aquel tipo de restos entre las paredes y en los sótanos de las edificaciones antiguas. A nadie se le escondía que algunas jóvenes aterrorizadas hacían uso de aquellas densas y pesadas construcciones para ocultar los tristes recuerdos de sus pasiones ilícitas. Pero ¿se trataba en aquel caso de un asesinato o de la eliminación irregular de un niño que había nacido muerto? La policía planteó una serie de preguntas a los investigadores médicos. ¿El niño estaba totalmente formado en el momento del nacimiento? ¿Había nacido muerto? Si había nacido con vida, ¿qué edad tenía en el momento de la muerte? ¿Cuál había sido la causa del fallecimiento? Si se trataba de un homicidio, ¿quién era con mayor probabilidad el responsable? El hecho de que cuatro inquilinos hubiesen pasado por allí en los tres últimos años sólo complicaba las cosas.
Se solicitó la opinión del doctor M. Bergeret, del Hospital Civil d´Arbois, que había llevado a cabo diversos estudios sobre los cambios que se producían en los cadáveres enterrados durante largo tiempo. Bergeret enfocó el problema desde las técnicas clásicas de la medicina legal: diseccionó el cuerpo, midió los huesos y examinó en detalle los tejidos disecados.
Bergeret concluyó que el niño había nacido totalmente formado y con vida. Pero para determinar cuánto tiempo había permanecido el cadáver en su tumba de ladrillos, Bergeret echó mano de la ciencia que estudia los insectos, la entomología. Tras una cuidadosa observación y clasificación de las polillas, las garrapatas y las pupas que infestaban el cadáver, al médico no le quedaban dudas de que había estado entre aquellas paredes al menos durante dos años.
El dictamen redimió de toda sospecha a los inquilinos más recientes y destacó la posible culpabilidad de una joven que había vivido en el piso durante el verano de 1848. Los vecinos y la casera, madame Saillard, pensaban que, en efecto, la mujer había estado encinta, pero nunca habían visto al bebé. Aunque fue arrestada y llevada juicio, no fue condenada. A pesar de las circunstancias tan sospechosas, Bergeret no fue capaz de demostrar que la muerte había sido el resultado de un homicidio.
En 1855, cuando escribió su informe sobre el caso, el médico subrayó el problema de los pocos conocimientos de los que, en aquel entonces, disponía sobre los efectos de los insectos en los cadáveres, al tiempo que insistía en la necesidad de profundizar en las investigaciones en ese campo. Sin embargo, ya Bergeret había demostrado que la evidencia entomológica podía resultar de utilidad para determinar el intervalo post mortem, uno de los problemas más difíciles que enfrentaba la medicina legal.
En 1878, Brouardel debió hacerse cargo de un caso similar, y halló orientación en la obra de Bergeret. El cadáver momificado del recién nacido que le tocó examinar a Brouardel era el nido de una cierta cantidad de artrópodos, así que el médico decidió consultar a un veterinario del ejército, Pierre Megnin, y a un experto del Museo de Historia Natural de París.
Estos dos identificaron larvas de mariposas en el cadáver, larvas de polilla y tejido y heces de ácaros, además de millones de ácaros enteros, vivos y muertos. Al tomar en cuenta estos factores, la cantidad de generaciones de insectos y los remanentes de vida vegetal que había en el cuerpo, los expertos concluyeron que el cadáver llevaba entre cinco y siete meses en el lugar donde finalmente fue hallado.
La información que habían recogido al observar la flora y la fauna del cadáver se conservó con vistas a su utilidad futura. Tal como habría querido Sherlock Holmes, los estudiosos iban recolectando datos, y, a medida que esos datos se iban ampliando, la relación entre las ciencias naturales y la medicina legal se iba vigorizando. Megnin continuó sus investigaciones con la intención de escribir una obra definitiva sobre el tema, cosa que finalmente logró con la publicación La fauna de las tumbas, en 1887, y La fauna de los cadáveres, en 1894.
Durante el siglo XIX, con vistas a arrojar una mayor claridad sobre los efectos que la vida vegetal y de los insectos pudieran tener en los cadáveres enterrados durante largo tiempo, Francia y Alemania llevaron a cabo exhumaciones a gran escala bajo supervisión de doctores en medicina legal. También se realizaron numerosas observaciones de cadáveres de anímales expuestos a diversas condiciones climáticas en busca de un patrón en los cambios post mortem causados por insectos diversos. Según las observaciones recogidas, algunos escarabajos transportaban ácaros diminutos en sus cuerpos, lo que les permitía el acceso a los cadáveres. Las cucarachas y otros insectos más grandes caminaban por encima de la sangre y otros fluidos corporales y podían transportar restos de los mismos a una cierta distancia del lugar de un crimen. En general, se descubrió que los insectos eran a menudo responsables de ciertas heridas post mortem operi mortem, y este descubrimiento impidió que tuvieran lugar un buen número de desastres judiciales.
En 1889 moría en el seno de una familia pobre de Frankfurt, Alemania, un bebé de nueve meses. Durante la autopsia, que se llevó a cabo tres días más tarde, se observaron heridas en el rostro del infante. A pesar de la historia clínica de enfermedades del crío, las heridas llevaron a la policía a sospechar que el padre lo había alimentado con ácido sulfúrico, método por entonces común para deshacerse de los hijos no deseados. Sin embargo, los entomólogos demostraron que las heridas eran resultado de un ataque de cucarachas, y el afligido padre fue puesto en libertad después de haber pasado varias semanas en prisión.
En 1899, diez años más tarde, también en Alemania, tenía lugar un caso similar: se sospechaba que una mujer había causado la muerte de su hijo porque la piel del cadáver mostraba una serie de abrasiones. La mujer, desesperada, insistía en declararse inocente de todo crimen, y decía haber encontrado el cuerpo del niño cubierto con un manto de cucarachas al regresar a casa de elegir un ataúd. El médico a cargo de la investigación colocó muestras de tejido humano en unos tubos de ensayo llenos de cucarachas. El daño causado por los insectos durante el experimento demostró que las heridas halladas en el cuerpo del crío podían tener el mismo origen, lo que le evitó un proceso judicial a la desdichada mujer.
Estos casos, y la relevancia de los insectos y las plantas para la investigación criminológica, fueron objeto de extensa discusión en los círculos científicos europeos de la época. En 1890, Conan Doyle pasó varios meses en Berlín y en Viena; dada su formación médica, es muy probable que estuviese al tanto de las investigaciones que se llevaban a cabo en este terreno por aquel entonces.
El interés por estas cuestiones se extendió con rapidez: Wyatt Johnson y Geoffrey Villenueve llevaron a cabo investigaciones similares en Canadá, y otro tanto hizo Murray Motter en Estados Unidos. Las diferencias en el clima y en la vida animal de las distintas zonas geográficas dificultaban el intercambio fructuoso de información, pero los métodos de observación eran similares. Poco a poco, la importancia de los insectos para la ciencia médico—legal se hacía evidente.
Al mismo tiempo que los científicos de los laboratorios europeos y americanos se esmeraban por comprender las relaciones de interdependencia entre moscas y escarabajos carroñeros, hormigas, ácaros y cucarachas, en Inglaterra se anunciaba un hallazgo extraordinario. Apenas había pasado un año de la publicación, en 1902, de El sabueso de los Baskerville, novela que incluía la vivida descripción de un entusiasta coleccionista de mariposas, Stapleton, y de las orquídeas salvajes que crecían en el misterioso páramo inglés donde tiene lugar la narración. Walter Rothschild, vástago de la famosa familia de financieros y fervoroso naturalista, y Karl Jordon, conservador, acababan de descubrir una fabulosa polilla que poseía una probóscide de 28 centímetros de longitud: lo suficiente para polinizar la misteriosa orquídea estrella de Navidad. Tal como había especulado Darwin hacía cuarenta años, la polilla se había descubierto en Madagascar. En honor de aquella predicción, la variedad —a la que comúnmente se la conoce ahora como «polilla halcón»— pasó a llamarse oficialmente Xantophan morgani preadicta. Aquello era prueba adicional del éxito espectacular del razonamiento científico sherlockiano.
En La aventura de la melena del león, Sherlock Holmes describe el aislamiento de su retiro, pero sugiere que la curiosidad científica llena ese vacío cuando afirma: «Mi casa es un lugar solitario. Mi anciana ama de llaves, mis abejas y yo tenemos la propiedad sólo para nosotros.» En El último saludo, Conan Doyle cuenta más al respecto cuando escribe que, durante su retiro, Holmes ha escrito su obra magna, Manual práctico de la apicultura, con algunas observaciones a propósito del aislamiento de la Reina.
Si un investigador que compartiese los intereses de Holmes hubiese escrito realmente dicha monografía, sin duda, habría incluido en ella alguna información sobre la Syrphidae, la mosca que se mimetiza con las abejas y visita a los muertos. Está claro que se habría tratado de algo más que del divertimento de un gentleman: habría sido un estudio minucioso y una contribución de datos vitales para la ciencia forense.
Sigue las pistas:
- Muchas criaturas humildes y diminutas siguen contribuyendo a la investigación forense hoy en día. En 2004, el Journal of Forensic Science informaba que se podían elaborar perfiles de ADN humano a partir de los gusanos que se habían alimentado de un cadáver incluso después de un intervalo post mortem de dieciséis semanas. Con ello aumentaba la posibilidad de establecer la identidad de una víctima por los gusanos que dejaba tras de sí, incluso si el cadáver había desaparecido ya por completo.
- Puesto que los gusanos devoran la carne enferma o putrefacta, su utilidad al limpiar heridas en situaciones en las que no hay antibióticos disponibles o no es recomendable su uso ha quedado demostrada. La carne enferma se expone a las moscas, las moscas depositan huevos en la herida, luego ésta se cubre con un vendaje y se deja que los gusanos retiren el tejido afectado. El problema principal de este método es la proveniencia de las moscas, que tienen unos hábitos de vida indeseables y nunca puede saberse a ciencia cierta dónde han estado.
- Las sanguijuelas, que pertenecen al filo de los gusanos segmentados, siempre han tenido un rol en la medicina primitiva, que los encontraba útiles para aplicar sangrías a los pacientes. Algunas sanguijuelas, como la Hirudo medicinalis, disfrutan hoy en día de un renacimiento como instrumento de las artes curativas, gracias a su utilidad en el mantenimiento de la circulación sanguínea en miembros reinjertados.
Capítulo 4
La prueba del envenenamiento
¿Y qué me dice del veneno?
Sherlock Holmes enLa banda de lunares
Sherlock Holmes siempre tiene presente la posibilidad de un envenenamiento. Y no cabe esperar menos de un pensador cientificista de su época, el XIX, siglo de descubrimientos inaugurales en la detección de sustancias tóxicas.
Durante el primer encuentro entre el doctor Watson y Sherlock Holmes, en el laboratorio del Hospital de San Bartolomé, Holmes tiene las manos cubiertas con una suerte de emplasto, el prototipo Victoriano de las tiritas: «Debo andar con tiento —explica el investigador— porque manipulo venenos con mucha frecuencia.» Como hombre de medicina que es, Watson recibe esta información sin inmutarse; ya sabe que los experimentos químicos por fuerza involucran el contacto con sustancias peligrosas. Sin embargo, Watson no se da cuenta de que esta mención del veneno anticipa algunos problemas fascinantes que deberá compartir con Holmes cuando investiguen casos como el de La banda de lunares o El pie del diablo, amén de la citada novela Estudio en escarlata.
Las historias de envenenamientos de Conan Doyle, sin duda, se derivan de la fascinación ambivalente que la opinión pública de su tiempo experimentaba hacia los asesinos de esta clase y sus víctimas. Las muchedumbres victorianas, hinchadas de pasión, solían asistir con regularidad, como si de una representación escénica se tratase, a los juicios por envenenamiento. Resultaba estimulante que muchas de las acusadas fuesen mujeres bien educadas y de una belleza que desarmaba. Como señalaba Holmes en El signo de los cuatro: «Le aseguro que la mujer más encantadora que he conocido murió en la horca por haber envenenado a tres críos para cobrar el dinero del seguro.»
Las mujeres tenían acceso a los aposentos de los enfermos y a las cocinas; se pensaba que las féminas más educadas y mejor nacidas eran, de modo implícito, personas de fiar. Durante el siglo XIX, muchas fueron las asesinas condenadas sólo gracias a los flamantes descubrimientos de la nueva ciencia toxicológica, que permitía detectar maniobras tan delicadas como siniestras.
Entre las damas cuyos juicios fueron objeto del ardiente interés de las muchedumbres se contaba Madeleine Smith, la imperturbable joven de Glasgow a quien, en 1857, se acusó de envenenar a su amante con un chocolate aromatizado con arsénico. (Durante el juicio, el artista Charles Doyle, padre de Arthur Conan Doyle, dibujó la escena de la sala para un periódico. En cuanto al jurado, el veredicto acordado fue el muy escocés «No probado».) También pertenecería a este grupo Florence Bravo, que presuntamente había asesinado a su difícil marido, Charles, vertiendo antimonio, un metal pesado y venenoso, en el vino de Borgoña que éste acabó bebiendo. El jurado asignado al proceso, fechado en el año 1876, concluyó que aunque Charles hubiese sido asesinado, «las pruebas son insuficientes para cargar la culpa en alguna persona o personas en particular». Otra acusada fue
Adelaide Bartlett, cuya belleza y digno porte le valieron la compasión pública durante el juicio, llevado a cabo en 1886 en el tribunal de Oíd Bailey, por el presunto crimen de haber despachado a su marido con cloroformo (el veredicto sería «Inocente»).
En 1889, en cambio, Florence Maybrick no iba a correr con tan buena fortuna. Unas pruebas dudosas bastaron para condenarla por el homicidio con arsénico de James, su abusivo y drogadicto marido. En gran medida, el veredicto se debió a que el juez Fitzjames Stephen, quien presidía el proceso, se acercaba a la senilidad. Fitzjames permitió que se prestasen una gran cantidad de testimonios irrelevantes pero tendenciosos, y también llevó a cabo un sumario inusualmente desfavorable.
La opinión pública inglesa recibió con indignación lo que tenía por un veredicto injusto, de modo que el gobierno se comprometió a conmutar la pena de muerte de Florence por una condena de por vida. En 1904, sin embargo, fue puesta en libertad, y no tardó en escribir un libro, titulado My Fifteen Lost Years (Mis quince años perdidos), que se vendió muy bien.
Los juicios de aquellas mujeres cuyas vidas pendían de un hilo resultaban estimulantes, pero las condenas solían evitarse. Por regla general, era difícil lograr un veredicto negativo; la duda razonable se imponía con facilidad, puesto que los tiempos se encontraba a merced del oleaje de sustancias letales. La gente a menudo tomaba dosis mínimas de arsénico y otros productos similares a guisa de tónicos; las mujeres se aplicaban arsénico para aclararse la tez, y belladona para agrandarse las pupilas. Las leyes eran laxas, y existía todo tipo de venenos a la venta para «librar la casa de sabandijas».
Al comienzo de Estudio en escarlata., Watson acaba de regresar de Afganistán, y tal vez no esté al corriente de los detalles de los casos que en su momento habían fascinado a toda Inglaterra. Pero como médico y hombre culto, sin duda, conoce un poco de la siniestra historia de los venenos y de los problemas que ciertos homicidios no probados planteaban tanto al sistema judicial como al estamento médico.
En la antigüedad, el temor a los envenenamientos era obsesivo. En consecuencia, se los castigaba con ferocidad. Históricamente, los primeros venenos habían sido sustancias animales tóxicas, por lo común destiladas de reptiles y anfibios. El venin de crapaud, o veneno de sapo, por ejemplo, era una de las sustancias tóxicas más populares. A menudo, dichos productos se probaban primero en prisioneros o en esclavos, y si su eficacia quedaba demostrada, pasaban a utilizarse para untar las armas. Los venenos animales son un concepto familiar para Holmes, que con prontitud sospecha de su uso en diversas historias, incluida La banda de lunares: Al instante se me ocurrió la idea de que se hubiesen valido de una serpiente, y como sabía que el doctor disponía de un buen surtido de animales de la India, pensé que probablemente había dado con una buena pista. La idea de utilizar un veneno que no se pudiera detectar mediante análisis químicos parecía propia de un hombre inteligente y despiadado que ha vivido en Oriente. La rapidez con la que este veneno haría efecto sería también, desde su punto de vista, una ventaja. Y muy sagaz tendría que ser el juez de guardia capaz de descubrir los dos pinchacitos de unos colmillos venenosos.
El pensamiento de Holmes resultaba innovador. Muchos casos de envenenamiento ocurridos durante el siglo XX se solucionaron gracias a un exhaustivo examen externo, llevado a cabo por un forense, en busca de la marca de una aguja hipodérmica. Así se descubrió, por ejemplo, el asesinato de Elizabeth Barlow en Thronbury Crescent, en Bradford, Inglaterra.
Una tarde de mayo de 1957, Kenneth, el marido de Elizabeth, que trabajaba como enfermero en un hospital cercano a la residencia de la pareja, llamó a un médico del barrio para que la visitara. Según Kenneth, Elizabeth estaba muy débil y se había caído en la bañera. Al llegar al lugar, el doctor halló el cadáver de la mujer, que yacía sobre un costado en la bañera vacía, rodeado de vómito. El marido explicó, desolado, que su mujer se había puesto enferma y que por ello había decidido tomar un baño. Él se había quedado dormido mientras esperaba que ella volviera a la cama y, al despertar, la había encontrado todavía en la bañera, con la cabeza sumergida en el agua. Entonces había intentado levantarla, pero había descubierto que, aun a pesar de sus destrezas como enfermero, Elizabeth era demasiado pesada para él. Por ello había vaciado la bañera y había intentado resucitarla allí mismo, claramente sin éxito. El médico llamó a la policía.
Al sargento detective Naylor, que atendió a la llamada, lo primero que lo sorprendió fue que el pijama de Kenneth Barlow se encontrase absolutamente seco, y que no hubiese salpicaduras de agua en ningún lugar del cuarto de baño.
De inmediato, Naylor solicitó la ayuda del doctor David Price, patólogo forense, quien, nada más llegar, notó que aún había agua acumulada en la parte interna del codo de la difunta, lo cual planteaba interrogantes adicionales sobre el supuesto esfuerzo vigoroso de Kenneth por salvarla. De modo que, sin mayor demora, se trasladó el cadáver a la morgue de Harrowgate y se llevó a cabo la autopsia.
Un primer examen externo no mostró señales inusuales en la piel abundantemente pecosa del cadáver, mientras que la revisión interna revelaba un embarazo temprano y ninguna causa de muerte. Por segunda vez, con ayuda de una lupa, Price revisó el cuerpo lenta y metódicamente y, al cabo de un par de horas de observación, obtuvo su recompensa: dos diminutas marcas de aguja hipodérmica en los glúteos. Sin embargo, la prueba toxicológica había dado negativa. ¿Qué le podrían haber inyectado a la joven?
Al interrogar a los compañeros de trabajo de Kenneth, la policía había descubierto que parte de su labor como enfermero consistía en administrar insulina a los pacientes. Elizabeth no era diabética y, por lo tanto, inyectarle una dosis elevada de insulina le habría inducido una crisis hipoglucémica. No obstante, no existían precedentes de asesinato por insulina, ni pruebas de laboratorio para detectarlo.
Price seccionó el tejido con las marcas de la aguja hipodérmica, y con A. S. Curry, toxicólogo, inyectó insulina a un grupo de ratones. A otro grupo le administró una pasta acuosa fabricada con el tejido seccionado. Todos los ratones desarrollaron los mismos síntomas y murieron, y las pruebas se repitieron varias veces con idéntico resultado.
Kenneth Barlow fue declarado culpable de envenenar a su mujer y condenado a cadena perpetua. En el intento de garantizar un juicio justo, al jurado no se lo informó de un descubrimiento adicional que la policía había realizado: la primera mujer de Barlow había muerto de manera similar hacía algunos años. Si el cuerpo de aquella primera víctima se hubiese examinado con celo sherlockiano, si se hubiese observado cada trocito de su piel con una lupa, tal vez la policía habría hallado marcas similares, como las de una mordida de serpiente. Si un juez «muy sagaz» hubiese detectado «los dos pinchacitos» en aquel primer caso, Elizabeth Barlow no se habría casado con una serpiente llamada Kenneth.
Aunque los reptiles y algunos anfibios eran las fuentes de veneno más comunes de la antigüedad, también se conocían los venenos vegetales. La cicuta, la adelfa, el acónito, el eléboro, el opio y diversas variedades poco recomendables de setas habían cobrado lo suyo en víctimas poco precavidas.
También se conocían de antiguo los efectos del arsénico, pero su inconfundible sabor había limitado la inclusión de este producto en el repertorio del envenenador hasta cerca del año 800 a. J.C., cuando un investigador árabe llamado Jabir ibn Hayyam lo refino hasta convertirlo en un polvo blanco y de escaso sabor, que podía ocultarse con facilidad en la comida o en la bebida.
Con un humor un tanto perverso, la jerga popular se refería al arsénico como el «polvo de las herencias», pues se creía que las familias infelices hacían feliz uso de él. Aunque a menudo se sospechaba del envenenamiento con arsénico como causa de la muerte, su presencia en el organismo no podía demostrarse de modo fehaciente ante un tribunal.
Durante la Edad Media, el miedo extendido hacia los venenos dio por fruto antídotos complejos aunque ineficaces, amén de supersticiosos métodos para detectar las sustancias tóxicas. Se creía que si aparecían manchas negras en un cadáver, éstas daban cuenta de la presencia de veneno, con lo cual se confundían los síntomas naturales de putrefacción o de enfermedad con la evidencia de un homicidio.
Los supuestos antídotos universales contra el veneno incluían el polvo de momia, el «cuerno de unicornio» (que solía venir más bien de infortunados rinocerontes) y la triaca, una mezcla de entre treinta y sesenta ingredientes, dependiendo de la receta del boticario de turno. Resultaba inútil para el paciente, pero de lo más útil para la situación financiera del fabricante.
La usnea, una sustancia preparada con moho raspado del cráneo de un muerto, preferiblemente un criminal ejecutado, era una de las «curas» más populares. Y también había florecido un lucrativo comercio de piedras bezoares, cálculos generalmente formados en el intestino o en la vesícula de los animales, que los jefes de Estado más crédulos compraban a precios exorbitantes.
Ambroise Paré, un cirujano del siglo XVI, animado por el escepticismo científico y por un espíritu de investigador digno de Sherlock Holmes, insistía en que las piedras bezoares no tenían valor alguno, y se dispuso a demostrarlo. Como asesor médico de Carlos IX de Francia, estaba en una posición adecuada para llevar a cabo el experimento. Paré eligió a un cocinero de palacio acusado de robar la platería, motivo por el que languidecía en la cárcel a la espera de su ejecución, y propuso suministrar al prisionero un veneno mezclado con la comida, y luego administrarle parte de la apreciada piedra bezoar del rey a manera de antídoto. Si la víctima sobrevivía, se le concedería el perdón.
Deseoso de tener una oportunidad, el cocinero se prestó para la prueba. Al cabo de una hora, y a pesar de la piedra, el hombre estaba agonizando: gateaba, vomitaba, tenía diarrea y sangraba por todos los orificios. Los intentos de Paré por aliviar sus sufrimientos no sirvieron de nada, y el desventurado cocinero murió al cabo de siete horas de tormento. El rey Carlos destrozó la piedra, aunque algunos en la corte creyeron que Paré no había demostrado que los bezoares fuesen ineficaces sino, a lo sumo, que la piedra del rey Carlos era falsa.
El uso que Paré hizo de seres humanos en sus experimentos con venenos durante el siglo XVI no fue único, mientras el miedo a morir envenenado estaba profundamente enraizado en el folclore. Según la creencia popular, Catalina de Médici, al casarse con el rey de Francia, había llevado con su dote diversas recetas para preparar venenos. Se murmuraba que enviaba cestas de comida envenenada a los pobres y que luego ordenaba a sus sirvientes que visitasen a los destinatarios de aquellas cestas e indagasen sobre su estado de salud. Según las gentes de pueblo, aquel procedimiento le permitía ir desarrollando un corpus de conocimientos científicos al tiempo que reducía convenientemente el número de ciudadanos pobres.
La imagen de una mujer asesina encajaba a la perfección con el temor imperante hacia la magia y la brujería. En el siglo XVII, una ingeniosa dama llamada Teofania di Adamo vendía a las mujeres de Roma y Nápoles un fluido transparente etiquetado como «Maná de San Nicolás de Bari». Oficialmente se lo tenía por un cosmético, pero se pensaba que una pequeña cantidad causaba una muerte rápida y de apariencia natural. Aquel producto empezó a conocerse como «aqua tofana», y los maridos maleducados de Roma y Nápoles comenzaron a experimentar fatales malestares digestivos.
Cuando, finalmente, las sospechas oficiales se centraron sobre Teofania, ésta busco refugio en un convento, del cual acabaron echándola. Durante un intenso interrogatorio, Teofania se confesó culpable de más de seiscientos asesinatos, y fue ahorcada de manera expedita. Se cree que su hija, Giulia, mantuvo a flote el negocio familiar. Asimismo, una francesa de nombre madame de Brinvilliers siguió los pérfidos pasos de la pionera italiana y quitó la vida a toda una serie de parientes y amantes antes de que la descubriesen y ejecutasen.
En Estudio en escarlata, Watson menciona tanto el «aqua tofana» como a madame de Brinvilliers al resumir con ironía un artículo de prensa:
Después de traer a colación, de modo más bien extemporáneo, la Vehmgericht (Un tipo de tribunal criminal de la Alemania medieval. (N. de la T)),el aqua tofana, a Carbonari y a la marquesa de Brinvilliers, la teoría de Darwin, los principios del malthusianismo y los asesinatos de la carretera de Ratcliff, el artículo acababa con una advertencia al gobierno y la exhortación a vigilar más de cerca a los extranjeros residentes en Inglaterra.
Hasta comienzos del siglo XIX, las condenas por envenenamiento dependían de la evidencia circunstancial y de las confesiones obtenidas bajo tortura. Cuando, en 1752, Mary Blandy fue juzgada y ejecutada en la horca por envenenar a su padre, la evidencia médica contra ella no había sido más que un polvo blanco que alguien la había visto colocarlo en la comida de su padre y que parecía arsénico, además de que el tracto gastrointestinal del difunto estaba irritado.
Para 1814 no quedaba duda de que los progresos en este campo se debían, en gran medida, al esfuerzo de Mathieu Joseph Bonaventure Orfila, nacido en 1787 en la isla de Menorca. Este brillante estudiante de medicina y química haba abandonado las Baleares a los dieciocho años para establecerse en París y continuar allí sus estudios. Durante el curso de sus investigaciones, Orfila descubrió que muchas de las pruebas que hasta entonces se llevaban a cabo para detectar los venenos y sus posibles antídotos carecían de valor alguno, y comenzó a llevar a cabo nuevos experimentos diseñados por él mismo.
La primera publicación de Orfila, su Tratado sobre venenos, le valió a la nueva ciencia de la toxicología un lugar vital en el campo de la jurisprudencia médica. En aquella obra, el autor describía, echando mano de las observaciones de sus experimentos con perros, los efectos del arsénico y otros venenos en el tracto gastrointestinal, y también desarrollaba nuevos métodos para detectar arsénico en el tejido animal.
A partir de los descubrimientos de Orfila, un químico británico llamado James Marsh inventó la primera prueba para detectar el envenenamiento por metales pesados, un procedimiento lo bastante gráfico para convencer a un jurado. El mecanismo era sencillo: Marsh hizo fabricar un tubo de cristal en forma de U, con un extremo abierto y en el otro una boquilla puntiaguda. En la boquilla se colocaba un poco de zinc, y por la abertura contraria se mezclaba el supuesto veneno con ácido. Si había arsénico en la mezcla, cuando ésta y el zinc entraban en contacto, se liberaba arsina por la boquilla. Entonces se acercaba un mechero a este gas para iniciar la combustión y se colocaba una pieza de porcelana helada cerca de la llama. En este punto, debía formarse una película negra y brillante sobre la porcelana, que se conocía por el nombre de «espejo de arsénico»: un espejo que devolvía la imagen de un asesinato. El método Marsh permitía descubrir cantidades minúsculas de arsénico y de antimonio, y resultaba lo bastante efectista para impresionar a la sala de un tribunal.
En 1840, este método iba a proporcionar la prueba crucial en el juicio de Marie Capelle Lafargo, acusada de deshacerse de un marido rudo e incivil mediante una tarta repleta de arsénico. Marie, nacida en 1816 de unos padres que, según los rumores, tenían lazos de sangre con la nobleza francesa, se había quedado huérfana durante la adolescencia, y unos tíos la habían acabado de educar en París. La chica, que había asistido a escuelas costosas, tenía compañeros de buenas familias, pero no poseía más que una dote modesta, por lo que no acababa de resultar interesante desde una perspectiva matrimonial.
Los tíos de Marie, tristemente resueltos a casarla, se dirigieron en secreto a una agencia matrimonial para encontrar un candidato a quien otorgarle su mano. Charles Lafarge les pareció adecuado y lo presentaron a Marie como un amigo de la familia, sin mencionar el hecho de que Lafarge era viudo. A Marie sólo se le dijeron que su pretendiente poseía una lucrativa fundición de hierro y un castillo magnífico en la provincia, llamado Le Glandier. Aunque le desagradaba Charles, un hombre de escasos modales e infortunada apariencia, Marie quedó impresionada por los planos detallados de aquella exquisita propiedad. Y, ante la apasionada insistencia de su tía, la joven se casó con Charles y se fue a vivir con él a Le Glandier.
Al llegar, Marie descubrió, indignada, que el castillo era en realidad un ruinoso montón de piedras: un lugar gélido, sombrío y aborrecible. También tenían allí residencia algunos parientes y visitantes perpetuos, entre los que se contaba Anna Brun, quien había dibujado los imaginativos planos del mítico Le Glandier y parecía tener un interés romántico en Charles, cuyo matrimonio le desagradaba. Ejércitos de roedores, que también habitaban el castillo, circulaban libremente por las habitaciones, y competían por el sustento con las diversas aves de corral que cacareaban y moraban con toda comodidad en la cocina. Marie, descompuesta, se encerró en su habitación.
Cuando finalmente salió de su retiro, pocas semanas le tocó descubrir que, además, el negocio de Charles estaba en quiebra, que era viudo, que había dilapidado la fortuna de su difunta mujer y que, sin duda, se había casado con Marie por su dote, que si bien resultaba modesta para los estándares parisinos, podía resultar muy atractiva para un viudo de provincias. Sin embargo, Marie daba la impresión de adaptarse con calma a la situación, y comenzó a dedicarse enérgicamente a hacer arreglos en el hogar. Compró cortinas nuevas, se hizo miembro de una biblioteca, preparaba complejos platos con trufas y, sin duda por motivos de higiene, llegó incluso a escribirle a un médico local: «Las ratas nos han invadido, ¿me haría llegar usted un poco de arsénico?»
Marie parecía haberle tomado afecto a Charles. Un día, cuando éste se encontraba en viaje de negocios en París, Marie le envió una tarta. Lamentablemente, Charles cayó muy enfermo nada más probar la tarta, y tuvo que regresar a Le Glandier para que su mujer pudiese cuidar de él. Marie se dedicó a ello con gran esmero, y le llevaba a su marido todo tipo de bebidas y sopas. Sin embargo, Charles empeoraba. Anna Brun declaró más tarde haber visto a Marie mezclar un polvo blanco, que llevaba en una cajita de malaquita, con la comida y las bebidas de Charles. Por este motivo, Anna se había dado a la tarea de recoger con discreción algunas muestras de comida y esconderlas.
Al cabo de dos semanas de agonía creciente, Charles murió. Anna entonces entregó a las autoridades las muestras de comida que había guardado. Los médicos locales analizaron las muestras y el contenido de la caja de malaquita mediante el primitivo método de la exposición de las sustancias al calor, ante el cual éstas despidieron un fuerte olor a ajo y se tornaron amarillas. A partir de este resultado, los médicos llegaron a la conclusión de que las muestras contenían arsénico. Puesto que el examen del contenido del estómago del difunto dio resultados similares, Marie fue acusada del asesinato de su marido.
La tía de Marie, sin duda preocupada por la reputación de la familia y la extensa cobertura periodística del caso, contrató los costosos servicios del Maître Paillet, un abogado de ingente reputación y talento, para que defendiese a Marie. Amigo de Orfila, Paillet estaba al corriente de los descubrimientos más recientes en la detección de venenos, y a sugerencia del propio Orfila, el jurista insistió en que se llevase a cabo la nueva prueba de Marsh. El tribunal ordenó entonces a los boticarios de Limoges que realizasen la prueba, pero éstos, que no estaban dispuestos a admitir su falta de experiencia en el procedimiento, intentaron hacerla de modo más bien precario.
Finalmente, para gran júbilo de las muchas personas que apoyaban a Marie, los científicos locales informaron que la prueba de Marsh había dado negativo para arsénico. Pero el fiscal acusador alegó entonces que la prueba debía repetirla el famoso Orfila en persona, y la defensa se vio obligada a aceptar la petición. Orfila se trasladó desde París para llevar a cabo la prueba en presencia de los boticarios locales. El procedimiento llevó una noche entera. A la tarde siguiente, ante un tribunal silencioso, el experto testificaba haber hallado arsénico en todas las muestras, y explicaba que la prueba de Marsh era compleja y debía realizarla un experto.
Marie Lafarge fue declarada culpable y sentenciada a muerte, pena que luego se conmutó por una cadena perpetua y trabajos forzados, aunque éstos luego se conmutaron también. Marie cumplió diez años de condena en varias celdas en las que escribió sus memorias y desde donde se carteaba con personajes de la vida pública que simpatizaban con su causa, entre ellos el escritor Alejandro Dumas (padre). Napoleón III acabó indultándola, pero Marie murió de tuberculosis poco después de su puesta en libertad, y hasta el último día defendió su inocencia.
Si el abogado defensor de Marie hubiese apuntalado su defensa no tanto en la prueba de Marsh, sino en el hecho de que la evidencia física la había proporcionado Anna Brun, una parte con prejuicios claros y con un móvil propio, el resultado del juicio podría haber sido muy distinto.
Pero más allá de la cuestión legal, el caso Lafarge ponía en claro el hecho de que la toxicología era una ciencia compleja y requería destrezas y experiencia, no sólo conocimientos teóricos. También dejaba la puerta abierta para los grandes juicios por envenenamiento de la época victoriana.
En 1842, un alemán llamado Hugo Reinsch desarrolló un método más sencillo para comprobar la presencia de arsénico; la nueva ciencia de la toxicología, sin duda, crecía en importancia. Pero poco después tendría lugar un revés de consecuencias devastadoras: el doctor Thomas Smethurst iba a ser juzgado en Oíd Bailey por el asesinato con arsénico de Isabella Bankes.
«Cuando un médico obra mal, se convierte en el peor de los criminales: tiene sangre fría y posee los conocimientos necesarios», dice Sherlock Holmes en La banda de lunares. Y esta observación viene refrendada por la gran cantidad de envenenadores Victorianos y eduardianos que poseían formación médica. Pritchard, Cream, Palmer, Warder, Waite y Crippen fueron todos médicos y asesinos, y sus nombres aún evocan pesadillas.
Sin embargo, el caso Smethurst iba a ser único. No sólo se trataba de que un alma retorcida pudiese envenenar a un alma confiada: se trataba de que un eminente experto en medicina pudiese arruinar con su crimen, del modo más negligente, la confianza que la opinión pública había depositado en la exactitud del testimonio científico.
En 1858, cuando el doctor Smethurst estaba en la cincuentena y su mujer tenía casi veinte años menos, ambos llegaron en un carruaje a Bayswater, en las afueras de Londres, donde alquilaron unas habitaciones en una casa de huéspedes. Smethurst era especialista en hidroterapia, una práctica médica victoriana consistente en la vigorosa introducción de agua por cada orificio existente en el cuerpo humano. Smethurst le dijo a su casera que estaba pensando abrir una consulta en Bayswater y que quería familiarizarse con la zona.
Isabella Bankes, otra huésped de la misma casa, tenía cuarenta y dos años, poseía un cierto encanto, una suma de dinero moderada y una historia médica de malestares digestivos ocasionales. Isabella estaba contenta de poder confiarle sus problemas al recién llegado doctor, que a su vez parecía encantado de hablar sobre los síntomas de Isabella. A medida que sus charlas, de una naturaleza claramente íntima, se hacían cada vez más extensas, la casera comenzó a inquietarse, a pesar del hecho de que la señora Smethurst parecía tomarse el asunto con peculiar indiferencia.
Finalmente, la casera, indignada, le pidió a la señorita Bankes que abandonara la casa, cosa que ésta hizo, si bien acompañada de Smethurst. La pareja contrajo matrimonio en una ceremonia religiosa, aunque de carácter bigámico, en la iglesia de Battersea, y luego se mudó a Richmond para disfrutar de la felicidad conyugal.
Pero aquello no iba a durar. Poco después de la «boda», Isabella cayó enferma, con intensas diarreas y vómitos. Cuando, al cabo de unos días de tratamiento de su «marido», Isabella no mejoraba, Smethurst se decidió a llamar a un médico local, el doctor Julius. En un intento por controlar los síntomas, éste le recetó cal por vía oral, pero la paciente empeoró, de modo que buscaron una tercera opinión y luego una cuarta. Pero la enfermedad se agudizó, así que decidieron llamar a un abogado para que Isabella firmase un testamento, en el que dejaba todo su dinero a «mi sincero y amado amigo, Thomas Smethurst».
El doctor Julius y su socio, que sospechaban del uso de algún veneno irritante, se hicieron con el contenido del orinal de la habitación de Isabella y lo llevaron al laboratorio de Alfred Swaine Taylor, eminente patólogo y experto en toxicología. Swaine llevó a cabo un análisis de la muestra mediante el elegante y sencillo método Reinsch.
El material sospechoso se mezcló con ácido clorhídrico y se calentó. Luego se colocó una malla de cobre en la solución. De haber arsénico presente, éste formaría una capa de color gris oscuro encima de la malla. De acuerdo con Taylor, el análisis de la muestra del orinal de Isabella daba positivo para arsénico.
En vista de que Smethurst solía llevarle la comida y la bebida a Isabella, y que rara vez la dejaba a solas, la policía decidió arrestarlo. Pero, entre lágrimas, el acusado les dijo a los magistrados examinadores que la enfermedad de su mujer convertía aquella separación en un suplicio y que Isabella necesitaba con urgencia sus cuidados. Smethurst fue liberado de inmediato.
Isabella Bankes murió al día siguiente.
Smethurst fue acusado entonces de asesinato. El juicio, que tuvo lugar en julio de 1859, atrajo una atención inusual, puesto que el dictamen parecía depender casi por completo de la evidencia médica; no se esperaba que compareciesen testigos. La autopsia reveló que la difunta estaba encinta, de entre cinco y siete semanas. Los intestinos se hallaban severamente inflamados, hecho que condecía un envenenamiento con arsénico, pero el intento de demostrar la presencia de dicha sustancia en los órganos internos del cuerpo resultó infructuoso. ¿Cómo era posible que el arsénico estuviese presente antes de la muerte y que desapareciese post mortem?
Algunas pruebas adicionales revelaron un hecho inquietante. Cuando Taylor llevó a cabo el procedimiento ideado por Reinsch, no pensó en analizar la malla de cobre antes de colocarla en la mezcla de ácido y material fecal. El cobre, que se había utilizado ya muchas veces antes de aquella prueba, estaba contaminado con arsénico. El doctor Taylor había contaminado la muestra y el resultado del experimento con su propio reactivo.
Numerosos expertos que testificaron para la defensa argumentaron que la causa de la muerte había sido una forma de disentería, agravada por un primer embarazo a una edad tardía, pero el juez no tuvo piedad al elaborar el sumario de los testimonios. Al cabo de cuarenta minutos de deliberación, se alcanzó el veredicto de culpable y se decretó una sentencia de muerte.
De inmediato se hicieron sentir las protestas de la comunidad médica, según la cual los hechos científicos no justificaban el veredicto. La primera esposa de Smethurst, y legalmente la única, salió de su apatía y dirigió una extensa y emotiva petición de gracia a la reina Victoria. El jefe de ministros del gabinete se hizo con la información sobre los hechos, la estudió cuidadosamente, y anuló el veredicto.
Pero cuando el doctor Smethurst abandonaba la cárcel como un hombre libre, de inmediato lo arrestaron por cargos de bigamia y lo sentenciaron a un año en prisión. De modo que el gobierno cumplió con las más elevadas exigencias éticas de la jurisprudencia anglosajona al tiempo que satisfizo las necesidades morales más arraigadas en la clase media británica.
Cuando finalmente fue liberado, el doctor Smethurst, desde luego un hombre adelantado a su época, cursó una demanda para obtener los bienes de la señorita Bankes. Ganó el juicio, se agenció el dinero y se perdió de vista, según algunos, en la alegre compañía de la señora Smethurst. Tanto profanos en la materia como la comunidad científica reaccionaron con una severa desconfianza hacia los «testigos» expertos, y la imagen de la jurisprudencia médica quedó manchada durante años.
Arthur Conan Doyle nació el mismo año en que tenía lugar el proceso de Smethurst. Décadas más tarde, cuando estudiaba medicina, aún se oían los ecos de aquel caso famoso. Joseph Bell, el médico que sirvió a Conan Doyle de profesor, mentor y modelo para crear a Sherlock Holmes, manifestaba una profunda ambivalencia en relación con el mundo forense, y se cree que habría ocultado su participación en una serie de investigaciones médico—legales. Conan Doyle había conocido a Bell en 1876, y la incisiva personalidad y los poderes deductivos de aquel hombre al que podía mirar como a una figura de autoridad lo habían impresionado sobremanera.
Durante sus estudios de medicina, ya en 1878, Doyle también debió de haber observado de cerca el caso Chantrelle, cuya solución se debió en parte a Bell, según algunos historiadores. Eugène Marie Chantrelle era un ciudadano francés residente en Edimburgo, Escocia. Antes de abandonar Francia, Chantrelle había estudiado algún tiempo en la escuela de medicina, en Nantes, pero no había obtenido el título. En Escocia dictaba clases de francés con un éxito razonable, y había entablado una relación romántica con una estudiante, Elizabeth Dyer, con quien se casó cuando ésta tenía apenas dieciséis años. Dos meses después nació un hijo de aquella unión.
Pero aquél era un matrimonio infeliz. Chantrelle solía atormentar a Elizabeth, haciendo bromas en público sobre cómo sus conocimientos médicos le permitirían un día envenenarla sin dejar rastro. Al cabo de diez años de infame matrimonio, en octubre de 1877, Chantrelle contrató un seguro de vida de mil libras para su mujer, a pesar de las objeciones de ésta. La póliza era un tanto inusual: sólo se pagaría aquella suma si Elizabeth fallecía accidentalmente.
El 2 de enero de 1878, una criada entró en el dormitorio de Elizabeth Chantrelle y la encontró profundamente inconsciente. Sobre las sábanas había algunas manchas de fruta vomitada, y un fuerte olor a gas inundaba la habitación. Increíble pero cierto, se había producido un accidente.
Un tal doctor Carmichael, que nunca antes había visitado a la paciente, fue el encargado de atenderla. Después de un breve reconocimiento, Carmichael envió una nota al doctor Henry Littlejohn, cirujano de la policía y toxicólogo (además de colega y frecuente colaborador del doctor Joseph Bell). La nota decía: «Apreciado señor, si desea ver un caso de envenenamiento por gas de carbón, por favor, venga usted en seguida.»
Littlejohn tuvo la impresión inmediata de que los síntomas obedecían más a un envenenamiento por narcóticos que a una exposición al gas, por lo que recogió una muestra del vómito e hizo que enviasen a Elizabeth al hospital, donde la infortunada mujer falleció.
La autopsia no revelaba la presencia de narcóticos en el cuerpo, pero sí había una cantidad letal de opio en las frutas que había vomitado, algo nada inusual. Se sabía que el opio podía pasar desapercibido en el tejido animal si el animal vivía lo suficiente para que la sustancia hiciera su recorrido por el sistema y desapareciera.
Al examinar el lugar de los hechos, la compañía del gas encontró una llave rota y dictaminó que el daño había sido provocado intencionalmente.
Al jurado no le tomó más que una hora y diez minutos hallar a Eugène Marie Chartrelle culpable de homicidio. Tres semanas más tarde, el condenado moría en la horca.
El caso Chartrelle obtuvo una atención enorme. Para muchos, la toxicología se había redimido como herramienta a favor de la justicia. Pero aunque son varios los investigadores que sostienen que Littlejohn habría consultado a Joseph Bell a propósito del caso, el nombre de este último no figura en ninguno de los documentos oficiales. Por otra parte, se sabe que Bell impidió que se revelase su participación en una serie de investigaciones forenses, evidentemente por temor a arruinar su reputación de caballero.
El caso Smethurst había proyectado una sombra duradera. Además del problema de la desconfianza hacia los médicos por parte de la opinión pública, los toxicólogos habían tenido que luchar, a partir de ese momento, con la misma naturaleza de su vocación y con el hecho de que a cada avance parecía corresponderle algún retroceso.
Pero ahora podían detectarse incluso cantidades mínimas de metales pesados venenosos, como el arsénico y el antimonio, en el tejido humano. Determinar cómo habían llegado allí esas sustancias era ya otra cuestión. El arsénico, por ejemplo, suele hallarse en el ambiente: en las rocas, en el suelo y, hasta finales del siglo XX, en materiales sintéticos como las pinturas y el papel de empapelar. También se encuentra de manera natural, aunque en pequeñas cantidades, en el cuerpo humano. Por tratarse de un conservante excelente, en otra época se solía utilizar como ingrediente en el líquido para embalsamar. Los entierros y exhumaciones experimentales de cadáveres revelaban que los cuerpos podían absorber arsénico después de la muerte, con lo que se planteaba la atroz posibilidad de que las antiguas condenas basadas únicamente en la presencia de arsénico hubiesen sido injustas.
En cambio, detectar el veneno de alcaloides vegetales en el tejido necrosado representó, durante largo tiempo, un abstruso problema, puesto que los alcaloides no dejaban rastros. El propio Orfila, considerado el padre de la toxicología, opinaba que nunca se podrían detectar dichas sustancias.
Sin embargo, en 1851 un químico belga llamado Jean Serváis Stas, para resolver un asesinato, ideó un complejo método para extraer la nicotina, un veneno muy potente, de los tejidos del cadáver. Stas primero redujo los órganos del cuerpo a una pulpa y luego los combinó con alcohol y ácido para separar el veneno, una sustancia alcalina, del tejido. A partir de aquel experimento fundacional, los químicos de todo el mundo desarrollaron compuestos para detectar diversos alcaloides.
Parecía que el problema se hubiese resuelto. Pero la investigación en cadáveres de personas fallecidas por causas naturales revelaba que después de la muerte se forman en el cuerpo ciertos alcaloides. Y que esas sustancias cadavéricas podían parecerse peligrosamente a los venenos vegetales: el escenario estaba dispuesto para décadas de conflictos entre expertos y testigos.
A medida que el siglo XIX quedaba atrás, los científicos comenzaban a publicar sus descubrimientos a un ritmo acelerado, los periódicos se empezaban a llenar de sensacionalistas relatos criminales, y el gusto del público por el suspense se incrementaba. Aunque algunas voces agoreras advertían que el acceso a tales materiales daría ideas nuevas y peligrosas a los criminales, y, por lo tanto, el crimen sería más difícil de combatir, las mentes más ecuánimes desestimaron la advertencia; la mayor parte de la ficción que se publicaba era prodigiosamente inexacta, y la prensa sensacionalista resultaba casi inverosímil. Sin embargo, es cierto que los casos de envenenamiento se fueron volviendo más complejos a medida que nuevas drogas cada vez más peligrosas iban entrando al mercado.
En 1891, en Nueva York, Carlyle Harris, joven estudiante de medicina, llevaba casi un año casado en secreto con Helen Potts, una alumna de Comstock, escuela para señoritas. Pero Harris prefería hacer creer a las compañeras de Helen que sólo estaban comprometidos. Como excusa para mantener aquella mentira, Harris argumentaba el temor de que su familia le retirase el apoyo económico por casarse antes de acabar los estudios.
La madre de Helen comenzó a insistir en que el enlace se hiciera del conocimiento público. Y, cosa nada sorprendente, Helen empezó a sufrir de insomnio, por lo que Harris le prescribió seis cápsulas con una dosis baja de quinina y morfina (por aquellos días, los estudiantes de medicina podían recetar medicamentos). Se trataba de un sedante de uso común en la época, y lo encargaron a McIntyre Son, una respetable farmacia neoyorquina.
Harris recogió las cápsulas en persona y sólo le dio cuatro a Helen, a quien indicó que tomase una cada noche. Así lo hizo la joven durante tres noches sin contratiempo alguno, pero a la cuarta noche, Helen se despertó en medio de un delirio, con gran dificultad para respirar y las pupilas claramente contraídas. El intento desesperado del médico de la escuela donde Helen residía no bastó para salvarla.
Harris entregó a las autoridades las dos cápsulas que había guardado, y que resultaron contener sólo una dosis benigna de morfina. Helen fue enterrada, pero la prensa planteó tantos interrogantes que fue necesario exhumar el cadáver. Rudolph Witthaus, toxicólogo de Nueva York, encontró morfina en todos los órganos de la chica, pero no quinina. Aquello indicaba que posiblemente la última cápsula que la chica había tomado sólo contenía morfina y, dado el tamaño de las cápsulas, eso le habría provocado una sobredosis. La farmacia insistió en que podía rendir cuentas por todos los medicamentos que preparaba y que, por su parte, no se había cometido ningún error.
Harris fue arrestado bajo cargos de homicidio. Los inspectores concluyeron que el acusado había rellenado una de las cuatro cápsulas que le había dado a Helen con una dosis letal de morfina, que podía obtener con facilidad en la escuela de medicina. Había guardado dos cápsulas para poder demostrar que eran inofensivas en caso de que Helen tomase la última dosis fatal. Harris fue condenado y ejecutado en 1893.
La trama era lo bastante intrincada como para haberla ideado bajo la influencia de una historia de Sherlock Holmes. Resulta interesante señalar que J. B. Lippincott había publicado en Estados Unidos la primera novela en la que aparece el Gran Detective, Estudio en escarlata, en 1890, apenas un año antes de que ocurriese el caso Harris. Y que el libro había obtenido mayor atención, popularidad y comentarios allí que en su Reino Unido natal. Curiosamente, esta novela incluye una famosa escena en la que un personaje, Jefferson Hope, explica cómo había planeado asesinar a su víctima:
Un día, durante una lección sobre venenos, el profesor enseñó a los alumnos una sustancia, a la que llamó alcaloide, que había extraído de un veneno que unos indios sudamericanos colocaban en sus flechas y que era tan potente que apenas un roce garantizaba la muerte instantánea. Tuve cuidado de mirar dónde estaba la botella en la que guardaba la sustancia, y cuando todos se hubieron marchado, cogí un poco. El de boticario es un oficio para el que tengo talento, así que pude convertir el alcaloide en unas pequeñas píldoras solubles, que después coloqué en otros tantos recipientes que contenían una píldora de aspecto similar pero sin veneno.
No se menciona el nombre del veneno, pero si el modo de empleo. ¿Acaso Carlyle Harris había leído Estudio en escarlata y había encontrado allí una solución a sus problemas? Resulta posible también que uno de los inspectores a cargo del caso hubiese leído la novela y se hubiese dado cuenta de cómo Harris había llevado a cabo el homicidio de Helen Potts.
Como subrayaba Sherlock Holmes en La aventura de los bailarines: «Lo que un hombre puede inventar, otro lo puede descubrir.»
Sigue las pistas
- Charles Pravez y Alexander Wood inventaron la jeringuilla hipodérmica simultáneamente, pero trabajando por separado. Los pinchazos minúsculos han sido pistas importantes en buena cantidad de homicidios médicos de la historia.
- En 1965, la doctora Carmela Coppolino murió por una inyección letal de un anestésico llamado succinilcolina. Su marido, el doctor Cari Coppolino, fue condenado por el crimen.
- En 1975, el doctor Charles Friedgood fue declarado culpable de asesinar a su mujer con una inyección de demerol. Cabe aquí subrayar el dudoso consuelo de que los homicidios de esta naturaleza a menudo los cometen, en la privacidad de sus hogares, rigurosos profesionales de la salud.
- La instrucción del sumario realizada por su señoría el juez Fitzjames Stephen durante el juicio de Florence Maybrick, en 1889, duró dos días y estuvo repleto de errores en la relación de los hechos. De acuerdo con una larga tradición, los jueces de la época poseían un gran control sobre el jurado y rara vez se los censuraba. En el Reino Unido, a comienzos de la época victoriana, se encerraba a los jurados indecisos sin luz, comida ni calefacción hasta que se pusiesen de acuerdo sobre un veredicto. Sin duda, como resultado de aquella regulación draconiana, los jurados rara vez acababan en la horca, a diferencia de los acusados. Ya en la década más ilustrada de 1870, a los jurados secuestrados se les proporcionaba comida y calefacción siempre y cuando ellos mismos corriesen con los gastos. Dependiendo del capricho de los jueces, las audiencias podían durar muchas horas, sin pausa para atender sus necesidades fisiológicas. Como era de esperar, los jueces contaban con unos envases discretamente colocados detrás de sus estrados, pero el jurado, menos afortunado, no disponía de tal privilegio.
- Hubo dos famosos expertos en medicina forense apellidados Littlejohn, padre e hijo. Ambos eran caballeros de la Corona, y ambos dictaban clases en la Escuela de Medicina de Edimburgo. El padre, sir Henry Duncan Littlejohn, ostentaba el título oficial de catedrático de Jurisprudencia Médica. El hijo, sir Henry Harvey Littlejohn, fue nombrado profesor de Medicina Forense. La similitud entre los nombres ha ocasionado frecuentes confusiones entre los historiadores. Se infiere que habría existido una confusión similar entre los familiares y allegados de los Littlejohn, y por ello a Littlejohn hijo informalmente se lo conocía como Harvey.
Capítulo 5
El disfraz y el detective
El artista que llevo dentro se enardece y reclama con insistencia una gran puesta en escena.
Sherlock Holmes enEl valle del miedo
«Las cosas no son siempre lo que de ellas se relata / La leche desnatada también pasa por nata», advierten Gilbert y Sullivan en H. M. S. Pinafore, la ingeniosa opereta que deleitó a los escenarios ingleses y al gran público en 1878. Y en ningún lugar podía ser más apropiada esta observación que en el mundo de Holmes y Watson, con sede en el número 221B de Baker Street.
Maestro del disfraz y de las artes dramáticas, Sherlock Holmes con frecuencia despliega sus talentos para recabar información en nombre de la justicia. Es un experto maquillados hábil con el vestuario y un consumado estratega de sus propios movimientos. En Escándalo en Bohemia., Watson describe la extraordinaria habilidad de su amigo para metamorfosearse:
Eran ya cerca de las cuatro de la tarde cuando se abrió la puerta y entró en la habitación un mozo con aspecto de ir ebrio, desarreglado y sin afeitar, con la cara enrojecida y un atuendo impresentable. A pesar de lo acostumbrado que estaba a los sorprendentes disfraces de mi amigo, tuve que mirarlo de arriba abajo tres veces para convencerme de que, efectivamente, se trataba de él.
Holmes no sólo era capaz de cambiar su apariencia física, continúa relatando Watson, sino que tiene la capacidad de esconder su singular personalidad tras el papel que adopta:
Holmes no sólo cambiaba de disfraz. Su expresión, sus gestos y su mismísima alma parecían cambiar con cada nuevo papel que interpretaba.
Estos talentos claramente sitúan al Gran Detective en la vanguardia de la expresión teatral. Durante el siglo XIX y comienzos del XX, el estilo de actuación dramática que dominaba en Europa era extremadamente artificial y declamatorio. En la tradición de la famosa actriz francesa Sarah Bernhardt, los gestos teatrales debían resultar espectaculares; las poses histriónicas se podían llegar a mantener durante treinta segundos; los textos debían recitarse de manera sonora y rítmica, alejada de toda naturalidad; y el maquillaje se prefería elaborado y sumamente artificial. En gran medida, aquel estilo de puesta en escena tan enfático tenía su origen en la mala iluminación y la acústica deficiente de las primeras salas de teatro, pero se mantenía en boga porque, sencillamente, la audiencia y los actores se habían acostumbrado a él. La concepción del actor que se sumerge por completo en su papel y recita los textos de manera sencilla y natural, creando así la ilusión de espontaneidad, algo por lo que se da crédito a Holmes, resultaba novedosa en el conservador ambiente del Reino Unido. Buena parte del crédito de la evolución en las formas debe concederse a la gran rival italiana de Bernhardt, Eleonora Duse. Duse se negaba a usar maquillaje teatral, y su técnica, que afectaba naturalidad, sedujo al público y dio lugar a un nuevo realismo en el teatro.
No obstante, el esfuerzo por alcanzar un estilo de actuación tan llano que resultase creíble en ambientes íntimos venía de antiguo, de finales del siglo XVIII francés. El populoso mundo de ladrones, informantes, prostitutas y matones que merodeaban a la sombra de la guillotina se había prestado para el ascenso del astuto progenitor galo de los artistas del disfraz y de los pensadores forenses: Eugène François Vidocq (también conocido como François Eugène Vidocq).
En lo que a la vida de Vidocq respecta, se hace difícil separar los hechos de la ficción; los detalles de su aventurera trayectoria se hallan adornados por la leyenda y el mito. La mayor parte de los historiadores data su nacimiento en 1775, aunque algunos prefieren afirmar que Vidocq nació en el año 1773. En cualquier caso, existe más o menos un consenso según el cual habría nacido en el año siguiente a la coronación de Luis XVI, el rey francés que iba a perder la cabeza en 1793, en pleno estallido revolucionario.
Y también existe un consenso sobre el origen de Vidocq: se trataba del hijo de un panadero, nació en Arras y, como niño rebelde que era, solía robar a sus padres. Se cuenta que, en su juventud, huyó con una compañía de actores de teatro, y de ellos adquirió gran parte de sus conocimientos de arte dramático. Existen documentos que demuestran que, posteriormente, se unió al Ejército, aunque también hay disputa sobre los motivos que lo llevaron a ello. Lo que sí es cierto es que Vidocq se las arregló para luchar en ambos bandos en la guerra entre Francia y Austria: con facilidad cambiaba de identidad y de uniforme. Frecuentemente se batía en duelo, era camorrista y mujeriego.
A finales del siglo XVIII, Francia se hallaba convulsionada por el Reinado del Terror y agotada por sus esfuerzos bélicos en el extranjero. Las multitudes que se agolpaban en las calles ante el ritual de la guillotina, y que se confundían con los pelotones de soldados que marchaban al frente, al igual prestaban cobijo a desertores que a convictos fugados.
Casi siempre se tiene a París como la residencia de «Madame la guillotine», pero no era sólo en la capital francesa donde la máquina del horror entretenía al populacho ávido de sangre. Las provincias más extensas tenían sus propios motores de la muerte, aunque el verdugo jefe de París, M. Sansón, solía elevar amargas quejas sobre la calidad inferior de aquellos mecanismos de provincias.
Dotar de sistemas de ejecución a todo el territorio no era tarea fácil; las máquinas requerían una gran variedad de accesorios, como cestas de mimbre con forros de cuero, grillos, serrín, escobas para la inevitable limpieza, y hachas o hachuelas, por si se producía algún fallo lamentable en el mecanismo.
En sus Memorias, Vidocq describe el regreso a Arras, su pueblo natal, durante una baja del ejército por enfermedad. Vestido de civil, el narrador se halla de pronto atrapado entre la muchedumbre que inunda las sinuosas callejas y que se dirige en masa al mercado de pescado.
En el centro del mercado se encuentra aquella máquina de infame eficacia. Sujeto a la plancha de madera móvil y manchada de sangre que actúa como báscula, se ve a un anciano condenado a morir por «aristócrata». Desde un balcón y al ritmo de una orquesta, dirige la ejecución el gobernador de la provincia, Joseph Lebon, un hombre conocido por su crueldad. Vidocq repara en el sonido particularmente estruendoso de las trompetas. Lebon, sonriente y ataviado con un elegante sombrero de banda tricolor, marca el paso con un pie. Las dos mitades en forma de media luna de la plancha de madera ya están cerradas alrededor del cuello del hombre.
Lebon le pide a un funcionario, a todas luces borracho, que lea un extenso e irrelevante boletín sobre una campaña militar. Entretanto, el anciano se tambalea en su sitio. Al final de cada párrafo, los músicos tocan un sonoro acorde. Finalmente, cansado del juego, Lebon da la señal, y el ejecutor acciona el declic, o palanca, la hoja cae, la cabeza rueda hasta una cesta y la multitud entusiasmada grita: «Vive la Repúblique!»
Vidocq relata cómo esto lo pone enfermo. Durante las semanas siguientes, cuenta haber visto personas al borde de la locura que denuncian sin pudor alguno a sus vecinos antes de que los vecinos las denuncien a ellas. Y documenta el caso particularmente infortunado del señor Vieux—Pont, a quien le confiscan la cabeza sólo por tener un loro que graznaba algo lejanamente parecido a «Vive le roi». La esposa del gobernador adopta a la bienaventurada mascota cuando se queda sin dueño y se compromete a reeducarla.
A pesar del patente desagrado que sentía hacia Lebon, más adelante, cuando la acusación de un enemigo lo puso en peligro, Vidocq aceptó con gratitud la ayuda del gobernador para escapar a la guillotina. Al parecer, Lebon sentía una enorme simpatía hacia la madre de Vidocq.
Vidocq pasó los años siguientes en los límites de la legalidad. Lo detuvieron y encarcelaron en numerosas ocasiones por distintos cargos, desde comportamiento incívico hasta contrabando y deserción. Pero se trata de un hombre astuto que, valiéndose de complejos disfraces, hizo de la fuga un hábito. En sus Memorias escribe haberse hecho pasar en varias ocasiones por comerciante judío, oficial de la marina y monja; la caótica situación social y la mala organización de los archivos de la época le ofrecían el escenario perfecto.
Una cierta calma empezó a reinar en Francia a medida que aumentaba el poder de Napoleón, quien se coronó a sí mismo emperador en 1804. En un ostensible intento por acabar con la delincuencia, el nuevo gobierno infiltró espías en todas partes. Vidocq quedó atrapado en esta red de espionaje y, al encontrarse ante una sentencia particularmente larga en las famosas galeras, ofreció a la policía sus servicios como informante y espía. Las autoridades le tomaron la palabra y, en complicidad con ellas, Vidocq volvió a «escapar» de la cárcel. Con ello obtuvo una coartada que le permitió causar buena impresión en los bajos fondos, ganar la confianza de los capos del crimen e interpretar mejor su papel de espía secreto.
Desde el comienzo de su nueva carrera, en 1811, Vidocq supo hacer buen uso de sus conexiones en los bajos fondos y de su gran talento para disfrazarse. Como ferviente partidario que era de los registros y los archivos, el nuevo espía se dedicó, desde el comienzo, a elaborar detallados informes sobre el modus operandi de los delincuentes que investigaba, sobre sus rasgos físicos y sus acompañantes, todo lo cual representó en su momento una novedad. Al igual que Sherlock Holmes, Vidocq apreciaba el trabajo sistemático. Para que lo asistiesen en su labor y le proporcionasen información, también contrató e instruyó a varios ex convictos a los que después infiltró en las cárceles. La operación que llevó a cabo resultó tan exitosa que el gobierno francés decidió darle mayores proporciones y, finalmente, un nuevo nombre: Brigade de la Sûreté, con el que más tarde se convirtió en una fuerza de seguridad conocida mundialmente.
Con el tiempo, el doble juego de Vidocq lo iría poniendo en evidencia, por lo que cada vez iba a depender más de su maestría en el arte del disfraz. Pero a medida que su fama crecía, también se iba granjeando la amistad de algunos de los más grandes novelistas franceses, como Honoré de Balzac, Alejandro Dumas (padre) y Victor Hugo. En 1828, cuando se publicaron las exitosas aunque un tanto escabrosas Memorias de Vidocq, mucho se comentó sobre la influencia que aquellas celebridades de la literatura habrían tenido en la narración de las aventuras de Vidocq, sin duda bastante aderezadas. De hecho, la mezcla de estilos del texto hace pensar que se trata más bien de una compilación realizada por un comité. Lo cierto es que los literatos amigos de Vidocq solían echar mano en sus obras de los conocimientos y la personalidad del espía. El conde de Monte Cristo, de Alejandro Dumas; Los miserables, de Victor Hugo; o algunas partes de la Comedia balzaciana giran en torno al disfraz, a fugas de enorme intensidad dramática, a delincuentes y persecuciones.
Balzac en especial solía preguntar a Vidocq los detalles de su uso de disfraces. Vidocq creía que, para desarrollar un papel, había que empezar por la observación minuciosa. La forma de caminar de una persona, sus gestos o sus hábitos alimentarios eran herramientas valiosas: «Observa a aquel en quien quieres convertirte y luego adopta sus gestos.» Un disfraz debe serlo por completo, debe incluir la ropa íntima. «Si has de interpretar el papel de un campesino, tienes que tener mugre bajo las uñas.» Vidocq recomendaba que los espías llevasen siempre sombreros y bufandas de distintos colores, de manera que pudiesen cambiar de apariencia con rapidez; una técnica sencilla y eficaz que todavía usan los detectives de hoy en día cuando visten de paisano.
Si tenía que interpretar a un aristócrata, Vidocq se disponía —como subraya en sus Memorias— a ganarse la confianza de algún testigo del sexo femenino:
Rápidamente determiné cuál era el disfraz que mejor se adaptaría a mi propósito. Parecía que debiese tomar la apariencia de un hombre muy respetable, así que mediante falsas arrugas, coleta, rizos blancos como la nieve, un largo bastón de mango dorado, un sombrero de tres picos, polainas, bombachos y un abrigo a juego, me convertí en uno de esos ciudadanos sexagenarios y bonachones a los que todas las ancianas admiran.
De vez en cuando, Vidocq usaba tintura de nuez para oscurecerse la cara, y encima se colocaba llagas falsas de cera y granos de café que parecían imperfecciones. Ecos de estas prácticas resuenan en El detective moribundo, cuando Sherlock Holmes explica a Watson su técnica para aparentar una enfermedad mortal:
Tres días de ayuno total no embellecen a nadie, Watson. Por lo demás, no hay nada que una esponja no pueda lograr. Con vaselina en la frente, belladona en los ojos, colorete en las mejillas y cortezas de cera de abeja alrededor de los labios, se puede producir un efecto muy satisfactorio.
La picaresca de Vidocq incluía la creación de la primera agencia de detectives, Le Bureau des Renseignements, durante una baja de su labor gubernamental. Se le atribuyen estimulantes obras pioneras sobre el estudio de huellas dactilares, balística y análisis de la escena del crimen. Pero es más recordado por su genialidad para los disfraces.
En 1854, cuando la traducción al inglés de sus Memorias se comentaba en todo Londres, Vidocq llegó a la ciudad para inaugurar una muestra de sus objetos personales. El Times destacó la extraordinaria flexibilidad del detective en una reseña de la exposición. A pesar de que andaba ya por los setenta, parecía al menos veinte años más joven. De acuerdo con la reseña, medía un metro setenta y cinco, aunque podía modificar su estatura y parecer más bajo flexionando las rodillas bajo el abrigo, sin por ello caminar con menor desenvoltura. Según otros observadores presentes, medía un metro ochenta y podía parecer más alto. La única certidumbre a propósito de Eugène François Vidocq consistía en que nada era cierto cuando se trataba de él. Y tal como había vivido, envejeció: como un camaleón.
Otra figura elegante de la época, diestra en el arte de fingir o cambiar de apariencia, era Richard Burton, un explorador, espadachín, lingüista, erudito, coleccionista de arte y literatura erótica, y fastidio general de la clase media británica. Aunque se vio obligado a abandonar sus estudios en Oxford debido a su mal comportamiento, Burton consiguió dominar veinticinco idiomas, entre ellos el árabe y una larga lista de dialectos, de manera autodidacta.
Fascinado como estaba por la cultura árabe, Burton se había propuesto visitar las ciudades sagradas de La Meca y Medina, lugares prohibidos, so pena de muerte, a los no musulmanes. Pero siempre dispuesto a medirse con la pena suprema, Burton se disfrazó de peregrino afgano: se maquilló de un tono más oscuro la piel ya aceitunada y se puso un atuendo típico de Afganistán hasta en la ropa interior; lo mismo que habría hecho Vidocq. Burton logró su cometido en 1855 y, a su regreso, sano y salvo, publicó su Peregrinaje a Medina y La Meca, para asombro y aplauso de la intelectualidad británica.
Conan Doyle menciona la atracción que Burton ejercía en las mujeres en El mundo perdido, y, sin duda, estaba al corriente de las hazañas de Burton en este campo. Es posible que a Conan Doyle lo intrigase más el viaje que Burton hizo para observar a los mormones de Utah en 1860. El libro que éste escribió sobre el tema, Viaje a la ciudad de los santos, pudo haber servido de inspiración a Conan Doyle para escribir un pasaje de Estudio en escarlata que se sitúa en Utah. De hecho, el público Victoriano sentía una enorme curiosidad por Burton y sus elegantes aventuras y disfraces.
El disfraz, tan útil para los detectives y los exploradores temerarios, era el tema de El hombre del labio retorcido, la aventura en la que Neville St. Clair le confiesa a Holmes:
Como era lógico, cuando era actor, aprendí todos los trucos del maquillaje y me gané por ello una cierta fama tras bastidores. También aproveché de otra manera mis logros. Me pintaba la cara y, para dar tanta lástima como fuese posible, me colocaba una buena cicatriz y me retorcía una parte del labio con la ayuda de un emplasto de color carne.
A medida que los delincuentes más listos se iban valiendo de los disfraces para sus fines delictivos, iba haciendo falta una mayor imaginación detectivesca para descubrirlos. Y el detective Henry Goddard tenía un don para detectar el disfraz. En 1864, Goddard trabajaba como detective privado en Londres cuando la compañía aseguradora Gresham Life le hizo un encargo inusual. Había aparecido en el Times una nota sobre la muerte de Edward James Farren, actuario y secretario de la compañía. Perplejos ante la falta de noticias directas de los Farren sobre la enfermedad o la muere del difunto, los directores de la compañía le pidieron a Goddard que llevase a cabo una investigación.
Habían escogido bien a quién hacer el encargo. Goddard había sido miembro de los Bow Street Runners, una organización de la que había surgido la Policía Metropolitana de Londres (Scotland Yard). Se trataba de un hombre inteligente, metódico e intuitivo. Al enterarse de que Farren había estado viajando solo por el continente, que la mujer del difunto había sabido de su muerte a través de la carta de un amigo, y que existían ciertas discrepancias llamativas en las cuentas de la compañía aseguradora, Goddard sospechó que se trataba de un fraude. Farren habría simulado su propia muerte para darse a la fuga con los fondos faltantes y que su mujer cobrara el seguro por defunción.
Pero el fugitivo tenía una deformidad en el pie y caminaba con una cojera muy perceptible. Si quería escapar, razonó Goddard, tendría que buscar una forma de ocultar su cojera; así que el detective fue a visitar al señor Walsh, un zapatero que fabricaba botas ortopédicas y cuya destreza, en opinión de Goddard, podría haberle resultado útil al desaparecido. Walsh recordó con claridad haberle fabricado un calzado especial a un sujeto como el que le describían, y que le habría prometido cincuenta libras a cambio de unas botas que escondieran su minusvalía.
Como al talón de Farren le faltaban tres centímetros para llegar al suelo, Walsh había cortado un trozo de corcho para llenar el espacio, y para que el relleno se mantuviera en su sitio, había fabricado una suerte de patuco que cubría el pie y el corcho por dentro de la bota. Una pieza de acero que atravesaba la bota y el corcho mantenía el conjunto, y se sujetaba a su vez con ayuda de dos varas de hierro que Farren llevaría a cada lado de la pierna, por debajo de los pantalones. El sostén final lo proporcionaban unas bandas de material flexible, y el aparatoso apaño le permitía a Farren caminar con una cojera casi imperceptible.
Goddard sospechaba que Farren estaba aún en Londres, y decidió interrogar a varios empleados de diversos hoteles, hasta que dio con uno que recordaba a un hombre que encajaba con la descripción de Farren, es decir, un hombre con una cojera apenas visible. El huésped había pedido que le llevaran baúles de viaje al hotel, de los que se usan para largas travesías, y había partido con ellos a Liverpool, puerto de elección de los barcos que zarpaban en dirección a Australia o América. Goddard descubrió que el sospechoso había estado usando el nombre de J. Williams, y que había dejado tirado en el hotel un recibo de una compañía naviera por 144 libras, cantidad de dinero suficiente para llegar a Australia. Goddard concluyó que hacia allí se dirigía Farren y dispuso todo lo necesario para seguirle la pista.
Farren llevaba una ventaja de setenta días. El camino a Australia era arduo, y Goddard tenía ya sesenta y cuatro años, pero estaba decidido a perseguir a su presa, lo que hizo desde Liverpool hasta Marsella, pasando luego por Sicilia y Egipto (donde se detuvo a ofrecer sus respetos a la esfinge que —como escribió en sus memorias— le pareció de una «magnitud colosal»). Durante el viaje topó con cantidades criminales de mosquitos, viajó en burro, unos árabes lo llevaron sobre sus espaldas y, finalmente, llegó a Australia en barco.
Allí comenzó por visitar los lugares turísticos que los ingleses solían frecuentar y, como estaba al tanto del fervoroso amor de Farren por la música, fue a la ópera, donde encontró a alguien que parecía encajar con la descripción del hombre desaparecido. Siguió al sujeto hasta el hotel Scott y lo vio entrar.
Al día siguiente, Goddard se acercó al dueño del hotel, el señor Scott, y le explicó el problema. Esperaron a que Farren, o Williams, saliera por la mañana, y Scott acompañó entonces a Goddard a la habitación del sospechoso. En el armario encontraron varios pares de botas que parecían fabricadas por Walsh.
Como el príncipe que busca a Cenicienta, Goddard se había traído de Londres una copia de la bota que Walsh le había diseñado a Farren. Y la bota era idéntica a las que estaban en el armario: tenía agujeros a los lados para encajar allí las piezas que mantenían la prótesis en su sitio. El mismo disfraz que le había permitido a Farren escapar de Londres sin que lo reconociesen ahora servía para identificarlo.
Goddard apuntó en sus Memoirs of a Bow Street Runner (Memorias de un alguacil de Bow Street) que el viaje a casa había sido placentero, y que la factura que le presentó a la compañía aseguradora «alcanzaba una suma considerable. Y la pagaron con creces».
No hay registros de pena o castigo alguno infligido a Farren. Tal vez Gresham Life decidió correr un tupido velo sobre el asunto, como tuvieron que hacer Sherlock Holmes y la policía en El hombre del labio retorcido.
El uso que los delincuentes hacían del disfraz planteaba un serio problema a Hans Gross, un renombrado jurista austríaco que abordó el tema en profundidad en su gran Investigación criminal, obra publicada por primera vez a finales del siglo XIX y que tuvo gran influencia en la ciencia forense. En ella, el autor señalaba que, generalmente, «un novato comete un delito y luego se disfraza, mientras que un experto se disfraza antes de cometer la fechoría».
Gross describe el caso de un atraco a un banco: el cajero insistía en que el ladrón era muy bajo, y el sujeto que las autoridades habían capturado con el dinero era bastante alto. Al parecer, el ladrón había usado un abrigo largo y, al igual que Vidocq, tenía la habilidad de caminar fácilmente con las rodillas dobladas.
Gross advierte a los investigadores que deben estar muy atentos a las descripciones de cicatrices, cojeras y malformaciones, ya que los delincuentes con frecuencia adoptan falsos defectos para cometer sus delitos y luego se desprenden de ellos. Y en el relato de un caso que hace pensar en el mendigo de El hombre del labio retorcido, Gross escribe sobre un sujeto que imploraba caridad por su ceguera, que simulaba poniéndose gotas de eserina en cada ojo, lo que le producía una contracción de las pupilas y proporcionaba un aspecto mórbido a los ojos.
Gross sugiere comprobar la sordera dejando caer un objeto pesado a espaldas del supuesto sordo. Una persona que de verdad no oye reaccionará al sentir la vibración en el suelo. Una persona que simula su sordera no reaccionará, puesto que creerá que tal actitud será más convincente.
El libro de Gross se tradujo al inglés en 1907, pero aunque numerosos científicos lo leyeron, un médico en particular lo desconocía y, sin duda, se habría beneficiado del capítulo sobre cómo descubrir un disfraz. Su nombre era Hawley Harvey Crippen (aunque su mujer insistía en llamarlo Peter), y su casa en el número 39 de Hilltop Crescent se convirtió, en 1910, en escenario de un desastre doméstico.
El doctor Crippen, hombre de corta estatura, largo bigote y unas gafas muy gruesas, era americano, y en su país había obtenido unas dudosas credenciales antes de instalarse en Londres. Trabajaba con escaso éxito profesional en una empresa farmacéutica y en una consulta odontológica.
A la corpulenta y exigente esposa con la que infelizmente vivía Crippen se la conocía como Belle Elmore, aunque previamente se había hecho llamar Cora Turner. La señora Crippen, que albergaba ambiciones artísticas, pensaba que a Kunigunde Mackamotzski, nombre que le habían dado al nacer, le faltaba un cierto je ne sais quoi.
Como la señora Crippen se permitía el capricho de usar caras ropas y joyas, las finanzas del hogar de los Crippen no eran precisamente holgadas. Para llegar a fin de mes, la pareja recibía huéspedes ocasionales en casa, a los que la señora Crippen entretenía en la intimidad.
El doctor Crippen era responsable de la mayoría de las tareas domésticas. Después de un día arduo preparando complejos e inútiles elixires y quitando algún que otro diente, Crippen llegaba a una cocina ubicada en un lúgubre sótano que olía a comida pasada y se ponía a limpiar.
Durante un tiempo lo distrajo de su miserable situación Ethel Le Neve, una joven mecanógrafa con la que trabajaba y con quien había entablado un romance. Pero cuando Belle anunció que pensaba retirar sus ahorros de la cuenta común de la pareja, la tensión entre marido y mujer aumentó.
El 31 de enero de 1910, los Crippen no tenían huéspedes y cenaron en casa con una pareja, de apellido Martinetti. Los visitantes afirmaron durante la investigación que la velada había sido muy placentera: se fueron de allí a la una y media de la madrugada, despidiéndose de Belle con la mano mientras ella permanecía de pie en el portal, bajo la lámpara de gas. Nunca volvieron a verla.
Diez días antes, el doctor Crippen había solicitado a la farmacia Lewis cinco gramos de hioscina, un potente narcótico. Pocos días después de la cena con los Martinetti, Crippen empeñó la mayoría de las joyas de su mujer y dijo a los amigos de la pareja que Belle se había marchado a California. Más tarde les dijo que su mujer había sufrido una repentina enfermedad y que había muerto en América.
En el ínterin, algunos testigos habían visto a Ethel en compañía de Crippen y llevando un broche que había pertenecido a Belle. En un brote de suspicacia, una pareja amiga de los Crippen informó del asunto a la policía.
El inspector en jefe de la policía, Walter Dew, procedió a interrogar al doctor Crippen en su casa, y este último confesó que había estado mintiendo: su esposa lo había abandonado por otro hombre y él se había sentido demasiado humillado para admitirlo públicamente. No se opuso a una inspección de la casa, y Dew, comprensivo con aquel pobre hombre, llevó a cabo una pesquisa superficial, en la que no halló nada sospechoso.
Unos días más tarde, Dew volvió a casa de Crippen para hacerle unas preguntas sobre ciertos detalles menores y descubrió que Ethel y Crippen se habían fugado. En una inspección a fondo de la casa, esta vez se encontró, en el depósito de carbón, oculto bajo unos ladrillos, un amasijo de cabello y carne humana putrefacta. Faltaban las extremidades, la cabeza y los huesos.
Uno de los médicos que examinaron los restos hallados, Bernard Spilsbury (que empezaba a hacerse un nombre en el mundo forense), identificó en la piel una cicatriz quirúrgica que correspondía a un tipo de operación que, según su historial médico, le habían practicado a Belle. En los tejidos se detectó una enorme cantidad de hioscina. Finalmente, el paradero de Belle quedaba claro, y ahora la pregunta era dónde estaban Crippen y Ethel.
En ese mismo momento, un barco llamado Montrose surcaba lentamente las aguas que separaban Europa de Canadá. El capitán de la embarcación era Henry Kendall, un hombre sumamente observador y con gran interés por las historias de detectives. Kendall albergaba una cierta curiosidad hacia dos pasajeros de apellido Robinson, un padre y su hijo. El mayor tenía un parche sobre el labio, como si hubiese tenido bigote recientemente, y unas discretas marcas a los lados de la nariz indicaban un uso también reciente de gafas.
El joven Robinson, que supuestamente tenía dieciséis años, poseía una voz muy aguda y una extraña manera de andar. Kendall observó con detenimiento a ambos pasajeros y descubrió que el traje del joven no le quedaba bien, la espalda estaba rasgada y sujeta con imperdibles. El padre se mostraba demasiado solícito con el joven y, durante la cena, cascaba y pelaba nueces para él. Kendall notó además de que el «señor Robinson» reaccionaba con lentitud a su nombre si quien lo llamaba se encontraba a sus espaldas.
El capitán, que tenía un periódico del día que había zarpado el Montrose en el que aparecía un artículo sobre la muerte de la señora Crippen, acompañado de una foto grande de Crippen y Ethel, no tardó en llegar a una conclusión obvia. Su barco era uno de los pocos que ostentaban un telégrafo inalámbrico, y Kendall hizo buen uso de él enviando un mensaje en el que exponía en detalle sus observaciones. Scotland Yard despachó de inmediato al inspector Dew en el Laurentian, un barco más rápido que el Montrose. La persecución a través del Atlántico aparecía cada día en los periódicos, aunque los «Robinson» felizmente no estaban al corriente. Según Kendall, Robinson padre solía sentarse en la cubierta a observar la antena que estaba encima y comentar « ¡Qué gran invento!» era aquél.
Antes de que el Montrose llegase al puerto de Quebec, un bote se acercó a la nave y sus tripulantes, entre quienes estaba el inspector Dew, la abordaron. Dew, que venía vestido como un práctico de puerto, saludó al señor Robinson en la cubierta. «Buenos días, doctor Crippen... ¿Se acuerda usted de mí?»
Crippen fue extraditado a Londres, donde fue declarado culpable del homicidio de su mujer. La deliberación del jurado duró veintisiete minutos. El condenado murió en la horca en la prisión de Pentonville el 23 de noviembre de 1910. Ethel fue absuelta y aparentemente vivió una vida larga y tranquila.
Hawley Harvey Crippen ha sido el criminal más desventurado que quepa recordar. No sólo tuvo que vérselas con el capitán Kendall, que poseía una agudeza sherlockiana, y con un telégrafo inalámbrico, sino que cometió la clásica falta del delincuente novato al disfrazarse después del delito.
Como apunta Sherlock Holmes mientras identifica al villano mal disfrazado que aparece en Un caso de identidad, hay momentos en los que «No es posible escapar... Todo resulta demasiado transparente».
Sigue las pistas
- El doctor James Barry, brillante y reputado médico Victoriano, obtuvo el título de doctor en Medicina en Edimburgo cuando sólo tenía quince años, y sirvió con honores en la marina británica en lugares tan exóticos como Santa Helena, las islas Jónicas, Malta y las Antillas. Durante esa época, Barry, que se irritaba con facilidad, se había batido en duelo con otro oficial y compañero de la marina. Al retirarse de la vida militar, fue nombrado inspector de hospitales, un prestigioso cargo civil. En 1865, al morir a los ochenta años de edad, una autopsia reveló que el doctor era en realidad una mujer que había vivido toda su vida adulta bajo un disfraz. Puesto que el derecho a heredar, votar o acceder a la formación profesional resultaba limitado para la mujeres, sobraban los motivos para tal engaño, y éste es sólo uno de los muchos casos similares recogidos en los textos médicos de la época.
- George McWatters, originario de las islas Británicas, era miembro de la Policía Metropolitana de Nueva York. En sus memorias, publicadas en 1871, McWatters describe la persecución de un estafador al que, se pensaba, le faltaba una falange en un dedo. El policía había logrado dar con el sujeto, que durante años había ocultado su deformidad mediante un dedo de cera que se colocaba con ayuda de un anillo grande y costoso, que McWatters guardó como recuerdo. El anillo, lamentablemente, desapareció.
- En el relato Estrella de plata, de Sherlock Holmes, se disfraza a un caballo de carreras para ocultar su identidad. En 2003, un veterinario de Chicago que había robado a San Diego, un caballo castrado de color gris, intentó cambiarle de aspecto rociándole las blancas patas y el belfo con pintura negra cáustica, lo que le provocó una serie de llagas al animal. El veterinario fue acusado de robo con allanamiento de morada, y al infortunado caballo le quedaron cicatrices.
- Durante la segunda guerra mundial, la Dirección de Operaciones Especiales del Estado británico tenía un piso secreto en Londres, donde se fabricaban documentos falsos y se diseñaban disfraces para los agentes secretos. El piso estaba situado en el número 64 de Baker Street.
Capítulo 6
La escena del crimen bajo la luz de gas
Hasta ahora no se ha tocado nada... Doy fe de ello. Lo encontrará todo exactamente como lo he encontrado yo.
Cecil Baker en El valle del miedo
Siempre que examina la escena de un crimen, Sherlock Holmes da muestras de una intensa concentración y una sorprendente pasión por el detalle. En la primera historia de Holmes que se publicó, Estudio en escarlata, Watson describe el enfoque de su compañero:
Se sacó una cinta métrica y una lupa enorme y redonda del bolsillo. Con ambos utensilios en mano, se dispuso a explorar la habitación sin hacer el menor ruido, deteniéndose unas veces, arrodillándose otras, e incluso se echaba de bruces en el suelo en algún momento. Tan absorto se encontraba en su labor, que parecía olvidar nuestra presencia, mientras establecía un constante diálogo consigo mismo, una serie de susurros puntuados por una batería de gruñidos, exclamaciones y grititos de ánimo y esperanza. Ante aquel espectáculo, resultaba difícil no compararlo con un sabueso entrenado y con pedigrí que persiguiera a su presa, que se le acercase y luego perdiese el camino, aullando con impaciencia hasta dar otra vez con el rastro perdido. Durante veinte minutos continuó su pesquisa, midiendo con exactitud y con sumo cuidado la distancia entre las diferentes marcas.
Más o menos en la misma época en que Conan Doyle escribía estas palabras en Inglaterra, al otro lado del mar, en Viena, Hans Gross, brillante profesor de criminología, elaboraba los parámetros con los que se debía investigar lo que el propio Gross llamaba la «escena del delito».
«El primer deber del investigador —escribe Gross en su Handbuch für Untersuchunsrichter (Manual para examinar a los magistrados), publicado en inglés bajo el título de Criminal Investigation (La investigación criminológica)— [consiste en] mantener una calma absoluta.» Conviene también recordar una regla inviolable: «No se debe alterar jamás la posición de objeto alguno, ni levantarlo o tocarlo antes de haberlo descrito en detalle y sobre papel.»
Al igual que Holmes, Gross insistía en la necesidad de hacerse con los datos más completos y exactos antes de sacar una conclusión. Para ello, recomendaba que, al llegar a la escena de un crimen, el investigador tuviera presente que cualquier cosa podía resultar importante, que nada es tan insignificante como para no tener relación con el caso.
También insistía Gross en la importancia de mantener los objetos en la posición en la que estaban hasta que se hubiesen dibujado o fotografiado, y en que es menester cubrir las pisadas con cajas para preservarlas. La distancia exacta entre los objetos, los muebles, puertas, ventanas y demás elementos del lugar debe registrarse por escrito y gráficamente. Gross dedicó páginas a describir cuán cuidadoso debía ser el transporte de pruebas desde el lugar del crimen hasta el laboratorio. Cualquier cosa que hubiese que tocar, por ejemplo, las tablas del suelo en caso de que hubiese que cortarlas para retirarlas, también debía fotografiarse o dibujarse primero. Las partes humanas o las secreciones debían colocarse en envases separados, sin ningún tipo de conservante y claramente etiquetadas.
Las reglas para el manejo de las muestras una vez que han llegado al laboratorio o a la morgue no eran menos estrictas. Si algún elemento esencial de la escena de un crimen acababa en un laboratorio, debían tomarse las máximas precauciones para evitar que se contaminase.
Para Gross, incluso los hechos negativos eran relevantes. Si, por ejemplo, había sangre en la escena de un asesinato, pero no había rastros de ella en el lavabo, de ello debía tomar nota el detective, ya que el agresor habría abandonado el lugar con las manos manchadas de sangre. Lo que no ocurre es tan importante como lo ocurrido.
Este hincapié en el valor de los hechos negativos nos recuerda un famoso pasaje de Estrella de plata, cuando le preguntan al Gran Detective:
—¿Hay alguna otra cosa sobre la que quisiera llamar mi atención?
—El curioso incidente ocurrido aquella noche con el perro —responde Holmes.
—El perro no hizo nada aquella noche.
—He allí, precisamente, lo curioso —subraya el detective.
Pero la preocupación por el examen minucioso de la escena del crimen no tiene su origen ni en el histórico Gross ni en el novelesco Sherlock Holmes. Cincuenta años hacía que Eugène François Vidocq había escrito en sus Memorias, a propósito de sus primeros días en la Sûreté, cómo debía realizarse la investigación en la escena de un crimen:
Se habían tomado todas las precauciones posibles a la hora de retirar el cuerpo. No se había descuidado ninguna pista aparente que pudiese llevar a descubrir a los asesinos. Se realizaron moldes exactos de las pisadas y se recogieron botones y trozos de papel manchados de sangre: en uno de estos fragmentos, que parecía haberse utilizado para limpiar la hoja de un cuchillo, se observaron unos caracteres escritos [...]. Se recogió un segundo trocito que tenía toda la apariencia de llevar escrita parte de una dirección [...]. Se descifraron las palabras: MonsieurRao;Marchand de vinsbar; Roche.
El cuerpo de la víctima, de nombre Fontaine, fue trasladado al hospital para su examen; una vez allí, los médicos y Vidocq quedaron boquiabiertos al comprobar que, aunque la víctima presentaba veintiocho puñaladas, aún estaba con vida. Si bien muy debilitado por la cantidad de sangre perdida, el hombre además había sido capaz de explicar de modo entrecortado cómo se había enfrentado a dos atacantes, y cómo estaba seguro de haber herido a uno en una pierna. Los sujetos se habían dado a la fuga llevando consigo la bolsa de dinero de Fontaine.
Vidocq apunta que, después de estudiar en detalle los trozos de papel hallados en el lugar del crimen, concluyó que lo que se hallaba escrito en uno de ellos era, en efecto, un nombre y una dirección. «Rao» podría ser el inicio de «Raoul», pensaba, y «Marchand de vins» obviamente indicaba que se trataba de la dirección de un comerciante de vino; el resto de las palabras encajaban con la dirección de un establecimiento que no estaba lejos del lugar. Vidocq se figuró entonces que la frase completa debía ser «Marchand de vins, Barrière Rochechouart», y envió a unos agentes encubiertos a investigar el lugar.
Los agentes descubrieron a un par de hombres que frecuentaban la tienda del comerciante de vino, uno de ellos con una cojera que parecía deberse a una herida reciente. Ambos gastaban buenas sumas de dinero, y a uno se lo conocía como Raoul.
Durante una pesquisa en el local, aparecieron algunas prendas de ropa recién lavada y todavía con restos de lo que parecía sangre. La herida del cojo se ajustaba a la descripción de la herida que la víctima relataba haber infligido al ladrón, que, tras haber un vigoroso interrogatorio por parte de Vidocq, confesó.
Esta historia ha aparecido en diversas versiones de las Memorias de Vidocq, pero los detalles varían, y es muy posible que en algunos casos se hayan adornado. Lo que sí es cierto es que la descripción del lugar del crimen, los trozos de papel y la manera en que Vidocq descifró lo que había escrito en ellos apareció en la traducción inglesa de dichas Memorias que se publicó en Londres en 1859. No tenemos la certeza de que Conan Doyle estuviese al corriente de la historia de Vidocq, pero resulta llamativa la similitud entre ella y un pasaje de Estudio en escarlata, en el que aparece una pista escrita en la escena del crimen descrita por Watson:
El papel se había desprendido en varios lugares, y en una esquina de la habitación se había caído un trozo de un buen tamaño que dejaba al descubierto un recuadro amarillo del áspero acabado. En ese fragmento de pared desnuda alguien había escrito en letras de color rojo sangre una sola palabra: RACHE.
Sherlock Holmes examina esta pista minuciosamente con ayuda de su lupa, «pasando por encima de todas y cada una de las letras». Al igual que en la historia de Vidocq, el concienzudo examen de una palabra misteriosa es en la novela un paso vital para la solución del enigma.
Sin duda, a finales del siglo XIX, la necesidad de un enfoque sistemático de la labor investigativa en la escena del crimen ya se había hecho manifiesta en artículos académicos y en otro tipo de publicaciones. La teoría existía, pues, aunque la práctica fuese siempre menos rigurosa.
Durante el final del verano y el comienzo del otoño de 1888 (sólo un año después de la publicación de Estudio en escarlata), una serie espantosa de mutilaciones y homicidios de prostitutas dejaba a los londinenses en un estado de crispación y horror. Por supuesto, no era la primera vez que aparecían prostitutas muertas en la ciudad, pero nunca se había tenido noticia de crímenes tan sangrientos. Por otra parte, el nivel de alfabetización había aumentado considerablemente, y con él, la masa de lectores de publicaciones sensacionalistas que, sin ningún reparo, narraban y aderezaban los detalles más escabrosos de cada crimen para hacerse con el interés del público.
La policía recibió una serie de cartas que aparentaban ser falsas y en las que un sujeto que ostentaba el nombre de «Jack el Destripador» se adjudicaba la autoría de los crímenes. Esta noticia no hizo más que potenciar la ola de pánico.
Los historiadores aún no se han puesto de acuerdo acerca de cuántas mujeres murieron a manos del Destripador. Pero la mayoría coincide en que las cinco prostitutas asesinadas entre el 31 de agosto y el 8 de noviembre de 1888 dentro de un radio de poco menos de un kilómetro en el suburbio de Whitechapel fueron víctimas de ese asesino.
Los primeros cuatro cadáveres fueron hallados en lugares públicos y presentaban el mismo tajo profundo en la garganta. El cadáver desollado de la última víctima, Mary Jane Kelly, fue descubierto en la cama de su pequeña habitación. Una serie de partes del cuerpo se hallaban dispersas alrededor de la cama. Y al igual que en el caso de las otras cuatro víctimas, el homicidio había tenido lugar durante las oscuras horas de la madrugada.
El hallazgo de los cadáveres a la intemperie y la escasa iluminación habrían bastado para dificultar la delimitación del perímetro y el análisis de la escena del crimen, incluso aunque todos los agentes hubiesen estado bien preparados aunque se había asignado un buen número de investigadores a los casos del Destripador, la escasez de fondos y de formación del personal era la causa de la increíble falta de organización científica con que se recogían las pruebas.
La mayor parte de los documentos originales de la investigación sobre Jack el Destripador se han perdido, pero muchos periódicos, entre ellos el Times y el Daily Telegraph, publicaron en su momento testimonios detallados de los casos. Ya que los relatos coinciden en las diferentes versiones a excepción de algunos vocablos, podemos concederles una cierta exactitud. Y según estos testimonios, la investigación fue más bien caótica.
El cadáver de Mary Ann (Polly) Nichols, a quien se tiene por la primera víctima del Destripador, fue examinado superficialmente por un médico antes de trasladarlo a la morgue. El sargento Enright declaró que los funcionarios de la morgue habían desnudado el cadáver:
— ¿Tenían alguna autorización para desnudar el cadáver? —preguntó el funcionario encargado de la investigación.
—No, señor, no les di instrucciones de desnudarlo. Les dije que lo dejasen como estaba —contestó Enright.
—No objeto que lo hayan desnudado, pero necesitamos la ropa como evidencia en la investigación —añadió el forense.
A medida que la investigación avanzaba, quedaba en evidencia que la policía no había seguido ningún método lógico para mover el cadáver ni para almacenar la ropa y las demás pruebas. Los «asistentes» de la morgue eran personas sin formación específica, indigentes al amparo de los hospicios Victorianos que se veían obligados a hacer todo tipo de labores desagradables a cambio de un techo y algo de comer. Como no tenían idea del procedimiento a seguir, ninguno de ellos había tomado notas ni había etiquetado las pruebas.
Y apenas recordaban lo que habían hecho con el cadáver, según se desprende del siguiente diálogo entre el forense y el «encargado» de la morgue:
Pregunta: ¿Le habían dicho que no lo tocara [el cuerpo]?
Respuesta: No.
Pregunta: ¿Vio al inspector?
Respuesta: No lo sé.
Pregunta: ¿Estaba presente el inspector?
Respuesta: No lo sé.
[…]
Pregunta: ¿Puede decirme dónde había sangre?
Respuesta: No, señor, no lo sé.
Al presentar el testimonio ante al jurado, el forense comentó: «Tengo la impresión de que el encargado de la morgue sufre algún tipo de enfermedad episódica, y que ni su memoria ni sus declaraciones son de fiar.»
Pero resultaba engorroso admitir públicamente que la morgue y el encargado de la misma no prestaban el servicio adecuado. «La morgue no está equipada para hacer autopsias. No es más que un depósito sin instalaciones adecuadas [donde lavar los cuerpos] [...]; de hecho, no hay una verdadera morgue en la ciudad de Londres ni en Bow.»
Sin embargo, en un intento por añadir algo coherente, el forense le dijo al inspector Helson, uno de los detectives asignados al caso: «Espero que la policía me haga llegar un plano [un dibujo de la escena del crimen]. En la provincia, en los casos importantes, siempre tengo uno.» Helson replicó que tendrían uno para la siguiente audiencia, a lo cual el forense respondió, con aire sombrío: «Para entonces ya no lo necesitaremos.»
En el caso de Elizabeth Stride, una de las dos mujeres asesinadas el 30 de septiembre de 1888, el forense que interrogó al primer agente en llegar al lugar del homicidio obtuvo unas respuestas algo inquietantes:
Pregunta: ¿Había algo que impidiera al homicida escapar mientras usted examinaba el cadáver?
Respuesta: Había varias personas presentes, en el área y en los accesos a la misma. Creo que se habrían dado cuenta si hubieran visto un hombre con las manos manchadas de sangre.
Pregunta: ¿Y en el caso de que no llevase manchas de sangre?
Respuesta: Diría que sí, que es posible que una persona se escapara mientras yo inspeccionaba el cadáver.
El cadáver de Catherine Eddowes, la segunda víctima del 30 de septiembre, fue hallado en Mitre Square, pero parte de su delantal, manchado de sangre, se encontró cerca de Goulson Street. Justo encima del delantal se leían, pintadas en un muro, las siguientes palabras: «The Juwes are the men who will not be blamed for nothing.» [No sin razón se culpará a los judíos.]
Sir Charles Warren, de la Policía Metropolitana, insistió en que se borrara la pintada para evitar posibles disturbios antisemitas. La idea de tapar la palabra «Juwes» hasta que se pudiera hacer una foto evidentemente no cruzó su mente, con lo que se perdió una prueba.
Si la investigación de los crímenes de Jack el Destripador se hubiese llevado a cabo siguiendo los rigurosos métodos de Vidocq, Gross y su novelesco descendiente, Sherlock Holmes, tal vez las autoridades habrían logrado identificar al asesino. Pero los testigos circulaban a capricho por la escena del crimen, se tenía un cuidado muy escaso con las pruebas, y las salas de autopsias eran poco menos que primitivas. Como explica Sherlock Holmes en Estudio en escarlata—. «Si una manada de búfalos hubiera pasado por encima, el desastre no habría sido peor.»
Los asesinatos culminaron con la muerte de Mary Jane Kelly, el 8 de noviembre de 1888. A la extensa investigación siguieron especulaciones tan macabras como imaginativas, pero las autoridades no hallaron una solución al caso. Y la inconclusa historia de Jack el Destripador ha alimentado muchas empresas literarias, algunas basadas en hechos reales, otras en ficticios y un grupo de relatos directamente fraudulentos. Pero, a pesar de las ingeniosas afirmaciones en sentido contrario, el caso sigue sin resolver.
La desventurada investigación de los asesinatos de Jack el Destripador demostraba la enorme importancia de los procedimientos forenses, desde la inspección de la escena del crimen hasta la obtención de las pruebas físicas. No importaba cuán hábil fuese el patólogo ni cuán astuto el detective, la posibilidad de demostrar su destreza siempre dependería de la maestría e integridad de los profesionales que inspeccionaban primero el lugar del crimen.
A pesar de este fracaso ejemplar, la labor de reconocimiento de la escena del crimen seguía caracterizada por la indolencia. En 1903, una serie de mutilaciones de animales ocurridas en Great Wyrley, una zona rural inglesa, causaron un escándalo mayúsculo en la opinión pública. Durante cerca de seis meses fueron apareciendo cadáveres de reses y caballos con grandes heridas, aunque superficiales, en el abdomen. Los cortes, que alguien llevaba a cabo al abrigo de la oscuridad nocturna, no eran lo bastante profundos como para alcanzar órganos vitales, de forma que los animales morían desangrados.
Las sospechas se centraron en un joven abogado, George Edalji, en gran parte porque era de piel oscura y descendiente de un inmigrante asiático y, por consiguiente, del desagrado de una comunidad muy estrecha de miras. A pesar de que Edalji pertenecía a la Iglesia anglicana (de hecho, su padre era el párroco de la localidad), muchos de los habitantes de la zona creían que las muertes se debían a alguna extraña liturgia primitiva. De modo que cuando se hubieron hallado cerca de quince animales sacrificados, la policía se vio forzada a actuar e inspeccionó la casa donde Edalji vivía con sus padres. Allí confiscaron cualquier cosa que pudiese servir como prueba, desde afeitadoras con manchas parduscas hasta una camiseta y unas botas del joven, que se hallaban manchadas de lodo, todavía húmedo. Pero nadie etiquetó los objetos ni los envolvió con cuidado.
Casi de inmediato, la policía anunció que la camiseta estaba cubierta de pelos de caballo similares a los de un poni atacado hacía muy poco, y que también se había detectado sangre en otra prenda de Edalji. Aunque la familia del joven había recibido diversas amenazas por correo, la policía concluyó que las cartas las había escrito el propio Edalji. Un «experto» en caligrafía refrendó las sospechas de las autoridades, a pesar de que varios testigos habían jurado ver a Edalji sentado frente a ellos en el momento en que alguien deslizaba las cartas por debajo de la puerta del hogar familiar. Edalji fue procesado y condenado a siete años de trabajos forzados.
Pero numerosos periodistas, inquietos ante la falta de rigor de la investigación, se ocuparon de mantener vivo el caso en las páginas de opinión de la prensa. En 1906, después de haber pasado tres años picando piedras, Edalji fue puesto en libertad sin mayor explicación. Pero como no se había revocado la sentencia, el ex convicto no podía ejercer su profesión, de modo que ocupaba su tiempo como dependiente y escribiendo un ensayo sobre su experiencia.
El famoso relato Estrella de plata, que Conan Doyle había visto publicado en 1892, se basaba en un acto de mutilación de un caballo de carreras ocurrido una noche en un páramo. Quizá a ello se deba, al menos en parte, el interés que la historia de Edalji suscitó en Conan Doyle, pero, sin duda, lo que mantuvo ese interés vivo fueron los problemas éticos que el caso había puesto de relieve.
Horrorizado ante lo que consideraba una injusticia evidente y el resultado de un prejuicio racial, Conan Doyle revisó las pruebas en detalle y visitó el lugar de las mutilaciones. Al cabo de tres años, la verdad seguía resultando obvia. Los pelos de caballo hallados en la camiseta venían de las alforjas en donde la policía había guardado la prueba, que pertenecían al animal muerto. Las manchas en la afeitadora eran de óxido, y la sangre en la camiseta era poco más que tres gotas. Sin duda, un animal con heridas graves habría sangrado más. El lodo de las botas no encajaba con el del terreno donde había muerto el poni, y en cuanto al «calígrafo», ya había dado un testimonio inexacto en un caso previo y había enviado a la cárcel a un hombre inocente.
Por último, Conan Doyle, que se había formado como oftalmólogo, examinó a Edalji y descubrió que el acusado tenía una miopía considerable, lo suficiente como para impedirle ver un poni en la oscuridad. Menos aún habría podido hacerle una incisión en el abdomen al animal.
Conan Doyle publicó entonces un extenso libelo sobre el caso, que le valió al vilipendiado Edalji una exoneración parcial de los cargos. Se retiró el cargo de mutilación animal, pero no así el de haber escrito él mismo las cartas. Existen almas cínicas en cuya opinión esto último se habría debido a la intervención de sir Albert de Rutzen, uno de los tres miembros de la comisión que decidía sobre el caso. Y es que, en una coincidencia sorprendente, De Rutzen era primo del jefe de la policía de Great Wyrley. Y, según Conan Doyle, este último nunca pudo rememorar el caso sin entrar en cólera.
La escena del crimen, en el caso Edalji, fue en su mayoría, exterior: en campos, sobre la hierba y en diversos tipos de terreno. Interpretar aquellos datos exigía buen conocimiento de las ciencias naturales. Las escenas interiores presentan problemas de otra naturaleza, y en su mayoría requieren conocimientos de arquitectura y decoración.
Un problema de las pesquisas en interiores, que tanto Sherlock Holmes como el doctor Hans Gross en su momento subrayaron, consistía en determinar si se había acotado la totalidad de la escena del crimen. Debía tenerse en cuenta la existencia de habitaciones secretas, trampillas y pruebas que no saltasen a la vista.
Gross insistía en la necesidad de analizar absolutamente todo, y mencionaba algunos de los lugares más peculiares en los que se habían encontrado pruebas: la jaula de un pájaro, un reloj, un libro de oraciones, e incluso una olla de sopa hirviendo, en la que se hallaron unas piezas de oro. Es menester golpetear las paredes en busca de sonidos huecos que indiquen la presencia de una cavidad.
Los suelos eran un problema por la dificultad que suponía retirarlos por completo. Gross recomendaba examinar los clavos que sujetaban las tablas; había notado que si permanecían en su lugar durante largo tiempo, se oxidaban. Y si la madera alrededor de los clavos mostraba algún tipo de rasguño, aquello podía indicar que se había movido recientemente para esconder algo debajo. En el caso de un suelo de tierra apisonado, debía verterse agua y esperar la aparición de burbujas, o bien buscar los lugares donde el agua se filtrase con rapidez. Aquello señalaría que el terreno se había removido hacía poco.
En el siglo XIX, la construcción de pasadizos secretos y habitaciones ocultas era más frecuente que hoy en día. Como no existía la calefacción central, las casas de la época se construían con paredes lo bastante gruesas como para ofrecer aislamiento, y el grosor permitía acomodar pequeños agujeros para ocultar objetos. Como incluso los hogares más modestos de la clase media solían tener empleados domésticos para deshollinar las chimeneas y hacer la colada, era necesario tener algún sitio en el cual ocultar las posesiones valiosas. Algunas casas muy antiguas contaban con los así llamados «escondites de párroco», ideados para ocultar a los sacerdotes fugitivos, los que perteneciesen a las religiones que no contasen con el favor de turno.
Todas estas rarezas arquitectónicas proporcionaban una feliz inspiración a criminales, detectives y escritores de ficción. En La banda de lunares, Holmes inspecciona cuidadosamente la habitación de la víctima y descubre un detalle incoherente que indica que la escena del crimen abarca también la habitación contigua:
—¡Qué extraño!—murmuró Holmes mientras tiraba de la cuerda—. Hay un par de detalles curiosos en esta habitación: qué lerdo el constructor que coloca una abertura de ventilación hacia una habitación contigua cuando le habría costado el mismo esfuerzo comunicar la habitación con el exterior.
Y, claro está, por la abertura se había colado la serpiente asesina.
Harry Soderman, famoso forense sueco, describe en sus memorias, publicadas en el siglo XX, una escena del crimen también con un animal. En la década de 1930, la policía de Nueva York tenía la firme sospecha de que un camello vendía papeletas de opio en su piso, pero no tenía idea de dónde almacenaba la droga. El comerciante vivía con un hurón y, a juzgar por la manera en que le daba de comer con la mano mientras el animal se echaba sobre su regazo, sentía por su mascota un gran aprecio.
Los detectives se apostaron en la calle a la que daba la ventana del piso y se dedicaron a observar lo que podían a través de la misma. Les pareció ver a un cliente que llegaba y entregaba un dinero y que, acto seguido, el comerciante susurraba alguna cosa al hurón. El animal desapareció rápidamente por debajo del fregadero y regresó al cabo de unos segundos con un paquetito en la boca. El comerciante premió entonces al hurón con un trozo de carne cruda. En cuanto el cliente salió del edificio, la policía lo detuvo y lo registró. El paquetito de marras contenía opio.
Una inspección detallada del lugar reveló un agujero bajo el fregadero, demasiado pequeño para que un ser humano entrase por allí. La policía lo agrandó y descubrió treinta y nueve paquetes de opio cuidadosamente colocados uno encima del otro. Evidentemente, añade Soderman, el hurón delincuente los había dispuesto de aquella manera.
Sherlock Holmes descubría habitaciones escondidas mediante rigurosas mediciones y la observación de detalles inconsistentes del diseño. En La aventura del constructor de Norwood, Holmes sospecha que el malvado maquinador, de quien sabe que trabaja en la construcción, pueda haber alterado su casa para tener un escondite, y es así como da con el paradero del fugitivo: «Al recorrer el pasillo, descubrí que era dos metros más corto que el espacio correspondiente en la planta inferior. No me quedaron dudas sobre dónde estaba escondido.»
En La aventura de las gafas de oro, Holmes localiza a un fugitivo mediante una combinación de atención al detalle y astucia que le hace recordar que, tras una estantería, suele haber un escondite.
Examiné meticulosamente la habitación en busca de cualquier forma que delatara un escondite. La moqueta parecía continua y bien clavada en su sitio, de manera que descarté la idea de una trampilla oculta en el suelo, no así la de que hubiese un espacio detrás de los libros. Ya se sabe que es ésta una característica de las bibliotecas antiguas. Y había una buena cantidad de libros apilados en el suelo y en otros lugares, pero aquella estantería estaba vacía. Debía tratarse, pues, de una puerta.
Y, en efecto, se trataba de una puerta.
Es una lástima que nadie hubiese puesto en práctica esta enseñanza sherlockiana cuando, en 1992, a escasos días de su décimo cumpleaños, desapareció Katie Beers. El hecho ocurrió un 28 de diciembre en Bay Shore, Long Island, mientras la niña daba un paseo con John Esposito, un amigo de la familia. La policía de inmediato sospechó de Esposito, un hombre de mediana edad, pero éste negó cualquier conocimiento del paradero de la niña, y no se halló nada inusual durante la inspección de su domicilio.
De modo que la policía comenzó a seguir y a interrogar sistemáticamente al sospechoso hasta que, el 13 de enero de 1993, al no aguantar más la presión de los interrogatorios, Esposito confesó haber secuestrado a Katie y haberla mantenido cautiva, y condujo a la policía hasta el lugar donde la había ocultado. Por fortuna, la niña aún se encontraba con vida en aquel La aventura de las gafas de oro, la entrada se ocultaba tras una estantería.
De manera similar al personaje que da título a La aventura del constructor de Norwood, John Esposito trabajaba como contratista, y las autoridades encargadas de la búsqueda de Katie, a diferencia del sagaz investigador que Conan Doyle retrata en El signo de los cuatro, no se habían «tomado la molestia de calcular lo que había en cada metro cúbico de la casa», ni habían «tomado medidas de todo, para que no quedase un palmo sin inventariar».
En su Investigación criminal, Hans Gross escribe sobre cómo llevar a cabo un riguroso examen de la escena del crimen:
En ninguna otra labor se han de desplegar de tal modo la capacidad de observación, el razonamiento lógico y el propósito siempre a la vista, y en ningún otro campo pueden hallarse ejemplos mayores de desorden, observación mediocre, imprecisión o titubeos.
«Ya conocéis mi método —decía Holmes en El misterio del Valle Boscombe—. Se basa en la observación de nimiedades.» Gross habría estado de acuerdo en que el meollo de la ciencia forense es la observación de «nimiedades» en la escena del crimen.
Sigue las pistas
- En 1916, en Berkeley, California, el doctor Albert Schneider, químico y entusiasta de acopiar y conservar hasta la más insignificante de las pruebas de la escena de un crimen, se dio cuenta de que la aspiradora doméstica, patentada en 1901, era un artefacto ideal para recoger partículas de polvo. Schneider publicó un artículo en la revista Pólice Microscopy en el que explicaba su método.
- Los animales, domésticos o salvajes, con frecuencia devoran o al menos modifican pruebas cruciales de la escena de un crimen. En 1994, mientras alguien apuñalaba a Nicole Simpson —por entonces separada de su marido O.J. Simpson— y a su amigo Ron Goldman, un gran perro se hallaba en la escena del crimen. El testigo canino, un akita, fue brevemente examinado por un experto en animales, pero de inmediato fue devuelto a la familia Simpson. Como numerosos veterinarios y dueños angustiados podrán atestiguar, a veces los perros se tragan objetos sorprendentes, como, por ejemplo, cuchillos. Al akita de los Simpson no se le hizo una prueba de rayos X, ni tampoco se analizaron sus restos fecales. Y tal vez haya sido un error, ya que el arma homicida nunca se encontró.
- Cuando el cuerpo de una víctima se ha movido del lugar del homicidio, la escena del crimen pasa a incluir el sitio al que se traslada el cadáver, al igual que la ruta y el vehículo usado para transportarlo.
Capítulo 7
Una imagen de la culpa
¿Está usted al corriente de que no existen dos huellas dactilares iguales?
El inspector Lestrade enLa aventura del constructor de Norwood
Sherlock Holmes dedica gran parte de su tiempo a desentrañar la autoría de crímenes bastante complejos. Y algunas veces, como en El valle del terror, también debe identificar a la víctima; lo que, por supuesto, sabe llevar a cabo con lograda desenvoltura, como él mismo subraya en Estudio en escarlata al referirse a un detective francés ficticio (inventado por el novelista galo Emile Gaboriau, sin duda a partir del famoso Vidocq):
Lecoq era un pobre chapucero; sólo contaba con una cosa a su favor, la energía que lo animaba. Pero el libro me pone directamente enfermo. El problema, para él, era identificar a un prisionero desconocido, algo que a mí me habría tomado escasas veinticuatro horas. Lecoq tardó cerca de seis meses en hacerlo. En fin, que el libro bien podría funcionar como un manual para enseñar a los detectives lo que hay que evitar a toda costa.
Sherlock Holmes, por supuesto, se profesaba a sí mismo la confianza de un hombre que no sólo poseía unas habilidades muy especiales, sino que practicaba su oficio con la diestra ayuda de Conan Doyle. En el prosaico mundo real, la identificación correcta de los individuos siempre ha planteado un enigma recalcitrante que entorpece las investigaciones criminológicas. Y no fue hasta el siglo XIX cuando las autoridades empezaron a echar mano de la ciencia para solventar este tipo de acertijos. En todo caso, a medida que el campo de estudio de la ciencia forense iba ensanchándose, las historias de Sherlock Holmes proporcionaban una eficaz publicidad de las ideas más novedosas.
Puesto que las condenas múltiples daban lugar a penas más extensas o, en algunos casos, a sentencias de muerte, las autoridades se esmeraban por determinar la historia criminal de los prisioneros. El método más temprano de identificación del que tenemos noticia consistía en marcar a los condenados físicamente. La mutilación por orden de un tribunal era una labor bastante lucrativa para los verdugos del continente europeo, que cobraban una suma adicional por herrar, cortar narices y llevar a cabo amputaciones ocasionales.
Las marcas de hierro candente se dejaron de utilizar en Francia durante la revolución (momento en el que la guillotina estuvo tan activa que tal vez hubiese una escasez de supervivientes para herrar), pero la práctica se volvió a instaurar más adelante y no fue abolida definitivamente hasta 1832. Harry Soderman, criminólogo sueco, apuntaba en sus memorias que los prisioneros franceses a quienes no se había condenado a muerte llevaban una marca con las letras TF, de «travaux forcés» (trabajos forzados), con una V en el caso de los «voleurs» (ladrones) y una segunda V cuando se trataba de una segunda condena. Las cadenas perpetuas se indicaban mediante la letra P, que indicaba una ominosa «en perpetuité».
En Rusia, hasta bien entrado el siglo XIX se solía marcar al hierro los rostros de los prisioneros, con una letra enorme en la frente y en cada mejilla.
Y mientras uno esperaría que los convictos o ex convictos quisiesen ocultar su identidad, había quienes, en cambio, y tal vez seducidos por el desastre inminente, se marcaban a sí mismos con tatuajes adquiridos de la manera más dolorosa. Señales que, a su vez, se convertían en un conveniente modo de identificación para las autoridades. Durante el siglo XIX, tanto Alexandre Lacassagne, el patólogo francés, como Cesare Lombroso, el célebre criminólogo y antropólogo italiano, recogieron sus observaciones sobre los diversos tatuajes preferidos por los criminales. En su artículo «El origen salvaje del tatuaje», publicado en la edición de Popular Science Monthly de abril de 1896, Lombroso se refiere a un asesino, llamado Malassen, que acabó cambiando de profesión y se convirtió en verdugo. El hombre ostentaba una guillotina roja y negra tatuada en el pecho, acompañada por una inscripción en letras rojas en la que se leía «J'ai mal comencé, je finirai mal. C'est la fin qui m'attend» (He comenzado mal, y mal he de acabar. Ese es el final que me espera). En el brazo derecho, con el que había despachado a una serie de antiguos colegas criminales, llevaba la leyenda «Mort á la chiourne» (Muerte a los convictos).
Lombroso también citaba las observaciones de Lacassagne a propósito de inscripciones de espíritu similar, y que iban desde la autocompasión del «Hijo de la mala fortuna», del «Nacido bajo una estrella maligna», del que llevaba escrito «El presente me atormenta. El futuro me asusta» o «Mala suerte», hasta los mensajes más aviesos, como «Muerte a las mujeres infieles» y «Venganza», pasando por el alegremente patriótico y goloso « ¡Vive la Frunce y las patatas fritas!».
Para consternación del Lombroso, quien firmemente sostenía que el tatuaje era un indicativo de primitivismo, criminalidad e insensibilidad hacia el dolor, su teoría se vería contestada cuando dicha práctica empezó a causar furor entre la clase alta victoriana, especialmente entre las damas. Incluso lady Randolph Churchill (de soltera Jenny Jerome y futura madre de Winston), llevaba una serpiente de delicado diseño alrededor de la muñeca. (En ocasiones formales, la escondía discretamente bajo un brazalete.)
Y tal vez aquello le resultase chocante a Lombroso, pero Sherlock Holmes, como experto que era en tatuajes, se habría sentido más bien intrigado por el adorno que llevaba lady Churchill y, sin duda, habría podido determinar, de un solo vistazo, el origen de aquel diseño. En La liga de los pelirrojos, el detective hace gala de sus conocimientos cuando le dice a un cliente:
El pez que lleva usted tatuado encima de la muñeca sólo puede haberse hecho en China. He llevado a cabo un pequeño estudio sobre tatuajes, e incluso he hecho alguna contribución a la bibliografía sobre el tema. La costumbre de dar un color rosa pálido a las escamas es típicamente china.
Para los detectives de la época victoriana resultaba particularmente útil el buen conocimiento de los patrones en tatuajes y cicatrices. La policía inglesa de la época llevaba un índice de tatuajes con los modelos más populares entre los criminales. Y el patólogo forense Charles Meymott Tidy le dedicó varias páginas de su manual de Medicina legal a la formación y apariencia de «cicatrices y marcas de tatuajes». Tidy también incluía instrucciones exhaustivas sobre cómo distinguir unas de otras. Sin duda, Conan Doyle estaba al tanto del asunto, a juzgar por el comentario del médico local en El valle del terror, quien observa:
El brazo derecho del muerto se salía del albornoz, estaba expuesto hasta el codo. Y más o menos en la mitad del antebrazo se veía un curioso diseño marrón, un triángulo dentro de un círculo que destacaba con nitidez sobre la piel blancuzca.
—No es un tatuaje —dijo el médico, mirándolo detenidamente a través de las gafas—. Nunca he visto nada igual, el hombre está marcado como si fuese una cabeza de ganado.
Tanto las cicatrices como los tatuajes tuvieron una importancia considerable como prueba en el famoso caso Tichborne, que a partir de 1866 mantendría en vilo a Inglaterra y a gran parte del mundo occidental durante una década. Holmes, cuyo conocimiento de los anales del crimen es poco menos que prodigioso, sin duda estuvo familiarizado con este caso.
En 1854, cuando sir Roger Tichborne, heredero soltero del título de baronet y del vasto territorio que llevaba su apellido, desapareció en la costa del Brasil tenía veinticinco años. Su madre, una francesa que lo había educado en su tierra y su lengua hasta que el joven tuvo dieciséis años, se negó en todo momento a aceptar la pérdida.
En 1886, un hombre de Wagga Wagga, en Australia, que hasta entonces se había apellidado Castro, aseguró ser el desaparecido heredero. Castro relató que, tras sobrevivir al desastre y lograr llegar por su cuenta a Australia, había preferido granjearse algún mérito propio en ese nuevo hogar antes de volver a Inglaterra. Como no lo había logrado, lo avergonzaba demasiado establecer un nuevo contacto con sus
parientes, pero al topar con un anuncio que solicitaba información sobre su paradero, publicado en nombre de su querida madre, había sentido un gran remordimiento y había decidido viajar a Europa para revelar su verdadera identidad. Por ello requería dinero para los pasajes: el suyo, el de su mujer y el de sus hijos. Lady Tichborne envió la suma de inmediato, y así fue como la familia Castro se embarcó hacia el continente.
La última vez que vieron a Roger Tichborne, estaba muy delgado y esbelto. Además, por supuesto, hablaba francés con gran fluidez; no en vano había sido su lengua materna. Aquel hombre, sin embargo, era considerablemente obeso y no hablaba ni pizca de francés, idioma que decía haber olvidado durante su estancia en Australia. Los nombres de pila de lady Tichborne (Henriette Felicité) se le habían borrado también de la mente (aunque, felizmente, sí que recordaba el nombre del perro de la familia). Henchida de esperanzas, lady Tichborne insistió en ver al caballero con sus propios ojos.
Al estudiar en detalle la corpulenta figura y el rostro de mandíbulas prominentes del supuesto heredero, lady Tichborn venturosamente concluyó que, en efecto, se trataba de su hijo, con lo cual demostraba que, a veces, los ojos sólo ven aquello que el corazón desea. Acto seguido, procedió a otorgarle una pensión de varios miles de libras al año.
Pero si lady Tichborne había preferido desatender las diferencias físicas entre su hijo y el supuesto heredero, a otros miembros de la familia tal hazaña les resultaba imposible. Entre las señales físicas que tomar en cuenta se contaban los extensos tatuajes que Roger llevaba en el brazo, y que una serie de amigos y parientes describieron e incluso dibujaron en detalle. El recién llegado no llevaba tatuaje alguno; en cambio, tenía una marca de nacimiento que Roger no poseía. Del mismo modo, y a pesar de que a Roger se le hubiesen practicado varias sangrías debido a una serie de enfermedades, procedimiento bastante común en aquella época y que le habría dejado una serie de cicatrices, no había rastro de ellas.
Y aquéllas sólo eran algunas de las discrepancias entre la descripción de Roger y el aspecto del supuesto heredero. Roger tenía los ojos azules y éste los tenía marrones, por no hablar de las narices y las orejas, que también diferían en la forma, ni de la estatura, que era tres centímetros más alto que Roger. Podría pensarse que aquellos hechos habrían sembrado la duda en lady Tichborne, pero ésta se mantuvo en sus trece: su hijo le había sido devuelto milagrosamente, y con la terquedad de una mula siguió pensando de aquel modo hasta su repentina muerte, en 1868.
Con el fallecimiento de lady Tichborne, se agotaba la pensión del supuesto heredero y empezaban sus problemas legales. También se mantenían firmes en su postura los muchos miembros de la familia Tichborne que no habían aceptado al caballero de Wagga Wagga como heredero de la fortuna Tichborne. Por ello hizo falta la intervención del sistema judicial inglés para dirimir la cuestión, en beneficio de unos cuantos miembros del gremio de abogados, cuyas fortunas se cebaron en el caso. Y mucho se escribió al respecto en la prensa, que casi siempre reseñaba el caso en hipérboles, mientras la opinión pública, para quien la falta de información no era obstáculo, se dividía y tomaba vehemente partido.
Al respecto hubo incluso debates en el Parlamento. Aunque el primer ministro, Benjamín Disraeli, estaba convencido de que el demandante era un impostor, en nombre de la justicia y para mantener un clima pacífico, permitió que se leyesen petitorias en defensa de Castro en la Cámara de los Comunes. Después de cuatro años y dos juicios muy concurridos (en los que incluso el príncipe y la princesa de Gales hicieron aparición), el demandante fue declarado culpable de impostura y sentenciado a catorce años de cárcel, de los cuales cumplió diez, que lo convirtieron en un hombre más triste, más sabio y mucho más delgado. El caso ha pasado a la historia como un testimonio de la fuerza irracional del pensamiento positivo, la poca fiabilidad de los testigos presenciales y la profunda necesidad de un método científico para establecer objetivamente la identificación física.
Al otro lado del Canal, los franceses habían seguido el caso Tichborne con bastante interés. Desde la formación de la Sûreté, el método de identificación parisino había dependido en gran medida de la extraordinaria memoria de Eugène François Vidocq. La masa titánica de expedientes que Vidocq había acumulado no tenían mucha utilidad sin el propio detective: los informes estaban archivados bajo el alias de los criminales, que solían tener más de uno. Vidocq podía recordar un gran número de nombres y podía valerse de su eficiente red de espías de la policía para mantenerse al tanto de los cambios nominales, pero sus sucesores, menos diestros, estaban perdidos sin aquellos recursos.
En este sentido, las ventajas que trajo consigo la fotografía serían enormemente apreciadas; las imágenes de los asaltantes, convertidas en daguerrotipos mediante el complejo procedimiento que Louis Jacques Daguerre había dado a conocer en 1839, empezaron a ser usadas por la policía belga en fecha tan temprana como 1843. Sin embargo, los daguerrotipos resultaban sumamente costosos, y requerían experiencia y un tiempo de producción considerable. Como resultado, la policía no los utilizaba muy a menudo. Incluso a mediados del siglo XIX, cuando ya los métodos fotográficos se habían simplificado, captar imágenes de los criminales seguía siendo engorroso. La lentitud del método exigía que las imágenes identificativas se tomasen a la luz del sol, y que la exposición durase hasta veinte minutos. A menudo era menester atar al infeliz modelo a la silla para limitar sus movimientos.
A medida que la óptica progresaba y el coste de las fotografías disminuía, la policía comenzó a valerse cada vez más de la tecnología. Gustave Macé, jefe de la división de investigación de la policía parisina, decidió establecer como norma que se tomase una foto de cada criminal fichado. Los archivos comenzaron a crecer, a llenar estantes y cajas y a tapizar pasillos, aunque en realidad no resultaban de gran utilidad. No sólo no existía un método estándar para organizar las fotos, sino que no lo había ni siquiera para tomarlas.
Todas las fotografías se tomaban de frente y a la distancia que pareciera más conveniente al fotógrafo de turno. Otro tanto ocurría con la iluminación, que podía venir de cualquier punto. No había problema en que el cabello escondiese las orejas, y a menudo el vello facial ocultaba otros rasgos. Los archivos y las fotografías siguieron clasificándose bajo el nombre de cada criminal.
Y luego, en 1882, la situación dio un vuelco gracias a la intervención de un neurasténico funcionario de la policía parisina llamado Alphonse Bertillon. Es posible que Bertillon tuviese modales, pero no lo parecía. Apenas hablaba, y cuando lo hacía, su voz resultaba monocorde. Tenía mal carácter, evitaba al prójimo y sufría de una serie de malestares digestivos, amén de constantes dolores de cabeza y hemorragias nasales. Era terco y obsesivo.
A pesar de ser hijo del famoso médico y antropólogo Louis Adolphe Bertillon y de haber crecido en un ambiente intelectual que apreciaba la ciencia, Alphonse se las había arreglado para que lo echasen de una serie de reputadas escuelas debido a sus calificaciones mediocres. Nunca había logrado mantener un trabajo, y el puesto en el departamento de policía se lo debía por completo a las influencias de su padre. Sin embargo, su espíritu de misántropo lo ayudó a lograr lo que nadie más había podido: Bertillon inventó el primer sistema de identificación factible.
En El sabueso de los Baskerville, Sherlock Holmes subraya que «el mundo está lleno de cosas obvias que nadie observa ni por casualidad». Y fue Bertillon quien primero descubrió la obvia necesidad de un método científico para identificar a los criminales. Y, acto seguido, aprovechó el recuerdo de las conversaciones que había escuchado en casa de su padre a propósito de la teoría del estadista belga Lambert Adolphe Jacques Quetelet, quien había afirmado, en 1840, que no había dos personas en el mundo que tuviesen exactamente las mismas medidas.
A partir de aquella afirmación, Bertillon razonó que, si se llevaban a cabo diversas mediciones de los individuos, y los datos se clasificaban según una tipología, sería más sencillo localizarlos y más difícil confundirlos. En 1879, tras unos meses de trabajo como administrativo, durante los cuales había llevado a cabo algunas investigaciones preliminares, Bertillon escribió un informe en el que exponía sus ideas a sus superiores. El informe, sin embargo, resultaba a un tiempo pedante y complejo, de modo que fue desestimado. Bertillon padre, que se daba cuenta de la brillante aplicación de la ciencia en la investigación criminal que entrañaba la teoría de su difícil retoño, intentó intervenir. Pero la administración pública, en un impresionante alarde de desdén hacia la creatividad, se negó incluso a evaluar lo que se tenía por poco más que un chiste presuntuoso. Y allí se quedó el informe hasta 1882, cuando la misma administración cedió a la presión de las influyentes amistades del doctor Bertillon y asignó al terco administrativo un par de asistentes y algunos fondos para proseguir su investigación y elaborar un método.
A partir de un estudio en el que invirtió energías considerables, Bertillon ideó un procedimiento al que designó «antropometría», y que consistía en una serie de al menos once medidas corporales que se creían invariables a partir de los veinte años. Entre las mediciones que debían realizarse se contaban, por ejemplo, la longitud total de los brazos extendidos; la altura, tanto de pie como sentado; la longitud y la anchura de la cabeza; la amplitud de las mejillas; y el tamaño de la oreja derecha, el pie izquierdo, el meñique izquierdo, el dedo corazón izquierdo y cada brazo, desde el codo hasta la yema del dedo corazón extendido. Cada medida debía tomarse tres veces y luego debía apuntarse un promedio.
Alphonse sugería, además, que todas las fotos se tomasen desde el mismo ángulo, que la iluminación no cambiase y que se incluyesen vistas de perfil. También inventó el portrait parlé, o retrato hablado, para acompañar las fotografías, imagen que debía incluir el color de los ojos, del cabello y la tez, la forma de la cabeza, la complexión, la postura, la voz, el acento, las marcas o cicatrices y la manera de vestir habitual. Pero la versión completa del portrait parlé requería cientos de datos exactos, y los detectives se resistían a llevarlo a cabo. Finalmente, se simplificó hasta llegar a las descripciones del tipo «se busca» como las conocemos hoy en día.
Desde luego, el sistema no era perfecto. Consumía demasiado tiempo y exigía una formación específica. Además, tomar las medidas con total exactitud requería un ojo muy atento al detalle. Sin embargo, era un gran salto cualitativo. Bertillon había impuesto algo de orden en el caos, y su nuevo sistema pasó a formar parte de los procedimientos policiales estándar en Francia. Al leer al respecto, Hans Gross comenzó de inmediato a adaptar el sistema para su país, Austria.
El método de Bertillon acabó convirtiéndose en estándar en gran parte del mundo industrializado, aunque algunos países utilizaban otros sistemas de medición. Incluso Inglaterra, que nunca había estado a gusto con el liderazgo francés, comenzó a meditar sobre la posible aplicación del bertillonage.
El amargado e introvertido Bertillon se convertía, pues, en hombre de éxito; obtenía el cargo de director del Servicio de Identificación Policial, nuevo personal a su cargo, otro despacho y fama mundial.
En El tratado naval, de 1893, Conan Doyle pone las siguientes palabras en boca de Watson cuando éste describe la experiencia de un viaje con Sherlock Holmes: «Conversaba, según recuerdo, sobre el sistema de medición de Bertillon, y expresó su entusiasta admiración por el sabio francés.» ¡Sherlock Holmes era un admirador de Bertillon! ¿Qué mejor valedor podría desearse?
Sin embargo, la mala fortuna pendía sobre Bertillon. En 1880, mientras éste esperaba impaciente una oportunidad de demostrar sus teorías, un médico misionero escocés que vivía en Japón, Henry Faulds, escribió una carta a la revista Nature, que ésta publicó el 28 de octubre de ese mismo año en un artículo titulado «On the Skinfurrows of the Hand» (Sobre los surcos en la piel de las manos). Se trataba de la moderada exposición de un concepto que causó una revolución en la investigación criminalística. La carta de Fauld comenzaba del siguiente modo:
El examen de algunas piezas de alfarería «prehistórica» halladas en Japón hará cosa de un año, me llevó a prestar mayor atención a las marcas de los dedos que se habían formado sobre ellas cuando el barro aún estaba húmedo. Lamentablemente, todas las muestras que llegaron a mis manos tenían unas marcas demasiado borrosas como para serme de verdadera utilidad, pero la comparación que realicé con las marcas halladas en piezas más recientes me permitieron hacerme una idea general de los surcos de los dedos en los seres humanos.
Y a partir de allí, decidí estudiar las crestas papilares de los monos, lo que me llevó a descubrir que presentan analogías bastante notorias con las de los seres humanos.
«Una lente botánica corriente resulta de gran utilidad para arrojar luz sobre este tipo de particularidades menores», añadía Fauld (lo que nos recuerda inevitablemente a Sherlock Holmes y su lupa). Y luego continuaba:
Allí donde hay curvas, las líneas internas pueden desviarse o simplemente detenerse de manera abrupta: pueden acabar en un giro en sentido inverso, y también pueden continuar sin fin, dando una vuelta sobre sí mismas. Algunas líneas también se juntan o se dividen como cruces de caminos ferroviarios. Sin embargo, todas estas variaciones formales son compatibles con la impresión general de simetría resultante de las dos manos cuando se obtiene una estampación de ellas.
Fauld procede luego a explicar cómo él mismo había obtenido copias de estas líneas fascinantes:
Sólo hace falta una pizarra ordinaria o una tabla lisa de cualquier tipo, o bien una lámina de latón, sobre la cual se ha de extender una capa fina y uniforme de tinta de impresión. Las partes de las que se requiera una impresión deben presionarse con firmeza y al mismo tiempo con suavidad sobre la plancha entintada, y luego colocarse sobre un papel ligeramente humedecido. He logrado hacer impresiones muy delicadas sobre cristal. Aunque en efecto son un poco débiles, funcionarían muy bien para realizar demostraciones, porque puede observarse hasta el más mínimo poro. Mediante dos colores diferentes de tinta se podrían realizar comparaciones útiles entre dos patrones superpuestos. Y éstos a su vez se podrían proyectar mediante una linterna mágica... Un poco de agua caliente y jabón bastarán para retirar la tinta...
Me siento optimista ante la posibilidad de que el estudio de estos patrones sea de utilidad en diversas maneras.
Faulds pasa entonces a comentar otros posibles usos para estas impresiones, por ejemplo, en la investigación antropológica o historiográfica. Y luego da el gran salto en la historia de la ciencia forense cuando escribe:
El hallazgo de huellas dactilares ensangrentadas en barro, cristal u otras superficies puede llevar a la identificación científica de los criminales. Ya he llevado a cabo dos experiencias de este tipo, y las marcas han sido útiles pruebas. En uno de los casos, las marcas de unos dedos grasientos revelaron quién había estado bebiendo una bebida espirituosa. El patrón era único, y afortunadamente ya tenía una copia de él, que coincidía con la del envase con fidelidad microscópica. En las investigaciones médico—legales podían darse casos diversos, como, por ejemplo, que se hallasen sólo las manos de una víctima mutilada. Si ya se conocieran las huellas de aquellas manos, la precisión sería mayor y más valiosa que la de los lunares ordinarios con que se intenta identificar a las víctimas en las novelas baratas. Si no se conocieran con antelación las huellas, las leyes de la herencia tal vez podrían permitir a los expertos determinar, con una probabilidad considerable en unos casos y con precisión absoluta en otros, a quien pertenecen las partes halladas.
Luego, y con lo cual deja en claro que conocía bien el caso Tichborne, Fauld escribe: «Incluso un caso como el del supuesto heredero podría resolverse dentro de los límites de estos principios: existiría un rasgo Tichborne reconocible.» Faulds basaba esta afirmación en su observación de las similitudes entre los patrones de huellas de algunas familias, aunque dichas similitudes no bastasen para proporcionar una identificación definitiva. (Sin embargo, si lady Tichborne hubiese conservado algún objeto de su hijo sin lavarlo, del cual se pudiesen obtener huellas dactilares, aquello habría servido de modelo. Si ninguna de esas huellas hubiesen coincidido con las del caballero llegado de Australia, tal vez la opinión de la dama habría sido muy distinta.) Faulds continúa:
He escuchado, después de haber llegado a estas conclusiones muy generales de un experimento original y paciente, que a los criminales chinos de la antigüedad se los obligaba a imprimir sus huellas, del mismo modo que en nuestro tiempo se les toma fotografías. Sin embargo, aún no he logrado obtener pruebas precisas y auténticas de que tal cosa sea cierta. [...] Desde luego, no cabe duda de las ventajas que se derivarían de la posesión por parte de las autoridades no sólo de fotografías, sino de una impresión en tamaño natural de los surcos dactilares, para siempre invariables, de los criminales más importantes.
Henry Faulds no era el primero en estudiar los patrones de las huellas dactilares de los seres humanos. Como él mismo mencionaba, estos surcos ya se conocían en Asia en la antigüedad, y en cuanto a Occidente, en el año 1686 las había mencionado el anatomista Marcello Malpighi, de la Universidad de Boloña. En 1823, el profesor John Evangelist Purkinje, patólogo y fisiólogo de la Universidad de Breslavia, había presentado un artículo sobre las impresiones dactilares en el que distinguía nueve clases y sugería una manera de clasificarlas. Sin embargo, Faulds sería el primero en expresar la idea de que las marcas dactilares podían contribuir en la investigación criminalística.
Apenas había pasado un mes de la publicación de la carta de Fauld en Nature, cuando sir William Herschel, un funcionario británico destinado en la India, escribió en Nature que había estado utilizando huellas dactilares para la identificación desde 1860. Sin embargo, no hay pruebas de que hubiera previsto su uso forense.
Sir Francis Galton, primo de Charles Darwin y conocido antropólogo, nunca había estado convencido de la idoneidad del método de Bertillon como solución al problema de la identificación. Al leer los informes de Nature, Galton rápidamente supo ver la ventaja que entrañaba el uso de las huellas dactilares y se dedicó al estudio del tema. Mantuvo frecuente correspondencia con Herschel (aunque hizo caso omiso de la contribución de Fauld, lo cual enfureció a este último). Galton aseguraba que, así como no había dos hojas de árbol idénticas ni dos copos de nieve exactamente iguales, cada huella dactilar era única. Y además, subrayó que no cambiaban nunca:
Parece que no existen características del cuerpo humano, excepto las cicatrices profundas y los tatuajes, comparables, en su persistencia, a estas marcas; y al mismo tiempo estas marcas resultan, sin parangón alguno, más numerosas que cualquier otro rasgo que se pueda medir. Las dimensiones de las extremidades y del cuerpo entero cambian con el crecimiento y el envejecimiento; el color, la cantidad y la calidad del cabello, el tono y la firmeza de la piel, la cantidad y la posición de los dientes, la expresión facial, los gestos, la caligrafía, e incluso el color de los ojos sufren transformaciones con el paso de los años. Las partes visibles del cuerpo no parecen mantenerse inalteradas excepto en estos surcos diminutos y hasta ahora descuidados.
Aquello, por supuesto, entraba en directa contradicción con las ideas de Bertillon, quien sostenía que las medidas corporales no cambiaban a lo largo de los años.
Galton se convertía en adalid del método de identificación dactilar que se iba a establecer en Gran Bretaña. El problema restante, y por cierto nada insignificante desde el punto de vista de Galton, era cómo establecer ante un tribunal la exacta coincidencia de dos huellas distintas. No bastaría con anunciar simplemente que se parecían: enviar a un hombre a la horca a partir de una afirmación tan vaga habría resultado irresponsable incluso para los parámetros del sistema judicial y penal tan entusiasta de la época.
Galton presentó los resultados de sus investigaciones en un libro titulado Finger Prints (Huellas dactilares), en 1892, en el que también recomendaba un sistema que él mismo había ideado para clasificar los patrones de las espirales, curvas y triángulos que podían hallarse en las yemas de los dedos. Este método finalmente sentó las bases del proceso de identificación adoptado por Scotland Yard.
Aquel mismo año, Juan Vucetich, jefe del Departamento de Estadística de la policía de La Plata, en Argentina, había estado trabajando arduamente en el establecimiento de su propio método de clasificación de huellas, que rápidamente tendría que poner a prueba. La policía había hallado los cuerpos empapados en sangre de dos niños asesinados a golpes con algún objeto contundente mientras yacían en sus camas. La afligida madre de los críos, una mujer de veintiséis años llamada Francisca Rojas, acusó del crimen a un vecino. Según relató a la policía, éste había amenazado con asesinar a los seres más queridos de Francisca si ésta no cedía a sus propuestas románticas. Pero el vecino tenía una coartada muy firme.
Los investigadores habían oído rumores de que Francisca tenía un amante, a quien a menudo se había oído decir que estaría feliz de casarse con ella si no fuese por el lastre de aquellos dos críos. El detective a cargo del caso recordó el método de Vucetich y, con sumo cuidado, peinó cada centímetro de la escena del crimen hasta dar con una pequeña mancha pardusca en la puerta. El fragmento de puerta donde estaba la mancha se llevó a comisaría, al igual que a Francisca, cuya huella fue tomada con ayuda de un tampón. Con una lupa, la policía comparó la huella recién fijada con la de la puerta, y claramente coincidían.
Al enfrentarse a la evidencia, la amorosa madre confesó que, en beneficio de su romance, se sintió obligada a aplastar las cabezas de sus hijos con una piedra. Luego había lanzado el arma a un pozo. Este sería el primer asesinato resuelto mediante el estudio de las huellas dactilares.
(Una pista inolvidablemente similar aparece, años más tarde, en La aventura del constructor de Norwood, cuando Watson cuenta que Holmes «repentinamente encendió una cerilla, y con su luz iluminó una mancha de sangre en la pared blanca. Cuando acercó más la cerilla, pude ver que se trataba de algo más que una mancha: era la huella bien definida de un pulgar».)
En Francia, Bertillon echaba una torva mirada hacia el nuevo procedimiento de identificación de los criminales, que veía como una amenaza a su método y a su prestigio. Sentía resentimiento hacia Vucetich y Galton, y sólo iba a tolerar la ciencia de las huellas dactilares, o dactiloscopia, como se llamaba normalmente al procedimiento, como un apéndice del bertillonage. Y dentro de aquellos límites, a regañadientes aceptó que el Servicio de Identificación Policial tomase y archivase las huellas de los criminales, además de tomarles las medidas antropométricas. Tal vez haya sido esta reticencia de Bertillon lo que le impidió establecer un método eficiente para la clasificación de las huellas, y lo que desembocó en el vergonzoso episodio de agosto de 1911, cuando la nación francesa se despertó con la espantosa noticia del robo de la Mona Lisa del Louvre.
Era un lunes, el museo estaba cerrado al público. La caja de cristal que contenía el panel de madera sobre el cual estaba pintada la Mona Lisa había amanecido abierta. El examen policial logró localizar una huella dactilar en el cristal. Si la huella aparecía en los archivos del gran Bertillon, las autoridades podrían identificar al culpable. Francia y el mundo contenían la respiración, pero no se encontró en los archivos ninguna huella que coincidiera con la del cristal. Se supuso que el atrevido ladrón no tenía expediente policial.
Al cabo de dos años, alguien que afirmaba tener en su poder la Mona Lisa se acercó a un marchante de arte en Italia. Se trataba de un pintor de brocha gorda llamado Vincenzo Perugia, que había guardado bajo su cama la famosa pintura robada desde que casualmente la había ocultado bajo su bata de trabajo para sacarla del Louvre. Perugia tenía antecedentes en Francia, y sus huellas debían hallarse en los archivos de Bertillon. ¿Por qué no habían dado con ellas?
Bertillon se vio forzado a explicar que sólo había clasificado las huellas de los pulgares derechos, y Perugia, aunque parecía tener un sentido de la oportunidad especialmente poco desarrollado, sólo había dejado la huella del pulgar izquierdo. El caso dejó al terco Bertillon con un resentimiento aún mayor hacia el proceso de identificación dactilar. Sin embargo, y muy a su pesar, fuera de Francia la nueva ciencia iba fortaleciéndose.
Edgard Richard Henry, jefe de la policía de Bengala, en la India, había estado utilizando las huellas dactilares junto con el método antropométrico de Bertillon desde 1893, cuando leyó el texto de Galton. Pero poco a poco, Henry fue decantándose por la dactiloscopia y, finalmente, en colaboración con Galton, desarrolló el sistema Galton—Henry de clasificación de huellas dactilares que aún se utiliza hoy en día en gran parte del mundo anglosajón.
En el año 1900, las autoridades inglesas, que habían adoptado el uso combinado de la antropometría y la dactilometría, encargaron a lord Beeper la dirección de un comité que estudiase «la identificación de los criminales por medición y dactiloscopia». Dicho comité solicitó el testimonio experto de Edgard Henry, en cuya opinión el uso de las huellas dactilares era un método superior al bertillonage, postura con la que el comité acabó comulgando en pleno. Al año siguiente, Henry quedaba al mando de la nueva división de dactiloscopia de Scotland Yard.
En aquel momento, podía parecer que Inglaterra se hallase a la cabeza de las técnicas de identificación de criminales, pero Francia aún tenía enormes contribuciones por hacer. Edmond Locard, un estudioso del método de Bertillon, era por entonces el asistente de Alexandre Lacassagne. El doctor Locard se había formado tanto en medicina como en derecho, y a pesar de su gran respeto hacia Bertillon, era desde hacía tiempo un entusiasta de la dactiloscopia, amén de investigador apasionado. Se sabe que Locard, con el fin de obtener datos precisos, se quemó las yemas de los dedos sólo para convencerse a sí mismo de que las líneas eran realmente indelebles. Locard era un admirador de Hans Gross y de Conan Doyle, y recomendaba a los estudiantes de ciencia forense que leyesen las historias de Sherlock Holmes como ilustración del enfoque científico adecuado, y para que obtuviesen una buena perspectiva sobre los nuevos caminos que podría tomar la ciencia forense.
Locard, que en 1910 fue nombrado director de lo que por entonces era un minúsculo laboratorio policial en Lyon, Francia, procedió a convertir aquellas instalaciones en un servicio altamente eficaz y creativo. Fue él quien determinó el número mínimo de líneas que deben coincidir en dos huellas dactilares para poder afirmar que pertenecen a la misma persona. En su opinión, que se basaba en la obra de Galton y Henry, la identidad resulta incontrovertible cuando coinciden doce rasgos en una huella clara y definida (dichas características a menudo se denominan «detalles de Galton», aunque la cantidad de puntos que deben coincidir varía de un país a otro. En Estados Unidos, los casos federales no requieren un mínimo).
Refiriéndose a las dificultades que suponían las huellas borrosas o parciales halladas en la escena de un crimen, Locard subrayaba que la exactitud de la identificación depende de factores diversos, entre los que se cuenta la claridad de las huellas, la rareza del patrón y la visibilidad de los poros y del núcleo o centro de la figura.
En 1913, las investigaciones de Locard lo llevaron a descubrir que era posible colocar huellas falsas mediante un molde fabricado con gutapercha (una suerte de goma que se obtiene de la savia de un árbol de Malasia) en el que se hubiesen grabado unas curvas realistas. De acuerdo con una historia, seguramente más divertida que verdadera, que circulaba entre los efectivos de la policía del momento, un experto ladrón parisino dejaba siempre una huella del jefe de la policía en los lugares donde cometía sus fechorías. Y para asegurarse de que la historia no se convirtiera en realidad, Locard desarrolló un método de identificación adicional a la dactiloscopia. Lo llamó poroscopia, y consistía en la observación de los patrones que formaban los miles de poros que se encontraban entre las curvas de las huellas. Como existen muchos más poros que líneas, los patrones de los primeros resultan infinitamente más difíciles de falsificar.
Las huellas latentes (aquellas que no son visibles de manera natural) se hacían visibles mediante vapores de yodo, y luego se fotografiaban, ya que las huellas se desvanecían con igual rapidez con la que aparecían. También se utilizaban polvos muy finos de colores que contrastaban con el fondo sobre el que se encontraban las huellas: con ayuda de una brocha, se colocaban delicadamente sobre las huellas latentes, que luego se fotografiaban. Puesto que ante el tribunal sólo se presentaba una copia de las huellas, era importante registrar cada uno de los pasos para evitar el argumento de que se trataba de falsificaciones.
La astuta mente de Locard, su imaginativo estilo y su reputada integridad hicieron de aquel laboratorio de Lyon una entidad altamente respetada, en la que se formó un buen número de científicos forenses de primer orden, entre ellos el criminólogo sueco Harry Soderman.
Tanto en sus memorias como en las conversaciones, Soderman solía recordar un extraño caso que había tenido lugar en Lyon durante la década de 1920 (y sobre el que no especificó jamás la fecha exacta). Un ladrón había llevado a cabo una serie de hurtos, siempre a la luz del día, entrando en las casas a través de ventanas abiertas apenas unos treinta centímetros. Aunque el malhechor a menudo corría el riesgo de trepar hasta la segunda planta e incluso hasta la tercera, sólo robaba un objeto o dos, a menudo algo brillante, de oro, plata o imitación. En una ocasión, un juego de dientes postizos desapareció de un piso mientas su dueño se ausentaba apenas unos minutos. La policía consideró la posibilidad de que se tratase de algún rito iniciático de adolescentes que se retaban unos a otros a cometer aquellos actos, o de algún individuo con una extraña compulsión sexual que lo obligaba a entrar en lugares prohibidos y huir con algún souvenir.
Finalmente, el detective asignado al caso descubrió una huella dactilar en el cristal de una ventana, la fotografió y llevó la imagen al laboratorio. Pero no sólo fue imposible encontrar alguna concordancia entre aquella huella y las que tenían en archivo, sino que la imagen resultaba de lo más peculiar, puesto que todos los surcos parecían ir en sentido vertical.
Locard meditó sobre este problema y dio con una solución sorprendente. Tal vez recordó el artículo original de Fauld, «A propósito de los surcos de la piel de las manos», donde el autor comentaba su estudio de las huellas de los primates. O tal vez, como digno admirador de Sherlock Holmes, Locard pensó en la descripción contenida en La aventura del hombre que trepaba:
Mientras lo observábamos, comenzó a trepar de rama en rama, con una agilidad increíble, con paso firme y confianza, dominado por lo que parecía el puro placer de utilizar sus propios talentos sin ningún objetivo evidente [...]. Era al mono y no al profesor a quien Roy había atacado, y había sido el mono el que había molestado a Roy. Trepar era una delicia para aquella criatura.
El caso es que Edmond Locard dio la orden de que todos los organilleros y sus simiescos asistentes se presentasen en el laboratorio. Un buen número de monos, tal vez preocupados por la posible violación de sus derechos civiles, se resistió a la toma de huellas dactilares y fue menester forzarlos. Los organilleros, en cambio, prestaron mayor cooperación. Cuando se identificó el animal con tendencia al latrocinio, se llevó a cabo una inspección de la habitación de su compañero, donde se hallaron los objetos robados.
El organillero, que había adiestrado a su animal para que, cumpliendo su orden, entrase en habitaciones vacías y regresase con pequeños objetos brillantes, pasó unos cuantos meses en prisión. En cuanto al mono, su sentencia se cumplió en el zoológico local.
Cuando murió Bertillon, en 1913, el uso de las huellas dactilares se había establecido como recurso estándar en la identificación policial, incluso en Francia. A partir de entonces, quienes vivían del crimen habrían de tener presente la declaración del inspector local de Harrow Weald, en La aventura de los tres frontones, a propósito de una prueba que no había logrado utilizar, pero que, sin embargo, había conservado: «Siempre queda la posibilidad de que tenga las huellas de unos dedos o algo por el estilo.»
Sigue las pistas
- La primera aplicación oficial de la identificación por huellas dactilares de la que se conserva registro en Estados Unidos se llevó a cabo en el estado de Nueva York en 1903.
- Aunque las huellas dactilares acabaron convirtiéndose en el patrón oro de la identificación de criminales, cabe recordar que formas más tempranas de identificación basadas en otras marcas y señales corporales siguieron teniendo su importancia. En 1935, un tiburón de más de cuatro metros recién capturado en Melbourne, Australia, y exhibido en el acuario, sufrió un violento ataque de dispepsia. El animal finalmente se calmó al vomitar una masa que contenía, entre otras cosas, un brazo humano que ostentaba un tatuaje de dos boxeadores. La mujer de un hombre desaparecido, llamado James Smith, identificó el brazo como el de su marido, y pruebas posteriores revelaron que las huellas halladas en el hogar de la pareja coincidían con las del brazo. Aunque se llevó a cabo un arresto, el acusado fue absuelto: el jurado no opinaba que el brazo cercenado fuese prueba suficiente de la muerte de Smith.
- Investigaciones recientes señalan que los residuos naturales que se depositan en los dedos de los niños se diferencian de los que pueden hallarse en las huellas de los adultos. Por ello, las huellas latentes de los niños resultan extremadamente delicadas y la luz del sol puede borrarlas en pocas horas.
- Aunque los gemelos idénticos tienen idéntico ADN, sus huellas dactilares difieren. Cuando se encuentran en el útero materno, los fetos flotan y mueven sus extremidades de modo distinto, y las crestas todavía maleables de sus dedos se ven modificadas por aquello que tocan, de modo que adquieren formas distintas.
- Hay quienes argumentan que el carácter único de cada huella dactilar no se ha demostrado de modo concluyente, puesto que no se ha llevado a cabo todavía una comparación entre cada huella dactilar existente y todas las demás, del pasado y del presente. Resulta obvia la imposibilidad de alcanzar dicho estándar, pero, puesto que hasta el momento se han comparado millones de huellas y aún no se ha encontrado ninguna duplicada, parece razonable pensar que, en efecto, cada huella dactilar es única. Sin embargo, el uso de las huellas como identificadores en la investigación criminalística a menudo se ve limitado, en términos prácticos, por la frecuencia con que las huellas halladas en la escena de un crimen resultan borrosas; por ello, muchas veces sólo se pueden recuperar de manera parcial. Como resultado, suele ser difícil determinar de modo exacto la coincidencia. El adiestramiento cuidadoso de expertos en dactiloscopia cobra así gran importancia, al igual que su adhesión estricta a la ética científica.
Capítulo 8
Disparos en la oscuridad
Las balas bastarían para echarle la soga al cuello.
Sherlock Holmes enLa aventura de la casa vacía
El ojo de Sherlock Holmes para el detalle no descansa jamás. Como él mismo le recuerda a Watson en El misterio del Valle de Boscombe: «Ya conoce usted mi método, se fundamenta en la observación de menudencias.» Y las menudencias que Sherlock observa y entreteje con sus razonamientos no son sólo cenizas de tabaco y los distintos tipos de suelos, sino también el efecto de las balas. En La aventura de los bailarines, al encontrarse sobre lo que intuye será una buena pista, Holmes subraya la necesidad de «arrojar alguna luz sobre este tercer proyectil que, como claramente indican las astillas en la madera, se ha disparado desde el interior mismo de la habitación».
Las observaciones sobre la dirección del recorrido de una bala y sus características particulares son la base de la disciplina denominada balística. Junto con los vastos conocimientos que posee Holmes sobre los aspectos más esotéricos de la ciencia en general, sus observaciones sobre los proyectiles hallados en el lugar del crimen a menudo permiten la solución de intrincados casos. Pero al valerse de las pruebas balísticas como herramienta en su investigación, el ficticio Holmes sigue un camino ya abierto por detectives de la vida real, como el lúcido Vidocq de la Sûreté y el indomable Henry Goddard de los Bow Street Runners.
En una serie de biografías, a Vidocq se le ha atribuido la orden de extraer una bala del cadáver de la víctima de un crimen de la aristocracia, ocurrido en 1822, con el fin de cotejarla con los proyectiles de las pistolas de duelo del marido de la víctima. Al descubrir que la bala era demasiado grande para las armas del sospechoso, Vidocq centró su atención en un arma que pertenecía al amante de la difunta, y que resultó tener las dimensiones adecuadas. El amante finalmente confesó y fue diligentemente escoltado hasta la guillotina, para gran alivio del afligido marido.
Trece años más tarde, al otro lado del Canal y como miembro de los Bow Street Runners londinenses, Henry Goddard investigaba un homicidio por arma de fuego con un rigor incluso mayor. Los Runners eran la primera organización de detectives refrendada por el gobierno británico. La fundó el novelista Henry Fielding en 1749. Antes de eso, se esperaba que los ciudadanos hiciesen cumplir la ley por su propia mano, y los campesinos solían contratar vigilancia privada para que protegiese sus vidas y sus propiedades. Y es que la sola idea de una fuerza policial controlada por el Estado resultaba aborrecible para la mayoría de los ciudadanos ingleses, que veían en ella una limitación de sus libertades y un amilanado paso hacia el yugo de la tiranía.
Pero la vida en Londres era mucho más compleja que en las zonas rurales, donde todo el mundo conocía a sus vecinos. A medida que la población urbana crecía, la criminalidad aumentaba, y pronto se hizo evidente que la ciudadanía necesitaba alguna ayuda profesional para mantener el orden. Fielding empezó organizando, bajo su propia autoridad, un pequeño grupo de vigilancia, y dirigía las actividades de aquellos hombres desde su residencia en Bow Street. Finalmente, el primer ministro le destinó algunos fondos estatales para que pudiese pagar un sueldo a los miembros del grupo, que para entonces ya se conocía popularmente por el nombre de Bow Street Runners. En 1835 ya se trataba de una organización bien establecida, y fue durante ese mismo año cuando se solicitaron los servicios de Henry Goddard para investigar un misterioso intento de homicidio que había tenido lugar en el pueblo costero de Southampton.
En sus Memorias, Goddard describe su aventura haciendo gala del detectivesco olfato para los menores detalles. El magistrado local a cargo del caso tenía información de que unos ladrones habían entrado en la casa de la señora Maxwell en Southampton amparados por la quietud de la noche. Se habían hecho disparos, en lo que evidentemente parecía un intento de asesinar al mayordomo de la residencia en su cama, pero éste, fuera de quicio por la bala que había perforado su almohada y su descanso, se había levantado y enfrentado con gran valor a los asaltantes. En su prisa por escapar a la legítima furia del mayordomo, los ladrones habían dejado tras de sí una gran cantidad de joyas y platería que ya habían preparado para el traslado.
El magistrado, en cuya opinión era aquél «un asunto grave», ordenó a Goddard que se desplazase en el coche del correo hasta el lugar para llevar a cabo una investigación la misma noche en que solicitó sus servicios. A las nueve de la mañana del día siguiente, Goddard se encontraba en la residencia Maxwell entrevistando a la señora de la casa y al mayordomo, Joseph Randall. Goddard encontró a Maxwell paralizada por el miedo.
Lo primero que hizo fue revisar la habitación del valeroso mayordomo. Allí observó que la cama se encontraba frente a una ventana equipada con dos sólidos postigos, cada uno con sendas aberturas del tamaño de un platillo, cercanas al borde superior y que permitían el paso de aire y luz.
El mayordomo explicó a Goddard que la noche del incidente, como cada noche, había cerrado las puertas y ventanas antes de irse a la cama. A eso de la una de la madrugada, lo había despertado un ruido extraño que parecía provenir del exterior de la despensa, ruido que comparó con el que hace una cadena de hierro al arrastrarla sobre un terreno de gravilla. Después creyó oír pisadas dentro de la casa y, finalmente, el sonido de la puerta de su habitación, que alguien abría lentamente. Reflejada en el cristal de una pequeña pintura que colgaba en la pared opuesta a la puerta, Randall dijo haber visto luz de una linterna, apenas a unos pasos de él, «y la silueta recortada por la luz de un hombre que venía delante de la linterna y uno que venía detrás y la sostenía».
Randall dijo que se hizo el dormido y oyó cómo los hombres se alejaban. Terriblemente alarmado, el mayordomo buscó la pistola que guardaba debajo de la almohada; entonces alguien disparó desde el exterior de la casa hacia su habitación a través de los agujeros en los postigos. La bala atravesó la almohada del mayordomo y agujereó la cabecera de la cama, y según le relató con gran exaltación al detective, si no se hubiese dado la vuelta para coger la pistola cuando lo hizo, habría «quedado convertido en un cadáver». El mayordomo entonces saltó de su cama y persiguió a los ladrones hasta la entrada, donde se enfrascaron en una lucha y Randall logró espantarlos, por lo que dejaron allí los bienes que se disponían a hurtar.
El vigilante de la localidad, que la señora Maxwell rápidamente había llamado a capítulo, descubrió que la puerta trasera había sido forzada y que la casa se encontraba en total desorden. A Goddard, que había escuchado todos los testimonios con suma atención, lo inquietaba la descripción que el mayordomo había hecho de la lámpara que recortaba la silueta «de un hombre que iba detrás» de la misma. Así que estudió la puerta trasera con la mayor minuciosidad de la que habría sido capaz el propio Sherlock Holmes. Y fue así como Goddard descubrió que la puerta había sido forzada con una palanqueta (una de las herramientas favoritas de los ladrones bien entrenados para acceder a las casas), pero que las marcas en el exterior de la puerta «no se correspondían con las del interior».
Goddard descubrió, además, otra inconsistencia. En 1835, las balas no se fabricaban en serie; quien poseía un arma elaboraba sus propias balas en moldes individuales. Goddard había pedido a Randall sus pistolas, sus moldes y la bala que había atravesado la cabecera de su cama. Y al examinar cada uno de los proyectiles, incluido el que se había disparado, y que estaba ligeramente aplastado, el detective descubrió que todos poseían el mismo granito redondo y diminuto que correspondía a una hendidura similar en los moldes. A Goddard le pareció evidente que una sola mano había fabricado todas aquellas balas, pero decidió pedir una segunda opinión al herrero local, que estuvo de acuerdo con sus conclusiones.
Goddard escribió al respecto que, sin duda, se trataba de un caso de «hurto desde el interior, no desde el exterior». Al parecer, y al igual que en Los hacendados de Reigate, la aventura de Sherlock Holmes que se publicaría más de cuatro décadas después, el robo había sido una puesta en escena.
Bajo una enorme presión, Randall finalmente confesó que había ideado todo el incidente con la esperanza de obtener una atractiva recompensa de parte de la señora Maxwell y asegurarse, de paso, su continuidad laboral. Pero no logró ninguno de sus objetivos, aunque como la señora de la casa quería evitar una «escena» (la bestia negra de la vida social inglesa del diecinueve), no presentó cargos en contra del voluble sirviente, a quien se permitió escurrirse furtivamente al anonimato.
Cincuenta años antes de la primera aparición de Sherlock Holmes, Goddard, un bowStreet runner había utilizado el método holmesiano de la cuidadosa observación de menudencias. El caso Randall había sido el primer ejemplo de identificación balística que se documentara, y Henry Goddard ha quedado inscrito para siempre en los anales de la historia forense como el hombre que demostró que el mayordomo era el culpable.
Los años siguientes no resultaron particularmente fecundos en lo relativo al estudio de armas y proyectiles como parte de la investigación criminológica, y cualquier avance ocasional en este sentido se debió a algún feliz accidente. En 1860, un policía encontró un fragmento de periódico, arrancado de la edición del Times de Londres del 24 de marzo de 1854, cerca del cuerpo de la víctima de un homicidio por arma de fuego. El trozo de papel olía a pólvora, y era evidente que se había usado para empujar una bala dentro del cañón de un arma de avancarga. Ya existía un sospechoso, un hombre apellidado Richardson, y el registro de su residencia dio como resultado un arma de cañón doble, uno de cuyos cañones había sido disparado recientemente. El otro aún estaba cargado y, además, contenía un trozo de papel similar al que se había hallado en la escena del crimen. Después de consultar al editor del Times, el astuto policía concluyó que la segunda prueba provenía del mismo ejemplar de un periódico de hacía seis años. La evidencia resultaba incontestable y Richardson acabó confesando.
Algún que otro caso se había resuelto de manera similar, pero aunque resultasen moralmente satisfactorios, estos casos esporádicos no anunciaban saltos cuantitativos ni cualitativos en balística. El siglo XIX fue testigo de numerosos cambios en el diseño y la fabricación de armas, incluido el uso de ranuras en espiral dentro del cañón, lo que otorgaba una mayor precisión y rango de acción a las armas. Y estas ranuras producían señales características en las balas usadas. Puesto que cada fabricante elaboraba sus armas con una serie de surcos de distinto patrón, allí radicaba una clave para determinar qué arma había disparado esta o aquella bala. Sin embargo, esta información no se utilizaba sistemáticamente.
La investigación balística se encontraba atomizada y descoordinada. Puesto que no se había alcanzado un consenso sobre la rama de la ciencia a la que debía adjudicarse el estudio de las balas, distintas especialidades se iban confundiendo con él. La patología hizo un primer intento cuando, en 1889, el profesor Alexandre Lacassagne observó las estrías de una bala que había retirado del cadáver de una víctima de homicidio. Al examinar los revólveres de una serie de sospechosos, el experto pudo relacionar las siete ranuras de la bala con una sola de las armas. Pero sólo había revisado aquellas armas que le había entregado la policía, y su conclusión podría haber resultado incorrecta en una muestra más amplia. Sin embargo, Lacassagne pudo seguir viviendo con la incertidumbre, no así el infortunado dueño del revólver, a quien se condenó por homicidio.
En su obra El siglo del detective, Jürgen Thorwald hace un recuento de la contribución histórica que, en 1898, llevó a cabo el famoso químico alemán Paul Jeserich. Jeserich debía determinar si la bala extraída del cadáver de una víctima de homicidio la había disparado el arma que se halló en posesión del acusado. Así que procedió a disparar una bala con dicha arma y después tomó microfotografías del proyectil que había disparado y del que se había extraído del cadáver. Al comparar las imágenes, el químico halló ciertos defectos en las marcas que había en la parte plana entre los surcos de ambas balas, defectos que consideró inusuales pero similares entre sí.
Aunque Jeserich tenía un escaso conocimiento de armas de fuego y, al igual que Lacassagne, sólo había examinado la que le había facilitado la policía, el testimonio que elaboró ante la fiscalía resultó muy sólido. Sin embargo, su interés en el campo de la balística era reducido y no tomó parte activa en investigación alguna en ese sentido. En cambio, el acusado, ante la pena capital derivada del testimonio de Jeserich, sin duda pensó que valía la pena profundizar en el estudio del tema.
En 1913, Victor Balthazard, reputado experto en jurisprudencia médica, publicó un artículo en Archives of Criminal Anthopology and Legal Medicine. Según los resultados de su investigación, cada proyectil disparado muestra una serie de marcas distintivas, causadas por su paso por distintas partes del arma. Por ello, argumentaba Balthazard en su artículo, cada bala tiene, por así decir, su propia huella dactilar, que es única.
Esta conclusión resultaba teóricamente fascinante, pero en 1913 el mundo se balanceaba en el abismo de una inminente guerra mundial. De modo que la investigación de crímenes individuales parecía carecer de importancia y pronto quedó relegada por la fabricación de mecanismos de destrucción masiva.
Sir Sydney Smith, eminente patólogo forense inglés y gran admirador de Sherlock Holmes, apuntaba en sus memorias, Mostly Murder (Sobre todo asesinatos), publicadas en 1959, que desde los días de Henry Goddard hasta 1919 se habían hecho escasos progresos en balística. «En lo que a mí concierne —escribía sir Sydney— aquél era todavía un terreno virgen.» Y como sostenía que las balas eran asunto de los patólogos, porque el daño que ocasionaban al cuerpo humano es, obviamente, un asunto médico, procedió a dedicarse al estudio del tema. En 1917 lo habían designado experto médico—legal en Egipto, y como en aquel momento y lugar los asesinatos por arma de fuego eran una práctica frecuente, Smith tuvo oportunidad de dedicarse de lleno a la cuestión.
La invención del microscopio de comparación, en 1923, hizo posible examinar simultáneamente los patrones de dos balas con mucho mayor detalle, lo cual resultaba una novedad y reducía en gran medida el riesgo de error. En Smith publicó un manual bastante exitoso, y sus investigaciones en el campo de la balística tuvieron gran influencia en el mundo anglosajón.
Sin embargo, ni siquiera la pericia de Smith pudo evitar la debacle judicial que se produjo en Edimburgo (Escocia) en 1926, cuando una dama de cincuenta y seis años de edad, Bertha Merret tuvo un desagradable encuentro con una pistola mientras escribía una carta en la tranquilidad de su cuarto de estar. La señora Merret era inglesa, de clase media alta, y había pasado gran parte de su vida de casada en el extranjero con su marido ingeniero, al que había seguido diligentemente allí adonde lo llevasen los intereses profesionales, fuese Nueva Zelanda o San Petersburgo. Pero el hijo único de la pareja, llamado John Donald, era un tanto delicado, y el adusto clima ruso había acabado arruinando la salud del chico. La madre había tenido que llevarlo entonces a Suiza para que se recuperase, de modo que se había perdido toda la emoción de la Gran Guerra y de la Revolución rusa. El marido, que se había quedado en Rusia, iba a desaparecer en el torbellino de los acontecimientos.
En 1924, cuando el chico tenía dieciséis años, la señora Merrett lo llevó a Inglaterra a que acabase allí su formación. En 1926 (que resultaría ser el annus horribilis de los Merrett), madre e hijo vivían en un modesto piso en Edimburgo, ciudad en cuya universidad, que no contaba con una residencia estudiantil, John se había matriculado. Los Merrett habían contratado los servicios de una asistenta que iba a la residencia cada mañana.
Todos los testimonios coinciden en que Bertha Merrett era una mujer de enorme inteligencia y gran tino para los negocios, y su dedicación a John era total. Por su parte, John Donald Merrett tenía una mente ágil, era atractivo y de gráciles maneras, aunque equilibraba estos rasgos con un carácter sorprendentemente reservado. Con la intención de no castrar sus aptitudes académicas mediante el estudio excesivo, John, de hecho, evitaba asistir a clases cuando podía. Sin embargo, le ocultaba el hecho a su crédula madre, al igual que le ocultaba la manera en que gastaba su mensualidad, es decir, apostando, bebiendo y visitando señoritas por las noches.
El 17 de marzo de 1926, la criada llegó a las nueve de la mañana, como era habitual, y saludó a madre e hijo, que parecían tan animados como de costumbre. La señora Merrett escribía cartas, y su hijo leía al otro lado de la habitación. Cuando sonó un disparo, un grito y un ruido sordo, la criada ya estaba en la cocina. Fue entonces cuando el joven Merrett entró y dijo: « ¡Rita, mi madre se ha pegado un tiro!»
En el cuarto de estar se encontraba la señora Merrett en posición supina, aún viva pero sangrando profusamente por una herida en la cabeza. A un metro escaso de la mujer, sobre el escritorio, la criada vio una pistola.
Dos agentes de policía, los inolvidables Middlemiss e Izatt, acudieron al lugar del crimen, pero en vez de contentarse con llevar a cabo una investigación metódica, se dispusieron a fomentar vigorosamente el desorden. Movieron muebles, papeles y libros con toda libertad, sin dibujar un solo esquema, aunque sí se las arreglaron para apuntar una declaración de John Donald, según quien su madre se había pegado un tiro mientras escribía sus cartas porque «estaba agobiada por asuntos de dinero». John decía haber comprado el arma para «matar conejos». Pero los policías no prestaron atención a la carta que la mujer estaba escribiendo ni al hecho de que fuese una misiva sencilla y amigable, sin tintes suicidas, dirigida a una amiga suya. El asalto policial a la escena del crimen alcanzó su apogeo en el momento en que un oficial recogió el arma y se la metió en el bolsillo sin señalar el lugar donde la había hallado.
La señora Merrett, que todavía respiraba pero se encontraba inconsciente, fue trasladada a un hospital, donde la encerraron en la sala de ventanas enrejadas a la que se confinaba a todos los presuntos culpables del delito de suicidio. Al recobrar la conciencia, la mujer se quejó de un intenso dolor en el oído izquierdo, lo cual resultaba comprensible, puesto que una placa de rayos X mostraría la bala alojada en la base del cráneo. Pero su misma localización impedía llevar a cabo una cirugía, de modo que a la paciente sólo se le comunicó que había tenido «un pequeño accidente». Otra cosa la habría alarmado de modo innecesario.
Sin que nadie le preguntase, la señora Merrett relató una y otra vez al personal del hospital y a sus amigos que había estado escribiendo tranquilamente unas cartas cuando su hijo se había colocado a su lado. Ella le había dicho: «Déjame en paz, Donald, vete», y entonces había oído un estruendo súbito, «como el de una pistola». Pero Merrett no recordaba que hubiese ninguna arma en su casa, y como no estaba al tanto de la verdadera naturaleza de su herida, le pidió a una amiga que se encargase de pedirle hora con un otorrinolaringólogo. En algún momento, y dando muestras de una admirable sagacidad maternal, la señora Merret preguntó: « ¿Ha sido Donald? ¡Es tan gamberro!» Pero la policía no tomó nota de esta información.
El joven Merrett, a quien la preocupación filial evidentemente lo agobiaba de tal modo que le impedía visitar a su madre con regularidad, le preguntó al médico: «¿Es posible que se recupere?» La respuesta llegó pronto: el 2 de abril aparecía el obituario de Berta Merret en el Scotsman, y John Donald Merrett oficialmente pasaba a merecer toda la compasión que se profesa a los huérfanos.
El profesor Harvey Littlejohn, catedrático de medicina forense en Edimburgo y antiguo profesor de Sydney Smith, llevó a cabo una autopsia, durante la cual determinó que la causa inmediata de la muerte había sido una meningitis basal derivada de la infección de la herida de bala. El informe de Littlejohn concluía con las siguientes palabras:
No había nada que indicase la distancia a la cual se produjo la descarga del arma, si fue a unos centímetros del cráneo o a una distancia mayor. Y la localización de la herida concuerda con un suicidio.
Pero la familia y las amistades de Berta Merrett insistían en que la difunta habría considerado espantosa la sola idea del suicidio, y nada en su comportamiento previo al suceso había indicado que estuviese deprimida. Las declaraciones que la señora Merrett había hecho en el hospital apoyaban estas opiniones. Y además, los intentos de suicidio con arma de fuego era, y son, poco habituales en las mujeres (aunque se han visto casos), y el ángulo de entrada del proyectil, por la nuca, resultaba un tanto implausible. Por otra parte, alguna cosa insinuaba el descubrimiento, por parte del banco, de que el joven huérfano había estado llenándose los bolsillos mediante la firma falsificada de su madre.
Littlejohn reconsideró entonces su propio juicio y, como estaba al corriente de la pericia de su antiguo alumno en lo relativo a las heridas por arma de fuego, solicitó una opinión a Sydney Smith. Al examinar las pruebas, sir Sydney notó que los médicos del hospital ya habían visto que no había marca de pólvora alrededor de la herida. Entonces se planteaba una duda, en opinión de Smith: ¿acaso el arma que causó la herida no tendría que dejar este tipo de señales si se hubiese disparado de cerca?
Sir Sidney le sugirió a Littlejohn que hiciese una prueba con el arma que había causado la muerte de Bertha Merrett. Littlejohn se hizo con ella, una pistola española automática de seis cartuchos, calibre 25, la cargó con la misma munición que presuntamente había usado Merrett, y disparó con ella a una serie de blancos, incluido uno fabricado con la piel de una pierna recién amputada. Littlejohn había medido la distancia de tiro en cada caso, y descubrió que a ocho centímetros o menos, aparecían quemaduras o marcas de pólvora muy evidentes en el blanco. A quince centímetros aparecían sólo marcas de pólvora, muy evidentes y extremadamente difíciles de quitar. Hacía falta disparar a una distancia de más de dieciocho centímetros para que no quedasen marcas de pólvora y, sin duda, nadie podía dispararse a sí mismo detrás de una oreja apuntando desde una distancia tal. (Sherlock Holmes conocía muy bien la importancia de las marcas de pólvora, como demuestra en Los hacendados de Reigate, cuando afirma: «La herida que presentaba el cadáver la había causado, según pude determinar sin dudarlo ni un momento, un arma disparada a una distancia de poco más de tres metros; la ropa no presentaba manchas oscuras de pólvora. Evidentemente, por lo tanto, Alee Cunninghan había mentido al decir que ambos hombres se hallaban enzarzados en una lucha cuando se disparó el arma.»)
Para enorme crédito de Littlejohn, éste escribió un nuevo informe, donde explicaba que un accidente parecía «inconcebible, el suicidio es extremadamente improbable», y que las circunstancias «indican que se trata de un homicidio».
John Donald Merret obtuvo entonces toda la atención que el sistema judicial escocés podía prodigarle, y fue acusado de homicidio y falsificación de documentos. Littlejohn, por supuesto, sería testigo de la Corona. El veredicto de culpabilidad parecía inevitable. Y fue entonces cuando el abogado defensor de Merrett hizo un anuncio sorprendente. El testigo experto de la defensa sería sir Bernard Spilsbury.
Sir Bernard, patólogo en jefe del Ministerio del Interior británico, tenía una reputación brillante e inquebrantable como experto en homicidios en general y en ataques con arma de fuego en particular. Su fama había crecido enormemente a causa de la atención que había suscitado el caso Crippen, con el que Spilsbury había hecho una incursión temprana en la esfera pública. Y su capacidad para impresionar a un jurado era formidable. La posición oficial de sir Bernard en Inglaterra lo obligaba a menudo a participar en los procesos judiciales como testigo de la Corona, es decir, en el bando acusador, de modo que su participación como testigo de la defensa en Escocia resultaba sorprendente. Y más aún cuando compartía la responsabilidad con Robert Churchill, un armero bien conocido que solía colaborar con él en casos relacionados con el uso de armas de fuego.
Ambos expertos expresaron, durante el juicio, la firme opinión de que Bertha Merrett se había suicidado y que la ausencia de quemaduras o tatuajes de pólvora no tenía importancia. Y ambos testificaron haber llevado a cabo pruebas que demostraban que las marcas de pólvora no tenían que aparecer necesariamente en el blanco aunque el disparo se hiciese a corta distancia.
El problema era que Spilsbury y Churchill habían realizado sus pruebas con armas y municiones que en nada se asemejaban a la pistola y las balas del caso Merrett. Sin embargo, ambos se negaron con terquedad a reconsiderar sus posturas, a pesar del interrogatorio intenso al que se los sometió. Aunque no cabía duda de la precisión mayor de los experimentos de Littlejohn, el hecho de que este último sí hubiese cambiado de opinión indicaba, a ojos del jurado, una debilidad en su postura. En cambio, la determinación con la que Spilsbury presentó su testimonio y la mediocridad de la investigación policial hicieron buena mezcla con la agresiva defensa.
Al acabar la deliberación de una hora y cinco minutos, el jurado regresó a la sala. A propósito del cargo de homicidio, el anuncio fue un equívoco y escocés «No probado». En cuanto al cargo de falsificación, se lo declaró culpable, y su señoría el juez sentenció a Merrett a un año de prisión.
Al conocer el veredicto, sir Sydney Smith declaró, en palabras que han pasado a la historia: «No será eso lo último que sepamos del joven Merrett.» Y, tristemente, llevaba razón.
John Donald Merrett cumplió su sentencia en una institución de baja seguridad y, como oficialmente era inocente de un crimen capital, pudo heredar tanto la fortuna de su madre como la de su abuelo. Se casó joven y, para complacer a su mujer, le cedió buena parte de la herencia. Cuando, al cabo de un tiempo, se cansó de ella, la abandonó con toda tranquilidad y pasó los siguientes diez años traficando con armas y drogas, entre otras diversas y creativas empresas. Durante la segunda guerra mundial sirvió en la marina inglesa con el nombre de Ronald Chesney. Hasta donde se sabe, su actuación fue digna.
En 1954, Merrett/Chesney vivía en Alemania con una amante cuando descubrió que estaba corto de fondos. Y fue entonces cuando recordó haberle cedido una suma de dinero a la mujer con la que todavía estaba legalmente casado. Ella prefirió rotundamente no devolverlo.
Merrett/Chesney concluyó que debía tomar medidas severas y se embarcó con rumbo a Inglaterra. Una vez allí, robó un pasaporte en un bar y regresó a Alemania, asegurándose de que quedase constancia de su partida del puerto inglés. Luego regresó a Inglaterra con el pasaporte robado, entró sin avisar en la casa donde vivía la mujer a la que había abandonado y la ahogó en la bañera, donde dejó el cadáver con la esperanza de que la muerte pareciese accidental. Pero su plan fracasó cuando, al salir, Merrett se encontró en la escalera con su suegra, inconveniente que debió despachar rápida y violentamente. De este modo desapareció toda posibilidad de que su recién adquirida viudedad pareciera accidental.
Tan pronto como pudo, Merret regresó a Alemania, pero la policía, en un alarde de sagacidad mayor que el de ya se encontraba tras su pista. Y como Merret sabía que el arresto era inevitable (y tal vez pensando en su madre), se pegó un tiro en la cabeza.
Pocos personajes resultan tan peligrosos al testificar como los expertos renombrados, brillantes, persuasivos, obstinados y totalmente equivocados. Sir Bernard Spilsbury y Robert Churchill habían colaborado para hacer posible el asesinato de dos mujeres indefensas.
En El rostro amarillo, Sherlock Holmes reconoce que ha cometido un error y dice a Watson:
Si alguna vez le pareciese que me estoy excediendo en la confianza en mi propia capacidad, o que le dedico menos esfuerzo a un caso del que éste merece, por favor susúrreme «Norbury» al oído, y le estaré infinitamente en deuda.
Alguien habría tenido que susurrarle a sir Bernard el equivalente a «Norbury».
Sigue las pistas
- Existen muchos relatos del caso resuelto de Henry Goddard, en una diversidad de lenguas, según los cuales lo que se dirimió gracias a los moldes de las balas habría sido la autoría de un homicidio. Pero en sus Memoirs of a Bow Street Runner, Goddard deja muy claro que esto no se puede afirmar de modo fidedigno.
- El caso Merrett estuvo mal llevado, pero la publicidad que obtuvo sirvió de catalizador para estudios posteriores en el campo de la balística, que se iba a desarrollar con rapidez en la época que siguió a la publicación de la última historia de Holmes, en 1927. En el momento actual, el análisis de la evidencia balística se divide principalmente en tres áreas: Balística interna: estudio del movimiento de las balas dentro del arma que las dispara.
- Balística externa: trayectoria de las balas una vez que salen del cañón del arma. Balística terminal: estudio del efecto de la bala sobre el objeto que sufre su impacto.
- En El problema del puente de Thor, Sherlock Holmes demuestra que una muerte por arma de fuego no es más que la puesta en escena de un asesinato, y que en realidad se trata de un suicidio. Leslie S. Klinger, renombrado estudioso del Canon holmesiano, señala en su edición anotada más reciente del mismo, The New Annotated Sherlock Holmes, que existen similitudes sorprendentes entre el argumento de El problema del puente de Thor y un caso que describe Hans Gross en su Manual de investigación criminológica. El suicidio deliberadamente disfrazado de asesinato es algo que los investigadores suelen encontrar de tanto en tanto. Y uno de los móviles más comunes es que los parientes reciban los pagos del seguro, como en el caso que relata Gross. También es un móvil habitual el tender una trampa y castigar a un enemigo, como ocurre en El problema del puente de Thor.
Se ha producido un homicidio, y el asesino ha sido un hombre. Alguien de casi dos metros de altura, en plena juventud, con los pies pequeños para su estatura. Vestía unas botas bastas de tacón cuadrado y fumaba un cigarro de Tiruchirapalli.
Sherlock Holmes enEstudio en escarlata
Sherlock Holmes es un archivo ambulante de datos eclécticos. Posee todo tipo de información fragmentaria y curiosa, aunque nada le parece más importante que el estudio de las huellas. En Estudio en escarlata, el detective repara en que «no hay rama de la ciencia detectivesca tan importante y al mismo tiempo tan descuidada como el arte de rastrear las pisadas. Felizmente, siempre le he otorgado gran importancia, y la práctica se ha convertido en un instinto para mí».
El estudio de las pisadas fue una de las primeras herramientas de la ciencia forense. (En sus Memorias, Vidocq menciona haber registrado la existencia de pisadas en alguna investigación, aunque no lo comenta en detalle.) La identificación y el examen de las huellas dejadas al andar han formado parte del repertorio de la humanidad desde que aprendimos a cazar cuadrúpedos y también a otros seres humanos. Por lo tanto, resulta natural que la nueva ciencia criminológica haya adoptado esta técnica. Por ejemplo, la policía de Glasgow la aplicó con vigor, aunque de forma rudimentaria, en su investigación del famoso y extraño asesinato de Jessie M'pherson, ocurrido en 1862.
El lunes 7 de julio de ese mismo año, John Fleming, un respetable contable de mediana edad, regresaba de un fin de semana en el campo con su hijo al número 17 de Sandyford Place, en Glasgow. Allí le esperaba su padre, James Fleming, que también vivía en la residencia familiar. El hombre se hallaba solo y no podía explicar la ausencia de Jessie M'pherson, la criada que lo atendía. El viejo Fleming decía no haberla visto en todo el fin de semana.
Alarmado ante la situación, John Fleming registró la casa entera. Una de las puertas que daban a la habitación de la criada en el sótano estaba cerrada con llave por dentro, pero pudo acceder a través de otra puerta que conectaba la habitación con la despensa.
Jessie se encontraba en el suelo, de bruces, cerca de su cama. Estaba casi desnuda, y un trozo de alfombra le cubría la parte superior del cuerpo. Mostraba numerosos golpes, cortes y heridas; a través de una de ellas se veía el cerebro. La habitación estaba toda ensangrentada, y en el suelo había lo que parecían tres huellas de un pie descalzo.
El viejo Fleming, horrorizado, elevó los brazos al cielo y exclamó: « ¡Ha estado ahí tendida todo este tiempo! ¡Conmigo en la casa!»
Enviaron a buscar a un médico, y como en aquellos tiempos de orden eran habituales las visitas a domicilio, llegó pronto. Se apellidaba Watson, declaró que el cuerpo estaba sin vida y, al contemplar las extensas y sanguinarias señales de un homicidio, señaló con perspicacia: «No se trata, evidentemente, de un suicidio. Más vale que llamen a la policía.»
El cirujano de la policía, el doctor Joseph Fleming (sin ninguna relación con los infelices moradores del número 17 de Sandyford Place), junto con el doctor Watson, halló manchas de sangre en toda la cocina y el pasillo del sótano, así como un rastro de sangre que llegaba hasta la habitación, lo cual sugería que el cuerpo había sido arrastrado. Había marcas de dedos ensangrentados en las paredes, pero como en 1862 la policía escocesa no se valía de las huellas dactilares como método de identificación, fueron desestimadas. Y para sorpresa de las autoridades, el asesino no sólo había fregado hacía muy poco el suelo de la cocina y de la habitación, sino que había lavado el cuello, el pecho y la cara de la víctima. Los suelos estaban todavía húmedos, y las manchas de dedos ensangrentados se encontraban justo a partir del límite de la zona recién limpiada. En un cajón de la cocina se halló un cuchillo de carnicero con restos de sangre.
Al comienzo, la policía tenía serias sospechas del anciano Fleming. Según el dictamen médico, los golpes podría haberlos propinado una persona débil, y el comportamiento del anciano resultaba de lo más peculiar. Fleming había declarado que la noche del viernes había oído unos «chillidos» que venían de la habitación de la criada, pero no había tenido la iniciativa de investigar de qué se trataba. A pesar de que afirmaba no tener idea de dónde había estado Jessie durante tres días, no había relatado este interesante hecho a ninguna de las personas con las que había tenido contacto durante el fin de semana, incluido al «joven amigo» de Jessie, que había estado por allí.
El chico que repartía la leche los sábados había llamado a la puerta, y aunque era siempre Jessie quien abría, aquel fin de semana lo había hecho el anciano. Cuando se lo interrogó sobre este hecho, el viejo Fleming respondió: «El sábado por la mañana, ¿qué no lo sabéis ya?, Jessie estaba muerta, cómo iba a abrir la puerta si estaba muerta.» Esto claramente contradecía su declaración anterior, según la cual no supo lo que le había ocurrido a Jessie hasta el lunes por la tarde. De modo que la policía arrestó al viejo Fleming y lo metió en la cárcel. Pero el anciano alegó que cualquier discrepancia se debía a su mala memoria, y el descubrimiento de que había desaparecido parte de la platería y algunos vestidos de Jessie indicaban que tal vez el móvil del homicidio hubiese sido un hurto.
La policía sí que sospechaba que las tres pisadas marcadas con sangre eran una pista vital, y se pensaba que, si lograban determinar a quién pertenecían, posiblemente resolverían el caso. A diferencia del Gran Detective, que en El misterio del Valle de Boscombe muestra su perfecta competencia a la hora de identificar las pisadas con sólo verlas y anuncia a Watson: «Ese pie izquierdo suyo, torcido hacia adentro, está por todas partes. Hasta un topo lo vería», la policía de Glasgow tenía que actuar con cautela.
Para ellos el problema radicaba en que no había un protocolo establecido para examinar y comparar las pisadas en un caso criminal. Los detectives, sin embargo, se mostraron flexibles y creativos, a pesar de hallarse tristemente mal equipados.
Alexander M'Call, el superintendente adjunto de la policía de Glasgow, cotejó el tamaño de las pisadas con los pies de la víctima y del viejo Fleming. Como no tenía una regla para medir, utilizó una vara y los dedos índice y pulgar, que colocaba en los extremos de la huella. M'Call concluyó que las pisadas eran de alguien ajeno al entorno íntimo de los Fleming. Pero ¿quién podía ser ese alguien?
Un prestamista respondió a los anuncios que solicitaban información sobre las piezas robadas y proporcionó la descripción de una mujer joven que le había vendido la platería. Un empleado de ferrocarriles encontró los vestidos que faltaban de Jessie en un baúl que había sido enviado a una dirección inexistente por una mujer que respondía a una descripción similar. Después de meditarlo, el viejo Fleming dijo a la policía que la descripción parecía encajar con la de Jessie M'lachlan, que había trabajado como criada para los Fleming antes de casarse y era amiga íntima de la víctima. La señora M'lachlan negó haber estado en la residencia de los Fleming durante el fin de semana del asesinato, y alegó que los artículos se los había dado el viejo Fleming, junto con una propina y las instrucciones para deshacerse de ellos del modo en que lo había hecho.
Los detectives a cargo del caso encontraron poco plausible esta explicación, y como era necesario construir un caso sólido para la fiscalía, pidieron a los médicos de la policía que examinasen con rigor científico los pies de la nueva sospechosa y los comparasen con las pisadas sangrientas. El doctor George Husband Baird MacLeod, catedrático de cirugía de la Universidad de Glasgow, quien ya había indicado a la policía que recortasen y conservasen como prueba los tablones del suelo en los que había las pisadas, aceptó el reto de identificarlas. En un artículo aparecido en el Glasgow Medical Journal de 1864, el médico explica cómo lo hizo exactamente:
Cuando la señora M'lachlan se encontraba ya bajo custodia, se consideró de suma importancia que un profesional llevase a cabo una comparación minuciosa entre las huellas del suelo y el pie de la acusada. [...] El autor [...] hizo varios experimentos con su propio pie para poner a prueba la precisión con que diversos agentes de la policía podían fijar huellas sobre la madera que pudiesen compararse con las pisadas en cuestión. [...]
Se contrastaron todas las variables susceptibles de ser objetadas, pero faltaba la prueba con sangre, de modo que fue necesario hacerse con un vial de sangre de toro, de la cual se colocó una capa delgada en un paño, sobre el que luego se pidió a la prisionera que colocase el pie izquierdo, para luego pisar sobre un tablón de madera. La acusada repitió la operación varias veces sin presentar la menor objeción [...]. Las primeras huellas no sirvieron porque [...] la madera había sido aceitada con algún otro fin; pero, cuando un servidor imitó, en la medida de sus posibilidades, las condiciones en las que se habían producido las primeras huellas, es decir, cuando coloqué la sangre en un lado de la habitación, una alfombra en el centro, y al otro lado un viejo tablón de madera [como el del suelo de la escena del crimen en el número 17 de Sandyford Place] sobre el cual colocar los pies, el resultado del experimento fueron dos huellas que se correspondían con tal grado de exactitud a las tomadas de la casa que resultaba sorprendente. Se asemejaban a las originales en los más mínimos detalles de la forma y del tamaño, y, de hecho, cada una resultaba incluso más parecida, si tal cosa era posible, a la huella correspondiente de Sandyford de lo que se parecían entre sí.
Para agravar la situación, numerosos testigos declararon que Jessie M'lachlan había comentado sus planes de visitar a la difunta en Sandyford Place aquel viernes tan señalado, y que, después de haber desaparecido de su propio domicilio durante la noche, se la había visto regresar a casa a las nueve de la mañana del día siguiente. De modo que Jessie M'lachlan fue acusada de homicidio y el viejo Fleming quedó liberado de prestar su testimonio en contra de la acusada. (De acuerdo con la ley escocesa de aquel tiempo, eso lo volvía inmune a cualquier acusación ulterior.)
La acusada se declaró inocente, de modo que la fiscalía insistió con vehemencia en su acusación, para lo cual se apoyó especialmente en la evidencia que representaban las pisadas.
«No podemos hacer nada [...] sin dejar una huella detrás, para bien o para mal, como una bendición o como una condena —dijo Adam Gifford, el fiscal—. Nuestras pisadas quedan impresas —clamó— en todo lo que hacemos [...]. Los rastros de nuestras acciones, buenas o malas, tienen vida propia y testificarán a nuestro favor o en nuestra contra. Y los crímenes siempre han dejado sus rastros. ¡En la habitación de Jessie M'pherson, caballeros, hay unas huellas sangrientas! ¿Y de quién son esas huellas?»
Sin embargo, aunque el caso contra M'lachlan parecía no admitir dudas, en realidad las incongruencias eran enormes. Por ejemplo, no parecía existir un móvil racional para el crimen. La hermana de la víctima testificó que ésta y la acusada eran muy amigas, y no se recordaban riñas ni peleas entre ambas mujeres. La platería desaparecida era de escaso valor; en cambio, muchos objetos valiosos y fácilmente transportables habían quedado intactos en la casa.
Si el crimen se había cometido la noche del viernes, y el anciano, sin saberlo, había estado en casa con el cadáver hasta el lunes por la mañana, ¿quién había fregado el suelo y había limpiado la cara de la víctima? ¿Y por qué? Si la señora M'lachlan había hecho tal cosa para intentar ocultar la sangre de la vista del anciano, ¿por qué el suelo estaba todavía húmedo el lunes? Y luego estaban aquellas pisadas, tan diligentemente conservadas. Si alguien había fregado el suelo para deshacerse de pruebas, ¿por qué no intentó también borrar aquellas pisadas que tan claramente inculpaban a M'lachlan? ¿Y qué hacer con el testimonio de una amiga de la difunta, según el cual el viejo Fleming había convertido la vida de la criada en un suplicio con su obsesivo interés por ella?
A propósito de esta última cuestión, lord Deas, el juez que instruía el caso, decidido como estaba desde el comienzo a impedir que la imparcialidad empañase el proceso, hizo cuanto pudo por evitar que el jurado se enterase de los sórdidos detalles de las prácticas del anciano, aunque su depravación era objeto de cotilleo entre la mitad de los habitantes de Glasgow. Un buen número de sus conocidos insistían en que Fleming no tenía ochenta y siete años, como alegaba, sino apenas unos vivaces setenta y ocho, lo cual, en efecto, podía explicar su energía.
Lo cierto era que el viejo Fleming a menudo bebía en exceso y, cuando lo hacía (evidentemente dominado por un optimismo incurable), imponía sus atenciones amorosas a una serie de damas jóvenes. Hacía diez años que el presbítero de la Iglesia Presbiteriana Unida de Anderston había reconvenido a Fleming, el miembro más antiguo de la congregación, por el «pecado de fornicación» cometido con Janet Dunsmore, una criada a la que había dejado preñada.
Así pues, durante el proceso se evitó mencionar estas vergonzosas cuestiones y, como observó desdeñosamente el fiscal, «las culpas de James Fleming no son asunto del que deba ocuparse esta investigación». Por su parte, el juez dirigió al jurado un discurso de cuatro horas, durante el cual no dijo ni una palabra favorable sobre la acusada, aunque sí comentó extensamente «las marcas sangrientas de unos pies desnudos».
Al tercer día del proceso, el jurado deliberó con premura y acordó el veredicto en escasos quince minutos. El precavido juez, que había llegado al tribunal aquel día con la gorra negra con la que se pronunciaban las sentencias de muerte, no ocultó su irritación cuando el abogado defensor retrasó el procedimiento al anunciar que la acusada deseaba que se leyese una declaración. El juez tuvo que aceptar. Aquél era un derecho de M'lachlan, aunque a los acusados no se les permitiese declarar durante el proceso.
Jessie M'lachlan sólo estaba parcialmente alfabetizada, y fue su defensor quien leyó en voz alta la declaración que ésta le había dictado. En ella, admitía haber visitado a la finada la fatídica noche del viernes, y que ambas habían pasado buena parte de la visita en la cocina, bebiendo whisky con el viejo señor Fleming. A las once, cuando se hubo acabado la bebida, Fleming envió a M'lachlan al bar a buscar más. Pero el bar estaba cerrado. Al regresar a Sandyford Place, la acusada encontró a Jessie M'pherson en el suelo de su habitación, medio desvestida, aturdida y sangrando a través de unas heridas en la frente y la nariz. La acusada pidió entonces a su anfitrión que le llevase un poco de agua para atender a la herida, y mientras Fleming se encargaba de buscar agua, la víctima volvió plenamente en sí y le relató a M'lachlan que Fleming había intentado propasarse, que ella lo había rechazado, como en anteriores ocasiones, y que Fleming, fuera de sí, la había golpeado con un objeto cortante.
Fleming regresó entonces a la habitación con una palangana llena de agua, derramando un poco en el camino y empapando el vestido, las medias y los zapatos de M'lachlan, por lo que ésta se desvistió y limpió desnuda las sangrientas heridas de su amiga. Fleming se negó a llamar a un médico, como le pedía M'lachlan, alegando que lo haría por la mañana y que resarciría a M'pherson y velaría porque no sufriese ninguna penuria durante el resto de su vida. Con ayuda, Jessie M'pherson se trasladó hasta la estufa de la cocina, un sitio más cálido, y allí se recostó. Pero parecía cada vez más débil.
La señora M'lachlan, decidida a conseguir un médico para su amiga, se vistió y se dispuso a salir en busca de uno, pero la puerta estaba cerrada con llave. Entonces oyó un ruido en la cocina y regresó corriendo. Allí, en sus palabras: «Vi al viejo golpeándola con algo que, después entendí, era la picadora de la carne [...]. La golpeaba a un lado de la cabeza [...]. Cogió el cuerpo por los sobacos y lo arrastró [...] [hasta el dormitorio] [...]. Cogió la sábana y limpió la sangre con ella [...]. Vi la picadora toda cubierta de sangre. Le rogué y supliqué que me dejara ir y le juré que nunca le contaría a nadie lo que había visto.»
La declarante continúa relatando cómo el viejo Fleming había dicho estar seguro de que la criada iba a morir de todas formas, y que si un médico venía a verla y escuchaba la historia, lo arrestarían, de modo que había tenido que matarla; que si la señora M'lachlan informaba de lo ocurrido a quien fuese, también la inculparían, y que lo mejor era que se llevase la platería y la vendiese para que Fleming pudiese alegar que se había tratado de un robo con homicidio.
En su incisivo relato del caso, escrito en 1938, el gran historiador legal William Roughead comentaba: «En todos y cada uno de los puntos en que era posible confirmar la declaración de la señora M'lachlan, fue posible establecer la verdad con transparencia. En ningún sentido fue posible contradecirla; se ajustaba a los hechos demostrados de manera tan perfecta que resultaba increíble.»
Pero lord Deas, que ya había traído consigo la gorra negra, estaba decidido a ponérsela. De modo que calificó la declaración de Jessie M´lachlan de «tejido de inicuas falacias» y la condenó a morir al extremo de una soga al cabo de tres semanas. Luego expresó su deseo, a la manera tradicional, de que «el Señor tenga piedad de tu alma». A lo cual la señora M'lachlan respondió, a voz en cuello: «¡Por supuesto que tendrá piedad, porque soy inocente!»
Aquella última declaración de la condenada se hizo del conocimiento público, y el sentimiento popular rápidamente tomó partido por ella. Los periódicos publicaban avalanchas de cartas escritas a su favor, y muchas de ellas subrayaban el hecho de que el suelo debía de estar húmedo porque el viejo lo habría fregado justo antes de que se descubriese el cadáver, y que deliberadamente no había limpiado las pisadas con intención de inculpar a M'lachlan. «Una vez que cambias de punto de vista, aquello que te parecía tan incriminador se convierte en una pista hacia la verdad», dice Sherlock Holmes en El problema del puente de Thor, y así ocurrió en el caso Sandyford.
Al cabo de un mes, una investigación formal concluyó que la ética jurídica exigía que M'lachlan conservara la vida, pero que, al ser cómplice del hecho, la misma visión jurídica, en nombre de una mínima decencia, debía sentenciar a la acusada a cadena perpetua, de la que M'lachlan finalmente cumplió quince años antes de ser puesta en libertad. Durante su tiempo en prisión fue un modelo de buena conducta, y nunca cesó de afirmar su inocencia. Su hijo tenía tres años de edad cuando M'lachlan fue sentenciada, y dieciocho cuando salió de la cárcel. Finalmente, M'lachlan emigró a Estados Unidos, y murió en Michigan en 1899.
No fue posible presentar cargos legales contra el viejo Fleming, pero el estigma del priápico pater familias convirtió su vida social en Glasgow en algo desagradable. De modo que Fleming y su familia decidieron que lo más sabio era mudarse, y así fue como abandonaron la atmósfera del número 17 de Sandyford Place.
Aunque las pisadas habían llevado el caso M'lachlan por derroteros equivocados, su notoriedad pública hizo crecer el interés por ese tipo de evidencia como recurso investigativo. En 1882, cuando el patólogo forense británico Charles Meymott Tidy publicó su Medicina legal, incluyó en el texto un amplio apartado que tituló «Huellas de las manos y los pies». En él exponía que, después de realizar numerosos experimentos, había concluido que las pisadas pueden ser menos o más pequeñas que las botas o los pies que las han causado. Por ejemplo, en el caso de las pisadas realizadas en tierra suave o arena, señalaba Tidy, las partículas que se hallan en el borde caen dentro cuando se retira el pie. En arcilla húmeda, en cambio, la huella suele ser más grande, puesto que el pie se retira en el sentido opuesto al que se ha apoyado. Por lo tanto, no sólo resulta importante la huella: la materia misma en la que se encuentra es de suma relevancia.
Tidy recomienda métodos para hacer un molde de yeso de las pisadas, una técnica que Sherlock Holmes perfeccionó en su momento. Como el Gran Detective comenta modestamente en El signo de los cuatro: «He aquí mi monografía sobre el análisis de las pisadas, con algunas observaciones sobre el uso del yeso como medio para conservar dichas impresiones.» Holmes explica, además, cómo examinar las pisadas en busca de rastros de sangre y otros marcadores biológicos y cómo retirar los tablones que contengan huellas ensangrentadas, para valerse de ellos como prueba, al igual que se había hecho en el caso Sandyford.
Obviamente, Tidy habría estado en desacuerdo con la evidencia de las pisadas que se presentó en el caso Sandyford, puesto que albergaba sus dudas respecto a las huellas de los pies descalzos. En su texto escribió: «En el caso de un pie descalzo, y suponiendo que la sangre se haya limpiado, y que no haya peculiaridades morfológicas en el pie o los dedos que correspondan de manera incontrovertible a la pisada, la prueba de una huella de sangre en el suelo resulta de escasa importancia para la identificación del criminal.» (Esto, por supuesto, lo escribió antes de que se desarrollara el estudio de las crestas y los poros de los dedos.)
También había enormes desacuerdos entre los especialistas en jurisprudencia médica en cuanto a la relación entre las pisadas y los pies que las habían producido. Tidy subrayaba que «sólo en Bélgica, el doctor Mascar argumentaba que las pisadas suelen ser de menor tamaño que el pie, mientras que [el doctor] Caussé afirmaba que generalmente eran más grandes».
Aunque en el siglo XIX el calzado solía fabricarse a la medida, por lo que las marcas ocasionadas por botas y zapatos podían distinguirse según el fabricante y el dueño, jamás se llegó a utilizar este tipo de prueba de manera efectiva en los procesos legales. Incluso a finales de siglo no existía todavía un protocolo generalmente establecido para la obtención y el análisis de las pisadas. Puede que Sherlock Holmes fuese capaz de sacar conclusiones definitivas sobre la proporción corporal de los individuos a partir de sus pisadas, pero los médicos no se ponían de acuerdo sobre la materia. Paul Topinard, el antropólogo francés, incluyó a su vez en su libro La antropologie (publicado en inglés en 1890) un apartado titulado «Las proporciones de la mano y el pie», que contenía una tabla sobre la ratio entre el tamaño de los pies y la altura, pero las variaciones eran tan amplias que resultaban poco prácticas en el trabajo forense.
La legitimidad legal de las pisadas como prueba se veía limitada también por criminales avispados que se valían de las huellas para despistar a los investigadores. En 1884, Allan Pinkerton, el detective privado americano, escribió en sus memorias, Thirty Years a Detective (Treinta años de detective), que los ladrones más listos, «cuando intentan entrar a casas rodeadas de terreno suave, del que cede bajo los pies, y en el que el calzado que llevan puede dejar una huella impresa que posibilite su arresto, utilizan [a modo de disfraz] zapatos extraordinariamente grandes». Luego, una vez acabado el trabajo, se deshacían de los engañosos zapatos en alguna zanja cercana al lugar.
Menos frecuente resultaba que un ladrón no tan astuto dejase tras de sí las huellas de su propio calzado, pero ello ocurría de vez en cuando, para gran júbilo de las fuerzas de la ley. Un ejemplo significativo fue lo ocurrido en Falkirk, Escocia, en el otoño de 1937, cuando se descubrió a un ladrón peculiarmente hábil en una tienda a la que había entrado de manera ilegal. El sujeto se hallaba en calcetines: había dejado los zapatos fuera, cerca de la tubería por la que había trepado para acceder al lugar. La policía ya había recogido zapatos abandonados como prueba en dos hurtos similares, pero el ladrón que trepaba negó tener conocimiento del asunto. Fue entonces cuando la policía pidió al patólogo sir Sydney Smith que determinase si aquel calzado abandonado en los dos hurtos previos pertenecía al mismo hombre.
Sir Sydney observó que, en cada caso, el zapato izquierdo y el derecho presentaban un desgaste muy diferente, por lo que sospechó que el propietario tenía alguna deformidad en la pierna izquierda. El patólogo mandó fabricar unos moldes de gelatina del interior de los tres pares de zapatos y, al analizarlos cuidadosamente, descubrió que los moldes eran exactamente iguales en todos los casos, lo cual indicaba que los había usado la misma persona. Además, «a partir del estudio de los zapatos, pude formarme una imagen bastante definida del hombre [...] que era cojo», escribió el médico. Aunque sir Sydey nunca había visto al presunto ladrón hasta que testificó en el caso, la elaborada descripción de la curvatura que el sospechoso presentaba en la columna, así como de una pierna más corta que la otra, resultó enormemente exacta.
El ladrón confesó. Su deformidad, bastante severa, era el resultado de haber padecido poliomielitis en la infancia, y su destreza al trepar tuberías sólo podía ser el triste resultado de una gran determinación. Después de que fue declarado culpable, se prestó a que le tomasen fotografías y placas de rayos X, con lo cual hizo una útil contribución al estudio forense del calzado.
Sin embargo, se trataba de un caso poco común. Hasta los primeros años del siglo XX, el estudio de las pisadas continuaba siendo poco más que el hijastro maltratado de la jurisprudencia médica, y muchos de los médicos a los que se solicitaba su pericia en el asunto no compartían ni el interés ni la creatividad de Sydney Smith.
No obstante, y a propósito de la importancia del estudio de las pisadas como prueba forense, el sensato Hans Gross escribía a finales del siglo XIX que las pisadas no debían ser ante todo injerencia de los médicos, aunque admitía que la opinión de galenos «interesados» en el tema podía resultar útil. Gross señalaba que un «zapatero inteligente» podía resultar de gran ayuda para dar con el dueño de unos zapatos, e insistía en que la responsabilidad final de todas las pruebas debía ser del investigador a cargo del caso. A pesar de la confianza del doctor Gross en la utilidad de las pisadas como prueba, el desarrollo de las comparaciones entre este tipo de huellas se estancó en relación con el avance de otras ramas de la ciencia forense. En este sentido, Sherlock Holmes era, sin duda, un hombre adelantado a su tiempo. En la edición de 1940 de Modern Criminal Investigation (La investigación criminológica en la actualidad) de Soderman y O'Connell, el capítulo sobre las pisadas señala que «los investigadores de crímenes generalmente no se valen de ellas lo suficiente. Para ello se requiere experiencia [...] Una vez que el ojo se ha acostumbrado a observar cada detalle minúsculo, de manera muy clara se formará una imagen compuesta de datos diversos e interesantes».
Sin duda, Sherlock Holmes habría estado de acuerdo.
Sigue las pistas:
- Cuando el hombre llegó a la Luna, en julio de 1969, el astronauta Neil Armstrong tomó una fotografía de la huella que había dejado un ser humano con botas en la *Las pisadas siguen siendo una parte importante en la investigación criminológica, pero identificarlas puede resultar complicado a causa de las huellas que suelen dejar quienes llegan primero al lugar de los hechos. Para solventar este inconveniente se utilizan envoltorios plásticos, una suerte de patucos que se colocan sobre el calzado y que dejan unas huellas fácilmente identificables y distinguibles de las pruebas. También se emplea calzado policial con suelas que se distingan.
- Una cierta cantidad de agencias gubernamentales, como el FBI, mantienen programas informáticos diseñados para cotejar pisadas con marcas y fabricantes de calzado.
- Un forense de Florida, en Estados Unidos, logró determinar que una muerte por ahogamiento dentro de un vehículo había sido un suicidio porque en el acelerador había una clara huella del pie de la víctima.
- Durante su ejercicio como jefe forense de la ciudad de Los Ángeles, Thomas Noguchi tuvo que trabajar en un caso de asesinato por herida de bala que resultó ser un rompecabezas. El cadáver mostraba un orificio de entrada en la frente y no mostraba orificio de salida. Noguchi concluyó que la herida la había causado, en realidad, un tacón de aguja, y en efecto, cerca del lugar del crimen se había hallado un zapato de tacón de aguja con una mancha de sangre que correspondía a la del cadáver.
Conocimientos de geología, prácticos aunque limitados. De un solo vistazo puede distinguir tipos diferentes de suelos. Después de sus caminatas, me ha mostrado salpicaduras en sus pantalones, y por el color y a consistencia ha podido decirme en qué parte de Londres se ha ensuciado.
Descripción que hace el doctor Watson de las destrezas de Holmes en Estudio en escarlata Sherlock Holmes es tan obsesivo con la interpretación de las señales casi imperceptibles que víctimas y sospechosos van dejando con sus hábitos y costumbres, como con la observación del polvo y de las fibras de material que se suelen hallar en el lugar del crimen. «He aquí una obrita peculiar a propósito de la influencia que un oficio puede ejercer en la forma de una mano —le dice el Gran Detective a Watson en El signo de los cuatro—, con litografías de las manos de mineros, marineros, leñadores, cajistas de imprenta, obreros de telares y pulidores de diamantes. Se trata de un asunto de enorme interés práctico para el detective, especialmente en aquellos casos en que tiene ante sí un cadáver no reclamado, o bien para descubrir los antecedentes de algún criminal.»
Holmes estaba absolutamente en lo cierto. Durante el mismo período en que Conan Doyle elaboraba el Canon de Sherlock Holmes, las pruebas de este tipo se convertían en parte fundamental de la criminología.
En 1893, seis años después de la publicación de Estudio en escarlata, Gross hacía hincapié en la importancia del «polvo ocupacional». «Existe una cantidad sorprendente de ocupaciones que dejan sus huellas en la ropa y bajo las uñas de quienes las practican. La ropa del deshollinador estará cubierta de hollín, cenizas finamente pulverizadas y posiblemente restos de cemento.» Luego el autor pasa a comentar los tipos de polvo que pueden hallarse en la ropa de los mineros, peones de la construcción, peluqueros, alambiqueros y criadores de palomas, al igual que la importancia de las hebras de cabellos y fibras de otros materiales, de la vida vegetal e incluso de los excrementos que puedan hallarse en el lugar del crimen. El método de elección para la recogida de muestras consistía en examinar minuciosamente las vestimentas bajo una buena luz y con ayuda de una lupa, y sólo después retirar con sumo cuidado cualquier material que se encontrase, y etiquetarlo. Luego debían colocarse las prendas en una bolsa que se agitaba vigorosamente para que se desprendiese cualquier fragmento de materia adherida a ellas, el cual debía examinarse al microscopio. (Más adelante, este último paso se vio simplificado por el uso de una aspiradora.)
En 1904, cuando el innovador libro de Gross ya había tenido numerosas reimpresiones, la importancia de su contribución al estudio de la recolección de pruebas se hizo arrolladoramente patente. En octubre de aquel año, cerca del pueblo alemán de Wildthal, se halló el cuerpo de una mujer estrangulada en un campo de judías verdes. Las manos de la víctima estaban cubiertas de diminutas marcas de pinchazos, típicas de quienes viven del oficio de la costura. Con la bufanda de seda que llevaba, de vivos tonos rojos y azules, alguien había hecho un nudo homicida alrededor de la garganta de la víctima, a quien rápidamente se identificó como Eva Disch, costurera del pueblo. Era evidente que la habían asesinado en el mismo sitio donde se hallaba tendido el cadáver. Al peinar el área, la policía no encontró más que un pañuelo embarrado. Aquel descubrimiento no habría rendido muchos frutos unos años antes, pero las ideas de Hans Gross ejercían cierto influjo en el fiscal de distrito de Freiburg im Breisgau, quien estaba a cargo de la investigación. De modo que la fiscalía contactó con Georg Popp, un químico que poseía un laboratorio comercial en Frankfurt. La especialidad del doctor Popp había sido inicialmente el análisis de tabaco, cenizas y residuos hallados en incendios presuntamente provocados. Como ya le habían solicitado su opinión en otros casos de investigación forense, Popp había desarrollado un marcado interés por la ciencia policial.
Y ahora que la policía ponía ante Popp el pañuelo manchado de barro recogido en el campo de judías verdes donde se había cometido el crimen, éste lo observó con toda la atención que le permitía su microscopio. Había algunas hebras de seda roja y azul, como las de la bufanda utilizada para estrangular a Eva, adheridas al pañuelo mediante brillantes hilos de secreción nasal. El moco también contenía rastros de arena, carbón, rapé y algunos cristales de un mineral conocido como hornablenda.
La policía sospechaba de un tal Kart Laubach, otrora miembro de la Legión extranjera. Laubach tenía dos empleos diferentes, uno en una fábrica de gas y otro en una cantera, y estas labores lo habrían puesto en contacto con la variedad de sustancias halladas en el pañuelo. Además, se sabía que Laubach solía usar rapé.
Como aconsejaba Sherlock Holmes en La aventura del hombre que trepaba: «Siempre hay que mirar primero las manos, Watson. Luego los puños de la camisa, las rodillas de los pantalones y las botas.» Y Popp hurgó bajo las uñas de Laubach, examinó los hallazgos bajo el microscopio y obtuvo una gran recompensa: en la muestra encontró polvo de carbón, arena y cristales de hornablenda, además de fibras azules y rojas que se correspondían con el material de la bufanda homicida. Los pantalones del sospechoso le dieron también ánimos a Popp: greda, partículas de mica triturada y restos de vegetación se habían adherido a la prenda y se asemejaban al terreno en el que había tenido lugar el crimen. Por otra parte, se encontraron rastros de sustancias similares en el camino que iba del lugar del crimen a casa de Laubach. El sospechoso, que al comienzo negaba toda relación con el homicidio, finalmente tuvo que rendirse ante la ciencia y confesar.
Georg Popp continuó blandiendo su microscopio en defensa de la ciencia, contribuyó a situar a Alemania en una posición primordial en el análisis forense, y ejerció una influencia enorme sobre muchos científicos de la generación posterior, incluido el sueco Harry Soderman. Este último relata en sus memorias, tituladas El destino de un policía., que a pesar de lo mucho que Popp había contribuido al prestigio de la nación alemana, éste y su mujer habían pasado los últimos años de sus vidas recluidos en un albergue de caza en la Selva Negra, destilando odio hacia el gobierno nacional—socialista y amargados por la lucha que habían debido librar para salvar la vida de su nuera, que era judía. George Popp murió justo antes de que comenzase la segunda guerra mundial.
Pero el caso es que, mientras Popp estaba ocupado en establecer la utilidad forense de la química y de las ciencias naturales en Alemania, Edmond Locard, jefe del laboratorio de investigaciones forenses de Lyon, en Francia, perseguía ideas similares. Locard, al igual que Sherlock Holmes, cultivaba una gran variedad de intereses y, también como Holmes, sentía una enorme pasión por la música. Incluso mientras se ocupaba del desarrollo del laboratorio, Locard era músico y crítico de teatro del periódico local y, según decía, a su despacho acudían más actores aprensivos que presuntos criminales. Sus eclécticos intereses lo llevaron a pensar en la aplicación forense de una variedad de materiales y técnicas, y mantenía una colección de muestras de tierra, minerales, fibras y pelos de animales, con la esperanza de simplificar la identificación de la prueba que se pudiese recoger en la escena de un crimen.
Para Locard, cada pliegue y orificio del cuerpo humano podía ocultar pruebas. El cerumen de los oídos le resultaba de especial interés, ya que a él se adhieren diminutas partículas de polvo aunque se mantenga la más estricta higiene. De modo que en su laboratorio solía meter un hisopo en los oídos de los sospechosos para tomar una muestra que luego examinaba con un microscopio. Si encontraba algún rastro pertinente, se llevaba a cabo un análisis químico de la sustancia. Desde el punto de vista de Locard, «los deshechos microscópicos que cubren nuestra ropa y nuestro cuerpo son testigos silenciosos, fidedignos y confiables, de todos nuestros encuentros y desplazamientos».
En 1912, el pragmatismo de este enfoque se hizo evidente ante el hallazgo del cadáver de Marie Latelle, una joven habitante de Lyon, en casa de sus padres. No resultaba clara la causa de la muerte, y a juzgar por la rigidez del cuerpo, la joven había fallecido antes de la medianoche anterior.
La policía interrogó al pretendiente de Marie, Emile Gourbin, administrativo en un banco local, pero Gourbin tenía una coartada: se encontraba a kilómetros de distancia, jugando a las cartas con varios amigos, y allí había estado hasta pasada la una de la madrugada. Sus amigos, que parecían decir la verdad, confirmaron su declaración.
Se pidió entonces la asesoría del doctor Locard, quien, al examinar el cadáver, encontró claras señales de estrangulamiento. Locard decidió entonces examinar a Gourbin, y meticulosamente hizo un raspado de la materia acumulada bajo las uñas del joven, que luego llevó al laboratorio y examinó al microscopio, como lo haría Holmes en La aventura de Shoscombe Old Place:
—Es pegamento, Watson, no cabe duda de que es pegamento —dijo—. Y mire todos esos objetos dispersos por el campo.
Me incliné hacia la lente y enfoqué.
—Esos pelos son hebras de una chaqueta de franela. Las masas irregulares de color gris son polvo acumulado, y a la derecha se ven escamas epiteliales. Pero los bultos parduzcos en el centro, sin duda, son pegamento.
Locard tuvo igualmente buena fortuna. Al observar la mugre de las uñas a través del microscopio, el investigador francés también descubrió células epiteliales que podían provenir del cuello de la víctima. Aunque no necesariamente, ya que también podían ser del propio Gourbin. Sin embargo, Locard halló, además, un polvillo rosado adherido a las escamas de piel, y al analizarlo descubrió que contenía estereato de magnesio, óxido de zinc y pigmento de óxido férrico, también conocido como rojo veneciano, amén de algunos rastros de polvo de arroz. El sofisticado Locard, amante del teatro, creía que el polvo rosado podía ser algún cosmético.
Durante siglos, la aceptación o rechazo social del maquillaje facial en Europa había sufrido altibajos. En el siglo XVIII, todos los hombres se maquillaban; a comienzos de la época victoriana, las damas lo hacían con discreción; pero a partir de la última década del siglo ya se consideraba vulgar y pasado de moda entre las mujeres «decentes», aunque sí se permitían el uso de algunos pequeños toques de almidón para producir una palidez «interesante» y a la moda.
Las damas se valían de cerillas quemadas para oscurecerse las pestañas, de pétalos de flores para pintarse los labios y, de vez en cuando, de papel matamoscas con arsénico para mejorar el cutis. Esto hasta que, subrepticiamente, el comercio de maquillaje comenzó a aumentar entre finales del siglo XIX y comienzos del XX.
En 1910 ya habían cambiado algunas cosas. Los Ballets Russes de Sergei Diaghilev habían causado furor en Europa, y el dramático maquillaje que usaban los bailarines tuvo una gran influencia en la moda de la época. Las mujeres de clase media comenzaron a experimentar con el uso de cremas, polvos e incluso rímel, pero como aquellos potingues todavía no se fabricaban a gran escala, la procedencia de un cosmético era una importante prueba.
Una diligente investigación llevada a cabo en Lyon dio con el químico que había elaborado por encargo el polvo de Marie Latelle, y al confrontarlo con la información obtenida, Gourbin confesó. Para tener una coartada, había adelantado el reloj una hora y media, de modo que pareciese que estaba con sus amigos en el momento del crimen. Éstos, ebrios de vino y concentrados en las apuestas del juego de cartas, no habían descubierto el truco de alterar la hora, que a su vez sirvió a la fiscalía para acusar a Gourbin de homicidio premeditado.
La reputación de Edmond Locard y de su laboratorio aumentaron con el caso Latelle, y ello a su vez atrajo a estudiantes y fondos a Lyon. Locard escribió un tratado de ciencia forense en siete tomos que se convirtió en un clásico para varias generaciones de científicos, Traité de Criminalistique. Locard escribió: «Il est imposible au malfaiteur d'agir avec l'intensité que suppose l'action criminelle sans laissez des traces de son passage» (Resulta imposible para el malhechor actuar con la intensidad que entraña la acción criminal sin dejar rastros), y por ello es conocido entre los forenses como el creador del «principio de intercambio», o «principio de Locard», según el cual todo contacto deja su rastro. Aunque Locard nunca elaboró la idea en esas palabras exactas, el principio está implícito en la filosofía que subyace a su obra, al igual que lo está en el comentario que hace Holmes en La aventura de Black Peter. «Mientras el criminal siga en pie, habrá algún tipo de hendidura, abrasión o pequeño desplazamiento en el entorno que el investigador científico pueda detectar.»
En 1949, un crimen ocurrido en el distinguido entorno del hotel Onslow Court, en South Kensington, Londres, proporcionó un ejemplo interesante del principio de intercambio, así como de la relevancia de la geología básica en la investigación forense.
En el hotel vivía un buen número de jubilados respetables, entre los que se contaba la señora Henrietta Helen Olivia Roberts Durand—Deacon, una viuda de sesenta y nueve años. Aunque la señora Durand—Deacon tenía una situación económica holgada, la caracterizaba su ambición de emprendedora y su idea de fabricar uñas postizas. Como era una mujer extrovertida, compartió sus pensamientos con otro huésped del hotel, John George Haigh, un pulcro individuo de cuarenta y nueve años de edad. Después de escuchar a la señora Durand—Deacon con atención, Haigh le sugirió que visitase una fábrica de su propiedad en Crawley, West Sussex, porque tal vez le interesasen las instalaciones para producir las uñas postizas. Ella aceptó y fijaron fecha para la visita, el 18 de febrero.
Dos días después de la fecha pautada, durante el desayuno en el hotel Onslow Court, Haigh expresaba su preocupación a propósito del paradero de la señora Durand—Deacon a los otros huéspedes del hotel. Haigh explicó que había acordado encontrarse con la dama en una tienda donde ella debía cumplir con un recado y que, desde allí, había planeado llevarla hasta la fábrica. Pero la anciana no se había presentado a la cita. Ante la alarma de los demás huéspedes del hotel, se decidió llamar a la policía.
A la sargento Lambourne, que entrevistó a Haigh, la incomodó la afectación inicial del testigo, por lo que decidió, como miembro responsable del cuerpo de policía, comprobar si el sujeto tenía antecedentes policiales. Y, en efecto, Haigh tenía antecedentes: había cumplido varias condenas por fraude y por robo en Nottingham, Surrey, y también en Londres. Tal vez la amistosa confianza que la señora Durand—Deacon había mostrado hacia Haigh no había sido prudente.
De modo que la policía, cada vez más suspicaz, visitó la fábrica de Haigh en Leopold Road, Sussex, y encontró poco más que un almacén. Sin embargo, había allí algunos objetos de interés: un revólver Enfield calibre 38, ocho rondas de munición para el revólver, algunas prendas de seguridad de goma, un recibo de tintorería del 19 de febrero, un abrigo de oveja persa muy similar al que solía usar la señora Durand—Deacon y tres damajuanas especiales (para líquidos corrosivos) que contenían ácido sulfúrico.
Al cabo de pocos días de haber llevado a cabo la pesquisa en la «fábrica», las joyas que solía usar la desaparecida fueron descubiertas en una tienda de empeño; el encargado las había adquirido por una suma de cien libras. Fue entonces cuando la policía solicitó a Haigh que «colaborase en la investigación».
El 28 de febrero, durante un interrogatorio con el detective inspector Webb, Haigh repentinamente se inclinó hacia él y preguntó: «Dígame sinceramente, ¿qué posibilidad real existe de que un paciente de Broadmoor [una institución para enfermos mentales con historial criminal] salga en libertad?»
Webb no contestó, y Haigh le dijo entonces que la verdad resultaba demasiado fantástica como para ser verosímil. De modo que Webb le hizo una advertencia formal, a la que Haigh respondió: «La señora Durand—Deacon ya no existe. Ha desaparecido por completo, y no podrá encontrarse rastro alguno de ella. La he disuelto en ácido. En Leopold Road encontrará el lodo que ha quedado, pero —añadió mientras sonreía, confiado— no va a poder demostrar que ha habido un homicidio si no tiene un cadáver.»
En esto último, Haigh estaba equivocado, como lo habían estado tantos homicidas. La ley no exige un cadáver para demostrar que ha habido un homicidio; sólo hace falta un corpus delicti, es decir, un cuerpo del delito, algo que demuestre que el crimen ha tenido lugar. Haigh, cuyo ego rampante no le permitía entender aquello, procedió a dictar una compleja confesión, según la cual habría asesinado a la señora Durand—Deacon y al menos a otras cinco personas a lo largo de varios años. Comportamiento para el que, sin embargo, decía tener una muy buena razón.
Según explicó, Haigh era un vampiro y su sed de sangre le resultaba imperiosa. Por ello había disparado en la base del cráneo a la señora Durand—Deacon mientras se encontraban en el almacén en Crawley; luego había hecho una incisión lateral en el cuello de la víctima, había recogido un vaso de sangre y se lo había bebido. Después le había quitado el abrigo y las joyas, había colocado el cuerpo en un tanque, había vertido ácido encima, y había ido a tomar el té y a comer un huevo duro. Luego había retomado sus labores, es decir, había llenado el tanque con ácido varias veces más durante los siguientes días y, una vez hubo juzgado que el trabajo estaba acabado, vació el tanque en la calle. Haigh decía haber usado el mismo método para deshacerse de las otras víctimas que, según su despreocupado testimonio, nadie podría hallar.
Aquello no causó mayor sobresalto en la policía: algunas de las presuntas víctimas, en efecto, se encontraban desaparecidas, pero otras aparentemente no eran más que el producto de una mente calenturienta. Haigh sí que había obtenido dinero de las víctimas de manera fraudulenta, y la policía consideraba que sus motivos eran puramente monetarios, y la historia del vampirismo poco más que una puesta en escena para alegar locura durante el eventual proceso. Como señala Sherlock Holmes en La aventura del vampiro de Sussex: «La idea de la existencia de un vampiro me resultaba absurda. Ese tipo de cosas no se ven en la práctica criminal en Inglaterra.» Se trataba de una opinión compartida por la mayoría de los detectives asignados al caso Haigh.
Se disponía ya de una buena cantidad de pruebas circunstanciales que la policía mejoró. De modo que se solicitó a Keith Simpson, eminente patólogo forense, que analizara el lodo hallado en el exterior de la «fábrica» de Crawley. Simpson se dispuso a examinar el terreno minuciosamente, de manera muy similar a Holmes en el Valle de Boscombe.
Allí se quedó [Holmes] durante un buen rato, removiendo las hojas y las ramas secas, recogiendo en un sobre lo que a mí me parecía poco más que polvo común y corriente, y examinando hasta donde la vista y su lupa le permitían; no sólo el terreno, sino incluso la oscura corteza de un árbol. Entre el musgo había una piedra afilada, que Holmes también recogió y observó en detalle.
El doctor Simpson notó que un montón de piedrecillas demarcaban el charco lodoso, de cerca de dos metros de diámetro, y se dispuso a examinarlas con una lupa de aumento. Más tarde escribió: «Recogí una y la miré a través de la lente. Tenía más o menos el tamaño de una cereza y se parecía mucho a las otras piedras, excepto en que era lisa y brillante.» Las piedras típicas de la región no eran lisas ni brillantes, por lo que Simpson concluyó que la muestra era un cálculo biliar, y que originalmente había pertenecido a la señora Durand—Deacon. Así resultó ser. Según parece, las piedras que se forman en la vesícula son muy resistentes al ácido.
El fango, que se llevó al laboratorio, pesaba 215 kilogramos, y entremezclados con él se hallaron trozos de una dentadura postiza y de un bolso de plástico, algunos fragmentos óseos y otros cálculos biliares. El dentista de la anciana identificó la dentadura; en efecto, pertenecía a la desaparecida.
La defensa, que alegó demencia, presentó pruebas psiquiátricas según las cuales Haigh había crecido en un entorno adusto y cruel, entre fanáticos religiosos, y desde la infancia lo habían atormentado sangrientas pesadillas y la necesidad imperiosa de beberse su propia orina.
El jurado, que ya estaba curado de espanto, no desperdició el tiempo para ponerse de acuerdo sobre el veredicto de culpabilidad, y Haigh, condenado a la horca, legó su ropa al museo de cera de Madame Tussaud, con la condición de su estatua se exhibiese vestida con propiedad, con la raya de los pantalones bien marcada, al igual que la del cabello, y con los puños de la camisa a la vista. El «vampiro», como se ve, se preocupaba por los detalles.
La importancia de la prueba aparentemente más insignificante, que en su momento demostraron Keith Simpson, Edmond Locard y su homólogo ficcional, Sherlock Holmes, no ha hecho más que acrecentarse con el paso del tiempo. En 1974, en la segunda edición de su Investigación criminológica, Paul Kira escribía a propósito del tema:
Todo aquello que pise, toque o inadvertidamente deje tras de sí el criminal, se volverá un «testigo mudo» en su contra. No se trata sólo de las huellas dactilares o de las pisadas, sino también de las hebras del cabello y la ropa, del vaso que pueda romper, de la marca de una herramienta que tal vez utilice, de la pintura que se desportille a su paso, de la sangre o el semen que deposite o recoja. Todas estas cosas y muchas otras testimoniarán en su contra. Se trata de pruebas que no olvidan, que no se confunden ante el furor del momento, que no se ausentan de allí donde no hay testigos humanos y, si acaso no están totalmente presentes, al menos lo están en parte. No degeneran, y sólo su interpretación puede ser inexacta. Sólo el error humano, consistente en no hallar este tipo de pruebas, no estudiarlas o no saber entenderlas, puede restarles valor.
Y Holmes, por supuesto, se empeña en hacer cantar al «testigo mudo». Como le dice al inspector Lestrade en Laaventura del constructor de Norwood.«Presto suma atención a los detalles, como habrá podido observar.»
Sigue las pistas
- « ¿El héroe del misterio de la caverna de Long Island?», inquiere Sherlock Holmes cuando le presentan a Leverton en la agencia de Pinkerton, el detective americano, en La aventura del círculo rojo. Es así como Holmes desata una especulación interminable entre sus seguidores, puesto que, generalmente, se piensa que no existen cavernas en Long Island, en Estados Unidos. Pero este hecho resulta discutible en términos geológicos: una definición antigua y poco conocida de caverna es «cualquier agujero». Y hace unos quince mil años, unos enormes trozos de hielo que se habían desprendido de una glaciar encallaron en la costa norte de Long Island. Al derretirse las masas de hielo, en su lugar quedaron unos enormes agujeros en la tierra, que han pasado a conocerse por el nombre de kettles, que significa «teteras». Tal vez la misteriosa «caverna» de Long Island sea uno de esos agujeros.
- Otra posibilidad que con frecuencia mencionan los expertos en Conan Doyle es que el lugar al que se refiere Holmes no sea Long Island, en Nueva York, sino Long Island, en las Bahamas, un excelente sustituto topográfico. En esta isla rocosa, de 120 kilómetros de largo por un promedio de 3 kilómetros de ancho, se encuentran numerosas cuevas de piedra caliza.
- Ya en 1873, el patólogo Alfred Swaine Taylor había escrito sobre la importancia de recoger diatomeas y otras muestras de vida microscópica en los casos de muerte por ahogamiento, a fin de poder compararlos con el agua en la que se había hallado el cuerpo. Y menciona un caso en que la discrepancia entre las diatomeas presentes en el cadáver y las encontradas en el agua del tanque donde éste se hallaba indicó que la muerte se había producido en otro lugar.
Capítulo 11
Escritos del demonio
Ahora veamos la carta.
Sherlock Holmes en El hombre con el labio retorcido
Del mismo modo que ante las pisadas, Sherlock Holmes experimenta una fascinación por el estudio de los documentos. Es en este tipo de cuestiones donde el ojo sherlockiano para el detalle alcanza su mejor perspectiva, como queda demostrado en El hombre del labio retorcido, cuando el Gran Detective le explica a la mujer de un individuo desaparecido:
Fíjese: el nombre aparece en tinta negra ya seca. El resto es de un color más bien grisáceo, lo cual demuestra que se ha usado secante. Si se hubiese escrito todo de un tirón, y después se hubiese aplicado el secante, ese primer trazo no sería tan negro. Quien ha escrito esto ha colocado primero el nombre y luego ha hecho una pausa antes de escribir la dirección, lo cual sólo puede significar que no la conocía. Se trata, por supuesto, de una menudencia; pero no hay nada tan importante como las menudencias.
El interés de Holmes por las cartas escritas a mano o a máquina como pruebas está bien justificado. La falsificación de documentos tiene un antiguo y deshonroso historial, y la evaluación de textos de dudosa autenticidad es una de las ramas más complejas de la ciencia forense. Existen registros que dan cuenta de la relevancia temprana que estas cuestiones tomaron en ciertos procesos legales ocurridos en la Inglaterra de otro tiempo. Y Conan Doyle, que nació en Escocia, seguramente había oído hablar en la escuela, durante su infancia, del notorio caso de las cartas de Caskett, que tuvo fatídicas consecuencias para el destino de una reina de Escocia.
Los documentos de la corte de Isabel I de Inglaterra de enero de 1569 se refieren a esta cuestión. María Estuardo, reina de Escocia, había viajado a la tierra de su prima Isabel huyendo del caos político y militar de su país, y en la esperanza de que la reina de Inglaterra la socorriese y le brindase su apoyo militar. Pero la nobleza local acusaba a María de haber tomado parte en el asesinato de su segundo marido, el disoluto lord Darnley. Se pensaba que la prueba de la complicidad de María eran unas cartas suyas halladas en posesión de su tercer marido, James Hepburn, duque de Bothwell. Aunque muchos refutaban la culpabilidad de María, a ésta y a sus asesores sólo se les permitió examinar copias de la correspondencia, no las cartas originales. Los cortesanos que prestaron testimonio durante el proceso no poseían mayor pericia en el asunto, y no eran capaces de detectar que la composición del trazo y el uso del lenguaje en las copias del epistolario no eran característicos de la presunta autora. (Siglos más tarde, Holmes señala una anomalía similar en Estudio en escarlata: «La A, no sé si lo ha notado, se ha elaborado siguiendo un poco el uso germano. Pero un verdadero alemán habría utilizado invariablemente la grafía latina, de modo que podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que esto no lo ha escrito un alemán, sino un torpe imitador.»)
Isabel, quien por motivos políticos deseaba evitarle una condena a su prima en aquel momento, anunció un veredicto equívoco: «No se ha demostrado de manera fehaciente causa alguna por la que la reina de Inglaterra deba hacerse una mala opinión de su buena hermana.» Pero el asunto de las cartas había mermado las simpatías hacia María, y su eventual ejecución sería un espectáculo apetecible para el público.
Hace mucho que se han perdido las cartas originales, de modo que obtener una opinión científica sobre si se trataba de falsificaciones encargadas por la corte inglesa resulta imposible. En cambio, no cabe duda de la autenticidad de la extraordinaria misiva de condolencias que Isabel I le envió al hijo de María Estuardo, Jacobo de Escocia, una vez que su madre había sido decapitada. «Querido hermano —escribió Isabel, fingiendo que todo aquel asunto tan mezquino lo habían tramado los nobles en contra de su voluntad—: Ojalá supieras (pero no sintieses) el dolor extremo que me abruma ante la miserable desgracia (tan opuesta a mis deseos) que ha ocurrido.» (La «desgracia» incluía las atenciones de un verdugo particularmente inepto, que necesitó tres golpes de hacha para acabar el trabajo.) Al cabo de unas pocas páginas de cálida sensiblería familiar, la carta culminaba con un «Tu amantísima hermana y prima, Isabel R».
La sangre real, sin embargo, nunca ha protegido a nadie de las sospechas de falsificación, como tampoco la pertenencia a una élite de la sociedad.
A mediados del siglo XIX, en el impecable distrito policial de Boston, en Massachusetts, la solución de un caso de homicidio que iba a fascinar a la opinión pública a ambos lados del Atlántico dependería de ciertos documentos de dudosa autenticidad. En 1849, la Escuela de Medicina de Harvard tenía sede en un achaparrado edificio de dos plantas situado en la ribera del río Charles. La parte trasera del edificio estaba cimentada por un montón de troncos que se hundían en la tierra hasta alcanzar el lecho del río. La sala de disección y la cámara de los desechos daban a la parte trasera de la edificación, y el suelo de ambos espacios era de tierra. Cuando el río crecía, el agua inundaba la cámara de los desechos y cubría los restos humanos que allí pudiera haber, de modo que pedazos y partes descartadas de los cadáveres iban y venían con la corriente fluvial.
Justo antes del Día de Acción de Gracias, desaparecía George Parkman, conocido médico, hombre de negocios y filántropo. La última vez que se lo había visto había sido cuando entraba a la Escuela de Medicina, pero la policía registró el edificio y no obtuvo ningún resultado.
A medida que la búsqueda de Parkman se extendía, las autoridades comenzaron a recibir una serie de cartas que ofrecían consejos y comentarios sobre el caso. Francis Turkey, jefe de la policía de Boston, acusó un interés particular en tres de las misivas. Una de ellas venía firmada por «Civis», que claramente era una persona educada, y sugería ampliar la búsqueda hasta el río y los anexos y dependencias del edificio. Las otras dos cartas, apenas legibles, parecían poco más que un conjunto de garabatos hechos por un analfabeto. Pero en una de estas últimas cartas se alcanzaba a indicar que Parkman había sido secuestrado y llevado a bordo de un barco. La otra afirmaba que el cuerpo sin vida del galeno podía encontrarse en Brooklyn Heights. Ninguna de estas dos pistas sirvió para encontrar al desaparecido.
La policía parecía haber llegado a un punto muerto en la investigación, pero no ocurría lo mismo con Ephraim Littlefield, un diligente camillero asignado a la sala de disecciones de la Escuela de Medicina. Según tiempo después explicó Littlefield, sus primeras sospechas surgieron cuando John Webster, profesor de química, le hizo el inesperado obsequio de un vale para cambiar por un pavo de Acción de Gracias. Aunque es posible que a Littlejohn lo motivase también la promesa de una recompensa ofrecida a cambio de información sobre el desaparecido. Sea cual fuere la razón, el caso es que una noche, cuando todos los estudiantes se habían ido y los laboratorios se encontraban vacíos, los golpes del escoplo de Littlefield rompieron el silencio de la escuela. Littlefield se dedicó a escarbar sin descanso en la pared de ladrillos que rodeaba la discreta cámara situada bajo el laboratorio del doctor Webster hasta dar con una pelvis y otras partes humanas. El descubrimiento trajo consigo los cargos contra el doctor Webster, quien, se descubrió entonces, debía a Parkman una enorme cantidad de dinero que no podía devolverle.
Durante el juicio, George Bemis, fiscal acusador, argumentó que el doctor Webster había escrito las cartas él mismo para curarse en salud de posibles sospechas. Y el sumario de este caso es uno de los primeros documentos con los que contamos que recojan el testimonio de expertos en caligrafía. El primer perito en testificar fue Nathaniel D. Gould, quien dijo:
Soy un residente de esta comunidad [...]. Conozco al acusado de vista desde hace mucho tiempo, pero nunca he tenido trato con él [...]. Nunca lo he visto escribir, pero he visto lo que se tiene por su letra. También conozco su firma: durante veinte años la he visto en los diplomas que otorga la Facultad de Medicina. Me han contratado como calígrafo para realizar estos diplomas [.. .j y he prestado especial atención al asunto de la caligrafía, que lie practicado en todas sus formas y de la que he sido maestro durante cerca de cincuenta años. También tengo publicaciones sobre el tema.
El señor Bemis se dirigió entonces al testigo y le pidió: «Por favor, observe las tres cartas y responda, si puede, a quién pertenece esta letra.»
Edward Sohier, el abogado defensor, argumentó en este punto que todavía no se habían sentado unas bases claras para el testimonio. Señaló que el testigo no había visto al prisionero escribir y que «este tipo de pruebas resultan extremadamente equívocas».
Pero el tribunal concedió a Gould la oportunidad de contestar. «Creo —dijo Gould— que se trata de la escritura del doctor Webster. [...] Ciertos detalles podrían parecer triviales a una persona que no haya estudiado el tema en profundidad, pero yo los considero importantes.» (Y aquí el testigo parece prefigurar la afirmación que hace Holmes sobre la evidencia escrita en El sabueso de los Baskerville: «He aquí mi mayor pasatiempo, y las diferencias son obvias.»)
Gould prosiguió: «Quien se proponga encubrir su escritura debe hacerlo [...] dejando que la mano se mueva a su antojo y juegue con entera soltura [...] o cuidando minuciosamente cada trazo que lleve a cabo.» Luego añadió que resulta imposible mantener este sistema durante mucho tiempo, y que «un solo detalle característico puede proporcionar una clave para descubrir quién ha escrito realmente un texto [...] [por ejemplo] en estas cartas la a y la r minúsculas [...] y el signo , que el doctor Webster traza de manera casi uniforme y muy peculiar, y que casi siempre utiliza en lugar de la palabra entera.»
Gould señaló un buen número de peculiaridades adicionales, que identificó como propias de Webster. «Puedo detectar semejanzas que tal vez escapan a la mirada de otras personas, del mismo modo que un naturalista podría percibir detalles de una concha marina que se escaparían a mi observación [...]. Mi costumbre al comparar caligrafías consiste en mirar primero [...] cuántas letras son similares y cuántas son diferentes.»
El fiscal llamó entonces a otro experto, George G. Smith, para que testificase. «Soy grabador —dijo Smith— y frecuentemente me han buscado para pedir mi opinión sobre caligrafía ante un tribunal [...]. En cuanto a la carta del tal Civis, me inclino a decir [...] que se trata del puño y letra del doctor Webster [...]. Lamento mucho decir que no tengo dudas al respecto.» Pero Smith sí que albergaba dudas sobre el origen de las otras dos cartas.
El testimonio en lo concerniente a las cartas no fue crucial en la solución del caso, pero hizo un gran daño a la defensa. A pesar del reclamo de Webster, según el cual Littlefield era un ladrón de cadáveres y habría sido él quien plantase los tétricos restos de sus actividades en aquella cámara, el veredicto del proceso fue de culpable de homicidio. Webster entonces dictó una especie de confesión a un servicial pastor, en la que declaraba que el homicidio había sido un acto pasional, cometido sin alevosía. Como el cadáver estaba desmembrado y algunas partes chamuscadas, no sirvió como prueba para demostrar el crimen menor de homicidio no premeditado. A pesar de que las pruebas presentadas durante el juicio, al igual que la confesión, estaban plagadas de inconsistencias que han mantenido ocupados a los historiadores del crimen hasta el día de hoy, la Mancomunidad de Massachusetts no se dejó distraer por esos detalles, y el doctor Webster murió en la horca el 30 de agosto de 1850.
La evaluación científica de la prueba escrita se basaba en unos fundamentos un tanto precarios durante el siglo XIX, pero su importancia comenzaba a ser reconocida. Hasta que un explosivo caso en Francia dio un golpe duro al crecimiento de la disciplina.
En 1894 se halló un bordereau, es decir, un memorando que relacionaba detalladamente ciertos secretos militares franceses, en una papelera en la embajada alemana en París. Una camarilla de oficiales militares franceses, buscando un chivo expiatorio para la existencia de aquel documento, concluyó que lo más conveniente era señalar al capitán Alfred Dreyfus. La acusación de Dreyfus fue aceptada porque, a pesar de las pruebas de peso según las cuales el documento lo habría redactado un funcionario de apellido Esterhazy, Dreyfus dominaba el alemán (había nacido en Alsacia), era un individuo reservado y, lo más importante, era judío. En aquella época, los franceses podían ser patriotas incondicionales y al mismo tiempo incurrir en el antisemitismo solapado.
Los expertos en caligrafía prestaron testimonios contradictorios a propósito de la autoría del documento, y se pidió entonces una opinión al famoso Alphonse Bertillon. Aunque los documentos de dudosa procedencia estaban más allá de su área de competencia, Bertillon no pensó que aquél fuese motivo para no comparecer. De modo que prestó un testimonio complejo y sinuoso, que completó con unos diagramas, y donde concluía que se trataba, en efecto, del puño y letra de Dreyfus, aunque se diferenciase de su caligrafía habitual en algunos rasgos porque Dreyfus había falsificado su propia escritura. Sólo por si acaso, Bertillon agregó a su peritaje algunas fórmulas matemáticas a propósito de la cuestión de la probabilidad. De modo que, envolviéndolos en el manto de la certidumbre científica, Bertillon ejerció libremente sus prejuicios.
Nadie entendía el testimonio de Bertillon, pero su jerarquía era tal que la condena estaba asegurada. Despojado del cargo y separado de su familia, Alfred Dreyfus fue enviado a la isla del Diablo a expiar su culpa en aislamiento. Ni siquiera los guardias tenían permitido hablar con él.
Toda Francia tomó partido por alguno de los dos bandos durante el juicio, lo que resultó en manifestaciones callejeras violentas. Emile Zola, el novelista y periodista, escribió una apasionada disección del caso en forma de carta abierta al presidente de la República francesa, que publicó en el periódico L'Aurore. La carta se tituló J'Accuse (Yo acuso), y decía, a propósito de las pruebas presentadas durante el proceso:
¡Pero qué acusación tan vacua! Es prodigio de iniquidad que, con semejantes pruebas, pueda condenarse a un hombre. Dudo que las gentes honradas puedan leer el acta del caso e imaginar la expiación inmerecida que Dreyfus cumple allá en la isla del Diablo sin que el alma se les llene de indignación y sin que los gritos de repulsa se apoderen de ellas. Dreyfus domina varias lenguas: ¡crimen! En su casa no se encuentra ningún documento comprometedor: ¡crimen! De vez en cuando visita su país natal: ¡crimen! Es trabajador y tiene inquietudes intelectuales: ¡crimen! No pierde la calma durante el juicio: ¡crimen! Pierde la calma: ¡crimen!
Después de poner en orden sus argumentos en contra de la cúpula militar que diseñó el juicio, Zola se concentra en los expertos en caligrafía:
Acuso a los tres expertos en escritura, los señores Belhomme, Varinard y Couard, de haber elaborado informes falaces y fraudulentos, a menos que un examen médico demuestre que sufren de alguna enfermedad que nubla su visión y su entendimiento.
Por qué Zola no incluyó a Bertillon en este cri de coeur no queda claro. Tal vez suscribiese la opinión popular, según la cual el padre de la antropometría simplemente había perdido el juicio.
Finalmente, la opinión pública alzó la voz a favor de Dreyfus, y se abrió de nuevo el proceso, aunque increíblemente se lo declaró culpable una vez más. A continuación hubo más disturbios y se descubrió que los servicios de inteligencia franceses habían fabricado pruebas contra Dreyfus. Oficialmente, se lo «perdonó», aunque el veredicto de culpabilidad no fue revocado de manera definitiva hasta 1906.
La reputación de Bertillon se había manchado, y la confianza de la opinión pública en el análisis de los documentos quedó severamente mermada. Haría falta la intervención del genial Edmond Locard para cambiar la situación.
En 1917, durante la primera guerra mundial, los habitantes de la población francesa de Tulle comenzaron a recibir infames cartas anónimas. En ellas se acusaba a los destinatarios de una serie de actos repelentes, con frecuencia de carácter sexual. A las mujeres se les decía que sus maridos, que habían partido a la guerra, les eran infieles. A los hombres de Tulle que estaban en el ejército les llegaban cartas que acusaban a sus mujeres de un libertinaje generalizado.
Las cartas y los sobres se sometieron al tipo de examen que Holmes lleva a cabo en El hombre del labio retorcido («El sobre era bastante ordinario, y llevaba un sello de Gravesend y la fecha de aquel mismo día, o más bien del anterior, porque ya había pasado la medianoche. "Y una escritura bastan te ordinaria", murmuró Holmes»), pero esto no ayudó a resolver el caso. Después de que se hubieron recibido las primeras cartas, la policía comenzó a vigilar la oficina de correos, pero entonces las cartas empezaron a llegar a las manos de sus destinatarios del modo más subrepticio. Se sospechaba de todos, pero no se atrapaba a nadie.
Al escribir sobre el caso, Soderman relata que un sacerdote que pasaba por allí había encontrado una carta metida en el buzón en la puerta del boticario del pueblo y, pensando que sería algo importante, la cogió y la llevó dentro. Mientras rechazaba la bebida que le ofrecían a manera de agradecimiento, el sacerdote insistió en que el boticario leyese de inmediato la carta, que en su opinión podía contener noticias importantes. Nada más leerla, y con un grito de horror, el boticario se abalanzó sobre el sacerdote, en un claro intento de agredirlo. Unos vecinos que oyeron los sonidos de una feroz lucha en medio de botellas de cristal que se rompían tuvieron que acercarse a separarlos. Al parecer, la carta acusaba al inocente sacerdote de dormir con la mujer del boticario. Menos divertida resulta la historia del hombre al que la carta que recibió lo sumió en una depresión tal que fue menester internarlo en un sanatorio, donde, finalmente, murió.
Las cartas siguieron llegando y envenenando la atmósfera hasta bien entrada la década de 1920, mucho después de acabada la guerra. Pero un día apareció una primera pista: una mujer de intachable reputación y férreos principios religiosos, Angele Laval, comentó en público el contenido de una carta antes de que el destinatario la hubiese recibido. Las sospechas recayeron por supuesto sobre Laval, pero hacían falta pruebas. De modo que se pidió opinión al doctor Locard, quien se dispuso a examinar concienzudamente más de trescientas cartas anónimas, así como algunas muestras de la escritura de Angéle Laval y de su madre, puesto que ambas mujeres vivían juntas.
Las cartas estaban escritas en letra mayúscula, de modo que Locard necesitaba compararlas con el mismo tipo de caracteres del puño y letra de las Laval. Para obtenerlos, hizo dictados a ambas mujeres durante casi un día entero, retirando los folios nada más los habían acabado. En algunos momentos, Angéle tenía ataques de histeria, pero pronto resultó obvio que la letra de las cartas anónimas se correspondía con la suya en la mayoría de los casos. Y aunque en los dictados intentase ocultar su caligrafía, al cabo de una hora ya no recordaba lo que había improvisado antes, de modo que una y muy peculiar destacó rápidamente. Mediante este mismo procedimiento, Locard fue capaz de determinar que las cartas que no había escrito Angéle las había escrito su madre. Al saber que el arresto era inminente, ambas mujeres decidieron suicidarse y se lanzaron a un embalse; la madre murió ahogada de inmediato, pero alguien que pasaba por allí pescó a Angéle, de modo que siguió procesada. Angéle fue sentenciada a sólo dos meses de prisión y una multa de quinientos francos.
A propósito de la piedad que tanto ostentaba la acusada, Locard subrayó que «Il n'y a rien de plus sale que le rêve d'un saint» (No hay nada más sucio que los sueños de un santo).
Para fines del siglo XIX, las máquinas de escribir comenzaban a ocupar el lugar de las plumas anónimas. Pero los malhechores que pensaban que aquello serviría para ocultar su identidad estaban equivocados. En 1891, año en que se publicó Un caso de identidad, Conan Doyle ya ponía en boca de Holmes lo siguiente:
Resulta curioso [...] que una máquina de escribir tenga tanta personalidad como la escritura de un ser humano. A menos que sea muy nueva, ninguna máquina escribe de modo idéntico a otra. Algunas letras se gastan más que otras, y algunas sólo se gastan por un costado.
Es ésta una observación en extremo inteligente, aunque no del todo exacta. Las máquinas de escribir que contaban con mayúsculas y minúsculas al mismo tiempo no fueron comunes hasta 1878, y su utilidad como prueba ante un tribunal no se había establecido para el momento en que Conan Doyle escribió Un caso de identidad. Pero lo cierto es que las máquinas de escribir, incluso recién estrenadas y flamantes, suelen revelar suficientes particularidades para identificarlas. Y Locard, como admirador devoto del Gran Detective que era, se las arregló para demostrarlo.
Un día comenzaron a aparecer cartas anónimas clavadas en las puertas de algunos hogares de Lyon. Fue tal el revuelo causado, que la Süreté tuvo que intervenir y abrir una investigación. Algunas de las cartas se habían escrito a máquina, y otras se habían fabricado con letras recortadas de los periódicos. Locard seguía el razonamiento de Holmes en Estudio en escarlata, es decir, pensaba que si alguien escribe o clava algo en una pared lo hará instintivamente a la altura de los ojos. De modo que concentró sus sospechas sobre un padre y un hijo que tenían la altura adecuada y el acceso necesario a la herramienta: la máquina de escribir que se hallaba en el despacho del padre fue identificada como el medio utilizado para escribir aquellas notas obscenas, y las huellas dactilares halladas en una de las misivas sirvieron de prueba adicional.
El crimen cometido por aquel padre y su retoño sin tener un móvil claro era muy similar al caso ocurrido en Tulle.
Y la condena fue exactamente la misma, dos meses en prisión y una multa de quinientos francos. Como señalaba Holmes en Estudio en escarlata: «No hay nada nuevo bajo el sol. Todo se ha visto ya.»
Las artes narrativas de Conan Doyle espoleaban la imaginación de los científicos, y su contribución a la sociedad fue enorme: las aventuras de Sherlock Holmes hicieron del conocimiento público la función de los laboratorios policiales. Pero cuando se trataba del estudio de la escritura, o quirografía, como se llamaba en el siglo XIX, Sherlock Holmes a veces pecaba de entusiasta. A pesar de la creencia popular, ni siquiera un perito forense muy experimentado está en posición de determinar la edad, el sexo o la dominancia de una u otra mano a partir de una muestra de escritura. La afirmación adicional de numerosos grafólogos según la cual es posible descifrar algunos rasgos psicológicos a partir de una muestra de caligrafía no se basa en ninguna evidencia empírica. Al igual que la astrología, pertenece al campo de la pseudociencia.
Los investigadores forenses de orientación científica examinan la tinta, el papel, el tipo de letra y otras características de los escritos, suelen tomar fotografías que luego se amplían para poder observar discrepancias minúsculas, y son sabiamente precavidos a la hora de emitir conclusiones.
Qué vergüenza debieron de haber sentido los grafólogos que analizaron los garabatos que el entonces primer ministro inglés Tony Blair había dejado en su mesa en el Foro Económico Mundial de Davos. Como informaba alegremente Reuters en enero de 2005, esos «expertos en caligrafía» habían concluido que Blair estaba «esforzándose para concentrarse, [...] estresado y tenso» y, lo más vergonzoso, «no es un líder nato». Más tarde se supo que los garabatos no eran obra de Blair, sino de Bill Gates, el fundador de Microsoft, que había compartido la mesa con Blair en la cumbre.
Como apunta Sherlock Holmes en La aventura de los seis napoleones—. «La prensa, Watson, es una institución valiosa, pero sólo si se sabe cómo aprovechar su existencia.»
Sigue las pistas
- En 1910, Albert S. Osborn publicó su obra de referencia sobre el análisis y la identificación de muestras de caligrafía. En Estados Unidos, el volumen se convirtió en la biblia no oficial sobre el tema.
- En 1935, durante el juicio de Bruno Richard Hauptmann por el secuestro y asesinato del hijo pequeño del coronel Charles A. Lindbergh, el testimonio de Osborn a propósito de las notas que exigían el rescate resultó devastador para la defensa.
- En 1945 se halló el cuerpo mutilado de una mujer llamada Francés Brown en su propia cama. Escritas con lápiz de labios en la pared que había tras el cadáver podían leerse las palabras «Por el amor de Dios, atrapadme antes de que siga matando, no me puedo controlar». Se detuvo a un estudiante llamado William Heirens como presunto asesino. La escritura en la pared se comparó a la letra habitual de Heirens, tomando en cuenta la altura del sospechoso, como habrían recomendado Holmes y Locard, y los resultados corroboraron la culpabilidad del acusado. Heirens, que sigue en prisión, insiste ahora en que su confesión fue forzada y que los expertos calígrafos estaban equivocados.
- Durante el proceso por perjurio contra Alger Hiss, ocurrido en 1950, el viejo estadista fue declarado culpable de traición a la nación estadounidense, en gran medida gracias a la prueba presentada por expertos en análisis de documentos, quienes testificaron que los documentos que inculpaban al acusado se habían escrito en una vieja máquina Woodstock que, en efecto, le pertenecía. Ramos Feehan, investigador del FBI, demostró que las e y las g de la máquina tenían una forma característica.
Capítulo 12
La voz de la sangre
Busquemos un poco de sangre fresca.
Sherlock Holmes enEstudio en escarlata
La pasión de Sherlock Holmes por la ciencia y su innovador intelecto se manifiestan con impactante claridad cuando anuncia haber dado con una prueba química para detectar la presencia de hemoglobina. Watson describe este hecho sorprendente en Estudio en escarlata, publicado en 1887:
Aquí y allá se veían anchas mesas de poca altura, repletas de tubos de ensayo y pequeñas lámparas Bunsen de ondulantes llamas azules. No había más que un investigador en la habitación, y se hallaba absorto en su trabajo, inclinado sobre una mesa apartada.
Al sentir nuestros pasos, volvió la cabeza y, poniéndose en pie de un salto, profirió una exclamación de júbilo:
— ¡Lo tengo, lo tengo! —le gritó a mi acompañante mientras corría hacia nosotros con un tubo de ensayo en la mano.
—He dado con un reactivo que precipita en presencia de hemoglobina, y sólo de hemoglobina.
Había descubierto, pues, una mina de oro, y no era posible que su rostro expresara un placer mayor que aquél. [...]
— ¡Hombre! [dijo Holmes], no ha habido descubrimiento más práctico en los últimos años para el campo de la medicina legal. ¿Os dais cuenta de que se trata de una prueba infalible para identificar manchas de sangre?
La euforia de Holmes resulta más que comprensible. Determinar si una mancha realmente era sangre constituía un problema antiguo y espinoso para la investigación criminológica, y se habían llevado a cabo un sinfín de experimentos en el intento de establecer alguna prueba fiable. En Francia, a comienzos del siglo XIX, Ambrose Tardieu incluso había intentado solventar la cuestión con un método olfativo, pero, a pesar de que un grupo de voluntarios con los ojos vendados había olfateado diligentemente varias muestras de sangre, los resultados habían sido demasiado irregulares como para tomarlos en cuenta.
La sangre es un fluido sorprendentemente variable. Cuando está fresca, suele ser de un color rojo muy vivo, pero una serie de factores, incluido el material sobre el cual se derrama, pueden modificar su olor e incluso su aspecto. La sangre brilla sobre las superficies de metal bruñido, por ejemplo, mientras que sobre las telas más suaves se absorbe rápidamente y se endurece. El color también puede pasar con rapidez del rojo vivo al marrón o al verde grisáceo, y si se ha intentado quitar la mancha con agua o algún producto químico, el color se alterará y la mancha puede resultar difícil de detectar. Además, otros fluidos corporales o venenos pueden contaminarla y modificar su apariencia. La ingesta de ciertos productos, como el ajo, también puede alterar su olor. Por lo tanto, incluso un meticuloso análisis sherlockiano de las manchas de sangre, lupa en mano, no basta para identificar la sangre de modo definitivo.
La jurisprudencia médica básicamente se había ocupado del problema de tres maneras. Sherlock Holmes está al corriente de dos de ellas, como deja claro cuando afirma: «La vieja prueba del guayaco era engorrosa y daba unos resultados al menos inciertos. Y otro tanto ocurre con el examen microscópico en busca de glóbulos sanguíneos, que no posee ninguna utilidad si las manchas ya tienen algunas horas.»
La prueba del guayaco, que Holmes desestima, se basaba en el hecho de que, al oxidarse, la savia o resina de esta planta antillana se torna de un color azul profundo, como el color de los zafiros. Este cambio de color también se presenta al añadir una combinación de sangre y peróxido de hidrógeno. El inconveniente de la prueba radica en que varias sustancias además de la sangre, por ejemplo la bilis, la saliva y el vino tinto, pueden producir resultados positivos. Como la reacción con el vino podría requerir muchas más horas hasta que la sustancia cobrase el color azul característico, un analista cuidadoso era capaz de distinguirlo de la sangre. Pero la prueba del guayaco no establecía directamente la presencia de sangre y, por lo tanto, de hemoglobina, que sólo podía inferirse de un resultado positivo. En aquella época, aunque existían otras pruebas químicas para comprobar la presencia de sangre, ninguna resultaba concluyente. Como decía Holmes, incluso el análisis microscópico del líquido vital resultaba de utilidad limitada. En 1882, Charles Meymott Tidy describe el laborioso proceso y aconseja a quien lleve a cabo el experimento que corte una pequeña muestra de la tela manchada con sangre, la sitúe en el microscopio y la humedezca con la solución adecuada antes de colocar encima el cubreobjetos. Advierte que no debe añadirse agua, o, de lo contrario, las células se hincharán, y entre los compuestos que relaciona en la lista de reactivos adecuados para el análisis se encuentra, en cambio, el hidrato de cloro.
El portaobjetos con la muestra, continúa explicando Tidy, debe examinarse bajo una lente de aumento equivalente a 15x, y los corpúsculos deben medirse con el micrómetro. «Todas las estructuras relativas a una mancha de sangre deben examinarse con sumo cuidado», y luego añade que la presencia de cabellos, material fecal o biliar, espermatozoides, células epiteliales o masa cerebral en la muestra puede resultar de ayuda a la hora de determinar el origen de la mancha. A disposición del investigador existían en la época tablas en las que figuraban, de manera más o menos exacta, el tamaño y la forma de los corpúsculos sanguíneos de seres humanos y diversos animales. Se suponía que el analista debía cotejar las células observadas al microscopio con las que describía la tabla, para intentar identificar la fuente. El problema, sin embargo, radicaba en el amplio espectro de posibilidades. Tidy escribe al respecto:
Los corpúsculos sanguíneos del hombre y los mamíferos (exceptuando la familia de los camellos) son células circulares, aplanadas, transparentes y sin núcleo que presentan (generalmente) unos lados cóncavos con un punto central de color muy vivo. Sin embargo, un pequeño cambio de enfoque o de iluminación puede causar que dicho punto cobre un tono opaco o sombreado.
El diámetro de los corpúsculos sanguíneos del hombre varía entre los 0,000907 cm y 0,00635 cm.
La forma y el tamaño varían también en distintas especies animales.
Se trataba, pues, de un sistema muy complejo. Por otra parte, al deshidratarse, las células pierden su forma, por lo que identificarlas resulta aún más problemático. De modo que las manchas de sangre seca solían ser motivo de disputa en las investigaciones criminológicas, como Holmes le explica a Watson:
Los casos de crímenes siempre dependen de esa cuestión en particular. Las sospechas por un crimen cometido quizá meses antes recaen sobre un individuo. Se examinan entonces su ropa de cama y sus vestimentas, y se descubren unas manchas parduzcas. ¿Se trata de manchas de sangre, o bien se trata de lodo, óxido o fruta? ¿Qué las ha ocasionado? He allí una pregunta que ha abrumado a más de un experto, pero ¿a qué se debe el problema? A que no existía una prueba fiable para detectar la sangre. Eso hasta ahora, que tenemos la prueba de Sherlock Holmes y ya no habrá más dificultades.
Los ojos le brillaban ostensiblemente al hablar, se puso la mano encima del corazón e hizo una reverencia como si se dirigiese a una multitud que en su imaginación lo aplaudiese.
Sin embargo, el Gran Detective exagera. En 1887, cuando hace esta afirmación en Estudio en escarlata, ya existía una prueba bastante fiable para detectar la presencia de sangre, prueba que Holmes no menciona. Se trata del análisis espectral. En su texto, el doctor Tidy señala que el método lo había utilizado Henry Letheby, profesor de química empleado en el Hospital de Londres, en la temprana fecha de 1864 y en ocasión del célebre proceso por homicidio de Franz Müller.
El 9 de julio de aquel año, a las diez y cuarto de la noche, en la estación Hackney de la Línea Norte de Londres, dos funcionarios bancarios abordaron un compartimento vacío en el vagón de primera clase de un tren. Al posar casualmente una mano en el asiento, uno de los individuos descubrió una sustancia desagradablemente pegajosa. Bajo la tenue luz de las lámparas de aceite apenas podía distinguir el color rojo de lo que estaba tocando, pero eso bastó para que llamasen a un guardia y se hiciese una inspección del tren antes de partir. El guardia halló algo que parecía sangre en los cojines, en la ventana y en uno de los picaportes de la puerta, además de un bastón. El decorado lo completaban un pequeño bolso negro y un sombrero de piel de castor del mismo color, estampado con el nombre del fabricante, J. H. Walker. Si aquel líquido pegajoso realmente era sangre, ¿de dónde provenía?
No había testigos de lo que pudiese haber ocurrido en aquel compartimento. En esa época no había pasillo ni ventanas que comunicasen los distintos vagones de un tren. No eran infrecuentes los robos, a veces incluso violentos, en especial durante la noche. Y con la sospecha de que se trataba de un robo, se ordenó bloquear la salida de los pasajeros y llevar el vagón a Chalk Farm y después a la estación de Bow para un registro detallado. Se entregó el sombrero, el bastón y los cojines a la Policía Metropolitana, para que allí examinasen las manchas y determinasen si eran de sangre.
Más o menos en el mismo momento en que se registraba el vagón, el conductor de un tren que pasaba por la vía contraria pudo ver una silueta que se desplomaba en la franja de terreno de unos dos metros de ancho que separaba las vías entre las estaciones de Hacknew Wick y Bow. El conductor decidió detener el tren, y al bajar, encontró a un hombre inconsciente al que, evidentemente, le habían dado una severa paliza. Por el contenido de sus bolsillos, fue identificado como Thomas Briggs, de setenta años de edad, supervisor de los empleados de Robarts, un banco situado en la calle Lombard. Entre otras lesiones, Briggs presentaba una fractura en el cráneo. A la mañana siguiente murió sin haber recobrado el conocimiento. Su afligido hijo, a quien la policía había llamado, identificó el maletín y el bastón, no así el sombrero que también se había hallado en el compartimiento del tren. Por otra parte, el sombrero de copa que el señor Briggs llevaba al subir al tren había desaparecido, al igual que su reloj y su cadena de oro.
El inspector Dick Tanner concluyó que se trataba de un robo no premeditado y que, en el arrebato del momento, el asaltante se había llevado el sombrero equivocado. De modo que hizo circular una descripción del sombrero que había quedado en el vagón, al igual que del reloj y la cadena.
Como el homicidio de Briggs era el primer hecho de sangre ocurrido en un tren inglés del que se tuviese noticia, la repercusión pública del caso fue enorme. Y de una rápida eficacia, puesto que muy pronto apareció un joyero singularmente apellidado Death (Muerte en inglés) y relató que un cliente le había dado el reloj a cambio de otro similar y de igual valor.
Al enterarse de las noticias, un chófer de apellido Matthews contó a la policía que un amigo de la familia, llamado Franz Müller, le había regalado a la hija de diez años de Matthews un joyero para que jugase con él. El estuche llevaba el apellido «Death», y según Matthews, Müller poseía un sombrero de piel de castor fabricado por J. H. Walker. El testigo entregó a la policía una fotografía del sospechoso, que Death a su vez identificó como el cliente que le había dejado el reloj.
Pero Müller ya había desaparecido. El inspector Tanner interrogó a la casera del presunto homicida y ésta le dijo que Müller había partido a Nueva York en un barco llamado Victoria. Anticipándose a los métodos que, cuarenta y cinco años más tarde, el inspector Dew utilizaría para resolver el caso Crippen, Tanner se embarcó en el vapor City of Manchester y llegó a Nueva York semanas antes que el Victoria. Müller fue arrestado aún en posesión del sombrero de Briggs, cuya altura había reducido para quitar el apellido de su anterior dueño. Rápidamente se llevó a cabo su extradición y se fijó la fecha del juicio en Oíd Bailey el 27 de octubre.
El doctor Henry Letheby testificó como experto a propósito de la sangre, pero no examinó la escena del crimen hasta el 26 de julio, y el bastón no pudo ser analizado hasta el 6 de octubre. Para ese momento, las manchas se habían secado y resultaba difícil identificarlas. Y no era ésta una cuestión baladí, porque la posición y el tamaño de las mismas podían ayudar a Letheby a reconstruir el crimen.
Holmes se vale de una prueba similar en La aventura de los planos del Bruce—Partington y al respecto dice a Watson: «El cuerpo cayó del tejado del vagón, o ha tenido lugar una coincidencia curiosísima. Pero fíjese ahora en el asunto de la sangre: por supuesto, no habría rastros de sangre si el cuerpo se hubiese desangrado en otra parte. Cada hecho resulta significativo por sí solo, y juntos tienen una fuerza acumulativa.»
El doctor Letheby, por su parte, echó mano de diversas técnicas para determinar qué manchas eran de sangre.
He medido los glóbulos, y creo que se trata de sangre humana [...]. Había sangre en el cristal [...].Tenía las características de la sangre humana, y como se deduce del coágulo, venía de un ser vivo cuando llegó al vaso. También contenía partículas de masa cerebral: dos manchas que parecían salpicaduras, aproximadamente del tamaño de una moneda de seis peniques. Aquello parecía resultado del golpe que recibiera una persona sentada en aquel sitio del compartimento y a la que hubieran golpeado en el lado izquierdo de la cabeza. El efecto podría haberse producido al hallarse la víctima recostada contra el cristal en el momento del impacto.
El doctor Letheby afirmó haber «utilizado un microscopio [que según concluimos a partir de los apuntes del propio Letheby, éste habría heredado de Tidy, por lo que el microscopio habría llevado un espectroscopio incorporado] y también análisis químicos para corroborar la índole de las muestras».
Sin duda, el hecho de que el experto hubiese utilizado un espectroscopio como parte de su arsenal analítico se debía a que la sangre ya estaba seca. Letheby se había valido de una técnica venerablemente historiada, que el físico y fabricante de lentes Joseph von Fraunhofer había sido pionero en aplicar a partir de la labor que, entre otros, previamente habían llevado a cabo Isaac Newton y William Wollaston a comienzos del siglo XIX. Fraunhofer había construido un artefacto compuesto de varias lentes, un prisma y un telescopio, y había colocado el conjunto frente a una ventana cubierta por una cortina con una ranura a través de la cual entraba un rayo de luz. La luz viajaba entonces a través de las lentes, del prisma y del pequeño telescopio, y Fraunhofer pudo observar no sólo franjas de colores que se separaban, sino unas líneas oscuras entre las franjas. Aunque el interés del físico radicaba más bien en la comprensión de la naturaleza del color, y no en la ciencia médico—legal, Fraunhofer inadvertidamente estaba haciendo una enorme contribución a la segunda. A partir de su observación de aquellas líneas negras, que pasaron a conocerse por el nombre de líneas de Fraunhofer, se desarrollaría una idea seminal para la ciencia forense.
En 1859, Robert Wilhelm von Bunsen, profesor de química en Heidelberg (el mismo hombre a quien se atribuye la invención del mechero de Bunsen que a menudo utiliza Holmes), y un colega suyo, el físico Gustav Robert Kirchoff, incorporaron un espectroscopio a un microscopio y desarrollaron de tal suerte un método sumamente exacto para detectar la hemoglobina. Henry Chapman, patólogo americano del siglo XX, describe así el concepto:
El método espectroscópico de análisis de muestras de sangre se basa en el hecho de que la presencia de sangre interrumpe la propagación de ciertos rayos de luz y, por lo tanto, permite la formación de las conocidas bandas oscuras de absorción del espectro sanguíneo. [...] Cuando la luz se propaga a través de un prisma, se descompone en siete colores: violeta, índigo, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Sin embargo, al colocar una muestra de sangre diluida entre la fuente de luz y el prisma, aparecerán bandas oscuras [cuya posición depende de si la sangre proviene del flujo venal o arterial].
Otro defensor de este método fue Alfred Swaine Taylor, quien en su momento explicó:
Sencillamente examinamos la luz mientras ésta atraviesa una solución de partículas colorantes rojas, y mediante una pieza óptica que se coloca en el microscopio podemos detectar si el espectro de colores sufre algún cambio. Si el color rojo de la solución se debe a la presencia de sangre no muy reciente u oxidada, se verán dos líneas oscuras que rompen la continuidad del espectro. Dichas franjas se sitúan, respectivamente, allí donde coinciden los rayos verdes y los amarillos, y en medio de los rayos verdes. Si la sangre es muy reciente y de color rojo vivo, las dos franjas aparecerán bien definidas.
El análisis espectral resultaba muy preciso en la detección de manchas de sangre de años de antigüedad. Aunque otras sustancias, como los tintes de color rojo oscuro, producían franjas oscuras como las mencionadas, éstas no aparecían en el mismo lugar del espectro. La técnica requería enormes destrezas, pero daba muy buenos resultados.
En su testimonio durante el proceso de Müller, el doctor Letheby elaboró observaciones concluyentes sobre la localización de las manchas de sangre y un vivo retrato verbal de la manera en que el señor Briggs había encontrado la muerte. El jurado declaró a Franz Müller culpable y, en noviembre de 1864, el reo fue colgado, ante la vista pública, en el exterior de la prisión de Newgate.
El caso Müller dio lugar a una serie de cambios en los servicios públicos ingleses. El peligroso aislamiento al que se veían sometidos los pasajeros del sistema ferroviario fue mitigado por la instalación de ventanillas en los extremos delantero y trasero de los vagones, aberturas que solían denominarse «ventanas de Müller». Y el Acta de Ferrocarriles de 1868 exigía la instalación de cables de comunicación en todos los vagones. El sombrero de copa de la víctima, que Müller había recortado, dio origen a una sorprendente moda entre los jóvenes, un póstumo y sartorial homenaje al colgado.
La reputación del espectroscopio fue creciendo dentro del mundo forense, pero su uso tardó mucho en universalizarse. En aquellos días, la información viajaba con lentitud y la formación tecnológica se transmitía al mismo paso. Y aunque, en 1873, Alfred Swaine Taylor argumentaba que si «una persona bien entrenada en la observación microespectral» utilizaba dicho método, «los rastros más imperceptibles de sangre saldrían a la luz», los registros de la época señalan que la investigación de una serie de casos de importancia histórica se llevó a cabo empleando técnicas más antiguas y menos reveladoras.
El infame caso Borden, un homicidio múltiple juzgado en 1892, proporciona una buena idea del enfoque aplicado en los tribunales de Nueva Inglaterra de la época hacia las pruebas sanguíneas. La familia Borden vivía mal avenida en una casa de inconveniente distribución y tamaño, situada en Second Street. El hogar estaba formado por Andrew Borden, un ex empleado de pompas fúnebres de setenta y tres años de edad, por entonces convertido en hombre de negocios exitoso pero de una avaricia compulsiva; las dos hijas de su primer matrimonio, Emma, de cuarenta y dos años, y Lizzie, diez años menos que su hermana; y Abby Borden, la segunda mujer de Andrew, de sesenta y cuatro años de edad. Una criada, Bridget, vivía con ellos, pero la familia la llamaba Maggie, porque aquél era el nombre de la empleada que la había precedido y, evidentemente, para los Borden era demasiado pedir que llamasen a la nueva criada por su propio nombre.
Tal era resentimiento que las hijas de Borden amargamente experimentaban hacia su madre putativa, que se negaban a cenar con ella y la llamaban «señora Borden». La suspicacia entre los miembros de la familia se iba cociendo a fuego lento: los malestares estomacales daban pie a comentarios sobre envenenamientos, y la sistemática desaparición de algunos objetos del dormitorio del matrimonio dio como resultado que empezasen a cerrarse con llave algunas puertas interiores de la casa. El 4 de agosto de 1892, en plena canícula, Emma se encontraba fuera de la ciudad visitando a unos amigos. El viejo Borden y su mujer, al igual que Maggie, se hallaban convalecientes a causa de una serie de afecciones intestinales, y sólo habían consumido un poco de sopa de cordero recalentada, plátanos y café. Lizzie, que se había levantado tarde, apenas había tomado un poco de café. La señora Borden subió a cambiar las sábanas, el señor Borden salió a ocuparse de unos negocios, y Maggie se dispuso a limpiar los cristales de las ventanas entre un acceso y otro de náuseas.
A eso de las once menos cuarto, el señor Borden regresó a casa y se tumbó en el sofá del salón para echar una siesta. Maggie subió a su agobiante habitación en la buhardilla para echar, ella también, una siesta. Sobre las once, un grito de Lizzie, que venía de la planta principal, la sobresaltó.
— ¡Maggie, baja ahora mismo! ¡Papá está muerto! ¡Alguien ha entrado y lo ha matado!
Lizzie no exageraba. Borden yacía en el sofá, y en la cabeza tenía una herida de la que manaba sangre con profusión. Uno de los globos oculares le colgaba fuera de la órbita, le habían cercenado la nariz y en la cara tenía unos once golpes propinados con algún objeto punzante. Estas heridas también sangraban todavía. Las mujeres llamaron a un vecino y a un médico, quien, después de examinar brevemente el cadáver, lo cubrió con una sábana.
Lizzie le dijo a Maggie que la señora Borden había salido a hacer un recado y a visitar a algún conocido enfermo, pero que creía haberla oído regresar. Fue entonces cuando el vecino y Maggie subieron a investigar y encontraron a la señora Borden en el suelo de la habitación de huéspedes, con la cabeza partida por lo que parecían repetidos golpes de hacha. El cuerpo yacía boca abajo, con la cabeza en un charco de sangre a medio coagular.
Lizzie formuló una serie de afirmaciones contradictorias acerca de dónde se encontraba ella en aquellos cruciales momentos. El encargado de una farmacia de la localidad informó a la policía que el día anterior a los crímenes se había negado a vender ácido prúsico a Lizzie, que decía necesitarlo para conservar un abrigo de piel. Como Lizzie era la única persona que tenía un móvil (era la heredera de los bienes paternos) y había dispuesto de la oportunidad de cometer el crimen, la policía se interesó en ella principalmente.
¿Acaso Lizzie, se preguntaban, había manifestado el malestar que le provocaban su mezquino padre y su inconveniente madrastra librándose de ellos con un hacha? En opinión de los médicos, la mujer había muerto al menos una hora antes que su marido. ¿Acaso era posible que la respetable y religiosa Lizzie Borden se hubiese agazapado en la escalera de la estrecha vivienda (que aún debía de oler a sopa de cordero y sangre) a la espera de que su padre regresase a casa para encontrar una muerte violenta? Había suficientes evidencias que así lo indicaban, y para horror de los habitantes de Fall River, Lizzie Borden, una mujer bien nacida, fue juzgada por un doble homicidio.
No es plan de regodearnos aquí en las oscuras delicias del misterio Borden, sino ocuparnos de la voz de la sangre. De modo que apenas mencionaremos las primeras y presurosas autopsias que se llevaron a cabo en la mesa del comedor de la residencia de los Borden. (Por aquel entonces, las autopsias caseras aún eran una práctica común. Es posible que la mesa estuviese protegida con tablones durante el procedimiento, lo cual convierte la práctica en algo más aceptable.)
Las segundas autopsias, más detalladas, se llevaron a cabo al aire libre, en el cementerio, una vez acabado el servicio y cuando los dolientes ya habían partido con su dolor a otra parte. Como había pasado una semana, los cuerpos ya estaban un tanto descompuestos, aunque al aire libre el hedor resultaba más tolerable y al menos había suficiente luz para tomar una serie de fotografías. Cortaron las cabezas de ambos cadáveres para desollarlas y así mostrar mejor, ante el tribunal, las espantosas heridas.
Durante el juicio, la sangre había cobrado una enorme importancia. ¿Qué manchas halladas en la escena del crimen eran de sangre? ¿Cuáles no lo eran? Se comentó extensamente dónde se había derramado la sangre y dónde no, con cuánta rapidez se había coagulado y cuándo se había secado. ¿Acaso el hecho de que Lizzie no mostrase rastros de sangre en sus prendas el día de los homicidios era prueba de su inocencia, o se trataba más bien de una prueba de su culpabilidad, ya que fácilmente podía argumentarse que una hija amorosa e inocente se había acercado a su maltrecho padre e inevitablemente se habría manchado con la sangre del cadáver? ¿Cuál había sido el arma, y dónde se encontraba?
William Dolan, el jefe forense del Bristol County, fue uno de los primeros en personarse en el lugar del crimen. Debido a una increíble coincidencia, el doctor Dolan pasaba por allí a las doce menos cuarto, justo después de que se encontrasen los cuerpos. El testimonio de Dolan durante la audiencia preliminar y en el juicio propiamente dicho da buena cuenta de cómo se evaluaban por aquel entonces las pruebas físicas:
He practicado la medicina en Fall River durante once años. Me formé en el departamento de medicina de la Universidad de Pensilvania. Me he desempeñado en el área de la medicina general, puede que mayormente como cirujano. He atendido varios casos de fractura craneal. Y he trabajado como forense para Bristol County durante dos años; llevaba un año en el cargo cuando estos homicidios tuvieron lugar [...].
Había muy poca sangre en la ropa [de Andrew Borden], excepción hecha del pecho de la camisa, y por supuesto la espalda, por donde había corrido la sangre, es decir, la parte de atrás de su cárdigan. La sangre también se había derramado en el sofá en el que yacía el cadáver.
No había gran cantidad de sangre alrededor del sofá, aunque seguía goteando sobre la alfombra cuando llegué allí [...].
[Dolan describe entonces dos grupos de manchas de sangre separados.] En la pared que se encontraba tras el sofá había un grupo de manchas que parecían irradiar desde un centro, describiendo una circunferencia. Un total de setenta y ocho manchas [...].
Creo que había ochenta y seis manchas, y que la que se encontraba a mayor altura estaba unos ciento diez centímetros por encima del suelo.
Algunas eran realmente diminutas, algunas tenían el tamaño de una cabeza de alfiler, otras el de un guisante o incluso mayores [...]. Después hallé más salpicaduras en el papel pintado por encima del reposabrazos del sofá, que era el punto más elevado excepto por una salpicadura que había en el techo. Es decir, a casi un metro noventa del suelo.
No medí con exactitud las manchas [de hecho, no hubo gran cosa que Dolan midiese con exactitud] pero debían ser, más o menos, de entre un centímetro y medio y unos setenta milímetros [...].
En ese retrato enmarcado encontré unas cuarenta manchas. La que se encontraba a mayor altura tal vez estaría a poco más de un metro del suelo [...].
En la alfombra, justo debajo de la cabecera del sofá, había dos charcos de sangre, y también pude ver unas siete salpicaduras en la puerta oeste del salón, la más cercana a la cabecera del sofá, quiero decir, en la puerta y en el quicio.
Creo que a un metro y medio [...]. No lo medí con exactitud [de nuevo, ninguna medición, ninguna foto y ningún esquema, algo que, sin duda, habría indignado a Sherlock Holmes y a Hans Gross]. [...] una muy grande en la división central de los dos paneles superiores de la puerta [...]. La de arriba era muy grande. Si tomásemos como la más grande la que, como he mencionado, estaba encima del sofá, una mancha de algo más de un centímetro de longitud, esta última, pues, tendría unos dos tercios del tamaño de la otra [...].
Pudimos ver dos más en el techo, encima del sofá, pero no exactamente encima de la cabecera. No creo que fuesen de sangre humana, sino de algún insecto que había muerto aplastado allí mismo. Otra mancha cercana sí que parecía muy probablemente humana [aunque luego agrega no estar seguro] [...].
No era una mancha, era más bien una línea de salpicaduras como de sangre. En lugar de ser circular, era alargada, y tal vez mediría, si la hubiese medido, unos cinco o seis centímetros [...].
La mancha que se veía en la ranura era de tamaño mediano. Pero no podría deciros las medidas [...], tal vez tuviese el tamaño de un arándano, pero uno pequeño.
El resto eran manchas, auténticas manchas, lo digo por
su forma. Se habían dibujado como una gota de agua que cae sobre un trozo de papel: extendiéndose hacia su alrededor y dibujando una suerte de cuello hacia abajo. La que había a un costado del sofá era más bien una línea delgada.
Tal vez la había creado el movimiento del instrumento que se usó para asesinar al señor Borden.
Indudablemente, el doctor Dolan se había ocupado de la distribución física de las manchas de sangre. Pero, aun así, no había tomado medidas exactas, y las fotografías que se habían realizado en el lugar eran borrosas.
En cuanto a la sangre de la señora Abby Borden, el doctor Dolan testificó lo que se lee a continuación:
Debajo de la cabeza y del pecho estaba rodeada por un charco de sangre coagulada y muy oscura, como si llevase allí un buen rato. No se encontraba en el mismo estado líquido que la sangre del señor Borden.
La parte frontal de la ropa estaba muy empapada, al menos hasta el pecho, al igual que lo estaba la espalda, al menos hasta la mitad. Por supuesto, la sangre atravesaba la ropa y había empapado también las prendas íntimas.
En la funda de la almohada, justo encima del cadáver, a unos treinta centímetros o poco más, había tres manchas y, en el borde de la base de la cama, tengo para mí que habría unas treinta o cuarenta salpicaduras, o tal vez cincuenta.
También prestó testimonio médico un tal Edward Word:
Soy médico y químico, y desde 1876 dicto clases de química en la Escuela de Medicina de Harvard. He prestado especial atención a la química médica y a los casos de medicina legal, relacionados con venenos y manchas de sangre. He testificado en cientos de procesos, incluido un buen número de juicios por homicidio.
El doctor Wood procedió entonces a explicar cómo no había detectado anomalías ni rastro alguno de veneno en el estómago y los intestinos de las víctimas. Sin embargo, cabe subrayar que un experto en química sólo puede hallar aquellos venenos cuya presencia sospecha y para los cuales lleva a cabo pruebas específicas. Y de acuerdo con su testimonio, el doctor Wood no realizó pruebas para detectar el uso de sedantes y drogas similares, que podrían haber ocasionado las náuseas y la somnolencia de los Borden.
Así continúa la declaración:
El 10 de agosto, en Fall River, recibí de parte del doctor Dolan una escoda, dos hachuelas de oreja, una falda azul y un cinturón, una falda blanca [que llevaba puesta Lizzie], la alfombra del salón y la de la habitación; [...] tres sobres pequeños, uno de ellos etiquetado «cabello de la señora Borden, 8/7/92, 12.10», otro «cabello de A. J. Borden, 8/7/92, 12.14, y un tercero cuya etiqueta decía «cabello tomado de la escoda».
La escoda mostraba numerosas manchas de lo que aparentaba ser sangre, distribuidas en el mango y en el pico. Las sometí a pruebas químicas y microscópicas para confirmar que se tratase de manchas de sangre, y los resultados fueron incontestablemente negativos. Las dos hachuelas, que he designado como A y B, tenían manchas que parecían también de sangre, pero las pruebas demostraron, una vez más, que no lo eran en ninguno de los casos. [En cuanto a los cabellos,
Wood afirmó que muy posiblemente fuesen de ganado.] [...]
En cuanto a la falda azul, cerca del bolsillo presenta una mancha parduzca, que parecía sangre, pero la prueba no corroboró que lo fuese. [No especifica qué prueba llevó a cabo, y tampoco se plantea dudas respecto a su fiabilidad. La falta de un interrogatorio exhaustivo a los peritos sobre aspectos científicos es común en esta época.] Otra mancha que se hallaba más abajo tampoco era sangre, y en cuanto al cinturón, ni siquiera presentaba manchas que pudieran serlo. La falda blanca mostraba una mancha de sangre pequeña, situada a unos 15 centímetros de la cintura, de menos de dos milímetros de diámetro, del tamaño de una cabeza de alfiler. Los corpúsculos sanguíneos, examinados con un microscopio de alta potencia, medían en promedio unos 0,0007 centímetros, de modo que su tamaño coincidía con el de los glóbulos sanguíneos humanos. Sin embargo, algunos animales como las focas, las zarigüeyas y las cobayas presentan glóbulos del mismo tamaño, y los corpúsculos de conejos y perros son muy similares. [El doctor Wood menciona la medición de los corpúsculos, no el análisis espectral.] [...]
Los experimentos que llevé a cabo con la alfombra del salón y la de la habitación de huéspedes demostraron que la sangre se secaba sobre ambas superficies con igual rapidez [—].
Luego está el asunto de la hachuela, que debí haber mencionado junto con la escoda, cuyo pico mide 10,5 centímetros de longitud, mientras la hoja de la primera mide poco más de siete centímetros [...].
[Pregunta] Le preguntaré lo mismo que le he preguntado en lo que se refiere a la escoda: en su opinión, ¿alguien podría haberla usado y después limpiado de tal manera que no quedara ningún rastro de sangre que sus pruebas no pudieran detectar?
[Respuesta] Una limpieza rápida no habría bastado.
[Pregunta] ¿Por qué no?
[Respuesta] La sangre se habría quedado adherida en los ángulos, no habrían podido limpiarla totalmente. Lo mismo habría ocurrido con los coágulos: habría que lavar el arma con sumo cuidado para deshacerse de ellos. Sin duda, podrían haberla lavado con agua fría, pero no habría bastado cualquier lavado. [...]
[En este momento le muestran al doctor Wood la cabeza de un hacha con el mango roto.] El bisel está oxidado a ambos lados. La pieza presentaba diversas manchas sospechosas, pero ninguna de ellas era sangre seca. Cuando me la entregaron, estaba cubierta por una película blanca, como de cenizas.
Nunca se identificó de manera definitiva el arma homicida, aunque la mayor parte de los expertos en el caso Borden coinciden en que se trata del hacha sin mango. En cuanto a la ausencia de resultados positivos en las pruebas que se lleva ron a cabo para detectar rastros de sangre, todo indica que los procedimientos forenses no fueron del todo exactos. Unas semanas antes de morir, valiéndose de aquella misma hacha, el señor Borden había decapitado varias palomas que Lizzie mantenía en el patio de la casa, con la excusa de que atraían a los ladrones. ¿Por qué no se había hallado ningún rastro de la sangre de las palomas en la herramienta? Por aquel entonces, los primeros cortes de carne solían hacerse con armas de ese tipo, lo cual explicaría los pelos que se habían encontrado en una de las herramientas, pero, de ser ésa la explicación del caso, ¿por qué no se había detectado la presencia de sangre?
El mango era de madera, de modo que la sangre se habría filtrado en las hendiduras. Podría suponerse, pues, que una prueba tan sensible como el análisis espectral habría proporcionado información valiosa en tal sentido. Pero también es cierto que la falta de un arma homicida facilitó al jurado tomar la decisión que deseaba tomar, es decir, declarar a Lizzie (que, después de todo, era tesorera de la Unión de la Templanza Cristiana de Mujeres Jóvenes) inocente, y permitirle así compartir la herencia paterna con su hermana Emma.
Como le dice Sherlock Holmes a Watson, determinar la presencia de sangre es sólo una parte del problema. Y es que ni siquiera el análisis espectral puede aclarar si, de haberla, se trata de sangre humana. Los primeros intentos de solventar esta dificultad echaron mano de la fotografía. En este sentido, la contribución del doctor Paul Jeserich fue primordial. En una edición del Albany Law Journal de 1893 se comenta la técnica de Jeserich:
Se había cometido un homicidio y el principal sospechoso era D. La sospecha se veía refrendada por la circunstancia del hallazgo de un hacha de su propiedad manchada de sangre en el lugar del crimen, aunque parcialmente alguien había intentado limpiarla. El hombre se declaraba inocente, y explicaba que el arma, sobre la que declaró que no se había tomado la molestia de limpiar, estaba manchada porque aquel día había matado una cabra con ella. Al examinar la sangre al microscopio, el tamaño de los corpúsculos indicó que el presunto homicida estaba mintiendo. De modo que se preparó una microfotografía de la prueba y de una muestra de sangre de cabra para compararlas en presencia del juez y del jurado. También se utilizó a modo de prueba una microfotografía de una parte de la hoja del hacha, donde claramente se veían los restos de sangre que demostraban que el asesino había intentado borrar las huellas de su crimen. Estas fotografías indiscutiblemente resultan de mayor utilidad para detectar la presencia de sangre que los preparados para el microscopio que se han fotografiado y ampliado. Hace falta una cierta práctica visual para mirar con propiedad a través del microscopio, y aún más para evaluar la prueba que dicha herramienta ofrece. También es cierto que la acusación y la defensa verían con ojos muy distintos a través del mismo microscopio.
Dichas observaciones entrañaban un gran avance, pero seguían sin resolver un problema; si la sangre era antigua y estaba seca, los corpúsculos perdían su forma, y ciertos animales presentan glóbulos sanguíneos similares a los humanos. De modo que la prueba proporcionada por la microfotografía resultaba útil pero no infalible.
Hacia 1900 comenzaban a idearse soluciones para dicho problema en el continente europeo. Kart Landsteiner, profesor agregado del Instituto de Patología y Anatomía de Viena, descubrió que el motivo por el que las primeras transfusiones habían fracasado era la existencia de diferentes tipos de sangre. Si se transfundía a un paciente el tipo equivocado, la sangre del receptor se aglutinaba, con resultados fatales. Al principio se creía que sólo existían dos tipos, pero Lansteiner descubrió un tercero. Finalmente, se llegaron a identificar cuatro tipos de sangre.
Sin embargo, no fue hasta 1915 que la importancia de dicho descubrimiento en el ámbito legal quedó de relieve, cuando León Lattes, de la Universidad de Turín, determinó que la sangre en la camisa de Renzo Girardi era suya, y no de la mujer con quien la señora Girardi acusaba a su infortunado marido de haber tenido violentas relaciones sexuales. El doctor Lattes dejó constancia del caso en el Archivo di Antropología Crimínale, Psichiatria e MedicinaLegale.
En 1901, el anuncio de un nuevo descubrimiento causó sensación en el mundo forense. Paul Ulehnhuth, profesor agregado del Instituto de Higiene de Greifswald, Alemania, había desarrollado un método para distinguir la sangre animal de la humana. La premisa básica consistía en que, si a un animal, por ejemplo un conejo, se inyectaba la sangre de otra especie, se producía una reacción defensiva en la sangre del conejo, que daba como resultado la formación de una sustancia llamada precipitina. Dicha sustancia, tomada de un conejo al que previamente se hubiese inoculado sangre humana, reaccionaría a una segunda exposición con la misma intensidad, y lo mismo ocurriría si se aplicaba sobre manchas de sangre humana. El método permitía determinar con precisión a qué especie animal pertenecía un rastro de sangre.
A finales del mismo año se ponía a prueba el hallazgo, de modo definitivo, en la investigación de un crimen espantoso ocurrido en la isla de Rugen, cuya población se encontraba aterrorizada ante la noticia del mismo. Rugen está situada en el mar Báltico, cerca de la costa noroccidental de lo que por entonces era la provincia alemana de Pomerania. La isla, de silueta irregular, presenta numerosas playas y ensenadas, un rico paisaje que completan sus bosques y picos de piedra caliza. También existen varias cuevas prehistóricas en la isla, que a lo largo de los siglos había sido conquistada y dominada por diversos pueblos, como los escandinavos y los eslavos, por lo que el folclore de Rugen refleja su compleja historia. Troles y enanos, gigantes y dioses paganos daban cuerpo a las supersticiones de la isla.
Todavía a comienzos del siglo XX, la creencia en el mito del hombre lobo dominaban tercamente a algunos de los habitantes de Rugen. Según la versión local de la licantropía, era posible convertirse en hombre lobo ciñéndose el cuerpo con un trozo de piel tomado de la espalda de un colgado. Se creía que, en su frenesí lupino, estas criaturas atacaban, mataban y desmembraban caballos, ovejas y niños.
Y una tarde de julio de aquel año, la arcaica leyenda enturbió el aire con renovada fuerza. Herman y Peter Stubbe, hermanos de ocho y seis años de edad, respectivamente, no regresaron a casa a cenar. Un equipo de búsqueda se dispuso a buscarlos aquella misma noche, adentrándose en lo profundo del bosque con sus antorchas. Nada encontraron. A la mañana siguiente, cuando la luz del día permitía una búsqueda en condiciones, se descubrió una roca enorme teñida en sangre. En el aire flotaba un hedor que guió al grupo hasta unos matorrales no muy alejados de la roca, y entre los cuales se halló lo que quedaba de los críos. Les habían arrancado los miembros, los habían decapitado y habían desollado sus troncos: los órganos estaban esparcidos por el bosque. Presa del horror, el equipo hizo lo que pudo por recoger los trozos dispersos.
Alguien recordó entonces que hacía un mes escaso, el 11 de junio, había aparecido un rebaño de ovejas sacrificadas en un campo. Las habían abierto en canal, y las vísceras se encontraban esparcidas por el terreno del mismo modo que las entrañas de los niños. El granjero al que pertenecían las ovejas había visto al autor de la matanza cuando éste escapaba, pero no había logrado atraparlo.
El vicio sanguinario que denotaban los crímenes y la falta de un móvil comprensible evocaron inevitablemente en la población de la isla el recuerdo de las antiguas historias de hombres lobo. La confusión se apoderó de Rugen, al igual que la suspicacia.
Una vendedora de fruta relató a la policía haber visto a un carpintero llamado Ludwig Tessnow hablando con los niños asesinados la misma tarde de su desaparición. Otro testigo declaró haber visto a Tessnow, que llevaba a cabo labores varias de carpintería a domicilio, poco después de ocurrido el crimen. Según este segundo testimonio, el carpintero llevaba la ropa cubierta de manchas marrones. Tessnow fue arrestado inmediatamente, y, en efecto, sus prendas presentaban una serie de manchas de diversos tonos parduzcos. El hombre explicó que las manchas se debían al trabajo con la madera, excepto algunas del sombrero, que según dijo Tessnow, eran de sangre de ganado.
La mención del rastro producido por la madera le recordó al magistrado a cargo de la investigación otro asesinato, ocurrido en septiembre de 1898 en el pequeño poblado de Lechtingen. Una mañana de aquel mes de septiembre, Hannelore Heidemann y Else Langmeir, dos niñas de siete y ocho años de edad, no llegaron al colegio. Al atardecer de aquel mismo día, un equipo de búsqueda encontró los cadáveres de las niñas en un bosque cercano. Al igual que en el caso de Rugen, los cuerpos habían sido desmembrados y algunos órganos estaban dispersos alrededor. Y como en Rugen, se había arrestado a un hombre de comportamiento sospechoso y cuya ropa estaba cubierta de manchas oscuras. Pero en aquel pequeño pueblo no había instalaciones de medicina forense, y una vez que el sospechoso hubo explicado que las manchas eran de madera, fue puesto en libertad por falta de pruebas en su contra. El nombre de aquel sospechoso era Ludwig Tessnow.
Las autoridades de Rugen, que ahora mantenían a Tessnow bajo custodia, llamaron al dueño de las ovejas mutiladas para que identificase al reo. El granjero de inmediato y sin lugar a dudas reconoció a Tessnow y lo acusó de la muerte de las bestias. El fiscal de Rugen, convencido de que Tessnow era un sádico y un homicida compulsivo, estaba dispuesto a comprobar su teoría.
para fortuna del fiscal, un magistrado de Greifswald leyó algo sobre el caso, y como estaba al corriente de las nuevas pruebas disponibles para detectar las manchas de sangre, hizo que se enviase la ropa del sospechoso a Uhlenhuth. Cerca de cien manchas, pequeñas y grandes, fueron analizadas y, al cabo de cuatro días, fue posible determinar que, si bien gran parte de las salpicaduras, en efecto, las había causado la madera, nueve eran de sangre de oveja, y diecisiete de seres humanos. Fue así como se condenó y sentenció a muerte a Ludwig Tessnow y no volvieron a producirse crueles infanticidios en la isla. La ciencia había demostrado que no había hombres lobo en Rugen. En lugar de eso, el predador había resultado ser un ser humano retorcido, algo mucho más espantoso.
En 1904, la prueba de la precipitina era un instrumento básico de los laboratorios forenses. La ciencia había empezado a comprender la voz de la sangre.
Tal vez Sherlock Holmes haya desatendido algunos preceptos de la ciencia forense, pero su fe en la utilidad de una prueba fiable para detectar la sangre fue ratificada. Lo que Holmes le dice a Watson sobre el ficticio método holmesiano para detectar la hemoglobina resulta cierto a propósito de la prueba de Uhlenhuth: «Mire usted: esto parece funcionar igualmente bien sin importar que la sangre esté seca o fresca. Si se hubiese inventado antes este método, centenares de hombres que aún andan por allí en libertad hace tiempo habrían expiado la culpa de sus crímenes.»
Sigue las pistas
- Las autopsias caseras que se llevaron a cabo en el caso Borden no respondían a una costumbre exclusivamente americana. En la Inglaterra de finales del siglo XIX eran lo bastante frecuentes como para justificar que se dedicase a ellas un capítulo entero en Practical Pathology, texto publicado por el profesor Sims Woodhouse en 1883. Woodhouse era de la opinión que una mesa de cocina estable y cubierta con un «tejido impermeable resistente» resultaba de lo más útil, y que, al acabar el procedimiento, los médicos debían lavarse las manos con agua y trementina y después rociarlas con ácido carbólico. No fue hasta después de 1890 que los médicos empezaron a utilizar guantes de goma.
- Las autopsias caseras requerían un instrumental diferente al que los médicos solían llevar en sus maletines negros. Entre los instrumentos necesarios se contaban una sierra, una llave inglesa, tijeras, escalpelos, cuchillos varios, aguja e hilo para recomponer finalmente el conjunto. La mayor parte de estas herramientas solían ser desechos de las salas de cirugía.
- Puede que Franz Müller haya sido el primer homicida en cometer un crimen en un tren inglés, pero no fue el último. Percy Mapleton, autor de relatos breves, disparó y acuchilló a Frederick Gold en 1881 en un tren que se dirigía de Londres a Brighton. Aparentemente, el móvil habría sido el robo. En 1887, una mujer muerta ocupó uno de los compartimentos de segunda clase en un tren que cubría la ruta entre las estaciones de Feltham y Waterloo, en Londres. Aunque la policía la identificó como la señorita Camp y halló un mortero ensangrentado en la vía, el homicidio nunca se resolvió. En 1910, un mozo descubrió un hilo de sangre que corría por debajo de un asiento del tren que llegaba a Alnmouth; la sangre procedía del cadáver acurrucado de John Nesbit, que había recibido cinco balazos. Nesbit, al parecer, llevaba consigo una enorme suma de dinero al subir al tren, pero dicha suma no se encontró en el cadáver. Como autor de este último homicidio se condenó y ejecutó a Alexander Dickman.
Capítulo 13
Mito, medicina y homicidio
¿Podría ser algo en la sangre?
Ferguson a Holmes en
La aventura del vampiro de Sussex
La razón por la que determinados individuos parecen más propensos que otros a cometer un crimen es uno de los grandes misterios no resueltos de la criminología. Y sin duda, Sherlock Holmes estaba al corriente de una de las tentativas más fabulosas de solventar la cuestión que el siglo XIX hubiese presenciado: la «ciencia» de la frenología, o craneología, como se la llamó en sus inicios. Dicho sistema, ideado a finales del siglo XVIII por Franz Joseph Gall, anatomista vienes, se basaba en la suposición de que tanto la capacidad intelectual como el carácter moral son innatos, y que estas características a su vez determinan la forma del cráneo. (Holmes hace referencia al concepto en La aventura del carbunclo azul, cuando señala: «Se trata, en resumen, de la capacidad cúbica: un hombre con un cerebro tan grande debe tener algo allí dentro.»)
Gall publicó sus ideas en 1796 y, en 1804, acompañado de J. G. Spruzheim, su diseccionador y discípulo, comenzó a recorrer Europa para dictar conferencias sobre el tema. En 1814, Spruzheim y la frenología ya habían llegado a Gran Bretaña, donde causaron enorme controversia. El interés por el sistema de Gall tuvo un cierto auge inicial, seguido por una deflación, pero cuando la pluma de Conan Doyle dio vida a Sherlock Holmes y su lupa, la frenología gozaba otra vez de prestigio.
En El problema final, Holmes describe el primer encuentro con su némesis, el archicriminal profesor Moriarty:
Su apariencia me resultaba muy familiar: era extremadamente alto y delgado; tenía una frente muy blanca y protuberante y los ojos profundamente hundidos. Iba bien afeitado, por lo que parecía más pálido y ascético, pero no había perdido los rasgos del catedrático que fue en otro tiempo. Tanto estudiar le había encorvado la espalda, y el rostro parecía proyectársele hacia adelante, siempre moviéndose de un lado a otro, de una manera casi anfibia. Con los ojos entornados, me dedicó una mirada llena de curiosidad.
—Tiene usted un desarrollo frontal menor al que habría esperado —dijo finalmente.
En términos frenológicos, un comentario como éste resultaba poco menos que insultante. Y es que ciertas partes del cráneo se relacionaban con ciertas aptitudes, y el «desarrollo frontal» era indicativo de la capacidad analítica y comparativa. En su How to Read Character: A New Illustrated Handbook of Physiology, Phrenology and Physiognomy (Cómo leer el carácter: nuevo manual ilustrado de fisiología, frenología y fisonomía), publicado en 1873, Samuel Wells explicaba por qué, al menos en este aspecto, el tamaño sí importa: «[Si la] comparación [del desarrollo frontal es] de gran tamaño [significa que el sujeto] posee una extraordinaria capacidad analítica y una enorme aptitud para razonar a partir de las analogías y descubrir nuevas verdades por inducción. Tiene la habilidad de detectar los vínculos entre lo que se conoce y lo que se desconoce, cosa que escapa a los investigadores corrientes.» Es decir, las mismas cualidades de las que se enorgullece Sherlock Holmes. Está claro, pues, que Moriarty no sólo era el «Napoleón del crimen», sino un partidario acérrimo de la frenología, al igual que una cantidad sorprendente de personas educadas de la época.
La Sociedad Británica de Frenología se fundó en 1881. Para entonces, era común ver en los consultorios médicos unos peculiares modelos de cabezas diseñados por el americano Lorenzo Fowler. Dichos modelos ilustraban los diversos «órganos de las facultades». Las parejas jóvenes a menudo se sometían a «lecturas» prematrimoniales para determinar su compatibilidad, y los «científicos de la aptitud» coleccionaban cráneos con «bultos» que delatasen los rasgos secretos de sus dueños originales, como quien colecciona curiosidades.
James Mortimer, el cirujano que instruye a Holmes sobre el problema del sabueso de los Baskerville, es uno de esos coleccionistas, como él mismo le explica abiertamente al detective en la primera visita, nada más conocerlo:
Me interesa usted sobremanera, señor Holmes. No habría esperado un cráneo tan dolicocefálico ni tan señalado desarrollo supraorbital. ¿Le molestaría que pasase un dedo por su fisura parietal? Un molde de su cráneo, hasta que el original se encuentre disponible, sería una pieza inestimable para mi gabinete de curiosidades antropológicas. No quisiera incordiar, pero confieso que me gustaría hacerme con su cráneo.
No obstante, aunque la frenología hubiese recuperado una cierta aceptación pública y científica a finales del siglo XIX, sus fundamentos seguían siendo bastante precarios. Es muy cierto que, como había postulado Gall inicialmente, algunas partes del cerebro controlan ciertas funciones. Pero el corolario que el anatomista suizo había elaborado —que el cerebro dicta la forma del cráneo y que las aptitudes y cualidades morales de los seres humanos pueden «leerse» en las medidas del contorno craneal— carece de todo fundamento científico.
Entonces, ¿cómo fue posible que tantos médicos e investigadores calificados aceptasen aquella pseudociencia como si se tratase de un enfoque objetivo para explicar el carácter? Aunque resulte perturbador, el hecho es que la medicina posee un largo historial de contubernios con el mito y la magia. En otro tiempo, amedrentados por la muerte y la enfermedad y poseedores de una escasa comprensión de sus causas, los seres humanos intentaron aplacar sus temores mediante algunas explicaciones descabelladas. La motivación para entender aquello que los amenazaba era muy elevada, pero no contaban todavía con un método lógico para lograrlo. Los curanderos, alquimistas y médicos primitivos, armados de anécdotas y de hierbas, constituían una amenaza pública, pero no por ello resultaban menos convincentes a los ojos de unas gentes que, entre otras cosas, pensaban que las heridas de una víctima de homicidio sangraban cuando el homicida se hallaba presente, que el corazón adquiría un color negro si la muerte la había ocasionado un veneno, y que era posible adivinar el bienestar físico y emocional de una persona que se encontrase muy lejos si se observaba una botella que contuviese su orina.
Durante la Edad Media, cuando los históricos brotes de la peste negra acabaron con la vida de millones de europeos, nadie se percató de que las hordas de ratas infestadas de pulgas que llegaban con los barcos traían consigo la temida enfermedad. En lugar de eso, la opinión popular ofrecía una serie de explicaciones, a cuál más creativa, sobre el origen de la epidemia. Una de las creencias más extendidas sostenía que aquello era producto de la brujería que practicaban, cómo no, mujeres ancianas. (La suspicacia hacia los ancianos se debía al hecho mismo de que sobreviviesen, aunque lo más probable es que, para llegar a edad provecta, hubiesen desarrollado una resistencia a la enfermedad en ciclos anteriores de la epidemia.) La segunda explicación se basaba en el hecho, por todos conocido, de que los dragones transmitían la plaga. Los dragones alados, según relataban algunas leyendas siniestras, sólo copulaban en el aire, y especialmente sobre masas de agua estancada, como lagos, pozos y lagunas. Durante el coito, mientras planeaban y se acercaban al éxtasis reptilesco, el semen de los machos, que, como era de todos sabido, resultaba extremadamente venenoso para los humanos, a veces se derramaba en el agua, convirtiéndola en una fuente de enfermedad y muerte. Los ciudadanos menos sofisticados, en cambio, sostenían que quienes envenenaban el agua eran los judíos, lo cual dio origen a quemas en masa de la población judía.
Así pues, el estudio de las enfermedades consistía en gran medida en razonar a partir de un incidente o dos hasta desarrollar grandes conclusiones erróneas. A mediados del siglo XVII, sir Kenelme Digby, caballero inglés, legaba a la posteridad un ejemplo inmejorable de esta manera de resolver los problemas. Sir Kenelme había decidido aplicar un nuevo enfoque al tratamiento de las heridas que se producían en el campo de batalla. Sir Kenelme sabía que alguna vez se había tratado aquel tipo de lesiones mediante la aplicación de elaborados ungüentos compuestos por ingredientes como grasa de eunuco y excrementos secos de cocodrilo, a veces ligeramente humectados con orina. Pero, a pesar de lo que se tenía por medicina de avanzada, algunos de los heridos se resistían tercamente a mejorar con el tratamiento.
En algún momento, los médicos destinados al campo de batalla habían cambiado de estrategia y habían comenzado a aplicar las pomadas a las armas, es decir, que mientras dejaban al paciente en paz, purificaban con el ominoso elixir el instrumento que había ocasionado la herida.
Aparentemente, aquella nueva técnica había tenido gran éxito: morían menos heridos, pero resultaba enormemente difícil localizar las armas correctas en el caos posterior a la batalla. Fue así como, poco a poco, se dejó de usar esta técnica y los médicos retomaron la aplicación del ungüento directamente en las heridas, con lo cual la tasa de mortalidad volvió a aumentar.
Fue ante este problema que sir Kenelme tuvo su visionaria idea: aplicar el tratamiento a las vestimentas de los heridos, evitando de ese modo la engorrosa búsqueda del arma. Por otra parte, era menester simplificar la receta y aplicar un polvo principalmente compuesto por sulfato de cobre, a fin de ahorrarse la ardua búsqueda adicional de eunucos y cocodrilos. El experimento funcionó: la tasa de mortalidad entre los heridos se desplomó, y en 1658, Digby publicó, lleno de orgullo, Suma Late Discourse, Made in Solemne Assembly of Nobles and Learned Men at Montpellier in France, Touching the Cure of Wounds by the Powder of Sympathy, with Instructions how to Make the Said Powders whereby many other Secrets of Nature are unfolded. Originalmente escrito en francés, el discurso lo había traducido al inglés un tal «caballero R. White».
El efecto Digby ilustra bien el tipo de razonamiento erróneo sobre el que Holmes advierte en Los hacendados de Reigate: «Ser capaz de distinguir los hechos incidentales de los hechos vitales en una serie de sucesos resulta de enorme importancia para el arte de la investigación.»
Sin embargo, el propio Holmes no es inmune a la confusión entre superstición y ciencia. Podemos ver esto con claridad cuando, en El problema final, el Gran Detective explica los defectos morales de Moriarty como si se tratasen del resultado de una herencia biológica. «El hombre tenía una tendencia diabólica hereditaria. Por sus venas corría una cepa criminal y, en lugar de aplacarla, su extraordinaria capacidad mental la había atizado hasta convertirla en algo infinitamente más peligroso.» La evaluación que Holmes lleva a cabo de Moriarty se ajusta a las teorías criminológicas del siglo XIX, que a su vez se basaban en las defectuosas técnicas de investigación de los siglos precedentes.
En 1876, el médico italiano Cesare Lombroso publicó un opúsculo titulado L'uomo delinquente (El hombre delincuente), que más tarde amplió para explicar su concepción de ciertos criminales como criaturas atávicas que ostentaban señales evidentes de sus limitaciones. Las opiniones de Lombroso le valieron una notoriedad mundial, y aunque después las modificaría parcialmente, para entonces sus escritos originales ya habían congregado numerosos seguidores. En 1906, en el Sexto Congreso de Antropología Criminal de Turín, Lombroso presentó un artículo que proporciona una imagen apabullante de sus métodos:
En 1870 llevé a cabo una investigación sobre cadáveres y personas vivas en asilos y en cárceles de Pavía para determinar las diferencias sustanciales entre los enfermos mentales y los criminales, cosa que no logré hacer. Lo que sí encontré fue una larga serie de anomalías atávicas en el cráneo de un bandido, entre las que destacaba una enorme fosa [hendidura] centro occipital y una hipertrofia del vermis [parte media del cerebelo] similar a la que se halla en los seres vertebrados inferiores.
Ante dichas anomalías tan peculiares, el problema de la naturaleza y el origen del comportamiento criminal me pareció solventado. En nuestra época se reproducen ciertas características del hombre primitivo y de los animales inferiores. Y tengo para mí que numerosos hechos confirman esta hipótesis.
Sobre todo, cabe destacar la psicología del criminal; la frecuencia con la que se suele tatuar la piel; la jerga que utiliza; sus pasiones, tan súbitas como violentas; la falta de previsión, que se confunde con la valentía, y la valentía que alterna con la cobardía; la ociosidad que alterna con la pasión por el juego y la actividad.
Resulta evidente que Lombroso no llevó a cabo su investigación mediante lo que hoy en día tenemos por un método científico apropiado, es decir, que no partió del planteamiento de un problema, la formulación de una hipótesis o la predicción de los resultados de la observación que llevaría a cabo, ni mucho menos se ocupó de contrastar los resultados obtenidos con los de pruebas similares realizadas por otros investigadores. Lombroso basaba sus afirmaciones en una muestra de población muy reducida, y probablemente confundiera la causa con el efecto al incluir en su escala antropológica ciertas prácticas culturales como el tatuaje y el uso de esta o aquella jerga.
El investigador italiano también afirmaba que la prensa azuzaba la criminalidad; al respecto escribió:
La morbidez aumenta en un cien por cien debido al desarrollo prodigioso de periódicos indiscutiblemente criminales, que propagan el virus de las más infames plagas sociales en busca de un sórdido lucro [...] y estimulan un apetito mórbido y una curiosidad aún más enfermiza entre las clases bajas [...]. En 1851, pocos días después de que una mujer asesinase a su marido en Nueva York, otras tres hacían lo mismo.
Aunque pueda ser cierto que unos medios venales y de moralidad exigua en poco contribuyen a la sociedad, resulta un tanto excesivo afirmar que la noticia de un único homicidio ocurrido en Nueva York pudiese ser la causa de los crímenes cometidos a continuación. Después de todo, las parejas se habían apañado durante los siglos anteriores al surgimiento de la prensa escrita para asesinarse entre sí.
Pero Lombroso también aceptaba con rapidez las nuevas ideas y fue el primero en valerse de un prototipo del detector de mentiras en sus investigaciones. El investigador italiano era un admirador entusiasta de la obra de Richard L. Dugdale, el «caballero sociólogo» del condado de Ulster, estado de Nueva York, quien en 1877 publicó The Jukes, A Study in Crime, Pauperism, Disease and Heredity (Los Juke, un estudio del delito, miseria, enfermedad y herencia), obra en la que describía varias generaciones de lo que se tenía por un grupo familiar de criminales y deficientes mentales. En Crimen: causas y remedios, Lombroso escribió: «La prueba más fehaciente del carácter hereditario de la criminalidad y su relación con la prostitución y las enfermedades mentales la proporciona el magnífico estudio que Dugdale ha llevado a cabo sobre la familia Juke.» Para ser justos, Dugdale hace uso del concepto de un entorno de pobreza como causa primordial de la criminalidad de los Juke, pero los partidarios de la eugenesia, que aspiraban a «mejorar» la raza humana mediante el control de la procreación, se apropiaron de la obra de Dugdale y de la admiración que Lombroso le profesaba como armas para su causa. En Estados Unidos, esto dio lugar a la esterilización forzada de un buen número de personas a las que se había declarado previamente deficientes mentales.
En años recientes, la investigación historiográfica ha llevado al descubrimiento de antiguos registros, según los cuales queda claro que los Juke no estaban todos emparentados entre sí, sino que se trataba de un conjunto de varias familias, y que no todos sus miembros podían considerarse criminales o deficientes mentales. Lo que todos los Juke tenían en común era la pobreza extrema. Pero durante el siglo XIX, la creencia en la predisposición hereditaria a la criminalidad se hallaba muy arraigada. Y esto se ve reflejado en El misterio del valle de Boscombe, cuando Turner explica su violento rechazo del pretendiente de su hija con el argumento de que el padre del susodicho era un hombre amoral. Turner dice a Holmes: «No habría permitido que esa sangre maldita se mezclase con la mía. Y no es que me desagradase el joven, pero su sangre [la sangre del padre] está en él, y eso basta y sobra.»
Esta lógica retorcida que a finales del siglo XIX todavía pasaba por ciencia no se limitaba al campo de la criminología. Al igual que en los tiempos de sir Kenelme Digby, la comprensión de la etiología de la enfermedad, así como su diagnóstico y tratamiento, a menudo se confundía con el mito. La «fiebre cerebral» era un diagnóstico comodín de enorme conveniencia para los médicos, amén de herramienta narrativa de utilidad para los escritores de ficción. A menudo se menciona en los relatos de Sherlock Holmes, por ejemplo en La aventura de Copper Beeches, El ritual de los Musgrave, El jorobado, El tratado naval y La aventura de la caja de cartón. La frase con la que Holmes se refiere a esta enfermedad en El jorobado es ilustrativa: «No fue posible obtener información de la dama, que había perdido temporalmente sus facultades debido a un ataque agudo de fiebre cerebral.»
La enfermedad que con mayor probabilidad puede causar una «pérdida temporal de las facultades» es la encefalitis, o inflamación del cerebro o las meninges (membranas que cubren la médula espinal y el cerebro). Los síntomas de la misma incluyen cefaleas, fiebre, vómitos, debilidad e irritabilidad. Y en aquella época solía tratarse con sanguijuelas, baños calientes para los pies y laxantes fuertes, siempre tan populares. Como la encefalitis no se da con tanta frecuencia en la vida real como aparece en la ficción (donde es tan frecuente como el resfriado común), ni tampoco tan a menudo como se comenta en los textos antiguos de medicina, resulta plausible suponer que cualquier enfermedad que produjese un delirio febril se diagnosticaba y trataba como una fiebre cerebral.
La gran dificultad que entrañaba realizar un diagnóstico acertado y evitar una enfermedad que no tenía causas conocidas dio lugar a una suerte de terrorismo médico consistente en que cualquier profesional podía hacer afirmaciones alocadas acerca del origen de una enfermedad y sugerir que su causa eran los hábitos del paciente, para luego prescribir desagradables tratamientos para aliviarlo.
Un buen ejemplo de lo anterior es la preocupación obsesiva que durante el siglo XIX se tuvo por la masturbación. La edición de Warrens Household Physician (Guía Warren de medicina casera) de 1891 incluía el texto siguiente a propósito de lo que el autor llamaba «autopolución u onanismo»:
Difícilmente existe otro vicio al que niños y jóvenes, e incluso niñas y jovencitas, sean tan adictos, y a causa del cual se echan a perder tantas constituciones, como el vicio de la autopolución.
Los síntomas [...] son muy numerosos [...]. Entre los principales se cuentan los dolores de cabeza, el insomnio y la ansiedad nocturna, la indolencia, la indisposición al estudio, la melancolía, el desánimo, los olvidos frecuentes, la debilidad de la espalda y las partes íntimas, la falta de confianza en las propias capacidades, la cobardía, la incapacidad de mirar a los demás a los ojos.
Los tratamientos indicados incluían el consumo de tónicos y el lavado frecuente de los genitales con agua helada. La guía de Warren también recomendaba evitar la soledad, por ejemplo, «durmiendo con algún amigo».
El mayor temor, sin embargo, consistía en que, junto con la miríada de síntomas que Warren relacionaba, la masturbación pudiese anticipar una enfermedad mucho más grave: las poluciones nocturnas, o «espermatorrea». Esta ominosa condición, descrita en la edición de 1889 de The Peoples Common Sense Medical Advisor (Consejos médicos de sentido común) del doctor R. V. Pierce, según se nos dice da lugar a impotencia, envejecimiento prematuro, tuberculosis, mal de San Vito, epilepsia, parálisis, debilitamiento cerebral, demencia y locura. «Esta variante de la enfermedad mental —agrega el doctor Pierce— rara vez se cura, y a menudo desemboca en el suicidio.» Para evitar este espantoso final, era importante vestir ropa holgada y que permitiese recibir «inyecciones diarias de agua helada en el intestino grueso». (El doctor Pierce, cabe destacar, era congresista estadounidense. Y en 1880 dimitió del cargo para dedicarse a «servir a los enfermos». Dueño de una mente obviamente ecléctica, también inventó y distribuyó las «agradables píldoras purgantes del doctor Pierce».)
En la época victoriana abundaban los tratamientos pavorosamente imaginativos. Con el fin de sedar a los pacientes y aliviar la obstrucción intestinal, se tenía por eficaz la inyección de nicotina en forma de humo de tabaco por el recto. En su A Treatise on Therapeutics and Pharmacologyor MateriaMedica (Tratado de terapéutica y farmacología o materia médica), publicado en 1860, el doctor George B. Wood explicaba cómo alcanzar la dosis adecuada. Se recomendaba al profesional que encendiese una pipa o un cigarro y, mediante un embudo, soplase el humo hacia uno de los muchos e ingeniosos instrumentos que se habían creado para administrar la sustancia a los pacientes, y entre los que destacaba, por su sencillez, un fuelle con una boquilla cubierta de cuero para evitar el daño al recto.
Pero no sólo el intestino humano podía beneficiarse del humo del tabaco. El doctor Wood describe a continuación el caso de una mujer con la mandíbula dolorosamente dislocada. El médico que la atendía consideraba imperativo relajar los músculos faciales de la paciente, pero el estado general de salud de la mujer hacía desaconsejable practicarle una sangría, el método por entonces preferido para inducir un esta do de relajamiento. De modo que le ofreció medio litro de ginebra, que la mujer bebió sin mayor efecto relajante, para desesperación del médico, que había esperado pacientemente y que procedió a ofrecerle a la mujer un cigarro. Ésta le dio varias caladas hasta que se relajó lo suficiente para caerse de la silla, momento feliz que el médico aprovechó para colocarse encima de ella y devolver a su sitio la mandíbula dislocada.
Pero por útil que, en situaciones desesperadas, resultase el humo del tabaco cargado de nicotina, este tratamiento no dejaba de entrañar graves peligros. La nicotina es un veneno potente, como bien sabía Sherlock Holmes. («Creo, Watson, que debo retomar ese curso sobre envenenamiento por tabaco que usted ha condenado con tanta frecuencia y no sin razón», comenta el detective en La aventura del pie del diablo.) No existía manera de medir la dosis terapéutica apropiada, y una vez que se introducía el humo, no había manera de sacarlo en caso de que el paciente presentase una reacción adversa. Se sabe de enfermos que habrían muerto a causa de un exceso de humo.
En El siglo de los cirujanos, Jürgen Thorwald nos informa de que algunos astutos profesionales evitaban dicho riesgo mediante el sencillo método de introducir un cigarro de consistencia firme en el recto del paciente, con lo cual evitaban el humo y tenían la ventaja de poder interrumpir el tratamiento rápidamente en caso de necesidad. Cuán eficaz resultaba la administración de nicotina por esta vía no es algo que Thorwald explique, pero, sin duda, los pacientes lo encontrarían al menos entretenido.
Puede que Sherlock Holmes coqueteara con la frenología, pero en lo referente a otros mitos de la época, siempre hablaba desde un sesgo científico. En La aventura del vampiro de Sussex se describe al Gran Detective como el epítome del escepticismo lógico. Cuando recibe la famosa carta que empieza de este modo:
Asunto: vampiros
Estimado señor:
Nuestro cliente, el señor Robert Ferguson, de Ferguson y Muirhead, comerciantes de té, de Mincing Lane, nos ha hecho una consulta [...] referente a los vampiros. Como nuestra firma está especializada en la asesoría técnica sobre maquinaria, la cuestión escapa a nuestra competencia, por lo que hemos recomendado al señor Ferguson que lo visite y le exponga a usted el caso.
Holmes reacciona con irritación y con el famoso re clamo:
—Pero ¿qué demonios sabemos sobre los vampiros?
[...]
—Tonterías, Watson, tonterías. ¿Qué tenemos que ver con cadáveres ambulantes a los que sólo una estaca clavada en el corazón puede retener en sus tumbas? Es pura y simple lo cura.
—Aunque, sin duda [replica Watson], el vampiro podría no ser un muerto. Algunos vivos podrían tener ese hábito. Por ejemplo, he leído sobre casos de ancianos que chupan la sangre de los jóvenes para despojarlos de su juventud.
Watson y Holmes no sólo están refiriéndose al folclore, sino al concepto literario decimonónico de vampirismo, como el que utiliza Bram Stoker en su Drácula, de 1897.
En la vida real, la exhumación de presuntos vampiros proporcionó información valiosa a la ciencia médica. En el siglo XVIII, a consecuencia de una ola de pánico que se extendió por Europa central, los médicos del ejército de ocupación austríaco abrieron un buen número de tumbas. Sus informes dan cuenta detallada de los efectos inesperados que el enterramiento puede tener en los cadáveres, y que las mentes poco cultivadas tal vez relacionasen con las leyendas de vampiros. Los cuerpos masculinos, por ejemplo, a veces mostraban «signos grotescos», como la erección del pene, sin duda causada por la acumulación interna de gases. Esos mismos gases podían hacer que la piel se desgarrase y los cuerpos se partiesen en dos, a menudo produciendo el ruido suficiente para que se oyese en la superficie. Y algunos cadáveres se enterraban en un suelo tan rico en tanina que, incluso al cabo de siglos, se conservaban de manera extraordinaria. Todo lo anterior perpetuaba, de alguna manera, la creencia en los «muertos vivientes».
Si bien el doctor R. V. Pierce creía que el sexo en solitario causaba «consunción» o tuberculosis, en muchas aldeas rurales del siglo XIX, la enfermedad se asociaba más bien con el vampirismo. El período de latencia anterior al momento en que los síntomas de la enfermedad hacían aparición era lo bastante largo como para que los descendientes infectados de los fallecidos cayesen enfermos una vez que sus progenitores ya estaban enterrados. Por aquel entonces no se sabía que el contagio de la enfermedad se producía en el hogar, de modo que aquellos síntomas, como la debilidad y la anemia, que se debían a una función pulmonar defectuosa, al igual que los esputos de sangre, indicaban a los más medrosos que los muertos habían vuelto de la tumba a alimentarse de los jóvenes.
Al abrir las tumbas de los presuntos vampiros, a veces se descubría que los cadáveres habían cambiado de posición por efecto de la descomposición y de la consiguiente formación de gases. La actividad de los insectos alteraba el rostro de los muertos, y la contracción de la piel hacía parecer que el cabello y las uñas habían continuado creciendo post mortem. En la boca y la cavidad torácica de los cuerpos se distinguía lo que solía confundirse con sangre fresca: todavía no se sabía que la sangre, que se coagula después de la muerte, puede volver a su estado líquido, de modo que cuando se clavaba una estaca en el pecho de un cadáver exhumado, el chorro que manaba aseguraba a los observadores, complacidos, que acababan de eliminar a un vampiro. (Algunos, sin embargo, creían que era más eficaz arrancar la cabeza del cadáver. En la Nueva Inglaterra de los siglos XVIII y XIX, aquél era el método preferido durante los brotes de tuberculosis. Algunas tumbas abiertas recientemente en Rhode Island, Vermont y Connecticut albergaban esqueletos con los cráneos enterrados a los pies.)
Sherlock Holmes perdía la paciencia ante este tipo de supersticiones: «Pero ¿acaso tenemos que prestar atención a estas cosas? Esta agencia está bien plantada en el suelo, ¡y sobre el suelo debe mantenerse!», declara en La aventura del vampiro de Sussex, para luego proceder a llegar al meollo del asunto y determinar que quien ha hecho daño al crío no es un vampiro, sino su celoso y enfermizo medio hermano.
Holmes, como a menudo nos recuerda Watson, es un coleccionista apasionado de libros y artículos sobre crímenes antiguos, y tal vez la solución tan expedita del misterio del vampiro se debiese a que recordaba un crimen infame que había tenido lugar en Inglaterra sesenta y cuatro años antes de la publicación de La aventura del vampiro de Sussex. Una mañana de junio de 1860, cuando los demás miembros de la familia se levantaron, descubrieron que Francis Savile Kent, el hijo de cuatro años de Samuel Savile Kent, había desaparecido de su habitación en la lujosa residencia de tres plantas que la familia poseía en Wiltshire. No había señales de que algún extraño hubiese forzado la entrada. En la casa vivían la segunda mujer de Samuel Kent, que estaba embarazada, sus tres hijos pequeños, los tres hijos del primer matrimonio de Kent, huérfanos de madre, y varios sirvientes. La búsqueda frenética que llevaron a cabo la familia, la policía y los vecinos de la localidad no dio resultados hasta que a alguien se le ocurrió mirar en una cabaña anexa a la casa, destinada a la servidumbre, pero que nadie utilizaba, y que los arbustos sin podar en el jardín ocultaban a medias.
El suelo de la casucha estaba cubierto de sangre, y en una suerte de bodega se encontraba el cadáver del crío desaparecido, vestido con su pijama y envuelto en una manta. Presentaba una herida en el pecho y un corte tan profundo en la garganta que la cabeza casi se había desprendido.
La reacción de la policía local fue arrestar a la niñera, que no tenía móvil aparente. Como tampoco se habían hallado pruebas en su contra, pronto fue puesta en libertad. En la ventana se había descubierto la marca de una mano ensangrentada, pero la policía la había limpiado «para no incordiar a la familia». Y no se habían registrado los armarios en el momento para «no invadir la privacidad de la familia». El señor Kent era poco querido por los vecinos a causa de sus maneras autoritarias, y entre los habitantes de la localidad empezó a circular el rumor de que él mismo había asesinado a su hijo pequeño por motivos desconocidos. La prensa, exaltada, exigía que la investigación diese algún fruto.
La policía local no tenía idea de cómo proceder, así que Scotland Yard envió al detective inspector Jonathan Whicher, uno de sus investigadores más talentosos, para que se hiciese cargo del caso. Como estaba al corriente de que la actual señora de Kent, la madre del niño muerto, había llegado a esa casa como institutriz de los hijos mayores de Kent en la etapa terminal de la enfermedad de la madre de los chicos, Whicher decidió prestar suma atención a Constance, la hija de dieciséis años de la difunta. Se sabía que la joven solía usar la vieja cabaña como escondite, y que la madre había tenido un historial de desarreglos mentales. ¿Acaso podía heredarse aquella tendencia? Francis había sido indiscutiblemente el favorito de la madre; ¿tal vez los celos y la venganza pudiesen ser un móvil? O, en efecto, « ¿podría ser algo en la sangre?», como se pregunta el afligido padre, Ferguson, en La aventura del vampiro de Sussex.
Uno de los tres camisones de Constance había desaparecido. Aunque la policía local halló en su momento una prenda de vestir ensangrentada muy cerca de la sala de calderas, no se recogió ni se etiquetó como prueba. Guando Whicher fue a buscarla, había desaparecido. El detective pensaba que se trataría del camisón de Constance, por lo que registró la habitación de la joven, cuyo merecido resultado fue el hallazgo de un montón de recortes de periódicos antiguos que estaban escondidos bajo el colchón. En ellos se relataba la historia de Madeleine Smith, la joven escocesa procesada en 1857 por envenenar a su amante. La prensa de la época había destacado la calma y serenidad con la que la señorita Smith había hecho frente a sus acusadores, al igual que el veredicto de «No probado» que se había dictado al acabar el proceso.
Tal vez guiándose por el material de lectura elegido por Constance y por el hecho de que faltase uno de sus camisones, el inspector Whicher arrestó a la joven el 16 de julio, para gran escándalo de los vecinos de Wiltshire. En la tradición de Madeleine Smith, Constance mantuvo la calma, afectó una cierta pena y obtuvo de inmediato la compasión del público. De inmediato se puso en marcha una investigación judicial, aunque sumamente desorganizada, y durante la cual el abogado defensor contratado por el señor Kent describió a Whicher como «un hombre dispuesto a encontrar al homicida y ansioso por obtener la recompensa que se ha ofrecido».
Constance fue puesta en libertad sin que tuviera lugar un juicio, ya que las pruebas en su contra resultaban insuficientes. Se arrestó de nuevo a la niñera, a quien se volvió a poner en libertad, una vez más, por falta de pruebas. El cuerpo del crío fue exhumado con la esperanza de que el camisón se hallase enterrado con él, pero no fue así. Atormentada por los rumores, la familia Kent se mudó lejos, y a Constance la enviaron a un convento en Francia. Whicher, objeto de vituperios por haber arrestado a un luminoso modelo de inocencia inglesa, se vio obligado a dimitir de Scotland Yard. Al cabo de un tiempo, todos olvidaron el incidente.
Hasta que, cinco años más tarde, Constance Kent volvió a aparecer en un retiro religioso en Brighton, Inglaterra. Aquel sitio era también un hogar para madres solteras, y algunos documentos indican que Constance habría trabajado como asistente de las comadronas empleadas allí. Lo cierto es que, durante aquella época, pasó mucho tiempo conversando con un pastor, y tal vez se debiese a la influencia de este último, quien la acompañó hasta la estación de policía, el hecho de que Constance, que por entonces ya tenía veinte años, se entregase y confesase haber asesinado a su pequeño medio hermano, Francis.
Constance describió a las autoridades cómo había apuñalado al pequeño. «Pensé que la sangre nunca iba a salir.» El tribunal, a su vez, la condenó a muerte. Pero debido a su juventud en el momento del crimen y al hecho de que Constance hubiese admitido su culpa por voluntad propia, la sentencia se conmutó de inmediato por cadena perpetua. Al cabo de veinte años, en 1885, fue puesta en libertad, en un mundo que le resultó totalmente ajeno. A su salida de la cárcel, la prensa hizo un repaso del trágico episodio. (Sin duda, un joven médico llamado Arhur Conan Doyle debió de leer los detalles, que tal vez fueran la semilla de La aventura del vampiro de Sussex.)
Constance tenía cuarenta y un años y el cabello gris cuando salió en libertad. Poseía alguna formación y experiencia como partera, y se sabe que esporádicamente la dominaba el sentimiento religioso. (También sabemos que alguna vez había demostrado su destreza con los cuchillos.) Pero no hay registros que indiquen dónde se estableció ni en qué se ocupó a partir de aquel momento. Faltaban tres años para que los crímenes de Jack el Destripador pusieran en vilo a la ciudad de Londres. Como se cree que el criminal tenía alguna formación médica y buena mano para los cuchillos, resulta tentador especular sobre una posible relación entre una y otro. Sin embargo, no contamos con ninguna pista verdadera a propósito del uso que Constance dio al resto de sus días.
Para entonces, Whicher trabajaba como detective privado y, entre otros encargos, había investigado el pasado del supuesto heredero Tichborne. Después de que Constance confesara, le habían ofrecido la recompensa, pero Whicher declinó la oferta. Al hurgar en el caso de los Kent, el detective había descubierto un espantoso secreto familiar, muy similar al que expone Holmes en el caso del vampiro de Sussex. Pero Holmes plantea la cuestión al padre atormentado: «Tiene que aceptarlo, señor Ferguson. Resulta más doloroso porque ha sido un amor distorsionado, enfermizo y exagerado hacia usted, y posiblemente hacia su madre muerta, lo que ha ocasionado la acción de Jack. Pero su odio hacia este espléndido crío le consume el alma», y Ferguson, triste pero con valor, acepta el veredicto de Holmes. El inspector Ferguson, en cambio, no sería tan afortunado. Como el mensajero honrado que trae malas noticias, intentó hacer el bien y acabó mal.
Jonathan Whicher era un investigador con talento, que razonaba escrupulosamente a partir de la observación de los hechos y no afectaba mayor paciencia que Sherlock Holmes ante las historias de vampiros. Sin embargo, su fe en los hechos contrastables no obedecía a un credo universal del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Reputados profesionales de la medicina podían abrazar el mito y traducirlo a un lenguaje científico con una presteza alarmante, lastrando de ese modo la investigación policial.
Por ejemplo, mientras la creencia de que las uñas y el cabello seguían creciendo después de la muerte se tenía, en algunas comunidades rurales, como una prueba de vampirismo, algunos patólogos que rechazaban el vampirismo como causa de aquellos cambios en el aspecto de los cadáveres, seguían afirmando que el crecimiento post mortem era un fenómeno comprobado. Charles Meymott Tidy, usualmente un observador cuidadoso, suscribió dicha creencia hasta finales del siglo XIX, a pesar de la existencia de sesudos artículos que la desmontaban, publicados por patólogos como Haller y Chapman. En su Medicina legal, Tidy incluye una nota que reza: «¿Acaso el pelo y las uñas pueden crecer después de la muerte? Minuciosas observaciones han demostrado el hecho de que el pelo y las uñas pueden crecer durante un tiempo posterior a la muerte.»
Para apuntalar tan interesante aunque falso argumento, Tidy cita el Diccionario francés de la ciencia médica, que recoge las opiniones coincidentes de los doctores Good, Pariste, Villarme y Bichat. Tidy explica que «puede haber vida molecular y fecundidad en la epidermis y, por lo tanto, en el folículo piloso, durante un tiempo posterior a la muerte somática, [es eso] lo que la teoría nos llevaría a esperar. Las observaciones demuestran el hecho ampliamente». Para apuntalar mejor el argumento, Tidy describe un caso presentado en el New York Medical Record del 18 de agosto de 1877. En dicho texto, un doctor Caldwell, de Iowa, afirma haber estado presente en una exhumación llevada a cabo en 1862 de «un cadáver que había estado enterrado durante cuatro años. El ataúd había cedido por las junturas, y el cabello del difunto sobresalía por las aberturas. [Caldwell] tenía pruebas de que antes del entierro se había afeitado al cadáver, pero el cabello de la cabeza [en el momento de la exhumación] , medía cuarenta centímetros, los bigotes veinte y los pelos del pecho entre diez y doce».
Como desde entonces se ha demostrado que el cabello y las uñas no crecen después de la muerte, aunque eso pueda parecer debido a la contracción de la piel, podemos sospechar que el sujeto en cuya exhumación Caldwell estuvo presente había sido víctima de un barbero muy incompetente, o bien se había desenterrado el féretro equivocado.
Otra singular creencia popular entre los juristas y los médicos de la época consistía en que la retina de una víctima de homicidio retenía la última imagen vista por el difunto y que, con un poco de suerte, se trataría de la imagen del asesino. En su artículo «El origen de la fotografía legal», publicado en 1962, André Moessens cita los archivos del caso Eborn contra Zimpelman, de 1877, una querella civil a propósito de la admisibilidad de la fotografía como prueba. Durante el litigio, un abogado alegremente se refirió a la extraordinaria idea de la imagen en la retina:
Cada objeto que el ojo ve sólo puede verse porque [queda]fotografiado en la retina. En vida, esta impresión es transitoria. Es sólo cuando llega la muerte, que la imagen se fija en la retina de manera permanente [...]. La ciencia ha descubierto que una fotografía perfecta de un objeto que se refleje en el ojo de un moribundo se fija en la retina después de la muerte. (Véanse los experimentos recientes del doctor Vogel en la edición de mayo de 1877 del Philadelphia Photographic Journal.)Tómese por caso un asesinato cometido en la vía pública: en el ojo de la víctima se fijó una semblanza perfecta de un rostro humano [...]. Sostenemos que el ojo de un muerto puede proporcionar la mejor evidencia de que el acusado habría estado allí cuando se cometió el crimen, porque se trataría de la imagen de un hecho, que no requiere esfuerzo ni memoria que lo preserve [...]: la escritura de la naturaleza, recogida por la cámara de la naturaleza.
A pesar de la dramática hipérbole, la «ciencia» no había descubierto nada similar. Pero no siempre se permite a los hechos interponerse en el camino de las causas jurídicas apasionadas. La idea de una imagen retiniana que se fijaba en el momento de la muerte se hallaba igualmente impresa en las mentes de muchos, y tal vez a ello se debiera que los homicidas de la época vaciaran los ojos de sus víctimas antes de abandonar el lugar del crimen.
Tan persistente resultaría esta creencia que, en 1920, durante la investigación de un publicitado y misterioso caso de homicidio ocurrido en Nueva York, se manifestó con renovado brío. Una mañana cálida de junio de ese año, poco después de las ocho, la señorita Marie Larsen se dirigía a Manhattan, donde trabajaba como ama de llaves de Joseph Bowne Elwell, renombrado as del bridge y supuesto autor de Elwell on Bridge (El bridge explicado por Elwell) y Elwell's Advanced Bridge (Curso avanzado de bridge de Elwell).
Separado de su mujer, Helen (quien, se cree, habría escrito buena parte de tan exitosos libros), Elwell vivía solo. Era un inversionista voraz, poseía caballos de carreras y llevaba una vida social muy activa. Su encanto y su deslumbrante existencia, su lustroso cabello avellanado y su enorme talento para jugar a las cartas lo convertían en un invitado muy popular de los cenáculos neoyorquinos. La señorita Larsen estaba contenta de trabajar para tan célebre figura.
Como sabía que Elwell había planeado salir hasta tarde con sus amigos la noche anterior, Larsen abrió la cerradura silenciosamente. Al entrar a la casa, la sorprendió el sonido de una respiración enormemente dificultosa, proveniente de una pequeña habitación situada a la derecha. El ruido lo emitía un anciano recostado en un sillón de elevado respaldo. Se hallaba descalzo y vestía un pijama de seda rojo. La boca entreabierta dejaba ver tres dientes separados por unas brechas enormes, y bajo la calva, en el centro de la frente, tenía un agujero de bala. La sangre de la herida goteaba encima de una carta abierta que el hombre tenía sobre el regazo. En el suelo podía verse el cartucho del intrusivo proyectil, y la pared del fondo estaba cubierta de sangre, astillas de huesos y masa cerebral proveniente del orificio de salida. Después de atravesar el cráneo de aquel hombre moribundo, la bala había rebotado contra la pared y ahora reposaba en la mesilla situada junto al sillón.
La señorita Larse salió disparada de la casa y, al topar con el lechero, le pidió que fuese a buscar a la policía. Una ambulancia diligentemente se llevó al individuo de la respiración estentórea a un hospital, donde al cabo de dos horas falleció sin haber recobrado el conocimiento.
Al registrar la residencia, la policía finalmente descubrió la identidad de la víctima. Oculta en el fondo del armario de Joseph Bowne Elwell, se encontraba una colección de cuarenta pelucas, aparentemente caras y de longitud variada, que permitían a su dueño dar la impresión de que el cabello le iba creciendo. En un vaso de agua reposaba una brillante dentadura postiza, cuidadosamente diseñada para incorporar tres dientes verdaderos.
Los amigos del refinado jugador de bridge nunca lo habían visto sin aquellos accesorios cosméticos. Con tal esmero había mantenido Elwell su secreto que la policía de inmediato comenzó a preguntarse en quién podía haber confiado la víctima lo suficiente como para dejarse ver cómo era en realidad.
Tal vez se trataba de un suicidio, pero en el lugar del crimen no se había hallado el arma del calibre 45 que habría causado la herida. Por otra parte, Elwell no parecía tener motivos para suicidarse. La carta que el moribundo tenía en el regazo había sido entregada a las siete y media de la mañana aquel mismo día (eran tiempos felices, y existía el reparto de correos a primera hora), de modo que el crimen tenía que haber ocurrido después de eso.
Dependía de Charles Norris, jefe forense de la ciudad de Nueva York, determinar si se trataba de un accidente, un homicidio o un suicidio. La metrópolis entera se encontraba subyugada por el caso, y cada ciudadano parecía tener una opinión al respecto. (Después de todo, se trataba de uno de esos casos descritos por los medios como «El crimen del siglo».) Norris estaba sujeto a una presión enorme.
La mayor parte de los detectives relacionados con el caso insistía en que se trataba de un suicidio, y que un tercero había robado el arma después de que Elwell se hubiese pegado un tiro. Fue ésta la información que se filtró a la prensa, que a su vez la anunció como un hecho. Pero el doctor
Norris estaba convencido de que se trataba de un homicidio. En el informe de la autopsia, el forense había descrito minuciosamente la apariencia del orificio de entrada, que había examinado a la manera holmesiana, con una enorme lupa. Alrededor del orificio, la pólvora se extendía en una circunferencia de unos diez centímetros, pero no había quemaduras. Para Norris aquello significaba que el disparo se había realizado desde al menos diez o doce centímetros de distancia. Por otra parte, la localización del agujero, centrado perfectamente en la frente, no parecía un ángulo plausible para pegarse un tiro.
En un intento por convencer a la policía y al fiscal de distrito de que se trataba de un homicidio, el doctor Norris solicitó ayuda al capitán Cornelius W. Willemse, comandante de la Primera División del cuerpo de policía de Nueva York, para demostrar la imposibilidad de que el difunto se hubiese provocado a sí mismo aquella herida. Ante una audiencia que incluía a Dooling, fiscal de distrito adjunto, al propio doctor Norris y a un experto en balística del ejército, el capitán Willemse disparó repetidas veces un revólver calibre 45, similar al que habría matado a Elwell, contra un trozo de cuerpo humano cedido por la morgue para la ocasión. A una distancia de diez o doce centímetros, la herida resultante era exactamente igual a la que presentaba la víctima. A una menor distancia, aparecían quemaduras de pólvora alrededor del orificio de entrada del proyectil. La policía aceptó entonces que se trataba de un homicidio y que quedaba mucho trabajo por hacer.
Sin embargo, habían perdido tiempo. Y la situación empeoraba. La prensa había hecho una cobertura muy amplia de la investigación, incluidas las siniestras declaraciones de un tal Roland Cook, médico decrépito al que le había dado por apostarse en la fachada de la casa del difunto y dar sus opiniones a las tumultuosas hordas de reporteros. En su libro sobre el caso Elwell, Jonathan Goodman, historiador del crimen, explica que el doctor Cook sostenía la firme opinión de que Norris había incurrido en un error grave al no fotografiar las pupilas del muerto durante la autopsia. Según él, era un hecho que las retinas de los difuntos retenían la imagen de lo último que habían visto. Conmocionado ante la noticia, relata Goodman, el New York Times publicó un artículo titulado «Cómo París habría manejado el caso Elwell», donde se sugería que, en efecto, el doctor Norris había desestimado la aplicación de un procedimiento médico importante.
La prensa entrevistó a Dooling, fiscal adjunto, y éste, que no sabía nada del tema, prometió informarse sobre «tan interesante» teoría y hablar con «fotógrafos expertos y hombres de medicina a propósito de la materia». Aquélla fue otra de las muchas dilaciones a las que tuvo que hacer frente Norris, quien agriamente señaló que la teoría de la retención retiniana no tenía fundamento y que, si acaso fuese cierta, de todas formas la víctima no había muerto instantáneamente, de modo que la imagen recogida en su retina habría sido la del personal médico que lo atendía en la ambulancia. Pero podemos estar seguros de que, durante buena parte del siglo XX, este mito aún se consideraba digno de discusión.
El homicidio de Joseph Bowne Elwell nunca se ha resuelto.
Sería reconfortante pensar que la inconveniente alianza entre la medicina y el mito se ha roto, y que hoy en día los casos de homicidio se investigan a través del prisma del método científico, pero tal vez no debamos dar por sentado ese consuelo. Hace apenas una década, un pediatra británico sumamente respetado formulaba lo que pasó a conocerse como su «ley» en lo concerniente a las muertes infantiles súbitas e inexplicables. La ley reza: «Una muerte de ese tipo en una familia es una tragedia, dos resultan sospechosas y tres constituyen un homicidio.» Al igual que muchos aforismos, estas palabras son sucintas, fáciles de recordar e incorrectas. En ellas se presupone que no existen factores hereditarios aún no detectados a los que puedan achacarse las muertes.
Según este médico, la probabilidad de que en una sola familia se repitiese una muerte en la cuna era una entre setenta y tres millones. Y basándose en esta opinión, a pesar de la falta de evidencia que corroborase los crímenes, el Estado arrebató y envió a casas de acogida a los hijos de una serie de mujeres que habían perdido a un bebé en la cuna. Tres de las acusadas, entre ellas la abogada Sally Clark, fueron condenadas por infanticidio y acabaron en la cárcel, aunque finalmente pudieron apelar cuando algunos expertos en estadística se pronunciaron y testificaron que la mentada posibilidad de una muerte entre setenta y tres millones era totalmente falaz. De hecho, haber perdido a un infante en la cuna aumenta la probabilidad de que la familia sufra una pérdida adicional, y existe un consenso a propósito de la recurrencia de este espantoso suceso, que sitúa la probabilidad en una entre setenta y siete.
El eminente pediatra, al igual que Bertillon en el caso Dreyfus, se había desviado de su especialidad para incursionar en un campo en el que no poseía pericia alguna. Y al igual que en el caso Dreyfus, personas inocentes sufrieron las consecuencias. Como dice Holmes en Estudio en escarlata—. «Teorizar antes de contar con todas las pruebas constituye un error capital.»
Sin embargo, un solo médico, acaso bien intencionado pero fatalmente equivocado, no habría podido ocasionar tal debacle sin la ayuda de un crédulo sistema judicial. La fácil aceptación de un dictamen únicamente porque quien lo elabora se arroga el apoyo de la ciencia resulta tan peligrosa como los mitos que se exponen como si se tratase de hechos científicos. Hace falta recordar lo que Sherlock Holmes advierte a Watson en La aventura de la casa vacía: «A veces entramos en el reino de la conjetura, y allí la más lógica de las mentes puede estar errada.»
Sigue las pistas
- Madeleine Smith, aquella flemática joven procesada por el homicidio de su amante, Emile L'Angelier, cuyo chocolate presuntamente había rociado con arsénico, se sometió a un examen frenológico, aunque hay disputa sobre en qué momento de su interesante carrera habría tenido lugar el examen. Los hallazgos del mismo aparecen en el recuento publicado sobre el proceso. El frenólogo le atribuye a Madeleine gran aptitud para las matemáticas, la ingeniería y la arquitectura, para luego concluir que «debido a su intensa afectividad y a un temperamento saludable, la paciente sería una esposa modelo para un marido digno».
- Con vistas a acelerar el examen de pacientes, los frenólogos del siglo XIX desarrollaron el psicógrafo, un instrumento de arrolladora complejidad consistente en una serie de calibradores, compuestos de 1.954 piezas encerradas en una cajita de nogal. Después de medir la cabeza del paciente, el aparato elegía entre un listado de veintiocho rasgos de personalidad, tales como la benevolencia, la cautela y la capacidad de profesar amor conyugal. En Estados Unidos existen aún tres psicógrafos en perfecto estado de funcionamiento.
- En 1873, durante una visita a Londres, el escritor y humorista Mark Twain halló un anuncio de la consulta frenológica de un compatriota, el señor Lorenzo N. Fowler. Twain decidió visitar a Fowler usando un nombre falso, y salió del consultorio con un mapa de su cabeza. Tres meses más tarde, con un nombre diferente, Twain regresó a la guarida de Fowler y se sometió de nuevo al examen. El mapa que el experto le entregó en esa segunda oportunidad no guardaba ninguna semejanza con el primero.
- Durante el siglo XIX era común en América que los dolientes desenterrasen a sus difuntos con la esperanza de prevenir enfermedades asociadas al vampirismo. Los registros indican que esta práctica no sólo se habría visto en Nueva Inglaterra, sino mucho más al oeste, incluso en Chicago, y en un año tan reciente como 1875.
Ácido prúsico. Ácido hidrocianúrico, una solución de cianuro de hidrógeno y agua.
Algor mortis. Descenso en la temperatura del cuerpo posterior a la muerte.
Aquatofana. Literalmente, agua de Teofania, mezcla venenosa de arsénico y otras sustancias que preparaba y vendía, en Roma y Nápoles, una criminal empresaria del siglo XVII llamada Teofania di Adamo.
Autopsia. Examen médico de los cuerpos humanos sin vida. Se deriva del griego, y su sentido aproximado es «ver por uno mismo».
Báscula. Plancha de madera móvil de la guillotina a la que se sujeta el convicto para la ejecución.
Bordereau. Lista detallada, formulario, expediente o memorando. Se suele utilizar el término para referirse al memorando de documentos militares franceses hallado en la embajada alemana en París y de cuya redacción se acusó a Dreyfus.
Ciencia forense. Toda ciencia académica aplicada a los procedimientos legales. En el tribunal se refiere a los procedimientos legales.
Corpusdelicti. Cuerpo del delito, del que depende la afirmación de que ha tenido lugar un crimen.
Craneología.Antigua designación de la frenología.
Dactiloscopia. Procedimiento para detectar y analizar huellas digitales.
Damajuana. Botella de gran tamaño de cristal verde protegida por una cesta o una caja. Se suele utilizar, sobre todo, para guardar líquidos corrosivos.
Declic. Palanca que libera la hoja de la guillotina.
Espasmo cadavérico. Rigor instantáneo del cadáver apenas se produce la muerte. Raramente ocurre.
Exudados. Sustancias como líquidos u olores secretadas por las glándulas, los poros y las membranas o a través de cortes en las mismas.
Forense. Relativo a la aplicación de la ciencia para solventar dudas que puedan surgir durante un procedimiento legal. En algunas jurisdicciones del mundo anglosajón, se refiere a un médico con una formación específica en ciencia forense. En otras, un forense es un empleado sin formación médica extensa, que a su vez debe consultar a un médico forense cuando lo considera necesario. En inglés, el término «coroner» se deriva de la palabra «crowner», que originalmente era un representante de la corona («crown») responsable de llevar a cabo las investigaciones de los crímenes.
Frenología. Pseudociencia que buscaba determinar el carácter y los rasgos del intelecto a partir de la observación de la forma del cráneo.
Grafología. Estudio de la letra escrita a mano con el propósito de juzgar los atributos psicológicos de una persona.
Guayaco. Planta proveniente de Las Antillas, cuya resina se utilizaba en una antigua prueba para comprobar la presencia de sangre.
Hemoglobina. Componente de las células de la sangre animal que transporta oxígeno y le da a los glóbulos rojos su color característico.
Hioscina. Alcaloide con propiedades sedantes.
Homicidio. Asesinato de un ser humano llevado a cabo por otro ser humano.
Hueso luz. Parte del cuerpo a partir de la que, según una creencia antigua, el cuerpo entero de los muertos resucitaría el día del Juicio Final.
Infarto. Tejido muerto recientemente a causa de un paro repentino en el suministro de sangre, como en el caso de los ataques cardíacos.
Jurisprudencia médica. Términos que originalmente se usaban para referirse a la ciencia forense.
Ladrones de cadáveres. Asaltantes de tumbas, fuente ilícita de muestras de anatomía humana durante los comienzos de la ciencia forense.
Lividez. Coloración azulada o grisácea causada por el estancamiento de la sangre tras la muerte.
Livor mortis. Color de los cadáveres causado por el paro de la circulación sanguínea.
Lunnette. Pieza de madera circular de la guillotina en la que se sujeta el cuello del condenado para la ejecución.
No probado. Veredicto a disposición de los jueces en Escocia, además de los comunes «culpable» e «inocente», y que resulta en la exoneración de cargos.
Peri mortem. Del latín, a la hora de la muerte o muy próximo a la hora de la muerte.
Piedras bezoares. Cálculos bezoares generalmente formados en el tracto gastrointestinal de algunos animales, por ejemplo las cabras. En otro tiempo se creía que funcionaban como antídotos contra el envenenamiento.
Portrait parlé. Literalmente, retrato hablado. Parte del sistema ideado por Alphonse Bertillon en 1882 para identificar a los individuos con historial criminal.
Post mortem. Del latín, posterior al momento de la muerte. Se suele utilizar para referirse al examen médico de una persona muerta.
Precipitina. Conjunto de anticuerpos producidos por la sangre como reacción defensiva ante la inyección de sangre de otra especie.
Psicopompo. Presencia espiritual cuyo propósito es el de avisar del desastre inminente o acompañar a un ser humano hasta el más allá.
Quirografía. Caligrafía, como estudio de la escritura manual.
Tanina. Ácido tánico, a menudo producido por la descomposición de materia vegetal, especialmente por los hongos de la turba. La tanina puede teñir la piel y el cuero y se utiliza como conservante.
Bibliografía
Materiales publicados
- AdamsNorman,Dead and Buried? The Horrible History ofBodysnatching,Bell Publishing Company, Nueva York, 1972.
- Ashton—Wolfe,Harry,The Forgotten Clue: Stories of the ParisianSûretéwith an Account of Its Methods,Houghton Mifflin Company, Boston, 1930.
- Atholl, Justin, Shadow of the Gallows, John Long, Londres, 1954.
- Bailey, James A., «Iodine Fuming Fingerprints from Antiquity», en Minutiae, Lightning Powder Company, Jacksonville, núm. 76 (verano de 2003).
- Barber, Paul,Vampires, Burial and Death: Folklore and Reality,Yale University Press, New Haven, 1990.
- Baring—Gould,William S.,Sherlock Holmes of Baker Street: A Life of the World's First Consulting Detective,Bramhall House, Nueva York, 1962.Versión castellanade Cristina Macía,Sherlock Holmes deBaker Street,Valdemar, Madrid, 1991.
- Barker,Richard (ed.),The Fatal Caress: And Other Accounts ofEnglish Murders from 1551 to 1888, Duell, Sloan and Pearce, Nueva York, 1947.
- Belin,Jean,Secrets oftheSûreté:The Memoirs ofCommissioner Jean Belin,G.P. Putnam's Sons, Nueva York, 1950.
- Bell, John, Engravings Explaining the Anatomy of the Bones, Muscles and Joints, Bell and Bradfute, T. Duncan; J. Johnson, G. G. G. and J. Robinsons, Londres, 1794.
- Bemis,George,Report of the Case ofJohn W Webster: Indicted for the Murder of George Parkman,Charles C. Little and James Brown, Boston, 1850.
- Beneke, Mark, «A Brief History of Forensic Entomology», en Forensic Science International, N°. 120 (2001), pp. 2—14.
- Birkenhead, conde de [Frederick Winston Smith], More Famous Trials, Sun Dial Press, Garden City, 1937.
- Bishop, George, Executions: The Legal Ways of Death, Sherbourne Press, Los Ángeles, 1965.
- Blundell, R. H. y G. Haswell Wilson (eds.), Trial of Buck Ruxton, William Hodge and Company, Londres, 1950.
- Bolitho, William, Murder for Profit, Harper and Brothers, Nueva York, 1926.
- Bond,Raymond T. (ed.), Handbook for Poisoners: A Collection of Famous Poison Stories. Selected, with an Introduction on Poisons,Rinehart and Co., Nueva York, 1951.
- Boos, William F., The Poison Trail, Hale, Cushman and Flint, Boston, 1939.
- Booth,Martin,The Doctor and the Detective: A Biography of Sir Arthur Conan Doyle,Thomas Dunn Books, St. Martin's Minotaur, Nueva York, 2000.
- Bradley, Howard A., y James A. Winans, Daniel Webster and the Salem Murder, Artcraft Press, Columbia, 1956.
- Bridges, Yseult, Poison and Adelaide Bartlett: The Pimlico Poisoning Case, Hutchinson of London, Londres, 1962. Versión castellana de Victor Scholz, Delitos de sangre, Bruguera, Barcelona, 1962.
- Brophy, John, The Meaning of Murder, Ronald Whiting and Wheaton, Londres, 1966.
- Browne,Douglas G.,The Rise of Scotland Yard:A History of the MetropolitanPolice,G. P. Putnam's Sons, Nueva York, 1955. —, y E. V. Tullet, Bernard Spilsbury: His Life and Cases, George G. Harrap and Co., Londres, 1951. Versión castellana de Pedro Sanz Sainz,Bernard Spilsbury,el escalpelo deScotland Yard,Grijalbo,México,1955.
- Brussel, James A., Casebook of a Crime Psychiatrist, Bernard Geis Associates, Nueva York, 1968.
- Buchan,William,Domestic Medicine, Advice to Mothers: Treatise on the Prevention and Cure of Diseases by Regimen and Simple Medicines,Joseph Bumstead, Boston, 1811.
- Bulfinch, Thomas, Bulfinch's Mythology, The Age of Fable, The Age of Chivalry, The Legends of Charlemagne, Hamlyn Publishing Group, Londres, 1969. Versión castellana del primer volumen de Soledad Arce, Edad dorada del mito y la leyenda, M. E., D. L., Madrid, 1995.
- Burroughs Wellcome and Co., Wellcomes Excerpta Therapeutica, USA Edition, Burroughs Wellcome and Co., Londres, 1916.
- Burton, John Hill, Narratives fromCriminalTrials in Scotland, vol. 2, Chapman and Hall, Londres, 1852.
- Byrnes, Thomas, 1886 Professional Criminals of America, Chelsea House Publishers, Nueva York, 1969.
- Caesar,Gene,Incredible Detective: The Biography ofWilliam J. Burns,Prentice—Hall,NuevaJersey, 1968.
- Camps, Francis E., y Richard Barber, The Investigation of Murder, Michael Joseph, Londres, 1966.
- Carey, Arthur A., y Howard McLellan, Memoirs of a Murder Man, Doubleday, Doran and Company, Garden City, 1930.
- Carr, John Dickson, The Lift of Sir Arthur Conan Doyle, Harper and Brothers, Nueva York, 1949. Reimpresión en Vintage Books, Nueva York, 1975.
- Cassity,John Holland,The Quality of Murder: A Psychiatric and Legal Evaluation of Motives and Responsibilities Involved in the Plea of Insanity as Revealed in Outstanding Murder Cases of This Century,Julian Press,NuevaYork, 1958.
- Chapman,Henry C.,A Manual of Medical Jurisprudence and Toxicology,W. B. Saunders,Filadelfia,1893.
- Ciba Foundation, The Poisoned Patient: The Role of the Laboratory, Associated Scientific Publishers, Elsevier, Amsterdam, 1974.
- Costello, Augustine E., Our Police Protectors, 2a ed., A. E. Costello, Nueva York, 1885.
- Cullen, Tom A., When London Walked in Terror, Houghton Mifflin Company, Boston, 1965.
- Dale—Green, Patricia, Lore of the Dog, Houghton Mifflin Company, Boston, 1967.
- Devlin, Patrick, The Criminal Prosecution in England, Oxford University Press, Londres, 1960.
- Dewberry,Elliot B.,Food Poisoning: Its Nature, History and Causation: Measures for Its Prevention and Control,Leonard Hill,Londres,1943.
- Dilnot, George (ed.), The Trial of Professor John White Webster, Charles Scribners Sons, Nueva York, 1928.
- Doyle,Arthur Conan,The Annotated Sherlock Holmes: The Four Novels and Fiftysix Short Stories Complete,Wings Books, Nueva York, 1992. —, The Complete Sherlock Holmes: The A. Conan Doyle Memorial Edition,2 vols., Doubleday, Doran and Company, Garden City, 1930. —The New Annotated Sherlock Holmes, W. W. Norton and Company, Nueva York, 2005. Hay numerosas versiones castellanas de los títulos de Conan Doyle; en la presente obra se ha consultado Todo Sherlock Holmes, Madrid, Cátedra, 2003.
- Dreyfus, Alfred, Five Years of My Life: The Diary of Captain Alfred Dreyfus, Peebles Press, Nueva York, 1977. Versión castellana de Eva Belén Rodríguez Ramírez, Cinco años de mi vida, Universidad de Granada, Granada, 2007.
- Duff, Charles, A New Handbook on Hanging, Henry Regnery Company, Chicago, 1953. Versión castellana de Eduardo Goligorski, La pena de muerte, Muchnik, Madrid, 1983.
- Duke, Thomas S., Celebrated Criminal Cases of America, James H. Barry Company, San Francisco, 1910. Reimpresión con correcciones e índice añadido, Patterson Smith Publishing, Montclair, 1991.
- Dumas, Alexandre, Celebrated Crimes, 8 vols., George Barry, Philadelphia, 1895. Existen diversas versiones castellanas, entre ellas la de Marcial Busquets, M. Angelón y E. de Inza, Crímenes celebres, Valdemar, Madrid, 1993.
- Edwards,Samuel,TheVidocqDossier, The Story of the World's hirst Detective,Houghton Mifflin Company, Boston, 1977.
- Esterow, Milton, The Art Stealers, Macmillan, Nueva York, 1973.
- Evans—Pritchard, E. E., Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, Clarendon Press, Oxford, 1983. Versión castellana de Antonio Desmonts, Brujería, magia y oráculos entre los Azande, Anagrama, Barcelona, 1997.
- Fabian,Robert,Fabian of theYard: An Intimate Record by Ex—Superintendent Robert Fabian, 5aed., Naldrett Press,Londres,1954. —London After Dark: An Intimate Record of Night Life in London and a Selection of Crime Stories from the Case Book of Ex—Superintendent Robert Fabian,British Book Centre,NuevaYork, 1954.
- Fatteh, Abdullah, Handbook of Forensic Pathology, J. B. Lippincott Company, Filadelfia, 1973.
- Faulds, Henry, «On the Skinfurrows of the Hand», en Nature, N°. 22 (28 de octubre de 1880), p. 605. Disponible en http, //www. galton.org/fingerprints/faulds—1880—nature—furrows, pdf y http.
- Felstead,S. Theodore,Shades of Scotland Yard: Stories Grave and Gay of the World's Greatest Detective Force, Roy Publishers,NuevaYork, 1951.
- Finger, Charles J., Historic Crimes and Criminals, Haldeman Julius Company, Girard, 1922.
- Franklin,Charles,They Walked a Crooked Mile: An Account of the Greatest Scandals, Swindlers and Outrages of All Time, Hart Publishing Company, NuevaYork, 1969.
- Frazer, James George, The Golden Bough: A Study in Magic and Religion, Macmillan, 1941. Versión castellana de Elizabeth y Tadeo Campuzano, La rama dorada, Fondo de Cultura Económica, México DF, reedición de 2006.
- Furman,Guido (ed.),Medical Register of the City of New York for 1865: For the Year Commencing June 1, 1865,New York Medico—Historical Society, Nueva York, 1866.
- Gaute, J. H. H., y Robin Odell, The Murderers Who's Who, Optimum Publishing Company, Montreal, 1979.
- Glaister, John, Medical Jurisprudence and Toxicology, 9a ed., E. and S. Livingstone, Edimburgo, 1950. —, The Power of Poison, Christopher Johnson Publishers, Londres, 1954. —, y James Couper Brash, Medico—Legal Aspects of the Ruxton Case, William Wood and Company, Baltimore, 1937.
- Goddard, Henry, Memoirs of a Bow Street Runner, Museum Press Limited, Londres, 1956.
- Gonzales, Thomas A., Morgan Vance, y Milton Helpern, Legal Medicine and Toxicology, D. Appleton—Century Company, Nueva York, 1937.
- Gonzalez—Crussi, F, Notes of an Anatomist, Harcourt Brace Jovanovich, Nueva York, 1985.
- Good, John Mason, The Study of Medicine, 6a ed., vol. 1., Harper and Brothers, Nueva York, 1836.
- Goodman, Jonathan, The Slaying of Joseph Bowne Elwell, St. Martin's Press, Nueva York, 1988.
- Gordon, Richard, The Alarming History of Medicine, St. Martins Press, Nueva York, 1994. —, Great Medical Disasters, Dorset Press, Nueva York, 1986. Existe una versión castellana de las Obras selectas de Gordon, de Jorge Beltrán, Caroggio, Barcelona, 1981.
- Gribble, Leonard, Great Manhunters of the Yard, Roy Publishers, Nueva York, 1966. Gross, Hans,Criminal Investigation: A Practical Textbook for Magistrates, Police Officers and Lawyers, Adapted from System Der Kriminalistik of Dr. Hans Gross, 4a ed., Sweet and Maxwell, Londres, 1949.
- Guiley, Rosemary Ellen, Vampires Among Us, Pocket Books, Nueva York, 1991.
- Guttmacher, Manfred S., The Mind of the Murderer, Grove Press, Nueva York, 1962.
- Haggard, Howard W.,Devils, Drugs and Doctors: The Story of the Science of Healing from Medicine—Man to Doctor,Harper and Row, Nueva York, 1929. Versión castellana de Juan Villar Palasi,Diablos, drogas y doctores: historia de la ciencia de sanar desde el curandero al doctor actual,Aguilar,Madrid, 1966.
- Haining,Peter(ed.),The Gentlewomen of Evil: An Anthology of Rare Supernatural Stories from the Pens of Victorian Ladies,Taplinger Publishing Company, Nueva York, 1967.
- Halasz, Nicholas, Captain Dreyfus: The Story of a Mass Hysteria, Simon and Schuster, Nueva York, 1955.
- Hall,Angus (ed.),The Crime Busters: The FBI, Scotland Yard, Interpol. The Story of Criminal Detection. Treasure Press,Londres,1984.
- Hall, John (ed.), Trial of Adelaide Bartlett, The John Day Company, Nueva York, 1927.
- Hamm, Ernest D., «Track Identification, An Historical Overview», en International Symposium on the Forensic Aspects of Footwear and Tire Impression Evidence, Quantico, FBI Academy, Nueva York, 1994.
- Hardwick, Michael, y Mollie Hardwick, The Man Who Was Sherlock Holmes, Doubleday and Company, Garden City, 1964. Versión castellana de Ramón Margaleff Llambrich, La vida privada deSherlock Holmes, Molino, Barcelona, 1972.
- Harrison, Shirley, y Michael Barrett, Diary of Jack the Ripper, Hyperion, Nueva York, 1993. Versión castellana de Jordi MustieIes, Diario deJackel Destripador, Círculo de Lectores, Barcelona, 1994.
- Hartman,Mary S., Victorian Murderesses: A True History of 13 Respectable French and English Women Accused of Unspeakable Crimes,Schocken Books, Nueva York, 1976.
- Helman,Cecil,The Body of Frankenstein's Monster. Essays in Myth and Medicine,W. W. Norton Company, Nueva York, 1992.
- Helpern,Milton,yBernardKnight,Autopsy: The Memoirs of Milton
- Helpern, the World's Greatest Medical Detective, St. Martin's Press, Nueva York, 1977.
- Henry, E. R., Classification and Uses of Fingerprints, His Majesty's Stationery Office, Londres, 1913.
- Heppenstall, Rayner, French Crime in the Romantic Age, Hamish Hamilton, Londres, 1970. —,Reflections on the Newgate Calendar,W. H. Allen,Londres,1975.
- Hertzler, Arthur E., The Horse and Buggy Doctor, Harper and Brothers, Nueva York, 1938.
- Higham,Charles,The Adventures ofConan Doyle: The Life of the Creator of Sherlock Holmes,W. W. Norton, NuevaYork, 1976.
- Hodge,Harry, y JamesH. Hodge (eds.),Famous Trials: From Murder to Treason. The Sensational Courtroom Dramas Which Make Up Legal History, Penguin Books, Harmondsworth, 1984.
- Hoeling, Mary,The Real Sherlock Holmes: Arthur Conan Doyle,Julian Messner,NuevaYork, 1965.
- Holmes, Oliver Wendell, Medical Essays, 1842—1882, vol. 9, Houghton Mifflin Company, Nueva York, 1911.
- Holmes, Paul, The Trials of Dr. Coppolino, The New American Library, Nueva York, 1968.
- Holton, Gerald, Introduction to Concepts and Theories in Physical Sciences, Addison Wesley Publishing Company, Cambridge, Massachusetts, 1955.Versión castellana de J. Aguilar Peris, Reyerté, Barcelona, 1987.
- Honeycombe, Gordon, The Murders of the Black Museum, 1870—1970, Hutchinson and Company, Londres, 1982.
- Hoover, John Edgar, The Identification Facilities of the FBI, FBI, Departamento de Justicia, Washington, 1941.
- Houde, John, Crime Lab: A Guide for Nonscientists,Calico Press, Ventura, 1999.
- Houts,Marshall,Where Death Delights: The Story of Dr. Milton Helpern and Forensic Medicine,Coward McCann, NuevaYork, 1967.
- Hunt, Peter, The Madeleine Smith Affair, Londres, Carroll and Nicholson, 1950.
- Hussey,Robert F.,Murderer ScotFree: A Solution to the Wallace Puzzle,Great Albion Books, South Brunswick, 1972.
- Hynd, Alan, Murder Mayhem and Mystery: An Album of American Crime, A. S. Barnes and Company, Nueva York, 1958. Versión castellana de Baldomero Porta, El mundodeldelito, Bruguera, Barcelona, 1961. Infamous Murders, Verdict Press, Londres, 1975. Reimpresión, Treasure Press, Londres, 1985.
- Irving, H. B., A Book of Remarkable Criminals, Cassel and Company, Londres, 1918. — (ed.), Trial of Franz Muller, William Hodge and Company, Edimburgo y Londres, 1911. — Trial of Mrs. Maybrick, Cromarty Law Book Company, Filadelfia, 1912.
- Jaffe, Jacqueline A., Arthur Conan Doyle, Twayne Publishers, Boston, 1987.
- Jardine, David (ed.),The Lives and Criminal Trials of Celebrated Men,Filadelfia,s. e., 1835.
- Jarvis,D. C,Folk Medicine: A Vermont Doctor's Guide to Good Health,Henry Holt and Company,NuevaYork, 1960.
- Jefferis, Benjamin G., et al.,The Household Guide or Domestic Cyclopedia: A Practical Family Physician, Home Remedies and Home Treatment on All Diseases; An Instructor on Nursing, Housekeeping and Home Adornments; Also a Complete Cook Book,L. Nichols and Company, Naperville, 1905.
- Jesse, E. Tennyson, Murder and Its Motives, George G. Harrap and Company, Londres, 1952. (ed.), Trial of Madeleine Smith, William Hodge and Company, Londres, 1927.
- Jones, Ann, Women Who Kill, Holt, Rinehart and Winston, Nueva York, 1980.
- Jones, Richard Glyn (ed.), Poison! The World's Greatest True Murder Stories, Berkley Books, Nueva York, 1989.
- Joyce, Christopher, y Eric Stover, Witnesses from the Grave: The Stories Bones Tell, Ballantyne Books, Nueva York, 1992.
- Kahn, David, The Codebreakers: The Story of Secret Writing,Macmillan, Nueva York, 1968.
- Karlen, Delmar, Geoffrey Sawer, y Edward M. Wise, AngloAmerican Criminaljustice, Oxford University Press, Nueva York, 1967.
- Keller,Allan,Scandalous Lady: The Life and Times of Madame Restell, New York's Most Notorious Abortionist,Atheneum, Nueva York, 1981.
- Keylin, Arleen y Arto DeMirjian Jr. (eds.), Crime: As Reported by the New York Times, Arno Press, Nueva York, 1976.
- Kirk, Paul L., Crime Investigation, John Wiley and Sons, Nueva York, 1974.
- Knapp, Andrew, The Newgate Calendar, Garden City Publishing Company, Garden City, 1926. —,The Newgate Calendar. Malefactor's Bloody Register,G. P. Putnams Sons, Nueva York, 1932.
- Knowles, Leonard, Court of Drama, John Long, Londres, 1966.
- Lambert, Samuel W,WillyWiegand,yWilliam M. Ivins,Jr.,Three Vesalian Essays: To Accompany the leones Anatomicae of 1934,Macmillan, Nueva York, 1952.
- Laurie, Peter, Scotland Yard: A Study of the Metropolitan Police, Holt, Rinehart and Winston, Nueva York, 1970.
- Lefebure,Molly,Murder with a Difference: Studies of Haigh and Christie,William Heinemann,Londres,1958.
- Lenotre, George, The Guillotine and Its Servants, Hutchinson and Company, Londres, 1930.
- Lewis, Alfred Allen, y Herbert Leon MacDonell, The Evidence Never Lies: The Casebook of a Modern Sherlock Holmes, Holt, Rinehart and Winston, Nueva York, 1984.
- Lincoln, Victoria, A Private Disgrace: Lizzie Borden by Daylight, G. P. Putnam's Sons, Nueva York, 1967.
- Lindsay, Philip, The Mainspring of Murder, John Long, Londres, 1958.
- Loftus,Elizabeth,yKatherineKetcham,Witness for the Defense: The Accused, the Eyewitness and the Expert Who Puts Memory on Trial,St. Martin's Press, Nueva York, 1991.
- Lombroso, Cesare, Crime:ItsCauses and Remedies, Little, Brown and Company, Boston, 1912. Versión castellana de C. Bernaldo de Quirós, El delito, sus causas y remedios, Librería General de Victoriano Suárez, Madrid, 1902. —, «The Savage Origin of Tattooing», en Popular Science Monthly (abril de 1896).
- López, Barry Holstun, Of Wolves and Men, Charles Scribner's Sons, Nueva York, 1978.
- Lowenthal, Max, The Federal Bureau of Investigation, William Sloane Associates, Nueva York, 1950.
- Lustgarten,Edgar,Defender's Triumph: Courtroom Drama and Brilliant Legal Strategy in Four Classic Murder Trials,Charles Scribner's Sons, Nueva York, 1951., The Murder and the Trial, Charles Scribner's Sons, Nueva York, 1958. —, Verdict in Dispute, Charles Scribner's Sons, Nueva York, 1970. —, The Woman in the Case, Charles Scribner's Sons, Nueva York, 1955.
- MacCallum,W. G.,A Text—Book of Pathology. Drawings Chiefly from AlfredFeinberg,W. B. Saunders Company,Filadelfia,1918.
- Makris, John N. (ed.), et al., Boston Murders, Duell, Sloan and Pearce, Nueva York, 1948.
- Maple, Eric, Magic, Medicine and Quackery, A. S. Barnes and Company, Nueva York, 1968.
- Maples, William R., y Michael Browning, Dead Men Do Tell Tales, Doubleday, Nueva York, 1994. Versión castellana de Fernando Borrajo Castañedo, Los muertos también hablan, Alba, Madrid, 2001.
- Marten, M. Edward, y Norman Cross, The DoctorLooks at Murder, Doubleday, Doran and Company, Garden City, 1937.
- Masters, Anthony, Natural History of the Vampire, G. P. Putnam's Sons, Nueva York, 1972. Versión castellana de Ignacio Roper, Historianaturalde los vampiros, Bruguera, Barcelona, 1974.
- Matossian, Mary Allerton Kilbourne, Poisons of the Past: Molds, Epidemics, and History, Yale University Press, New Haven, 1989.
- Maybrick, Florence Elizabeth, Mrs. Maybrick's Own Story: My Fifteen Lost Years, Funk and Wagnalls Company, Nueva York, 1904. Reeditado en Routledge, Londres, 2000.
- Mayhew, Henry, Londons Underworld, Spring Books Hamlyn Publishing Group, Londres, 1969.
- McNeill, William H., Plagues and Peoples, Anchor Press, Doubleday, Garden City, 1976.
- Mencken, August (ed.), By the Neck: A Book of Hangings, Hastings House, Nueva York, 1942. Versión castellana de Siglo XXI Editores, Madrid, 1984.
- Meulen, Louis J. Van der, «False Fingerprints, A New Aspect», en Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science, N° 40 (mayo—junio de 1955).
- Miller, Jonathan, The Body in Question, Random House, Nueva York, 1978.
- Moenssens, Andre A., «The Origin of Legal Photography», en Fingerprint and Identification Magazine Institute of Applied Science, Chicago (enero de 1962). —, y Fred E. Inbau, Scientific Evidence in Criminal Cases, 2a ed., Foundation Press, Mineola, 1978.
- Morland, Nigel, An Outline of Scientific Criminology, Cassell and Company, Londres, 1951.
- Morris,Richard B.,Fair Trial: Fourteen Who Stood Accused, from Anne Hutchinson to Alger Hiss,Alfred A. Knopf, Nueva York, 1952.
- Mortimer, John (ed.), The Oxford Book of Villains, Oxford University Press, Oxford, 1992.
- Murray,Raymond C.,Evidence from the Earth: Forensic Geology and Criminal Investigation,Mountain Press Publishing Company, Missoula, 2004.
- Myers, Eliab, The Champion Text—Book on Embalming, 4a ed., The Champion Chemical Company, Springfield, 1902.
- Nash,Jay Robert, Look for the Woman: A Narrative Encyclopaedia of Female Poisoners, Kidnappers, Thieves, Extortionists, Terrorists, Swindlers and Spies from Elizabethan Times to the Present,M. Evans and Company, Nueva York, 1981. —,Murder, America: Homicide in the United States from the Revolution to the Present,Simon and Schuster, Nueva York, 1980.
- Neil,Arthur Fowler,Man—Hunters of Scotland Yard: The Recollections of Forty Years of a Detective's Life,The Sun Dial Press, Garden City, 1938.
- Newark, Peter, The Crimson Book of Highwaymen, Jupiter Books, Londres, 1979.
- Noguchi, Thomas T., y Joseph DiMona, Coroner, Simon and Schuster, Nueva York, 1983.
- Nohl, Johannes, The Black Death: A Chronicle of the Plague, Harper and Brothers, Nueva York, 1924.
- Nordon, Pierre, Conan Doyle: A Biography, Holt, Rinehart and Winston, Nueva York, 1967.
- O'Brien, Kevin P., y Robert C. Sullivan, Criminalistics: Theory and Practice, Holbrook Press, Boston, 1976.
- O'Donnell, Bernard, The Old Bailey and Its Trials, Macmillan, Nueva York, 1951. Versión castellana de Carlos Sempau, Crímenes que hicieron historia, A. H. R., Barcelona, 1955.
- O'Malley, Charles D., y John B. de C. M. Saunders, The Anatomical Drawings ofAndreas Vesalius, Bonanza Books, Nueva York, 1982. —,Leonardo daVinci on theHumanBody: The Anatomical, Physiological, and Embryological Drawings of Leonardo da Vinci,Greenwich House, Nueva York, 1982.
- Palmer,Thomas,The Admirable Secrets of Physick and Chyrurgery,Yale University Press, New Haven, 1984.
- Parry, Leonard A., Some Famous Medical Trials, Charles Scribner's Sons, Nueva York, 1928. (ed.), Trial of Dr. Smethurst, William Hodge and Company, Edimburgo, 1931.
- Paul,Philip,Murder Under the Microscope: The Story of Scotland Yard's Forensic Science Laboratory,FuturaPublications,Londres,1990.
- Pearsall, Ronald, Conan Doyle: A Biographical Solution, St. Martin's Press, Nueva York, 1977.
- Pearson, Edmund, Five Murders: With a Final Note on the Borden Case, Doubleday, Doran and Company, Garden City, 1928. —,Masterpieces of Murder: Together with an Original Essay on the Borden Case,Bonanza Books, Nueva York, 1963.Versión castellanade Baldomero Porta,Obras maestrasdelasesinato,Bruguera, Barcelona, 1965. —, More Studies in Murder, Harrison Smith and Robert Haas, Nueva York, 1936. —, Murder at Smutty Nose and Other Murders, The Sun Dial Press, Garden City, 1938. —, Studies in Murder, Modern Library, Nueva York, 1938. (ed.),The Trial of Lizzie Borden: An Abridgement of the Original Proceedings Together with Lizzie Bordens Inquest Testimony, Universidad de Massachusetts, Amherst, 1974.
- Pierce, Ray V., The People's Common Sense Medical Advisor; or Medicine Simplified, World's Dispensary Printing Office and Bindery, Buffalo, 1889.
- Pinkerton,Allan,Thirty Year a Detective. A Thorough and ComprehensiveExposéof Criminal Practices of All Grades and Classes,Russell and Henderson, Boston, 1884.
- Poe, Edgar Allan, Tales of Mystery and Imagination, Tudor Publishing Company, Nueva York, 1933. Existen diversas ediciones castellanas de los cuentos de Poe, por ejemplo, Cuentos de misterio, Lumen, Barcelona, 1975; la más reciente es de Mauro Armiño, Los crímenes de la calle Morgue y otras historias de misterio, Valdemar, Madrid, 2007.
- Polson, Cyril John, y D. J. Gee, The Essentials of ForensicMedicine, Pergamon Press, Oxford, 1973.
- Porta, Giambattista della, Natural Magick, Basic Books, Nueva York, 1959.
- Porter, Edwin H.,The Fall River Tragedy: A History of the Borden Murders,UniversidaddeMassachusetts, Amherst, 1973.
- Potter,John Deane,The Art of Hanging: The Fatal Gallows Tree in EnglishHistory, A. S. Barnes and Company, South Brunswick, 1969.
- Prendergast,Alan,The Poison Tree: A True Story of Family Violence and Revenge,G. P. Putnams Sons, Nueva York, 1986.
- Quain, Richard (ed.), A Dictionary of Medicine: Including General Pathology, General Therapeutics, Hygiene, and Diseases Peculiar to Women and Children, 12a edición, D. Appleton and Company, Nueva York, 1890.
- Quincey, Thomas de, Miscellaneous Essays, Ticknor, Reed and Fields, Boston, 1851.
- Radford, Edwin, y Mona A. Radford, Encyclopaedia of Superstitions, The Philosophical Library, Nueva York, 1949.
- Radin, Edward D., Lizzie Borden: The Untold Story, Simon and Schuster, Nueva York, 1961. —, 12 Against Crime, Collier Books, Nueva York, 1961.
- Rae, Isobel, Knox the Anatomist, Oliver and Boyd, Edimburgo y Londres, 1964.
- Rhodes,Henry T.E,The Criminals We Deserve: A Survey of Some Aspects of Crime in the Modern World,Oxford University Press, Nueva York, 1937.
- Robbins, Rossell Hope, The Encyclopedia of Witchcraft and Demonology, Crown Publishers, Nueva York, 1959.
- Ross Williamson, Hugh, Historical Whodunits, Macmillan, Nueva York, 1956.
- Roughead, William, Bad Companions, Duffield and Green, Nueva York, 1931. —, Enjoyment of Murder, Sheridan House, Nueva York, 1938. —, The Murderer's Companion, The Press of the Readers Club, Nueva York, 1941. —, Nothing But Murder, Sheridan House, Nueva York, 1946. (ed.), Burke and Hare, The John Day Company, Nueva York, 1927. (ed.), Trial of Dr. Pritchard, William Hodge and Company, Glasgow, 1906. (ed.), Trial of Jessie M'lachlan, William Hodge and Company, Edimburgo y Londres, 1950. (ed.), Trial of Oscar Slater, William Hodge and Company, Edimburgo, 1915.
- Rumbelow, Donald, The Complete Jack the Ripper, New York Graphic Society, Boston, 1975. —,I Spy Blue: The Police and Crime in the City of London from Elizabeth I to Victoria, St. Martin's Press,NuevaYork, 1971.
- St. Leger—Gordon, Ruth E., Witchcraft and Folklore of Dartmoor, Bell Publishing Company, Nueva York, 1972.
- Sandoe,James (ed.),Murder: Plain and Fanciful, with Some Milder Malefactions,Sheridan House,NuevaYork, 1948.
- Schama, Simon, Dead Certainties: Unwarranted Speculations, Alfred A. Knopf, Nueva York, 1991. Versión castellana de Antonio Escohotado, Certezas absolutas: especulaciones sin garantía, Anagrama, Barcelona, 1993.
- Scot, Reginald, TheDiscoverieof Witchcraft, Dover Publications, Nueva York, 1972.
- Scott, Harold, Scotland Yard, Random House, Nueva York, 1955.
- Selzer, Richard, Mortal Lessons: Notes on the Art of Surgery, Simon and Schuster, Nueva York, 1976.
- Semple,Amand,Essentials of Forensic Medicine, Toxicology and Hygiene,W. B. Saunders,Filadelfia,1892.
- Seymour, Jacqueline, Mushrooms and Toadstools, Crescent Books, Nueva York, 1978.
- Shakespeare, William, Works of William Shakespeare Gathered into One Volume, The Shakespeare Head Press (ed.), Oxford University Press, NuevaYork, 1938.
- Shew, E. Spencer, A Second Companion to Murder, Alfred A. Knopf, Nueva York, 1962.
- Simpson, Keith, Forty Years of Murder: An Autobiography, Charles Scribner's Sons, Nueva York, 1979. —, Sherlock Holmes on Medicine and Science, Mágico Magazine, Nueva York, 1983.
- Singer, Isidore (ed.), The Jewish Encyclopedia, 12 vols., Funk and Wagnalls Company, Nueva York, 1916.
- Singer, Kurt (ed.), My Strangest Case: By Police Chiefs of the World, Doubleday and Company, Garden City, 1958. Versión castellana de Luis de Caralt, Mi caso más sensacional, Ángel Estrada, Barcelona, 1962.
- Small, A. E., Small'sPocket Manualof Homeopathic Practice, 6a ed. abreviada, William Radde, Nueva York, 1864.
- Smith, Gene, y Jayne Barry Smith (eds.), The Police Gazette, Simon and Schuster, Nueva York, 1972.
- Smith, Sydney, Mostly Murder, David McKay Company, Nueva York, 1959.
- Soderman, Harry, Policeman's Lot: A Criminalist's Gallery of Friends and Felons, Funk and Wagnalls Company, Nueva York, 1956. —, y John J. O'Connell, Modern Criminal Investigation, Funk and Wagnalls Company, Nueva York, 1940. Versión castellana, Métodos modernos de investigación policíaca, Limusa, Noriega, 1965.
- Sparrow, Gerald, The Great Assassins, Arco Publishing, Nueva York, 1969. —, Vintage Victorian Murder, Hart Publishing Company, Nueva York, 1972.
- Starobinski, Jean, A History of Medicine, Hawthorn Books, Nueva York, 1964. Versión castellana de Federico Moreno, Historia de la medicina, Continente, Madrid, 1965.
- Stashower, Daniel, Teller ofTales:The Life of ArthurConanDoyle, Henry Holt and Company, Nueva York, 1999.
- Steuart, A. Francis (ed.), Trial of Mary Queen of Scots, Law Book Company, Toronto, 1923.
- Stevens, Serita Deborah, y Anne Klamer, Deadly Doses: A Writer's Guide to Poison, Writer's Digest Books, Cincinnati, 1990.
- Still, Charles E., Styles in Crime, J. B. Lippincott Company, Nueva York, 1938.
- Sullivan, Robert, The Disappearance of Dr. Parkman, Little Brown and Company, Boston, 1971. —, Goodbye Lizzie Borden, The Stephen Greene Press, Brattleboro, 1974.
- Summers,Montague,The History ofWitchcraftandDemonology,Dorset Press,NuevaYork, 1987.Versión castellana deCristina María Borrego,Historia de la brujería,M. E., Madrid, 1997. —, The Vampire in Europe, University Books, Nueva York, 1961. —, The Werewolf, Bell Publishing Company, Nueva York, 1966.
- Symons, Julian, Conan Doyle: Portrait of an Artist, Mysterious Press, Nueva York, 1979. —, Crime: Bloody Murder: From the Detective Story to the Crime Novel,Mysterious Press, NuevaYork, 1992. —, A Pictorial History of Crime, Bonanza Books, Nueva York, 1966.
- Taylor, Alfred Swaine, A Manual of Medical Jurisprudence, 7a ed., Henry C Lea, Filadelfia, 1873.
- Thomas, Dylan, The Doctor and the Devils, Time Incorporated, Nueva York, 1964. Versión castellana de Virgilio Moya, El doctor y los demonios, Felmar, Madrid, 1975. Thomas, Ronald R., DetectiveFiction and the Rise of Forensic Science, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.
- Thompson, C. J. S., Poison Mysteries in History. Romance and Crime, Scientific Press, Londres, 1923.
- Thomson, Basil, The Story of Scotland Yard, Doubleday, Doran and Company, Garden City, 1936.
- Thomson, Helen, Murder at Harvard, Houghton Mifflim Company, Boston, 1971.
- Thorwald, Jürgen, The Century of the Detective, Harcourt, Brace and World, Nueva York, 1965. Versión castellana de Feliu Formosa, El siglo de la investigacióncriminal, Labor, Barcelona, 1966. —The Century of the Surgeon, Pantheon Books, Nueva York, 1957. Versión castellana de E. Donato Prunera, El siglo de los cirujanos, Destino, Barcelona, 1999.
- —Crime and Science:The New Frontier in Criminology,Harcourt,Braceand World, NuevaYork,1967. —Scienceand Secrets of Early Medicine, Harcourt, Brace and World, Nueva York, 1963. —The Triumph of Surgery, Pantheon Books, Nueva York, 1960.
- Tidy, Charles Meymott, Legal Medicine, 2 vols., William Wood and Company, Nueva York, 1882.
- Tilton, EleanorM.,Amiable Autocrat: A Biography of Dr. Oliver Wendell Holmes,Henry Schuman, Nueva York, 1947.
- Toobin,Jeffrey,The Run of His Life: The People vs. O. J. Simpson,Random House, Nueva York, 1996.
- Topinard, Paul, Anthropology, Chapman and Hall, Londres, 1890. Versión castellana de José Sáenz y Criado, Antropología, Lux, Barcelona, 1878.
- Torre, Lillian de la (ed.), Villainy Detected: Britain in 1660 to 1800, D. Appleton—Century Company, Nueva York, 1947.
- Tracy, Patricia (ed.), «The Borden Family of Fall River, 1638—1900. A Documentary History», en History, N° 186, Universidad de Massachussets, Amherst, 1973. — «Fall River Massachusetts. A Documentary History. Part One», en History, N° 186, Universidad de Massachussets, Amherst, 1973.
- Train, Arthur, Courts and Criminals, Charles Scribners Sons, Nueva York, 1925.
- Trall,RussellT.,The Hydropathic Encyclopedia: A System of Hydropathy and Hygiene,Fowler and Wells, Nueva York, 1855.
- Tullett,Tom,Clues to Murder: Famous Forensic Murder Cases of Professor J. M. Cameron,The Bodley Head, Londres, 1986. Murder Squad: Famous Cases of Scotland Yard's Murder Squad,Granada Publishing, Londres, 1981.
- Turner,Ernest S.,Call the Doctor: A Social History of Medical Men,St. Martin's Press, Nueva York, 1959. —, May It Please Your Lordship, The Quality Book Club, Londres, 1972.
- Tussaud, John Theodore, The Romance of Madame Tussaud's, George H. Doran Company, Nueva York, 1920.
- Ubelaker, Douglas, y Henry Scammell, Bones: A Forensic Detectives Casebook, Harper Collins, Nueva York, 1992.
- Underwood,Peter,Jack the Ripper: One Hundred Years of Mystery,Javelin Books, Londres, 1988.
- Vaughan, Victor C., A Doctor's Memories, The Bobbs—Merrill Company, Indianapolis, 1926.
- Vidocq,Eugène François,Memoirs ofVidocq: As a Convict, Spy, and Agent of the French Police,Londres,s. e., 1859.
- Vries,Leonardde, e Ilonka VanAmstel,Orrible Murder: An Anthology ofVictorian Crime and Passion Compiled from the Illustrated Police News, Taplinger Publishing Company,NuevaYork, 1971.
- Wagner, E. J., «History, Homicide and the Healing Hand», en The Lancet, (edición especial) núm. 364 (2004), pp. 2—3.
- Warren, Ira, y Alvan E. Small, Warrens Household Physician, Bradley and Woodruff, Boston, 1891.
- Webster, John White (ed.), A Manual of Chemistry on the Basis of ProfessorBrandes, 2a ed., Richardson and Lord, Boston, 1829.
- Wells, Gary L., y Elizabeth Loftus (eds.), Eyewitness Testimony: Psychological Perspectives, Cambridge University Press, Cambridge, 1984.
- Wells, Samuel R., How to Read Character, Samuel R. Wells, Nueva York, 1873.
- Wensley,Frederick Porter,Forty Years of Scotland Yard: The Record of a Lifetime's Service in the Criminal Investigation Department,Garden City Publishing Company, Garden City, 1931.
- Whibley, Charles, A Book of Scoundrels, Macmillan, Nueva York, 1897.
- Wilbur, C. Keith, Revolutionary Medicine, 1700—1800, The Globe Pequot Press, Chester, 1983.
- Willemse, Cornelius W., Behind the Green Lights, Alfred A. Knopf, Nueva York, 1931.
- Williams, John, Suddenly at the Priory, William Heinemann, Londres, 1957.
- Wilson, Colin, y Donald Seaman, The Encyclopedia of Modern Murder, 1962—1982, G. P. Putnam's Sons, Nueva York, 1985. —, y Patricia Pitman, Encyclopedia of Murder, G. P. Putnam's Sons, Nueva York, 1962.
- Wilson, Keith D., Cause of Death, Writer's Digest Book, Cincinnati, 1992.
- Wiin,Dilys,Murder Ink: The Mystery Reader's Companion,Workman Publishing,NuevaYork, 1977.
- Winslow,Jacques—Benigne,Exposition Anatomique de la Structure du Corps Humain, vol.1, Emanuel Tourneisen, Amsterdam, 1754.
- Wood, George B., ATreatise on Therapeutics and Pharmacology or MateriaMedica, 2 vols., 2a ed., J. B. Lippincott and Company, Filadelfia, 1860.
- Woodruff, Douglas, The Tichborne Claimant: A Victorian Mystery, Farrar, Straus and Cudahy, Nueva York, 1957.
- Zigrosser, Carl, Medicine and the Artist, Dover Publications, Nueva York, 1970.
- Zilboorg,Gregory,The Medical Man and the Witch During the Renaissance: The Hideyo Noguchi Lectures,The Johns Hopkins Press, Baltimore, 1935.