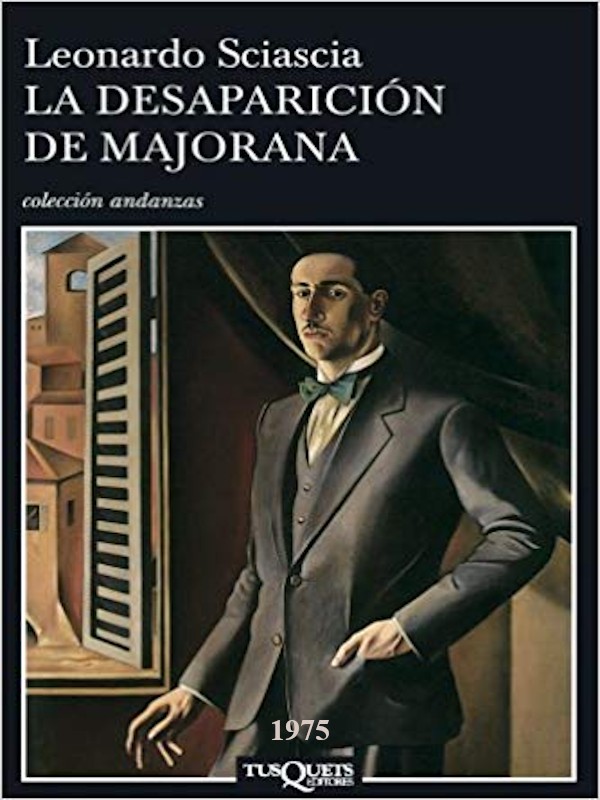
La desaparicion de Majorana
Leonardo Sciascia
¡Oh nobles sabios, no puedo yo responder a vuestros esfuerzos con nada más que la muerte!
Vitaliano Brancati,
Minutario (27 de julio de 1940)
Eran sus predilectos Shakespeare y Pirandello.
Edoardo Amaldi,
Nota biográfica de Ettore Majorana.
Roma, 16-4-38 XVIEsta carta -escrita en papel con el membrete «Senado del Reino», y en el sobre: «De parte del senador Gentile. Urgente. A S. E. el senador Arturo Bocchini. S. M.»- Bocchini, jefe de policía, la tuvo ciertamente en S. M. (su mano) el mismo día en que fue escrita. Dos días después se presentó en el vestíbulo de su despacho el doctor Salvatore Majorana.
Apreciada Excelencia,
Os ruego que recibáis y escuchéis al Dr. Salvatore Majorana, que necesita consultaros acerca del desafortunado caso de su hermano, el profesor desaparecido. En virtud de recientes indicios, parece que puede ser necesario indagar nuevamente en los conventos de Nápoles y sus alrededores, tal vez por todo el centro y sur de Italia.
Os encomiendo encarecidamente este asunto. El profesor Majorana ha sido durante los últimos años uno de los más importantes motores de la ciencia italiana. Y si, como esperamos, se está todavía a tiempo de salvarle y devolverle a la vida y a la ciencia, no se debe desdeñar ningún medio por el hecho de que se haya intentado con anterioridad.
Recibid un cordial saludo junto al deseo de una feliz Pascua.
Sinceramente vuestro,
Giov. Gentile
Cumplimentó la solicitud de audiencia y en la parte del formulario donde se encontraba la expresión «Objeto de visita» (especificar), especificó: «Dar cuenta de importantes pistas del desaparecido prof. E. Majorana. Carta del sen. Giovanni Gentile».
Fue recibido, tal vez con impaciencia. Bocchini, que había tenido tiempo de informarse, se había hecho una idea, la que la experiencia y el oficio le sugerían: que, como siempre, eran dos locuras las que estaban en juego, la del desaparecido y la de los familiares. Es sabido que la ciencia, como la poesía, está a un paso de la locura y el joven profesor ya había dado ese paso, arrojándose al mar o al Vesubio o eligiendo una forma de morir más ingeniosa. Y a los familiares, como sucede siempre en los casos en que no se encuentra el cadáver o se encuentra más tarde, por casualidad e irreconocible, les da la locura de creer que sigue con vida. Y esa locura suya acabaría por extinguirse si no la alimentaran continuamente esos otros locos que aparecen diciendo haber encontrado al desaparecido, habiéndolo reconocido por detalles muy concretos (detalles más bien vagos antes de encontrar a los familiares y que son precisamente los familiares quienes, en su ansiosa y descontrolada incertidumbre, acaban por convertirlos en concretos). De este mismo modo, también los Majorana habían llegado, inevitablemente, como todos, a la conclusión de que el joven profesor se había recluido. Estando convencidos de ello, no había sido difícil (debió de pensar Bocchini) convencer a Giovanni Gentile, un filósofo al que, no obstante, el jefe de policía no podía tratar como tal.
La sugerencia de buscar en los conventos -de Nápoles y sus alrededores, del sur y del centro de Italia… y, ¿por qué no también del norte de Italia, de Francia, de Austria, de Baviera, de Croacia?– le había bastado al senador Bocchini para mandar el caso al diablo; pero estaba en medio el senador Gentile. De todas maneras, del tema de los conventos, ni hablar; si los familiares del desaparecido se hubieran dirigido al Vaticano, al Papa, sus súplicas habrían sido seguramente más eficaces que las exigencias de la policía italiana, del Estado italiano. Todo lo que podía hacer el senador Bocchini era ordenar que se investigara de nuevo y más a fondo, basándose en los testimonios, en los indicios, que el doctor Salvatore Majorana creía que conducían a la certeza de que su hermano no se había suicidado.
La entrevista encontró en la pluma del secretario de Su Excelencia síntesis y efectividad. Síntesis admirable, como todo en el papeleo de nuestra policía, donde aquello que a nosotros puede parecemos (desde un punto de vista gramatical, sintáctico, lógico) irregular o incoherente, es, sin embargo, un lenguaje que alude, o indica, o prescribe. Si lo analizamos así, el documento que tenemos delante nos da la impresión, justa sin duda, de que, por parte de la División Policial a la que iba dirigido y por parte de las comisarías generales de Nápoles y de Palermo, sólo se quisiera confirmar aquello que era la hipótesis más verosímil y más expeditiva: que el profesor Ettore Majorana se había suicidado. La efectividad de las indagaciones suplementarias, se da, por lo tanto, por descontada.
Objeto:
Desaparición (con propósito de suicidio) del prof. Ettore Majorana.
Realizadas las investigaciones, con la colaboración de la policía (Jefatura de Nápoles), en Nápoles y Palermo no se ha podido llegar a conclusión alguna. El profesor Majorana se había trasladado de Nápoles a Palermo con propósito de suicidio (según cartas dejadas por él mismo) y, por lo tanto, se suponía que se habría quedado en Palermo. Pero tal hipótesis se descarta ahora por el hecho de que el billete de vuelta fue recuperado por la dirección de la Tirrenia y porque fue visto a las cinco horas en el camarote del barco, durante el viaje de vuelta, durmiendo aún. Después, a principios de abril, fue visto y reconocido en Nápoles, entre el Palacio Real y la Galería cuándo volvía de Santa Lucía, por una enfermera que le conocía y que también vio y adivinó el color del traje.
En consecuencia, y ya que los familiares están convencidos ahora de que el prof. Majorana volvió a Nápoles, éstos solicitan se vuelva a hacer el recuento de los registros de alojamiento de Nápoles y provincia. Aunque se pronuncia Mayorana, (La primera «y» de Majorana se escribe «j» por lo que podría darse el caso de que el nombre hubiera sido pasado por alto en las primeras pesquisas efectuadas). Y que la policía de Nápoles, que ya está en posesión de la fotografía, intensifique las investigaciones. Posiblemente se podría efectuar alguna indagación para ver si había adquirido armas en Nápoles del 27 de marzo en adelante.
Sorprende inmediatamente el evidente descuido de hablar de la «primera y» en el nombre Majorana donde, «y o j», sólo hay una, aunque también se le puede atribuir la función que suele atribuirse a los lapsus. Es decir: fíjense a qué loco detalle se aferran esos locos familiares. En cambio, no se hace notar como descuido o error el adivinó que sigue al vio respecto al color del traje. Se trata de un juicio de valor sobre el testimonio de la enfermera: dice haber visto pero tan sólo ha adivinado. Por lo demás, en todo el informe se sobrentiende continuamente la advertencia: fíjense en que son los familiares quienes solicitan nuevas investigaciones, fíjense en que han sido ellos quienes han recogido estos testimonios; nosotros estamos convencidos de que el profesor, quién sabe dónde y cuándo, se ha suicidado y de que, «de la misma manera que no se pudo llegar a ninguna conclusión» anteriormente, tampoco se llegará a ninguna conclusión con nuevas indagaciones. El informe se encuentra, además, plagado de notas escritas con letra grande e impaciente. La primera en lápiz violeta: «Urge exam(inar)». La segunda en lápiz verde: «decir a la Div. Pol. que S. E. desea que se intensifiquen las investigaciones». Estas dos anotaciones están abreviadas de forma ilegible. No así la tercera en lápiz azul: «Hecho». Con toda probabilidad, los tres colores indican la graduación jerárquica: el violeta, que entonces era signo de refinamiento refinadamente pasado de moda (entre otros, Anatole France había utilizado tintas violeta; y, un poco, todos los escritores entre 1880 y 1930, habían escrito aquello que los catálogos de las librerías de antiguo denominan «entregas» con tintas de un violeta litúrgico), puede que el propio Bocchini (hombre, por lo que entonces se decía, refinado, sin prejuicios y epicúreo); el verde, de quien pretendía adecuarse servilmente a la originalidad de su superior, y por lo tanto vulgarmente: seguramente el secretario, y finalmente el escolar, burocrático azul: ¿del jefe de la Div. Pol.?
En el reverso del segundo folio está después, a pluma, la siguiente anotación: «Hablado con el Dr. Giorgi que ha tomado nota y ha dispuesto las medidas pertinentes. 23/4 ACTAS».
Apenas cinco días después de la entrevista del doctor Salvatore Majorana con el senador Bocchini, esta palabra (actas) cierra prácticamente el caso y lo envía a los archivos. Más tarde irá a inserirse en el legajo un comunicado anónimo (con las siglas, al pie, del funcionario que lo revisó) fechado «Roma, 6 de agosto de 1938» (y hay que observar que falta el año de la era fascista: extraña y grave omisión viniendo de un ministerio:
Siempre a propósito de movimientos en contra de los intereses italianos se sospecha en algún ambiente, que la desaparición de Majorana, hombre de grandísimo valor en el campo de la física y especialmente del de la radio, el único que podía continuar los estudios de Marconi, en interés de la defensa nacional, tenga relación con algún oscuro complot para dejarlo fuera de circulación. [1]
El anónimo informador, evidentemente especializado en husmear en los «movimientos en contra de los intereses italianos» llevaba algunos años de anticipación; y, como sucede siempre con los vaticinadores, nadie debió de tomarle en serio. Este tipo de información, en 1938, tampoco se la habrían tomado en serio los servicios secretos alemanes o americanos; quizás, a duras penas, los ingleses o franceses. Para la policía italiana, es de imaginar que ésta fue, sin duda, la losa que cayó sobre el caso Majorana: hasta tal punto debía parecer descabellada una hipótesis semejante. Cierto es que los italianos fantaseaban sobre supuestos descubrimientos dejados a buen recaudo por Marconi que habrían convertido (a falta de otros, como se empezaba a tomar conciencia) en invencible a Italia en la guerra que se temía cercana. Y se fantaseaba especialmente, sobre un «rayo de la muerte» que, como experimento, se habría lanzado desde Roma para fulminar una vaca situada para recibirlo en un descampado próximo a Addis Abeba. Queda constancia de ello en aquel «diccionario de ideas en boga» bajo el régimen fascista que es la comedia Raffaele de Vitaliano Brancati:
– ¡Ha muerto una vaca en Etiopía!
– ¿Una vaca? ¿En Etiopía?… ¿Y eso qué tiene de extraño?
– ¡Pero es que hay que ver por qué ha muerto y de qué ha muerto?
– ¿Y, por qué ha muerto?
– ¡Parece ser que Marconi habría experimentado en Etiopía un rayo de la muerte que mata irremisiblemente a cuantos animales y a cuantos hombres encuentra a su paso!
– ¿Ah, sí? ¡Entonces ya estamos a salvo!
Pero eso era tan sólo fantasear. Y Arturo Bocchini lo sabía muy bien.El ciudadano que nunca ha hecho nada en contra de las leyes ni de los demás, ha sufrido agravios por los que invocarlas; al ciudadano que vive como si la policía existiera tan sólo para cuestiones administrativas como la expedición del pasaporte o de la licencia de armas (para la caza), si las circunstancias de la vida le llevan, de pronto, a tener que ver con ella, o necesitarla por lo que es institucionalmente, le asalta un sentimiento de zozobra, de impaciencia, de furor, que radica en el convencimiento de que la seguridad pública se basa más en la escasa y esporádica tendencia de los hombres a delinquir que en el empeño, la eficiencia y la perspicacia de la policía. Convencimiento que tiene su parte de objetividad: más o menos según los momentos, más o menos según los países. Pero cuando se trata de una persona desaparecida, a causa de la ansiedad y la impaciencia de aquellos que quieren encontrarla puede, incluso, ser del todo subjetivo y, por lo tanto, injusto. Y reconocemos sin duda ser también nosotros injustos en lo que concierne a la policía italiana por el modo, que nos parece descuidado y sin perspicacia, en que la policía italiana condujo las indagaciones sobre la desaparición de Ettore Majorana. No las condujo en absoluto, al contrario, dejó que las condujeran los familiares, limitándose, como se hace patente en el «informe», a «colaborar» (y hasta cierto punto, es fácil de imaginar, a fingir colaborar). Y somos también nosotros injustos porque también nosotros, al cabo de treinta y siete años, queremos «encontrar» a Majorana, y para «encontrarle» tenemos tan sólo escasos papeles y escasísimos en el expediente de la Dirección General de Seguridad Pública encabezado con su nombre.
A partir de estos poquísimos folios revivimos la ansiedad, la impaciencia, la desilusión y el juicio sobre la ineptitud y la ineficacia de la policía, que ciertamente vivieron entonces, y aún más dolorosamente y, más dramáticamente, los familiares de Ettore Majorana.
Pero debemos tener en cuenta también los motivos de los otros, los motivos de la policía. El caso era, como se define burocráticamente, «al objeto de», y, por lo tanto objetivamente, una «desaparición con propósito de suicidio». Existían dos cartas, una dirigida a la familia y la otra a un amigo, en las que se manifestaba claramente el propósito, y en la del amigo incluso el modo y la hora en que se habría llevado a cabo. Que después el propósito no se llevase a cabo la noche del 25 de marzo, a las once, en el golfo de Nápoles, para la policía significaba tan sólo, por experiencia, por estadística, que se había llevado a cabo más tarde y en otro lugar. Empeñarse en descubrir dónde y cuándo, habría sido una simple pérdida de tiempo. No había nada que prevenir ni que castigar, el problema consistía sólo en encontrar un cadáver. Ahora bien, la resolución de un problema como éste era importante para la familia, y residía pirandélicamente en la dolorosa y resignada certeza (cada vez más resignada con el transcurrir de los años), en los funerales, en las esquelas, en las ropas de luto que ponerse, en el sepulcro que había que levantar y visitar; pero no era importante para la policía ni, como dirían los americanos, para la globalidad de los contribuyentes. Y aun admitiendo que Ettore Majorana no se hubiera suicidado, que se hubiera escondido, el problema se convertía en el de buscar a un loco. En suma, no valía la pena «malversar» hombres en la búsqueda de un cadáver que sólo por casualidad podía ser encontrado o de un loco que tarde o temprano iba a ser descubierto y denunciado (de nuevo hablaban la experiencia y la estadística).
Que Majorana no estuviera muerto o que, todavía vivo, no estuviera loco era algo totalmente inconcebible, y no sólo por parte de la policía. Las alternativas que presentaba el caso eran la muerte o la locura. Si ante tales alternativas se hubiera optado por ponerse a buscarlo vivo o, como suele decirse, en plena posesión de sus facultades mentales, hubiera sido la policía la que habría caído en la locura. Por otra parte, ninguna policía de aquel tiempo, y mucho menos la italiana, podía estar en condiciones de sospechar un motivo racional y lúcido para la desaparición de Majorana; y ninguna policía habría estado en condiciones de hacer nada «contra» él. Porque de eso era de lo que se trataba: de jugar una partida contra un hombre inteligentísimo que había decidido desaparecer, que había calculado con exactitud matemática la forma de desaparecer. Fermi diría: «Con su inteligencia, una vez hubiese decidido desaparecer o hacer desaparecer su cadáver, Majorana se habría salido con la suya sin lugar a dudas». Un único investigador habría aceptado jugar una partida semejante: Cario Augusto Dupin en las páginas de un cuento de Poe. Pero la policía, tal como era, como es, como no puede dejar de ser… Vaya, que es un poco como el razonamiento sobre el profesor Cottard, sobre el médico, sobre los médicos, que hace Bergotte en la Recherche:
Es un imbécil. Admitiendo que ello no impida ser un buen médico, lo cual me parece difícil, lo que sí impide es ser un buen médico de artistas, de personas inteligentes. Las enfermedades de las personas inteligentes provienen, en sus tres cuartas partes, de su misma inteligencia. Para ellas se necesita un médico que por lo menos se dé cuenta de esto. ¿Cómo queréis que Cottard os pueda curar? Ha previsto la dificultad para digerir las salsas, la indigestión gástrica; pero no ha previsto la lectura de Shakespeare… Os descubrirá una dilatación del estómago, no necesita visitaros para descubrirla, puesto que ya la ha visto desde el principio en vuestros ojos. Podéis ver cómo se refleja en sus gafas.
Proust no era de la opinión de que Cottard fuera un imbécil; ni nosotros queremos decir que la policía esté aquejada de imbecilidad. Pero se nos hace imposible imaginar que el drama de un hombre inteligente, su voluntad de desaparecer, sus motivos, puedan haber tenido otro reflejo en las gafas de un comisario de policía, en las gafas del mismo Bocchini, que el de la falta de sentido común, el de la locura.
El resto es silencio.
Que Mussolini, informado e instado por una «súplica» de la madre de Ettore y por una carta de Fermi hubiera pedido a Bocchini el expediente de la investigación y hubiera garabateado sobre la cubierta un «Quiero que se encuentre» apostillado después así por Bocchini, con grafía más modesta: «Los muertos se encuentran, son los vivos quienes pueden desaparecer»; que se hubiera sospechado un rapto o una fuga al extranjero; que se hubiera interesado por el caso el servicio secreto; que las investigaciones hubieran sido especialmente diligentes, incluso febriles; de todos estos otros documentos no quedan, en manos de la familia, más que copias de la «súplica» de la señora Majorana y de la carta de Fermi. Y es posible que la «súplica» hubiera surtido un cierto efecto sobre Mussolini; pero seguro que no lo hizo la carta de Fermi.
Estamos a finales de julio de 1938. El 14 había sido publicado el «manifiesto de la raza». Fermi se sentía inseguro, pensaba ya en emigrar. Y el régimen se encontraba, según su opinión, en una situación embarazosa: del mismo modo que Meazza era el «as» del balompié, Fermi era el «as» de la física; y además era académico de Italia, y el más joven, un lazo que desatar o que cortar; es, pues, de imaginar el alivio cuando Fermi recibió el Nobel sin hacer el saludo romano [2] y se fue derecho a los Estados Unidos. La carta de Fermi era, por lo tanto, en aquel momento, inoportuna, contraproducente. Y también por los términos en que estaba escrita, como alguien implicado en una tarea dirigiéndose a otro no implicado.
No dudo en declararos, y no lo digo como expresión hiperbólica, que entre todos los estudiosos italianos y extranjeros con quienes he tenido ocasión de relacionarme, Majorana es quien, por la profundidad de su ingenio, me ha impactado más. Capaz a un tiempo de desarrollar audaces hipótesis y de criticar agudamente su propio trabajo y el de los demás; calculador expertísimo y matemático profundo, que además no pierde nunca de vista, tras el velo de las cifras y los algoritmos, la esencia real del problema físico, Ettore Majorana posee en su mayor grado ese raro conjunto de aptitudes que conforman al típico teórico de alta categoría…
Más acertado, para lo que se quería conseguir, hubiera sido escribir: «Vos sabéis muy bien quién es Ettore Majorana…»; ya que nadie en Italia, en aquel 1938, podía ser rozado por la duda de que Mussolini no supiera alguna cosa.
Es fácil imaginar cómo debió concluir todo en cuatro compases durante uno de los informes diarios que el jefe de la policía presentaba al jefe del Gobierno. Mussolini debió de pedir información sobre el caso Majorana, sobre el punto a que habían llegado las investigaciones y Bocchini debió de responderle que por el momento se encontraban en punto muerto: en el doble sentido de la policía, ahora ya resignada a la imposibilidad de resolver el caso y de la convicción suya y de la policía de que el profesor Majorana había muerto. Debió de decirle también que a las habituales indagaciones posteriores a la denuncia de la desaparición, se habían añadido otras, más prolijas, por recomendación de Giovanni Gentile y de parte de la policía política de la cual el Duce bien conocía y apreciaba la sutileza y la escrupulosidad. Si Mussolini no se contentó, si ordenó que se siguiera buscando, si realmente dijo «Quiero que se le encuentre», Bocchini debió tomarlo como una veleidad más, producto de la locura de la cual, con creciente aprensión, le veía ya afectado.Nací en Catania el 5 de agosto de 1906. Estudié bachillerato, superando el examen de Estado en 1923, más tarde, seguí regularmente los estudios de Ingeniería en Roma hasta el inicio del último curso.
En 1928, deseando ocuparme de ciencias puras pedí y obtuve el traspaso a la Facultad de Física y en 1929 me gradué en Física Teórica bajo la dirección de S. E. Enrico Fermi, desarrollando la tesis: «La teoría cuántica de núcleos radiactivos» y obteniendo la más alta calificación y matrícula de honor.
En los años siguientes asistí por mi cuenta al Instituto de Física de Roma siguiendo el movimiento científico y ocupándome de investigaciones teóricas de diversa índole. En todo momento me vi favorecido por la guía docta y alentadora de S. E. el prof. Enrico Fermi.
Estos «datos sobre la carrera didáctica» los escribió Ettore Majorana en mayo de 1932, evidentemente para utilización burocrática y muy probablemente para acompañar la petición de una subvención del Consejo Nacional de Investigaciones para aquel viaje a Alemania y Dinamarca que Fermi le había convencido que hiciera. Y aquí se nota, del todo negativa según la burocracia, la falta de interés con que se refiere a sus propias investigaciones («de diversa índole», cuando otras las había detallado minuciosamente) y el «por mi cuenta» se contradice un poco con la afirmación de haber sido en todo momento favorecido por la «guía docta y alentadora» de Fermi. Estas pocas líneas traslucen un cierto sentimiento de constricción, de actuar a la fuerza: el tener que responder a las exigencias y atenciones de los amigos, el tener que hacer lo que hacían los demás o lo que los demás esperaban de él, y, en suma, el tener que adaptarse siendo un hombre inadaptado.
A decir verdad, Majorana no había asistido realmente por su cuenta al Instituto de Física; ni Fermi había sido su guía. Cuenta Amaldi:
En otoño de 1927 y a principios del invierno de 1927-1928, Emilio Segré, en el nuevo ambiente que se había formado en pocos meses en torno a Fermi, hablaba frecuentemente de las excepcionales cualidades de Ettore Majorana y, al mismo tiempo intentaba convencer a Ettore Majorana para que siguiera su ejemplo haciéndole notar que los estudios de Física estaban mucho más en consonancia con sus aspiraciones científicas y su capacidad especulativa que los de Ingeniería. El paso hacia la Física se produjo a principios de 1928 tras una charla con Fermi, cuyos detalles pueden servir muy bien para esclarecer algunos aspectos del carácter de Majorana. Éste vino al Instituto de Física de Via Panisperna y fue llevado al estudio de Fermi donde se encontraba también Rassetti. Fue en aquella ocasión cuando le vi por primera vez. De lejos parecía delgado, con un caminar tímido, casi inseguro. De cerca se apreciaban sus cabellos negrísimos, su tez oscura, las mejillas levemente hundidas, los ojos muy vivaces y brillantes: en conjunto, tenía aspecto de sarraceno [se parecía a juzgar por las fotografías, a Giuseppe Antonio Borgese y también de Borgese se dice que tenía aspecto de sarraceno]. Fermi trabajaba entonces en el modelo de estadística que luego tomaría el nombre de modelo Thomas-Fermi. La conversación con Majorana pronto se centró sobre las investigaciones en curso en el Instituto y Fermi expuso rápidamente las líneas generales del modelo y mostró a Majorana los resúmenes de sus más recientes trabajos sobre el tema y, en especial, la tabla en la que se recogían los valores numéricos del llamado potencial numérico de Fermi. Majorana escuchó con interés y, tras haber pedido alguna aclaración, se marchó sin manifestar sus pensamientos y sus intenciones. Al día siguiente, al final de la mañana, se presentó de nuevo en el Instituto, entró directamente en el estudio de Fermi y le preguntó, sin mediar preámbulo alguno, si podía ver la tabla que le había mostrado durante unos instantes el día anterior. Una vez en sus manos, extrajo de su bolsillo un papelito en el cual se hallaba escrita una tabla análoga calculada por él, en su casa, durante las últimas veinticuatro horas, transformando, según recuerda Segré, la ecuación de Ricatti que después había integrado numéricamente. Comparó las dos tablas y, habiendo constatado que ambas coincidían plenamente, dijo que la tabla de Fermi estaba bien…
No había ido, pues, a verificar si estaba bien la tabla calculada por él en las últimas veinticuatro horas (durante las cuales había también dormido), sino si estaba bien la que había calculado Fermi en quién sabe cuántos días. La transformación de la ecuación Thomas-Fermi en ecuación Ricatti no sabemos tampoco si se le ocurrió de forma natural, involuntariamente, o si bien implicaba un criterio. Así pues, habiendo superado Fermi la prueba, Majorana se pasó a Física y comenzó a asistir al Instituto de Via Panisperna, regularmente hasta obtener su licenciatura, muy poco después. Pero su relación con Fermi hay razones para creer que quedó para siempre establecida en el primer encuentro, no sólo de igual a igual (Segré diría que en Roma sólo Majorana podía discutir con Fermi) sino también distante, crítica, combativa. Había algo en Fermi y en su grupo que suscitaba en Majorana la sensación de ser un extraño, o más exactamente una sensación de desconfianza, que a veces llegaba a convertirse en antagonismo. Y, por su parte, Fermi no podía dejar de sentir una cierta incomodidad ante Majorana. Las competiciones entre ellos de complicadísimos cálculos, Fermi con la regla de cálculo, en la pizarra o sobre un folio; Majorana de memoria, de espaldas a él; y cuando Fermi decía «Ya estoy preparado», Majorana daba el resultado; estas competiciones eran, en efecto, una manera de desahogar un latente, inconsciente antagonismo. Una manera casi infantil (no se debe olvidar que eran ambos muy jóvenes).
Como todos los sicilianos «buenos», como todos los sicilianos mejores, Majorana no era dado a formar grupo, a establecer solidaridad y a fijar residencia (son los sicilianos peores los que sienten la llamada del grupo, de la cosca). Y, además, entre el grupo de los «muchachos de Via Panisperna» y él había una profunda diferencia: Fermi y los «muchachos» buscaban mientras que él sencillamente encontraba. Para ellos la ciencia era cuestión de voluntad, para él de naturaleza. Ellos la amaban, querían conseguirla y poseerla; Majorana, quizá sin amarla, la «llevaba en sí mismo». Un secreto externo a ellos, un secreto que romper, que abrir, que desvelar, para Fermi y su grupo. En cambio, para Majorana era un secreto dentro de sí mismo, en el centro de su ser; desvelar ese secreto habría sido como provocar un escape en la vida, un escape de vida. En el genio precoz, precisamente lo que era Majorana [3] , la vida tiene una especie de límite infranqueable: de tiempo, de obra. Un límite como asignado, preestablecido. Apenas rozada, en la propia obra, una totalidad, una perfección; apenas desvelado completamente un secreto, apenas dada forma perfecta, o sea revelación, a un misterio (en el orden de la conciencia o, por decirlo aproximadamente, de la belleza: en la ciencia, en la literatura o en el arte), apenas después está la muerte. Y ya que es un «todo» con la naturaleza, un «todo» con la vida y naturaleza, y vida son un «todo» con la mente, el genio precoz esto lo sabe sin saberlo. Para él toda su acción está impregnada de esta premonición, de este temor. Juega con el tiempo, con su tiempo, con sus años, con engaños y aplazamientos. Intenta dilatar el límite, alejar el confín. Intenta sustraerse a su obra, obra que, concluida, concluye. Que concluye su vida.
Tomemos a Stendhal. Es un caso, el suyo, de precocidad rezagada en lo posible. Un caso, también, de doble precocidad, ya que precoces son también sus libros con respecto al tiempo en qué se publicaron, con respecto a su tiempo. De esta segunda precocidad, Stendhal es consciente. De la otra, de la que tiene premonición y temor, intenta escapar por todos los medios: Pierde tiempo. Finge tener ambiciones de hacer carrera y también mundanas. Se esconde. Se enmascara. Va dando zarpazos entre plagios y seudónimos (que no son más que el anverso y el reverso del mismo temor). Y este juego, hasta cierto punto, le sale bien. Digamos que le sale bien hasta De Vamour. Pero cuando escribe este libro, está claro que ya no le quedan muchas oportunidades de prolongar el juego. Unos años aún de resistencia y a la vuelta de la esquina se ve obligado a escribirlo «todo». Ya no puede remolonear más, ni tampoco le sirve decir «yo no soy yo». Sigue diciéndolo, como por inercia; pero Henry Brulard tiene la precisa función de entregar a Henri Bey le, de darle forma hasta la muerte, de constituirlo como era entre la infancia y la juventud, entre Grenoble en los años de la Revolución y Milán en los años de la campaña napoleónica, o sea, en el tiempo que le había sido asignado para la obra y que él ha conseguido aplazar, retrasar, evadir, hasta el límite de lo posible. Y es de esta incongruencia, de esta precocidad aplazada hasta la madurez, de este núcleo de vida preservado intacto y nítido como in vitro, es de esta edad, desde la que acelera e irrumpe en otra, de donde procede la seducción de cada página de la obra de Stendhal. Podemos añadir que es para nosotros signo cierto de la precocidad de Stendhal, de su «aplazada» precocidad, la naturaleza de su mente (y podemos también invertir la expresión: la mente de su naturaleza), idéntica a la de otros precoces. Giorgione, Pascal, Mozart, por limitarnos a los casos más relevantes. Una mente matemática, una mente musical. Una mente «calculadora». [4]
Frente al de Stendhal, opuesto pero demostrativo de la misma verdad, se halla el caso de Evaristo Galois, y del mismo modo que Stendhal hace de todo para retardar, Galois, de veinte años, dedica la noche que precede al duelo, en el cual «sabe» que morirá, a anticipar: y, febrilmente, condensa en una carta a su amigo Chevalier la obra que le había sido asignada, la obra que tiene que ser «un todo» con su vida: la teoría de los grupos de sustitución.
Sin saberlo, sin ser consciente de ello, Majorana intenta no hacer lo que debe hacer, lo que no puede dejar de hacer. Directa e indirectamente, con sus exhortaciones, con sus ejemplos, son Fermi y «los muchachos de Via Panisperna» los que le obligan a hacer alguna cosa. Pero lo hace como en broma, como una apuesta. Con frivolidad, con ironía. Con la actitud de quien una noche, entre amigos, improvisa unos juegos malabares o de prestidigitación, pero en cuanto estallan los aplausos se retrae, se excusa por ello, dice que es un juego fácil de hacer, que cualquiera puede hacerlo. Oscuramente, siente en cada cosa que descubre, en cada cosa que desvela, un acercarse a la muerte; y que «el» descubrimiento, la completa revelación que la naturaleza le asigna de un misterio suyo, será la muerte. Es «un todo» con la naturaleza, como una planta, como una abeja, pero, a diferencia de éstas, tiene un margen, aunque sea exiguo," de juego; un margen dentro del cual circundarla y trampearla, en donde buscar, aunque sea vanamente, un pasaje, un punto de evasión.
Ni uno tan sólo de los que le conocieron y le fueron próximos, y que luego escribieron o hablaron sobre él, le recuerda de otra forma que no sea extraño. Y lo era realmente: raro, extraño. Y sobre todo en el ambiente de Via Panisperna. Laura Fermi dice:
Majorana tenía, sin embargo, un carácter extraño, era excesivamente tímido y encerrado en sí mismo. Por la mañana, yendo en tranvía al Instituto, se ponía a pensar con el ceño fruncido. Se le ocurría una nueva idea, o la solución de un problema difícil, o la explicación de ciertos resultados experimentales que habían parecido incomprensibles; hurgaba en sus bolsillos de los que extraía un lapicero y una cajetilla de cigarrillos sobre la cual garabateaba complicadas fórmulas. Cuando había bajado del tranvía se iba todo él absorto, con la cabeza gacha y un gran mechón de pelo negro y enmarañado cayéndole sobre los ojos. Al llegar al instituto buscaba a Fermi o a Rasetti y, paquete de cigarrillos en mano, exponía su idea.
Pero, en cuanto los otros asentían, se entusiasmaban con ello, le exhortaban a publicarlo, Majorana se retraía, farfullaba que era cosa de niños y apenas fumado el último cigarrillo (y no le llevaba mucho, a él, fumador empedernido, llegar al último de los diez «macedonios» del paquete) tiraba la cajetilla, y los cálculos y las teorías, al cesto de los papeles. Así acabó, pensada y calculada antes de que Heisenberg la publicase, la teoría que de Heisenberg tomó el nombre, sobre el núcleo compuesto de protones y neutrones.
No se puede excluir (y parece ser que un atento examen de sus cuadernos lo confirmaría) que hubiera en él también un cierto gusto por lo mistificador y teatral, en el sentido de que las teorías no se le ocurrían por fulgurante inspiración ni aquellos cálculos que asombraban a sus colegas los hacía solamente yendo en tranvía; y también en el sentido de que probablemente le divertía derramar por los suelos y desperdiciar el agua de la ciencia ante los ojos de aquellos que estaban sedientos de ella. Pero el hecho de que realmente la derramara y la desperdiciara, echando al cesto de los papelotes teorías de premio Nobel, de cuya novedad y aportación era indudablemente sabedor, nos puede hacer sospechar sobre su mistificación y teatralidad, por el modo en que lo hacía pero no por las razones. Las razones eran profundas, oscuras, «vitales». Correspondían al instinto de conservación. Doblemente, podemos decir hoy, respondían al instinto de conservación, la suya y la de la especie humana.
Hay un episodio en que Majorana, que elabora antes que Heisenberg la teoría sobre el núcleo compuesto de protones y neutrones y no tan sólo se niega a publicarla sino que prohíbe a Fermi hablar de ella en un congreso de Física que debía tener lugar en París (a menos que, absurda condición, Fermi se prestase a la burla de atribuir la teoría a un profesor de técnica electrónica, italiano y posiblemente de la Universidad de Roma, que Majorana despreciaba totalmente; y se sabía que dicho profesor iba a estar presente en el congreso); este episodio nos aparece como una luz de «superstitio» profunda, detonante de la neurosis, y de la cual precisamente la mistificación, la teatralidad, la burla, son el contrapunto, como en todas las neurosis. Y Majorana, cuando la teoría de Heisenberg llega a ser aceptada y celebrada, no tan sólo no comparte el disgusto de los demás físicos del Instituto romano por no haberla publicado él en su momento, sino que concibe, con respecto al físico alemán, un sentimiento de admiración (y a ello contribuye la conciencia de sí mismo) y de agradecimiento (y a ello contribuye su temor). Heisenberg es para él como un amigo des-conocido; un amigo que sin saberlo, sin conocerle siquiera, en cierto modo, le ha salvado de un peligro, le ha evitado un sacrificio. Ésta es, tal vez, la razón por la que cede fácilmente a los ruegos de Fermi y parte hacia Alemania, hacia Leipzig. Al encuentro de Heisenberg.Pocos meses antes de que Ettore partiera hacia Alemania, se había cerrado, finalmente, para los Majorana, el monstruoso caso que quedaría, en los anales judiciales, ligado a su nombre. El caso Majorana. El proceso Majorana. Y lo llamamos monstruoso, más allá de los papeles de entonces, más allá de las peroratas de la acusación y de la defensa porque, más que a causa del delito por el que se inició, nos parece monstruoso el engranaje ambiental y judicial en el que, durante ocho años, personas evidentemente inocentes, se vieron presas hasta la humillación, hasta la locura.
En el verano de 1924, en casa de Antonio Amato, catanes acomodado, un niño, hijo único de Amato, arde en la cuna entre el fuego del colchoncillo y el de la mosquitera. No se piensa en un crimen hasta que de los restos de la combustión surge la sospecha y luego la certeza de que había sido esparcido líquido inflamable. ¿Por quién? Pronto se descubre: una camarera de dieciséis años, Carmela Gagliardi. ¿Y por qué un crimen tan tremendo? La muchacha explica: porque mi madre se obstinaba en mantenerme sirviendo en casa de Amato cuando yo quería volver a servir en casa de los Píatania, con los que me había encariñado y que me querían. La explicación, precisamente por ser tan convincente, no convence. La enorme desproporción entre el móvil y el hecho, típica de los «crímenes de criada», según un criminólogo francés los había denominado y estudiado, enciende la sospecha, antes que de la policía, de Amato. Había sostenido un pleito por la división de la herencia paterna con sus hermanas y sus cuñados; y los cuñados, los hermanos Giuseppe y Dante Majorana, juristas, personas de influencia y prestigio en la ciudad y fuera de ella, le habían obligado legalmente el resarcimiento de esa parte de la herencia que no puede ser sustraída a los hijos, ni tan sólo por la voluntad contraria de quien lega y que es llamada, sustantivando el adjetivo, «la legítima». La sucesión de acontecimientos se había desarrollado en estos términos: con un buen propósito de conciliación, las hermanas, y por lo tanto los cuñados, habían pedido digamos cinco; el hermano había hecho una contraoferta de uno; habiendo recurrido a la ley, habían obtenido, y el hermano había sido obligado a pagar, siete. Por parte de las hermanas y los cuñados había habido, pues, la satisfacción de haber obtenido más de lo que habían pedido. Era por parte de Amato donde podía existir el rencor, la inquina: por haber pagado. Y era, sin duda, ese sentimiento, ese resentimiento, aunque fuera irracionalmente, a causa del dolor por su niño atrozmente muerto, el que Amato proyectó en sus hermanas, en sus cuñados, insinuando a cuantos investigaban la sospecha de que la muchacha podía haber obrado por mandato.
No debió de ser difícil hacer decir a una muchacha de dieciséis años, sin afecto de sus familiares, incluso víctima de ellos, sola, confusa, presa de la vergüenza por lo que había hecho más que del remordimiento, que había obrado por mandato. La idea, centelleando al alcance de su mente en los interrogatorios, de que la existencia de un instigador atenuaría o que anularía sin más su culpabilidad, unida al desencadenamiento de un sentimiento de venganza hacia los familiares (la madre que le obligaba a servir en casa de los Amato y le pegaba cuando osaba protestar; el hermano que había intentado violarla; la hermana que se quedaba en casa holgazaneando, novia de un muchacho del que ella, Carmela, estaba prendada y el cual le mostraba un cierto interés), la llevaron a acusar y acusar. Y primeramente acusó a Rosario Sciotti, el novio de la hermana para que fuese a parar también él a la cárcel, que la hermana no lo tuviera. Había sido Sciotti, dijo, quien le había dado la botella del líquido inflamable para esparcirlo por la cuna. Y habían sido el hermano y la madre quienes le habían obligado a obedecer a Sciotti. Pero a los investigadores no les bastaba. De acuerdo en que Sciotti le había mandado hacerlo; le había entregado la botella (de cristal blanco, de un cuarto de litro, llena de un líquido que olía a petróleo). Pero ¿quién había ordenado a Sciotti cometer el crimen si personalmente no tenía motivo alguno para desear la muerte del niño?
Susurrado por todas partes, la muchacha capta un nombre: Majorana. Pero… ¿Giuseppe o Dante? ¿Cuál de los dos cuñados de Amato? Pasan días, creemos sin duda que meses, de indecisión. Después la elección recae en Dante.
Arrestan a Sciotti; arrestan a Giovanni Gagliardi, hermano de Carmela; y a la madre, Maria Pellegrino. Lo niegan. Desesperadamente, siguen negándolo. Y mientras ellos lo nieguen es imposible arrestar a Majorana.
Pasan los meses, los años. En prisión, los tres hacen sus amistades, encuentran sus consejeros. Consejeros no desinteresados, ya que la defensa de Majorana acusó explícitamente a Amato de haber recurrido, por medio del hampa catanesa, a una fácil corrupción y fueron persuadidos, Sciotti, Gagliardi, Pellegrino, a rendirse a las acusaciones de la muchacha. Y he aquí que, cuando es inminente el proceso que les había sentenciado a cadena perpetua, se declaran culpables e inagotablemente se abandonan a dar nombres de cómplices, de instigadores, de fustigadores. Una larga cadena. Y, en el primer eslabón, Dante y Sara Majorana. Los cuales no sólo, según palabras de Sciotti, le habían encargado el delito sino que también le habían entregado la botella del líquido inflamable: verdusca y llena; cómo fue que la botella se volvió luego blanca, al pasar a manos de Carmela, y olía más a petróleo que a gasolina, y cómo fue que, contradiciendo a ambos, sobre el análisis de los restos de la combustión, los peritos habían certificado el empleo de alcohol desnaturalizado, es una incógnita que la policía y los jueces de instrucción no se cuidaron nunca de despejar.
Y aquí debe reconocerse que, en tanto que no desinteresados, los reclusos leguleyos que persuadieron a Sciotti, a Gagliardi y a Pellegrino para que se acusaran y acusaran dieron en efecto, técnicamente, aparte de cualquier consideración moral, el único consejo que podía servir para desbloquear su desesperada situación. Atrapados por las acusaciones de la muchacha (consideradas doblemente verdaderas, en base a dos criterios que podemos llamar habituales en la administración de justicia: que los menores de edad, y especialmente los niños, siempre dicen la verdad; y que un acusado o un testigo es más fácil que mienta en la primera declaración que en la segunda) no tenían más salvación que acusar, que involucrar a cuantas personas pudieran, hasta el paroxismo, hasta el absurdo. Tan sólo alcanzando el absurdo podía el proceso, aterrizar sobre el terreno del sentido común, de la verdad.
Y así fue. Desde el 4 de abril al 13 de junio de 1932, cuando Dante y Sara Majorana ya llevaban cuatro años en la cárcel, ocho años los otros, y habiendo enloquecido entretanto Giovanni Gagliardi, el tribunal de Justicia de Florencia retomó ese pequeño cogollo de verdad, la lastimosa verdad del «crimen de criada». Llorando desesperadamente, ahora ya mujer, Carmela Gagliardi, por segunda vez, después de ocho años, volvió a confesar la verdad. «Sólo yo soy culpable.» Y sólo su llanto, su remordimiento, recordaron que en el centro de aquel laberinto de odio, de engaño, de desesperación, se hallaba el pequeño Cicciuzzu Amato, el pequeño abrasado en la cuna.
Laura Fermi dice:
Majorana había seguido frecuentando el Instituto de Roma y trabajando allí de manera intermitente, a su manera peculiar, hasta que en 1933 se fue por unos meses a Alemania. A su retorno no retomó su lugar en la vida del Instituto; más bien no quiso ya dejarse ver ni tan sólo por los viejos compañeros. En este cambio de carácter debió ciertamente influir un hecho trágico que había afectado a la familia Majorana. Un niño de pecho, primo de Ettore, había muerto abrasado en la cuna que se había incendiado inexplicablemente. Se habló de crimen. Fue acusado un tío 'del pequeño y de Ettore. Este último asumió la responsabilidad de probar la inocencia de su tío. Con gran resolución se ocupó personalmente del proceso, trató con los abogados, se cuidó de los detalles. Su tío fue absuelto; pero el esfuerzo, la preocupación constante, las emociones del proceso habían de dejar efectos duraderos en una persona sensible como Ettore.
Este recuerdo es impreciso. No había parentesco entre Ettore y el niño. La cuna no había ardido inexplicablemente. El jovencísimo Ettore no asumió, ni podía, precisamente por ser jovencísimo y teniendo en cuenta la estructura de una familia siciliana, el papel de investigador, de coordinador, de guía del equipo de defensores. Habría, sin duda, «meditado» (expresión que se repite en sus cartas, cuando habla de cualquier dificultad a superar) acerca del problema, pero precisamente por el hecho de tomarlo como problema, es razonable creer que lograse vivir el caso con más desapego y menor ansiedad que los otros familiares. Que después, sus deducciones, su solución al problema, las tomaran en cuenta los abogados, es del todo improbable. Siendo casi todos insignes figuras de la abogacía, y el único que no lo era, Roberto Farinacci, compensaba con creces su nulidad profesional con su temible responsabilidad política, es fácil imaginar con qué frialdad, o, incluso, con qué desprecio, debían acoger cualquier sugerencia «profana».
En el recuerdo de Laura Fermi, se advierte también una cierta indecisión al situar en el tiempo el episodio: si antes o después del viaje de Ettore a Alemania. Pero precisamente porque todo había terminado antes, podemos decir, según las cartas desde Alemania, más que según el testimonio de los familiares, que el suceso, aunque había mantenido largamente apenada y ansiosa a toda la familia, no había dejado en Ettore Majorana, como contrariamente tienden a creer quienes, como Laura Fermi, habían sido sus compañeros, en el Instituto Romano, ningún rastro de turbación, de desequilibrio. «Según algunos de sus amigos -dice Edoardo Amaldi-, «este episodio habría tenido una influencia determinante en la actitud de Ettore frente a la vida, pero los hermanos, que recuerdan todos ese período con claridad, lo excluyen del modo más terminante»; lo cual quiere decir que tampoco él, Amaldi, que fue, además, de los pocos que siguieron tratando con cierta frecuencia a Majorana tras su retorno de Leipzig, sería capaz, en base únicamente a sus recuerdos, de afirmar si aquel suceso había tenido o no influencia en el carácter cada vez más huraño y misantrópico de su amigo.
La tentación de sostener la hipótesis de que estas imprecisiones, estas incertidumbres, tenían una razón y una función profundas, resulta bastante fuerte. Esquivando, aquellos que le fueron próximos y «recuerdan», la idea de que Ettore Majorana pueda haber visto (entrevisto, previsto), en la ciencia que manejaba y calculaba, en la ciencia de la que «era portador», algo terrible, algo atroz, una imagen de fuego y de muerte; he ahí lo que a nivel consciente y competente se niegan a admitir, lo que rehúsan repetidamente, emerger de nuevo en una especie de lapsus de la memoria, en un verdadero y auténtico quid pro quo, en un oscuro «esto por aquello». Y así, se encuentran aproximando a Ettore Majorana a una imagen que alude a «esa otra»; a una imagen que, emblemáticamente; simbólicamente, contiene «esa otra».
El niño abrasado en la cuna. La imagen tiene, por decirlo con una expresión que pertenece a la física nuclear y a las investigaciones de Majorana, una «fuerza de intercambio» incontenible. Y no tan sólo para los que vivieron la historia de las investigaciones nucleares y quedaron marcados por ella, sino también para todos aquellos que abordan la vida de Ettore Majorana, el misterio de su desaparición.Creemos que el encuentro con Heisenberg fue el más significativo, el más importante de cuantos haya tenido Majorana en su vida, y más en el plano humano que en el de la investigación científica. Entiéndase: por lo que documentadamente sabemos de su vida, puesto que lo que no sabemos nos lleva a imaginar otro y más importante encuentro.
Llega a Leipzig el 20 de enero de 1933. La ciudad es fea, pero le basta con acercarse al Instituto de Física para encontrarla atractiva. El 22 escribe a su madre:
En el Instituto de Física me han acogido muy cordialmente. He mantenido una larga conversación con Heisenberg, que es una persona extraordinariamente cortés y agradable.
(En la misma carta habla de la «favorable situación» del Instituto: «entre el cementerio y el manicomio».) El 14 de febrero, de nuevo a su madre: «Me llevo muy bien con Heisenberg». Y el 18 del mismo mes, a su padre:
He escrito un artículo sobre la estructura de los núcleos que ha gustado mucho a Heisenberg aunque contenía algunas correcciones a su teoría.
Cuatro días más tarde a su madre:
En el último «coloquio», reunión mensual en la que participamos un centenar de físicos, matemáticos, químicos, etc., Heisenberg ha hablado de la teoría de los núcleos y ha hecho mucha propaganda de mí a propósito de un trabajo que he realizado aquí.
Nos hemos hecho bastante amigos tras muchas discusiones científicas y algunas partidas de ajedrez. Las ocasiones para éstas nos las brindan las recepciones que ofrece todos los martes por la noche a los profesores y estudiantes del Instituto de Física Teórica.
El físico americano Freenberg, huésped también del Instituto de Leipzig en aquel período, recordó, hablando con Amaldi, un seminario sobre las fuerzas nucleares, en el cual Heisenberg habló de la contribución aportada por Majorana a las investigaciones. Dijo también Heisenberg que Majorana estaba presente y le invitó a intervenir. Naturalmente, Majorana rehusó la invitación; mano a mano con Heisenberg, de acuerdo, pero ante un centenar de personas… Probablemente se trata del «coloquio» del que habla en la carta a su padre, y no menciona su negativa a tomar la palabra, que, a buen seguro, habría sido desaprobada por el padre. Por lo que respecta al ajedrez, Majorana era, desde niño, campeón: ajedrecista a los siete años, le encontramos en la crónica de un diario catanes.
Sobre Heisenberg escribe en casi todas las cartas. El 28 de febrero, a su padre, le dice que debe quedarse aún dos o tres días más en Leipzig, antes de ir a Copenhague, porque tiene necesidad de charlar con Heisenberg: «Su compañía es insustituible y deseo aprovechar el tiempo mientras él esté aquí». El charlar reaparece en una carta de tres meses más tarde: «A Heisenberg -dice-, le complacen mis charlas y me enseña alemán pacientemente». El uso de esas expresiones -charlar, charlas-, creemos que tenía una doble función: una, segura, la de minimizar, la de quitar importancia a los temas que trata con Heisenberg (comportamiento que mantiene constantemente en lo que concierne a la ciencia y que demuestra en realidad un sentimiento adverso); y otra, probable, la de hacer entrever a sus familiares un cambio de carácter, de comportamiento, operado en él durante la estancia en Leipzig.
Con lo callado y huraño que era, y en Leipzig, con Heisenberg, charla, y amablemente. Pero sólo con Heisenberg, puesto que el físico danés Rosenfeld, también en Leipzig durante aquellos meses, recordaba haber oído una sola vez la voz de Majorana, y en una brevísima frase.
Si con Heisenberg hubiese hablado de literatura o de temas de economía, de batallas navales o de ajedrez, cosas que le apasionaban y a las cuales, especulativamente, se aplicaba a menudo, eso no habría sido charlar. Hablaba, sin ningún género de dudas, de física nuclear. Pero también sin ningún de género de dudas, de una manera distinta, con implicaciones distintas, de cómo habría podido (y evidentemente no quería) hablar de ello con Fermi o con Bohr, con los físicos del Instituto de Leipzig o con los del Instituto de Roma. Con los otros físicos, su tipo de comunicación ideal era el que había establecido en el Instituto de Roma y proseguido en Leipzig, con el americano Freenberg: Majorana no hablaba inglés, y Freenberg no hablaba italiano, pero estaban siempre juntos, estudiaban en la misma mesa; y se comunicaban «mostrándose alguna que otra fórmula escrita en un pedazo de papel, solamente a largos intervalos» (Amaldi). Con Heisenberg, la relación era del todo distinta. Y la razón creemos entreverla, retrospectivamente, en el hecho de que Heisenberg vivía el problema de la física, su búsqueda como físico, dentro de un vasto y dramático contexto del pensamiento. Era, por decirlo vulgarmente, un filósofo.
Todo aquel que, aunque sea superficialmente (como nosotros mismos, sólo por curiosidad) conoce la historia de lo atómico, de la bomba atómica se encuentra en situación de realizar esta sencilla y lamentable constatación: se comportaron libremente, o sea, como hombres libres, los científicos que por condiciones objetivas no lo eran; y se comportaron como esclavos, y fueron esclavos, aquellos que, por el contrario, disfrutaban de una objetiva condición de libertad. Fueron libres aquellos que no la hicieron. Esclavos los que la hicieron. Y no por el hecho de que respectivamente no la hicieran o sí la hicieran, lo cual vendría a limitar la cuestión a las posibilidades prácticas de hacerla que aquéllos-no tenían y éstos, por el contrario, sí tenían, sino principalmente porque los esclavos, a causa de ella, sintieron preocupaciones, miedo, angustia; mientras que los libres, sin ningún reparo, e incluso con cierta alegría, la propusieron, trabajaron en ella, la pusieron a punto y, sin poner condiciones o exigir compromisos (cuya más que posible inobservancia habría, por lo menos, atenuado su responsabilidad), la pusieron en manos de políticos y militares. Y en el hecho de que los esclavos la habrían entregado a Hitler, un dictador de fría y atroz locura, mientras que los libres se la entregaron a Truman, hombre de «sentido común», que representaba el «sentido común» de la democracia americana, no hay diferencia, visto que Hitler habría decidido exactamente lo que Truman decidió, es decir, hacer estallar las bombas disponibles sobre ciudades cuidadosamente «científicamente», escogidas entre las más accesibles de un país enemigo; ciudades cuya total destrucción podía haber sido calculada, (entre las «recomendaciones» de los científicos constaba que el objetivo fuera una zona de un radio de una milla, y de densas construcciones; que hubiera un alto porcentaje de edificios de madera; que no hubiese sufrido, hasta aquel momento, ningún bombardeo, de tal forma que se pudieran verificar con la máxima precisión los efectos de lo que sería único y definitivo) [5]
Entre los que habrían podido hacer la bomba atómica para Hitler, Werner Heisenberg era sin duda el más importante. Los físicos que trabajaban en ella en América estaban convencidos, hasta la obsesión, de que la estaba haciendo; y uno de ellos, siguiendo la vanguardia americana que tenía por misión dar caza a los físicos alemanes, con la idea de que dónde se' encontrara Heisenberg tendría también que encontrarse la fábrica de la bomba atómica, se puso entonces a buscarlo febrilmente por todas las zonas de Alemania que los aliados iban ocupando. Pero Heisenberg no tan sólo no había iniciado el proyecto de la bomba (dejemos aparte si podía o no llegar a hacerla: proyectarla seguramente sí que podía), sino que había pasado los años de la guerra con el doloroso temor de que los otros, los del otro bando, estuvieran a punto de hacerla. Temor, desgraciadamente, no sin fundamento. E intentó, aunque con poco acierto, hacer saber a los otros que los físicos que permanecían en Alemania no tenían intención, ni estaban en situación, de hacerla; y decimos que con poco acierto porque creyó poder servirse como mediador del físico danés Bohr, quien había sido su maestro. Pero Bohr ya en 1933 tenía fama de senil y así escribe sobre ello Ettore Majorana a su padre y luego a su madre, desde Leipzig, antes de conocerle, por lo que debía haberlo sabido por Heisenberg o por otros de su círculo, y desde Copenhague, tras haberle conocido:
El 1° de marzo iré a Copenhague para ver a Bohr, el mayor inspirador de la física moderna, ahora un poco envejecido y notablemente senil… Bohr se ha ido y estará fuera unos diez días. Ahora está descansando en la montaña, con Heisenberg. Desde hace dos años medita obstinadamente sobre el mismo problema y recientemente da muestra de evidentes signos de cansancio.
Imaginemos, pues, siete años más tarde, en 1940. Entendió exactamente lo contrario de lo que Heisenberg, cautamente, quería hacer saber a sus colegas de los Estados Unidos [6]
De todas manera, en un mundo más atento y más justo en la elección de sus valores, de sus mitos, la figura de Heisenberg hubiera debido destacar más, y más noblemente, que las de otros que trabajaron en el campo de la física nuclear durante los mismos años que él; más que la de aquellos que pusieron a punto la bomba, que la entregaron, que acogieron con regocijo la noticia de sus efectos y que sólo más tarde (y no todos) sufrieron por ello turbación y remordimiento.En Alemania, instado por Heisenberg, había publicado en el Zeitschrift für Physik el trabajo sobre la teoría del núcleo del que habla en una de las cartas. No hizo nada más. Ni nada más tenía que aprender aparte del alemán. De lo que acontece en aquellos meses en Alemania: Hitler en el poder, las leyes raciales y antisemitas, la catastrófica situación económica, la indiferencia de la gente propicia al nazismo; de todo ello es observador impasible. Cuando se aventura a dar su opinión, es de genérica admiración por Alemania, por su eficiencia. Obviamente, si consideramos que tenía veintiséis años y que había crecido en el clima y las ilusiones del fascismo, todo lo que se dice de Italia por parte de Hitler y de los periódicos alemanes, admiración por el fascismo, por Mussolini, por los progresos del país, no puede dejarle indiferente. Pero de ello a decir, como se ha dicho, que fue un entusiasta del nazismo, va una cierta diferencia. Estamos en 1933. Y en Italia a los antifascistas sólo es posible encontrarlos en la cárcel. Cuatro años antes se había llevado a cabo la «conciliación» entre Estado e Iglesia: los católicos habían despejado sus reservas con respecto al fascismo, los obispos bendecían los gallardetes y llamaban a Mussolini «hombre de la Providencia». El año anterior incluso Pirandello había montado guardia en la exposición del décimo aniversario de la «revolución fascista». Marconi presidía la Real Academia de Italia aceptada por Mussolini. Fermi, académico, era Su Excelencia Fermi. D'Annunzio (que en aquel momento era el único en divertirse ambiguamente en medio de tanta tristeza, el único en permitirse un ambiguo desprecio) continuaba enviando fraternales mensajes a Mussolini. Escritores de cuya conversión al antifascismo nadie después -con la guerra perdida y el fascismo acabado-, osó dudar, desgranaban cánticos al fascismo y al Duce (incluso alguno había llegado a escribir, durante la guerra de España, que presenciar como los franquistas fusilaban a los milicianos era un placer fortificante). El poeta más querido por la generación de jóvenes confirmaba, edición tras edición de su libro, su dedicatoria a Benito Mussolini: el hombre que en 1919 se había adueñado de su corazón. De la primacía italiana en cuestiones de armamento, de fútbol y de Física, nadie dudaba. Todo el mundo admiraba las hazañas de la aviación italiana. Críticos académicos y militantes ensalzaban la prosa de Mussolini. A cada discurso de Mussolini, la plaza Venecia retumbaba con un reconocimiento que encontraba eco en palacios y tugurios. La Rusia de los soviets participaba en el festival cinematográfico de Venecia… ¿Y debemos precisamente a Ettore Majorana -desvinculado al máximo de la política, dentro de lo que cabía entonces estar desvinculado, distante, encerrado en sus pensamientos-, exigir una clara repulsa del fascismo* un duro juicio sobre el naciente nazismo?
Es preciso tener en cuenta que las cartas provenientes de otros países eran abiertas y leídas frecuentemente, por no decir siempre, y si había cualquier cosa contraria al fascismo, o que se pudiera interpretar en tal sentido, eran retenidas o copiadas y, cuando no eran motivo inmediato de desdicha, se quedaban en los archivos de la policía política que difería su utilización a un momento mejor, o sea dentro de un ardid mejor urdido. Y no había en Italia nadie, dotado de una mínima capacidad de observación y de prudencia, que no lo supiera y no lo tuviera en cuenta, y la mayoría sin indignarse, como ante una norma cuya falta de legitimidad quedaba compensada por la prudente defensa de la seguridad nacional, de la paz social, y cosas así por el estilo. Así pues, los Majorana, por las desdichas recientemente soportadas (en las cuales algo debió de tener que ver la policía, y lo confirma el hecho de que tanto la policía como la magistratura tuvieran por lo menos la seguridad de no estar haciendo nada que desagradara al régimen, en su afanarse en aquellas descabelladas indagaciones; y de ahí el antídoto, la contramedida de incluir a Farinacci entre los abogados de la defensa), es de imaginar que estarían especialmente alerta, especialmente precavidos. En resumidas cuentas, aunque Ettore hubiese tenido respecto al fascismo un sentimiento de aversión, aunque el nazismo le hubiera provocado alguna reacción de desdén, era una medida elemental de prudencia limitarse en las cartas a la simple narración de los hechos. Como por ejemplo, cuando explica a su madre la «revolución» nazi:
Leipzig que era mayoritariamente socialdemócrata, ha aceptado la revolución sin tensiones. Comitivas nacionalistas recorren con frecuencia las calles tanto centrales como periféricas, en silencio pero con aspecto suficientemente marcial. Los uniformes oscuros son escasos pero la cruz gamada campea por doquier. La persecución de los hebreos llena de alegría a la mayoría aria. El número de ellos que encontrará empleo en la administración pública y en muchas empresas privadas tras la expulsión de los hebreos es elevadísimo; y ello explica la popularidad de la ley antisemita. En Berlín, más del cincuenta por ciento de los procuradores eran israelitas. De éstos, un tercio, habían sido eliminados; los demás continuaban en su lugar porque estaban en servicio en el 14 e hicieron la guerra. En los ambientes universitarios la depuración será completa el próximo mes de octubre. El nacionalismo alemán se basa en gran parte en el orgullo de raza. Todos los educadores han sido instados a exaltar la contribución que la raza nórdica ha aportado a la civilización, y también el conflicto hebraico se justifica más por la diferencia de raza que por la necesidad de reprimir una mentalidad social-mente perniciosa. En realidad no son tan sólo los hebreos sino también los comunistas y, en general, los adversarios del régimen quienes son expulsados en gran número de la vida social. En conjunto, la acción del gobierno responde a una necesidad histórica: hacer sitio para la nueva generación, que corre el riesgo de ser sofocada por el estancamiento económico. [7]
No parece que haya una sola vibración de entusiasmo, en este cuadro. La impasibilidad, que creemos intencionada, le confiere más bien un carácter lóbrego que en vano buscaremos en otros testimonios de aquel período (que no sean, se entiende, de adversarios declarados del nazismo). Y en cuanto al reconocimiento de la necesidad histórica a la que respondía al nazismo, tanto podía ser una precaución como una convicción. Pero aunque hubiera sido una convicción no nos escandalizaríamos: aparte del hecho de que se sitúa fuera de todo juicio moral, obedece a una especie de historicismo, corriente hoy como entonces, que ve en el consenso de las masas la justificación de una política. Las masas no se dejan manipular, dicen los jóvenes revolucionarios de hoy, y resulta sorprendente que lo piensen cuando para ellos el nazi-fascismo es ya experiencia histórica, precio ya por todos pagado y juzgado, mientras que no sorprende que lo pensara, en 1933, un joven de veintiséis años.
Pero en este detalle, de las impresiones de Majorana ante el nazismo, nos hemos detenido bastante gratuitamente. Tal como era Majorana, no cuenta mucho, en fin, que se hubiera dejado engañar o no por la propaganda nazi. En cualquier caso, se trataría de un engaño. Pero no se dejó engañar, o por lo menos no en la medida en que otros, más prevenidos que él, más maduros que él, se dejaron (si les concedemos el beneficio de creer en su buena fe) engañar.De Alemania, vuelve a Roma a principios de agosto.
En los días que preceden a su partida de Leipzig, intercambia una serie de cartas con su madre sobre el hecho de que en casa se encontrará solo, puesto que toda la familia se prepara para irse a Abbazia. La madre se preocupa por ello, se propone volver a Roma: pequeño chantaje para convencerle de que se reúna con ellos en Abbazia. Pero él no cede:
Me darías un disgusto inútil si emprendieras un viaje tan largo y fatigoso sin ningún objeto ni justificación. Pero no voy a cambiar mi programa por el temor de que lleves a cabo una amenaza tan poco razonable.
Evidentemente, no es que esté muy enmadrado (y habría que tenerlo en cuenta si alguna vez se quisiera psicoanalizarle trivialmente). Atento, afectuoso, tímido con todos sus familiares y especialmente con su madre: pero, en lo referente a sus decisiones, ya sean grandes o pequeñas, inamovible.
Vuelve, por tanto, de Leipzig, puede que con un programa de trabajo, pero ciertamente anhelando la soledad. Y desde el momento en que vuelve a Roma, desde aquel agosto romano en el que sin duda se saldrá con la suya en su intento de quedarse solo en su casa, de estar como solo en la ciudad, hará todo lo posible para vivir, pirandélicamente, como «hombre solo».
Durante cuatro años, desde el verano del 33 al del 37 raramente sale de casa y aún más raramente se deja ver por el Instituto de Física. En un determinado momento, deja incluso de ir. Amaldi, Segré y Gentile (Giovanni júnior, hijo del filósofo) van a su encuentro alguna vez; a intentar, dice Amaldi, hacerle volver a la vida normal. El hecho de que Fermi no fuera, también demuestra que sus relaciones nunca habían sido amigables, o ya no lo eran.
Majorana evitaba cuidadosamente cualquier conversación sobre física. Hablaba de flotas y batallas navales, de medicina, de filosofía. «Los intereses filosóficos, que siempre habían estado vivos en él, se habían acentuado fuertemente.» El hecho, sin embargo, de no querer hablar de física, demuestra que no la había abandonado, sino que, al contrario, le obsesionaba. «Ninguno de nosotros -añade Amaldi-, logró nunca, no obstante, saber si seguía investigando sobre física teórica; yo creo que sí, pero no tengo ninguna prueba.»
Trabajaba mucho, durante un número de horas absolutamente excepcional. ¿En qué trabajaba, si de todo aquel período tan sólo quedan la Teoría simétrica del electrón y del positrón, publicada por él en 1937 y el ensayo sobre Valor de las leyes estadísticas en la física y en las ciencias sociales, publicado cuatro años después de su desaparición? Aquellos que son de la opinión de que no hacía nada en el campo de la física, podían tener también razón; pero en la misma medida que aquellos que son de la opinión exactamente contraria. Escribía durante horas, durante horas del día y de la noche. Y tanto si escribía sobre física o sobre fisiología, el hecho es que de todos aquellos papeles quedaron solo dos breves escritos. Indudablemente, lo destruyó todo antes de desaparecer, dejando casual, o voluntariamente, el ensayo que Giovanni Gentile júnior publicaría en el número de febrero-marzo de 1942 de la revista Scientia. La conclusión de este ensayo es para nosotros, que bien poco sabemos de física, y menos de ciencias sociales, profundamente sugestiva:
La desintegración de un átomo radiactivo puede obligar a un contador automático a registrarlo con un efecto mecánico hecho posible mediante la adecuada amplificación. Bastan, por tanto, los recursos corrientes de un laboratorio para preparar una cadena de todos modos compleja y vistosa de fenómenos que sea «ordenada» por la desintegración accidental de un solo átomo radiactivo. No hay nada desde el punto de vista estrictamente científico que impida considerar como plausible que en los orígenes de los acontecimientos humanos pueda encontrarse un hecho vital igual de simple, invisible e impredecible. Si es así, como nosotros sostenemos, las leyes estadísticas de las ciencias sociales ven expandida su función que no es tan sólo la de establecer empíricamente la resultante de un gran número de causas desconocidas, sino, sobre todo, dar un testimonio inmediato y concreto de la realidad, cuya interpretación requiere un arte especial y no una última aportación del arte de gobernar.
Su hermana María recuerda que Ettore, durante aquellos años, decía frecuentemente: «La física anda por un camino equivocado», o (no lo recuerda exactamente) «Los físicos andan por un camino equivocado»; y seguro que no se refería a la investigación en sí, a los resultados experimentados o en vía de experimentación de esa investigación. Se refería posiblemente a la vida y a la muerte, quería decir, posiblemente, lo que el físico alemán Otto Hahn se dice que había dicho cuando, a principios de 1939, se empezó a hablar de la «liberación de la energía atómica»: ¡Pero esto no puede quererlo Dios!
Mas, si nos detenemos en lo que por bien fundados y seguros testimonios nos ha llegado, Ettore Majorana se comporta en aquellos años como un hombre «aterrado». Unos versos de Eliot o de Móntale podrían ayudarnos a definir su «terror». Alguno de los personajes de Brancatti, a encontrar motivos psicológicos. Y pensamos, se entiende, en aquellos personajes marginales, como Hermenegildo Fasanaro en Bell'Antonio, que sienten el terror de aquella especie de «fisión humana» del desencadenarse del mal en el hombre que se desarrolla (1939-1945) ante sus ojos; y pensamos especialmente en el protagonista del cuento La chinche, que nos trae a la memoria un detalle referido por Amaldi: que Majorana se había dejado crecer el pelo «de forma anormal» (veamos: ¿acaso la normalidad del dejarse crecer hoy el pelo no corresponde a un más difuso, más general «terror»?), hasta el punto de que un amigo «le mandó, a pesar de sus protestas, a casa de un barbero».
Agotamiento nervioso, dicen, unánimemente, los testigos (y lo dijeron también los médicos de la familia) y algunos se habrían visto obligados a hablar de locura, si no dispusieran de este delicado eufemismo «moderno». Pero el agotamiento nervioso o la locura no son puertas abiertas a través de las cuales se sale y se entra cuando se quiere. Majorana demuestra, en cambio, poder volver a entrar cuando quiere en lo que Amaldi llama la vida normal. Y vuelve a entrar, creemos, por un «normal» despecho, por un resurgimiento de ese antagonismo latente con respecto a Fermi y a los «muchachos de Via Panisperna» que ya no eran muchachos sino profesores titulares o internos, con todo lo que conlleva, en el piano de las estrategias y tácticas internas, en el plano del proceder consuetudinario, el hecho de ser profesor en Italia, el formar parte, en Italia, de la vida académica (aunque no sólo en Italia). Y sabe mal tener que decir que existe una cierta mistificación en la versión que se da en el entorno académico sobre el retorno de Ettore Majorana a la «normalidad», según la cual habían sido Fermi y los otros amigos quienes le habían convencido para que participara en las oposiciones para la cátedra de Física Teórica. En realidad, las valoraciones con vistas a la atribución de las tres cátedras puestas a concurso se había llevado a cabo sobre la base de la ausencia de Majorana y no de su participación; y la decisión de concursar creemos que se le ocurrió a Majorana para darse el gusto de estorbar el juego preparado a sus espaldas, excluyéndole. Cándidamente, Laura Fermi rompe esa especie de conspiración de silencio que se había establecido a propósito del episodio en cuestión y explica las cosas tal como sucedieron en realidad. La terna de ganadores había sido ya decidida, tranquilamente, como era habitual, antes de llevar a cabo la oposición; y era en el siguiente orden: primero Gian Cario Wick, segundo, Giulio Racah, tercero Giovanni Gentile junior.
La comisión, de la que Fermi también formaba parte, se reunió para examinar las titulaciones de los candidatos. Llegados a este punto, un acontecimiento invalidó las previsiones: Majorana decidió, de improviso, concursar, sin consultarlo con nadie. Las consecuencias de su decisión eran evidentes: él habría resultado primero y Giovannino Gentile no habría entrado en la terna.
Ante este peligro, el filósofo Giovanni Gentile se armó de la energía y la astucia de un buen padre de familia de los campos de Castelvetrano e hizo que el ministro de Educación Nacional ordenara la suspensión de las oposiciones; y se reemprendieron tras la gratuita eliminación como concurrente de Ettore Majorana, nombrado catedrático de Física Teórica de la Universidad de Nápoles por su «evidente renombre», en base a una vieja ley del ministro Casati revitalizada por el fascismo en 1935. Todo volvió, pues, a estar en orden. Y a Majorana le tocó volver en serio a la «normalidad», a causa de haberse presentado a oposición tan sólo por gastarles una broma mordaz a sus colegas. Entre los cuales, más tarde, después de la desaparición, se asentó la convicción de que había huido por el pánico, el trauma, de tener que comunicarse, de tener que enseñar.
Que era como decir que se lo tenía bien merecido.
De Alemania, vuelve a Roma a principios de agosto.
En los días que preceden a su partida de Leipzig, intercambia una serie de cartas con su madre sobre el hecho de que en casa se encontrará solo, puesto que toda la familia se prepara para irse a Abbazia. La madre se preocupa por ello, se propone volver a Roma: pequeño chantaje para convencerle de que se reúna con ellos en Abbazia. Pero él no cede:
Me darías un disgusto inútil si emprendieras un viaje tan largo y fatigoso sin ningún objeto ni justificación. Pero no voy a cambiar mi programa por el temor de que lleves a cabo una amenaza tan poco razonable.
Evidentemente, no es que esté muy enmadrado (y habría que tenerlo en cuenta si alguna vez se quisiera psicoanalizarle trivialmente). Atento, afectuoso, tímido con todos sus familiares y especialmente con su madre: pero, en lo referente a sus decisiones, ya sean grandes o pequeñas, inamovible.
Vuelve, por tanto, de Leipzig, puede que con un programa de trabajo, pero ciertamente anhelando la soledad. Y desde el momento en que vuelve a Roma, desde aquel agosto romano en el que sin duda se saldrá con la suya en su intento de quedarse solo en su casa, de estar como solo en la ciudad, hará todo lo posible para vivir, pirandélicamente, como «hombre solo».
Durante cuatro años, desde el verano del 33 al del 37 raramente sale de casa y aún más raramente se deja ver por el Instituto de Física. En un determinado momento, deja incluso de ir. Amaldi, Segré y Gentile (Giovanni júnior, hijo del filósofo) van a su encuentro alguna vez; a intentar, dice Amaldi, hacerle volver a la vida normal. El hecho de que Fermi no fuera, también demuestra que sus relaciones nunca habían sido amigables, o ya no lo eran.
Majorana evitaba cuidadosamente cualquier conversación sobre física. Hablaba de flotas y batallas navales, de medicina, de filosofía. «Los intereses filosóficos, que siempre habían estado vivos en él, se habían acentuado fuertemente.» El hecho, sin embargo, de no querer hablar de física, demuestra que no la había abandonado, sino que, al contrario, le obsesionaba. «Ninguno de nosotros -añade Amaldi-, logró nunca, no obstante, saber si seguía investigando sobre física teórica; yo creo que sí, pero no tengo ninguna prueba.»
Trabajaba mucho, durante un número de horas absolutamente excepcional. ¿En qué trabajaba, si de todo aquel período tan sólo quedan la Teoría simétrica del electrón y del positrón, publicada por él en 1937 y el ensayo sobre Valor de las leyes estadísticas en la física y en las ciencias sociales, publicado cuatro años después de su desaparición? Aquellos que son de la opinión de que no hacía nada en el campo de la física, podían tener también razón; pero en la misma medida que aquellos que son de la opinión exactamente contraria. Escribía durante horas, durante horas del día y de la noche. Y tanto si escribía sobre física o sobre fisiología, el hecho es que de todos aquellos papeles quedaron solo dos breves escritos. Indudablemente, lo destruyó todo antes de desaparecer, dejando casual, o voluntariamente, el ensayo que Giovanni Gentile júnior publicaría en el número de febrero-marzo de 1942 de la revista Scientia. La conclusión de este ensayo es para nosotros, que bien poco sabemos de física, y menos de ciencias sociales, profundamente sugestiva:
La desintegración de un átomo radiactivo puede obligar a un contador automático a registrarlo con un efecto mecánico hecho posible mediante la adecuada amplificación. Bastan, por tanto, los recursos corrientes de un laboratorio para preparar una cadena de todos modos compleja y vistosa de fenómenos que sea «ordenada» por la desintegración accidental de un solo átomo radiactivo. No hay nada desde el punto de vista estrictamente científico que impida considerar como plausible que en los orígenes de los acontecimientos humanos pueda encontrarse un hecho vital igual de simple, invisible e impredecible. Si es así, como nosotros sostenemos, las leyes estadísticas de las ciencias sociales ven expandida su función que no es tan sólo la de establecer empíricamente la resultante de un gran número de causas desconocidas, sino, sobre todo, dar un testimonio inmediato y concreto de la realidad, cuya interpretación requiere un arte especial y no una última aportación del arte de gobernar.
Profundamente sugestiva, decimos, en el sentido de la inquietud, del miedo. Automáticamente nos hemos visto obligados a verificarla, a disponer las palabras sobre una hoja de papel con un ritmo de dicción y de visión. Extraña operación, y gratuita, se dirá: pero el hecho es que al transmitirla hemos sentido crecer en nosotros la inquietud, el miedo. Y probad también vosotros si os parece: os encontraréis ante un tremendo epigrama. (Y decimos epigrama en su significado de composición poética breve y llena de conceptos; aunque, ¿quién sabe?, también irónica, también burlesca.)
Su hermana María recuerda que Ettore, durante aquellos años, decía frecuentemente: «La física anda por un camino equivocado», o (no lo recuerda exactamente) «Los físicos andan por un camino equivocado»; y seguro que no se refería a la investigación en sí, a los resultados experimentados o en vía de experimentación de esa investigación. Se refería posiblemente a la vida y a la muerte, quería decir, posiblemente, lo que el físico alemán Otto Hahn se dice que había dicho cuando, a principios de 1939, se empezó a hablar de la «liberación de la energía atómica»: ¡Pero esto no puede quererlo Dios!
Mas, si nos detenemos en lo que por bien fundados y seguros testimonios nos ha llegado, Ettore Majorana se comporta en aquellos años como un hombre «aterrado». Unos versos de Eliot o de Móntale podrían ayudarnos a definir su «terror». Alguno de los personajes de Brancatti, a encontrar motivos psicológicos. Y pensamos, se entiende, en aquellos personajes marginales, como Hermenegildo Fasanaro en Bell ‘Antonio, que sienten el terror de aquella especie de «fisión humana» del desencadenarse del mal en el hombre que se desarrolla (1939-1945) ante sus ojos; y pensamos especialmente en el protagonista del cuento La chinche, que nos trae a la memoria un detalle referido por Amaldi: que Majorana se había dejado crecer el pelo «de forma anormal» (veamos: ¿acaso la normalidad del dejarse crecer hoy el pelo no corresponde a un más difuso, más general «terror»?), hasta el punto de que un amigo «le mandó, a pesar de sus protestas, a casa de un barbero».
Agotamiento nervioso, dicen, unánimemente, los testigos (y lo dijeron también los médicos de la familia) y algunos se habrían visto obligados a hablar de locura, si no dispusieran de este delicado eufemismo «moderno». Pero el agotamiento nervioso o la locura no son puertas abiertas a través de las cuales se sale y se entra cuando se quiere. Majorana demuestra, en cambio, poder volver a entrar cuando quiere en lo que Amaldi llama la vida normal. Y vuelve a entrar, creemos, por un «normal» despecho, por un resurgimiento de ese antagonismo latente con respecto a Fermi y a los «muchachos de Via Panisperna» que ya no eran muchachos sino profesores titulares o internos, con todo lo que conlleva, en el piano de las estrategias y tácticas internas, en el plano del proceder consuetudinario, el hecho de ser profesor en Italia, el formar parte, en Italia, de la vida académica (aunque no sólo en Italia). Y sabe mal tener que decir que existe una cierta mistificación en la versión que se da en el entorno académico sobre el retorno de Ettore Majorana a la «normalidad», según la cual habían sido Fermi y los otros amigos quienes le habían convencido para que participara en las oposiciones para la cátedra de Física Teórica. En realidad, las valoraciones con vistas a la atribución de las tres cátedras puestas a concurso se había llevado a cabo sobre la base de la ausencia de Majorana y no de su participación; y la decisión de concursar creemos que se le ocurrió a Majorana para darse el gusto de estorbar el juego preparado a sus espaldas, excluyéndole. Cándidamente, Laura Fermi rompe esa especie de conspiración de silencio que se había establecido a propósito del episodio en cuestión y explica las cosas tal como sucedieron en realidad. La terna de ganadores había sido ya decidida, tranquilamente, como era habitual, antes de llevar a cabo la oposición; y era en el siguiente orden: primero Gian Cario Wick, segundo, Giulio Racah, tercero Giovanni Gentile junior.
La comisión, de la que Fermi también formaba parte, se reunió para examinar las titulaciones de los candidatos. Llegados a este punto, un acontecimiento invalidó las previsiones: Majorana decidió, de improviso, concursar, sin consultarlo con nadie. Las consecuencias de su decisión eran evidentes: él habría resultado primero y Giovannino Gentile no habría entrado en la terna.
Ante este peligro, el filósofo Giovanni Gentile se armó de la energía y la astucia de un buen padre de familia de los campos de Castelvetrano e hizo que el ministro de Educación Nacional ordenara la suspensión de las oposiciones; y se reemprendieron tras la gratuita eliminación como concurrente de Ettore Majorana, nombrado catedrático de Física Teórica de la Universidad de Nápoles por su «evidente renombre», en base a una vieja ley del ministro Casati revitalizada por el fascismo en 1935. Todo volvió, pues, a estar en orden. Y a Majorana le tocó volver en serio a la «normalidad», a causa de haberse presentado a oposición tan sólo por gastarles una broma mordaz a sus colegas. Entre los cuales, más tarde, después de la desaparición, se asentó la convicción de que había huido por el pánico, el trauma, de tener que comunicarse, de tener que enseñar.
Que era como decir que se lo tenía bien merecido.Por despecho, por puntillo, había pues, desencadenado un mecanismo en el que había quedado como atrapado. Y esto puede admitirse sin más, es decir que se sintiera ahora dentro de una trampa, en la trampa de la «normalidad» que le obligaba a ir más allá, a publicar, a mantenerse en aquel nivel de «evidente renombre», por el que había sido llamado a la cátedra; a llevar a cabo, en definitiva, con regularidad y continuidad, aquello que siempre había intentado evitar y que en los últimos años había evitado decididamente, como en una renuncia definitiva. Y ahora tenía que estar a la altura de un Fermi.
También es cierto que le incomoda tener que enseñar: hablar, comunicar, comprometerse. Pero por las cartas a sus familiares y por los recuerdos de su hermana y de quienes le fueron próximos durante este período, no parece que la enseñanza le ocasionara especiales traumas. Eran pocos los que asistían a sus clases, lo cual debía serle motivo de alivio; y sólo uno lo hacía con atención, con interés, lo cual era motivo suficiente para alentarle.
Su vida en Nápoles, en aquellos tres primeros meses de 1938, se desenvuelve entre el hotel y el Instituto de Física. Con Carrelli, director del Instituto, después de las clases, se entretenía largamente hablando de física. A pesar de que evitaba hablar de ello, Carrelli tenía la impresión de que estaba trabajando en algo «muy comprometido, de lo que no deseaba hablar».
Daba algún que otro paseo solitario por la orilla del mar y se dedicaba a buscar una pensión a la que trasladarse. Extrañamente, a pesar de las «buenas direcciones» que dice haber conseguido y a pesar de que el 22 de enero anuncia a su madre su próximo traslado del hotel a la pensión, parece ser que no logró encontrarla pues en febrero deja el hotel Terminus por el Bologna, más limpio, más confortable. Y de ahí surge nuestra primera duda, nuestra primera sospecha: que precisamente en enero, sí que la había encontrado y que desde entonces, preparándose para desaparecer, entre el hotel y la pensión llevara una doble vida. Ya que su desaparición la vemos como una estructura audaz y minuciosamente calculada, algo así como la burla concebida por Filippo Brunelleschi en prejuicio del Grasso Legnaiuolo. Una de estas estructuras ligeras y aéreas a las que basta «una nadería» para que se vengan abajo pero que precisamente se sostienen porque esa «nadería» ha sido calculada. Es cierto que, más allá del cálculo, se encuentran los imponderables, los imprevistos: la burla, con la que se salió con la suya por completo, no dependía, como sucedía con la cúpula de Santa Maria del Fiore, tan sólo del cálculo, de la pericia, del atento cuidado de ser Filippo; era también necesaria la suerte, como para cualquier cosa en la que lo imprevisible pueda entrar en juego y desbaratarlo todo. Y la suerte no le faltó a Brunelleschi. Pero parecería cínico decir que acaso tampoco le faltó a Ettore Majorana: sin embargo, el hecho es que él, muerto o vivo, suicidándose o huyendo, quería desaparecer; y todos estos imprevistos que no surgieron para que le pudieran encontrar, habría, pues, que verlos, para lo que él deseaba, como signos de lo que se suele llamar suerte.
Pero vayamos por orden. Hay que tener en cuenta entretanto, que para las dos lecciones semanales que impartía en la Universidad, no era necesario estar en Nápoles, considerando que tenía casa en Roma. Indudablemente, el hecho de estar en un hotel, más solo de lo que lograba estarlo en familia, le gustaba. En las cartas desde Nápoles se nota también, con respecto a las de Alemania, un no sé qué más distante, más alejado, en las relaciones con sus familiares; y se notará especialmente en su último mensaje. Posiblemente en la «normal» alegría de los familiares por su reencontrada o* encontrada, «normalidad», en su orgullo por el excepcional reconocimiento que se le había tributado con el nombramiento por su «evidente renombre», él reconocía y en su exacerbada sensibilidad agrandaba, un elemento de incomprensión. De cualquier forma, en Nápoles había dado un paso más hacia la completa soledad a la que aspiraba. Para ello le faltaba dar uno más, uno definitivo.
Sobre este paso, sobre cómo resolver las dificultades y asegurarse el éxito al darlo, creemos que habría «meditado» largamente. Casi verdaderamente apócrifa, la frase que se atribuye a Bocchini, «los muertos se encuentran, son los vivos quienes pueden desaparecer», se ajusta perfectamente al caso, pero con el añadido de que sólo los vivos inteligentes pueden desaparecer sin dejar rastro, o, en el caso de dejar alguno inevitablemente, hacer una acertada previsión, un exacto cálculo de la errónea valoración que harán de ese rastro los demás, o sea, la policía. Y sobre este punto creemos que para Majorana, por una opinión sobre la policía que remitimos a la de Bergotte sobre el profesor Cottard, debió de ser válida la experiencia adquirida con las muchas «actas» que constituían la parte fundamental de los más de veinte mil folios con los que Dante y Sara Majorana habían sido entregados al Tribunal de Justicia de Florencia.
La noche del 25 de marzo, Ettore Majorana partía con el «correo» Nápoles-Palermo de las 22,30. Había enviado una carta a Carrelli, director del Instituto de Física, y había dejado otra en el hotel, dirigida a su familia. Es fácil comprender por qué ésta no la envió también: había calculado cómo se iban a desarrollar, y efectivamente se desarrollaron las cosas; y de manera que la familia recibiese la noticia no de manera brutal sino gradualmente. Dichas cartas son ya de dominio público, desde que el profesor Erasmo Recarmi, un joven físico que se ocupa de los papeles de Majorana en la Domus Galileiana, las publicó. Pero creemos que quizá sea necesario releerlas. La dirigida a Carrelli:
Apreciado Carrelli, he tomado una decisión que ahora ya era inevitable. No hay en ella ni un ápice de egoísmo, pero me doy cuenta de los problemas que mi imprevista desaparición podrá acarrearos a ti y a los estudiantes. También por ello te ruego que me perdones, pero sobre todo por haber defraudado toda la confianza, la sincera amistad y la simpatía que me has demostrado durante estos meses. Te ruego también que des recuerdos de mi parte a quienes he aprendido a conocer y apreciar en el Instituto, especialmente a Sciuti; de ellos conservaré un buen recuerdo, por lo menos hasta las once de esta noche, y posiblemente incluso después.
¿Qué quiere decir «no hay en ella ni un ápice de egoísmo» si no que la decisión procedía de muy distinto sentimiento e intención, de otro muy distinto dolor que el de la gastritis y de la jaqueca al cual algunos tienden a asociarla? La frase está ahí, bien clara, sin equívocos; no obstante, hasta ahora, como en una especie de invisibilidad. Es también de observar la ambigüedad en que se sitúa la hora: «las once de esta noche»; en el vértice de la incertidumbre sobre la inmortalidad del alma, de la duda; pero al mismo tiempo en el confín entre la vida y la muerte, entre la decisión de morir y la de continuar viviendo. ¿Y por qué, en fin, esa hora precisa? ¿Y no era ésa la hora menos indicada para llevar a cabo el suicidio, en el paquebote Nápoles-Palermo? Si partía a las 22,30, a las 23 el paquebote estaba aún en el golfo de Nápoles, aún a la vista del puerto, de las luces de la ciudad; y todos los pasajeros en cubierta, todos los marineros trajinando. Un hombre que se tira al mar media hora después de la salida de una nave, corre el riesgo, si no de que le salven, sí de que le vean. ¿Es posible que Majorana, si realmente hubiera tenido la intención de suicidarse, no supiera calcularlo?
Tiene que haber en este número -once-, algún misterio, algún mensaje. Quizá un matemático, un físico, un experto en cuestiones marineras podrían intentar descifrarlo. A menos que Majorana lo hubiese puesto ahí precisamente para que se creyera que contenía una intención, un mensaje; incluso a nosotros nos faltó poco para creer que él había calculado la hora en que, por los movimientos del mar en el golfo de Nápoles, su cuerpo no podría ser encontrado nunca.
Hemos visto otras cartas de suicidas; y en todas se observa incluso en la grafía, una alteración más o menos intensa, siempre. Un algo de turbación, algo de caótico. En las dos de Majorana, por el contrario se observa un orden, una disposición, una composición, un juego al límite de la ambigüedad que tienen que ser intencionados, conociéndole como ahora le conocemos. Incluso la palabra «desaparición», en vez de muerte o fin, creemos que la utilizó para que fuera entendida como eufemismo cuando en realidad no lo era. Y he aquí la carta, si a ello se le puede llamar carta, a su familia:
Tengo un único deseo: que no os vistáis de negro. Si queréis seguir la costumbre, llevad a lo sumo, pero no por más de tres días, alguna señal de luto. Después recordadme, si podéis, en vuestro corazón y perdonadme.
También aquí un número: tres. 3, 11, 3 + 11 = 14. ¿Pueden tener un significado, estos números? Nosotros no entendemos en números, entendemos en palabras. Y en cuanto a palabras, en el breve mensaje, hay dos que habrán herido: «si podéis». Carrelli aún no había recibido la carta cuando le llegó un telegrama urgente de Majorana, desde Palermo, en el que le rogaba que no la tuviera en cuenta. Más tarde, cuando tuvo la carta, entendió el sentido del telegrama, llamó a Roma a los Majorana. Le llegó después otra carta de Ettore, desde Palermo, en papel con membrete del Grand Hotel Solé:
Apreciado Carrelli, espero que te hayan llegado juntos el telegrama y la carta. El mar me ha rechazado y volveré mañana al hotel Bologna, viajando posiblemente al mismo tiempo que este papel. Tengo, sin embargo, la intención de renunciar á la enseñanza. No me tomes por una muchachita ibseniana, porque el caso es diferente. Estoy a tu disposición para ulteriores detalles.
La carta es del 26 de marzo. Según las averiguaciones de la policía, la noche del mismo día, a las siete, Majorana embarcó en el «correo» hacia Nápoles; y en Nápoles desembarcó al día siguiente, a las 5,45. Pero nosotros tenemos algunas dudas: y no por la hipótesis de que se hubiera arrojado al mar en el viaje de vuelta, sino por la hipótesis de que no hubiera subido al paquebote la noche del 26, en Palermo.Que el viaje había sido llevado a cabo hasta el desembarco en Nápoles, lo decía el billete que había sido entregado y obraba en poder de la dirección de la Tirrenia. Que en el camarote correspondiente al asignado por el billete a Ettore Majorana había viajado una persona que podía ser él, lo decía el profesor Vittorio Strazzeri que había pasado la noche en el mismo camarote.
Según los billetes entregados, resultaba que en aquel camarote habían viajado el inglés Cario Price, Vittorio Strazzeri y Ettore Majorana. Fue imposible localizar a Price; pero fue fácil llegar hasta el profesor Strazzeri, que ejercía la docencia en la Universidad de Palermo.
Instado por una carta del hermano de Ettore (a la cual, es obvio pensarlo, debió adjuntarse una fotografía), el profesor Strazzeri expresa dos dudas: haber viajado efectivamente con Ettore Majorana y que el «tercer hombre» fuese un inglés. Tiene, no obstante, una convicción absoluta: «Si la persona que ha viajado conmigo era su hermano, éste no desapareció por lo menos hasta llegar a Nápoles». En cuanto al inglés, no pone en duda que se llamara Price, pero hablaba italiano «como nosotros, como la gente del sur» y un tanto tosco, de comerciante, o menos que esto. Nos encontramos, verdaderamente, ante el «tercer hombre». Pero el problema no es de difícil solución. Dado que el profesor Strazzeri intercambió algunas palabras con el hombre que tenía que ser Cario Price y ninguna con el que tenía que ser Ettore Majorana, es fácil y razonable la hipótesis de que el hombre con el que no habló, y que Strazzeri supo luego que tenía que ser Majorana, fuese contrariamente el inglés; mientras que aquel que luego le dijeron que había de ser Price, debía ser un siciliano, un meridional, un comerciante, como aparentaba ser, que viajaba en el lugar de Majorana. Y en todo esto no hay nada de novelesco: Majorana podía haber ido a la taquilla de la Tirrenia a la hora oportuna y haber regalado su billete a alguien que iba a adquirir uno y que tal vez, por edad, por estatura, por el color del pelo, se le pareciera un poco (nada más fácil de encontrar, incluso entre un número limitado de sicilianos, que alguien del tipo «sarraceno»). Si no se acepta esta hipótesis, se debe, o desproveer de credibilidad al testimonio del profesor Strazzeri, o apuntar, como alguien ha intentado, hacia lo novelesco de que Price no fuese Price sino un meridional, un siciliano que simulara ser inglés, que seguía a Majorana y dirigía sus acciones. Y, por este camino se puede incluso llegar a la conclusión de que la mafia se dedicaba a la trata de físicos como a la de blancas.
Pero, aparte de cada hipótesis, lo que sigue siendo significativo es el hecho de que el profesor Strazzeri no está en absoluto seguro de haber viajado con Ettore Majorana y en cambio sí lo está de que la persona que podía ser Majorana desembarcó en Nápoles. Está tan seguro de ello que sugiere al hermano que lo busque en algún convento, ya ha ocurrido otras veces, dice, que personas «no muy religiosas» se hayan recluido en un convento, y al decir esto evidencia su prejuicio de que un hombre de ciencia no puede ser sino refractario a la religión, por no decir ateo, sin más. Pero ahí se equivocaba. Ettore Majorana era religioso. El suyo fue un drama religioso, y diríamos que a la manera de Pascal.
Y el hecho de que le hubiera precedido a la preocupación religiosa al que habíamos de ver llegar a la ciencia, si no es que había llegado ya, es la razón por la que estamos escribiendo estas páginas sobre su vida.
La carta del profesor Strazzeri, su sugerencia de buscar en los conventos, es del 31 de mayo. Pero hemos visto que ya el 16 de abril Giovanni Gentile sugería a Bocchini una búsqueda por los conventos, y seguro que por sugerencia de la familia.
El 17 de julio, en la sección « ¿Quién le ha visto?» del más popular semanario italiano La Domenica del Corriere, aparecía una fotografía pequeña y una descripción del desaparecido Ettore Majorana: De 31 años, 1,70 m de estatura, esbelto, de pelo negro, ojos oscuros, una larga cicatriz en el dorso de una mano. Quien sepa algo de él, se ruega escriba al Rev. P. Marianecci, Viale Regina Margherita 66, Roma.
Sabía algo sobre él el superior de la Iglesia llamada del Gesú Nuovo, en Nápoles: dijo que en los últimos días de marzo, o a primeros de abril, un joven, que con un mínimo margen de incerteza reconocía en la fotografía de Ettore Majorana, se le había presentado pidiendo ser acogido en una celda para probar la vida religiosa. La propiedad de la frase, correspondiente a la praxis, hace pensar que el joven no ignoraba dicha praxis; el hecho de que se presentara a los jesuitas, que había razones de afecto o de costumbre. Y Ettore Majorana había sido alumno del Convitto Massimo de Roma y conocía bien reglas y disciplina (una especie de certificado otorgado por el Convitto del período que va del 15 de diciembre de 1917 al 27 de enero de 1918, le asigna esta puntuación: Piedad 10, Disciplina 10, Aplicación 10, Urbanidad 10, en relación a su «grupo»; en relación a la escuela, se mantiene el 10 en Conducta, pero desciende a un 9 en Atención y Aprovechamiento. Y ese 10 en Piedad, que sabemos muy bien que no es «nuestra» piedad, nos resulta sugestivo.
El superior, desconfiando a causa de la agitación que el joven no acertaba a esconder, dijo que sí, que era posible, pero no inmediatamente. Que volviera. Pero no volvió.
A finales de marzo, a principios de abril. ¿Antes de partir hacia Palermo y de las cartas que anunciaban el suicidio, o después, a su regreso a Nápoles? Porque, a Nápoles, si damos crédito al testimonio de la enfermera, sí volvió, aunque no fuera en el «correo» del 27 de marzo.
Y la enfermera no era una enfermera cualquiera, una que lo conociese apenas y que, como sucede a veces, se inmiscuyera gratuitamente en el caso: era su enfermera, aquella de la que habla en una carta a su madre y que le había proporcionado «buenas direcciones» para la pensión que buscaba. Su testimonio era, en efecto, el único elemento imponderable, imprevisible, que pudo haber desbaratado aquello que creemos que era el proyecto, la organización, que Majorana había llevado a cabo de su propia desaparición; y si se le hubiera añadido lo imponderable, lo imprevisible, de una policía que le hubiera tomado en serio, posiblemente no estaríamos haciendo hipótesis sobre la desaparición de Majorana. Pero lo ponderable, lo previsible era que la policía no le hiciera caso, que considerara su testimonio como una de esas pequeñas mitomanías que se suscitan siempre entorno a los casos misteriosos.
La familia creyó en lo que decía la enfermera y creyó que el superior del «Gesú Nuovo» había visto a Ettore Majorana después del 27 de marzo. Toda la familia, suponemos, durante un cierto tiempo, la madre siempre, hasta la muerte; y le recordó en el testamento dejándole, para cuando vuelva, la parte de la herencia que le correspondía. Y nosotros estamos convencidos de que llevaba razón.
Su carta a Mussolini no delira de amor materno y de esperanza; dice cosas objetivamente veraces y concretas. Y especialmente ésta, que es primordial:
Fue siempre juicioso y equilibrado y su drama espiritual o nervioso parece, por ello, un misterio. Pero una cosa es cierta, y la afirman con gran seguridad todos sus amigos, su familia y yo misma, que soy su madre: nunca se advirtieron en él precedentes clínicos o morales que puedan hacer pensar en el suicidio, al contrario, la serenidad y la seriedad de su vida y de sus estudios nos permiten, es más, nos obligan a considerarlo tan sólo como una víctima de la ciencia.
Y más cosas absolutamente sensatas, que habrían continuado siendo sensatas aun pasándolas por el cedazo de la mentalidad policial, dice la madre en aquella carta: que le busquen en el campo, en alguna casa de labranza donde podría hacer durar más largamente el dinero que había llevado consigo; y que indiquen el número de pasaporte a los consulados y el hecho de que le caducaba en agosto…
Porque, otro elemento a tener presente contra la tesis del suicidio, Ettore Majorana llevó consigo pasaporte y dinero. El 22 de enero había pedido a su madre que a su hermano Luciano le hiciese retirar del banco su parte de la cuenta y se la enviase toda. Y poco antes del 25 de marzo, día en que marchó hacia Palermo anunciando el suicidio, había cobrado los sueldos de octubre a febrero que hasta aquel momento no se había preocupado de retirar. No tenía el sentido del dinero, como demuestran esos cinco sueldos como olvidados, pero que los cobrara precisamente la víspera del suicidio no parece verosímil. No hay más que una única, simple explicación: le hacían falta para lo que intentaba hacer.
Existe, sin embargo, otra, más complicada: que la incongruencia de un suicida que llevase consigo cuánto dinero podía y el pasaporte, sirviera para alimentar en su madre la ilusión de creerlo todavía vivo, la esperanza de que no se hubiera suicidado. Pero esta explicación se contradice con la recomendación de no llevar vestidos de luto o llevar sólo alguna señal durante no más de tres días, los tres días de «luto riguroso» siciliano. Claramente, quería que se le diera por muerto.Al prepararse para «una» muerte o para «la» muerte, al prepararse para una situación en la que olvidar, olvidarse y ser olvidado (que es la de la muerte real y auténtica, pero que también puede ser solamente para el registro civil, si se tiene la cautela o la vocación de no volver a trabar relación con los demás, de observar su vida y sus sentimientos con ojos de entomólogo; cautela o vocación de las cuales carecía por completo Mattia Pascal y que tuvo, en cambio, veinte años después, Vitangelo Moscarda; y traemos a colación estos dos personajes de Pirande-11o, también por el hecho de que a nivel periodístico y televisivo se dio por cierta la afición de Ettore Majorana a tomar como modelo a Mattia Pascal, cuando, en realidad, el protagonista de Uno, ninguno y cien mil se ajustaba mucho más a sus aspiraciones); al preparar, pues, su propia muerte, organizándola, calculándola, creemos que se insinuaba en Majorana, en contradicción, en contraposición, en contrapunto, la conciencia de que los datos de su breve vida, al contacto del misterio de su desaparición, podían constituirse en mito. La elección, en apariencia o real, de la «muerte por agua», es indicativa y repetitiva de un mito: el del Ulises de Dante. Y el no dejar que se encontrara el cuerpo o el hacer creer que había desaparecido en el mar, era una forma de reafirmar el sentido mítico.
Ya el hecho de desaparecer tiene de por sí, y en todos los casos, un algo de mítico. El cuerpo que no se encuentra y cuya muerte, por no poder ser celebrada, no es una muerte «verdadera», vida no «verdadera», que el desaparecido lleva en otra parte, entrando en la esfera de la invisibilidad, que es esencia del mito, obligan a un recuerdo, ultra lo burocrático y judicial, (la «muerte presunta» queda declarada a los cinco años de la desaparición) de piedad insatisfecha, de resentimientos no apelados. Si los muertos son, dice Pirandello, «los jubilados de la memoria», los desaparecidos son sus asalariados, con un más cuantioso y largo tributo de recuerdo. En todos los casos. Pero especialmente en un caso como el de Ettore Majorana, en cuya mítica desaparición llegaban a asumir significado mítico su juventud, su prodigiosa mente, su ciencia. Y creemos que Majorana tuvo esto en cuenta, también en el absoluto y total deseo de ser «hombre solo» o «dejar de existir»; que, en definitiva, en su desaparición prefiguraba, tenía conciencia de prefigurar, un mito: el mito del rechazo de la ciencia.
Nacido en esta Sicilia que durante más de dos milenios no había dado un científico, donde la ausencia si no el rechazo de la ciencia se había convertido en una forma de vida, el hecho de ser científico era de por sí una disonancia. [8] Así pues, el «llevar» la ciencia como parte de sí mismo, como función vital, como provisión de vida, debía serle un peso angustiante; y todavía más al intuir que ese peso de muerte que sentía llevar puesto se materializaba en la particular investigación y descubrimiento de un secreto de la naturaleza, depositándose, creciendo, difundiéndose en la vida humana como polvo mortal. «En un puñado de polvo te enseñaré el horror», dice el poeta, y ese horror, creemos que lo había visto Majorana en un puñado de átomos.
¿Fue exactamente la bomba atómica, lo que vio? Los expertos, y especialmente esos expertos que sí hicieron la bomba atómica, lo excluyen decididamente. Nosotros no podemos sino tomar registro de los hechos y los datos con respecto a Majorana y la historia de la fisión nuclear, y de ello surge un cuadro inquietante. Para nosotros, los inexpertos, los profanos.
En 1931, Irene Curie y Fréderic Foliot, habían interpretado los resultados de ciertos experimentos suyos «como un efecto Compton sobre los protones». Al leer esta interpretación de ellos mismos, Majorana había dicho enseguida, según testimonio de Segré y de Amaldi, lo que Chadwick escribía el 27 de febrero de 1932 en una carta a la revista Nature. Sólo que Chadwick, si el título de la carta no nos engaña, presentaba su interpretación como posible («Possible existence of a neutrón»), mientras que Majorana había dicho inmediatamente con seguridad e ironía: «Qué tontos, han descubierto el protón neutro y no se han dado cuenta».
En 1932, seis meses antes de que Heisenberg publicara su trabajo sobre las «fuerzas de intercambio», Majorana, como hemos visto, había enunciado la misma teoría entre sus colegas del Instituto romano y rehusado su exhortación para que la publicara. Cuando la publica Heisenberg, su comentario es que había dicho todo lo que se podía decir sobre el tema y «probablemente incluso demasiado». ¿Es un «demasiado» científico o un «demasiado», llamémosle, moral?
En 1937, Majorana publica una Teoría simétrica del electrón y del positrón que, nos parece entender, no entró formalmente en circulación hasta después de veinte años, con el descubrimiento de Lee y Yang de las elementary particles and weak interaction.
Estos tres datos demuestran una profundidad y prontitud de intuición, una seguridad de método, una amplitud de recursos y una capacidad para seleccionarlos rápidamente, que no le habrían impedido emprender lo que otro no comprendía, ver lo que otro veía y, en definitiva, anticipar, si no en el plano de la intuición, de la visión, de la profecía. Amaldi dice:
Algunos de los problemas tratados por él, el orden seguido en su tratamiento y, más en general, la elección de los medios matemáticos para confrontarlos, muestran una tendencia natural a anticiparse a los tiempos que en algún caso tiene algo de profético.
E. Fermi dice, hablando con Giuseppe Cocconi en 1938, después de la desaparición:
«Porque, mire, en el mundo existen varias categorías de científicos. Personas de segundo y tercer rango, que hacen todo lo que pueden, pero no van muy lejos. Personas de primer rango, que llegan a descubrimientos de gran importancia, fundamentales para el desarrollo de la ciencia. Pero después están los genios, como Galileo y Newton. Pues bien, tenía eso que ningún otro en el mundo tiene; desgraciadamente, le faltaba lo que en cambio es corriente encontrar en otros hombres: el simple sentido común.»
Si la opinión de Fermi fue recogida con exactitud, se hace evidente un olvido: en aquel momento existía en el mundo un genio como Galileo y Newton, y ése era Einstein. No obstante, Majorana era, según Fermi, un genio. Entonces, ¿por qué no había podido ver o intuir lo que los científicos de tercer, segundo y primer rango aún no veían o no intuían? Por otra parte, ya en 1921, hablando de las investigaciones sobre el átomo de Rutherford, un físico alemán había advertido: «Vivimos sobre una isla de fulmicotón»; pero añadía que, gracias a Dios, aún no habían encontrado la cerilla para encenderlo (es evidente que no le pasaba por la cabeza no encender la cerilla, una vez encontrada).¿Por qué, quince años después, un genio de la física, al encontrarse frente al virtual, aunque no reconocido, descubrimiento de la fisión nuclear, no podría haber comprendido que la cerilla ya existía y haberse alejado de ella (puesto que le faltaba el sentido común, con angustia) con terror?
Es historia ahora ya por todos conocida que Fermi y sus colaboradores obtuvieron, sin darse cuenta, la fisión (en aquel entonces escisión) del núcleo de uranio en 1934. Lo sospechaba Ida Noddack; pero ni Fermi ni otros físicos tomaron en serio sus afirmaciones hasta cuatro años después, a finales de 1938. Majorana podía muy bien haberla tomado en serio, haber visto lo que los físicos del Instituto romano no alcanzaban a ver. Y tanto es así que Segré habla de «ceguera». «La razón de nuestra ceguera no está clara ni tan siquiera hoy», dice. Y está posiblemente dispuesto a considerarla providencial, si esa ceguera suya fue lo que impidió que Hitler y Mussolini obtuvieran la bomba atómica.
No estarían dispuestos a considerarla de la misma manera, y así sucede siempre con las cosas providenciales, los habitantes de Hiroshima y Nagasaki.«La turbia conspiración del monstruo Calibán contra la vida me ha huido de la mente.» Una breve palabra mi, mi vida, se escapó de la parte del diálogo de Próspero; y así nos la repetimos mientras caminamos tras el padre cartujo que guía nuestra visita a este antiguo convento. Es un holandés. Tiene nuestra misma edad. Alto, delgado. Se apoya en un largo y tosco bastón, de esos de los pastores y de los ermitaños, camina arrastrando dolorosamente un pie enorme a causa de las vendas. Habla mecánicamente de la historia de la orden, de la historia del convento; pero, de vez en cuando, se vuelve y, deteniéndose en una frase, en una palabra, nos mira fijamente con una mirada transparente, por la que cruza, no obstante, una chispa de desconfianza, de ironía. Es como si adivinase las preguntas que queremos hacer. Y se anticipa a ellas; desarmado, desarmante. En la historia de la orden, dice, no se encuentran glorias literarias ni científicas; la única cosa digna de mención que haya hecho un cartujo, en este convento, es la copia de una antigua crónica.
Pero desde el momento en que llegamos a esta especie de ciudadela entre bosques, toda nuestra ansiedad y curiosidad se ha venido abajo. La frase de Próspero golpea en la memoria como entre paredes desnudas: «La turbia conspiración del monstruo Calibán contra la vida, me ha huido de la mente». A ratos se une a otras, del mismo Próspero, de la misma escena del acto IV de La tempestad, penúltima obra de Shakespeare, última en un cierto sentido:
Estos actores nuestros, como de los demás ya había dicho, eran tan sólo espíritus y se disolvieron en el aire, en el aire sutil. Y, parecidos en todo al edificio sin fundamentos de esta visión, las torres encapuchadas de nubes, los espléndidos palacios, los sagrados templos, el mismo globo terráqueo y todo lo que contiene se encaminan a la disolución y, al modo del espectáculo sin cuerpo que acabáis de ver disolverse, no dejarán tras de sí ni siquiera un rastro de nube. Nosotros estamos hechos de la misma substancia de la que están hechos los sueños, nuestra breve vida se halla envuelta por el sueño.
Porque estas visiones, el vasto jardín en cuyo centro nos encontramos, como una pintura de Desiderio Monsú, los arcos y la fachada de una iglesia, «derruida», dice el opúsculo con que nos ha obsequiado el cartujo, por un terremoto; los largos y desiertos pasillos; las celdas vacías, cada una con una ventana cuyo alféizar es escritorio (una solución, dice el cartujo, muy apreciada por Le Corbusier); las antiguas imágenes, amarillentos y carcomidos aguafuertes, del fundador de la orden, nos dan una sensación de disolución y de irrealidad, como en un sueño cuando se sabe que se está soñando. Aunque, posiblemente, ese paso de una frase del diálogo a la otra tiene más que ver con el sentido de nuestro viaje, de nuestra visita: quizás aquí, en este convento, alguien escapó de hacer traición a la vida traicionando la conspiración contra la vida; pero la conspiración no se extinguió por esa deserción, la disolución sigue adelante, el hombre se disgrega y se desvanece cada vez más en la misma substancia de la que están hechos los sueños. Y ¿acaso no es ya un sueño de lo que era el hombre, esa sombra que quedó como estampada en cualquier trozo de pared, en Hiroshima?
O sea, que hemos hecho este viaje, hemos entrado en esta ciudadela de los cartujos, siguiendo una sutil, inquietante huella de Ettore Majorana. Una noche, en Palermo, hablábamos de su misteriosa desaparición con Vittorio Nisticó, director del diario L'Ora. De repente, Nisticó tuvo un recuerdo preciso: siendo muy joven, en los años de la guerra, o de la inmediata posguerra, digamos que alrededor de 1945, había visitado, en compañía de un amigo, un convento cartujo; y en un determinado momento de la visita, un «hermano» (los «hermanos» viven más en el mundo que los «padres», llevan una vida activa que permite que los «padres» hagan vida contemplativa; las horas que los «padres» dedican al estudio y las lecturas espirituales, ellos las dedican a cocinar y a cultivar el huerto; salen con frecuencia, tratan libremente con la gente de fuera) les hizo la confidencia de que en el convento, entre los «padres», se encontraba «un gran científico». Para confirmar la exactitud del recuerdo, llamó inmediatamente al amigo que le había acompañado en aquella visita. Su amigo lo confirmó, y precisó que el «hermano» que les había hecho la confidencia era sobrino del escritor Nicola Misasi. Pero el hecho de que Nisticó fuera periodista le hizo presuponer que yo buscaba alguna cosa más actual, alguna cosa de la que se había hablado más recientemente, y no el rastro de aquel científico de quien les había hablado el sobrino de Misasi. Y por ello añadió que se decía que quizás, aunque no era cosa segura, sino un rumor, una habladuría, en aquel convento había estado, o se encontraba aún, uno de los tripulantes del B-29 que había soltado la bomba atómica sobre Hiroshima.
Savinio [9] decía estar seguro de que las ruinas de Troya eran las que había descubierto Schliemann, por el hecho de que, durante la primera guerra mundial, el cazatorpedero Agamennonlas había bombardeado. Si la ira todavía no aplacada de Agamenón no les hubiese animado ¿por qué razón iban a haber disparado aquellos cañones sobre las ruinas, en un páramo? Los nombres, no sólo un destino, son las cosas mismas.
«Absurdo y misterio en todo, Jacinta», dice el poeta José Moreno Villa [10]
En todo hay, sin embargo, misterio «racional» de esencias y correspondencias, continua y tupida trama, de una cosa a otra, de un hombre a otro, de significados; apenas visibles, apenas decibles. En el momento en que Nisticó nos hablaba de la inesperada, insospechada, increíble noticia que la lejana voz del amigo le había revelado, nosotros vivimos una experiencia de revelación, una experiencia metafísica, una experiencia mística: tuvimos, más allá de la razón, la racional seguridad que, correspondiente o no a los hechos reales y verificables, aquellos dos fantasmas de hechos que convergían en un mismo lugar habían de tener un significado. La sospecha de Nisticó de que «el gran científico» de quien le había hablado treinta años antes el «hermano» Misasi podía ser Majorana; el rumor de que hubiese ido a parar al mismo convento, y quizá aún se encontrara allí, el oficial americano que había sido presa de remordimientos de haber estado al mando, o haber formado parte de la tripulación de aquel mortífero avión; ¿podían estas dos cosas no ser puestas en relación entre ellas, no reflejarse la una en la otra, no explicarse recíprocamente, no tener el valor de una revelación?
Pero ahora, detrás del cartujo que nos guía por pasillos, escaleras y celdas, ya no tenemos ganas de hacer preguntas, de verificar. Nos sentimos implicados, comprometidos en la observancia de un secreto. Alguna pregunta sí hacemos, pero sólo cuando el cartujo se vuelve para mirarnos, para escrutarnos. Esperándolas, siempre con esa mirada transparente, en la que se aúnan desconfianza e ironía. ¿Hay americanos en el convento? No, en este momento no los hay; uno se quedó durante dos años. Pero había incluso dejado la orden, nos parece entender en una observación que hace sobre los americanos, al principio ardiendo por abrazar esa vida, más tarde inquietos, más tarde cansados.
Sobre la imposibilidad de que haya científicos entre los cartujos nos ha hablado ya, anticipándose a la pregunta. Pero ¿y si uno hubiera sido «antes» científico, «antes» escritor o pintor? Abre los brazos, sonríe ligeramente…
Y llegamos al cementerio: treinta túmulos de tierra rojiza dispuestos como cubiertas de sarcófagos, una cruz de madera negra en cada túmulo. Sin nombres.
Cada «padre» o «hermano» que muere es puesto junto a otro, de manera que el último se reúne con el más antiguo. En el tercer túmulo de la izquierda hay unas flores, ahí fue sepultado el prior que murió hace algunos meses. El próximo que muera irá en el cuarto, junto a uno muerto hace más de treinta años.
Una paz sagrada rodea aquellas cruces negras. También nosotros nos sentimos en paz.
En el umbral, al despedirnos, el cartujo pregunta: « ¿He dado respuesta a todos vuestros quesiti?».Lo dice exactamente así «quesiti»[11].
¿En la inseguridad de su italiano o en la seguridad de su latín?
Le hemos hecho pocas, él ha adivinado muchas y las ha eludido.
Pero le contestamos que sí.
Y es cierto.
Un desgarrón en el cielo de papel [12]
por Lea Ritter Santini
Y cuando, andando el tiempo, habréis descubierto todo lo descubrible, vuestro progreso no será más que un progresivo alejamiento de la humanidad. Entre vosotros y la humanidad puede abrirse un abismo tan grande que a cada eureka vuestro correréis el riesgo de que os responda un grito de dolor universal…
Bertolt Brecht,
Vida de Galileo
La idea de que un electrón expuesto a una radiación escoja libremente el momento y la dirección en que quiere saltar me resulta insoportable. En este caso, preferiría hacer de zapatero remendón o hasta de croupier en un casino antes de ejercer como físico.Vivir pegado a la pared es llevar una vida de perros. Pues bien, los hombres de mi generación y los de la generación que hoy entra en la facultad y en los talleres han vivido como perros y viven cada vez más como perros. Gracias a la ciencia, sobre todo gracias a la ciencia. [13]
Albert Einstein a Max Born,
29 de abril de 1924
Leonardo Sciascia escogió las palabras de Albert Camus para explicar los motivos que le habían movido a seguir el rastro de un caso, de un destino humano nunca aclarado, que no sólo pertenece ya a la historia de la ciencia, sino que despertó inquietud en los ambientes académicos e intelectuales italianos, un enigma que ninguna policía llegó a resolver.
Sciascia aumenta con sus palabras la tensión de una imagen que podría pertenecer a la vida de cada día, una vida, si se quiere, miserable, puede que cruel, pero, en todo caso, cotidiana, un perro y una pared, signos de limitación de la libertad, que es, para los animales como para los hombres, condición de vida. Cuando una situación sin salida, que reúne sufrimiento animal y anodina cotidianidad, se convierte en imagen de la impotencia humana, y para explicar las causas se recurre al puro y simple imperativo del progreso, cada lector se siente, en consecuencia, directamente llamado a reconocer, por los menos, el camino que lleva a la pared; si es posible, para evitarlo y para pensar también en aquellos que posiblemente, se negaron sin más a construirlo.
Leonardo Sciascia ha recorrido ya otros caminos incómodos. En otros libros suyos que volvían a proponer el tema de la relación entre los ocultos mecanismos del poder y la conciencia de cada uno, entre la responsabilidad individual y el transcurso de la historia, su ficción literaria podía parecer en principio fuera de lugar e increíble, deformada y excesiva hasta lo inverosímil, para acabar luego imitada, e incluso superada, por la realidad. El principio estructural de su narrativa viene determinado por la intención de presentar, con una composición al estilo del documental, con la apariencia de una imparcial recopilación de material, extraído las más de las veces de la realidad de los acontecimientos históricos, los hechos y su sucesión con la frialdad de un informe. El lugar geométrico del relato refleja el juego de las proyecciones, las partes del mosaico resultan móviles; el lector es libre tanto de seguir las instrucciones como de no aceptarlas, de ordenar los elementos según otro esquema y de considerarlo como la posible verdad.
No procede de manera distinta el escritor en esta breve novela, que le ha costado, como casi cada una de sus transformaciones literarias de los hechos sucedidos, un largo trabajo con los documentos y sus rastros, el fatigoso itinerario en busca de los recuerdos enterrados, cambiados, en un tiempo casi «mítico». La búsqueda empieza en la mañana de las actas burocráticas de la policía fascista que había vinculado la desaparición del joven físico Ettore Majorana a implicaciones de ambiguo carácter político. En marzo de 1938 el científico siciliano se habría embarcado, si nos atenemos a los documentos, en Palermo hacia Nápoles, a donde no llegó nunca. Retraído, solitario, reservado, el joven investigador de quien Enrico Fermi dijo que era uno de esos genios que aparecen una, como máximo dos veces en el curso de un siglo, había permanecido, en 1933, largos meses en Alemania, en el Instituto de Física de la Universidad de Leipzig, en casa de Werner Heisenberg. Nombrado titular de la cátedra de física de la Universidad de Nápoles -las circunstancias de este nombramiento toman para Sciascia un significado particular-, Ettore Majorana viajaba entre Palermo, Nápoles y Roma. Ya en 1938 había hablado en alguna carta a la familia y a algún amigo de la intención de quitarse la vida. Cuando desapareció, ninguna pista, durante el curso de la investigación abierta para encontrarle, a él o a su cadáver, llevó a ningún resultado.
La hipótesis de la locura, así como la del suicidio, empezaron a tomar cuerpo; en el ambiente siciliano, que por ese don natural de fantasioso individualismo cree más en el particular «como si fuera» que en cualquier forma objetiva de la realidad externa, hipótesis y fantasía tenían con igual derecho posibilidad de ser verdad. La familia insistió ante el gobierno italiano para que la búsqueda se extendiera también a los conventos de la Italia meridional. El silencioso, introvertido joven profesor podía haber escogido, por miedo o por inseguridad ante los mayores interrogantes que la ciencia le planteaba, el retiro absoluto del claustro, la impotencia del silencio. La narración literaria de Sciascia escoge la libertad de dar fe a esta última hipótesis más que creer en las otras, banales, tranquilizantes soluciones. Fuera de su tiempo, capaz de prever, Ettore Majorana podía haber reconocido y calculado la potencia de la energía atómica algunos meses antes de que la esperada escisión del átomo se diera a conocer y justificara la imaginación. Un terror preciso, o incluso tan sólo el presentimiento de un horror inminente habían angustiado su conciencia en un conflicto sin solución; su decisión de desaparecer significaría el rechazo del científico, no la oscura desesperación de un neurótico.
La ciencia, ya se sabe, es una irritable forma del pensamiento y no ha perdonado a la literatura su invención; no la tesis de la renuncia a la vida mundana, sino su motivación y su explicación psicológica y científica.[14]
Leonardo Sciascia, siciliano como Luigi Pirandello y como Ettore Majorana, no ha seguido, ciertamente, las confusas y desconcertantes huellas de la vida del físico para rendir homenaje al mediterráneo «genio de la raza» (en Italia ha aflorado también esta anacrónica sospecha) para asegurarle a Sicilia un lugar en la topografía de los pueblos «patria de intelectuales» cosa que con el breve libro sobre el oscuro final de un profesor universitario de talento no habría logrado. No obstante, Sicilia ejerce en las páginas de esta corta novela un derecho genético propio, se convierte en elemento determinante del destino de los personajes y de sus experiencias: el paisaje, la isla donde la obstinación de la vida, como en ningún otro país de Europa, recubre con victoriosa tenacidad los signos y las huellas de la muerte y los re transforma en vida. No en la dimensión del oscuro virtuosismo del poder, en el ejercicio brutal de intereses particulares, de leyes privadas, como es visto fuera de los confines el carácter de la vida siciliana, sino en la estructura inmutable en la cual la forma de la inteligencia es capaz de transformar una externa realidad objetiva en una verdad subjetivamente ambigua. El problema de la pérdida de la propia identidad, de la alienante falta de raíces del individuo en un mundo que le parece ficticio y amenazador, el inexorable y atormentador interrogante de la relación entre la propia existencia y los reflejos que de ella sean, por otros, percibidos, va ligado en la literatura moderna al nombre del siciliano Luigi Pirandello.
Los años treinta dieron un nombre a la cristalización extrema del individualismo, a la problemática escisión, a la fragmentación del yo en las astillas de sus proyecciones psicológicas y biográficas, a la descomposición de la existencia en sus roles externos, en las actitudes transmitidas por la ficción social, y ese nombre fue «pirandellismo», una moda literaria, y no solo en el teatro europeo.
«Un desgarrón en el cielo de papel del pequeño teatro»: con esta metáfora de un desgarrón en el escenario «por donde toda suerte de malos influjos» penetran desde fuera en el palco escénico, definía un personaje de Luigi Pirandello la diferencia entre la tragedia antigua y la moderna.
El pequeño escenario de la cotidianidad, en el cual un desgarrón deja penetrar influjos fatales, puede convertirse en metáfora de un escenario más grande, de la destruida imagen del mundo, en el cual una brecha deja entrever los secretos de desconocidos vínculos, hace aflorar la duda sobre su orden y su armonía.
«¡Dichosas las marionetas -suspiró-, sobre cuyas cabezas de madera el simulado cielo se conserva sin desgarros! ¡Sin perplejidades angustiosas, ni reservas, ni obstáculos, ni sombras, ni piedad: nada! Y pueden esperar muy bien a tomarle gusto a su propia comedia y amar y tenerse a sí mismas en consideración y estima, sin sufrir nunca vértigos o mareos, ya que, para su estatura y para sus acciones, aquel cielo es un techo proporcionado.» [15] Mattia Pascal, el personaje que así reflexionaba sobre la seguridad protectora y burguesa del cielo de papel, huye de las convenciones y del penoso, inútil deber de vivir de acuerdo con su papel, abandonándolo, desapareciendo y asumiendo otra identidad. [16] Con la imagen de esta huida ambigua, simulada en relación a la propia existencia, con el temor de Mattia Pascal a sentir el vértigo y perder el equilibrio se puede traducir literalmente, una vez reconocido el desgarrón -y la comparación se nos presenta fácil y legítima-, la enigmática desaparición de Ettore Majorana. La frase de Edoardo Amaldi, el científico del grupo que rodeaba a Enrico Fermi, y amigo de Majorana, que Sciascia ha elegido como lema para su narración, «Eran sus predilectos Shakespeare y Pirandello», podría hacer pensar en la idea de una adaptación al papel de Mattia Pascal que, si se tienen en cuenta todos los indicios, Majorana podría haber preparado y puesto en práctica. El desgarrón en un cielo que se creía todavía intacto, provoca una tragedia más moderna, que ya no se desarrolla como acción ejemplar, cubierta por un techo que corresponde a sus proporciones. En los fragmentos, en los restos que los malos influjos dejan tras de sí y que Leonardo Sciascia inserta en su nuevo orden, se reconoce un núcleo de aquellas individualistas interpretaciones de la soledad y la impotencia humana frente a profundos conflictos, como Pirandello, en el espejo disgregador de su representación, las reveló a las conciencias de las generaciones del nuevo siglo.
Ettore Majorana prepara su renuncia a la vida, su desaparición; con cuidado, con meticulosa exactitud, une las partes de su plan, para ir acostumbrando a la idea de la muerte, verdadera o fingida, de manera enigmática, a la familia y a las pocas personas que le eran próximas, incluso a los representantes de la vida «oficial». Sciascia ofrece al lector atento los primeros indicios: el deseo de aislamiento de Ettore Majorana, su necesidad de estar solo:
Vuelve, por tanto, de Leipzig, puede que con un programa de trabajo, pero ciertamente anhelando la soledad. Y desde el momento en que vuelve a Roma, desde aquel agosto romano en el que sin duda se saldrá con la suya en su intento de quedarse solo en su casa, de estar como solo en la ciudad, hará todo lo posible para vivir, pirandéílicamente, como «hombre solo».
Un hombre solitario, uno entre tantos en el gran anonimato de la calle, como aquel uno entre mil de la novela de Pirandello, Uno, ninguno y cien mil:
Yo quería estar solo de una manera completamente insólita, nueva. Todo lo contrario de lo que pensáis: es decir, sin mí, y al mismo tiempo en un entorno extraño.
¿Os parece ya esto un primer signo de locura?
La locura podía ya hablar en mí, no lo niego; pero os ruego que creáis que la única manera de estar verdaderamente solo es esto que os digo. [17]
El protagonista de esta novela (Sciascia lo nombra claramente como un posible y reconocible modelo para la actitud de Majorana) descubre esta nueva manera de estar solo en el momento en que abandona la existencia burguesa para llevar una vida diferente, la otra vida desconocida y sin memoria. Él huye, o más bien cree, en el anonimato de un asilo, huir de una trampa, de la trampa en la cual los «hechos» de la vida, lo que no se puede cambiar, tienen prisionero al hombre. Tiempo, espacio, necesidad, son «trampas», para el personaje de Uno, ninguno y cien mil. La metáfora de la trampa, que se cierne también sobre Majorana y es trágica alegoría de la carrera académica y de las leyes, reconduce a las metáforas existenciales del mundo que nos presenta Luigi Pirandello.
Y esto puede admitirse sin más, es decir que se sintiera ahora dentro de una trampa, en la trampa de la «normalidad» que le obligaba a ir más allá, a publicar…
Ello significaba para Majorana permanecer en el mismo plano en que se encontraba entonces Enrico Fermi, «sumo pontífice» en aquel momento.
Sciascia retoma, dentro de la ambigüedad estilística que él considera la forma adecuada de reproducir toda realidad ambigua y ambivalente, la metáfora de Pirandello y deja que los lectores adivinen cuan peligrosa y mortífera trampa puede llegar a ser la ciencia cuando la acción combinada de los «datos» tiempo, espacio, acontecimiento, pone en marcha su mecanismo. Y la «trampa» no puede sino evocar la imagen del animal que, habiendo sido atraído fuera de su trayecto, cree encontrar el camino correcto cruzando una puerta, pero ésta puede significar la obligación de continuar viviendo en la gran jaula de la ciencia, prisionero de aquellos que la han construido.
La negativa a servirles, incluso cuando, como Majorana, se pertenece a la ciencia de manera existencial, se convierte en el llamamiento que el enigma en torno al joven físico italiano desaparecido dirige a los lectores.
La verdad es hija del tiempo y no de la autoridad. Nuestra ignorancia es infinita, ¡disminuyámosla al menos en un milímetro cúbico! [18]
Durante el exilio en Dinamarca, a finales de los años treinta, Bertolt Brecht había escogido la figura de Galileo para presentar en su escenario, a modo de nueva parábola y advertencia, la fábula sobre la responsabilidad y la libertad del científico ante las instancias del poder. [19]
¿Acaso preocupa al científico adonde puede llevarnos la verdad? El afán de búsqueda que mueve la conciencia de Galileo lo presenta Brecht como un fenómeno social que le guía por un terreno peligroso. En la ambivalencia de su conflicto -negarse o adaptarse-, que lo lleva a optar por una ciencia especializada y estrictamente delimitada, está, desde luego, presente el interrogante que Leonardo Sciascia propone como el de la atormentada conciencia de Majorana. El problema de la responsabilidad del científico y sus limitaciones ha llegado a alcanzar la importancia de un nuevo género literario, si se quiere considerar el «drama» que pone a los físicos en escena como la forma estructuralmente más adecuada para la transposición literaria del tema. La literatura alemana lo define como Physikerdrama.
Die Physiker, de Friedrich Dürrenmatt, escrito en 1962 puede ser el ejemplo más representativo de muchas otras obras de contenido análogo [20] y asumir la función emblemática que décadas antes, en los años del descubrimiento de la escisión del átomo, había ejercido el Galileode Brecht. El físico Móbius, en el drama de Dürrenmatt, reniega de su ciencia porque ésta solo puede ser dañina para la humanidad:
Hemos llegado, en nuestra ciencia, a los confines del saber… Hemos alcanzado de la meta de nuestro camino. Pero la humanidad aún no ha llegado… Nuestra ciencia se ha convertido en algo terrible, nuestra investigación en algo peligroso, nuestro conocimiento en algo mortal. A nosotros, los físicos, no nos queda más que capitular ante la realidad. Debemos renegar de la ciencia y yo he renegado de ella. No hay ninguna otra solución, ni siquiera para vosotros. [21]
Este renegar de un saber ya adquirido, la elección de un individuo, la decisión de un hombre solitario, son recitados en una escena que representa un manicomio. Entre sus paredes los físicos, a los que se cree locos, porque han declarado su locura para sustraerse al poder político del mundo exterior, se creen libres e inocentes. «Locos, pero sabios; prisioneros pero libres; físicos, pero inocentes.» Para evitar la cárcel, eligen el manicomio. Su locura fingida se hace realidad, la fractura de su realidad se refleja en el plano metafórico, al que son trasladadas las fases y las formas de la representación del conflicto entre buscar nuevas verdades cada vez más avanzadas o renunciar a la ciencia, se hallan presentes como elementos constantes los signos que delimitan la diferente «libre» zona de la vida, que los «normales» identifican con la locura.
Los personajes de Pirandello, como las figuras de los físicos de Dürrenmatt, como el desaparecido, enigmático, genial Majorana, como lo describe Leonardo Sciascia, viven precisamente en ese espacio libre, que dejaría entrar demasiada inquietud y demasiado desorden si el pasaje entre el pequeño escenario de la cotidianidad y este espacio quedase abierto y despejado, claro y reconocible. Cuando el desgarrón del viejo escenario se convierte en fractura, escisión, tienta (u obliga) al pensamiento a superar, a franquear esos confines que se creían estables, y que pueden ser los tranquilos confines del conocimiento, de las teorías admitidas, de los descubrimientos alcanzables, pero que también pueden definir la línea sutil que separa la audacia de arriesgarse de la temeridad, el análisis de la disgregación, la inteligencia no habitual de la locura, el placer de negarse de la destrucción, del exterminio, de la muerte.
Al retomar la interpretación de la última aventura de Ulises en el infierno de Dante, Sciascia parece querer reconducir hacia esta invisible y peligrosa línea del confín su idea del mito de Odiseo. Y ello le permite atribuir a la misteriosa desaparición de Majorana, la intención de mitificar la propia imagen, de introducirla en el contexto de la tradición europea, y de darle aquella dimensión que desde siempre ha unido la audacia del intelecto con el castigo o la victoria sobre la muerte. El mar, que se cierne sobre el último viaje de Odiseo y lo engulle, se convierte en metáfora de una postura intelectual que basta trasponer a la realidad para que vuelva a adquirir la ejemplaridad del mito. El mar siciliano debería haber constituido así la respuesta, la explicación de una desaparición que no era sino renuncia e inflexible rechazo. El acaso simulado regreso a la armonía del todo quería ser refugio y huida de la disgregación de aquel todo que ya no podía reconstituirse; no en los cálculos científicos de Majorana ni en la futura realidad del mundo.
Incluso si la curiosidad del lector se ve continuamente refrenada por la incertidumbre de las hipótesis, incluso si la reconstrucción exacta y rigurosa de los elementos del caso Majorana confirma la impresión de que se trata del relato de una realidad establecida en las actas de la policía, con la intención de crear un cierto suspense de novela policiaca -no de otra manera compuso Sthendal los personajes y los hechos de sus novelas-, no se debería, sin embargo, desconocer la ejemplaridad de la biografía de un científico atómico que puede ser el exponente de una generación entera de intelectuales.
Ettore Majorana destruye sus innumerables dibujos, sus cálculos, sus trabajos, anula la posibilidad de expresarse de los instrumentos de su lenguaje científico. Su decisión -renunciar como hombre para guardar silencio como científico- le hace parecerse, a los ojos del lector, indeciso sobre nuestro tiempo, a otra figura de la literatura moderna que, a principios de siglo, traduce emblemáticamente la incongruencia de la propia búsqueda con la disgregación de los componentes de su realidad. Hugo von Hofmannsthal expresó el malestar y el temor de su tiempo en una carta cuyo autor ficticio se dirige a Francis Bacon. Las palabras van dirigidas al «padre de la ciencia experimental» que, como dijo Bertolt Brecht, «no en vano escribió la frase que para mandar sobre la naturaleza es preciso obedecerla». [22]
Del mismo modo que una vez había visto a través de una lente de aumento un trocito de piel de mi dedo meñique, que parecía un campo baldío lleno de surcos y de cavernas, lo mismo me ocurría ahora con los hombres y sus acciones. Ya no conseguía comprenderlas con la mirada simplificante de la costumbre. Todo se me deshacía en partes, y las partes a su vez en otras partes y ya nada se dejaba circunscribir en una idea. [23]
Lord Chandos renuncia al lenguaje, a las palabras, capaces de expresar conceptos pensados, con la misma horrorizada conciencia de sus consecuencias, con las que más tarde Dürrenmatt hará decir a sus físicos: «Una vez que se ha pensado una cosa, ya no se la puede anular». Letras, sílabas, igual que números y cifras, leíbles y ordenables a placer que, no obstante, el joven científico italiano, de forma parecida a lord Chandos, no quería conocer, hacerlos legibles, sino que las deseaba desaparecidas en la gran metáfora de aniquilamiento que es el mar. Esta red de reacciones puede parecer, en principio, una mera medida de una topografía literaria; las notas podrían en cambio indicar una dirección que podría reconducirlas y vincularlas a un significado común: la dialéctica de las «dos culturas», [24] de la inteligencia literaria y de la científica, que en el caso de Majorana implica una ulterior diferenciación y puede parecer ejemplar, no solo para el físico siciliano.
En Europa, la inteligencia científica, hasta finales de los años treinta, y sobre todo en el ambiente italiano, era asociada e identificada con la idea de la ciencia alemana; un mito dificultoso. Si se siguen las huellas de esta ecuación de cientifismo, se indica solamente las etapas de los descubrimientos de la física atómica. Luigi Pirandello estudió filología en Alemania con Wendelin Fórster, el venerable maestro de lingüística romance; muchos aspectos de su obra nos resultarían oscuros si no se tuviera constancia de su encuentro con la filosofía alemana y con la cultura de ese país, cuna del romanticismo. El rigor y la disciplina de la ciencia alemana se convirtieron, para muchos jóvenes investigadores, en el deseo catalizador de sus propias reflexiones, el corto o largo período pasado en Alemania adquirió el significado de una prueba y de una toma de conciencia, se convirtió en enfrentamiento y a veces desafió con las nuevas categorías del pensamiento como la física y el psicoanálisis.
Tampoco falta este capítulo, el encaminamiento a la madurez, en la vida de Majorana. Es el tiempo que pasó en Leipzig, el encuentro con Werner Heisenberg. Poco antes de su muerte, Heisenberg leyó los capítulos que Sciascia había escrito sobre la estancia de Majorana en su instituto. Heisenberg encontró en aquellas páginas el recuerdo que tenía de él y de aquel período. [25] Sciascia cree poder comprender el motivo por el cual la figura del físico alemán había adquirido tan importante significado para el huésped italiano del Instituto de Leipzig: «Era un filósofo».
Si leemos los capítulos que Werner Heisenberg, en su libro Gesprache im Umkreis der Atomphysik, consagra al recuerdo de los años 1930 a 1933, ya los títulos nos permiten reconocer la problemática del enfrentamiento de las «dos» culturas, y el título del libro Der Teil un das Ganze (La parte y el todo) evidencia el esfuerzo por individualizar un todo, por pensar las partes dentro de una estructura coherente y no analizar la práctica de su desintegración. El científico alemán, famoso y reconocido, que había conseguido unir su genialidad, la vida y el sentido de la comunidad y de la amistad y que de ellas extraía su fuerza, que no excluía de su propia existencia colectividad y vida activa, publicó la teoría que ya antes Majorana, como confirman los recuerdos de Laura Fermi y de otros, había garabateado en un paquete de cigarrillos que luego había tirado.
Si se quisiera buscar en esta relación humana que une un joven científico a una figura que habría podido asumir el papel de un «sumo pontífice» y no lo hizo, los hilos sutiles de la simpatía y la admiración, posiblemente podríamos encontrarlos en el tejido de los que convergen en la distinta, la positiva, la afirmativa proyección del propio yo. El hecho de conocer a Werner Heisenberg podría haber significado para Majorana algo así como una transferencia científica, una transposición de la responsabilidad. Cuando Heisenberg, en 1932, publicó su teoría sobre los procesos de la escisión, Majorana expresó su opinión de que el científico alemán lo había «dicho todo». [26] No había nada más que comunicar. Por lo menos para él, que así sentía, consciente o inconscientemente, que alguien a quien él admiraba, de quien no le separaba el silencioso desapego con el que veía a Enrico Fermi, pertenecía a su mismo orden de ideas.
Era Werner Heisenberg quien en los oscuros años cuarenta, en el prólogo a Wandlungen in den Grundlagen der Naturwissenschaft (Cambios en los principios de las Ciencias Naturales)(1942) escribía:
Cada uno de los pasos de la investigación científica es a menudo tan complejo, su explicación tan difícil, que tan sólo puede ser seguido por el reducido grupo de los especialistas. Los descubrimientos decisivos, no obstante, conciernen a un gran círculo de personas y deben poder ser comprendidos también en el ámbito de ese círculo más amplio… El autor está convencido de que esta situación, como uno de los signos premonitorios de la mutación de los tiempos, anuncia un cambio profundo en la estructura de toda la realidad; y con la palabra realidad nos referimos al conjunto de relaciones recíprocas y de las conexiones entre la consciencia formante y el mundo como su contenido objetivable.
Esta «profunda modificación» en la estructura de toda la realidad que, como descubrimiento decisivo «concierne a un gran círculo de personas» y no sólo a unos cuantos científicos, Ettore Majorana podía haberlo previsto en las fórmulas y en los cálculos, en las líneas abstractas de los cuadernos que destruyó.
Es historia ahora ya por todos conocida que Fermi y sus colaboradores obtuvieron, sin darse cuenta, la fisión (en aquel entonces escisión) del núcleo de uranio en 1934. Lo sospechaba Ida Noddack; pero ni Fermi ni otros físicos tomaron en serio sus afirmaciones hasta cuatro años después, a finales de 1938. Majorana podía muy bien haberla tomado en serio, haber visto lo que los físicos del Instituto romano no alcanzaban a ver. [27]
El asunto del experimento que podía proporcionar el supuesto elemento n.° 93 del sistema periódico de los elementos químicos y que resultó ser la primera escisión nuclear, representó uno de los episodios más fascinantes de la historia de la física atómica y de la ciencia en general.
En la cadena de acontecimientos que en aquellos años, casuales y lentos o fatigosos y entusiasmantes, se desarrollaban en los laboratorios europeos, Leonardo Sciascia cree descubrir el contexto que posiblemente podría haber motivado la desaparición del físico italiano en el fondo de su conciencia, más allá de la hipótesis del suicidio, de la renuncia neurótica a la vida porque por causa de la ciencia se sentía excluido de la realidad.
A Ida Tacke-Noddack, la científica berlinesa que en 1925 había descubierto, junto a su marido Walter Noddack, el elemento renio, y que durante muchos años se había ocupado de la búsqueda del elemento químico que aún faltaba en el sistema periódico, la revista Angewandte Chemie le rogó que hiciera una reseña crítica de la publicación de Fermi sobre el elemento 93.
La joven investigadora escribió entonces un breve artículo, [28] de una página y media, a dos columnas. Éste pertenece hoy a los documentos de aquellos años, en los que la originalidad y la apertura intelectual apenas fueron turbadas por las intromisiones externas con las que la vida académica con extrema facilidad, consigue irritar. Una página y media que si, por casualidad, fueran hoy encontradas en una tienda suiza de libros antiguos, tendrían un valor tres veces superior al de los extractos de un artículo de Sigmund Freud.
De forma clara y decidida, Ida Noddack, en 1934, expresó por primera vez sus dudas: si el elemento descubierto por Fermi era realmente transuránico y si se había de considerar como el elemento 93.
En su reseña, criticaba la «prueba» aportada por Fermi, como incompleta e insatisfactoria: «Ésta es una demostración que no se sostiene»,[29] escribió.
Si se lee de nuevo la crítica claramente expresada por Ida Noddack ahora que el relato de Sciascia ha recuperado el recuerdo de la figura de Majorana, se puede comprender el efecto que pudo haber causado: en los jóvenes físicos de la escuela romana, que en Via Panisperna tenían en Enrico Fermín su «sumo pontífice» y en él creían; y en el silencioso taciturno antagonista Ettore Majorana, que sensible y encerrado en su recatado orgullo científico, calculaba tablas y teorías y controlaba el trabajo y las tesis del «sumo pontífice».
La crítica a Fermi procedía de Alemania, un año después de que Majorana regresara de Leipzig. Sabía leer el alemán, el obstáculo de muchos científicos italianos no existía para él. La crítica podría haberle incitado a una de aquellas competiciones voluntarias de las que nos cuentan Laura Fermi y Sciascia: «Fermi con papel, lápiz y regla de cálculo, Majorana sin nada, mentalmente. Tardaron el mismo tiempo». [30]
Pero la crítica de Ida Noddack expresaba también una posible nueva idea:
Se puede, con el mismo derecho, suponer que, a través de estas nuevas escisiones nucleares por medio de neutrones se sucedan otras considerables «reacciones nucleares» (…). Es plausible que en el proceso de bombardeo de núcleos pesados por medio de. neutrones, estos núcleos se disgreguen en más fragmentos de una cierta magnitud…
La científica berlinesa escribió entonces «se disgreguen… Es plausible…». Ettore Majorana pudo también haber tomado esa suposición como ocasión para uno de sus serios «juegos», como estímulo para evaluar las hipótesis y los resultados aunque de forma diferente a como se había hecho en Via Panisperna. Sería, en cambio, difícil imaginar que Majorana permaneciera indiferente ante la crítica dirigida a Enrico Fermi, que no la hubiera tomado en consideración, por lo menos. Ida Noddack me escribe:
Inmediatamente después de la publicación en aquel tardío otoño de 1934 envié una copia del artículo «Sobre el elemento 93» al profesor Fermi y estoy convencida de que Majorana la había leído. Lo debe saber con exactitud el profesor Emilio Segré, con el que incluso hablamos de ello en 1938.
Por lo tanto, si Majorana hubiese leído el artículo de Ida Noddack, es obvio que habría reflexionado sobre las lagunas existentes en la demostración de Fermi y habría querido, sin duda, verificar las tesis en que se basaba. La idea, la posibilidad expresada por Ida Noddack habría podido estimularlo una vez más a calcular por su cuenta quién tenía razón, la científica berlinesa con su crítica o el «sumo pontífice» y habría podido calcular, su talento matemático se lo permitía, eso que algunos meses después de su desaparición, al inicio de 1939, fue dado a conocer a todo el mundo por Otto Hahn.
El breve período de tiempo entre los dos acontecimientos podría ser una de las características que acompañan la vida de Majorana: la característica de la anticipación que se basa precisamente en el análisis especialmente riguroso de los hechos y de los fenómenos del presente y que en el estaba unido a la característica de la negación de su valor y a la de su rechazo.
A Ettore le aterrorizaba la sola idea de publicar algo y el recelo de que algún extraño pudiera penetrar en sus pensamientos.
«¡No vale la pena. Es cosa de niños!» […] «Majorana había pensado y calculado la teoría de Heisenberg, del núcleo formado por protones y neutrones, antes que Heisenberg, pero no la escribió nunca.» [31]
Así lo cuenta Laura Fermi y así lo contaban los «muchachos» del Instituto romano, para cuya ambición científica, para cuya curiosidad abierta y vital, aquel garabatear en paquetes de cigarrillos vacíos, la costumbre de Ettore, resultaba una manera tan extraña de escribir y trabajar; sin la necesidad de comunicarlo, sin la compensación del reconocimiento, aunque sólo fuera dentro del círculo de los especialistas, considerados entonces como esotéricos.
Si se vuelve a pensar en la historia que acompañó la «idea», la intuición de Ida Noddack en la segunda mitad de los años treinta, se está tentado de ver, aunque sólo sea por el interés, por la disponibilidad para reconocer el problema y encontrarlo digno de consideración, la condición que habría permitido nuevos conocimientos científicos. Aquel que, físico teórico y no químico como era, en cambio, Ida Noddack, no se hubiera mostrado escéptico y precavido en el cotejo de experimentos puramente químicos, posiblemente habría podido controlar y superar las fases de la duda. [32] El relato literario de esta disposición intelectual y psíquica, tal como la interpreta Sciascia, no quiere tener la pretensión de haber descubierto la verdad ni tampoco de ofrecer la solución al enigma de la desaparición de Majorana, ya que la cuestión sobre la forma y el motivo de su desaparición queda sin resolver. De todas maneras, a los lectores que llegan al acuerdo con el autor de leer su historia, ésta intenta trasmitirles, aquel convencimiento subjetivo que, recabado de la realidad, ejerce en la novela como ficción su fuerza de persuasión.
Que fuese realmente un terrible presentimiento lo que obligó a Majorana a renunciar a la ciencia, y puede que a la vida, es tan discutible como cualquier otra afirmación de una verdad objetiva que haya sido deducida de procesos psicológicos. No obstante el escepticismo de muchos físicos, que con la severidad y el rigor propios de su ciencia miden incluso el espacio que la literatura todavía cree poder reivindicar, continúa siendo legítima la búsqueda de los motivos y de los hechos reconstruibles, conocidos, para comprender la intención y la función de la transposición literaria.
Incluso suponiendo que Ettore Majorana haya desaparecido de verdad en un convento de cartujos, en una fortaleza en el bosque más umbrío, que haya vivido realmente en una de aquellas celdas con el alféizar de la ventana que sirve de tabla para escribir y que Le Corbusier encontraba tan funcional…, la narración de su historia quiere expresar la desazón existencial, la inseguridad, el ansia profunda, late perdida en un mundo todavía comprensible y gobernable con categorías humanas.
Y con ello cumple una de las funciones de la literatura, la de ser una fuerza liberadora. En la metáfora de Camus podría sustituir el aullido, el aullido podría dilatarse: para no vivir como perros sólo porque la ciencia ha construido un muro, contra el cual ladrar puede ser tan sólo desesperación.
Doy las gracias a Ida Noddack, Bad Neuemahr y Elisabeth Heisenberg, de Munich, por su amable ayuda.
Lea Ritter Santini
Notas:
[1] Este breve comunicado habla por sí solo de la extracción y el nivel de la mayor parte de los «confidentes». Los ambientes en los que en aquel momento podía nacer la sospecha de que tras la desaparición de Majorana pudiera haber una intriga de espionaje, no podían ser otros que los de la más ínfima burocracia, los de los porteros (categoría a la cual muy probablemente pertenecía el anónimo «confidente»), los de los tenderos; ciertamente no en los de los físicos, los de los diplomáticos, los de las altas jerarquías militares o ministeriales. Y es fácil pensar que la sospecha naciera después de que La Domenica del Corriere publicara la noticia de la desaparición y entre los lectores de ese semanario.
[2] El hecho de que Fermi estrechara la mano del rey de Suecia en vez de realizar el saludo romano suscitó en su momento ácidos comentarios en la prensa italiana. Es difícil, para quien no ha vivido bajo el fascismo, imaginar los problemas que se le podían presentar a quien, distraídamente, estrechara la mano de su interlocutor en vez de llevar a cabo el saludo romano. He aquí, de nuevo en la comedia Raffaele, un ejemplo del angustioso e irresoluble problema que podía provocar la abolición del acostumbrado apretón de manos:
–Perdonad, señor secretario, si el rey viene a mi pueblo, como parece que va a suceder, y me tiende la mano, yo ¿qué debo hacer?
– ¿Si os tiende la mano?… Ciertamente, es una situación que debe estudiarse… Si os tiende la mano… ¡Venid aquí un momento! Supongamos que yo fuera el rey…
–Y yo, ¿quién soy? Lo pregunto para ponerme en situación.
–Vos sois vos mismo, el secretario político… ¿Cómo os llamáis?
–Gorgoni.
– ¡El secretario político Gorgoni!… ¡Saludadme!… ¡Repito, saludadme!
– ¡Saludo al rey!
– ¡No, no, no, no!… Vos debéis decir ¡Saludo al Duce!
–Es que vos sois el rey…
– ¡Eso a vos no os importa! Debéis decir: ¡Saludo al Duce!
–De acuerdo, lo diré así.
– ¡Mantened el brazo en alto!… Yo os tiendo la manó… ¡Pero, no, no, no!… Vamos a ver, cambiemos: Yo soy vos. Yo soy el secretario político Gorgoni. ¡Observadme atentamente!… Y vos sois el rey… No, sois demasiado alto… ¡Id a sentaros! Venid vos, Scarmacca… Vos sois el rey… No, yo soy el rey y vos sois el secretario político Gorgoni.
– ¿Por qué debo ser Gorgoni? Yo quisiera ser yo mismo… delante del rey.
–De acuerdo. Sois vos mismo. Levantad el brazo. Yo os tiendo la mano, así… ¡Vos levantáis aún más el brazo!
– ¿Y si el rey, Dios no lo quiera, cree que yo no quiero estrecharle la mano por soberbia y se considera ofendido?
–Su Majestad el Rey Emperador no pensará nunca… Vaya que todo esto no son más que majaderías.,, no ocurren casi nunca… ¡Id a sentaros!… ¿Pero a quién se le ocurren preguntas tan estúpidas?
–Perdonad, señor secretario, si el rey viene a mi pueblo, como parece que va a suceder, y me tiende la mano, yo ¿qué debo hacer?
– ¿Si os tiende la mano?… Ciertamente, es una situación que debe estudiarse… Si os tiende la mano… ¡Venid aquí un momento! Supongamos que yo fuera el rey…
–Y yo, ¿quién soy? Lo pregunto para ponerme en situación.
–Vos sois vos mismo, el secretario político… ¿Cómo os llamáis?
–Gorgoni.
– ¡El secretario político Gorgoni!… ¡Saludadme!… ¡Repito, saludadme!
– ¡Saludo al rey!
– ¡No, no, no, no!… Vos debéis decir ¡Saludo al Duce!
–Es que vos sois el rey…
– ¡Eso a vos no os importa! Debéis decir: ¡Saludo al Duce!
–De acuerdo, lo diré así.
– ¡Mantened el brazo en alto!… Yo os tiendo la manó… ¡Pero, no, no, no!… Vamos a ver, cambiemos: Yo soy vos. Yo soy el secretario político Gorgoni. ¡Observadme atentamente!… Y vos sois el rey… No, sois demasiado alto… ¡Id a sentaros! Venid vos, Scarmacca… Vos sois el rey… No, yo soy el rey y vos sois el secretario político Gorgoni.
– ¿Por qué debo ser Gorgoni? Yo quisiera ser yo mismo… delante del rey.
–De acuerdo. Sois vos mismo. Levantad el brazo. Yo os tiendo la mano, así… ¡Vos levantáis aún más el brazo!
– ¿Y si el rey, Dios no lo quiera, cree que yo no quiero estrecharle la mano por soberbia y se considera ofendido?
–Su Majestad el Rey Emperador no pensará nunca… Vaya que todo esto no son más que majaderías.,, no ocurren casi nunca… ¡Id a sentaros!… ¿Pero a quién se le ocurren preguntas tan estúpidas?
[3] De la precocidad de Majorana se ha hablado mucho en los artículos publicados estos últimos años en periódicos, semanarios y revistas. Habla de ella también Amaldi, en la «Nota biográfica» a la que nos referimos frecuentemente (fue publicada en Roma por la Academia Nacional de los Linceos, en 1966, en el volumen La vida y la obra de Ettore Majorana). Del mismo modo que a otros niños ante los parientes y amigos de visita se les hacía entonces recitar poesías, y sobre todo «La avispada Teresa», hasta el punto que Trilussa se divirtió alargándola: «Si ésta es la historia que saben de memoria/ los niños de un añito/ muy pocos han visto escrito/ lo que quizá le sucediera/ al llegar a veinteañera/…», y a Ettore se le daban pruebas de cálculo: multiplicar entre sí dos números de tres cifras; extraer raíces cuadradas y cúbicas. Con tres o cuatro años, cuando aún no sabía leer los números. Cuando alguien le pedía que hiciera un cálculo, el pequeño Ettore se metía debajo de una mesa como buscando aislarse, y desde allí daba, pocos segundos después, la respuesta.
Debajo de la mesa para concentrarse y porque como a todos los niños obligados a exhibirse, le daba vergüenza. Y, posiblemente, un poco de la vergüenza que sentía de pequeño se diluía aún en su aversión y dificultad para comunicar, ya como adulto, los resultados de sus investigaciones.
Debajo de la mesa para concentrarse y porque como a todos los niños obligados a exhibirse, le daba vergüenza. Y, posiblemente, un poco de la vergüenza que sentía de pequeño se diluía aún en su aversión y dificultad para comunicar, ya como adulto, los resultados de sus investigaciones.
[4]Pueden encontrarse muchas otras muestras/muchos otros indicios en la biografía y en la obra de Stendhal. Seleccionamos algunos arbitrariamente.
Desde muy joven, Stendhal sabe que es el escritor que será. Su comportamiento es de verdadera y auténtica megalomanía, maníaco, incluso con síntomas de delirio, si no se basara en las obras que escribiría «después». Sabe perfectamente que tiene mucho que decir. Y tiene la voluntad y la conciencia de perder tiempo aunque no sabe con precisión por qué, si bien cree poder justificar la pérdida de tiempo con el exceso de cosas a decir (1804, Journal: «J'ai trop á écrire, c'est pourquoi je n'écris rien»). Su grafomanía es pues como una manera de dilatar en el espacio una vida que siente amenazada de brevedad en el tiempo: un dejar «rastros de vida» en cualquier espacio que se encuentre al alcance de su mano (conmueve, entre los objetos del «fondo Bucci», ahora en la Sormani de Milán, la cajita del rapé, o del tabaco, con todo su interior escrito). Y su criptografía, corresponden a la infancia y la adolescencia respectivamente: al descubrimiento de la escritura y a la interiorización y reinvención de ésta. Un niño escribe donde sea. Y un adolescente siempre tiende a la invención de una escritura «secreta».
Desde muy joven, Stendhal sabe que es el escritor que será. Su comportamiento es de verdadera y auténtica megalomanía, maníaco, incluso con síntomas de delirio, si no se basara en las obras que escribiría «después». Sabe perfectamente que tiene mucho que decir. Y tiene la voluntad y la conciencia de perder tiempo aunque no sabe con precisión por qué, si bien cree poder justificar la pérdida de tiempo con el exceso de cosas a decir (1804, Journal: «J'ai trop á écrire, c'est pourquoi je n'écris rien»). Su grafomanía es pues como una manera de dilatar en el espacio una vida que siente amenazada de brevedad en el tiempo: un dejar «rastros de vida» en cualquier espacio que se encuentre al alcance de su mano (conmueve, entre los objetos del «fondo Bucci», ahora en la Sormani de Milán, la cajita del rapé, o del tabaco, con todo su interior escrito). Y su criptografía, corresponden a la infancia y la adolescencia respectivamente: al descubrimiento de la escritura y a la interiorización y reinvención de ésta. Un niño escribe donde sea. Y un adolescente siempre tiende a la invención de una escritura «secreta».
[5] La estructura organizadora del Manhattan Project y el lugar en que se realizó, se desdoblan para nosotros en imágenes de segregación y de esclavitud similares a los campos de exterminio hitlerianos. Cuando se manipula, aunque sea destinada a otros, la muerte, como se manipulaba allí, en Los Álamos, se está de parte de la muerte y con la muerte. En Los Álamos se recreó, a fin de cuentas, precisamente lo mismo que se creía estar combatiendo. La relación entre el general Graves, administrador con plenos poderes del Manhattan Project, y el físico Oppenheimer, director de los laboratorios atómicos, fue, de hecho, el tipo de relación que frecuentemente se instituía en los campos nazis entre algunos de los prisioneros y los comandantes. Para estos prisioneros' el «colaboracionismo» era un modo distinto de ser víctima, respecto de las otras víctimas. Para los verdugos, un modo distinto de ser verdugos. Oppenheimer, de hecho, salió de Los Álamos enmanillado como un prisionero «colaboracionista» de un campo de exterminio de Hitler. Su drama personal, que no nos conmueve en absoluto, y al que tan sólo reconocemos un valor de parábola, de lección, de advertencia para los demás hombres de ciencia, es propiamente el drama, vivido a nivel individual, subjetivo, de un nefasto «colaboracionismo» que muchos miles de personas vivieron en el sentido de que murieron a causa de él objetivamente, puesto que fueron el objetivo, el blanco. Y esperemos que otras y más vastas cosechas de muerte no surjan de éste, aún no quebrantado, «colaboracionismo».
[6]A pesar de que Majorana diera otros detalles sobre la senilidad de Bohr, el hecho de que los aliados pusieran tanto empeño, durante la guerra, en hacerle salir de Dinamarca ocupada por los alemanes, demuestra que exactamente senil no estaba. Puede que le hicieran aparecer como senil sus continuas y excesivas distracciones. De todas maneras, senil o distraído, parece cierto que había interpretado lo que le confió Heisenberg más como una amenaza que como un preocupado y tranquilizador mensaje.
[7] En una carta anterior había escrito claramente: «La situación política interna parece permanentemente catastrófica, pero no me da la impresión de que interese mucho a la gente». En la misma carta esboza en forma de caricatura la figura de un oficial del ejército que no puede hacer ni un movimiento sin entrechocar con fuerza los tacones: siempre a punto para encenderle el cigarrillo, pero precisamente tanta cortesía mecánica le impidió durante todo un viaje intercambiar otras palabras que los saludos.
[8] Obviamente, esta afirmación no quiere ser axiomática en el sentido de que en Sicilia durante más de dos milenios no surgió ningún científico porque los sicilianos son negados para la ciencia. Una afirmación de este tipo por nuestra parte siempre presupone unas razones históricas, y, entre éstas, la presencia, más larga, más continua, más invasora y capilar que en otras regiones de Italia, de la Inquisición, de la Inquisición española. Razón por las cuales también España puede, tópicamente, ser considerada un país negado para la ciencia. De la misma manera es también obvio que no queremos decir que en Sicilia, desde Arquímedes hasta Majorana, nadie en absoluto se haya dedicado a la ciencia. Existió Maurolico; existieron Bernardino d'Ucria y Bottone, botánicos; existió Campailla, filósofo y experimentador; Ingrassia, anatomista; Cannizzaro, químico. Se pueden considerar como precedentes inmediatos de Majorana, la «escuela matemática de Palermo» y, precedente también familiar, el físico Quiriñp Majorana, quien, profesor en la Universidad de Bolonia, se empeñó durante toda la vida en demostrar que la teoría de la relatividad era una falacia, sin conseguirlo nunca y reconociendo honestamente que no lo conseguía, lo cual no le impedía continuar combatiéndola obstinadamente. Un caso que nos parece «muy siciliano». Y tendríamos curiosidad por saber cómo serían las relaciones, cómo serían las discusiones sobre la teoría de la relatividad entre tío y sobrino. Entre Ettore que creía en ella y Quiriño que se negaba a aceptarla.
[9] Alberto Savinio: el mayor escritor italiano entre las dos guerras (hermano -se llamaba Andrea De Chineo- del mayor pintor italiano de aquel período y de los que siguieron). Pero ¿quién conoce sus libros, a pesar de la voluntariosa reedición que se ha hecho en estos años de dos o tres de ellos?
El mismo Savinio, hablando alguna vez de lectores mediocres o estúpidos, decía: «Pero ¿existen mediocres o estúpidos entre los lectores de Savinio?». No como pregunta, como afirmación; era cierto que no existían. Pero ahora, habiendo aumentado espantosamente el número de mediocres, y todavía más el de estúpidos, creemos que puede haber disminuido, hasta la desaparición, el número, potencial o de hecho, de lectores de Savinio. Esperamos que la traducción de sus obras al francés, cuya publicación se ha iniciado este año a manos de Gallimard, le haga ganar fuera de Italia unos lectores que en Italia, no es que no aumenten, sino que disminuyen cada vez más
El mismo Savinio, hablando alguna vez de lectores mediocres o estúpidos, decía: «Pero ¿existen mediocres o estúpidos entre los lectores de Savinio?». No como pregunta, como afirmación; era cierto que no existían. Pero ahora, habiendo aumentado espantosamente el número de mediocres, y todavía más el de estúpidos, creemos que puede haber disminuido, hasta la desaparición, el número, potencial o de hecho, de lectores de Savinio. Esperamos que la traducción de sus obras al francés, cuya publicación se ha iniciado este año a manos de Gallimard, le haga ganar fuera de Italia unos lectores que en Italia, no es que no aumenten, sino que disminuyen cada vez más
[10] Para continuar a la manera de Savinio, he aquí este verso que se nos quedó indeleble en la memoria gracias a ese nombre de mujer tan poco corriente entre nosotros, aunque Capuana hiciera de él el titulo de una novela bastante buena (José Moreno Villa atribuyó a Jacinta la cualidad de «peliculera», palabra intraducible al italiano si no es con la expresión loca por el cine, obsesionada por el cine y sus mitos, aspirante a hacer cine; pero que Móntale, por exigencia de la rima, traduce como «fotogénica»; este verso podría resumir toda la poesía de Moreno Villa si se llevara a cabo ese juego cretino que, entre futurismo y fragmentismo, ha hecho alguno sobre la poesía italiana; un verso que sea todo un poeta^ un verso para salvar en una antología microscópica. Y se hizo una excepción únicamente con Dante, del cual se salvaron dos. Es, sin embargo, sintomático que estos juegos cretinos sean propuestos en momentos desesperados, como en esta postguerra, cuando surge aquello de los diez libros que salvar, que salvar de la destrucción atómica. Como si sirviera de algo salvar los diez libros, si luego no se salvaban los hombres en condiciones de leerlos. Y así, este breve circunloquio a la manera de Savinio, nos ha devuelto nuestro tema.
[11] Las comillas son nuestras. En italiano «quesiti» es el plural del adjetivo «quesito» = buscado, requerido. En matemática puede ser nombre = pregunta, cuestión. La traducción italiana de «pregunta» es habitualmente «domanda» aunque también puede utilizarse «questione». En latín, no obstante, «questio, questionis» es «queja, lamento», mientras que «quaestio, quaestionis» es «interrogatorio, investigación, pregunta…», sin embargo «quaestium, quaesiti» es, sin lugar a dudas, «pregunta». De ahí la apostilla de Sciascia a la frase del cartujo de origen belga. (Nota de los traductores.)
[12] Este ensayo apareció originariamente como nota a la traducción alemana del libro de Leonardo Sciascia, editado por Seewald, Stuttgart 1979.
[13] Leonardo Sciascia en La Stampa del 24 de diciembre de 1975.
[14] El libro ha sido acogido en Italia con encendidas polémicas. El físico Edoardo Ámaldi tomó posición en su confrontación en el Espresso del 5 de octubre de 1975. Él designó la hipótesis de Sciascia, de que Majorana pudiera haber presagiado la fuerza destructora de la energía atómica, o sea, de la bomba, como «fantasía carente de fundamento». Según su parecer, en aquellos años la ciencia no había estado en condiciones de concebir los eslabones de la cadena que aún faltaban para llegar hasta la energía nuclear.
[15] LUIGI PIRANDELLO, II fu Mattia Pascal, en ID., Tutti i romanzi, a cargo de G. Macchia, Mondadori, Milán 1973, vol. I, p. 468.
[16] El mismo Leonardo Sciascia, en su libro Luigi Pirandello e la Sicilia, Caltanisetta y Roma 1968, p. 18, considera a Mattia Pascal como la figura emblemática del modo de vida siciliano.
[17] LUIGI PIRANDELLO Uno, nessuno e centomila, en ID. Tutti i romanzi cit., vol II, p. 748.
[18] BERTHOL DBRECH, Vita di Galileo a cargo de E. Castelliani, Einaudi, Turín, 1983, p. 56.
[19] «Cuando, en los primeros años de mi exilio, estaba escribiendo en Dinamarca el drama Vita di Galileo, en mi reconstrucción de la concepción tolemaica del universo cooperaron conmigo algunos ayudantes de Niels Bohr que estaban estudiando la desaparición del átomo» B. BRECHT Sobre la «Vida de Galileo». Previa a la edición americana en ID., Vita di Galileo cit. Nota 12.
[20] Aparte dé la obra más conocida de HEINAR KIPPHARDT, In der Sache J. Robert Oppenheimer (trad. it. Sul caso di J. Robert Oppenheimer, Einaudi, Turín, 1964, podemos citar también Der staubige Regenbogen de HANS HENRY JAHNN; Das ¡caite Licht de KARL ZUCMAYER y Die cinesische Mauer, de MAX FRISCH.
[21] FRIEDRICH DÜRRENMATT: Die Physiker (trad. it. Ifisici, Einaudi, Turín 1972, pp.69-70), en ID., Komodien II und Frühe Stücke, Zürich 1963, p.342).
[22] B. BRECHT, Entwürfefür ein Vorwort zu «Leben des Galilei» (trad. it. Appunti per una preparacione a «Vita di Galileo», en ID; Scritti teatrali, vol III, Einaudi, Turín 1975, pp. 154-57) en ID., Gesammelte Werke, vol. 17, Frankñirt am Main 1967, p. 1113.
[23] «Ésta es la carta que Philipp Lord Chandos… escribió a Francis Bacon para excusarse ante su amigo por su renuncia total a la actividad literaria.» HUGO VON HOFFMANNSTHAL, Ein brief, en ID., Gesammelte Werke, Prosa II, Frankfurt aun Main 1959, p.13 (trad. it. La lettera di Lord Chandos, en ID. Opere, a cargo de Leone Traverso, vol. IV, Sansoni, Florencia 1958, pp. 39 y ss).
[24] Una lectura importante en este contexto sería: Literarische und naturwissenschaftliche Intelligenz, a cargo de Helmut Kreuzer, Stuttgart 1969.
[25] Carta del 27 de enero de 1976, secretaría del profesor Heisenberg.
[26] Majorana se refiere al artículo «Uber die durch Ultrastrahlung hervorgerufenen Zertrümmerungsprozesse» en Die Naturwissenschaften, 20 (1932), pp. 360-66.
[27] Cfr. con Cap. V.
[28] IDA NODDACK, «Über das element 93», en Angewandte Chemie 47. (1934), n. 37. Cfr. además ID., «Das Periodische System der Elemente und Seine Lücken», en Angewandte Chemie, 47 (1934), n. 20, pp. 301-305.
[29] «La demostración de que el nuevo elemento corresponde al número de orden 93 no se ha logrado, pues, del todo, ya que hasta ahora Fermi sólo la ha experimentado por exclusión y ni tan siquiera de un modo exhaustivo» («Uber das Element 93»).
[30] LAURA FERMI, Atomi infamiglia, Mondadori, Milán 1954, p. 58.
[31] LAURA FERMI, op. cit., p. 59.
[32] Cfr. IDA NODDACK, «Bemerkung zu den Untersuchungen von O. Hahn, L. Meitner und F. Strassmann über die Produkte, die bei der Berstrahlung von Uran mit Neutronen entstehen», en Die Naturwissenschaften, 27 (1939), pp. 212-13, y GIORGIO DRAGONI, «L'illusoria scopeta del primo elemento transuránico», en Physis, XV, 4 (1973). En este contexto vale también la pena leer: ROBERT JUNGK, Heller ais tausend Sonnen. Das Schicksal der Atomforscher, Stuttgart 1956, p. 71 (trad. it. Gli aprendisti stregoni. Storia degli scienzati atomici, Einaudi, Turín 1958).