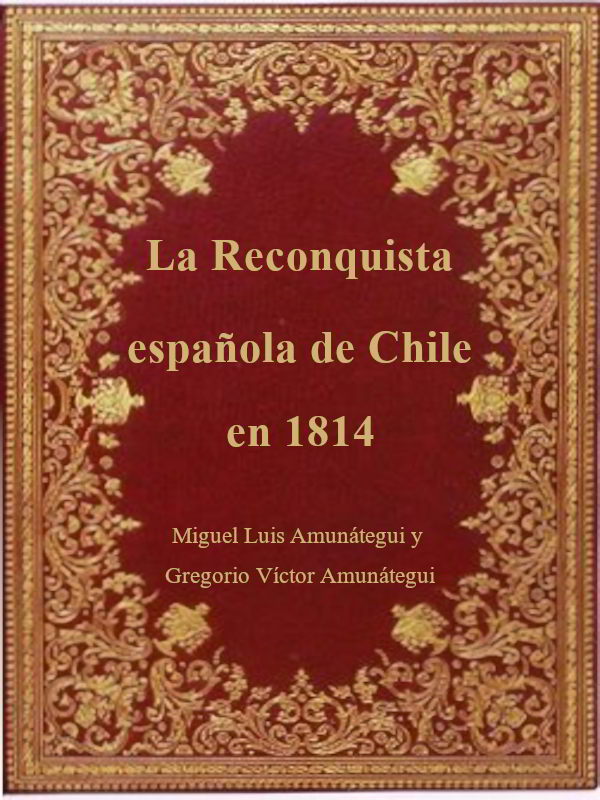
La Reconquista española de Chile en 1814
Miguel Luis y Gregorio Víctor Amunátegui
Al Sr. D. José Victorino Lastarria.
Fue usted, señor, quien primero nos estimuló a escribir nuestra primera obra: le corresponde, pues, de derecho.
Cualquiera que sea su mérito, recíbala como una prueba de nuestro afecto.
Santiago, diciembre de 1851.
Los autores.
I
En los cuatro años transcurridos de 1810 a 1814, la revolución había hecho en Chile grandes y notables progresos.
El carácter general del movimiento de 1810 había sido el de una espléndida manifestación de amor y de lealtad al legítimo soberano de las Españas y de las Indias, Fernando VII. Los propios padres de este príncipe y los cortesanos de ellos le habían malquerido, abandonado, traicionado, consintiendo en que un advenedizo le despojara del trono a que Dios le tenía llamado; pero los pueblos, más fieles que los deudos y palaciegos, se habían levantado para defenderle, tanto en Europa como en América, sin reparar en sacrificios, exponiendo haciendas y vidas. En aquella ocasión solemne, los chilenos se habían mostrado vasallos tan buenos como los otros hispanoamericanos, como los españoles mismos.
Ningún monarca habría podido, sin exageración, exigir de sus súbditos un afecto más profundo y sincero.
La mayoría de los que promovieron las mudanzas que se verificaron en Chile el memorable año de 1810 había obrado a impulsos de la más pura e intachable fidelidad al soberano. Si habla negado obediencia a las autoridades metropolitanas y constituido un Gobierno propio, había sido, principalmente, para libertarse de la dominación abominable de José Bonaparte, el intruso que, con vilipendio de todas las leyes divinas y humanas, y por el abuso más escandaloso de la fuerza y de la perfidia, había cometido la más inicua de las usurpaciones.
Se tenía a Fernando VII respeto por su calidad de rey, y simpatías, por sus desgracias. Era un soberano que no había reinado aún, al cual la imaginación podía complacerse en prestar todas las perfecciones, sin que todavía hubiera habido tiempo de haberse experimentado sus defectos.
La veneración que se le profesaba era tan general y tan profunda, que los diversos bandos políticos colocaban en sus banderas aquel nombre bendecido como la inscripción del lábaro, y que todos ellos, para hacer perder opinión a sus adversarios, los acusaban de ser desleales a Fernando.
Los agitadores de 1810, en su gran mayoría, habrían merecido justamente que el monarca, al recobrar el trono, en premio de sus sanas intenciones, ya que no de sus acciones, los hubiera condecorado con cruces y veneras, que habrían podido cargar sin escrúpulos de conciencia.
Y, sin embargo, eran esencialmente revolucionarios, y lo que es más digno de considerarse, muchos de ellos lo eran sin saberlo y sin quererlo.
Aquel trastorno promovido por afecto al soberano legítimo y para asegurarle la conservación de sus dominios ultramarinos era en sí un antecedente de perniciosas consecuencias para el porvenir, un verdadero crimen de lesa majestad; porque el pueblo chileno había osado pensar y obrar sin permiso superior, cuando no debía tener otras ideas que las de sus señores, cuando únicamente debía hacer lo que éstos ordenaran.
No importaba que aquella gravísima falta se hubiera cometido en favor del rey, pues era muy de temerse que más tarde se repitiese en contra de sus intereses. El pueblo, que una vez había tomado resoluciones sin solicitar la venia, era más que probable que adquiriera el hábito de hacerlo.
Y no era esto todo; las novedades de 1810 debían reputarse peligrosas, no sólo porque sacaban al pueblo del adormecimiento en que había estado sumergido, sino también porque tendía a introducir de un modo estable variaciones muy sustanciales en la constitución que la Monarquía española se había venido dando desde Carlos V y Felipe II.
Hay una circunstancia que fue común al levantamiento de España y al de América en favor de Fernando VII. Aquende y allende el Atlántico se rechazaba la usurpación francesa para clamar por la soberanía del príncipe legítimo; pero en una y otra parte se quería que éste fuera rey constitucional y no absoluto y que se realizaran las reformas que los progresos de la ilustración hacían necesarias. El que invocaban los patriotas de uno y otro hemisferio, el que soñaban, aquel por quien prodigaban dinero y sangre, era un Fernando VII liberal que viniera a gobernar con la nación y para la nación, no como dueño omnipotente de vidas y haciendas en un re-baño de súbditos.
La variación que exigían los agitadores de América era más radical de la que pedían los de España. Allá había simplemente un Gobierno despótico; acá había el Gobierno despótico empeorado, y, además, la dominación de una aristocracia peninsular que hacía pesar el imperio de la conquista, no sólo sobre los infelices indios, sino también sobre los descendientes de los conquistadores. El español europeo ejercía y ostentaba una superioridad insolente sobre el español americano.
Los próceres de la revolución de 1810 aspiraban a la gloria de conservar a Fernando, cautivo en tierra extranjera, su reino de Chile; pero juntamente pretendían ser tratados en lo sucesivo como buenos y fieles vasallos y no a guisa de individuos de encomienda, exigiendo, aunque con respeto, que se les diera más importancia política y que se atendiera más a la prosperidad del país y menos a su explotación. Sin pensar en la independencia anhelaban por ser libres y por tener la correspondiente intervención en la dirección de los negocios públicos de su patria. Se lisonjeaban con que Fernando habla de querer regir a los americanos como a los aragoneses, a los castellanos, a los catalanes, a sus diversas especies de súbditos, con igualdad, sin distinciones odiosas.
Este era, a nuestro juicio, todo el programa de los patriotas de 1810; pero el ser la mencionada la opinión dominante no impedía que hubiera entre ellos algunos individuos de concepción más pronta o de carácter más resuelto, que, o bien deseaban una completa emancipación de España, aunque creyendo la realización de tal pensamiento dificultosa y lejana, o bien se proponían por término de sus trabajos la ejecución de proyecto tan audaz. Hemos querido exponer en una forma compendiosa cuáles eran las ideas y los planes de cierto partido en una época dada, prescindiendo de los propósitos aislados más o menos francos, más o menos quiméricos que algunos individuos pudieran abrigar.
Hay circunstancias en que los hombres viven mucho en poco tiempo; en que las opiniones se transforman con una rapidez asombrosa; en que bastan sólo meses para que se realicen sucesos cuyo desenvolvimiento lógico parecería haber necesitado una serie de años, quizá un siglo.
Los chilenos establecieron provisionalmente un Gobierno nacional, mientras su amado rey volvía a ocupar el trono, del que había sido desposeído. Tal fue el objeto declarado del nuevo sistema, como se designaba en el lenguaje de la época el orden de cosas recién establecido; tal fue la intención sincera del mayor número de los que lo sostenían.
El transcurso de sólo cuatro años fue suficiente para que lo que en 1810 habría sido mirado por muchos como un crimen horrible fuese visto por los mismos, en 1814, como el cumplimiento de un deber sagrado. Un gran número de vasallos leales llegaron a ser rebeldes verdaderos, que principiaron a desear el emanciparse de la metrópoli con tanto ardor como habían deseado la dominación del monarca legítimo.
Habiéndose los chilenos constituido independientes de hecho, habían podido experimentar en aquel corto espacio de tiempo todas las ventajas y dulzuras de gobernarse a sí mismos, y se habían acostumbrado a ellas.
La bandera española había sido sustituida por una nacional.
En las fiestas públicas, o al marchar al combate, el grito de¡Viva el rey! había sido reemplazado por el de ¡Viva la patria!
En vez de anhelarse por la vuelta de Fernando VII el deseado al solio de sus mayores, se dirigían al cielo los más fervientes votos para que su cautiverio fuese eterno.
El pensamiento de la independencia era sostenido, no sigilosamente entre cuatro paredes, con mil precauciones y reticencias, sino a la faz del sol, por la voz retumbante de la Prensa, con toda franqueza y toda decisión.
Los chilenos habían ensayado varias formas de gobierno, legislado sobre una diversidad de materias, abierta sus puertos al comercio extranjero, admitido cónsules, ensalzado y dispuesto mandatarios, en una palabra, usado y abusado de todos sus derechos de pueblo.
No sólo habían ejercido la soberanía y practicado la libertad, sino que también las habían defendido con las armas en la mano.
Aunque en las dos campañas sucesivas que había habido no se hubiera alcanzado una victoria completa sobre los ejércitos contrarios, los gananciosos habían sido los insurgentes.
Lo único que faltaba era la proclamación solemne de la independencia.
II
Por desgracia, existía en 1814 una causa poderosa de desorganización, que había de dificultar y retardar el triunfo decisivo de la revolución.
El curso de los acontecimientos había colocado en lugares conspicuos a dos hombres sobresalientes, impulsándolos a ser, primero émulos, y después rivales, y, por consecuencia natural, originado la formación de dos bandos opuestos y apasionados de que aquéllos eran caudillos, y cuya hazaña y discordias al frente del enemigo debían producir el abatimiento momentáneo de la patria, a la cual los individuos de uno y otro habían servido con entusiasmo y aun con heroísmo.
Uno de ellos era el general D. José Miguel Carrera, y el otro, el de igual clase D. Bernardo O'Higgins.
Lo que constituye la gloria de Carrera ante la posteridad, lo que le valió su inmenso prestigio ante los con- temporáneos, fue la audacia extraordinaria con que hizo avanzar la revolución, atropellando por todos los obstáculos materiales y morales, sin consideración ni a las propiedades ni a las personas, sin respeto ni a las costumbres arraigadas por los siglos ni a las creencias consagradas por la religión.
Había llegado, en 1811, de España a Chile.
A la sazón estaba ya establecido el Gobierno nacional, que se había creado para que conservara la dominación de este país al infortunado y querido Fernando, mientras permaneciera cautivo del tirano de Europa. Todo era protestas de adhesión y de fidelidad al monarca, el mejor de los príncipes, el más bondadoso de los padres. Si los chilenos rehusaban continuar sujetos a las autoridades metropolitanas, era porque temían que ellas no fueran bastante leales; porque temían que pudieran traicionar al desvalido soberano.
Esto era lo que se decía y repetía en todos los tonos. Los mismos que ocultaban otras aspiraciones, quizá otros propósitos, se veían obligados a usar hipócritamente el lenguaje oficial de la mayoría.
A los dos o tres días de haber llegado a Chile, Carrera, con sólo una noticia muy imperfecta de la situación política y de los hombres que figuraban, se prestó bastante atolondradamente a capitanear un movimiento tumultuoso, semi motín militar, semi asonada popular, que se estaba entonces maquinando contra el Gobierno existente. Este golpe de mano tuvo el éxito más completo y feliz.
De esta manera comenzó Carrera a darse a conocer como hombre de empresa y a asentar la reputación de tal.
Apenas habían transcurrido dos meses, cuando aquel afortunado caudillo se hacía, con el apoyo de la guarnición de Santiago, miembro del Poder ejecutivo.
Así Carrera, en dos saltos, había arrebatado, en menos de tres meses de su arribo al país, la dirección suprema de los negocios públicos. Iba a cumplir entonces veintiséis años de edad.
Era un joven de mucha chispa, despreciador del qué dirán, sumamente resuelto, amigo de hacer su voluntad en todo, sin dejarse contener por respetos humanos o por consideraciones de prudencia.
Nada observador del decoro, infringía fácilmente las convenciones sociales, sea para satisfacer sus pasiones juveniles, sea para proporcionarse un simple pasatiempo, cuidándose muy poco de guardar las apariencias, y gustando a veces de burlas demasiado pesadas.
Inclinado por índole a la revuelta, parecía destinado a ser un revolucionario de nota, esto es, un trastornador del orden existente, tanto en lo privado como en lo público.
Aspiraba siempre a ocupar el primer puesto, y se sentía con bríos para subir hasta él y conservarlo.
Por lo demás, era poco escrupuloso en la clase de auxiliares que empleaba para alcanzar sus fines. En 1811, para encumbrarse, se ligó con los realistas, a quienes persiguió en seguida; y en 1820, para vengarse, se unió con los bárbaros de la pampa argentina, cuyas hordas capitaneó.
Un hombre de este temple era sumamente apto para imprimir a la revolución un fuerte impulso. No podía comprender las transacciones imaginadas por los próceres de 1810 para conciliar los derechos del rey y del pueblo, y los intereses de la metrópoli y de la colonia, y mucho menos podía sujetarse a ellas. Las tímidas precauciones de la prudencia repugnaban a su naturaleza voluntariosa y dominante.
La osadía de Carrera para atacar las creencias arraigadas y las instituciones establecidas llegaba a la temeridad.
En 1812 se redactó y promulgó bajo su influencia una Constitución política.
Uno de los artículos del nuevo Código fundamental declaraba que la religión de Chile era la católica, apostólica, romana.
Carrera, al publicarse la Constitución, hizo suprimir, o permitió que se suprimiera, el último de estos tres calificativos, de modo que con grande escándalo público, apareció que, según la ley, la religión del Estado era sólo la católica apostólica, pero no la romana.
Es menester figurarse lo que era la sociedad chilena entonces, sociedad eminentemente religiosa, y más que esto, timorata, supersticiosa, fanática para concebir bien las protestas y las inquietudes a que tan inesperada supresión dio origen.
¿Qué se proponía Carrera con un procedimiento tan imprudente, tan insensato? ¿Para qué mezclar la cuestión política, cuya solución era tan difícil por sí sola, con la religiosa, de la cual no se trataba ni podía tratarse?
Aquello era ostentación, y nada más que ostentación de audacia, para despreciar todo lo existente, todo lo que la opinión dominante acataba.
El individuo que se animaba a dar a entender ¡en 1812! que una grey tan profundamente católica como la chilena debía ser independiente del Papa, no podía retroceder, por muchas que fuesen las resistencias, ante atacar la soberanía del rey, cuya autoridad se había ido menoscabando en un gran número de conciencias, cuyos derechos irrogaban enormes perjuicios a tantos intereses. Quien tenía alientos para llevar la revolución hasta el cielo, por decirlo así, había de sentirse naturalmente inclinado a fomentarla en la tierra.
En efecto. Carrera, desde que estuvo al frente del Gobierno, comenzó a manifestar muy a las claras que la independencia era el blanco de sus miras. Trabajó activa- mente para conseguirlo. Estimuló a los que tenían igual pensamiento a fin de que lo expresaran sin temor, y de que procuraran con empeño ponerlo en ejecución. Hizo, por último, cuanto pudo para propagarla idea y ganarle prosélitos.
De este modo dio un grande impulso a la reforma política y social, asignándole además un programa mucho más extenso y elevado del que había tenido en un principio.
Carrera contribuyó a hacer aceptar por muchos la idea de una emancipación absoluta de la metrópoli, con su influjo, no sólo de gobernante, sino también de hombre.
Además del carácter imperioso y de la ambición, poseía otras de las prendas que forman a los caudillos, como la energía para obrar, la generosidad para perdonar, el desprendimiento para dar, el jovial donaire de las maneras para cautivar.
Hasta su bella presencia y la elegancia y brillantez de los trajes que usaba le hacían amable y realzaban su importancia.
El imitarle era considerado entre los jóvenes como cosa de buen tono.
Gracias a Carrera, fueron muchos los que comenzaron a hablar de Patria, en vez de Fernando VII.
Estas mudanzas encontraron, como era de aguardarse, grandes resistencias. Jamás ha sido empresa fácil la de derribar los ídolos que las naciones han adorado durante siglos como dioses.
Aquel propósito de operar un trastorno tan radical, y por arbitrios a menudo mal meditados, hizo nacer odios profundos contra Carrera. La sustitución violenta y rápida de un orden de cosas antiguo y consolidado, por otro diametralmente opuesto, no puede nunca practicarse sin oposiciones tenaces y apasionadas, a causa de las convicciones que se ofenden, de los intereses valiosos que precisamente se atacan.
Aun cuando don José Miguel Carrera hubiera sido un héroe perfecto, santo, de aquellos que en las epopeyas se presentan a la admiración de las generaciones, bastaría que hubiera sido el destructor de un antiguo sistema y el introductor de uno nuevo para que hubiese sido aborrecido por muchos.
Pero es preciso confesar que las resistencias, que de todas suertes habrían sido provocadas por sus propósitos revolucionarios, eran además muy fomentadas por los defectos personales que antes hemos indicado sumariamente.
Su falta de circunspección y sus ligerezas de mozo disgustaban en alto grado a las personas serias y sensatas, que tal vez las habrían disculpado en un simple particular, pero que no las toleraban en el primer gobernante del Estado.
Lo imperioso de su carácter imponía a muchos, pero irritaba a otros tantos.
Su irreligiosidad e ideas volterianas, que no cuidaba de ocultar, eran mal recibidas por el mayor número, y horrorizaban a los devotos.
Se había observado con sumo disgusto que en los campamentos de las tropas que mandaba no se decía nunca misa ni se tributaba a Dios ninguna especie de culto.
Sus adversarios referían con horror de todos, con protestas de ser una calumnia por parte de los amigos de Carrera, que había sostenido delante de varios jefes y oficiales que en Chile no habría patria mientras no se anduviese a patadas con la Custodia.
Don José Miguel Carrera tenía dos hermanos, don Juan José y don Luis, los cuales (particularmente don Juan José, que era el mayor de los tres) manifestaban muchos de sus defectos, pero más pronunciados, y sin sus bellas y sobresalientes dotes, excepto el raro valor de don Luis, que era reconocido por todos.
Estos dos hermanos habían contribuido mucho a la elevación de don José Miguel, y habían subido con él.
La prepotencia tan rápida de tres individuos de una misma familia, que hacían sentir fuertemente su poder, tanto en los negocios del Estado como en las relaciones de la vida privada, contrariando de frente las creencias y hábitos de la pacata y arreglada sociedad chilena de entonces, había sido un nuevo motivo de celos, de desconfianzas, de odios, agregado a los otros, bastante poderosos por sí solos, que hubieran contribuido a crear una fuerte oposición a los Carrera.
Don José Miguel se veía así en medio de las mayores y más variadas dificultades. Era muy odiado de los realistas, a quienes había privado de la dominación, de las comodidades, de los bienes, a quienes había perseguido con la prisión, el destierro o el cadalso; muy poco estimado por un gran número]de patriotas, especialmente de los que pertenecían a la gente grave y aristocrática, a quienes disgustaba en exceso el imperio que se había arrogado en todo y para todo, y la marcha franca y violenta que había impreso a la revolución; y muy mal mirado por las personas pacíficas, sesudas, piadosas, de todos los partidos, cuyas costumbres perturbaba tomando parte en travesuras de calavera o tolerando que sus amigos las ejecutasen, cuyas creencias religiosas alarmaba despojando a las iglesias de sus riquezas para comprar armas y pagar soldados, convirtiendo los conventos en cuarteles, o dando a entender en la Constitución que los católicos chilenos no debían obedecer al Sumo Pontífice.
Carrera hacía frente a tantas y tan diversas resistencias con el prestigio inmenso que le habían adquirido su osadía y su buena fortuna. Había sido tan feliz para sostenerse como audaz para elevarse. Sus enemigos, que, como acabamos de decirlo, eran de tan diferentes especies, intentaron en distintas ocasiones, y por toda clase de medios, el derribarle. Todos sus designios habían sido o descubiertos o cruzados.
Aquel joven, tan fecundo en recursos, tan favorecido de la suerte, había alcanzado la reputación de irresistible.
Los pueblos suelen ser propensos a creer que ciertos individuos son predestinados para el triunfo o para el infortunio. Los chilenos, que no reflexionaban, y aun muchos de los que reflexionaban, habían llegado a persuadirse de que don José Miguel Carrera no podía ser vencido, o por lo menos que era sumamente difícil el derrocarle.
Su solo nombre valía en aquella época un caudal de pesos, un cuerpo de soldados.
Un gran número de sus adversarios, temerosos de que aun vencido, caso de ser esto posible, continuase en ser altamente peligroso, pensaban, no ya en derribarle por la fuerza o la astucia, sino en lograr que consintiera en alejarse del país, halagándole con el ofrecimiento de un importante cargo diplomático, en cambio de la posición encumbrada, pero azarosa y llena de peligros, que estaba ocupando.
Sin embargo, llegó un día en que sucedió lo que había parecido tan difícil, quizá imposible.
Carrera, colocado a la cabeza del ejército, había rechazado la primera invasión realista desde el Maule hasta la ciudad de Chillan, dentro de cuyos muros había obligado a encerrarse a los defensores de la metrópoli, no dejándoles en todo el territorio chileno, desde Atacama hasta Arauco, un solo palmo de tierra, fuera de lo que materialmente era ocupado por los restos de descalabradas tropas, guarecidas detrás de las paredes de aquella población, que habían sido convertidas en trincheras.
Chillan fue defendida por el memorable invierno de 1813 tanto como por los realistas.
Carrera se vio precisado a levantar el sitio, lo que desmoralizó sus fuerzas e infundió bríos a las contrarias, que comenzaron a ganar terreno por medio de guerrillas. El Gobierno de la capital recibía mientras tanto las influencias de los adversarios políticos del general, y a fin de no aumentar el poder de éste, suspendía la remisión de recursos al ejército. La situación, como se ve, era bastante crítica.
Los enemigos de Carrera pensaron con razón que aquella era una excelente oportunidad para darle un golpe serio, quitándole el mando de las tropas.
Lo que pudiera asombrar es, no que los adversarios de Carrera hubieran concebido este proyecto, sino que aquel general hubiera consentido en entregar un ejército formado por él y sobre cuya adhesión podía contar. Sin embargo, así aconteció. Debieron de contribuir a ello el cansancio momentáneo que don José Miguel tenía que experimentar con tantos obstáculos y tantas fatigas; la voz del patriotismo que debió de prohibirle encender con una resistencia armada la guerra civil al frente del enemigo, y el orgullo que le hacía creerse un hombre necesario, sin cuya dirección no podía emprenderse nada acertado, al cual pronto todos, impulsados por una amarga experiencia, habían de tener que implorar para que salvara a la nación.
Ocurrió la casualidad de que Carrera, a poco tiempo de haber dejado el mando del ejército, y cuando se en- caminaba de Concepción a Santiago en compañía de su hermano don Luis, cayó prisionero de los realistas, que lo condujeron a Chillan, donde, encadenados con grillos, fueron encerrados en calabozos y sometidos a juicio como rebeldes al rey.
III
Mientras el incidente referido separaba a Carrera de la escena pública, tomaba la dirección de la guerra el nuevo jefe que le había sucedido.
Era éste don Bernardo O'Higgins, rico propietario del Sur e hijo natural de uno de los más ilustres gobernadores de Chile que había ascendido hasta virrey del Perú. Se hallaba animado de un patriotismo entusiasta, que desde temprano le había hecho aspirar a una reforma completa en el régimen establecido, y aun a la independencia. Pero lo que le distinguía y le hacía sobresalir entre todos era un valor siempre manifestado, jamás desmentido. O'Higgins era estimado en el ejército chileno, como el bravo de los bravos
Semejante reputación era muy merecida.
El general San Martin, excelente juez en materias de esta especie, declaraba en sus últimos años, cuando vivía retirado en Francia, que don Bernardo O'Higgins era el hombre más valiente que había conocido.
«O'Higgins—decía, usando de una de aquellas expresiones pintorescas que solía emplear—tenía el valor del cigarrito, esto es, era capaz en medio de un combate, cuando las balas llevaban la muerte a todos lados, de preparar su cigarro y de fumarlo con tanta serenidad como si estuviera en su habitación, enteramente libre de temor.
Este hombre tan osado en la batalla, cuando se trataba de cargar al enemigo, era más bien débil en los demás negocios de la vida; por lo menos tenía poca iniciativa, estaba dispuesto a recibir influencias ajenas, a ser impulsado por otros.
Sumamente modesto, no sentía mucha repugnancia de ceder los primeros lugares, menos en los combates, en los cuales su heroico desprecio del peligro le hacía siempre adelantarse a todos. En lo demás se sentía dispuesto a reconocer superiores.
Siendo bastante inteligente y habiendo recibido en Europa una educación esmerada, estaba suficientemente preparado para intervenir con lucimiento en los negocios públicos.
Acataba las ideas y costumbres establecidas, excepto las referentes a la reforma política, y la conducta que observaba no ofrecía motivos para que alguien pudiera escandalizarse por ella.
Un hombre de tales condiciones era muy propio para servir de general a los patricios que no podían dirigir la guerra en cuerpo desde las ciudades, y que, sin embargo, deseaban gobernar sin ser dominados o maltratados por un caudillo militar. Así el nombramiento de O'Higgins fue muy bien recibido.
El mismo don José Miguel Carrera, que le estimaba a causa de su denuedo y que debía lisonjearse de que O'Higgins había en lo sucesivo de ser tan dócil con él como lo había sido hasta entonces, se empeñó en que éste, y no otro, fuera quien le reemplazara en el mando de las tropas.
Sin embargo, en el poco tiempo que transcurrió entre el nombramiento de O'Higgins y la prisión de Carrera, comenzaron ya aparecer entre ellos las rivalidades que regularmente sobrevienen entre el antecesor y el sucesor en un empleo de alta importancia, rivalidades que la serie de los acontecimientos habían de ir convirtiendo en odios enconados e implacables, y que por desgracia habían de propagarse de los jefes a los parciales de los dos bandos en que se hallaban divididos los patriotas.
Aquella fatal discordia había de causar pérdidas inmensas e irreparables de haciendas y de vidas, todas las violencias y tiranías de una reconquista, la tardanza innecesaria y funesta del afianzamiento de la independencia, la ruina completa, aunque momentánea, del país.
IV
Don Bernardo O'Higgins se hizo cargo del ejército el 6 de febrero de 1814.
Cinco días antes, esto es, el 31 de enero, había arribado al puerto de Arauco el general don Gabino Gaínza, que venía a tomar el mando de las fuerzas realistas.
El nuevo jefe español traía consigo: doscientos veteranos; un cierto número de armas y pertrechos de guerra; cincuenta mil pesos en dinero; sesenta mil en tabaco y otras mercaderías; algunos bastones y algunas medallas de oro y plata, acuñadas con el busto de Fernando VII para premiar y fortificar la fidelidad de los araucanos; doce arrobas de chocolate para los frailes del colegio de propaganda de Chillán, a quienes debía ofrecerlas a nombre del virrey Abascal, en recompensa de sus bue- nos servicios, y varios ejemplares de gacetas y proclamas, en las cuales se manifestaba lo pujante que estaba la Península, libre ya de enemigos, a excepción de algunas plazas que quedaban bloqueadas, y que a la sazón debían de haberse rendido, y lo apurados que se hallaban los revolucionarios de Buenos Aires por la próxima llegada de tropas españolas y la disolución total del decantado ejército capitaneado por el caudillo Belgrano en el Alto Perú. [1]
Los realistas concibieron las más risueñas esperanzas, asistiéndoles la más firme convicción de que los recursos mencionados, unidos a los otros que tenían en Chile, eran más que suficientes para destruir las tropas patriotas, que estaban mal provistas de todo y desmoralizadas por la discordia, y para pacificar en dos meses al país entero [2].
Pero el general Gaínza, militar de carácter irresoluto y de pocos bríos, que había vivido en las guarniciones y no en los campamentos, era harto inhábil para realizar un prospecto tan brillante.
Sin embargo, los principios de la campaña fueron prósperos para los realistas.
Una de sus divisiones logró posesionarse a viva fuerza de la ciudad de Talca, enarbolando el pendón de la metrópoli al norte del río Maule, donde nunca hasta entonces se le había visto flamear desde que la guerra había comenzado.
No habiendo podido Gaínza desbaratar en las márgenes del Itata el ejército de los insurgentes, como lo ensayó, y queriendo aprovecharse de la ocupación de Talca, determinó ir resueltamente a ahogar la insurrección en Santiago, dejando el enemigo a sus espaldas en las esquilmadas comarcas del Sur, donde todo había de faltarle, mientras que él, si lograba ejecutar su plan, encontraría en la capital los recursos que habría menester para tornar a despedazarle.
O'Higgins que comprendió luego cuál era el propósito de los contrarios, trató de frustrarlo, costara lo que costara, poniéndose con este objeto en marcha hacia el Norte, paralelamente a los realistas, de quienes les separaba una distancia sólo de dos o tres leguas.
Aquella carrera jadeante de los dos ejércitos al través de los campos y de los ríos duraría unos diez días, en los cuales hubo, no sólo que caminar siempre, sino también que pelear muchas veces para intentar el tomar la delantera, o impedir que el enemigo consiguiera esta ventaja.
El 8 de abril de 1814 O'Higgins se hallaba acampado en Quechereguas, interpuesto entre Santiago y las fuerzas realistas, a las que había logrado dejar atrás.
Gaínza hizo esfuerzos en dos ocasiones, aquel día y el siguiente, para abrirse paso por entre los enemigos, pero en las dos fue rechazado.
Habían ya transcurrido con exceso los dos meses que al tiempo de desembarcar en Arauco estimaba suficiente para dominar todo el país; y aunque era verdad que se había posesionado de toda la región austral, y había obligado al ejército patriota a irse replegando hacia el Norte, acababa de conocer, por una doble experiencia, que era impotente para continuar adelante y llegar hasta Santiago.
En estas circunstancias recibió O'Higgins de la capital un refuerzo considerable de soldados y de pertrechos, que mejoraba notablemente su situación.
Por el contrario, el general español experimentaba una deserción extraordinaria, que enrarecía sus filas. Muchos de los habitantes del Sur que servían bajo la bandera de la metrópoli rehusaban alejarse más de sus hogares, particularmente desde que sabían que Concepción y las demás ciudades australes se hallaban libertadas de enemigos.
Gaínza pensó poner fin a los embarazos en que se encontraba con una retirada que le permitiese ir a rehacerse en Chillan; pero carecía del suficiente número de caballos y de bestias de carga y de los otros medios de movilidad.
Además, tenía al frente un enemigo superior; y a sus espaldas un río caudaloso.
¿Cómo emprender una retirada sin riesgo inminente de ser despedazado? [3]
V
El general español, entre tanto, había traído consigo, ignorando la importancia de ello, lo que debía salvarle. A su venida para Chile, el virrey Abascal había puesto a su disposición, junto con los doscientos veteranos para aumentar la tropa, con los ciento y tantos mil pesos en dinero y mercaderías para sostenerla, con los bastones y medallas para halagar a los araucanos, con las doce arrobas de chocolate para regalar a los frailes de Chillan, varios ejemplares de gacetas y proclamas que se le recomendaba hiciera correr por el país. Gaínza había sido muy poco diligente en el cumplimiento de este encargo [4], manifestando así que no podía precisarse de muy sagaz, pues aquellos papeles, según debía demostrárselo la propia experiencia, valían más que su ejército.
Por fortuna para Gaínza, otro logró extraer de aquellas proclamas y gacetas el provecho que él no había sabido sacar.
El 11 de enero de 1814, diez días después de haber Gaínza zarpado del Callao para Arauco, había salido del mismo puerto con rumbo a Valparaíso el comandante de la fragata de S. M. B. Phoebe, que andaba recorriendo el Pacifico en convoy con la corbeta Cherub, para proteger el comercio de su nación contra los barcos de los Estados Unidos, que entonces se hallaban en guerra con Inglaterra. Aquel marino había ofrecido al virrey del Perú inter- poner sus buenos oficios con los gobernantes de Chile a fin de procurar conseguir la pacificación de este reino.
Habiendo Abascal aceptado la indicación, pidió a Hiliyar que llamara la atención de los chilenos descarriados sobre un gran número de sucesos favorables a la causa de la metrópoli que recientemente habían ocurrido, tanto en el viejo como en el nuevo mundo (los mismos precisamente de que hablaban las gacetas, y que servían de tema a las proclamas que acabamos de mencionar); y le facultó para prometerles en su nombre el perdón y el completo olvido de sus pasados extravíos siempre que consintieran en restablecer el antiguo régimen, salvo las modificaciones introducidas por la Constitución de Cádiz, y en recibir una guarnición de tropas chilotas para resguardo de las personas y propiedades, y sostén de la administración de justicia [5].
Aunque el comandante inglés entró en Valparaíso a principios de febrero y encontró en este puerto a la fragata norteamericana Essex, tuvo que dedicarse exclusivamente a vigilarla, a fin de que no pudiera escapársele. Sólo pudo atacarla tan pronto como ella salió de las aguas neutrales, donde se hallaba surta. Esto último no se verificó hasta el 28 de marzo, día en que terminó la función con el apresamiento de la Essex.
Las atenciones mencionadas impidieron a Hillyar el dirigirse a Santiago para ensayar la realización de sus pacíficos proyectos, hasta los primeros días de abril, cuando ya se habían efectuado en Quechereguas los sucesos que dejamos referidos, habiendo quedado O'Higgins interpuesto entre la capital y el ejército realista, y probado a los enemigos que carecían de fuerzas para abrirse paso.
El Gobierno que entonces regía constaba de un director supremo, cargo que estaba desempeñando el coronel don Francisco de la Lastra; y de un senado o Consejo Consultivo formado de siete individuos, los cuales habían sido elegidos entre los magnates más respetables.
El inspirador de aquella administración era el intendente de Santiago don Antonio José de Irisarri, guatemalteco distinguido por su talento y energía, y ligado por un matrimonio a la familia Larraín, una de las más influyentes.
Habiendo el comandante inglés tenido varias conferencias con aquellos gobernantes, los invitó a que fijaran la consideración en los siguientes hechos importantísimos, recientemente acontecidos en Europa y América, muy ventajosos para la causa de la metrópoli, y cuya ver- dad testificó mostrando los periódicos y papeles que traía consigo.
Las armas aliadas habían espumado de franceses la Península, y se hallaban internadas muchas leguas dentro de Francia, sin dejar atrás más que las plazas de Barcelona y Figueras, estrechamente bloqueadas y a punto de rendirse por la miseria.
A pesar de todos los esfuerzos intentados por Napoleón para que Soult volviera a entrar en España después de la batalla de Vitoria, éste había sido derrotado en Roncesvalles el 27, 28 y 29 de julio de 1813 por el ejército aliado al mando de Wellington, y el 31 del mismo mes en el valle de Baztán, quedando completamente disipado el enemigo en las inmediaciones de Pamplona y muerto Soult el 16 de agosto; de lo cual había resultado la adquisición de aquella plaza, San Sebastián, Bayona y Burdeos y toda la Baja Navarra. Napoleón, lejos de enviar nuevos refuerzos que se opusieran a la marcha de los confederados del Sur contra la capital de su imperio, no tenia recursos bastantes para sostenerse contra los del Norte,
Así la restauración de Fernando VII al trono de sus mayores era infalible en breve tiempo.
El ejército de Buenos Aires, llamado conciliador del Alto Perú, había sido disipado como el humo en las batallas de Vilcapujio y de Ayohuma; y los generales Belgrano, Días Veles y Ocampo hablan corrido fugitivos hacia el Tucumán, sin rumbo ni vereda segura, porque temían que los pueblos no les dejasen pasar a causa de los malos tratamientos que les habían inferido.
La segunda insurrección de Caracas había sido sofocada con mucho derramamiento de sangre por dos mil hombres que hablan llegado de la Península [6].
Santa María, habiendo rechazado por tres veces a los insurgentes de Cartagena, los tenía en un estrechísimo bloqueo por haber sido reforzada por dos mil hombres de España y algunas tropas de la Habana.
El reino de Méjico se hallaba totalmente pacificado.
A Montevideo habían llegado dos mil quinientos hombres de los ocho mil que el Gobierno español había determinado enviar para sujetar a Buenos Aires, que, sin el recurso del ejército del Alto Perú, no podía menos de bajar la cerviz.
Las provincias de Quito, Popayán, Cali, Cartago, Chocó y otras del reino de Santa Fe, habían sido subyugadas por las tropas de Lima, Guayaquil y Cuenca [7].
Estas noticias, en algo exageradas o falsas, pero en la mayor parte muy exactas, que ya habían llegado también por otros conductos al conocimiento de los gobernantes chilenos, les hicieron experimentar serios cuidados.
Los patriotas habían sido animados para llevar adelante la revolución, por la esperanza de que la guerra de España y los trastornos de Europa serían largos y desastrosos. La pronta vuelta de Fernando y la próxima ruina de Napoleón eran, pues, para ellos decepciones muy amargas y desalentadoras. España, libertada de enemigos en el interior, iba a poder atacar con todos sus recursos a los insurgentes de las posesiones ultramarinas.
Los reveses de sus correligionarios en Méjico, Venezuela, Santa Fe y Alto Perú, eran también golpes aterradores, porque ellos iban a permitir enviar ejércitos tras ejércitos contra Chile.
Fuera de esto, habituados los chilenos a una paz de siglos, interrumpida sólo de cuando en cuando por las correrías de los araucanos en la frontera, o por el desembarco más raro todavía de algún corsario en las costas, los males y sufrimientos de una guerra que ya duraba dos años comenzaban a ser muy pesados para muchos.
Los trabajos agrícolas y mineros estaban paralizados; el comercio suspendido; el trigo, que no había adonde exportar, carecía de precio; la azúcar, que ya no podía ser traída del Perú, sino con suma dificultad, tenía, por el contrario, uso excesivo; lo que ocurría con el trigo y la azúcar puede hacer presumir lo que pasaba con los otros artículos de exportación e importación.
En tales circunstancias se concibe que hubiera un gran número de personas que se sintieran predispuestas en favor de un avenimiento, si fuese posible.
VI
Efectivamente, el director y sus allegados oyeron con gusto a Hillyar asegurarles que el virrey estaba muy inclinado a entrar en un acomodo.
Sin embargo, principiaron por rechazar sin vacilación el primero que les indicó, el cual se reducía a ofrecerles el perdón en cambio del restablecimiento simple y llano del antiguo régimen.
A la verdad, era bien triste el aspecto que presentaban los negocios anteriores; grandes y serios los obstáculos que habían de superarse en el interior; pero las principales ventajas que hacía valer el virrey por boca de Hillyar eran meras esperanzas todavía no realizadas y sujetas a los caprichos de la fortuna; los patriotas chilenos contaban con un ejército que podía reputarse victorioso; estaban, en una palabra, muy lejos de haber llegado a una extremidad en que pudieran darse por contentos con sólo el indulto del presidio o de la horca.
A pesar de haber sido la primera una proposición tan inaceptable, las negociaciones no se interrumpieron.
Habiendo continuado las conferencias, Hillyar no tuvo reparo para manifestar en el curso de ellas que, según lo que habla hablado con Abascal, abrigaba la persuasión de que el virrey ratificaría cualquiera otro arreglo más decoroso y conveniente para las dos partes contratantes, y se mostró muy dispuesto a servir de mediador para ello.
Aquella era una ligereza o una mala inteligencia de Hillyar, pues lo que Abascal quería conceder era un perdón a arrepentidos, y no una transacción a rebeldes; mas como el Gobierno de Chile no tenía ningún motivo para poner en duda lo que se le aseveraba por conducto tan respetable y fidedigno, comenzó a lisonjearse con la idea de que fuera posible un avenimiento que comprendiera ventajas y garantías recíprocas.
Entre tanto, el comodoro inglés, a quien llamaban a Valparaíso las atenciones de sus barcos, se separó de Santiago, sin haber arribado a un resultado definitivo, pero dejando abierta la negociación.
El director Lastra y sus consejeros siguieron meditando y hablando sobre los medios de combinar una capitulación provechosa y aceptable para todos.
La experiencia de los males de la guerra les hacía desear las dulzuras de la paz. El sufrimiento de las zozobras del insurgente les hacía apetecer la tranquilidad del ciudadano pacifico.
¡Sobre todo, el horizonte se divisaba, aunque allá a lo lejos, tan nublado, tan preñado de tempestades, en América y en Europa!
Lo que en tales circunstancias y en semejante disposición de ánimo podía cuadrarles mejor era el sistema de un Gobierno nacional y constitucional, más o menos sometido al rey; algo parecido a lo que habían sido las colonias inglesas de la América del Norte antes de su emancipación.
Y efectivamente, fue en esto en lo que se fijaron.
Aquello, a lo que se figuraron, había de convenir a la metrópoli, de la cual quedaban siempre dependientes; y convenía a los chilenos, asegurándoles una parte más o menos considerable en la dirección y administración de los negocios públicos de su país.
Se recordará que éste había sido el pensamiento dominante en la revolución de 1810; pero los móviles que habían impulsado a los que lo sostenían habían sido muy diferentes en una y otra época.
En 1810, habían sido el afecto sincero a Fernando, la fidelidad al monarca legítimo, el acatamiento a los derechos de la metrópoli.
En 1814, eran la duda, el cansancio, el temor.
En el primero de estos años, lo que había propagado aquella idea, lo que había inducido a conciliar las justísimas aspiraciones de los americanos con los intereses del soberano, había sido las noticias en que se pintaba a Fernando perseguido por sus padres y aprisionado por un usurpador extranjero.
En el segundo, lo que hacía combinar una transacción eran las gacetas y proclamas en que se publicaban los triunfos de España.
En 1810 el reconocimiento de Fernando había sido una manifestación de lo que se creía en conciencia.
En 1814, era un cálculo.
Y sería suficiente prueba de esto que decimos, si alguien lo dudase, el contarse entre los autores de aquel malhadado proyecto Camilo Henríquez y don Antonio José de Irisarri, dos publicistas que con brillantez y entereza notables habían proclamado en escritos luminosos la justicia y la utilidad de la independencia.
Decididos el director Lastra y sus allegados a entrar en arreglos con España, ofició el primero con fecha 13 de abril al comodoro, pidiéndole, a nombre del Estado de Chile, que viniera a Santiago a acordar el convenio que con más probabilidades de aceptación pudiera ser discutido bajo la mediación del mismo Hillyar por los generales de ambos ejércitos. Para apresurar su venida, el director representaba al comandante inglés que las fuerzas de uno y otro bando estaban muy inmediatas, quizá prontas a acometerse, y que si esto llegaba a verificarse el vencedor rehusaría del vencido lo que antes habría admitido gustoso. [8]
Hillyar accedió sin tardanza a la invitación.
Habiéndose abierto la negociación, fijaron, al cabo de algunas conferencias, ciertas bases que el mediador declaró muy razonables.
Él acuerdo del director y de la mayoría del Senado, en que ellas fueron consignadas, merece una atención especial, porque junto con contener una manifestación de principios, da una explicación bastante curiosa de los hechos. Creemos necesario ofrecer un extracto de este importante documento, que confirma algunas de nuestras apreciaciones anteriores.
El propósito de la revolución de 1810, según la pieza a que aludimos, fue la conservación de estos dominios al legítimo soberano Fernando VII evitando el que fuesen entregados a los franceses.
Los arbitrios puestos en práctica para conseguirlo fueron trasunto de los empleados por las provincias españolas, las cuales hablan inducido a las de América a que siguieran su ejemplo.
Eran tan evidentemente sanas y leales las intenciones de los chilenos factores de este plan, que sus procedimientos hablan merecido la aprobación de la regencia de Cádiz. En efecto, habían jurado fidelidad a Fernando, y expedido en su nombre todas las órdenes y títulos.
Jamás habían intentado ser independientes del rey de España libre, ni faltar al juramento de fidelidad. La familia de los Carrera, apoyada por la fuerza de las armas, de que se habla apoderado, y por los auxilios de la mayor parte de los españoles residentes en el país, a quienes había seducido, era la que había impedido la persistencia en conducta tan leal y acrisolada, sin que ni las autoridades ni el pueblo, ni la Prensa pudieran explicar los verdaderos sentimientos de los hombre de bien ni opinar con libertad.
«Durante el tiempo de aquel despotismo se habían alterado todos los planes y se había indicado con signos alusivos una independencia que (los Carrera) no pudieron proclamar solemnemente por no estar seguros de la voluntad general.»
«Sin duda aquella anarquía y pasos inconsiderados, continuaban diciendo en aquel notable documento el di- rector supremo y la mayoría del Senado—movieron el ánimo del virrey de Lima a conducir a estos países la guerra desoladora, confundiéndose así los verdaderos derechos del pueblo con el desorden y la inconsideración.
»Atacado el pueblo indistintamente por esto— proseguían los gobernantes de Chile— le fue preciso ponerse en defensa; y conociendo que la causa fundamental de la guerra eran aquellos opresores (los Carrera), empleó todos sus conatos en separarlos del mando, valiéndose de las mismas armas que empuñábamos para defendernos de la agresión exterior.»
Por fin concluían manifestando que «para evitar los horrores de una guerra que había dimanado de haberse confundido los verdaderos derechos e ideas sanas con los abusos de los opresores», estaban dispuestos a entrar en un arreglo, cuyas principales bases serían: suspensión de las hostilidades, evacuación del territorio por las fuerzas de Lima, reconocimiento de la soberanía del rey de España, conservación de las autoridades nacionales o chilenas hasta que, por medio de diputados, se conviniera con el supremo Gobierno de la Península el modo de conciliar las actuales diferencias.
En el mismo acuerdo se nombró plenipotenciarios para el ajuste de la capitulación a los generales don Bernardo O'Higgins y don Juan Mackenna, facultándolos para que fijaran todos los pormenores necesarios. [9]
Al leer el documento cuyo contenido acabamos de resumir, causa pena que dos hombres como don Antonio José de Irisarri, que fue uno de los principales promotores de aquella negociación, y Camilo Henríquez, que intervino en ella en su calidad de senador, hubieran condenado la independencia que habían tenido la gloria de ser los primeros en sostener por la prensa con talento y entusiasmo, y que hubieran procurado sincerarse de aquel crimen con la opresión de los Carrera, quienes habían impedido «a las autoridades, al pueblo y a la prensa explicar los verdaderos sentimientos de los hombres de bien y opinar con libertad».
Irisarri y Henríquez se calumniaban a sí mismos, pues cuando anteriormente habían defendido una opinión diversa, más noble y patriótica, habían, sin duda alguna, obrado por impulso propio, obedeciendo a los dictados de su razón y a sus convicciones, y no a indecorosas su- gestiones ajenas, prestándose a servir de miserables instrumentos a la fuerza y tiranía.
VII
La intervención en aquel negocio de estos y otros in- dividuos de análogos antecedentes, y sobre todo lo di- fundido que a la sazón se hallaba en Chile el pensamiento de la independencia, habían sido hasta ahora motivos para que muchos, casi todos, hubieran creído que el convenio de que estamos hablando fue sólo encaminado a obtener una transacción momentánea, y no un resultado definitivo; esto es, que el Gobierno chileno procuró únicamente ajustar con las apariencias de tratado una simple tregua que le permitiera quedar aguardando sin peligro mejor oportunidad para emanciparse de la metrópoli.
El descubrimiento de la correspondencia reservada del director Lastra al general O'Higgins ha venido a manifestar que la mencionada era una grande equivocación.
La intención sincera de los gobernantes chilenos en aquellas circunstancias fue no emplear un ardid de guerra, sino llegar a una paz estable y duradera.
Tanto el aspecto desfavorable de los negocios exteriores como la prolongación inesperada de la guerra interior y el sufrimiento de los males ocasionados por ella, habían introducido el desaliento en sus ánimos, hasta el punto de haber llegado a considerar por entonces una quimera el proyecto de independencia.
Abandonaron, pues, la idea de emancipación absoluta, como utopía de poetas ilusos, o a lo menos de realización lejana; más permanecieron decididos a conseguir a toda costa el establecimiento de un régimen constitucional.
La fórmula concisa de sus planes habría podido ser ésta: libertad bajo la dependencia del soberano legítimo de España.
Las bases del proyecto de tratado acordadas por el di- rector supremo y la mayoría del Senado el 19 de abril tenían por objeto la ejecución de este pensamiento.
El oficio, muy confidencial, en que Lastra desenvolvió a O'Higgins las instrucciones para el convenio es, entre otras, una prueba irrecusable de lo que aseveramos.
He aquí lo que el director decía al general en aquella pieza notabilísima, hasta ahora desconocida.
Había examinado y hecho examinar con la mayor atención y escrupulosidad las bases acordadas a fin de ver si había en ellas algo que desarrollare modificar, sin que se hubiera encontrado alguna cosa substancial que debiera ser variada.
Los antecedentes históricos referentes a la fidelidad de los chilenos, que hacían injustificable la guerra, y en que se apoyaba el proyecto de tratado, eran exactísimos.
La instalación de la Junta del 18 de septiembre de 1810 había sido perfectamente legítima. Sus miembros habían prestado el debido juramento, reconocido la autoridad del Consejo de regencia, comunicado a éste todo lo ocurrido, y merecido que sus procedimientos fuesen aprobados por él y por el consejero de Estado y ministro plenipotenciario en la corte del Janeiro, marqués de Casa Irujo.
El único que había atacado esta leal conducta había sido el virrey de Lima, y lo había ejecutado «con tanto insulto y descaro», que parecía haber sido impulsado por intereses personales más bien que por los de la nación española. Aquel mandatario, sin suficiente autoridad para ello y sin hacer las previas reclamaciones que son de estilo, se había desmandado hasta invadir con sus tropas el reino de Chile, haciendo que se sublevaran las nuestras y algunos de los más sumisos habitantes, y talando por estos medios la más preciosa porción del territorio, de tal manera que en muchos años, fomentada con empeño, no tornaría a ser lo que había sido.
Aun cuando el virrey se esforzara, como lo hará (continuaba Lastra), en disculpar sus procedimientos con el pretexto de haber querido asegurar la fidelidad a los re- presentantes de nuestro Fernando, éstos no podrán desentenderse de la responsabilidad en que aquél ha incurrido por haber intentado alcanzar con la violencia lo que con mayor ventaja habría podido lograr mediante una política suave y sagaz.
Siendo las bases del sistema establecido en Chile justas, legítimas y capaces de ser sometidas al examen del mundo entero, no debía temerse que, apoyadas por nuestros diputados, fuesen oídas con desagrado en las Cortes, las cuales, aun en lo que estimasen ser en las dichas bases contrario a la nación, no obrarían sin guardar consideraciones a esta parte tan recomendable de América.
El general O'Higgins podía apreciar como testigo ocular cuáles eran los recursos militares de uno y otro bando, juzgando si una suspensión de hostilidades permitiría al enemigo volver, pasado algún tiempo, con dobles y mejores fuerzas, y si una victoria inmediata de los patriotas sólo servirla para hacerlos sucumbir después de vencedores por el arribo de nuevas tropas agresoras.
En vista de las consideraciones de esta especie a que había de atenderse para el mejor acierto, los plenipotenciarios nombrados por el Gobierno de Chile quedaban autorizados para quitar, extender o modificar las condiciones acordadas para el convenio, «como no nos ponga, agregaba Lastra, de peor condición, ni nos ate y asegure de modo que nos quite la libertad para hablar y representar nuestros derechos» [10]
El contexto de esta comunicación de carácter entera- mente reservado no deja la menor duda acerca de intenciones de los gobernantes de Santiago. El director califica en ella de fiel al pueblo chileno en el acto de variar el Gobierno colonial; dice que fue el virrey quien vistió a los habitantes de este suelo de la dura revolucionaria condición que desconocían; da a Fernando VII el afectuoso dictado de nuestro; y declara que la guerra que se estaba sosteniendo era contra las crueles y arbitrarias autoridades de Lima, y no contra las de España. Y todo esto (no se olvide) lo consignaba en un oficio muy confidencial, de que no debían imponerse los enemigos, ni aun los indiferentes, y en el cual había motivos para revelar, y no para ocultar, pensamientos y propósitos. Todo esto era expresado en las instrucciones del jefe del Gobierno al general del ejército, al plenipotenciario encargado de ajustar un convenio de arreglo.
Por aquellos mismos días, con fecha 25 de abril, escribía Lastra al director supremo de Buenos Aires, don Gervasio Antonio de Posada, una carta, en la cual se encuentra el pasaje que sigue: “
Aunque nuestra situación es ventajosa respecto del enemigo que ocupa parte de nuestro territorio, razones de Estado y políticas consideraciones han persuadido que es más ventajosa al Estado de Chile cualquiera transacción precautoria de males y pérdidas indefinidas, que la más completa victoria que con dificultad los repone. Bajo este concepto aviso a usted, con la mayor reserva, que, aprovechando de la mediación inglesa que se me ha franqueado, he dado algunos pasos para cortar las diferencias pendientes con Lima.
Tendrán efecto si se admiten con el decoro a que nos consideramos acreedores; de no Chile (SIC) por su libertad, a que tiene derecho indisputable, derramará la última gota de sangre. » [11]
La nota de que hemos copiado el trozo precedente, tan fidedigna como las otras piezas ya citadas, viene a ratificar la idea que hemos estado dando de los propósitos que tenían el director y sus consejeros. Desde que Lastra aseguraba a Posada que rechazaría enérgicamente todo lo que fuese opuesto a la libertad de Chile, es evidente que no reputaba contrarias a ella las bases acordadas el 19 de abril, en las cuales se reconocía expresa y terminantemente la soberanía de España sobre esta comarca. Hacía, pues, una gran distinción entre libertad e independencia, entre el establecimiento de un régimen constitucional y el desconocimiento de la autoridad de Fernando, mostrándose muy determinado a obtener lo primero al precio de los más costosos sacrificios, y no descubriendo ninguna pretensión a lo segundo.
Nos parece que lo dicho ha de sobrar para que pueda formarse un juicio cabal sobre el término hacia el cual se dirigían las aspiraciones de los que a principios de 1814 administraban los negocios públicos en Chile.
El 22 de abril, el comodoro Hillyar salió de Santiago con dirección a Talca, para ir a ejercer sus buenos oficios de mediador, llevando en su compañía al doctor don Jaime Zudáñez, nombrado para servir de consultor en aquella negociación a los generales O'Higgins y Mackenna y muy especialmente encargado, según las palabras del director, de procurar «en todo el tránsito disponer e inclinar el ánimo del inglés a que formase concepto de nuestra causa, se decidiese a protegerla y mirase con desagrado el que se despreciara y dejara sin efecto su mediación [12].
VIII
El general O'Higgins se adhirió sin dificultad a los planes de su Gobierno,
Hillyar, después de haber hablado con él, siguió adelante hasta el campamento realista, a fin de influir para que Gaínza consintiera en la paz.
Con fecha 26 de abril, O'Higgins ofició al mediador remitiéndole copia del proyecto de convenio acordado en Santiago para que tuviera a bien ponerlo en conocimiento del general español, y pidiéndole que si éste se mostraba dispuesto a aceptarlo, señalase un sitio donde entrar en conferencias sobre la materia.
Al día siguiente, Hillyar, refiriéndose a una nota de Gaínza que acompañaba, proponía reunirse en el punto medio entre las posiciones de ambos ejércitos, el cual venía a hallarse a orillas del río Lircay.
Mas apenas Gaínza había consentido en que se notificara al jefe enemigo que convenía lisa y llanamente en juntarse con él para discutir la capitulación, cuando se sintió pesaroso en sumo grado de lo que había hecho.
Era un hombre débil e irresoluto.
Además, las instrucciones terminantes que traía del virrey le prohibían tratar con las condiciones que ofrecían los patriotas.
Abascal había cuidado de marcarle en ellas con mucha precisión y muy minuciosamente la línea de conducta que había de seguir en las diversas eventualidades que podían preverse.
Gaínza, según el lenguaje figurado que empleaba el virrey, sólo debía «estrechar en sus brazos a los chilenos, si éstos se confesaban hijos descarriados de la madre patria», y se manifestaban arrepentidos de sus faltas pasadas, conviniendo sin condiciones de ninguna especie en jurar la nueva Constitución española y entregar al mismo Gaínza las riendas del Gobierno militar y político.
«Si el Gobierno de Chile—agregaba el virrey—propusiese entrar la composición bajo otros términos o capitulaciones, el señor general sólo le podrá conceder la sus- pensión de armas, conservando el país ocupado, y el Gobierno de Chile el suyo, hasta que dándome parte de lo que se haya tratado, reciba mi contestación» [13].
Como se ve, no había asidero para la duda en órdenes tan categóricas.
Ahora bien, dos de las bases del convenio propuesto eran, según se sabe, la completa evacuación del territorio por las tropas realistas y el mantenimiento de las autoridades nacionales hasta que se pactara un acomodo con la metrópoli, y las dos eran inconciliables con las instrucciones antes copiadas, que prohibían en cualquier evento la retirada del ejército real, y que exigían la sumisión más absoluta, excepto si el virrey, previamente consultado, venía en otorgar una modificación más o menos lata.
Gaínza no estaba, pues, de ninguna manera facultado para aceptar lo que se proponía.
Es cierto que Hillyar aseguraba que, según lo que había hablado con Abascal, creía que éste no distaría mucho admitir un convenio como el proyectado; pero era de suponer que hubiese en tal aseveración una mala inteligencia, pues no es concebible que el virrey hubiera expresado de palabra una cosa, y otra muy diversa por escrito, siendo así que las apuntaciones dadas al comandante inglés coincidían enteramente sobre el particular con las instrucciones transmitidas a Gaínza.
Sin embargo, la situación del general español era tan crítica y su ánimo tan apocado que, previendo un descalabro próximo y no sabiendo cómo evitarlo, no se atrevió a rechazar desde luego una proposición de avenimiento que parecía inspirada por el cielo para salvarle de una derrota desastrosa.
Mas, como es propio de los caracteres vacilantes, apenas había consentido en que se abrieran conferencias para el ajuste del convenio, lo que implícitamente significaba la admisión de las bases, a lo menos como asunto de discusión, cuando se olvidó de sus temores para aten- der sólo a lo que se le mandaba en sus instrucciones; y comenzando a variar de resoluciones por horas, dirigió a Hillyar en 28 de abril un nuevo oficio para anunciarle que no estaba autorizado para tratar en la forma propuesta; pero que no tenía inconveniente para proceder a pactar un proyecto de transacción que se sometería a la consideración del virrey de Lima.
Aquella comunicación fue recibida con el mayor disgusto por O'Higgins, a quien se figuró que el objeto de Gaínza con tales dilaciones era ganar tiempo para reforzar sus tropas y volver a continuar ventajosamente las hostilidades. Así su respuesta fue hacer avanzar su ejército el 29 de abril hasta cuatro leguas de Talca, y decir a Hillyar por medio de un oficio que Gaínza debía escoger pronto entre la guerra o la paz ajustada conforme a las condiciones propuestas, y no a otras. [14]
El director supremo, a quien O'Higgins dio cuenta detallada de lo sucedido, no vaciló en probar con toda energía la contestación que éste habla dado y los movimientos militares que había dispuesto. «Hemos hecho cuanto ha estado a nuestros alcances en odio de la guerra y obsequio de la Humanidad—le decía entre otras cosas—, sin contrariar el decoro e imprescriptibles derechos de Chile. Si usía sabe de positivo que Gaínza promueve artículos impertinentes para aprovechar dilaciones, suspenda toda comunicación y obre según las circunstancias, sin dudar de que, dadas al público nuestras proposiciones y reciprocas contestaciones, acreditarán ante el mundo entero la sinceridad de nuestros sentimientos. [15]
Cuando el oficio de que hemos sacado el anterior extracto llegó a las manos del general patriota, la negociación había vuelto a reanudarse. Por desgracia para Chile, Gaínza, apartando otra vez la consideración de sus instrucciones para tornar a fijarla en el riesgo inminente de una completa derrota, había cedido; pues si así no sucede, O'Higgins continúa su marcha sobre Talca, desbarata probablemente a los realistas, y el pueblo chileno no habría tenido que soportar las calamidades y la opresión de la reconquista española.
IX
Tan pronto como habían sido entregadas a Gaínza el 27 de abril las bases de convenio acordadas en Santiago, había llamado apresuradamente de Chillan, para que viniera a auxiliarle con su asistencia y consejos, al auditor de guerra don José Antonio Rodríguez Aldea, el hombre de la época más entendido en el complicado laberinto de las leyes españolas, y más diestro en los artificiosos manejos del foro, el cual era considerado, según la expresión del mismo Gaínza, «como un santo padre en materias de derecho y en la inteligencia del valor de las expresiones y palabras» [16]
Rodríguez llegó a Talca el domingo 1 de mayo, cuando el general realista, asustado por la marcha de O'Higgins sobre aquella ciudad, habla dicho por segunda vez que trataría con las condiciones propuestas, después de haberlo rehusado anteriormente, alegando falta de autorización.
Gaínza y Rodríguez volvieron a leer con suma detención los artículos, o más bien bases de la capitulación ofrecida.
Los dos convinieron, como no podían menos de hacerlo, en que aquéllas eran evidentemente contrarias al espíritu y a la letra de las órdenes terminantes del virrey.
Pero, ¿qué hacer?
— ¿Cuál es el estado de nuestras fuerzas en comparación con las de los insurgentes?— preguntó Rodríguez.
—Como tendríamos que dejar guarnecida a Talca —contestó Gaínza—, escasamente podríamos sacar al campo novecientos o mil hombres; y según mis noticias, el enemigo es muy superior, y dispone de una robusta caballería.
No siendo razonable esperar una victoria, la alternativa que quedaba era: tratado o derrota.
— ¡Es mucho lo que exigen!—continuó entonces Rodríguez—; pero, ¿no pudiera ser que pidieran tanto, no para conseguirlo todo, sino para obtener únicamente algo?
Esta reflexión les infundió la esperanza de poder lograr quizá un tratado más ventajoso.
Rodríguez se ocupó en redactar varías correcciones a los artículos propuestos, mediante las cuales ellos se lisonjeaban de que tal vez serían admitidas.
La modificación principal, y la que mayor interés tenían en que fuera aceptada para salvar su responsabilidad, ajustándose a las instrucciones, era la conservación por las tropas realistas del territorio que ocupaban, hasta que se supiera la determinación del virrey.
La conferencia entre los plenipotenciarios había sido fijada para el 3 de mayo.
Aquel día Gaínza y Rodríguez se dirigieron en coche al lugar de la cita. El primero se fue leyendo por el camino el papel de las enmiendas; y los dos, hablando y comunicándose sus reflexiones sobre el grave asunto en que iban a intervenir.
Era tanto lo que deseaban llevar esto a buen término, que llegaron a creer en la probabilidad de que sus correcciones no serían rechazadas.
Llegados a las orillas del Lircay, entraron en un rancho que se había preparado al efecto, y donde encontraron a O'Higgins, Mackenna y Zudáñez.
Hallábase también allí el comodoro Mr. James Hillyar, quien parece haber intervenido en el negocio sólo con el respeto de su presencia.
Previos los saludos de estilo, se abrió la discusión.
El primer punto que se tocó fue relativo a la presencia de Zudáñez, a quien Gaínza y su auditor negaron el derecho de tomar parte en el negocio.
Desde un principio la intervención de aquel otro «santo padre en leyes» fue juzgada por Rodríguez opuesta a la realización de la esperanza que tanto él como el jefe español tenían de que serían aceptadas las modificaciones que pensaban proponer.
A lo que parece, reputaba una gran ventaja el tener que entenderse únicamente con O'Higgins y Mackenna, privándolos del temible auxilio de su incómodo colega, a quien había deseado alejar a toda costa.
Pero los plenipotenciarios patriotas, conociendo el sumo peligro que corrían en quedar solos contra un letrado tan famoso como Rodríguez resistieron con tanta energía a la separación de Zudáñez, que impusieron silencio sobre el particular a sus contendores.
La serie del debate que se trabó en seguida manifestó bien pronto que Rodríguez había formado un juicio muy acertado, cuando había creído que sería provechosísimo para su causa el alejamiento de su cofrade.
En efecto, Zudáñez comenzó a dictar el artículo primero, que traía naturalmente pensado y preparado con arreglo a las bases.
Aquel dictado fue hecho «a tropezones y con detención», según lo refiere Gaínza; porque cada palabra daba motivo para una contradicción de Rodríguez y una réplica de Zudáñez, y por consecuencia para una discusión acaloradísima.
La más reñida de ellas fue una que versó sobre la expresión derechos imprescriptibles.
Rodríguez y Zudáñez sostuvieron cada uno con el mayor empeño y por largo rato su respectiva opinión.
La vasta instrucción legal y la habilidad de Rodríguez, quien sobrevivió muchos años a su competidor, y alcanzó a representar un gran papel en el país después de la independencia, pudieron ser experimentadas, y son reconocidas por todos.
En cuanto a Zudáñez, lo que el tiempo permite todavía rastrear de la discusión que estamos refiriendo, muestra que no era un letrado vulgar y que en aquella ocasión hizo frente a Rodríguez con bastante lucimiento.
Gaínza ha llegado aun hasta a sostener que toda la superioridad estuvo por parte de Zudáñez. «Habiéndose trabado, dice en la confesión corriente en el proceso que se le mandó levantar, la cuestión o debate entre Rodríguez y Zudáñez sobre el sentido y significación de la expresión o palabra imprescriptibles derechos (sin que otro alguno hablase sino muy rara palabra), el declarante la cortó al fin, tan sólo porque viendo a su auditor, su compañero, su asesor, corto en expresiones, apocado, balbuciente y deslucido, lo que le desconsoló infinito, e hizo conocer no estaba formado aún, ni quizás criado para semejantes teatros, quiso evitar lo percibiesen los demás con rebaja de su concepto y representación. Sin embargo, conviene no olvidar que el juicio anterior debía de ser muy apasionado, porque cuando Gaínza lo expresó se hallaba irritadísimo con Rodríguez, a quien incluía entre los principales instigadores de las persecuciones que a la sazón estaba soportando.
Rodríguez, a su turno, acusó a Gaínza de haber terciado en la conversación para apoyar con grande asombro suyo ciertas proposiciones sumamente liberales que estaba sosteniendo Mackenna.
Haremos conocer pronto un incidente que muy bien podría invocarse para defender la exactitud de esta aserción de Rodríguez.
Pero sean cuales fueren los móviles que hicieron obrar a Gaínza, lo cierto fue que puso término a la disputa, y que gracias a esto, al cabo de tanto batallar, se logró que quedara escrito el artículo primero.
Continuóse siempre, sin embargo, por lo que respecta al resto del convenio, el mismo dictado a tropezones, y el mismo acalorado debate entre Zudáñez y Rodríguez, que defendían sus respectivas causas palabra a palabra, como dos atletas habrían podido defender palmo a palmo un terreno disputado.
Entre tanto, hacía un frío intenso, y aquella tarea duraba ya horas sin divisársele fin.
Gaínza, tomando un capote, invitó a O'Higgins a salir fuera del rancho para calentarse al sol, mientras los letrados seguían adentro disputando.
Los dos generales tuvieron entonces una conversación en la cual el español manifestó las ideas más liberales en favor de los americanos, reconociendo nada menos que su perfecto derecho para ser tratados como los peninsulares y ser gobernados bajo un régimen constitucional. Aquello fue una verdadera sorpresa para O'Higgins, que escuchó lleno de asombro a su adversario [17].
Zudáñez y Rodríguez, acompañados de Mackenna, salieron también del rancho para continuar afuera la redacción del convenio, pues el calor del debate, por acre que hubiera sido, no había bastado para estorbar que el frió entumeciera sus cuerpos.
Cuando todos los artículos estuvieron escritos, Gaínza y Rodríguez quisieron todavía conferenciar a solas sobre el asunto dentro del rancho, donde efectivamente permanecieron encerrados unas dos horas.
Pasado aquel tiempo salieron proponiendo un gran número de enmiendas más o menos importantes que Rodríguez había escrito al margen del borrador, entre las cuales volvía a insistirse en la varias veces propuesta y otras tantas rechazada, de que el ejército realista seguiría ocupando el territorio de ultra Maule hasta saber la determinación del virrey.
O'Higgins y Mackenna recibieron tales indicaciones con sumo disgusto. « — Esto no es proceder de buena fe — dijeron—; seguirá la guerra.»
Hubo en seguida un debate muy animado en que la firmeza estuvo de parte de los negociadores patriotas» que se manifestaban resueltos a volver a apelar a las armas antes que ceder; y la irresolución, por la de los realistas, que en todo caso preferían el ajuste de un tratado al desastre de una derrota.
El irresoluto y pusilánime Gaínza hizo cuanto pudo para doblegar a sus adversarios, que se mostraron inflexibles.
—No veo inconveniente— dijo a O'Higgins — para que, mientras viene respuesta del virrey, los dos gobernaremos provisionalmente al país, con independencia el uno del otro; usted podría encargarse de la parte que se extiende al norte del río Maule, y yo de la que hay al sur.
—No, de ninguna manera—contestó O'Higgins—; perdemos el tiempo; no habrá tratado, si se rehúsan las bases propuestas que ya habían sido aceptadas.
Gaínza, que no sabía qué hacer, perplejo entre exponerse a un ataque de los patriotas, que marcharían inmediatamente sobre Talca, o a la cólera de Abascal, cuyas instrucciones eran tan claras y categóricas, principió a volver a convenir poco a poco en todo.
Pero entonces se presentó una dificultad que habría podido ser muy seria, y aun decisiva, si los plenipotenciarios patriotas no hubieran estado a su vez tan ganosos de capitular.
En aquella discusión, o en alguna de las anteriores, Rodríguez, a fin de conseguir que se admitiera la cláusula de la no evacuación de la provincia de Concepción hasta la aprobación del virrey (lo que les habría permitido proceder sin infringir sus instrucciones) habla asegurado a O'Higgins y Mackenna que Gaínza no tenía poderes para tratar en otra forma.
Sucedió, pues, que cuando el general español principió a ceder en todo, O'Higgins, o Mackenna, recordando la revelación de Rodríguez y lo que el mismo Gaínza había declarado en un oficio antes de comenzar la negociación, exigieron a éste sus credenciales.
Lo que ustedes quieren — contestó Gaínza — es que yo deje la provincia de Concepción; y así, en dejándola, no hay necesidad de más.
Los plenipotenciarios patriotas se dieron por satisfechos con esta sola garantía, cuyo cumplimiento debía estribar únicamente en el honor de Gaínza, y en la entrega de dos coroneles en calidad de rehenes.
La discusión, que había comenzado por la mañana, había venido a terminar ya bien entrada la noche; pero al fin se hallaba concluida.
Rodríguez fue encargado de dictar a dos plumas el borrador del convenio acordado.
Mientras tanto, Zudáñez se ocupaba, ignoramos para qué, en quemar los varios papeles en los cuales durante aquel pesado debate se habían escrito las diversas indicaciones y correcciones que se habían propuesto.
Cuando estuvieron sacadas en limpio las dos copias del tratado, Gaínza las leyó detenidamente, agregando de su puño y letra tres palabras que, a su juicio, faltaban en el artículo primero, y haciendo que en otro se enmendara entre renglones una expresión que Rodríguez había omitido al dictar.
Rodríguez pretendió más tarde que aquella omisión había sido premeditada con el objeto de conseguir que se difiriera la firma del tratado por la necesidad de sacar otras copias y lo avanzado de la hora.
Gaínza, sin embargo, contradice terminantemente tal aserto. Recuerda muy bien—afirma en su confesión — que, aunque es cierto dictaba los artículos el auditor, y a las once de la noche, y se escribían a dos plumas, el que declara, que estaba sentado allí, fue causa de algunas enmiendas, borrones y entrerrenglones, y el único y solo que insinuó, sin indicación ni impulso de otro alguno, se difiriese al siguiente día su corrección y el ponerlos en limpio; mas no lo pudo lograr, y así al fin firmó, aunque no con gusto, pero disimulando muy bien y con afectación de todo lo contrario; por todo lo cual y haber estado a todo esto muy callado el auditor, y sin manifestar en cosa alguna su oposición y repugnancia (ni le tiene ahora, que ya le conoce bien, por hombre capaz de haberla significado en aquel momento), ve también con nuevo asombro la finura que ha pensado atribuirse en haber procurado arbitrios de impedir con el estudio del mal dictado la firma del tratado.»
Como se ve, los testimonios de Rodríguez y Gaínza se hallan muy discordes sobre este punto. El primero afirmó haber repetido una y otra vez a su general que por ningún motivo ni pretexto debía aceptar aquella capitulación, contraria a sus instrucciones. El segundo aseguró que Rodríguez, reconociendo, como lo reconocía él mismo, que las instrucciones se oponían a la celebración de semejante convenio, no le aconsejó ni le insinuó jamás que se abstuviera de ajustarlo. Pero sea cual fuere entre estas dos aseveraciones contradictorias aquella en que se exprese la verdad de lo sucedido, ello es que Rodríguez esquivó desde luego la responsabilidad del acto.
Al tiempo de la firma Rodríguez se acercó a Gaínza para decirle en voz baja:
—General, yo no firmo, porque no estoy facultado para esto.
—Está bien; no firme usted, no es preciso—le respondió Gaínza, sin dar importancia al incidente.
Habiendo sido Rodríguez invitado por O'Higgins y Mackenna para que firmase, dio en público una excusa análoga a la que en reserva había dado ya a Gaínza.
Más tarde Rodríguez sostuvo que lo que había querido dar a entender con aquella frase había sido que no estaba facultado para suscribir la capitulación por ser contraria a las instrucciones del virrey.
Gaínza, por su parte, pretendió que el sentido que él había dado a la excusa de Rodríguez había sido el de que no se creía con título, con representación para suscribir el tratado. «Bien lejos estuvo entonces el declarante—dice en su confesión— de imaginarse que aquella repugnancia tuviera más motivo o el misterio que ahora se le da; pues no lo manifestó, siendo falsas cuantas cláusulas y expresiones tiene la pregunta que hagan relación a este concepto.
Es esta la oportunidad de que entremos en algunos pormenores sobre el contenido de un convenio cuya elaboración había sido tan costosa y llena de intercadencias, y que, no debiendo ser cumplido, había, sin embargo, de promover tantas perturbaciones en uno y otro bando.
Aunque el tratado había tenido por base el acuerdo del Senado que anteriormente hemos extractado, es preciso declarar, en obsequio de la verdad, que comprendía algunas modificaciones o novedades que eran favorables a Chile.
Las concesiones que se hacían a España eran las que siguen:
Se reconocía la soberanía de Fernando VII, que siempre se había reconocido, a lo que se aseguraba, y la autoridad de la regencia, que se cuidaba de advertir había aprobado la instalación de la primera Junta.
Se declaraba que esta comarca era parte integrante de la Monarquía española.
Chile quedaba comprometido a obedecer lo que determinasen sobre su suerte las Cortes después de oír a los diputados que se enviarían.
Se obligaba a dar a España todos los auxilios que pudiera, vista la ruina causada por la guerra de que había sido teatro.
Los oficiales veteranos de los cuerpos de infantería y dragones de Concepción que quisieran continuar sir- viendo en el país, gozarían el empleo y sueldo que disfrutaban antes de las hostilidades; y los que no, se sujetarían al destino que el virrey les señalara.
El Gobierno de Chile se comprometía a satisfacer oportunamente a varios vecinos de la provincia de Concepción treinta mil pesos en parte de pago de lo que había gastado el ejército de Gaínza. Las concesiones que se hacían a Chile eran las que siguen:
Usando de los derechos imprescriptibles que le competían como parte integrante de la Monarquía, enviaría diputados con plenos poderes e instrucciones a las Cortes, a fin de que después de ser oídos en ellas, sancionaran la nueva Constitución española.
Entre tanto, se mantendrían el gobierno interior con todo su poder y facultades, y el libre comercio con las naciones aliadas y neutrales, y especialmente con Gran Bretaña, a la que debía España, después del favor de Dios y su valor y constancia, la existencia política.
El ejército real debía evacuar la ciudad de Talca a las treinta horas de haberse puesto en conocimiento de su general la ratificación del tratado por el Gobierno de Santiago, y la provincia de Concepción a los treinta días, franqueándosele los auxilios que el Gobierno de Chile pudiera, y que fueran permitidos por la regularidad y prudencia.
Gaínza debía dejar en la ciudad de Concepción y puerto de Talcahuano cuatrocientos fusiles y todas las piezas de artillería que había allí antes de las hostilidades.
Había también algunas concesiones de interés común, como las siguientes:
Se estipulaban la devolución de los prisioneros y un olvido completo de lo pasado.
Debían continuarse las relaciones mercantiles con las demás partes de la monarquía, observándose la misma buena armonía que antes de la guerra.
Se restituirían recíprocamente a los particulares las propiedades que tenían antes del 18 de septiembre de 1810, declarándose nulas cualesquiera enajenaciones que no se hubieran operado por contrato de sus dueños.
En garantía de que el Gobierno de Chile cumpliría fielmente lo pactado, se obligaba a dar por rehenes, decía el artículo 11 del convenio, «tres personas, de distinguida clase o carácter, entre quienes se aceptaba como más recomendable, y por haberse ofrecido espontáneamente en honor de su patria, al señor brigadier don Bernardo O'Higgins, a menos que el Gobierno de Chile lo eligiese de diputado para las Cortes, en cuyo caso se sustituiría su persona con otra de carácter y representación del país. [18]
X
Los plenipotenciarios patriotas quedaron altamente satisfechos del resultado de esta negociación, que es designada con el nombre de convenio o capitulación de Lircay, pues obtuvieron cuanto hablan deseado y quizá algo más. Por el contrario, Gaínza y Rodríguez, a quienes estaba expresamente prohibido el perfeccionar un arreglo de aquella especie sin previo conocimiento del virrey, salieron en extremo pesarosos y disgustados de lo sucedido.
Hemos visto que el segundo había tomado la precaución de no firmar el tratado, a fin de poner en todo caso a salvo su responsabilidad.
—Lo que acaba de firmarse es imposible de cumplir—dijo Rodríguez a Gaínza, cuando el coche que los conducía de Lircay a Talca había andado apenas una cuadra.
—Ya lo veo—replicó el general.
Cambiadas estas dos cortas frases, los dos interlocutores guardaron en seguida el más sombrío silencio.
Al entrar en las calles de Talca, Gaínza volvió a tomar la palabra para pedir a su compañero que no revelara a nadie lo que se había pactado con los patriotas.
Apenas amanecía el día siguiente (4 de mayo), cuando ya Gaínza y Rodríguez estaban comunicándose sus tristes reflexiones sobre el suceso de la víspera.
Era indudable que no se podía evacuar la provincia de Concepción sin desobedecer la orden expresa del virrey.
Además, el ejército entero iba a reprobar indignado, y con razón, un convenio que de una plumada había borrado los eminentes servicios de sus jefes y oficiales, a quienes sólo aseguraba para el caso de permanecer en Chile el grado y sueldo de que gozaban antes de la guerra.
Mas infringir la capitulación ajustada era correr el gran riesgo de una derrota ignominiosa.
Todo era dudas.
Gaínza se mostraba indeciso y abatido.
—Perdone, mi general—le dijo Rodríguez—; pero me temo que el tratado de ayer le conduzca ante un consejo de guerra.
Semejante pronóstico llevó a su colmo la desesperación de Gaínza.
En medio de estas perplejidades, el mejor arbitrio que se les ocurrió para salir de ellas fue el de oficiar a O'Higgins y Mackenna, protestando contra el tratado y aprovechar el tiempo para hacer que el ejército repasara el.Maule antes que el enemigo pudiera sospecharlo.
Gaínza y Rodríguez se disputaron después el honor de haber ideado este plan. Pero cualquiera de ellos que fuese su inventor, lo cierto fue que el otro aceptó.
Convocóse inmediatamente una Junta de guerra, a cuyo examen, después de hacerle conocer cuál era la situación, se sometió el proyecto.
Todos lo aprobaron por unanimidad, asegurando que el ejército podría estar en marcha a las ocho de la noche, y encontrarse en el río al amanecer.
Se ordenó aparejar las muías y hacer los preparativos de viaje a toda prisa, pero con la posible reserva.
Mientras tanto, Rodríguez redactó el oficio protesta, al cual se puso por fecha 4 de mayo, a las seis de la tarde.
Se tuvo listo a un sargento de Valdivia para que lo llevase; pero se determinó que éste no saldría sino lo más tarde que se pudiera a fin de diferir hasta el último momento el dar la alarma al enemigo. Rodríguez, que tenía el hábito de aplicar a los negocios de toda especie las prácticas forenses, decía que todo lo que se necesitaba era que la protesta llegase a manos de los generales patriotas dentro de las veinticuatro horas.
El auditor, demasiado perspicaz para no conocer lo muy riesgoso del movimiento que se disponía, manifestó la precisión en que se hallaba de regresar a Chillan antes de la noche, y sin pérdida de tiempo, por asuntos del servicio.
Se acordó entonces que llevase en su compañía al sargento conductor del oficio hasta el punto en que debían tomar distintas direcciones.
En el momento de la partida, Gaínza encargó una y otra vez al sargento «que no se apurase, y que antes por el contrario fuese despacio como convenía, recomendando a Rodríguez que cuando fuera a separarse volviera a repetírselo.
El pobre general debía en aquellas circunstancias juzgar perniciosísima la práctica forense de que las protestas hubieran de hacerse dentro de las veinticuatro horas. De seguro, habría deseado dirigir el oficio, no desde Talca, sino desde la ribera meridional del Maule.
Mientras tanto, el tiempo iba transcurriendo, y el ejército no podía moverse por falta completa de medios para hacerlo.
Aquella fue noche de confusión para Talca, y de amargura para Gaínza.
En la mañana del siguiente día recibió una contestación de O'Higgins y Mackenna, que le dejó aterrado.
Antes de dar a conocer el contenido de ella, es menester que se sepa el de la protesta redactada por Rodríguez.
El pretexto, en sumo grado fútil y muy mal inventado, que alegaba Gaínza para negarse a cumplir lo pactado, era lo que el doctor Zudáñez, a lo que aseveraba, había agregado unos artículos, suprimido o alterado otros.
Aquello era insostenible.
Aun cuando Zudáñez hubiera ejecutado lo que falsa- mente se le imputaba, el primer borrador que él había dictado en presencia de todos, y “a tropezones” como dijo más larde el mismo Gaínza, por los debates y contradicciones que cada una de sus palabras provocaba, había sido revisado muy prolijamente por el general realista y su auditor en una conferencia particular, y corregido por medio de notas marginales, que el segundo había puesto de acuerdo con el primero, y vuelto a ser discutido entre todos, y dictado en alta voz por Rodríguez para sacarlo en limpio, y las copias habían sido examinadas por Gaínza con tanto despacio y cuidado, que había advertido la supresión de algunas palabras.
¿Cómo decir entonces que sin quererlo se había firmado lo que Zudáñez había suplantado, y no lo que se había convenido?
Gaínza, en el oficio-protesta no rompía de un modo absoluto la negociación; pero exigía que se hicieran ciertas modificaciones importantes en lo que había antes convenido, tales como la de que los militares y empleados conservarían los grados y sueldos de que actualmente estaban gozando, y sobre todo, la de que el ejército de su mando no evacuaría la provincia de Concepción hasta que el virrey dispusiera el modo y forma de los transportes. Aunque así estaba estipulado, volvía a insistir mucho en que el general O'Higgins fuera uno de los rehenes que Chile había de dar.
La condición de no dejar la provincia de Concepción, en que tanto insistía Gaínza por el motivo que se sabe, había sido varias veces propuesta, y otras tantas rechazada. Así dijo después, en la confesión corriente en su proceso, que siempre receló no había de ser aceptada, y que por este temor había resuelto apresurarse a salir de Talca.
Fácil es de concebir la indignación que esta comunicación produjo en el ánimo de O'Higgins y Mackenna.
«A pesar de que hemos leído tres veces el oficio de usía de esta fecha, que acabamos de recibir, principiaban diciendo en su contestación los dos generales patriotas, se nos hace, no sólo difícil, sino casi imposible persuadirnos sea una producción de la buena fe que debe caracterizar a un sujeto del rango de usía.»
Después de refutar victoriosamente (lo que por cierto no exigía gran costo de talento) los frivolísimos pretextos con que Gaínza se empeñaba en cohonestar su incalificable conducta, «el oficio de usía, decían O'Higgins y Mackenna, es el eterno monumento que la prensa debe transmitir hasta la más remota posteridad para que se sepa que un señor brigadier, don Gabino Gaínza, general en jefe del ejército de Lima y caballero de la Orden de Malta, no estaba ligado por la fe de los tratados más solemnes».
Sin ocultar lo impacientes que se hallaban por que el ejército realista saliera de Chile, los dos generales chile- nos agregaban en seguida: «Para quitar a usía hasta las sombras de pretexto a la falta de cumplimiento del tratado, proponemos a usía el sencillo método de verificar la evacuación de la provincia de Concepción en menos tiempo que el prefijado. Las tropas destinadas para la capital de Lima podrían embarcarse en el puerto de Valparaíso, para lo que y su transporte se le facilitarán los auxilios que necesite. En dicho puerto se embarcará igualmente para aquella capital igual cantidad de pólvora y municiones que pueden dejar en Talca. En esta ciudad igualmente pueden quedar las piezas de artillería que no pueden transportarse en muías, tomando usía igual número de piezas del mismo calibre de la provincia de Concepción. Para el embarque de lo restante de las tropas que no lo verifiquen en Valparaíso, es bien notorio, sin hacer reflexión de los tres corsarios, hay buques suficientes en el puerto de Talcahuano.»
Por último, O'Higgins y Mackenna concluían haciendo la siguiente prevención que, como luego lo veremos, influyó más en el ánimo del general español que la sagrada obligación de guardar la fe empeñada. «En este momento se nos comunica de esa ciudad que usía está tomando medidas para moverse esta noche con su ejército contra un articulo solemne del tratado. Todo se puede creer en vista del oficio de usía; y para todo evento, este ejército se pone en estado de marchar sobre esa ciudad a observar el menor movimiento en las tropas de usía, [19]
La amenaza contenida en las palabras precedentes y la aproximación a Talca del ejército patriota, que efectivamente se puso en marcha, hicieron que Gaínza volviera a respetar la fe jurada, que había pretendido violar aun antes de que hubieran transcurrido veinticuatro horas de haberla empeñado. En la alternativa de cumplir lo pactado, o de ser derrotado, estuvo por lo primero.
Cuando, a la otra ribera, cesara de verse entre un ene- migo superior y un río caudaloso, ¿perseveraría en aquella determinación?
Sus procedimientos anteriores habrían autorizado al menos caviloso para dudarlo.
Y es, en verdad, muy extraño que O'Higgins y Mackenna se hubieran lisonjeado de que Gaínza cumpliría ultra Maule lo que había estado dudando si ejecutaría o no (pudiendo contarse por horas sus mudanzas de resolución) cuando se encontraba bajo la angustiosa amenaza de un descalabro inminente.
Con fecha 6 de mayo, Gaínza escribía a su auditor Rodríguez “que se había visto obligado a concluir los tratados, porque no había podido salir de Talca, y que estudiara el modo de salvarle [20].
XI
El día anterior había sido el convenio ratificado en Santiago por el director supremo y la mayoría del Senado, excepto una modificación al artículo relativo a los rehenes, la cual, a la letra, era como sigue:
«El reino de Chile, para garantir con la buena fe que es característica, el verificativo de los tratados acordados, resiste alejar de sí la persona del general en jefe, brigadier don Bernardo O'Higgins. Después que su presencia, sagacidad y más circunstancias destruyeron la perturbación interior, y ha repuesto el reino en su anterior tranquilidad, su ausencia puede exponerlo a que contra la opinión del Gobierno sufra los sensibles anteriores desastres. Por tanto, aquella presencia, a más de precaver éstos, será la mejor garantía del cumplimiento de los tratados, y en su lugar, y para que tenga preciso efecto el citado artículo (el 11, referente a los rehenes), dará el Gobierno tres personas de distinción, o con grado de coronel, y sólo permitirá salga del reino aquel general si se nombrase diputado para las Cortes [21].
Con fecha 7 de mayo de 1814, el general Gaínza acusó recibo de la ratificación del convenio y aprobó la variación del artículo 11 expresándose en estos términos:
«No sólo me conformo con ella por los motivos ex- puestos acerca de la importancia en este reino de la presencia del señor general don Bernardo O'Higgins, sino que por la opinión que me merecen la buena fe y rectitud de opiniones de dicho señor general, había pensado de igual modo, aun antes de llegado este caso, y manifestado el pensamiento a varios jefes.»
Los repiques de campanas y las salvas de artillería solemnizaron bulliciosamente en Santiago y en Talca la celebración de la paz [22].
El júbilo del general Gaínza, para quien en aquellas circunstancias la ejecución del convenio había de ser más que problemática, o quizá considerada ya como una farsa, era puramente simulado; el de los gobernantes chilenos, que habían alcanzado el blanco de sus aspiraciones, era realmente sincero. El primero saludaba a cañonazos la buena fortuna de haber escapado de una derrota; los segundos, el establecimiento en el país de un régimen constitucional bajo la soberanía del rey de España. La noticia de haberse negado Gaínza a cumplir la capitulación después de ajustada, había producido en el Gobierno de Santiago grande alarma e indignación. Había sido aquella una decepción amarga en el momento mismo de estar comenzándose a saborear el gusto de un bien ardientemente apetecido.
«Es preciso vendarse los ojos, decía el director Lastra al general O'Higgins comunicándole las instrucciones a que debía sujetarse en tan inesperada cuanto desagradable emergencia, para no conocer que los mandatarios europeos que nos cercan y existen en la América se empeñan en subyugarnos al pretexto del amor y fidelidad a Fernando VII, por reconocimiento del Consejo de regencia, etc., por sostener los derechos de aquel soberano o por guardarle esta preciosa parte de la América, sin tener tal adhesión a Fernando o las autoridades que legitimamente le representan, ni conocer otro primer interés que el personal, animado de la mala ambición y espíritu de mandar para hacerse fuertes y esperar con esta preponderancia cualquier resultado; pero si éste fuese contrario a su disposición, no es dudable que descubrirían el interior más pérfido, que hoy cubren y abrigan con el honesto velo de contener la insurgencia y reponer aquella fidelidad que suponen sofocada» [23].
Este trozo, que hemos transcrito de un oficio reservado, es un nuevo testimonio, agregado a tantos otros, de que los gobernantes chilenos de entonces, aunque se hallaban decididos a conseguir por la razón o la fuerza una Constitución liberal que diese a los naturales del país una grande ingerencia en la administración de los negocios públicos, no pensaban de ninguna manera en desconocer los derechos del monarca legítimo. Se nos hace la guerra, decía con estas palabras el director Lastra, a nombre de Fernando VII, a quien, sin embargo, hemos guardado y guardamos la mayor fidelidad. Se nos combate so color de conservarle esta hermosa comarca, cuyo dominio jamás le hemos negado. El propósito secreto de los jefes españoles que así proceden, desentendiéndose de la realidad de los hechos, es conservar la supremacía para entregar América, según les convenga, o a Fernando de Borbón o a José Bonaparte. Esto equivalía a sostener que los patriotas chilenos eran los leales, y los realistas españoles, traidores.
Cuanta había sido la desazón con que se había recibido la noticia de la retractación de Gaínza, tanto fue el contento con que se supo casi inmediatamente que había vuelto a consentir en respetar lo pactado.
No se ocurrió a los gobernantes de Santiago, como no se había ocurrido a O'Higgins y Mackenna, que la persona que se había retractado una vez, hallándose en situación crítica, podía muy bien retractarse una segunda, cuando se encontrara en seguridad.
“La sinceridad y llaneza conque Gaínza aceptó los tratados y con esa modificación (la referente al artículo 11), decía Lastra a O'Higgins y Mackenna el 9 de mayo, no sólo ha sofocado la diferencia del día 4, sino que nos ha obligado a olvidarla eternamente. —Al ilustre Senado, Cabildo eclesiástico, secular y más Corporaciones ha sido la obra muy satisfactoria, y estimada como del Altísimo: por tal la estiman el vecindario de la capital, y según datos fidedignos, los demás pueblos de la comprensión chilena; y tengo para mí que sólo se separarán, confundidos entre sí, de tan justo pensamiento, los que no han tomado parte directa o indirecta en la actual guerra, los que no conocen sus funestos resultados, carecen de principios de humanidad y visten tan horroroso y cruel carácter.”
Recomendaba en seguida el director a los dos generales plenipotenciarios que, a fin de prevenir dificultades futuras, cuidaran de aclarar todos aquellos artículos que pudieran dar ocasión a dudas, “de modo que no admitiesen interpretaciones o tergiversaciones que hiciesen variar el sentido.”
. «Como este Gobierno mira con horror visos de mala fe en negocios de tanta importancia, proseguía Lastra, se empeña en cerrar toda puerta que pueda dar entrada contra la de sus plenipotenciarios, cuyo honor aprecia con tanta distinción; y prefiere la nota de importuno en advertir porque no llegue el caso de perder, por omitir» [24].
Vese que el Gobierno, en vez de abrigar ni aun remotamente el pensamiento que le han atribuido los historiadores de infringir el pacto de Lircay, deseaba de todas veras que fuese observado al pie de la letra, alejándose cualesquiera obstáculos que pudiesen embarazar su estricto cumplimiento.
XII
Los actos públicos del director Lastra guardan en este particular la más perfecta armonía con las instrucciones confidenciales que transmitía a O'Higgins.
No puede quedar la menor duda de que el objeto a que tendían los esfuerzos de aquel Gobierno era la libertad bajo la soberanía de Fernando VII; la administración de Chile por los chilenos bajo la dependencia de la metrópoli.
Apenas ratificado el convenio, el director Lastra publicó dos bandos que descubren muy a las claras cuáles eran las intenciones de los estadistas que le rodeaban.
Por el primero ordenaba que nadie, so pena de extrañamiento, insultara a otro, llamándole sarraceno o insurgente, ni fijara o leyera pasquines alusivos a las discordias pasadas, o hiciera conversación de ellos.
Aquella joven bandera, símbolo de independencia, que se hacía arriar ignominiosamente ante el viejo pendón de Castilla, símbolo de vasallaje, había sido enarbolada de hecho por don José Miguel Carrera, y decretada de un modo oficial por la Junta compuesta de Eyzaguirre, Infante y Cienfuegos.
«Un abuso de la autoridad de un Gobierno arbitrario, decía el director en el preámbulo del bando, ha causado la guerra de estos países por haber ordenado caprichosamente mudar la bandera y cucarda nacional (así llamaba a la española), reconocida por todas las naciones del orbe, comprometiendo la seguridad pública con unos signos que nada podían significar en aquellas circunstancias. [25]
Estos reproches, que el director debía juzgar abrumadores, iban evidentemente dirigidos contra Carrera.
Al mismo tiempo. El Monitor Araucano, que era el periódico oficial, adoptaba una marcha reaccionaria, publicando, contra la práctica seguida hasta entonces, noticias desfavorables a la revolución de América, y empeñándose por convencer de las buenas y liberales intenciones que comenzaba a descubrir en las autoridades de la Península.
«Según las noticias contenidas en el precedente papel de Méjico (uno que insertaba) y otras que tenemos, decía el ó de mayo, la revolución sigue allí con suceso vario, y apenas hay esperanzas de que cese la horrible efusión de sangre y la devastación del país hasta que el Gobierno de España y el revolucionario de Méjico, animados de miras más pacíficas, entren en tratados conciliatorios. Es de esperar que la próxima restitución del rey a su trono, las ideas liberales que por todas partes respira la Monarquía española, y, en fin, los gravísimos sucesos de Europa, que publicaré cuando haya oportunidad, restauren la paz y el orden en aquella región deliciosa. Entre tanto, Chile, protegido por la Providencia, y dirigido por superior prudencia y moderación, está a cubierto de futuras calamidades». [26]
«Hasta ahora fue en gran parte ilusoria la libertad de la Prensa con respecto a los sucesos del continente de Europa—decía el 13 de mayo—; la necesidad y las circunstancias que todos conocen ocultaron del conocimiento público muchas noticias interesantes. Pudo este silencio contribuir a la tranquilidad interior, pero impidió que los hombres formasen cálculos exactos y rectificasen sus juicios.»
Es cierto que, además de las pasadas ocurrencias, contribuyeron a aquel silencio la escasez de papeles de Europa y el poco gusto de muchas gentes por las noticias de aquella parte del mundo, aunque sus sucesos nos tocan tanto (en lo que influye la ignorancia de la geografía, no menos que la falta de reflexión); pero los de unos no deben perjudicar a todos. Felizmente, las circunstancias son otras, y puedo ir insertando algunas noticias dignas del conocimiento de todos, habiéndoseme favorecido con algunos periódicos ingleses, que alcanzan hasta el 16 de enero, con algunos de Norte América, del Brasil, y algunas cartas fidedignas de fecha más reciente.
En pos de esta advertencia seguía una serie de noticias en su mayor parte ventajosas para la causa de la metrópoli. [27]
«Los políticos miran como un feliz augurio de una política más ilustrada y humana—decía el 20 de mayo —, el haber ya salido de la férula de los comerciantes de Cádiz, las Cortes y Regencia de España. La traslación del Gobierno español para Madrid se hizo el 20 de enero. Desde entonces no se hablaba de expediciones, según las noticias de febrero, de Londres» [28].
El periódico oficial se había convertido de este modo en instrumento de propaganda de noticias análogas a aquellas cuya difusión había Abascal recomendado a Gaínza, y que habían contribuido en gran manera a la celebración de un convenio que si bien estaba muy lejos de restaurar el antiguo orden de cosas, afianzaba la soberanía de Fernando.
Si El Monitor Araucano hubiera dado cabida en sus columnas a tales inserciones para mantener a sus lectores al corriente de la verdadera situación de Europa y América, no habría habido nada que reparar; pero el espíritu manifiesto de ellas era poner atajo al progreso de las ideas revolucionarias, extinguir las aspiraciones a la independencia.
El redactor de El Monitor Araucano, Camilo Henríquez, el primero que había sostenido en Chile, por la Prensa y con notable elocuencia, la necesidad y ventajas de una emancipación absoluta de España, se convertía así de improviso en vasallo fiel, pagando un grueso tributo a la flaqueza humana y desmintiendo sus gloriosos antecedentes. Aquel periódico hizo todavía algo más que dar a luz noticias favorables a la causa realista, y reflexiones tendientes a despertar la esperanza de que las autoridades peninsulares habían de hacer justicia a América.
Desde el 17 de mayo principió a publicar un artículo-comunicado, suscrito con el seudónimo de Pacifico Rufino de San Pedro, el cual no debió de salir de la pluma de Henríquez, pues, aunque redactado con talento, es de estilo incorrecto y desaliñado.
La publicación mencionada, que era un desenvolvimiento del preámbulo del acuerdo de 19 de abril que sirvió de base al convenio de Lircay, se proponía dar una significación realista al objeto y tendencias de la revolución.
Aquella pieza demostraba que la fidelidad de los chilenos había sido inmaculada.
Apenas sabida la desgracia de su príncipe, se habían apresurado, con la voz y el corazón, en medio de vivas y de lágrimas, a prestarle el juramento de una invariable obediencia. Al tener noticia de la defensa gloriosa que los españoles estaban haciendo, habían franqueado para ella sus bienes en defecto de sus vidas, que la distancia les había impedido consagrar a objeto tan caro y tan santo.
Cuando habían llegado a su conocimiento la ocupación por los franceses de las principales plazas de la Península; las atrocidades cometidas en los gobernadores y jefes; la horrible deserción de los paisanos, compañeros y aun deudos de los mismos españoles que vivían en Chile, y que desempeñaban en este país los cargos de más importancia, habían instituido para precaver una traición, y a ejemplo de España, una Junta gubernativa, cuyos miembros ofrecían todas las garantías apetecibles de fidelidad.
«La instalación de la Junta, decía aquel comunicado, fue un acto solemne de sumisión al soberano, pues se juró en él conservarle esta porción de sus dominios, mantener en el ejercicio de sus empleos a los que lo tenían de su voluntad, y la observancia de las leyes, hasta que restituido al trono con plena libertad, pudiese como siempre mandar por sí en estas provincias. Todas las providencias se expidieron a su nombre; no se alteró signo, expresión ni fórmula de las que denotan dependencia y la más estrecha adhesión al rey y la nación; lo que es más, y nadie ignora, todo se hizo sincera y cordialmente» [29].
Pero el plan de transacción en las encontradas pretensiones de España y Chile, inventado por Lastra y sus consejeros, y formulado en la capitulación de Lircay, es- tuvo muy lejos de ser tan bien acogido por una gran parte del pueblo como por el Gobierno.
Pero el plan de transacción en las encontradas pretensiones de España y Chile, inventado por Lastra y sus consejeros, y formulado en la capitulación de Lircay, es- tuvo muy lejos de ser tan bien acogido por una gran parte del pueblo como por el Gobierno.
O el director se equivocó mucho cuando aseguraba a O'Higgins que sólo se atreverían a reprobarlo «los que careciesen de sentimientos de humanidad>, y éstos, llenos de confusión; o tal clase de gente debía de ser muy abundante en el país, pues el tratado fue extremadamente impopular.
El pensamiento de una separación absoluta de España había adquirido en cuatro años de revolución y propaganda un gran número de fervorosos prosélitos.
La nación, que se había habituado a una independencia de hecho, sentía repugnancia en tornar al antiguo vasallaje, aunque fuera endulzado.
Les patriotas y los realistas no podían tampoco en medio de la lucha, y sin que el transcurso del tiempo hubiera amortiguado la terrible pasión del odio, estrecharse afectuosamente las manos. Había entre ellos resentimientos profundos, persecuciones encarnizadas, agravios de toda especie nacionales y personales, sangre. Los bandos políticos no olvidan entre dos soles, y a la voz de un pregonero, cosas como éstas.
Todos los esfuerzos del Gobierno para conseguirlo resultaron impotentes.
Los patriotas y realistas, no sólo siguieron insultándose con los apodos de insurgentes y sarracenos, sino que en la calle pública, delante del palacio mismo, a la hora en que se estaba tocando la retreta, se dieron de palos.
La bandera de Castilla amaneció colgada de la horca. Hubo muchos que hicieron ostentación de llevar ata-das a las colas de sus caballos las cucardas españolas.
Algunos de los más exaltados quemaron en un solemne auto de fe los números de El Monitor Araucano en que habían aparecido los artículos de que hemos hablado.
El comunicado de Pacifico Rufino de San Pedro despertó especialmente una grande indignación. En efecto, aquel escrito debía de disgustar aun a los mismos revolucionarios realistas, puesto que se hablaba en él mucho de lealtad, y nada de libertad; mucho de los derechos del soberano, y nada de los del pueblo chileno.
Excusado es advertir que pareció execrable a los amigos de la independencia, que a la sazón eran ya muy numerosos. Obligado el Gobierno por la irritación pública, tuvo que ordenar que se suspendiera la publicación del artículo, que quedó inconcluso, pues sólo llegó en la explicación de los sucesos hasta la instalación de la primera Junta gubernativa.
Para calmar los ánimos, se vio aún forzado a dar una especie de satisfacción o disculpa, haciendo insertar en el periódico oficial el siguiente decreto:
Santiago y mayo, 24 de 1814.
»Sabiendo el Gobierno que algunos inconsiderados murmuran ver en El Monitor papeles de particulares, que, gozando de la libertad de la Prensa, exponen sus ideas y sentimientos en el único periódico que tiene hoy esta capital, y queriendo evitar aun las malas inteligencias de los menos ilustrados, he venido en decretar lo siguiente:
1° El editor de El Monitor no admitirá papel alguno de particulares en este periódico, y sólo contendrá artículos de oficio y noticias interesantes. »
2° Los particulares gozarán de la libertad de la imprenta, según el reglamento de la materia, sin comprometer la autoridad del Gobierno, poniendo sus escritos, sean los que fuesen, bajo el abrigo de los periódicos ministeriales.
Hágase saber al editor y empresario para que, llegando a noticia de todos, tenga este decreto su puntual observancia. —Lastra» [30]
Y mientras tanto, aquel comunicado, cuya responsabilidad rechazaba el director, desenvolvía exactamente las mismas ideas que se expresaban en el preámbulo del- acuerdo del 19 de abril, que se había mantenido secreto, y en la correspondencia reservada de Lastra a O'Higgins. ¿Qué habría dicho el público si lo hubiera sabido?
En efecto, el Gobierno y Rufino Pacífico de San Pedro habían manifestado iguales opiniones sobre la materia, con la única diferencia de que el primero las había dado en voz baja, por decirlo así, y con carácter confidencial, y el segundo en voz alta, para hacerlas llegar al conocimiento de todos y conseguir, si era posible, que fuesen adoptadas por el mayor número.
XIII
AI descontento general producido por la celebración del convenio se agregaba, para aumentar la agitación de los ánimos, el particular de la facción de los Carrera, que se aprovechaba de la falta cometida por el Gobierno a fin de atacarle en venganza de sus agravios, y que además, por sus antecedentes históricos y sus propósitos actuales, estaba llamada a defender como propia la causa de la independencia.
Con fecha 9 de mayo, Lastra escribía a O'Higgins que los díscolos no descansaban en sus maquinaciones y que se anunciaban disturbios interiores. «Los maestros primeros de esta gran doctrina— decía—son los de aquella familia devoradora que usted conoce muy de cerca; de ellos el que vino a ésta (don Juan José Carrera) dio bastante que hacer; los dos que quedan en Chillán (don José Miguel y don Luis) son más cavilosos, y deben estar con las entrañas muy quemadas; si pisan nuestro suelo, es indudable que no sólo volveremos a las antiguas, sino que nos haremos de peor condición y seremos víctimas de su furor. Estamos en tiempo de poner remedio, y no debemos excusarlo por miramientos o consideraciones que deben desestimarse por la salud pública. Usted es en todo presencial testigo, y como tal cortará este cáncer a que antes menos prevenido pudo ocurrir con tanta oportunidad. En fin, usted verá lo que parezca más conveniente. Tenga usted paciencia, que se acerca el iris de paz que ha de tranquilizarnos.»
En la capitulación de Lircay se había estipulado la libertad de los prisioneros de una y otra parte; pero por una cláusula secreta se había convenido en que don José Miguel y don Luis Carrera serian entregados al Gobierno de Santiago. Según un diario manuscrito de don Manuel Salas, citado por Gay, se había acordado con Gaínza el que los Carrera fuesen enviados a Lima; pero pareciendo después esto indecoroso, se había resuelto hacerlos pasar a Río Janeiro a cargo del comodoro Hillyar. [31]
Sin embargo, antes de que pudiera ejecutarse esta determinación, los dos Carrera habían logrado escapar de Chillan, donde después del convenio eran custodiados con menos rigor y cuidado.
Habiendo venido a presentarse a O'Higgins en Talca, el general no se atrevió a mandar prender, como le es- taba ordenado, a dos jefes que habían prestado grandes servicios, por el solo crimen de ser audaces y removedores y de tener prestigio en el ejército y el pueblo, y les permitió que siguieran en libertad su viaje para la capital.
El director tuvo muy a mal el procedimiento observado en aquella ocasión por don Bernardo O'Higgins. «Ha salvado vuecencia la patria por su valor y energía—le decía en oficio reservado de 18 de mayo—y ha consumado tan heroica obra proporcionándole la paz que disfrutamos; pero al mismo tiempo, olvidado de los enemigos de ésta y sus crueles tiros, teniendo a la vista su conducta anterior y mis repetidas prevenciones para no concederles paso a la capital, permite vuecencia su venida a los que con ella sólo tratan de envolverla en horror y sangre. Ha sido este paso el más doloroso para un pueblo que recién comenzaba a disfrutar los deliciosos frutos de la paz, y queda en una fermentación cuyo resultado no es fácil atinar, pudiendo haberle evitado tales compromisos la providencia que a vuecencia se le había comunicado. En lo sucesivo es preciso que vuecencia, abandonando esa parte de la bondad que le es característica, sostenga con entereza las determinaciones del Gobierno, que todas son dirigidas a la conservación de las glorias que vuecencia le ha adquirido.»
Entre tanto, don José Miguel Carrera llegaba con su hermano a la hacienda de San Miguel, propiedad que poseía su padre a algunas leguas al sur de Santiago.
«Para no faltar ni aun a las apariencias del deber—refiere Carrera—, avisé de mi llegada al Gobierno, protestando presentarme luego que cubriese la desnudez a que nos redujo la avaricia sórdida del general español, que vendió en almoneda nuestros equipajes, después de haberlos saqueado con la avidez de un despreciable guerrillero» [32]
He aquí cuál fue la contestación del director:
Señor don José Miguel Carrera. —Santiago y mayo 20 de 1814. — Muy señor mío y amigo: Mil atenciones que me rodean han dilatado la respuesta al oficio y carta de usted fecha de ayer. Me son muy sensibles los padecimientos y malos ratos de usted, y en realidad han obligado mi consideración, que ofrezco a usted para todo aquello en que no se comprometa la autoridad que ejerzo. —Besa su mano su amigo y servidor, Francisco de la Lastra.
En pos de esta carta se dirigió a la hacienda de San Miguel un destacamento de caballería para prender a los dos hermanos, los cuales, sin embargo, advertidos a tiempo del peligro que corrían, alcanzaron a ponerse en salvo.
«Don José Miguel y don Luis Carrera, que fueron prisioneros en Chillán— escribía Lastra en 27 de mayo a don José Miguel Infante, agente diplomático o diputado de Chile en Buenos Aires, según entonces se decía—, fugaron de la prisión, y presentándose a nuestro ejército, sacaron del general pasaporte (aunque tenía encargo particular sobre su seguridad), y vinieron a San Miguel, hacienda de su padre; de ella oficiaron al Gobierno, y por justo recelo de que su libre presencia en el reino causase movimientos y diese que sentir, y a representación del Senado y Cabildo, etc., libré mandamiento de prisión contra sus personas, y no han podido encontrarse. Si llega alguna noticia a esa ciudad, impóngame usted bien de ella, y avísela inmediatamente para mi inteligencia.»
La sospecha que el director deja traslucir en la última de las frases copiadas de que los dos Carrera hubieran podido buscar un refugio contra las persecuciones de sus enemigos al otro lado de la cordillera no era completamente desnuda de fundamento.
En efecto, pensaron en dirigirse a Mendoza, adonde su hermano Juan José y otros partidarios suyos hablan sido ya desterrados por el director; pero lo muy avanzado de la estación les impidió pasar los Andes, y tuvieron que quedarse ocultos en Chile.
El Gobierno había prometido una fuerte cantidad al que los entregase o descubriera su paradero.
El descontento producido por el convenio de Lircay y este sistema de rigor desplegado contra la facción de los Carrera traían, como es de presumir, muy perturbada la sociedad.
En la capital no faltan descontentos que diariamente se empeñen en movimientos que proporcionen alguna astilla— decía Lastra a Infante en el oficio antes citado —; pero a pesar de todo, como ellos no destruyen la principal opinión, seremos libres, y en cuanto aprendamos a mandar y obedecer, será nuestra suerte gloriosa.»
Para que la situación se complicara todavía más y se aumentaran las dificultades, no tardó en sobrevenir una mala inteligencia marcada y muy desagradable entre los gobernantes de Santiago y el general y oficiales del ejército de Talca. [33]
XIV
Sin embargo, y a despecho de todos los obstáculos, Lastra y sus amigos políticos se lisonjeaban de llegar a dominar la situación y de plantear sobre bases sólidas un régimen constitucional, y por decirlo así, chileno, bajo la soberanía del monarca legítimo de España. El pensamiento de una reconciliación con la metrópoli, según las condiciones que se pactaron en el convenio de Lircay, correspondía en su plan al de una reorganización interior firme y legal, que pusiera término a los disturbios domésticos y diera prestigio al Gobierno nacional.
El director, en el Manifiesto que dirigió al pueblo para anunciar la celebración del tratado, tuvo cuidado de ex- presar cuál sería el coronamiento de la obra.
«Si el haber proporcionado a mi patria las ventajas de la paz ha llenado por una parte mi deber—decía—, resta aún otra providencia para asegurar la completa felicidad de los pueblos.
El Gobierno interior debe establecerse por el voto universal. Los sagrados derechos de los pueblos de Chile no deben volver a ser hollados, como muchas veces ha sucedido, por una facción popular ni por una sorpresa de las armas. Estos atentados, que han desacreditado por toda la tierra nuestra revolución, santa en sus principios, es preciso que desaparezcan para siempre de entre nosotros, y que una conducta más conforme a los principios de la verdadera libertad regle en adelante los procedimientos de Chile.
Si el apuro de las circunstancias pudo hacer legítima la elección que verificó en mí para la suprema magistratura una parte muy corta de la población de Chile, habiendo después adquirido con el reconocimiento de todos los pueblos la representación general, no cumpliría con mis deberes si no hiciese respetar los derechos de todos los ciudadanos. Yo debo dejar el mando que se me ha confiado en aquellas manos que destine para el efecto la voluntad libre de todos los chilenos; y sería un criminal si permitiese que una porción de facciosos dispusiesen del Gobierno, que debe depositarse a satisfacción de todo el reino, después de tranquilizarlo. A este intento he resuelto convocar a los diputados de todos los pueblos para que, reunidos en un congreso, elijan los que deben ir a España, según los tratados de paz; les den las instrucciones convenientes, y determinen la forma del gobierno interior, que sea de la voluntad general. Esto sólo puede ser legítimo y conforme a la libertad proclamada.
Colocado en la primera magistratura, debo hacer respetar los sagrados derechos de los pueblos, y no permitir que en agravio de ellos se repitan los atentados de los tiempos anteriores. Proteger la libertad y enfrenar el desorden son los primeros y más interesantes cuidados que exigen de mí la suprema magistratura y la confianza de los pueblos.
Como conviene fijar la atención sobre hechos que hasta ahora han sido mal comprendidos y mal explicados, vamos a hacer conocer un documento inédito y de carácter confidencial, en el que se desenvuelven ideas enteramente análogas a las del Manifiesto de Lastra, y que contribuirá a que se forme un juicio exacto acerca, tanto de la situación del país como de los designios del Gobierno patriota.
«El interés que usted toma por las cosas de su patria, decía don Antonio José de Irisarri al general O'Higgins en carta fecha 30 de mayo de 1814, no me permitirá jamás ser omiso en comunicarle todo aquello que contribuya a su bien, y en que puede estribar la felicidad sólida de esta madre común. Las capitulaciones que hemos celebrado con Gaínza, al paso que pueden sernos muy útiles, están en mucho riesgo también de llevarnos al último extremo de desgracia. Aquí hay algunos hombres, de aquellos que están demás en todas partes, que no gustando de lo hecho, tratan de formar conspiraciones para sacar del medio de la anarquía la ventaja que les niega su mérito. Estos son los que esparcen ideas sediciosas de descontento contra el Gobierno, y de afición a los tumultos populares, en donde sólo se dejan oír, las más veces, las voces del interés personal de una familia o de un individuo. Estos no tienen otro estudio que el de desacreditar las providencias del Gobierno, torciéndoles el sentido que debe dárseles para prevenir los ánimos a la revolución. Así ha sucedido aquí con la orden del supremo director para que se trajese por los militares la cucarda española. Esta providencia utilísima, sin la cual no podían confiar los enemigos en nuestros tratados, y con la cual nos ponemos del todo a cubierto de las asechanzas de los sarracenos que hostigan a Gaínza infundiéndole temores de nuestra parte, es uno de los fundamentos en que cuatro revoltosos quieren sostener la rebelión. ¡Pobre Chile, si ellos consiguiesen sus intentos! En un tiempo en que se necesita tanta prudencia, el menor descuido es el origen de una desgracia irreparable.
Aquí estamos tratando de establecer un Gobierno sin los vicios que han tenido todos los anteriores, y aun el mismo presente. Hasta hoy los Gobiernos han sido la obra del desenfreno militar, o de la sorpresa de una parte del pueblo. Ningún gobernante ha podido tener la satisfacción de decir con fundamento que tuvo la opinión general, porque ésta jamás ha sido examinada. Hoy nos proponemos corregir estos abusos, y dar una forma al sistema que merezca la aprobación de los hombres sensatos. Se trata de reunir un Congreso de diputados elegidos a satisfacción de los pueblos, sin ninguno de aquellos embarazos que se han opuesto a la libertad anteriormente. Estos diputados nombrarán los que deben ir a España en virtud de los tratados, harán las instrucciones y comprometerán de un modo legítimo a todo el Estado para que jamás ningún partido o facción pueda sorprender al pueblo con recelos de que hubo falta de autoridad. Estos mismos diputados reglarán el Gobierno interior que previenen los tratados con Gaínza, y elegirán los gobernantes que sean de la aceptación general. Entonces tendrá Chile la satisfacción de ser regido por la voluntad general, y pondrá un muro a la sedición y a la intriga. Entonces habrá verdadera libertad, igualdad, orden y gobierno. Nosotros habremos tenido la gloria de dejar el mando en manos seguras y legitimas, poniendo la primera piedra al cimiento de la felicidad de Chile y suspendiendo el curso de las pasadas desgracias.
»Yo, que he sido el autor de este proyecto, y que conozco el interés que usted tiene por la felicidad de Chile, deseo saber cuáles son sus sentimientos en este particular.
XV
Los documentos que acabamos de copiar, y los que hemos citado anteriormente, manifiestan que Lastra, Irisarri y demás magnates influentes en el Gobierno de entonces renunciaban a la independencia; pero de ninguna manera a la libertad y al establecimiento de un régimen constitucional en que se asegurara a los chilenos la debida participación en la administración de su país.
La resolución que ellos mostraban de trabajar por todos los medios para garantirse el ejercicio de sus derechos y dejar de ser tratados como vasallos de la última especie e inferiores a los peninsulares aparecía inquebrantable.
Por la fragata Phoebe de guerra de S. M. B. del mando de su comandante don Santiago Hillyar, decía el director Lastra al representante de Chile en Buenos Aires, don José Miguel Infante, en oficio de 27 de mayo, de que ya hemos sacado algunos extractos, dirigí a Londres a nuestro enviado extraordinario don Francisco Antonio Pinto en copia la correspondencia oficial de nuestros plenipotenciarios con el general del ejército de Lima, que antecedió y consiguió a los tratados; oficio al ministro de Estado, marqués de Casa Irujo, avisando por su conducto al Consejo de regencia de nuestra disposición y operaciones; las credenciales de su comisión; instrucción y orden para que se presentase en la corte de Madrid, representase con más viveza y acierto nuestros derechos, y con menos equivocación y mayor seguridad avise el resultado y aspecto con que se ha recibido, y dé razón individual del estado político de España, que ha de ser el primer director de nuestra empresa y resoluciones.
Como aquella correspondencia fue por conducto extranjero, que manifestó tanto interés por la España, fue preciso que Chile, previendo contingencias, expresase con tino y sin libertad su concepto. Usted, que puede proporcionar segura ocasión de escribir a dicho Pinto bajo de cubierta de algún comerciante de honor, no se cansará de prevenirle: que Chile está resuelto a ser libre a toda costa; que mientras más conoce sus derechos, más odia la esclavitud; que ha olvidado absolutamente el sistema antiguo; que apetece un sistema liberal y que proporcione a esta parte de América, la más abandonada y abatida, las ventajas que hasta hoy ha desconocido, y cuanto más concurra a descubrirle nuestros íntimos y verdaderos sentimientos.»
Igualmente explícito sobre la materia era Lastra en una carta que, con la misma fecha, remitió por conducto de Infante a nuestro enviado extraordinario en Londres, don Francisco Antonio Pinto.
«Acompaño a usted duplicado del que dirigí por la fragata Phoebe, le decía, con los más documentos que glosa y el impreso de tratados de paz, que también duplico en ésta. Como dicha correspondencia fue por conducto extranjero, y que decidía tanto por España, fue preciso prever contingencias, acomodarse a su opinión y expresar con rebozo y sin franqueza el concepto de Chile; pero esté usted cierto que no sucumbe; que está resuelto a ser libre a toda costa; que mientras más conoce sus derechos, más odia la esclavitud; que ha olvidado absolutamente el sistema antiguo; que apetece un sistema liberal y que proporcione a esta parte de América, la más abandonada y abatida, las ventajas que hasta hoy ha desconocido. Estos son los íntimos y verdaderos sentimientos de Chile, y estos los principios liberales bajo que se ha propuesto sostenerse. Si en la correspondencia oficial notase usted algunas ocasiones expresiones que digan otro sentido, debe usted creer que la variación es accidental y porque las circunstancias o conducto así lo exigen; pero en sustancia, la opinión es y será lo que he dicho.
Por este seguro antecedente dirija usted todas sus operaciones y planes, y sólo cuando usted en estos reinos advierta tanta fuerza que no podamos resistir, dirá usted que cederá el exterior con interior oposición y violencia que harán algún día su efecto. Al fin, cuando sólo pueda este Gobierno explicarse con generalidades, son excusa- das prevenciones; y es preciso que las principales obras de Chile sean de usted, que ve más de cerca lo que le conviene y cuándo puede avanzarse a favor, en quejamás habrá exceso.
Para otra ocasión diré con más extensión lo que ocurra, y usted hará lo mismo, aprovechando cuantas se proporcionen para dar el pormenor de todo,
Resulta de las dos piezas precedentes que la determinación de oponerse al restablecimiento del antiguo sistema colonial, y de hacer cuanto pudiera exigirse a fuerzas humanas para que fuese sustituido por otro en que estuvieran consultados los derechos e intereses de los chilenos, era en los gobernantes de entonces decidida, suma- mente firme, incontrastable. Aplaudían la celebración de la paz con la metrópoli; pero bajo la precisa condición de que la libertad de Chile habla de quedar incólume. Puede, sin embargo, notarse que los oficios dirigidos a Infante y Pinto no contienen una sola frase por la cual pudiera sospecharse que existía el propósito secreto, aun- que fuera remoto, de llegar a la independencia.
Y llamamos la atención sobre el particular, porque estos dos oficios fueron invocados por el general español don Mariano Osorio, en cuyo poder cayeron, para apoyar la acusación que hacía al Gobierno patriota de haber abrigado siempre el designio de separarse de España en la primera oportunidad, y de infringir, por tanto, el convenio de Lircay. [34]
Algunos historiadores han aceptado después la interpretación errónea que Osorio, de buena o mala fe, daba a los documentos mencionados.
Es indispensable, pues, que procuremos fijar cuál es su significación genuina.
Nos parece que si hubieran sido conocidas las varias piezas inéditas que hemos insertado, no habríamos tenido que rectificar el error de que se trata.
A la verdad todas las publicaciones oficiales del Gobierno chileno, sin excepción, desmentían el infundado cargo de Osorio; pero ha influido para que los historia- dores lo consideraran de peso el haber ellos confundido las ideas de libertad e independencia, y el haber repetido el director Lastra en los oficios a Infante y Pinto: que había que usar de reservas; que no había podido expresarse con franqueza; que se veía obligado a explicarse con generalidades.
La mejor prueba de que no podía leerse independencia donde se había escrito libertad o derechos imprescriptiblesde Chile es que este segundo concepto se encuentra terminantemente expresado en documentos que al mismo tiempo hablan de que debía cumplirse con la mayor religiosidad el pacto de Lircay, que por cierto no contiene ninguna palabra relativa a separación de la metrópoli.
En cuanto a las reticencias forzadas a que aludía el director, ellas recaían sobre proyectos, no de independencia, sino de libertad, o, si se quiere, de organización interior.
Tráigase a la memoria, por ejemplo, el preámbulo del acuerdo de 19 de abril, en el cual el deseo de poner término a la guerra había obligado a hablar mucho de fidelidad y a no hablar nada de libertad.
Tráigase del mismo modo a la memoria aquella muy notable estipulación del convenio de Lircay, por la cual Chile se comprometía a obedecer lo que determinasen las Cortes españolas, fuese lo que fuese, sin otra condición que la de que previamente oyeran a los diputados chilenos. Por el oficio reservado que el director Lastra dirigió al general O'Higgins en 28 de abril de 1814, se colige que aquél abrigaba la profunda convicción de ser imposible que las autoridades de la metrópoli desconocieran los derechos imprescriptibles de Chile, esto es, su derecho a la libertad, su derecho de organizar un Gobierno nacional bajo la dependencia y soberanía del monarca legítimo. ¿Pero si, contra todas las previsiones, las Cortes españolas cometían la injusticia de resolver lo contrario, el absurdo de ordenar que se mantuviera el antiguo régimen colonial derribado en 1810? Todo induce a creer que los gobernantes chilenos, en tal hipótesis, no se hallaban dispuestos a respetar una determinación semejante, aunque el deseo de apartar las dificultades para un arreglo, y el convencimiento de que las Cortes habían de aceptar sin desagrado, como decía el di- rector Lastra, el nuevo sistema establecido en Chile, hubieran sido causa de que no exigieran que se expresara así literalmente en el tratado de Lircay.
Las comunicaciones conducidas por Hillyar debían hallarse redactadas con «un tino» semejante, y por esto el director debía decir que no expresaban con franqueza «el concepto de Chile».
Entendidos los oficios a Infante y Pinto como nosotros los entendemos, guardan perfecta armonía con los documentos nacidos de igual origen. Entendidos a la manera de Osorio, hacen necesario prescindir de ellos o de los otros, so pena, si así no se ejecuta, de darse lugar a la más inexplicable de las confusiones.
XVI
El plan concebido por el Gobierno de establecer un sistema nacional y constitucional, respetando la soberanía del rey, había sido combatido y enérgicamente rechazado desde luego, según se ha visto, por los que aspiraban a la independencia completa de España.
Lastra y sus amigos políticos se lisonjeaban de vencer esta oposición, que, sin embargo, se presentaba amenazante; mas para ello habían menester como condición imprescindible que los jefes españoles cumpliesen con sinceridad la paz ajustada.
Pero no había transcurrido aún el mes de mayo, en que había sido firmada, cuando comenzaron a inquietarlos serios temores de haber sido burlados.
Lo que asombra es el candor extraordinario, primitivo, colonial de aquellos inocentes estadistas, que a los veintitantos días comenzaron sólo a dudar de lo que al día siguiente deberían haber tenido por cosa cierta y averiguada.
Para dar a conocer el nuevo motivo de zozobras que venía a asaltar a los gobernantes de Santiago, en medio de sus ilusiones, tenemos que volver al campamento de Gaínza, a quien hemos dejado en Talca.
Por uno de los artículos del convenio, el general español estaba obligado a dar en rehenes dos jefes de la clase de coronel para garantir la evacuación de la provincia de Concepción por las tropas de su mando en el plazo de treinta días.
Como era natura, O'Higgins y Mackenna habían indicado que fueran designados para esto dos coroneles peninsulares.
Habiendo Gaínza negado con excusas más o menos plausibles lo que se le pedía, propuso a cinco coroneles chilenos para que se escogieran entre ellos los dos rehenes.
O'Higgins accedió muy cordialmente a esta pretensión.
Merece copiarse la carta que con este motivo dirigió a Gaínza, porque ella manifestaba el contento que experimentaba por la celebración del tratado y el buen concepto que había formado del general español.
Lircay, mayo 7 de 1814.
Amigo y señor: Quedo lleno de gusto cuando considero que hemos sido los autores del mayor de los bienes que acabamos de sancionar en beneficio de la Humanidad y del pacífico reino de Chile. No perderé de vista cuanto esté a mis alcances para facilitar la empresa.
Estoy tan satisfecho de su buena fe, que dejo a su elección el elegir los rehenes que usted me relaciona. Igualmente estarán pronto los bueyes, muías y los hombres montados que solicita para repasar con prontitud el Maule, sirviéndose usted avisarme luego que fuese tiempo. Siento las incomodidades que se le preparan, pero aún el tiempo se conserva regular. Celebraré se conserve usted bueno, y disponga con toda su confianza de su servidor, que sus manos besa, Bernardo O'Higgins. —Señor don Gabino Gaínza.»
La última parte de esta carta alude a la petición de recursos para mover su ejército que Gaínza se había visto forzado a hacer a su adversario, confesándole que si no se los proporcionaba le sería imposible ponerse en marcha.
Al fin, las tropas realistas pasaron el Maule y se encaminaron hacia Chillan con los medios de movilidad que les proporcionaron los patriotas.
El 13 de mayo, al comunicar Gaínza a O'Higgins desde el lugar denominado las Trancas la fuga de los Carrera le decía en una esquela confidencial, refiriéndose a las dificultades que iba encontrando para continuar su marcha: « ¡Ay, amigo! ¡Qué trabajos y cuánto majadero! Voy hecho un pregonero a favor de la buena fe, y ¡ojalá que usted dijese algo con una proclama a los pueblos! Yo mismo la publicaría y sostendría de cuantos modos fuese posible.»
Pero, a pesar de tantas protestas, la buena fe de Gaínza estaba sólo en sus labios.
Probablemente había salido de Talca con el firme propósito de no evacuar la provincia de Concepción hasta conocer la voluntad del virrey, esto es, con la re- suelta intención de no cumplir lo que se había comprometido a ejecutar bajo la garantía de su honor solemnemente empeñado.
Y aun cuando hubiera sido otra su determinación, habría necesitado ser algo más osado de lo que era para que se hubiese atrevido a sostenerla, no sólo contra el tenor expreso de sus instrucciones, sino también contra la voluntad manifiesta de su ejército.
Los jefes y oficiales de las tropas realistas habían sabido el convenio con grande enojo.
Aquella capitulación contrariaba, no sólo sus opiniones, exaltadas por la lucha, concediendo a los insurgentes mucho más que el perdón del presidio o del patíbulo, sino también sus intereses, negándoles los grados y los sueldos que hablan obtenido durante la guerra en premio de sus fatigas y de su sangre. Así la reprobaban por ignominiosa para sus armas y por perjudicial para sus bolsillos.
Se susurraba además entre ellos que había sido celebrada con violación flagrante de las órdenes del virrey de Lima. Por tanto, desobedecer en el asunto a Gaínza era obedecer a otro que estaba colocado mucho más alto.
El auditor de guerra don José Antonio Rodríguez se había puesto al frente de aquella oposición, que había llegado a ser formidable, y en la cual habían tomado parte todos los jefes residentes en Chillán.
El general Gaínza tuvo algún temor de entrar en esta ciudad sin indagar antes qué era lo que los descontentos proyectaban en contra suya; y para saberlo, comisionó al coronel don José Rodríguez Ballesteros, quien volvió a sacarle de cuidados, asegurándole que sólo se trataba de una representación respetuosa [35].
La noche de la llegada de Gaínza a Chillan fueron efectivamente a buscarle en su alojamiento don José Antonio Rodríguez y los otros jefes, para protestar del convenio.
Hubo entonces entre ellos un altercado muy violento. Don José Antonio Rodríguez, que sostenía haberse opuesto hasta lo último categóricamente al ajuste de la capitulación, contra la aserción de Gaínza, que aseguraba no haber habido jamás tal reprobación terminante y haberse limitado su auditor a guardar silencio, refiere el suceso de Chillan de la manera que va a leerse:
«Luego escribí —dice —al intendente de la Concepción, señor don José Berganza, y al del ejército señor Matías de la Fuente, que voló a Chillan; y entre él, el señor coronel don Juan Francisco Sánchez y el comandante señor don Luis Urrejola, a quien di un dictamen por escrito, que podrá manifestar, fundando las nulidades del convenio, y otros dignos oficiales dispusieron reunir toda la oficialidad a la llegada del señor Gaínza y negar- nos a dejar la provincia de Concepción hasta que el señor virrey no resolviese. Mas como tuviésemos aviso que, noticioso de nuestra resistencia, se quería ir a Concepción sin entrar en Chillan, arbitramos que yo le pusiese una carta llamándole, porque todos lo deseaban para saber lo que se había tratado. Así se hizo, y en la noche de su entrada, con mucho aparato para intimidarnos, se tuvo la Junta memorable en que yo llevé la voz y reconvine sobre mis pasadas advertencias al señor brigadier, la mala fe de los insurgentes, la humillación de nuestras armas, la independencia asomando, toda la América perdida de sus resultas, y acalorado, protesté ante toda la oficialidad de que primero morirla que entrar por lo pactado. Así fueron hablando los demás, y recibió el señor brigadier tal enfado que quiso prendernos, y desde entonces no miró bien a los que decididamente nos opusimos, y se le conocía su incomodidad contra los que le daban datos o le presagiaban la mala fe de los revolucionarios» [36].
Sin embargo, dos jefes españoles de graduación, habiendo jurado sobre la cruz de sus espadas declarar la verdad, han contradicho en lo sustancial la precedente relación del auditor.
«Llegado a Chillan de regreso de Talca, dice el coronel don Ildefonso Elorreaga, se presentaron ante el señor general varios oficiales, y entre ellos el señor auditor, y tengo presente que hablando este señor sobre los trata- dos, le reconvino el señor Gaínza diciéndole: que por qué cuando estaba a solas con él y acompañado de los generales enemigos, no le había reconvenido, hecho seña o tirado de la casaca, en cualquiera de los capítulos, habiéndole llamado para ese fin, a lo que no contestó; y se concluyó la Junta sin haberse determinado cosa alguna» [37]
«Y hallándome también presente cuando el suceso citado del señor auditor, agrega el coronel don José Rodríguez Ballesteros, refiriéndose a esta conferencia o Junta de Chillan, todos salieron del cuarto de usía con asombro, porque dicho señor los había persuadido antes de la llegada de usía que él se había opuesto mucho a los tratados» [38]
XVII
Sea que Gaínza, como todo lo hace presumir, trajese desde Talca la firme resolución de no dejar la provincia de Concepción hasta recibir órdenes del virrey, a fin de salvar su responsabilidad, sea que la formase en Chillan, en vista de las disposiciones manifestadas por los individuos de su ejército, ello fue que principió a inventar pretextos, para ganar tiempo, sin cumplir lo pactado.
Por insinuaciones suyas, los dueños de los dos mejores y mayores barcos surtos en Talcahuano, la fragata Dos Amigos y el bergantín Vigilante, le dirigieron una exposición en la cual ponderaban el mal estado de estas embarcaciones y la imposibilidad de transportar en ellas las tropas a Valdivia y Chiloé.
Inmediatamente, los oficiales de los batallones que debían ser conducidos a aquellos puntos elevaron una solicitud a Gaínza para que, en vista de los grandes peligros que de otro modo iba a hacérseles correr, suspendiera su partida.
Como era de aguardarse, el general español remitió aquellas dos piezas a O'Higgins, apoyando la pretensión.
Gaínza, según se ve, procedía en regla. ¿Qué podía reprochársele con justicia? Para evitar el naufragio de centenares de individuos, proponía el aplazamiento de una de las capitulaciones.
Sin embargo, por candorosos que fuesen los estadistas chilenos, se resistieron a morder el anzuelo.
«En realidad me ha sorprendido en sumo grado, decía Lastra a O'Higgins con fecha 28 de mayo, en respuesta a tan inquietante noticia, que el general Gaínza se empeñe con tanto esfuerzo en recordar y hacer revivir una pretensión (la de no evacuar desde luego la provincia de Concepción) que no pudo conseguir tuviese lugar a tiempo de los tratados, ni después, sin embargo de haberse gestionado bastante sobre ella. Si por la indistinta exposición de vuecencia sobre las varias ocurrencias en las recíprocas discusiones no estuviera asegurado de la buena fe y sentimientos de dicho señor, estos hechos harían vacilar y entrar en mil perplejidades.
E1 Gobierno de Chile, para llenar los tratados a cuyo cumplimiento se ha ofrecido, no sólo tiene que contrarrestar con tiempos duros y borrascas contingentes, sino que a cada paso se oponen más insuperables dificultades y necesarios contrastes que le harían sucumbir y decaer de ánimo, si el impulso del honor de un pueblo comprometido no le mandara imperiosamente que a toda costa venciese mayores inconvenientes.
Es preciso que el señor brigadier don Gabino Gaínza dé una ligera vista a todos estos males, porque es preciso arrostrar, para que, advirtiendo que no es sólo en los que padece y refiere, doble sus esfuerzos y active las providencias necesarias para que recíprocamente demos efecto a las proposiciones ratificadas, sin consideraciones ni miras particulares, a que sin duda ofenderíamos más si aquéllas se hicieran ilusorias.
El Gobierno de Santiago pareció dar en el primer momento al incidente referido toda la importancia que merecía.
«Está cumplido el primero de los tratados de paz, que fue la salida de Talca, escribía por aquellos días Lastra a Infante; sobre el segundo ha hecho gestión Gaínza a consecuencia de haberlo reclamado principalmente los oficiales que deben salir a Valdivia y Chiloé por la imposibilidad de que en tiempo tan duro y avanzado se dirijan buques a esas plazas; la pretensión es bien crítica y de resultas; como tal la hemos contradicho con energía; queda pendiente el resultado.
En efecto, y según lo expresa la carta precedente, O'Higgins, aun antes de dar cuenta de aquella ocurrencia, se había negado a cualquiera modificación de lo convenido; y el director en seguida, aprobando su conducta, le había recomendado que para rechazar toda solicitud que pudiera embarazar directa o indirectamente la partida de las tropas realistas...
Sin embargo, como parece que entre los dos extremos de la alternativa, aquellos inocentísimos políticos se inclinaban a creer que Gaínza procedía con entera buena fe, y que realmente había dificultades insuperables para el transporte de los batallones a Valdivia y a Chiloé, Lastra autorizó a O'Higgins para que suspendiera el embarco de los destinados al primero de los puntos mencionados, a condición de que le fuesen entregados a discreción, colocados a las órdenes de oficiales de confianza, y distribuidos en los lugares que mejor le pareciesen.
Entre tanto, el Gobierno hacía por su parte cuanto le era posible para llenar con religiosidad intachable los compromisos que había contraído por el convenio de Lircay.
A pesar de las reclamaciones y quejas de los dueños o consignatarios, había embargado todos los barcos surtos en la bahía de Valparaíso, a fin de destinarlos al transporte de las tropas de Lima, habiendo cuidado de remitir a aquel puerto doscientos líos de charqui para la manutención de ellas durante la travesía [39].
Por decreto de 24 de mayo había designado al coronel don Antonio Urrutia y Mendiburu, a los tenientes coroneles don Manuel Blanco Encalada y don Francisco Ruiz Tagle, para que en calidad de rehenes, y según lo estipulado, fuesen a permanecer en la ciudad de Lima hasta que Chile cumpliese todo aquello que se había obligado [40]
En fin, había permitido que varios oficiales españoles prisioneros y otros individuos de la misma nación saliesen en libertad para el Perú.
A principios de junio remitió O'Higgins tres oficios que había recibido de Gaínza, en los cuales éste decía que se hallaba muy dispuesto a ejecutar lo pactado, y que quedaba haciendo para ello cuanto estaba de su parte [41].
El júbilo que tal noticia produjo en los gobernantes de Santiago fue grande, pero no duradero.
Casi incontinenti llegó nueva comunicación del general chileno, a la que acompañaba otra del español, en la que éste, junto con reconvenir por ciertas protestas contra el convenio o amenazas de no cumplirlo proferidas por algunos oficiales patriotas, insistía en la imposibilidad de evacuar desde luego la provincia de Concepción.
Este precedente de Gaínza, unido a tantos otros antecedentes, debería haber bastado para que Lastra, O'Higgins y sus amigos políticos hubieran visto bien claro en el asunto; pero la viveza del deseo estorbaba que perdiesen la esperanza.
Sin embargo, a despecho de su ceguedad, comenzaban en ocasiones a desconfiar y a reconocer la necesidad de estar bien apercibidos a fin de evitar cualquiera sorpresa. «Vuecencia, sin olvidar que el hombre es susceptible de mayores bajezas e infidelidades — decía Lastra a O'Higgins en oficio de 3 de junio—, tendrá preparada la fuerza de su mando como para actual guerra, y la dispondrá en el mejor modo posible. Yo haré lo mismo, a fin de que en ningún evento nos pillen desprevenidos» [42].
Pero esos ímpetus eran momentáneos.
La duda cesaba pronto, todavía tornaba la esperanza. La creencia que dominaba en ellos era la de que a la' verdad muchos realistas que habían ganado con la guerra, y a quienes perjudicaba la paz, intrigaban para que el convenio fuese violado; pero Gaínza, cuyo honor estaba comprometido, sabría hacerlo respetar.
Eran tanto más apegados a esta opinión, cuanto que era la que más los halagaba.
«Las dos cartas recibidas de Cauquenes y el Parral, cuya copia acompaña vuecencia en oficio de 19 del presente—decía Lastra a O'Higgins en oficio de 27 de junio—, persuaden, sin duda, que los principales habitantes de Concepción, o al menos los que cifraban su suerte en la guerra, se interesan y procuran su continuación; pero si no falta Gaínza contra ellos, disfrutaremos los buenos efectos de la paz.» El deseo de que Gaínza no quebrantara la palabra empeñada era tanto más vehemente en los gobernantes chilenos cuanto que la capitulación de Lircay había merecido la aprobación del Gobierno de Buenos Aires, que en aquella época tenía grande influjo sobre el de Santiago [43].
XVIII
A pesar de esta extraordinaria confianza en el general español, a quien asimilaban con aquel Régulo, mártir de su palabra, que Tito Livio ha presentado a la admiración de las generaciones humanas, traíalos muy inquietos el observar que encontrándose a 27 de junio, Gaínza ni había vuelto a escribir a O'Higgins desde el 24 de mayo, ni parecía pensar en retirarse de Concepción, aunque había transcurrido con exceso el plazo en que debía haberlo efectuado.
Ocurrióseles entonces exigir de Gaínza la retirada de sus tropas, pero de una manera que estimaban muy fina y lisonjera para aquel general.
Se redactó un oficio que Lastra dirigió a O'Higgins, como tenía la costumbre de hacerlo con los otros que componían su correspondencia ordinaria.
Aquel oficio, que se suponía una comunicación confidencial, desenvolvía las ideas que siguen:
Lastra, por los informes de O'Higgins, había concebido el más alto concepto de la honradez y demás prendas de Gaínza.
A causa de la estimación que profesaba al jefe español, no habría sido ni exigente en la ejecución del convenio, ni terco para negarse a un aplazamiento hasta que mejorase la estación, si fuera Gaínza quien lo hubiese propuesto así espontáneamente; pero no podía consentir en ello desde que tales ideas eran sugeridas por hombres pérfidos y desleales que, so pretexto de evitar riesgos, buscaban como quedarse atisbando una oportunidad para traicionar la confianza de los chilenos.
El Gobierno hacía responsable a Gaínza, no por cierto de semejantes maquinaciones en las cuales sabía que no tenía parte, sino del silencio que guardaba sobre ellas, y de la tolerancia con que permitía que se propagaran.
El general español no podía ignorar lo que sus subalternos y otros realistas tramaban contra las capitulaciones; porque aquello se había esparcido tanto, que precisamente debía haber llegado a sus oídos.
En comprobación de estos asertos, acompañaba dos cartas que habían sido interceptadas por O'Higgins, pero que Lastra le devolvía como si no las conociera, y hubiesen sido tomadas por las autoridades de Santiago. En la una, una joven de Chillan, que tenía motivos para estar bien informada, decía con fecha 16 de mayo, a un oficial patriota, su amante: «No presumas que admiten los oficiales los tratados; quieren levantar guerra otra vez, y así a ti te conviene escribir a mi padre para que él crea que eres mi marido, y en cualquier tiempo te ampare como a su yerno»; y en la otra, el coronel realista don Antonio José de Hurtado, que se hallaba en la capital en calidad de rehén, escribía con fecha 4 de junio a un amigo del Sur: Aquí están tirando contra Gaínza como contra el diablo por los tratados; el 31 se hicieron a la vela dos fragatas inglesas, donde van todos los prisioneros de la Thomas; éstos van con la espada en la mano a informar al virrey, como que lo han mirado todo de puertas adentro; no sé que confirmen los tratados; nosotros hemos perdido en un momento la gloria de un año.»
El mismo Hurtado había afirmado delante de varias personas, recriminando la conducta de Gaínza, que éste había sido cohechado por el Gobierno de Chile para que firmara la capitulación, y había añadido otras especies igualmente calumniosas.
El director poseía otras cartas, que no exhibía por no cometer un abuso de confianza, agregaba el oficio mencionado, en las cuales los sujetos más allegados a Gaínza se habían manifestado resueltos a no salir del país en el tiempo estipulado, aun antes de saber que tendrían dificultades para hacerlo.
«Si esta autoridad sólo tratara con el brigadier Gaínza—concluía diciendo Lastra—, satisfecha de su fe, depondría con franqueza todo temor y no se empeñaría tanto en exigir la seguridad; pero, según he expuesto con repetición, son muchos los interesados en pervertir el orden, en desquiciar y sorprender a este general y en dejar ilusorios los pactos; por lo mismo, hasta que se cumplan éstos, debe ser doble el cuidado y precaución de vuecencia, como lo será el de este Gobierno, que tanto más sentirá que la seducción pueda desbaratar lo trabajado, cuanto que, por su honor, el de su general y del reino entero, se interesa en que tenga debido efecto» [44]
Los autores de esta elaborada pieza se proponían alcanzar con ella un grande objeto, que va a sernos revelado por la siguiente comunicación con que aquélla fue enviada al general O’Higgins:
«El adjunto oficio a que acompañan las cartas de Hurtado y de la X..., me parece que convendría que como parto de vuecencia lo dirigiese a Gaínza, así para cerciorarlo del concepto que por informes de vuecencia merece a este Gobierno como por imponerlo de la maledicencia de sus adláteres, cuya conducta puede vuecencia acriminar más, según datos e informes particulares. Con este paso dado con prontitud, se satisfará aquel general de los justos motivos con que ha resistido el Gobierno deferir a la demora de la salida de las tropas de su mando, se empeñará en realizarla y mirará con el desagrado que debe a los que maquinan contra él, oponiéndose a sus determinaciones. — Santiago y junio 27 de 1814. — Francisco de la Lastra. —Al general en jefe.»
* * * *
Lo que se quería, pues, era que O'Higgins trascribiera a Gaínza, como por movimiento propio y no por especial encargo de su Gobierno, aquel oficio destinado a producir en el ánimo del jefe español los maravillosos efectos de irritarle contra los oficiales de su ejército y los individuos de su bando que estaban promoviendo obstáculos al cumplimiento del convenio, y de estimularle a que se empeñara en dar la más pronta y fiel ejecución a lo pactado.
El candor de aquellos estadistas era por lo visto tan extremado como la algarabía de su estilo.
No sabemos por qué motivos, y contra todos los antecedentes, tenían en Gaínza una fe tan ciega como infundada. Estaban persuadidos de que el ejército realista, quizá entero, anhelaba por la violación del tratado, y, sin embargo, confiaban en que el general, a despecho de todos, había de cumplirlo. Parecían haber olvidado que Gaínza, al día siguiente de la capitulación y aun antes de repasar el Maule, había intentado faltar a lo convenido. Si la memoria no les fallaba, ¿cómo podían alucinarse? ¿Cómo no temer que Gaínza volviera a despreciar la palabra dada, cuando ya había puesto tanto espacio entre sus tropas y las patriotas, y cuando se encontraba dentro de aquella Chillan ante cuyos muros, el año precedente, había ido a estrellarse el general Carrera?
Según el método que hemos seguido para que no se atribuyan a invención fantástica los hechos desconocidos hasta ahora que vamos refiriendo, dejaremos que el mismo director Lastra exprese cuál era el juicio que tenía sobre la materia el 3 de julio.
«Apreciado compañero y amigo—decía en carta de aquella fecha al director de Buenos Aires—: Han cesado, es cierto, declarada la paz, los apuros del momento y hostilidades de la guerra; pero se me aleja el tiempo de descanso y tranquilidad, y creo no disfrutarlo ínter en el todo no concluyan algunas diferencias pendientes en consecuencia de ella. Está vencido con exceso el término en que Gaínza debió dejar libre nuestro territorio con todas las tropas de su mando; y aunque se le ha reconvenido repetida y ejecutivamente, no lo ha realizado. Contra la conducta de este general nada tenemos, y, por el contrario, consta a este Gobierno que son de algún peso los inconvenientes en que ha fundado la demora de su salida. No obstante, como el que tengan efecto los tratados no está sólo en él, sino en los que le rodean y sostienen, y éstos, desde el momento que se firmaron, han manifestado su desagrado, como que en el acto de cesar la guerra murió en ellos la esperanza de partirse de nuestras propiedades, temo justamente, y todas mis providencias y determinaciones son regladas por este justo recelo [45].
El ansia de que Gaínza cumpliera la capitulación y de que el virrey de Lima la aprobara, hacía que el Gobierno de Santiago evitara con el mayor cuidado todo acto que pudiese disgustar a aquellos señores. El oficio siguiente suministra una prueba curiosa de esta timidez:
En este momento ha llegado extraordinario de Buenos Aires, con el pliego que adjunto en copia (uno en que se anunciaba haberse rendido la plaza de Montevideo y quedar sujeta al Gobierno de las Provincias Unidas del Rio de la Plata). Por las relaciones de ambos Gobiernos, unidad de intereses y sistema, esta noticia es muy interesante, y lisonjea con bastante fundamento la próxima y viva esperanza de nuestra libertad deseada; no obstante, por los asuntos políticos pendientes con Lima, me ha parecido irregular que se hagan demostraciones públicas, como en otro tiempo se hubieran hecho con la mayor satisfacción, y me he negado a ellas. Creo que vuecencia opinará de igual modo, y que, aunque trabaje en reprimir tan cumplida satisfacción, excusará darla al público de modo que comprometa nuestros tratados.
»Paréceme que puede tener buen efecto que vuecencia por carta confidencial y reservada acompañe a Gaínza la misma copia, haciéndole ver que la buena fe de Chile no se perturba con las más lisonjeras noticias y que es invariable en cumplir sus pactos. — Dios guarde a vuecencia. — Santiago y julio 5 de 1814. — Francisco de la Lastra. — Señor general del ejército de Chile.»
* * * *
Entre tanto, todas las exigencias corteses e ingeniosas del Gobierno de Chile para conseguir que Gaínza cumpliera a despecho de su ejército lo pactado, y todas sus delicadas atenciones para no inferir la menor ofensa al amor propio de los españoles, eran ineficaces; pues aquel jefe seguía impasible, sin abandonar un solo punto de la provincia de Concepción, el plan de engaños y dilaciones que se había trazado.
Cansado de cambiar oficios y de hacer reconvenciones por escrito, que no producían ningún resultado, O'Higgins, en conformidad de las instrucciones que había recibido del director, determinó comisionar al presbítero don Isidro Pineda y al licenciado don Miguel Zañartu, a fin de que fuesen a arreglar de palabra con Gaínza las varias dificultades que había estado haciendo presentes para su partida y la de sus tropas.
Los sujetos referidos llevaban especial encargo para exigir una contestación definitiva y categórica.
«Está bien que por lo avanzado del tiempo y más ocurrencias con que (Gaínza) pretende paliar su resistencia, escribía Lastra a O'Higgins, con fecha 11 de julio, transmitiéndole órdenes sobre aquella Diputación, no puedan embarcarse las tropas de su mando; pero no puede haber igual ni el mismo inconveniente para que deje libre y a nuestra disposición los partidos de Chillan, Cauquenes, Linares y otros que temerariamente ocupa, y con las relacionadas tropas se acuartele en la ciudad de Concepción y puerto de Talcahuano, hasta que llegue el tiempo en que cumpla con el destino a que es obligado. Vuecencia, con el mayor encarecimiento, prevendrá a los cita- dos comisionados que insten con viveza a lo primero, y cuando no lo consigan, sean incontrastables e inseparables de lo segundo; porque resistirlo y querer el general Gaínza ocupar todas esas provincias sin haber dado a Chile la menor garantía es burlarse de los tratados y hacer estudios para romperlos» [46].
XIX
El director Lastra no debía ver desde el primer puesto del Estado el fin de aquella negociación.
El descontento había ido cundiendo.
Muchos habían visto lo que los miembros del Gobierno no habían querido percibir, por más evidente que fuese.
Siendo público y notorio que los españoles no cumplirían el convenio, éste había llegado a ser considerado, no sólo como degradante, sino también como ridículo.
Los gobernantes, en vez de prepararse para una ruptura de hostilidades, que era segura y próxima, se aferraban, como el náufrago a una tabla, a la quimérica esperanza de llevar al cabo una transacción de que el enemigo se burlaba, aprovechándose de ella sólo para ganar tiempo.
Todos los aprestos bélicos que se habían ejecutado desde principios de mayo hasta fines de julio consistían en ascensos dados a los militares, en montepíos o pensiones concedidas a las viudas y huérfanos de los que habían muerto en la guerra, en el establecimiento de una sala de armas para conservar en buena condición el armamento del Estado, en la creación del grado de sargento mayor, intermedio entre los de capitán y teniente coronel.
Lo enumerado era todo lo que al Gobierno se le había ocurrido hacer para la defensa del país.
A la verdad, el erario se hallaba escueto [47] ; pero tampoco trabajaba para proporcionarle recursos.
El Gobierno no tenia sino dos ocupaciones: la de conseguir que Gaínza cumpliera el tratado, sin fijarse en lo que haría si, como todo lo hacía presumir, no se realizaban sus deseos; la de perseguir a los Carrera, sin querer notar que éstos no habrían sido tan terribles si el descontento público no hubiera sido tan grande.
Un ilustrado testigo ocular de aquellos sucesos, Camilo Henríquez, nos ha dejado una pintura compendiosa, pero expresiva, de la inhabilidad con que entonces se administraron los negocios públicos.
«El nuevo director (don Francisco de la Lastra), confiado en unos tratados aún no sancionados por el Gobierno de Lima—dice—, se entregó a una seguridad letárgica. El erario se exhaustó; se disminuyó por sí mismo la fuerza militar; no se dio un paso para levantar tropas y prepararse para lo futuro; no se enviaron a Lima diputados para negociar la paz, y llegó a tal punto la inacción, que ni aun se escribió a aquel Gobierno» [48]
Don José Miguel Carrera, con su actividad y osadía características, supo aprovecharse de aquella vituperable inacción gubernativa para disponer los medios de un movimiento insurreccional.
No nos asombra que él y muchos otros consideraran sinceramente que un Gobierno tan inhábil e inerte como el Directorio de 1814, no podía continuar, sin riesgo general, encargado del timón del Estado.
Por otra parte, las mudanzas violentas de gobernantes eran un hecho común, a que los chilenos se habían habituado en la larga serie de los trastornos políticos ocurridos en cuatro años de revolución.
El director Lastra, entre otros, había subido al Poder pocos meses antes a consecuencia de haber sido derribada tumultuariamente la Junta de Eizaguirre, Infante y Cienfuegos.
Él mismo acababa de reconocer con toda franqueza en un manifiesto solemne la ilegalidad de su investidura, comprometiéndose a convocar un Congreso para que se constituyera un Gobierno legítimo.
XX
Era la época en que la demora de Gaínza para evacuar el territorio había llevado a su colmo la indignación producida por el tratado de Lircay. Ningún momento pareció más oportuno para acometer un cambio en la administración. Todos esperaban que los Carrera se aprovecharían del disgusto general para derribar a sus adversarios, como éstos lo habían hecho con ellos, después del sitio de Chillán.
En efecto, sus parciales comenzaron a animarlos; y ellos no se hicieron mucho de rogar. Se trabajó con actividad en la realización del proyecto, y a los pocos días habían ganado a la guarnición de Santiago y todo estaba preparado. Sin embargo, el comienzo de la empresa fue de mal agüero: don Luis fue sorprendido y encarcelado, y don José Miguel, citado por edictos a comparecer ante una Comisión extraordinaria, encargada de juzgarle como conspirador [49]. Compareció el día señalado (23 de julio); pero al frente de una poblada, que sostenida por la guarnición, sustituyó al director Lastra por una Junta compuesta de don José Miguel Carrera, don Julián Uribe y don Manuel Muñoz Urzúa. Los vencedores sorprendieron en sus casas a sus enemigos más encarnizados y los confinaron a Mendoza; a otros, como el ex director Lastra, los dejaron tranquilos en Santiago. Su primer cuidado fue comunicar lo ocurrido al jefe del ejército don Bernardo O'Higgins, que permanecía en Talca, y empeñarse por que reconociera el nuevo Gobierno. El general rehusó apoyar el movimiento de Carrera, y habiendo convocado un cabildo abierto, a que asistieron los vecinos de la ciudad y los oficiales de las tropas, se resolvió marchase sobre la capital a reponer las autoridades derribadas. Las tropas de los revolucionarios de Santiago eran inferiores y de peor calidad; más bien pronto estuvieron aumentadas con una numerosa deserción que la influencia de don José Miguel excitaba en el ejército de O'Higgins. Las dos divisiones se encontraron en los llanos de Maipo (26 de agosto); allí combatieron hermanos contra hermanos, mientras que los godos avanzaban sin obstáculo, convirtiéndose para ellos la campaña en un simple paseo militar.
Descansaban apenas de un primer encuentro, en que la ventaja había quedado por Carrera; no habían aún recogido los heridos, ni enterrado los muertos, y se preparaban para volver a las manos, tal vez al siguiente día, cuando se presentó don Antonio Pasquel, enviado por el nuevo general realista don Mariano Ossorio, a intimarles que no les quedaba otro medio de salvación que rendirse a discreción; porque si no «venía con la espada y el fuego, a no dejar piedra sobre piedra en los pueblos que, sordos a su voz, rehusasen someterse». El mensajero, noticioso de la proximidad del combate fratricida entre los patriotas, había venido midiendo su marcha, con el objeto de llegar cuando se hubieran despedazado entre sí.
Continuar la lucha después de semejante acontecimiento habría sido un crimen imperdonable, con el cual, ¡gracias al cielo!, no se mancharon esos dos ilustres sol- dados de la independencia. Carrera, en presencia de los males que amenazaban a la patria, ofreció una reconciliación, que O'Higgins no se negó a admitir. Ambos se esforzaron en persuadir a todo el mundo que su proceder era sincero. O'Higgins vino a alojarse en la casa misma de Carrera, los dos se pasearon del brazo por las calles principales de la ciudad, y publicaron un manifiesto excitando a sus oficiales a la unión. Pero estos pasos eran tardíos; al siguiente día de una batalla, es difícil que se estrechen cordialmente la mano soldados que acaban de combatirse. Aunque en la superficie apareciese lo contrario, las heridas del amor propio no se habían cicatrizado en todos; bajo la máscara de la cortesía, en más de un corazón se escondía el resentimiento.
XXI
Mientras tanto, el enemigo seguía avanzando sin tropiezo, y ya sólo distaba de Santiago sesenta leguas. Habiendo abandonado el ejército patriota la importante posición de Talca, el pasaje del caudaloso Maule no le había presentado ninguna dificultad. Nadie le había disputado la posesión de los fértiles e intactos departamentos de Talca, Curicó y San Fernando, en donde iba a encontrar los recursos de que habría carecido en Concepción, y sin los cuales le habría sido imposible romper activamente las hostilidades contra la capital. Los soldados que componían las fuerzas realistas, eran en su mayor parte veteranos, y venían de refresco, animados de idénticos sentimientos y naturalmente ensoberbecidos por sus primeras ventajas.
¿Cuáles eran los medios de resistencia con que contaban los insurgentes? Tropas desmoralizadas por la discordia, maltratadas por un reciente combate, desprovistas de armas, de municiones y de vestuario; un parque de artillería cuyas piezas estaban casi todas inutilizadas un tesoro público agotado, he aquí a lo que estaban reducidos sus elementos de defensa. A más faltaba tiempo para prevenirse, y ni siquiera había tranquilidad interior. La proximidad de Ossorio había envalentonado a los numerosos realistas que existían en Santiago, los cuales se habían puesto a trabajar en favor de su causa a cara descubierta, contribuyendo a desalentar a los tibios, con amenazas y siniestros pronósticos.
Según el arreglo ajustado con O'Higgins, la dirección del Estado quedaba siempre encomendada a la Junta erigida a consecuencia del movimiento del 23 de julio. Ésta nombró a su primer vocal, don José Miguel Carrera, general en jefe del ejército que se trataba de organizar. Se confió la vanguardia a don Bernardo O'Higgins, quien inmediatamente partió con su división a posesionarse de la villa de Rancagua; el centro, a don Juan José Carrera, y la retaguardia, a don Luis. Tomadas estas disposiciones de urgente necesidad, el Gobierno procuró alejar a los godos, que con sus habladurías estaban desanimando a los habitantes, y que, establecidos en el centro de las operaciones, puede decirse estorbaban sus medidas y podían espiar sus proyectos. Se echó, pues, sobre aquellos que por sus opiniones exaltadas eran más perjudiciales, y los envió desterrados a Mendoza.
Pero todas estas providencias no eran más que preparatorias. Lo esencial era poner las tropas en el mejor pie posible y equiparlas correspondientemente. Bien veía la Junta que a eso debía atender con preferencia a todo; mas si le sobraba voluntad, le faltaba dinero con que hacerlo. Había que reclutar gente, pagar sus sueldos a los ya alistados, proporcionarles vestuario, fabricar toda especie de municiones, construir cureñas, carros y demás pertrechos. Nada se hace sin dinero, y las arcas estaban vacías. Para atender a los crecidos gastos que exigían estos preparativos, se determinó a imponer una contribución de 400.000 pesos sobre los españoles e hijos de país cuya indiferencia por la libertad era manifiesta; echó mano de la plata labrada de las iglesias, y dio órdenes terminantes para que los deudores al erario cubriesen su crédito a la mayor brevedad. Gracias a estos arbitrios, pudo procederse a organizar la resistencia, como mejor lo permitía la premura del tiempo y la carencia de recursos [50].
XXII
Sin embargo, en menos de un mes no se improvisa un ejército, y Ossorio avanzaba a marchas forzadas. Viendo el general Carrera que había que resistir con tropas bisoñas a un enemigo más numeroso, se propuso por fin en sus operaciones ganar tiempo. Opinaba en consecuencia que se debía retardar, lo más que fuese posible, una acción decisiva, con el objeto de alcanzar a disciplinar los soldados, que en su mayor parte no tenían de tales sino la casaca, habiendo pasado sin preparación de las faenas domésticas a la milicia. Su plan para conseguirlo era sencillo. Disputarían a los realistas el paso del Cachapoal, y en caso de ser rechazados, se replegarían a la Angostura de Paine, que, a causa de la naturaleza del terreno, si Ossorio cometía la imprudencia de atacarla, sería las Termopilas de Chile. Quedaba un pasaje para Santiago por la cuesta de Chada; pero de difícil tránsito en razón de su aspereza, embromaría al enemigo mucho tiempo, y le impediría conducir artillería gruesa. Si eran obligados a abandonar estas posiciones podía aún hacerse en el río Maipo un último esfuerzo para contenerlo, y dar la batalla en el llano del mismo nombre, que presenta campo y anchura para las maniobras de la caballería, en que abundaba el ejército. Quien conozca la destreza en el caballo de nuestros campesinos concebirá que con 363 dragones y l.900 milicianos armados de lanza había para una carga que los realistas se habrían visto apurados para contrarrestar.
O'Higgins, de diversa opinión, no se resolvía a perder terreno, retrocediendo hasta las inmediaciones de Santiago para medirse con los españoles. La ciudad de Rancagua le parecía un punto inexpugnable, que podía defenderse contra un enemigo cuatro veces superior. Pintaba, si se seguía su dictamen, tan seguro el triunfo, que por no chocar a los pocos días de su reconciliación, accedió Carrera en apariencia; mas siempre firme en su anterior proyecto, comisionó al cura don Isidro Pineda para que fortificase la Angostura.
El ejército patriota ascendía a 3.929 hombres, mal armados y peor disciplinados. Estaban tan desprovistos de aperos militares, que a muchos de los soldados les faltaban hasta las cartucheras y los terciados. Lo habían distribuido en tres divisiones: la primera, de 1.155 plazas, al mando de O'Higgins; la segunda, de 1.861, bajo la dirección de don Juan José Carrera, y la tercera, de 915, a las órdenes de don Luis [51].
XXIII
La vanguardia que se había ido organizando durante la marcha de Santiago, en la cual, habiendo empleado quince días, se posesionó de Rancagua el 30 de septiembre. O'Higgins, considerando siempre su proyecto de hacerse fuerte en aquella villa como el más acertado, se puso inmediatamente a emprender los trabajos adecuados. Mas Carrera, a quien este plan no agradaba mucho, le escribía con la misma fecha: «Si son iguales los enemigos, y tenemos la fortuna de impedir su progreso a Rancagua antes de unirnos, este será el mejor punto para sostenernos. Si las fuerzas enemigas avanzadas no se presentan con esta ventaja, la prudencia dicta replegarse, aun- que sea doloroso perder una posición tan favorable, por no perderlo todo.» «Si llega el caso de que todas las fuerzas del enemigo—le decía en contestación O'Higgins— avancen sobre esta villa, y yo presuma con fundamento que no puedo resguardarla con la que está a mi mando, haré la retirada hasta la Angostura en los mismos términos que vuecencia me ordena en carta de hoy, aunque el verificarlo con orden es lo más difícil para nuestras tropas, por su impericia militar.
Llamamos la atención sobre estos oficios, porque ellos descubren en los jefes insurgentes, bajo las exterioridades de una mutua deferencia, la firme resolución de hacer prevalecer sus respectivas ideas. Estaban discordes sobre el punto que había de servir de base a las operaciones; para el uno debía ser Rancagua, para el otro la Angostura de Paine. Y no sólo estaban discordes, sino que cada uno se empeñaba en que su plan fuese el adoptado. En cualquier otro caso, semejante divergencia nada habría importado, porque se habría seguido la opinión del general en jefe; pero las circunstancias habían hecho que el ejército patriota se compusiera en realidad de dos ejércitos con dos generales en jefe, que para mayor desgracia se miraban con desconfianza y acababan de hacerse la guerra. Carrera tenía el titulo de tal; mas la división de O'Higgins no obedecía sino a éste. La relación que va a seguir probará que aun con mejores tropas, una derrota habría sido siempre la consecuencia de esta falta de unidad.
Los realistas habían avanzado hasta el Cachapoal, de modo que ya sólo este río separaba a los contendientes. Los patriotas ignoraban el número a que ascendían las fuerzas de sus contrarios; para averiguarlo, destacaron a la otra orilla varias partidas que no consiguieron su objeto; pero en cambio se tirotearon con las guerrillas enemigas, quedando en todas ocasiones la ventaja por su parte.
Vista la proximidad de Ossorio, y temiendo ser batido en detalle. Carrera se apresuró a hacer avanzar la segunda división, para que sostuviera a la primera en caso de ser atacada. En cumplimiento de sus órdenes, el 27 de septiembre se acampó en la chacra de Valenzuela, a una legua a la izquierda de Rancagua. La tercera división se puso también en marcha, y el 30 alojó en los graneros de la Compañía, a tres leguas de la villa; don José Miguel se le había incorporado y puesto a su cabeza.
Un examen más detenido del Cachapoal había manifestado ser absolutamente imposible prohibir su pasaje al enemigo, pues estaba vadeable en casi toda su extensión. Sin embargo, no se abandonó la idea de resistir lo más que se pudiera en aquel lugar, y con este objeto se hizo cerrar todas las tomas a fin de aumentar el caudal de agua. O'Higgins había colocado algunos piquetes de observación en los vados principales.
A las nueve de la noche que precedió al 1 de octubre, Ossorio movió su ejército fuerte de 5.000 hombres [52], y se dirigió en columna hacia el río, habiendo adelantado algunos escuadrones de caballería con el encargo de que ocupasen su orilla. Temiendo que los patriotas lo maltratasen en el tránsito del Cachapoal, emprendió su marcha en el mayor silencio para no despertarlos; nadie desplegaba sus labios; no se oía otro ruido que el de los pasos y el de las ruedas de diez y ocho cañones; la noche estaba obscura, y para que ningún indicio denunciase su llegada, se había prohibido severamente a los soldados hasta fumar.
XXIV
Las avanzadas patriotas no sintieron la aproximación de los realistas sino cuando ya los tuvieron encima; apenas hubo tiempo para correr a Rancagua a dar la alarma. O'Higgins, poniéndose inmediatamente a la cabeza de su división, salió a contener al enemigo y envió aviso a don Juan José Carrera de que se le reuniese sin tardanza. Después de algunas escaramuzas, según su plan, se replegó a la plaza, donde penetró junto con la segunda división que había acudido a su llamada. El combate principiaba mal. O'Higgins, al retirarse detrás de sus parapetos, había dejado afuera las milicias de Aconcagua, que en número de 1.153 jinetes mandaba el coronel Portus, Este regimiento, viéndose molestado de cerca a la reta- guardia por un vivo tiroteo y no pudiendo hallar refugio dentro de las trincheras que ya se habían cerrado, tuvo que buscar su salvación en la fuga, y se dispersó.
Rancagua era una ciudad o más bien villa, que, desconocida hasta entonces, iba a llegar a ser famosa por el hecho de armas a que servía de teatro en aquel momento. Su forma es un tablero de ajedrez, cuyo centro lo ocupa una plaza que tiene de superficie una cuadra cuadrada O'Higgins, que la consideraba un punto ventajosísimo para sostener un ataque, se había empeñado en fortificarla, construyendo unas malas trincheras de adobe a una cuadra de la plaza, en las cuatro calles que desembocan en ésta. Las reforzó con artillería; y confiado en su valor y en el de sus soldados, creyó fortaleza inexpugnable una posición resguardada por casas de tabla y barro en que cualquiera herramienta abre un forado y que el juego consume con facilidad.
Los enemigos acometieron desde luego con arreglo a cierto plan, y embistieron la ciudad por sus cuatro entradas, colocando los cañones a vanguardia. Los patriotas, parapetados detrás de las ventanas o de troneras abiertas en las paredes, o bien dominándolos desde los tejados, los recibieron con un fuego graneado y sostenido que causó los mayores destrozos. Entonces los asaltantes se desordenaron y continuaron el ataque sin guardar las filas, combatiendo cada uno a discreción y formando una masa confusa en torno de la población.
Una división, que se componía del batallón de Talaveras, el Real de Lima y los Húsares de la Concordia, atacó en columna cerrada al mando de Maroto, jefe del primero de estos Cuerpos, por la calle de San Francisco, alucinándose con que una puente alta, interpuesta entre ella y la trinchera, defendía su marcha. Los patriotas los dejaron avanzar, y cuando se aproximaron hasta ciento cincuenta varas, dispararon sus cañones, cargados con metralla. Los efectos fueron terribles; y los Talaveras, embarazados por la sorpresa y los cadáveres de sus compañeros, no lograron retrogradar para escapar del fuego que los devoraba sino con mucho trabajo. A vista de tal descalabro, se dio al comandante de los Húsares, don Manuel Barañao, la orden de que se apoderase de la trinchera sable en mano y tercerola a la espalda. Barañao obedeció sin vacilar; mas su denuedo nada consiguió. La metralla diezmó sus soldados; y para salvar el resto, tuvo que refugiarse en una calle atravesada, desmontar su tropa y comenzar a hacer desde los tejados fuego con las tercerolas. Gracias al socorro de los Húsares, los Talaveras habían logrado retirarse del combate; y sus jefes, Maroto y Morgado, habían podido irse a acompañar a Ossorio a una casa distante del alcance de las balas, donde este general se había acomodado. De todo el regimiento, sólo el capitán don Vicente San Bruno, personaje que no será esta la última vez que tengamos que nombrar, se quedó con la sexta compañía en el campo de batalla. Levantó una batería enfrente de la trinchera y principió a incomodar a los patriotas con un vivo tiroteo. Observando O'Higgins el daño que estaba causando a los suyos, destacó para desalojarle al capitán Ibáñez y al teniente Maruri con 100 hombres. Esta partida, dando pruebas de un valor heroico y de un entusiasmo admirable, avanzó hasta la boca de los cañones, pasó a cuchillo multitud de enemigos, les tomó dos piezas de campaña, y como se viese amenazada por fuerzas muy superiores, se volvió a la plaza conduciendo en triunfo los despojos de los vencidos [53].
El ataque había sido no menos impetuoso por las otras tres calles, y rechazado también con igual coraje. Mas después del primer ímpetu, los realistas comprendieron que era fácil volver contra los patriotas la posición misma en que se habían parapetado. Con este objeto, cambiaron el curso de las acequias que proveían de agua a la ciudad e incendiaron varios edificios, cuyas llamas y escombros molestaban más a los sitiados que las balas. En vez de continuar atacando por las calles derechas, a las cuales dominaban las baterías de los insurgentes, abrieron de través forados en las casas para proporcionarse caminos encubiertos, que les permitiesen acometer sin ningún riesgo. Con esta táctica comenzaron a obtener todas las ventajas de la jornada. No obstante, los patriotas continuaron resistiendo con tesón, y aunque sobrevino la noche, no trajo consigo el descanso, pues no separó a los combatientes ni amortiguó su furor. [54]
XXV
Las pérdidas del ejército real habían sido considerables, y sobre Ossorio pesaba una responsabilidad de que sólo una victoria podía descargarle. Pocos días antes había recibido orden del virrey de Lima para que regresase inmediatamente al Perú, con los Talavera y alguna otra fuerza; porque un movimiento revolucionario que había estallado en el Cuzco amenazaba al realismo, puede decirse, en su propio seno. Su posición al frente del enemigo le había arrastrado a una batalla; pero como había encontrado una resistencia tan seria e inesperada, quería volver sobre sus pasos. En medio de su desaliento, fue hasta mandar a los jefes de las divisiones que emprendiesen la retirada, y se necesitó para apartarle de esta idea la observación de que, si abandonaban sus puestos, los contrarios les cargarían por la espalda y los destrozarían en el pasaje del No eran menores los apuros de O'Higgins y de don Juan José Carrera. Habían combatido desde el amanecer y combatían todavía: las municiones principiaban a escasear; el incendio los estrechaba cada vez más y más; el agua les faltaba, no sólo para saciar la sed [55], sino también para limpiar los cañones; no tenían ninguna noticia de la tercera división ni del general en jefe. Resolvieron hacer salir por los albañales y saltando paredes a un valiente dragón, cuyo nombre debía haber conservado la Historia, para que entregase a don José Miguel Carrera un pedacito de papel en que con lápiz iban escritas estas palabras: «Si vienen municiones y carga la tercera división, todo es hecho.» Los cañonazos, antes que ningún otro mensajero, habían avisado a Carrera y a sus tropas que se había trabado la pelea. Sin tardanza se había movido sobre Rancagua, destacando guerrillas que molestasen a los sitiadores, de modo que el dragón le encontró no muy distante. Con el mismo emisario contestó a O'Higgins: «Municiones no pueden ir, sino en la punta de las bayonetas. Mañana al amanecer hará sacrificios esta división. Chile para salvarse necesita un momento de resolución.» Temiendo que el audaz soldado no escapase dos veces de caer en manos de los realistas, que circunvalaban la plaza, no se atrevió a escribir; pero sí le encargó de palabra dijese a O'Higgins y a su hermano que a su parecer no quedaba otro arbitrio sino intentar una salida a viva fuerza para reunírsele. El dragón tornó felizmente a la ciudad, y cumplió su comisión.
El día 2 avanzó Carrera hasta la cañada de Rancagua. Sus tropas se componían en la mayor parte de soldados de caballería, y el enemigo le esperaba encubierto tras de casas, tapias y trincheras, que era imposible vencer a punta de lanza y con los pechos de los caballos. Don Luis Carrera con la artillería se adelantó hasta colocarse frente a frente de una batería que los españoles habían levantado en la boca de la cañada, y sostuvo a pie firme un mortífero fuego de metralla. Los sitiados, desde los techos y campanarios observaban los progresos de la tercera división. Como sucumbían bajo el peso de la fatiga, y los realistas moderaban la violencia del asalto por atender a los que les acometían por la espalda, se aprovecharon de aquellos momentos para respirar, y cesaron el tiroteo. Carrera, después de haberse mantenido un largo espacio de tiempo en su puesto, escuchó dentro de la plaza, en lugar de estruendo del combate, repiques de campana, con los cuales los sitiados pensaban dar a entender su angustia, y en vez de dar este sentido a aquella señal, creyó, al contrario, que era un indicio de que se habían rendido. En esta persuasión, y considerando desventajosa la posición que ocupaba, se retiró hacia la Angostura de Paine, donde esperaba hacer una vigorosa resistencia, defendido por fortificaciones preparadas de antemano, y reforzado por 791 fusileros y artilleros que había enviado a decir al Gobierno de Santiago se llamase de diversos puntos en que no eran ya necesarios; este refuerzo nunca se le incorporó [56]
Cuando los defensores de Rancagua percibieron que la tercera división se alejaba, su desesperación llegó al colmo. Los realistas, no siendo ya atacados por retaguardia, volvieron con mayor ímpetu. Embistieron principalmente por la calle de San Francisco; pero los escombros incendiados que caían sobre ellos les impidieron tomar una colocación fija. Otra embestida furiosa hicieron contra la trinchera de la calle de Oriente; más no consiguieron buen resultado, aunque perdió la vida don Hilario Vial, el jefe que la mandaba. La situación de los patriotas se empeoraba por momentos. La refriega duraba sin interrupción hacía treinta y dos horas; habían perecido cerca de las dos terceras partes de la guarnición. Casi todos los artilleros de las trincheras habían muerto, y les habían reemplazado en el servicio de las piezas soldados de infantería. Como las municiones se habían agotado, para poder contestar a los tiros del enemigo había hombres empleados en recoger del suelo las balas que él mismo habla lanzado. Estaban agobiados por el cansancio, la sed, el calor del incendio, que avanzaba más rápidamente que los realistas. Entonces O'Higgins, pudiendo decir con Francisco I, cuyas palabras se apropió, en efecto, más tarde, «todo se ha perdido, menos el honor>, determinó retirarse por entre las filas de los españoles. Don Ramón Freire, que capitaneaba los dragones, había notado que por la calle de la Merced las fortificaciones del enemigo eran más débiles, y dando la voz de carga a su tropa, se precipitó por aquel lado, seguido de todos los que tenían caballos. El empuje de esta salida fue irresistible, y los fugitivos pasaron por sobre las trincheras, cañones y batallones realistas, sin que nada pudiera contenerlos.
Los que habían quedado dentro de la plaza, continuaron resistiendo. Merecen un recuerdo especial los oficiales Ovalle y Yáñez; el primero sostuvo la bandera en lo más recio de la reyerta, desde que se trabó la pelea el día 1 hasta las once del día siguiente en que fue herido; el segundo le sustituyó en su puesto y murió defendiendo la enseña de Chile. «El capitán don José Ignacio Ibieta, rotas las dos piernas, puesto de rodillas y con sable en mano, guardó el paso de una trinchera, hasta que sucumbió bajo innumerables golpes, a pesar de que el mismo Ossorio había mandado dejar la vida a un oficial tan valiente» [57]. El teniente coronel don Bernardo Cuevas, después de haber desplegado en el combate el mayor denuedo, pereció heroicamente, martirizado por adversarios crueles y bárbaros, que le confundieron con don Juan José Carrera, a quien se asemejaba. En la trinchera de la calle de San Francisco, la última que se rindió, don Antonio Millán, herido y rodeado de enemigos, mojó él mismo su cañón con orines a falta de agua y lo cargó a falta de balas con pesos fuertes, y cuando se le concluyeron todos los medios de resistencia, no consintió en entregarse sino a un hermano que servía en las armas del rey. Se calcularon los muertos de unos y otros en mil trescientos, los heridos en proporción y los prisioneros en ochocientos [58]. No debe asombrar tanta carnicería, si se atiende a que combatieron furiosos, habiendo envuelto desde el principio el asta de sus banderas con corbatas negras, en señal de guerra a muerte [59]. Después del triunfo, los realistas, y en particular los Talaveras, cometieron excesos, atrocidades aún. Sin embargo, es preciso no prestar crédito a las exageraciones inverosímiles de Egaña y de Guzmán, demasiado animados, cuando escribieron, de las pasiones que la persecución despertó en sus corazones.
XXVI
Algún tiempo después de haber abandonado don José Miguel Carrera las cercanías de Rancagua, el estampido de los cañones que retumbaban de nuevo le advirtió que la ciudad no habla sucumbido. Iba a dar la orden de volver a ocupar la posición que acababa de dejar, cuando se le trajo la noticia de que el enemigo marchaba a apoderarse de la Angostura de Paine. Se sabe la importancia que asignaba a este puesto; así no vaciló en correr a defenderlo. Apenas se había convencido de la falsedad del aviso supo que habían escapado de Rancagua con los dragones, O'Higgins, don Juan José y algunos otros. La vista de los fugitivos, las relaciones de las matanzas en masa, de las crueldades sin ejemplo cometidas por los españoles, que el espanto hacia abultar a los prófugos, esparció en la tropa un terror pánico general. Una derrota tiene algo de contagioso; los jefes apenas podían impedir que se desbandasen sus subalternos. Carrera envió a don Patricio Castro con una guerrilla a proteger a los que huían de la plaza, y era tal el pavor de los soldados, que Castro tuvo que usar del sable para contenerlos. Con semejantes fuerzas habría sido insensato aventurar un combate; estaban vencidas de antemano. No hubo otro remedio, para evitar que la división entera se desertase, sino verificar a las siete de la noche la retirada a la capital.
Rancagua fue una derrota, pero una derrota gloriosa, que hace honor a los que supieron mostrar tanta bizarría en el peligro. En la hoja de servicios de un militar, vale tanto como la acción de Chacabuco o Maipo. Esta batalla ha llegado a ser famosa en nuestra historia, no sólo por la intrepidez y denuedo de sus actores, sino porque las pasiones la convirtieron en una arma de partido. Los enemigos de don José Miguel Carrera le atribuyeron el desastre; propalaron que había desamparado a los sitiados, que no había procedido con el suficiente empeño, que se habla retirado de la cañada antes de darles tiempo para reunírsele; le acusaron de cobardía, de traición, de haber tenido por objeto la muerte de O'Higgins y los amigos que le acompañaban. Pero los que eso dicen ¿se atreverían a sostener que su deseo de venganza iba hasta a sacrificar a su propio hermano por hacer perecer a su rival? ¿Tanto habría cegado el resentimiento a don José Miguel, que no reparara que con la destrucción de los sitiados, se arruinaba él mismo y la Patria con él? Los sentimientos nobles y los sentimientos egoístas del corazón humano desmienten, pues, semejante acusación.
Por otra parte, para explicar el desastre de Rancagua, no hay necesidad de hacerse eco de odios que duermen en la tumba con sus autores; no hay para qué vilipendiar con una infamia horrible a uno de los héroes de nuestra independencia. Ya lo hemos dicho, el combate no tuvo unidad en su dirección; Carrera se había empecinado en hacerse fuerte en la Angostura de Paine, O'Higgins en la villa de Rancagua. Los dos siguieron con terquedad sus opiniones, aun durante la batalla. Estúdiense cuidadosamente las evoluciones que con prolijidad hemos descrito, y resaltará esta verdad clara como la luz del día. He aquí una causa suficiente para que los patriotas fuesen derrotados, aun cuando sus tropas no hubieran sido reclutas de quince días, muchos de los cuales se fogueaban por la primera vez. Estamos tan persuadidos de que todos los nuestros cumplieron perfectamente con su deber, que avanzamos más todavía: si la desunión no hubiese existido entre los dos caudillos, la acción se habría siempre perdido. Es preciso no dejarse engañar por los nombres. El ejército realista, con excepción de algunos jefes, de los Talaveras, del Real de Lima y de una parte de la artillería, se componía de chilenos, como el ejército patriota. Ahora bien, cuando combaten chilenos contra chilenos, ¿qué es lo que podrá decidir la victoria? El número y la disciplina. Los realistas eran más numerosos y más aguerridos; a no ser que hubiera sobrevenido una de esas raras casualidades que todo lo trastornan, suyo debía ser el triunfo. Es verdad que los insurgentes les resistieron por dos días sin interrupción, que hicieron flaquear sus filas, que llegaron a rechazarlos. ¿Pero qué puede concluirse de eso? También es verdad que como los otros eran superiores, volvieron a la carga, los repelieron a su turno y les obligaron por fin a ceder.
XXVII
Mientras los patriotas combatían en Rancagua y sus alrededores, en Santiago el Gobierno adoptaba sus medidas para el caso de una derrota: don Julián Uribe, que en ausencia de Carrera había quedado con la dirección suprema, era un joven eclesiástico de veinticuatro años de edad. Pertenecía a esa raza de curas guerreros que se pusieron a la cabeza de sus feligreses, para alcanzar la libertad de las colonias. No tenía de clérigo ni el traje, pues regularmente usaba el vestido común, y era más aficionado a entrometerse en las intrigas de la política que a rezar el breviario. Capellán de guerrillas, nunca la sotana le había embarazado para empuñar la espada cuando la acción estaba indecisa. Era entusiasta por la libertad e independencia de Chile, a la cual había sacrificado su reposo, y por cuyo sostén había recibido de parte de los españoles crueles tratamientos. Natural de Concepción, estaba dotado de ese carácter enérgico y audaz que han adquirido y desarrollado los pencones, en una lucha de tres siglos contra los indómitos araucanos. Nada le asustaba, a todo se hallaba resuelto, y no había nada que no superase su actividad.
En medio de la alarma que ocasionaba en la ciudad cada uno de los partes en que don José Miguel Carrera anunciaba las alternativas de la batalla, Uribe no perdía un momento su calma. En la previsión de un desastre, alistaba y movilizaba, por decirlo así, todos los elementos de resistencia de que podía disponerse. Hacía empaquetar en la casa de Moneda los caudales de la nación; reunía en el mismo local el armamento y las cortas fuerzas que guarnecían a Santiago; ordenaba al gobernador de Valparaíso que embargase todas las embarcaciones de la bahía para trasbordar a las mejores cuantos útiles de guerra pudiese, y quemase las que no se hallasen en estado de darse a la vela, que se aprontase a marchar con su tropa a Quillota, que clavase los cañones que no se llevase consigo y arrojase las cureñas a la mar. Para evitar que los habitantes, a impulsos del terror, se precipitasen al otro lado de las cordilleras en vez de defender la patria, prevenía al justicia de Aconcagua que colocase en los boquetes guardias que únicamente permitiesen el paso a los que mostraran un pasaporte del Gobierno. Cuando el día 2 se cercioró de que la derrota no era ya un problema, reiteró sus órdenes al gobernador de Valparaíso y le señaló el puerto de Coquimbo, como el punto adonde los buques debían dirigirse; e hizo salir con dirección a la misma ciudad al capitán Barnechea, escoltando con 19 hombres 300.000 pesos en oro y plata [60]. Todas estas providencias, comunicadas en pedazos de papel, que contenían unas cuantas líneas, eran terminantes, y exigían que fuesen ejecutadas en el acto, como él había cargado con su responsabilidad sin vacilar.
Cuando Carrera entró en la capital, no tardó en adquirir la certidumbre de que era imposible sostenerla. Los comandantes de las partidas que habían estado guardando diversos puntos, se le presentaban solos a manifestarle que sus soldados se les habían desbandado. La insubordinación impedía todo orden y disciplina, y después de la catástrofe los más no pensaban sino en echarse la culpa unos a otros. Sin embargo, no desesperó de la suerte del país, y se lisonjeó con que podía continuar la guerra en las provincias del Norte. Con esta intención ofició a los jefes de milicias que pusiesen su gente sobre las armas, y envió a don Bernardo Vera a solicitar auxilios del Gobierno argentino. Para no dejar al enemigo cosa alguna que aumentase su erario, o le proporcionase Cuando Carrera entró en la capital, no tardó en adquirir la certidumbre de que era imposible sostenerla. Los comandantes de las partidas que habían estado guardando diversos puntos, se le presentaban solos a manifestarle que sus soldados se les habían desbandado. La insubordinación impedía todo orden y disciplina, y después de la catástrofe los más no pensaban sino en echarse la culpa unos a otros. Sin embargo, no desesperó de la suerte del país, y se lisonjeó con que podía continuar la guerra en las provincias del Norte. Con esta intención ofició a los jefes de milicias que pusiesen su gente sobre las armas, y envió a don Bernardo Vera a solicitar auxilios del Gobierno argentino. Para no dejar al enemigo cosa alguna que aumentase su erario, o le proporcionase recursos con que proseguir la campaña, dispuso que se incendiasen, o se entregasen al saqueo de la plebe, la administración del estanco, la provisión general del ejército, la maestranza, los depósitos de madera, los cuarteles, la fábrica de fusiles, la casa de pólvora. A las pocas horas, el populacho había barrido con todo, hasta con las puertas de calle y las rejas de las ventanas. Mucho han criticado sus contrarios a Carrera que presidiese este saqueo. No sabemos si habrían querido que les conservase a los realistas los medios de procurarse armas y pólvora, para acabar con los restos del ejército patriota.
Al anochecer abandonó don José Miguel la ciudad, después de haber hecho que los vecinos se armasen y patrullasen para contener el desorden, y de haber nombrado gobernador militar al coronel don Eugenio Muñoz, a quien encargó eligiese una diputación que saliera a recibir a Ossorio, a fin de conseguir que no entrase hostilmente en Santiago [61].
No son necesarios grandes esfuerzos de imaginación para figurarse la consternación de los patriotas de la capital durante los dos días que permanecieron todavía en ella, después del revés de Rancagua. Todos los que estaban en extremo comprometidos trataron de sobreponere a ese estupor que embarga nuestros sentidos a consecuencia de las grandes desgracias, para pensar en los preparativos de la fuga. Como sólo los separaba de un enemigo implacable, que tal vez los destinaba a la muerte, un camino de algunas horas, ejecutaban a toda prisa sus disposiciones, y luego que medio se arreglaban se ponían en marcha para Mendoza. Muchos desconocían absolutamente el itinerario que allá los conduciría; mas como eran tantos los que seguían igual dirección, nadie necesitaba de guía, bastándole agregarse a alguno de los grupos que formaban aquella triste romería. Los batallones que habían escapado del desastre, se habían desorganizado casi en su totalidad, y sus soldados iban cada uno por su lado, confundidos con los paisanos. Los restos del ejército, arrastrando penosamente cuatro cañones, continuaban bajo el mando de don José Miguel Carrera, que evitaba su completa dispersión con un trabajo indecible; los oficiales se mostraban insubordinados y los subalternos se desertaban [62].
XXVIII
En la villa de los Andes volvieron a encontrarse cara a cara, y siempre con pretensiones opuestas, los dos partidos cuya desunión había causado la pérdida de Chile. Carrera sostenía que no debía abandonarse el país mientras un solo palmo de terreno quedase libre de los invasores, y así opinaba que se encaminase a Coquimbo a proseguir la resistencia en aquella provincia, que hasta entonces no había soportado el azote de la guerra. Muchos de los del bando de O'Higgins, apoyados por varios jefes argentinos, fomentaban, al contrario, la emigración a Mendoza, asegurando a los vencidos que de otro modo serían victimas del enemigo, que allá los acogerían como hermanos, y que volverían a reconquistar la patria enrolados en las filas de un ejército poderoso. Opinión que, si bien era la más acertada, en vista del terror producido por la reciente derrota y de las ventajas que adquirían las armas del rey con la ocupación de la capital, no rebajaba, empero, en lo menor la heroicidad de la resolución que desaprobaba.
Carrera, firme en su propósito, no obstante esta caracterizada contradicción, reiteró la orden de que a nadie se permitiese atravesar la cordillera, a menos que llevase un pasaporte firmado de su mano; pero esta orden no se cumplió, sea que fuese imposible oponer un dique al torrente de la emigración, sea que la frustrase la disconformidad de opiniones. Todos los que juzgaban imposible reorganizarse en Chile, y creían necesario ir a buscar auxilios entre nuestros vecinos, se apresuraban a trasponer los Andes. El 6 de octubre emprendió ese penoso viaje del proscripto O'Higgins, acompañado de un gran número de familias. Poco más o menos al mismo tiempo siguieron igual camino don Andrés Alcázar con los dragones escapados de Rancagua, y don Juan Gregorio Las Heras con los auxiliares argentinos; el primero, adversario político de Carrera, porque no quería continuar bajo sus órdenes, y tenía por impracticable toda resistencia; y el segundo, porque aun desde antes de la batalla había recibido instrucciones para restituirse a su país, motivo que le había impedido encontrarse en ese célebre hecho de armas.
Más don José Miguel, aunque viese desesperar a los jefes de más nota, permanecía porfiado en su opinión, y aguardaba en la villa de Santa Rosa nuevas del enemigo para adoptar sus providencias. No tardaron en anunciarle que venía acercándose un destacamento realista. Este aviso produjo un terror que parecía contagioso, tan rápido era en propagarse. En verdad la situación de los fugitivos era espantosa. Se hallaban al pie de la cordillera más elevada del mundo, con el ánimo abatido por la desgracia, el cuerpo fatigado con la marcha y faltos de todos los preparativos que habrían podido aliviar el cansancio de semejante viaje. Habían huido apresuradamente de sus casas, como si tuvieran que escapar de un terremoto, algunos a caballo, los más a pie y llevando a cuestas sus bienes más preciosos. Muchas mujeres, que habían acompañado a sus maridos o padres, embarazaban, a causa de los cuidados debidos a su debilidad, una marcha por la cual hombres robustos se sienten quebrantados. Todos se apresuraban a alejarse de los feroces realistas, que su imaginación espantada les pintaba peores que bárbaros; pero como no a todos les ayudaban igualmente las fuerzas, mientras que los unos se avanzaban con la rapidez de un correo, los otros se veían obligados a aflojar el paso o a detenerse para tomar aliento. Más de poco servía la ligereza, pues los que la empleaban tropezaban bien pronto con la barrera de nieve que les oponían los Andes. Aquel año el verano habla llegado tarde; a principios de octubre, la nieve no se había todavía acabado de derretir, y el tránsito no estaba franco. Para abrir las sendas, había que echar por delante recuas de muías que con sus pisadas rompiesen el hielo [63]. Como las cabalgaduras escaseaban, era esta una operación que exigía tiempo. Así, si en aquel momento crítico algunas partidas enemigas se hubieran precipitado sobre el valle de Aconcagua, dos mil personas y cerca de un millón de pesos habrían caído en su poder.
Afortunadamente Carrera, incorporando a las pocas fuerzas regladas que le quedaban todos los dispersos, arrieros y conductores de equipaje que había logrado detener, habla podido reunir un cuerpo como de 500 hombres. Luego que se le comunicó la proximidad de los realistas, conoció cuánto importaba para la salvación común demorarlos lo más que fuese posible. No se alucinaba con que su tropa fuese capaz de hacer una resistencia seria; estaba tocando una realidad demasiado triste, para que esta idea halagüeña le consolara. Sobre ser pocos los hombres de que disponía, muchos de ellos eran menos que reclutas, pues no sabían hacer fuego ni habían disparado nunca. No se propuso, pues, entrar en una lucha cuya pérdida era inevitable, sino en presentar su división al enemigo bajo una apariencia imponente, que le engañase sobre su verdadero estado. Con esta intención, lo uniformó del modo más decente que las circunstancias se lo permitían; no alcanzando las armas para todos los soldados, distribuyó a los que no las tenían fusiles descompuestos y sin llaves; y cuando, gracias a estos arbitrios, los hubo disfrazado convenientemente, los sacó a la plaza de la villa y los formó en batalla resguardados por cuatro piezas de artillería. Destacó en seguida a la cuesta de Chacabuco una guerrilla de 60 fusileros, al mando del capitán Molina y del teniente Maruri, a fin de que observase los movimientos de los españoles, y consiguiera con su presencia en aquel sitio que avanzaran con cautela. Este ardid surtió el efecto deseado. Elorreaga, que capitaneaba a los realistas, tuvo conocimiento de la actitud que había tomado Carrera. Asustado por tal aparato, no juzgó prudente comprometer una refriega, y se replegó a Santiago, pidiendo a Ossorio le reforzase, porque se necesitaba tropa más numerosa para concluir la dispersión de los insurgentes.
Sin embargo, esta retirada no hacía sino aplazar por algunas horas el peligro; no había tiempo que perder para tomar una resolución definitiva. Don José Miguel principiaba a convencerse de que su primer plan era impracticable; había encontrado qué responder a los raciocinios de los que aconsejaban la huida a Mendoza; pero la evidencia de los hechos no tiene réplica. ¿Cómo llegar hasta Coquimbo con aquellos 500 hombres que habían perdido la conciencia de su fuerza, cuando los realistas, enorgullecidos por su victoria, irían picándoles la reta- guardia? ¿Cómo impedir la deserción? ¿Cómo atajar el pánico que cundía por todas partes? ¿De qué medios valerse para volver su vigor al ánimo de los patriotas, que tan gran desgracia había abatido? Sus compañeros le abandonaban; sus órdenes eran desobedecidas; se te- mía que de un momento a otro el vencedor con todo su ejército cayese sobre ellos; nadie quería detenerse; todos, militares y paisanos, se precipitaban revueltos al otro lado de los Andes; la confusión había llegado a ese extremo en que se pierde la calma, en que cada uno mira por sí y deja a Dios el cuidado de velar por los demás. Era imposible quedarse en Chile, y, no obstante, Carrera forcejeaba por quedarse. ¿Alguna voz le repetía al oído que no tornaría a pisar el suelo de la patria? Es un espectáculo que despedaza el alma el de ese guerrero de la independencia que, acompañado de sus partidarios más fieles, de sus amigos más adictos, hace los últimos empeños para no pasar las cordilleras, porque tiene como el presentimiento de que, una vez salvadas sus cúspides, le espera su ruina.
Carrera debió de sentir dolores muy punzantes: por una parte, la aflicción profunda que a él como a los demás patriotas les hacía experimentar un descalabro que demoraba, quizá por mucho tiempo, el triunfo de su causa; por otra, los golpes que había recibido ese orgullo indomable que le caracterizaba. Había visto despreciar sus mandatos a oficiales que el día antes estaban bajo su dependencia; había escuchado las acusaciones que se levantaban contra su conducta en la batalla. Su despecho se aumentaba, porque tenía fundados motivos para recelar que en la otra banda se daría la razón, no a él sino a sus adversarios. Permanecer en Chile contra la opinión de muchos, reconquistar el país palmo a palmo, expulsar hasta el último godo, ¿no habría sido, si semejante cosa hubiera sido posible, su mejor vindicación, su mayor venganza contra sus rivales? Nos parece muy probable que tales pensamientos debieron de cruzar por la mente de don José Miguel. Bien vemos que eran irrealizables; pero en los momentos de una grande excitación, y cuando nos hallamos en una de esas situaciones excepcionales y terribles, como era aquella en que él estaba colocado, nos creemos capaces de todo.
XXIX
Así, aunque se convenció de que sería una locura la esperanza de poder retirarse a Coquimbo, con todo, no se determinó todavía a dirigirse a Mendoza. Resolvió buscar entre las rocas de los Andes algún punto inexpugnable por naturaleza para encastillarse en él con su gente hasta que le llegaran los auxilios que se prometía del Gobierno argentino. Al día siguiente de la derrota, como lo hemos dicho, había enviado a Buenos Aires al doctor don Bernardo Vera para que, comunicando este triste suceso, solicitase los correspondientes socorros. Tan luego como Carrera se fijó en este proyecto, se puso a dictar las providencias del caso. Envió a su hermano Luis y al coronel Benavente a situarse con la tropa en la ladera de los Papeles, y mandó que se condujeran allí los pertrechos y demás intereses del Estado que se habían salvado de Santiago. Este acarreo se ejecutó con la mayor molestia. Era muy reducido el número de bestias de carga disponibles, porque había que emplear muchas en romper la nieve y otras se las habían robado los emigrados para transportar sus familias o equipajes. Las que quedaban estaban tan hambrientas y cansadas, que apenas podían moverse. Así, para efectuar la conducción in- dicada, hubo que dividir en proporciones iguales el espacio que mediaba hasta la ladera de los Papeles y hacer que unas cuantas muías fuesen llevando sucesivamente y por viajes repetidos las cargas de un lugar a otro, para que de esta manera pudiesen llegar por fin a su destino. El mismo Carrera dio al vocal Uribe y al teniente coronel don Diego Benavente la comisión de que, trasladándose a la Guardia, trabajasen por contener a los soldados y facilitasen, al contrario, el pasaje de las familias, que sólo servían de estorbo. Hizo propio al capitán Barnechea para que le trajera sin tardanza los caudales que iban casi sin escolta, y a Quillota para que se le reuniesen a la mayor brevedad las guarniciones de esta villa y de Valparaíso, que ascendían como a 200 hombres. Contaba sobre esta fuerza para poner la división en pie de ser útil para algo. La aguardaba con impaciencia, pues sin ella eran impracticables las operaciones que meditaba. Más pasó el tiempo en que podría habérsele reunido, y no llegaba. Lleno de ansiedad resolvió ir a buscarla en persona, y con este intento se puso en camino acompañado de la guerrilla de Molina. Anduvo toda la noche, y al amanecer, habiendo hecho alto el destacamento, notó que se había desertado la mitad, aprovechándose de las tinieblas. Estaba bajo la primera impresión de este nuevo desastre que le privaba de treinta de sus mejores soldados en el momento que le eran más precisos, cuando vinieron a traerle la noticia de que la tropa que esperaba se había declarado por los realistas, y que, en lugar de venir a incorporársele, se dirigía a apoderarse de los caudales. Su primer movimiento fue correr a defenderlos; pero sus compañeros, que consideraban imprudente esta determinación, no se prestaron a seguirlo, y tuvo que volver sobre sus pasos.
En la tarde del siguiente día se encontró con el capitán Jordán, que con cuarenta artilleros armados de fusiles venían en su auxilio. Habiendo sabido que la escolta de los caudales permanecía fiel y estaba ya próxima, resolvió marchar a protegerla con este nuevo refuerzo. Con este objeto adelantó una partida de observación, la cual no tardó en regresar; volvía a comunicarle que había tropezado con las avanzadas del ejército realista y tiroteándose con ellas. No quedaba otro arbitrio que la fuga. Se apresuraron a juntarse con la división en la ladera de los Papeles, y habiendo abandonado esa posición, se internaron felizmente hasta la Guardia. Allí los alcanzó un cuerpo de cuatrocientos realistas (11 de octubre); les fue imposible evitar el combate, y así, fatigados y casi inermes como estaban, tuvieron que venir a las manos. Se defendieron con coraje; pero después de haber tenido el dolor de ver perecer a algunos de los suyos y caer a otros prisioneros, sólo consiguieron continuar su retirada favorecidos por la obscuridad de la noche. Los españoles siguieron persiguiéndolos, y no los dejaron tranquilos hasta la cumbre de la cordillera, que los últimos chilenos pasaron el 12 de octubre por la noche [64]. Habían perdido todos los útiles y pertrechos que habían acopiado en la ladera de los Papeles; viéndose acosados de tan cerca por el enemigo, y no teniendo cómo transportar aquellos objetos, habían sido obligados a destruir por sus propias manos lo que a costa de tanto trabajo habían conducido hasta aquel punto.
El afortunado Ossorio, que había ido a Aconcagua a activar la persecución, triunfaba de nuevo y volvía a la capital cargado de un rico botín, cuatro banderas y diez y nueve cargas y media de oro y plata. El dinero lo destinó al Tesoro público, y las banderas, unidas a otras cinco tomadas anteriormente, se las remitió al virrey como trofeo de su victoria. El 6 de noviembre fueron recibidas estas nuevas banderas con gran pompa en Lima. Eran conducidas por otros tantos soldados que, por más honor, aparecieron con los vestidos que el polvo y los trabajos de la campaña hablan descolorido y despedazado. Luego que Abascal se presentó a recibirlas, las arrojaron a tierra, como para que sirvieran de alfombra a la carroza del representante del monarca, que atravesó por delante de ellas. Después de pisoteadas esas insignias que habían salpicado la sangre de los mártires de Rancagua, las depositaron como ofrendas a los pies de la Virgen del Rosario, a cuya protección atribula Ossorio su brillante triunfo [65].
Los odios personales de todos, la tibieza de muchos, la poca abnegación de los más, causaron la pérdida de la República. La reconquista española, que vino a desarrollar en toda su lógica el sistema colonial, a desenvolverlo en todas sus consecuencias, contribuyó a la independencia de Chile, con sus persecuciones y tiranías, tanto como las victorias de los insurgentes. La experiencia abrió los ojos a los criollos, y la desgracia les ensenó a ser patriotas decididos [66].
Capítulo II
Gobierno de Ossorio
I
El 5 de octubre, las primeras partidas del ejército real tomaron posesión de Santiago, que se hallaba en la mayor consternación, por haber sido saqueado por los vencidos e ignorar qué suerte le deparaba el vencedor. Las demás tropas fueron llegando sucesivamente hasta el 9, día en que Ossorio hizo su entrada solemne en la capital.
Espléndido fue el recibimiento con que los habitantes acogieron al general y a cada una de sus divisiones. Más de seis mil banderas españolas flameaban en las puertas de las casas, y los que, por la premura del tiempo, o por pobreza, no habían podido proporcionárselas, enarbolaban jirones de tela roja a guisa de estandarte, que se veían en los ranchos más miserables de los arrabales, como si todos los pobladores, por un común instinto, hubiesen querido ampararse a la sombra del pendón de Castilla.
Al pasaje de cada batallón desparramaban de los balcones y ventanas grandes azafates de flores, y algunos altos personajes, arrastrados por su entusiasmo, arrojaban puñados de dinero, que los soldados en su marcha no se detenían a recoger. Las campanas de todas las iglesias, sin que hubiese precedido ninguna orden, atronaban los aires con sus repiques, mientras el populacho ensordecía a los concurrentes con sus vivas a Fernando y al jefe victorioso.
Estas demostraciones de júbilo no eran en todos sinceras; muchos recordaban con zozobra que habían tomado una parte más o menos activa en los acontecimientos pasados; que habían vertido opiniones que ignoraban cómo calificaría el nuevo Gobierno. Los más leales tenían en su interior algún pecado de infidencia que reprocharse. El Gobierno revolucionario habla durado cuatro años diez y siete días, tiempo más que suficiente para que durante ese periodo le hubieran tributado de grado o por fuerza señales exteriores de obediencia que podían interpretarse mal. Si los realistas abrigaban prevenciones hostiles contra algunas de estas personas, podían encontrar en estas manifestaciones pretexto para satisfacer su saña. Los mismos que habían conservado su fidelidad pura en todos sus quilates, tenían parientes o amigos abanderizados en el partido contrario, cuya suerte les afligía. Puede asegurarse que pocos eran los que se estimaban entera- mente seguros; era natural inferir que los vencedores vinieran irritados por la heroica resistencia de Rancagua. Sólo habían podido penetrar en la plaza a la luz rojiza de un incendio, sufriendo pérdidas considerables y pisando sobre escombros y cadáveres. Su costosa victoria debía de haber inflamado su odio contra los insurgentes, inspirándoles el deseo de vengar la sangre de sus compañeros muertos en la acción; y atendiendo a los horrores que habían cometido en aquella desgraciada villa, era lícito pensar que se repetirían las mismas escenas en Santiago, que había sido el foco de la revolución.
Una nube de tristeza obscurecía, pues, la ovación que se tributaba en su entrada al ejército real. Los ciudadanos temían por una corazonada, que el porvenir justificó, los destierros, prisiones, secuestros y persecuciones que se les impondrían en castigo de su rebeldía. Una gran parte aún, previendo el pillaje, insultos y demás vejámenes a que se abandona la soldadesca en una ciudad que se entrega a discreción, se había fugado a los campos circunvecinos, y aguardaba allí escondida el rumbo que seguirían los acontecimientos para tomar una resolución. Por estos signos se conocía que Santiago mostraba algo de ficticio en su alegría; se esforzaba en adular a un ejército cuyo comportamiento posterior podía llegar a serle hostil, y procuraba comprar el perdón a fuerza de humillaciones, ahogando su sobresalto en el bullicio.
Sus temores no eran del todo infundados, pues efectivamente, muchos de los vencedores pretendían que se entrara en Santiago como en país sublevado, para que ¡os males que sufrieran sirviesen de castigo a sus delitos y de escarmiento a los traidores. Pero luego que estas voces llegaron a los oídos de Ossorio, éste se opuso abierta- mente a tan crueles designios y dirigió a sus tropas la siguiente proclama en la hacienda del Hospital, poco antes de su llegada: «Soldados, vamos a entrar en Santiago, capital de este desgraciado reino; es preciso os manifestéis en ella no con aquella severidad que en la infeliz Rancagua; los santiaguinos son nuestros hermanos y no nuestros enemigos, que ya han fugado; usemos con ellos de toda nuestra ternura y compasión; unámonos a ellos con una amistad verdaderamente fraternal; consolémosles en su desgracia, pues se hallan enteramente desengañados; hagámosles ver la gran diferencia que hay entre los soldados del rey y los llamados de la patria; para que así suceda es preciso obedecer a vuestros jefes con la misma prontitud y gusto que lo verificasteis los 1 y 2. Esto os encargo en la firme inteligencia de que el que faltare en lo más mínimo será irremisiblemente castigado; pero no espera de vuestro noble carácter daréis lugar a que use del castigo, vuestro general. Octubre 5 de 1814. La inquietud pública se tranquilizó algún tanto con el conocimiento de esta pieza, que Ossorio, para calmar las zozobras, hizo imprimir con otras y repartir con abundancia en un Manifiesto en que ponderaba la humanidad de su conducta en la presente campaña y las maldades de sus adversarios.
La permanencia del jefe en la capital no fue sino de muy corta duración, pues salió inmediatamente para Aconcagua en persecución de las reliquias del ejército patriota, después de haber nombrado de gobernador político durante su ausencia a don Jerónimo Pisana. En ese breve espacio habría podido con todo convencerse de que tenía mucho de aparente el alborozo con que se le habla recibido. El secreto que está entre muchas personas no se guarda largo tiempo; el júbilo fingido por una población entera, no se prolonga más de un día. Al siguiente de la entrada de Ossorio, pasado el estrépito de la fiesta, como el entusiasmo que se había desplegado en ella era simulado, se disipó pronto. La ciudad volvió entonces a aparecer de nuevo sumida en la consternación, y el temor de los habitantes se patentizó por su silencio, su abandono. Las calles estaban tristes, solitarias.
La mayoría de los insurgentes había fugado del país y atravesado los Andes para interponer esa muralla de piedra y de nieve entre ellos y sus perseguidores. Los patriotas que podríamos llamar moderados se mantenían ocultos en los alrededores a la expectativa de los sucesos, y estaban determinados a no abandonar su escondite, hasta averiguar el modo como se les trataría. La ausencia de tantos individuos daba a Santiago el aspecto de una ciudad asolada y desierta.
Deseando el gobernador interino que cesara esta alarma general, y que los prófugos tornaran a sus moradas, hizo publicar, al recibirse de su cargo, un bando de perdón y olvido, que comprendía el artículo siguiente: «Todas aquellas familias o personas que sin más motivo que recelos o temores infundados han dejado la capital, abandonando sus hogares con perjuicio propio y descrédito de la buena conducta del ejército real, se restituirán a sus casas en el término de ocho días, so pena de ser mirados y tratados como sospechosos al actual Gobierno legítimamente restituido. 11 de octubre de 1814» [67]
Mas ni las promesas de amnistía que se hacían, ni este mandato formal, notificado por la voz de un pregonero, bastaron para disipar el terror. Estaba fresca la memoria de la capitulación de Lircay, que se había hallado medio de eludir, y los chilenos habían aprendido a desconfiar de la paz ofrecida por los realistas. La simple declaración de un subalterno no pareció suficiente garantía a muchos que se habían comprometido en la revolución, admitiendo empleos o sosteniendo el sistema liberal con demasiado acaloramiento; antes de obedecer, procuraron inquirir si podían contar con la impunidad de sus personas. Los apoderados de algunos fugitivos se abocaron con Pisana, y le exigieron un compromiso especial a este respecto; pero éste, no atreviéndose a dar una contestación categórica en materia de tanta responsabilidad, consultó a Ossorio, que aún no había partido de Santiago, si la gracia se extendería a todos sin excepción, o si se excluiría a determinados sujetos. El general le contestó el mismo día: «Puede usía llamar indistintamente a todos los que han abandonado sus hogares, seguros de que la clase de su arrepentimiento decidirá el aprecio que le merezcan, y que no se atentará de ningún modo a sus vidas, como se ha observado hasta ahora; y lo digo a usía en contestación a su oficio de esta fecha. Dios guarde a usía, octubre 11 de 1814» [68]
Esta respuesta evasiva era hasta cierto punto pérfida; porque parecía ofrecerá todos una absolución completa, que jamás se había pensado en conceder, y que Ossorio no estaba facultado para cumplir, aun cuando lo hubiera querido. La palabra castigo no sonaba en ella sino para afirmar que a nadie se aplicaría la pena de muerte por sus opiniones pasadas, y sólo se hablaba del mayor o menor aprecio a que serían acreedores los que hubieran figurado en la revolución según la comportación que después observasen. ¿Quién al leerla no se habría creído al abrigo de toda persecución? A nadie se amenazaba, a ninguno se exceptuaba, a todos se prometía indirectamente más que el perdón, la estimación, con tal que abjurasen sus antiguas convicciones y se manifestasen pesarosos por haber alimentado esos delirios. Mas ¿en qué signos o por qué acciones se conocería ese arrepentimiento? La esquela callaba sobre cuestión tan importante, dejando la apreciación de esos indicios a la autoridad, que gracias a la inspección que se reservaba, quedaba siempre arbitra de la suerte de los fugitivos, y podía siempre condenarlos, a pretexto de que no mostraban la suficiente contrición. Mirada aquella contestación desde este punto de vista, nada suponía y dejaba dueño de sus actos al Gobierno. Confiarse en su letra, era entregarse a discreción; ninguna fijeza en las promesas, y mucha obscuridad en la expresión. El artificio con que estaba redactada la hacía aparecer como una red tendida a la buena fe de los dispersos para reunirlos y en seguida echarse sobre ellos. Sin embargo, nada de esto se les ocurrió a los fugitivos alucinados como estaban por la proclama ya citada de Ossorio y el bando de su sustituto. Merced a esta equivocación, los términos ambiguos de la respuesta recibieron una interpretación favorable, y se creyó poseer en ella un documento irrecusable de que a ninguno se le molestaría por sus procedimientos anteriores. Imaginaron que el caudillo español quería realmente correr un velo sobre el pasado, y sólo se ocupaba en consolidar por la benignidad el Gobierno que había restablecido por las armas.
Estando en esta persuasión, y juzgándose libres de todo peligro, no titubearon en abandonar sus escondrijos y en restituirse a la capital, donde se les permitió vivir tranquilos por algunos días, para entregarse al cuidado de sus intereses personales. Con su vuelta, la ciudad recobró su población, los semblantes su alegría, el comercio su actividad y la sociedad su animación. Los mismos vencidos alababan la generosidad del vencedor, y se aprovechaban del perdón para reparar los descalabros que sus propiedades habían sufrido con los trastornos. En breve la tranquilidad sucedió a la inquietud, y el agradecimiento al temor.
Cuando Ossorio regresó de su rápida expedición contra los dispersos de Rancagua, pudo conocer en la sinceridad con que se le acogió las simpatías que había despertado su presunta clemencia. Comenzaba su Gobierno bajo los auspicios más felices. Su nombre inspiraba respeto y amor, dos sentimientos que daban por base a su poder el corazón de sus súbditos. Nada tenía que pedir a la fortuna, que le había favorecido en sus designios como a uno de sus hijos predilectos. Invadía a Chile precisamente en los momentos en que los patriotas se despedazaban en una guerra fratricida; lo reconquistaba en una sola batalla, y a los dos meses y unos cuantos días después de su desembarco expulsaba hasta el último insurgente a las provincias trasandinas y volvía a regir un pueblo a quien había asombrado con su felicidad y cautivado con su benevolencia.
La fortuna parecía empeñada en allanarle el camino, y en limpiárselo de cuantos estorbos podían embarazar su marcha.
II
Un raro conjunto de circunstancias exteriores, cuyo conocimiento en el país coincidía con estos sucesos ayudaba a afianzar la denominación de los españoles. La restitución de Fernando VII al trono de sus abuelos era un motivo poderoso para mantener en la sumisión a un pueblo que se había sublevado a causa del cautiverio de su rey, mientras la caída de Napoleón y la restitución de los Borbones en Francia quitaban a los sediciosos, con la pacificación de Europa, la esperanza de levantar cabeza a favor de las revueltas de Ultramar.
El interior presentaba un aspecto no menos lisonjero. Ossorio podía utilizar en su provecho ese cansancio que naturalmente se sigue a las grandes luchas, y que los chilenos comenzaban a experimentar. Estaban fatigados de las agitaciones febriles que habían sufrido, y recordaban no sin sentimiento la calma secular que habían gozado bajo la tutela de España. No se percibía ningún síntoma de que el sosiego pudiera turbarse. Los hombres de acción, los corifeos que arrastraban al pueblo con el prestigio de su valor o su talento, estaban ausentes. No quedaban en el país ningún orador que hablara al pueblo de libertad, ningún capitán que lo condujera al combate. Los tribunos populares como Infante y Argomedo; los escritores como Henríquez e Irisarri; los militares como Carrera y O'Higgins, vagaban en la proscripción. Los demás patriotas que no habían huido allende la cordillera eran, salvo raras excepciones, gente timorata que no se habría atrevido a desobedecer las órdenes de una autoridad constituida, mucho menos a conjurarse contra ella.
¿Qué necesitaba, pues, Ossorio para granjearse el aprecio de sus súbditos? No hacerles mal, remediar unos pocos abusos y acceder a algunas de sus peticiones, que en nada menoscababan las prerrogativas reales. Vamos a verlo.
Los revolucionarios chilenos podían dividirse en dos categorías muy diversas. Los unos limitaban sus anhelos a obtener ciertas alteraciones en el sistema colonial que mejorasen su posición, tales como la libertad de comercio, la exención de ciertos impuestos, el ensanche del régimen municipal, etc.; se contentaban con eso y no querían ir más allá. Los otros, de entendimiento más despreocupado y de voluntad más audaz, sostenían que España jamás consentiría en esas reformas mientras subsistiera su yugo. A juicio de estos últimos, el único medio de alcanzarlas era arrancarlas por la fuerza y proclamar la independencia. Reconocían en las colonias el derecho de emanciparse, desde que por su ilustración y recursos podían hacerlo, y juzgaban que esa hora había sonado para América. Propalaban sus ideas, y no limitándose a meras palabras, se esforzaban por realizarlas. Pero es preciso advertir que no habían hallado mucho eco entre sus compatriotas. La generalidad, no sólo repugnaba emplear medios violentos para curar los males de que el cuerpo social adolecía, sino que aún no se creía con la facultad de sublevarse. La presentación de memoriales al rey parecía preferible a una insurrección, que podía acarrearles los más graves perjuicios. A la vista de su fundamento, el monarca no podía menos de otorgarles las concesiones que demandaban. Con la paciencia, o más bien indolencia, contraída en la servidumbre, esa gente estaba dispuesta a aguardar tranquilidad los años mil que los expedientes permanecerían en los archivos de la Secretaría, antes de recibir una respuesta. En una palabra, los patriotas que podríamos llamar moderados ansiaban reformas, pero deseaban obtenerlas por los trámites legales. No atentaban a ninguno de los pretendidos derechos que el soberano se arrogaba; no contestaban absolutamente su poder. Pedían, es verdad, más libertad, más bienestar, más justicia; pero siempre bajo su dominio.
Reservado estaba a Ossorio y a Marcó el probarles con hechos prácticos lo quimérico de sus esperanzas y la razón que asistía a los exaltados. Puede decirse sin figura que los peores enemigos que España tuvo en su contra fueron sus propios defensores, quienes trabajaron con sus demasías en insurreccionar todo el reino. Ellos fueron los que demostraron plenamente que la inauguración de la nueva era de progresos por que tanto se anhelaba llegaba a ser imposible mientras Chile se llamara una colonia; ellos fueron con sus arbitrariedades los que cavaron el abismo en que se sepultó la dominación española; ellos, en fin, los que por sus injusticias y tropelías hicieron convertirse en odio la veneración que el pueblo profesaba por su rey. Y cuidado que era necesario portarse muy torpes para exasperar a vasallos españoles, a quienes nadie acusara, por cierto, de demasiado exigentes en materias de gobierno, y que se habrían satisfecho con bien poco. La pluralidad de los ciudadanos que tuvieron la desgracia de soportar sus rigores, lo repetimos, no intentaban cortar los vínculos que los unían a la metrópoli, sino que se aflojasen sus ligaduras, que estaban próximas a sofocarles. España era una madrastra; deseaban que fuera una madre. La separación absoluta no se les pasaba por las mientes. Las inveteradas preocupaciones que se les habían inoculado desde la cuna paralizaban su arrojo. Las mismas reformas que solicitaban las imploraban como una limosna, no las exigían como una deuda. El respeto o más bien superstición que experimentaban por el rey era tan profundo, que una repulsa no lo habría extinguido. La desaprobación de los grandes proyectos concebidos por Salas y Egaña, jefes del partido moderado, no habrían disminuido la fidelidad del pueblo, con tal que hubieran impedido o atenuado ciertos efectos del sistema colonial, que por su injusticia notoria se habían hecho insoportables.
Entre estos abusos merece notarse en primera línea como el que más lastimaba a los colonos la distinción que se había introducido en el país entre los españoles europeos y españoles americanos, distinción que la metrópoli, consecuente con la máxima de dividir para mandar, no sólo consentía, sino aun fomentaba. Comúnmente los primeros, sin otro mérito que el haber abierto los ojos en la Península, se arrogaban una superioridad insultante sobre los segundos. Las autoridades, lejos de combatir esa tendencia, contribuían a desarrollarla, con- cediendo a los peninsulares los empleos honrosos y lucrativos, y distinguiéndolos con toda clase de preeminencias. La vanidad de los criollos sufría dolorosamente con la altanería de aquellos a quienes los últimos no designaban sino con el apodo de godos y sarracenos para rebajar su orgullo, recordándoles sus bárbaros progenitores. No se necesita ser un político consumado para conocer que el buen sentido demarcaba a los agentes de la metrópoli el camino que les convenía seguir. Si hubieran querido demorar la proclamación de la independencia, deberían haber adoptado una política conciliadora y haberse esforzado por reunir en un solo pueblo a los españoles y a los americanos, imponiendo a todos los mismos deberes y concediéndoles los mismos derechos. Alejar siempre a los colonos de los destinos públicos, como ineptos o peligrosos, era descontentar sin motivo a la mayoría de la nación. Para aquietar los ánimos, no había otro medio que gobernar a los unos y a los otros según unos mismos principios, sin distinciones degradantes para nadie. Continuar dividiendo a los habitantes en dos castas, para una de las cuales estaban reservados el lucro y los honores, y para la otra la humillación y los gravámenes, era peligroso cuando se acababa de salir de una revolución. La clase desheredada, harta de sufrir, podía cansarse, y hallándose más numerosa, arrojar por la fuerza a los nobles de nuevo cuño que la oprimían.
III
Ossorio no habría estado distante de seguir esa marcha benigna y circunspecta que el curso de los acontecimientos le indicaba; pero diversos motivos le retrajeron de este propósito. Aunque de pocas ideas, tenía buenos sentimientos. En circunstancias normales y rodeado de consejeros probos, habría sido un excelente capitán general; mas en la crisis que atravesaba, no tuvo la energía de espíritu necesaria para dominar la situación. El defecto principal de su carácter era la debilidad. Estimulado por el ejemplo de Fernando, que en ese tiempo iniciaba su reinado por las providencias más despóticas y reaccionarias, impelido por las instrucciones terminantes del virrey de Lima, Abascal, excitado por la contagiosa influencia de las atrocidades que los mandatarios españoles, sus colegas, cometían en el resto de América, no supo resistir a ese cúmulo de causas maléficas y cayó en un sinnúmero de extravíos. Era simplemente un soldado que no descollaba por una gran capacidad, y cuya ciencia se reducía, según se dice, a conocimientos prácticos en la artillería. Estaba habituado a obedecer, sin criticar ni responder, las órdenes del superior; no importaba que se le mandara hacer lo contrario de lo que había puesto en ejecución. Había desembarcado en Chile con la Constitución de Cádiz en una mano y la espada en la otra, amenazando llevar al país a sangre y fuego si no se sometía a ese Código. Ocurrió que a los pocos días después de la toma de Rancagua se supo de una manera auténtica que Fernando había anulado la Constitución y las Cortes que la habían dictado. Ossorio, sin inmutarse por la noticia, publicó con la mayor indiferencia el decreto de la abolición, y si se lo hubiera exigido, habría combatido sin escrúpulo en contra de la Constitución, así como había peleado por imponerla. Con todo, es preciso confesar que se divisa en él cierto fondo de generosidad, desconocido en los otros mandones que hasta esta época desbastaban las demás secciones americanas. Carecía de experiencia en el arte de gobernar, y se ensayaba con un pueblo cuya índole no conocía. Su desgracia consistió en haberse dejado dominar por un círculo mezquino de españoles ignorantes, que no aspiraban a otra cosa que a recobrar sus antiguos privilegios, y que estaban ansiosos de vengar en los vencidos cuatro años de derrotas y abatimientos. Solo y abandonado a los impulsos de su corazón, Ossorio habría hecho quizá bienes al país; instigado y provocado, incurrió en faltas, que una vez cometidas le pesaban y que procuraba enmendar cuando era tarde, porque ya habían producido sus funestos efectos, haciendo derramar torrentes de lágrimas a familias inocentes y desventuradas. [69]
El origen y tendencias de sus validos saltan a la vista en casi todas sus disposiciones. Estaban dictadas por un sentimiento de desconfianza hacia los americanos, que no la merecían. En ellas se les trataba como a inferiores, como a sospechosos, como a criminales, por el solo hecho de ser nacidos en el país. Con semejante sistema se descontentó a los indiferentes, a quienes se castigó como culpados, y a los mismos partidarios del rey, cuyos servicios se dejaron sin premiar.
Constreñido por tan fatal influjo, uno de los primeros actos ejecutados por Ossorio en su Gobierno fue una injusticia y una ingratitud. Lleno de consideraciones por los oficiales españoles, y en especial por el Cuerpo de Talaveras, en el cual creía estribaba todo su poder, como compuesto que estaba de europeos, accedió a sus infundadas pretensiones de que se les pagase por el reglamento de Lima, en contravención flagrante con las leyes que ordenaban no se asignasen los sueldos sino en conformidad al arancel fijado de antemano para toda la comarca. Nada más fácil de comprender que el fundamento de esta disposición; arreglaba la paga a los costos de la subsistencia en cada país. El sueldo correspondiente en el Perú podía ser, y era en realidad, exorbitante entre nosotros. Los gastos indispensables para la vida son comparativamente menores aquí que allá, por la abundancia y baratura de nuestras producciones. Abonar a los Talaveras el exceso que reclamaban, era darles una gratificación que no se les debía; pues no eran ni extranjeros ni aliados con una contrata especial, sino una guarnición que el monarca castellano mandaba a uno de sus dominios para mantenerlo en la obediencia, y cuyo sueldo tenía determinado en una de sus cédulas. Cediendo a las exigencias de este Cuerpo, Ossorio no hacía más que atropellar las leyes y disgustar en extremo, y con sobrado motivo, a la tropa americana, que tenía mejores títulos a la estimación de la Corona que los mismos peninsulares. Ella había manifestado su valor en los combates; había permanecido fiel después de los reveses, sostenido un sitio memorable detrás de las murallas de Chillan y peleado, en fin, contra sus propios hermanos [70]. La equidad exigía que, terminada la guerra y llegado el día de la repartición de los despojos, suyas fuesen la parte principal en el botín y las recompensas más gloriosas. Sucedió todo lo contrario. Con un dolor concentrado vieron que el Gobierno defraudaba sus legítimas esperanzas y que, pasado el peligro, menospreciaba sus servicios, adjudicando a recién venidos, que no habían visto más que una vez la cara al enemigo, la honra y el provecho que a ellos correspondía. [71]
Su rabia fue tanto más profunda cuanto que muchos quedaban arruinados a consecuencia de la revolución. Los artesanos habían dejado sus talleres, los labradores sus campos y los propietarios sus fundos, para correr a las filas adonde se les llamaba en nombre de la fidelidad. Por la ausencia, sus haciendas habían sufrido desfalcos considerables, que aguardaban se les resarciesen en la victoria. Su desengaño fue cruel. La remuneración que recibían era el desapego, el desdén. Con el nuevo arreglo de sueldos, los soldados veteranos, que habían combatido desde 1813, no eran pagados siquiera como milicianos acuartelados, y un alférez de Talaveras ganaba cinco pesos más que un coronel americano [72]. La conducta reprensible del Gobierno se agravó por una circunstancia especial. Desde tiempo atrás, la tropa no recibía más que una corta cantidad a cuenta de su prest. Ossorio, a su desembarco en Concepción, no había podido saldarles los atrasados; pues por la escasez de numerario no traía de Lima más que 50.000 pesos en efectivo. Todo el tesoro que conducía consigo se componía de una gran cantidad de mazos de tabaco y sacos de azúcar, que vendía por cuenta de la Hacienda Nacional para atender a la subsistencia del ejército. Como los soldados nada habían recibido, estaban en la desnudez y miseria cuando se puso a su frente; de manera que la Comisaría tuvo que gastar la plata existente en Caja para vestirlos y alimentarlos. Pues bien; al tiempo del ajuste se les cargaron a precios exorbitantes los uniformes de paño burdo fabricado en el país y la escasa comida que se les había proporcionado en el campamento, concluyendo por no abonarles sus alcances, a pesar de haberse colectado una contribución con el objeto de proveer a las necesidades militares, y quitado treinta y nueve zurrones de plata y oro a los fugitivos de Rancagua.
El Gobierno español no sólo se comportó ingrato e injusto, sino aun bárbaro. Cuando se le presentó la lista de los chilotes y valdivianos que habían quedado inutilizados para la milicia, miró el asunto con la mayor indiferencia y permitió que doscientos de estos infelices regresasen a su provincia como Dios les ayudase, sin empleos, sin sueldos vencidos, sin una miserable asignación de inválidos, y viéndose en la precisión de pedir limosna para sustentarse. Este destacamento de viejos soldados convertidos en pordioseros, porque la guerra los había imposibilitado para el trabajo arrebatándoles sus miembros, hacía palpables al pueblo las funestas consecuencias del sistema colonial, y lo retraía de abanderizarse en un partido que arrojaba a puntapiés, luego que no le servían, a sus más adictos defensores.
El descontento ocasionado por estos desafueros se acrecentó por otra disposición que vino a poner en transparencia que el Gobierno abrigaba prevenciones contra los americanos y que tenía el ánimo deliberado de apocarlos, despojándolos hasta de aquellas dignidades que habían conquistado a costa de su sangre. Tal fue la abolición que se hizo de los grados que el brigadier Pareja y el coronel Sánchez habían conferido. Es cierto que este último había andado tal vez demasiado profuso en sus gracias; pero las apuradas circunstancias en que se halló y el brillante éxito que con ellas alcanzó disculpaban su prodigalidad. Cuando estuvo acorralado en Chillan, el único medio que se le ocurrió para impedir que las tropas desampararan sus banderas fue el multiplicar los ascensos entre sus subalternos. Esta operación la ejecutó no sin discernimiento. Los títulos que concedió recayeron generalmente sobre aquellos oficiales que se habían distinguido por un acendrado valor y una fidelidad acrisolada, incluyendo en esta clase a un gran número de chilenos. Las promociones que se habían efectuado en los hijos del país alarmaron al virrey, que encargó a Ossorio en una de las cláusulas de sus instrucciones que anulase los grados concedidos por sus antecesores que no tuviesen su aprobación; pero calculando siempre con su acostumbrada astucia la tremenda gritería que aquella suspensión iba a producir entre los agraciados, le prevenía que por no desairarlos ni ocasionar su disgusto, que en las actuales circunstancias podía acarrear malas consecuencias, se les conservasen sus divisas sin hablar del asunto , informándose, sí, reservadamente y con mucha sagacidad, de los que las hubiesen merecido para ponerlo en conocimiento, aunque él mismo confiesa que todos se han portado con valor[73]. Nada tendríamos que reprochar al marqués de la Concordia si hubiese pedido estos datos para ajustar a ellos su conducta. Expeler del ejército a los oficiales ineptos, díscolos o cobardes para reemplazarlos por otros instruidos, sumisos y arrojados era una medida aconsejada por la prudencia, y que estaríamos dispuestos a elogiar; mas no era ese el móvil que le guiaba. El objeto que con ella se proponía conseguir era quitar a los americanos el mando de los batallones. El peligro remoto de que, arrastrados por el amor a la patria, usasen del influjo que su jerarquía les daba sobre los soldados para sublevarlos y proclamarse independientes, motivaba aquel galardón inaudito de premiar a la oficialidad al día siguiente de una victoria con una rebaja general. Ossorio cumplió con sus instrucciones enviando a Abascal una lista de las personas que eran acreedoras al puesto que ocupaban, sea por el coraje que habían desplegado en el campo de batalla, sea por la disciplina que mantenían en sus cuerpos; pero los españoles casi solos recibieron la confirmación de sus despachos. La mayor parte de las recomendaciones de Ossorio relativas a los colonos fueron desatendidas, y sus peticiones desechadas.
IV
Si los realistas dictaban providencias tan injustas respecto del ejército que estaban interesados en mantener contento, en medio de un pueblo recién salido de una revolución, y cuando el enemigo se organizaba al otro lado de los Andes, es fácil concebir que ejecutarían su saña sobre todo contra las personas tildadas de patriotismo que habían cometido la imprudencia de quedarse en Chile, y éstas no eran pocas. La emigración se había compuesto en especial de los militares y de los individuos que se habían declarado francamente por la independencia; pero aquellos que habían representado un papel pacífico en los sucesos anteriores, miembros de los Congresos y de las Juntas, culpables de insurrección sólo en el pensamiento y la intención, esos habían permanecido tranquilos en sus casas, o cuando más, al llegar Ossorio, se hablan retirado a sus quintas, creyéndose escudados con el barniz de legalidad bajo el cual habían ocultado sus verdaderos designios. En efecto, la táctica que habían observado en los acontecimientos pasados era admirable por la cautela; su disimulo había sido profundo. Jamás habían dado un paso hacia adelante sin inspeccionar el terreno donde iban a colocar la planta, para dejarse expedita la retirada. Desconfiando siempre del porvenir, para cada uno de sus actos públicos tenían preparada una respuesta. No habían contribuido á erigir una especie de Gobierno independiente sino para proteger el reino de las invasiones extranjeras, y obligados por la orfandad de la metrópoli. Habían imitado estas medidas mismas de España, cuyas autoridades les habían dado su aprobación. En las constituciones y reglamentos, siempre se había proclamado en alguno de los artículos a Fernando VII como el legítimo soberano, no importaba que los demás estuviesen en abierta contra- dicción con esa soberanía. Por último, cuando se veían en apuros para conciliar ciertas determinaciones con su pretendida fidelidad, las cargaban en la cuenta de los tres hermanos que, dueños de las armas, los habían compelido a obrar contra su voluntad. Por ejemplo, si se habían paseado con la escarapela tricolor; si habían franqueado sus caudales contra el ejército realista; si no habían renunciado las comisiones que los Carrera les habían en- comendado, era porque esos tiranos, que estaban apoyados en las bayonetas, no entendían de que se burlaran sus órdenes, como podían testificarlo los mismos palaciegos de Ossorio, los cuales, a pesar de su decantado afecto a España, se habían visto en la necesidad de sofocar su indignación, y prestarse a semejantes manejos, a true- que de evitar mayores males. Si algunos pecados de desobediencia podían imputárseles todavía, los juzgaban cancelados en el convenio de Lircay.
Estando salvadas las apariencias, ¿quién sería el osado que se atreviera a escudriñar los secretos de su conciencia? Lo que en realidad habían pensado en sus adentros sobre la libertad de América, era un misterio entre ellos y Dios, que la vara del juez no podía sondear. Así se imaginaban tan libres de toda persecución ulterior, que hasta los que habían huido a los campos a la aproximación de los vencedores se restituyeron a la ciudad a los pocos días, temiendo que su ausencia se notara como una falta de sumisión. En ella vivieron cerca de un mes sin que nadie los inquietase, estimándose seguros de todo riesgo, en vista de los bandos y proclamas de Ossorio, que, según la inteligencia que les daban, prometía perdón y olvido del pasado. El primer motivo de sobresalto que vino a turbarlos fue la publicación de dos decretos expedidos en España por la abolida Regencia y las Cortes, en los cuales se deponía a los que habían tenido empleos durante la invasión de los franceses, se inhabilitaba a sus secuaces para obtener gracias y mercedes en lo sucesivo, y se les privaba de voto en las elecciones, a menos que justificasen su proceder ante el Ayuntamiento de los pueblos en que residían, sin que estas disposiciones estorbaran la formación de causa a los que lo hubieran merecido. ¿Qué significaba la publicación de semejantes decretos en Chile, donde no había habido invasión de franceses? ¿Se querrían por ventura hacer extensivos a los que hubiesen admitido cargos públicos durante la revolución chilena? Si así era, eso probaba que la lenidad con que hasta entonces se les había tratado era fingida, y que el Gobierno albergaba miras hostiles contra sus personas. Mas, como les era tan dulce permanecer en la ilusión de que en nada se les molestaría, se calmaron pronto, lisonjeándose con que habrían sido comunicados a América por rutina, y para aplicarse en caso de que alguna de las colonias fuese invadida por un ejército extranjero. Sin embargo, por lo que pudiera suceder, se prepararon a vindicarse del mejor modo posible, valiéndose del plan de defensa que tenían meditado.
V
Los infortunados ignoraban que el trabajo que se tomaban era inútil, y que su suerte estaba fijada de ante- mano. El virrey Abascal los había tenido muy presentes en las instrucciones en que habla demarcado a Ossorio paso a paso, su marcha gubernamental. En ellas le decía: «Si la toma de la capital fuese a discreción, o que la estipulación para entregarla dé lugar a ello, sin faltar en nada a lo que se hubiese prometido, se pondrán en se- gura prisión a los cómplices que hayan tomado parte en la primera revolución, o en la continuación de ella, como motores o cabezas, y asimismo a los miembros del Gobierno revolucionario; los cuales se enviarán a Juan Fernández, hasta que, formada la correspondiente sumaria, se les juzgue según las leyes, con lo cual se quita el recelo de que puedan volver a conspirar>; y añade, «que haga ejecutar lo mismo en todo el reino» [74].
Este artículo se cumplió con una latitud y rigorismo excesivos; pues por motores de la revolución se entendió no sólo los directores de ella, sino aun los agentes secundarios, y aquellos ciudadanos que nunca hacen otra cosa que seguir dócilmente el movimiento impreso a la sociedad. De repente, y sin que precediese ninguna novedad, se apresó en sus casas en las noches del 7, 8 y 9 de noviembre a los sujetos más respetables de Santiago por sus luces, dignidad y riqueza; se les encerró en las cárceles y cuarteles; y se sorprendieron sus escritorios y gabinetes más recónditos, para examinar sus papeles. Los detenidos quedaron en los calabozos, sin que se les notificase el motivo de su arresto, sumergidos en una consternación indecible. El golpe inopinado que habían recibido asustaba su espíritu y les inspiraba siniestros presentimientos. La incertidumbre en que se les mantenía sobre la suerte que se les deparaba aumentaba las congojas que naturalmente ocasiona una prisión. El día lo pasaron haciendo mil conjeturas sobre el resultado probable de este odioso atentado, y la noche soñando con degüellos y patíbulos. Bien pronto supieron con fijeza cuál era el destino que les estaba reservado. Despuntaba apenas el alba, cuando el ruido de las culatas de los fusiles, que resonaban sobre el pavimento, y el rechinar de las cerraduras y cerrojos que se corrían con estrépito, les hicieron despertar sobresaltados. Los carceleros que abrían sus puertas les ordenaron con voz bronca e imperiosa que se vistieran precipitadamente y salieran al patio de la prisión. Cuando estuvieron allí reunidos, fueron colocados entre dos filas de soldados, que, silenciosos y con bala en boca, los condujeron a la plaza principal, lugar destinado a los suplicios, y en cuyo centro se alzaba la picota. Pensaron que su última hora había sonado, y estos temores cobraron una nueva fuerza con la presencia de los zapadores de Talavera, ejecutores ordinarios de la pena de muerte, que custodiaban aquel sitio; pero éstos no hicieron más que entregarlos a un escuadrón de caballería, encargándole en alta voz que los matasen a balazos si intentaban escaparse [75]. En seguida los obligaron a montar en caballos maltratados, sin arreos, o con arreos incompletos, y se les transportó a Valparaíso en la más lamentable destitución, forzándoles a hacer en dos días, y con un sol abrasador, un viaje de treinta leguas. Se les trató en el camino con ultrajes tales, que no los habrían merecido los mayores facinerosos, sin atender a la avanzada edad de los unos, ni a la quebrantada salud de los otros. La desgracia de estos hombres beneméritos habría arrancado lágrimas de compasión a los corazones más insensibles. Marchaban al destierro entre privaciones y denuestos, que les eran tanto más dolorosos cuanto que estaban habituados a la vida regalona que gozaban en el seno de sus familias y a las consideraciones que les granjeaba su posición social. A las torturas físicas y morales que los conductores les hacían padecer personalmente con sus demasías se agregaba la aflicción de dejar a sus esposas e hijos expuestos a las vejaciones del despotismo y a los horrores de la indigencia, pues sus bienes les habían sido secuestrados.
En esta forma y con la repetición de los mismos agravios fueron conducidos a Valparaíso, en varias partidas, todos los presos de Santiago.
VI
A medida que iban llegando se les sepultaba, junto con los demás, en el fondo de la corbeta Sebastiana ni más ni menos como amontonaban en los buques negreros a los esclavos africanos. A treinta y dos ascendía el número de las víctimas que se encerraron a un mismo tiempo en aquel estrecho agujero, y entre ellas se contaban algunos de los próceres más ilustres de la república. El recelo de que aprovechándose de su número asaltaran la tripulación y lograran evadirse fue causa de que se les oprimiera con una dureza sin ejemplo. Se les arrojó revueltos en la sentina de la nave, sin luz, sin aire, con escasos alimentos, y se colocaron centinelas en las escotillas, con orden de hacer fuego sobre el primero que asomase la cabeza. La sofocación producida por la reunión de tantos cuerpos, la acumulación de las inmundicias y los ardores de la estación habrían concluido con estos infelices si no se les hubiera suministrado aire artificialmente por una manguera. La comida se les tasó con la misma parsimonia. La postura invariable a que los condenaba la estrechez del local era insufrible. La poca altura del techo no les permitía ponerse en pie, ni la corta extensión de la cámara estirar sus fatigados miembros. La Sebastiana, que ocultaba dentro de sus tablas esta escena lastimera, permaneció anclada en el puerto durante algunos días, hasta completar su triste cargamento. Cuando ya no cabían más, se hizo a la vela para Juan Fernández, donde arribó después de ocho días de navegación. Los desventurados patriotas salieron entonces de su infecta sepultura para desembarcar en un árido peñasco, teniendo a cuestas una acusación de alta traición, y en perspectiva una sentencia de muerte, si se les declaraba culpados. Porque es preciso no olvidarlo: en Santiago quedaban enjuiciándolos, según las órdenes superiores venidas del Perú. El virrey de Lima había te- nido la peregrina idea de que se les remitiera a la isla, para que en seguida se les juzgara con arreglo a las le- yes; lo que era comenzar conculcando todas las formas protectoras de la libertad y de la justicia. Las leyes que se invocaban disponen que se cite y emplace a los ausentes, a los prófugos y a los contumaces, aunque sea por pura fórmula, para que concurran a defenderse; pero la extraña jurisprudencia de Abascal ordenaba que a reos presentes y que no rehusaban el juicio se les confinara en un punto situado a 120 leguas de la costa, desde donde les era imposible responder a los cargos que se les hicieran. Para colmo de tropelías, el lugar a que se les destinaba era un horroroso presidio. Así el proceso se iniciaba por el castigo de los acusados, entre los cuales debía suponerse que muchos, ya que no todos, quedarían absueltos, puesto que su crimen no estaba aún probado. La conciencia de los chilenos protestó a gritos contra la barbaridad de infligir una pena, ¡y qué pena!, un destierro perpetuo, a simples prevenidos sobre quienes no pesaba todavía una condenación; pues no equivalía a otra cosa arrojarlos en una roca desierta, que el Océano rodeaba por todos lados, que casi nunca se comunicaba con el continente, y decirles hipócritamente que se defendieran, cuando se les ponía en la imposibilidad física de proporcionarse los documentos indispensables para su vindicación. Pero ¿qué importaban a los realistas los sufrimientos de estos ciudadanos honrados y pacíficos? Había contra ellos presunciones de infidencia, y eso bastaba para que en lugar de jueces, se les dieran carceleros.
El virrey del Perú encontró en Ossorio un digno ejecutor de tales mandatos; pues éste, olvidando que los hombres están expuestos a errores frecuentes e inevitables, barrió con cuantos individuos se le denunciaron como patriotas, y los envió a todos a Juan Fernández, sin preguntarles sus nombres, sin indagar la verdad de sus delitos sin pensar siquiera que podía haber recibido informes falsos con respecto a muchos.
VII
La inmensa distancia a que se llevó a los reos del lugar donde se les iba a sentenciar llenó de entorpecimientos la sustanciación de sus causas, la cual se resintió siempre de las irregularidades que se habían cometido al iniciarse el proceso. Todo se redujo a encuadernar los papeles impresos o manuscritos, concernientes a política, aparecidos durante la época de la revolución, y a ponerles una portada en la que se lela el nombre o nombres de las personas que los firmaban. Estos legajos fueron la cabeza del proceso. Se tomaron después algunas declaraciones sobre la participación de los confinados en los sucesos acaecidos desde 1810 para adelante, y hecho esto, se encontraron los tribunales con que no podían proseguir en sus averiguaciones. ¿Cómo interrogar a delincuentes de que estaban separados por el mar? ¿Cómo carearlos con los testigos? Y los encausados a su turno, ¿cómo podrían preparar sus defensas en una playa abandonada? ¿De dónde sacarían abogados? ¿Cómo seguirían la marcha del proceso para entablar los recursos que creyeran convenientes? ¿Qué se les contestaría cuando se quejaran de no poder hallar en aquella soledad pruebas con que satisfacer a las acriminaciones que se les dirigían? Condenarlos a todos en masa sin oírlos era monstruoso, inaudito. Transportarse a la isla con la legión de testigos y la colección de papeles que requería un asunto en que estaban complicados una infinidad de sujetos era dificultosísimo, tal vez interminable por los reparos que los reos habrían interpuesto.
La Real Audiencia, que palpó todos los inconvenientes, y además otros muchos, que se dejan fácilmente comprender, fue de opinión, a propuesta del oidor Caspe, que se sobreseyera este desagradable proceso, que contristaba a tantas familias. Los obstáculos que se presentaban le parecían insuperables, y sin salida el atolladero en que se habían metido. Según su dictamen, las dificultades insolubles con que se tropezaba no tendrían conclusión si no se cortaban las diligencias en el estado en que se hallaban. Sus temores se realizaron, y en 1816 los procedimientos estaban tan poco avanzados como en 1814, cuando se principiaron. En febrero de ese mismo año Marcó tuvo que nombrar una comisión de cinco letrados y un fiscal, «a fin de que no padecieran demora ni se entorpecieran las causas de infidencia ya iniciadas, ni las que en lo sucesivo se formaran». Demás está decir que la comisión no adelantó en nada la resolución de este negocio, y que durante estas dilaciones, los supuestos criminales estaban soportando tormentos inauditos. Se necesitó la jornada de Chacabuco para finalizar este infando proceso, que la tiranía había levantado a la mitad de todo un pueblo.
Estando fugitivos los campeones de la independencia, y desterrados o presos sus adeptos, la prudencia dictaba a Ossorio que dejara en paz al resto del país, que se encorvaba sumiso bajo su voluntad. Lo que a él le importaba era que los chilenos recuperaran esa apatía, esa inmovilidad a que la Metrópoli los tenía acostumbrados. El sistema de opresión que principiaba a plantear era el menos adecuado para conseguirlo. La mayoría de la nación amaba en el fondo al rey Fernando, que por su juventud y desgracia se había captado sus simpatías. Molestarla por las convulsiones antecedentes, no podía producir otro fruto que cambiar ese amor en aversión por el monarca en cuyo nombre se la vejaba. En la insurrección anterior habla pretendido la extirpación de ciertos abusos incompatibles con los progresos de la civilización antes que una ruptura completa con España. La idea de libertad absoluta sólo había estado en la cabeza de unos cuantos varones esclarecidos, que no habían querido desperdiciar aquella oportunidad que se les ofrecía para destrozar las cadenas de la colonia y habían arrastrado a la muchedumbre más bien por el ascendiente de su ejemplo que por convencimiento propio. Hasta esta época, el papel de la generalidad se había asemejado al de la comparsa en un teatro; pero era necesario tratarla con indulgencia y tino, si no se quería que el rigor mal aplicado y nuevas trabas agregadas a las existentes la convirtiesen en el protagonista del drama. Exigirle una cuenta estrecha de su comportamiento anterior y castigarla por él era enajenársela sin remedio.
VIII
Ossorio no comprendió la situación, y se empeñó en perseguir a todos los que habían compuesto o reconocido las Juntas Nacionales, que se habían sucedido desde el 18 de septiembre de 1810, a los elegidos como a los electores, sin fijarse en que muchos de entre esos eran buenos y leales vasallos, que jamás habían tenido el pensamiento de rebelarse. Se encarnizó contra todos aquellos a quienes se daba el ominoso dictado de insurgentes, y los trató con tanto rigor como el que Fernando desplegaba contra los afrancesados en España. A fin de reconocerlos y de que ninguno se escapase a la pena que les preparaba, estableció el tribunal llamado de infidencia [76], ante el cual cada individuo debía hacer la confesión general de su conducta pasada, para sincerarse de haber coadyuvado a la revolución. Los vencedores se constituían por este medio en jueces de los vencidos, y calificaban a su antojo de reprensibles las acciones más inocentes, las palabras más insignificantes, los pensamientos aún. Este tribunal no apoyaba sus decisiones en ninguna ley, y estando vivos los rencores excitados por una lucha prolongada, abría ancha puerta a las venganzas privadas, que encontraban aquí un modo fácil y seguro de satisfacerse. Como casi todos los sujetos acomodados habían intervenido, quién más, quién menos, en los negocios políticos, nadie quedó libre de ser interrogado, y, por consiguiente, de ser remitido el día menos pensado a Juan Fernández. Se concibe fácilmente, sin que nos detengamos en pintarlo, el desaliento profundo, la postración inmensa, en que se sumieron los habitantes con esa acusación siempre pendiente sobre ellos, y que de un momento a otro podía arrebatarles su fortuna, su libertad, su existencia.
Ya que el Gobierno español no buscaba un sostén en la fuerza armada, a quien disgustaba con su sistema de favoritismo; ya que suscitaba contra si un odio a muerte de parte de las familias aristocráticas con destierros y extorsiones, parece que debía haberse apoyado en el pueblo y haber explotado la idolatría por el rey en que a todos tenían imbuidos la ignorancia y la costumbre. Pero, como si sus mayores enemigos hubieran tomado asiento en su Consejo, lejos de procurar ganarse el cariño popular, empezó a dictar las providencias más desacertadas y propias para agriar el corazón de los chilenos, ya predispuestos en su contra. Hizo publicar por bando que ninguna persona, fuese pobre o rico, hombre o mujer, noble o plebeyo, pudiera moverse a seis leguas de su residencia sin el correspondiente pasaporte, so pena de ser inmediatamente arrestado [77]. Esta molestia, insólita en el reino, y que embarazaba la circulación en un país cuyos moradores, por su industria principal, la agricultura, están precisados a continuas andanzas, era sumamente impolítica; porque ponía al Gobierno en entre- dicho especialmente con los campesinos, que, habituados desde tiempo inmemorial a transitar sin impedimento de un extremo a otro del territorio, no vieron en ella más que un expediente fiscal puesto en práctica por los jefes militares y políticos para estafarles su dinero; y en obsequio de la verdad, confesaremos que sus sospechas no andaban descaminadas.
En esta institución de los pasaportes se trasluce a las claras cuál era la corrupción e improbidad de los empleados que componían el personal de la Administración española. Había leyes expresas que les prohibían percibir una paga por dar su pase a los individuos que los solicitaran. Pero los preceptos de la ley eran un freno tan débil para contenerlos, cuando de su infracción les resultaba algún provecho, que casi todos los jefes militares y politices convirtieron esa medida de policía y vigilancia en una fuente de ingresos para su bolsillo. Las fuertes reconvenciones, que subsisten todavía, dirigidas al gobernador de Valparaíso, para que se abstenga de cobrar una imposición a la cual no tiene derecho, nos hacen colegir que en las otras demarcaciones territoriales, más distantes del Gobierno central y menos sujetas a su inspección, este latrocinio debía de ser más descarado, y la concesión de pasaportes debía de dejar una pingüe renta en manos de los encargados de distribuirlos. [78]
IX
El aborrecimiento que Ossorio se había concitado en todas las clases sociales fue robusteciéndose más al paso que iba reconstruyendo pieza a pieza el bárbaro sistema con que España regia a sus colonias, y que los independientes habían derribado en los cuatro años que permanecieron al frente del Estado, para sentar sobre sus ruinas las bases de un orden nuevo. La necesidad en que se habían hallado los innovadores de poner al pueblo a su devoción, con beneficios que le probaron materialmente la justicia de su causa, tanto como la energía de sus propias convicciones, fueron dos estímulos poderosísimos para que, contra viento y marea, llevasen al cabo tan ardua como difícil empresa. Las reformas que realizaron durante esos cuatro años habían sido radicales, numerosas, y todas de utilidad incuestionable para las clases inferiores. Habían abolido los derechos parroquiales, y dotado a los curas con rentas de erario, lo que les atraía las bendiciones del pobre, que no se sentía agobiado en los actos más importantes de la vida por el desembolso de onerosas contribuciones; habían decretado la libertad del comercio, y abierto nuestros puertos a las ideas y a los artefactos de los extranjeros; habían protegido la industria nacional y destruido el monopolio que la maniataba; habían emancipado a los esclavos y prohibido su introducción en el país; habían ensanchado el circulo de la instrucción pública, fundando el Instituto Nacional; habían proclamado la igualdad de los indios, y abolido el tributo que se les obligaba a pagar desde los tiempos de la conquista; y habían, en fin, promulgado a este tenor otra multitud de leyes, todas conducentes al desarrollo moral y material de nuestra sociedad. Unas cuantas plumadas bastaron a Ossorio para dar al traste con esa grandiosa obra, que tantos estudios, sacrificios y combates habían costado a sus fundadores el realizar. Sin otra razón que el haber sido ideados por los revolucionarios, una serie de decretos vino a echar por tierra esos bellos monumentos que consagran el nombre de sus autores a la gratitud de la posteridad. Con ligeros intervalos, restableció Ossorio los emolumentos de los párrocos, considerando su supresión como herética y contraria a los concilios y reales cédulas; puso en vigor con la mayor estrictez las leyes relativas al estanco; volvió a levantar esa muralla china con que la metrópoli cercaba nuestras costas, aislándonos del resto del mundo; restableció la esclavitud; cerró el Instituto Nacional, y destruyó, en suma, cuanto bueno y útil encentró, aun cuando no perjudicaba a su partido, sólo porque traía su origen de los insurgentes.
Estos decretos, que no eran más que el preludio de otros más despóticos, multiplicaron contra los realistas los motivos de un odio que un atentado horrible vino a exacerbar.
X
La cárcel de Santiago estaba atestada de prisioneros [79]. Había algunos por delitos comunes, muchos por razones políticas. Todos los magnates tildados de patriotismo habían sido confinados, como lo hemos referido, a la isla de Juan Fernández; pero los individuos de inferior categoría, los agentes subalternos, aquellos cuyo rango no valía la pena de que se les costease el pasaje, habían quedado olvidados en el fondo de las prisiones de la capital. Los calabozos no habían alcanzado para encerrarlos de uno en uno; mas como no se les prestaba mucha atención, habían tomado el partido de amontonarlos en las celdas, y de meter en cada una cuantos cabían.
En uno de los cuartos del segundo piso se habían acomodado hasta seis u ocho detenidos. Estos infelices, a más de las molestias que siempre acompañan a la pérdida de la libertad, tenían que soportar las angustias de una extrema pobreza. Basta arrojar una mirada en el interior de aquel inmundo y desmantelado alojamiento para distinguir al momento signos inequívocos de la última miseria. Uno solo de sus moradores poseía una cama; los demás dormían sobre sucios pellejos, sin más cobertura que una manta. Sin embargo, no se dejaban abatir por sus infortunios, y buscaban cómo rechazar, en cuanto estaba de su parte, la tristeza que a veces les asaltaba. Se divertían en componer décimas y en hablar de política; jaraneaban con los soldados de la guardia, que habiendo encontrado en ellos alegres compañeros, habían elegido aquel aposento para sus francachelas, y conversaban largo con las visitas que a toda hora se les permitía recibir de afuera. El sargento jefe del destacamento, que por un extraño abuso era también el encargado de las llaves, a fuer de buen camarada, no rehusaba casi nunca licencia para admitir a los amigos o amigas que solicitaban ver a los detenidos; de modo que éstos estaban muy al cabo de cuanto pasaba en la ciudad, y hablan tenido conocimiento de la irritación concentrada, pero ardiente, que habían suscitado el despotismo y demasías del Gobierno. Habían comentado, indignándose como los demás por semejantes tropelías, la parcialidad de Ossorio por los españoles, su altanero desprecio por los chilenos, la relegación a una isla desierta de tantos patricios, a quienes se habían habituado a considerar inviolables, el secuestro de bienes, que sumergía en la indigencia a familias poco antes opulentas, las extorsiones de los pasaportes y el restablecimiento de la contribución parroquial, que con tanto pesar pagaba el pobre.
XI
Al mismo tiempo que maldecían estas tiranías, se lisonjeaban con que pronto debían ser castigadas. Ellos y sus visitantes eran hombres del pueblo, y bien habrá podido observarse que la turbamulta, con una fe admirable en la Providencia, nunca se persuade que será largo el reinado de la injusticia y la maldad. En esa época apenas si San Martín principiaba a madurar en su pensamiento el plan de la restauración en Chile; y ya en Santiago, en las clases inferiores, se le suponía al frente de un brillante ejército, próximo a atravesar los Andes. En el calabozo de que hablamos, lo mismo que en las últimas capas de la sociedad, se apresuraba la marcha de la invasión, se allanaba el camino de todos los obstáculos y se le otorgaba la victoria, como que para esto bastaba abandonarse en alas de la imaginación. Lo que hay de notable es que los mismos soldados que los custodiaban seguían frecuentemente a los presos en sus incursiones quiméricas, y participaban de las ilusiones de éstos. Al avanzar este aserto, no queremos, por cierto, hablar de los Talaveras, pero sí de los americanos que alternaban con ellos para montar la guardia. Estos abrigaban contra los mandatarios un odio rencoroso, que no se cuidaban de ocultar en sus confidencias con los presos. Se quejaban con amargura de lo mal recompensados que habían sido sus servicios, de lo poco corriente de la paga, de cómo recién venidos eran tratados con las consideraciones que a ellos les correspondían, de la desconfianza que se les manifestaba, no repartiéndoles cartuchos como a los europeos. Aseguraban que estaban dispuestos a todo, antes que oponerse a la expedición de San Martín. Bien se echa de ver que estas eran habladurías sin ninguna consecuencia seria; los rigores de la disciplina y el hábito de una obediencia pasiva ahogaban por lo general los propósitos de esta especie en el corazón de los militares. Una vez colocados al frente del enemigo, aun cuando ese enemigo venga a combatir por su propia causa, es raro que no le resistan, que no peleen hasta morir si es preciso. Mas los individuos de que tratamos tenían demasiado candor y ninguna experiencia de los negocios políticos para que no les tomasen la palabra. Los oían expresarse con el tono de la sinceridad, los veían entregar un secreto de que pendía su vida con todo el abandono de la buena fe y sin ninguna doblez; prestaban crédito a sus expansiones voluntarias; nada más natural; se equivocaban únicamente en esperar que cumplirían lo que decían, y que llegado el momento tendrían el arrojo de sus convicciones.
Todos estos cálculos de los presos, todas estas maledicencias de los soldados contra sus jefes, eran simples temas de conversación, puros motivos de charla para engañar el tiempo y ahuyentar el fastidio, ese huésped inevitable de los calabozos. A ninguno se le había pasado por las mientes maquinar un complot contra el orden de cosas existente. Pobres desvalidos como eran, se abandonaban con complacencia a esos sueños alegres, porque la emancipación de la Patria estaba ligada a su propia libertad. Los opresores de Chile eran también los suyos, sus carceleros, sus jueces. Si los godos sucumbían, las puertas de la prisión se abrían para ellos de par en par. ¿Qué cosa más natural que llamasen con sus votos la invasión, que se figurasen insurreccionado al país y postrados los realistas bajo la planta de los independientes? Pero, lo repetimos, eran deseos y no obras. Su presente era sombrío y siniestro, y para hacerse llevadera su miserable existencia, lo cambiaban, por un golpe de varilla mágica, en un porvenir magnífico, rico en promesas. Para soportar la desgracia, se embriagaban con sus ilusiones, como otros se embriagan con licores fuertes.
XII
Entre los detenidos había dos sobre todo que, de una inteligencia más aventajada, se dedicaban a la política con mayor ardor que los demás. Era el uno don Clemente Moyano, preso por haber conducido ciertos pliegos que la Junta revolucionaria de Coquimbo había remitido a Carrera, en los momentos críticos de haber llegado a aquella ciudad la noticia del desastre de Rancagua; y el otro don José Fernández Romo, a quien también un crimen de patriotismo había llevado a igual situación. Estos, más aficionados y más acostumbrados que sus camaradas a las intrigas de los partidos, eran siempre los que movían la conversación sobre los sucesos del día, y cuando sus compañeros de calabozo se distraían con otras materias o se retiraban los soldados de la guardia, se quedaban rumiando lo que habían sabido y comunicándose entre sí en voz baja sus observaciones. De cuando en cuando manifestaban sin rebozo sus esperanzas de una pronta libertad, o bien prorrumpían en quejas amargas y algún tanto indiscretas contra los mandatarios españoles, que eran los tiranos de la patria y los suyos. El temor de ser trasladados a Juan Fernández les hacía caer en accesos de rabia y lanzar improperios contra todos los sarracenos que se les venían a la memoria. En una palabra, se acaloraban más que sus compañeros y sobresalían entre ellos por sus tendencias insurgentes. Vivía en el mismo cuarto un don Juan Argomedo, hombre vago y sin profesión, deudor insolvente, a quien sus acreedores habían metido en la cárcel. Como los otros, deseaba ardientemente volver a la calle y a sus antiguos hábitos; pero, de un carácter vil y rastrero, no fundaba sus expectativas en triunfos o derrotas de godos y patriotas. Nada le importaba que Chile fuese una colonia o una nación. Probablemente nunca había procurado siquiera comprender este problema. Lo que quería era salir del encierro, y no andaba muy escrupuloso en los medios, con tal que surtiesen buen efecto. Profesaba a Romo y Moyano una gran tirria, porque se recataban de él, según decía. A todo momento se llevaba atisbándolos de reojo. Los otros dos habían notado este continuo espionaje, y por un instinto natural, y tal vez sin fijarse mucho en ello, se recelaban de una persona que no les merecía aprecio. Esta cautela a su respecto exasperaba a Argomedo, que en cambio redoblaba su vigilancia y sentía aumentarse su odio. Cuando Romo y Moyano charlaban con los soldados y los presos, y principalmente cuando hablaban solos entre sí, era todo ojos, todo oídos; procuraba no perder una sola de sus sílabas, retenía hasta sus menores gestos. De esta manera les escuchó repetir en varias ocasiones sus invectivas contra el Gobierno, sus deseos de un trastorno, su certidumbre de que la venganza no se haría aguardar, su confianza en la próxima venida de los argentinos, la aprobación con que sancionaban las intenciones desleales de alguno de los sol- dados de la guardia. Estas palabras imprudentes, que nada significaban, le llenaban de alegría, porque creía haber encontrado en ellas la llave de su prisión. Sea depravación de alma, sea estrechez de inteligencia, convertía esta plática insustancial en los preliminares de una conspiración. Cuando se juzgó en posesión de todos los datos, se apresuró a delatar su calumnia o su error, prometiéndose por premio de su felonía la ruina de los objetos de su animadversión, y para él la libertad y una buena recompensa. Con este fin escribió una esquelita al sargento mayor de plaza, don Luis Urrejola, comunicándole en globo el resultado de sus sospechas, y pidiéndole una entrevista. Alarmado éste por la gravedad del aviso, se le personó en el instante; mas halló tan desnudas de fundamento, sus presunciones, tan fútiles sus argumentos, que le volvió las espaldas, conjeturando con razón que la tal conspiración sólo existía en la cabeza del delator. Apenas salió a la calle cuando todo lo olvidó.
Argomedo, que se había lisonjeado con vender su infamia a un alto precio, se encontró después de este contratiempo en una posición bastante incómoda. Había computado, quién sabe en cuánto, el premio que esperaba, y en vez de esa gran cantidad de dinero sólo cosechaba los malos tratamientos y las reconvenciones alarmantes de sus compañeros de cárcel, que habían descubierto sus pérfidos manejos. Para hacer llegar a Urrejola la esquelita había tenido que manifestar su contenido al sargento de guardia, el cual le había declarado que sin esto no la entregaría. El sargento era amigo de Romo y de Moyano, y cuando vio que la declaración había sido despreciada, tuvo buen cuidado de advertirles de todo, para que anduviesen prevenidos. Fácil es de presumir la indignación general que suscitó entre los concurrentes a la tertulia la conducta de Argomedo; los soldados mismos se la echaron en rostro con los epítetos más denigrantes, y faltó poco para que lo castigasen algo más que con simples injurias. El culpable negó descaradamente su delito, se mostró humilde y dejó pasar con paciencia la tormenta. Mas en lugar de escarmentar con este primer fracaso, y de desistir de su empeño, no hizo sino atizar su rabia, y se puso a buscar, con las precauciones que le había enseñado la experiencia, cómo realizar sus depravados designios. Gracias a su persistencia, logró entrar en relaciones con el alcalde don Antonio Lavín, y obtuvo de este caballero le presentase a Ossorio, a quien entregó una lista de los supuestos conjurados.
El presidente, más crédulo o más suspicaz que Urrejola, no desatendió el negocio, e hizo llamar al sargento mayor don Antonio Morgado y al capitán San Bruno, para conferenciar sobre los medios de rastrear el plan y ramificaciones de la conspiración. Los dos Talavera se encargaron de la pesquisa, y el arbitrio más fácil que se les ocurrió fue excitar al sargento del mismo cuerpo don Ramón Villalobos a que, fingiéndose descontento de sus jefes, se ganase la confianza de Romo y de Moyano, para arrancarles su secreto.
XIII
Villalobos, que habla sido el comandante de la guardia en otras ocasiones, conocía de antemano a los presos. El primer día que fue a la cárcel mandando el destacamento entró irritado al calabozo y desatándose en denuestos y maldiciones contra su mayor Morgado, porque, según su dicho, le guardaba prevenciones y acababa de afrentarle delante de sus subalternos dándole un bofetón, nada más que por haberle sorprendido tocando la guitarra. No limitó a éste solo los tiros de su hidrofobia; no perdonó a ninguno de sus oficiales; a todos los pasó en revista, y por cierto que ninguno de ellos se habría complacido del modo como los trataba. Estos bulliciosos desahogos fueron el anuncio de tremendas amenazas y de proyectos vengativos, que expresó con cierto tono y con reticencias tales, que no podían menos de conquistarle la atención y curiosidad de sus auditores. Cuando observó que se hablan dejado engañar por sus aspavientos y palabrería, se les ofreció para favorecer la fuga, como si de esta manera principiara a tomar desquite por los agravios de sus jefes. Casi no hay necesidad de decir que Romo y Moyano se apresuraron a admitir la oferta deshaciéndose en acciones de gracias y en demostraciones de júbilo. Incontinenti pusiéronse los tres a meditar en los medios de ejecución. Entonces Villalobos, franqueándose todavía más a sus inocentes amigos, les preguntó por qué, en vez de intentar una escapada vulgar y que sólo iba a aprovechar a dos individuos, no procuraban obtener a un mismo tiempo la libertad de la patria y la propia. Él estaba pronto a secundarlos, y pondría a su disposición los muchos elementos con que contaba para el logro de la empresa. El aborrecimiento del pueblo a las autoridades españolas era manifiesto; el disgusto de la tropa no era un misterio. Se sabía que al otro lado de los Andes se reorganizaban los emigrados, que San Martín los reforzaba con un ejército formidable. ¿Qué podían temer? ¿Qué les faltaba para obrar? Una vez acertado el golpe, les vendrían de Mendoza auxilios de toda especie con la celeridad del rayo. Un momento de resolución, y alcanzaban más de lo que habrían concebido en sus ensueños más dorados: riquezas, fama, poderRepresentó tan bien su infame papel, que sus infelices víctimas no concibieron la más ligera sospecha. Jadeantes y con todos sus sentidos escucharon tan pérfidas propuestas. El asombro embotó desde luego sus potencias, y no les permitió ver claro. Pero pronto se recobraron de la sorpresa y comenzaron a comprender. Las astutas reflexiones del Talavera estaban acordes con sus propias observaciones. Allí, en su mismo calabozo, los soldados no habían temido poner al descubierto sus resentimientos contra los mandatarios, sus simpatías por los insurgentes. Las personas que venían de afuera a visitarlos les habían hablado en muchas ocasiones de la irritación general que reinaba contra los realistas, de la pronta venida de la expedición trasandina. ¿Por qué no creer a Villalobos?
Por otra parte, la ambición que se albergaba aún en el corazón de los seres más abatidos los disponía a ser crédulos y los empujaba a aceptar: pobres desvalidos, iban desde el fondo de una cárcel a conseguir lo que no habían podido lograr Carrera, O'Higgins y tantos otros varones ilustres, con sus ejércitos, con sus tesoros, con sus talentos. Su vanidad se sentía halagada, viéndose los confidentes de todo un sargento del terrible cuerpo de Talavera. El hombre, y particularmente el hombre del pueblo, es hecho así; aborrece a sus tiranos y maquina contra ellos, mientras le están acosando; pero si acaso se le acercan, si le acarician, lo olvida todo en un instante, y los recibe con acatamiento. Fue lo que sucedió a Romo y Moyano. Villalobos los embaucó como quiso. Adoptaron todas sus visitas, suscribieron todos sus planes. Si, como Argomedo lo había asegurado, hubieran estado proyectando algún complot, irremisiblemente se lo habrían revelado en estas circunstancias a su nuevo aliado. Pero mal podían confiarle una trama que ni siquiera se les había ocurrido.
El sargento se retiró, pues, con la certidumbre de que aquellos infelices no habían pensado hasta entonces en ninguna conspiración, que no tenían los medios de realizarla, y que probablemente no habían concebido la más remota idea; pero que después de su conversación, la deseaban, y se habían comprometido a ser sus cómplices en una revuelta imaginaria [80]. En lugar de dar por cumplida con aquel resultado su comisión, el desalmado determinó continuar hasta el fin y hacer que recibiesen el condigno castigo por su rebelión intencional Romo, Moyano y sus secuaces, si los tenían. Multiplicó sus visitas, las repitió no sólo de día en día, sino de hora en hora. Como sólo le costaba mentir, cada vez llevaba a los presos mejores noticias. Las cosas marchaban a las mil maravillas. Cincuenta Talaveras de la compañía de granaderos estaban decididos a embarcarse en la empresa. Por una casualidad, que era un buen presagio, se había proporcionado en casa de un particular una provisión de cartuchos y municiones. Los dragones de Concepción convenían con entusiasmo en adherirse al movimiento. Toda la guarnición manifestaba una disposición como no habría podido esperarse.
Romo y Moyano se lo creían todo bajo su palabra con un candor y simplicidad que habrían enternecido a cualquier otro que no hubiera ocultado un alma de bandido. Se entregaban a las más alegres esperanzas. Un golpe de mano dirigido por un Talavera, y con tan poderosos elementos, les parecía de un triunfo infalible, y se enorgullecían contemplándose colocados, casi sin saberlo, en la jerarquía de los libertadores de Chile. Seis días bastaron al malvado Villalobos para envolverlos completamente en sus redes. Por sus consejos, convidaron a algunos de sus amigos a fin de que les ayudasen. Todos aquellos a quienes se lo propusieron, hombres sencillos y poco entendidos como ellos, admitieron gustosos, menos un don José Antonio Mardones, que no se encontró con ánimos, aunque estaba viviendo punto menos que de limosna por habérsele secuestrado sus bienes. Pero, si no se atrevió a tomar una parte activa en el negocio, guardó el secreto con fidelidad e hizo votos por su realización.
El Talavera, que tenía prisa por cumplir su tarea, les anunció que todo estaba preparado y los apresuró a señalar día. Por indicación suya, se fijó la noche del 5 al 6 de febrero, porque en ella le tocaba ser el jefe de la guardia.
XIV
Entonces los conspiradores desearon añadir el socorro del cielo a las fuerzas de que se lisonjeaban disponer en la tierra, y quisieron mandar decir una misa que les atrajese el amparo del Señor. Mas eran tan pobres que no pudieron reunir la módica suma que necesitaban para pagársela al capellán, y fue todavía Villalobos quien, prestándosela, les permitió hacer celebrar en la capilla de la cárcel una función religiosa que él sabía muy bien no era una rogativa, sino un oficio de difuntos. Romo y Moyano asistieron a la misa y la oyeron con devoción, habiendo rogado al sacerdote la aplicase por el buen éxito de un asunto que mucho les interesaba.
En la tarde del 5, el sargento, que había entrado de guardia como lo había calculado, principió los aprestos de la insurrección, remachando una barra de grillos al delator Argomedo, de quien con justa razón se recelaban los demás, y haciéndolo encerrar, a pesar de sus gritos y protestas, en uno de los calabozos del piso bajo.
Tan luego como obscureció, concurrieron con puntualidad a la cita tres de los convidados, Julián Sánchez, Diego Penros y un tal Concha, que había sido sargento en el ejército patriota. Sin pérdida de tiempo, Romo y Moyano pidieron al Talavera pusiese en libertad e hiciese venir a su cuarto a seis de los detenidos cuyas opiniones habían sondeado sin dejarles traslucir su objeto. Su voluntad se cumplió al instante. Cuando comparecieron estos auxiliares improvisados. [81] Villalobos los embriagó con aguardiente para infundirles coraje, y en seguida les dio a conocer el proyecto que los reunía. Beodos como estaban, acogieron la idea con entusiasmo y juraron cooperar a su ejecución. Hallándose congregados en el aposento todos los cómplices que habían podido reclutarse para tan extraña conjuración, los tres caporales se apresuraron a acordar los últimos arreglos. Como si dispusiesen de batallones, hablaron con seriedad de apoderarse de los cuarteles y de fortificar la plaza. Cuando hubieran levantado sus baterías, convocarían al pueblo por medio de cohetes y de repiques de campana y procederían a organizar el Gobierno. Villalobos debía ser el jefe de armas del movimiento. Redactaron su lista de proscripción; muchos de los opresores serían acuchillados, y Ossorio el primero. El sargento pronunció con este motivo una filípica virulenta contra sus compatriotas, y pidió que no se perdonara a ninguno, a menos que se plegara a la insurrección. Propuso que se fijaran en las esquinas carteles para llamar los ciudadanos a las armas, declarando traidores y amenazando con la muerte a todos los que no concurrieran. Sus conclusiones fueron admitidas por unanimidad. Antes de todo instó por que se escribieran los carteles; él mismo los dictó, los firmó y persuadió a Romo y Moyano que hicieran otro tanto. Su empeño nacía de que aquella era una indicación de San Bruno, que deseaba someter la fidelidad de los habitantes de Santiago a la misma prueba de que tan mal parados salían los presos de la cárcel, y que estaba resuelto a imponer a los primeros, si delinquían, la misma pena que meditaba para los segundos. Con respecto a Ossorio, aunque su suerte parecía haber quedado decidida, no obstante volvieron a poner el asunto en discusión, como correspondía a su alta categoría, y todo bien reflexionado, convinieron, en fin, en que valía más demorarle su castigo y encerrarle en las Cajas Reales para obsequiar con su persona al Gobierno de Buenos Aires, de cuya protección iban a necesitar, el cual resolvería a su agrado sobre su destino.
XV
Entre tanto, Morgado y San Bruno habían sido informados por su agente, hora por hora, de todas las determinaciones de los conjurados, de modo que sabían el instante preciso en que debían presentarse a ejecutar la parte que se habían reservado en esta horrible intriga. El centinela de la cárcel acababa de contar los tres cuartos para las dos en el reloj de la plaza, cuando llegaron a la reja de hierro los dos jefes ya citados y el cadete don Felipe Arce, que ocultaba una linterna debajo de la capa y que había adquirido títulos para ser de la partida por haber atravesado pocos días antes de parte a parte con su espada a un pobre mozo de café por un motivo insignificante. Les seguían los gastadores del batallón de Talavera, que por sus formas hercúleas y luengas barbas aterrorizaban a la multitud con solo su presencia. Morgado dio la orden de que desenvainasen los sables y subiesen en puntillas la escalera. Llegados a la puerta del aposento, de donde sólo salía hacia fuera un ligero murmullo, la empujó con violencia y se precipitó adentro el primero, cubriéndose la cara con una pistola, e intimando con voz de trueno a los atónitos concurrentes se echasen a tierra. Obedecieron sin resistencia, menos Concha, que procuró apagar la luz, y Moyano, que, viéndose perdido, intentó asir un puñal como para defenderse; pero no alcanzó a usarlo, porque no bien hubo notado su acción San Bruno, que le llamaba a grandes gritos, le tiró una estocada en el cuello y otra en la cabeza, dejándole muerto en el acto. Ebrio de sangre, acometió en seguida contra Concha y le asesinó en el suelo como a un perro, quebrando la espada en su cuerpo. A este ejemplo, los gastadores se pusieron a tirar tajos y reveses a diestro y siniestro, hiriendo sin distinción a los desgraciados prisioneros, entre otros a un pobre indio, anciano de sesenta años, llamado Ignacio Guarache, que no tenía otra culpa que el haber sido encarcelado en la sala habitada por Romo y Moyano, y que estaba tan inocente de todo que había dormido como un tronco durante el conciliábulo anterior, y despertado sólo al recibir dos cuchilladas.
Por algunos momentos todo fue confusión. A la débil claridad de la linterna que Arce había arrojado por el suelo, y de la vela que alumbraba el cuarto, habría podido percibirse una lucha horrorosa por la debilidad de los acometidos y la barbarie y encarnizamiento de los agresores.
Hombres desarmados y postrados en la tierra, que estaba cubierta de sangre, barajaban con sus brazos los hachazos que descargaban sobre ellos los enfurecidos Talaveras, El ruido de los sables, los ayes de los heridos, las blasfemias de los soldados y los rezos de aquellos infelices que, creyéndose en su último trance, pedían confesión y misericordia, todo eso formaba una batahola espantosa. San Bruno, cuya sed de carnicería no se había satisfecho con dos víctimas, acometió a Romo resuelto a ultimarlo, y habría cumplido su designio si un soldado no le hubiese hecho entender que necesitaban las declaraciones de aquel hombre para descubrir los cómplices. Es preciso que el furor raye en frenesí, que la exaltación se haya convertido en fanatismo, para que se pueda no perdonar a rendidos que, en vez de oponer resistencia, imploran compasión. Pero los gritos suplicantes y los quejidos parecían estimular a los Talaveras, en lugar de calmarlos. Ni uno solo de los conjurados habría quedado con vida si el mayor de plaza, don Luis Urrejola, precipitándose entre los asaltantes, no hubiera trabajado por suspender la matanza, y todavía tuvo que hacer valer para conseguirlo toda la autoridad de su empleo [82].
XVI
Mientras se había estado representando este sangriento drama en uno de los calabozos de la cárcel, Ossorio, lleno de terror, no había podido permanecer tranquilo en su palacio y había salido a situarse con tres edecanes debajo del Portal, impaciente por observar con sus propios ojos el evento de lo que él se figuraba terrible conspiración. Su primer cuidado fue llamar al sargento mayor de plaza y ordenarle poner la guarnición sobre las armas. Cuando Urrejola, que, como se recordará, había despreciado la delación de Argomedo, vio la importancia que se concedía a un asunto que había desdeñado hasta el punto de no dar parte, temió por un instante hallarse él también complicado por una extraña fatalidad [83].
Sin tardanza las tropas estuvieron en movimiento y con el arma al brazo. Una parte del batallón de Talavera se formó en batalla al costado de la cárcel y otra se colocó sobre los tejados del cuartel de los dragones de Concepción, de quienes se sospechaba. Patrullas numerosas cruzaron en todas direcciones la ciudad, en donde no se notaba el menor alboroto y que despertaba sumisa y abatida como de costumbre. Los habitantes comenzaban a entregarse a sus faenas cotidianas ignorantes riesgo inminente que los había amenazado. San Bruno y otros habían instado a Ossorio para que se fijasen los carteles y se hiciese todo el aparato de una insurrección triunfante, a fin de experimentar así la fidelidad de los santiaguinos, y tratarlos como mereciesen. Afortunadamente, el presidente, a pesar de lo dominado que estaba por los Talaveras, esta vez se mantuvo firme y prohibió que se llevase al cabo perfidia tan inaudita. Su entereza poco habitual salvó como por un milagro a los incautos de un degüello seguro y de la brutalidad de una soldadesca desenfrenada.
Al día siguiente amanecieron colgados del rollo, monumento que decoraba en aquella época la plaza principal, los dos cadáveres de Concha y Moyano, sobre cuyas cabezas se leía esta inscripción:Por conspiradores contra elRey y Perturbadores de la Pública Tranquilidad. Su aspecto era espantoso, pues los habían desfigurado, no sólo las mutilaciones de que habían sido víctimas, sino también el haberlos arrojado desde las ventanas de la cárcel por no tomarse el trabajo de bajarlos. Contribuía a aumentar la indignación que producía este lúgubre espectáculo la insolencia con que se paseaban los asesinos con sus uniformes manchados de sangre haciendo alarde de su atentado. Por de pronto, la capital se llenó de los más discordantes rumores: cada uno se pintaba el suceso según sus ideas o simpatías; pero cuando, pasada la sorpresa, se conoció a fondo el hecho, el terror fue universal. Nadie se consideró seguro después de aquella red tendida tan cobardemente a unos desventurados presos, y aun en el corazón de los más tibios se levantó un odio sordo contra el Gobierno que semejantes crímenes cometía.
XVII
Ossorio ordenó seguir la causa de los reos que habían sobrevivido, mas no logró sustanciar sino el proceso de su propia conducta. Tres fiscales se emplearon uno tras otro en formar una sumaria engorrosa y llena de nulidades, que demostró con tal evidencia de parte de quién estaba la culpa, que al último sólo pensaron en concluirla y en sepultar en el olvido aquel incómodo negocio. Debemos advertir que durante el curso del juicio la autoridad puso cuantos medios estuvieron en su mano para estorbar la continuación de una causa en que aparecía manifiestamente criminal a los ojos de sus súbditos. Hizo embarcar clandestinamente para el Perú, como sargento primero del batallón de voluntarios de Castro, titulo con que premió su vileza, al delator don Juan Argomedo, personaje sin cuya presencia era imposible continuar las averiguaciones; y a los otros testigos de la conspiración, o les permitió escaparse de la prisión o los remitió con sigilo a Juan Fernández. El proceso, pues, no pudo proseguirse y finalizó con la siguiente sentencia que copiamos íntegra, porque mejor que cualquier otro documento testifica la verdad de lo que hemos referido: “Santiago 30 de mayo de 1815. Córtese este asunto: póngase en libertad a los comprendidos en él: a Romo y Mardones que fijen su residencia fuera de la capital el primero, y de Curicó el segundo; hágaseles entender a todos que esta gracia la deben a nuestro Augusto Soberano, en cuyo real nombre la hace— Ossorio.”
Villalobos, acosado por los remordimientos, abandonó Chile, teatro de su delito, y se dirigió a Lima, donde en el convento de los Descalzos cambió su casaca de soldado por el sayal de fraile. Allí, por algún tiempo, se entregó a la penitencia y a actos de la más rígida devoción con el fanatismo propio del alma ardiente de los españoles. Pero la infamia de su crimen le persiguió hasta en la soledad del claustro. En aquel asilo fue todavía a turbarle el susurro de su inhumano proceder el anatema que sobre él habla fulminado la sociedad. Cuando quiso profesar, los prelados recibieron su petición con frialdad y terminaron por insinuarle la verdadera causa de su repugnancia. Villalobos se sinceró lo mejor que pudo, trató de calumniosas semejantes inculpaciones; mas como no se diesen por satisfechos por su simple dicho, solicitó que se le concediese volver a Chile para proporcionarse comprobantes irrecusables de su inocencia. En efecto, vino cuando el ejército de San Martin amenazaba atravesar los Andes; y ya sea que la dificultad de paliar su delito le arrojase en la desesperación, o bien que el ruido de los próximos combates despertase sus instintos marciales, lo cierto es que dejó los hábitos, descolgó su espada y se alistó otra vez en su antiguo cuerpo. Parece que la cólera del cielo le arrastraba a lidiar en Chacabuco, para que cayese prisionero en poder de los independientes. Iba ya a partir con los demás de igual clase que San Martín enviaba a la punta de San Luis, cuando recordaron que había intervenido como principal agente en los asesinatos de la cárcel de Santiago, y le hicieron retroceder del camino, para fusilarle en el mismo banco que su cómplice San Bruno [84].
XVIIl
Por los acontecimientos que van referidos, se colegirá sin trabajo que toda la táctica de la restauración para mantener a Chile dependiente de la metrópoli consistió en apoyarse en los españoles-europeos y en dominar por el terror a los americanos. Se compró el beneplácito de los primeros, permitiéndoles cometer todo linaje de fechorías, incluso el asesinato. Destierros, confiscaciones, encarcelamientos fueron los elementos principales de que se valió el Gobierno para reducir los segundos al silencio. No despreció por eso los resortes morales, que por experiencia propia sabían eran instrumentos más eficaces, aunque menos aterrantes que el látigo y el sable, para radicar su poder. Las señales exteriores de acatamiento que arrancaba por la violencia no le dejaban, ni con mucho, satisfecho. Esas demostraciones serviles, hijas del miedo, podían trocarse en actos de hostilidad al menor contraste que su fortuna padeciera. En la necesidad de legitimar su señorío para hacerlo duradero, puso también sus conatos en imperar sobre las conciencias, las cuales estaban imbuidas del espíritu innovador que les habían comunicado los revolucionarios. La imprenta, dirigida por manos hábiles y expertas, había sido el ariete que éstos habían puesto en juego para desquiciar el edificio del pasado; y los realistas, que tocaban los estragos que sus golpes redoblados habían causado en las viejas creencias, resolvieron defenderlas con las mismas armas, y, como sus antagonistas, hacerse de la imprenta un medio de propaganda [85],
Con este fin habla hecho publicar Ossorio, desde el 11 de noviembre de 1814, un periódico que, bajo el titulo de Gaceta del Rey, estaba destinado a condensar la espesa niebla que ocultaba a los colonos sus derechos. Este papel, que aparecía los jueves de cada semana, trabajó sin brillo ni talento en la tarea que se les había confiado. En vano se buscará en sus insípidas columnas la refutación de las ideas sobre libertad y soberanía popular, cuyos gérmenes había esparcido la Prensa de los insurgentes. Durante el periodo de su existencia, en vez de atacar bien o mal esas doctrinas, sólo se ocupó en aterrorizar al pueblo, ponderando la prosperidad creciente de la Metrópoli y registrando la historia del martirologio de los independientes en las demás secciones americanas. La Gaceta del Rey, casi en su totalidad, estaba reducida a una copia indigesta y adulterada de las noticias extranjeras. No todas, por interesantes que fuesen, merecían» los honores de la publicidad, y sólo se estampaban en letras de molde los hechos que confirmaban el engrandecimiento rápido de España, y los boletines de las victorias que el absolutismo obtenía en los diversos países de Europa y América. Los artículos editoriales, cuando los traía, nada significaban, estaban escritos con el estilo de actos de contrición o peroraciones de sermón, y no debilitaban en lo menor los argumentos de la Aurora, del Semanario y del Monitor, cuyas voces parecían más elocuentes en la ausencia de Henríquez, de Irisarri y de Vera, que vagaban en el destierro. El Gobierno conoció que era más difícil vencer a los patriotas en el terreno de las ideas que en el campo de batalla; esas pequeñas hojas de papel le lanzaban acusaciones mudas, pero formidables, que no pudo soportar. En la imposibilidad de contestarlas, quiso al menos darse el bárbaro placer de destruirlas. Expidió un decreto en el cual mandaba que todo aquel que poseyera los escritos publicados por los facciosos los entregara en el término de ocho días, amenazando castigar a los renitentes, como sospechosos de infidelidad [86]. Luego que estuvieron reunidos, mandó hacer con ellos un auto de fe y arrojar a las llamas esos documentos imperecederos de su sinrazón, como si el fuego que iba a devorarlos hubiera podido reducir a cenizas la justicia de su causa.
Era el redactor de la Gaceta fray José María de la Torre, fraile dominico, doctor de teología en la Universidad de San Felipe, que pasaba por el más hábil predicador de su Orden. Debía de ser un hombre de convicciones poco profundas, a quien gustaba vivir en buena armonía con las autoridades existentes, que defendía con calor el Gobierno monárquico, porque le proporcionaba mayores privilegios y más holganza; pero que se acomodaba con cualquiera otro, como lo manifestó bien pronto, cuando desde la Punta de San Luis, adonde le habían confinado los patriotas, escribía al general San Martín, deprimiendo a sus antiguos señores y haciendo con su pluma y con su lengua la apología de la República que tanto había atacado, y en la que, sin embargo, admitió en tiempos posteriores cargos importantes.
XIX
Aunque desde la batalla de Rancagua, de hecho los españoles se posesionaron de Chile, lo habían gobernado hasta entonces militarmente, sin restaurar en sus funciones a las autoridades del antiguo régimen. Habían aguardado la completa pacificación del reino para reinstalarlas con una solemnidad imponente que consagrase su dominación y, con el espectáculo, imperase sobre la multitud. Bien que Ossorio, a petición del mismo Cabildo de Santiago, había sido nombrado por el virrey de Lima capitán general interino, hasta la resolución del monarca, por título expedido el 24 de noviembre de 1814, no había investido públicamente su cargo por hallarse suspenso el tribunal de la Real Audiencia, cuyos ministros fueron desterrados por los insurgentes, como los guardianes más incómodos y vigilantes que defendieran las instituciones añejas. Pero regresados éstos al país cuando se consolidó el dominio español, y repuestos en sus empleos, determinó Ossorio tomar posesión del suyo, el 15 de marzo de 1815, con toda la suntuosidad que posible fuera.
Ese día se dio a la inauguración el aparato de una fiesta religiosa y popular. El regente don José de Santiago Concha, y los oidores don José Santiago Aldunate, don Félix Basso y Berry y don José Antonio Rodríguez, acompañados de las corporaciones y vecindarios de la capital, se encaminaron al palacio, de donde sacaron con gran pompa al jefe del Estado, para conducirle a la Plaza Mayor, en la cual le esperaba formada en cuadro toda la tropa vestida de lujosos uniformes. En medio de la plaza se veía un tabladillo vistosamente adornado; sobre el tabladillo, una mesa; sobre la mesa, un crucifijo y dos azafates de plata, uno con el bastón, símbolo del mando, y el otro con las llaves de la ciudad, y bajo un magnífico dosel el retrato de Fernando VII. Luego que la comitiva llegó a este sitio, cada uno se colocó según su categoría, en los ricos sillones de que estaba cubierto, y el escribano del cabildo leyó en alta voz el título que instituía a Ossorio capitán general interino del reino de Chile. En seguida, hincando Ossorio la rodilla sobre un cojín, preparado al efecto, hizo ante el crucifijo y Santos Evangelios juramento de ser fiel al rey, de premiar la virtud y de castigar el crimen. Acto continuo, el regente le entregó el bastón y el regidor más antiguo las llaves de la ciudad, tomando así su puesto en esa serie de mandatarios que principia en Pedro de Valdivia, el conquistador de Chile, y concluía en Francisco García Carrasco, depuesto ignominiosamente por el pueblo, que protestaba contra esa conquista. Después de haber renovado el juramento en la Sala de la Audiencia, y dado las gracias al cielo en la iglesia Catedral, volvieron todos a la plaza, en donde Ossorio, adelantándose solo, gritó en alta voz: ¡viva el rey/, contestándole la tropa con una descarga y la multitud con estrepitosos aplausos.
A consecuencia de tan fausto acontecimiento, se abrieron las puertas de la cárcel a muchos reos, y el nuevo capitán general celebró un Cabildo abierto y Junta de corporaciones, con el objeto de enviar a la corte dos diputados, que fueron don Luis Urrejola, a nombre del ejército, y don Juan Antonio Elizalde, a nombre del pueblo, tanto a felicitar al monarca por su restablecimiento en el trono de sus mayores, como a demandar un indulto en favor de los confinados a Juan Fernández. El conocimiento que había adquirido del carácter dócil y apacible de los chilenos comenzaba a hacerle comprender que su política se había extraviado en un camino falso. Había tenido tiempo de observar que el sistema del terror adoptado para someterlos le alejaba, antes que acercarle, al término apetecido. Deseoso de reparar su error, trabajó con ahínco en acreditar sus mensajeros al lado del soberano y en remover todos los obstáculos que pudieran retardar la partida de ellos. Faltando buque, tuvo que interponer su influjo con el comandante de una fragata inglesa, la Tagus, para conseguir que los admitiese a su bordo. Los comisionados llegaron a La Coruña en los momentos de estallar en esa provincia la revolución de Porlier, y como en España se equiparaban los movimientos de esta especie con la insurrección de América, era ésta una circunstancia en extremo desfavorable al logro de su encargo; pero eran tales los informes y recomendaciones de Ossorio, que, a pesar de esta contrariedad, salieron airosos en su pretensión, consiguiendo el perdón de los desterrados y obteniendo además Urrejola la capitanía general de las Filipinas, y Elizalde el nombramiento de oidor para la Audiencia de Manila. [87]
XX
No obstante, el presidente no sacó el fruto que debiera de su clemencia, porque, sea que escuchara las insinuaciones del temor o la voz de sus consejeros, tomó precauciones tan excesivas para prevenir los tumultos, alborotos y cualquiera tentativa de revuelta, que llegó a hacerse verdaderamente insoportable, y la rigidez de sus providencias subsecuentes hizo olvidar bien pronto el acto de bondad que acabamos de referir. En abril de aquel año publicó un bando de policía que sometía a Santiago a un régimen claustral. Todo vecino debía encerrarse en su casa a las nueve de la noche en invierno y a las diez en verano; y cuando había pasado el umbral de su morada, aun entonces sentía sobre sí el yugo de la ley, que procuraba entristecer su reclusión, vedándole las diversiones que a un empleado de policía se le antojase calificar de ruidosas. A toda hora conocía que era atisbado por el ojo vigilante de cuatro alcaldes de corte, de quienes dependía en sus respectivos distritos una falange de alcaldes de barrio, «que en calidad de subalternos suyos, se enteraban y les imponían de la calidad, circunstancias y método de vivir de cada vecino» [88]. De suerte que no había acto alguno, ni público ni privado, que se escapase del conocimiento de la autoridad, que había elevado el espionaje a la categoría de una función gubernamental. Se dividía la población, como para todas las cosas, en vencedores y vencidos, y se prohibía a los americanos el uso de las armas que se concedía a los españoles; el que llevaba una piedra o un palo se exponía a sufrir prisión, presidio, destierro o azotes [89]. La tiranía era ya intolerable; el tribunal de infidencia, los alcaldes de barrio y la Comisión de pasaportes se apoderaban de la vida entera del hombre, le interrogaban sobre el pasado, le oprimían en el presente y ponían trabas a sus resoluciones futuras.
La gente educada sufría y se callaba por temor de empeorar su situación; tenía demasiado juicio para no comprender que el más ligero murmullo, que la menor palabra que sonase mal al oído de los mandatarios sería indubitablemente seguida de una confinación a Juan Fernández o de una molesta prisión, y purgada por una fuerte multa o tal vez por una secuestración de bienes. Por tanto, se tragaba sus agravios, se componía en público un semblante placentero y sólo se desahogaba en el interior de sus casas, entre cuatro paredes, cuando las puertas estaban bien cerradas y los oyentes eran muy abonados. No sucedía lo mismo con la plebe, incapaz por naturaleza de contenerse: la prudencia es una virtud que ella practica con rareza. Experimentaba por los agentes del Gobierno y los soldados europeos, no sólo esa repugnancia propia que todo pueblo conquistado siente por sus conquistadores, sino también esa aversión entrañable que siempre profesa el populacho a los censores fastidiosos que le perturban en medio de sus pasatiempos. Durante la época revolucionaria, la policía había sido muy condescendiente con los rotos, que deseaba mantener a su devoción, y, por consiguiente, los había dejado beber y divertirse a sus anchas, mientras que en la época de que tratamos, se mostraba muy suspicaz y puntillosa. Veía con mala cara toda reunión, cualquiera que fuese su objeto, y hacía cerrar estrictamente las chinganas a ciertas horas no muy avanzadas. Se concibe que semejante régimen no agradase mucho a los concurrentes, y era un motivo más que se agregaba a los otros, para que recordasen con pesar los tiempos pasados y renegasen de los presentes. Sin calcular en las consecuencias, su disgusto estallaba de una manera bulliciosa».
Envalentonados con la bebida, y esa audacia que se in- funden mutuamente los hombres congregados, cuando participan de los mismos sentimientos, desahogaban en las fondas y demás lugares públicos que frecuentaban su odio contra los peninsulares con tremendos ¡Viva la Panchita! (designaban así a la Patria), que lanzaban coma un grito de guerra con todas las fuerzas de sus pulmones. Los celadores acudían solícitos a calmar la algazara, y contestaban sus injurias con golpes y sablazos, mientras los arrastraban a la cárcel. A pesar de ser siempre el mismo el resultado de estas grescas nocturnas, es decir, el triunfo de los satélites del Gobierno, se repetían con frecuencia, señalando en la plebe una oposición tenaz contra el sistema que la catástrofe de Rancagua había restablecido.
Cada una de estas luchas parciales agriaba la rabia concentrada de la multitud contra los opresores, que para ella estaban personificados en los soldados europeos, o más bien, no reconocía otros. Poco o nada tenía que ver con el presidente, jueces fiscales o gobernadores, cuyos nombres habían sólo oído o a quienes tal vez sólo habían visto pasar por la calle, pero con quienes no estaba en contacto. No así con los Talaveras, con los cuales se encontraba en todas partes, que en todas partes le mortificaban, que en todas partes abusaban de sus fuerzas, que en todas partes se mostraban insolentes y provocativos. Este cuerpo ha dejado en el pueblo un re- cuerdo imborrable y rencoroso. No hay historieta escandalosa, ni exacción brutal, ni asesinato acaecido entonces en que no se haga intervenir a un Talavera. Quizá hay en todo esto exageración; pero siempre es una prueba poco favorable contra los que la han originado. Este batallón tenía malos antecedentes, y, por desgracia, su conducta no los desmentía. Un coronel realista que sirvió junto con ellos en el mismo ejército refiere que en España fueron reclutados entre los viciosos incorregibles y la escoria de otros regimientos; que inspiraban a sus propios jefes tan poca confianza, que cuando iban a embarcarlos para América los condujeron desarmados y con una fuerte escolta, dándoles durante el tránsito las cárceles por alojamiento. En Chile la relajación de la disciplina y la condescendencia de sus superiores dejaron sin freno sus instintos depravados. Ossorio, que se había propuesto gobernar a los criollos como a nación subyugada, miraba en los Talaveras, como peninsulares que eran, su principal sostén, y esta persuasión hacía que los adulase, permitiéndoles cometer con impunidad todo género de atentados. Verdugos ellos, no tardaron en descubrir esta flaqueza del jefe supremo, lo que no era por cierto difícil, y suponiéndose necesarios, se constituyeron en una especie de genízaros, que imponían al capitán y general y tiranizaban a los habitantes. Tenían carta blanca para entregarse a todas las violencias, a todos excesos. Trataban a los chilenos, cualquiera que fuese su condición, de alto a bajo, y el último de entre ellos exigía que se le tributaran los acatamientos que un príncipe real habría pretendido. Si se hubieran limitado a los desmanes de un orgullo desmedido, todavía habría sido soportable; pero eran violentos y crueles. Por la más ligera contrariedad, por capricho aún, apelaban al sable, y no escrupulizaban en golpear y en herir. Los se- res mismos a quienes su debilidad protege, las mujeres y los niños, no estaban al abrigo de sus ultrajes. Usaban un lenguaje soez y grosero, mezclado con una letanía de juramentos horribles y de maldiciones y blasfemias execrables contra lo que el pueblo estimaba más sagrado.
Realzaba la bronquedad de sus palabras el acento naturalmente áspero y duro de los peninsulares, que contrasta con la dulzura del de los americanos. Este conjunto de voces obscenas e indecentes, cuya repugnancia aumentaba la novedad, chocaba a los oídos de los colonos habituados por un régimen casi monacal a la más rígida castidad en las expresiones.
La multitud no se explicaba esa inclinación gratuita hacia el crimen, esa falta de respeto a Dios y a sus Santos, sino clasificando a los Talaveras entre los demonios más bien que entre los seres humanos [90]. Merced al espanto que infundían, lograron al principio ejercer su despotismo sin peligro; pero pasada la sorpresa, el pueblo buscó cómo tomar represalias. Los Talaveras, que se comprometían en los arrabales de Santiago, se salvaban difícilmente de recibir una herida o la muerte. Habiendo perecido varios en esta guerra de todos los instantes contra un enemigo múltiple, sus jefes no encontraron otro medio de protegerlos que intimarles la orden de no alejarse del cuartel sino en grupos. Como siempre sucede, la lucha y el conocimiento del odio que excitaban los impulsaron a ser crueles por venganza y a multiplicar sus desacatos para volver mal por mal.
XXI
A las tropelías injustificables que cometían desde la primera autoridad hasta el último soldado de Talavera contra todas las clases sociales se agregaban los despojos más violentos y arbitrarios de la propiedad. La necesidad de mantener en pie una fuerza armada considerable, por recelo de insurrección interior y miedo de la invasión de Buenos Aires, exigía gastos crecidos que el erario en bancarrota no se hallaba en estado de satisfacer. En tales apuros no tuvieron los conquistadores el menor escrúpulo de estrujar a un pueblo que, en sentir de ellos, por desobediente, merecía su desgracia para arrancarle el poco dinero que había podido escapar de los trastornos que hacía cuatro años conmovían el reino. No se concebirá bien la dureza de sus expoliaciones si no se tiene presente cuál era la situación de la riqueza pública en aquel entonces. Chile antes de 1810 era un país tan pobre que no alcanzaba a cubrir la mayor parte del costo de la guarnición de Valdivia y todos los gastos de la provincia de Chiloé, que se pagaban por la Tesorería Perú. Vino la revolución y reclamó esfuerzos extraordinarios que dejaron el país agotado; pesadas contribuciones empréstitos forzosos, prorratas y requisiciones militares, no se presentaron otros medios para hacer frente a necesidades imperiosas. A consecuencia de la guerra, la porción de nuestro territorio, la más fértil quizá que se ex- tiende desde Talca hasta Concepción, había sido talada en todos sentidos por los dos ejércitos beligerantes, que buscaban con frecuencia en el pillaje el saldo de sus cuentas atrasadas. Como se había suspendido el comercio con el Perú, principal mercado de nuestros productos agrícolas, las cosechas se pudrieron en los graneros y una ruina completa envolvió a los hacendados, a quienes el servicio militar había arrebatado sus inquilinos y desposeído de sus animales de labranza. Destruida la agricultura, paralizado el comercio, se cegaron las dos fuentes de la riqueza nacional, y el empobrecimiento general del país lo puso en la imposibilidad de suministrar recursos al erario. Hemos dicho que Ossorio trajo de Lima muy poco numerario. A su entrada en Santiago encontró las cajas escuetas, siendo así que adeudaba a sus tropas cuantiosas cantidades. Para remediar este mal el Cabildo publicó una proclama, [91] excitando a los ciudadanos a que “abriesen sus tesoros y prodigasen una parte sin mezquindad entre quienes habían sabido conservárselos”. El miedo al vencedor y el deseo de borrar la mancha de infidelidad hicieron que los sujetos acomodados, a pesar del menoscabo de sus rentas, franqueasen el donativo más «copioso que jamás se hubiese colectado de pronto en la capital» [92]. Pero esa cantidad, junto con la plata y oro que habían quitado a los patriotas en su fuga, sólo sirvió para cubrir las urgencias del momento. Se recurrió entonces al arbitrio de apoderarse de los bienes pertenecientes a los confinados de Juan Fernández y a los emigrados de Mendoza, para lo cual se estableció el Tribunal de secuestros. Éste no obraba sino por capricho; vendía o arrendaba las propiedades sin decir por qué y sin más razón que el hallarse los dueños detenidos o proscriptos. Con los fundos embargaban hasta los utensilios más despreciables, dejando en la miseria a familias opulentas. Mas no sacó el Gobierno gran provecho de estas extorsiones, que sólo sirvieron para hostilizar y exasperar a adversarios rendidos, porque fueron sus satélites los que se enriquecieron con tan opimos despojos.
Entre tanto los gastos aumentaban y, a proporción, el déficit cundía. Para salir de apuros se recurrió a levantar dos empréstitos forzosos; el uno, de 100.000 pesos, destinado a cubrir en parte lo que se adeudaba por remesas de tabaco a la Factoría General de Lima, que cobraba con instancia [93], y el otro para hacer frente a las crecidas erogaciones que la situación del reino imponía, el cual apenas ascendió a 152.085 pesos, a pesar de haberse exigido con la mayor dureza [94]. Se rebajó su sueldo a los empleados y se gravó con fuertes derechos todas las mercaderías nacionales y extranjeras, sin exceptuar las que son indispensables para la vida, como el pan y la carne [95]. Pero el dinero recaudado parece que caía en una caja sin fondo, pues se agotaba en el instante. Por lo cual Ossorio, sin atender al aniquilamiento del país, convocó una Junta de Corporaciones para que le suministrase nuevos recursos, y en ella se resolvió imponer una contribución mensual de 83.000 pesos que debía durar doce meses y repartirse proporcionalmente entre las personas pudientes del reino. Mas tanta era la pobreza, que la Comisión elegida para que distribuyese aquella cantidad no encontró, no obstante sus grandes cavilaciones, a quienes asignársela, aun habiendo incluido al clero regular y secular y monasterios de monjas, que hasta entonces habían sido exceptuados de contribuir, y sólo pudo cargar 43.174 pesos, que eran poco más de la mitad de lo que se había proyectado recoger [96].
XXII
Esta multitud de gabelas que tenían por recaudadores a Talaveras, que forzaban irremisiblemente al pago fusil en mano, aun cuando recayese en familias cuyos padres se encontraban en Juan Fernández o vagaban lejos de su patria; los exorbitantes derechos que gravaban las mercancías, no sólo a su entrada y salida del reino, sino también a su entrada y salida de la ciudad, y al tiempo de su expendio, sumergieron al país en una miseria espantosa. El destierro o la proscripción de los capitalistas había privado a la industria de fomento; la guerra mantenía en los ejércitos a los trabajadores, alejándolos de sus faenas, y los impuestos, colmando la medida, hacían soportar a los habitantes una carestía que para muchos venía acompañada de los horrores del hambre. La autoridad reconoció el mal. «Nuestro país es el más feraz y abundante— dice el procurador del Cabildo don José María Lujan, en un informe sobre la materia, dado a principios de 1815, cuando las cosas no habían llegado todavía a ese extremo, y, sin embargo, los vecinos de esta ciudad no comen hoy a satisfacción, ni llegan a abastecerse sino a costa de diez o doce tantos más de dinero de lo que antes necesitaban para mandar a la plaza». Pero aunque se apercibiese del mal, la autoridad fue imponente para remediarlo; porque la raíz de la enfermedad que trataba de curar estaba en ella misma, en la improbidad de sus empleados, en la voracidad de su fisco, en su ejército siempre en aumento, en su sistema restrictivo y opresor. El pueblo exasperado buscó en los pasquines un medio de venganza, ya que no de alivio, y persiguió con ellos a los distribuidores de las contribuciones hasta el punto de amenazar con la muerte, en un anónimo, al contador mayor, que de miedo a aquella amenaza solicitó con empeño se le exonerase de semejante cargo [97].
Ossorio había soñado que, como era de justicia, la Corona confirmaría en el reconquistador de Chile el nombramiento de capitán general que le había conferido interinamente el virrey de Lima. Más probó en sí mismo los efectos de ese sistema de favoritismo contra el cual clamoreaban los criollos.
Rodeaban el trono de España muchos pretendientes a los destinos de las colonias; pues se miraba generalmente la revolución de América como una insurrección sin consecuencia, esperándose de día en día la noticia de su completa pacificación, sobre todo en 1815, cuando los españoles estaban ensoberbecidos por sus victorias sobre los franceses. No escaseaban, pues, los empeños para los empleos de Ultramar. Aun hubo quienes se disputasen el título de virrey de Buenos Aires.
Hacía parte de la camarilla de Fernando VII don Juan José Marcó del Pont, dueño de vastas posesiones en Galicia, absolutista por convicción más bien que por adulo, de lo que dio pruebas más tarde conspirando contra el monarca mismo, cuando se le supuso contagiado de ideas liberales. El expresado Marcó se empeñó por que se adjudicase la capitanía general del reino de Chile, tal vez antes de que se supiese su reconquista, a su hermano don Francisco Casimiro, que alega méritos capaces de desesperar a cualquiera otro competidor. Tenía las mismas ideas que don Juan José; poseía una fortuna más que regular; había combatido en Oran contra los berberiscos y en la Península contra los franceses, los dos pueblos que más aborrecían los españoles; varios sitios le habían sorprendido encerrado dentro de las ciudades asediadas, y llevaba el pecho cargado de cruces y veneras, que si atendemos a su conducta entre nosotros es de sospechar las debió al influjo, más bien que al valor.
El 15 de diciembre de 1815 fue para Ossorio un día aciago; cuando aguardaba su nombramiento en propiedad, le llegaron las felicitaciones del monarca y los despachos de brigadier, a la par que la noticia de que muy pronto arribarla el sucesor que venía a recoger el fruto de sus fatigas. ¡Triste desengaño para un hombre que contaba casi segura la preferencia sobre cualquier otro pretendiente, como un premio debido a sus servicios! En efecto, Marcó no tardó en desembarcar en Valparaíso, poniéndose inmediatamente en marcha para la capital. Ossorio salió a recibirle acompañado de una lucida comitiva, y a una legua extramuros de Santiago se encontraron el presidente que venía y el que se iba [98], Ambos se abrazaron, o fingieron abrazarse, tierna y cordialmente, y tuvieron sin testigos una larga conferencia, cuyo asunto no transpiró afuera, pero que probablemente rodó sobre el estado del país. Ossorio se resignó a entregar el mando sin dar muestras de descontento, a pesar de sus esperanzas burladas y de su pretensión infructuosa, porque sin duda el principal objeto del viaje de Urrejola y Elizalde fue exponer en presencia del rey los títulos del capitán general interino, para solicitar en su favor el gobierno de Chile.
Contenido:I
Nada más diferente que los caracteres de los dos capitanes generales que gobernaron a Chile durante la re- conquista. Ossorio era un hombre cauteloso que no revelaba sus proyectos, de pocas palabras, de aspecto agrio, con las maneras bruscas de un soldadote que sólo ha vivido en los cuarteles, aunque no era valiente en el campo de batalla; su tosquedad se manifestaba hasta en su traje, tan ordinario como el del último de sus subalternos. Pero bajo esta ruda corteza ocultaba un corazón bueno, puede decirse, comparándole con los otros mandones españoles que en el mismo tiempo oprimían a América. Si remitió al presidio de Juan Fernández a muchas personas, fue por contemporizar con las ideas de su partido y obedecer a las órdenes de Abascal más bien que por convicción propia, como lo prueba el haber enviado a España a solicitar del monarca el indulto, con lo que dio un ejemplo de clemencia, único en medio de los horrores que cometían sus compatriotas, desde Méjico hasta el cabo de Hornos. Su complicidad en los crímenes de los Talaveras no consistió sino en la debilidad de dejárselos perpetrar y en no poner coto a sus demasías. Las confiscaciones injustas, tan frecuentes entonces, le lastimaban profundamente. «Entre los asuntos que más ocupan mi atención, dice en una nota reservada a los ministros de la Real Hacienda, y el que con particularidad oprime mi corazón, es el de los embargos y secuestros y modo con que se hacen; los repetidos clamores de los inocentes, a quienes miro como cosa propia, me obligan a valerme de toda la autoridad que represento para prevenir a usías que aquéllos se hagan sólo con las legítimas pertenencias de los que sean acreedores a tal providencia, que avisará el Gobierno, sin mezclarse en lo más mínimo en las ajenas. Con todo, estamos muy distantes de hacer la apología de su conducta, y su panegírico, si es que cabe, sólo se extiende a considerarle el más tolerable entre los malos.
II
Marcó del Pont, al contrario, con una figura afeminada y modales adamados, era cruel a sangre fría; dictaba con tono dulce y melifluo órdenes de muerte y exterminio. Sin capacidad para nada, sólo se ocupaba en las superfluidades de lujo; el tren que trajo a Chile era tan espléndido cual no se había visto otro. Gustaba del fausto y del oropel, usurpando los títulos mismos en que vinculaba su vanagloria. Blasonaba de noble y ensartaba en su firma apellido tras apellido, a pesar de que su padre había sido un pobre pescador de la aldea de Vigo, enriquecido como contrabandista durante la guerra con los ingleses. Presentaba una brillante hoja de servicios en que enumeraba campaña tras campaña, y era un cobarde tan menguado que, para que pudiese montar a caballo, un asistente tenía que alzar su ruin persona. Ostentaba su pecho cargado de cruces y medallas, y esas veneras las debía al favor, al dinero o a la casualidad. Presuntuoso y fanfarrón, se jactaba de poseer las prendas mismas de que estaba destituido. La dureza de su alma, la pobreza de su inteligencia y su falta de valor, resaltaban más por el contraste de sus exageradas pretensiones. Bastaba leer su firma para penetrar la necia vanidad que le dominaba; todos sus decretos estaban precedidos por esta retumbante fórmula: Don Francisco Casimiro Marcó del Pont, Ángel Díaz y Méndez, Caballero de la Orden de Santiago, de la Real y Militar de San Hermenegildo, de la Flor de Lis, Maestrante de la Real de Ronda, Benemérito de la Patria en Grado Heroico y Eminente, Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos, Superior Gobernador, Capitán General, Presidente de la Real Audiencia, Superintendente, Subdelegado del General de Real Hacienda y del de Correos, Postas y Estafetas, Vice-Patrono Real en este Reino de Chile, etc., etc. Esta retahíla de títulos con que exornaba su apellido, y con los cuales pensaba realzarse, le degradaban tanto más cuanto que menos los merecía.
A pesar de tanta nulidad y de tanta ridiculez, como antes de su arribo era un ente desconocido para los chilenos, que todavía no habían hecho la triste experiencia de su ignorancia y barbarie, no es extraño que se congratularan con su llegada. El ruido que él esparcía de las proezas que en el viejo continente habían llevado su nombre en alas de la fama, el boato de que se rodeaba y las condecoraciones con que el monarca le había distinguido militaban en su abono. La pompa con que se anunciaba le hizo pasar por un gran potentado. La Gaceta del Rey, tan pródiga en adulos como pobre de razones, no vaciló en decir que “la fama le predicaba el más cumplido de los héroes”, y en general todos los habitantes le dieron la bienvenida con las más cordiales demostraciones de afecto. Solemnizaron su recepción con músicas y con salvas de artillería, con iluminaciones y con repiques, con aplausos y con fiestas. El Gobierno de Ossorio había sido tan fecundo en padecimientos, que el mero hecho de ser reemplazado por otro lo celebraban como un paso inmenso hacia el alivio de sus aflicciones. El nuevo presidente no podía tener resentimientos de ningún género contra ellos; no le habían recibido a balazos como a su antecesor, sino entre aclamaciones y homenajes; no entraba a mandar en una época borrascosa y agitada, sino en la estación más pacífica y tranquila. Así no había bienes, que no se aguardaran de su munificencia. La apertura de las cárceles, el aligeramiento de los impuestos, la devolución de las propiedades confiscadas, la conclusión de las persecuciones y otra infinidad de actos por este tenor, componían el programa con que los colonos dotaban a la administración que iba a inaugurarse.
Los estrenos de Marcó, aunque quedaron muy atrás de tan grandioso prospecto, no le hicieron con todo des- merecer en el concepto de sus súbditos. Al principio hizo concebir lisonjeras esperanzas, que desgraciadamente muy pronto se frustraron. Aparentando un ardor entrañable por la justicia y por la caridad, que desmintió durante toda su vida, hizo avisar en el periódico oficial que todos los miércoles desde las diez de la mañana hasta la una de la tarde daría audiencia pública a cuantos la solicitasen, sin distinción de clases ni condiciones, para remediar los abusos que sus subalternos hubieran cometido sin que él lo supiera, y visitó los hospitales, examinando el aseo de las salas, la calidad de los alimentos, la limpieza de los lechos y la asistencia de los enfermos con un celo que encantó a los asistentes. Las nobles ocupaciones a que el jefe supremo comenzaba a dedicarse llenaron de regocijo a la población de Santiago, que las miró como un comprobante de las brillantes dotes con que su fantasía se había complacido en revestirle. Empero la alegría que excitaron estas muestras de interés por el bien público fue tan efímera como la causa que la había inspirado. El fervor de ostentación que don Francisco Casimiro ponía en el cumplimiento de sus deberes no le duró siquiera unos cuantos meses. A los pocos días de su presidencia arrojaba con enfado la máscara bajo la cual se había encubierto, para abandonarse a su natural cruel y presumido. La suma total de sus beneficios se redujo a dos o tres audiencias en palacio y a dos o tres visitas al hospital, audiencias y visitas tan nulas, por otra parte, en resultados útiles, que habrían pasado inadvertidas si la Gaceta no se hubiera encargado de cacarearlas.
Esta misma molestia, Marcó no se la habría tomado si no hubiera visto que Fernando VII había practicado en España una cosa parecida, pues el necio había venido de Europa con la firme resolución de imitarle hasta en sus gestos. La perfección en el arte de gobernar consistía para este títere relamido y odorífero en copiar servilmente las acciones de su ilustre amo. Bien pronto tuvo el país que llorar el alcance de sus teorías políticas. Arrastrado por la loca pretensión de ser un trasunto fiel de tan pésimo original, empezó a tomar en su trato público y privado los aires de un monarca, y a ejemplo de su modelo, se rodeó de una camarilla compuesta de peninsulares ricos, salidos de la hez del pueblo, que por su espíritu rastrero e ideas mezquinas estaban a la altura del menguado mandatario. Estos intrigantes despreciables tuvieron muy en breve con el capitán general una familiaridad de que se habría abochornado una persona de mediano pundonor, y de la cual se valieron para adquirir sobre su voluntad un ascendiente pernicioso, que explotaron en provecho suyo y de sus amigos. Su presencia sola bastó para ahuyentar de las antesalas de palacio, donde, por lo demás, eran bastante mal recibidos, a los realistas honrados, que habrían podido dirigir a Marcó con sus consejos y suministrarle datos para regir un país que pisaba por la primera vez y cuya situación le era desconocida. Aquellos que sofocaron sus repugnancias para acercársele y alumbrarle sobre los errores inevitables a que se exponía si se dejaba guiar por las estúpidas sugestiones del círculo que lo rodeaba, no fueron escuchados. La triste asociación que se había formado en torno suyo pudo más con sus chismes y delaciones que los amigos ilustrados de la metrópoli con sus discursos fundados en noticias auténticas y sus reflexiones dictadas por la prudencia. El recibimiento que se les hizo a causa de su franqueza no les dejó otro partido que retirarse y abandonar el campo a los manejos de los aspirantes, que no malograron ocasión tan oportuna. Se prevalieron del aislamiento en que quedaba el presidente para acabar de dominarlo y apartar de su lado a los individuos que habrían podido contraminar sus maniobras. Los dogmas que formaban el credo político de estos hombres, que por lo bajo habían logrado apoderarse del timón del Estado, se resumían en esta máxima: los americanos que no han sido traidores se aprovecharán de la primera circunstancia para serlo; premisa de donde sacaban la conclusión de que en castigo de sus pérfidas intenciones debía tratárseles con mano de hierro. Consecuentes a sus principios, trabajaron con perseverancia en inspirar alarmas continuas sobre la seguridad personal del presidente pintándole a los naturales del país, aun cuando fueran los más ardientes partidarios de España, como enemigos secretos, conjurados contra su administración. Resueltos como estaban a no retroceder delante de la infamia, a trueque de medrar, se ocuparon diariamente en fabricar calumnias contra ellos, y don Francisco Casimiro, que, como sus cortesanos, tenía por los criollos el desprecio que siente un noble por los plebeyos, no ponía ninguna dificultad en creerlas. Acusaciones sin pruebas eran suficientes para que él las sentenciase sin examen, como pedían los soplones corrompidos que las forjaban.
No tardaron en experimentarse los funestos efectos de estas cábalas fomentadas por el mismo jefe supremo. Los particulares que por su notoria inocencia habían sido perdonados en la interinidad de su antecesor fueron desterrados, y aun los empleados más fieles servidores de la península fueron destituidos, sin que tuvieran otro delito que haber abierto los ojos en nuestro suelo. Contados son los chilenos que en esta temporada obtuvieron empleos de representación. Casi todos aquellos que los tenían fueron separados y sustituidos por españoles europeos; hasta los escritos y memoriales se encabezaban con lo de natural de España, y se quedaba seguro del buen éxito. Los subdelegados y comandantes americanos en todos los partidos, desde Copiapó a Chiloé, fueron subrogados. El mando del batallón de Concepción se arrancó al antiguo teniente coronel Roa y se dio a Campillo; el de dragones se quitó al coronel Santa María y se entregó a Morgado; del de Chillan se despojó a Lantafio para darlo a Alejandro; del de Valdivia, a Carvallo para poner a Piquero. Todos los días había ascensos militares, y no se vio ejemplo de que un americano participase de aquella prodigalidad. Los oficiales de Talavera subían en razón de lo que bajaban los del país; hasta los sargentos, cabos y soldados se transformaron repentinamente en oficiales, mientras a los coroneles chilenos se les convertía en comandantes de milicias o instructores de reclutas [99].
Cuando por acaso se ponía excepción a esta regla, era en favor de aquellos sujetos que compraban sus despachos, tratando a sus compatriotas con ese encarnizamiento proverbial de los renegados, o de aquellos que, habiéndose hecho antipáticos a sus conciudadanos, se esperaba que por espíritu de venganza observaran igual comportación. Así Marcó nombró su asesor a don Juan Francisco Meneses, que, con razón o sin ella, se había hecho altamente impopular en los disturbios anteriores. Amigo y confidente de Carrasco, había pasado por uno de sus consejeros. Elevado en su tiempo por una brutal destitución al empleo de escribano sustituto de Cámara, había sido depuesto de su destino a petición del vecindario de Santiago. Por abnegación de sí propio que le supongamos, no podía menos de cobijar en su alma hondos resentimientos contra sus paisanos, que le habían inferido tamaña injuria. Con tales antecedentes, su exaltación a la categoría de ministro único, que a eso equivalía la dignidad de asesor, lejos de ser una concesión para acallar la suspicacia de los colonos, importaba un desafío que el jefe supremo lanzaba a la población en cuyo seno residía.
Este sistema de ajar a los criollos no se llevó a cabo impunemente. El miedo, ese compañero inseparable de los déspotas, vino a acibarar la existencia de Marcó y a vengar a sus vasallos de los males que les hacía sufrir. La animadversión que le habían concitado sus provocaciones cotidianas no era un misterio para nadie, menos para él. Temiendo con razón las represalias de los desgraciados, víctimas de sus furores, se llenó de inquietudes. Tan pusilánime como insolente, no se atrevió a salir a la calle sino escoltado de soldados, y colocó centinelas en todas las puertas y ventanas de su habitación, los cuales no dejaban entrar libremente a su presencia sino a los miembros de su camarilla. No por esto modificó en un ápice la rigidez que se había propuesto por norma en su gobierno. Aborrecía tanto a los colonos, que se le atribuyen a este respecto palabras dignas de los tiranos de la antigüedad. No he de dejar, decía, a los chilenos ni lágrimas que llorar [100]. Las angustias del miedo no fueron bastante poderosas para contener la especie de frenesí que le aguijoneaba. Se lisonjeó con la idea de calmar la agitación que se notaba en el país con nuevas arbitrariedades, como si pudiera apagar un grande incendio arrojándole nuevos combustibles. Con este objeto recogió las listas de proscripción presentadas a Ossorio por viles aduladores, y que éste no se había atrevido a poner en ejecución, y se guió por ellas para aprisionar o desterrar a los que habían escapado de las persecuciones de su predecesor.
III
Esta opresión de Marcó, la más terrible de que haya ejemplo en Chile en las tres centurias que permaneció bajo el yugo de España, comenzó a producir a la sordina una fermentación violenta que en el momento menos pensado podía tronar y reventar, máxime cuando se corría la noticia de que se estaba aprestando en las provincias argentinas un ejército para atacar a los opresores por mar y tierra. Las murmuraciones en voz baja podían degenerar en acusaciones públicas, y éstas dar origen a tramas y conspiraciones. Para intimidar a los que intentaran resistirle. Marcó adoptó con solicitud el pensamiento que, en tiempos igualmente turbulentos, habían propuesto sus consejeros a Carrasco, de convertir en una fortaleza el cerro de Santa Lucía que se levanta en el centro de Santiago y domina la población. El terror le hizo poner manos a la obra a toda prisa, y en un año, antes de principiar las fortificaciones, alcanzó a concluir dos baterías que debían quedar dentro de ellas, y que, colocadas en las extremidades Norte y Sur, eran como dos centinelas que velaban por su seguridad, prontos a incendiar la ciudad al menor amago de insurrección. Las construyó en la piedra viva, sin cuidarse del costo, porque habiendo invitado a un donativo para ayuda de la fábrica, el vecindario, trémulo de miedo, puso a su disposición más de lo que necesitaba. Los peones tampoco le escasearon, pues decretó que todos los que no se pre- sentasen espontáneamente a ofrecer sus servicios, serian arrancados por la fuerza de cualquiera otra ocupación en que se hallaran y obligados a trabajar sin jornal en calidad de presidiarios [101]
Bajo el fuego y a la sombra de estos fortines, funcionaba una Comisión extraordinaria, establecida por Marcó desde el 17 de enero, y denominada Tribunal de vigilancia y seguridad pública[102]. Componíase del mayor del regimiento de Talavera don Vicente San Bruno, presidente; de los vocales don Manuel Antonio Figueroa, don Agustín de Olavarrieta, don José Barrera, don José Santiago Solo de Saldivar; del asesor don José María Lujan, y del secretario don Andrés Carlos de Vildósola. Su jurisdicción se extendía, no sólo a la capital, sino también a las provincias, menos la de Concepción, pudiendo nombrar en los lugares que lo estimase conveniente un comisario facultado para formar sumarios y asegurar a los que juzgase delincuentes. Las justicias y guardias debían prestarle los auxilios que pidiera, y las cárceles y cuarteles recibir las personas que el tribunal destinara, sin que ninguna autoridad pudiese soltarlas, a no mediar una orden expresa suya. El fin de su institución era evitar con el mayor empeño todo conato de revolución, toda correspondencia con la otra banda, aun sobre motivos insignificantes, las reuniones sospechosas y las conversaciones en que se vertiesen conceptos directa o indirectamente opuestos a la fidelidad. Debía proceder en todo de oficio, por inspección propia o por las delaciones que se le hicieran, «guardando en cuanto a éstas el secreto y reserva que correspondiese a no retraerlas de objetos tan interesantes al bien público». Sus procedimientos eran verbales y sumarísimos; no debían pasar por lo común de cinco días, y podían extenderse, cuando más, a ocho, en casos extraordinarios con permiso del capitán general. Estaba autorizado a imponer por sí solo penas correctivas y pecuniarias a individuos de toda clase, y la de expatriación, perdimiento de miembros o muerte con consulta de Marcó. [103]
Además de estas atribuciones estaba encargado de celar por el cumplimiento de un terrible bando que don Francisco Casimiro había dictado el 12 de enero, y cuya ejecución se había más especialmente encomendado al presidente del tribunal. En él se mandaba: que nadie saliese del recinto de la ciudad sin una licencia expresa, y que los vecinos que se hallasen ausentes volviesen a ella dentro de tres días, si distaban veinte leguas, y dentro de ocho si pasaban de la enunciada distancia, e incurrían en el caso contrario el noble en la pérdida de sus bienes y encierro en un castillo, y el plebeyo en la pena de cincuenta azotes y diez años de presidio; que los que indujesen a particulares o a soldados a que desistiesen de su fidelidad o siguiesen correspondencia con el enemigo, «aunque fueran delatados por un testigo menos idóneo, fuesen ahorcados o pasados por las armas y confiscados sus bienes sin juicio ni sumario; que sufriesen la misma pena, dándose una parte de sus bienes al denunciante, los que no entregasen inmediatamente las armas blancas o de chispa que poseyesen, no eximiéndose de igual castigo los cómplices en la ocultación, ni aun las mujeres mismas, que no serían oídas por acciones ni excepciones.
No se necesita desenvolver las consecuencias de tan bárbaras disposiciones; basta narrarlas para que se comprenda su funesto alcance. Después de haber agrupado al pueblo en torno suyo, llamándole a son de caja, un pregonero leía en alta voz, hasta en los villorrios más miserables del reino, estas providencias que excitaban los ciudadanos a la delación. En un país cuyos habitadores estaban divididos en facciones rivales que se combatían a muerte, esas palabras debían ser recogidas con avidez. Los decretos de Marcó suministraban a los mal intencionados en cada uno de sus artículos un medio fácil para desembarazarse de enemigos privados, sin peligro y con provecho. La ley había cuidado de proteger al denunciante con todas las seguridades que el más tímido habría podido apetecer. El sigilo más profundo debía ocultar su nombre, para ponerlo a cubierto de la venganza del acusado; si sus revelaciones eran falsas, no se le castigaba por su calumnia, y si eran verdaderas, obtenía una magnifica recompensa en premio de su villanía. Los privilegios que se concedían a los delatores eran tantos como las garantías que se quitaban a las personas delatadas. Los bandos del presidente no hacían ninguna diferencia entre la malicia o la casualidad. Las apariencias sólo bastaban para legitimar una sentencia de muerte contra los presuntos enemigos del rey. Un bandolero no habría deseado otra mina que la existencia de este código, para nadar en la abundancia. Con esconder un puñal o una pistola en la casa del propietario más rico de su pueblo, y noticiarlo en seguida al tribunal de vigilancia, se ahorraba de andar por despoblados y encrucijadas salteando pasajeros. La autoridad se habría encargado por sí misma del asesinato, y después se habrían repartido amistosamente entre ambos los despojos. La vida de los ciudadanos quedaba sujeta al simple dicho del testigo menos calificado, como un niño, un estúpido, un facineroso. Pero lo que horroriza particularmente es la condición de las mujeres, que sometía a la alternativa de vender a sus padres, esposos e hijos o participar con ellos el patíbulo, y que aun en el caso de ignorancia, no podían escapar de la muerte, porque según la letra de estos edictos memorables, toda defensa les era prohibida.
El Tribunal de vigilancia, remedo del Santo Oficio, que por entonces restablecía Fernando VII en sus dominios, aplicó la Inquisición a la política. Trabajó para el mal con una actividad infatigable, reuniéndose diariamente, aun en los días festivos. Como sus facultades eran extensas y no le faltaban deseos de abusar, cometió tan flagrantes injusticias, tan escandalosas tropelías, que su tiranía llegó a ser insoportable hasta para los realistas. El mismo Marcó, al fin de su gobierno, no pudo desentenderse de las incesantes quejas de las personas vejadas y reclamaciones de los Tribunales cuya jurisdicción usurpaba esta Comisión excepcional; y se vio obligado a darle una nueva planta, limitando sus funciones a la pesquisa de los delitos de infidencia, sin poder librar mandamientos de prisión ni sentenciar por ningún pretexto [104].
IV
Este conjunto de disposiciones tiránicas, que castigaban las acciones más insignificantes con centenares de azotes o prisiones indefinidas, cuando no con la horca, convirtió la vida de los chilenos en una agonía lenta e insufrible, mil veces peor que la muerte. Nadie se atrevía a salir del recinto de las ciudades por temor de que su viaje fuera mal interpretado; nadie osaba dar hospitalidad en su casa a un amigo o a un indigente, porque si esa persona resultaba sospechosa, el dueño habría sido castigado como su cómplice; nadie quería conservar en su poder un instrumento cortante, de miedo que un esbirro de la policía lo calificase de arma prohibida y arrastrase al poseedor a la cárcel; nadie pronunciaba la palabra más inocente concerniente a la policía, porque si esa palabra era sorprendida por un espía, podía servir de preámbulo para un proceso criminal. La permanencia en Chile había llegado a ser un tormento tan inaguantable bajo el imperio de ese Código, escrito con sangre más bien que con tinta, que la población entera habría fugado a bandadas fuera del país, si Marcó no hubiera cuidado de cerrarlo como un calabozo para que ninguno pudiese escapar a su vigilancia. La configuración física del terreno, tanto como sus satélites, contribuyeron a mantener a los habitantes inmóviles en su lecho de dolor. Por el Norte, un desierto intransitable; por el Sur, el tempestuoso cabo de Hornos, y al Oeste, el Pacífico, por donde no bogaban más que naves españolas, eran otras tantas barreras insuperables que la Naturaleza oponía a la emigración. Quedaban al Este los empinados Andes, que en ciertas estaciones del año ofrecían a los oprimidos algunos pasajes para la fuga; pero Marcó, recelando que sus vasallos se precipitarían por aquel lado para acrecentar con su reunión la expedición que San Martin organizaba en las faldas orientales de esos montes, se apresuró a tapar todos los boquetes, colocando en sus entradas triples destacamentos que recibieron la orden de matar como traidores al rey a los que sin permiso intentasen pasar a las provincias argentinas. Viéndose rodeadas por todas partes, y no divisando salida por ninguna, las infelices victimas de aquel atroz despotismo tuvieron que resignarse a su triste suerte y doblegarse sumisas en la apariencia, aguardando que llegase el día de las venganzas.
V
Mas lo que debe asombrar es que Marcó desplegaba este lujo de rigor no sólo en los asuntos serios, sino aun en los frívolos y pueriles. Hasta para compeler a sus súbditos a que concurrieran a una fiesta los conminaba con penas tan severas como si tratara de prevenir una sedición. El suceso siguiente va a probarlo. Desde el año de 1555 se celebraba en la capital, la víspera y el día del Apóstol Santiago, una espléndida función a la cual asistía la población en masa. En ella se conducía por las calles y plazas con gran pompa y aparato, seguido de una selecta comitiva, el real estandarte que Pedro de Valdivia había plantado en nuestro suelo, como un signo de que lo ocupaba a nombre del monarca de Castilla. El objeto de este paseo era el que la población tributase en esa bandera una especie de vasallaje a los reyes católicos, cuyas huestes se habían apoderado de esta tierra a su sombra. Esta ceremonia fue suprimida por los independientes, como un recuerdo degradante de vil esclavitud, y abolida por las mismas Cortes españolas, como un monumento de la conquista opuesto a la igualdad que debía reinar entre españoles y americanos. Pero restablecida por Ossorio durante su Gobierno, y hecha obligatoria por una Cédula de Fernando, Marcó se encaprichó en que había de ostentar en ella una suntuosidad que obscureciera el brillo con que la habían solemnizado todos sus antecesores, y cuando se acercó el mes de julio, época de este aniversario, comenzó a tomar cuantas medidas le parecieron propias para la consecución de sus deseos. Como nunca entendía que las cosas pudieran hacerse por bien, mandó al mayor de la plaza que citase a los personajes más notables de Santiago, amenazando con una fuerte multa a los que no comparecieran el día prefijado. La tristeza que abrumaba a los ciudadanos era tan profunda, que muchos, sin fijarse en la rabia que su negativa iba a despertar en el corazón de Marcó, se excusaron de asistir, alegando diversos pretextos. En medio de las tribulaciones que los rodeaban, presentarse con un semblante placentero en un regocijo público les parecía un suplicio espantoso que no se encontraban con el valor de afrontar. Antes que pasar por semejante sacrificio, las personas pudientes se manifestaron dispuestas a pagar la multa exigida, y esta resolución, a pesar de sus precauciones, no dejó de divulgarse por lo bajo. No bien hubo llegado a los oídos del presidente que muchos rehusaban dar cumplimiento a sus mandatos, cuando se puso furioso. Mandó llamar a su despacho al mayor de plaza, y le hizo escribir y repartir entre los convidados la siguiente esquela: «Deseando el M. I. S. presidente la mayor solemnidad en el paseo del Real Estandarte, convidó por mi conducto al vecindario distinguido de esta ciudad, imponiendo la multa de cien pesos a los que no concurriesen a un acto el más debido y el más propio del vasallaje que tributamos a los reyes de España nuestros señores; porque la experiencia ha acreditado el poco fruto que se ha logrado de sola la insinuación de los señores capitanes generales sus antecesores; mas viendo que, a pesar de la multa, algunos vecinos se han excusado con frívolos pretextos en las circunstancias que más debieran acreditar su afición a una función tan abominada de los insurgentes, ha resuelto se avise a los convidados, como lo hago por éste, que después de exhibir la multa, el que falte será mandado a la isla de Juan Fernández hasta la resolución del rey; su señoría espera que usted le evitará el disgusto de tomar estas providencias; esperando yo se sirva contestarme quedar enterado de esta orden superior que le comunico. —Dios guarde a usted muchos años. —Mayoría de plaza y Santiago, 16 de julio de 1816» [105]
No es extraño después de semejante convite, según lo asegura ¡a Gaceta del Rey, que acompañase el estandarte «a pesar de haber caído una recia lluvia en toda la mañana del 24». Por esta vez el periódico oficial debe, sin duda, haber anunciado la verdad. No digo una simple lluvia, una tempestad en forma habría aguantado cualquiera por no concluir el resto de sus días en Juan Fernández.
Marcó, siempre torpe y amigo de ultrajar por ultrajar, se aprovechó de esta fiesta para inferir a los americanos un insulto gratuito, de que no podía sacar otro fruto que envenenar el odio que con razón le habían jurado. En medio del inmenso gentío que como de costumbre se había agolpado a contemplar aquella especie de procesión militar, los españoles se presentaron lujosamente vestidos con la espada al cinto y las pistolas en el arzón, montados sobre briosos caballos ricamente enjaezados y seguidos de lacayos y escuderos, mientras que los americanos tuvieron que salir «sin pistoleras o con ellas vacías, y aun ocupadas con cuchillos de mesa» [106]. Este desaire necio por demás que a cualquiera habría ofendido, debía causar particularmente una irritación violenta entre los magnates chilenos de aquella época, que estaban por lo general, animados de una vanidad pueril. Ansiosos como eran los colonos de distinciones y dignidades, hasta el punto de gastar cantidades ingentes para comprar un título de nobleza o un grado honorífico en la milicia, la afrenta pública que se les hacía de tratarlos como a villanos, prohibiéndoles el uso de las armas, no podía menos que encrudecer su ira contra un Gobierno que tomaba a placer el humillarlos a la faz del pueblo.
VII
Mas lo que principalmente contribuyó a desacreditar a Marcó, aun entre los realistas, fue el no haber dado cumplimiento a la orden del monarca sobre el indulto de los patriotas desterrados. Ya hemos dicho que en Madrid se recibió con mucha aceptación en vista de los informes de Ossorio, a Urrejola y a Elizalde, comisionados para impetrar el perdón. En la corte concibieron con prontitud que la metrópoli reportaría grandes ventajas con la restitución a sus hogares de tantos personajes como gemían en las cárceles y presidios, y a quienes ha cían poco temibles su cordura y tendencias pacificas. En la revolución se habían ceñido a solicitar ciertas reformas por las vías legales, más bien que a pretender una independencia absoluta; importaba, pues, a España no exasperarlos y ganarlos a su causa. Penetrado de la verdad de estas consideraciones, Fernando VII, a quien, según sus instrucciones, se habían dirigido los dos diputados, los recibió con sumo regocijo y los remitió a su Consejo de Indias, para que éste le impusiera sobre la conveniencia de sus peticiones y la solución que deberla dárseles. Esta Corporación se manifestó muy favorable a sus demandas, y contestó a la consulta del soberano que con excepción de los corifeos de la revolución, que se hallaban prófugos y a quienes debía seguirse causa con arreglo a las leyes, era de opinión que a los demás procesados se les devolvieran la libertad y los bienes. El Gabinete de su majestad se conformó con este dictamen y tomó tanto calor por que se realizara cuantos antes, que uno de los ministros del despacho, don Silvestre del Collar, para aprovechar la oportunidad de un buque que se hacía prontamente a la vela con destino al Perú, se apresuró a ponerlo en conocimiento del virrey de Lima y del capitán general de Chile en una carta escrita a nombre del soberano, en la cual se les mandaba que verificaran y cumplieran en todas sus partes el indicado acuerdo, en la inteligencia de que en la primera ocasión se les remitiría la real cédula con las formalidades necesarias.
Pero Marcó, con un corazón cerrado a la piedad, no quiso obedecer, protestando hacerlo cuando se le comunicase la orden con los requisitos de estilo, probablemente con la esperanza de que se demoraría mucho tiempo en venir. Esta esperanza se le frustró, porque a los cuatro meses llegó la real cédula con todas las solemnidades exigidas. Entonces aparentó cumplirla, la notificó a los interesados y los obligó a firmar al pie, haciéndoles en seguida saber que por motivo del público sosiego y conveniencia de ellos mismos, aunque estaban perdonados, no les suspendía el destierro. Esta desobediencia patente a la voluntad del rey, esta violencia injustificable con individuos en su mayor parte inofensivos, excitó una indignación general. La Audiencia alzó la voz para compelerle a la ejecución del rescrito, el Ayuntamiento la segundó en energía; pero Marcó permaneció sordo a las instancias de los oidores y cabildantes, como a los ruegos y lágrimas de las familias de los desterrados. Les devolvió, sí, los fondos confiscados; pero tan destruidos como si hubiesen sido entregados al pillaje, y exigiendoles tan crecidas contribuciones, que habrían preferido se los hubiera retenido.
VII
Marcó, dirigido por los consejos de la camarilla, exageró siempre las providencias de su antecesor. Ossorio había impuesto a la capital y a las provincias una cuantiosa cantidad que debían satisfacer mensualmente durante un año. Como el país se hallaba agotado, la autoridad no pudo desentenderse de la justicia con que algunos se excusaban. La miseria había llegado a tal extremo, que muchos huían de la ciudad buscando en los campos un asilo contra la avidez del fisco, o se sustraían a ella con toda especie de subterfugios. En fuerza de las circunstancias, el presidente interino tuvo que ser remiso en la cobranza, de modo que cuando le sucedió Marcó, una gran parte de la contribución no había sido recaudada. Don Francisco Casimiro, con su crueldad característica, cortó de raíz todas estas dificultades; exigió en un escaso término el pago de todos los caídos; ordenó que no se admitiesen excusas ni reclamos; condenó a los cobradores a que cubriesen de su bolsillo las cantidades que no recogieran; y estimulándolos así con el aguijón del interés propio, los soltó sobre su presa. Para evitar dilaciones les autorizó a compeler con la fuerza militar a los morosos, que si no efectuaban su erogación dentro del plazo prefijado, veían instalarse en su casa cuatro Talaveras, a cada uno de los cuales tenían que pagar cuatro reales diarios y alimentar a su costa hasta que quedasen corrientes sus cuentas con el Gobierno. Júzguese de las tribulaciones del dueño de casa cuando se considere que el impuesto recaía sobre individuos que el fisco había dejado exhaustos, o sobre mujeres cuyos maridos estaban ausentes o prisioneros. Más no había efugio ni escapatoria. La guardia destinada a hacer efectivo el pago estaba compuesta de soldados tan groseros, que por libertarse de sus desacatos nadie titubeaba en vender cuanto poseía y precipitarse en las angustias de la indigencia. Se imponía el doble al que de cualquier modo trataba de eximirse [107]
Concluido el año, el Gobierno, para aparentar ser fiel a sus promesas, se vio precisado a suspender la contribución mensual; pero como necesitaba dinero más que nunca, ella apareció bajo otra forma. Le recargaron todavía los derechos de las mercaderías de primera necesidad y se exigió un empréstito voluntario de que no quedaban exentos los empleados, ni los militares que no estuviesen en actual servicio. No hay que alucinarse por la cualidad de voluntario; porque no tenía de tal más que el nombre. El Gobierno hizo imprimir billetes en progresión desde 50 hasta 800 pesos, y cada uno tenía que tomar tantos de estos billetes cuantos correspondiesen a sus facultades. Si no lo ejecutaba en el término de un mes, se le penaba con que satisficiese el duplo sin restitución, y de igual manera se castigaba a los que tomaban menos billetes, o de menor cantidad, que lo que correspondiese a sus respectivos capitales, que avaluaban Comisiones nombradas al efecto. Fácil es figurarse la desesperación del pueblo, saqueado por su propio Gobierno, convertido en una pandilla de bandoleros que le arrancaba sable en mano los restos de las ya esquilmadas haciendas. Ni siquiera había moneda suficiente para calmar tal voracidad, y muchos no podían enterar la capitación sino con la vajilla de plata o con las alhajas que por casualidad habían salvado. [108]
Si el Gobierno hubiera dejado a los chilenos tranquilos en su indigencia y se hubiera contentado con arrancarles el dinero, se habrían estimado felices con su vida de mendigos con tal de ahorrarse las persecuciones y las violencias. Pero Marcó, fulminando una serie de bandos que forman el Código más arbitrario y despótico que haya regido a nación civilizada, hizo de la existencia de sus gobernados un continuo suplicio. Convirtió las ciudades en cárceles, y encerró en ellas a los habitantes, no permitiéndoles salir fuera de los extramuros sin previo pasaporte, para tener el placer de atormentarlos a su antojo. Aunque los dueños de fundos y sus familias se hallaban comprendidos en esta descabellada confinación, los hacía responsables de cuanto sucediese en esas fincas, que a muchas leguas de distancia no podían vigilar. A pesar de la imposibilidad para practicar esta inspección en que los colocaba el alejamiento, caían sobre sus cabezas las faltas del último de sus sirvientes o las tentativas que los revolucionarios emprendiesen en las más recónditas quebradas, montes o serranías de esas lejanas propiedades. Oprimió las provincias bajo la férula de consejos de guerra permanentes, compuestos de soldados brutales e ignorantes, a quienes amenazaba con imponerles la misma pena que a los delincuentes si no les aplicaban toda la severidad de los bandos; y para refrenar todo movimiento de clemencia, por si acaso eran capaces de sentirlo, los hacía fiadores de los excesos que cometiesen después de la gracia los reos perdonados. Los jefes de cualquier destacamento que se hallase a veinte leguas de la capital podían fusilara los transgresores de los edictos sin otras trabas que estar sujetos a formarles un sumario en veinticuatro horas y a dar parte de que se había ejecutado la sentencia. Si un hombre era aprehendido, aunque se le encontrase inocente, no debía ponérsele en libertad; porque el hecho de su prisión importaba una sospecha que no se juzgaba desvanecida sino cuando todos los que habían intervenido en la detención reconocían la injusticia y declaraban que no había cargos que hacer contra él. Pasadas las oraciones, no se permitía en las ciudades andar a caballo, y se consideraba como un crimen que dos personas fuesen juntas O que alguien se embozase en su capa o manta. Estableció rondas y patrullas para que irremisiblemente apresasen a los infractores de estas inicuas disposiciones. Como al aprehensor se le gratificaba con el caballo o prenda que constituía el cuerpo del delito, los mismos Talaveras eran a menudo los que instigaban a los crédulos a infringir la ordenanza para obtener los gajes de la captura [109]
VIII
Pero por maldades que cometiesen los subalternos, nunca igualaban a las del presidente del Tribunal de vigilancia, a quien se había encomendado en particular la ejecución de los bandos, y que por su crueldad refinada ha llegado a ser como la encarnación de este sistema opresivo. Su recuerdo ha quedado palpitante en las tradiciones populares. ¿Quién no ha oído hablar de San Bruno, el ejecutor de los asesinatos del 6 de febrero en la cárcel de Santiago, ese héroe de mil leyendas sangrientas, ese agente secundario, sobre cuya cabeza se ha amontonado más odio quizá que sobre la de sus superiores? Fraile carmelita en Zaragoza, durante el sitio de aquella plaza por los franceses, había, como otros muchos de sus hermanos, combatido con el crucifijo en una mano y la espada en la otra, y portándose con tal valor, o más bien ferocidad, que obtuvo en recompensa el grado de teniente. Desde entonces abandonó su ministerio de paz por la carrera de las armas, a la cual llevó el fanatismo de un sectario y la crueldad de un bárbaro. El apóstata vino a Chile como capitán de cazadores del cuerpo de Talavera, mirando a los americanos con el mismo desprecio con que los conquistadores habían tratado a los indios. Consiguió con sus desafueros, siempre sostenido por la autoridad, rodear su persona de tal terror, que rondaba sin más compañía que unos cuantos soldados la ciudad, que la falta de alumbrado público envolvía durante la noche en la más densa obscuridad. Las primeras ocasiones que le tocó salir de patrulla visitó las chinganas donde se agrupaba el populacho, y aunque casi solo, arreó con el sable a los infractores de los bandos con tanta facilidad como un pastor su rebaño; mas las calles estaban lóbregas y los apresados, tímidos y sumisos al principio, viéndose protegidos por las tinieblas, se le escaparon, echando a correr cada uno por su lado. San Bruno no era hombre para ser burlado dos veces. A las noches siguientes, para que no se le volviesen a fugar, los obligó a bajarse los calzones, y atándoselos fuertemente en el tobillo, los hizo marchar con estos grillos de nueva especie, libre de todo temor. Las tinieblas no le asustaban ya, porque había encontrado un medio fácil de suplir las luces que faltaban en las calles; tal era forzar a sus cautivos a que llevaran en la mano una vela encendida, pues, como Marcó, el terrible ministro de sus venganzas mezclaba siempre algo de burlesco e irrisorio a sus tiranías. Con estas precauciones era seguro que la fortaleza de Santa Lucía contaba al otro día tantos nuevos trabajadores como individuos habían sido conducidos a la cárcel por San Bruno de tan ignominiosa manera.
A los oprimidos les llegó también su turno, y los que han sobrevivido hasta el día han de ser muy rencorosos si no se han dado por completamente satisfechos. Si hay algo que iguale la enormidad de las faltas de San Bruno, es la magnitud de su castigo. La vindicta pública no se contentó con que perdiese afrentosamente la vida en un patíbulo; ha perseguido su memoria y la ha condenado a la infamia. La voz popular, guiada por el odio, ha echado sobre los hombros del presidente del Tribunal de vigilancia no sólo sus crímenes, sino también los de todos correligionarios; lo ha convertido en una especie de mito que personifica esa época de despotismo y de sangre. Si prestamos crédito a la tradición adulterada que se ha transmitido de boca en boca, San Bruno aparecerá ante nosotros como un monstruo dominado por la codicia y la lujuria, que robaba su dinero a los habitantes y que a las mujeres les vendía por el precio del honor la gracia de sus esposos o padres. Pero la severa imparcialidad de la Historia, condenando los descarríos de este sayón, no puede consignar esas calumnias. San Bruno en su trato privado era un hombre de maneras groseras, de carácter brutal, pero de costumbres intachables; demasiado casto y excesivamente sobrio para un soldado de la última ralea; delicado y escrupuloso en el manejo del dinero; era cajero de su regimiento, y nunca dio nada que decir; conservaba en sus habitudes ciertas reminiscencias del convento; rezaba con fervor y llevaba rosarios y escapularios. Pero en la vida pública merece su reputación. Era un hombre sin entrañas para cumplir lo que él entendía por su deber. Miraba la insurrección de América como un crimen contra Dios y el rey, y juzgaba, por consiguiente, que toda pena era ligera para los rebeldes. Tales convicciones debían engendrar el encarnizamiento y la inhumanidad que le han conquistado en los anales de Chile un puesto tan poco envidiable.
IX
Una marcha gubernativa semejante a la observada por los realistas desde que la libertad del país quedó sepultada bajo las ruinas de Rancagua, habría excitado reclamaciones en cualquier pueblo, mas en Chile su peso era insoportable, inaudito, inconcebible para los habitantes. Por trescientos años habían disfrutado una existencia tranquila y uniforme, que, si no suministraba ejemplos de grandes virtudes, tampoco la manchaban grandes crímenes. Moradores de un estrecho territorio lejano de Europa, que encerraba por un lado un mar que pocos bajeles surcaban, y por otro, elevadas cordilleras, intransitables durante muchos meses del año, los sucesos exteriores no hacían eco en aquella sociedad, que apenas había subido las primeras gradas de la civilización. En el interior, restricciones políticas y comerciales, que el hábito suavizaba para ellos, les habían quitado toda espontaneidad; los acontecimientos de familia eran los únicos que alteraban la uniformidad de su vida. La revolución los había hecho experimentar fuertes emociones y exalta- do pasiones desconocidas; pero aunque las persecuciones habían destruido a veces el sosiego doméstico, la mayoría las soportaba, y contenía su contento e irritación porque columbraba por término de aquel trastorno social algo de bueno y de útil, mientras que bajo el yugo de Ossorio, y en especial de Marcó, los ataques contra la seguridad individual y la propiedad fueron incomparablemente más repetidos e injustos. Este exceso de severidad exacerbaba a una nación que se hallaba habituada a un trato más dulce y humano, y que no ofrecía mérito para que se le aplicase tanto rigor. Sobre todo, la tiranía de los españoles era rastrera y sin grandeza; no habla nada que le disculpase siquiera a los ojos de una inteligencia vulgar. Constituía su política un sistema de oprimir, torpemente concebido y ejecutado a sangre fría, que inspiraba repulsión. Esos mandatarios que en la paz, cuando nadie los resistía, manifestaban contra los enemigos más saña que los militares en un día de batalla, causaban aversión y repugnancia. Todas sus medidas demostraban que se habían imaginado explotar un pueblo en provecho de un centenar de peninsulares, dominándolos con quinientos Talaveras. No sólo eran tiranos porque a ello les forzaba la necesidad de sostener un orden de cosas imposibles, sino que hacían mal por hacer mal. «Estos hombres que declamaron tanto la infelicidad en que nos habíamos sumergido—dice un contemporáneo en un elocuente resumen de los resultados de la reconquista—, que nos prometían tantos bienes con su nueva dominación, y que aún tienen la impudencia de gritar en sus Gacetas que los gozamos actualmente, debían, ya que no libertarnos de las trabas coloniales, siquiera permitir los establecimientos que no les perjudican. ¿A qué ha sido restituir los derechos parroquiales con gravámenes de los pueblos? ¿Por qué han reducido a la esclavitud a los infelices que, con unánime consentimiento del pueblo, por sus representantes, nacieron en estos años en la posesión de su libertad? ¿Por qué destruir la escuela militar teniendo soldados? ¿Para qué alzar la prohibición que se había impuesto a los prelados monacales de que no hiciesen granjería en dar licencia para que residiesen los religiosos fuera de sus claustros, por un salario que contribuían, y que no pagasen derecho por los honores y grados literarios de su orden? ¿A qué destruir el Instituto Nacional, destinado a la educación moral y científica de los jóvenes y a premiar las primicias de la virtud y religiosidad? ¿Qué les perjudicaba que el tabaco, aunque estuviese estancado, se sembrase en el país y no se trajese de fuera? ¿Por qué sofocaron nuestro hermoso proyecto de formar un Instituto de artes mecánicas para la educación del pueblo, en que nada costeaba el Fisco? ¿Por qué destruir hasta los cimientos la preciosa y única fábrica de tejidos de lana formada en Chillan a tanto costo y con ventajosos progresos? ¿Eran todos estos delitos de infidencias? En recompensa de tantos daños gratuitos, no aparece una sola institución benéfica de nuestros pacificadores. Sólo vemos que nos despedazan por sacarnos la última alhaja de valor para sostener horribles presidios donde agonicemos, costosísimas fortalezas que nos opriman y un lujo y depredación escandalosa en la tropa.
Contenido:I
Durante la aciaga época de la reconquista, la historia de Chile se divide en dos partes, como también la sociedad chilena se fracciona en dos porciones. La una, comprende las tiranías y violencias de Ossorio y de Marcó; la otra, las miserias y padecimientos de los emigrados. Al paso que la primera nos entristece como un largo y doloroso martirio, la segunda nos consuela, a la par que nos aflige, presentándonos el cuadro de hombres que conservan su dignidad en medio de la pobreza, y no descansan un memento buscando recursos para salvar su patria de la opresión en que gime.
La emigración, en sus olas, arrastró miembros de todas las clases sociales. Después del desastre de Rancagua se esparció una alarma general, un terror pánico e irresistible, que precipitó al otro lado de los Andes a individuos que no habían tenido ingerencia en la política ni de hecho ni de palabra. Se corrió que los vencedores venían pasando a cuchillo a los vencidos, voz que motivó la circunstancia de haberse combatido sin cuartel y con bandera negra en aquella fatal jornada. Las escenas sangrientas de Méjico, Caracas y Alto Perú daban también a los españoles una fama terrible, que hacía esperar todo de su crueldad y barbarie. Soldados, mujeres y niños atravesaron los Andes a pie y en la mayor confusión. Esta multitud que improvisaba un viaje penoso por entre rocas cubiertas de nieve, en donde dejaba un rastro de sangre, soportó penalidades sin cuento. Faltaban los víveres y las cabalgaduras; muchos de estos infelices viajeros abandonaban en el camino, extenuados de fatiga, sus equipajes, que habían transportado en hombros. Aquellas cumbres presenciaron cuadros patéticos, escenas lamentables producidas por el hambre, la desnudez y la precipitación de la marcha. Se vio a una pobre madre dar a luz sobre la nieve a un hijo, que llevó en sus brazos hasta Uspallata.
Uno de los últimos en abandonar el suelo de Chile fue don José Miguel Carrera, quien defendía las espaldas de los fugitivos con la poca tropa que no se había desorganizado. Lo abandonaba triste y pensativo, con un vago presentimiento de los males que se cernían sobre su cabeza. Muchos de los argentinos que intervinieron en la revolución, como Balcarce, Villegas, Vidal, Pasos, don Santiago Carrera, habían tenido con él frecuentes desavenencias; algunos aun se habían declarado paladinamente por sus adversarios políticos. Temía que el Gobierno de las Provincias Unidas, influido por estos personajes, le hiciese una acogida desfavorable, y se iba preparando a no sufrir la menor cosa que menoscabase en un ápice su dignidad. El gobernador de Cuyo, don José de San Martin, oficial que se había distinguido en la guerra de España, no estaba hecho para entenderse con él. De un carácter tan altanero y ambicioso como el suyo, ansiaba por ocupar en los acontecimientos de América el papel que correspondía a su alta capacidad, no tolerando ni superiores ni iguales. Era, pues, inevitable que chocase con Carrera, que tampoco reconocía la supremacía de nadie y cuyo orgullo se aumentaba con la desgracia. Mientras más lo abatía la fortuna, tanto más se elevaban sus pretensiones, sin que le intimidase ningún género de persecuciones. Si en la prosperidad cedía, si era capaz de alargar una mano de amigo a O'Higgins, después de haberle derrotado, oponía en el infortunio una resistencia incontrastable a sus enemigos. Los individuos que habían desterrado a Mendoza, cuando se apoderó del Gobierno deponiendo al director Lastra, muchos de ellos distinguidos por su graduación o su talento, habían predispuesto en contra de Carrera el ánimo de San Martín, pintándoselo como un espíritu turbulento, principal causa de la pérdida de Chile. En consecuencia, San Martín se había formado una idea desventajosa del carácter de este caudillo, que creía díscolo e intratable. Bajaba don José Miguel de la cordillera y el gobernador de Cuyo venía a auxiliar la emigración, cuando se encontraron los dos en el valle de Uspallata, y aunque se reconocieron, no se saludaron. Este fue el principio de las hostilidades [110]. A poco supo Carrera que algunos de los confinados de julio habían salido al camino a insultar a su familia; que el mismo San Martín había dado órdenes a los soldados de que reconociesen por general a O'Higgins; que habían sido vejados dos de sus más decididos partidarios, don Juan José Benavente, a quien San Martín había ofrecido enseñarle política con el sable porque no se quitó el sombrero en su presencia, y don Juan de Dios Ureta, a quien se había obligado a bajarse de una mala bestia porque no tenía de pronto con qué pagarla, forzándole a caminar con el avío al hombro.
Carrera, prevenido como estaba, divisó en estos incidentes otros tantos actos de malquerencia hacia su persona; pensó que sus recelos comenzaban a realizarse aun antes de lo que había temido; que había un ánimo deliberado de ajarle y de ensalzar a sus rivales, y que los desaires y persecuciones de aquel en cuya protección había confiado se agregarían para él a los sinsabores del proscripto. Nunca había sentido afecto por los argentinos; pero entonces su antipatía se convirtió en odio. Esa disposición de que se pusieran a las órdenes de O'Higgins, comunicada a sus subalternos por San Martín por un mandatario extranjero, hería en lo más vivo su pundonor de general, de hombre de partido, de chileno. El espíritu de nacionalidad estaba muy pronunciado en don José Miguel, lo llevaba aun hasta la exageración; era en extremo puntilloso en todo lo que le parecía un ataque a las prerrogativas de su patria. En el caso presente su altivez y sus odios políticos se aunaban con este sentimiento para que el insulto le hiciera mayor impresión. Con la rabia en el corazón aguardó impaciente en el alojamiento al gobernador, a fin de exigirle una explicación. Tan luego como se le anunció su venida, aunque ya fuese entrada la noche, envió con uno de sus ayudantes a pedirle una conferencia. San Martín le recibió en el acto y con la mayor cortesía. La conversación fue cordial y amistosa. Manifestó a Carrera que al dar la orden de que se reconociera por jefe a O'Higgins no había tenido intención de ofenderle; que habiendo visto venir dispersos y desbandados un gran número de soldados había tratado de evitar las fechorías, siempre temibles en semejantes circunstancias, y para conseguirlo había encargado de contenerlos al oficial chileno de más graduación y respeto que había encontrado a su lado. Como don José Miguel se quejara de la escasez de cabalgaduras para su tropa y de la carestía con que se les vendían los pocos víveres que se les proporcionaban, le prometió poner a su disposición para remediar el mal cuantos le fuera posible. Todo pareció quedar arreglado, y los dos se separaron, si no completamente satisfechos en el fondo uno de otro, al menos con todas las apariencias de una recíproca consideración.
Mas apenas amaneció el siguiente día, pudo conocerse que las competencias y disgustos que molestaban a los fugitivos tenían su raíz en pasiones demasiado irritadas para que cortaran con una palabra. San Martín se había marchado muy de madrugada para Mendoza, dejando a O'Higgins el encargo de prestar a la división los auxilios que había prometido. Habiendo éste merecido el honor de que se le encomendase la comisión con preferencia a otro, aparecía rodeado de sus parciales y de algunos jefes argentinos con todo el prestigio del apoderado, del hombre de confianza, del gobernador. Algunos de sus amigos, entre los cuales llevaba en esta ocasión la voz don Santiago Carrera, pretendieron que debía entregársele el mando de las tropas en virtud de la delegación de San Martín. Los carrerinos no se mostraron muy dispuestos a permitir se infiriese a su caudillo tan humillante agravio e hicieron entender que no obedecerían las órdenes de ningún otro. Los emigrados, a quienes la guerra civil traía divididos desde Chile, habrían venido a las manos en el momento de pisar un suelo extraño, si O'Higgins hubiera cometido la imprudencia de reclamar el mando; mas viendo la disposición de los ánimos no se atrevió a exigir una obediencia que se le habría negado, y se puso en camino con los dragones de Alcázar, evitando con su determinación que se desbordasen de una manera terrible resentimientos antiguos que los sucesos referidos habían agriado. Siguióle luego don José Miguel con el grueso de la fuerza, y apenas pisó los umbrales de la ciudad tuvo que sujetarse a una inquisición injuriosa para su honra por la causa que la inspiró. Se hablaba mucho en el público de los ingentes caudales que llevaba consigo, del oro y de la plata de que se había apoderado en su fuga de Santiago, y declarándose los mandatarios de Cuyo herederos del fisco chileno procuraron echarse sobre aquel tesoro. Un escuadrón de aduaneros, escoltados por una partida de cívicos, se precipitaron sobre los equipajes de los Carrera, de su hermana doña Javiera de Uribe y de don José María Benavente, y les intimaron que dejasen registrar las cargas de su pertenencia. Los dueños al principio resistieron con energía semejante examen; pero su oposición no hizo sino aumentar el empeño de los empleados del resguardo, que los amenazaron con usar de la violencia si no consentían por bien. Entonces hubo que ceder. Inspeccionaron los baúles y las camas con la mayor escrupulosidad; más en vez de las cuantiosas cantidades que tal vez esperaban descubrir, sólo hallaron ropa y objetos de poco valor. No habiendo podido practicarse igual operación con el equipaje de don José Miguel por haberse perdido las llaves, lo condujeron ellos mismos a la Aduana, en donde fue preciso al siguiente día para abrirlo descerrajarlo. Este reconocimiento no produjo tampoco ningún resultado, y sufrieron el mismo desengaño que con los otros. No puede ponerse en duda que la razón de esta medida fue, como lo hemos in- dicado, el deseo de posesionarse de los caudales de que, según se suponía, se habían apropiado los Carrera. Si hubiese sido un mero trámite fiscal, se habría practicado con todos; mas únicamente se observó con las personas citadas.
Habría bastado este recibimiento para suscitar entre el gobernador y Carrera enemistades y disensiones; pero motivos más serios vinieron bien pronto a imprimir a la controversia un carácter más grave y hostil. Don José Miguel pretendía ejercer sobre sus tropas la autoridad de un general en jefe, sin permitir que ningún mandatario extranjero se entrometiera en el régimen doméstico y económico de su división, y alegaba por fundamento de su conducta el pacto de unión que existía entre Chile y la República Argentina. Reclamaba de un aliado lo que sin dificultad le habría concedido un neutral. Desde que entraba con la autorización competente en el territorio de un pueblo amigo, y más que amigo, hermano, no es- taba dispuesto a tolerar que se le usurpasen las atribuciones que le correspondían de derecho. Había salido de su patria al frente de los restos escapados del destrozo de Rancagua; se había dirigido a Mendoza para buscar protección, no para rendirse, y sólo aguardaba auxilios del Gobierno de Buenos Aires para repasar la cordillera y continuar la guerra en la provincia de Coquimbo. Sostenía, pues, que debía tratársele como al jefe de un ejército en tránsito, no como a un subalterno, y obraba en conformidad de estas ideas. Cuando más, en caso de tener que recibir las órdenes de alguien, serian las del director supremo, y nunca las de un simple gobernador [111].
Estas pretensiones incomodaban sobremanera a San Martin, que las recibía como un insulto dirigido a su persona, como un desacato cometido contra la dignidad del puesto que ocupaba. No podía tolerar con paciencia que fuese Carrera y no él quien diese el santo; que la retreta se tocara en la casa del general chileno y no en la suya. Pensaba que desde que los españoles se habían enseñoreado en Chile, habían cesado de hecho en sus funciones todos los magistrados, todos los oficiales de este Estado, cualquiera que fuese su grado o jerarquía, que habían pasado a ser meros ciudadanos como cualesquiera otros, y que en todo estaban sujetos a su jurisdicción. Miraba como actos de sedición, dignos de castigo y abusivos de la hospitalidad, los aires de independencia que aparentaba Carrera. Decía con indignación que éste intentaba mantener en el centro de una ciudad ajena una especie de nación ambulante y postiza gobernada por él solo.
II
Una parte de la emigración apoyaba esta opinión y fomentaba las prevenciones de San Martín contra don José Miguel. Ya hemos dicho que los desterrados de julio, entre los cuales se contaban hombres de tanto respeto como Mackenna, y de un talento tan insinuante como el de Irisarri, le habían rodeado desde su llegada a Mendoza, y formaban su círculo. Naturalmente, O'Higgins y sus amigos, correligionarios políticos de los anteriores, se les habían unido, y repetían en coro, recargándolas con los más negros colores, cuantas acusaciones había inventado el espíritu de partido contra don José Miguel. San Martín los escuchaba con suma complacencia; no simpatizaba mucho con el desgraciado general que no se había prestado a tributarle las consideraciones que le habían exigido y en quien miraba para el porvenir un obstáculo a su ambición. Meditaba ponerse a la cabeza de la expedición que marcharía a libertar a Chile, y con su mirada penetrante columbraba en Carrera un émulo que le disputaría el mando y le embarazaría sus planes. Veía a la inversa entre sus adversarios personas sumisas y dispuestas a servirle con su brazo y con la influencia de que gozaban entre sus compatriotas. No tenía que vacilar un momento sobre la línea de conducta que conveníale seguir. Abatiendo a don José Miguel, castigaba los procedimientos de una persona a quien reputaba insolente y descomedida, facilitaba para después la realización de sus proyectos, y se ligaba por la gratitud a los hombres de quienes iba a tener necesidad. En poco tiempo la competencia había enconado los ánimos hasta el último extremo. Día a día había luchado los dos contendores a punta de oficios. En esta correspondencia acre e incisiva se habían lanzado mutuamente esas injurias que pocas veces se perdonan. La cólera de San Martín había llegado al colmo, y los o'higginistas no se descuidaban en atizarla. Trabajaban principalmente por acabar de hundir a Carrera, despojándolo de la sombra de poder que le restaba. Así excitaban de continuo al gobernador para que le separara de la división y alejara de Mendoza tanto a él como a los demás corifeos de su partido. San Martin, que contentando estos deseos satisfacía los propios, se manifestaba muy inclinado a darles gusto. Para proporcionar un pretexto al gobernador le elevaron una especie de acta en que recapitulaban todas las recriminaciones y cargos que podían levantarse contra su rival, y solicitaba la expulsión de éste.
Los carrerinos, por su parte, tan luego como supieron la ocurrencia, se reunieron sin pérdida de tiempo y se pusieron a redactar el proceso de sus enemigos con tanta hiel y acrimonia como éstos habían usado para con ellos. Estaban ocupados en esta operación cuando vino a notificarse a los tres hermanos Carrera y a los dos vocales de la última Junta, Muñoz y Uribe, la intimación de que salieran confinados a la provincia de San Luis a esperar las órdenes del director supremo. El intendente paliaba este decreto con la precisión que tenia de atender no sólo a la seguridad de sus propias personas, sino también a la tranquilidad pública que amenazaba alterar la fermentación producida por su presencia entre los emigrados. “Si usía confinase a José Miguel Carrera—le contestó éste entre otras cosas —, ya expondría los derechos del hombre al alcance de la judicatura y el orden con que deben hacerse los juzgamientos; pero como general del ejército de Chile y encargado de su representación en el empleo de vocal del Gobierno, que dura mientras lo reconozcan los patriotas libres que me acompañan y mientras hagamos al directorio de estas provincias la abdicación de armas y personas a que marchamos, sólo puedo contestar que primero sería descuartizarme que dejar yo de sostener los derechos de mi patria.” Le avisa en seguida en medio de muchos desahogos bastante provocativos contra su proceder y el de los o'higginistas, que puesto que considera perjudicial su permanencia en la ciudad, se queda disponiendo para marcharse a la mayor brevedad con su tropa a Buenos Aires.
A la vista de esta actitud conoció San Martín que se había apresurado en demasía, pues no estaba preparado para oponerse por la fuerza a semejante resolución. Carrera se hallaba a la cabeza de un cuerpo de tropas cuya mayor parte abrigaba hacia su caudillo un verdadero afecto, el amor del soldado por un jefe querido, mientras que San Martin no había reunido todos los elementos necesarios para intimidar a los parciales del general chileno e impedir que la desesperación y el entusiasmo por éste los precipitaran en una resistencia porfiada. Tomó el partido de cejar por entonces, y aplazó para más tarde el cumplimiento de sus designios. Uno de los rasgos prominentes de su carácter era el disimulo; sabia ocultar su pensamiento y no escrupulizaba por llegar a su fin acomodarse un rostro que disfrazase los sentimientos que en realidad le animaban. Por salir del apuro no tuvo en esta ocasión ninguna repugnancia para ir a las ocho de la mañana a hacer a don José Miguel una visita, en la cual le hizo mil protestas de amistad, se disculpó por su providencia y le manifestó estaba conforme en que él o cualquiera de sus amigos pasasen a Buenos Aires o al punto que más les acomodase.
III
No tardó Carrera en convencerse de que no tenía intención de cumplirle esta promesa. Hacia este tiempo partieron para la capital del Plata Mackenna e Irisarri acompañados de don Pablo Vargas. Se susurró que el objeto de su viaje era ir a trabajar por los intereses de su facción al lado del director supremo. Sospechando este propósito, el bando contrario procuró neutralizar las ventajas que podían obtener con esta determinación, enviando también un agente que abogase por su causa. Nadie pareció más idóneo para tan delicada misión que el presbítero Uribe, Le sobraba sagacidad para luchar en diplomacia con los emisarios de los o'higginistas, y estaba en posesión de todos los datos y antecedentes necesarios para defender las pretensiones de sus amigos. A fin de llevar al cabo esta resolución, solicitó Carrera de San Martín que concediese a su colega Uribe el correspondiente pasaporte. Mas el jefe argentino, olvidado de los ofrecimientos que había hecho pocos días antes, contestó que estaba dispuesto a permitir se trasladara a Buenos Aires cualquier individuo que se le indicara, a menos que fuese de los que componían la última Junta de Chile, porque ignoraba qué decisión tomaría sobre las personas de éstos su Gobierno, a quien ya había consultado.
Esta variación del gobernador dejaba traslucir algo de sus designios. Importaba, por consiguiente, apelar cuanto antes a la protección del director, y buscar un amparo a la sombra de su autoridad. Fue lo que hizo don José Miguel, apresurándose a pedir licencia para que partiesen su hermano Luis y el coronel don José María Benavente, ya que no lo había obtenido para don Julián Uribe, como lo había deseado. Estos dos caballeros debían hacer ante el Gabinete de Buenos Aires la historia de los servicios prestados por su partido a la independencia americana, y una relación de los agravios que les había inferido el intendente de Mendoza, implorando juntamente los auxilios que exigía una expedición restauradora.
Mas todo el empeño de los carrerinos por aferrarse en su naufragio a una tabla de salvamento era inútil; su ruina estaba decretada y su poder no alcanzaba a conjurar la tempestad que iba a sumergirlos. San Martin no era hombre que desistiera fácilmente de lo que una vez había concebido. Había visto que don José Miguel no se intimidaba por simples amenazas, aunque llevasen la forma de decreto y la firma de un mandatario superior, y la experiencia le había enseñado que aquel genio contumaz sólo se doblegaría delante de una fuerza capaz de imponerle. Desde que esta idea había penetrado en su espíritu se había puesto a la obra. Antes de todo había computado sus recursos para no exponerse a dar un golpe en falso. Había alistado las milicias de los alrededores a fin de que viniesen a reforzar el cuerpo de auxiliares argentinos, mandados por Las Heras, que estaba a sus órdenes, y se había asegurado de la cooperación de Alcázar y Molina, que disponían de una parte de las tropas chilenas. Cuando tuvo arreglados todos estos preparativos, exigió de Carrera que diese a reconocer en su división por comandante al general de armas don Marcos Balcarce. El desgraciado don José Miguel, que se iba sintiendo ya débil e impotente para la resistencia, no se atrevió a contestar el oficio por no enconar más la cuestión. Pensó probablemente que el silencio le haría ganar tiempo, hasta conocer las intenciones del director supremo. Reprimió con trabajo los arranques de su arrogancia, y se contuvo. Pero este sacrificio de nada le valió. San Martín se hallaba demasiado fuerte y estaba muy resentido para que le guardara muchas consideraciones. En aquellos días le dirigió una tras otra las notas más imperiosas e insultantes. Carrera, que había comprendido que se le habían minado muchos de sus propios soldados, perdidas sus esperanzas, quiso morir como valiente, más bien que bajo los golpes de la persecución, y solicitó con ahínco se le proporcionaran algunos auxilios para dejarse caer con sus compañeros sobre la provincia de Coquimbo. La respuesta de San Martin fue intimarle el 30 de octubre que, si en el perentorio término de diez minutos no entregaba su tropa a don Marcos Balcarce, le trataría, no como a un enemigo extranjero, sino como a un infractor de las leyes del país, y le castigaría como a tal [112].
IV
Carrera, aunque le doliera, conoció bien pronto que no le quedaba otra salida que rendirse. El cuartel estaba rodeado por numerosas milicias de caballería; se hablan abocado cañones a las avenidas principales; Alcázar y Molina, al frente de sus soldados, aparecían entre los sitiadores; se habla desplegado, en una palabra, un grande aparato militar, ni más ni menos que si fueran a asaltar, no el desmantelado corral que servía de alojamiento a los emigrados, sino un punto convenientemente fortificado. Sin embargo, toda aquella ostentación de fuerzas se redujo a una simple parada, porque el general, cediendo a la necesidad, obedeció a cuanto se le exigía, y según se lo indicaron, hizo formar la tropa en el patio del cuartel. Entonces, a la vista de la línea, se proclamó un bando que proponía a los chilenos continuar sus servicios bajo las banderas argentinas o retirarse como meros ciudadanos. En seguida un ayudante mandó que avanzasen dos pasos los que prefirieran la primera de estas propuestas. Sólo dos hombres se separaron de la tila; los demás permanecieron firmes. Esta decisión desagradó a los mandatarios de Cuyo, y, a pesar del bando, todos aquellos hombres, tanto los que hablan admitido el nuevo compromiso como los que hablan rehusado, fueron retenidos y enviados en número de setecientos a Buenos Aires, en donde fueron incorporados en distintos batallones. [113]
Apenas se concluyó esta función, San Martín hizo llamar a su presencia a don José Miguel y a don Juan José Carrera, a Uribe y a don Diego Benavente, y exhortándolos a la conformidad, puso en su conocimiento que, obligado por las circunstancias, se veía en la precisión de dejarlos arrestados. El primero de estos señores le contestó que «no extrañaba semejante tratamiento, porque lo esperaba desde tiempo atrás, y que con respecto a la conformidad, era esa una virtud que le habían enseñado los españoles en sus cárceles, cargándole de cadenas-. De ahí fueron los cuatro conducidos a un estrecho calabozo, en donde quedaron presos con centinela de vista. El gobernador había llevado muy a mal la repugnancia manifestada por la tropa para alistarse en el ejército argentino, y atribuía, por las insinuaciones de ciertos individuos, esta que él llamaba insubordinación a la influencia del capitán don Servando Jordán. Por tal motivo estaba irritadísimo con este oficial, a quien ordenó comparecer luego que se retiraron los cuatro anteriores. Cuando se le presentó, le recibió con cortesía; pero habiéndole mandado que siguiese a su ayudante, no sabemos con qué objeto, el capitán a corta distancia del gobernador se colocó el sombrero en la cabeza para librarse de los rayos del sol. Tal vez ejecutaría este acto con insolencia, aunque Jordán asegura que no, bajo su palabra de honor, mas lo cierto es que San Martín se precipitó furioso sobre él, le arrojó al suelo el sombrero, le dio una manotada en el brazo y le gritó con voz entre- cortada por la cólera: «Delante de mí nadie se cubre. Tengo bayonetas para destapar a usted los sesos. Usted pagará su desacato.» Hizo después arrastrarle a la prisión de los criminales comunes y remacharle una barra de grillos. [114]
Contamos la anécdota, porque puede servir para dibujar un rasgo del carácter de uno de los libertadores de América. Los hombres notables son casi siempre una mezcla de grandes cualidades y de pequeños defectos, y la Historia, que no es una apología sino un ejemplo fiel de lo pasado, debe procurar poner en escena los personajes cuales han sido, y no rotular con nombres célebres creaciones convencionales o de pura fantasía. Cuando el escritor tropieza con una falta de alguno de esos a quienes nos liga la gratitud, y que desearíamos hallar siempre intachables, es un triste deber sagrado consignarla; sin insultar a la verdad el historiador se desquitará en otra ocasión, relatando las hazañas o virtudes del mismo personaje.
A solicitud de Carrera, él y sus compañeros de cárcel fueron trasladados a Buenos Aires bajo la custodia de treinta dragones. El jefe de la escolta había recibido instrucciones para exigir de los reos (así se les denominaba en el pasaporte) el dinero que necesitaría para satisfacer su paga. Sabedora la tropa de esta disposición, reclamó de los presos los sueldos cumplidos del último mes, que no se le habían aún cubierto, y como éstos se negaron a sus pretensiones, resolvió cancelar sus cuentas por sí misma, saqueando los equipajes. Afortunadamente este complot principió a tramarse en las inmediaciones de San Luis, de manera que el intendente de la provincia, Dupuy, pudo ser informado de la maquinación y evitar su estallido, haciendo arrestar al oficial que la encabezaba. La tropa continuó custodiando a los viajeros hasta el pueblo de Lujan, distante diez y seis leguas de la capital, en donde recibió orden del director don Gervasio Posadas para retirarse y dejarlos entrar libremente; pero antes de separarse el capitán que la mandaba, arrancó a don José Miguel 50 pesos como recompensa debida a sus soldados por haberlos acompañado.
VI
Mientras pasaban los prisioneros de Mendoza a Buenos Aires, había ocurrido en esta ciudad un lance funesto que comprometió todavía más la crítica posición de los tres hermanos. Hemos hablado antes de las dos comisiones, compuestas, la una, de Mackenna, Irisarri y Vargas, y la otra, de don Luis Carrera y Benavente, que a cortos intervalos enviaron las dos facciones en que estaban divididos los emigrados a defender sus encontrados intereses al lado del Gobierno central Mackenna y los Carrera se aborrecían de muerte. Al principiar su vida pública, la más estrecha unión había existido entre el primero y don José Miguel; ambos se habían manifestado una estimación sincera, y había reinado entre ellos una intimidad como se encuentra rara vez aun entre camaradas de colegio. Después, la disconformidad de miras políticas los había separado, había enfriado su afecto y al fin los había convertido en enemigos implacables. No hay resentimientos más profundos que los que suceden a la amistad. Durante toda la campaña contra los españoles se habían inferido recíprocamente grandes ofensas, y se habían prodigado una multitud de esas injurias que se mirarían como insignificantes si se consideraran con tranquilidad, pero que abultadas por la prevención parecen desmedidas.
Cuando los Carrera estaban perseguidos por la administración Lastra, Mackenna había firmado contra éstos un informe que comprende desde la aparición de ellos en la revolución hasta su prisión en Chillan, y que ha quedado como la acusación más fulminante que se les haya levantado. A su turno los Carrera, cuando se apoderaron del mando a consecuencia del movimiento de julio, le confinaron con otros a Mendoza. Allí Mackenna, que había sabido atraerse las atenciones del gobernador, contribuyó en gran parte a desbaratar los planes de sus rivales, y a que, en vez de ser favorecidos, se les persiguiese. Era generalmente respetado; de una austeridad de costumbres ejemplar, reunía a la rigidez del veterano que se ha habituado a cumplir al pie de la letra la ordenanza, la devoción fervorosa del católico irlandés, nación a que pertenecía, que observa rigurosamente los mandamientos de Dios. Su valor estaba probado; antes de venir a Chile había servido en los ejércitos de España, tanto en la Península como en África. Aunque el empleo de cuartel-maestre que desempeñaba le habría permitido abstenerse de entrar en la batalla, nunca había podido permanecer simple espectador, y voluntariamente había casi siempre solicitado de sus jefes comisiones arriesgadas [115]. Su cabeza estaba cubierta de canas; pero bajo ellas ocultaba la petulancia de un joven. A despecho de los años, la sangre circulaba ligera por sus venas, y el corazón le latía aprisa. Esa exaltación de carácter hacía que sus pasiones fuesen en extremo impetuosas; no sabía ni amar ni aborrecer a medias. Su odio contra los Carrera era in- gobernable, salvaba todas las barreras. Era su enemigo a cara descubierta, sin hipocresía. Nada le impedía expresar delante de todo el mundo, crudamente y sin ambages, lo que pensaba acerca de ellos.
Quien se haya penetrado del orgullo, de la fogosidad, del arrojo que sus adversarios habían recibido en patrimonio de la naturaleza, comprenderá la impresión terrible que debían causarles las injurias de un hombre de la categoría de don Juan Mackenna. Si él los odiaba, ellos también le odiaban. Si él los insultaba y los ofendía, ellos también le insultaban y le ofendían. Ninguno de los cuatro estaba amasado para contentarse con zaherir desde lejos a sus contrarios y limitarse como mujeres a hacer una guerra de palabras. Dos veces habían intentado darse razón con las armas en la mano. Primeramente en Talca, Mackenna y don Luis se habían desafiado; pero no sabemos cómo la autoridad había sido advertida, y el duelo no había podido llevarse al cabo [116] Después en Mendoza, don Juan José y Mackenna habían resuelto también terminar la cuestión como militares de honor; habían concurrido con este objeto a la cañada; habían alcanzado aun a dispararse un tiro, y como ninguno hubiese recibido lesión, estaban cargando de nuevo sus pistolas, cuando llegó apresuradamente al frente de una partida el ayudante don Domingo Arteaga, que venía a intimarles en nombre del general en jefe que, o se separaran sin tardanza, o marcharan arrestados. Sabedor don José Miguel del negocio, había pensado que cualquiera que fuese su resultado embrollaría todavía más sus relaciones con San Martín, y había procurado impedirlo a toda costa [117].
A los pocos días salió Mackenna para Buenos Aires con sus compañeros; don Luis con el suyo, le siguió de cerca, según queda dicho. En cada posada, en cada posta recogía este último las voces ofensivas a su familia, que habían ido esparciendo los que le precedían. En todas partes oía que los habían pintado como forajidos traidores, asesinos; que atribuían a don José Miguel la pérdida de Chile, el desastre de Rancagua; que le echaban en cara haber abandonado cobardemente a los patriotas. Figuraos que los resentimientos del viajero eran de antigua data, y que a cada paso su amor propio recibía una nueva herida, ¡y qué herida!, una sola habría bastado para convertir en enemigos irreconciliables a dos hombres que se hubieran amado, y entonces podréis calcular la medida de su furor.
Llegado a la capital don Luis fue casualmente a alojarse en una fonda, al frente de la que ocupaba Mackenna. En la ciudad fue peor que en el camino. Las rencillas de los chilenos servían naturalmente de conversación en las tertulias. En todas las casas donde visitaba, le pedían explicaciones sobre lo que relativamente a su persona y la de sus hermanos propagaban sus contrarios. Esas hablillas que mancillaban la reputación de su familia, comentadas por los comadreros de un pueblo extraño, al cual venía a pedir protección, atizaban su rabia, aguijoneaban su deseo de venganza y le ponían fuera de sí. No era, puede decirse, un sentimiento puramente personal el que le estimulaba; sus motivos tenían algo de más generoso, de más desprendido. De los tres Carrera, don Luis era el que menos animosidades había suscitado. Al contrario, todos, por lo general, le amaban; sus camaradas por su jovialidad, los soldados por su valor, las mujeres por su belleza y su elegancia. Era un mozo apuesto y cortés, de sangre ligera, de un corazón caballeroso, que se hacía querer tan luego como se le conocía. Uno de sus adversarios políticos nos ha confesado con toda nobleza que era un valiente cuya mano se estrechaba siempre con gusto, y uno de sus compañeros de armas ha escrito que su cabeza erguida, sobresaliendo entre las filas, era el pendón que seguían durante el combate. Así murmuraban contra sus hermanos, reservaban para ellos todo el veneno, toda la hiel; a don Luis le consideraban, iban aun hasta ensalzarle por abatir a los otros dos. Contaban que en la acción de Rancagua, cuando la tercera división tuvo que retirarse, había roto su espada, exasperado al ver que no se le dejaba abrir por entre las trincheras y batallones enemigos un pasaje a los sitiados. El hecho es falso, pero es cierto que lo referían. Sin embargo, estos lenitivos no le enfriaban, estas excepciones en su favor no le calmaban. Una injuria inferida a don José Miguel le dolía más que si él la hubiera recibido. Le profesaba un tierno afecto de hermano, y le respetaba como al más ilustre representante de su apellido, como al sostenedor de su casa. Encaraba, pues, el negocio no enteramente desde el punto de vista del egoísmo, sino como una mancha que se intentaba arrojar sobre su familia, sobre el nombre que llevaba. Exigir una satisfacción era, a su juicio, un deber sagrado que le correspondía cumplir, porque se llamaba Carrera.
Por desgracia las cosas habían llegado a un extremo que no se les divisaba otra solución que un duelo. Fue ésta la resolución que adoptó don Luis, y en su conformidad escribió a Mackenna la siguiente esquela: «Noviembre 20. Usted ha insultado el honor de mi familia y el mío con suposiciones falsas y embusteras; y si usted lo tiene, me ha de dar satisfacción, desdiciéndose en una concurrencia pública de cuanto usted ha hablado, o con las armas de la clase que usted quiera y en el lugar que le parezca. —No sea, señor de Mackenna, que un accidente tan raro como el de Talca, haga que se descubra esta esquela. — Con el portador espera la contestación de usted, L. C.
La fonda en que vivía don Luis pertenecía a un norte- americano, Mr. Taylor, comandante de un queche de guerra argentino; se interesaba en extremo por su huésped, que le había sido muy recomendado por Mr. Poinsset, aquel íntimo amigo y consejero de los Carrera, primer cónsul de la Confederación en Chile. Éste consintió en encargarse de la carta, y fue a llevarla en persona. La respuesta de Mackenna no se hizo aguardar. Hela aquí: «Noviembre 20. La verdad siempre sostendré, y siempre he sostenido; demasiado honor he hecho a usted y a su familia, y si usted quiere portarse como hombre, pruebe tener este asunto con más sigilo que el de Talca y el de Mendoza. Fijo a usted el lugar y hora para mañana a la noche; y en esta de ahora podría decidirse, si me viera usted con tiempo para tener pronto pólvora, balas y un amigo, que aviso a usted llevo conmigo. De usted, M.» [118].
VII
A las siete de la noche del siguiente día, don Luis, acompañado de Mr. Taylor, a quien había elegido por padrino, se dirigió al bajo de la Residencia, uno de los arrabales más solitarios de la capital del Plata, y encontró allí aguardándole a don Juan Mackenna junto con don Pablo Vargas. La calle estaba desierta. A más de los cuatro actores indispensables en el desafío, sólo iba a presenciarlo el cirujano don Carlos Hanford, a quien se había llamado en la previsión de una desgracia. Los contendores se saludaron con cortesía. Carrera sacó un par de pistolas y se las pasó a los testigos. Éstos las examinaron con cuidado y después las cargaron. Concluida esta operación se las presentaron a Mackenna, quien escogió la que mejor le pareció; don Luis tomó la otra. Colocados en seguida a una distancia de doce pasos, dispararon al mismo tiempo. La bala de Carrera no tocó siquiera el cuerpo de Mackenna; pero la de éste atravesó el sombrero a su adversario. Taylor se interpuso entonces; dijo que se habían portado como hombres de honor, que debían darse por satisfechos y buscar cómo avenirse. Don Luis contestó que estaba pronto a una reconciliación, siempre que su contrario consintiese en retractarse en una concurrencia pública de todas las palabras con que había atacado su reputación. Apenas le dejó concluir Mackenna. Las pretensiones de su rival habían avivado su rabia de solo oírlas. «No me desdiré nunca—gritó —, y antes hacerlo me batiré todo un día.» «Y yo me batiré dos» — replicó don Luis, volviéndole baldón por baldón. Ni uno ni otro quisieron escuchar una sola razón más; se les habían hecho largos los minutos gastados en la interrupción, y exigieron de los testigos que se apresuraran a cargar las armas otra vez. En esta ocasión fueron las pistolas de Mackenna las que se emplearon, y fue a Carrera a quien le tocó elegir. Los dos tornaron a colocarse frente a frente, en la misma posición en que antes se habían apostado. Dada la señal, salieron los dos tiros y Mackenna midió con su cuerpo la tierra; la bala de su adversario le había hecho pedazos el guardamonte de su pistola, le había quebrado un dedo y le había roto de rebote las arterias de la garganta. Fue inútil la asistencia del cirujano y vanos todos los socorros con que se intentó volverle a la vida [119]
Don Luis había quedado ileso y estaba vengado. Pero tal vez le habría sido mejor morir. Si en aquel momento hubiera conocido el porvenir que le estaba reservado, ¿quién sabe si habría envidiado la suerte de su rival? Sólo iba a sobrevivirle cuatro años, y cuatro años que no serían para él más que una serie de infortunios y de dolores. En ese corto período de la persecución, las ansiedades del proscripto, el triunfo de sus enemigos, la ruina de su familia, la pérdida de sus esperanzas, el desvanecimiento de sus ilusiones, el destierro, los calabozos, el cadalso.
VIII
Al día siguiente los transeúntes descubrieron el cadáver de Mackenna, y fue expuesto, según costumbre, en el pórtico de la cárcel. Sus amigos le reconocieron, y a las pocas horas no se hablaba en la ciudad sino del duelo y de su triste desenlace. La muerte de un personaje de tanta importancia cuyo nombre estaba ligado al recuerdo de victorias brillantes, obtenidas contra los españoles en las campañas de Chile, debía naturalmente llamar la atención de los habitantes de Buenos Aires. Mas el ruido excitado por este infausto acontecimiento dimanó no sólo de la categoría de la victima; el espíritu de partido lo utilizó para proveerse de armas contra los Carrera. Los que tenían interés en perder a estos tres jóvenes se pusieron a esparcir que no había perecido en un desafío leal, sino que había sido cobardemente asesinado. Acomodaron a su antojo, y con ese descaro que da la seguridad casi plena de no ser desmentido, un hecho que sólo tres personas habían presenciado. Suponían accidentes que no se habían verificado. Forjaban un cuento inverosímil, pero que halagaba sus pasiones, en lugar de una realidad que, aunque por cierto muy lamentable, no deshonraba a nadie. Publicaban a voz en cuello, los unos que el malogrado Mackenna había sido muerto por una bala partida en cuatro pedazos y atada con seda; los otros que le habían disparado por la espalda, y otros, todavía, que le habían ultimado después de herido y cuando yacía en el suelo sin poder valerse. Se conoce la afición del pueblo a todo lo extraordinario, sea un crimen, sea una virtud, y así no se extrañará que estuviera pronto a prestar oídos, más bien que a la verdad, a esas calumnias que proporcionaban alimento a su imaginación.
Los perseguidores encarnizados de don Luis necesitaban imprimir esta dirección a la opinión pública para llegar a saciar la tirria que contra él abrigaban. Las leyes españolas que regían en las Provincias Unidas, como en las demás colonias, castigaban con la pena de muerte a los duelistas y sus testigos; pero estas leyes estaban abolidas por las ideas dominantes de una época en que casi todos ceñían espada y no recurrían a otro juez para dirimir sus querellas. Una simpatía general habría seguido hasta su prisión a aquel que hubiera sido encarcelado sólo por haberse desafiado, y la sociedad sin duda habría revocado la sentencia que en un juicio de esta clase hubiera pronunciado un magistrado con la mano sobre el Código. Para molestar con éxito a don Luis era preciso acusarle, no de un lance de honor, sino de una felonía. Fue esa la determinación que adoptaron sus contrarios. Pudieron hacerlo sin dificultad, porque estaban ciertos de que ningún testimonio se alzaría a contradecirlos. Los padrinos y el cirujano, únicas personas capaces de aclarar los hechos, se habían ocultado temiendo tener que sufrir alguna incomodidad por su intervención en aquel funesto negocio. Carrera, aunque había tenido tiempo para escapar, se había quedado en su casa. Los amigos de Mackenna solicitaron su aprehensión y le denunciaron como asesino.
El pobre preso soportó que en los escritos en que se le demandaba a la justicia se trazara su vida pasada con los más negros colores, y se tratara a él y sus hermanos como a facinerosos de la última especie. Vio consignadas en el papel esas mismas injurias que le habían obligado a recurrir a las armas, y a su despecho tuvo que escucharlas más venenosas todavía que antes, desde el fondo de un calabozo, cuando se hallaba en la impotencia de tapar la boca a los que las pronunciaban. No tenía a quién volver los ojos; se encontraba desvalido y sin recursos, en un país extranjero, cuyo Gobierno se había decidido por sus acusadores. El director supremo había llevado su irritación hasta pretender degradar de sus insignias militares a un oficial que pertenecía a otra nación. Habría cumplido aun ese atentado escandaloso si no hubiera habido entre sus allegados uno que le hizo conocer lo irregular de semejante conducta, y le expresó con toda franqueza que mandara ahorcar a don Luis si se le antojaba, pero que se abstuviera de arrancar unas charreteras que él no había colocado sobre sus hombros.
En tan tristes circunstancias llegó don José Miguel a Buenos Aires. Posadas le recibió con frialdad y cuando aquél tenía que agenciar la libertad de su hermano, le costó trabajo el no ser encarcelado él mismo. Sin embargo, hizo cuantas diligencias estuvieron en su poder, recogió las declaraciones de los testigos, se proporcionó todos los datos, todos los documentos que manifestaban la inocencia del acusado. Trabajó por salvarle contra viento y marea. Todos sus pasos fueron al principio inútiles; todos sus esfuerzos quedaron frustrados. Al fin, aprovechándose del advenimiento del Gobierno de don Carlos María Alvear, joven general que acababa de ilustrarse con la toma de Montevideo, y que sucedió en el mando a su pariente Posadas, pudo lograr que las puertas de la prisión se abriesen para don Luis.
El nuevo director heredó en parte las antipatías de su antecesor contra los Carrera. Le rodeaban varios individuos que no les tenían muy buena voluntad; entre otros, Balcarce y don Juan Florencio Terrada, intimo amigo de O'Higgins, a quien éste había conocido desde Europa. Movido Alvear por las influencias de estos personajes, decretó del día a la noche, y sin que hubiera ocurrido ningún accidente que lo justificara, la confinación de los tres Carrera a Santa Fe. Don José Miguel le había tratado en España, donde habían servido en el mismo ejército, y con motivo de una representación que le dirigió contra una tropelía de esta naturaleza, volvió a anudar sus relaciones con él, costándole mucho desimpresionarle de la mala opinión que acerca de su persona le habían hecho formar. Entre los dos había además un vínculo común, que los estimulaba a unirse: el odio a San Martín; así es que no tardaron en estrechar su amistad. Alvear, general de veinticuatro años, el más joven de sus colegas, ambicioso de gloria, aborrecía al gobernador de Cuyo, que podía arrebatarle las ocasiones de distinguirse. La mala voluntad que Carrera profesaba a San Martín era un motivo poderoso para que Alvear le estimara. Los celos que dominaban a éste eran tan violentos, que cuando se trataba de abatir a su rival, le abandonaba hasta la prudencia. No podía soportar que ocupase un punto tan importante como Mendoza, que debía servir de base a las operaciones militares de la restauración de Chile, y sin reparar en la gran popularidad que le sostenía en aquel empleo, fue hasta intentar sustituirle en el mando de la provincia por un señor Pedirle, hombre obscuro y sin antecedentes. Esta caprichosa disposición se estrelló contra la opinión pública, que resistió enérgicamente su ejecución, y no hizo más que poner al descubierto la impotencia en que se hallaba el director para anonadar su enemigo. El pueblo y las tropas, que idolatraban a San Martin, se reunieron al instante en un Cabildo abierto, manifestaron su descontento por semejante medida y elevaron una petición para que se le conservase en el destino que tan satisfactoriamente desempeñaba. El Gobierno central, cuya autoridad en aquella época era poco fuerte, reconoció, después de una demostración tan poco equívoca, que sería una temeridad persistir en su resolución. Alvear tuvo, pues, que pasar por la confusión de volver sobre sus pasos; de modo que este incidente no produjo otro efecto que envenenar las antipatías de los dos émulos.
IX
Estas desavenencias, como lo hemos indicado arriba, aprovecharon hasta cierto punto a Carrera. Alvear, por odio a su competidor, se manifestó dispuesto a escucharle y ayudarle con sus empresas. Don José Miguel hizo cuanto pudo para que estos ofrecimientos no se quedaran en buenos deseos y se convirtieran en obras. Le presentó planes de invasión, le explicó sus ideas en prolijos memoriales y procuró hacerle comprender que las Provincias Unidas estaban interesadas en la restauración de Chile, no sólo para probar su generosidad y adquirir gloria, sino también por utilidad propia. Sólo le pedía quinientos argentinos, armas y demás auxilios indispensables. Estaba seguro, decía, que los emigrados en doble número se agregarían a la expedición. Estas fuerzas le bastarían para dejarse caer sobre Coquimbo y hacer en seguida la guerra de partidarios, mientras el pueblo, y en particular los campesinos, animados por este socorro, se levantaban en masa contra sus opresores [120]. El director parecía oírle con agrado, pero no pasaba de meras palabras. Le exhortaba a perseverar, mas no le proporcionaba ni los soldados ni el dinero que solicitaba. Es cierto que por favorable al proyecto que fuese su ánimo, no se hallaba en circunstancias de atender a su realización. No se sentía muy firme, que digamos, en su silla presidencial, y antes de pensar en salvar a los demás tenía que ver cómo sostenerse él mismo. Un descontento sordo germinaba contra su administración. Se tachaba su conducta de despótica y arbitraria; se le acusaba de ser el primer mandatario supremo que, después de la fundación de la República, se rodease de un fausto que sobrepujaba tal vez al de los mismos virreyes. Los altivos porteños le velan con disgusto pasearse por la ciudad rodeado de numerosa escolta, como si fuera un monarca, y soportaban de mala gana que hiciera aguardar largas horas en sus antesalas a los que pedían audiencia. Alvear no ignoraba las prevenciones que suscitaba; pero acariciaba a las gentes de espada y se lisonjeaba de poder dominar la crisis con el apoyo de sus fuertes brazos. Mas la parcialidad que descubría para con los militares, la prodigalidad con que repartía los grados, lejos de favorecerlo, le enajenaban cada vez más y más las simpatías de sus compatriotas. Era ya un refrán popular, que todo teniente que se le acercaba se retiraba de capitán, y todo mayor, de coronel.
El presidente escuchaba los murmullos sin inquietarse tanto como debiera. Confiaba para acallar la oposición en un brillante ejército de seis mil hombres perfectamente equipado a la europea, como nunca se había visto otro en el país, que mantenía acampado en los Olivos, a corta distancia de Buenos Aires. Ignoraba que sus enemigos contaban con una milicia de otra especie, que no estaba armada con fusiles ni con cañones, pero que sabía arrebatárselos a sus contrarios y volver los soldados contra los que se habían tomado el trabajo de disciplinarlos. Las Sociedades secretas en que ejercía grande influjo San Martín y su partido socavaban a la sordina el prestigio del director. Se movían con misterio y andaban en la sombra; pero los resultados de sus tareas eran incalculables y de una rapidez asombrosa. Alvear había percibido en el horizonte signos presagos de la tempestad; mas la consideraba todavía remota y fácil de conjurar. Se engañó como un niño. De repente estalló en la capital del Plata una furiosa revolución. El pueblo levantó barricadas, y suspendiendo sus ocupaciones permaneció por tres días pronto a oponer la fuerza a la fuerza si con bayonetas intentaba contrarrestar su voluntad. Fue precisamente el cabildo quien se puso a la cabeza del movimiento. No le quedó al director otro refugio que el campamento de los Olivos, y muy luego este mismo dejó de ser seguro. Don Ignacio Álvarez, que comandaba una parte de las tropas, fraternizó con los revolucionarios y se puso en actitud hostil contra el director. No había ya cómo resistir, y Alvear, para escapar, tuvo que ir a buscar un asilo a un país extranjero.
Era tal la animosidad de ciertas personas contra los Carrera, que se valieron para molestarlos hasta de estos acontecimientos, en los cuales no podían ser otra cosa que simples espectadores. Entre las prisiones que se ejecuta- ron en Buenos Aires se contó la suya, y no se contentaron con meterlos en un calabozo, sino que les remacharon a cada uno con una barra de grillos. ¿Por qué este cruel tratamiento? ¿Había alguna solidaridad entre estos tres extranjeros y el ex director? Ninguna. No habían mediado entre ellos otras relaciones que las que dejamos referidas para ver si podían arreglar una exposición restauradora que libertase a Chile de la dominación española. ¿Cuál fue entonces el motivo del arresto de los tres Carrera? Una equivocación del oficial encargado de las prisiones, que no entendió bien las órdenes que se le impartieron, dice el oficio en que se les dio una satisfacción al ponerlos en libertad; pero nosotros, para quienes esa explicación es muy sospechosa y poco clara, casi estaríamos tentados a responder: el odio [121]
A pesar de la mala disposición a su respecto que esta tropelía debía hacerle presumir, don José Miguel no desesperó y continuó sus solicitaciones al lado del coronel don Ignacio Álvarez, que había sido elegido director interino. Volvió a presentarle desarrollado y comentado el plan que había propuesto a su antecesor, ofreció otra vez sus servicios y los de sus compañeros; pero el jefe del Estado se redujo por toda contestación a darle las gracias por el empeño que manifestaba en favor de la causa americana, y a disculparse de no tomar una resolución, que aplazaba para mejores tiempos, con la situación apurada en que se hallaba la República [122]. Don José Miguel comprendió entonces que no tenía nada que aguardar del Gobierno argentino; que sería inútil su insistencia y desatendidas todas sus súplicas.
Agobiado por tantos contrastes, desanimado por tantas decepciones, cualquiera otro habría desesperado, se habría creído bajo el imperio de una fatalidad inexorable y se habría abatido bajo los golpes de la desgracia. Él permaneció inquebrantable y resuelto a continuar la lucha contra todos los obstáculos que se levantaban en su camino. Chile se habla perdido en sus manos y estaba decidido a sacrificar su vida y cuanto es caro al hombre por reconquistar sus derechos atropellados y afianzar su independencia. Estaba dotado de una rara fuerza de voluntad; nunca se acobardaba en sus empresas por difíciles y arriesgadas que pareciesen; no había embarazos que no se considerase capaz de superar; jamás los más graves inconvenientes le hacían desistir de lo que había determinado. Cuando la respuesta categórica del director le hizo entender que de Buenos Aires no sacaría el ejército que necesitaba, se puso a meditar en los medios de encontrarlo en otra parte. El pueblo que más había ama- do después de su patria eran los Estados Unidos. Pensó que en esa nación de sus simpatías podría tal vez proporcionarse los auxilios que le eran indispensables para que la bandera tricolor flamease de nuevo en su suelo natal. Tan luego como se le ocurrió esta idea, trató de realizarla sin demora. No hizo vacilar un momento su resolución ni la escasez de sus recursos pecuniarios ni el abandono en que iba a dejar a una esposa joven y bella, ni el desamparo en que quedaban sus hijos, niños que dormían todavía en la cuna. A toda prisa reunió cuánto dinero poseía, lo pidió prestado a sus amigos, empeñó las alhajas de su mujer, encomendó su familia a la protección de la Providencia y se dio a la vela no llevando consigo para asalariar soldados, para comprar buques, armas y pertrechos más que 539 marcos de plata en barra y 12.500 pesos [123]. Nada más que con esta cantidad, que había reunido a costa de mil sacrificios, se embarcó para Norteamérica, y, sin embargo, iba en la firme persuasión de traer consigo una expedición que expulsase para siempre de Chile a los españoles. ¿Cuál era la razón de esas halagüeñas esperanzas? ¿Cómo se imaginaba obtener de un pueblo lejano, de diferentes creencias y ante- cedentes, lo que no había podido alcanzar entre nuestros vecinos, que estaban interesados en el triunfo de nuestra causa, que era la suya, y a los cuales ligaba con los chilenos la comunidad de raza y de origen? Contaba probablemente con su genio y su constancia. Los hechos probaron que su fe en sí mismo no era una vana presunción. A los catorce meses volvía a cruzar el Océano, trayendo consigo «una respetable cuadrilla, abundancia de toda clase de armas, un general y oficiales de acreditado mérito, municiones de guerra, hábiles artistas, imprenta, instrumentos para la fabricación de armas y trabajos de guerra, oficiales inferiores para la instrucción de las tropas y cuanto podía contribuir a la salvación del país y a su seguridad futura, dejando entabladas relaciones de grande importancia a los intereses de la independencia general de Suramérica». Si esta expedición no realizó el objeto deseado no fue ciertamente por culpa suya.
X
Precisamente al mismo tiempo en que Carrera surcaba el Atlántico para ir a buscar elementos con que socorrer a su patria, San Martín comenzaba a organizar en Mendoza, bajo la protección del director, un ejército para expedicionar sobre Chile. Era este un pensamiento que meditaba aun antes de la emigración, no porque hubiese adivinado a punto fijo los sucesos tales como se verifica- ron, sino porque había concebido que para derrocar el poder español se necesitaba destruir en Lima el centro de sus recursos, y que pasar por Chile era un camino más corto y más fácil para dirigirse a aquella ciudad que el que se había seguido hasta entonces por el Alto Perú. Esta idea, entre varios otros motivos, le impulsó a abandonar la dirección del ejército del Tucumán, en que había sucedido al general Belgrano, pretextando el mal estado de su salud, y a solicitar que se le confiase la provincia de Mendoza, insignificante a los ojos del vulgo, pero cuya posición al pie de los Andes la hacía para él de un precio inestimable, debiendo servir de base a la realización de su plan. La ocupación de Chile por los españoles aumentó las dificultades del proyecto, si bien hacía el triunfo más glorioso. Antes sólo las nieves de la cordillera estorbaban su pasaje y ahora esa misma cordillera servía de antemural a soldados enemigos que había que derrotar. Su rivalidad con Alvear casi desvaneció sus esperanzas, y por persistir en su empeño se vio forzado, como queda dicho, a atizar la revolución que precipitó su émulo. Cuando el triunfo de sus amigos en Buenos Aires hubo quitado del medio aquel obstáculo y cuando la activa cooperación del director interino Álvarez comenzaba a allanarle todas las dificultades, supo de repente, con inquietud, que el Congreso general de las provincias argentinas, reunido en el Tucumán con el objeto de nombrar en propiedad el magistrado supremo y de organizar el Estado, se habla fijado en don Juan Martín Pueyrredón. Era este un caballero que se sabía fuertemente prevenido contra la expedición de Chile, y era más que probable que con su elevación al poder el proyecto fracasara-
Cualquiera otro de temple menos firme que San Martín se habría desanimado. Levantar un ejército en aquellas circunstancias cuando la guerra exterior y las disensiones intestinas tenían extenuada a la nación era ya por sí sola una empresa harto ardua y difícil para que nadie se lisonjeara de darle cima a despecho y contra la voluntad del jefe de la República. Sin embargo, San Martín no se resolvió a abandonar la partida; antes buscó cómo vencer las presuntas resistencias del nuevo director y cómo obligarle a conformarse con sus miras. Estas pretensiones, que se habrían estimado ridículas y disparatadas en un hombre vulgar, habrían parecido serias y fundadas a quienquiera que conociese la sagacidad extra- ordinaria del gobernador de Cuyo, la fertilidad de su ingenio y la rapidez de sus concepciones. Como el general de Maquiavelo, tenía algo del zorro y algo del león. Si se mostraba valiente en el campo de batalla, las combinaciones a que se entregaba en su gabinete le habrían atraído la admiración de los más consumados diplomáticos. Gustaba aun por sistema de emplear los amaños, las intrigas, las maquinaciones subterráneas, antes de recurrir a las armas para acabar de arruinar a sus adversarios. La continuación de nuestra narración suministrará más de una prueba de lo que asentamos.
Conocidos estos antecedentes, nadie extrañará, por cierto, que San Martín no se desconcertara al recibir la fatal noticia de aquel nombramiento que amenazaba desvanecer, como el humo, sus doradas esperanzas, desbaratar todos sus planes, anular sus talentos, dejarle confundido quién sabe por cuánto tiempo más en la categoría de los gobernadores de provincia. En un instante calculó lo que tenía que hacer. Tan rápido en ejecutar como en concebir, se puso inmediatamente a la obra. Con toda presteza hizo salir para Buenos Aires a uno de sus ayudantes que gozaba de toda su confianza. Este agente llevaba el cargo de entenderse con el Gobierno central, que componía entonces amigos fieles y adictos a San Martin; debía con el acuerdo y el permiso de las autoridades, que consideraba seguros, apoderarse de todos los pertrechos de guerra que encontrase en la capital y remitírselos a Mendoza a la mayor brevedad. Lo que importaba sobre todo, y lo que particularmente recomendó al emisario, era la prisa. Los pertrechos debían ponerse en marcha y quedar fuera del alcance del director supremo antes de que éste tuviera tiempo para detenerlos. Con esto se proponía San Martín asegurarse de todos los re- cursos que Buenos Aires podía proporcionarle. Sabía que, una vez bajo su mano, no era fácil arrancárselos. En cuanto al consentimiento de Pueyrredón creía tener medios de hacerle más tratable. Tras de su ayudante, y con pocos días de diferencia, partió él mismo a toda carrera con dirección hacia Córdoba. En el camino le salió al encuentro su emisario; había cumplido punto por punto con sus instrucciones; venia a anunciarle que el cargamento se había internado ya en la pampa, y a traerle ciertos avisos de los amigos de la capital, que quedaron en secreto entre los dos. San Martin se impuso de todo y, sin descansar, continuó su viaje.
A poco de haber llegado a Córdoba hizo también su entrada en la ciudad don Juan Martín Pueyrredón, que se encaminaba a Buenos Aires a recibirse del mando. Desde las cinco de la tarde hasta la una de la noche, el presidente y el general tuvieron una larga conferencia. Sin duda fue sobre la expedición de Chile, porque desde entonces el nuevo director se manifestó muy favorable al proyecto y cambió completamente de ideas a este respecto. No falta quien cuente que uno de los principales argumentos que empleó San Martín para convencerle fue asegurarle que si no se convenían, corría mucho riesgo de ser asesinado antes de alcanzar a la posta vecina [124]. Tan luego como quedaron acordes, se separaron, dirigiéndose el uno a la capital a gobernar el Esta- do y el otro a Mendoza a organizar el ejército.
XI
La aprobación del supremo director a la expedición de Chile casi no importaba más que la licencia concedida a San Martín de promoverla y levantarla, si para ello le alcanzaban las fuerzas. Buenos Aires, agobiado por la larga y costosa lucha que sostenía en el Alto Perú, sin erario, despedazado por las facciones civiles, sobresaltado por la alarmante noticia de que en la península se estaba disponiendo un poderoso ejército para venir a ahogar en su seno los gérmenes de la insurrección, no podía proporcionarle la multitud de elementos que aquel grandioso proyecto exigía. San Martin no lo ignoraba; así siempre había calculado con que tendría que sacarlo todo de las tres provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. Mas la dificultad del problema no estaba en saber de dónde se sacarían los recursos, sino cómo se sacarían. Aquellas tres comarcas eran pobres, escasas de población como el resto de América; el espíritu público era desconocido entre sus habitantes; no los animaba un grande entusiasmo que los estimulase a hacer prodigios. Faltaba provisión de armas, acopio de víveres, vestuarios y municiones; no había soldados ni dinero; todo, en una palabra, estaba por crear. En tal aprieto San Martín no vaciló, como no vacilaba nunca, en estrujar a los moradores para formar el ejército que le era menester. Los trató sin compasión. Nadie se exceptuó; todos tuvieron que satisfacer su cuota, unos en plata, otros en trabajo. A los patriotas les impuso fuertes contribuciones; a los godos, como era natural, otras más crecidas todavía. Obligó a los hacendados a cederle una parte de sus sementeras para alimentar a las tropas, y algunos de sus potreros para mantener los caballos; a las mujeres ricas y pobres, a coser la ropa de los soldados; a los artesanos, a trabajar a ración y sin salario en los pertrechos de guerra. Declaró libres y obligados a alistarse a los esclavos de veinte a cuarenta años. Llamó a las armas a todos los que eran capaces de llevarlas; no se eximieron del alista- miento ni los hijos de las familias acomodadas, a los cuales colocó de sargentos u oficiales. Esto duró dos años, y lo que tiene de extraño es, no que San Martín arrancase a aquellos habitantes el fruto de sus sudores, porque eso y mucho más se ha visto en el mundo, sino que supiese arrancárselo sin descontentarlos y aun granjeándose su aprecio. Nunca se manifestó mejor el talento sagaz del gobernador que en estas circunstancias. Siempre tenía a mano, cuando necesitaba conseguir algo, algún pretexto, alguna astucia que dulcificase su exigencia. Recurría a mil arbitrios ingeniosos, a los más diestros disimulos para no exasperar a los contribuidores. Con esta táctica despertó un entusiasmo general, e hizo que todos se creyesen interesados en la empresa y la mirasen como cosa propia. [125]
Compartíase el tiempo de San Martín en buscar del modo indicado medios para levantar y sustentar su ejército y en atender a su disciplina. Era en este último punto muy delicado y rigoroso. No le gustaba que tropas regladas se asemejasen a montoneras. Prefería tener soldados bien instruidos, aunque fuesen poco numerosos, a mandar hordas indóciles y mal disciplinadas. Quería dejar a la casualidad lo menos que fuera posible, y por eso procuraba saber de antemano hasta qué punto podía contar con su gente. Le agradaba dirigir una campaña científicamente, con plan y combinaciones, y para eso necesitaba militares expertos, diestros en las maniobras y que poseyesen no sólo el valor, sino también, y muy principalmente, una educación marcial. Con la mayor estrictez aplicaba esta teoría a la organización de su ejército. Los soldados tenían, poco más o menos, ocho horas de ejercicio todos los días; muchas veces los disciplinaba hasta por la noche. No los dejaba un momento ociosos. Cuando no estaban ejercitándose, los empleaba en limpiar las armas y en las demás faenas del servicio. De esta manera la disciplina del ejército llegó a ser admirable.
A pesar de su tirantez y rigor, sus subalternos le amaban y respetaban. Los oficiales admiraban en él al veterano que se había educado en las guerras de Europa, al guerrero valeroso que había obtenido una mención especial en el parte de la batalla de Bailén, al vencedor de San Lorenzo. Los soldados le perdonaban fácilmente las rudas fatigas que les hacía soportar por los desvelos paternales que le merecían. Frecuentemente hablaba con ellos, se informaba en persona de sus necesidades para remediarlas, manifestaba interés en cuanto les concernía. Dominaba a los jefes por la admiración, a los inferiores por las muestras de un cariño que no descendía nunca a la indulgencia. Así San Martín había logrado hacerse estimar de los habitantes que esquilmaba, y del ejército que trataba con la mayor rigidez. Hasta su calidad de provinciano le favorecía en una época en que la capital inspiraba ya muchos celos a las demás provincias argentinas. [126]
A los jefes y oficiales chilenos, con excepción de los que eran partidarios muy exaltados de Carrera, los llamó también a que cooperasen a la restauración de su patria. Les encomendó la disciplina de algunos cuadros o los empleó en otras varias comisiones de importancia. Entre éstos merece un recuerdo especial, por la actividad y destreza con que le secundó en sus arduas tareas, don José Ignacio Zenteno, simple paisano a quien estaba reservado un brillante porvenir, aunque hasta entonces sólo había intervenido en la revolución asistiendo a los Cabildos o mezclándose a las pobladas. Cuando llegó a las Provincias Unidas, repugnándole ser gravoso a quienquiera que fuese, aun a los españoles, en cuyas casas había alojado el gobernador a los emigrados, se proporcionó en la vecindad de la pampa una pequeña heredad, que cultivaba con su propia mano. Habiendo sabido San Martin que era una persona instruida, fue a buscarle él mismo, y le nombró oficial de su Secretaría, y poco después su secretario. El general encontró en Zenteno el hombre que necesitaba; de una paciencia férrea y de una laboriosidad incansable, le ayudó a dictar esa multitud de providencias que exige la formación de un ejército y a velar sobre su cumplimiento [127].
XII
Los demás emigrados a quienes no se proporcionó ocupación en Mendoza, sea por sus opiniones políticas, sea por cualquier otro motivo, fueron a establecerse en su mayor parte a Buenos Aires, y bien pronto buscaron, quiénes en la industria, quiénes en una empresa arriesgada, los medios de subsistencia. Los unos bajo la dirección de don Manuel Gandarillas, joven chileno que estaba llamado a representar un papel distinguido en los acontecimientos posteriores de su patria, y que manifestaba una aptitud asombrosa para las artes, fundaron una imprenta y una fábrica de naipes. Dos comerciantes chilenos, don Diego Barros y don Rafael Bilbao, y uno argentino, el señor Arana, les suministraron generosamente los capitales necesarios. En ambos establecimientos se emplearon como operarios, olvidando sus preocupaciones aristocráticas, miembros de las familias más encumbradas de nuestro país. Más de un coronel ganó entonces su pan improvisándose cajista o recortando cartones, y esperó resignado que llegase el momento de volver a desenvainar la espada para lidiar en los combates. Es preciso decir en su alabanza que fueron tan hábiles artesanos como habían sido valientes soldados. La imprenta llegó a ser la mejor, o más bien, la única de Buenos Aires, lo que le mereció la protección del Gobierno y el honor de dar a luz el periódico oficial [128].
Otros emigrados se comprometieron con sus personas y sus miserables fortunas en un corso que por aquel tiempo se proyectó para incomodar a los españoles [129].
Se hallaba entonces desocupado y molesto por su inacción e! conocido marino inglés Guillermo Brown, que acababa de asentar su reputación de bizarría y ciencia náutica destruyendo dentro del mismo puerto de Montevideo, en donde flameaba a la sazón la bandera de España, las fuerzas navales de esta nación, aunque superiores en número a las suyas. Esta hazaña había contribuido no poco a la toma de aquella plaza, y alcanzado una alta nombradía a su autor. Esta circunstancia movió, sin duda, a muchos emigrados chilenos, y a muchos de los aventureros extranjeros que habían acudido a la capital de las provincias argentinas con la intención de medrar a la sombra de la revolución, a instar a Brown para que consintiera en ponerse a su cabeza en una correría naval por el Pacífico. La expedición debía proponerse un triple objeto: arruinar el comercio español en aquellos mares, libertar a los prisioneros de Juan Fernández e intentar, si se podía, un desembarco en el puerto de Coquimbo para que, a favor de la diversión que este ataque ocasionaría en las tropas realistas, San Martín atravesase con más facilidad los Andes.
Brown acogió la idea con ardor, y en compañía de! clérigo Uribe, de un francés, Buchard, y de varios otros se puso sin pérdida de tiempo a tratar de realizarla. No les faltaron armadores que se prestasen a habilitarlos, lisonjeándose con sacar crecidos réditos de un corso que ponía entre los artículos de su programa barrer con todas las embarcaciones españolas de la mar del Sur. El Gobierno mismo fomentó la empresa, abriéndoles sus arsenales para que se proveyesen de los pertrechos que les faltaran. Gracias a esta protección pudieron poner en estado de darse a la vela las viejas y averiadas naves que habían adquirido. No eran éstas más de cuatro, a saber: la fragata Negra o Hércules, montada por Guillermo Brown; el bergantín Trinidad, propiedad también del anterior y que dirigía su hermano; el queche Uribe, mandado por el italiano Barrios y equipado por el clérigo don Julián, que lo habla bautizado con su nombre, y la corbeta Halcón, cuyo capitán y dueño era el francés Buchard [130]. Sin embargo, si la escuadrilla no era numerosa ni muy bien acondicionada, estaba, si, tripulada por hombres que la creían más que suficiente para que nadie les disputara el imperio del Océano. Los jefes, marineros y gente de desembarco eran todos de lo más selecto por su coraje. Aunque la expedición dejaba columbrar sus peligros no pequeños, como también prometía oro y ricas presas si se portaban con denuedo, los voluntarios no habían escaseado y los caudillos habían tenido buen cuidado de no admitir sino a los que hubiesen exhibido sus pruebas. Los buques estaban carcomidos, pero las tripulaciones eran escogidas. Entre otros chilenos iba como jefe de armas de la corbeta Halcón don Ramón Freire, que, aunque era en tierra donde se había dado a conocer por sus proezas, no era con todo la primera vez que hacía sentir a la marina española el peso de su brazo, pues ya en 1813 había arrebatado en Talcahuano a los navegantes realistas presas de mucha importancia, y eso casi sin los elementos precisos. Llevaba a sus órdenes la mayor parte de los dragones que con él habían escapado de Rancagua.
XIII
A fines de octubre de 1815 salieron de Buenos Aires la Negra y el Trinidad, y poco después el Halcón y el Uribe, llevando todos bandera argentina, menos el último, que había enarbolado una bandera negra. Los audaces marinos que lo montaban se atrevían a doblar en tablas podridas por el tiempo ese terrible cabo de Hornos, que todavía hace empalidecer a los más intrépidos navegantes, y se comprometían con cuatro buques mal equipados a limpiar de todo bajel enemigo el vasto Océano que se extiende desde la Tierra del Fuego hasta el istmo de Panamá, Arrastraban peligros de todo género, con nociones imperfectas sobre !a dirección de los vientos y la posición de los lugares en un mar, se puede decir, desconocido, porque hasta entonces casi sólo había sido surcado por los bajeles españoles. Iban a atacar con fuerzas mediocres y sin ninguna esperanza de socorro a un adversario dueño de todas las costas, y no deteniéndose aquí su arrojo, estaban resueltos a saltar a tierra y a acometerle en ella, aunque se hallase parapetado detrás de sus fortalezas, algunas de las cuales tenían la fama de ser inexpugnables.
La Negra y el Trinidad pasaron sin tropiezo el Cabo de Hornos y dirigieron su rumbo hacia la Mocha, punto de reunión señalado de antemano para los buques de la expedición. El viaje del Halcón y el Uribe distó mucho de ser feliz. No encontraron en su camino a los realistas, ningún navío procuró cerrarles el paso; pero al doblar el cabo tuvieron que combatir a enemigos más terribles todavía, los vientos, que concitaron contra ellos una deshecha tempestad de catorce días. Durante ese tiempo las dos embarcaciones marcharon convoyadas para que, en caso de desgracia, una de ellas sirviese de asilo al equipaje de la otra. La que menos resistencia ponía al embate de las olas era el Uribe, que su armador había cargado con tantos cañones y de tan grueso calibre, que se hundía naturalmente en el agua bajo un peso que su porte no le permitía sostener. Un día, a la caída de la tarde y en lo más recio de la borrasca, lo percibió el Halcón medio envuelto entre las nubes y las sombras de la noche, en un estado de angustia tal que su pérdida le pareció inevitable. No le fue posible prestarle ningún auxilio, porque él mismo resistía apenas a la furia de la tempestad, que levantaba millones de olas tan altas y tan prontas en re- ventar, que una sola que hubiera azotado contra la embarcación la habría sumergido. Cuando a la mañana siguiente se disiparon las tinieblas, el Halcón no divisó por ningún lado a su compañero de viaje. Desde entonces nadie volvió a ver el Uribe. Quién sabe cuál había sido su suerte. Tal vez el huracán lo había sepultado en el fondo del Océano, o estrellado contra las rocas erizadas de puntas agudas que cubren aquellas playas. Este era el único de los cuatro que no llevaba a su bordo más que chilenos. De tan trágica manera pereció con sus conmilitones, tan enérgicos como él, don Julián Uribe, que con su cabeza de tribuno y su corazón de soldado quién sabe qué papel estaba llamado a representar en las futuras revoluciones de Chile. Pereció allí donde termina el Atlántico y principia el Pacífico, cuando su imaginación quizá le sonreía con la idea de gloriosos triunfos y con la imagen seductora de recuperar esa patria a la cual todo se lo había sacrificado. ¡Pobre clérigo!, que murió sin otra necrología que unas cuantas líneas de la Gaceta del Rey, que infamaban su persona y su familia, y que le perseguían aun más allá de la tumba haciendo impíamente a Dios cómplice de sus rencorosas pasiones.
Reunido en la Mocha el Halcón con la Negra y el Trinidad, según estaba convenido, descansaron de sus fatigas, y después de reparar sus averías se dispusieron para dar principio a sus proyectos, que modificaron con arreglo a sus intereses. Muerto Uribe, los jefes de los otros tres buques eran extranjeros a quienes excitaba sobre todo el deseo del lucro y que, por tanto, se empeñaban en hacer el mayor número de presas que les fuese posible, aunque para conseguirlo hubieran de descuidar los demás fines de la expedición. Así, mientras Brown se dirigía a reconocer la isla de Juan Fernández, despachó el Halcón y el Trinidad, para que recorriendo las costas sorprendieran las naves ignorantes todavía del riesgo que las amenazaba. Sea porque los vientos se lo impidieran, o por cualquier otro motivo, lo cierto es que la Negra no ejecutó ninguna tentativa de ataque contra el presidio, antes al contrario, se dirigió apresuradamente a San Lorenzo, isla cercana al puerto del Callao, donde habían quedado en reunírseles sus compañeros. No habiendo tardado éstos en llegar cargados de botín y de prisioneros, la escuadrilla se puso a cruzar a la boca del indicado puerto en acecho de los buques que entrasen o saliesen.
Como en Lima se ignoraba, no sólo la proximidad, sino aun la existencia de semejante corso, los insurgentes permanecieron a su gusto en la ventajosa posición que habían escogido, sin que nadie les inquietase durante diez días, que aprovecharon para sus negocios. La suerte los favoreció más de lo que se habían imaginado quizá, pues cayeron en sus manos cuatro hermosas naves con rico y surtido cargamento, entre ellas una gran fragata, la Gobernadora, y un velero pailebot, el Andaluz, que pasaron a engrosar sus fuerzas, armadas cada una con dos cañones. A otra de las embarcaciones apresadas le derribaron los palos, y la convirtieron en un pontón que les servía de cárcel para los prisioneros y de hospital para los enfermos. Fue trasladada a este sitio la tripulación de la Gobernadora, que había sido reemplazada por gente segura, y con ella el carpintero del buque. Este era hombre intrépido; no pudo conformarse con su destino, y buscó cómo escaparse. Comunicó a sus compañeros el objeto de sus preocupaciones, y excusado parece decir que todos le aprobaron y prometieron su cooperación. No se les presentaba otro medio de fuga que un bote que habían dejado en el pontón; pero precisamente lo hablan dejado porque estaba tan agujereado y mal traído, que lo habían juzgado bueno para nada. Mas ya que no se ofrecía otro arbitrio, se pusieron a reflexionar entre todos sobre su compostura, y al fin lograron medio tapar los agujeros con las suelas de unos baúles. Cuando lo hubieron remendado lo mejor que pudieron, se embarcaron en él, confiados en la protección del Cielo, veintiún individuos, que arribaron felizmente a Chancay, y comunicaron los primeros en Lima la noticia de la estación del corso patriota.
Nada podría expresar el furor de Brown cuando, descubriendo a la vuelta de una de sus correrlas la fuga de los presos, conjeturó que la posición de su flotilla no era ya un misterio para los peruanos. Más no conformándose con perder sin indemnización las valiosas presas de que, a no sobrevenir este contratiempo, se habría apoderado, resolvió desquitarse con un golpe de mano sobre el Callao. A primera vista parece que sólo a un loco se le ocurriría acometer con cinco buques estropeados y faltos de tripulación al más importante de los establecimientos españoles en la América del Sur; al Callao, defendido por esos célebres castillos, cuyos poderosos medios de resistencia pueden calcularse por su excesivo costo, que hacia preguntar a Carlos III si estaban construidos de piedra o de plata; el Callao, defendido por ciento cincuenta cañones colocados en tan fuertes baterías que de su boca partió el último tiro en favor de la metrópoli; al Callao, en fin, defendido, más que por todo esto, por su fama de inexpugnable. El asombro que esta audacia inspira subirá de punto cuando se sepa que Brown no intentaba sólo sacarse bajo el fuego de las fortalezas enemigas los buques surtos en la rada y lanzar algunas balas rojas contra la población en desquite de sus expectativas burladas, sino que se comprometía a desembarcar en la ciudad misma y a arrebatarle sus tesoros. Sin embargo, el resultado casi justificó este ataque temerario, que ya rayaba en la insensatez.
El 21 de enero de 1816, la escuadrilla penetró hasta dentro de la bahía, y contestó a las balas de los castillos, que agujereaban las naves, izando la bandera insurgente y saludándola con veintiún cañonazos. En aquel momento no había en el puerto buques armados en guerra, pero sí lanchas cañoneras que, sostenidas por un fuego bien nutrido de las baterías de tierra, obligaron a los patriotas a ponerse en retirada. Dos o tres veces más volvieron al asalto, y echaron a pique en una de ellas la fragata Fuente Hermosa e incendiaron varias casas de la ribera. Pero como nada obtenían con esta clase de ata- que, por más arrojo que desplegasen, renunciaron a la táctica franca de que habían usado hasta entonces, y recurrieron a una de esas estratagemas en que el buen éxito depende de la audacia, y que en tiempos posteriores empleó lord Cochrane. Por la noche encendieron varias fogatas en la isla de San Lorenzo, que cierra y domina la bahía, para llamar hacia aquel lado la atención del enemigo, y mientras tanto, protegidos por la obscuridad, se aventuraron a través de los buques en cuatro o cinco botes. Al principio todo les salió a pedir de boca; respondían la ronda al quién vive de los centinelas, y éstos, engañados, los dejaban pasar adelante. Merced a este ardid, lograron sorprender varias lanchas cañoneras; pero al fin uno de los botes cayó sobre una que estaba alerta. Había en ella cincuenta extremeños recién llegados de España, que recibieron a los asaltantes en las puntas de las bayonetas. Trabóse entonces cuerpo a cuerpo una lucha encarnizada, en que la victoria no habría favorecido a los realistas si el estrépito del combate no hubiera hecho acudir a los botes de auxilio, que con un fuego mortífero obligaron a los audaces aventureros a retirarse con mucho daño, a pesar de su denuedo.
Abortado este plan, estaba visto, ni la fuerza, ni la astucia salían bien contra el Callao, y la prudencia aconsejaba a los expedicionarios no encapricharse en la temeridad, o más bien, su pérdida era segura, si no buscaban la salvación en una pronta fuga. Abascal había destacado de Lima una división de mil hombres, que para perseguir a los corsarios iba a embarcarse en seis buques de alto bordo, que aceleradamente había armado con las erogaciones del comercio [131]. Habiendo tomado en cuenta estas mismas consideraciones, partió Brown el 28 de enero, y como importase para el logro del corso que se ignorara el derrotero de la escuadrilla, aparentó encaminarse a Chile; pero con el fin de que perdiesen su pista, cambió por la noche de dirección, continuó recorriendo la costa hacia el Norte y no se detuvo hasta Guayaquil, adonde se acercó con la resolución de arrancarle una gruesa contribución con el perentorio argumento de sesenta balas rojas, que había aprontado para lanzárselas, si no se dejaba convencer. Esta ciudad se hallaba en extremo alarmada con el aviso del corso transmitido por Abascal a todos los puertos del litoral; mas a pesar de que temía la visita de los corsarios, no se la aguardaba tan pronto. Los patriotas, pues, habrían podido con facilidad sorprenderla, si desgraciadamente un pailebot que a fuerza de velas escapó de ser tomado al entrar, no hubiese anunciado su venida.
Guayaquil está situado sobre un rio ancho, rápido, navegable, que tiene flujo y reflujo como el mar. Cuatro fuertes construidos sobre sus bordes defienden el pasaje; el primero, denominado Punta de Piedra, dista cinco leguas del puerto. Se necesitaba, antes de penetrar en la bahía, posesionarse de esta fortaleza, que era como su llave. No perdieron tiempo los independientes, y mientras Brown la acometía por mar, Freire saltaba valerosamente en tierra, y caminando a la sombra de unos bosques que ocultaban su marcha, la atacaba por retaguardia y se apoderaba de ella a la bayoneta. El gobernador había procurado defenderla tan luego como recibió la noticia de encontrarse a las puertas el enemigo; mas el refuerzo que envió regresó dando aviso de que había llegado demasiado tarde, porque ella estaba ya en poder de los asaltantes. Grande fue la confusión en Guayaquil cuando se supo este desastre. Todos no pensaban más que en huir, las mujeres, y aun la mayor parte de los hombres, y en poner a salvo los caudales, tanto públicos como particulares; pues todavía estaba vivo el recuerdo de los filibusteros, que varias veces se habían precipitado sobre la ciudad como aves de rapiña, cometiendo todo linaje de atrocidades y saqueando hasta los templos.
En medio del espanto general, las autoridades organizaban la resistencia, cubrían la playa de soldados, levantaban baterías y procuraban, en una palabra, recibir del mejor modo que les fuese posible a sus adversarios. Estos no tardaron en penetrar en la rada con solo un bergantín y una goleta, pues a los buques mayores los habían dejado afuera, temiendo que la poca altura del agua los embarazara en su marcha y les impidiera maniobrar con libertad. El asalto principió con ventaja de los insurgentes. Las tropas de desembarco, bajo la dirección de Freire, abordaron la ribera, arrebatando una de las baterías, cuyos cañones echaron al río. Mas un fatal incidente les impidió aprovecharse de un triunfo que juzgaban seguro. Uno de los castillos denominado San Carlos incomodaba al bergantín en sus movimientos; impacientado Brown por las averías que le estaban causando las balas enemigas, impelió el bergantín hacia tierra para colocarse a medio tiro de pistola y trabar el combate con más ventaja. En ese momento bajaba la marea, y el Norte, poniéndose como el mar de parte de sus contrarios, encalló el buque en la arena. Por casualidad se encontró varado en tal situación, que los realistas, ocultos detrás de parapetos, descargaban sobre él sus fusiles a mansalva y sin recibir lesión alguna, de manera que con facilidad se enseñorearon del buque. Algunos de los corsarios pudieron escaparse en las lanchas; Brown, que no consiguió imitarlos, viendo que los guayaquileños asesinaban sin piedad a los restantes, bajó a la Santa Bárbara con un lanza-fuego en la mano y los amenazó con que si no respetaban el derecho de gentes, incendiaría la pólvora. Conociendo por su ademán que estaba resuelto a cumplirles la palabra, suspendieron la carnicería, haciendo prisionero a Brown y 44 de sus compañeros. El populacho se vengó en el bergantín del miedo que los marinos le habían causado. En un instante lo despedazó furioso, saqueando las velas, jarcias y mástiles. Trabajo les costó a las autoridades que no se robasen hasta los cañones.
Al observar Freire la desgracia de Brown, reembarcó en la goleta las tropas con que había asaltado y tomado una de las fortificaciones de tierra, y se juntó felizmente con las otras embarcaciones, siendo él portador de la noticia de la triste prisión del jefe. El sentimiento que debía producirles tan infausto acontecimiento no amilanó a aquellos intrépidos navegantes. Sin demora pensaron en salvar a su caudillo, y como durante la correría se habían habituado a burlarse del peligro a fuerza de temeridad, no vacilaron un instante en comprometerse en el río con la fragata y la corbeta. La suerte del bergantín no los hizo prudentes, y marcharon adelante confiados en esa buena estrella que siempre favorece a los bravos. Los guayaquileños habían recuperado su tranquilidad, pues creían que las fragatas no se animarían a entrar en la bahía, a causa de su magnitud y por no dejar sin custodia las valiosas presas que arrastraban consigo. Mucho se asombraron, pues, cuando percibieron la Negra y el Halcón, que venían a proponer a tiro de cañón el canje de sus compañeros. No obstante su reciente victoria, no se encontraron capaces de rechazar por si solos un nuevo ataque, y cifraron todas sus esperanzas en la oportuna llegada de la flota peruana, que según los partes del virrey, debía aparecer de un momento a otro. Mas en balde los atalayas consultaban el horizonte; no se divisaba ninguna vela amiga; y mientras tanto todo el mundo podía ver estacionarse dentro de la misma bahía a los corsarios en facha asaz amenazante. Entonces procuraron embromarlo para ganar tiempo hasta que les viniesen auxilios. Con esta intención aparentaron prestar oídos a las propuestas de los independientes; mas en vez de darles una respuesta categórica, se pusieron a hacer objeciones, a cambiar mensajes, a proponer modificaciones y a disculparse de aquellos interminables trámites con que había que reunir al pueblo para consultarle, y con otra infinidad de pretextos por este estilo. Conociendo su táctica, Freire y el hermano de Brown, que dirigían el ataque, intimaron que, si dentro de algunas horas no se concluía la transacción, incendiarían a bala roja la ciudad, ultimátum que produjo un efecto mágico en los guayaquileños, que en tantas ocasiones habían experimentado el fuego de los piratas. En un momento todo se arregló, cediéndose en cambio de Brown y de sus compañeros una de las fragatas apresadas, tres buquecitos de poco valor y, además, algunos personajes de jerarquía que habían caído en poder de los corsarios, entre ellos el nuevo gobernador Mendiburo, que venía de España a Guayaquil.
Después de las dos tentativas infructuosas sobre el Callao y Guayaquil, los marinos patriotas, amenazados por la escuadra del Perú, no habrían podido permanecer por más tiempo en el Pacifico sin exponerse a ser exterminados por las fuerzas superiores que se enviaban contra ellos; pero, más que este riesgo, lo que particularmente se oponía a la continuación del corso era la desunión que había comenzado a reinar entre los expedicionarios. Individuos de diversas naciones, diferentes por sus creencias y costumbres, hablando distintos idiomas, animados tal vez por antipatías de raza, no los ligaba siquiera la unidad de miras, pues la empresa para los unos era una especulación, para los otros una cruzada en favor de la causa americana. Al principio, cuando no había todavía un rico botín que repartirse, los intereses egoístas de los unos se hermanaban con las miras patrióticas de los otros; todos se empeñaban en marchar juntos adelante, sea por molestar a los realistas, sea para hacer negocio con las presas de los buques enemigos. Pero cuando, después del suceso de Guayaquil, trataron en la isla de Galápagos, donde se retiraron al efecto, de distribuirse los despojos, estallaron, a impulsos de la codicia, las rivalidades hasta entonces contenidas, y fueron imposibles para el porvenir el concierto y la armonía. Los dos jefes, el uno francés y el otro inglés, que ya se habían enemistado durante el curso de la expedición, acabaron de malquistarse con ocasión del repartimiento. El odio que se inspiraron fue un odio a muerte, al menos en cuanto a su manera de expresarse. Buchard decía que había de ahorcar a Brown, y Brown que había de ahorcar a Buchard. Para evitar una mala interpretación, hay, sin embargo, que hacerles la justicia de confesar que estas desavenencias eran, por decirlo así, puramente domésticas; no habían salido del casco del buque; en los días de peligro los aventureros siempre habían recordado que combatían bajo una misma bandera y contra el mismo enemigo. Con todo, la conciliación era imposible; y luego que se arreglaron como pudieron, la expedición se dividió en dos que tomaron diverso rumbo. Buchard, con la Consecuencia, una de las naves capturadas, y el pailebot Andaluz, volvió a doblar el cabo y arribó felizmente a Buenos Aires. Freire, que iba de jefe de armas de la Consecuencia, al poco tiempo después de su desembarco pasó a incorporarse al ejército de Mendoza con los restos de sus dragones, reliquias gloriosas de tantos combates, que, acribillados de heridas, pelea- ron todavía en las llanuras de Maipo. Brown, con la Negra y el Halcón, se dirigió al puerto de San Buenaventura (en la costa del Chocó) a proveerse de víveres y a vender sus efectos. Había desembarcado muchas de sus mercaderías y la mayor parte de la tripulación cuando supo que los realistas se aproximaban. Sin detenerse echó a pique una de sus embarcaciones que le estorbaba, y huyó precipitadamente, dejando en tierra sus efectos, y, lo que es más, un gran número de sus compañeros, entre los cuales se encontraba su propio hermano y muchos chilenos, que perecieron o fusilados por los españoles o combatiendo a las órdenes de Bolívar, en cuyas filas se alistaron después los pocos que se salvaron. Este corso, aunque operó sobre parajes distantes de Chile, influyó sobre los acontecimientos de este país; suspendió sus comunicaciones con el Perú, impidiendo que Abascal le remitiese socorros, y distrajo la atención de Marcó del punto en que siempre debería haberla fijado: Mendoza.
Capítulo V
Batalla de Chacabuco
I
Abascal, en las tres divisiones que envió contra Chile, siempre tuvo la misma idea: subyugar este país por las armas o la política, dejar en él una parte de sus tropas para asegurar su dominio y dirigir las restantes sobre las provincias argentinas. Si conseguía apoderarse de Mendoza, como era fácil, amagaba por la espalda al ejército de Rondeau en el Alto Perú e interceptaba los auxilios que le fuesen remitidos de Buenos Aires. Tres generales. Pareja, Gaínza y Ossorio, recibieron a este respecto idénticas instrucciones; la invasión de las provincias argentinas debía ser la consecuencia y una de las principales ventajas de la reconquista de Chile. Ossorio estuvo a punto de realizar el encargo del virrey; pero la insurrección del Cuzco, acaecida en la misma época, le obligó a desmembrar su ejército mandando 950 hombres al socorro de Pezuela, a quien este suceso había puesto en el mayor apuro. Después, si en vez de ocuparse en poblar las cárceles y presidios con individuos inofensivos se hubiera empleado en reclutar gente necesaria para resarcirse de esta baja y cumplir con su comisión, quién sabe cuántos años habría demorado la independencia de América. Una columna de 3.000 hombres que hubiera escalado los Andes y se hubiera precipitado al otro lado con ese empuje peculiar del soldado recientemente victorioso habría esparcido la consternación entre los insurgentes del Plata. Ese ataque repentino por uno de sus flancos desconcertaba los planes de los argentinos y los ponía a dos dedos de su ruina. No tenían otro medio de parar este golpe terrible, que introducía al enemigo en su propio seno, sino oponerle una parte de las fuerzas que estaban acantonadas en otros puntos igualmente amagados, y que con este movimiento habrían quedado desguarnecidos. Un cambio semejante en las posiciones del ejército, en caso de verificarse, habría expuesto la confederación al embate de diversos asaltos simultáneos, y entonces la República, trabajada como estaba por discordias intestinas, sólo habría podido salvarse a costa de grandes sacrificios que la habrían dejado extenuada.
Aun suponiendo que la incursión proyectada por el virrey no hubiera tenido un evento tan próspero como la destrucción completa del último baluarte donde se había asilado la libertad americana, de todas suertes estaba en la conveniencia de los realistas el intentarla. La ocupación de una provincia que por su situación había llegado a ser el cuartel general de los emigrados, que aprovechándose de su vecindad podían perturbar el orden en Chile mediante las influencias que debían dejar en él y el aislamiento de Buenos Aires en que por la misma evolución se colocaba al general Rondeau, eran dos resultados brillantes que compensaban sobradamente las fatigas de una campaña en que no había más que mostrarse para triunfar. En aquel entonces Mendoza no contaba con elemento alguno de defensa y habría caído en su poder sin disparar un fusilazo, porque el gobernador de Cuyo estaba resuelto a retirarse delante de los agresores antes de comprometerse en una lucha desigual. La posesión de esta comarca por las armas del rey habría dado a los acontecimientos un giro muy diverso del que tuvieron y hecho más que dudoso el triunfo espléndido que después alcanzaron los patriotas. Las presunciones humanas no son oráculos infalibles; la previsión es una facultad que con frecuencia nos induce al error; pero en el caso presente casi todas las probabilidades están por que la ejecución del paso mencionado habría obstruido con un obstáculo invencible esa ruta que en 1817 inmortalizaron los independientes con sus victorias. Para no detenernos en comentarios inútiles cuando versan, no sobre ¡o que ha sucedido, sino sobre lo que pudo suceder, sólo advertiremos en apoyo de nuestro aserto que si los españoles hubieran dado cima al atrevido pensamiento de Abascal, ni habría podido levantarse en Mendoza el ejército restaurador ni se habría, por consiguiente, recuperado a Chile, ni habría zarpado jamás de Valparaíso la escuadra que redimió al Perú.
San Martin, que había concebido el proyecto de recorrer el mismo camino señalado por Abascal a sus legiones, aunque en orden inverso y con muy distintos designios, conociendo todo el alcance de semejante determinación, temblaba de que el general español adoptase la marcha que le convenía y asomase de un momento a otro sobre la cresta de la cordillera cuando él no tenía preparado más que la concepción del plan. Pocas posiciones más desesperadas y violentas que la suya: bullía en su cabeza una grande idea que entrañaba resultados maravillosos, la libertad de un mundo quizá; y esa idea fecunda, que en su imaginación vela realizada, estaba próxima a abortar sin producir ningún bien a consecuencia de una agresión extranjera, que no tenia cómo rechazar, y de obstáculos interiores que en vano pugnaba por vencer. El pensamiento de organizar una expedición que atacara a los españoles por mar y por tierra y los expulsara de sus principales establecimientos parecía entonces una idea tan quimérica, en razón de las innumerables dificultades con que se tropezaba para formarla, que cualquiera habría desesperado de rematar la empresa con acierto. Empero ninguna contrariedad, por amenazante que al principio apareciera, fue bastante poderosa para arredrar a San Martin. El héroe argentino pertenecía a esa familia de hombres obstinados a quienes ningún atajo es capaz de contener y que cuando se han propuesto algún fin, o perecen en la demanda o llegan al término prefijado cueste lo que cueste. Con un tacto exquisito y con una laboriosidad extraordinaria supo allanar los estorbos que embarazaban su carrera y tocar la meta a despecho de los impedimentos que amigos y enemigos le pusieron.
El peligro más inminente a que por lo pronto había que proveer era esa invasión exterior que el día menos pensado podía descargar sobre la provincia de su mando y cogerle desprevenido; así, fue lo primero que trató de evitar. Cuando observó que Ossorio no pensaba en atacarle inmediatamente, procuró quitarle todo estímulo para emprenderlo. La astucia era la cualidad que predominaba en su carácter, como el arrojo en el de Bolívar. A ella recurrió para quitar a su incómodo vecino el de- seo de hacerle una visita intempestiva, que le habría sor- prendido en medio de los preparativos con que se disponía para ir a desalojarle de su reciente conquista. Concibió que, si lograba persuadirle que los mandatarios de Mendoza se ocupaban en transacciones mercantiles, antes que en contiendas y combates, se le calmarían en gran manera sus ánimos belicosos. El principal aliciente que debía influir sobre el capitán español para hacerle intentar una invasión no podía ser otro que el temor de verse inquietado en la posesión de un país en donde aún no había robustecido su imperio. Si se llegaba a hacerle creer que la capital de Cuyo distaba mucho de ser un campamento, no se necesitaba ser un calculador muy eximio para prometerse que Ossorio, sintiéndose asegurado en el reino que su buena estrella le había deparado, pensaría en gozar los favores de la fortuna, y se entregaría a la grata tarea de consolidar su dominación con preferencia a iniciar la campaña, abriéndose pasaje por entre la nieve y saltando por encumbradas cordilleras. San Martín no ignoraba que la victoria ha hecho extremadamente descuidados a grandes generales. ¿Cómo no esperar que deslumbrara a uno tan vulgar como era Ossorio? En conformidad con estas ideas acordó mostrarse apocado y humilde ante el conquistador de Chile y reservar sus bríos para mejor ocasión. A fin de desarmarle, le remitió una tras otra dos o tres embajadas a pedirle que no se rompieran las hostilidades, que, según las apariencias, estaban próximas a estallar entre los dos Estados, y que se restablecieran las relaciones comerciales interrumpidas por los últimos acontecimientos. La instancia que manifestaba por llegar a un avenimiento era calculada para hacer creer al jefe español que los argentinos estaban en la imposibilidad de hacer una tentativa contra Chile. Ossorio debía indefectiblemente tomar las proposiciones de paz que se le dirigían por el órgano del gobernador de Cuyo, como una prueba evidente de la debilidad de éste, como una confesión tácita de la impotencia del mismo.
El Gobierno chileno contestó a estos oficios que jamás pactaría con rebeldes, ínterin no volvieran al gremio de España, de donde impíamente se habían separado. No necesitaba San Martín abrir el pliego en que se le replicaba para saber su contenido. Jamás había pensado que Ossorio admitiría sus propuestas y celebrarla con él un tratado de comercio. Únicamente había tenido en cuenta, al entablar estas negociaciones, quitar a Ossorio la precisión de atacar para no ser atacado a su turno, y ganar el mismo tiempo para ponerse sobre la defensiva y acometer en seguida luego que pudiera. La tregua de algunos meses que por estos manejos se había proporcionado, acabó de asegurársela por una nueva estratagema. Hizo esparcir en Santiago, por medio de cartas escritas en Mendoza o de fieles emisarios, que, previendo como muy inmediata una irrupción de los es- pañoles y no estando dispuesto a defenderse, había tomado con anticipación las medidas concernientes a una pronta retirada, cuáles eran trasladar a un lugar seguro los caudales del fisco y las pertenencias de los particulares; que por el mismo motivo había hecho transportar hacia el interior todos los efectos de valor existentes en la ciudad, y los ganados y cosechas que estaban en los campos, habiendo dejado sólo en las cercanías los caballos y las muías, para que los habitantes pudieran fugar apresuradamente tan pronto como vieran ondear sobre las nieves el pabellón español.
Los artificios del astuto argentino tuvieron un éxito completo. Luego que estas noticias llegaron a los oídos de los oficiales realistas, comenzaron a cambiar de dictamen y a considerar una expedición a la otra banda más difícil y menos útil de lo que al principio habían creído. La guerra es para muchos una especulación, y la abundancia o escasez de botín decide de su conveniencia. La voz que se había propagado de haber quedado Mendoza reducida a un esqueleto, borró a los ojos de muchos militares las ventajas resultantes de su ocupación y apagó su ardor marcial. A su juicio no podía ser necesaria una incursión contra mercaderes y labradores, en la que no había ni peligros que evitar, ni ganancias que obtener, ni gloria que adquirir. Los únicos frutos que debían esperarse de una campaña como la que se proyectaba iniciar, eran las penalidades sin fin de los expedicionarios en un viaje dilatado por entre rocas escarpadas, donde tal vez iban a encontrar la muerte, y la conquista de unas cuantas casas de barro, despojadas de sus muebles y abandonadas por sus dueños, adquisición que no compensaba, por cierto, las fatigas que demandaba. Las ideas de sus subalternos influyeron, como era natural, sobre Ossorio, cuyas disposiciones bélicas se habían notablemente entibiado con la seguridad que se le había hecho concebir que sus adversarios no podían ni querían agredir sus dominios. La persuasión en que estaba de que se habían puesto a correr aun antes de que se fuera en su seguimiento acabó por hacérselos despreciables y por hacerle mirar con indiferencia una expedición a la que ni el miedo ni la codicia le estimulaban, y que, demorada de día en día, concluyó por no verificarse.
Mientras tanto, San Martín se aprovechaba de esa in-acción para reclutar hombre a hombre ese ejército débil en número, pero fuerte por su valor y disciplina, que elevó a Chile a la categoría de nación. Trabajó en su enganche e instrucción con una actividad que pocos han desplegado en su vida, como que a cada instante temía ver descolgarse de la cima de la cordillera a cuyo pie estaba situado su pequeño campamento a los realistas que venían a desbaratárselo. Los afanes que le costaron la enseñanza de los individuos alistados, la fabricación de pertrechos, el acopio de las municiones de boca y la recolección de los fondos necesarios para los gastos fueron extremados. Con todo, esos afanes habrían podido llamarse ligeros, comparándolos con los muchos que se le esperaban antes de llevar al cabo sus proyectos. En el vasto plan que se agitaba en su mente, la reunión de tropas que le pusieron a cubierto de una sorpresa no era más que el principio de su obra. Necesitaba todavía, para coronarla con el debido acierto, vencer dos dificultades enormes, que habrían acobardado a un alma menos impertérrita que la suya. Tenía que transmontar, con un ejército compuesto de las tres armas, esas moles estupendas que se alzaban a su vista, de tránsito difícil aun para un viajero solo, y derrotar en seguida en el opuesto lado a los vencedores de Rancagua, que iban a caer con las fuerzas intactas sobre soldados diezmados por la intemperie y abrumados por el cansancio. Bastaba preguntar cuál era el estado de los caminos por donde los republicanos tenían que pasar, y los batallones con que los realistas podían repelerlos, para inducir hacia qué parte se inclinaría la victoria: por esta sola consideración, atendiendo a las reglas de las probabilidades, cualquiera habría declarado perder la partida antes de jugarse.
El mismo San Martin, a pesar de la confianza singular que tenía en sus propios recursos, sentía, delante de tan- tos obstáculos, dudas mortales sobre los resultados de la expedición que meditaba. Por mal general que supusiera a Ossorio, no se persuadía lo fuera hasta el extremo de malograr las infinitas ocasiones de exterminarlo que se le iban a ofrecer, ora en su pasaje por los Andes, ora en su descenso al territorio chileno. Las zozobras con que la previsión de una desgracia turbaba su espíritu no comenzaron a disiparse sino cuando supo que Ossorio había sido reemplazado por Marcó, a quien había conocido durante su permanencia en España, Sabiendo por experiencia propia que el nuevo gobernante era un imbécil fácil de engañar y un cobarde incapaz de una resistencia enérgica, sintió con el anuncio de este nombramiento renacer en su corazón de una manera irresistible su vacilante fe. Cuéntase que se hallaba sentado a la mesa, donde a la sazón comía con varios de sus amigos, cuando se le avisó que don Francisco Casimiro había sido elegido capitán general de Chile, y que al saber esta noticia, arrebatado por un entusiasmo súbito y casi profético, tomó en sus manos una copa, que llenó de vino hasta sus bordes, y brindó en seguida por la independencia de América, con una convicción tan profunda como si estuviera leyendo las palabras que profería en el obscuro porvenir.
II
No se descuidó por eso en sus trabajos, esperanzado en las torpezas que la ineptitud haría cometer a su antagonista y de que él estaría pronto a utilizarse. El Gobierno chileno contaba con tantos elementos para su resguardo, que parecía obra de milagro el derribarlo. Con las numerosas huestes que le rodeaban podía estimarse al abrigo de todo peligro. Si la cuestión entre los dos partidos llegaba a ventilarse en una batalla campal, desplegando cada uno sus fuerzas respectivas, los patriotas habrían sido derrotados irremediablemente. No se le ocultaba a San Martín la superioridad numérica del enemigo y su debilidad comparativa; pero esa preponderancia no le asustaba, porque, más que en la fuerza bruta, creía en la estrategia, en la diplomacia, en la astucia. Confiado en su natural sagacidad, no consideraba una faena superior a sus alcances colocar a los españoles en tal situación que la multitud de sus soldados de nada les sirviera. La elaboración de un plan que, no obstante su inferioridad manifiesta, le diera la victoria, había sido el tema de sus constantes meditaciones desde que había concebido la idea de la expedición libertadora, y nunca había desesperado de encontrar la incógnita del problema. Desde luego se fijó en dos medidas que juzgaba, y con razón, indispensables para el logro de sus proyectos ulteriores. Era la primera ponerse al corriente, por datos exactos y fidedignos, de cuanto en Chile sucedía, a fin de dirigir con tino las operaciones militares sobre este reino, y la segunda hacer ver a los realistas bajo un aspecto engaño cuanto pasaba en Mendoza, para que tomaran en falso todas sus disposiciones de defensa. La actividad y destreza que empleó en la consecución de estos dos resultados importantes sólo son comparables a las que desplegó en la organización y equipo de su ejército, cosa en que se ocupaba al mismo tiempo. No podía alcanzarse el doble objeto que se proponía sino por medio de expedientes ingeniosos que burlaran la vigilancia del enemigo e introdujeran el desconcierto en su campo. La invención de tretas que le condujeran a ese término no ofreció graves dificultades a San Martín, que, como sabemos, era eximio en esa clase de descubrimientos, y más temible quizá en su gabinete, urdiendo las redes con que se disponía en- volver a las personas que trataba de anular, que en el campo de batalla, donde, sin embargo, había dado pruebas de bravura. Miembro de las Sociedades secretas en España y fundador de logias en América, se había aveza- do en estas asociaciones tenebrosas a las intrigas y manejos encubiertos. Dotado además de un talento fecundo en invenciones y amaños, sabía sacar provecho de los accidentes más insignificantes para embaucar con ellos a sus adversarios y hacerles creer cuanto se le antojaba. Los ardides de que se sirvió para engañar a Ossorio y a Marcó tuvieron una influencia demasiado directa en el desenlace de los sucesos para que sea lícito pasarlos en silencio; pero como la relación de todos ellos sería interminable, nos limitaremos solo a referir los principales.
III
Al poco tiempo después de la emigración, algunos chilenos, entre los cuales se encontraba don Pedro Aldunate, aburridos de permanecer en una tierra extraña, vi- viendo en la escasez y no teniendo en qué trabajar, resolvieron restituirse a Chile y quedar ocultos en su propia patria hasta que se mejorase el estado de los negocios. Lo supo San Martín, e inmediatamente los hizo apresar y formar causa como desertores. El tribunal encargado de juzgarlos dio muestras de una severidad excesiva, pues, considerando sus preparativos de viaje como un crimen digno de la pena capital, los condenó a muerte. Esta sentencia pareció demasiado rigorosa a San Martín, y la conmutó en una confinación a la Punta de San Luis. No sabemos si se propondría con semejante conducta efectuar lo que después hizo, o si entonces no tendría más objeto que impedir con este castigo la vuelta a Chile de los emigrados. Sea lo que sea, el Gobierno español tuvo noticias de lo sucedido e hizo publicar en la Gaceta un pequeño artículo sobre el particular, en el cual se encarecía la mísera suerte de los desterrados y el ansia que todos manifestaban por regresar a su país natal a gozar de la lenidad con que se trataba a los patriotas arrepentidos.
San Martín conoció en el acto las ventajas que podía sacar de aquel incidente para entablar con sus enemigos, de un modo fácil y sencillo, relaciones favorables a la causa de la independencia. Habiéndose explicado secretamente a este respecto con Picarte, Guzmán, Fuentes y algunos otros emigrados cuyo patriotismo le era conocido, les propuso que abandonasen las provincias argentinas y se dirigieran a Chile, donde su presencia podía ser de la mayor utilidad. Indicóles que les servirían de salvoconducto las voces mismas que los godos habían cuidado de esparcir. Podrían alegar como pretexto para paliar su regreso la imperiosa necesidad en que se habían visto de escapar a esas tiranías y vejaciones del gobernador que tanto vociferaban en su periódico oficial, y el propósito que tal opresión les había hecho formar de abjurar las ideas liberales. Era probable que los españoles darían crédito a sus palabras y los dejaran tranquilos en sus casas, tanto por creer ciertos los hechos a que aludirían como por el deseo de promover la deserción en las filas de los insurgentes. Si a favor de este engaño lograban establecerse en el país, propalarían la voz de que las Provincias Unidas no contaban absolutamente con recursos para expedicionar sobre Chile, fomentarían el descontento en todas las clases y procurarían remitirle a Mendoza las noticias que juzgaran de importancia.
Los individuos indicados no vacilaron un momento en admitir la peligrosa comisión que les proponía San Martín, y después de haberse concertado en la manera como cada uno representarla su papel, empezaron a darle ejecución, saliendo una noche ocultamente del territorio argentino con dirección a la provincia de Coquimbo. Apenas se alejó al siguiente día esta partida, cuando San Martin, para dar más apariencias de verdad a su tramoya, hizo perseguir a los supuestos fugitivos por diversos piquetes de caballería, que, excusado parece decirlo, no los alcanzaron, aunque para conseguirlo los persiguieron hasta las fronteras enemigas.
Los españoles no se dejaron engañar por esta estratagema, y mirando con razón a los tránsfugas como sospechosos, los apresaron y pusieron en estrecha incomunicación. El astuto argentino había previsto esta contingencia, como también su remedio. Luego que supo el encarcelamiento de sus mensajeros, llamó a Aldunate de San Luis, donde le tenía confinado, y excitó a que, escudado con la salvaguardia de su condenación a muerte y de su destierro, se volviera a Chile lo mismo que los anteriores, encargándole que cuando fuera interrogado acerca de ellos, los presentase como víctimas de su persecución. Aldunate aceptó con gusto una proposición que le permitía tornar a su patria, como antes lo había deseado, y libertar a varios paisanos suyos de la prisión en que gemían. Sin pérdida de tiempo hizo los preparativos indispensables para su viaje, y acto continuo se puso en marcha para su destino con las precauciones minuciosas que habría tomado un verdadero fugitivo. Llegado a Chile, no fue recibido en un calabozo como sus predecesores. El castigo que ya antes le hablan infligido los patriotas era conocido, como lo hemos dicho, en el país y alejaba de su persona toda idea de dobléz y mala fe. Así, cuando la autoridad le hizo comparecer a su presencia para interrogarlo sobre las causas de su vuelta, expuso, con ese aplomo de todo reo cuya absolución está segura: que los procedimientos hostiles del gobernador de Cuyo eran los motivos públicos y notorios que le habían determinado a fugar de la otra banda, como ya lo habían practicado antes que él varios otros individuos, entre los cuales nombró a Picarte y sus demás compañeros, a quienes aseguró se les había aplicado un tratamiento análogo al suyo por haber manifestado cierta simpatía en favor de la metrópoli. El Gobierno, que no tenía ninguna razón para dudar de la veracidad del deponente, y sí para creerle, se persuadió por esta declararación que había andado injusto en la aprehensión de los sujetos antedichos, y, deseoso de reparar el error en que suponía haber incurrido, se apresuró a ponerlos en libertad, dejándolos por esta circunstancia expeditos para desempañar su comisión [132].
De esta manera pudo contar San Martín en el centro del país enemigo con una falange de operarios fieles y laboriosos, que en adelante no tuvieron más ocupación que atizar el descontento producido por las violencias de los realistas y comunicarle con la mayor exactitud los datos que creían conducentes al buen suceso de la expedición. Los movimientos de las tropas reales, los bandos promulgados por el Gobierno, y sus efectos, las escaramuzas de las guerrillas insurgentes y otra multitud de asuntos interesantes por este estilo se supieron en Mendoza por su conducto. Desde el establecimiento en Chile de estos emisarios, no hubo hecho que arrojara alguna luz sobre la situación política del reino que no fuera noticiado a los patriotas con la mayor prontitud [133]
IV
Mientras que el gobernador de Cuyo se enteraba, merced a la diligencia de sus corresponsales, de cuanto hacían sus enemigos, él trabajaba en Mendoza para que éstos no tuvieran la misma certidumbre con respecto a sus operaciones, e ignoraran hasta los últimos momentos sus planes y recursos. Una intriga coronada por un éxito feliz le había permitido acreditar al lado del Gobierno chileno a los mismos agentes que iban encargados de espiarle. Otra intriga no menos ingeniosa y dirigida con una maestría sorprendente, le proporcionó una comunicación directa con Marcó y sus principales allegados, y le puso en aptitud de hacerle creer como verdades indubitables las mentiras garrafales que sobre sus proyectos le convenía autorizar.
Existían en el distrito de su mando un gran número de realistas que los revolucionarios chilenos habían relegado al otro lado de la cordillera durante la época de su auge, por ser de aquellos godos fanáticos que se habrían llevado conspirando si no se les hubiera alejado del centro de sus relaciones. El gobernador, temiendo que en aquellas circunstancias estos prisioneros le suscitasen algunas dificultades, sea embarazando sus providencias, sea delatándolas a sus adversarios, los hizo trasladar a la Punta de San Luis, distante ochenta leguas del paraje donde habían sentado su campamento.
Entre las personas trasladadas iba don Felipe del Castillo Albo, comerciante acaudalado y de representación en Chile, de suma honradez y de una fidelidad intachable al monarca, motivos suficientes para que sus palabras gozasen de grande autoridad en su partido. Antes de su destierro a las provincias argentinas había manifestado de un modo franco y leal su apego por España. Su casa había servido de club a los partidarios del rey; su bolsillo había proveído a los gastos exigidos por la política; su persona había aparecido complicada en todos los movimientos reaccionarios. Don José Miguel Carrera lo había confinado por estas causas a Mendoza, recomendándole al jefe de la provincia como un sarraceno incorregible, que era necesario vigilar con el mayor cuidado. San Martín le había tratado en consecuencia y colocado su nombre el primero en la lista de los que por perjudiciales había separado de Mendoza; mas después, reflexionando, pensó que un hombre semejante, tan acatado de sus correligionarios como detestado por los insurgentes, podía servirle de mucho en la situación presente, valiéndose de su intervención, sin que él mismo lo sospechase, para suministrar a Marcó noticias falsas sobre el esta- do de la expedición, y sonsacarle, en retorno de las imposturas que le remitieran, la confesión auténtica del plan de defensa que había adoptado.
Con este objeto le hizo volver de San Luis, y encargó a uno de sus oficiales que procurara granjearse su amistad, comisión de fácil desempeño a causa del carácter franco y expansivo de Castillo Albo. Tomáronse en seguida por medios indirectos, tanto de él como de los chilenos emigrados, minuciosos informes acerca de sus negocios particulares, y cuando se adquirieron a este respecto los datos precisos, la persona que se había captado su confianza empezó a dirigirle frecuentes cartas bajo cualquier pretexto, para conseguir que contestase con otras, a las cuales se cortaban con prolijidad las firmas. Hecha esta operación, el agente a quien San Martin había encomendado la dirección de esta intriga escribía en nombre de Castillo Albo a su esposa y a sus deudos, a Marcó y a sus demás amigos políticos largas cartas en las que les hablaba a los primeros de asuntos domésticos y de intereses tan peculiares suyos que alejaban todo recelo de superchería, y en las que relataba a los segundos los sucesos de Mendoza en la manera y forma que a San Martín convenía. Para desvanecer las sospechas que la diferencia de la letra habría hecho nacer sobre su autenticidad, se cuidó de hacer decir en la primera al honrado comerciante que por temor de que cayera en manos de los satélites de San Martín no las escribiría nunca de su puño, ni las firmaría con su nombre y apellido; pero el conductor en prueba de veracidad, entregaría, junto con cada misiva, un pedacito de papel con la firma correspondiente.
Marcó y los miembros de su camarilla se encantaron cuando recibieron este anuncio. No se les pasó siquiera por las mientes que pudiera haber alguna traición encubierta en la correspondencia mencionada. Castillo Albo estaba en Mendoza, luego Castillo Albo debía escribirles: tal fue el raciocinio que se hicieron. La Providencia le había colocado, sin duda, en aquel sitio para desconcertar con sus oportunos avisos las tramoyas de los rebeldes. Nadie, a no ser una persona verdaderamente comprometida y expuesta a perder la cabeza al menor desliz, habría imaginado ese ingenioso expediente para recatar su nombre. El temor de ser descubierto, que se revelaba a cada línea, era una prueba evidente de la veracidad del testigo. Por otra parte, las noticias eran halagüeñas, y eso bastaba para que se las tuviera por verdaderas. El hombre es formado así por la Naturaleza: siempre cree los acontecimientos que favorecen sus pasiones, sus ideas, sus intereses; siempre duda de los sucesos que contrarían sus esperanzas. Alucinado por sus raciocinios y engañado por las apariencias, no es extraño que el presidente de Chile no vacilara en entablar una sostenida correspondencia con el gobernador de Cuyo, en la que el astuto argentino le hacía creer, bajo el seudónimo que había adoptado, cuantas patrañas se le antojaba comunicarle, y en la que Marcó, participándole en contestación cuáles eran las intenciones del Gabinete, se convirtió sin saberlo en el principal espía de los insurgentes.
V
La alegría de San Martín no conoció límites cuando vio el éxito obtenido por su astucia. En lo sucesivo no tuvo que fatigarse en arbitrar trazas para acreditar entre los españoles sus embustes. Había encontrado un medio soberano que le dispensaba de ese trabajo. Cuando necesitó hacerlo en adelante, salió de sus apuros con la mayor facilidad, enviando un correo al palacio mismo de Marcó a entregarle una carta de Castillo Albo en que se afirmaba la falsedad que le convenía esparcir, y una bolita de papel que el mensajero llevaba oculta en el con- ducto del oído. Era esta última la contraseña convenida, que, comparada con las otras firmas del negociante existentes en Chile, resultaba ser idéntica, y que el propio aseguraba llevar en aquel sitio para que no se supiera jamás quién era el autor de los papeles que consigo traía, aun en el caso de ser apresado por los insurgentes. Marcó recibía siempre al conductor del mismo modo y, por decirlo así, casi con los brazos abiertos. Aplaudía su destreza y discreción, lo recompensaba con una buena propina y le despedía con la contestación correspondiente [134].
No acabaríamos nunca si tratáramos de contar una por una todas las argucias de que se valió San Martín para burlar la credulidad de sus propios adversarios. Es in- agotable el catálogo de anécdotas que existen sobre el particular. Con todo, vamos a referir, a más de la anterior, otra que prueba la rara capacidad de observación con que el Cielo le había dotado, y el arte infinito con que sabía aprovecharse para sus fines de las menores incidencias. Una noche que se encontraba trabajando en su gabinete, los guardias que custodiaban las gargantas de la cordillera condujeron a su presencia un hombre que habían sorprendido tratando de introducirse furtiva- mente en la provincia. San Martín suspendió por algunos instantes la ocupación que le embebía, y después de haber examinado al detenido con esa mirada penetrante que le era característica, le dijo con voz amenazante que era un espía del enemigo y que iba a entregarle al ver- dugo si no le confesaba paladinamente la verdad. El pobre diablo, turbado por aquellas amenazas y creyéndose en verdad descubierto, declaró ser efectivamente un mensajero de Marcó, y a trueque de salvar su vida, puso en manos de su interrogante algunas cartas que traía escondidas entre los forros de su montura para varios realistas residentes en Mendoza. Apenas hubo leído San Martín los sobres, cuando conoció las ventajas inmensas que podía sacar de la posesión de aquellas piezas para engañar al enemigo, y sin pérdida de momento pensó en ejecutar el plan que para ello improvisó. Obligó al mismo portador, sobre cuyas huellas puso a los corchetes de la policía a fin de que no se le escapara, a que llevara las cartas a su destino y le trajera al siguiente día las contestaciones, habiéndole amenazado antes con la muerte si revelaba a quienquiera que fuese el secreto de su conferencia anterior. Luego que las respuestas estuvieron en su poder, hizo comparecer ante si a las personas que las habían firmado, y cuando se hallaron en su presencia les manifestó que, teniendo en sus manos aquellos documentos, testimonio irrecusable de sus inteligencias con el enemigo, podía hacerlos fusilar inmediatamente sin tomarse siquiera el trabajo de formarles su proceso, y que estaba resuelto a practicarlo así a menos que consintieran en escribirle otras cartas en todo diversas de las que antes habían redactado. El tono firme con que fueron pronunciadas estas palabras hizo ver a los interesados que estaba determinado a obrar como decía. Su deliberación, por consiguiente, no fue larga, ni su resolución dudosa. No encontrándose con fuerzas para subir al martirio, escribieron y firmaron cuanto se les dictó, y San Martín se encargó de remitir a Chile sus cartas contestes entre sí y redactadas en el mismo sentido que las de Castillo Albo con un mensajero de su confianza, pues en cuanto al primero, le dejó bien asegurado en Mendoza. [135]
A fin de mantenerse al corriente de cuanto pasaba por acá, San Martín no se limitó a usar de los medios ingeniosos que dejamos referidos. Había organizado además una numerosa falange de espías, que tenía esparcidos en todo el territorio. Se esmeraba particularmente en que estos agentes no se conocieran unos a otros, porque de esta manera estaba seguro de que no se complotarían para engañarle, y los ponía asimismo en la imposibilidad de delatarse unos a otros, caso de que alguno le traicionase o fuese descubierto. Pagaba sus servicios con generosidad, a diferencia de Marcó, que se mostraba tacaño con los suyos, por lo cual aconteció algunas veces que San Martín, que los recompensaba mucho mejor, se los sobornase por lo bajo y se sirviese de sus propios emisarios para espiarle o embaucarle. No es preciso creer por esto que el gobernador de Cuyo emplease sólo en estas comisiones a viles mercenarios de esos que por oro sirven todas las causas; frecuentemente se valía de individuos de corazón, adictos a la independencia por convicción, que con noble desinterés exponían su vida, sin más estímulo que el deseo de cooperar a la libertad de su patria. No faltaron hombres del pueblo que con una abnegación sin límites admitieron tan peligrosos encargos, arrostrando la rabia y la venganza de los realistas bajo un Gobierno inquisitorial y receloso que, rodeado de delatores, se imaginaba crímenes en las acciones más insignificantes. Una de las catástrofes más horribles que ensangrientan la historia de esa época demostró cuan grandes son esos sacrificios ignorados que después de una derrota pierden a los que los ejecutan, y que después de la victoria tal vez se olvidan.
VI
Vivía en San Felipe una familia que llevaba el apellido de Traslaviña. Su decisión por la independencia la había hecho pasar de una decente medianía a la pobreza. Las contribuciones forzosas, las prorratas, las confiscaciones habían consumido su caudal. Aunque la revolución había sido el origen del menoscabo de sus bienes y de la escasez que soportaba, no había renegado sus principios ni arrepentidose de sus sacrificios. Si se hubiera hallado en el caso de volver a principiar, habría seguido la misma conducta sin vacilar, a sabiendas de las penalidades que se le aguardaban. Con la desgracia, su patriotismo se había fortificado y sus convicciones se habían arraigado. La triste situación de Chile le acongojaba tanto como la suya propia. Esta familia era numerosa. Tenía por padre un anciano ciego e inválido para el trabajo. Componíase este hogar, sin contar las mujeres, de seis varones. Todos habían sido soldados menos el menor, a quien su poca edad no le había permitido cargar el fusil como los otros; habían lidiado bajo las banderas patriotas desde el comienzo de la guerra, y en su hoja de servicios estaban consignadas todas las acciones desde Yerbas Buenas hasta Rancagua. Después del sometimiento del país, probablemente la humildad de su posición les permitió quedar en la sombra y vivir tranquilos ocupados en sus negocios. La subsistencia de toda la familia pesaba sobre los cuatro hermanos mayores, que hacían cuanto de ellos dependía por llenar cumplidamente sus deberes. Si hubieran dejado de trabajar un día, el pan habría faltado en la casa. Entramos en estos pormenores domésticos porque sólo con su conocimiento podrá estimarse cual se debe la abnegación y el civismo que animaban a estos jóvenes cuando se prestaron a desempeñar un encargo en que jugaban su vida, y con ella el bienestar de personas tan queridas. En cualquiera es gran mérito exponer la existencia por el triunfo de una grande idea; pero es doble mérito exponer, como los Traslaviña, la comodidad de un padre viejo y venerado, que no se encuentra ya en situación de pasarse sin el auxilio de sus hijos.
El primogénito se llamaba Juan José, y estaba casado con una hija de aquel coronel don José María Portus, que hemos visto en la batalla de Rancagua mandando las milicias de Aconcagua [136]. Portus emigró a Mendoza, como todos los que escaparon de aquella fatal jornada. San Martín, que quería a toda costa organizar su espionaje en la provincia de Aconcagua, por donde tenía meditado que se descolgara el ejército y ponerse en relación con los patriotas que por allí hubiera, sabiendo que era natural de aquella tierra, le llamó un día, le comunicó sus deseos, le hizo ver la utilidad que se reportaría en realizarlos, y le preguntó, como conocedor de sus paisanos, cuáles eran entre ellos patriotas bastante decididos para prestarse al desempeño de una comisión tan ardua y peligrosa como era de remitirle un estado exacto de las fuerzas realistas acantonadas en la comarca y los demás datos que estimare convenientes. El coronel le designó como aparentes para su propósito a don José Antonio Salinas, vecino de Putaendo, y a don Pedro Regalado Hernández, de Quillota, y aunque comprendía muy bien todo el riesgo que correrían los que admitiesen el mencionado encargo, le nombró primero que a los otros dos a su propio yerno, el cual, como queda dicho, residía en San Felipe.
Creyendo el gobernador, en virtud de los informes de Portus, que los individuos indicados aceptarían sin oponer reparo de ninguna especie, despachó a don Manuel Navarro, originario de la misma provincia, para que se pusiera de acuerdo con ellos y les comunicara sus instrucciones, que se guardó de darle por escrito. Sólo llevaba a manera de credencial la siguiente carta, que, aunque enigmática, bastaba que fuese autorizada por tal firma para que su sentido fuera fácil de descifrar:
“Señor don Juan José y don José Antonio Salinas.- Santiago y octubre 17 de 1816. Mis paisanos y señores: Los informes que he adquirido de sus sentimientos y honradez me han decidido a tomarme la confianza de escribirles. El amigo Navarro, dador de ésta, enterará a ustedes de mis deseos en la viña del Señor. Yo espero, y ustedes no lo duden, que recogeremos el fruto; pero para esto se hace necesario el tener buenos peones para la vendimia. No reparen ustedes en gastos para tal cosecha; todos serán abonados por mí, bien por libranza, o a nuestra vista, que precisamente será este verano. Con este motivo asegura a ustedes su amistad y afecto sincero su apasionado paisano q. s. m. b., José de San Martín” [137]
Habiendo recibido esta carta, que por una equivocación singular San Martin databa de Santiago, Salinas y Traslaviña buscaron cómo darle una pronta ejecución. No entibió su ardor la consideración de los peligros a que se exponían, y no se piense que pudo lisonjearlos mucho la esperanza de la impunidad. Desde los primeros pasos debieron conocer que era difícil sustraerse al ojo vigilante de la policía. Navarro, a pesar de sus pre cauciones, había excitado sospechas y se había visto precisado a regresar a Mendoza para no caer en manos de la justicia, que habla traslucido su llegada. Este incidente y las diligencias que comenzó a practicar la autoridad habrían arredrado a patriotas menos desprendidos; pero no desalentaron a estos hombres del pueblo, que se sacrificaron casi a ciencia cierta por comunicar las noticias que se les pedían para redimir la patria de la esclavitud.
Para principiar, Salinas se encaminó a Quillota, donde en compañía de Regalado Hernández y de otros dos nuevos asociados, llamados Ramón Arestegui y Ventura Lagunas, joven de diez y siete años, arbitraron los medios de satisfacer los deseos de San Martín. Guarnecía por entonces aquel pueblo el cuerpo denominado Húsares de la Concordia, y como uno de los datos que con más instancia les pedía el general era un estado de las fuerzas realistas, lo primero en que pensaron fue en procurarse una noticia cabal de aquella tropa. El joven Lagunas había trabado conocimiento con un tal La Rosa, sargento del regimiento, y ofreció conseguir lo que querían por la intervención de este sujeto. No presentándose otro arbitrio para obtener una razón puntual cual se necesitaba, convinieron, por desgracia, en que se tocara este resorte. El sargento, sin hacerse de rogar, prestó oídos a la petición de su amigo y respondió satisfactoriamente a todas sus preguntas. El buen éxito de esta primera tentativa no hizo sino fortificar en su empeño a los patriotas, y sin demora Salinas y Lagunas pasaron a Valparaíso para ingeniar la manera de alcanzar en aquel punto su objeto con tanta felicidad como en Quillota.
Mientras andaban en este viaje, La- Rosa cometió una grave falta contra la disciplina, que le hizo acreedor a la pena de muerte. Cuando estaba ya en capilla para ser ejecutado, sin duda con la esperanza de salvarse, reveló las relaciones que habían mediado entre él y Lagunas, qué preguntas le había hecho el joven y con qué fin había entendido que se las dirigía. No hay para qué advertir la importancia que concedieron, naturalmente, los godos a semejante relación. En el acto procedieron a las más activas pesquisas y se pusieron a indagar con toda urgencia el paradero del denunciado. Éste regresó a los dos días ignorante de cuanto había sucedido durante su ausencia, de modo que tanto él como su compañero Salinas vinieron como a entregarse en manos de los que les perseguían. Desde luego negaron a pie firme las acusaciones del sargento. Era aquél un testigo singular que se hallaba colocado en una posición excepcional; seguramente había querido escudarse con una calumnia contra el castigo que iba a infligírsele. Como se ve, la defensa era brillante, y nada se les había probado si no hubiera venido a confirmar el testimonio de La' Rosa una criada de Salinas, que había escuchado a su amo participar a unos amigos la especie de trajines a que se había entre- gado. Entonces perdieron la presencia de ánimo que los había sostenido, y lo confesaron todo de plano. En consecuencia, fueron aprehendidos don Pedro Regalado Hernández y don Juan José Traslaviña; afortunadamente, Arestigui y los hermanos del último se escaparon como por un milagro.
Los cuatro reos fueron conducidos a Santiago con una fuerte escolta. La sustanciación y resolución de su causa duraron poco. Estaban convictos; se les había sorprendido la correspondencia con San Martín; no se habría necesitado tanto, ni con mucho, en la época de Marcó para considerarse inútiles las funciones del juez y del abogado; bajo tal Gobierno sólo el verdugo tenía que intervenir en el asunto. Únicamente se les concedieron treinta horas para recibir los auxilios de la Iglesia, y mientras tanto, como el ejecutor que había no estuviese bastante diestro en el suplicio de la horca, a que se les había condenado, tuviéronle ejercitándose en el patio de la cárcel en ahorcar carneros para que se desempeñara bien en su terrible ministerio.
Cuatro horcas que amanecieron el 5 de diciembre en la plaza anunciaron que iba a ejecutarse la sentencia. Un inmenso gentío había acudido a presenciar el espectáculo. Las circunstancias de los condenados, el encono general contra los godos, todo les granjeaba las simpatías de la multitud. Cuando a las once de la mañana salieron de la prisión para marchar al cadalso, ninguna señal de aversión, ningún grito de escarnio se levantó contra ellos. El pueblo los contempló trémulo, azorado, sombrío. Probablemente la mayoría de los circunstantes los miraba como mártires, y se sentía en su conciencia reo del mismo crimen, si crimen era aquel. Traslaviña, Hernández y Salinas fueron sucesivamente ajusticiados. Su corta edad había salvado al joven Lagunas de la muerte, pero no de una agonía más espantosa que la misma muerte. Por un refinamiento de crueldad se le hizo acompañar a sus amigos hasta el suplicio, y se le obligó a permanecer al pie de la horca al tiempo de la ejecución de cada uno. Los tres cadáveres fueron dejados suspendidos de las cuerdas.
Los espectadores se retiraron conmovidos. Mas por lo común aquel escarmiento no despertó sentimientos de sumisión, sino de rabia. En vano un predicador, desde una cátedra levantada en la misma plaza, los excitó a la fidelidad, les aconsejó el respeto al rey; aquella escena luctuosa produjo sobre los auditores mayor efecto que sus palabras, y casi todos hicieron en lo íntimo de su corazón votos por que el triunfo de los independientes vengara a las víctimas. [138]
VII
Este suceso siniestro causó una impresión notable de terror sobre el vecindario de la capital, que no estaba habituado a semejantes espectáculos. En los días subsiguientes circularon por entre el pueblo muchos de esos rumores aterradores que siempre son el indicio de una imaginación sobresaltada. Comenzóse a susurrar que Marcó estaba dispuesto a incendiar la ciudad si era atacado por el ejército trasandino; que se fabricaban puñales para un degüello general; que en el cuartel de San Pablo se estaban construyendo horcas que iban a colocarse en la anchurosa calle de la Cañada, y otras patrañas por ese estilo. Más si la multitud se manifestaba asustadiza, no así los patriotas activos, a quienes alentaba ese mismo exceso de rigor desplegado por los godos. La noche del día en que Traslaviña y sus compañeros eran ejecutados, un joven ponía con toda calma en el buzón del correo un paquete de cartas que le habla confiado con este objeto don Manuel Rodríguez, y cuyos sobres iban dirigidos a los principales oficiales americanos que servían bajo las banderas de España. El joven se llamaba don José Santiago Aldunate, y las cartas habían sido escritas y firmadas en Mendoza por O'Higgins y otros emigrados, y eran una especie de proclama en que se les recordaba a aquellos militares su origen y los agravios comunes que a los criollos sin excepción les había inferido la metrópoli.
VIII
Mientras pasaban en Chile todos los acontecimientos referidos, San Martín hacía sus últimos aprestos y pensaba en emprender la marcha. Sus tropas estaban ya listas, bien disciplinadas y bien pertrechadas. Pero le quedaba al general que superar una grave dificultad, quizá la mayor de todas. ¿Por dónde conducía su ejército? ¿Cómo atravesaba los Andes, esa estupenda valla natural que Dios había colocado entre los dos países? Si los españoles obraban con destreza, temía que un solo hombre no le bajase con vida a la llanura. Con una simple trinchera defendida por una pequeña división podía cerrarle el pasaje, y una vez detenidos sus soldados, acosados por el hambre y abatidos por la tempestad, iban a encontrar su tumba bajo la nieve. Toda su esperanza se cifraba en ocultarles su itinerario y en obrar de tal modo que no supieran el camino de sus legiones sino cuando estuvieran a este lado prontas a medirse en un campo de batalla. Más, dejando aparte todas las contingencias de este proyecto y suponiendo que consiguiera realizarlo, todavía no estaban evitados todos los obstáculos. Antes de tratar de ponerlo en ejecución, tenía que decidirse él mismo por uno de los caminos, para apartar de aquel punto la atención del enemigo y dirigirla hacia otro. ¿Cuál sería ese? ¿Cómo examinarlos, cuando deseaba que ni aun sus más íntimos descubrieran que los estaba haciendo explorar, para mayor seguridad de que no se revelaría el motivo de su ansiedad?
San Martín era el prudente entre los prudentes. Todo el que tiene el arte de engañar a los demás no puede menos de ser en extremo receloso. Creía que el buen éxito de la expedición dependía del secreto. Era tal su convencimiento a este respecto, que, según sus propias expresiones, no habría querido confiar ni a su almohada sus planes, sus dudas, sus esperanzas, sus temores. Si hubiera sido posible, todo lo habría hecho por sí mismo; pero no lo era. ¿Qué hacer entonces? Tenía entre sus ayudantes uno que gozaba de toda su confianza. Llamábase don José Antonio Álvarez Condarco. Era ingeniero y muy apto por sus cualidades para una comisión deli- cada como aquélla. En éste se fijó el general para que explorara uno por uno todos los senderos que cruzan las cordilleras. La primera condición que le impuso fue que ocultase a quienquiera que fuese los trabajos a que iba a dedicarse; que obrara de modo que nadie sospechara el término de sus correrías; que procurara persuadir a todo el mundo que era muy diversa la clase de sus ocupaciones. Le hizo ver que del sigilo dependía la salvación común, que una palabra indiscreta podía perderlo todo. Álvarez Condarco comprendió perfectamente la necesidad que había de no excusar precaución alguna, y se esforzó por corresponder a la distinción que había merecido de su jefe. Mas esa estricta circunspección a que se le sujetaba embarazaba el cumplimiento de su encargo, ponía infinitas trabas a sus operaciones. A cada viaje que emprendía se veía precisado a poner en tormento su imaginación para inventar pretextos que lo explicasen. Cuando se dirigía al Norte, decía que iba al Sur y viceversa. Tomaba los más minuciosos cuidados para que no se columbraran la importancia de sus trabajos y el interés que les prestaba San Martín. Al fin de cada una de sus operaciones, venía tarde de la noche, y por decirlo así, de incógnito a darle cuenta de sus resultados. Lo peor era que tantos desvelos salían infructuosos. Aquellas investigaciones practicadas por persona competente hacían resaltar los obstáculos sin ofrecer el remedio. Álvarez, por más que examinase con atención escrupulosa todas aquellas veredas, no hallaba sino sendas buenas para animales, al borde de profundos abismos, cortadas por torrentes y despeñaderos, incapaces de servir para el tránsito de un ejército. Podían pasar por ellas contrabandistas o arrieros, más no cañones ni bagajes.
A cada visita de su agente, subía de punto la zozobra de San Martín. Sólo quedaban por reconocer los caminos que desembocan en el valle de Aconcagua. El general deseaba con ansia que se les inspeccionara, porque sólo aguardaba tener noticias precisas acerca de su naturaleza para tomar su última resolución y fijar definitivamente su partido. Pero su examen parecía casi imposible, pues estaban severamente guardados por los españoles, que fusilaban como espías o como tránsfugas a los pasajeros de ambos lados. ¿Quién se atrevería a emprender un viaje a cuyo término se encontraba la muerte? San Martín exigió de Álvarez que los recorriera, y para proporcionarle un pasaje por entre los centinelas y alguna probabilidad de que Marcó no le ahorcara y le dejara volver a comunicarle sus observaciones, recurrió al arsenal de sus amaños, y dispuso uno que, aunque no exento de todo reproche, era el único que se presentaba en un caso tan arduo. Ocurriósele disfrazar a su ingeniero de parlamentario, y darle por pasaporte un oficio en que notificaba al presidente de Chile la declaración de la independencia argentina, que meses antes había proclamado el Congreso del Tucumán. Como se concebirá, era éste un salvoconducto que podía muy bien trocarse en una sentencia de muerte. A San Martín, menos que a nadie, se le ocultaba el riesgo que iba a correr su mensajero, y temiendo que éste se desalentara con una garantía tan precaria, junto con descubrirle su arbitrio, le pidió que marchara sin temor, porque, si los godos tocaban uno solo de sus cabellos, él haría ahorcar sin remisión a todos aquellos de sus paniaguados que tenía bajo su mano como rehenes.
Ni el documento que se le daba por salvaguardia, ni la promesa con que se reforzaba, libertaban a Álvarez de todo cuidado por su existencia. Comprendía demasiado que el portador de una nueva que por lo rancia debía hacerle sospechoso y que por su contenido era en alto grado desagradable para su mandón español, aun cuan- do fuera premunido de mejores seguridades que las que a él le escudaban, se zafaría siempre del lance con trabajo. Sin embargo, no se excusó del encargo, a condición de que se le dejara un día para prepararse. El general quería que partiese sin tardanza; pero, al fin, tuvo que acceder a los deseos de su enviado. Álvarez estaba en el secreto de la intriga que se estaba jugando con el nombre de Castillo Albo, y era además amigo de este caballero. La dilación que con tanto empeño solicitaba no tenía otro objeto que pedir al honrado comerciante una carta de recomendación, en la cual, caso de obtenerla, confiaba más para escapar con vida de aquel paso que en el oficio y terribles represalias de San Martín. En efecto, al siguiente día, a pretexto de despedirse, fue en persona a comunicarle su viaje, y con toda naturalidad se le ofreció para que le escribiera a su esposa por su medio.
Castillo Albo, ignorando que se le mantenía en correspondencia con su mujer, se resistió, desde luego, temiendo que San Martín lo llevase a mal. Pero fue tanto lo que le instó Álvarez, tanto lo que le aseguró que el gobernador no se disgustaría, que, al cabo, se decidió a hacerlo. Su carta, en la que, por supuesto, recomendaba mucho al portador, era sencilla y se refería a hechos muy anteriores, como escrita por un hombre que no estaba en relación con su familia desde tiempo atrás. Más todo eso, lejos de perjudicar, favorecía; porque en Santiago debía interpretarse aquella sencillez como calculada para engañar al conductor, que no podía suponerse en el secreto de la clandestina correspondencia.
Premunido de un papel insignificante por su tenor, pero que para él importaba acaso la vida por la recomendación que hacía de su persona, Álvarez se puso en marcha por la vía de Uspallata, y llegó a la primera guardia española cuando se acercaba la noche. El jefe de la partida respetó su carácter de emisario; pero pretendió hacerle continuar la ruta incontinenti, lo que desconcertaba todo su plan, porque en medio de la obscuridad le era imposible observar el camino. No tuvo más recurso que fingirse enfermo y suplicar que, mientras se mejoraba, se enviase a pedir órdenes al jefe realista que más cercano se encontrase. Así consiguió permanecer allí hasta el siguiente día, en que, al amanecer, el oficial La Fuente, después mariscal del Perú, le vino a encontrar para conducirle a Santiago. Al acercarse a la ciudad fue recibido por un destacamento de soldados, tan lujosamente equipados como oficiales, cuyos uniformes estaban cubiertos de bordados y cuyas cornetas eran de plata, ostentación pueril de lujo con que se pensó deslumbrarle sobre el estado del ejército. Le vendaron los ojos con misterio y le lleva- ron a la presencia del capitán general. Marcó se había figurado que se le enviaba un mensajero con miras pacificas; mas cuando vio que lo que traía no era sino el acta de la independencia de las provincias argentinas, a vista de una rebelión tan declarada, de una provocación tan audaz, se enfureció hasta el frenesí y amenazó al conductor del pliego con tomar providencias capaces de escarmentar su insolencia. En tal extremidad recurrió Álvarez al talismán de que se había provisto; tenía en la mano la carta de Castillo Albo, y aprovechándose de uno de los momentos en que se calmaba el furor de Marcó, se la presentó tímidamente. Luego que el presidente leyó la firma y los elogios con que se recomendaba al parlamentario, cambió de tono, y alegando como causa de su mutación las inmunidades con que el derecho de gentes consagra la persona de los enviados, después de manifestarle que nada tenía que temer, dispuso que fuese hospedado en casa del coronel y comandante de dragones don Antonio Morgado, mientras consultaba sobre el particular al Consejo de guerra.
IX
Durante su corta permanencia en Chile, Álvarez adquirió la certidumbre de que existía un gran descontento en el ejército realista, y aun de que se estaba tramando una especie de conspiración entre los jefes principales, lo que le hizo augurar muy favorablemente de la expedición patriota. Siendo ayudante de San Martín había hablado con él de las Sociedades masónicas, en las que, según dicen, se había iniciado el mismo general en Madrid, y, por consiguiente, conocía la clave de los signos emblemáticos con que se comunicaban los hermanos entre sí. Una de estas señales, hecha de intento o por casualidad, le granjeó la intimidad de Morgado, que, tomándole por uno de sus correligionarios, le reveló la existencia de una vasta Asociación política que, nacida en España, contaba en toda América con una multitud de adeptos. Se hallaban afiliados en ella muchos oficiales y realistas distinguidos, que se proponían por término de sus trabajos secretos el restablecimiento de la abolida Constitución de Cádiz. En Chile eran miembros de esta logia los militares de más reputación, como Morgado, Marqueli, Cacho y otros que, aborreciendo la estúpida tiranía de Marcó, nada deseaban más que verse libres de un superior tan despreciable. Morgado no se limitó a comunicar a Álvarez el plan de la Sociedad, sino que también le puso en relaciones con los socios. Conociendo éste las ventajas que podía sacar de esta conspiración interior, entró en proposiciones con estos constitucionales solapados. Los exhortó a que se sublevaran contra el capitán general y se declarasen independientes de España, mientras no la rigiese una Constitución, prometiéndoles que el ejército de Mendoza los secundaria para que el levantamiento surtiese buen efecto. Mas como los oficiales realistas, por los fingidos avisos que les habían transmitido a nombre de Castillo Albo, suponían muy diminutas las fuerzas de San Martín, y como, por otra parte, no les inspiraban suficiente confianza las promesas del argentino, que no les daba ninguna garantía de su palabra, vacilaban en admitir, y proponían a su vez que los insurgentes principiasen por pasarse, que influirían para que se les conservasen sus grados y que después realizarían juntos el proyecto. De proposición en proposición, quién sabe adónde habrían ido a parar en sus maquinaciones contra un Gobierno que convenían en derribar los mismos encargados de sostenerle, cuando Marcó cortó de repente las conferencias. Habla concebido violentas sospechas de un enviado sin objeto, que sólo había venido a notificarle un suceso conocido con anticipación por la correspondencia pública del Janeiro. De buena gana le habría ahorcado o fusilado; pero el Consejo de guerra que para tratar de la materia convocó, compuesto de esos mismos oficiales con quienes Álvarez había entrado en tratos, le negó el derecho de hacerlo, de manera que tuvo que contentarse con expulsarle a toda prisa del territorio. En cuanto al acta de la declaración de la independencia argentina, por dictamen del auditor de guerra don Prudencio Lazcano, hizo que el verdugo la quemase en la plaza pública como un libelo infame «atentatorio a los principios que la naturaleza, la religión y el rey prescriben» [139]
El objeto del viaje de Álvarez se había completamente llenado. A su vuelta, San Martín poseyó todos los datos que necesitaba acerca de la topografía de los lugares. Como era esta la única cosa que le faltaba para fijar las combinaciones de la campaña, bien pronto todo el plan estuvo arreglado, si no en el papel, al menos en su pensamiento. Todas las eventualidades fueron calculadas, todas las evoluciones dispuestas, las funciones de cada jefe y de cada batallón bien establecido. Todo, en una palabra, fue previsto en cuanto puede hacerlo una inteligencia humana.
X
Mientras tanto nada contrastaba más con la habilidad y la prudencia de San Martín que la imprevisión y la torpeza de Marcó y su círculo. Las hostilidades iban a abrirse y no habían adoptado todavía ningún partido. Variaban de determinaciones cada día, daban órdenes y contraórdenes y por todos sus pasos se traslucía muy a las claras que no tenían sistema ni cosa parecida. Había providencias que las circunstancias habrían indicado a los individuos que hubieran tenido menos tintura de milicia o de táctica y que ni siquiera se les ocurrían a aquellos menguados. Por ejemplo, la ocupación militar de los principales caminos de la cordillera les habría exigido poca gente y habría sido funestísima para los independientes. Un cuerpo colocado en un desfiladero y correspondientemente atrincherado, una batería situada en alguna de esas alturas inaccesibles habría sido un obstáculo que con dificultad habrían superado los invasores. Pero por fortuna en nada de eso pensaron. Ya que no estimaban conveniente hacer alguna tentativa de resistencia en el corazón de los Andes, podían haber concentrado sus tropas para caer con todas sus fuerzas sobre los patriotas agobiados por la fatiga y las penalidades de la marcha. Pero en vez de obrar como habría obrado un teniente, el Consejo de guerra de Marcó creyó imposible defender con un ejército de unos cuantos miles lo que apenas habría podido con un millón de soldados, y en consecuencia resolvió guardar diseminando sus tropas todas las avenidas de los Andes en una extensión de más de cuatrocientas leguas. Con tan estúpido plan el ejército se fraccionó y el Gobierno del rey perdió las ventajas que habría podido sacar de la unidad de dirección y de la concentración de los recursos. Dos motivos impulsaron particularmente a los realistas a cometer este desacierto: los ardides de San Martín y la actitud del pueblo. Uno de los objetos que a toda costa se propuso conseguir el general argentino fue engañar o cuando menos hacer titubear a los enemigos acerca del punto por donde se descolgaría hacia Chile. No hubo resorte que no tocara, precaución que no tomara para alcanzarlo. Por impedir que los realistas maliciaran siquiera el rumbo que meditaba seguir, duplicó su reserva y no descubrió su itinerario ni aun a sus principales oficiales. Al contrario, hizo circular entre los suyos, y sobre todo en Chile por los medios de que ya hemos hablado, noticias mentirosas con respecto a su plan de campaña. Cuando estuvo bien resuelto a venir por Aconcagua, todo su empeño se dirigió a persuadir que invadiría por el sur. Fingió adoptar misteriosamente medidas que no podían tener otro fin. Conociendo el carácter falso de los indios, trató de aprovecharse de su duplicidad y de hacer que le ayudasen a embaucar a los palaciegos de Marcó. Los pehuenches forman una horda que habita la región comprendida entre los Andes y la provincia de Cuyo, de la cual la separa por el norte el rio Diamante. Por entre ellos debía abrirse paso el ejército patriota si intentaba marchar por el camino del Planchón, que desembocaba a los valles de Talca. Como si tal fuera su resolución, San Martín convocó a aquellos indios a un parlamento, de que se acordaron durante muchos años por la magnificencia de los agasajos con que los festejó, y solicitó su permiso para que las tropas atravesaran su territorio. Los indios accedieron con apresuramiento a la petición de tan generoso amigo; pero al mismo tiempo, arrastrados por sus malos instintos, comunicaron puntualmente al Gobierno de Chile cuanto había sucedido. No era otra cosa lo que había querido San Martín. Todavía una vez su finura habitual le había hecho ver justo.
Para que la relación de los pehuenches surtiera mejor efecto, había cuidado de hacer que los corresponsales de Mendoza noticiaran a sus correligionarios de por acá que un ingeniero francés había sido comisionado para explorar el rio Diamante, y para que construyera sobre él un puente. Los españoles estuvieron muy dispuestos a prestar crédito a un aviso que recibían por dos orígenes diversos. Con aquel descubrimiento alborotóse la camarilla de Marcó. Hablóse mucho en palacio de la presunta alianza de los indios con los rebeldes. ¿Proyectaría el caudillo insurgente asociarse también con los araucanos? Esa idea desazonó en extremo a los cortesanos. El recuerdo de la intrepidez con que ese pueblo bárbaro había rechazado durante siglos la conquista había quedado vivo en la memoria de los españoles. Por eso les parecía perjudicialísimo que se unieran a los invasores. Meditóse mucho sobre la manera de impedir que los indios, faltando a la fidelidad, reforzaran a los republicanos. Al fin de muchas cavilaciones, para eludir este inminente peligro, resolvióse enviar a la Araucanía al religioso Fr. Melchor Martínez con el objeto de que se les impidiera quebrantar su juramento.
XI
Era este padre muy idóneo para semejante comisión. A más de ser un hombre sagaz y bastante entendido, había vivido cuarenta años entre los naturales, hablaba su idioma, poseía su amor, conocía sus costumbres y tenia nociones geográficas de la comarca. Así fue que se desempeñó perfectamente, e hizo más de lo que se le había exigido. Tan luego como principió sus averiguaciones descubrió que nunca había venido tal ingeniero francés al río Diamante. Este dato le llevó a recelar lo que había en realidad. Despachó a la otra banda buenos espías, y con sus noticias se afianzó en sus sospechas de que la intención de San Martín no era acometer por allí. Comunicóle al presidente el resultado de sus investigaciones y le propuso que, más bien que aguardar a los patriotas, fuese a desbaratarlos al mismo Mendoza.
La opinión tan terminante que manifestaba Martínez de que el sur no sería atacado, no produjo igual convencimiento en el Consejo de Marcó, porque si el puente no había sido construido sobre el Diamante, el Parlamento había sido celebrado con los pehuenches. La exploración no hizo, pues, sino sumergir a los cortesanos más y más en la duda, en la ansiedad. Tenían fuertes presunciones para creer que el sur era el punto amagado; pero nada les aseguraba que el norte no lo estuviera también. En medio de estas perplejidades, no se les ocurrió otra cosa sino desparramar las tropas para guardar con cuerpos parciales cada uno de los lugares que podían ser amenazados. Así inutilizaron, a fuerza de dividirlo, un ejército de más de cinco mil veteranos, sin incluir las milicias a sueldo, que, reunido, habría podido, si no vencer a los insurgentes, al menos resistirles con honor. Hemos dicho más arriba que lo que impulsó a los conquistadores a cometer esta torpeza fue no sólo la incertidumbre del camino que escogería San Martín, sino también la actitud de la población. Sentían que se agitaba bajo el yugo, que las simpatías eran para los invasores, el odio para los que la habían oprimido tan brutalmente. Habían desconfiado antes de los criollos, cuando no les daban el más ligero motivo, ¿cómo no desconfiar ahora, cuando sus recelos no eran sino demasiado fundados? A cada instante temían una insurrección unánime, una toma de armas general. Pensaban que el único medio de evitarla era ocupar militarmente cada ciudad, cada aldea, cada hacienda. Para realizar este sistema, se veían forzados a no tener ejército y a distribuir sus tropas por escuadrones, aun por compañías, a fin de alcanzar a guarnecer todos los puestos en tan dilatado territorio. No hay casi para qué advertir que con semejante plan se condenaban a la impotencia de resistir a los republicanos.
Cuando se está en posesión de estos antecedentes, se comprende muy bien el desdén con que acogieron la idea que proponía Martínez de que, en vez de quedarse quietos en Chile, fuesen a acometer en Mendoza el campamento mismo de los invasores. Sin duda el proyecto no podía ser mejor calculado, salvo el pasaje de los Andes, si el padre misionero les hubiera garantido que el país no se sublevaría durante su ausencia. ¿Quién, a no ser un insensato, se habría atrevido a asegurarlo? Bastaba tener ojos y abrirlos para ver que lo contrario sería lo probable. A despecho del despliegue de tropas, a despecho de esos escuadrones escalonados, el pueblo no se limitaba ya a murmurar en la sombra, y principiaba a protestar a mano armada contra la dominación española. La provincia de Colchagua, sobre todo, se movía. Los huasos de sus campos se organizaban en montoneras. Partidas de rebeldes correteaban por toda su extensión. Los fundos de los propietarios tildados de realistas eran asaltados. La alarma se esparcía en la comarca. En una palabra, el pueblo comenzaba las hostilidades antes de la llegada del ejército libertador.
XII
Es ocasión de hablar aquí de un hombre que, simple abogado y extraño hasta entonces a la carrera de las armas, hizo a los españoles una cruda guerra, y cooperó como el que más al buen éxito de la expedición trasandina; de un hombre que adquirió tanta gloria y desplegó tanto genio en el peligro, que después de la victoria llegó a inspirar celos al mismo San Martín. Don Manuel Rodríguez, secretario que había sido de don José Miguel Carrera, dominado por un patriotismo ardiente, no se conformó con permanecer en Mendoza en la inacción después de la derrota de Rancagua, y a los pocos días de haber emigrado solicitó del gobernador de Cuyo que le confiase una misión importante y difícil, tal era la de volver a Chile para participarle sus observaciones sobre la situación del país, dar curso a la correspondencia que quisiera entablar con los patriotas de por acá e inflamar el odio del pueblo contra sus opresores. Excusado parece advertir que el general se apresuró a aceptar un ofrecimiento que tanto le cuadraba, y Rodríguez, que no lo había hecho por baladronada, sino con la firme intención de cumplirlo, no perdió tampoco tiempo para dar principio a su arriesgado proyecto. Como lo había prometido, penetró en Chile, recorrió sus campos en todas direcciones, vivió en sus principales ciudades, entró en relaciones con los insurgentes solapados que estaban diseminados en toda la extensión del territorio, repartió las proclamas y las cartas que se le remitían de Mendoza, atravesó tres veces los Andes para ir a comunicar en persona a San Martín el resultado de su misión, visitó a los ricos hacendados y a sus pobres inquilinos, a todos los excitó a la revuelta. Sin embargo, no se encontró nadie, entre tan diversos linajes de gente, que, estimulado por el temor del castigo o la esperanza de la recompensa, osara delatarle. Él supo escapar a todas las activas pesquisas de la policía, y se burló, puede decirse, cara a cara de todo el poder de los realistas.
Para que se conciba bien cuánta habilidad supone esta maravillosa destreza, recuérdese cuál era el estado del país bajo el imperio de Ossorio y, sobre todo, bajo el de Marcó, cuál la vigilancia inquisitorial del Gobierno, cuál el espionaje que atisbaba por todas partes hasta el menor gesto, cuál el terror cerval que con tales medios habrían logrado despertar en la mayoría de los moradores; ténganse presentes las numerosas partidas que guardaban los caminos, las patrullas que cruzaban las campiñas, los cuerpos de tropa que cubrían toda la extensión del reino, acantonados de distancia en distancia; nótese que no era lícito dar un paso sin permiso especial, que no se podía pasar de una ciudad a otra, más aún, que no se podía andar unas cuantas cuadras sin un pasaporte. No obstante, un pobre proscripto se reía de esas minuciosas precauciones del despotismo, a su despecho se paseaba por donde mejor le convenía, se deslizaba por entre las guardias, se alojaba en casa de los mismos jueces.
En vano le perseguían con tesón. Rodríguez siempre se les escapaba. De una imaginación traviesa y fecunda, era diestrísimo en disfrazarse. Ya buscaba su seguridad bajo la capucha de un fraile mendicante o el bonete de un minero, o bien iba, libre de temor, a sus negocios, llevando a hombro la bandola de un mercachifle ambulante, o bien todavía, durante sus permanencias en Santiago, se adaptaba el vestido del criado que servía al in- dividuo con quien necesitaba conferenciar. Cierto día, convertido en calesero, le abrió por su propia mano al mismo Marcó la portezuela de su coche, y le acomodó el estribo para que bajara, porque era de esos hombres que afrontan por gusto el peligro, y que a fuerza de audacia y sangre fría logran conjurarlo. En uno de sus viajes a Mendoza cayó en manos de una de las partidas que cerraban los boquetes de la cordillera; había tomado la ropa y el aire indolente de un peón: el oficial que la mandaba le interrogó con cuidado, pero nada sospechó. Con todo, no le puso desde luego en libertad. El destacamento se ocupaba en componer un camino, y dándole herramientas le obligó a trabajar. Rodríguez, como si hubiera nacido peón, manejó durante dos días con tanta destreza el pico y el azadón, que cuando se concluyó la faena le dejaron partir sin dificultad, no habiendo concebido el más ligero recelo acerca de su verdadera condición. [140]
Otra vez, se hallaba muy tranquilo en casa de uno de esos jueces de campaña cuya amistad había sabido conquistarse, cuando vinieron a avisarle que se acercaba un piquete para prenderle. Los soldados estaban ya muy próximos y no había cómo escapar. No obstante, Rodríguez permaneció impasible, miró a su alrededor y, casualmente, sus ojos se fijaron en el cepo, mueble, como se sabe, indispensable en la casa de todo juez. En menos de un minuto se le ocurrió cómo convertir aquel instrumento de tortura en su tabla de salvamento. Exigió de su amigo, que estaba tan azorado como un condenado a muerte, que le metiera y aprisionara en él con todo rigor, y mientras ejecutaba la operación, le aleccionó para que diera por causa de su prisión a los recién venidos, que no dejarían de interrogarle sobre el particular, una calaverada de joven. Sucedió punto por punto como lo había pensado. El oficial no dejó de indagar cuál era el motivo que había merecido a aquel hombre tan severo trata- miento. El amor de la propia conservación dio ánimos al juez para repetir bien su lección, y como estaba calculada para interesar a gentes del jaez de los soldados, todos declararon que debía dársele soltura. Así, mientras que, guiados por el dueño de la casa, se dirigían a un bosque vecino, donde esperaban sorprender a Rodríguez, éste, favorecido por los mismos que debían capturarle, se ponía en salvo por el lado opuesto [141].
XIII
Esta existencia novelesca, que no era más que un tejido de aventuras sorprendentes por el arrojo de su autor y de burlas picarescas contra los agentes de un Gobierno detestado, no podía menos de cautivar la atención de la plebe. Rodríguez en poco tiempo llegó a ser un héroe verdaderamente popular. Todos le amaban, particularmente los huasos, que eran aquellos de los habitantes con quienes más había procurado ponerse en contacto. No limitaba sus aspiraciones a ser un simple cartero de San Martin, un mero instrumento de sus intrigas aquende la cordillera; su ambición se había fijado más alto blanco, deseaba fomentar la insurrección entre los mismos chilenos, y para eso, ningunos le parecían más propios que los moradores de los campos. Bien se le había ocurrido que habría sido la quimera de un loco pretender levantar, no digo una división, sino un escuadrón en un país ocupado militarmente por el enemigo. Pero si semejante intento le habría parecido insensato, no creía tal el de promover la guerra de montoneras. Lo consideraba, al contrario, muy practicable, y, si llegaba a realizarse, en extremo provechoso para la causa de la patria, porque de ese modo iba a suscitarse a los realistas un enemigo asaz molesto, puede decirse, dentro de su propio campamento.
Todos sus trabajos tendían, pues, a ese fin, y para conseguirlo nada le importaba más que ganarse el afecto de los huasos. Ya hemos dicho que los miraba como los únicos capaces de comprometerse en la empresa. Los admirables conocimientos prácticos del terreno que poseen estos hombres, su valor imperturbable, su destreza en el caballo, su disimulo concentrado, que les permite ocultar bajo la máscara de la sumisión y mansedumbre sus instintos belicosos, todo esto los hacía aptísimos para entrar en una lucha de emboscadas y de asaltos, en la cual el buen éxito exige que se aúnen la astucia con el coraje.
Rodríguez, habiéndose puesto en relación con ellos por la intervención de algunos hacendados patriotas, se los atrajo por la amabilidad de su carácter, los acaloró con sus palabras, los asombró con el atrevimiento de sus resoluciones y el denuedo con que las ejecutaba. Valiéndose de estos medios, se ligó con los fuertes vínculos del respeto y de la fidelidad a un gran número de los campesinos que habitan las comarcas comprendidas entre el Maipo y el Maule, y adquirió la certidumbre de que podía contar con su abnegación. Su influencia era tanto más poderosa cuanto que la debía no al dinero, sino a sus cualidades personales. La penuria de su bolsillo le había forzado a ser parco en sus dádivas. Los regalos que ofrecía a sus nuevos amigos en prueba de amistad nunca fueron valiosos, aunque sí escogidos muy a su gusto. Si no les daba dinero, les obsequiaba, en cambio, vino, tabaco, azúcar y yerba, artículos de que llevaba siempre consigo una buena provisión. Los campesinos recibían con reconocimiento estos humildes presentes, que les servían para satisfacer sus vicios predilectos; tales agasajos no podían menos de acrecentar el cariño que le profesaban.
XIV
Cuando Rodríguez supo a ciencia cierta la proximidad de la venida de San Martín, creyó llegado el momento de obrar, y pensó en organizar sus guerrillas para distraer y embromar a los realistas. En consecuencia, avisó a los que tenía apalabrados de antemano que era ya tiempo de cumplir su compromiso y de levantar el estandarte de la insurrección. Todos respondieron a su llamamiento. Eran ellos o patriotas desesperados dispuestos a atropellar por todo, u hombres temerarios de esos a quienes nada inti- mida, o bandidos desalmados a quienes convenía tapar sus robos con la bandera de la revolución. Guardáronse bien de reunirse en un solo grupo, que no habría tardado en ser desbaratado por las tropas realistas. Antes por el contrario, se dividieron en diversas bandas que, por lo general, no eran ni estables, ni compuestas de los mismos individuos, ni sujetas siempre al mismo caudillo, sino que se congregaban o separaban, según había o no un buen golpe que dar. Había, sin embargo, tres que eran hasta cierto punto fijas y reconocía cada una su jefe. Estaban capitaneadas la una por don Francisco Villota, dueño de la hacienda de Teno, una de las más importantes de la provincia de Colchagua, patriota distinguido, de corazón noble y de un valor a toda prueba; la otra por don Francisco Salas, vecino obscuro de San Fernando, y la tercera por el famoso salteador José Miguel Neira.
Se nos permitirá, antes de proseguir nuestra relación, detenernos un poco en la historia de esta última partida, que llegó a hacerse célebre por lo mucho que incomodó a los realistas y por los grandes latrocinios que cometió. Esperamos que se estará tanto más dispuesto a perdonarnos esta digresión cuanto que el relato de fechorías de estos bandidos puede servir hasta cierto punto para figurarse la vida y la táctica de los demás montoneros. Neira había sido en su juventud ovejero; de guardar re- baños había pasado a saltear hombres en los caminos. Andando el tiempo se había creado una gran reputación en su oficio. Otros parecidos a él se le habían agregado, y había pasado a ser capitán de bandoleros. Era un facineroso que tenía por máxima matar siempre al enemigo para ponerlo en la impotencia de vengarse. No obstante, como todos los bandidos, dejaba vislumbrar de cuando en cuando un destello de generosidad. Una noche, con otros cuatro, había asaltado el rancho de un pobre huaso llamado Florencio Guajardo, que vivía solo en compañía de su mujer. Al sentir éste la proximidad de los ladrones se había armado de un chuzo, apagado la vela y esperadolos a pie firme a la entrada de su cuarto. El primero que osó penetrar a tientas en la obscuridad cayó por tierra dando grandes alaridos; Guajardo con su chuzo le había roto una pierna. Neira, mientras sus otros compañeros retiraban al herido, se precipitó adentro furioso con la resistencia; Guajardo le recibió en la punta de su arma y le abrió en la frente una ancha herida, cuya cicatriz siempre conservó. El bandido perdió el sentido, y el dueño de la casa se aprovechó de aquel momento para escapar como pudo. Aunque Neira quedó postrado y permaneció durante mucho tiempo luchando con la muerte, Florencio no se atrevió a continuar viviendo en el país, porque era cosa sabida que aquél era terrible en sus venganzas. Transcurrieron muchos meses; Neira era ya jefe de guerrillas, cuando un día que marchaba al frente de su tropa se encontró con Guajardo. Le hizo rodear en el acto y le manifestó que iba a tomar represalias de la herida que tanto le había hecho sufrir. El prisionero, sin desconcertarse, le respondió que no sería grande hazaña que ayudado por tantos le oprimiera. El bandolero sintió el reproche, mandó darle un sable y que nadie se entro- metiera en su querella, y en seguida entró en un combate singular con su adversario. Guajardo, más diestro o feliz, le hirió todavía, y Neira le proclamó un valiente, dejándole ir en libertad. [142]
Esta anécdota, así con otros muchos de los datos de que nos hemos servido para componer esta parte de nuestro trabajo, se los debemos a don Mateo Olmedo, que los ha recogido en la provincia de Colchagua de boca de los mismos montoneros o de testigos presenciales.
Rodríguez, que conoció al antiguo ovejero durante sus correrías, le convirtió al patriotismo, le arrancó la promesa de no robar sino a los godos, promesa que, como se colegirá, no siempre cumplió, y le hizo consentir en formar una montonera de su gavilla correspondientemente aumentada. Neira entró en campaña con 60 ó 70 individuos, todos bárbaros y sanguinarios como él; pero como él también diestros y arrojados. Los reclutas que se habían incorporado a la cuadrilla para ponerla en pie de guerra no habían obtenido su admisión sino dando sus pruebas. Consistían éstas en sufrir estoicamente veinticinco azotes o en mostrar en una lucha a machetazos con Illanes, el segundo de la banda, que los sabían dar tales y tan buenos. Con gente de esta especie se concibe sin trabajo que Neira diese mucho que hacer a ¡os españoles y mantuviera en alarma toda la comarca. Ya se anunciaba que un convoy de pertrechos había caído entre sus manos, o bien que un rico realista había sido saqueado. Todos los días se corría alguna noticia por este estilo, lo que contribuía no poco a fomentar la agitación.
Los españoles perseguían a Neira con todo el empeño que imaginarse puede; pero era muy baquiano del terreno y los burlaba con facilidad. Nunca caía sobre los destacamentos del Gobierno sino cuando por su superioridad numérica estaba seguro de vencer. Si encontraba costosa la victoria, cada uno de sus parciales, según órdenes impartidas con anticipación, corría por su lado para volver a reunirse en lugares que tenían también designados. Nada más propio para semejante táctica que las tierras de la provincia de Colchagua, vecinas a la cordillera, que habían elegido para sus incursiones tanto ésta como las demás montoneras. Campos son esos que están cubiertos de montes tupidos y extensos, por donde sólo un práctico puede caminar sin desorientarse. Los atraviesan sendas de vaqueros, fragosas y casi intransitables, trazadas al parecer para entorpecer la marcha de los escuadrones regulares. Están dominados por las faldas de los Andes, cuyas eminencias convertían los rebeldes en atalayas, desde las cuales exploraban a lo lejos si venían a atacarlos, y calculaban, según el número de los agresores, si les convenía quedar o retirarse. Cuando eran obligados a permanecer ocultos por muchos días, nada les incomodaba; tenían en abundancia con qué satisfacer su sed y su hambre; los torrentes les proporcionaban agua; los ganados que poblaban aquellas serranías, cuanta carne fresca apetecieran [143].
Todas las demás guerrillas seguían la misma conducta que Neira, menos los robos y el pillaje. Con semejante táctica se aprovechaban de todas las ventajas naturales, e imponían una ruda tarea a las tropas encargadas de perseguirlas. De ahí resultó que el Gobierno, que las imaginaba de más importancia, tomándolas por las avanzadas del ejército de San Martín, comenzó a destacar contra ellas escuadrón tras escuadrón, hasta que vino a tener empleados en su seguimiento a dos mil seiscientos de sus mejores soldados, los mismos que, embromados por las montoneras, dejaron de concurrir a la batalla de Chacabuco [144]. Lo peor del caso era que bien poca cosa lograban tantas fuerzas combinadas. Las bandas les huían el bulto siempre que se les antojaba, cambiaban con los realistas algunas balas a escape y se desaparecían a su aproximación. En cierta ocasión una partida de carabineros de Abascal, haciendo un reconocimiento en un bosque, sorprendió dormidos a Neira y dos de sus compañeros; pero no anduvo tan lista que no les permitiera huir; eso sí, que la premura fue tanta, que Neira tuvo que hacerlo en camisa y descalzo. Inmediatamente rodearon el bosque y empezaron con prolijidad sus pesquisas casi ciertos de atraparle. Estaban en esta operación cuando un centinela avisó que se presentaban en actitud hostil de diez y seis a veinte hombres armados. Hubo que suspender el registro para salir a combatirlos. Los asaltantes dispararon algunos tiros y se pusieron en retirada. Los carabineros corrieron tras ellos; los montoneros continuaron huyendo, y así les hicieron caminar seis leguas por unos cerros escarpadísimos, hasta que al fin se les perdieron de vista. El resultado de tanto afanarse fue que dieran tiempo para que se les escabullera por entre las malezas el capitán de la gavilla, a quien creían haber dejado perfectamente acorralado; de modo que después de tanta fatiga, en vez del famoso bandido sólo se encontraron con su casaca, que había abandonado en el bosque, algunas armas y caballos y cuatro prisioneros que habían tomado entre los rezagados. Estos últimos fueron fusilados sin tardanza, y marcharon a la muerte vanagloriándose de haber venido resueltos a arrostrarlo todo, con tal de salvar a su caudillo. Poco más o menos, a algo parecido a esto se reducían los triunfos que obtenían los realistas en esta guerra, a despecho de su gran despliegue de tropas [145].
XIX
El Gobierno había procurado desbaratar las guerrillas, no sólo empleando la fuerza, sino también fomentando la traición entre sus mismos cómplices, para lo cual había ofrecido mil pesos por cada una de las cabezas de Rodríguez y de Neira, y el perdón del delito más atroz, si es que lo había cometido, al que los vendiera, y, viceversa, había amenazado con los más terribles castigos a los que hospedaran o favorecieran de cualquier manera a los insurrectos [146]. Al que se le sospechara siquiera de connivencia con ellos, se le quemaba hasta su rancho, como si se quisiera castigar la complicidad aun en los objetos inanimados. Mas era inútil tanto rigor. Cuando muchos de aquellos miserables campesinos con sólo una palabra habrían asegurado su existencia, si lo hubieran querido, no se halló un solo traidor que la pronunciara, prueba irrecusable del inmenso prestigio que sobre ellos había adquirido Rodríguez. Sólo una vez, en uno de los continuos encuentros que tenían los soldados con los montoneros, un huaso que acompañaba a los primeros enlazó a otro que iba con los segundos, y tuvo bastante labia para persuadir que su prisionero no era otro que el buscado Neira. Trajéronlos a ambos a Santiago, al uno para ser descuartizado, al otro para ser recompensado. Entraron en la capital en medio de repiques de campana y de un gran gentío, que, curioso, había acudido a conocer al célebre bandolero. Mas, desgraciadamente para los realistas, el gozo no les duró sino aquel día, pues al siguiente reconocieron que habían sido engañados, y que habían perdido sus mil pesos. Fuera de éste, no tenemos noticia de que los bandos produjeran otro efecto.
Al contrario, Rodríguez y los suyos comenzaron a cobrar ánimos de día en día, y no contentos con molestar a los españoles en los campos, resolvieron asaltar las poblaciones mismas. Fue la de Melipilla, situada sólo a diez y ocho leguas de la capital, la primera que escogió para hacer alarde de su coraje y dar una muestra patente del desdén con que miraba las impotentes amenazas del Gobierno. Al efecto salió de su escondite acompañado únicamente de unos cuantos de sus parciales, y se dirigió a aquella villa con tanta tranquilidad como si fuera el jefe de un destacamento realista. Durante la marcha engrosó su partida hasta completar unos doscientos hombres, que equipó, como pudo, con toda especie de armas. Ejecutó sus movimientos con tanta rapidez, que el 4 de enero de 1817 cayó sobre el pueblo mencionado sin que las autoridades hubieran tenido el menor conocimiento de su proximidad, se enseñoreó de él sin resistencia al grito de Viva la Patria, hizo prisionero al gobernador Tejeros, entregó el estanco al saqueo de sus compañeros para re- compensarles sus servicios, y permaneció quieto desde por la mañana hasta las cinco de la tarde, como para re- cobrarse del cansancio del viaje, a pesar de las observaciones de los muchos que le hacían presente el riesgo a que se estaba exponiendo. Al fin a esa hora, noticioso de que se acercaba una fuerza enemiga, abandonó la posición, y principió a ponerse en retirada, llevándose consigo a Tejeros y su asistente. [147]
Por el camino se fue, según su costumbre, disolviendo la banda para burlar así las pesquisas de la gente de Marcó. Operación fue aquella que le demandó no poco tiempo y trabajo, porque Rodríguez, descuidando la suya propia, atendía a la seguridad de cada uno de sus allegados con un cariño verdaderamente paternal. No vino a pensar en la salvación de su persona sino cuando estuvo casi cierto de que su temeridad no acarrearía ningún mal a los que le habían acompañado. Entonces, seguido solo de cuatro de sus hombres, que custodiaban a los prisioneros, se encaminó a una de sus guaridas habituales, situada en la hacienda de San Vicente, a las márgenes del Maipo, que corre allí por una quebrada profunda, cuyas orillas, fecundadas por la humedad de sus aguas, deja cubiertas de espesos bosques. No había descansado aún de su peligrosa excursión, cuando el mayordomo, a quien había sabido ganarse, vino a avisarle, exponiendo tal vez la vida, que acababa de llegar en su persecución una tropa capitaneada por el mismo San Bruno y que se disponían a rodear la hacienda para darle caza. La situación de Rodríguez no podía ser más crítica. En Santiago su ataque contra Melipilla había causado una alarma espantosa. Marcó y sus palaciegos estaban furiosos. No veían más que sangre, no hablaban más que de horcas. Nada irrita más a un Gobierno, y sobre todo a un Gobierno despótico, que verse escarnecido por adversarios que en si considera débiles y pequeños. Se resolvió escarmentar a los insolentes montoneros costase lo que costase. Se destacaron partidas en todas direcciones; todos los caminos, todos los pasos fueron guardados. San Bruno iba de rancho en rancho averiguando el paradero del proscripto, materialmente con el látigo en la mano; ofrecía a los huasos comprarles sus noticias a precio de oro; pero en cuanto a los sospechosos que guardaban silencio, a esos mandaba azotarlos sin compasión y reducir a cenizas sus miserables viviendas. Sin embargo, hasta entonces a nadie le había arrancado una sola palabra; más de un momento a otro podía encontrarse uno menos esforzado o menos fiel que no tuviera corazón para resistir con igual heroicidad a las torturas del tirano.
Rodríguez escuchó inalterable, como siempre, la relación del mayordomo. El riesgo no le tomaba de nuevo; era demasiado previsor para que no lo hubiera calculado de antemano. Sin tardanza hizo ensillar las cabalgaduras, y escoltado por sus cuatro amigos y conduciendo a los dos prisioneros, buscó cómo burlar la persecución atravesando el río por un paraje inmediato, que por lo escarpado y fragoso se habían los realistas descuidado de guardar. Realizó su intento felizmente, aunque tenía en su contra la circunstancia de no ser un buen jinete, como quizá lo haría presumir la naturaleza de sus correrías, y de que se le desvanecía completamente la cabeza en el pasaje de los ríos. Internóse por las serranías de Naltagua, y creíase ya salvo bajo los tupidos bosques de tréboles, quilos, maquis y canelos que sombrean aquellos lugares, cuando se sintió descubierto por los moradores de la hacienda, que habían sabido que extraños vagaban por sus dominios; los habían tomado, o bien por lo que eran en realidad, o por ladrones de animales, y les habían seguido la pista. Encontráronse entonces los fugitivos en tal situación, que se vieron forzados a abandonar sus cabalgaduras, agotadas por una larga jornada, y a continuar a pie su fuga. No se les presentó otro arbitrio que engolfarse por una travesía que seguía las faldas de escarpados cerros y que enmarañadas malezas hacían casi intransitable. A poco andar, rompióseles el calzado y tuvieron que proseguir su carrera con los pies desnudos por entre zarzas y rocas.
La fatiga, la zozobra, la necesidad en que se encontraban de marchar ligero con preferencia a todo, no les permitieron vigilar como hubieran debido a los prisioneros. Aprovechándose el asistente de esta negligencia, logró fugarse. Nuevo motivo de ansiedad fue éste para Rodríguez y los suyos. Si aquel hombre era práctico en el terreno, iba, sin duda, a servir de guía a sus perseguidores. Una extenuación completa de fuerzas había impedido a Tejeros imitar la conducta de su asistente. Poco habituado a semejantes correrías, no podía ya moverse por sus pies. Su transporte llegó a ser otro grande embarazo para sus conductores. Tenían que llevarle en hombros y entre dos. No tardaron en conocer que aquel peso los retardaba considerablemente en su marcha. Era necesario resolverse a ser pillados o abandonarle. Pero dejarle en el camino era un medio seguro de que los atrapasen, porque él no habría, ciertamente, guardado como un secreto la dirección que tomasen. En esta alter- nativa, uno de entre ellos propuso quitarle con la vida la posibilidad de dañarlos. Rodríguez, que no era sanguinario, manifestó repugnancia por adoptar aquel dictamen. Su objeto al apoderarse del gobernador de Melipilla no había sido darle la muerte. Si tal hubiera sido su intento, no le habría conducido a tanta costa hasta aquel punto. Mas al fin, mal que le pesase, se vio precisado a convenir que el problema no tenía otra solución. Había presunciones para suponer que las partidas realistas no estaban muy distantes; de la mayor o menor prisa que empleasen los proscriptos dependía, por consiguiente, su salvación. Si se llevaban a Tejeros, tenían que andar a paso de tortuga; si le daban soltura, su pérdida era más que probable. No hubo, pues, remedio, y tuvieron que sacrificar a su seguridad la vida del malaventurado talavera [148].
Libres de todo estorbo y favorecidos por su conocimiento de los lugares, los montoneros supieron burlar todas las pesquisas. Bien pronto volvieron a aperarse de caballos, y pudieron así continuar su viaje con más holgura y rapidez. Sin embargo, les faltaba mucho todavía para considerarse a salvo. Los destacamentos realistas rondaban por todos aquellos parajes, y como estaban en la firme persuasión de que Rodríguez no había salido de aquellos alrededores, le buscaban con ese encarnizamiento y esa prolijidad que siempre inspira la certidumbre de encontrar la presa. Los huasos, aun los que no ignoraban el paradero de los fugitivos, permanecían mudos y fieles; mas los duros castigos que infligían los realistas a diestro y siniestro propagaban el terror por toda la comarca. Por consiguiente, era muy de temer que el miedo hiciese romper el silencio a aquellas gentes groseras, y entonces no había ya escapatoria posible.
Afortunadamente, el movimiento de Rodríguez contra Melipilla no había sido aislado. Calculando el jefe de las guerrillas que, una vez dado el golpe, él sería rodeado, para desorientar a los españoles había ordenado a don Francisco Salas que, con su banda, cayese sobre San Fernando, precisamente siete días después de aquel en que pensaba dar el asalto sobre la villa [149]. Salas, asociado con don Feliciano Silva, cumplió al pie de la letra con las instrucciones que había recibido. El día designado se precipitó con grande alboroto sobre la ciudad, arrastrando consigo cierto número de cueros cargados de piedras para simular el rodado de los cañones. El gobernador Osores, con los 80 ó 100 hombres que componían la guarnición, salió a rechazarlo; pero fue completamente deshecho y puesto en vergonzosa derrota. Los insurgentes tomaron, como precio de su hazaña, las especies del estanco, y con el alba se volvieron a sus guaridas.
XX
Cuando se recibió en la capital la nueva de este suceso, redobló, si tal cosa era ya posible, la rabia de los españoles. No dejaron de atribuir, como siempre, la concepción y ejecución del proyecto a Rodríguez, el cual supusieron se les habría pasado por alguna de esas veredas ignoradas, de que eran tan baquianos sus secuaces. Imbuidos con esta idea, suspendieron sus investigaciones por los contornos de Melipilla, minoraron la vigilancia por aquel lado y fijaron su atención en la provincia de Colchagua, donde, engañados por el último ataque, presumían que estuviera el cuartel general de los montoneros, como también su caudillo. Así, todo sucedía como lo había conjeturado Rodríguez. Gracias al cambio de posición que su falsa sospecha hizo operar a las partidas realistas, pudo trasladarse sin obstáculo de Alhué, en donde le habían tenido rodeado, a los cerros de Yáquil, y encaminarse de ahí a otros puntos más seguros, en donde las circunstancias le permitían obrar con menos coacción.
Pero si el caporal de las guerrillas y sus valientes compañeros consiguieron sustraerse a las venganzas de los españoles, no tuvo igual suerte el indefenso e inocente pueblo de San Fernando. Furioso Marcó y su círculo con las dos mencionadas intentonas que había coronado un éxito tan feliz, destacó a esta última ciudad al comandante de los Húsares de la Concordia, reforzado con el batallón de Chiloé, dándole la orden expresa «que dondequiera que encontrase un paisano con las armas en la mano, sin más sumario ni ceremonias lo fusilasen al momento» [150]. No hay para qué advertir que en la población no había quedado ninguno de los que habían concurrido al asalto, porque eso era tan natural, que lo extraño hubiera sido que no hubiese sucedido de esta manera; la horca inspiraba a todos ellos demasiado horror para que no fueran a buscar en los bosques y serranías un asilo contra el verdugo. No obstante, el comisionado de Marcó, a falta de culpados, aprisionó, en cumplimiento de sus órdenes, a todos aquellos sobre quienes pesaba la más ligera apariencia de complicidad, e hizo fusilar sin más trámites a siete de aquellos infelices. [151]
Al presidente le pareció todavía corto el número de las víctimas; quería más sangre, más ejecuciones, y re- prendió tercamente por su lenidad al comandante de los Húsares. Para que no se nos tache de exageración, he aquí el oficio: «Enero 24 de 1817. Desde el día que usía me comunicó la ejecución de haber pasado por las armas a siete criminales, no se ha vuelto a dar parte alguno de esta naturaleza, cuando estoy seguro que son muchos los que merecen de justicia igual escarmiento. En esta virtud, encargo a usía muy particularmente la agitación y brevedad en evacuar los sumarios, que por ley militar no deben pasar de veinticuatro horas, y puesta la sentencia, debe ejecutarse al momento el castigo, para escarmentar esa canalla que no cede al bien y no oye la voz de la razón. Si no estuviesen completos los individuos de la Comisión por haber tomado otro destino, supla usía los votos con subalternos, y si no hubiere bastantes, con oficiales de esas milicias que sean de su satisfacción. El asunto es que no se demoren las causas ni se retarden los escarmientos. Dios guarde a usía. — Marcó del Pont.
Es preciso advertir que las comisiones militares existentes en las cabeceras de departamentos, de que se hace mérito en esta nota, se componían de hombres más feroces que las leyes mismas según las cuales juzgaban. Eran sus miembros, por lo general, soldados europeos, elevados en Chile a la categoría de oficiales, que habían salido de la hez del pueblo, y algunos aun de las cárceles y presidios, y que miraban a los criollos como sus enemigos naturales. Ahora se comprenderá bien cuál sería el despotismo de semejantes hombres, a quienes la autoridad, lejos de contener, azuzaba contra la población.
XXI
No obstante esas comisiones excepcionales, esos bandos sanguinarios, esos cadalsos, ese sistema de terror practicado sin misericordia, todo fue ineficaz para extinguir las guerrillas. Cuando la chispa revolucionaria ha prendido en el alma del pueblo se necesita para apagarla que se derrame mucha sangre. Los españoles, con sus injustificables tiranías, con sus estúpidos conatos de tratar a los chilenos como a súbditos en vez de acariciarlos como necesarios, habían hecho comprender a la plebe las ideas de emancipación, de independencia, que al principiar la crisis sólo habían germinado en las cabezas de los hombres pensadores como teorías, como sueños de ejecución remota. La insurrección había arrojado ya raíces en el corazón de la multitud, y llegada a este extremo ahogarla era muy difícil, por no decir imposible. Eso nos explica cómo a despecho de la furia de los españoles, cómo con desprecio de sus terribles amenazas, que la experiencia demostraba no limitarse a meras palabras, los montoneros no se acobardaban, se acrecentaban, al contrario, de día en día y se manifestaban cada vez más y más osados.
Cuando no se había disipado aún el espanto producido por las bárbaras ejecuciones de San Fernando, cuando era de suponer a los rebeldes escarmentados con aquel ejemplo que les notificaba qué suerte sería la suya, el bravo don Francisco Villota convocaba impasible su banda para asaltar a Curicó. Por desgracia su empresa distó mucho de ser terminada tan felizmente como la de Rodríguez en Melipilla y la de Salas en San Fernando. Habiendo congregado unos 60 huasos, acometió el pueblo indicado, pero fué rechazado con pérdida. Algunos de los suyos cayeron prisioneros y pagaron su patriotismo con la vida. Él mismo, con el resto de su gente, escapó con dificultad y pudo retirarse a duras penas a los llanos de Huemul. Al principio logró ocultar su asilo a los realistas, y comenzaba ya a repararse de su desastre, cuando fue denunciado su paradero a Morgado, el que, con 50 infantes y 28 dragones, se puso en su seguimiento incontinenti. Llegado al campamento de los montoneros y percibiendo que le esperaban formados en batalla, ordenó a sus soldados que avanzasen sin disparar sus fusiles hasta que se hallasen a muy corto trecho de los rebeldes. Así lo hicieron, y su descarga fue bastante mortífera para los patriotas, Entonces éstos, encontrándose inferiores, comenzaron a retirarse como lo acostumbraban en tales casos, pero sin entregarse a una fuga desordenada. Villota, que montaba en aquella ocasión uno de sus mejores caballos, no pudo resistir a la tentación de burlar a sus perseguidores; mandó a los suyos que continuasen ganando terreno, y él se quedó atrás toreando a los realistas. Con el calor de su peligroso juego, no se orientó bien del lugar en que se encontraba. De repente se halló metido en una vega. Su caballo, que se hundía en el barro, casi no podía moverse, mientras que los enemigos, que habían sabido evitar aquella trampa natural, avanzaban sin tropiezo. A cada instante era menor la distancia que los separaba. Villota trabajó con el aliento de la desesperación para salir del pantano que le aprisionaba. Le fue imposible. Conoció entonces que aquella sería su última proeza, y amartillando sus pistolas, se preparó a morir denodadamente, como había vivido. No tardaron en alcanzarle dos soldados, uno de a pie, otro de a caballo. Iba a descargar casi a boca de cañón sobre el primero, cuando con un tremendo sablazo se lo estorbó el segundo. En medio de su agonía recordó que ocultaba dentro de la bota un billete de un clérigo patriota, Fariñas, que podía encontrarse muy comprometido si caía el documento en manos de los agentes del Gobierno. Corría por allí próxima una acequia, y arrastrándose como pudo hacia ella bajo los golpes de sus encarnizados adversarios, procuró destruir en el agua aquel papel, que importaba una sentencia de muerte para un amigo; mas sucumbió antes de lograrlo. El billete fue descubierto; Fariñas fue en consecuencia aprehendido, condenado y conducido al suplicio, donde le salvó un raro y milagroso movimiento de compasión que consiguió inspirar a un jefe militar [152].
Los realistas celebraron la muerte de Villota como una victoria espléndida. Después de Rodríguez, era el caudillo más popular. Por servir a la santa causa de la independencia había renunciado a todas las comodidades, y trocado el regalo y los goces de un rico hacendado, como era, por las penurias y miserias del proscrito. Cuando los españoles se enseñorearon del país, no excusó los compromisos con el silencio. Protestó contra su dominación, maldijo su despotismo en alta voz. Su noble franqueza le valió una tenaz persecución. Para evitar malos tratamientos tuvo que ocultarse.
Mas su prudencia no fue tanta que no diese bien pronto a los realistas motivos para ocuparse en su persona. Entre los oficiales que componían la guarnición Curicó había un capitán llamado Ornas, que se singularizaba entre los demás por su altanería y soberbia. Su desdén por los vencidos y sus malos procederes para con los habitantes le habían hecho odioso. Villota, exacerbado, como sus demás paisanos, por la insolencia de aquel español, no se resolvió como los otros, menos audaces, a dejarle impune. Avisó a sus amigos que había decidido que un bofetón dado por su fuerte puño sería castigo de aquel desvergonzado sarraceno, y, fiel a su palabra, le esperó una noche a la salida de un café que, situado en la plaza principal, servía de punto de reunión a los vecinos de la ciudad. Tan luego como apareció el oficial, le descargó en el rostro un feroz puñetazo, y aprovechándose de la confusión de su adversario consiguió escaparse sin dificultad. Ornas pateaba de furor, por haber soportado la injuria mayor que puede recibir un hombre y no hallar cómo vengarla. Ofreció una gruesa cantidad al que le descubriera el paradero de Villota; pero todo su empeño quedó burlado, porque su ofensor estaba muy bien quisto y no se encontró quien se infamase delatándole por dinero.
Cuando Rodríguez había tratado de organizar las montoneras, Villota había sido uno de sus más activos cooperadores; había puesto a su disposición sus bienes, sus inquilinos, su persona. Al frente de su partida, no cesó él mismo de molestar a las tropas del Gobierno, hasta que, por la sensible fatalidad que hemos referido, su generosa abnegación le condujo a un destino muy distinto del que merecía [153].
XXII
Entre tanto, la ventaja obtenida en los llanos de Huemul, no era ni con mucho decisiva. En aquel reencuentro habla perecido un caudillo meritorio; pero no las montoneras, que, lejos de eso, se multiplicaban a medida que se iba esparciendo la voz de que la invasión de San Martín estaba ya muy próxima. Semejante obstinación hizo perder todo el tino a la camarilla de Marcó y le impulsó a tomar providencias tan disparatadas y desfavorables a su propia causa, que no pueden menos de contarse entre los resultados más brillantes alcanzados por las montoneras. Desesperados los realistas de destruir las bandas por los medios ordinarios empleados hasta entonces, resolvieron desbaratarlas, ni más ni menos como se limpian las haciendas de las alimañas que las infestan. Con el objeto de quitarles todo albergue, recurrieron al peregrino expediente de incendiar los bosques y sementeras, irrogando incalculables perjuicios a los propietarios. Para impedir que en adelante se surtieran de cabalgaduras o reemplazaran las que perdiesen, ordenaron que nadie, a no ser militar o emisario del Gobierno, pudiese viajar en ninguna especie de bestia en la extensión comprendida desde el Maipo hasta el Maule. Los vecinos de Colchagua, Curicó y Talca debían entregar a la autoridad para ser trasladadas a los partidos de Rancagua, Santiago, Andes y Aconcagua, sus caballadas, que no les serían devueltas hasta nueva orden. La muerte era la sanción de estas disposiciones arbitrarias [154]. No contento Marcó con agrupar todos aquellos ganados donde mejor se le antojó, arrancó a ricos y pobres cuantos caballos le fueron necesarios para montar su ejército, y en Santiago se apoderó hasta de las mulas caleseras, a pretexto de que, estando acostumbradas a tirar carruajes, eran excelentes para conducir el tren de artillería [155]. Quien conozca los hábitos e ideas de nuestros huasos, «que estiman más su caballo que su propia mujer» [156], ese comprenderá la irritación y los ímpetus de venganza que tal expoliación excitó en ellos. «Esta imprudente medida—dice un historiador contemporáneo—fue lo que más eficazmente hizo patriota a todo el reino.
Estas precauciones del despotismo, como casi si siempre suele suceder, perjudicaron en vez de favorecer a los que las habían dictado. En vano se incendiaron los campos; los rebeldes encontraron techo en que guarecerse. En vano se quiso privarlos de caballos; los huasos se los llevaron espontáneamente, y eso cuando no iban a alistarse en persona bajo la bandera de la insurrección. En vano se intentó exterminarlos, porque sobrevivieron a la dominación de los godos, y sólo se dispersaron cuando los opresores habían recibido un golpe de muerte.
En medio de los azares que le causaban las guerrillas y el levantamiento de la población, ocupaba todavía la atención de Marcó un asunto que no era a sus ojos de menor gravedad. San Martín, para robustecerle en la persuasión de que la invasión venía por el sur y alejar de Valparaíso dos buques de guerra españoles que podían incomodarle, le anuncio, por una de esas falsas cartas a que tanto crédito daba Marcó, la noticia de que habían zarpado de Buenos Aires el 25 de octubre una fragata, tres corbetas, una goleta, dos bergantines y cuatro transportes destinados a atacar a Talcahuano y San Vicente, para obrar en combinación con las fuerzas de tierra, que ya se movían desde Mendoza sobre la provincia de Concepción. Era imposible que tal escuadra hubiera salido, porque nunca había existido. Pero Marcó, trayendo a la memoria el corso de Brown, consideró probable su venida, y con esto sus apuros se redoblaron. Si antes se había propuesto defender cerca de 400 leguas por el lado de la cordillera, ahora se creía obligado además a proteger contra un desembarco las dilatadas costas de la República. Así fue que, a pesar de la escasez de dinero y de soldados, gastó 30.000 pesos en reparar La Venganza y la Sebastiana, completó su tripulación con tropa veterana y las lanzó contra una flota imaginaria que esperaba encontrar desunida y maltratada por su reciente travesía del cabo de Hornos [157].
XXIII
Dejemos a Marcó entregado a sus zozobras e incertidumbres, y volvamos a San Martín, que tenia sobre su adversario la ventaja inmensa de haber fijado un plan de operaciones. Mientras el presidente de Chile se perdía en cavilaciones y no hallaba qué hacerse con sus tropas, el general argentino había determinado con la mayor precisión el camino que debían seguir las suyas, los parajes donde debían hacer alto para descansar y aun las horas que debían emplear en las jornadas, siendo lo más admirable que había calculado él solo y sin consultar a nadie todos estos pormenores. La reserva en estas materias le parecía una de las condiciones más esenciales para el triunfo de su empresa. Si el enemigo llegaba a conocer la ruta que iba a tomar y, consiguientemente, el punto donde debía desembocar, su ejército habría sucumbido abrumado por la fuerza del número. Para evitar un descalabro e impedir que una imprudencia o traición revelaran a los españoles dato tan importante, era preciso que, del jefe abajo, ninguno supiera un secreto de que dependía la vida de millares de hombres y la libertad de tres Repúblicas. Consistiendo todas las probabilidades de la victoria en la ignorancia del itinerario, ninguna precaución parecía excesiva para lograr que no se descubriera. Esta consideración había movido a San Martín a acantonar sus tropas, que ascendían a unos cuatro mil hombres, inclusas las milicias, a corta distancia de Mendoza, y a rodear el campamento con guardias que prohibían a los soldados comunicarse con los moradores de la ciudad, a fin de que por ningún motivo pudiera traslucirse el momento de la partida ni espiarse, consiguiente, el camino por el cual los patriotas se internarían.
Si a los suyos los mantenía en completa obscuridad sobre sus designios, a los enemigos los engañaba con todo género de artificios. Con el objeto de desorientarlos más y más acerca de la dirección que seguirían, destacó tres pequeños cuerpos al mando de los tres oficiales Cabot, Lemus y Freire, que debían presentarse al mismo tiempo el uno por Coquimbo, el otro por el Portillo y el tercero por Talca, con la intención de que los españoles se dispersasen por acudir a la defensa de estos tres puntos, temiendo ver aparecer en alguno de ellos el grueso del ejército.
XXIV
Tomadas estas disposiciones, cuando se acercó el momento de cruzar los Andes despachó a Buenos Aires un propio para poner en conocimiento del Gobierno que había fijado para su salida el 17 de enero de 1817 y solicitar en consecuencia su aprobación, advirtiéndole que si no recibía respuesta antes de esa fecha, como todos sus preparativos le obligaban a salir en el plazo señalado, supondría un consentimiento tácito y se pondría en marcha sin aguardar contestación. Una circunstancia especial contribuía a hacer en extremo notable este mensaje. El conductor encargado de llevarlo disponía de un tiempo tan angustiado para desempeñar su comisión, que si se detenía un solo día en la capital, a su vuelta no alcanzaba al ejército en el campamento, cosa que cuidó San Martín de anunciar al director. El general había esperado la última hora para remitir el correo, a fin de evitar con esta premura las vacilaciones y demoras de la autoridad central, que le habrían expuesto a fracasar. Sabía que Pueyrredón y el ministro de la Guerra don Marcos Balcarce eran poco adictos a la expedición, y trataba de impedir con aquella precipitación extraña en un asunto de tamaña importancia que una providencia, aconsejada por la timidez o la indecisión, desbaratase todos sus aprestos, fruto de tantas fatigas y meditaciones. Si el jefe supremo del Estado vacilaba en darle la orden de marchar adelante, él estaba dispuesto a hacerlo sin aquella formalidad, porque sabía que una victoria le absolvería de todo reato, y un desastre al otro lado de los Andes, siendo imposible la retirada, le costaría la vida, tuviera o no tuviera la aprobación del director. Lo que había previsto sucedió. Pueyrredón y Balcarce, que temían echar sobre sí la responsabilidad de una empresa que a cualquiera otro que no fuera San Martín parecía en extremo peligrosa y aventurada, para descargarse sobre éste del peso de la determinación, demoraron la respuesta hasta que supieron que se había puesto en marcha. En efecto, San Martin no había titubeado, e inquietándose lo menos del mundo por la tardanza de la contestación del director, la víspera del día que tenía fijado para salir había convocado un Consejo de los principales jefes, a quienes confió entonces por la primera vez el fin que se proponía y los medios de realizarlo. A la siguiente madrugada, 17 de enero de 1817, partió por el camino de Uspallata el coronel Las Heras con el batallón núm. 11, reforzado con 30 granaderos a caballo y dos piezas de montaña. A alguna distancia iba a su retaguardia el gran parque de artillería, que en los parajes inaccesibles a las bestias de carga era necesario arrastrar a fuerza de brazos. El objeto de esta pequeña división era atraer la atención del enemigo hacia aquella parte para facilitar el pasaje del grueso del ejército, que venía por los Patos.
San Martín organizó sus tropas en tres divisiones: la de vanguardia, a las órdenes del mayor general Soler; la del centro, a las de O'Higgins, y la retaguardia, bajo su propio mando. El 18 el ejército comenzó a salir del campamento, que acabó de evacuar el 19, dejándolo como estaba, rodeado de guardias de milicias, de modo que los mendocinos no supieron ni el día ni la dirección de su marcha.
Principiaba San Martín a trepar las cordilleras, cuando uno de esos baquianos, que corren por sus crestas casi con la velocidad de telégrafos eléctricos, llegó apresuradamente a anunciarle de parte del coronel Las Heras que su mayor don Enrique Martínez, con 110 hombres, había tenido en el paraje denominado Picheuta un encuentro con 250 realistas, capitaneados por el mayor de Talavera don Miguel Marqueli, el cual se avanzaba a practicar un reconocimiento, y que después de dos horas y media de fuego los patriotas se habían visto forzados a retirarse, a causa de la ventajosa posición del enemigo y la superioridad de su número; pero que Marqueli había abandonado inmediatamente su puesto, dejando en el sitio algunos cadáveres y víveres [158]. Estaba el general bajo la impresión de este suceso que abría la campaña, si no con una derrota tampoco con una victoria, cuando apareció por el lado de Mendoza don Hilarión de la Quintana, conduciendo un pliego del supremo director, en que le intimaba que retrogradase con sus tropas, si no contaba con la seguridad del triunfo. San Martín se encontró colocado en una crítica alternativa: continuar adelante era echar sobre sus hombros el peso de una responsabilidad terrible; retroceder, era perderlo todo, porque si volvía a Mendoza, iba a desbandarse el ejército falto de paga y de víveres. No obstante, no tuvo siquiera un momento de irresolución, incorporó en sus tropas a don Hilarión Quintana, que ignoraba el contenido del mensaje, y se guardó en el bolsillo el oficio, a que sólo contestó con el boletín de la victoria de Chacabuco [159].
El ejército, que no sospechó absolutamente las angustias del general, prosiguió impertérrito la marcha por entre las asperezas de los Andes, cuya aridez le precisaba a transportar consigo hasta el alimento de las cabalgaduras. San Martín, por si los españoles le acometían en !as gargantas de la cordillera, no daba un paso sin fortificar inmediatamente los puntos favorables que se le presentaban y sin acopiar en ellos provisiones para el caso de una retirada.
XXV
Aquí querríamos poder detenernos para referir con todos sus pormenores ese maravilloso pasaje de los Andes, que bastaría él solo para inmortalizar al ejército que lo emprendió, aun cuando no hubiera ligado su nombre a las batallas de Chacabuco y Maipo. Esas montañas estupendas, cuyas cúspides se pierden entre las nubes, cubiertas de nieves eternas y coronadas de volcanes, opusieron a su tránsito más dificultades que las armas ene- migas. El aspecto general de esos cerros, que se suceden unos a otros en una progresión cuyo término no se divisa, con sus cimas blanqueadas por la nieve, como las olas por la espuma, es el de un vasto Océano que un soplo poderoso hubiera petrificado en el momento que levantaba hacia el cielo sus aguas encrespadas por la tempestad. ¡Tan sinuosa es su superficie, tan profundos sus valles, tan prodigiosas sus alturas! La semejanza indicada parece más perfecta todavía cuando se sabe que ese mar de piedra tiene como el verdadero mar sus dolencias endémicas y que las personas que lo surcan están sujetas a una enfermedad llamada puna, que, como el mareo, hace sufrir agonías terribles al paciente. La dificultad de respirar, ocasionada por la rarificación del aire existente en las regiones superiores, es tan grande en los Andes que, durante el tránsito de los expedicionarios, batallones enteros se vieron obligados a detener su marcha y a sentarse en el suelo por no poder sacar el aliento de sus pechos jadeantes.
Esa barrera colosal, que separa a Chile de las provincias argentinas y donde reina un invierno perpetuo, tiene todos los inconvenientes del Océano sin tener ninguna de sus ventajas. En un viaje marítimo hay que conducirlo todo consigo so pena de perecer; pero el viento y el agua ejecutan gratuitamente el transporte, que en estos páramos estériles y escabrosos no puede efectuarse sino a costa de los fatigosos esfuerzos del hombre. Para comprender bien todas las dificultades que los soldados tuvieron que vencer durante su marcha baste advertir que, a más de sus pertrechos de guerra, arrastraban consigo alimento para el hombre, forraje para el animal, tiendas en que guarecerse y leña con que calentar sus miembros entumecidos por el frío; porque en aquellas soledades graníticas no crecen árboles ni yerba y no se encuentran asilo ni refugio contra la rigidez del clima.
El único camino que se presentaba para salir de aquel laberinto de montañas en que se habían comprometido era un angosto sendero que serpenteaba al borde de anchurosos barrancos cuya profundidad causaba vértigo y que ofrecían en su seno espaciosa tumba para un ejército entero. A veces la vereda que seguían se angostaba tanto, que por un lado tocaban los transeúntes a la roca y por el otro veían a sus pies el abismo en cuyo fondo mugían impetuosos torrentes con el estrépito de cataratas, mientras sobre sus cabezas contemplaban masas de piedra que parecían próximas a desprenderse al menor choque y arrojarlos al precipicio que costeaban. En otras ocasiones eran subidas tan escarpadas o bajadas tan rápidas, que parecía imposible trepar o descender por ellas. Sin embargo, todas esas dificultades fueron superadas. Con el favor de Dios, los independientes no tuvieron el sentimiento de marcar su pasaje dejando a su espalda los huesos de muchos de sus compañeros. Por más que hayan dicho algunos historiadores, la muerte respetó sus filas. La intemperie produjo una que otra baja; pero la mortandad no fue cosa notable en la tropa. Este resultado debe atribuirse, no por cierto a la suavidad de aquel camino abierto en la roca viva, sino a la prudencia con que el general había calculado todas las medidas de precaución para proteger la vida de sus soldados. Prueba nuestro aserto lo costosos que fueron los medios a que tuvo que recurrir para conseguirlo. Más de nueve mil mulas y ochocientos caballos herrados trajo consigo para transportar el ejército y sus bagajes, y cuando llegó a este lado de la cordillera, más de la mitad de las primeras habían perecido, y de los segundos sólo ochenta se encontraban capaces de soportar un jinete. Pero, en fin, poco importaban tantas fatigas, tantas penalidades, que ya habían sido pasadas; poco le importaba a San Martín que su gente estuviera a pie; no son las cabalgaduras lo que escasea en los valles de Chile; y la victoria debía parecerle segura, porque atravesar los Andes era más difícil que vencer a los realistas.
XXVI
Mientras tanto, la división Las Heras, después de la corta refriega con Marqueli que dejamos referida, había continuado su ruta por Uspallata. Su valiente jefe llevaba en sus instrucciones marcada la marcha casi paso a paso. Ningún accidente digno de mención le sobrevino, hasta que el 4 de febrero se encontró delante de la Guardia. Resolvió apoderarse de este punto militar, en términos, si era posible, que los individuos de su guarnición fueran pasados a cuchillo o hechos prisioneros, para que ninguno, escapándose, pudiera llevar la noticia al enemigo. Al efecto, destacó al mayor don Enrique Martínez con ciento ochenta hombres y con la orden de que procuraran que ni una sola persona se le saliera del fuerte. Aquel teniente, propio para servir bajo tan bizarro superior, asaltó la posición con el ardor de quien deseaba que la función no se asemejara a la de Picheuta; se la tomó a la bayoneta, y de los ciento seis hombres que la ocupaban sólo catorce se salvaron, porque cincuenta quedaron prisioneros y los demás muertos [160]
Las Heras, según el itinerario que le habla designado San Martín, no debía posesionarse de Santa Rosa sino el 8 de febrero. Tenía, pues, que aguardar cuatro días antes de proseguir adelante, y durante ese tiempo estaba forzado a evitar todo combate, so pena de desarreglar o de frustrar tal vez el plan general de la campaña. Los movimientos de las diversas divisiones debían ser uniformes y medidos casi por reloj. Unas cuantas horas de atraso o de apresuramiento podían causar perjuicios inmensos, perderlo todo quizá. Las Heras no lo ignoraba, y por cumplir con su deber de subalterno sumiso deseaba en esta ocasión aplazar toda contienda con tanta ansia como había experimentado en otras por que se aproximara. Pero lograrlo parecía difícil, pues era de suponer que los realistas, tan luego como tuvieran conocimiento de lo ocurrido en la Guardia, se apresurarían a cerrar el paso a los patriotas y se pondrían sin tardanza en marcha contra ellos. Sólo había probabilidades de demorar el encuentro aparentando retirarse y consiguiendo hacerlo creer. Fue este el arbitrio que tocó Las Heras, Dio a su tropa la orden de retroceder, y en el momento de ponerse en camino con uno de los mismos prisioneros dirigió un oficio al primer jefe enemigo que encontrara, anunciándole que la suerte de los soldados que le habían tomado en Picheuta sería la de los que acababa de capturar en la Guardia. Excusado parece decir que aquel mensaje no era más que un pretexto para notificar a los realistas la fingida retirada; pero no lo es advertir que la estratagema surtió un efecto completo. Quintanilla, jefe del cantón militar de Aconcagua, recibió la nota en Santa Rosa, precisamente cuando se estaba disponiendo a partir contra el cuerpo de insurgentes capitaneado por Las Heras. El aviso le hizo vacilar sobre el partido que convendría adoptar, mas poco le duró su irresolución, pues casi instantáneamente le llegó otro aviso, comunicándole que por el lado de Putaendo asomaba una columna enemiga. Entonces, lisonjeándose con que por la parte de la Guardia había cesado todo peligro, determinó correr a contener a los invasores por donde se presentaban, y abandonó sin ningún cuidado la villa de Santa Rosa, de la cual Las Heras, merced a su ardid, no tardó en apoderarse con la mayor facilidad [161].
La columna que aparecía por Putaendo era la vanguardia mandada por el brigadier Soler, quien al saber que se acercaban los españoles, dispuso que saliera a recibirlos el comandante Necochea con una partida de ochenta granaderos, los únicos para los cuales fue posible proporcionarse caballos. La división de Quintanilla constaba de caballería e infantería, se había posesionado del cerro de las Coimas y ocupaba una ventajosísima posición. Cuando los patriotas estuvieron a su vista, el comandante reconoció que sería una insensatez pensar en desbaratarlos en tal atrincheramiento, y fingiendo haberse atemorizado con su imponente aspecto, volvió las espaldas y comenzó a retirarse. Los españoles se lo creyeron, y confiados en su superioridad y en la timidez de sus adversarios se precipitaron a todo correr hacia la llanura, esperando que aquello sería, no un combate, sino un desparramo y una carnicería. Pero sucedió al revés de lo que se habían imaginado, porque los granaderos, que con su movimiento sólo habían querido hacerlos bajar de la altura, volviéndoles cara de repente, les dieron tan feroz carga, que los acuchillaron y persiguieron en todas direcciones. Lo que sobre todo contribuyó a aterrorizarlos fue el ruido inusitado de las vainas de latón que traían los insurgentes, pues hasta esta época sólo se habían usado en Chile las de cuero. Los fugitivos no dejaron de correr sino muy lejos, y cuando fueron a incorporarse con el grueso del ejército comunicaron a sus compañeros el pánico que les habían causado los sablazos de los granaderos y la sonajera de sus vainas.
Las dos victorias parciales alcanzadas por Las Heras y Necochea entregaron a San Martín la provincia de Aconcagua y le permitieron procurarse víveres en abundancia, y lo que más le importaba, montar su caballería. La división de Las Heras, que, como hemos dicho, había venido por el camino de Uspallata hasta Santa Rosa, se unió en esta villa con el cuerpo principal, que había atravesado los Andes por los Patos. Así se había ejecutado al pie de la letra el plan de San Martín sin que ninguno de sus subalternos dejara de llenar perfectamente la parte que se le había encomendado.
XXVII
Antes de seguir a los patriotas en su marcha a Chacabuco, volvamos la atención a lo que pasaba entre los realistas. Contaban con un ejército de 5.021 hombres, que, por tanto, ascendía en 1.061 al de San Martín, que no alcanzaba, en el momento de pisar nuestro territorio, sino a 3.960; pero estaba esparcido a grandes distancias, fraccionado por batallones, por compañías, y no tenía absolutamente ningún general, bueno ni malo, que lo mandara. Esto último parecerá increíble, inaudito, pero es la verdad. Corría ya ese mes de febrero, en cuya mitad iba a decidirse la cuestión, y Marcó y su círculo no pensaban en elegir un caudillo que condujera sus huestes a la batalla. ¿En qué se ocupaban esos hombres? ¿Cuál era su plan?
Un día arriba de improviso el teniente coronel Marqueli; ha visto al enemigo, se ha batido con él en la misma cordillera; los invasores no vienen por el sur, van a atacar por Aconcagua. Los palaciegos pierden el tino, no saben qué hacerse. En su confusión llegan a persuadirse que son innumerables las tropas de San Martín, pues también les llegan noticias de que otras columnas aparecen por el sur. ¿Qué hacer? ¿Cómo concentrar ese ejército, que han ido desmembrando por cada provincia, por cada departamento, por cada villorrio? No se han recobrado todavía de la sorpresa, de la primera impresión de terror, cuando he aquí que las malas nuevas se suceden sin interrupción. La Guardia ha sido tomada; Quintanilla vergonzosamente derrotado. No hay remedio; o abandonan la capital, o tienen, a su pesar, que venir a las manos casi en las goteras mismas de la ciudad, porque el general insurgente avanza y nada le detiene. Los propios salen en todas direcciones con orden a los comandantes de que se pongan en marcha sin tardanza, y se encaminen pronto a Aconcagua. Los batallones se apresuran y corren al encuentro de sus adversarios. Pero, ¿cómo van a batirse? ¿Quién va a mandarlos? No lo saben. El general en jefe no se les ha dado a reconocer, no se ha nombrado aún siquiera.
¿Qué negocio tan grave embarga las potencias de don Francisco Casimiro para que no atienda a designar un jefe, ya que no es capaz de dictar otras providencias? |Está ocupado en arbitrar los medios de poner a salvo su equipaje, de impedir que los agresores se apoderen, no del reino, sino de los lindos dijes que adornan sus salones! No somos nosotros los que le levantamos una calumnia pueril y ridícula, si careciera de fundamento; es él mismo quien lo dice en una carta confidencial, que vamos a copiar íntegra, porque patentiza cuáles eran los grandes pensamientos que le absorbían en la hora del peligro, cuatro días antes de la batalla de Chacabuco.
«Señor don José Villegas. — Reservada.— Santiago y febrero 8 de 1817.—Mi apreciable amigo: Ya estará usted impuesto de los últimos sucesos de los Andes, y que éstos no han sido tan favorables como me lo esperaba. Los enemigos por todas partes asoman en grupos considerables, y cada día descubren más sus ideas de comprometernos, llamándonos la atención por todas partes para apoderarse a un tiempo mismo del reino todo, o para dividir nuestras pocas fuerzas para tamañas atenciones. Si ocurro a ellas, según se presentan, muy en breve disminuiré mi pequeño ejército con las pérdidas que son consiguientes; si me reduzco a la capital, puedo ser aislados y perdida la comunicación con las provincias y ese puerto, me quedo sin retirada y expuesto a malograr mi fuerza, que pudiera desde luego contrarrestar la de los invasores, si los pueblos estuvieran en nuestro favor; pero levantado el reino en masa contra nosotros, y obrando de acuerdo con el enemigo, toda combinación es aventurada, y todo resultado incierto. Por estos principios, y el hallarse mi tropa cansada con los continuos movimientos que he tenido que hacer con ella en las presentes circunstancias, me veo precisado a manejarme con toda la precaución que dicta la madurez y la prudencia.
“Sin otro motivo, por ahora, y atendiendo al mucha equipaje con que me hallo, y que me seria tanto más doloroso el perderlo en la última desgracia cuanto que se aprovechasen de él estos infames rebeldes, he resuelto remitir una pequeña parte a ese puerto, a cargo del portador, que es mi mayordomo, a quien estimaré a usted le franquee una pieza en su casa donde pueda depositarlo con lo demás que vaya remitiendo en lo sucesivo; para que en un caso desgraciado, que no lo espero, sin embargo de la maldita sublevación del reino, me haga favor de embarcarlo con su persona en uno de los buques mejores que haiga en ese puerto, o en el Justiniano, como que es de la real hacienda, procurando salvarlo a toda costa, para que esta canalla no se divierta a costa de Marcó.”
“Por precaución ya tengo anticipado a usted aviso para que tome todas las medidas más convenientes para asegurar ese punto, y con igual objeto camina, como se lo tengo dicho en oficio de hoy, el señor Olaguer Feliú, pues este debe ser el punto de retirada de mis tropas. Por las mismas razones deberá usted embargar todos los buques que se hallen en ese puerto y los que vayan viniendo, sin permitirles la salida, y reservando siempre el objeto de esta providencia, que no conviene se trasluzca por ahora. Para lo cual será siempre bueno el cohonestar la prohibición de su salida con la recalada de la escuadrilla enemiga. —F. Casimiro Marcó del Pont.”
Esta carta no necesita comentarios. Bastaba leerla para figurarse al hombre que la firma. No se encuentran, por otra parte, palabras para vituperar como merece al mandatario menguado, que en semejante ocasión no atiende a su deber, sino a librar del pillaje sus miserables fruslerías, y que en vez de meditar en los medios de resistir y de vencer, se entretiene en asegurarse los de la fuga. AI fin Marcó, cuando hubo provisto a tan serios e importantes intereses, vino a fijarse en elegir un caudillo que dirigiera sus tropas, y encomendó el cargo a don Rafael Maroto, comandante de los Talavera.
Este caballero, recién electo general de una división desorganizada, y cuyos batallones, fatigados todavía por la marcha, acababan de incorporarse unos a otros, no se reunió con ella sino la antevíspera de la batalla. En el campamento reinaba ese desaliento que siempre se apodera del soldado cuando conoce que no hay sistema, cuando no se ve dirigido por una cabeza capaz y una voluntad firme. Habían perdido la conciencia moral de sus fuerzas, y antes de batirse estaban derrotados. En los corrillos no hablaban de otra cosa sino de la terrible carga de los Granaderos de las Coimas, de los sanguinarios e implacables negros que formaban batallones enteros en el ejército patriota. Estas conversaciones sólo servían para desanimarlos más y más; y lo peor era que no hallaban a su alrededor nada que los estimulara, nada que volviera a templar su valor, pues veían que la población en masa se pronunciaba en su contra, y que aun los individuos que se ponían en contacto con ellos pedían por lo bajo al Cielo el triunfo de los libertadores.
XXVIII
Todo lo contrario sucedía en el ejército de San Martín. Los soldados tenían fe en un general que, con una mezcla admirable de prudencia y audacia, había principiado, antes de desbaratar al enemigo, por superar los obstáculos que le oponía la Naturaleza misma. Sus primeras victorias le parecían el preludio de otras más grandes todavía. Las simpatías que los habitantes se apresuraban a manifestarles no hacían sino acrecentar su entusiasmo. Así estaban impacientes por pelear, y ardían por mostrar lo que valían a la faz de un pueblo que, espectador interesado de la contienda, seguía sus menores movimientos con la mayor ansiedad.
El 11 de febrero de 1817, San Martín abandonó la villa de Santa Rosa, y dio orden de continuar adelante. Sólo la Cuesta de Chacabuco separaba ya a los combatientes. La jornada de ese día fue corta. San Martin se empleó en estudiar el terreno y en coordinar su plan de ataque. Hizo que sus dos ingenieros, don Antonio Arcos y don José Antonio Álvarez, le levantasen un croquis de la cuesta y sus cercanías, y cuando poseyó todos los datos, adoptó su partido y aguardó tranquilo que llegase el momento de la ejecución.
Al amanecer del siguiente día las tropas patriotas se pusieron en marcha. Iban repartidas en dos divisiones. La primera, capitaneada por el brigadier don Miguel Soler, se componía de los batallones núm. 1 de Cazadores y núm. 11, de las compañías de preferencias del núm. 7 y del núm. 8, de siete piezas de artillería, de la escolta del general y del cuarto escuadrón de Granaderos a caballo. La segunda, mandada por el brigadier don Bernardo O'Higgins, constaba del grueso de los batallones núm. 7 y núm. 8, de dos piezas y de los tres primeros escuadrones de Granaderos a caballo. Sobre la cima de la cuesta se divisaba un cuerpo de realistas, no muy considerable, dispuesto, según las apariencias, para cerrarles el pasaje. La división Soler tomó por una vereda extraviada a la derecha del camino que va de Santa Rosa a Chacabuco, y prosiguió andando oculta por las serranías y sin ser notada de los que ocupaban la cumbre; mientras que la división O'Higgins marchaba por el camino real a la vista del enemigo, y en la actitud de tratar de desalojarle. Cuando esta última estuvo a tiro de fusil, sus adversarios, que la dominaban por la manera como estaban colocados, le dispararon una docena de fusilazos, a que no contestó sino con el redoble de sus tambores y las tocatas de sus clarines. Pero como si aquellos sonidos tuvieran un prestigio mágico, los españoles abandonaron en desorden su posición y huyeron cuesta abajo. Entonces O'Higgins, exhortando a sus soldados con la palabra y el ejemplo, se precipitó tras ellos, habiéndose demorado apenas para recobrarse del cansancio que les había causado la subida. El terror de los realistas había sido producido por la aparición de la columna de Soler, que, cuando menos se lo imaginaban, se les presentó por su flanco izquierdo. Viéndose rodeados por esta evolución, desesperaron de sostenerse y sólo pensaron en salvarse. Al mismo tiempo que O'Higgins perseguía por la espalda a los fugitivos, Soler, guardando la misma disposición que había observado hasta aquel momento, continuó caminando por las quebradas de la derecha.
Cuando San Martín, que venía a la retaguardia, hubo llegado a la cumbre, su primer cuidado fue cerciorarse del estado de las cosas, y con el anteojo de uno de sus ingenieros se puso a examinar el campo en todas direcciones, tomando juntamente noticias de cuantos le rodeaban. A lo lejos y allá en la planicie alcanzaba a distinguirse formada en batalla la línea de los enemigos. A más corta distancia veíase a la división de O'Higgins correr encarnizada y a paso redoblado sobre los dispersos del destacamento que acababa de desbaratar con sólo su presencia. El cuerpo de Soler había desaparecido entre las irregularidades del terreno. Conociendo San Martín la impetuosidad del primero de estos jefes, calculó que nada le contendría, y que trabaría la pelea sin aguardar el arribo de la división de la derecha. Inquieto por una presunción que todo hacía demasiado probable, despachó unos tras otros a todos sus ayudantes para ordenar al brigadier Soler que se apresurara en auxiliar a sus compañeros, y él mismo continuó adelante para ir a participar la suerte de los combatientes.
XXIX
Los españoles contaban con dos batallones de infantería, el de Talavera y el veterano de Chiloé, que ascendían como a 1.500 hombres, reforzados con la correspondiente caballería. Habían escogido una posición ventajosa. Apoyaban su derecha en un barranco defendido con dos piezas de artillería, y su izquierda en un cerro a cuya espalda habían colocado la caballería, a fin de que los protegiese por detrás. Como, desde luego, sólo les acometió la división O'Higgins, no eran inferiores en número a los patriotas. La reyerta fue durante una hora porfiada y sostenida; el fuego bien graneado, y el coraje igual por ambas partes. La infantería de los republicanos dio repetidas cargas a la bayoneta, con O'Higgins a su cabeza, pero no pudo, a pesar de su ímpetu, desbaratar la línea enemiga, a causa de que al coronel Zapiola le fue imposible secundarla por su costado derecho, pues teniendo para hacerlo que atravesar por la falda del cerro en que se apoyaba, la naturaleza del terreno impedía maniobrar a sus famosos granaderos y los exponía a recibir a pecho descubierto las balas del enemigo. Hallábase el combate en esta indecisión, cuando dos compañías del número 1 de Cazadores, que, como se recordará, pertenecían a la división Soler, habiendo recibido, por medio del ayudante Álvarez Condarco, la orden que transmitía el general a todos los jefes indistintamente de que acometieran sin tardanza, se dejaron caer al mando del capitán Salvadores por ese mismo cerro que protegía la izquierda de los realistas, y estorbaba las cargas de Zapiola.
Mientras este asalto imprevisto e impetuoso desorganizaba aquel costado y permitía a la caballería de la división O'Higgins cumplir con su deber, el comandante don Mariano Necochea, con el cuarto escuadrón de granaderos, se precipitaba por la espalda del mismo cerro e iba a embestir con un empuje irresistible a la caballería española situada en aquel lugar. Los jinetes realistas, recordando seguramente el encuentro de las Coimas, no tuvieron ánimo para resistirles, y amainando al primer choque, buscaron la salvación en la ligereza de sus caballos. Muchos de ellos, en la confusión de la huida, fueron a estrellarse con la infantería, y acabaron de desordenarla. Aprovechándose del desbarato, O'Higgins con sus valientes soldados, Zapiola y Necochea con los suyos, asaltaron, rompieron y atravesaron por varios puntos las filas de los realistas. Por un movimiento de desesperación, trataron éstos todavía de defenderse formándose en columna cerrada; mas la presencia de espíritu los había ya abandonado, y esta maniobra mal ejecutada sólo sirvió para que se declarase la derrota y comenzase la carnicería. [162]
San Martin, queriendo evitar a toda costa que los fugitivos se rehiciesen y fuesen a encerrarse en Santiago, hizo partir a escape en todas direcciones a sus ayudantes para que ordenasen a todos los jefes de caballería que los persiguiesen hasta donde les aguantaran los caballos. Este mandato fue cumplido demasiado al pie de la letra. Los sables que los granaderos traían afilados en el molejón causaron destrozos espantosos. Después se encontró un cadáver que había sido materialmente rajado por un hachazo en dos porciones desde la cabeza hasta la parte inferior; hallóse también un fusil que había sido rebanado de un sablazo [163]. En los momentos de principiar la derrota, el comandante Necochea tenía rodeado con su escuadrón un piño de prisioneros; uno de ellos, instigado probablemente por la rabia, lanzó un tiro a quemarropa sobre un hermano de este jefe que servía en el mismo cuerpo. Apenas vio el comandante caer por semejante alevosía a su hermano sangriento, y al parecer sin vida, cuando, arrebatado por el sentimiento de pérdida tan sensible, gritó a su gente que, sin dar cuartel a nadie, acuchillasen a los dispersos. El escuadrón, obediente a su voz, emprendió la carrera, dejando marcado su pasaje con una huella de sangre, y no se detuvo hasta el portezuelo de Colina. A setecientos se hace subir el número de realistas que murieron en esta jornada, lo que, para un ejército de dos mil quinientos hombres a lo sumo, era una mortandad horrible. Entre ellos se encontraron dos jefes que sucumbieron como bravos: Marqueli y Elorreaga. La pérdida de los patriotas fue mucho menor, y en la clase de oficiales sólo se contaron dos de baja graduación: Hidalgo y González. [164]
Como se ve, la batalla de Chacabuco no fue notable ni por la estrategia que desplegaron en ella los generales, ni por el número de combatientes, ni por lo reñido de la pelea. Los ejércitos no se estuvieron tiroteando durante dos días, como sucedió antes en Rancagua. Los patriotas era muy superiores a los realistas; nada tenia de extraño que vencieran. ¿Por qué entonces este hecho de armas es tan célebre y por qué tan justamente célebre? Es porque para apreciar una batalla no debe atenderse sólo a lo que es en sí, sino también a los antecedentes que la han preparado y a los resultados que se han producido. Si la victoria fue tan poco costosa para los republicanos en Chacabuco, eso lo debieron al prodigioso ingenio y a la profunda prudencia de San Martín, que, desde su gabinete en Mendoza, supo con sus ardides desarmar a los españoles en Chile y reducirlos a la impotencia de resistirles. Uno admira este combate porque suministra una prueba evidente de que, aun en la guerra, cuyos resultados parecerían a primera vista depender de sólo la fuerza bruta, la inteligencia lo puede todo; porque es la solución prevista de un problema cuya incógnita se ha despejado por cálculos casi matemáticos; porque es la consecuencia precisa de preparativos que uno ha estado viendo ejecutar para arribar a este mismo fin. No es que nuestro ánimo sea atribuirle toda la gloria a San Martin, pues consideramos que les cabe parte no pequeña a los agentes de toda especie, que tan hábiles se mostraron en secundarle; pero lo que queremos decir es que la acción no tiene en sí nada de más portentoso que tantas otras de la independencia. Toda su grandeza consiste en que es un acontecimiento cuya realización se ha estado disponiendo desde muchos meses antes, y que ha satisfecho plenamente las expectativas de los que lo han producido. Es un hecho que no debe nada a la casualidad, y que lo debe todo a la previsión humana. Si el ejército español estaba vencido antes de venir a las manos, es porque las felices tramoyas de los insurgentes le habían hecho perder la conciencia de su poder. Si al pie de la cuesta no se hallaron reunidos a los cinco mil soldados con que contaba Marcó, es a causa de la incertidumbre preparada por San Martín acerca del punto amagado; es a causa de esa insurrección de las campiñas que Rodríguez había organizado. Pero no porque haya pasado como decimos, se deslustran en lo menor los timbres guerreros de los que asistieron a esta acción. ¿Qué importa que no hayan peleado largas horas, qué importa que no hayan ejecutado en el campo de batalla difíciles y complicadas evoluciones, cuando han tenido que soportar durante muchos meses las más rudas tareas, cuando han tenido que atravesar los Andes y medirse con la Naturaleza antes que con el hombre?
Mientras patriotas y realistas reñían en Chacabuco, Marcó, que por un error de cálculo inconcebible no juzgaba tan próximo al enemigo, se ocupaba en Santiago en formar con las tropas, que a cada momento llegaban de diversos puntos, una buena división para que corriese en auxilio del Cuerpo de Maroto. Ese mismo día hizo salir por la mañana con aquel objeto al comandante don Manuel Barañao con su regimiento de Húsares de la Concordia, y él mismo quedó disponiendo las cosas necesarias para que por la tarde siguieran igual dirección dos batallones de infantería, un regimiento de caballería y una brigada de artillería. Por el camino, Barañao tuvo noticias de que la batalla estaba trabada, y como el general enviase a pedir socorro con instancias, apresuró el paso cuanto pudo. De trecho en trecho iba recibiendo partes que le comunicaban las peripecias del combate. Subía el portezuelo de Colina cuando le salieron al encuentro los primeros fugitivos, y con ellos el oficial don Ángel Calvo, quien al mismo tiempo que le anunció el revés que acababan de experimentar, con esa temeridad producida por la desesperación de una derrota, le aseguró que la victoria había sido en extremo costosa para los invasores, que habían quedado casi tan maltratados como los mismos vencidos y que, si una tropa de refresco cala sobre ellos en medio de su triunfo, el éxito no sería dudoso. La exasperación, el amor propio humillado, el deseo de venganza hacían pintar a Calvo tan miserable la situación de los patriotas, que fue hasta intentar persuadir a Barañao que bastaba una carga de su regimiento para cambiar la faz de los sucesos; los vencedores se habían apoderado de la bodega de la hacienda de Chacabuco y estaban entorpecidos por el cansancio y la embriaguez. Aunque el comandante no dejó de halagarle aquel proyecto y aunque la primera impresión de la desgracia le hacía hervir la sangre, conservó, sin embargo, más calma que su interlocutor para no atreverse a tomar por si solo tan grave resolución. Mandó hacer alto a su gente, y él se volvió a escape a Santiago, a fin de consultar la voluntad del presidente.
Encontró a Marcó a poco más de una legua de la ciudad, en el lugar denominado la Palmilla, con esa división de que ya hemos hecho mención más arriba y que marchaba a incorporarse al ejército. Le habló con el mismo tono con que a él se había dirigido Calvo; le infundió aliento; le hizo concebir la posibilidad de convertir la derrota en una espléndida victoria, enumerándole las fuerzas de que podían disponer; le persuadió que su idea no era un sueño; sin contar los muchos dispersos que indudablemente reunirían, el regimiento de Húsares, que en aquel momento guardaba el portezuelo de Colina, ascendía a 300 plazas, a otras tantas el de los dragones capitaneados por Morgado; el batallón Chillan y el auxiliar de Chiloé componían 1.000 hombres; Cacho mandaba una brigada de artillería perfectamente provista y equipada [165] ; todos estos cuerpos estaban disponibles; ¿qué les impedía sorprender con ellos al enemigo? Marcó, que siempre era de la opinión de la persona con quien hablaba, halló el plan admirablemente concebido y muy realizable, y convino en que Barañao, montando 900 infantes, sea a la grupa de sus Húsares, sea en los caballos de reserva, se precipitarla sobre los vencedores y renovaría el combate. El comandante, conociendo que no había tiempo que perder, partió de nuevo a escape para traer en persona su regimiento, a fin de transportar la infantería y dictar algunas otras providencias que precisaban en las circunstancias. Mas apenas habría andado dos leguas, cuando le alcanzó un expreso del presidente con la orden de que se volviera sin tardanza, y aunque muy a su pesar se vio forzado a obedecer.
Era el caso que Marcó, irresoluto siempre y propenso a variar según el individuo a quien oía, después de la partida de Barañao se había puesto a tratar del asunto con Atero [166], uno de sus oficiales, y convencido por éste de que la determinación era imprudente y demasiado precipitada, había accedido a su propuesta de someterla a un Consejo de guerra. Apenas se desmontó de su caballo el comandante de los Húsares, único a quien aguardaban, cuando los jefes convocados se agruparon a un lado del camino y se pusieron a deliberar de pie y a cielo raso, entre los espinos que cubrían aquel campo. La discusión no fue larga. Todo se redujo a cambiar unas cuantas palabras. Uno propuso encerrarse en Santiago y parapetarse en la ciudad, otro retirarse al sur para reconcentrar las fuerzas y reorganizarse. Habiéndose adoptado este último partido, se acordó que los fugitivos de Chacabuco y la guarnición de la capital debían dirigirse a Valparaíso para pasar allí por mar a Talcahuano, mientras que los destacamentos esparcidos entre el Maipo y el Maule se encaminarían por tierra a la provincia de Concepción. Las medidas conducentes a este fin se tomaron mal y apresuradamente. Era evidente que miraban como muy próxima la vecindad de los patriotas y que ansiaban por aumentar el espacio que los separaba. La mayor parte de aquellos militares no pensaban más que en ganar terreno, en alejarse lo más pronto posible, y en esta disposición de ánimo tornaron a la ciudad.
XXX
Grandes eran la alarma y la ansiedad que agitaban a Santiago. Con la noche se habían aumentado las incertidumbres del día. Bien pocos eran los que estaban al cabo de lo que había sucedido. Circulaban las noticias más contradictorias. Cada uno raciocinaba según su placer, y acomodaba los acontecimientos a su paladar. No cabía la menor duda de que el 12 de febrero iba a ser el aniversario de un hecho importante y decisivo. Nadie ignoraba ya que aquel día se había dado una batalla. Pero ¿cuál había sido el resultado? ¿Habían triunfado los libertadores, o eran los godos los que estaban victoriosos? La agitación que había reinado en palacio, las carreras de caballos, el movimiento de tropas, la zozobra de ciertos magnates, habían hecho presumir con mucha razón que el evento no era favorable para los opresores. Durante algunas horas aun la noticia de la completa victoria de San Martín se había esparcido por todas partes, no había hallado contradicción en ninguna y había aterrado a los sarracenos. Más un poco después un nuevo rumor viene a destruir el júbilo de los insurgentes y a volver la esperanza a sus adversarios. Es cierto, se dice, que el general argentino ha destrozado hoy la división de Maroto; pero también lo es que Barañao ha caído de repente con la reserva sobre los vencedores desprevenidos y agobiados de fatiga, y les ha hecho pagar caro su primera ventaja. Una especie de sanción oficial confirma este susurro, y le da cierta validez. Las campanas de varias iglesias se ponen a celebrar con sus repiques el afianzamiento de la dominación española. Los patriotas se resisten a creer, porque no pueden persuadirse que Dios les haya señalado cercano el término de sus males, sólo para hacerles en seguida más insoportable su continuación; pero si buscan cómo convencerse unos a otros con sus palabras de que aquello no es más que una mentira mal forjada, y se empeñan por no manifestar en alta voz los temores que experimentan, en su interior la congoja de la duda les hace sufrir algo parecido a los dolores de aquel que no sabe si va a vivir o morir. En el primer momento de sorpresa no reparan que no hay tiempo para que Barañao haya podido ejecutar tal hazaña al pie de la cuesta de Chacabuco con la reserva que acababa de salir el mismo día de la ciudad. Contribuía, sobre todo, a asustarlos la seguridad con que lo afirmaban los godos, los cuales obraban en esto de buena fe, pues habiendo sabido la propuesta del comandante de los Húsares, arrebatados por el deseo, habían dado por cumplido lo que no era sino un proyecto. Al fin la llegada de Marcó con su división, los preparativos de fuga que se hacen a toda prisa, el ruido de los cañones y de los regimientos que abandonan la capital, cortan todas las sospechas y descubren la verdad de lo que ha pasado.
La tropa había venido en orden desde la Palmilla hasta Santiago; pero cuando a la media noche se dio la señal de la partida, comenzó la confusión. Los jefes habían perdido la cabeza, y la desgracia los había acoquinado hasta el extremo de no saber hacerse obedecer. A la claridad del sol el pundonor militar había conservado la disciplina; pero ya se sabe que las tinieblas duplican el terror y quitan a la cobardía todo miramiento. No había salido aún la división de la ciudad, cuando los soldados principiaron a desertarse y a buscar su salvación cada uno por su lado. Los mismos que permanecieron fieles bajo las banderas, se pusieron en camino sin respetar la línea y sin ser dirigidos por sus jefes respectivos. Marchaban a discreción, en pelotones, revueltos los de a caballo con los de a pie, dando gritos y disparando por diversión al aire sus fusiles. Al acercase a la pirámide de San Pablo, se formó un tropel espantoso; todo fue balazos, tumulto y algazara. A causa del desorden con que marchaban, se habían embarazado ellos mismos el pasaje; y como hasta su propia sombra les infundía miedo, creyeron que el enemigo los había cercado y que se preparaba a degollarlos. Trabajo les costó persuadirse que su alarma era infundada y resolverse a proseguir su fuga. Pero al fin, cerciorados de que eran sus bultos los que les asustaban, recobraron ánimos para continuar y avanzaron sin accidente hasta la cuesta de Prado. Aquí se apodera otra vez de los fugitivos un nuevo y más formidable pánico. Los patriotas van a caer sobre ellos, y no hay cómo evitarlos; cada uno debe atender a su seguridad y tratar de escaparse como Dios le ayude. En unos cuantos minutos esa persuasión, que no es más que un fantasma producido por la fiebre del temor y la ansiedad de la huida, se difunde como el relámpago por entre toda aquella multitud compacta y confusa. Nadie piensa en preguntar quién ha traído el aviso, por dónde se descubre a los insurgentes y en qué número se acercan. Aquellos militares, entre los cuales se contaban, sin duda, muchos bravos, que habían despreciado la muerte en más de una ocasión, estaban completamente amilanados y no se habrían reconocido ellos mismos. ¡Tanto es lo que abaten, aun a los hombres más fuertes, las grandes catástrofes, como aquella de que eran victimas! En lugar de procurar resistir como soldados, inutilizan apresuradamente la artillería, despedazan las armas, descerrajan los cofres en que conducían treinta mil pesos del Erario, y los menos delicados, oficiales y subalternos, se los reparten como si fuera un botín. Desde entonces se concluyó la poca subordinación que hablan observado aquellas reliquias del grande ejército de Marcó, y casi no se encuentra nombre para expresar la desorganización completa en que la mayor parte siguió corriendo hacia Valparaíso [167].
XXXI
Veamos ahora lo que sucedía en este puerto. En la tarde del 13 de febrero había llegado la noticia de la derrota que habían sufrido los realistas en Chacabuco, y tras de la noticia habían comenzado a entrar, unos en pos de otros, numerosos grupos de fugitivos. Alborotóse el pueblo, como era natural. Las autoridades, estupefactas y acongojadas bajo el peso de tan infausta nueva, se quedaron inactivas y con los brazos cruzados. El gobernador Villegas, que había sido uno de los sátrapas más insolentes y despóticos del Gobierno español, perdió con la desgracia su arrogancia y altanería. La ciudad cayó en una especie de acefalia. Los comprometidos lo desatendieron dieron todo por ocuparse en sus preparativos de fuga. Los dispersos que en gran número iban entrando, con el azoramiento de la derrota esparcían la voz de que los vencedores venían casi pisándoles los pasos y acrecentaban la turbación con sus exageraciones. Entre tanto el ruido de la calle había penetrado no sólo por las macizas puertas del castillo, sino que, atravesando por sobre el mar, había introducido la alarma en la tripulación de la fragata Victoria, que estaba anclada en la bahía. Es de advertir que, tanto en la fortaleza como en este buque, estaban encerrados una multitud de prisioneros políticos que no habían alcanzado a ser transportados a Juan Fernández a causa de los muchos confinados que había habido que conducir en aquellos últimos tiempos. Entusiasmados unos y otros con el triunfo de su causa, y aprovechándose del estupor de sus guardianes, se sublevaron y acometieron contra ellos. Los del castillo no tuvieron gran dificultad en apoderarse de las armas, hacerse abrir las puertas y confundirse entre la muchedumbre después de haber cambiado una docena de tiros con los soldados, fatigados por la marcha, que se les ponían por delante. Pero los de la Victoria tuvieron que trabajar algo más antes de obtener su libertad. Poco les costó meter en la bodega al capitán Vargas y a los chilotes que los custodiaban; mas cuando se encontraron señores de la nave y dueños de salirse, se estrellaron con el inconveniente de que no sabían gobernar los botes y de que la fragata de guerra Bretaña estaba a su costado y los tenía bajo sus fuegos. Entraron en deliberación, pero el remedio no se les presentó. Entonces los más jóvenes, entre los cuales se contaban don Santiago Bueras y don José de los Santos Mardones, llenos de impaciencia y prefiriendo correr cualquier riesgo más bien que conservar la vida dentro de aquella cárcel ambulante, se despidieron de los compañeros a quienes el fardo de los años les impedía imitarlos, saltaron en el bote y principiaron a dirigirlo a la ribera como mejor podían. Aunque observaban el más profundo silencio, no lograron burlar tanto como habría sido preciso la vigilancia de la Bretaña, la cual, luego que los percibió, destacó en su persecución una de sus lanchas. Cuando esto sucedió, faltábales todavía algo a los patriotas para arribar a la playa, y conociendo que si permanecían en el bote iban sin ninguna duda a ser cogidos, no vacilaron en precipitarse al agua, encaminándose a diversos puntos para dividir la atención de sus perseguidores. Como la ribera no estaba muy lejana, todos consiguieron salir sin otro daño que el de haberse empapado, y metiéndose por las calles y quebradas desorientaron a los realistas. Los prisioneros que quedaron a bordo fueron después desembarcados por los mismos españoles, a quienes no les convenía ocupar con semejante carga un lugar que no alcanzaba a contener ni con mucho a todos los que solicitaban ser embarcados. [168]
Entre los derrotados llegó a Valparaíso don Rafael Maroto [169], que tan poco lucido había quedado en la primera función de armas que le había tocado mandar. Fuese luego a reunir con Villegas, y los dos probablemente se entretuvieron en llorar su infortunio, pues no adoptaron ninguna de las muchas providencias que re- clamaban las circunstancias. Mientras se referían sus cuitas en el interior de la casa del gobernador, afuera en la ciudad rugía el motín. Los pelotones de soldados, rompiendo todos los diques de la subordinación, se entregaban a la licencia más desenfrenada. Se les había asociado el populacho, que, sintiéndose libre de toda sujeción, amenazaba al vecindario con actos de violencia y de pillaje. Toda la extensión de la playa estaba llena de gente, equipajes y cabalgaduras. Desde luego los fugitivos habían procurado salvar sus personas y sus efectos; pero bien pronto hablan comprendido que tenían que descuidar completamente los segundos y dar gracias al Cielo si conseguían pasar ellos mismos a bordo. En aquel momento sólo había once buques en la rada. Los primeros que habían venido, y muchos de los habitantes de Valparaíso, se habían apresurado a refugiarse en ellos; y los capitanes no habían tardado en conocer que si permanecían dentro del 'puerto, sus embarcaciones se hundirían bajo la multitud de pasajeros que exigían ser admitidos con el derecho de la necesidad y de la fuerza. Para evitar este riesgo y libertarse de compromisos, habían desplegado sus velas y se habían ido a colocar a una gran distancia fuera de la bahía. Cuando se descubrieron sus intenciones, la desesperación se apoderó de los que quedaban desamparados en la ribera. En la imposibilidad de saciar su despecho, desfogaron su furor con gritos frenéticos y acciones de locos. Unos, rompían los fusiles y despedazaban sus casacas; otros, buscaban en el saqueo una compensación de su abandono. Mezclábanse en aquella batahola los reniegos, las maldiciones, los lamentos, las injurias de hecho y de palabra. Aquellos hombres, unidos poco antes para la defensa de una misma causa, se miraban ahora como enemigos implacables, se aborrecían a muerte, pues cada uno veía en los otros competidores estorbos para su fuga. En medio de este desorden una lancha atracó a la playa, y dos oficiales, seguidos de unas cuantas personas, se encaminaron como a embarcarse en ella; pero tan luego como lo sospecharon muchos Talaveras que por allí estaban, los rodearon y se dispusieron a impedirlo. Entonces aquellos dos personajes se dieron a reconocer por Maroto y Villegas; mas a pesar del respeto que los sol- dados acostumbraban tributar a su coronel, no le dejaron el paso libre y comenzaron a echarle en cara la indolencia que mostraba por su suerte. Para escapar a sus reconvenciones y lograr que no le detuvieran, Maroto tuvo que recurrir en esta extremidad a disculparse, alegando que el objeto de su partida no era otro sino ir en persona a agenciarles botes y lanchas que los condujeran a los buques. Gracias a esta explicación pudo continuar; pero los otros, por más que aguardaron, nunca vieron acercarse las embarcaciones prometidas. No podríamos decir si les hizo el ofrecimiento de buena o mala fe; pero lo cierto es que no lo cumplió. Apenas embarcado en la Bretaña, las once naves recibieron la orden de darse a la vela. Es verdad, por otra parte, que, habiéndose apoderado el pueblo de los castillos, habla principiado a lanzar balas contra ellas, aunque sin acertarles, pues se hallaban fuera del alcance de los tiros. Así fueron dejados en tierra, y así perdieron los realistas tantos hombres cuantos habrían sido suficientes para formar una brillante división. Todos ellos, o se dispersaron, o cayeron prisioneros en manos de los independientes.
El convoy partió de Valparaíso en la mañana del 14 de febrero, hizo escala en el Huasco, y en seguida dirigió su rumbo hacia el Callao, adonde arribaron en diversos tiempos los buques que lo componían.
XXXIl
Ya que hemos referido la disolución del grueso del ejército español, parece llegada la ocasión de contar cuál fue la suerte que corrió Marcó después de la derrota. Este cuitado, tan cobarde el día del peligro como bárbaro en la prosperidad, había sido uno de los primeros en dar la señal de la fuga. Al principio, no hizo más que seguir la corriente que arrastraba la emigración a Valparaíso; pero previendo probablemente los obstáculos que iban a embarazar la partida en aquel punto, cambió de dirección y se encaminó, acompañado de varios de sus palaciegos, al puerto de San Antonio, en donde sabía que se encontraba el bergantín San Miguel. Aquella marcha precipitada fue para él un verdadero martirio. Habituado al suave rodado del coche, el galope del caballo le era insoportable. Afeminado por una vida regalona y sibarítica, su cuerpo delicado no era propio para resistir ni los sacudones de la carrera ni las asperezas de las veredas por las cuales se precipitaban a fin de ganar terreno. Más de una vez imploró de sus compañeros que acortasen el paso, pues de otro modo le sería imposible continuar. Las numerosas paradillas que ocasionó el cansancio del presidente retardaron considerablemente a los viajeros. Sin embargo, todos, lastimados por los padecimientos del pobre Marcó, deseaban con ansia arribar a San Antonio, no sólo para verse en fin a salvo, sino también para que se repusiera de sus fatigas. Pero la casualidad, o más bien la Providencia, que quería castigarle por sus crímenes, le hizo llegar a destiempo cuando ya el buque había salido, y sólo para contemplar desde la playa las velas que, como su esperanza, se desvanecían entre los vapores del horizonte. Las personas de su comitiva, comprendiendo que en su situación no les restaba otro arbitrio que el arrojo, quisieron alcanzarlo en una de las canoas de los pescadores; pero don Francisco Casimiro, que se estremecía de espanto a la idea de arrostrar el furor de las olas en tan frágil esquife, se puso a llorar como un niño y les suplicó de rodillas que desistiesen de su temerario proyecto y no le dejasen desamparado en tan duro trance. Las lágrimas y ruegos del capitán general despertaron la compasión de los amigos que le rodeaban y, enternecidos con la humillación actual de aquel hombre, que estaban acostumbrados a ver dictar órdenes con la altivez de un monarca absoluto, consintieron en participar su destino a riesgo de perderse. De San Antonio se encaminaron de nuevo a Valparaíso; mas durante el tránsito, fueron sorprendidos en el fondo de una quebrada, escondidos entre las malezas, por don Francisco Ramírez, quien, habiendo sido auxiliado por el destacamento del capitán don Félix Aldao, los apresó al frente de una partida de inquilinos y los remitió a Santiago.
Tanta era la fermentación que contra Marcó reinaba en la capital, que para evitar que el populacho le insulta- se groseramente o matara a pedradas, fue preciso entrarle oculto en una calesa. Habiéndosele conducido a la presencia de San Martín, éste le recibió con la mayor frialdad, y mirándole de pies a cabeza sin moverse de su asiento; mas el prisionero, no desconcertándose a pesar de una acogida tan glacial y poco cortés, se adelantó teniendo en la mano una espada pequeña, proporcionada a su talla, y notable más bien por el lujo de las cinceladuras que por el temple del acero, y con gran ceremonia se la alargó al vencedor, diciéndole era el primero a quien la rendía en su vida. Esta ráfaga de orgullo se disipó a la primera palabra de San Martín, que, contestándole con desdén la conservase, pues no la necesitaba para nada, le alargó a su turno el bando en que el jefe español ponía precio a la cabeza del caudillo patriota y a las de sus principales compañeros del ejército libertador. A su vista Marcó se turbó todo, como si se le hubiera presentado su sentencia de muerte, principió a balbucear las excusas más pueriles, y al fin no halló mejor disculpa que arrojar sobre sus ministros la responsabilidad de aquel escrito. San Martín se divirtió todavía un largo rato en prolongar con sus reconvenciones y cargos la turbación y ansiedad de don Francisco Casimiro, y cuando se cansó de aquel entretenimiento cruel, le despidió sin dejarle entrever qué resolución tomaría acerca de su persona. A los pocos días ordenó que saliera desterrado para las provincias argentinas, donde al cabo de algún tiempo el relamido y suntuoso capitán general murió despreciado y olvidado de todos. [170]
XXXIII
Casi simultáneamente con la batalla de Chacabuco, el comandante Cabot se apoderaba de Coquimbo, don Manuel Rodríguez de San Fernando y el teniente coronel don Ramón Freire de Talca. De estas tres expediciones sólo la última ofrece incidentes notables, por lo cual le prestaremos alguna atención. Capitaneábala, como queda dicho, don Ramón Freire ese mismo que hemos visto romper el 2 de octubre de 1814 la línea de los sitiadores de Rancagua, ese mismo que hemos visto más tarde formar parte del corso de Brown y distinguirse en el asalto de Guayaquil. Todo lo que traía consigo se reducía a 100 infantes y 20 jinetes, y, según sus instrucciones, debía procurar hacer creer a los españoles que este puñado de hombres era nada menos que la vanguardia del ejército invasor. Al principio venia con la intención de dejarse caer a Chile por el Planchón, boquete de la cordillera que sale a Curicó; mas habiendo sabido que guarnecían este punto dos fuertes regimientos de caballería mandados por Morgado y Lantaño, cambió de dirección y se encaminó por el de Cumpeo, que desemboca a los valles de Talca. Cuando se aproximó a las últimas serranías de la cordillera, aguardó para pasarlas que comenzara a anochecer, y en seguida, sin darle descanso, hizo que la mayor parte de su tropa volviera atrás, para que al siguiente día, mudando de uniforme, apareciera de nuevo por el mismo lugar. Por tres o cuatro veces le mandó ejecutar esta evolución, a fin de que los habitantes tomaran por una división formal su reducido destacamento. El ardid surtió el efecto deseado, y no tardó en esparcirse por toda la comarca que la vanguardia de los patriotas había pisado ya el territorio de Chile. A esta nueva corrieron a incorporarse con ella muchos individuos de todas las jerarquías, y bien pronto Freire vio agruparse en torno suyo un número considerable de hombres. Pero como habían acudido en la persuasión de que iban a re- unirse con el ejército, cuando descubrieron que lo que habían creído tal no era sino un pelotón de soldados, principiaron a separarse poco a poco pesarosos de haberse comprometido tan precipitadamente, y muy luego, de tanta multitud, el jefe insurgente no vio a su lado sino a Neira con su guerrilla y a unos cuantos de los más animosos. Sin embargo, no se desalentó, y ansioso por obrar, marchó cautelosamente contra uno de los regimientos que los realistas habían destacado hacia la cordillera.
Encontrábase éste acampado en un potrero. Freire se acercó en el mayor silencio, y sin ser sentido; pero al tratar de abrir un portillo para penetrar, el centinela hizo fuego y dio la voz de alarma. Mas el aviso de nada sirvió a los realistas, pues una descarga cerrada, que les lanzó instantáneamente la infantería por sobre la cerca, cogiéndolos desprevenidos, los puso en completo desorden, y un impetuoso ataque de la caballería concluyó la dispersión. Algunos de los fugitivos, que fueron a rematar en su carrera hasta Talca, aseguraron al comandante Piedra, que hacía de gobernador, que se habían batido con una de las divisiones del ejército de San Martín. Éste lo creyó, y no hallándose capaz de tenérselas con fuerzas tan superiores, huyó para el sur con la guarnición y los caudales. Por esta circunstancia Freire entró a la ciudad sin verse forzado a disparar un solo tiro. A poco de hallarse en esta posición, le llegó la noticia de la victoria de Chacabuco, y tras de ésta, la de que el realista Olate, con un cuerpo de los derrotados, se dirigía hacia Concepción por el camino de la costa. Freire no perdió tiempo, salió al encuentro de los fugitivos y los capturó a todos ellos junto con su armamento y un rico convoy, en el cual se comprendían varias barras de oro, que depositó religiosamente en las cajas del Erario sin reclamar para sí la parte de presa que le correspondía.
XXXIV
Los acontecimientos referidos trajeron por consecuencia la evacuación casi total del territorio por los españoles, el agotamiento de sus fuerzas, la pérdida de sus principales caudillos, a quienes arrebató de sus filas la muerte o la prisión. De toda esa dilatada región, que se ex- tiende desde el desierto de Atacama hasta la Araucanía, donde habían dominado por más de dos años como señores, sólo les quedó un puerto y una de sus extremidades. Las reliquias del numeroso ejército español, escapadas de los desastres anteriores, perseguidas por los patriotas victoriosos, de atrincheramiento en atrincheramiento, tuvieron al fin que refugiarse en Talcahuano con el valiente y hábil coronel Ordóñez. Con excepción de ese punto, todo el resto se vio libre de sus opresores, y el ejército de los Andes pudo decir: «En veinticuatro días hemos hecho la campaña, pasamos las cordilleras más elevadas del globo, concluimos con los tiranos y dimos la libertad a Chile». [171]
Sin embargo, la lucha no estaba terminada, y había que añadir aún varios actos al drama sangriento de la revolución. Pero aunque el triunfo definitivo estuviera lejano, desde entonces podía asegurarse que sería inevitable. Durante la reconquista, los procónsules de España habían hecho un servicio inmenso a la causa de la independencia; pues con su brutal despotismo, con sus torpes demasías habían demostrado prácticamente a los criollos la sinrazón de su autoridad, y habían logrado convertir su respeto a la metrópoli en odio encarnizado. Nunca debe creerse más próximo el reinado de la justicia que cuando alguno de estos sistemas que se fundan en la iniquidad es llevado a sus últimas consecuencias. Nada resiste a la evidencia de los hechos, y el mejor medio de probar a un pueblo la absurdidad de un régimen cualquiera es dejar que lo experimente. Los sofismas pueden obscurecer la verdad de las palabras; pero la experiencia es un argumento que no tiene réplica. Cuando los hombres del año diez atacaron la dominación de España con raciocinios, muchos no quisieron escucharlos, calificaron aun sus teorías de blasfemias contra el Cielo; pero lo que no consiguieron esos varones ilustres, lo consiguieron Carrasco, Ossorio y Marcó con sus torpezas, con su desdén insultante por los colonos, con sus ínfulas de conquistadores, con su desprecio por todos los derechos. Los que principalmente convirtieron al patriotismo a la mayoría de los habitantes fueron esos tres últimos representantes de la metrópoli que, nacidos en países extranjeros, pasaron por Chile, arrojando a la cárcel los ciudadanos más beneméritos, entregándolos a veces al verdugo, robándoles su dinero, ultrajándolos de todos los modos imaginables, para ir a morir obscuramente en comarcas lejanas, después de haber cruzado por el cielo azul de Chile como esos fúnebres cometas que, según las creencias populares, traen consigo la desolación y la muerte. ¡Bendito sea Dios que les permitió ejercer su despótico imperio sobre nuestra patria para que abrieran los ojos de los ciegos a la luz de la verdad, y los oídos de los sordos a la voz de la justicia!
Capítulo VI
Isla de Juan Fernández[172]
I
Los sucesos ocurridos en las prisiones y en los lugares destinados a la deportación deben ocupar algunas páginas en ese infausto periodo de nuestros anales, que se abre con la derrota de Rancagua y concluye con la victoria de Chacabuco, Los sufrimientos de todo género con que Ossorio y Marcó abrumaron a cuantos patriotas pudieron sorprender, o a los que antojadizamente calificaron con el nombre de tales, merecen, por cierto, referirse al lado de los esfuerzos heroicos que hicieron los emigrados por rescatar a su patria y de los males de toda especie que soportó la población en masa bajo el yugo de estos déspotas. Los castigos más terribles no recayeron sólo sobre algunos individuos aislados, los jefes de partido o los secuaces que habían manifestado con calor sus opiniones, no; el fanatismo de los vencedores llegó hasta el extremo de perseguir como rebeldes a los moderados, a los imparciales, a los indiferentes. Muchos que no habían tomado parte ni de palabra siquiera en la cuestión que se debatía en los campos de batalla, en la Prensa y en las conversaciones, se encontraron de la mañana a la noche encerrados en una cárcel, purgando un crimen que no sabían cuándo ni cómo habían cometido. La persecución fue general, sin excepción, contra todo el que no había sido un realista decidido, y no se limitó a una provincia o a una ciudad, sino a todas las provincias y ciudades del reino.
El primer punto que tuvo que sufrir los funestos efectos de la reconquista fué Concepción. Atacada en abril de 1813 por fuerzas superiores, cuando mandaba el ejército real el brigadier don Gabino Gaínza, había capitulado bajo la condición expresa de que nadie seria perseguido ni molestado por motivos políticos; pero luego que los españoles la tuvieron en sus garras olvidaron el pacto anterior, y con insigne mala fe apresaron a los vecinos que les parecieron sospechosos. Más de doscientos fueron encerrados en la iglesia nueva de la catedral, transformada en prisión; y los defensores de la plaza, en número de trescientos, fueron depositados en la Quiriquina, isla desierta de la cual se hizo un presidio. A la celebración de los tratados de Lircay, según una de las cláusulas del convenio, estos desgraciados fueron puestos en libertad; pero sólo por algunos días, como si se hubiera querido hacerles más doloroso su nuevo encierro concediéndoles algunos momentos de soltura entre prisión y prisión. Efectivamente, cuando los Carrera volvieron a enseñorearse del Gobierno, Gaínza ordenó que los patriotas libres fueran arrestados por segunda vez, alegando como causa de semejante determinación que estos jefes iban a violar las capitulaciones recientemente firmadas, y así se ejecutó con todos ellos, menos los pocos que, desconfiando de las garantías ofrecidas por los españoles, se habían retirado con anticipación a Santiago.
Algún tiempo después Gaínza fué reemplazado por Ossorio, y Chile entero no tardó en caer bajo la dominación de los españoles. Los detenidos de Concepción quisieron aprovecharse de esta circunstancia para recuperar su libertad. Con el objeto de sacar alguna utilidad del cambio de general y de la alegría inspirada por el triunfo, elevaron al Gobierno una representación, en la que, después de exponer la injusticia con que se habían violado en su arresto dos pactos solemnes y las vejaciones de que eran víctimas, concluían pidiendo su excarcelación. Sus cálculos les salieron fallidos. El sucesor de Gaínza contestó a sus reclamos mandando que se les formara causa por la participación que habían tenido en la revolución, y que se les perdonara o castigara según resultasen o no comprometidos en ella. Desgraciadamente para los presos, el conde de la Marquina, uno de los vecinos más influyentes de Concepción, vio en este mandato una ocasión propicia para congraciarse con la nueva autoridad, y voluntariamente se encargó de levantarles su proceso. El deseo vehemente que tenía de acreditar su celo y lealtad por el monarca le hizo trabajar con tanta actividad en el desempeño de su tarea, que a los pocos meses había terminado las causas, y le hizo mostrarse de una conciencia tan escrupulosa en el examen de los hechos, que a todos los enjuiciados los declaró reos de lesa majestad. [173]
Una vez pronunciada la sentencia, los desventurados presos no tuvieron más que conformarse con su fallo y armarse de paciencia para soportar sin quejarse los rigores del Destino. ¿A qué tribunal habrían apelado? Desde el instante en que el fiscal los declaró culpados, no se les guardó consideración alguna, y no hubo insulto ni vejamen que no se creyera lícito contra ellos. Por no extendernos demasiado no queremos hacer una enumeración prolija de todos sus padecimientos. El que quiera formarse una idea aproximada de su triste situación, no tiene sino fijarse en que más de doscientos ciudadanos beneméritos, entre los cuales se encontraban ancianos decrépitos y niños de tierna edad, estuvieron encerrados juntos en la nave de un templo inconcluso, y que estos infelices permanecieron en aquel estrecho local el largo espacio de dos años, sofocados por el aire húmedo e infecto que respiraban, extenuados por el hambre y tratados con tan poca conmiseración como los animales de un corral.
II
Las escenas de Concepción se repitieron en todo el país reconquistado. En cuantas poblaciones entraron los españoles hicieron las mismas prisiones arbitrarias y trataron a los detenidos con la misma dureza. Eso sí, que no todos los revolucionarios corrieron la misma suerte. Las cuatro paredes de un calabozo no se juzgaron suficiente garantía contra muchos que, en razón de su alcurnia, su talento o su riqueza, tenían numerosas relaciones en el país. Temiendo que estos altos personajes, al sentirse oprimidos, contestaran a los golpes de Estado con conspiraciones, los invasores habían determinado de antemano sacarlos fuera del continente y colocarlos en un paraje tan seguro que no tuvieran oportunidad de escaparse ni medios de trastornar la quietud pública. En las instrucciones del virrey del Perú a Ossorio se le encargaba expresamente que luego que restableciera el orden en la capital y en los otros pueblos del reino, enviara con la mayor prontitud un destacamento a ocupar la isla de Juan Fernández, conduciendo la artillería y municiones que los insurgentes habían extraído de aquel punto. El objeto que se llevaba en vista al habilitar de nuevo esa roca árida y aislada en medio del mar era el de que sir- viera de cárcel general para guardar a los presos de importancia. [174]
Los españoles no podían haber escogido un lugar más a propósito para este fin. La isla de Juan Fernández tenía entre los chilenos una fama terrible, que aumentaba el horror de su mansión. Como había sido habitada siempre por gente de mala compañía, estaba marcada en el ánimo de los colonos con un signo indeleble de infamia. Esta circunstancia contribuía mucho a que un destierro entre sus peñascos se mirara como más duro que si lo fuera en otra parte. Según los tiempos, había servido o de guarida a los piratas, o de receptáculo de los criminales atroces. En la época de su descubrimiento por el piloto que le dio su nombre, España la miró con indiferencia y no quiso fundar en ella ningún establecimiento. Por esta causa había permanecido durante muchos años abandonada, sirviendo de asilo a los filibusteros, que iban allí a reposar de sus fatigas o a repartirse el botín, y de refugio a los marinos extranjeros, a quienes las leyes coloniales no permitían arribar al continente. Cuando la tempestad habla desmantelado sus naves, una larga correría agotado sus provisiones y el escorbuto diezmado sus tripulaciones, saltaban a esa isla, en donde encontraban dos bienes inestimables, que sólo el navegante sabe apreciar como es debido: numerosas cabras monteses que les proporcionaban carne fresca en abundancia, y copiosos manantiales que les permitían renovar sus re- puestos de agua.
Como se comprenderá fácilmente, España no miró con ojos favorables que contrabandistas y advenedizos se hubieran apoderado de una propiedad suya, con el objeto exclusivo de pillar sus naves o defraudar sus rentas fiscales. En consecuencia, resolvió libertarse a todo trance de esos vecinos incómodos a sus posesiones de ultramar, y hacer imposible en adelante su desembarco en Juan Fernández. El expediente, más eficaz que se le ocurrió para lograrlo fue convertir ese nido de piratas en un desierto incapaz de suministrar recursos a alma viviente. Era evidente que viendo desolada la isla, los corsarios no volverían a visitarla para lanzarse desde- su altura con la rapidez y voracidad del buitre en busca de una presa. No se les ocurrió siquiera por un momento a los gobernantes españoles enviar pobladores que ocuparan esa tierra, que habían tenido abandonada desde su descubrimiento, y acrecentar así sus dominios con una nueva colonia, sino que, empecinados en la idea de devastarla, soltaron en sus costas grandes perros para que devoraran a las cabras, y ellos por su lado la talaron y destruyeron en todo sentido, a fin de que nadie pudiera morar entre sus breñas.
Algún tiempo después la metrópoli se acordó de Juan Fernández, que de nada le servía, y trató de aprovecharla en algo. No había querido gastar la más pequeña cantidad en colonizarla, y dilapidó muchísimos miles en transformarla en presidio y construir en sus riberas ocho baterías que, coronadas de cañones, mantuvieran a raya las naves extranjeras que intentaran aproximarse. Desde entonces Juan Fernández fue para Chile, y aun para el Perú, un sitio destinado exclusivamente a recibir los delincuentes feroces que se quería segregar de la sociedad, y a los cuales se conmutaba la pena de muerte. No se necesitó trabajar mucho para convertirlo en una mansión digna de recibir a tales huéspedes, porque la Naturaleza parece haberlo creado exprofeso para ser un lugar de tormentos. Su aspecto sólo basta para infundir en los corazones una tristeza indecible. Esa tierra que parece encantada a los marineros fatigados de ver siempre agua, y cansa- dos de las privaciones impuestas por un viaje marítimo, se presenta a los ojos de un observador menos interesado como un hacinamiento de rocas estériles e inhospitalarias. La figura de la isla es la de una inmensa montaña, cuya base está enterrada en el Océano, levantando sólo su cabeza sobre la superficie de las olas. La constitución física del terreno da a entender que se ha elevado del fondo de las aguas a impulsos de una erupción volcánica. Los contemporáneos lo creían tanto más, cuanto que en sus días había sufrido un terremoto espantoso. No sólo las, habitaciones de los colonos y de la guarnición sino también los fortines de la playa habían sido derribados por la fuerza del sacudimiento. Tras el remezón, el mar había acometido con ímpetu, barrido con los escombros y sepultado en sus abismos al gobernador y su mujer, a los soldados y presidiarios. El terreno está erizado de picos agudos y entrecortado por profundos valles. El viento, comprimido entre las gargantas y quebradas, sopla por ráfagas con una violencia irresistible; estas bocanadas frecuentes y súbitas arrastran como ligeras plumas los objetos más pesados, cortan las anclas a las naves surtas en el puerto, desgajan los árboles más corpulentos, derrumban las viviendas y, lo que es peor, arrastran en sus torbellinos una infinidad de piedrecitas arrancadas de los cerros, capaces de lastimar a los que las reciben. El temperamento es duro y variable. A lluvias continuas que inundan el suelo suceden de repente calores tan sofocantes, que secan en un momento lo mojado, pasando la atmósfera súbitamente de un extremo a otro.
III
La esterilidad de la isla, la dificultad de provisionarla, la dureza de su clima y el temor de los terremotos habían hecho que los independientes la desampararan en tiempo del director Lastra, retirando a los cincuenta hombres del batallón de Concepción que la guarnecían. Los españoles no quisieron, como queda dicho, imitar su ejemplo. Abascal consideraba el restablecimiento del presidia como uno de los medios más poderosos para completar la pacificación de Chile, y en este concepto había ordenado a Ossorio que lo habilitara a la mayor brevedad. Ossorio se apresuró a ejecutar sus instrucciones con la prontitud que se le había mandado, y apenas se posesionaba de Santiago, cuando ordenaba al intendente de Concepción que remitiera a la isla la guarnición correspondiente. Don José Berganza, que a la sazón ejercía este empleo, desempeñó la comisión que el capitán general había encomendado con la mayor celeridad, a pesar de haber tenido que vencer serias dificultades en su ejecución. Los militares rehusaban abiertamente cumplir con las órdenes de sus jefes y se negaban a partir. Preferían dejar el servicio antes que ir a someterse en una isla que por la rigidez de la temperatura y la escasez de subsistencia sujetaba a los carceleros a la misma condición que a los encarcelados. No se logró triunfar en sus resistencias, sino concediendo a cada oficial un grado sobre el que tenían, y haciendo a los soldados la promesa solemne de protegerlos caso de que, hostigados por las molestias del Destino, tomaran la resolución de desertarse. Los soldados se dejaron engañar por estas ofertas y aceptaron; pero muy pronto tuvieron que arrepentirse de su credulidad. A los pocos meses de su llegada al presidio, agobiados por los males consiguientes a la falta de re cursos, perecieron siete. Entonces muchos de los otros aterrados por esta muerte prematura y sin gloria, trataron de fugarse, confiando en el permiso que sus jefes les habían otorgado, mas notaron con dolor que estaban en la imposibilidad de practicarlo. Se había cuidado de no dejar a su alcance una sola lancha, y ciento veinte leguas de travesía no se pasan a nado. [175]
Cuando se supo en Santiago que la isla estaba guarnecida por el destacamento competente, mandó Ossorio, como lo hemos dicho en un capítulo anterior, apresar a todos aquellos patriotas moderados, que, premunidos de la legalidad de sus procedimientos y apoyados en sus derechos, habían aguardado la mayor parte tranquilos su llegada. Los arrancó con estrépito de los brazos de sus mujeres e hijos y, sin darles tiempo para recibir auxilio alguno, los remitió a Juan Fernández. Los deportados, que por lo general pertenecían a la alta aristocracia del país, y entre los cuales se enumeraban personajes verdaderamente sobresalientes por sus virtudes o sus talentos, los más de salud delicada y avanzada edad, consideraron esta pena como una calamidad espantosa. Por sus achaques y por sus hábitos necesitaban para vivir de la benignidad del clima, el abrigo de sus casas y el consuelo de sus familias. En esta virtud, separarlos de su residencia para relegarlos al lugar más destituido de recursos, era condenarlos a una muerte prolongada. El cambio brusco e inesperado de la capital por un presidio no podía menos de causar en su alma una impresión dolorosa.
La amargura de su situación se habría mitigado algún tanto si se les hubieran guardado esas consideraciones a que los reos políticos son acreedores, y que por lo común nunca se les dispensan. Mas en el caso presente habría sido una locura esperarlas. Los soldados encargados de su custodia, que estaban tan molestos con su posición como ellos con la suya, y que se juzgaban, por decirlo así, atados a la otra punta de su cadena, no podían estar dispuestos a tratarlos bien. Por eso no es de extrañar que la mala voluntad de los guardianes se manifestara desde el arribo de los presos. Apenas habían desembarcado, cuando ya solicitaban del gobernador que los obligase a trabajar como los delincuentes ordinarios. Servía este destino don Anselmo Carabantes, hombre de buenos sentimientos, aunque sí algo débil de carácter. Dejábase dominar por un oficial, García, jefe de la guarnición, y por su ayudante, don Francisco Vial, ambos realistas atrabiliarios, sin ninguna educación ni decencia, que no se aprovechaban de su influjo sino para oprimir a los patriotas. No obstante su falta de nervio, el gobernador resistió esta vez. La pretensión manifestada por los soldados de que obligara a los ilustres deportados, entre los cuales venían directores supremos de la nación, senadores, diputados, cabildantes y sacerdotes venerables, a que se ocuparan en algo, aun cuando más no fuese que en barrerles el cuartel, practicar toda su servidumbre y cazar las ratas que plagaban la isla, le pareció tan desmedida, que se negó terminantemente a escucharla, y limitó toda su jurisdicción sobre los presos a vigilarlos en las habitaciones que para recibirlos se habían levantado apresuradamente. Reducíanse éstas a unos miserables ranchos de paja que, por su construcción y materia, estaban abiertos por todos lados al aire y a la lluvia. La pobreza y desnudez reinaba en su interior; no tenían muebles de ninguna especie, pero si inmundicias e incomodidades, que el recuerdo de las suntuosas casas que acababan de abandonar contribuía a hacerles más sensibles.
Con todo, se habrían estimado felices si no hubieran tenido que soportar otros males que la intemperie y el desaseo; pero parece que hasta los animales se habían conjurado en su contra. En efecto, desde su llegada hasta su salida no cesaron de atormentarlos. Ya eran ratas enormes que les minaban las chozas con multitud de cuevas y excavaciones y consumían diariamente en los almacenes más víveres que el destacamento entero, sin que pudiera descubrirse medio alguno de extinguirlas; ya eran insectos armados de aguijones como las avispas, que los martirizaban durante el día con sus picaduras; o bien bichos y sabandijas de otra clase, que los mortificaban durante la noche, quitándoles el sueño, ese bien supremo del desgraciado. Tal vez estos sufrimientos parecerán insignificantes y vulgares a quien los lea sin haberlos experimentado; pero es preciso atender, para juzgar de su intensidad, a que venían sobre otros, a que eran diarios y a que no dejaban a los pacientes ni un momento de reposo.
A las privaciones y dolores físicos se agregaban los padecimientos morales. Los patriotas no estaban solos en la isla. Por un refinamiento de crueldad, el Gobierno habla enviado junto con ellos a los desterrados por delitos comunes, a fin de que el contacto con ladrones y asesinos les hiciera más doloroso su extrañamiento. Fíjese por un instante la atención del lector en la situación de esos virtuosos chilenos, obligados a alternar con soldados y malhechores sin fe ni ley, y concebirá, sin necesidad de largos comentarios, cuánto tendrían que sufrir con la compañía de esos hombres brutales, que por su fuerza debían dominarlos, como ellos por su debilidad obedecer. Agravaban estas molestias, suficientes por si solas para atormentar de un modo horrible a aquellos encopetados señores, acostumbrados al más rendido acatamiento, la memoria de sus familias, que quedaban en el continente entregadas a la rapacidad de los españoles y una incertidumbre mortal sobre su propia suerte, porque la confinación a Juan Fernández había sido sólo una medida preventiva para libertarse del temor de que conspiraran, mientras se les seguía causa sobre su participación en la revolución.
El pensamiento de remitir los sospechosos a una isla, antes de entablar contra ellos el juicio correspondiente, era parto de la cabeza de Abascal, y basta esto solo para caracterizar la arbitrariedad del monstruoso Gobierno establecido por los realistas. ¿Cómo desde un presidio y sin comunicaciones con el exterior habrían podido los confinados preparar los documentos y pruebas concernientes a su defensa? ¿No se citan y emplazan aun a los mismos prófugos y contumaces? ¿Con qué derecho, pues, se les relegaba entonces a un peñasco rodeado por el Océano, desde donde, quedando privados de toda relación con el continente e ignorando quiénes eran el juez, el acusador y el testigo, estaban en la absoluta imposibilidad de dar instrucciones acerca de una causa que no sabían a ciencia cierta sobre qué artículos recaía? Cuestión era ésta a que los realistas no hallaban qué responder, pero que entre tanto no impedía la actuación de los procesos. Esa sentencia pendiente sobre la cabeza de los confinados los mantenía en una ansiedad terrible. A cada instante temblaban de ver llegar un buque con la orden de transportarlos a las mazmorras de Boca- Chica, las casamatas del Callao o algún presidio del África, adonde irían a morir en la miseria, olvidados de sus conciudadanos y lejos de su patria. Este conjunto de aflicciones capaces de agobiar la firmeza de un estoico concluyó por abatir su espíritu y su cuerpo, y a los pocos días de aquellos sobresaltos continuos se asombraron mutuamente viendo la espantosa rapidez con la cual se iban envejeciendo [176].
IV
El único acontecimiento que interrumpía la uniformidad de estas tribulaciones era la llegada de la Sebastiana que venía con el situado cada cuatro o cinco meses, y que conducía siempre a su bordo una nueva carga deportados. A cada viaje de la fatal corbeta, la colonia recibía un aumento notable en su personal con los patriotas que los realistas apresaban desde la última población del norte hasta la última del sur y que remitían a Juan Fernández, donde llevaban a sus futuros compañeros de infortunio tristes noticias de familia y del estado del país. En obsequio de la verdad, advertiremos también que frecuentemente sucedía que el mismo buque se volvía con algunos presos que obtenían su libertad a fuerza de dinero o mediante el influjo de personas poderosas; pero siempre eran muchos menos los que salían que los que entraban.
El hecho que asentamos que algunos desterrados recuperaban su libertad en cambio de una retribución pecuniaria parecerá tal vez a muchos muy avanzado, por la corrupción que supone en los gobernantes, y lo calificarán de una de esas calumnias propagadas por el espíritu de partido en las épocas turbulentas. Sin embargo, no hay la menor exageración en lo que aseveramos. El testimonio de los contemporáneos y documentos fehacientes acreditan lo mismo que afirmamos. Cuando se trató de desterrar a los insurgentes, el Gobierno habla incluido en esta clase a don Diego Larraín, que a la sazón se encontraba en una de sus haciendas. Súpero el interesado y escribió inmediatamente a Ossorio, reclamando contra semejante injusticia. La contestación que obtuvo fué el siguiente decreto dirigido al jefe del distrito donde residía: “Don Diego Larraín debe contribuir con 50.000 pesos para gastos del ejército; en esta inteligencia le exigirá inmediatamente y sin la menor excusa esta cantidad o el documento equivalente para que la entregue en estas cajas nacionales su señora esposa. Luego que el citado Larraín haya dado cumplimiento de un modo o de otro a esta orden, le entregará usted el adjunto pasaporte para que sin la menor demora se ponga en camino para su destino de Chillan.—Santiago y noviembre 11 de 1814. — Ossorio.” Contestación: «Yo soy inocente; nadie me ha juzgado, ni aun oído. Afianzo con los 50.000 pesos, hipotecándolos en mi hacienda de Colina, tasada en 101,000 pesos, la seguridad de mi persona y resultas de mi juicio, siempre que puesto en la ciudad de Santiago, donde solamente puedo dar mis pruebas, sea oído y juzgado conforme a derecho. Nada de esto le valió al desgraciado caballero, y tuvo que ir a expiar a Juan Fernández su riqueza. Algún tiempo después el Gobierno, a quien la necesidad de fondos había hecho menos exigente, rebajó la cantidad pedida, y Larraín, a quien el presidio había hecho más tratable, aceptó el convenio, pagando el dinero demandado, con tal de salir en libertad. ¿Qué tiene de imposible, después de esto, que lo que sucedió con Larraín ocurriera con otros varios?
El odio que los gobernantes españoles abrigaban contra los americanos era tan entrañable, que lo desplegaban por sistema aun contra sus mismos partidarios, y no les permitían desempeñar en la Administración ningún destino por insignificante que fuese. A pesar de que el gobernador de la isla, don Anselmo Carabantes, lo servía con celo, fue depuesto de su empleo sólo por el crimen de ser valdiviano, como si se temiera que por esta circunstancia tratara a los patriotas menos mal. De esta manera, el espíritu intolerante y exclusivista que animaba al Gobierno de la reconquista hizo sentir sus efectos hasta en el rincón más remoto y obscuro. Nombróse para subrogarle al español don José Piquero, hombre salido de la última clase y que se había elevado de soldado a capitán, pero cuyas maneras se habían pulido algún tanto con el roce de personas educadas. Este militar, aunque Talavera, era bondadoso y practicó cuanto estuvo en su mano para librar a los presos de los insultos de los soldados y favorecerlos en lo que le permitían las circunstancias.
Mas, desgraciadamente, hay azotes, que si es posible prever, no siempre es fácil evitar, y que, cuando estallan, la mano del hombre es impotente muchas veces para detenerlos. Tal fue el horroroso incendio ocurrido en Juan Fernández el 5 de enero de 1816, el tercero de los que se habían verificado desde el arribo de los patriotas, por ser esta una calamidad a la que estaba muy expuesto, tanto por sus habitaciones pajizas como por la constante impetuosidad de los vientos. El fuego, atizado por un recio vendaval, que aumentó sobre toda ponderación la voracidad del terrible elemento y que desparramó en todas direcciones chispas y pajas encendidas, se comunicó en un momento a una gran parte de la isla, la cual, por su forma de anfiteatro, facilitó los progresos de las llamas, que se enseñorearon principalmente de los ranchos dominados por aquellos por donde principió el incendio. Mas dejemos hablar a un testigo ocular: «A las once de la mañana, dice don Juan Egaña, se vieron arder en un punto las mejores habitaciones destinadas a los capellanes, sin que pudiesen reservar cosa alguna nueve personas que las ocupaban, y entre ellas don Juan Enrique Rosales, con dos hijos y una hija, cuya piedad filial la empeñó en acompañar a su benemérito y enfermo padre. En el mismo instante, las llamas, conducidas por el viento, incendiaron las habitaciones vecinas, y, sucesivamente, toda la quebrada, viéndose arder las chozas con cercos y cuantos auxilios de subsistencia contenían. Como el viento era de los más impetuosos, y enteramente dirigido a la población, no dudamos que perecería toda, y cada uno apuraba el resto de sus fuerzas para conducir lejos lo que permitiese la celeridad del incendio. Uno de los grandes peligros era que las llamas llegasen al depósito de pólvora, a cuya defensa ocurrió la tropa; pero aún nos restaba el mayor: éste era la conflagración entera de la isla, que siendo toda un bosque de antiquísimos y corpulentos árboles y arbustos, sin que haya una sola cuadra sin combustibles, bastaba que permaneciese algún tiempo más la impetuosidad del viento. En el conflicto del horrísono contraste que hacían el traquido del fuego, el bramido de las furiosas olas y los clamores desesperados de la gente, aún era más terrible la impresión de los ojos viendo aquel inmenso golfo de llamas. Muchos convertían su agonía hacia un antiguo y maltratado lanchón, que, por su destrozo y falta de aperos, era inútil para salvarnos a cien leguas de distancia que se hallaba el continente.
»En medio de tan terribles escenas, se presentó una cuya memoria lastimará siempre nuestros corazones. El desgraciado y bondadoso caballero don Pedro N. Valdés, hermano político del último presidente de Chile, conde de la Conquista, fue arrebatado a este presidio en circunstancias que horrorizan la naturaleza. Su sensible y benemérita esposa, señora más ilustre por sus prendas morales que por su distinguido nacimiento, resentida ya de varias indisposiciones habituales, se le agravaron con los sobresaltos de la ocupación de Santiago, hasta que falleció. El día de su muerte fue, sin duda, el más amargo de la vida de un esposo que quedaba con seis hijos, con pocos recursos, y sin tener a quién encomendar la custodia y educación de estas criaturas, casi en la infancia.
>Su dolor tuvo que sacrificarse a la dura costumbre de acompañar el cadáver de su esposa cuando le conducían a la iglesia; y vuelto a su casa después de este triste deber, le rodearon sus tiernos hijos, todos anegados en lágrimas, que mezclaban con las copiosas del padre, quien, recomendándoles la memoria y consejos de su virtuosa esposa, les prevenía el nuevo plan de vida que debían observar con arreglo a las circunstancias; y en esta triste escena fue cuando se presentaron improvisadamente los soldados que, arrancándole de los brazos de sus hijos, lo condujeron a un cuartel, y de allí, en una bestia de albarda, a la chasa de la corbeta.
»Es inexplicable el terror que oprimió a aquellos inocentes. Tímidos y afligidos al extremo con el horror de las tropas que los cercaban, unos caen, otros salen abrazados del padre hasta la calle: los dos mayores corren al palacio del presidente: lloran allí, claman, ruegan, pero es en vano; no se les permite entrar, y después que lo consiguieron por el respeto de otras personas, se les niega todo consuelo.
E1 mayorcito, modelo de los hijos y héroe de la piedad filial, no cesó día ni noche en catorce meses de ocurrir al palacio, llorar y practicar cuantas diligencias le aconsejaban para la restitución de su padre, que consiguió al fin; y con la providencia le acompañó una carta, donde se manifiesta toda la sensibilidad del amor y la inocencia, agitada de las prisas del deseo: allí se explican los tiernos placeres, las dulces esperanzas de cada uno de sus hijos. Padre—le decía el menor—, en el momento que llegue el buque no se detenga usted un instante en embarcar su cama; no converse usted con nadie. El mayor le decía: Padre mío, cuidado que una tempestad, como sucedió a los del viaje anterior, no se arrebate el barco, y llegue sin usted; monte usted a bordo al instante; ya tengo asegurado un caballo en que vuelo a recibirlo al puerto, para servirle y ser el primero que le abrace. Cada una de sus hijitas le anunciaba el amoroso don que había trabajado por sus manos y con que le esperaba, prometiéndole contar las lágrimas derramadas y los trabajos que había sufrido en su ausencia.
« Ínterin tardaba el tiempo del embarque porque la corbeta pasó a una comisión a Chiloé, el amante padre solía convidar a algunos amigos para que oyesen las sencillas y sinceras expresiones de sus hijos; y estaba entretenido en esta dulce conversación en la choza de otro compañero, cuando repentinamente divisó la suya sumergida en el torrente de las llamas que abrasaban la isla. Tomóle este sobresalto, y la horrible vista de este espectáculo, en el punto que su corazón estaba más agitado de aquella profunda sensibilidad, y cuando de antemano le tenía tan lastimado con los sucesos de su prisión. Le fue necesario subir con violencia una empinada cuesta, para ver si podía salvar algo de sus muebles; pero la debilidad consiguiente a catorce meses de miseria y la poca elasticidad de un corazón tan atormentado lo sorprendieron de un modo que en el mismo instante de llegar a la altura, ver la confusión, los gritos, el furor de las llamas, cayó muerto, sin dar lugar ni a recibir la absolución sacramental...» «Un favor singular de la Providencia, que hizo variar algún tanto el viento del rumbo en que conducía el fuego a la población, permitió cortarlo cuando ya estaban consumidas las más habitaciones, contándose entre ellas el hospital, botica y cuantos recursos había para los enfermos.»
V
Esta calamidad no fue la mayor ni la última que sufrieron los condenados. Hubo otras iguales por lo menos, que por orden opuesto les hicieron soportar los mismos padecimientos. La suerte no ponía tregua a sus rigores. Apenas se libertaban de un mal, cuando caían en el contrario. En un mismo día pasaban repentinamente de un frío excesivo a un calor devorante. Estaban todavía calientes las cenizas del incendio, cuando el agua venía a causar estragos análogos a los producidos por el fuego. La inundación era otra de las plagas que los mantenía en un sobresalto continuo. Las frecuentes lluvias engrosaban los arroyos de que estaba atravesada la isla, los cuales, transformados en torrentes, se desbordaban con estrépito por el interior de las tierras, arrasando con los árboles, las casas y todos los estorbos que embarazaban su marcha, mientras el mar, hinchándose por la violencia del viento, anegaba con sus olas los terrenos menos elevados. Aunque por esta razón las casas se habían construido en las alturas, no por eso escapaban en todas ocasiones. En una deshecha tempestad de cinco o seis días cayeron aguaceros tan copiosos, que produjeron un aluvión que sumergió las habitaciones fabricadas en las faldas de los cerros. Lográronse salvar las personas; pero los bienes se perdieron en la avenida. Los infelices poseedores de los ranchos arruinados, casi desnudos y en la mayor incomodidad por la pérdida de sus muebles y de su ropa, se vieron en la necesidad de vivir y dormir algún tiempo sobre charcos de agua. Las consecuencias fueron enfermedades dolorosas, que en la carencia absoluta de remedios, abrasados por el incendio, cada uno toleraba con una angustia inexpresable, al considerar que podía bajar al sepulcro por falta de los cortos auxilios que se habrían necesitado para restituirle la salud.
Para colmo de desgracia, las provisiones, mermadas por las ratas y consumidas en parte por el fuego, en parte por la inundación, comenzaron a escasear. Los confinados, a decir verdad, nunca hablan gozado de la abundancia, porque siempre se les había tasado la comida con parsimonia y sujetado a ración como a los soldados; mas, al fin, habían vivido en un estado intermedio entre la satisfacción y el hambre. Empero, a principios de 1810 su situación se empeoró. La Sebastiana, que traía periódicamente el bastimento, se hizo aguardar, y esa demora los redujo a una miseria espantosa. En los almacenes quedaban muy pocas provisiones, y esas corrompidas; la isla no ofrecía recursos en su interior; y era difícil que naves mercantes osaran acercarse a un peñón sin puertos y en cuyas caletas no podían mantenerse por las continuas tempestades. «La miseria crecía cada día, y en cinco meses, los angustiados prisioneros sólo divisaron dos lejanas velas que no pudieron aproximarse o no oyeron los repetidos tiros de artillería con que les pidieron socorro. No quedaban más recursos que una pequeña porción de fréjoles añejos, y cada día se presentaban escenas que oprimían el corazón; tal fue la del 25 de abril, en que los presidiarios clamaron al gobernador que les diese un caballo moribundo que había para alimentarse. En estos apuros se emprendió formar un lanchón con los fragmentos de otro antiguo y madera de la isla, valiéndose de un viejo calabrote para estopa y de las cobijas para velamen. Ya un oficial de marina se había encargado de dirigir en la obra al semi carpintero que tenían, cuando se divisó en mayo una vela, e inmediatamente se dispuso la alcanzase a todo riesgo y empeño el bote y pidiese socorro. Tuvo la felicidad de abordarla, y al poco tiempo volvió con tres oficiales y varios marineros de la fragata Paula, que pasaba cargada de víveres, especialmente de trigo, para Chiloé; las tempestades la arrojaron a Coquimbo, de donde venia. Dijeron que estaban muy prontos a dejar cuantos víveres, especialmente trigo, quisieran; porque siendo su navegación a aquel archipiélago, se les habla avanzado mucho el tiempo, y hallándose el buque bastante maltratado y los mares y los vientos contrarios a su ruta, no podían conducir tanta carga como llevaban; que ésta era del fisco y no tenía el gobernador que gastar dinero por ella, a más de que estaban en precisión de proveerse en abundancia, porque la navegación se hallaba absolutamente interceptada y gran parte de los buques de la carrera encerrados en Valparaíso por la escuadra de Buenos Aires, mandada por su comandante, Guillermo Brown, y así no debía esperar víveres en mucho tiempo. Extraordinariamente alegres y seguros del remedio, se despachó el bote del presidio con orden para que entrase la Paula a descargar; pero un soberbio e irresistible temporal arrebató a la Paula con el bote, los marineros y toda la esperanza, y con esto privó a los presidiarios aun el corto auxilio de la pesca; porque los marineros que fueron eran precisamente los pescadores, y el bote, que era único, el que servía en este destino» [177].
Este contratiempo los abismó en esa indolencia estúpida que se apodera del alma cuando se frustran los cálculos mejor hechos. La única señal de vida que daban los detenidos era interrogar con ojos lánguidos el horizonte, en donde muchas veces creían descubrir la corbeta entre la neblina de la montaña. Avistóse al cabo la Sebastiana, y a su aspecto la colonia se sintió renacer. Esta vez, con el alimento, traía la deseada nave noticias plausibles; el anuncio de una próxima libertad.
VI
Deseando Ossorio reparar una injusticia y cimentar en cuanto fuese posible su autoridad en el amor de los chilenos, había enviado, como lo dejamos referido en otra parte, a solicitar de Fernando VII un indulto general para los revolucionarios que no hablan emigrado. El monarca había accedido gustoso a sus pretensiones, y dictado en consecuencia la real cédula de 12 de febrero de 1816, para que se les pusiera en libertad y se les devolvieran sus bienes. Desgraciadamente el rescripto no alcanzó a llegar durante el gobierno de Ossorio, y Marcó, que le sucedió, en vez de ejecutar como debiera el legado de clemencia que le dejaba su antecesor, se limitó a transcribir a los desterrados la orden del soberano por la cual se les restituía el goce de su libertad; pero no llevó más lejos su cumplimiento. Cuando a causa de esta notificación se felicitaban los agraciados con la idea de tornar a sus hogares, el gobernador del presidio desvaneció de un golpe sus lisonjeras esperanzas con la lectura de un oficio del capitán general, en que, después de disculparse con las medidas de seguridad que tenía que tomar para la defensa del país, mientras durasen los movimientos de América, concluía diciéndole: «Debe usted hacer entender a esos confinados que están perdonados y que, acabadas sus causas, no se trata ya de pasados hechos; que sus bienes se han entregado y entregarán a los que reclamen con legítima representación; y que el Gobierno les dispensará toda la protección que quepa en su posibilidad; pero que sus personas deben todavía mantenerse separadas del continente por varias razones, siendo su propia conveniencia una de las que he tenido en consideración para tomar esta deliberación con el mejor acuerdo [178].
Esta arbitrariedad incalificable precipitó a los desterrados de la tristeza en la desesperación. Después de aquella decepción perdieron toda confianza en el porvenir. Sus ánimos se abatieron, y no hallaron en parte alguna alivio para sus males. La escena sombría que los rodeaba no era propia para infundirles conformidad y aliento. Los hombres con quienes tenían que tratar eran facinerosos, a los cuales se había conmutado la pena de muerte, o soldados rústicos y groseros; las mujeres entre quienes vivían eran prostitutas de la ínfima clase, que se habían recogido en el continente y arrojado en la isla para que no infestasen la sociedad; el clima especialmente era tan rígido, que exceden a toda ponderación las dolencias y penalidades que les hacía pasar. Aquella mansión presentaba tan pocos atractivos, que ni aun el amor al lucro pudo retener al gobernador Piquero, a quien una posición privilegiada le permitía monopolizar los víveres y venderlos a su antojo, y renunció a su destino aburrido de las incomodidades sin cuento que se soportaban en Juan Fernández. Nombróse en su lugar a don Ángel del Cid, Talavera, que sólo sabía firmarse, pero que, bajo la tosquedad de sus maneras, ocultaba un corazón bueno y franco. ¿Más qué valía la bondad del gobernador, cuando los males nacían de la naturaleza misma de las cosas? ¿Cómo evitar la desnudez, el hambre, el frío, el calor, las tempestades, cuando eran la consecuencia obligada de su situación? Los presos en aquel desamparo se entregaron en brazos de la Providencia, y continuaron vegetando, más bien que viviendo, en el presidio.
Necesitaban para resignarse a conservar la vida de las piadosas exhortaciones del presbítero don José Ignacio Cienfuegos, que los consolaba con su palabra y los ejemplarizaba con la paciencia con que soportaba sus desdichas, aliviando a los otros en cuanto podía. Pidiendo auxilios a la religión, este virtuoso eclesiástico celebró unos ejercicios espirituales, en que derramó como sacerdote sobre los corazones ulcerados por la desgracia ese bálsamo de paz que prodigaba a cada instante como particular. Le acompañaba en la benéfica misión de predicar la conformidad para males inevitables don Manuel Salas, que al candor de un niño reunía la profundidad de un filósofo. Este caballero juntaba diariamente a todos los desterrados en su habitación, que llamaban el Pórtico, a causa del espacioso corredor en que verificaban las reuniones, para conversar con ellos de la patria y divertirlos con una multitud de cuentos festivos y chistosos, llenos de moral práctica y buen sentido popular. Uno de los que por su postración moral necesitaba más de estas distracciones era don Juan Egaña, literato estimable, que dedicado toda su vida al estudio de la legislación, la política y las bellas letras, sufría grandemente por verse arrancado de sus ocupaciones queridas, y no salía de su abatimiento sino para escribir la crónica del presidio y las memorias de sus trabajos y reflexiones.[179]
VII
Mientras tanto, se verificaba en el continente un tras- torno general, que cambiaba la faz de los sucesos. La victoria de Chacabuco y la fuga de los españoles ponía de nuevo a Chile bajo el dominio de los patriotas, y elevaban la pobre colonia a la jerarquía de nación independiente. Rescatado el país, era necesario constituirlo y nombrar un mandatario que lo defendiera. La población designó para este cargo por aclamación unánime al general San Martin, y por renuncia de éste a don Bernardo O'Higgins como el segundo después de aquél. Uno de los primeros cuidados del director fue buscar modo de que volvieran a su patria los mártires de la libertad. Temía, y con razón, que los españoles enviasen a Juan Fernández alguno de sus buques de guerra para que los tomara a su bordo y los condujese al Callao, donde en clase de rehenes sirviesen de garantía a los realistas que quedaban en Chile. Por esta consideración, sacar a las ilustres víctimas del cautiverio en que gemían era una obra que exigía diligencia suma; pero se tropezaba para conseguirlo en una inmensa dificultad, por no existir en nuestras costas un solo esquife de que poder echar mano para la travesía, porque la multitud de gente que había huido después de la victoria de los patriotas se había apoderado para emigrar de todas las embarcaciones disponibles. En este conflicto quiso la fortuna que fondease en Valparaíso el bergantín Águila, que, engañado por la bandera española, que con este fin se había enarbolado en los castillos, había creído esta plaza bajo la dominación de la metrópoli. Inmediatamente se tripuló la nave apresada con gente de guerra y se nombró su capitán a don Raimundo Morris, joven educado en la marina inglesa y teniente del ejército de los Andes, dándole la orden de restituir al seno de sus familias a los patriotas confinados. Mas habiéndose luego reflexionado que aquel buque era demasiado pequeño para operar en la isla un desembarco a viva fuerza, caso que la guarnición intentara resistir, se pensó que se lograrla más bien el objeto propuesto por la vía de las negociaciones. En consecuencia, se recurrió al coronel Cacho, prisionero español, para que obtuviese de don Ángel del Cid la soltura de los desterrados, asegurándole, en caso de buen éxito, su propia libertad, la del gobernador y cuantos quisiesen seguirle. Cacho aceptó gustoso la proposición, y se hizo a la vela con Morris para Juan Fernández.
El 25 de marzo los prisioneros de Juan Fernández percibieron en el horizonte una vela. Como tenían noticia de la expedición emprendida por Brown al Pacífico, esta vez, como otras muchas, se dejaron halagar con la esperanza de que aquélla sería, quizá, una de las naves corsarias que venía a traerles la suspirada libertad. Don Manuel Blanco Encalada, que era uno de los más jóvenes de entre ellos, subió apresuradamente a una eminencia para observar las disposiciones del buque, y no tardó en venir a avisar a sus compañeros que del costado del bergantín se había desprendido un bote con bandera de parlamentario. A medida que éste se aproximaba, nota- ron con júbilo que las cucardas de la tripulación eran, no españolas, sino argentinas. Más cuando atracó a la ribera, pasaron de una sorpresa a otra mayor, viendo que el bote se retiraba después de haber dejado en tierra un oficial español, que se precipitaba con efusión en los brazos del gobernador del Cid. No era otro que el mencionado Cacho, el cual concluyó en un solo día y sin mucho trabajo todos los arreglos, de manera que el Águila pudo volverse con la preciosa carga de setenta y ocho patriotas que agonizaban en aquel presidio. No pudiendo Morris desentenderse de los clamores de los demás habitantes de Juan Fernández, que pedían igualmente la libertad, tuvo que admitirlos a bordo junto con la guarnición y el gobernador. Sólo las ratas quedaron en la isla [180].
VIII
Un ardid de O'Higgins permitió escaparse de su prisión a los confinados en la Quiriquina. Escribió diversas cartas en que anunciaba un ataque sobre Talcahuano para un día fijo, y procuró diestramente que cayesen en manos del enemigo. Luego que Ordóñez, jefe de los realistas, tuvo de ellas conocimiento, ajeno del engaño, trató de concertar sus fuerzas para desbaratar el plan descrito, y al efecto mandó retirar la guarnición de la Quiriquina, que era bastante numerosa, como que tenía que custodiar a más de trescientos hombres, de los cuales la mayor parte habían sido militares. Aprovechándose éstos de la ausencia de sus guardianes, prepararon balsas, y se huyeron al Tomé, para alistarse otra vez bajo las banderas de la libertad y tornar a combatir contra los opresores de su patria [181].
Notas:
Mientras en Chile desaparecía el Gobierno de la revolución en una sola batalla, la de Rancagua, con pérdida de unos cientos de soldados, en Venezuela, sólo durante los años 1813 y 1814 no hubo un solo mes en que no se dieran una o varias batallas como la de Rancagua. La República de Venezuela no cayó entonces sino sobre los cadáveres de cien mil venezolanos. Esos dos mil soldados europeos, que se supone triunfaron y sometieron a Venezuela, no obtuvieron jamás un solo triunfo, y desaparecieron obscura, aunque bravamente, entre olas de sangre. Lo que sucede es que la guerra de Venezuela asumió desde 1813 hasta 1823 proporciones desconocidas entre las demás guerras del continente, sin exclusión de país alguno, desde los Estados Unidos y Méjico hasta Chile y Argentina. En estos dos últimos países, sobre todo—y por fortuna para ellos—, fue infinitamente más benigna. Aun a la del Perú la llamó Bolívar guerra de pan pintado. La gente del Sur, Argentina y Chile medía y aún mide lo que pasó en Venezuela por lo que pasó en aquellas latitudes. Pero sépase: fueron cosas muy distintas. —. Nota de Editorial- América
El documento precedente, y los relativos al tratado de Lircay, que insertaremos en seguida, no sólo son inéditos, sino que han sido completamente desconocidos de todos los autores que hasta ahora han escrito sobre esta época de la historia.-A.
Los tratados que pueden hacerse, y son de probable aceptación, y la instrucción que asegure el acierto de tanto negocio llevará consigo nuestro Mackenna, para que visto por usía con el estudio y detención que exige, tenga el buen efecto que esperamos para nuestra felicidad.
A los oficiales y tropa sólo se dará aquella idea que usía juzgue favorable, sin perder de vista que desde el momento en que se inicia esta clase de negocios, cualquier leve movimiento del ejército puede ser de infinito perjuicio; y por lo mismo hoy, con el mayor calor de la guerra, deben doblarse los desvelos, y con medidas muy seguras precaver riesgos que antes se han juzgado remotos, para que el ejército enemigo no se aproveche de algún contraste que cause nuestro descuido, se haga fuerte y capaz de imponernos la ley a su antojo, cuya funesta idea sólo pueden confundir los notorios conocimientos, experiencia y prudencia de usía.—Santiago, abril 20 de 1814.—Francisco de la Lastra.—Al señor general en jefe del ejército restaurador.
Después de que en el acuerdo que el 19 del presente hice en consorcio del ilustre Senado di una cabal, aunque ligera, idea de los motivos que. obligaron a este pueblo a la variación de Gobierno, del honor y carácter de los mandatarios que eligió, del solemne juramento que al recibirse del mando hicieron de fidelidad a Fernando VII y guardarle estos dominios hasta su libre reposición al trono, del reconocimiento al Consejo de Regencia/ también del parte individual dado a esta suprema autoridad, y a otras que la reconocían, hice ver la disposición de Chile para terminar con decoro las actuales diferencias con Lima, bajo la mediación que allí se glosa, indiqué e individualicé los tratados con que podía verificarse.
Para dar a usía las instrucciones que ofrecí en oficio de 20 del citado, he visto y hecho ver con la mayor detención y escrupulosidad los enunciados tratados, para asegurar con verdad y averiguar con fundamento cuáles admiten extensión y los que exigen modificación, si alguna ha de quitarse, y al respecto otros aumentarse; pero, en sustancia, nada se ha avanzado.
Por los antecedentes de que estoy instruido, y cuyo pormenor no es dado referir a la estrechez del tiempo, creo firmemente que la Junta se instaló con legitimidad; que los que la compusieron prestaron el juramento que debieron; que sinceró el reino su deber y procedimiento con haberlos avisado individual y oportunamente a la primera autoridad, que reconoció, y a las que estimó de más rango en concepto de ésta; que ha merecido la aprobación de* aquélla y de su consejero de Estado y ministro plenipotenciario el marqués de Casa Irujo; que sólo el virrey de Lima se ha negado, y reprobado todas nuestras operaciones, con tanto insulto y descaro, que más ha dado a entender propio y particular interés, que el preferente de la nación española; que este cruel mandatario, sin hacer constar bastante autoridad para dirigirse contra Chile, ni hacer aquellas reconvenciones preventivas, aun entre los reinos más distantes, cometió el exceso de introducir en él las tropas de su mando, sublevando las nuestras y los más sumisos habitantes, vistiéndolos de la dura y revolucionaria condición que desconocían , por cuyo medio ha ejecutado cuantas hostilidades han estado en sus fuerzas y logrado aniquilar la más precisa porción de nuestro territorio, de tal modo que en muchos años, fomentado debidamente, no logrará su reposición. Creo igualmente que, aunque dicho virrey se empeñe, como lo hará, de colorir y cubrir su conducta con el velo de fidelidad a la representación de nuestro Fernando, jamás ésta podrá desentenderse de la responsabilidad que ha contraído de proventajar (SIC) por medios hostiles y violentos lo que con dobles ventajas hubiera conseguido por suaves y sagaces. Cuando las bases que han nivelado nuestro sistema son justas, legitimas y capaces de manifestarse al mundo entero, no debemos temer que, representadas por nuestros diputados, se oigan con desagrado en las Cortes; ni jamás éstas, aun en lo que adviertan más contrario a la nación, se decidirán con tanta indignación contra esta recomendable parte de la América, como otras autoridades que, engañadas, creen más seguro ganarlas a rigor que con prudencia; quizá porque ignoran, o no divisan de cerca, de cuántos otros modos puede, sobre insultada, perderse
Cuanto he dicho demanda tiempo, espera y considerable fuerza, numerario, constante adhesión, disposición e íntima unión, para sostenerlo pendiente cualquier resultado. Usía, como testigo ocular, y por mil otros motivos, sabe bien cuánto hemos perdido en esas desoladas provincias; la parte que de ellas ocupa el enemigo, la fuerza con que la sostiene e intenta invadirnos, si sigue la guerra; si le aprovechará la suspensión, y separado algún tiempo podrá rehacerse y regresar con dobles y mejores tropas; si las nuestras están hoy en estado de atacar con ventaja, acabar -con aquéllas y entorpecer o dificultar que venga otro repuesto capaz de hacernos sucumbir después de victoriosos. Conoce también usía que nuestros recursos están apurados y de día en día escasean y que para mantener en el ejército un pie de fuerza al menos de cuatro mil hombres, con que en todo evento hemos de contar (fuera de la que ocupan los distintos puntos que debemos guarnecer), es de necesidad adoptar medidas violentas e indisponentes por más que se apure el estudio para excusarlas.
Con conocimiento de lo referido, bajo los inconcusos supuestos en que estriba, y a presencia de cuanto de contrario se oponga, disposición que se advierta y lo que dicten los recíprocos cargos y contestaciones que medien en la discusión de los tratados que se hayan propuesto, su segundo el brigadier Mackenna, o el plenipotenciario que para este acto hayan nombrado con arreglo al art. 8.° del Acuerdo, añadirá, quitará, extenderá o modificará aquéllos en que de otro modo no pueda convenirse, como no nos ponga de peor condición, ni nos ate, y asegure de modo que nos quite la libertad para hablar y representar nuestros derechos, sin otro requisito, para su última formalidad y ratificación, que el que se remitan a ésta en el momento para hacerlos presente al ilustre Senado y más Corporaciones. Usía es uno de los más comprometidos; usía, el que con sus acertadas disposiciones y felices acciones, que han sido consiguientes, ha lisonjeado y animado nuestra agonizante esperanza; y por lo mismo, en usía descansa gustoso el Gobierno y el Estado todo, para este último paso que debe hacer su felicidad futura. —Santiago, abril 28 de 1814— Francisco de la Lastra. —Al general en jefe del Estado de Chile.-A.
Usted, que sabe bien el irresistible peso del Gobierno, la responsabilidad y critica a que se sujeta, principalmente cuando la variedad de ocurrencias y negocios, que de momento en momento se agolpan, no dan lugar a decisiones de modo indudable que los que nos proponemos desempeñar con exactitud tal cargo, con más propiedad debemos recibir pésame que parabién. Aprecio, no obstante, la voluntad con que usted me felicita, y confieso deber de mi gratitud ofrecerme a cuanto pueda servir.
Aunque nuestra situación es ventajosa respecto del enemigo que ocupa parte de nuestro territorio, razones de Estado y políticas consideraciones han persuadido que es más ventajosa al Estado de Chile cualquiera transacción precautoria de males y pérdidas indefinidas, que la más completa victoria, que con dificultad los repone. Bajo este concepto aviso a usted, con la mayor reserva, que, aprovechando de la mediación inglesa que se me ha franqueado, he dado algunos pasos para cortar las diferencias pendientes con Lima. Tendrán efecto si se admiten con el decoro a que nos consideramos acreedores, de no, Chile por su libertad, a que tiene derecho indisputable, derramará la última gota de sangre. —A.
El silencio que ha guardado ese Gobierno en iguales determinaciones, recordando anteriores sentimientos, resistía explicarse con esta franqueza; pero todo lo ha vencido la unidad de sentimientos que nos animan y obligan a indicar recíprocamente los medios que pueden conducir a nuestra común felicidad. Tenga usted la bondad de satisfacer mi deseo, disponiendo de la inutilidad y facultades que ofrezco a usted con la voluntad más eficaz.—Dios guarde a usted muchos años.—Santiago, abril 25 de 1814 A.— Francisco de la Lastra.—Al señor director supremo de Buenos Aires, don Gervasio Antonio de Posada.—A.
Si el impulso y movimientos que antes ha dado usía a la bien ordenada fuerza de su mando han sido satisfactorios, dirigidos a los medios de una suerte favorable, son sin duda de doble satis- facción, animan y lisonjean el más decaído espíritu, cuando se dirigen a la paz generalmente suspirada. Usía en el contexto del enunciado oficio, después de tocar en substancia los particulares de nuestro favor y reparos que en contra pueden oponerse, hace tan justos y vivos cargos a los agentes españoles, que difícilmente podrán evadir la inconcusa responsabilidad de que alguna vez serán convencidos ante esa nación, con cuyo sagrado quieren atacar nuestros derechos y paliar intereses personales.
Estoy persuadido que en odio de la guerra, obsequio de la Humanidad y conservación de tantos habitantes, ligados con los estrechos vínculos, hemos dado cuantos pasos están en nuestros alcances, y no se han contrariado el decoro e imprescriptibles derechos de Chile. Si los desprecia y resiste aquel general, es preciso confíese que sólo le sacia y satisface la esclavitud, y que concluyan en nuestros días con la cerviz inclinada y privada de aquella propensión innata que debe a la Naturaleza.
Por conclusión, usía sabe por comunicación oficial, y por los mejores datos de que he podido instruirle, nuestra disposición y recursos; conoce sin equivocación el estado de nuestra fuerza, que, aunque con trabajos, podemos mejorarla y sostenerla algún tiempo; y tiene a la vista la fuerza enemiga con seguros antecedentes de si podrá aumentarse o disminuirse. En esta inteligencia, en el momento que usía sepa de positivo que Gaínza promueve artículos impertinentes con objeto de aprovechar dilación para fortificarse, como he entendido, en los que ha tocado de falta de autoridad para transar, que se dé cuenta a Lima, etc., sus- penderá usía toda comunicación, y obrará según circunstancias, sin dudar de que, dadas al público nuestras proposiciones y reciprocas contestaciones, tendrán el lugar que merecen y acreditarán ante el mundo entero la sinceridad de nuestros sentimientos. —Santiago, mayo 2 de \S14.—Francisco de la Lastra.—Al general en jefe.—A-
Nuestras armas, cubiertas de gloria en las jornadas de Yerbas Buenas, San Carlos, el Roble, Concepción, Talcahuano, Cucha, Membrillar y Quechereguas, señalaban ya el momento en que, aniquilada la fuerza del nuevo general Gaínza, estrechado al re- cinto de Talca, impusiésemos la ley al que venía a conducirnos la de la Constitución española, ese artefacto, que bajo las apariencias de libertad sólo traía las condiciones de la esclavitud para la América, que tampoco había concurrido a su formación, ni podía ser representada por treinta y un suplientes que suscribían al lado de ciento treinta y tres diputados españoles. Desearíamos pasar en eterno olvido esta época fatal en que se disputan el lugar todas las intrigas de la perfidia española, y la magnanimidad y franqueza del carácter chileno. ¿Quién creyera que en una crisis tan favorable a nuestros empeños, como funesta al titulado Ejército Nacional, habían de celebrarse las capitulaciones del 3 de mayo de 1814?
»Es necesario se nos excuse la vergüenza de analizarlas. Baste recordar que ratificadas por nuestro Gobierno, garantidas por la mediación del comodoro Hillyar con poderes del virrey del Perú, aceptadas por el jefe de las tropas de Lima, retiradas las nuestras, restituidos al enemigo los prisioneros y obligado el pueblo a reconocer la paz solemnemente publicada, fue preciso auxiliar a los invasores imposibilitados de moverse, y disimular que su misma nulidad valiese por pretexto para demorarse negociando traiciones en Talca, que a las treinta horas debía evacuarse.
•Apenas salieren de esta ciudad y repasaron el Maule, cuando Gaínza toca todos los resortes para rehacerse; convoca, recluta, disciplina un segundo ejército que esparce por toda la provincia de Concepción, emplea en el enganche los caudales que por su mano debían destinarse a reparar las quiebras de aquel vecindario, se echa sobre los de su tesoro, nombra jueces y, en fin, se erige en un señor propietario del terreno que había pactado des- ocupar a los dos meses, hasta que llega Osorio a renovar las hostilidades a sangre y fuego, si no cedemos a discreción, entregando el pecho a las proclamas y perdones de su visir.»
En el Manifiesto del capitán general de ejército don Bernardo O'Higgins a los pueblos que dirige, fecha 31 de agosto de 1820, se expresa en estos términos:
«El paso del Maule, defendido por el enemigo y hostilizándonos a retaguardia, si no será memorable, como el del Gránico por Alejandro, se graduará al menos por un esfuerzo que salvó al ejército y aterró al enemigo. Vuelto del espanto y con doble fuerza a la que yo mandaba, lo obligó a celebrar los tratados de Lircay, que desaprobó el visir de Lima. También aquí genios sin previsión ni cálculo se dieron por descontentos y osaron censurar a los generales plenipotenciarios, que sacaron mejor partido que el que señalaban las bases dadas por el Gobierno. Fácil era demostrar que las glorias posteriores y permanentes de la Patria tienen un principió en aquel convenio; pero baste reflexionar que su infracción por los enemigos nos ha dado más justicia contra ellos y nueva experiencia por no oír sus ofertas, pactos y garantías. Ello es que a Gaínza se desaprobó el convenio, y esto prueba que nos era ventajoso. No se cumplió, es verdad, pero mediante él disminuía el ejército enemigo, lo que el nuestro aumentaba; y si los principales vecinos de la capital no me hubiesen llamado a salvarla de un traidor, que la había asaltado y respiraba venganza, como Mario en Roma en las orillas del Maule habría hallado Osorio su sepulcro con más seguridad que su derrota del 5 de abril.»— A.
Pasemos ya a los reparos y adiciones contenidos en el oficio de usía. El generoso ofrecimiento del general en jefe del ejército de Chile don Bernardo O’Higgins, de que se hizo mérito en el artículo 7.°, por nuestra parte no tiene la menor variación para que sirva de rehenes en el caso del citado artículo; y la elección de los dos restantes se redujo a personas del mismo carácter de la capital, que podrían embarcarse en el puerto de Valparaíso a nombramiento de nuestro Gobierno, de donde debe proceder por convenio de usía, y para esto aún resta un mes después de la ratificación del tratado.
Dice usía, a renglón seguido, lo siguiente: «En el artículo 6° me sorprende la condición restrictiva antes de las hostilidades, porque es muy indecorosa y humillante a mis dignos jefes.» ¿También esta condición restrictiva del citado artículo la agregó maliciosamente el doctor Zudáñez? ¿No convinimos lisa y llana- mente en ella, y después de realizada la suscribió usía de este modo? ¿Quién fiará en la fe de los tratados, cuando se toma una de las partes contratantes la inaudita libertad de retractarse vergonzosamente, contra los usos respetados aun entre las naciones más bárbaras del globo? Esto es buscar pretexto para hacer ilusorio el convenio. Mas la España, la Inglaterra, cuyo digno súbdito el señor comodoro y comandante de la Phoebe asistió como mediador a las discusiones, a su extensión y suscripciones, y el mundo todo, pondrán en paralela la conducta de usía y la nuestra, y decidirán si usía ha procedido con la misma sinceridad y buena fe que nosotros.
El artículo que nuevamente propone usía a causa de habérsele olvidado en tiempo oportuno por la comportación del doctor Zudáñez (como se explica), no es un motivo que haga ilusorio dicho tratado, siempre que se ratifique por el excelentísimo Gobierno de Chile, cuya generosidad se extiende a cuantos ocupan su territorio en cuanto esté a sus alcances.
El verdadero objeto de las aclaraciones, adiciones e imputaciones anteriores de usía está manifiesto en los reparos e inconvenientes que pone al cumplimiento del artículo 2.° Usía mismo fue el que señaló el término de treinta horas para la evacuación de la ciudad de Talca, y el de un mes para la de la provincia de Concepción, desde que le constase la ratificación de los tratados. ¡Qué fecundo es el talento del hombre en pretextos y arbitrios ilusorios, cuando sale del círculo trazado por la justicia, la razón y la buena fe! ¿Es posible que contra su mismo convenio, autorizado con la respetable persona del señor Hillyar, solicite usía el Gobierno de la provincia de Concepción, hasta que el excelentísimo virrey disponga el modo y forma de los transportes? Usía repitió mil veces que sólo esperaba la ratificación del excelentísimo Gobierno de Chile, que ya estaba concluida la obra en cuanto a las condiciones del convenio, y protestó con la mano al pecho de su fidelidad, cumplimiento de su palabra, y sobre todo de la firmeza del tratado. El oficio de usía, que contestamos, es el comprobante de aquellas propuestas; es el objeto que deben tener a la vista todos los hombres de bien, y especialmente los americanos; es el eterno momento que la Prensa debe transmitir hasta la más remota posteridad, para que sepa que un señor brigadier, don Gabino Gaínza, general en jefe del ejército de Lima y caballero de la Orden de Malta, no estaba ligado por la fe de los tratados más solemnes.
Para quitar a usía hasta las sombras de pretextos a la falta de cumplimiento del tratado, proponemos a usía el sencillo método de verificar la evacuación de la provincia de Concepción en menos tiempo que el prefijado. Las tropas destinadas para la capital de Lima podrán embarcarse en el puerto de Valparaíso, para lo que y su transporte se le facilitarán los auxilios que necesite. En dicho puerto se embarcará igualmente para aquella capital igual cantidad de pólvora y municiones, que pueden dejar en Talca. En esta ciudad igualmente pueden quedar las piezas de artillería que no puedan transportarse en muías, tomando usía igual número de piezas del mismo calibre de la provincia de Concepción. Para el embarque de lo restante de las tropas que no lo verifiquen en Valparaíso, es bien notorio, sin hacer reflexión de los tres corsarios, hay buques suficientes en el puerto de Talcahuano.
Por un sujeto de primer rango, que llegó esta mañana de la provincia de Concepción, y por otros conductos fidedignos, se nos comunican los clamores de aquellos infelices habitantes, a quienes tropas que no se pagan están despojando de lo poco que les resta, y aseguran que una peste resultante del hambre ha de ser horrorosa consecuencia de la permanencia del ejército del mando de usía en esa provincia. De la continuación de estas horrorosas calamidades, de la sangre de tantos inocentes vasallos de S. M. que va a derramarse, del expendio de caudales que pueden emplearse en la defensa de la Península, usía sólo es responsable al Monarca, al imperio español y al mundo entero.
Con esta fecha comunicamos al digno señor Hiliyar este sin ejemplar acontecimiento, y le pedimos el correspondiente testimonio de la buena fe y suma legalidad con que hemos procedido, cuyo documento y demás de la materia lleva dicho señor a Londres, para imprimir en aquella capital con objeto de instruir a Inglaterra y a la Europa entera de nuestra buena fe, dejando al público lo que debe informar de la de usía. Iguales documentos llevan nuestros diputados, que esperamos dentro de pocos días saldrán de la capital, para dar cuenta a las Cortes de todo lo ocurrido. En este momento se nos comunica de esa ciudad que usía está tomando medidas para moverse esta noche con su ejército contra un artículo solemne del tratado. Todo se puede creer en vista del oficio de usía; y para todo evento, este ejército se pone en estado de marchar sobre esta ciudad, a observar el menor movimiento en las tropas de usía. —Dios guarde a usía muchos años. — Lima 5 de mayo de 1814. — Bernardo O'Higgins.—Juan Mackenna - Señor general del ejército de Lima. —.A:
Creo que el general Gaínza, cediendo a una insinuación cuyo resultado es en realidad en pro de Lima y Chile, dará, entre otros, un paso con que acreditará el más verdadero interés de que con prontitud se unan y estrechen nuestras íntimas relaciones, que con dolor habían embarazado y sofocado equivocados conceptos.
Acompaño a vuecencias copia del acta que con aquella corta variación o reforma en el artículo 11 de los indicados tratados se ha extendido en este día. Si con ella, y como espero, es atendida, quedan en el momento ratificados en los términos que dicha acta expresa, sin necesidad de otro requisito, en cuyo concepto pondrán en ejecución lo contenido.
Dios guarde a vuecencias muchos años. —Santiago 5 de mayo de 1814, a las tres y media de la tarde. — Francisco de la Lastra. — Al general en jefe y cuartel-maestre del ejército de Chile. —A.
De principio a fin hemos conocido las falsedades e inconsecuencias con que el débil general Gaínza pretende colorir su reprensible retractación; advertimos en ella ofendida la reputación y carácter chileno; y por lo mismo empeñamos a vuecencias en que, con el decoro propio de tanto honor, le hagan conocer su obligación y sentir la constancia, valor y fiereza con que pelean los pueblos por su libertad, después de haber conocido la injusticia con que han estado en servidumbre.
Para allanar los medios y franquear arbitrios conducentes a este intento que podría entorpecer y dificultar la distancia, dirijo a vuecencias el adjunto oficio, escrito a consulta del muy ilustre Senado. Por él, y sin necesidad de otro documento, dispondrán vuecencias las operaciones y movimientos de ese recomendable ejército de su mando, con la libertad y franqueza que puede apetecerse y corresponde a tan dignos jefes.
La máscara se ha quitado; las entrañas leoninas no han querido ocupar más el seno de tales fieras; éstas han procurado con el más eficaz empeño hacernos ver de modo cierto que sólo les debemos halagos de cocodrilo, y que inhumanamente concluirían con nosotros si nos hicieran sucumbir. Evitemos ese funesto caso, alarmémonos y doblemos nuestros esfuerzos hasta arrollarlos y abatirlos como merecen, y en breve seremos libres.
El orden, disciplina y movimientos del ejército son obras de vuecencias, y auxiliarlo con prontitud, aumentarlo, proporcionarle los mejores recursos y cuidar de que el resto de los habitantes se preste francamente a este fin, y mirar con desprecio y desagrado cuantos respetos y condescendencias a él se opongan es obra mía.
Si antes que no habíamos visto de cerca, ni experimentado en cabeza propia tan viles procedimientos, infinitos ejemplares en cabeza ajena obligaban nuestra precaución y celo a meditar en tiempo y maliciar cuanto pudiere ser en contra de nuestra seguridad, hoy que somos testigos presenciales de conducta tan inicua, hemos de aumentar hasta el último grado la desconfianza, y sólo contarnos seguros con lo que está entre nosotros mismos.
He sentido el anuncio del oficio último de las siete de la mañana del citado día 5, y sentiré más que no tenga efecto el movimiento del ejército dispuesto a consecuencia, - Dios guarde a vuecencias muchos años— Santiago, mayo 7 de 1S14.— Francisco de la Lastra. — Al general en jefe y cuartel-maestre del ejército de Chile.
Con esta fecha convocado el Senado, e impuesto del contenido del oficio de vuecencias de las cinco de la mañana del 5 de mayo del presente año, relativo a la retractación que el general Gaínza ha hecho de los tratados que firmó el día 3, del oficio de 5 en que individualiza dicha retractación y acompaña otras adiciones, y del último oficio de la misma fecha en que vuecencias se oponen a ella y hacen las justas reflexiones y convencimientos que deben, acordó que para que no se embarazasen las vivas operaciones de que nuestro ejército puede usar, con consultas a tanta distancia, y espera de su resultado se facultase a vuecencias para obrar según circunstancia, dictar y disponer ejecutivamente cuantas providencias estén a sus alcances sin necesidad de aquel requisito. En esta virtud, y cumpliendo con el referido acuerdo, vengo desde luego en dar a vuecencias la omnímoda facultad que en él se pre- viene y para los casos que indica. En uso de ella procederán VV. EE. con la libertad y franqueza que pida la expedición de los negocios pendientes, sin dudar que el honor con que vuecencias han desempeñado otros de igual entidad que ha confiado el Estado al cuidado de vuecencias asegura que merecerá el desempeño de éstos la misma aprobación.—Santiago, mayo 7 de 1814. — Francisco de la Lastra. —Al general en jefe y cuartel- maestre del ejército de Chile.- A.
Al ilustre Senado, Cabildo eclesiástico, secular y más Corporaciones ha sido la obra muy satisfactoria y estimada como del Altísimo; por tal la estiman el vecindario de la capital, y según datos fidedignos, los demás pueblos de la comprensión chilena; y tengo para mí que sólo se separarán confundidos entre sí, de tan justo pensamiento, los que no han tomado parte directa o indirecta en la actual guerra, los que no conocen sus funestos resultados, carecen de principios de humanidad, y revisten tan horroroso y cruel carácter.
Descansen vuecencias en que el mérito de dicha obra es muy conocido, y en que Chile y sus habitantes, con la gratitud más acendrada, acreditarán cuanto deben a unos dignos plenipotenciarios, que después de poner en poco tiempo al Estado de pérdidas incomparables, en momentos han ganado a nuestro favor la suerte feliz que mirábamos distante, y en que por precisa consecuencia hemos asegurado victoria tan cabal, que no desmentirá las futuras glorias del Estado.
Para concluir en él todo felizmente, es preciso que vuecencias no miren con indiferencia las reliquias o incidencias pendientes; más de una vez por excusarlo, el fuego casi apagado ha tomado más cuerpo que al principio. Aumentará nuestra ganancia lo que vuecencias hagan por aclarar aquellos artículos que digan alguna duda, de modo que no admitan interpretaciones o tergiversaciones que hagan variar el sentido. Como este Gobierno mira con horror visos de mala fe en negocios de tanta importancia, se empeña en cerrar toda puerta que pueda dar entrada contra la de sus plenipotenciarios, cuyo honor aprecia con tanta distinción; y prefiere la nota de importuno en advertir, porque no llegue el caso de perder, por omitir.
Poco menos que lo hecho dará que hacer reparar con prontitud el inaudito desorden de esas desoladas provincias: unir ánimos tan opuestos, y conseguir que no cierren de falso las mortales heridas, que con razón afligían a esos habitantes, es en verdad proyecto singular; pero de él y mayores es capaz un corazón sin par y grande como el de vuecencias. Este inequivocable principio anonada y desvanece dificultades que algunas ocasiones atacan con viveza el interior, y no podrá tranquilizarse, si para todo evento no contara con la libertad y generosidad de vuecencias.
Espero que con anticipación anuncien vuecencias las medidas y movimientos del ejército y los auxilios necesarios para realizarlos, para que se preparen oportunamente, y precaver incomodidades, a que sin ellos expondría necesariamente la estación tan avanzada y rigorosa. -Dios guarde a vuecencias.—Santiago, mayo 9 de 18l 4.—Francisco de la Lastra.— Al general en jefe y cuartel-maestre..
Como en el artículo 9.° se habla con generosidad de propiedades particulares, sin decir el lugar, cuándo y cómo de su devolución, y tampoco se hace memoria de las presas recíprocas o pro- piedades de ambos Gobiernos, vuecencias harán mérito, entre otras, de que son propiedades de Chile el Potrillo, todo el armamento de la Perla. En esta inteligencia, harán vuecencias por avanzar en este asunto cuanto puedan a nuestro favor.
También he advertido que vuecencias, en oficio del 6, dicen a Gaínza que cuente con un buque para transporte de sus tropas, y en el de igual fecha sienta aquel general que de Valparaíso irán dos buques mercantes con el charqui necesario para dicho transporte. Sobre éstos, y más particulares, después de aclarados con la posible ventaja y sin comprometerse, sino en casos muy precisos, no excusen vuecencias hacer cuantas advertencias y prevenciones estén en sus alcances para evitar futuras diferencias, que puedan recordar olvidadas desavenencias. — Santiago, mayo 13 de 1814. — Francisco de la Lastra. —A los generales del ejército de Chile. A.
Extraña vuecencia que desapruebe el plan de gorras con débiles fundamentos inequiparables con los infelices resultados de poner el uso de cucarda encarnada, sin hacer memoria de que cuando vuecencia propuso aquél, lo fundó puramente en la economía del erario, sin que hasta la fecha del citado oficio haya vuecencia directa o indirectamente tocado sobre los incomparables males que causaría aquella insignia en un ejército que empeñosamente la resistía, creído de que era prueba decidida del chileno sarracenismo. Indica vuecencia un general clamor contra la conducta del secretario, ponderándolo hasta el grado de que los más vivos y sagaces no bastarán a acallarlo. Puedo estar engañado, porque hombres de más fina penetración padecen esta debilidad; pero quisiera que vuecencia tuviera muchos de su clase que le acompañaran para que no advirtiendo en su conducta expuesta alguna vez la infidelidad, variase vuecencia de concepto e hiciese a esta suprema dirección el honor de no creer que se difiera tan pronto y ciegamente a la opinión de su secretario, sin examinar con detención y prever cuál pueda ser el resultado de los proveídos u operaciones que se confíen.
Reconviene vuecencia con que la oficialidad está persuadida que jamás deberá gracias a un Estado decidido por planes combinados a la elevación de los que son en él más perniciosos; y que es probada esta verdad con la elevación y protección con que se dispensa a Blanco, sin hacer mérito de su sumaria, en que sacrificó contra expresa orden de vuecencia la división de su mando. Pierdo el tino al entrar en contestación sobre insultos de tanta gravedad, inferidos quizá por personas fáciles de ninguna obligación y cuyas palabras no deben ofender ni influir contra quien la tiene. Pero vamos en cuanto a lo primero. Si vuecencia está absolutamente facultado por este Gobierno para premiar el mérito de todo ese ejército y castigar el demérito, y han sido de superior aprobación los premios dados por vuecencia, ¿por qué esta suprema dirección ha de responder por el mérito sofocado, si es que lo hay de alguno? ¿Puede expresar con más franqueza su concepto a favor de la oficialidad y tropa que previniendo al ejército su jefe, que supuesto advierte de cerca los buenos y malos servicios, las operaciones laudables y reprensibles, regle por ésta y aquéllos los premios y castigos? A lo segundo, el Gobierno permitió que dicho Blanco, después de nombrado por su antecesor, siguiese en el mando de aquella división por motivos reservados a la superioridad, y sobre que no habiendo podido ni pudiendo darse al público, basta decidir de que puesto en ejecución por segunda, lo que muchos pretendieron por primera, resultó peor el remedio que la enfermedad, según datos que no se han ocultado a vuecencia. Por ellos y políticas consideraciones a que entonces obligó el inesperado trastorno y males que amenazaron, disimuló esta magistratura activar la secuela de una causa, que en aquella época era imposible formar debidamente.
Involuntariamente se ha detenido esta autoridad en una materia odiosa, de que repugnaba hablar; y se ha excedido a satisfacciones que resistía como impropias al decoro, y que debió excusar, recordando que alguna doble sugestión sólo podía ser principio de tanta trascendencia, y advirtiendo que la gran obra u oposición es concluida con que este Gobierno confiese, como lo hace, que puede ser juzgado por otro juez que el que designa el reglamento, y antes de que llegue el caso de su residencia; que es dado y cometido el conocimiento de ella a la fuerza armada; que a voluntad de los que la componen deben en todo responder por sus operaciones; que no reconocerá ni obedecerá el actual Gobierno a otra suprema autoridad que la militar, porque en estos tiempos de libertad o licencia, sólo a ella es dado derogar e imponer leyes contra el voto general; que por lo mismo no hará ni fomentará la más leve oposición que indisponga o provoque la indignación de tanto poder y cause los infelices resultados que vuecencia teme; y, por último, confesará que esta energía e invariable resolución es el único remedio que dicta y encuentra para ocurrir a aquellas seguras desgracias con que vuecencia reconviene en conclusión.—Santiago y junio 22 de 1814. —Francisco de la Lastra. ~ Al general en jefe del ejército de Chile.— A.
En realidad, me ha sorprendido en sumo grado que el general Gaínza se empeñe con tanto esfuerzo en recordar y hacer revivir una pretensión que no pudo conseguir tuviese lugar al tiempo de los tratados, ni después, sin embargo de haberse gestionado bastante sobre ella. Si por la indistinta exposición de vuecencia sobre las varias ocurrencias en las recíprocas discusiones, no estuviera asegurado de la buena fe y sentimientos de dicho señor, estos hechos harían vacilar y entrar en mil perplejidades.
El Gobierno de Chile, para llenar los tratados a cuyo cumplimiento se ha ofrecido, no sólo tiene que contrarrestar con tiempos duros y borrascas contingentes, sino que a cada paso se oponen más insuperables dificultades y necesarios contrastes, que le harían sucumbir y decaer de ánimo, si el vivo impulso del honor de un pueblo comprometido no le mandara imperiosamente que a toda costa venciese mayores inconvenientes.
Es preciso que el señor brigadier don Gabino Gaínza dé una ligera vista a todos estos males por que es preciso arrostrar, para que advirtiendo que no es solo en los que padece y refiere, doble sus esfuerzos y active las providencias necesarias para que recíprocamente demos efecto a las proposiciones ratificadas sin consideraciones, ni miras particulares, a que sin duda ofenderíamos más si aquéllas se hicieran ilusorias.
Cuando uno de los dueños o apoderados de los buques ancla- dos en Valparaíso parece solo en representar perjuicios y atrasos por incidencias de la guerra, y persuade arruinadas las casas porque representa con este último paso a que por necesidad se obliga. Tan enérgicos clamores excitan, en verdad, la consideración del Gobierno; pero como al mismo tiempo advierte que serían dobles o mayores las desgracias continuada la guerra, no puede ceder, ni dejar de poner en ejecución las providencias que ha meditado necesarias al cumplimiento de sus pactos.
Ocho embarcaciones entre grandes y pequeñas se cuentan en los puertos de Arauco y Talcahuano. Algunas de ellas han hecho navegaciones largas y de riesgo, por más que sus dueños las pongan en el último estado; es muy probable que en tiempo duro y crudo puedan hacer navegación a la corta distancia de los puertos de Valdivia y Chiloé. Para las tropas que han de bajar a Lima, el resto de buques, aunque maltratados, con los dos que irán de Valparaíso, es sin duda bastante. Resta únicamente vestirse de autoridad ingraciable e inflexible para negarse absolutamente a toda solicitud que pueda embarazar directa o indirectamente la salida de las tropas en los términos acordados, porque sin ella es imposible que pueda Chile tranquilizarse, ni responder por la seguridad del reino.
Tengo para mí que vuecencia precisamente, si no todas, ha previsto las más infelices consecuencias que ocasionaría la variación que se pretende; por lo mismo creo que no necesito de más prevenciones para que vuecencia haga ver hasta la evidencia al señor general del ejército nacional que es su solicitud inaccesible.—Santiago y mayo 28 de 1814.—Francisco de ¡a Lastra.—Al general en jefe del ejército de Chile.
Instrucciones a que ha de arreglarse el general en jefe del ejército de la Patria para allanar o vencer por sí o por personas de satisfacción que nombre al efecto las dificultades que ha opuesto el general del ejército nacional para no cumplir en parte con el artículo 2°. de los tratados, etc.
1°. Supuesto que se han representado por dicho general embarazos insuperables para el transporte en el tiempo acordado de las tropas de Valdivia y Chiloé, se suspenderá el de las primeras; y como que ellas son de una plaza nuestra, se recibirán a discreción y orden y de nuestro general en jefe, que puestas al mando de oficiales de su confianza, las destinará a su arbitrio. Las de Chiloé caminarán precisamente a su destino en los mejores buques que se hallen en los puertos de Arauco y Talcahuano para esta expedición, negándose a todo reclamo de los Interesa- dos que puedan impedirla.
2°. Las tropas de Lima y más oficiales o vecinos que conforme a nuestros tratados quieran embarcarse para aquella ciudad, lo verificarán en el resto de buques anclados en aquella bahía, que por muy maltratados deben estar en aptitud y disposición de bajar, a los que para el más fácil y cómodo transporte acompañarán y dos de los que con mejor disposición se hallan en el puerto de Valparaíso, en que se conducirán doscientos líos de charqui para víveres de aquellas tropas.
3°. Por el mismo inventario o razón, porque el gobernador de la plaza de Valdivia estaba hecho cargo de todo su armamento, municiones, pertrechos y más existencias repondrá el general Gaínza el todo o parte que haya tomado de ello.
4°. El bergantín Potrillo, armado en guerra, el armamento de la Perla con todos los costos de su alistamiento, y los buques anclados en los puertos de Arauco y Talcahuano son propiedades de Chile; como tales deben reclamarse, acordando su devolución.
5°. Se hará ver al general Gaínza que los que creyeron y fija- ron su suerte en desnudar y despojar al prójimo de sus propiedades con insulto de los sagrados derechos que en ellas los amparaban, y los han violado por sola la fuerza y arbitrariedad, son los que, tanto en esos partidos como en éstos, desesperan de la paz, procuran perturbarla y estudian a cada paso movimientos con que hacer revivir las calamidades de la guerra, en que habían constituido mayorazgos; que por lo mismo los dos generales a una deben vestir la autoridad propia de su carácter, y sofocar a toda costa, y por todos caminos, su inicua pretensión.
6°. En prueba de la buena fe de Chile, se acompaña el nombramiento de las tres personas ofrecidas en rehenes, todas tres de relaciones en ésta y en la ciudad de Lima, y más circunstancias que prueban que no son rehenes de cumplimiento.
7°. A la mayor brevedad indicará vuecencia cómo y por qué personas puedan y deban gobernarse las plazas de Valdivia, Concepción y las más principales de esta provincia para elegirlas en tiempo y con acierto.
8°. Por la imposibilidad de que puedan decidirse y acordarse las antedichas diferencias por contestaciones oficiales, sería oportuno que vuecencia comisionase una o más personas de su confianza, para que después de hablar sobre los particulares antedichos con el general Gaínza pasasen a Concepción, e impuestos de cerca de las dificultades que ocurriesen hiciesen de su parte por allanarlas y vencerlas, o cediesen en lo que no trajese perjuicio irreparable. — A.M.
Por consecuencia de la guerra, tanto en esta capital como en sus inmediaciones, se experimentan repetidos robos y desastres ejecutados por cuadrillas de malévolos, que juzgo sean desertores reunidos indistintamente. He dado las providencias convenientes para cortar en tiempo tanto mal, y espero que vuecencia haga las más escrupulosas indagaciones a efecto de averiguar si avanzan a esos partidos, principalmente por el camino de la costa, y que si tiene alguna probabilidad, ponga el más pronto remedio, para que no siga un cáncer que, tomando cuerpo, haría estragos insoportables. —Santiago y junio 3 de 1814. —Francisco de la Lastra.— M general en jefe del ejército de la Patria.— A.
Gaínza ha reconvenido a vuecencia por habladas de uno u otro oficial nuestro, que no es fácil contener, ni tenemos estricta obligación de celar particulares tan insustanciales, que jamás influirán en lo principal. Vuecencia reconviene por hechos positivos, y no como quiera, sino muy gestionados y absolutamente negados. Bien sabe aquel general que, en negocios de tanta gravedad, no puede todo dejarse a la buena fe de los contratantes, principalmente cuando ella se sujeta a influjo de muchos, de que no hay igual seguridad. Desde que se ratificaron los tratados, ha habido mil anuncios de su quebrantamiento, y todos se han despreciado, porque no refluían contra el general; pero cuando éste protege decididamente una variación porque es imposible pasar, es necesario vacilar, suspender el juicio, y no entregarse con ligereza.
Vuecencia hasta hoy ha puesto en tiempo los reparos, y contradicho cuanto puede perjudicar a nuestro Chile. Lo hará con mayor razón en adelante, en que deben ser más vivos sus recelos y más apurada la desconfianza. Creo por lo mismo que estamos libres de toda sorpresa. — Dios guarde a vuecencia muchos años.-Santiago y junio 3 de 1814, a las diez de la noche. Francisco de la Lastra. —Al general en jefe.- A.
Aseguro a vuecencia que, deferido absolutamente a la verdad de estos antecedentes, no sería pesado en gestionar y reconvenir ejecutivamente por el cumplimiento de dichos tratados, ni sería capaz de resistir un momento a la racional insinuación de aquel señor brigadier sobre la detención de las tropas hasta que mejorase el tiempo, si fueran obra suya la pretensión y su sujeción., Pero cuando advierto que en ella tienen el primer interés las sugestiones y maquinaciones de muchos pérfidos que le rodean, y que al pretexto de proporcionar la comodidad y excusar los riesgos del ejército se pretenden hacer fuertes y sorprendernos, aprovechándose de nuestra confianza, salgo de tino y no puedo contenerme. Conviene el Gobierno en que, no teniendo parte aquel jefe en tan dobles operaciones, no debe responder por ellas; pero sí deberá responder por el silencio, disimulo y con- descendencia, principalmente habiéndose generalizado tanto aquella opinión, que no puede dejar de haber llegado a sus oí- dos, y siendo así, es preciso que confiese la justicia de nuestra reconvención.
Para acreditar más ésta, pudiera aducir muchos hechos, si no peligrara el comprometer en ellos a sus autores; pero para que esté vuecencia en que el Gobierno no se decide con ligereza a tales asertos, impóngase vuecencia de las dos adjuntas cartas que acompaño originales y a más tenga vuecencia presente que Hurtado ha tenido la debilidad de producirse contra su general, asegurando ante varios que fue cohechado por Chile para que a su favor firmase los tratados, y expresándose con otras expresiones degradantes a cualquiera, cuanto más a su propio e inmediato jefe que le ha distinguido con una investidura impropia a su infidelidad. La de la... es de buen origen, de la mayor confianza y dirigida con sinceridad a..., como a esposo cuyo bien desea la que escribe, y a quien se empeña hacer ver los riesgos para que pueda evitarlos en tiempo. Hay otras cartas reservadas al Gobierno que su dignidad resiste a dar a luz por no abusar de la confianza de sus conductores. No dude vuecencia que en ellas los sujetos más allegados a Gaínza, y a quienes se ha entregado enteramente, se negaron a salir al tiempo estipulado, aun antes de saber si podrían verificarlo, y si estaban o no capaces los buques de transporte, con el objeto de provocarnos y obligarnos a continuar la guerra; y así es que para este caso daban en dichas cartas providencias que estimulaban a no cumplir. Igual o peor conducta han guardado, entre otros, los Urrejolas, Calvo, Elorreaga, etc. Con datos tan seguros e indubitables, ¿se entregará €l Gobierno ciegamente a los contratantes? ¿Se dirá celo imprudente excusar y precaver por todos medios tan notorias y prevenidas asechanzas? ¿Pueden sofocarse estas verdades sin responsabilidad y sin aventurar la suerte de la nación? En el particular, no cree engañarse esta autoridad. Si ello sólo tratara con el brigadier Gaínza, satisfecha de su fe, depondría con franqueza todo temor, y no se empeñaría tanto en exigir la seguridad; pero, según he expuesto con repetición, son muchos los interesados en pervertir el orden, en desquiciar y sorprender a este general y €n dejar ilusorios sus pactos. Por lo mismo, hasta que se cumplan éstos, debe ser doble el cuidado y precaución de vuecencia, como lo será el de este Gobierno, que tanto más sentirá que la seducción pueda desbaratar lo trabajado, cuanto por su honor, el de su general y el del reino entero, se interesa que tenga debido efecto.— Dios guarde a vuecencia muchos años.—Santiago y junio 27 de 18\4.—Francisco de la Lastra.—Al general en jefe del ejército de Chile.
Las cartas a que se refiere el oficio anterior son las que siguen:
Chillán, 16 de mayo de 1814
Señor N.N.
Amantísimo dueño de mi vida: Me tiene confusa tu silencio; me parece que te has muerto, y así estoy toda entregada a la desesperación. Me admira mucho tu sequedad. Hazme el favor de contestarme ésta. Escribe a mi padre; mira que él te estima mucho, porque he dicho que eres mi esposo; y esto lo he dicho por lo que tratamos en Concepción, y si, escríbele como a tu suegro. No presumas que admiten los oficiales los tratados; quieren levantar guerra otra vez, y así a ti te conviene escribir a mi padre para que él crea que eres mi marido y en cualquier tiempo te ampare como a su yerno. No dejes de hacerlo así. Mi padre ha determinado que nos vamos para Lima, y dice que de que se componga todo, te despachará con comercio donde yo esté para que medies.
Ve forma de venir a verme. Deja la casaca, mira que puedes perder la vida. Pide licencia a O'Higgins para venir a ver a tu mujer, y con esta disculpa puedes venir; y, si acaso quieres, puedes ir conmigo a Lima. No te parezca que porque he perdido tanto en la oficina lo he perdido todo. Mira que yo soy la única heredera, y en intermedios tenemos mucho que recoger y no necesitas de la casaca para vivir brillante y con cuantas comodidades quieras; y así ventea; vámonos a Lima; quítate de las balas; no te expongas a perder la vida.
Avísame dónde dejaste tu equipaje para recogerlo; escribe al que se lo dejaste para que me lo entregue.
Lo que sí te encargo es que de ningún modo dejes de escribirle a mi padre. Ahora, con este mismo mozo, escribe al que tiene tu equipaje y a mi padre; que vengan en mi cubierta. Espero con ansia tu contestación.
Muchas expresiones a... No le digas a nadie que no admiten los tratados. Tu amante hija que con desesperación espera tu respuesta. -X".
Postdata. No dejes de contestarme; mira que no lo hago yo porque me falte con quien casarme; yo lo hago porque ya le he dicho a mi padre que eres mi esposo; y así no le dejes de escribir. Manda de allá un mozo, que yo lo pagaré para que venga con la respuesta.»
«Santiago junio 4 de 1814.
Amado amigo:
Tengo escritas no sé cuántas, y a ninguna he recibido contestación. Su hermano también le tiene escrito, y dice que no puede determinar nada hasta que usted no le conteste. No sé qué derrota corre ese mi ejército y para dónde se dirige. Aquí están tirando contra Gaínza como contra el diablo por los tratados. El día 31 se hicieron a la vela dos fragatas inglesas, donde van todos los prisioneros de la Thomas. Éstos van con la espada en la mano a informar al virrey, como que lo han mirado todo de puertas adentro. No sé que confirmen los tratados. Nosotros hemos perdido en un momento la gloria de un año. A mí no se me da nada, porque tenía hecho el ánimo. Escribo ésta enfermo, y cuando el conductor me apura, por lo que no soy más largo. — Antonio José de Hurtado.»—A.
* * * *
De las cartas interceptadas que vuecencia acompaña en oficios de 11 y 15 del presente, sólo la de Hurtado merece algún concepto en cuanto expresa bastante su distancia, no del todo, por- que en realidad, a mi sentir, se equivoca y se engaña cuando asegura que los prisioneros que se embarcaron para Lima han de reprobar allí, ridiculizar los tratados y empeñar en que el virrey se niegue a la aprobación. Hasta que llegue este caso, es difícil que convenga en que puede realizarse. Sobre más o menos corren varios chismes de ambos partidos. Ni los debemos despreciar ni al todo fijar en ellos la consideración para variaciones substanciales, sino adoptar el medio prudente de recoger lo que tenga algún fundamento y deducir lo que más se acerque a la verdad. Dios guarde a vuecencia muchos años. —Santiago junio 26 de 1814. —Francisco de la Lastra. —Al general en jefe del ejército de Chile. — A.Por el contexto de nuestra correspondencia, y lo que verbal- mente habrá expuesto a usted nuestro diputado Infante, estará usted plenamente instruido de lo que piensa Chile y de lo que pudo lisonjearle a aceptar aquellos tratados. Para no variar y sostener a toda costa los mismos sentimientos, convendría mucho que usted confiase a dicho diputado el resultado de la comisión del caballero Sarratea, porque influye mucho en nuestra re- solución saber de un modo cierto el lugar que se dará en otras Cortes a nuestra opinión. Él es de la mayor confianza y sigilo, y jamás será capaz de comprometer la autoridad de usted.
Las tropas del mando del coronel Balcarce están días ha en la villa de los Andes sin poder pasar la cordillera. Como el tiempo está muy avanzado, creo que volverán a ésta hasta que se venza la dura estación, sobre cuyo particular y el surtimiento de algunos artículos, que usted me indica en su estimada de 2 de junio anterior, nada ha hablado el doctor Pasos; pero puede usted contar que se franquearán con prontitud cuantos estén de mi mano. — Santiago y julio 3 de 1814. —Francisco de la Lastra. —Al director de Buenos Aires. — A.
Sobre este particular y los más que he prevenido en mis anteriores oficios reconvendrá vuecencia con la mayor ejecución a dichos comisionados para que obliguen a Gaínza a una respuesta decisiva, y no puramente dilatoria, como las que ha dado hasta la fecha. Está bien que, por lo avanzado del tiempo y más ocurrencias con que pretende paliar su resistencia, no puedan embarcarse las tropas de su mando; pero no puede haber igual ni el mismo inconveniente para que deje libres y a nuestra disposición los partidos de Chillán, Cauquenes, Linares y otros que temerariamente ocupa, y con las relacionadas tropas se acuartele en la ciudad de Concepción y puerto de Talcahuano hasta que llegue el tiempo en que cumpla con el destino a que es obligado.
Vuecencia, con el mayor encarecimiento, prevendrá a los citados comisionados que insten con viveza a lo primero; y, cuando no lo consigan, sean incontrastables e inseparables de lo segundo; porque resistirlo y querer el general Gaínza ocupar todas esas provincias sin haber dado a Chile la menor garantía es burlarse de los tratados y hacer estudio para romperlos.
Vuecencia, con el mayor encarecimiento, prevendrá a los citados comisionados que insten con viveza a lo primero; y, cuando no lo consigan, sean incontrastables e inseparables de lo segundo; porque resistirlo y querer el general Gaínza ocupar todas esas provincias sin haber dado a Chile la menor garantía es burlarse de los tratados y hacer estudio para romperlos.
Verificada que sea la demora en su salida hasta agosto o septiembre, no puede este Gobierno asegurar para entonces los dos buques que ofreció para el transporte de sus tropas, porque los destinados hoy para su intento son de ajena propiedad y, por lo mismo, no pueden sujetarse tanto tiempo sin responsabilidad. No obstante, porque vuecencia los ofreció, aunque estamos fuera del caso, se allanará esta autoridad a poner en disposición de aquel general la cantidad de seis u ocho mil pesos por quedar excusada del cumplimiento de aquella oferta, y que sea del cargo de Gaínza el transportar sus tropas como le convenga.
Cada día se agotan y apuran más nuestros recursos; el comercio, entorpecido en tierra por la estación, el de mar porque, aun-que los buques están a media carga o cargados en el todo, y el ilustre Senado, los interesados y parte del público declaman por su salida, no me atrevo a permitirla pendiente aquel resultado. Repito, pues, que es preciso encargar a los diputados que no pierdan momento en dar efecto a su comisión, pues su demora no perjudicará menos que el éxito contrario.
Por si éste no fuese como esperamos, conviene que desde hoy se empeñe vuecencia a ganar por todos caminos terreno, para que no suceda que el enemigo, aprovechando de nuestro descuido, nos haga abrir los ojos con un desengaño tan claro que no podamos remediar,- Dios guarde a vuecencia muchos años. — Santiago y julio 11 de 1814.—Francisco de la Lastra.—Al general en jefe del ejército de Chile.— A.
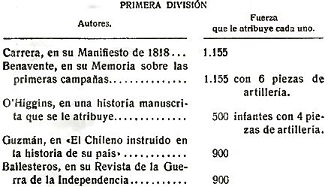
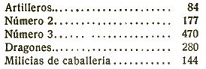
Número 2 121 Sin incluir, dice el estado, cierto número de soldados que se encontraban en Santiago
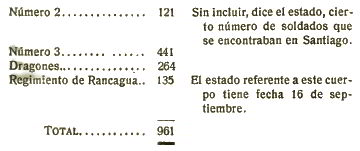
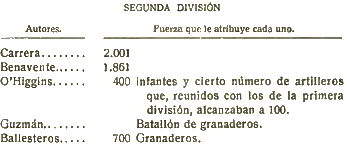
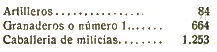

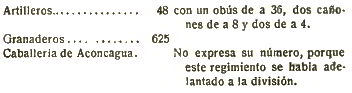
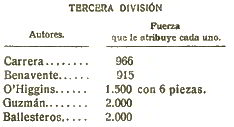
Carrera y Benavente están discordes en el detalle que suministran de esta división. Según el primero se componía de
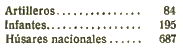
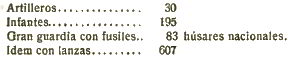
En el texto hemos seguido el cómputo de las fuerzas presentado por este último señor, aunque aumenta las que aparecen en los estados originales, porque, estando éstos incompletos, no podíamos calcular por ellos el total y porque tal vez, como nos la ha indicado el señor Vidal, después de su formación se agregaron nuevos reclutas.
De los estados de la primera división resultan también los siguientes pormenores, que se nos permitirá extractar, pues de- muestran cuál era el equipo del ejército patriota. Reunidas las fuerzas del número 2 y del número 3, ascendían a 562 infantes, de los cuales 34 no tenían armas. Estos dos batallones poseían 521 fusiles, y entre éstos sólo 403 estaban con bayoneta. Andaban, además, como el resto del ejército, muy escasos de vestuario y demás aperos.
Los dragones debían cargar fusil, pistola y espada. Eran 260 y no tenían más que 245 fusiles, y entre éstos sólo 23 con bayoneta; no habla sino 74 que cargasen espada, y ninguno tenía pistolas. Estas pocas armas no eran siquiera de buena calidad; la mayor parte de los fusiles estaban con los rastrillos destemplados, y las espadas eran pequeñas y quebradizas.
El combate de que se habla en el texto no tuvo lugar, por consiguiente, el 11 de octubre, sino el 12, y aquél se verificó, no en la Guardia, sino en la ladera de los Papeles, situada antes que aquélla, y según lo refieren de acuerdo Barros, Benavente y el mismo Ossorio en su parte. Según éste, los muertos que los patriotas tuvieron en este combate fueron 36, y los prisioneros hechos desde Santiago, más de 300. — K.
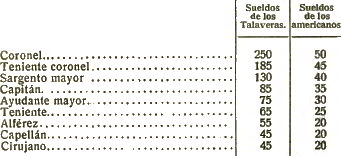
Este don Julián Sánchez era un excelente hombre y fue durante muchos años mayordomo administrador del cementerio de Santiago. Falleció hace quince o diez y seis años, y hoy ejerce su destino su hijo mayor, don Luis Sánchez.
Esta creencia arraigóse de tal manera en el pueblo, que cuando los prisioneros de la Covadonga fueron conducidos del Papudo a Santiago en 1855, la mayor parte de la gente que asistió a su desfile creía que tenían cola como los Talaveras.
La insolencia de sus oficiales no tenía límites, y con excepción de Marqueli, que era un cumplido caballero, y de Maroto, que era un soldado orgulloso, pasaban casi todos por hombres desalmados como San Bruno.
Sin embargo, han solido llegar hasta nosotros algunos leves rasgos de clemencia, o más bien de buen régimen. Un capitán, Verdugo, que fue nuestro compañero de armas en 1831, refiere en unas curiosas Memorias, que hemos citado con frecuencia en la Guerra a muerte, que estando vendiendo manzanas un muchacho en una ocasión frente al cuartel de Talaveras (que era el costado del antiguo claustro de los jesuitas que caía a la calle de la Catedral), le quitó algunas un tambor, maltratándole; y llevada la queja por el muchacho al oficial de guardia, éste castigó al culpable haciéndolo pasearse durante una hora por la puerta del cuartel con su caja a la espalda.
Este mismo Verdugo cuenta que en una ocasión aturdió a un oficial español, disparándole en un café con un braserillo de piedra por ciertas infamias que en ese lugar intentó contra una mujer. Una respetable señora que había sido muy hermosa, nos contaba en nuestra infancia que habiendo pasado un día por la puerta del cuartel de Talaveras, uno de estos díjole con arrogante insolencia: —No te tragara el diablo y viniera a vomitarte a mi cama... La señora era a la sazón viuda de un general de la Independencia. — V. M.
Todas las comunicaciones oficiales cambiadas entre San Martín y Carrera fueron publicadas en 1857, en Ostracismo de los Carrera. — V.M.
Ya no tiene usía ni los vocales que componían aquel Gobierno más representación que la de unos ciudadanos de Chile, sin otra autoridad que la de cualquiera otro emigrado, por cuya razón, y no debiendo existir ningún mando, sino el del supremo director, o el que emane de él, le prevengo que en el perentorio término de diez minutos entregue usía al ayudante que conduce éste la orden para que las tropas que se hallan en el cuartel de la Cari- dad se pongan a las inmediatas del comandante general de armas don Marcos Balcarce.
La menor contravención, pretexto o demora a esta providencia me lo hará reputar a usía, no como un enemigo, sino como un infractor de las sagradas leyes de este país.
El adjunto bando que en este momento se está publicando enterará a usía de las ideas liberales de este Gobierno.—Dios guarde a usía muchos años.—Mendoza 30 de octubre de 1814.— José de San Martín.—Señor brigadier don José Miguel Carrera.
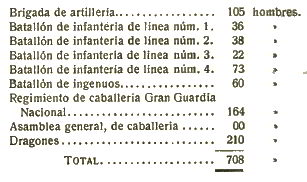
En materia de muías llegó a juntar hasta siete mil.
Él mismo ha contado en una carta a don Pedro Palazuelos, desde París, los recursos que empleaba para acelerar el transporte de armas y municiones desde Buenos Aires.
En cuanto a caudales, los godos de Cuyo exudaron hasta el quilo de su sangre. En una ocasión los culpó del incendio de unos galpones de la Maestranza que él mismo mandó quemar por inútiles, y amenazando fusilarlos, les sacó ocho o diez mil pesos en artículo de muerte.
Nosotros sacamos prolijas copias de la mayor parle de esos documentos a nuestro paso por Mendoza en 1855; pero habiendo cedido sus traslados a un amigo que debió utilizarlos ilustrando esta época (lo que no ha hecho), nos vemos reducidos a estas simples reminiscencias.— V. M.
“Mendoza 15 de octubre de 1816.
Señor don José Antonio Salinas.
Mi mejor amigo: El silencio que usted y demás paisanos habrán advertido en mí en el discurso de dos años, no ha sido efecto de letargo ni menos de cansancio de trabajar a fin de salvar nuestro país libertando a sus habitantes de la tiranía de esos malvados, sino que siempre, esperando el tiempo más oportuno, no he querido aventurar mis letras ni exponerlos a mayores sacrificios hasta que hoy, hallándonos en esta ciudad con una superior fuerza mandada por un general en quien concurren todas las virtudes que pueden desearse y tratando de avanzar sobre esos déspotas, me ha llamado para preguntarme de qué sujetos podremos echar mano en la parte del Norte que sean de un decidido patriotismo para entablar una correspondencia y poder tener puntuales avisos de lo que necesita saber; le he contestado que uno de los hombres en quienes podemos fiar esta gran obra lo es usted, y así hemos determinado enviar a don Manuel Navarro para que, hablando verbalmente con usted y mi sobrino Juan José Traslaviña, les imponga del todo y del método que debe observarse; a éste le darán todo crédito y, por tanto, omitimos puntualizar por menor todo lo que podemos advertirles. Ya parece, amigo, que el Dios de los ejércitos quiere suspender el brazo de su justicia con que ha castigado nuestros delitos el tiempo pasado; así es necesario ponga cada uno de su parte cuanto esté a sus alcances para ayudarnos a esta empresa, que, según las disposiciones, me parece no escapan esos piratas, y en breve tendremos la gloria de vernos libres de la opresión en que nos han puesto; yo no le encargo otras cosas que la reserva en todo y que sólo se comuniquen los dos autores de este encargo, porque de lo contrario nada avanzaremos y podemos padecer un presagio, que yo les avisaré cuando convenga noticiar a los demás amigos que se interesan en la causa para que estén prontos. — Dios guarde a usted muchos años hasta que tenga el gusto de verle este su apasionado que de corazón le estima, José María Portus.”
Parece que no fue en una vega, sino al saltar una zanja, donde Villota cayó en manos de los implacables realistas. Su caballo blanco estaba demasiado gordo, y no supo calcular la distancia.
Fue, en general, muy laudable y generosa la conducta de la mayor parte de los hacendados de la huasa Colchagua. Se distinguieron entre éstos, además de Villota y don Feliciano Silva, don Manuel Palacios, que después fue coronel de Milicias, y don Pedro José Maturana Guzmán, dueño de la hacienda de La Teja, en el valle de Talcarehue. Este caballero falleció en Santiago en 1836, y en su testamento, otorgado el 10 de junio de ese año, declara que gastó más de cuarenta mil pesos en la independencia de su patria, especialmente por servir a San Martín. Con tales hombres se podía hacer patria, y se hizo. — V.M.
Señor don Tomás Blanco Cabrera, comandante de la fragata de S. M. La Venganza.
Cuando estimulé a usía por mi oficio de 15 a una conferencia viniendo a esta capital, fue para significarle la imperiosa necesidad de variar cualquier objeto en expedición, dirigiéndola contra los enemigos de Buenos Aires en estos mares. Tengo segura noticia de haber salido de allí el 25 de octubre una fragata, tres corbetas, una goleta, dos bergantines armados y cuatro transportes con cuatrocientos hombres de desembarco y fusiles para armar sus partidarios, atacando a Talcahuano y San Vicente en combinación de las fuerzas de tierra que ya están en movimiento de Mendoza contra la provincia de Concepción y los partidos del sud de esta capital, A estas invasiones no me es permitido resistir con el corto ejército de mi mando en una línea descubierta de cerca de cuatrocientas leguas de mar y cordillera. Ningún servicio es más ejecutivo e importante, ni ningunas órdenes, aunque sean del rey, pueden estar en oposición de preferir este objeto. La fragata del mando de usía ha sido destinada a España expresamente para la seguridad de este continente. Las instrucciones del excelentísimo señor virrey deben estimarse condicionales, pues no es presumible que si usía en su derrota encuentra otros enemigos que los que fue a buscar a Galápagos, los dejase por la espalda y siguiese al Callao. Por lo mismo de ser uno de sus destinos la exploración de las islas, puertos y costas de este reino, es claro que está en el plan de su expedición la defensa de ellos en cualquier evento imprevisto. Así, estimo que, mediante mis reclamos, no sólo queda usía a cubierto, sino que se halla en la obligación de auxiliarme con todas sus fuerzas. Los motivos que usía expone en su contestación de 16 no deben embarazarle; las averías de sus buques son de fácil remedio en Valparaíso, y lo mismo la falta de tripulación y aun el completo de guarnición, a que yo proveeré con todo esfuerzo, no menos que los caudales precisos para las obras y demás habilitación. Se le agregará la corbeta Sebastiana, y se considera factible armar otro buque mercante, como la fragata Gobernadora, que se halla en Talcahuano; todo se aprontará. De esta suerte compondrá unas fuerzas visiblemente superiores a las enemigas, compuestas de embarcaciones particulares armadas, con la ventaja de poderlas batir desunidas y con las averías que necesariamente deben padecer a la bajada del cabo de Hornos. Pese usía tan graves razones y los incalculables e irreparables daños de omitir esta empresa que se le presenta de recomendar su celo y mérito en el mayor servicio del soberano que puede emplearse hoy la marina real en el Océano Pacífico. En este concepto, yo, por mis obligaciones al rey y al reino, no puedo dejar de insistir en la condescendencia de usía. Cualquier infracción de las órdenes superiores que tenga recaerá sobre mí. De no conseguirlo, serán del cargo de usía las resultas, y responderá de esta protesta a S. M. y excelentísimo señor virrey, a quien daré cuenta de ella, despachando a esta diligencia un buque tan pronto como me deje usía abandonado a la suerte feroz de los enemigos, que no tengo medios ni otras fuerzas en esta parte con que resistirles. -Dios guarde a usía. — 17 de diciembre de 1816.- Marcó.”
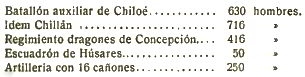
Distribuciones que deberá observar Luis de la Cruz diariamente en la vida privada de su casa, y deberá sujetarse a ella cualquiera que quiera acompañarle en su vivienda para hacer así una vida común.
Regla 1a. Al aclarar el día o rompiendo el nombre, deberá levantarse de la cama dando gracias al Señor de haberle conservado la vida y salud, pidiéndole continúe su misericordia concediéndole ambos beneficios mientras fuese de su divina voluntad, y que le dé fuerza y conformidad para llevar con resignación los trabajos a que se lo ha destinado, cuya petición será extensiva a toda su familia, bienhechores, amigos y compañeros en la suerte.
Regla 2a. Concluido este acto necesarísimo, barrerá su habitación patio, sacando la basura a un extremo de él, donde no estorbe ni quede a la vista.
Regla 3a. Traerá inmediatamente agua para la vivienda y para lavarse, que lo hará desde la cabeza al pecho y brazos.
Regla 4a. Enjugado y vestido, buscará fuego, llevando siempre carbón en reemplazo de la candela que le den, para no ser gravoso.
Regla 5a. Encendido el fuego, fregará el candelero, despabiladeras, tenazas y los demás muebles que lo necesiten, hasta los zapatos o botas con que ande, teniendo entretanto la ollita en el fuego.
Regla 6a. Tomará luego mate o agua caliente, y sucesivamente en el mismo fuego hará el chocolate, dejando la leche de un día para otro si lo consigue, sobre la que deberá suplicar al señor gobernador le dispense la gracia de una vaca, como que en ella consiste la mayor parte de su alimento; y si merece el favor, antes del mate la hará sacar o la sacará personalmente, mirando que si lo hace, le ha concedido el Señor el tiempo de saber ordeñar, que lo ignoró hasta entonces.
Regla 7a. Concluido el almuerzo y quedando limpias las vasijas de que se haya servido, se pondrá a trabajar o en su ropa o en su casa, o en la huerta que deberá trabajar, si Dios se lo permite, siendo esta labor hasta las diez u once de la mañana, a cuya hora deberá salir al campo para hacer ejercicio, debiendo estar en su casa a las doce para seguir en la faena o comenzar otro trabajo.
Regla 8a. Si el día estuviese bueno, a la hora de paseo por la mañana se irá a la aguada y bañará de todo el cuerpo, respecto a que su naturaleza lo reclama cuando lo dilata y que tiene observado que haciéndolo conserva la salud.
Regla 9a. A la una de la tarde, que es la hora en que le manda la patrona de comer, lo hará inmediatamente para evitarle incomodidad, y mantendrá prontas las vasijas en que se la mandan para una vez que las busquen.
Regla 10a. Luego que coma se acostará a dormir hasta las tres.
Regla 11a. En levantándose seguirá con algún trabajo corporal si lo tiene, o de no, se pondrá a leer, a cuyo ejercicio dedicará todas las horas destinadas a la labor cuando no las tenga o el tiempo no lo permita.
Regla 12a. De las cuatro de la tarde en adelante saldrá al campo y estará a vista de la casa, a cuya hora rezará el rosario con sus devociones y salmos penitenciales. Regla 13a. Después de concluidos estos actos devotos, encenderá vela y fuego para calentar agua y tomar mate, siguiendo des- pues el demás tiempo en leer hasta las ocho y media.
Regla 14a. A las nueve hará chocolate para cenar, o dispondrá para ello lo que tuviese, y concluida la cena se acostará, dando gracias al Señor por sus beneficios. Regla 15 a. El domingo, como día destinado al descanso, será su primer cuidado oír la misa del alba, y después de ella seguirá el método de todos los días hasta almorzar, destinando las de- más horas en leer o visitar a los que le hayan hecho el favor de verlo en la semana.
Regla 16a. Las visitas que haga serán cortas para no molestar, y sólo a suma instancia podrá pasar un cuarto de hora en ella, esto es, si la conversación lo permite.
Regla 17a. Nada aposentará jamás en su alma que sea capaz de alterar el semblante alegre que ha de cuidar mantener siempre. Las miserias, incomodidades y cuantos trabajos vienen al hombre por mandado de Dios, o permitidos de su divina voluntad, no pueden ser para mayor mal, pues es nuestro Padre legitimo. Esta sola reflexión es bastante para recibir con voluntad la suerte que se padece, además de las promesas que tiene hechas a los que los toleran por él con paciencia.
Regla 18a. La ociosidad, madriguera de males al hombre, deberá mirarse en esta casa con el mayor tedio; ella es bastante para perturbar la firmeza del alma que ha sabido cargar cerca de dos años las duras prisiones de calabozos, escaseces y destinos diferentes, como regalos de la Providencia; se perdería entonces el mérito contraído, porque, dándole posada, se introducirían las ideas tristes, de quienes es madre la desidia, que es consecuencia del ocio. El hombre racional es capaz de todo, y mucho más de lo que es en su bien inmediatamente. En la situación en que él mismo dé su alimento, habitación, vestido, comodidad y recreo, ¿cómo podrá haber momento en que no tenga de qué ocuparse?
Regla 19a. Si alguno, pues, conociendo las ventajas que trae este orden de vida, según la situación, quisiera gozar de la tranquilidad que le es consiguiente, viniéndose a vivir a esta casa, deberá conformarse con este establecimiento, haciendo por un día cada uno todo el servicio común, a excepción de lo que es el zurcido o remiendo de ropa, que ya es particular, y entonces al que lo toque el día desocupado lo emplearía (en las horas que el otro tiene distribuidas) en la huerta limpiando, plantando, regando o moviendo a las plantas la tierra.
Regla 20a. Saldrán, siempre que se pueda, ambos juntos, y el recogimiento de la noche deberá ser igual, y cuando este método de vida no le agrade, deberá dejar la mansión sin esperar se le reconvenga sino expresando que se retira por no conformarse con el arreglo.
Regla 21a. Pudiendo parecer que el sujetar a estas reglas a quien quiera venir a vivir conmigo es negarle mi poca comodidad o casa, satisfago que teniendo experiencia de las incomodidades que son consiguientes a los que viviendo juntos observan distintos métodos, deseando yo la paz, unión, más estrechez, amistad con solo el fin de conciliar la compañía o hacerla más apreciable y duradera, hago esta propuesta, y también porque no hay alguna razón para que unos revolcándose en el ocio, otros estén sirviendo, aunque aquéllos tengan mayores bienes. En fin, en su casa cada uno, por un derecho especial, debe formar el arreglo de ella, y debe siempre ser con consideración a las circunstancias que se presentan. Por mi voluntad querría tener un compañero, pero un compañero con quien repartir los bienes y males hermanablemente, pues conozco que el hombre necesita de otros, y que tiene mayor necesidad de un amigo a su lado.
Regla 22a. Gozando, pues, aun en este destierro, de la libertad física y moral que primitivamente puede conservar y retener un prisionero en su destierro y casa, logro el ejercicio de mi voluntad para imponerme libremente estas regias, las que he considerado útiles para hacerme más sensible el tiempo después de haber meditado en cuanto ocurre en el país, las que guardaré religiosamente siempre que no haya otras a que por mi destino deba cumplir con preferencia.— Casa en la isla de Juan Fernández, y junio 27 de 1815.—Luis de la Cruz.»
Ciertamente que todo lo que precede revela un alma superior y probada en el deber. Don Luis de la Cruz fue, sin hacer parangón de su inteligencia, el Benjamín Franklin de nuestra independencia. — V. M.
«Sr. Bernardo O’Higgins.
Valparaíso, abril 4 de 1817.
Mi apreciado amigo:
El término de las cosas mantiene la esperanza que hace tolerable la persecución. Hemos padecido por distintos caminos y nos hemos detenido felizmente por los sentimientos verdaderos de nuestros hermanos que acaban de triunfar, que han hecho des- aparecer la aflicción de un reino, han puesto en la mayor satisfacción a sus hijos y le han dado este nuevo motivo de reconocimiento.
Usted ha sido tan interesado en estos servicios, que su publicidad y su constancia nada dejan que dudar para serle igualmente agradecidos. Por esta verdad y por mi constante adhesión a su persona, sólo podré asegurarle a usted que teniendo presente sus servicios, siempre me será indispensable de solicitarle sus órdenes para acreditarle mi obligación de corresponderlos y de satisfacer el mejor afecto con que soy de usted su afectísimo y seguro servidor, Martín Calvo Encalada. — V. M. »
Sacerdotes.— Presbítero don Francisco Castillo, ídem don Pablo Michillót, ídem don Ignacio Cienfuegos, ídem don Joaquín Larraín, ídem don José Tomás Losa, ídem don Juan José Uribe, ídem don Laureano Díaz, fray Domingo Miranda y fray Agustín Rocha.
Personas que acompañaban a sus padres. —Doña Rosario Rosales, don Santiago Salas, don Santiago Rosales y don Rafael Benavente.
El total de los pasajeros conducidos por el Águila ascendió a ciento cincuenta y dos, de los cuales setenta y ocho eran prisioneros. De un estado formado por el capitán Morris al llegar a la isla el 25 de marzo resulta que venían catorce criados de ambos sexos, el físico (médico) don Manuel Morales y el capellán don Manuel Saavedra; el capitán Cid, de Talaveras, con seis soldados de este cuerpo, nueve del batallón Concepción, cinco artilleros de Valparaíso, veinte presidiarios comunes y siete mujeres solteras. La guarnición de Juan Fernández constaba en ese tiempo de cien hombres, según el siguiente oficio original e inédito del gobernador de Valparaíso:
«Excmo. Señor:
De la indagación que me previene usted con fecha 1 del corriente haga al gobernador de la isla de Juan Fernández, capitán don Ángel Cid, sobre la habilitación que recibió del prófugo don Rafael Beltrán, me dice: ha dejado el todo o la mayor parte en efectos, para con el fruto de ellos proveer al pago de la guarnición de aquella isla y que, aunque traía en dinero una cantidad como de tres mil pesos, es constante ha sido robada a bordo del bergantín.
Se compone la guarnición de aquella isla de un capitán, un teniente, un subteniente, cinco sargentos, cinco cabos y ochenta y dos soldados, correspondientes al regimiento de Concepción. Un cabo y diez y siete soldados al batallón de Talaveras, y un subteniente, tres cabos y catorce soldados de artillería, con cuatro piezas útiles y en estado de servicio y cuatro desmontadas. Dicho señor del Cid marcha mañana para esa capital, donde podrá prestar a usted las demás noticias que crea conducentes.
Dios guarde, etc.— Valparaíso, abril 11 de 1817.
Rudecindo Alvarado. Al Supremo director del Estado.»
* * * *
En cuanto al capitán Cid, he aquí el oficio en que daba cuenta de su arribo y cumplimiento de su empeño. Documento original e inédito como el anterior:«Excmo. Señor:
Está cumplida de mi parte la entrega de setenta y ocho vecinos de Chile porque vuecencia me intimó en oficio del 12 de marzo último y acordó la Junta de guerra de la guarnición de mi mando de consiguiente, sólo espero los pasaportes de vuecencia para pasar a esa capital bajo mi libertad, garantida a acordar el cumplimiento de los auxilios convenidos y que las circunstancias exijan para la subsistencia o transportes de aquel presidio del dominio del rey. Dios guarde, etc. —Valparaíso, 1 de abril de 1817. Ángel del Cid.
Al Excmo. Director Supremo don Bernardo O'Higgins.