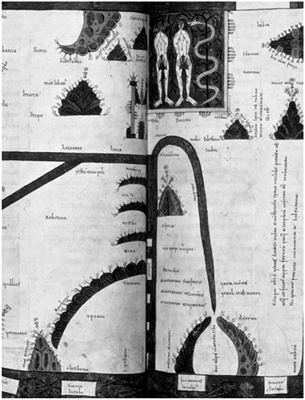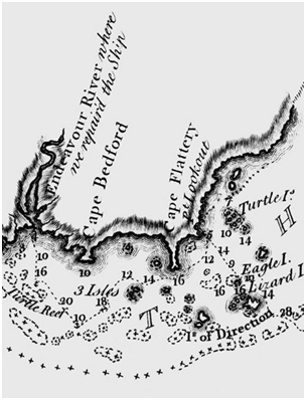Reseña
Un fascinante, riguroso y ameno recorrido por la historia de la exploración, este libro del prestigioso historiador Felipe Fernández-Armesto analiza cómo las sucesivas exploraciones y descubrimientos a lo largo de la historia han ido cambiando la configuración del mundo. Desde las expediciones marítimas de los egipcios bajo el reinado de Hatshepsut hasta el presente, pasando por los mercaderes que recorrían la ruta de la seda, los misioneros que se adentraban en tierras ignotas, los navegantes españoles y portugueses del siglo XV, los exploradores que se adentraron en el XIX en el corazón de África o los aventureros que conquistaron las regiones polares, los colonos que se adentraron en Norteamérica camino del Oeste, los barcos que surcaron los mares del sur… El afán de aventura y conocimiento ha movido al ser humano desde sus orígenes y le ha llevado a explorar y descubrir nuevos territorios, provocando cambios de todo tipo en la configuración de ecosistemas y sociedades con cada nueva exploración.
A Rafael del Pino
Dadme ese poder de enamorados que desarma a los hombres y los hados, que yo voy el planeta a circundar y a ver nacer diosas en el mar.
HOMERO
Ilíada, canto XIV
En primer lugar, hijo mío, observa que en este mundo viajamos entre apariencias y enigmas, puesto que el espíritu de la verdad no pertenece a este mundo ni puede ser alcanzado en él. Somos llevados hacia lo desconocido, pero sólo en un sentido metafórico…
NICOLÁS DE CUSA
Carta a Nicolás Albergati [Watts 189].
Yo no digo esta canción
sino a quien conmigo va.
Romance del Conde Arnaldos
La influencia decisiva la ha ejercido Rafael del Pino y Moreno, ingeniero, hombre de negocios y filántropo excepcional. En el momento de nuestro encuentro, acababa de realizar una travesía siguiendo los pasos de grandes exploradores marítimos, a bordo de una embarcación diseñada por él mismo. «Espero —me dijo— verle escribir una historia global de la exploración antes de morir». Esta propuesta irresistible no estaba exenta de cierto humor morboso, puesto que don Rafael era entonces un octogenario robusto, de una deliciosa vitalidad. Pero cuando me hallaba en la fase inicial de la elaboración de esta obra, le sobrevino un terrible accidente, que le produjo una parálisis casi total, e hizo que mi proyecto se convirtiera en una empresa urgente y cargada de valor emotivo. Don Rafael afrontó su aflicción con una fortaleza ejemplar. Estoy en deuda con él por su estímulo en la redacción de este libro, así como por el interés y las ideas con que contribuyó a enriquecerlo. No menos profunda es mi deuda con la fundación que lleva su nombre, por haber subvencionado la investigación y cubierto el coste de los mapas e ilustraciones: sin su generosa ayuda, no hubiera podido disponer del tiempo necesario para realizar mi trabajo. Amadeo Petitbò, director de la Fundación del Pino, me ha ofrecido en todo momento su ayuda, su comprensión y su aliento. Durante la redacción del libro, él y Virgilio Oñate se tomaron muchas molestias en leer el texto y en ayudarme a meditarlo y a mejorarlo.
Debo también mi gratitud a los lectores de la Oxford University Press por sus comentarios útiles y penetrantes, y a mis editores, Luciana O'Flaherty, de Oxford University Press, Steve Forman, de Norton, y Mauricio Bach, de Destino, por su competencia y su comprensión. Mis colegas de los departamentos de Historia y de Geografía y del Arts Research Centre del Queen Mary College, Universidad de Londres, donde escribí la mayor parte del libro, me proporcionaron —con la colaboración de la dirección y la administración del College, extraordinariamente doctas y bien dispuestas— el mejor entorno imaginable donde enseñar y aprender. Terminé la obra en el Departamento de Historia de la Tufts University, donde tuve la suerte de gozar de una generosa bienvenida y de una voluntad de cooperación inagotable. Retrocediendo más en el tiempo, adquirí la mayor parte de mis conocimientos sobre la exploración de mis colegas de la Hakluyt Society y de mis colaboradores en El atlas de los descubrimientos. Por supuesto, lagunas de contenido y errores factuales mancillarán el libro: éstos, al menos, son exclusivamente míos.
Los primeros exploradores, de las culturas recolectoras a los grandes imperios
Contenido:- Comienza la divergencia
- Aquí está el vendedor de hielo
- Los comienzos de la convergencia
- El enigma de los primeros mapas
- Comunicación entre civilizaciones
- Del Mediterráneo al Atlántico
- Las Rutas de la seda
- Exploradores del Monzón
- Los límites de la convergencia
So many gods, so many creeds,
so many paths that wind and wind [1]
ELLA WHEELER WILCOX
The World's Need
La primera abarca la mayor parte de la Historia, 150.000 años aproximadamente, desde la aparición del Homo sapiens hasta casi el momento actual: la relación de cómo las culturas humanas se formaron, se diferenciaron unas de otras, se separaron y se volvieron cada vez más dispares, hasta alcanzar el punto en que nos hallamos ahora: un mundo lleno de diferencias, en el que el pluralismo, paradójicamente, es el gran valor compartido al que no estamos dispuestos a renunciar. Imaginemos un observador cósmico que contemplara la humanidad desde un lugar remoto en el espacio y en el tiempo, viéndonos con la clase de objetividad que nosotros —inmersos en nuestra propia historia— no podemos lograr. Imaginémonos preguntándole a ella —tal vez sobre la base de mi propia experiencia de la vida doméstica, la omnisciencia y la omnipresencia me parecen cualidades femeninas— cómo caracterizaría la historia de nuestra especie sobre este planeta. Imaginemos su respuesta. Sería breve: unas criaturas tan insignificantes como nosotros, en un rincón tan diminuto del universo, no merecerían muchos comentarios. La observadora cósmica diría sin duda que nuestra historia era, por encima de todo, el proceso de una creciente diversidad.
La segunda historia, que para nosotros es tan importante pero que, sospecho, apenas sería percibida por la observadora cósmica, se ha solapado con la primera durante por lo menos los últimos diez mil años. Gradualmente, se ha convertido en la predominante, puesto que el intercambio cultural se ha acelerado y ha aumentado su alcance hasta el punto de que en la actualidad el modo en que la cultura global parece volverse cada vez más homogénea —incluso uniforme— se ha convertido, para nosotros, en el tema más conspicuo acerca de la vida humana en el planeta. [2]
Según creo, ambas son historias de exploración. Pero sabemos demasiado poco sobre la primera para dedicarle más de unas pocas páginas en lo que sigue. Las sociedades nunca se hubieran distanciado sin los exploradores que las condujeron por rutas distintas, hacia entornos diversos y tierras alejadas unas de otras. Nunca hubieran retomado sus relaciones, y no se hubieran modificado unas a otras, sin las generaciones posteriores de exploradores, que abrieron las rutas de la interacción, el comercio, los conflictos y los contagios por las que volvieron a unirse. Ellos fueron los ingenieros de las infraestructuras de la historia, los constructores de las carreteras de la cultura, los forjadores de relaciones, los tejedores de redes.
El proceso de convergencia ha dejado muchos rastros todavía visibles; la era de la divergencia no dejó prácticamente ninguno. La convergencia es la historia que entendemos como nuestra: aquella cuyas claves necesitamos conocer para ser capaces de comprender el mundo en que vivimos y de planificar el futuro. Ésta es la justificación de consagrar un libro a exponer cómo se desarrolló. Pero antes merece la pena echar una breve mirada a la labor de los exploradores que condujeron a las diversas comunidades humanas por caminos distintos, porque también esa labor fue un triunfo de la exploración. Con esta descripción sumaria como punto de partida, podremos formarnos una imagen más vívida de los logros de los exploradores posteriores, y comprender la importancia que tuvieron en la gestación del mundo en el que vivimos.
1. Comienza la divergencia
La cuestión fundamental para los historiadores es « ¿Por qué sucede la historia?». Para comprender el sentido de esta pregunta puede compararse a los humanos con los demás animales sociales y culturales. Las sociedades humanas cambian mucho más deprisa que las de las otras especies. Este proceso de cambio, que llamamos historia, es para la mayor parte de ellas tan sutil y lento, o tan repetitivo, o con tan pocas variaciones, que una historia de, digamos, una manada de ballenas o una colonia de hormigas es algo prácticamente inconcebible. La historia de un grupo de chimpancés puede escribirse desde hace muy poco. Jane Goodall realizó la crónica de las crisis y los conflictos de liderazgo entre los chimpancés que observó en su hábitat natural, y su relato no es muy distinto del de la política de algunos grupos humanos simples —de una banda, por ejemplo, o de un clan—. Otro pionero de la primatología, Frans de Waal, ha estudiado la estructura del poder entre los chimpancés y ha comparado los principios de su política a los de Maquiavelo: los rivales conspiran en búsqueda de apoyos, lideran episodios de subversión y asaltos al poder. [3]
De todos modos, por lo que sabemos en el estadio actual de las investigaciones, incluso las sociedades de los chimpancés, que entre las no humanas son las más parecidas a las nuestras, están lejos de poseer la asombrosa volatilidad de la cultura humana. Entre los chimpancés y los demás animales sociales, los cambios políticos se suceden según parámetros predecibles. Los líderes cambian, las alianzas se forman, se rompen y vuelven a unirse, pero los parámetros son siempre los mismos. Tampoco los distintos grupos de chimpancés difieren tanto entre sí, en sus formas de cultura, como los humanos, ni ocurre tal cosa con ninguna de las especies culturales.
Sin embargo, no hay duda de que los chimpancés, y muchos otros animales, poseen una cultura: desarrollan nuevos hábitos, técnicas y estrategias para adaptarse a su entorno, especialmente para conseguir y distribuir la comida. Estas estrategias se enseñan a los demás y de este modo pasan de generación en generación. En cierto sentido, en algunos casos excepcionales, incluso puede decirse que los chimpancés ritualizan la distribución de la comida: los cazadores, por ejemplo, reparten la comida que han conseguido de un modo bastante fijo, en virtud principalmente de la jerarquía del grupo y de las estrategias sexuales de los cazadores líderes. Una vez han hallado una innovación cultural, los animales los transmiten por tradición. De este modo comienza la divergencia cultural. Aparecen las diferencias entre grupos distantes. En los bosques de Gabón, por ejemplo, algunos grupos de chimpancés cazan termitas con palos; otros parten nueces con piedras que usan como martillos y como yunques. En las llanuras del este de África, algunas sociedades de babuinos mantienen relaciones monogámicas sucesivas, mientras que otras están organizadas en harenes de machos polígamos. En Borneo y en Sumatra los orangutanes se divierten con juegos distintos. En el caso mejor documentado, observado por primatólogos japoneses, una genio macaco llamada Ima descubrió el modo de lavar las batatas, y enseñó la técnica a su grupo. Eso ocurrió en 1950. Desde entonces, los monos han mantenido esta práctica, que es exclusiva de su colonia.[4][
Sobre esta base, no sorprende que las culturas humanas también experimenten cambios y, en consecuencia, diverjan entre sí. Al fin y al cabo, los humanos somos primates, y es de esperar que nuestra historia presente las características propias de este orden. Pero lo que queremos averiguar es por qué las sociedades humanas divergen de forma tan marcada y cambian tan rápidamente.
Para intentar comprender estas cuestiones, el mejor punto de partida es nuestro ancestro común más reciente: la mujer —o, mejor dicho, la secuencia de ADN— que los paleontólogos conocen como «Eva mitocondrial», de unos 150.000 años de antigüedad. [5] En la época de Eva, es razonable suponer que los pocos miles de humanos que habitaban en el África oriental compartían una sola cultura: la misma economía, la misma tecnología, los mismos alimentos y, presumiblemente, si tales cosas existían en una era tan temprana, el mismo tipo de lenguaje y de religión. De forma lenta e irregular, al principio, exploradores desconocidos e innombrables comenzaron a desplazar a sus comunidades fuera de la región de la Eva mitocondrial, hacia nuevas tierras donde tuvieron que cambiar para adaptarse al entorno. Perdieron el contacto unas con otras y comenzaron a desarrollarse sus diferencias, en un relativo aislamiento. [6]
En consecuencia, las grandes cuestiones que plantea inicialmente la historia de la exploración son éstas: ¿Cómo se extendieron los hombres por el planeta? ¿Qué hizo posible ese proceso? ¿Quién les guió y por qué? ¿Cómo cambiaron a lo largo del recorrido?
Éstas son cuestiones realmente fundamentales y complejas, y no existen comparaciones que puedan ayudarnos a clarificarlas. Otras especies se mantienen más estrechamente ligadas al entorno al que mejor se han adaptado. Cuando emigran, lo hacen siguiendo las estaciones, buscando la estabilidad medioambiental. Cuando se dispersan, se mantienen en áreas vecinas y con frecuencia regresan a su hábitat de origen cuando termina la crisis que les obligó a desplazarse. Los zorros se hallan casi tan dispersos por el planeta como los seres humanos, pero las diferencias genéticas entre las especies de zorros de uno y otro hábitat son mucho más marcadas que las que se observan entre las distintas sociedades humanas. Una cierta ayuda para comprender por qué y cómo emigraron los pueblos puede obtenerse de los casos de otras especies con entornos conflictivos: uno reciente y bien documentado es el de los gorilas de las montañas de Ruanda, que parecen haberse desplazado hasta su hábitat actual, elevado y relativamente frío, como refugiados procedentes del entorno competitivo de los bosques tropicales de menos altitud. A cambio de una mayor escasez de alimentos, lo que tal vez haya contribuido a que estas criaturas exclusivamente vegetarianas sean más pequeñas y más débiles que otros gorilas, han hallado una forma viable de subsistencia. Pero en este caso la reubicación queda estrictamente limitada al área adyacente al hábitat de procedencia de los gorilas. No puede tomarse como modelo para explicar las largos desplazamientos de los primeros colonizadores humanos.
Incluso los pueblos humanos raramente, o acaso nunca, se desplazan de buena gana y se adaptan a un nuevo entorno sin dificultades. Entre los casos recientes y bien documentados, los acaecidos en los últimos quinientos años, las colonizaciones más exitosas han tendido a buscar entornos similares al lugar de procedencia. Generalmente, los emigrantes intentan recrear la atmósfera de su tierra natal en el país que les acoge. Los colonizadores fundaron Nueva Inglaterra, Nueva Francia, Nueva Zelanda, Nueva Gales del Sur y otras versiones ligeramente modificadas de sus lugares de origen. Crearon Nueva España y, cuando se hubieron adaptado a ella, se desplazaron a Nuevo México. Se aferraban a su cultura como algo reconfortante y transportaban con ellos tantos objetos de su entorno físico como les era posible. Viajaban con los animales y los cultivos que les eran conocidos: eso implicaba generalmente que debían hallar zonas similares a las que habían abandonado.
En la gran era de la colonización europea de muchas zonas del planeta hasta entonces desconocidas, en los siglos XIX y XX, los viajeros se instalaron en regiones donde crearon Nuevas Europas—áreas con climas semejantes a los de sus tierras de origen, como las zonas temperadas de América del Norte y del Sur, Sudáfrica y Australia—. Hacia el final de ese período, abandonaron la mayor parte de las regiones tropicales que habían habitado como elites esencialmente temporales, dedicadas a administrar, defender, desarrollar o explotar los territorios imperiales. Ésta sigue siendo la práctica habitual de las comunidades que emigran. Hoy en día los emigrantes chinos han transformado partes del Asia Central en lugares con la apariencia, los olores y los sonidos de China; en gran medida han hecho lo mismo en los barrios chinos de Occidente. Nuestra inquietud actual sobre las posibilidades de que se mantenga el éxito del multiculturalismo procede de este hecho: cuando los humanos se desplazan a un nuevo entorno, normalmente no rechazan el de procedencia.
La tierra africana de Eva no era el Edén; pero se adecuaba a las necesidades de nuestra antecesora y su descendencia. Allí podían compensar las deficiencias con las que habían evolucionado. No eran buenos trepadores; pero en las praderas y los bosques podían contrarrestar esta deficiencia teniéndose en pie para mirar a lo lejos. Podían blandir antorchas para dominar y llevar a pacer a los animales que habían cazado. Podían hallar los materiales adecuados para construir armas y herramientas, especialmente las barras y lanzas endurecidas por el fuego con las que mataban a sus presas y las piedras afiladas que empleaban para despedazarlas. En comparación con nuestras especies rivales, los humanos tenemos unos sentidos de la vista, el olfato y el oído inferiores, una mayor lentitud de movimiento, dientes y uñas poco amenazadores, una pobre capacidad de digestión y cuerpos débiles que nos limitan a andar por el suelo. Tan sólo tenemos —por lo menos aquellos de nosotros que son buenos ejemplares, en este aspecto, de nuestra especie— dos grandes ventajas físicas: en primer lugar nuestra capacidad de mantener la energía a lo largo de una larga persecución, mediante una profusa emanación de sudor que evita el calentamiento excesivo del cuerpo; en segundo lugar, nuestra destreza con los proyectiles —brazos aptos para realizar lanzamientos precisos y una buena coordinación entre la vista y las extremidades—, que nos permite protegernos de los depredadores rivales.
Por todas estas razones, cabría esperar que el Homo sapiens se hubiera quedado en la sabana. Pero sus migraciones le llevaron a entornos muy distintos, donde la adaptación era un reto difícil: grandes bosques y zonas pantanosas, donde las técnicas a las que estaba habituado quedaban limitadas; climas fríos, para los que estaba peor preparado; desiertos y mares, que requerían avances tecnológicos que todavía no se habían desarrollado. En estos entornos nuevos, presumiblemente aparecieron enfermedades desconocidas; y aun así los hombres siguieron desplazándose, atravesándolos o asentándose en ellos, guiados por los primeros exploradores de la historia. Todavía hoy continúa el esfuerzo por comprender cómo se dio este proceso.
Ya había ocurrido anteriormente —o al menos algo muy parecido—. Hace alrededor de un millón y medio de años, los homínidos que llamamos Homo erectus comenzaron a abandonar una región similar en el este de África y se extendieron, según parece, por gran parte de lo que hoy en día es África y Eurasia. Aquélla fue una población de la Tierra mucho más lenta y selectiva que la que ha logrado nuestra especie. Tardó en cumplirse por lo menos trescientos mil años, probablemente cerca de medio millón, mientras que el Homo sapiens llegó más lejos: igualó los dominios más remotos del erectus en Asia y África, penetró mucho más en Europa y alcanzó incluso Australia en menos de un tercio del tiempo, tal vez, según los cálculos más favorables, en tan sólo una décima parte.[7]En cierto sentido, la expansión del Homo erectus prefiguró la del Homo sapiens: en gran parte cubrió el mismo terreno. Como harían después los sapiens, aquellos viajeros lograron de algún modo cruzar el mar abierto, puesto que se han hallado fósiles de erectus en partes de Indonesia que estaban separadas del continente asiático en el momento de la colonización. Es posible incluso que los erectus estuvieran guiados por un cuerpo de exploradores —uno tiene la tentación de decir «profesionales». Clive Gamble ha argumentado que en las sociedades de homínidos los machos jóvenes eran enviados a recorrer el territorio en busca de comida— en parte para mantenerles alejados de las compañeras femeninas de los machos de más edad y en parte por su mayor movilidad. Esta especialización debió de dar pie a otras: en un principio buscar las rutas para las migraciones estacionales y más adelante realizar exploraciones de mayor alcance sobre la disponibilidad de alimentos en zonas remotas.[8]Pero es arriesgado llevar demasiado lejos las posibles analogías entre el caso del Homo erectus y del Homo sapiens. El erectus permaneció sin salir de África durante aproximadamente medio millón de años, antes de que comenzara su expansión —dos o tres veces la duración total (hasta el momento) de la existencia de nuestra especie—. Una expansión similar la llevaron a cabo los grupos migratorios de una especie que se conoce generalmente como Homo helmei, aparentemente uno de los antecedentes del hombre moderno, hace unos 250.000 años; pero la severa glaciación subsiguiente barrió todas sus colonias extra africanas, y los que permanecieron en África desaparecieron pronto, desplazados o aniquilados, tal vez, por nuestros propios ancestros.
El esquema básico de dónde y cuándo llegó el Homo sapiens en su proceso de expansión por la Tierra puede reconstruirse —a pesar de que los datos arqueológicos son muy parciales y, en el estadio actual de las investigaciones, parecen incluso contradictorios— midiendo las diferencias de la población actual en el grupo sanguíneo, el ADN y, hasta cierto punto, el lenguaje.[9]A grandes rasgos, cuanto mayores son las diferencias, más tiempo habrán permanecido los ancestros de la población en cuestión aislados del resto del género humano y, en consecuencia, más temprana fue la migración hasta el territorio que ocupan.
Es difícil realizar estos cálculos de forma fiable y acurada. El aislamiento raramente dura mucho. En la mayor parte de Eurasia y África, donde los movimientos de la población han sido constantes en la historia documentada, las mezclas entre pueblos se han visto expuestas con frecuencia a nuevas interacciones. En cuanto a las lenguas, no existe una forma comúnmente aceptada de medir sus diferencias, y los juicios subjetivos tienden a distorsionar los descubrimientos basados en datos tan dudosos. En cualquier caso, en la medida que pueda ser útil, el esquema mejor documentado disponible en la actualidad sitúa la llegada de la progenie de Eva a Oriente Medio hace unos 100.000 años. Pero esa colonia fracasó, y fue restablecida presumiblemente unos 20.000 o 30.000 años más tarde. Todos los humanos no africanos provienen de este único grupo migratorio, cuyos descendientes se dispersaron por el planeta a una velocidad sorprendente. Parece ser que llegaron a los alrededores de Penang, en Malasia, hace 74.000 años, cuando la erupción de un volcán cubrió de ceniza uno de sus asentamientos. Los primeros restos comúnmente aceptados del Homo sapiens en China tienen al menos 67 000 años de antigüedad (aunque algunas excavaciones con restos que se parecen extrañamente a los del Homo sapiens han hecho pensar en fechas incomprensiblemente tempranas).
Según parece los asentamientos avanzaron, al principio, a lo largo de la costa de África y de Asia, por mar probablemente, saltando de playa en playa y de isla en isla. Puede resultar sorprendente que la tecnología náutica se hubiera desarrollado en una época tan temprana, pero los primeros colonizadores de Australia, hace probablemente unos 60.000 años, debieron de conocerla, puesto que en esa época lo que hoy en día son Australia y Nueva Guinea ya se habían separado de Asia. En cierto sentido, lo más extraño de los pobladores de Australia no es que llegaran tan pronto, sino que permanecieran aislados durante tanto tiempo. Mares estrechos o monzónicos, fáciles de cruzar, les separaban de Java y de Nueva Guinea. Sin duda existió un comercio con Nueva Guinea siglos antes de la llegada, en la Edad Moderna, de las nuevas oleadas de exploradores procedentes de tierras remotas. Aunque no existe ninguna prueba de ello, parece increíble que no hubiera ningún contacto con Java. El hecho de que los primeros habitantes de Australia llegaran por mar puede ser difícil de explicar en sí mismo, pero hace que la pobreza de la subsiguiente historia naval resulte todavía más misteriosa.[10]Según una teoría rechazada por la mayoría de los paleoantropólogos, el Homo sapiens sería el resultado de la evolución de un «mono acuático» [11] —lo cual, de ser cierto, podría explicar nuestra vocación marítima. Pero los argumentos son muy débiles en el mejor de los casos, basados exclusivamente en parecidos dudosos entre los humanos y los mamíferos acuáticos.
En cuanto se establecía un asentamiento en una nueva costa, los emigrantes partían hacia el interior. Es muy poco probable que podamos reconstruir el recorrido de los exploradores; pero parece razonable aceptar estas dos hipótesis: seguían la caza y se mantenían cerca de la costa. En consecuencia, sus exploraciones comenzaron presumiblemente por las desembocaduras de los ríos que van a parar al océano Índico; pero, sobrepasados esos límites, ¿cómo procedieron? Tal vez viajaron desde el curso alto del Indo y el río Amarillo, bajo las sombras de las montañas de Asia Central, siguiendo la que más tarde se conocería como Ruta de la Seda; o, más probablemente, por la cabecera del Amur, a través de la estepa siberiana, al norte del desierto de Gobi: en esa zona, la región del lago Baikal y los valles de algunos de los mayores ríos de Siberia están salpicados de asentamientos de unos treinta mil años de antigüedad. [12]
El Homo sapiens llegó a Europa hace tan sólo unos 40.000años, aproximadamente: en ella y sus alrededores, nuestros ancestros se encontraron a los Neanderthales, a quienes sobrevivieron —y tal vez exterminaron—. Los colonizadores de Europa no llegaron desde África por una ruta directa e independiente: eran descendientes de los mismos emigrantes que comenzaron la expansión por Asia. Viajaron desde las cabeceras del Tigris y el Éufrates, bordeando probablemente la meseta de Anatolia por la costa, y siguiendo el litoral norte del mediterráneo, o tal vez el valle del Danubio. Las pruebas genéticas sugieren todavía otra ruta, abierta tal vez unos diez mil años más tarde, desde la estepa rusa y por la llanura del norte de Europa. [13] El norte de Asia y América —aisladas en ese momento por la barrera insalvable del clima frío— fueron colonizadas probablemente mucho más tarde; la cronología es objeto de enconadas discusiones; como veremos, no hay todavía ninguna prueba arqueológica generalmente aceptada de que existieran asentamientos en el Nuevo Mundo de más de unos 15.000 años de antigüedad. De nuevo, sin embargo, las evidencias genéticas parecen inequívocas: los viajeros que se asentaron en América eran también, en último término, descendientes del mismo grupo de emigrantes procedentes de África. De la parte del planeta habitada hoy en día, tan sólo la Polinesia seguía por entonces despoblada: llegar allí requería la navegación en alta mar, que fue imposible hasta hace unos tres o cuatro mil años.
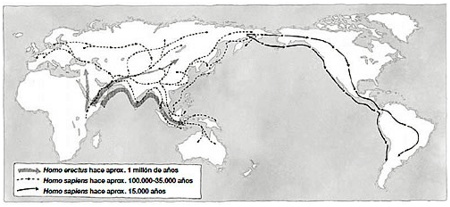
Exploraciones del Homo sapiens y el Homo erectus.
Por lo que sabemos, en aquel tiempo todos los hombres vivían de la caza y la recolección y se desplazaban a pie. Normalmente los cazadores-recolectores limitan sus familias: tienen una regulación estricta de quién puede aparejarse con quién, con el objeto de disminuir el número de parejas que tienen descendencia, o practican otras formas de control de la población. Su principal método anticonceptivo es la lactancia prolongada: la madres que dan el pecho a sus hijos son relativamente poco fértiles. Tener una descendencia numerosa es incompatible con la vida del cazador-recolector, puesto que las madres no pueden cargar con más de dos pequeños en los desplazamientos de una comunidad nómada.[14]La expansión demográfica que pobló el planeta es sorprendente, en consecuencia, porque parece romper el patrón de estabilidad de la población propio de las comunidades cazadoras-recolectoras. La búsqueda de una explicación para este fenómeno debe abarcar dos rasgos de las comunidades humanas de aquel tiempo: el aumento de la población y la movilidad.
Una posible contribución a la explicación que buscamos parte del hecho de cocinar los alimentos con fuego. Esto ofrecía un gran potencial para mejorar la nutrición de la población y aumentar su número, puesto que facilitaba la digestión y mejoraba el sabor de la comida. Para criaturas como nosotros —con el intestino corto, las mandíbulas débiles, los dientes poco afilados y tan sólo un estómago por individuo, y en consecuencia muy limitados en cuanto a las fuentes de energía que podemos masticar y digerir— cualquier recurso que aumentara la variedad de alimentos disponibles era una gran ventaja evolutiva. Pero ignoramos cuándo el hombre comenzó a usar el fuego para cocinar los alimentos. La primera prueba indudable de esta práctica data de hace 150.000 años aproximadamente, lo que coincide claramente con el comienzo de la explosión demográfica; pero es altamente probable que los fuegos en el interior de las cavernas, de los que se han hallado restos de medio millón de años de antigüedad, fueran encendidos deliberadamente por los homínidos con la intención de cocinar. Un ejemplo casi irresistible es el de Zhoukhoudian, en China, cuyos restos fueron excavados por una de las grandes figuras de la ecología moderna, el sabio jesuita Pierre Teilhard de Chardin, en 1930. Otro gran nombre de la arqueología moderna, el abad Henri Breuil, los identificó inmediatamente como los restos de un hogar. «Es imposible —dijo el jesuita—, proceden de Zhoukhoudian». «No me importa de dónde proceden —replicó el abad—, son obra de un humano, y ese humano sabía manejar el fuego» [15] Más recientemente, uno de los paleoantropólogos más prestigiosos del mundo, R. Wrangham, ha argumentado que se comenzaron a cocinar los alimentos con fuego hace más de dos millones de años: su razonamiento, sin embargo, no se basa en la evidencia directa, sino que se infiere de la evolución de la forma de los dientes de los homínidos, que, según se dice, se hicieron más pequeños y menos afilados en ese período presumiblemente como resultado de la ingestión de alimentos modificados por el fuego. [16] No se ha hallado ningún resto de fuego doméstico en una época tan temprana.[17]. La misma incertidumbre afecta a la cronología de otros avances técnicos que pudieron haber mejorado la dieta y facilitado la caza: la elaboración de lanzas endurecidas por el fuego (las primeras muestras que se conocen tienen tan sólo unos 150.000 años de antigüedad), o la construcción de vallas para conducir a los animales hasta una trampa y de corrales.
Si los humanos no emigraron por la capacidad que les conferían los avances técnicos, tal vez lo hicieron impelidos por nuevas preocupaciones. El agotamiento de las reservas de comida o los desastres naturales podrían explicar esa necesidad, pero no existe ninguna prueba que sirva de base a las especulaciones en ese sentido. La falta de alimento y las catástrofes parecen incompatibles con el aumento de la población. En todos los demás casos que conocemos, de cualquier especie, cuando escasea la comida la población disminuye.
Existe, sin embargo, otra posible fuente de inquietud: la guerra. De los jinetes del Apocalipsis, la guerra es un caso aparte: plagas, hambrunas y catástrofes naturales tienden a inhibir la actividad humana, la guerra en cambio nos estimula y nos empuja a nuevas empresas. Pero ¿cuándo comenzaron las guerras? Éste es uno de los problemas más fascinantes de la historia. Según una corriente de pensamiento, la guerra es algo «natural» en el género humano. El comandante de las fuerzas británicas en la Segunda Guerra Mundial, mariscal Bernard Montgomery, solía remitir a quienes le preguntaban por su justificación de la guerra a Vida de las hormigas, de Maeterlinck. Una serie de distinguidos antropólogos del siglo XX compartía esa opinión; argumentaban, por analogía con otros animales, que los humanos poseemos instintos agresivos y violentos fruto de nuestra evolución. [18] Los primitivistas románticos disentían: la naturaleza humana era esencialmente pacífica, antes de ser corrompida por la competencia. La guerra, según Margaret Mead, la gran antropóloga liberal de los años veinte y treinta, era «una invención, no una necesidad biológica». [19] Al principio, las pruebas parecían confusas. No se ha hallado todavía ningún resto arqueológico de una guerra a gran escala antes de la primera batalla de envergadura que se conoce, que tuvo lugar en Jebel Sahaba hace unos once mil años, en un contexto en el que la agricultura comenzaba a desarrollarse.[20]Entre las víctimas hubo mujeres y niños. Muchos cuerpos presentaban múltiples heridas. Una mujer fue apuñalada veintidós veces. La estrategia de la masacre existe hoy en día tanto en los pueblos que practican una agricultura rudimentaria como en los que supuestamente representan la «modernidad» y la «civilización». Estos hechos han estimulado las especulaciones en el sentido de que la guerra comenzó —o, al menos, entró en una nueva fase más cruenta y sistemática— cuando las comunidades sedentarias comenzaron a competir por el control de los recursos.
Sin embargo parece que la guerra organizada entre comunidades debió de ser realmente mucho más antigua. En los años setenta, la primatóloga Jane Goodall observó guerras entre grupos de chimpancés en los bosques de Gabón, en las que luchaban con especial encarnizamiento para eliminar a los «grupos disidentes» que se habían independizado de sus comunidades de origen. Es posible que conflictos similares impulsaran a los primeros grupos disidentes de humanos a emigrar en busca de lugares seguros. Es una suposición estimulante, pero, aun en el caso de que fuera probada, presentaría nuevas dificultades: ¿qué conflictos provocaron la guerra hace cien mil años? ¿De nuevo una población rebelde? ¿O debemos volver a las especulaciones sobre la competencia creciente debida a una supuesta disminución de los alimentos disponibles, o a las aseveraciones sobre la ubicuidad de la agresividad «animal»? [21]
La población de la Tierra fue un proceso tan largo que puede suponerse sin miedo a equivocarse que tuvo múltiples causas, combinadas de formas distintas en los distintos lugares y épocas. Algunas migraciones fueron seguramente sui generis: sucesos únicos, sin relación con las causas habituales. Debido a nuestra visión actual de los pioneros como revolucionarios y de los colonos como innovadores, probablemente subestimamos el papel del conservadurismo a la hora de impulsar a algunas comunidades a desplazarse. Entre las migraciones recientes y documentadas se cuentan las de grupos religiosos y minorías ideológicas —desde los Amish en los Apalaches hasta los Nazis en el Chaco— que se arriesgaron a desplazarse a un nuevo entorno para poder conservar su antiguo modo de vida. Me gusta imaginar a los primeros «fugitivos» que colonizaron Australia como los inadaptados de la sociedad de hace cincuenta mil años, que optaron por abandonar un mundo en transformación para asentarse en un nuevo continente, donde podrían mantener su modo de vida tradicional. En términos generales, si los hombres se han desplazado a nuevos entornos, tiene que haber sido a causa de la atracción, y no del rechazo: no por la escasez de alimentos en su lugar de origen, sino por la abundancia de recursos en otras tierras. La era de las oportunidades coincidió —y tal vez fue causada por— un cambio climático global.
2. Aquí está el vendedor de hielo
Fuera cual fuera su causa, la expansión por la Tierra abarcó el período de cambio climático más convulso que ha conocido el Homo sapiens antes de la época actual. Las fases de enfriamiento y de calentamiento del planeta se suceden regularmente y en todo momento se está produciendo una u otra. Aproximadamente cada 100.000 años la órbita de la Tierra experimenta una distorsión, que aleja al hemisferio norte del Sol. A intervalos más frecuentes, y bastante irregulares, el planeta se inclina y se balancea sobre su eje. Cuando estos dos fenómenos coinciden, las temperaturas cambian drásticamente. Entonces se producen las glaciaciones. Una gran bajada de las temperaturas comenzó hace unos 150.000 años, coincidiendo aproximadamente con el inicio de las grandes migraciones por todo el planeta, como si los humanos no sólo hubieran aceptado la llegada del frío, sino que hubieran salido en su busca. Pensamos que el calentamiento global es un fenómeno actual, y de hecho lo es. Pero el calentamiento particularmente intenso que se está produciendo hoy en día no es más que la fase más marcada de un proceso que se viene desarrollando, con interrupciones esporádicas y breves retrocesos, desde la última glaciación, de la que el planeta comenzó a emerger hace unos quince mil años.
De hecho los climas fríos se adecuaban a las necesidades de los hombres de la época. El cuerpo humano es débil y, en comparación con la mayoría de predadores y competidores de nuestros ancestros, mal preparado para la supervivencia. Repetimos: somos lentos, débiles, con dientes poco afilados, uñas cortas y un sistema digestivo melindroso. La mayor parte de nuestras ventajas evolutivas son mentales: físicamente, somos una especie desaventajada —los tullidos de la naturaleza—. Existen, sin embargo, dos aspectos importantes en los que el físico humano destaca por encima de los demás en tiempos de grandes cambios climáticos.
En primer lugar, nuestro organismo puede adaptarse a varios climas. Con la excepción de los microorganismos que infestan nuestro cuerpo y nos acompañan dondequiera que vayamos, y de los zorros, que se encuentran en hábitats prácticamente de cualquier clase, poseemos los cuerpos más adaptables al entorno de la creación. En principio, esto brindó a los hombres la posibilidad de explorar rutas migratorias a través de distintas áreas climáticas, incluso en períodos de variaciones medioambientales bruscas e intensas.
Nuestra segunda gran ventaja ya estaba plenamente desarrollada y fue muy explotada en la sabana natal de nuestros ancestros: nuestra relativa capacidad para lanzar proyectiles. Otros primates también lanzan objetos, pero raramente dan en el blanco. La coordinación entre el ojo y el brazo humanos permitió a nuestros ancestros desarrollar el uso de los proyectiles como medio para matar a las especies competidoras demasiado veloces para poderlas perseguir o demasiado grandes y fuertes para vencerlas cuerpo a cuerpo. Debe decirse que los proyectiles no eran el método favorito de los cazadores en la época de la glaciación. La estrategia más sencilla y productiva consistía en conducir a las manadas de grandes cuadrúpedos hasta un despeñadero, donde, hasta el día de hoy, los huesos de hecatombes demasiado numerosos para comer a todas las víctimas restan como muestra del derroche mortífero de los cazadores. Pero allí donde no había despeñaderos, la mejor alternativa era servirse de un río, un lago o una ciénaga para atrapar a los animales: entonces, la destreza con las lanzas era de gran ayuda. En cualquier caso, los proyectiles eran siempre útiles para defenderse, o para alejar a los carroñeros del escenario de una matanza.
La combinación de estos dos rasgos —la adaptabilidad climática y la destreza con los proyectiles— condujo a las comunidades humanas hacia el límite de la zona helada. El frío no era simplemente una condición climática tolerable: era el entorno idóneo para los cazadores provistos de lanzas, que podían capturar grandes animales. Cuanto más grande era un animal, mayor era la recompensa: costaba menos esfuerzo relativamente conducir a un mamut hasta un despeñadero que acechar a una presa más pequeña y más ágil, y se obtenía mucha más comida. Además, en términos generales, cuánto más frío es el clima mayores son las reservas de grasa de los animales. Y la grasa —aunque injustamente menospreciada por los dietistas actuales— ha sido, a lo largo de la historia, el alimento más preciado por los hombres, por ser una fuente de energía muy concentrada.
La vida era próspera en las cercanías del límite de la zona helada, y cuando el hielo se retiraba, los hombres lo seguían. El extremo norte de la península Escandinava ya había sido repoblado hace más de once mil años. Incluso zonas elevadas aparentemente marginales fueron colonizadas hacia el 7.000 a. C. Los bosques progresaban a medida que el hielo se retiraba hacia el norte. Los abedules, con su predilección por las zonas frías, ocuparon grandes extensiones de terreno hace unos once mil años. Los robles estaban tan extendidos hace siete mil años como lo están ahora.[22]Para las especies poco adaptadas a ellos, los bosques eran un entorno más duro que la tundra: el desplazamiento de los cazadores de renos hacia el norte explica la prontitud con que fueron pobladas las zonas que el deshielo dejaba al descubierto.
Entretanto, tras la frontera climática, los entornos se diversificaban y se multiplicaban las especies. La retirada del hielo dejó algunas de las zonas más aptas para la vida humana: climas temperados, suelos fértiles, ríos navegables y montes ricos en mena. La abundancia de la época es visible en los muladares del sur de Francia, de entre diez y veinte mil años de antigüedad, donde se halla un número creciente de huesos de ciervo, de cerdo, de uro y de alce; también puede apreciarse en los asentamientos de comunidades recolectoras que se desarrollaron un poco más tarde en el Creciente Fértil, y en partes de California y de Japón, donde los bosques eran lo bastante abundantes en nueces, bellotas y hierbas comestibles para sustentar la vida. Con la diversificación de los distintos hábitats, los emigrantes partieron en todas direcciones. Esto acusó la divergencia cultural, puesto que cada cultura se adaptaba a su entorno.
Pese a todo lo dicho, las migraciones que poblaron las Américas siguen siendo difíciles de explicar. La versión largamente aceptada era que hacia el final de la glaciación, cuando el fondo del mar seguía al descubierto en lo que hoy en día es el estrecho de Bering, una raza de cazadores lo cruzó desde Asia y se expandió rápidamente por el hemisferio. Pero, a pesar de que la arqueología en América se halla todavía en sus comienzos, los restos hallados hasta el momento hacen que ese mito sea insostenible. Existen tantos yacimientos, distribuidos desde el Yukón hasta Uruguay y desde las cercanías del estrecho de Bering hasta la orilla del canal del Beagle, en un período tan largo, en tantos contextos estratigráficos distintos, con una diversidad cultural tan amplia, que se impone la siguiente conclusión: los colonizadores llegaron en varios momentos distintos, e importaron diferentes culturas. Algunos de ellos llegaron, sin duda, por el brazo de tierra que comunicaba con Asia; otros probablemente lo hicieron por mar.
No existe ninguna prueba generalmente aceptada de que en ese hemisferio hubiera asentamientos habitados de más de unos quince mil años de antigüedad; y, sorprendentemente, algunos de los primeros yacimientos que se conocen se hallan en lo que actualmente es el este de los Estados Unidos, entre los ríos Ohio y Savannah.[23]Hace unos 12.500 años, una comunidad de cazadores de mastodontes vivía en Monte Verde, Chile, en un habitáculo de madera, cubierto de pieles, de unos seis metros de largo. Despedazaban a los mastodontes y traían sal de la costa y hierbas de las montañas, en un radio de unos sesenta kilómetros. Pedazos de algas a medio masticar muestran todavía hoy la marca de sus dientes. Las huellas de un chico se han conservado en el barro del fondo de un hoyo.[24]Si esa gente emigró hasta el cono sur desde el Puente de Beringia, sería maravilloso conocer su historia: la colonización a través de tantas zonas climáticas distintas, con la subsiguiente adaptación a tantos entornos nuevos a lo largo del camino, es un caso raro.
Sintetizando las distintas pruebas y razonamientos, obtenemos un esquema explicativo razonable del proceso de población del planeta. Comenzó en una época de un intenso enfriamiento global, cuando algunos grupos de humanos abandonaron la sabana y se desplazaron por la costa, unas veces por tierra y otras por mar, manteniéndose cerca de las abundantes fuentes de comida que representaban las lagunas y las charcas entre las rocas. Descubrieron los alimentos disponibles en las estepas frías, la tundra y el límite de la zona helada. Cuando tras el punto culminante del proceso de enfriamiento, el casquete de hielo comenzó a retirarse hacia el norte, algunos hombres lo siguieron. Los grupos migratorios, según parece, eran doblemente dinámicos: no solamente móviles por la geografía, sino también sometidos a cambios sociales —escisiones violentas por una parte, pero también formas compartidas y constructivas de organizar la vida—. Los restos que han llegado hasta nosotros apenas arrojan luz a este respecto, pero podemos realizar algunas suposiciones basándonos en la información global disponible. Las crisis y las nuevas oportunidades debieron propiciar cambios de liderazgo. Los líderes de las secesiones partieron hacia nuevos territorios. La exploración del terreno fue probablemente una de las funciones de un nuevo tipo de jefes, a quienes el cambio climático confirió una gran importancia.
La divergencia cultural continuó incluso después de que cesaran las migraciones. En cierto sentido, se agudizó cuando la población comenzó a asentarse en comunidades sedentarias, puesto que hasta entonces gran parte de la cultura era compartida incluso entre los grupos más dispersos: todos tenían una economía basada en la caza y la recolección y, en consecuencia, dietas y hábitos alimentarios similares, parecidos avances técnicos y, por lo que sabemos a partir de los datos de la arqueología cognitiva, el mismo tipo de vida espiritual, basada probablemente en el chamanismo y en el culto a figuras femeninas divinas y fértiles. Pensamos que la uniformidad cultural de alcance planetario es un fenómeno nuevo de la era de la globalización. Nada más lejos de la realidad: la gran era de la cultura global —la época más «globalizada» de la historia— se dio en la Edad de Piedra. Al fin de ese período, el proceso de diversificación se aceleró. Cuando algunas comunidades comenzaron a sustituir la caza y la recolección por la agricultura y la ganadería, y abandonaron el nomadismo en favor de la vida en poblados, aparecieron las diferencias culturales más marcadas que ninguna especie haya llegado a desarrollar.
3. Los comienzos de la convergencia
Así que la observadora cósmica —si mi intuición de su pensamiento es correcta— tendría razón. El proceso de divergencia domina la mayor parte del pasado de la humanidad. Pero no es así como la mayoría de la gente ve la historia, ni tampoco, sin duda, como la escriben los historiadores. Estamos claramente mucho más interesados en la historia de la convergencia que en la de la divergencia. Vivimos en la era de la convergencia —una época extraña en el panorama global de la historia— porque participamos del proceso de globalización. Nuestras sociedades se solapan y se interrelacionan, se influencian mutuamente a toda prisa y con gran celo. Nuestra economía global y nuestras redes de la información distribuyen formas análogas de la cultura por todo el mundo.
Pero aquí no se trata solamente de explicar el proceso de la «occidentalización», o el triunfo a nivel mundial del consumismo, el individualismo, el capitalismo y la democracia, o el éxito del soft power americano, o el poder global de las grandes empresas, o la «McDonaldización» y «Coca-colonización» —aunque todos estos fenómenos tienen una enorme importancia a la hora de hacer que cualquier parte del planeta le resulte familiar a cualquiera y de recubrir nuestro mundo plural con una capa superficial de cultura común. Los síntomas de la convergencia condicionan el mundo de un modo aún más profundo. Las últimas culturas cazadoras-recolectoras están desapareciendo. Unas pocas religiones de alcance universal se reparten la fe de la mayoría de los habitantes del planeta, y el diálogo «interconfesional» las hace cada vez más parecidas. Las lenguas mueren, los dialectos desaparecen. El inglés, junto, tal vez, a unas pocas «lenguas secundarias» importantes, se ha convertido en la lengua franca global. El medioambiente se está modificando en el sentido de que gradualmente se cultivan y se consumen los mismos alimentos básicos, o muy similares, en todas las regiones del planeta.
El estado actual del mundo a este respecto —la intensidad y el carácter global de los intercambios culturales— tiene un amplio fundamento, un origen remoto y una larga prehistoria. La convergencia es un fenómeno casi tan antiguo como la divergencia, puesto que podemos estar prácticamente seguros de que tan pronto como las sociedades se hubieron separado comenzaron a tender puentes hacia el exterior y a establecer contacto con las comunidades vecinas; tan pronto como desarrollaron diferencias culturales, se especializaron en unas técnicas determinadas, que luego podían venderse a los demás; tan pronto como se adaptaron a su nuevo entorno, se convirtieron en proveedores potenciales de productos desconocidos para los habitantes de otras áreas climáticas.
Hoy en día la convergencia es intensa (aunque sería precipitado suponer que la divergencia ha terminado, o que uno y otro proceso no pueden producirse simultáneamente, a niveles y de modos distintos). Durante aproximadamente los últimos quinientos años —un lapso demasiado breve, por el momento, para que la observadora cósmica le preste atención— el proceso de convergencia ha tenido un papel relevante. La exploración enlazó las distintas partes del mundo mediante rutas de contacto. Eso abrió el camino a la emigración, el comercio y el intercambio cultural masivos. Así que sabemos mucho más de la convergencia que de la divergencia. En el último medio milenio aproximadamente —el período en el cual, debido al ritmo del crecimiento demográfico global, han vivido la mayoría de los seres humanos— gran parte de la población ha vivido ese proceso. Debido al interés suscitado por el origen y los fundamentos de la convergencia cultural, podemos comenzar a trazar la historia de este fenómeno, retrocediendo a un pasado remoto. Para reconstruir el comienzo de esta historia, la imaginación debe llenar los vacíos que dejan los datos. La apertura de las rutas de comunicación entre distintas culturas se convirtió en una actividad importante, y tal vez, hasta cierto punto, especializada, cuando las comunidades necesitaron establecer contacto con los vecinos de otros hábitats para conseguir productos de los que no disponían en su propio territorio. El primer comercio de larga distancia que existió fue el de productos de lujo: no tenía sentido que los hombres se asentaran en lugares donde no podían cubrir sus necesidades básicas. Los objetos mágicos —el ocre rojo y el fuego— fueron probablemente los primeros productos del comercio. En algunas culturas, el fuego era algo demasiado sagrado para encenderlo en cualquier parte: debía obtenerse en lugares lejanos y transportarlo sin que se apagara hasta allí donde fuera necesario. Incluso las sociedades materialistas modernas mantienen reminiscencias de este antiguo prejuicio, cuando transportan la «llama olímpica» o prenden llamas «eternas» consagradas a las víctimas de las guerras. En el pasado, algunas comunidades aborígenes australianas insistían en obtener el fuego de las tribus vecinas, no porque no fueran capaces de encenderlo por sí mismas, sino porque su tradición prohibía tal sacrilegio. El ocre era considerado en muchas regiones, tal vez universalmente, una materia mágica, y se usaba como ofrenda sagrada en los entierros de hace cuarenta mil años —incluidos algunos de los entierros más antiguos en los que se han hallado bienes en el interior de las tumbas. Algunas de estas ofrendas fueron depositadas a cientos de kilómetros de las minas de donde se extrajeron, y por lo tanto es probable que fueran obtenidas mediante uno de los más antiguos intercambios comerciales del mundo. Los siguientes productos en ser objeto de mercadeo fueron los ungüentos, las sustancias aromáticas y los adornos personales.
No es extraño, si se piensa en ello, que los productos de lujo predominaran en el comercio temprano. La antropóloga norteamericana Mary W. Helms ha reunido una serie fascinante de pruebas sobre el modo en que los hombres valoran lo exótico.[25]Tal aprecio parece ser un ejemplo de esta especie rara: los rasgos universales de las culturas humanas. El valor de los objetos aumenta cuanta más distancia recorren. Según el mismo estudio, las personas, igual que los objetos, son más valoradas si han viajado mucho (aunque en algunas culturas esto puede tener connotaciones negativas por considerarse una amenaza o causar perplejidad). No podemos conocer la identidad de los primeros exploradores que abrieron las rutas de la convergencia, pero podemos tener la certeza razonable de que al menos algunos de ellos debieron de ser personas muy apreciadas: glorificadas por la distancia, convertidas en seres extraordinarios por la posesión de productos exóticos.
Con la aparición de las primeras poblaciones agrícolas y ganaderas conocidas, que se desarrollaron hace entre nueve y once mil años en la península de Anatolia y en el levante mediterráneo, comienzan a acumularse pruebas evidentes del esfuerzo por crear y mantener abiertas las rutas de comunicación entre comunidades muy alejadas. El rastro de la labor de estos exploradores puede hallarse en Çalalhüyuk, el más espectacular de esos asentamientos. Estaba situado en un llano aluvial, junto a la desembocadura del río Çarsamba a un lago que hoy en día ha desaparecido. Alimentados a base de trigo y legumbres, aquellos hombres construyeron una colmena de casas de ladrillos de barro de treinta y dos acres de extensión, unidas entre sí no por calles como las entendemos ahora, sino por pasarelas entre los techos planos de las viviendas. Çatalhüyuk gozaba de buenas comunicaciones con otros asentamientos. En ella se ha conservado una pintura mural de lo que podría ser una población similar, con la que presumiblemente la ligaban lazos comerciales y de lealtad. A Çatalhüyuk llegaron productos procedentes del mar Rojo y de la cordillera del Tauro. En otra pintura mural se identifica claramente la representación de una montaña: ésta podría considerarse tal vez el primer resto conocido de la crónica de un explorador. [26]
Incluso poblados anteriores, más pequeños que Çatalhüyuk pero de características similares, estaban comunicados con el relativamente lejano valle del Jordán, donde se concentraban otros asentamientos: poblaciones como Çayonu, cuyos habitantes construían pilas de cráneos y realizaban sacrificios sobre losas de piedra pulida. Intercambiando productos artesanales por materias primas, los habitantes se hicieron ricos, para el estándar de la época, con tesoros de espadas, espejos hechos de obsidiana y objetos elaborados con la técnica de fundición del cobre, que se fue desarrollando gradualmente.
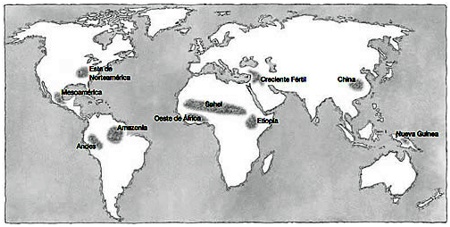
Aparición de las primeras poblaciones agrícolas y ganaderas, ca. 7000 - ca. 9000 a. C.
Los exploradores eran vectores: transportaban consigo la cultura. La agricultura, la ganadería y la vida sedentaria eran por sí mismas formas de cultura transferibles mediante el contacto humano.[28]Al este de Grecia existían asentamientos agrícolas y ganaderos en el séptimo milenio a. C., pero el oeste y el norte de Europa no conocieron esas formas de vida hasta que los bosques frondosos se despejaron y el paisaje se despejó, hace entre cinco y seis mil años. Parece ser (aunque las pruebas son escasas y están sujetas a múltiples interpretaciones) que los exploradores —ya fuera como invasores, colonizadores pacíficos o meros comerciantes— penetraron en este territorio cada vez más favorable desde el sureste. Trajeron con ellos sus herramientas para el trabajo en el campo y sus lenguas indoeuropeas —la familia de idiomas de la que desciende la mayor parte de las lenguas europeas actuales.
Migraciones similares extendieron probablemente la agricultura y la ganadería por varias regiones del centro de Asia, al sur de la zona esteparia. Estas actividades procedentes de los terrenos aluviales de Anatolia y del valle del Jordán colonizaron y transformaron cada zona de la región donde eran viables: los habitantes de algunos lugares de la región de los Zagros, con altitudes de más de seiscientos metros, sustituyeron las especies silvestres por cultivos hace ocho o nueve mil años. La parte sur del Turkmenistan tenía, en el período entre el séptimo y el cuarto milenio antes de la era cristiana, un clima más húmedo que el actual en términos generales, pero era ya una región de oasis dispersos, que hace unos seis mil años estaban comunicados entre sí por una red de canales de riego sugestivamente similares a otros, más antiguos, de zonas más occidentales. En el subcontinente indio no existió una fase intermedia entre la caza y la recolección y la agricultura y la ganadería, no hubo un período en el que los recolectores llevaran una vida sedentaria; de modo que la súbita aparición de poblaciones bien planificadas en el mismo período se debió probablemente a la influencia exterior. La ruta que siguieron los exploradores desde el suroeste de Asia puede seguirse por Baluchistán vía Mehrgarh, donde las marcas de cebada y de trigo sobre ladrillos de barro y los huesos de cabras domésticas prueban la existencia de un sistema agrícola de unos nueve mil años de antigüedad. [29]
En la mayor parte de América del Norte, el intercambio cultural fue lento: lo frenaron las barreras climáticas y topográficas. [30] Pero obviamente los exploradores debieron recorrerla de todos modos. La transmisión de la agricultura estuvo marcada por la extensión del maíz hacia el norte, desde su lugar de origen en Oaxaca, en el centro de México, pero éste fue un proceso lento, de varios milenios de duración, que necesitó el desarrollo sucesivo de distintas variedades de maíz, adaptadas a entornos muy diversos, a medida que ese cultivo atravesaba distintas zonas climáticas; entretanto, algunos pueblos de Norteamérica comenzaron a cultivar las especies autóctonas con semillas y raíces comestibles, como aguaturmas, girasoles y bayas. También en América del Sur es posible seguir la ruta por la que se extendió la técnica de la agricultura, desde o a través de las zonas más elevadas de los Andes hasta la parte norte de la depresión del Amazonas.
Al intentar explicar los comienzos de la agricultura en África, cuesta de creer que la aparición de un complejo agrícola en el Sáhara egipcio no guardara relación alguna con el que se desarrolló en el valle del Nilo hace unos nueve mil años, o que el cultivo de trigo en este valle fuera independiente de los cultivos similares del otro lado del istmo de Suez. Si tales relaciones existieron, los viajeros que cruzaban el desierto debieron contribuir a establecerlas. La extensión de la agricultura hacia el sur desde el África occidental, hace aproximadamente entre 4.500 y 2.500 años, tuvo lugar sin duda en el contexto de la migración, reconstruida a partir de datos arqueológicos y lingüísticos, de los pueblos de lenguas bantúes desde su tierra natal, en lo que hoy en día es el oeste de Camerún y Nigeria, hacia el sur, siguiendo la costa del Atlántico, y hacia el este, por el límite del Sáhara en expansión, hasta el valle del Nilo, desde donde giraron también hacia el sur.
El origen de la agricultura en las islas del Pacífico es objeto de un debate todavía por resolver. Concretamente, ignoramos cómo y cuándo llegó a ellas la batata —que, junto con el cerdo, es la base del sistema alimentario de la mayor parte de la región—. La explicación más ampliamente aceptada hasta el momento presenta la agricultura del lugar como el producto de la influencia de Nueva Guinea, sujeta a sucesivas adaptaciones durante su lenta propagación a través del océano, de la mano de emigrantes marítimos.
4. El enigma de los primeros mapas
Antes de que los hombres registraran sus rutas en los mapas, hemos inferido el alcance de las exploraciones a partir de la extensión del comercio y la propagación de la cultura. Aunque, por supuesto, los hombres trazaban mapas, incluso en el Neolítico. En el arte rupestre africano aparecen con frecuencia representaciones topográficas, sobre las que se disponen los animales, las personas y los habitáculos. Líneas y puntos representan las rutas seguidas por los chamanes en trance, guiando a los animales cautivos hacia el campamento, o viajando al mundo de los espíritus. Dispersos por el suroeste de Norteamérica se han hallado mapas de ríos y cordilleras, que supuestamente servían para localizar los terrenos de caza. Otros hallazgos han sido interpretados de forma convincente como mapas de estrellas o representaciones de fenómenos celestes. En algunas de las culturas más antiguas del mundo se han hallado planos de los núcleos habitados y mapas donde se indican los cementerios y los lugares sagrados.
Es tentador inferir que probablemente los primeros mapas no estaban destinados a registrar rutas. Una pista de cómo debieron de ser en su origen es el tipo de mapas que más extendido está actualmente en las distintas culturas del mundo. Si los diagramas cósmicos —representaciones del orden divino del Universo— pueden considerarse mapas, son los más abundantes dentro de su categoría. Los Dogón del África Central, por ejemplo, representan el Universo como una criatura en forma de hormiga, cuya cabeza, en forma de placenta, simboliza el cielo y cuyas piernas simbolizan la Tierra. [31] En algunas regiones del Congo y de Angola, un diagrama cósmico de cuatro partes —en forma de cruz o de rombo, con soles en los extremos— aparece en muchos objetos fúnebres y de culto. [32] En el Asia Central y en China, petroglifos que se remontan al tercer milenio a. C. han sido interpretados de forma plausible como símbolos cosmográficos.
Tras los diagramas cósmicos, la siguiente clase de mapas más difundida son las representaciones esquemáticas del mundo. El intento más antiguo que se conoce de representar el mundo en su globalidad fue pintado, hace tal vez siete u ocho mil años, en la pared de una cueva en Jaora, en Madhya Pradesh. Alrededor de un círculo central vacío, formas complejas —cenefas, zigzags, rombos, escamas— se distribuyen en anchas bandas verticales, como la piel escamosa de un animal puesta a secar. [33] A lo largo de una de las bandas aparecen plantas acuáticas y peces, junto a otras dos hay pájaros acuáticos que parecen patos. Otros pájaros se acercan volando a la pintura desde el exterior.
Es posible, por supuesto, que los exploradores compartieran la información sobre sus descubrimientos a través de mapas efímeros, dibujados en la tierra o compuestos con palos, semillas y guijarros. En muchas de las primeras crónicas europeas de viajes a África y a América se habla de mapas dibujados por los nativos en la arena, o trazados con paja, palos y guijarros: de hecho, los europeos no hubieran podido orientarse prácticamente en parte alguna de esos continentes sin esa clase de ayuda local. Para quienes ya conocían las rutas, en cambio, esos métodos para transferir sus conocimientos no debían de ser otra cosa que una forma excepcional de ayudar a los no iniciados. La forma más simple de recordar las rutas era guardarlas en la propia memoria, acaso con la ayuda de puntos de referencia sobre el terreno y en el cielo, de cantos y versos, de rituales y gestos. Todavía en la actualidad, el ritual de iniciación de los Luba del Congo requiere que el candidato aprenda la situación de los poblados, los lugares de culto y los ríos con la ayuda de mapas dibujados en un muro.[34]Los navegantes de la isla Carolina de los siglos XVIII y XIX recordaban un mapa del cielo con la ayuda de una canción: la llamaban «recogiendo el fruto del árbol del pan».

El Disco de Oro de Moordorf, posiblemente un mapa cosmológico, hallado cerca de Aurich, en Alemania. El continente central está rodeado por anillos concéntricos: el primero es un océano; el segundo, otro continente (con montañas); el tercero, otro océano, con islas representadas en forma de triángulos.
5. Comunicación entre civilizaciones
Hasta aquí, nuestra historia del descubrimiento de las rutas de la convergencia ha involucrado recorridos relativamente cortos, como los que comunicaban los primeros asentamientos agrícolas y ganaderos del Próximo Oriente, y expansiones culturales de largo alcance, pero lentas y progresivas, como la extensión de la agricultura y la ganadería hacia nuevos territorios desde los pocos puntos dispersos donde la agricultura se originó de forma independiente. La gran historia —la de cómo las civilizaciones aisladas entraron en contacto unas con otras— está aún por llegar. Ésta comienza con los intentos de expansión de las cuatro grandes civilizaciones de Eurasia y de África en el segundo milenio a. C.: las que ocuparon los valles del Nilo, del Tigris y el Éufrates, del Indo y del río Amarillo. Se intensifica en el primer milenio a. C., al establecerse los contactos a lo largo de Eurasia entre China, India, el Próximo Oriente y el Mediterráneo (las hazañas subsiguientes, que lograron la conexión con las civilizaciones del África subsahariana y de América, pertenecen a los capítulos posteriores).
Las ciudades del Indo mantenían a principios del segundo milenio contactos de largo alcance. Sus puestos militares en el exterior estaban situados claramente con vistas a favorecer el comercio —para atraer o para proteger los barcos y las caravanas que venían de tierras lejanas—. En Shortughal, lo que hoy en día es Afganistán, se comerciaba con lapislázuli y cobre. En la misma región, en Mundigak, donde se concentraban gran número de caravanas, tras unos muros imponentes con bastiones de sección cuadrada, las ruinas de una gran ciudadela parecen abalanzarse sobre el paisaje, mostrando hileras de pilastras redondas en los flancos— severamente erosionadas en la actualidad, pero todavía enormes —como las costillas de una bestia agazapada, observando atentamente el llano para proteger las rutas del comercio. El trazado de las ciudades del valle del Indo fue reproducido en el entorno completamente distinto del golfo de Cambay, en el puerto de Lothal. Desde allí, algunas de las rutas más largamente frecuentadas del mundo conectaban esta civilización con la de Mesopotamia, vía los reinos, muy desconocidos para nosotros, de las islas situadas enfrente de la costa arábiga. Es imposible identificar a los pioneros que abrieron aquellas rutas, puesto que los pueblos del Indo no nos han legado ningún documento descifrable y los de Mesopotamia registraron solamente las rutas locales y la llegada de los tributos desde no más allá del Tauro y las montañas de Irán. En cuanto a China, tan sólo las leyendas pueden dar cuenta de las exploraciones internas durante el segundo milenio a. C., que convirtieron la cuenca del río Amarillo en un estado cruzado en todas direcciones por vías y canales, y desplazaron gradualmente la frontera hacia el sur hasta sobrepasar el río Yangtsé. Las leyendas sobre Yu el Grande personifican ese proceso, presentándole como un emperador-ingeniero heroico, un escultor de los paisajes acorde a la tradición de los cuentos sobre gigantes. «Los caminos de Yu el Grande» fue el nombre que se dio más adelante a los mapas de China: se conserva un ejemplar con ese título que data de 1136.
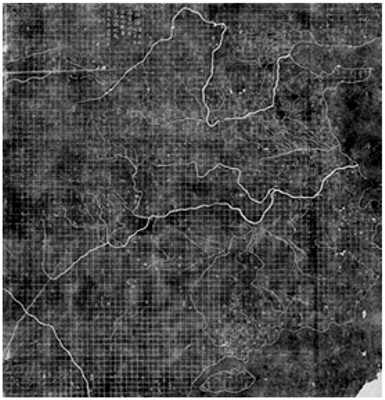
El Yu ji tu (Mapa de los caminos de Yu el Grande), calco del relieve sobre piedra de 1136 d. C. Muestra la cuadrícula utilizada por el cartógrafo chino, en la cual los ríos y la línea de la costa se reproducen con asombrosa precisión.
La exploración por parte de los egipcios de la zona del centro de África susceptible a la expansión imperial comenzó a mediados del tercer milenio a. C., cuando Harkhuf, a quien puede considerarse un especialista de la exploración, realizó tres expediciones. Regresó con «incienso, ébano, aceite aromático, colmillos, armas y otros objetos preciosos». El joven faraón Pepi quedó fascinado por el pigmeo cautivo que trajo Harkhuf, «que baila las danzas divinas de la tierra de los espíritus…». En una misiva al jefe de la expedición, le encomendó que le vigilara con el mayor celo: «inspecciónele diez veces cada noche. Porque su Majestad desea ver a este pigmeo más que todos los productos del Sinaí y de Punt».
El contacto y el comercio propiciaron la formación en Nubia de un estado a imitación del egipcio, más allá de la segunda catarata. A partir aproximadamente del 2000 a. C., Egipto intentó ganar la influencia y el control sobre éste, unas veces mediante la construcción de fortificaciones, otras por la invasión, otras desplazando sus frontera hacia el sur, hasta más allá de la tercera catarata. Finalmente, hacia 1500 a. C., Tutmosis I lanzó una campaña que cruzó la cuarta catarata, derrocó el estado entonces conocido como Kush y convirtió a Nubia en un territorio colonial. El Imperio egipcio sembró el territorio de fortificaciones y templos. El último templo, dedicado a Ramsés II y situado en Abu Simbel, fue la construcción más sobrecogedoramente monumental que erigieron los egipcios en dos mil años de historia. Sigue siendo desde entonces un símbolo de poder. Para que los egipcios abandonaran Nubia a finales del segundo milenio a. C., después de tantos esfuerzos y de haberle concedido tanto valor simbólico, la necesidad de recortar gastos debió de ser realmente imperiosa. [35]
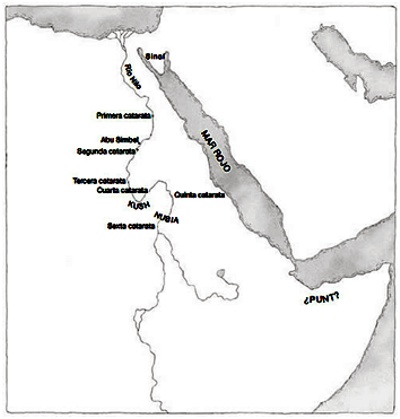
Exploración egipcia hacia el sur.
La ruta era un largo trayecto hacia el sur por el mar Rojo. Cualquier travesía a vela por ese mar tiende a ser lenta y azarosa, debido a las mutables condiciones meteorológicas. Los árboles de especias eran un bien relativamente poco voluminoso y de gran valor, pero los egipcios tenían que mandar cinco barcos poder conseguirlos, porque debían pagarlos con grandes cantidades de alimentos, algo que la sofisticada cultura egipcia producía en abundancia. Punt poseía todas las maravillas que registran los textos egipcios, pero Egipto ofrecía a cambio «todas las cosas buenas». El oro de Punt se medía con pesos en forma de toro, y los árboles de incienso eran trasplantados en macetas y cargados en los barcos. Los egipcios los pagaban con «pan, cerveza, vino, carne y fruta».
A menos que los textos egipcios idealicen los hechos —lo que podría bien ser—, las gentes de Punt se asombraron al ver aparecer a los exploradores. « ¿Cómo habéis llegado a estas tierras desconocidas por los hombres de Egipto?», se les hace preguntar, alzando las manos en ademán de sorpresa. « ¿Habéis descendido hasta aquí por los caminos del cielo? O acaso —añaden, como si eso fuera igualmente improbable—, ¿habéis viajado por mar?». Colón afirmó que los isleños que le recibieron al término de su primera travesía transatlántica usaron palabras y gestos similares. El hecho de que los anfitriones de los exploradores marítimos consideraran a sus visitantes como llegados del cielo es, de hecho, una afirmación tan extendida que resulta difícil de creer. [36]
Además de explorar el mar Rojo y el curso alto del Nilo, los viajeros egipcios abrieron también una red de nuevas rutas en el Mediterráneo oriental, que unían Creta con —por lo menos— las ciudades costeras de Oriente Próximo. Más allá del alcance de los navíos egipcios, las islas del Mediterráneo albergaron durante milenios culturas avezadas al mar, pero es imposible precisar el alcance de las rutas que seguían sus marineros. En el cuarto milenio a. C., Malta poseía las construcciones monumentales de piedra más antiguas del mundo; en otras islas del Mediterráneo occidental hubo, mil años después, elites que edificaron grandes tumbas con cámaras interiores. A finales del tercer milenio, las islas Cícladas albergaban una corte que nos ha legado pequeñas y lujosas muestras de su riqueza material: elegantes esculturas de arpistas, espejos con joyas incrustadas, bañeras. Creta, en el segundo milenio, estaba salpicada de ciudades dedicadas al comercio y de palacios que funcionaban como almacenes: los productos exóticos representados en algunas pinturas murales evidencian la existencia de un comercio con Egipto. Las ciudades del sur de Grecia comenzaron a crecer poco después, gracias al próspero comercio del ámbar del Báltico, que presumiblemente llegaba hasta ellas por las intermediaciones sucesivas de varios mercaderes. Algunos de sus edificios eran remarcablemente parecidos a las tumbas que en el noroeste de Europa —en la Bretaña y Gran Bretaña— ya contaban por entonces con miles de años de antigüedad. Es poco probable que en el segundo milenio a. C. algún explorador hubiera atravesado o rodeado toda Europa, desde Grecia hasta Bretaña y Escandinavia, pero no hay duda de que los comerciantes ya habían establecido una serie de rutas a través de todo el continente.
6. Del Mediterráneo al Atlántico
Avanzado el segundo milenio a. C., todas las grandes civilizaciones de Eurasia padecieron la extinción, el desplazamiento o la transformación. Las de Creta, el sur de Grecia y Anatolia se hundieron. El este del Mediterráneo entró en una «edad oscura», sin ningún documento escrito hasta el siglo VIII a. C. Las ciudades del Indo quedaron reducidas a polvo; cuando reaparecieron los núcleos civilizados en la región, en el siguiente milenio, lo hicieron muy lejos de su ubicación originaria, en el valle del Ganges y en lo que hoy en día es Sri Lanka. China fue conquistada por una dinastía de la periferia del área cultural del río Amarillo y, hacia el siglo VII a. C., ya se había disgregado en lo que los historiadores chinos llaman «los Estados Guerreros». Egipto, entretanto, sobrevivió apenas a las invasiones y migraciones, que hacia el siglo XIII a. C. destruyeron las ciudades de Oriente Próximo.
Sin embargo, una crónica de un importante viajero egipcio, datada en el 1075 a. C. y bastante fiable, da a entender que un nuevo mundo estaba emergiendo del caos reinante en ese tiempo. «Guiado —dice— solamente por la luz de las estrellas», Wenamun, embajador egipcio, cruzó «el Gran mar de Siria» de camino a la ciudad-estado de Biblos, situada en la costa de lo que hoy en día es el Líbano. Su misión: procurar a la flota egipcia madera procedente de los montes boscosos que se alinean ante esa costa.
Al llegar alquiló el alojamiento y construyó un altar dedicado a Amón, el dios que procuraba los oráculos a los faraones. Al principio, el rey Zeker Baal no quiso recibirle, afirmando que prefería reservar sus bosques para su propio uso. Mantuvo a Wenamun a la espera durante semanas. Cuando al fin, un anochecer, mandó una citación, se trataba presumiblemente de una estrategia para la negociación. La crónica de Wenamun, sin embargo, lo presenta como un repentino cambio de opinión, inducido por una revelación profética.
«Le hallé —dice Wenamun— sentado en su salón oficial, y cuando se giró de espalda a la ventana, las olas del Gran Mar de Siria rompían contra su nuca». El embajador reproduce palabra por palabra el diálogo que vino a continuación —alterado, sin duda, pero aun así revelador—. Los dos fingieron en defensa de sus intereses.
«He venido —comenzó Wenamun— en busca de la madera debida para la construcción del grande y augusto barco de Amón, rey de los dioses». Apeló a los precedentes del padre y el abuelo de Zeker Baal, que habían mandado madera a Egipto, pero al rey le ofendió la insinuación de que debía la madera como tributo.
«Lo hicieron como una transacción comercial —replicó—. Tendrá la madera cuando la pague». Tras discutir el precio, los negociadores se desafiaron mutuamente. «Si invoco en voz alta al Líbano que abre los cielos —afirmó Zeker Baal—, la madera se hundirá en el mar».
« ¡Falso! — replicó Wenamun—. No hay barco que no pertenezca a Amón. También el mar es suyo. Y este Líbano del cual afirmáis "es mío". Cumplid su voluntad y gozaréis de vida y de salud».
La retórica era impresionante. En la práctica, sin embargo, los egipcios tuvieron que pagar el precio fijado por Zeker Baal: cuatro «tinajas» de oro y cinco de plata, una cantidad no especificada de lino, quinientas pieles de buey, quinientas cuerdas, veinte sacos de lentejas y veinte cestas de pescado. «Y el gobernante quedó complacido y nos proporcionó trescientos hombres y trescientos bueyes. Y ellos talaron la madera, y dedicaron a ello todo el invierno, y la transportaron hasta el mar» [37].
El documento tiene un gran interés, no sólo por su viveza y dramatismo, superior al de muchas obras de ficción, y su hábil reproducción del diálogo, sino también por la imagen que ofrece del resurgimiento de las ciudades en la costa de lo que terminó llamándose Fenicia, y de la supervivencia o la recuperación de las antiguas rutas comerciales. La ciudad de Byblos, y otras que empezaron a florecer en Grecia a partir del siglo VIII, fueron la cuna de heroicos exploradores. No había alternativa: en las ciudades de Oriente Próximo el interior ofrecía pocas posibilidades, lo que limitaba a sus habitantes a acumular riqueza como comerciantes. Entretanto, «Grecia y la pobreza» eran, como se lamentaba el poeta, «hermanas» [38]. La mayor parte de las ciudades griegas dependían de los productos que manufacturaban —principalmente, el aceite de oliva y la cerámica— y necesitaban hallar un mercado adecuado. Desde ambas regiones, donde el exceso de población no podía asentarse debido a las constricciones económicas, se formaron muchas colonias esparcidas por el Mediterráneo.
Los mercaderes fenicios estuvieron presentes en el suroeste de España en la primera mitad del primer milenio a. C. Según la tradición griega, la colonia fenicia de Gadir, actualmente Cádiz, fue establecida antes del comienzo del milenio, pero es probable que la fecha real no fuera anterior al siglo IX a. C. [39] Las colonias griegas de la costa este de España aparecieron hacia el siglo VII a. C. Los nuevos comerciantes hallaron en la civilización rica en plata del lugar un mercado abierto a sus productos. Herodoto ofrece, en dos textos distintos, versiones opuestas del descubrimiento de Tartessos, en la costa atlántica del sur de Andalucía.
Un barco procedente de Samos, cuyo capitán era Coleos, se dirigía a Egipto, pero… fue arrastrado por el viento del este más allá de los Pilares de Hércules y por la divina providencia llegó a Tartessos. Ese mercado aún no había sido explotado en ese tiempo. Por eso, al regresar a su país, los hombres de Samos habían sacado más provecho de sus mercancías que ningún otro griego que conozcamos, excepto Sóstrato de Egina —nadie puede compararse con él.
La otra versión de Herodoto es todavía más rica en cuanto al contexto histórico y a los detalles circunstanciales.
Los foceanos fueron los primeros griegos en realizar largos viajes por mar. Fueron ellos quienes descubrieron el mar Adriático y el Tirreno e Iberia y Tartessos, navegando no en barcos de mercancías, sino en naves de cincuenta remos. Cuando llegaron a Tartessos, establecieron una buena relación con el rey de los tartesios, llamado Argantonio. Éste gobernó Tartessos durante ocho años y vivió ciento veinte. Hasta tal punto ganaron los foceanos la confianza del monarca, que éste les rogó que abandonaran Jonia y se instalaran en sus tierras, en el lugar que prefirieran; como no pudo persuadirles, y al contarle ellos cómo estaba creciendo el poder de los persas, les ofreció el dinero para construir una muralla alrededor de la ciudad. Se lo entregó sin pedirles nada a cambio. [40]
En otras palabras, las relaciones entre Fócida y Tartessos estaban bien establecidas a mediados del siglo VI a. C. —aproximadamente una generación después del asentamiento de las primeras colonias en Cataluña—. Tal vez se apeló a los subsidios de los tartesios como una explicación legendaria de la solidez de la famosa muralla, que resistió el sitio de Ciro el Grande en 546 a. C. El interés del rey en la formación de una colonia griega en sus costas puede deberse a su deseo de contrarrestar el monopolio de los fenicios y de fortalecer sus defensas frente a ellos, o frente a un ataque procedente del interior. Puede explicarse también por su deseo de atraer a barcos y hombres de negocios que estimularan la actividad comercial.
Tartessos, en la costa del Atlántico, era una parada en el camino hacia otros mercados y otras fuentes de riqueza. Las rutas comerciales de los pioneros fenicios y griegos se dirigieron desde las Columnas de Hércules hacia el norte, hasta las islas Británicas, ricas en estaño. Sus colonias eran estaciones intermedias en el establecimiento de una nueva economía —permitieron que los bienes, las personas y las ideas superaran la fuerte división entre la Europa del Mediterráneo y la del Atlántico—. En el siglo IV a. C., existían en la colonia griega de lo que hoy en día es Marsella descripciones fiables de las rutas hasta las islas Shetland y Elba. También en algunas partes del océano Índico se daba ya el comercio de larga distancia.
A finales de ese mismo siglo, un viajero, que en principio no era un comerciante sino un investigador científico desinteresado, realizó desde Marsella un viaje, que se halla bien documentado, con la intención, según parece, de explorar los mercados del norte de Europa. Probablemente, en lugar de rodear la península Ibérica por mar, Piteas tomó la ruta directa, por tierra, desde su ciudad natal hasta el Atlántico, remontando el curso del río Aude, y siguiendo después los del Garona y el Gironda. Aunque tan sólo se conservan algunos fragmentos de su crónica del viaje, copiados posteriormente por otras manos, algunos de los descubrimientos que en ella se describen son fácilmente identificables. Llegó a Bretaña —un enorme saliente como muchos promontorios que se proyectan hacia el Atlántico—. Estuvo en la región rica en estaño que hoy en día conocemos como Cornwall y escribió algunas observaciones —no necesariamente de primera mano— sobre el comercio del ámbar en Escandinavia. Explicó que Gran Bretaña estaba rodeada de numerosas islas, de las que mencionó las Orcadas, las Hébridas, Anglesey, las islas de Man y de Wight y otros grupos que podrían ser las Shetland y las Sorlingas: parece que navegó hacia el norte, entre Gran Bretaña e Irlanda, en busca de la tierra más septentrional que pudiera alcanzar. Describió Gran Bretaña como aproximadamente triangular e intentó hacer una estimación de sus dimensiones. Se maravilló ante las mareas. Durante la ruta, realizó observaciones con un gnomon con la intención de determinar la latitud. Describió la posición relativa entre las Guardas y la Estrella Polar.
¿Hasta dónde llegó? El lugar más septentrional que alcanzó lo llamó «Tule». El documento más cercano a sus propias palabras es una cita en un texto de mediados del siglo I a. C.: «En las observaciones recogidas por él en En el océano, dice: "Los bárbaros nos señalaron en varias ocasiones el lugar donde se pone el sol. Porque ocurre que en esas regiones la noche es muy corta: dos horas en unas, tres en otras, de modo que después de la puesta, aunque sólo haya pasado un breve lapso, el sol comienza a salir de nuevo"» [41]. Por lo menos llegó lo bastante al norte como para obtener este tipo de información de la población local.
Pasado el estrecho de Gibraltar, además de navegar hacia el norte, era posible también avanzar hacia el sur, por el Atlántico africano, en busca del comercio del oro, que, según Herodoto, se practicaba en la costa del Sáhara por el método del «comercio mudo»: los mercaderes descargaban sus mercancías en la playa, se retiraban, y volvían más tarde a recoger el oro que los nativos dejaban a cambio. Herodoto registra un viaje realizado por fenicios, comisionado por un faraón egipcio, aproximadamente en la transición entre los siglos VII y VI a. C., desde el mar Rojo hacia el océano Índico.
«Cuando llegó el otoño se dirigieron a tierra, dondequiera que estuvieran, sembraron trigo en una extensión de terreno y esperaron que el grano estuviera maduro para cosecharlo. Tras repetir el proceso, retomaron el viaje; y de este modo resultó que habían pasado dos años completos, y no fue hasta el tercero cuando ganaron las Columnas de Hércules y pudieron regresar a su tierra. A su llegada declararon —por mi parte, no les creo, pero tal vez otros lo hagan— que al rodear Libia tenían el sol a su derecha. De este modo fue descubierta por primera vez la extensión de Libia» [42].
Probablemente hacia finales del siglo V, un aventurero cartaginés dejó una texto que daba fe de un viaje extraordinariamente ambicioso por la costa africana. Ese texto se ha conservado solamente en una versión fruto de muchas copias y, en consecuencia, muy confusa. Pero de ella pueden obtenerse las líneas generales de una historia verosímil. Tras haber hallado una serie de asentamientos comerciales a lo largo de la costa, Hanno llegó a una tierra de elefantes, y luego a otra de cocodrilos e hipopótamos. En un lugar donde las lenguas de lava de un volcán alcanzaban el mar, cazó bestias «con cuerpos peludos, que nuestros intérpretes llamaban gorilas». Si estas explicaciones son ciertas, los exploradores debieron llegar hasta Sierra Leona y vieron tal vez el monte Camerún.
Aproximadamente en la misma época, algunos datos fragmentarios recogidos por antiguos geógrafos y poetas en los cuadernos de bitácora hablan de otro cartaginés, Himilco, que realizó largas exploraciones por el Atlántico. Entre algunos elementos fantásticos e increíbles —monstruos y bajíos en medio del océano—, la descripción de grandes masas de algas y de latitudes donde no sopla el viento hacen pensar en el mar de los Sargazos y en el Frente Intertropical. Tal vez el viaje de Himilco fuera una ficción, pero el conocimiento del Atlántico Medio que poseían los cartagineses parecía basado en la experiencia directa. [43]
La exploración alimentó la cosmografía. Los geógrafos griegos fueron construyendo gradualmente una imagen del mundo. El primer mapa griego del mundo que ha llegado hasta nosotros sirvió como arma diplomática, exhibida en Mileto hacia el 500 a. C. en un intento de disuadir a los estados griegos de levantarse en armas contra Persia. Mostraba un mundo dominado por una gran Europa, rodeada de un África y un Asia diminutas. Proliferaron los mapas especulativos, a juzgar por el menosprecio de Herodoto por los «mapas del mundo trazados sin la guía del conocimiento». Pero la empresa resultaba irresistible, tanto por razones estratégicas como científicas. En el siglo IV a. C., la idea de Alejandro Magno de la conquista del mundo dependía de una visión global del orbe. Los sabios examinaban las descripciones de los marineros y las crónicas de viajeros como Piteas. Los trabajos geográficos y cartográficos de Egipto y Mesopotamia, que no han llegado hasta nosotros, les servían de base. Un mapa babilonio que sí se ha conservado, grabado sobre piedra, del 400 a. C. aproximadamente, muestra las posibilidades existentes: representa el Éufrates y nombra Babilonia, Asiria y Armenia. Hacia el 200 a. C., Eratóstenes, el bibliotecario de Alejandría, realizó su estimación asombrosamente precisa del tamaño del mundo, utilizando la sombra proyectada por un gnomon en dos puntos situados presumiblemente sobre el mismo meridiano para medir la distancia comprendida sobre la superficie de la Tierra en un grado de latitud. También realizó una estimación, aproximadamente correcta, de que el mundo conocido ocupaba solamente la tercera parte del globo. En el siglo II a. C., Ptolomeo propuso la construcción de un mapa del mundo a partir de un entramado de líneas de latitud y de longitud. La propuesta era prematura, puesto que la longitud tan sólo podía estimarse, en el mejor de los casos, de forma aproximada. Pero sirvió de estímulo a muchos esfuerzos en ese campo. [44]
Los vacíos del conocimiento se llenaron con atrevidas especulaciones. Herodoto consideraba el Asia Central una especie de país de los sueños del cual los viajeros sólo podían regresar como fantasmas. Estrabón, que en el siglo I a. C. se esforzó por reconstruir la imagen que Homero tenía del mundo, se burlaba de la preocupación de sus colegas geógrafos por las áreas remotas del Atlántico, donde, tal vez, una serie de nuevos mundos esperaban ser descubiertos. «No hay ninguna necesidad —afirmaba— de que los geógrafos se interesen por las regiones más allá de nuestro mundo habitado»[45]El misterio de lo que había más allá del Sáhara y, particularmente, la incógnita de dónde nacía el Nilo obsesionaron a los geógrafos griegos. Ptolomeo pensó que el océano Índico podía estar completamente rodeado de tierra. Mecenas, el consejero de Augusto —al menos según dicen las halagadoras especulaciones de su cliente, el poeta Horacio— estaba constantemente preocupado por lo que los chinos pudieran tener entre manos. [46].
7. Las Rutas de la Seda
No es probable que Mecenas estuviera realmente preocupado por los quehaceres de los chinos, pero ciertamente las rutas comerciales a través de Eurasia experimentaron un rápido desarrollo en ese tiempo, dotando a Roma y China de un conocimiento mutuo, si bien no de un contacto directo. El comercio en Eurasia puso de manifiesto disparidades entre la riqueza de los pueblos que contribuyeron a definir la historia de los dos milenios siguientes. Ya en el siglo I d. C., el geógrafo romano Plinio se preocupó por ello: la civilización romana producía muy pocos bienes que desearan los pueblos con los que mantenían relaciones comerciales. Las sedas que llegaban por tierra a través de Eurasia y las especies y perfumes de Arabia y el océano Índico eran productos apreciados universalmente. El único modo que tenía Europa de pagarlos era en efectivo. Hoy en día, llamaríamos a esto una balanza comercial negativa. El problema de compensarla —y en última instancia invertirla— se convirtió en una cuestión crucial en la historia de Occidente y, a más largo plazo, del mundo entero.
Las rutas marítimas han tenido una mayor importancia en la historia universal que las terrestres: permitían transportar más mercancías, de forma más rápida, con un coste menor y en más cantidad. Sin embargo, en la fase temprana del desarrollo de las comunicaciones a través de Eurasia, la mayor parte del comercio de larga distancia era a pequeña escala, con productos de alto valor y de tamaño reducido. Dependía de la «venta en mercados» —de la trasmisión a través de una serie de mercados y de intermediarios— y no de expediciones que atravesaran océanos y continentes enteros. En el Tiempo Axial, las rutas que cruzaban Eurasia por tierra fueron por lo menos tan importantes en la historia de los contactos culturales como las marítimas.
En la época de Plinio, este comercio era ya muy antiguo. Desde mediados del primer milenio a. C., aparecieron muestras de seda china en varios puntos de Europa, en Atenas, Budapest y en una serie de tumbas en el sur de Alemania y en Renania. A finales del milenio, ya puede reconstruirse la ruta de difusión de los productos manufacturados chinos, desde el Caspio hasta el mar Negro, y hacia los reinos ricos en oro que ocupaban por entonces la región suroeste de la estepa eurasiática. Entretanto, partiendo de Grecia, los ejércitos de Alejandro Magno habían usado los caminos reales de los persas para cruzar lo que hoy en día es Turquía e Irán, conquistar Egipto y Mesopotamia, alcanzar el golfo Pérsico y, en la culminación de su marcha hacia el este, llegar a la cordillera Pamir y cruzar el Indo. También los mercaderes hubieran podido usar esas rutas.
La primera prueba escrita de este comercio aparece en una crónica de Zhang Qian, un embajador chino que partió hacia Bactria —uno de los reinos dependientes de Grecia que Alejandro estableció en el Asia Central— en el 139 a. C. Su misión principal era, en primer lugar, buscar alianzas contra la amenaza de los pueblos imperialistas de la estepa, que asaltaban la frontera norte de China, y, en segundo lugar, conseguir para el ejército chino los mejores caballos, que se criaban en el corazón del Asia Central. Su viaje fue una de las mayores aventuras de la historia. Capturado en la ruta, permaneció prisionero de los pueblos de la estepa durante diez años, antes de poder escapar y continuar su labor, cruzando la cordillera Pamir y el río Oxus y regresando por el Tíbet, sin haber encontrado ningún aliado potencial. De nuevo fue capturado y de nuevo pudo escapar, y al fin llegó a su tierra, acompañado por una esposa de la estepa, tras una ausencia de doce años. Desde un punto de vista comercial, sus informes fueron altamente favorables. Los reinos más allá de la región Pamir tenían «ciudades, casas y mansiones como las chinas». En Ferghana, los caballos «sudaban sangre y descendían de la raza de los caballos celestiales». En Bactria vio telas chinas. «Al preguntar cómo habían obtenido aquellas cosas, las gentes le dijeron que sus mercaderes las compraban en la India, un país situado varios centenares de li hacia el sureste». En el tiempo de su misión, «productos extraños comenzaron a llegar» a China «de todas partes». [47]
En el 111 a. C. una guarnición china fundó el puesto militar de Dunhuang —nombre que significa «baliza ardiente»—, más allá del límite oeste del imperio, en la linde de una región desértica y montañosa. Aquélla era, según un poema inscrito en una de las cuevas donde se refugiaban los viajeros, «la garganta de Asia», donde «los caminos hacia el océano oeste» convergían como las venas en el cuello. Hoy en día les llamamos «Rutas de la Seda». Rodeaban el desierto de Taklamakán, bajo las montañas que lo limitan al norte y al sur. Era un trayecto terrible, amenazado, según los relatos chinos, por los gritos y los toques de tambor de los demonios —personificaciones de los feroces vientos—. Pero el desierto era tan duro que ni siquiera los bandidos se atrevían a cruzarlo, mientras que las montañas ofrecían cierta protección de los nómadas predadores que vivían tras ellas. Se tardaba treinta días en atravesar el Taklamakán —ciñéndose a sus límites, donde se recoge el agua que desciende de las montañas circundantes—. Más hacia el oeste, para llegar a los mercados del Asia Central o a la India, debía cruzarse algunas de las montañas más formidables del mundo.
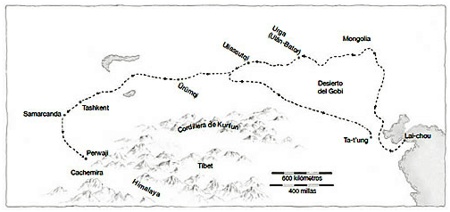
Ruta del embajador chino Zhang Qian.
En el 79 d. C., China mandó un emisario, Kan Ying, a Roma, pero éste dio media vuelta en el mar Negro, disuadido por los enemigos de Roma del lugar, que no deseaban que la misión se cumpliera. Le dijeron: «Si el embajador quiere olvidar su familia y su hogar, entonces puede embarcarse». Con los datos que pudo reunir, Kan mandó a su tierra un informe favorable sobre los romanos: «Las gentes tienen un aire comparable al de los chinos… Comercian con la India y con Persia por mar». Esta tentativa fue lo más cerca que llegaron a estar los imperios romano y chino de establecer un contacto directo. [49]
8. Exploradores del Monzón
Kan tenía razón al afirmar que los mercaderes del mundo romano comerciaban por mar en el océano Índico. Gracias a las campañas de Alejando Magno los griegos descubrieron el atractivo de los mercados árabes y tuvieron acceso a la India —destinos exclusivos hasta entonces de los mercaderes persas—. Hacia finales del siglo VI a. C., reinaba en Persia Darío I, emperador entusiasta de la exploración. Ordenó el reconocimiento de los mares desde Suez hasta el Indo. Esta empresa aumentó probablemente la navegación por el mar Rojo, que era especialmente dura, debido a las rocas ocultas y las corrientes peligrosas. Uno de sus resultados fue el establecimiento de colonias penitenciarias en las islas del golfo Pérsico. Un canal construido entre Suez y el Nilo indica la existencia de un tráfico que podía beneficiarse de esa infraestructura, y que con ella debió de aumentar.
Antes de su muerte en el 323 a. C., Alejandro Magno envió expediciones navales para conocer de primera mano la ruta del mar Rojo hacia el océano Índico, y para llevar a cabo un reconocimiento del trayecto desde el golfo Pérsico hasta la desembocadura del Indo. A partir de entonces, los griegos comenzaron a recopilar sus propias informaciones y a elaborar derroteros y mapas de la costa del que ellos llamaban mar de Eritrea —el que en la nomenclatura moderna constituye, junto con el mar Rojo y el golfo Pérsico, el mar de Arabia. Algunos datos sobre la expedición por el mar Rojo fueron recogidos por Agatárquides de Cnido, probablemente en la segunda mitad del siglo II a. C. Otros textos, de los que se conservan fragmentos, describen expediciones que partieron de las colonias griegas de Egipto con el objeto de entrar en contacto con los mercados de elefantes y de sustancias aromáticas, o de cumplir alguna misión militar o naval. Plinio afirmó conocer la distancia que separaba Adén de la India. Los puertos del oeste de la India y de la práctica totalidad de la costa este de África fueron enumerados en El periplo del mar de Eritrea, una guía griega del océano Índico para uso de los mercaderes, que data probablemente de mediados del siglo I d. C. [50]
Arabia era, efectivamente, el vértice del comercio de larga distancia, el punto de conexión entre el área del Mediterráneo y la del océano Índico, además de un centro de producción de sustancias aromáticas y destinadas a la elaboración de cosméticos, especialmente el incienso, la mirra y un sustitutivo del cinamomo llamado casia. En su costa se alineaban puertos importantes. En Gerrha, por ejemplo, situada probablemente cerca del actual Al Jubayl, los comerciantes descargaban las manufacturas de la India. El puerto próximo de Tahj era también un buen lugar donde almacenar los productos importados, protegido por un muro de piedra tallada de más de dos kilómetros de circunferencia y de cuatro metros y medio de grosor. Desde Ma'in, en el sur de Arabia, un mercader proporcionaba incienso a los templos egipcios en el siglo III a. C.: lo sabemos porque murió en Egipto y en su sarcófago está grabada la historia de su vida. Las ciudades comerciales de Omán gozaban de un gran prestigio en los textos griegos y romanos de los siglos anterior y posterior al nacimiento de Cristo. Yemen era una tierra tan rica en especias que se decía que sus habitantes «quemaban casia y cinamomo para acompañar sus quehaceres cotidianos». El autor de un texto del siglo II d. C. opinaba que «ninguna nación parece más rica que la de los sabaeanos y los gerrhanos, que manejan cualquier mercancía que pueda ser transportada desde Europa y Asia. Son ellos quienes han convertido Siria en una tierra rica en oro y quienes han proporcionado un comercio próspero y mil cosas más a los negociantes de la costa mediterránea de Oriente Próximo». La situación privilegiada de Arabia y sus prósperas ciudades portuarias explican que Alejandro Magno, quien aspiró a dominar el mundo, expresara en su lecho de muerte el deseo de conquistarla. [51]
El desarrollo de las rutas por el mar de Arabia contribuyó a la aparición de una red de comunicaciones marítimas mucho mayor, que unía casi toda la costa de Asia y gran parte de la costa este de África. Los mapas del mundo trazados por los geógrafos hindúes de la época ofrecen algunas pistas sobre las exploraciones que se llevaron a cabo. Debe decirse que esos mapas parecen diseñados por mentes que nunca hubieran salido de casa. Cuatro continentes —siete a partir del siglo II a. C. — se distribuyen radialmente desde un centro montañoso. Entre anillos de roca concéntricos, se suceden siete mares, que contienen respectivamente sal, jugo de caña de azúcar, vino, manteca clarificada, cuajada, leche y agua. De esta cosmografía formal y sagrada no debe deducirse, sin embargo, que los hindúes de la época desconocieran el planeta. Eso sería como inferir del plano del metro que los londinenses son incapaces de construir ferrocarriles.
La conocida representación del mundo de la época posvédica, el «Mundo de Cuatro Continentes», parece reflejar, sin embargo, un hecho real: la imagen de un mundo centrado en el Himalaya. Cuatro «islas-continente» divergen de un centro montañoso, el Meru, o Sineru, al que rodean siete círculos de roca concéntricos. El mayor continente, situado al sur, es el Jambu-Dvipa, donde se halla la mayor parte de la India. Al este se encuentra Bhadrava, en el que probablemente se pretende incluir Nepal y una parte de Bihar. El continente norte, Uttara-Kuru, parece corresponder a Asia Central. El cuarto, situado al oeste, es el llamado Ketumala.
A partir del siglo II a. C., esta representación dio paso gradualmente a un «Mundo de Siete Continentes», aparentemente más alejado aún de la realidad. En él cada continente estaba rodeado por un mar distinto, que contenían respectivamente salmuera, jugo de caña de azúcar, vino, manteca clarificada, cuajada, leche y agua. Algunos detalles reflejan las descripciones de los exploradores. La adoración del sol que se atribuye a las gentes del continente rodeado de leche, llamado Saka, se parece al zoroastrismo de Irán, con sus ritos de bienvenida al amanecer. Kusa, en su océano de manteca, sugiere Etiopía. Ésta era esencialmente geografía budista. La de los autores jainistas era aún más imaginativa, y representaba el cosmos como una serie de pirámides truncadas. Los Jatakas están llenos de historias de navegación: del propio Buda pilotando un navío entre las estrellas, «conocedor del curso de los cuerpos luminosos celestes», familiarizado con las distintas partes del barco y con todas las señales que un marinero debe tener en cuenta, como los «peces, el color del agua, el resplandor de los fondos, los pájaros, las rocas». De este modo, «con su dominio del arte de llevar un barco mar adentro y devolverlo luego a puerto, ejercía la profesión de quien conduce a los mercaderes por mar hasta su destinación».
Tras las metáforas de estos mapas pueden detectarse las observaciones reales. El mundo se concentra alrededor de la gran cordillera del Himalaya, e incluye la representación de la India en forma triangular, como un pétalo, del cual cae Sri Lanka como una gota de rocío. El océano se divide en distintos mares; algunos son imaginarios o poco conocidos, pero otros incluyen la representación de las rutas reales hacia los destinos más concurridos y los centros del comercio. El mar de leche, por ejemplo, corresponde aproximadamente a lo que hoy en día conocemos como mar de Arabia, y contiene la ruta hasta Arabia y Persia. Por el mar de manteca se llega a Etiopía.
Los hindúes poseían una amplia experiencia de la navegación en estos mares. En los Jatakas aparecen narraciones de sus travesías marítimas que datan de finales del primer milenio a. C., tal vez del siglo tercero o segundo, historias reunidas acerca de Buda, guías sobre cómo lograr la iluminación. En ellas, poder pilotar una nave «a partir del conocimiento de las estrellas» es un don divino. Buda salva a los navegantes de unas hadas seductoras y caníbales en Sri Lanka. Improvisa un barco insumergible para un explorador piadoso. Un mercader de la ciudad de Benarés, siguiendo el consejo de un sabio iluminado, compra un barco a crédito y vende la carga con un beneficio de doscientas mil monedas de oro. Mani-mekhala, una divinidad protectora, salva a las víctimas de los naufragios que han combinado el comercio con la peregrinación «o que se distinguen por su virtud o por venerar a sus padres». [52] Estas historias son leyendas, pero las que han llegado hasta nosotros contienen tantos detalles prácticos que sólo pueden explicarse a partir de una experiencia real de la navegación. Leyendas similares aparecen en textos persas, como la historia de Jamshid, el héroe que es a la vez rey y constructor de barcos, y que atraviesa el océano «de una región a otra, con gran rapidez».
La larga tradición marinera existente en el océano Índico, y la intrepidez de sus navegantes, se explica por la regularidad del monzón. Por encima del ecuador, los vientos del noreste predominan durante el invierno. Pero al término de esta estación, la dirección de los vientos se invierte. Durante la mayor parte del resto del año, soplan de forma sostenida los vientos del sur y del oeste, succionados hacia el continente asiático a medida que el aire se calienta y asciende sobre la tierra. Programando los viajes de acuerdo con los cambios previsibles en la dirección del viento, los navegantes se hacían a la mar, seguros de que dispondrían de un viento favorable para la partida y otro para el regreso.

Grabado de un en un muro del templo de Borobudur, en Java.
Con todo, el océano Índico presenta muchos otros peligros. Lo azotan las tormentas, especialmente en el mar de Arabia, el golfo de Bengala y la banda de meteorología inestable que atraviesa el océano unos diez grados al sur del ecuador. Los cuentos de Simbad están llenos de naufragios. Pero aun así, el carácter predecible de los vientos que permitían el regreso a tierra convirtió a este océano en el entorno más favorable para los viajes de largo recorrido. El sistema de vientos fijos del Atlántico y el Pacífico los convertían en mares prácticamente imposibles de cruzar con la tecnología antigua; no tenemos constancia de que nadie lo lograra. También en comparación con otros mares navegables, la regularidad del monzón ofrecía ventajas. Ninguna fuente fiable documenta las distancias recorridas por los barcos en este período, pero, a juzgar por las estadísticas posteriores, una travesía que cruzara el Mediterráneo de este a oeste, en contra del viento, hubiera durado entre cincuenta y setenta días. Con el monzón, un navío podía atravesar el mar de Eritrea, entre la India y algún puerto del golfo Pérsico o cercano al mar Rojo, en tres o cuatro semanas, tanto en una dirección como en la otra.
A pesar de la importancia creciente que tenían los mapas a la hora de documentar el conocimiento del mundo por parte de los eruditos de las grandes civilizaciones de Eurasia, las nuevas rutas raramente, o acaso nunca, eran registradas en ellos. Las culturas que elaboraban mapas los utilizaban para otros propósitos: los griegos para la diplomacia, los hindúes para la religión, los chinos para la guerra y la administración. El Guanzi, un tratado chino sobre la formación de los generales, sitúa el buen manejo de los mapas entre las más altas calificaciones necesarias para aspirar a tal puesto. «En primer lugar todos los mandos militares deben examinar los mapas y familiarizarse con ellos. Deben conocer perfectamente la situación de los sinuosos pasos alpinos, los arroyos que pueden inundar sus carros, las montañas más importantes, los valles transitables, los grandes ríos, los montes altos y las colinas, las praderas y los bosques; las vías de comunicación, el tamaño de las ciudades y las murallas, las ciudades famosas y las deshabitadas, las tierras baldías y las cultivadas» y, por encima de todo, «los caminos de acceso y de salida» de las regiones que su ejército atraviesa. [53] la tumba de un soldado en Tianshui, en la provincia de Gansu, probablemente del 239 a. C., contiene lo que sin lugar a duda son mapas militares de la región, con las rutas de paso de los ejércitos, que cruzan los ríos y comunican los distintos puestos entre sí. En China se han conservado algunos fragmentos de los mapas que usaban los administradores, aproximadamente de la misma época, y numerosos textos confirman la importancia que tenían en los informes oficiales del estado. Pero la forma global del mundo era irrelevante para los autores de los primeros mapas chinos; a excepción de los diagramas del cosmos, en los que la Tierra aparece generalmente como una forma rectangular en el centro de un universo esférico u ovalado, no se conserva ninguna representación global del mundo de la época Han. La apertura de rutas de comunicación entre civilizaciones remotas y mercados distantes era una labor práctica de los navegantes y los mercaderes, sin importancia para las élites intelectuales, jerárquicas y administrativas, quienes elaboraban los mapas. Parece que los mercaderes simplemente recordaban las rutas. Los marineros, como máximo, las registraban en forma de derroteros.
9. Los límites de la convergencia
En la segunda mitad del primer milenio a. C. el mundo empezó a empequeñecer por tres vías distintas. Las rutas comerciales terrestres abrieron las comunicaciones a través de Eurasia. Los viajes por mar pusieron en contacto el Mediterráneo con la costa atlántica de Europa. El desarrollo de las travesías propiciadas por el monzón comenzó a ampliar la red de comunicaciones entre la costa de Asia y el África oriental. Además —aunque esta historia corresponde principalmente al siguiente capítulo— se detectan las primeras muestras del establecimiento de contactos regulares a través del Sáhara, entre la costa mediterránea y las civilizaciones emergentes al oeste de África. Por lo tanto, gran parte de las infraestructuras de la historia global ya estaban dispuestas. Ahora eran posibles los intercambios de ideas y de técnicas a lo largo de Eurasia, lo que tuvo un efecto formativo sobre las distintas civilizaciones del continente. Pero los lazos que las unían eran todavía escasos y frágiles, y la mayor parte del planeta —América, el Pacífico, Australia y gran parte de África y del Asia boreal— quedaba excluida de la red de comunicaciones. El resto de este libro explica cómo los exploradores fortalecieron los lazos ya existentes y completaron las conexiones entre tierras largamente.
Explorando los océanos
Contenido:- La última divergencia: la exploración del Pacífico por parte de los polinesios
- La gran convergencia: el Ártico y el Atlántico
- El océano Índico: el desarrollo y la extensión de las rutas monzónicas
Nos manet Oceanus circum vagus: arva beata petamus arva.[54]
HORACIO
Epodo XVI, 41 - 42
We are the Pilgrims, master; we shall go
Always a little further: it may be
Beyond that last blue mountain barred with snow,
Across that angry or that glimmering sea.[55]
JAMES ELROY FLECKER
Pero los grandes océanos, donde predominan los vientos fijos, cubren la mayor parte del planeta. Éstos constituían barreras mucho más difíciles de salvar. Los exploradores debían descifrar —como un código— el orden de los vientos y las corrientes antes de que los navegantes pudieran establecer rutas permanentes de comunicación, en ambas direcciones, entre las orillas opuestas. Para que el intercambio cultural que transformaría el mundo se desplegase, era esencial que se establecieran rutas culturalmente relevantes, es decir, rutas que pusieran en contacto a pueblos generadores de ideas y técnicas capaces de modificar los modos de vida.
Durante gran parte de la historia, la mayoría de esos pueblos han vivido en zonas del mundo limitadas y densamente pobladas, distribuidas a lo largo de Eurasia, desde Japón, China y Corea, pasando por el sur y el suroeste de Asia, hasta el litoral mediterráneo y Europa y, en el Nuevo Mundo, en Mesoamérica y en la parte norte y central de los Andes. Las rutas que comunicaran entre sí estas regiones de Eurasia y de América debían cruzar las secciones más anchas del Atlántico y el Pacífico. Para ello era preciso esperar el desarrollo de la tecnología apropiada y la aparición, en la España del siglo XV —y XVI— de exploradores con la cultura y el espíritu adecuados —el papel único de España a este respecto merece ser expuesto en capítulos posteriores—. El Ártico, donde el hielo impide cualquier tipo de navegación, tuvo que esperar aún más para incorporarse a las áreas de intercambio. Todavía hoy en día su participación en las comunicaciones globales se halla en una fase incipiente, debido a que sólo puede atravesarse completamente por aire o por transporte submarino.
Sin embargo, en el período que transcurrió hace unos mil años, del que trata el presente capítulo, los exploradores realizaron ya los primeros pasos para establecer las travesías transatlánticas, las rutas que se adentraban en el Pacífico y las vías de comunicación por el Ártico. La incursión en el Pacífico la llevaron a cabo los nativos de los Mares del Sur, especialmente los polinesios. Los exploradores del Ártico fueron los nativos del norte del Pacífico, que avanzaron siguiendo la costa norte de América, colonizando el territorio a medida que progresaban, hasta llegar a Groenlandia. La travesía del Atlántico fue obra de los marineros nórdicos, quienes, partiendo de Escandinavia, llegaron en etapas sucesivas a Islandia, Groenlandia y, finalmente, América.
Entre estas historias, que ocupan las páginas siguientes, se encuentra la del último gran episodio de divergencia global. Para recuperarlas, en un período del que se conservan pocos documentos escritos, podemos recurrir a las fuentes de la arqueología y la antropología, las tradiciones orales y los trabajos realizados por exploradores modernos con el objeto de reconstruir las rutas de sus predecesores antiguos. Mientras algunos de los pueblos hasta entonces separados retomaban el contacto, la divergencia continuaba en la última región donde los límites del mundo habitable no se habían establecido todavía, en el Pacífico. Allí, los navegantes polinesios accedieron a las últimas partes habitables del planeta y establecieron —en lugares donde era imposible mantener un contacto regular con el mundo exterior o, en el caso de algunos asentamientos, ningún contacto en absoluto— algunas de las culturas más aisladas y peculiares del planeta. Por el contrario, las odiseas de los exploradores del Ártico y el Atlántico constituyeron una fase importante de la convergencia: se encontraron en Groenlandia. Finalmente, tras haber narrado estas historias, podremos regresar al océano Índico para ver cómo se siguieron desarrollando las rutas monzónicas mientras se daban las primeras exploraciones de largo alcance en los mares de vientos fijos.
1. La última divergencia: la exploración del Pacífico por parte de los polinesios.
La misma migración que llevó a los humanos a Australia, hace tal vez cincuenta mil años, les condujo también a Nueva Guinea, el archipiélago a Bismarck y las islas Salomón. Más allá de estas últimas, sin embargo, el océano estaba prácticamente deshabitado. Parece que gran parte de la región siguió despoblada hasta la época que nos ocupa, puesto que los rastros inequívocos de asentamientos humanos durante ese período son extremadamente raros. Miles de años pasaron antes de que un pueblo marinero comenzara a explorar la zona. Su larga odisea no comenzó hasta el segundo milenio a. C., y durante mucho tiempo sus progresos fueron tímidos y lentos.
¿Cuándo y cómo nació esta cultura avezada al mar? La historia del origen del pueblo que dominó el Pacífico comienza —hasta donde podemos afirmar basándonos en los conocimientos actuales— a mediados del cuarto milenio a. C., con unas sociedades ambiciosas y con ánimos de expansión que ocupaban las islas del Sureste Asiático. Alrededor de esa época, una gran erupción volcánica —una de las mayores que el ser humano haya presenciado nunca— cubrió la región de ceniza. Sobre la capa de ceniza se han hallado restos de asentamientos mayores que los anteriores; las herramientas —especialmente los anzuelos de pesca— son más sofisticadas; las hojas de obsidiana son un producto comercial común; los animales domésticos —perros, pollos y cerdos— son numerosos; abundan los recipientes de cerámica. Finalmente, hacia mediados del segundo milenio a. C., aparecen en los yacimientos unas vasijas redondas características, con intrincados adornos grabados en la cerámica con punzones en forma de diente. En esa época, los pueblos que participaban de esa cultura —los Lapita, como los llaman los arqueólogos— ocupaban gran parte de las islas del Sureste Asiático, desde Taiwán y las Filipinas hasta Sulawesi, Halmahera, el archipiélago Bismarck y las islas circundantes. Esto hace pensar en una exploración llevada a cabo saltando de isla en isla, tal vez con origen en Taiwán.
Tras un paréntesis de dos o trescientos años, la expansión prosiguió a finales del milenio, cuando los navegantes se aventuraron a zonas más lejanas. Rodearon Nueva Guinea sin establecer en ella ningún asentamiento —lo que sugiere que tal vez buscaban deliberadamente islas pequeñas, preferiblemente poco habitadas o desiertas—. En otras palabras, estos viajes eran —o se convirtieron paulatinamente en ello— empresas coloniales, más que misiones comerciales. Hacia el año 1000 a. C., los navegantes habían propagado su modo de vida por las islas Salomón hasta las islas Reef, Tikopia, Vanuatu, las islas de la Lealtad, Nueva Caledonia e incluso hasta Fiji, Samoa y Tonga. Estos trayectos eran extraordinariamente largos, de varios centenares de kilómetros por mar abierto cada uno: sin precedente en la fase temprana de la expansión de los Lapita, cuando saltaban de isla en isla, y sin parangón en parte alguna del mundo en ese tiempo.
Si se sitúan las islas sobre un mapa, se hace evidente su modo de proceder. Todos los trayectos se realizaron en contra de la dirección del viento, en una parte del Pacífico donde los vientos alisios, del sureste, soplan de forma sostenida durante todo el año. Los navegantes ponían proa al viento, lo que nos da información sobre su tecnología náutica, puesto que debieron aparejar sus barcos con velas manejables y triangulares para poder afrontar las condiciones del viaje. Los cambios ocasionales en el viento predominante —inevitables, por regular que éste sea— les permitirían avanzar más deprisa sin alejarse de la ruta de regreso. De este modo navegaban hasta encontrar algún territorio que pudieran explotar o hasta que las provisiones escaseaban —en cuyo caso, tenían asegurado un rápido regreso a casa—. Éste es el tipo de práctica que, tal vez de un modo sorprendente, explica una de las grandes paradojas de la historia de la exploración marítima. Cabría esperar que los grandes viajes se hubieran realizado en la dirección del viento, lo que en efecto ha ocurrido algunas veces. Normalmente, sin embargo, como ya hemos visto, y como confirmaremos repetidamente a lo largo de este libro, los exploradores se han dirigido, excepto en las zonas de influencia del monzón, en contra del viento, porque era tan importante para ellos poder encontrar el camino de regreso como descubrir nuevas tierras.
Una vez todas las islas que habían descubierto estuvieron pobladas, pudieron mantener el contacto entre ellas y establecer intercambios comerciales: de hecho, varios productos, especialmente los elaborados con obsidiana, circulaban por la totalidad de los 4500 kilómetros de extensión que abarcaba la cultura Lapita sobre el océano. De este modo los pueblos se habituaron a la navegación de larga distancia con el viento favorable. Es comprensible que intentaran entonces variar ligeramente la ruta para explorar las áreas al norte y al sur del corredor de los vientos alisios. Hacia el sur, no había tierra a una distancia accesible. Hacia el norte, en cambio, hallaron las islas de Micronesia.
A juzgar por las pruebas arqueológicas disponibles en la actualidad, Micronesia fue colonizada por primera vez hace probablemente unos dos mil años, no desde el continente asiático, relativamente cercano, sino desde el sureste, desde asentamientos en las islas Salomón y las Nuevas Hébridas, o tal vez incluso desde Fiji y Samoa. En su nuevo entorno, la cultura que los colonizadores trajeron consigo se modificó —de un modo relativamente brusco, aunque a ritmos muy distintos en cada isla—, según un proceso que todavía no ha sido explicado. La isla más precoz fue Pohnpei, en el extremo este de las Carolinas, es decir, la más cercana al lugar de origen de los colonizadores y la más alejada del continente, con relativamente pocas oportunidades de experimentar las modificaciones culturales que comporta el contacto con sociedades ajenas. A pesar de que Pohnpei es, además, una isla pequeña —probablemente incapaz de albergar a más de 30.000 habitantes—, fue el centro de una actividad asombrosamente ambiciosa alrededor del año 1000 d. C. Una gran cantidad de mano de obra fue movilizada para construir islas artificiales que soportaban centros ceremoniales cada vez mayores, destinados a los entierros y a ritos como el sacrificio de tortugas y la cría de anguilas sagradas. En la cercana isla de Kusaie, un desarrollo similar comenzó poco después. En unos doscientos años, nacieron ciudades con las calles pavimentadas y cercadas por murallas de gran envergadura —contempladas con «total perplejidad» por una expedición francesa que fue a parar accidentalmente a la ciudad de Lelu en 1824.
Lo ocurrido en Pohnpei puede tomarse como modelo del modo en que las culturas se desarrollaron en el Pacífico: cuanto más lejos llegaron los colonizadores de su lugar de origen, más libre y profunda fue su divergencia cultural.
Más allá de Micronesia, en el Pacífico sur, y fuera del alcance de los pueblos Lapita, comienza una de las zonas más temibles del mundo: un océano, demasiado grande para ser cruzado con la tecnología de la época, en el que los vientos soplan casi sin tregua del sureste y donde las islas susceptibles de ser explotadas están separadas por grandes distancias. La conquista de esta zona tuvo lugar principalmente en la segunda mitad del primer milenio a. C. La llevó a cabo el pueblo que hoy en día conocemos como polinesio.
Los polinesios pueden ser fácilmente identificados como hablantes de lenguas estrechamente relacionadas entre sí; en otros aspectos es más difícil hallar un perfil cultural común a todos ellos. Es posible, sin embargo, a partir de las pruebas arqueológicas y lingüísticas, reconstruir su modo de vida durante los primeros siglos de su dispersión por el Pacífico. Cultivaban el taro y la batata, complementados por los cocos, los frutos del árbol del pan y los plátanos; también criaban pollos. Identificaron ciento cincuenta especies marinas, y las utilizaron para elaborar herramientas —limas hechas con el esqueleto de los erizos de mar, anzuelos con las conchas de las otras—. Consumían kava, una bebida fermentada que extraían de una planta cuyas raíces tienen efectos narcóticos, para entrar en un estado de trance y celebrar ritos.[56]Aunque su concepto de lo sagrado no puede ser recuperado por la arqueología, puede inferirse de su lenguaje y de otros datos posteriores. El mundo, tal como lo concebían, estaba regido por el mana —una fuerza sobrenatural que daba vida a todas las cosas y les confería su naturaleza característica—. El mana de una red, por ejemplo, era lo que la hacía capturar un pez; el mana de una hierba era lo que la hacía sanar a las personas.
La de los polinesios fue en su origen una cultura fronteriza. Nació en el Pacífico central, probablemente en las islas de Tonga y Samoa, hace unos dos o tres mil años, tal vez del mismo modo que la cultura que construyó ciudades en las islas Carolinas: como una modificación de la cultura Lapita, propiciada por la lejanía y el relativo aislamiento de los colonizadores respecto a la tierra de sus ancestros. La cronología de la expansión de los polinesios es muy dudosa y objeto de un debate continuo. Pero la trayectoria general que siguió su civilización —por mar hacia tierras desconocidas— está bien establecida. Sus gentes fueron, desde su primera aparición en los yacimientos arqueológicos, viajeros constantes, que se aventuraban siempre más allá, hacia el sureste, siguiendo las rutas determinadas por los vientos alisios, que restringían el alcance de la exploración, pero garantizaban por lo menos la posibilidad de regresar a casa.
A finales del primer milenio a. C., y durante algunos resurgimientos de la exploración en el milenio siguiente, muy dispersos en el tiempo, hubo momentos de «despegue», los restos arqueológicos de los cuales se multiplican a lo largo del océano, abarcando miles de islas, hasta la remota isla de Pascua. La cronología es imprecisa y ampliamente discutida, debido a que los arqueólogos disienten sobre el valor de algunos tipos de pruebas. Allí donde no existen rastros directos de la presencia humana, ¿qué grado de fiabilidad debe concederse, por ejemplo, a los indicadores medioambientales, como las pruebas de la pérdida de masa forestal que se extraen del polen, o la presencia de ratas y caracoles que, según se cree, acompañaron a los emigrantes en sus viajes por el Pacífico? [57] En el caso de las islas de Nueva Zelanda —tan grandes que son pocas las posibilidades de dar con algún rastro directo de los primeros pobladores— los estudiosos han confiado tradicionalmente en el cómputo de las generaciones guardado por los indígenas como parte de su sabiduría ancestral para estimar la fecha de los primeros desembarcos: esto produce resultados que oscilan entre el 800 y el 1300 d. C. Se han acercado más a un consenso quienes se han basado en otros tipos de datos —principalmente en las modificaciones medioambientales y en logros de la prestidigitación estadística, como el intento de estimar el momento de la llegada extrapolando las estadísticas posteriores sobre el desarrollo demográfico de los indígenas—. Estos métodos, en la medida en que puedan ser válidos, sugieren que los primeros pobladores llegaron alrededor del año 1000 d. C.
¿Por qué fue tan largo el período de confinamiento de los polinesios en sus islas de origen? ¿Y por qué partieron de un modo tan repentino —en términos relativos— para cubrir un área tan extensa del océano? Con el grado de conocimiento actual, que sin duda habrán de mejorar las excavaciones futuras, la mejor síntesis que puede ofrecerse de los datos disponibles tal vez sea afirmar que sus exploraciones precedían su colonización, y que en distintos períodos, a partir de finales del primer milenio a. C., debieron de necesitar más espacio, acaso por el crecimiento demográfico, o porque los cambios sociales, religiosos o legales obligaron a los marginados u opositores a partir en busca de libertad o a escapar.
Presumiblemente, adquirieron cierto conocimiento del Pacífico, más allá del corredor de los vientos alisios, realizando pequeñas incursiones sucesivas a zonas donde el sistema de los vientos les era desconocido, pero desde las cuales podían mantener una esperanza razonable de volver a la ruta habitual si se hallaban en apuros. Desde las islas de origen de los polinesios, es obvio que las islas Cook, las islas de la Sociedad, Tahití y las islas Tuamotu, hasta Mangareva, caen todas ellas dentro de la ruta conocida, directamente en la trayectoria de los navíos que avanzaran en contra de la dirección del viento. Las islas Marquesas, más al norte, y las islas Australes y Rapa, más al sur, se hallan algunos puntos fuera del curso de los vientos alisios, pero a una distancia que puede suponerse accesible para marineros intrépidos, si bien no temerarios.
La isla de Pascua se halla a mucha más distancia, mar adentro, pero cae sobre la prolongación de la línea recta que pasa por las islas de origen de los polinesios y los archipiélagos que colonizaron. Según los datos más recientes, debió de ser habitada no más tarde del 400 d. C., aproximadamente. No existe la menor duda de la dirección por la que llegaron los emigrantes. Puede descartarse la teoría de Thor Heyerdahl —la afirmación de que la isla de Pascua no era, en origen o en esencia, un asentamiento fundado por los polinesios, sino que fue descubierta y se desarrolló bajo la influencia de nativos suramericanos que llegaron a ella en balsas de madera—. Heyerdahl demostró que es posible realizar el viaje desde Perú en una balsa como las que usaban los incas, y escribió un espléndido relato sobre cómo lo hizo; pero entre lo posible y lo real media una gran distancia.[58]La cultura de la isla está tan saturada de rasgos de obvio origen polinesio que no merece la pena considerar esa hipótesis. Pukapuka y Fénix se hallan más al norte, pero pudieron ser descubiertas en el viaje de retorno desde las islas colonizadas más alejadas del núcleo original de la civilización: se encuentran dentro del corredor de los vientos alisios y, de hecho, eran dos puntos de referencia comunes para los barcos europeos que navegaban por el Pacífico en la Edad Moderna.
En fases posteriores de su expansión, los polinesios colonizaron las islas en dirección al norte hasta Hawai, hacia el 500 d. C., alcanzando finalmente Nueva Zelanda y las islas Chatham hace tal vez unos mil años. Estas islas son distintas de la larga e intermitente serie que se extiende, desde el lugar de origen de los polinesios, en la dirección opuesta al viento. No solamente se hallan muy alejadas del curso de los vientos alisios: de hecho ocupan lo que desde el punto de vista de los marineros polinesios eran «agujeros negros» de la navegación, a los que el viento no permitía acceder. Nueva Zelanda es fácilmente accesible desde del oeste, por los «rugientes cuarenta», pero no desde el norte, de donde procedían los polinesios. Hawai es de tan difícil acceso que cuando los exploradores europeos inspeccionaron a fondo el Pacífico a principios de la Edad Moderna, les pasó inadvertida durante casi un cuarto de milenio.
La colonización de tantas islas, muchas de ellas muy distantes entre sí, fue un logro tan asombroso que durante mucho tiempo los investigadores consideraron que se había producido casualmente. Los historiadores se resistieron en un principio a creer que los antiguos polinesios pudieran navegar miles de kilómetros por mar abierto, a no ser que lo hicieran a la deriva, empujados hacia nuevas tierras por vientos inusitadamente fuertes. Pero tales suposiciones son falsas. Las simulaciones por ordenador no han hallado ningún caso de una isla más allá de la Polinesia central a la que pueda llegarse navegando a la deriva. Es imposible llegar a Hawai, por ejemplo, o a Nueva Zelanda, de esa manera.
La navegación de larga distancia es una parte natural de la vida en las islas pequeñas —un modo característico de maximizar los recursos, aumentar las posibilidades económicas y diversificar el ecosistema—. Fue el logro de unas gentes inspiradas por una cultura aventurera. Esta cultura se manifiesta en sus numerosas leyendas sobre viajes heroicos. La muestran asimismo sus ritos —el banquete caníbal, por ejemplo, en honor a un navegante de Tonga a su regreso de Fiji, presenciado por un marinero inglés en 1810—. Estos pueblos de navegantes practicaban también el exilio marítimo, de un modo parecido a los vikingos, y —según sus propias leyendas— realizaban largos peregrinajes por mar para cumplir sus rituales. En los años setenta, el «arqueólogo experimental». Ben Finney intentó reconstruir sus viajes de Tahití a Hawai y de Raratonga a la isla de Pascua. Demostró que pudieron llevarlos a cabo en las canoas provistas de velas propias de la era de las migraciones: por supuesto, él sabía adónde se dirigía, a diferencia de los primeros exploradores, pero aun así sus travesías demostraron la falsedad de las hipótesis convencionales.
Podemos formarnos una idea de cómo era el mundo de los navegantes polinesios, y de cómo desarrollaron y conservaron su tecnología de navegación en alta mar, a partir de los estudios antropológicos sobre la práctica de la navegación en las islas de los Mares del Sur en tiempos más recientes. Tradicionalmente, la noche antes de comenzar a trabajar en una nueva embarcación, el constructor de canoas depositaba su hacha en un lugar sagrado, mientras entonaba cánticos rituales. Tras un banquete de cerdo cebado, en honor de los dioses, al día siguiente se levantaba antes del alba para talar y reunir la madera, atento en todo momento a los augurios. Para un viaje de largo recorrido, construiría una embarcación de dos cascos, como un catamarán, aparejada con velas en forma de garra para que el mástil y la arboladura fueran ligeros. Un remo en la popa permitía dirigir el navío; también podía emplearse una «tabla daga» —una plancha de madera que se hundía en el agua cerca de la proa para girar en contra del viento, o en la popa, si el piloto deseaba girar a favor del viento—. Las provisiones que los marineros llevaban consigo eran frutos y pescado desecados, cocos y una pasta cocida a base del fruto del árbol del pan, batata y otros vegetales. La capacidad de carga era limitada; en los viajes largos debieron de padecer severas hambrunas. El agua —no mucha— podía transportarse en calabazas, en el hueco de los bambúes o en bolsas hechas con algas. Bastaba una pequeña tripulación: dos timoneles, un hombre que manejara las velas, un achicador y otro hombre para que los demás pudieran tomarse un descanso. El más importante de todos era el navegante, que podía hallar la ruta en la inmensidad del Pacífico gracias a sus años de experiencia, sin la ayuda de ningún instrumento ni de ninguna estrella fija. [59]
Los navíos mantenían el rumbo por medios casi inimaginables para los marineros de hoy en día. Los navegantes polinesios literalmente sentían cuál era su ruta. «Deja de mirar la vela y pilota según la sensación del viento en tus mejillas», era un consejo tradicional para los marineros, oído tan recientemente como en los años setenta del siglo pasado. Algunos navegantes se tumbaban por la noche sobre el casco pequeño del catamarán para «sentir» el oleaje. Según un observador europeo, «el indicador más sensible eran los testículos de un hombre». Podían corregir una variación en el viento de pocos grados basándose en la dirección de las olas generadas por los vientos alisios. Aunque las corrientes no pueden sentirse, los navegantes desarrollaron un conocimiento prodigioso acerca de ellas. Los habitantes de las islas Carolinas interrogados en tiempos recientes conocían las corrientes en un área de casi tres mil kilómetros de ancho. Principalmente, estimaban la latitud por la posición del Sol y verificaban su ruta a partir de las estrellas. Los navegantes de las islas Carolinas aprendieron a situarse mediante la observación de dieciséis grupos distintos de estrellas, cuyos movimientos recordaban con la ayuda de cantos rítmicos. Uno de ellos, que ha llegado hasta nuestros días, compara la navegación con la «recolección del fruto del árbol del pan», estrella a estrella. Según un visitante español de 1774, asociaban ciertas estrellas a cada destino particular con una precisión suficiente para arribar de noche a la bahía que desearan y echar en ella sus rudas anclas de piedra y de coral. Un navegante tahitiano llamado Tupaia, a quien el capitán Cook admiraba, conocía islas de prácticamente todos los archipiélagos importantes del Pacífico sur. Mapas elaborados con juncos indicaban la situación de las islas y la fuerza y la dirección del oleaje. Algunos de estos mapas, trazados en las islas Marshall en los últimos cien años, se conservan en museos occidentales. [60]
Las leyendas tradicionales dan a entender el largo alcance de sus viajes y la destreza de sus navegantes. La historia más heroica tal vez sea la de Hui-te-Rangiora, quien en un viaje desde Raratonga, a mediados del siglo VIII, pasó entre rocas blancas y desnudas que se alzaban sobre un mar monstruoso hasta llegar a un lugar cubierto por una capa de hielo continua. Algunos mitos atribuyen el descubrimiento de Nueva Zelanda al divino Maui, que pescaba rayas látigo gigantes usando como cebo su propia sangre; menos inquietante es Kupe, indiscutiblemente humano, quien afirmó haber sido guiado desde Raratonga, tal vez a mediados del siglo X, por la visión del dios supremo Io. Posiblemente, sin embargo, lo que siguió fue la migración del koel de cola larga. Las indicaciones que recibió fueron: «Que la ruta avance a la derecha del Sol poniente, de la Luna o de Venus en el segundo mes del año». [61]
Alrededor del año 1000, los polinesios se acercaron posiblemente al límite de las posibilidades de la navegación con la tecnología de que disponían. Su expansión dejó comunidades aisladas en los lugares más remotos que alcanzaron: las islas Hawai, Nueva Zelanda, la isla de Pascua y las islas Chatham. Durante los siglos siguientes, los habitantes de estas tierras apartadas no tuvieron ningún contacto con el resto del mundo. Hawai se halla fuera del curso del viento; su descubrimiento fue un acontecimiento excepcional, que no podía repetirse, salvo por accidente, hasta que una tecnología náutica revolucionaria trajera una nueva clase de barcos al Pacífico, en el siglo XVIII. La isla de Pascua, Nueva Zelanda y las Chatham se hallaban simplemente demasiado lejos para poder mantener el contacto con la zona de origen de los polinesios. Quedaron en la más absoluta soledad, fuera del alcance del resto de la Humanidad. Incluso las islas de Pitcairn y Henderson, que se encuentran a tan sólo algunos días de navegación de Mangareva, cayeron en un aislamiento tan completo cuando la guerra interrumpió sus relaciones comerciales con esta última, hace unos quinientos años, que sus habitantes terminaron abandonándolas. Si la isla de Pascua hubiera mantenido el contacto con otras sociedades polinesias, sin duda hubieran llegado hasta ella los perros y los cerdos: pero el único ganado de la isla eran los pollos, posiblemente porque fueron los únicos animales que los primeros colonizadores pudieron transportar con vida. Esta isla tampoco hubiera podido desarrollar una cultura tan singular de no hallarse aislada: fue la única de la zona que desarrolló la escritura, y sus famosas estatuas de piedra, aunque similares a las del resto de la Polinesia, tienen un estilo propio. Las culturas de Nueva Zelanda divergieron enormemente respecto al resto de las sociedades polinesias. Los idiomas son todavía hoy mutuamente comprensibles, pero la estética, los rituales y sobre todo las tradiciones probaron tener muy poco en común cuando los etnógrafos comenzaron a compararlos, en el siglo XIX. Hawai era más parecido al resto de la Polinesia, pero poseía una técnica agrícola distintiva, particularmente intensiva, y unos reinos relativamente grandes que terminaron uniéndose en un imperio que abarcaba todo el archipiélago. Los habitantes de las islas Chatham, en cambio, abandonaron por completo la agricultura —el sustento principal en las demás sociedades polinesias.
Si la navegación polinesia no pudo mantener el contacto entre las distintas islas, obviamente era incapaz de llegar más allá. Los polinesios fueron los navegantes más intrépidos e imaginativos antes de la era moderna. Crearon una red de comunicación por mar abierto con rutas de miles de kilómetros, lo que superaba los logros que cualquier otra sociedad de ese tiempo fuera de las áreas de influencia del monzón. La expansión de los pueblos isleños completó la población de la Tierra. Pero nunca llegaron a cruzar el Pacífico. Tampoco pudieron establecer rutas regulares de comunicación en ambas direcciones entre la totalidad de sus asentamientos. Estos logros tuvieron que esperar a la aparición de una tecnología más poderosa en una era posterior.
2. La gran convergencia: el Ártico y el Atlántico
Prácticamente al mismo tiempo que la expansión de los polinesios alcanzaba su punto álgido, otras hazañas de la exploración no menos heroicas abrían nuevas rutas en otros dos océanos que a su modo parecían igualmente inaccesibles con la tecnología de la época: el Atlántico y el Ártico. Además, y eso es aún más sorprendente, ambas vías terminaron encontrándose.
Hace alrededor de mil años, un período relativamente caluroso perturbó el modo de vida establecido en la región ártica de Norteamérica. Las migraciones se distribuyeron por el límite sur del océano Ártico, siguiendo de oeste a este lo que hoy en día designamos como el Paso del Noroeste. En la actualidad, llamamos a esos emigrantes los esquimales Thule. Los estudiosos modernos tomaron el nombre de «Thule» de un yacimiento arqueológico en Groenlandia, pero parece plenamente apropiado: Ultima Thule era el límite para la imaginación clásica, la tierra situada en el extremo oeste del mundo. Como vimos, ése era el objetivo último de las incursiones de Piteas en el océano.
El pueblo Thule estaba muy habituado a la vida en el mar. Sus miembros eran cazadores de ballenas, que realizaban largas travesías por mar abierto en pequeños botes y arrastraban hasta sus costas los ejemplares capturados. Usaban vejigas hinchadas de foca —o de morsa— como boyas a las que ataban sus arpones. Estas vejigas flotaban tanto que contribuían a evitar que las ballenas heridas se sumergieran. El Nakaciuq, o Festival de las Vejigas, que se sigue celebrando anualmente en el suroeste de Alaska coincidiendo aproximadamente con la Navidad, perpetúa algunos de los ritos que los Thule celebraban al preparar las vejigas y al desecharlas después de haberlas usado. Se cree que estos órganos contenían las almas de los animales a quienes pertenecieron en vida, que los nativos reverencian como compañeros de caza. Tras una serie de banquetes, danzas, mascaradas y fumigaciones rituales, las vejigas usadas son devueltas ceremoniosamente al océano. [62]
La hazaña de los Thule parece increíble. La tecnología occidental no logró abrirse paso por el banco de hielo del Ártico norteamericano hasta 1904, cuando Roald Amundsen lo atravesó en un poderoso rompehielos moderno. Pero éste es uno de los muchos casos en que una tecnología que consideramos «primitiva» estaba bien adaptada al entorno en el que fue concebida. Los Thule poseían dos tipos de embarcaciones: pequeños kayaks, que los cazadores en solitario empleaban para cubrir recorridos cortos, y navíos de mayor tamaño, llamados «umiaks», que usaban para los viajes largos. El umiak es un navío portentoso. En los años setenta, el explorador John Bockstoce adquirió uno de unos cuarenta años de antigüedad, construido de un modo cercano al tradicional. Lo restauró con los materiales originales: cinco pieles de morsa extendidas sobre cuadernas de madera, atadas con cuerdas de piel de foca. No era fácil coser esas gruesas pieles, sin atravesarlas del todo con las agujas para que las costuras fueran impermeables. El resultado fue un barco capaz de transportar a ocho o nueve pasajeros con sus equipajes, una tienda de campaña, dos hornillos, un motor, barriles con una capacidad total de quinientos litros, dos focas grandes, una docena de patos y dos gansos. [63]
Los esquimales que enseñaron a Bockstoce a manejar el umiak le apodaron «Viejo Medusa» por su buena disposición a comer cualquier cosa. Su determinación era tan robusta como su apetito. La recreación que realizó de la travesía marítima de los Thule alrededor de América probó de qué modo la llevaron a cabo. Su experiencia coincide con los hechos que conocemos. Aunque Bockstoce contaba con un motor fuera borda auxiliar, pudo formarse una idea de cómo los antiguos navegantes lograron vencer las dificultades sobre el mar helado. Navegando en embarcaciones con un calado de tan sólo sesenta centímetros, podían ceñirse a la costa y avanzar sobre los bancos de hielo que se apoyan en el fondo, evitando los témpanos de hielo flotantes que más adelante habrían de atrapar a los grandes barcos europeos que intentaron explorar el Paso del Noroeste. Sus barcos eran ligeros, y podían levantarse fácilmente para liberarlos de los témpanos que se formaran a su alrededor. La tripulación podía desembarcar y acampar en tierra en cualquier momento, usando un umiak invertido como refugio. Así, poco a poco, los Thule rodearon América y llegaron a Groenlandia, probablemente hacia el siglo XII. [64]

Expedición de John Bockstoce a bordo de un umiak, progresando con la ayuda de pértigas entre el hielo y los bajíos, en el Russell Inlet, al norte de Canadá, en 1978.
En realidad, era natural que los primeros en cruzar el Atlántico fueran los navegantes nórdicos. Una serie de corrientes y de vientos que circulan bajo el círculo polar conducen desde Noruega hasta Terranova. La última etapa de la travesía, de Groenlandia a Terranova, es un tramo corto con la corriente a favor. En el viaje de regreso a Islandia, sin embargo, los navegantes tenían que arriesgarse a realizar largas travesías por mar abierto, debido al predominio de los vientos del oeste.
El verdadero heroísmo de los nórdicos no fue el que les atribuyeron los bardos islandeses, sino simplemente su determinación a la hora de seguir los vientos y las corrientes y cruzar un mar que en las representaciones artísticas de la época aparece lleno de monstruos. En efecto, la característica distintiva de sus viajes, en contraposición a la mayor parte de las exploraciones marítimas, fue que no se limitaron a avanzar en contra de la dirección del viento. Los nórdicos ignoraron tales inhibiciones. Hasta donde sabemos, hallaron refugios en la costa y cruzaron el mar abierto sin usar mapas y casi sin medios técnicos. La brújula todavía no había llegado a Europa desde su región de origen, en el océano Índico. El único aparato disponible era la llamada «brújula solar» —una pieza de madera con un aguja clavada—. Si los navegantes tenían la suerte de encontrar cielos despejados, podían comparar las sombras proyectadas por la aguja a las doce del mediodía en días sucesivos. Esto les permitía comprobar si mantenían la latitud.
Desde la perspectiva de los marineros que dependen de la brújula o de dispositivos electrónicos de localización, parece un milagro que los nórdicos pudieran llegar a alguna parte con una tecnología tan rudimentaria. Pero los avances tecnológicos embotan la capacidad de observación de los navegantes, en la que los pilotos nórdicos eran expertos. Incluso sin la ayuda del compás solar, podían estimar aproximadamente la latitud, en relación a la de algún lugar conocido, considerando a simple vista la altura del Sol o de la Estrella Polar. Cuando estaba nublado o había niebla, evidentemente lo único que podían hacer era guiarse por la intuición hasta que el cielo se despejara. Cuando se acercaban a tierra, se orientaban observando las nubes o seguían el vuelo de las aves que se dirigían a la costa —como los legendarios descubridores de Islandia en el siglo IX, que llevaban consigo cuervos y los soltaban de vez en cuando—. Del mismo modo que los polinesios, y algunos pescadores modernos del Atlántico, es posible que los colonizadores que siguieron a Leif Eiriksson hasta Terranova, a principios del siglo XI, se orientaran también por el curso de las olas.

La gran convergencia, hacia el año 1000.
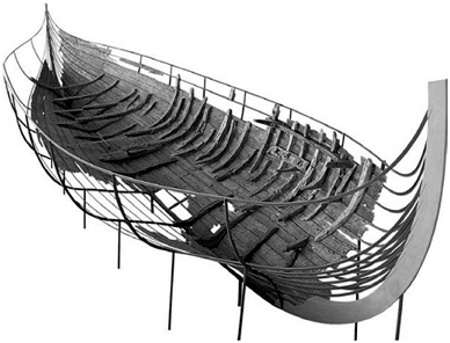
Reconstrucción del barco vikingo Skudelev 1.

Penetración de los nórdicos en Europa.
Por supuesto, tenían también más posibilidades de naufragar o de perder toda opción de regreso. Es sorprendente que sus embarcaciones pudieran soportar las condiciones de alta mar en el Atlántico norte, aunque el infatigable explorador Tim Severin intentó reproducir uno de sus recorridos en los años ochenta y viajó de Irlanda a Terranova sin ningún contratiempo.[67]Parece razonable, al menos, que algunas de las primeras chozas de turba que los arqueólogos han hallado en Groenlandia, e incluso en Terranova, fueran obra de los ermitaños irlandeses. El método de construcción y los materiales empleados son comunes a la tradición nórdica e irlandesa.
La Navigatio Brandani, una obra hagiográfica que ha llegado hasta nosotros en varias versiones posteriores al siglo X, pero que probablemente provienen de un original del siglo VI, pretende ser una crónica de los viajes por mar de un grupo de monjes en busca del paraíso terrenal, o la «tierra prometida de los santos». Se trata evidentemente de una fábula. Mezcla la leyenda irlandesa del país de las hadas con lugares comunes de la literatura ascética cristiana. San Borondón encuentra a Judas en su lugar de martirio; desembarca en una ballena, que confunde con una isla; encuentra pilares de fuego, de nubes y de hielo; ahuyenta demonios, escapa de monstruos, conversa con ángeles caídos en forma de pájaros y asciende en sucesivas etapas de penitencia al estado de gracia en el que el paraíso terrenal le es revelado. Algunos detalles atestiguan la imaginación del autor: una isla de ovejas más gruesas que bueyes sugiere una fantasía frailuna sobre el Martes de Carnaval. Pero, al mismo tiempo, la Navigatio describe el mar de un modo que revela el conocimiento de datos reales, basados en la experiencia directa. El episodio que relata el descubrimiento de una isla habitada por un ermitaño solitario pudo haber ocurrido realmente durante los viajes de los monjes irlandeses. La obra incluye una descripción bastante ajustada de un iceberg. Al final del libro, el guía misterioso y algo angelical que acompaña a Borondón en su viaje alude explícitamente al plan de acción de un explorador y le confía al abad las pruebas de sus descubrimientos, al tiempo que añade una nota mística.
Entonces le dijo a san Borondón: «Ésta es la tierra que has buscado durante tanto tiempo; pero al principio no podías hallarla, porque Dios quería mostrarte Sus muchos secretos en el vasto océano. Regresa entonces a tu tierra natal, llevando contigo tantos alimentos y piedras preciosas como quepan en tu bote; porque se aproximan los días de tu peregrinaje, cuando descansarás entre tus ancestros. Al cabo de muchos años, en verdad, este lugar será mostrado a los que vendrán detrás tuyo, cuando la persecución caiga sobre los cristianos. El gran río que ves ante ti divide esta isla. Tal como la ves ahora, rebosante de frutos maduros, así permanecerá siempre, sin que la noche pueda oscurecerla, porque su luz proviene de Cristo»… Entonces san Borondón aceptó en efecto los frutos de la tierra, y toda clase de piedras preciosas, y tras haber recibido la bendición de aquel joven y de su guía, embarcó con sus hermanos y emprendió el camino de regreso entre las tinieblas. [68]
Borondón fue la inspiración directa de algunos viajes posteriores desde Europa hacia el interior del Atlántico. «La isla de San Borondón» aparecía en muchos mapas y atlas de los siglos XIV y XV. Los navegantes de Bristol, a cuyas actividades volveremos en el siguiente capítulo, la buscaron con tesón en la década de 1480. Colón hizo mención de esta leyenda en su último viaje transatlántico.[69]Las imágenes de nubes en el horizonte que se forman en el Atlántico, que con frecuencia provocan la ilusión de hallarse cerca de tierra, reforzaron el mito. En el siglo XVI apareció una crónica de la conquista de la isla. Aunque la isla de San Borondón no existe, las navegaciones de los anacoretas irlandeses sí ocurrieron realmente. Tal vez no llegaron a cruzar el Atlántico, pero sin duda alcanzaron Islandia, y en la década de 790 comenzaron a establecer monasterios en ella.
Los nórdicos siguieron los pasos de los irlandeses, en un principio con malas intenciones. Parece que los monjes de las Feroe fueron exterminados a principios del siglo IX, dejando, según una crónica irlandesa, islas llenas de ovejas. Los nórdicos les reemplazaron. Lo que ocurrió a continuación es predecible para cualquier estudiante de la historia de la colonización. Cada tierra fronteriza genera nuevos colonizadores para la siguiente. Hacia la década de 860, los pobladores procedentes de Noruega y de las Feroe compartían la isla con los monjes irlandeses y les iban desplazando de forma relativamente rápida. La anterioridad de la presencia de los irlandeses en la isla parece reconocida por uno de los primeros nombres que los nórdicos le atribuyeron, «la isla de los Irlandeses»; la tradición nórdica, sin embargo, sostiene lo contrario y afirma que ese nombre se adoptó en memoria de los esclavos irlandeses que escaparon y fueron masacrados por los colonizadores. Hacia el 930, cuatrocientas familias nórdicas —según las crónicas más antiguas que se conservan— se habían asentado en la isla, llevando consigo un número mucho mayor de esclavos irlandeses. Islandia, de hecho, se convirtió en algo parecido a un condominio nórdico-irlandés: tan numerosos eran los irlandeses —principalmente esclavos y concubinas— entre los colonizadores.
El descubrimiento de Islandia es narrado en varias sagas contradictorias entre sí, pero el de Groenlandia está sujeto a una única tradición, que tal vez es por ello una fuente más fiable. Erik el Rojo era un hombre iracundo —fue expulsado de Noruega por homicidio, y más tarde fue expulsado también de Islandia por el mismo motivo—. Partió entonces en busca de la tierra que Gunnbjorn Ulf-Krakason había divisado cuando una tormenta le arrastró hacia el oeste algunos años antes. Pasó los tres años de destierro explorando la costa y planificando la colonización. De regreso a Islandia reunió veinticinco barcos cargados de colonos, de los cuales catorce llegaron a Groenlandia y fundaron una colonia que perduraría cuatro siglos y medio.
Para los navegantes que avanzaban saltando de isla en isla, Terranova era fácilmente accesible desde Groenlandia: un trayecto corto y con la corriente a favor. En las sagas, el relato de cómo se completó ese trayecto por primera vez está plagado de inconsistencias; resumámoslo de todos modos, por el valor que pueda tener. En el 987, un visitante noruego, Bjarni Herjolfsson, partió de Groenlandia por una ruta que no conocía ningún miembro de su tripulación, se perdió y llegó a una tierra que nadie había visto hasta entonces. Quince años más tarde, Leif Eriksson, hijo de Erik el Rojo, acudió al lugar descubierto por Bjarni, navegó hacia el sur siguiendo una larga costa y bautizó algunas de sus partes como Helluland, Markland y Vinland. La descripción que se hace en la saga de la última de ellas coincide plenamente con el norte de Terranova. A continuación acudió una expedición de colonos bajo el mando de Thorfinn Karlsefni —un comerciante atraído por la historia de Leif—, pero pronto entraron en conflicto con los nativos, a quienes los nórdicos llamaban Skraelingar. Su asentamiento tuvo que ser abandonado en una fecha desconocida de principios del siglo XI.
¿Llegaron más allá los nórdicos? Cuando trabajaba como profesor visitante en la Universidad de Minnesota, me pareció divertido que el equipo local de fútbol americano se llamara the Vikings. Pero pronto descubrí que para muchos ciudadanos del estado aquello no era una broma. En el siglo XIX, habitaban en Minnesota un gran número de escandinavos. Todavía hoy en día algunas comunidades comen lutefisk el día de Acción de Gracias. El orgullo de una supuesta ascendencia nórdica supone, para muchos ciudadanos, una confirmación de su identidad colectiva. La afirmación de que inscripciones rúnicas diseminadas por el estado demuestran la presencia de los antiguos nórdicos en Minnesota es muy común en páginas web y otros lugares donde la gente que comparte esas ideas se reúne para confirmar sus prejuicios. Su hipótesis es que los nórdicos procedentes de Groenlandia remontaron el río San Lorenzo, cargando las embarcaciones por tierra para sortear los rápidos y las cascadas, y navegaron luego por los Grandes Lagos. Elucubraciones todavía más disparatadas les hacen seguir el curso alto del Misisipi hacia el interior de América. Otras leyendas afirman que siguieron navegando por la costa más allá de Terranova, hasta Nueva Inglaterra y más al sur incluso. En el Mapa de Vinland —un tesoro de la Biblioteca de la Universidad de Yale y, supuestamente, un testimonio medieval del conocimiento que los nórdicos tenían del mundo—, Vinland aparece limitada por dos grandes brazos de mar, que se han interpretado de formas diversas, como el río San Lorenzo o como cualquier otra masa de agua importante desde el Hudson, pasando por la bahía de Chesapeake y hasta el mar Caribe.
No hay prueba alguna que confirme estas especulaciones. Las supuestas inscripciones rúnicas de Minnesota son claras falsificaciones. Así que es probable que lo sea también el Mapa de Vinland —aunque esto ya no es tan claro—, no solamente, o principalmente, porque las pruebas científicas ponen en duda la antigüedad de la tinta, sino porque además el estilo de su diseño no guarda ningún parecido con el resto de documentos de la época a la que supuestamente pertenece: a nadie que conozca el contexto le parece convincente. Los «expertos» que afirmaron la autenticidad del documento cuando salió a la luz por primera vez —de forma bastante sospechosa, en una transacción comercial poco clara— estuvieron afectados, como tantos expertos en circunstancias similares, por una ofuscación momentánea, y posteriormente se enrocaron en una posición partidista interesada.
Esto no significa que las exploraciones y las colonizaciones reales de los nórdicos carezcan de importancia histórica. En la etapa inicial de su desarrollo, las colonias de Islandia y de Groenlandia eran los únicos destinos oceánicos para el comercio de toda Europa. Esta situación se mantuvo hasta que se instauró el comercio con las Canarias y las Azores, en los siglos XIV y XV. Además, la hazaña de los nórdicos probó algunos hechos de una gran importancia para el futuro de la Humanidad. Entrar por la puerta trasera no era una desventaja en la carrera por el dominio territorial en la Edad Media; tomar posiciones en los territorios fronterizos de una civilización era un buen punto de partida. Para el éxito de las empresas comerciales e imperiales, la motivación era más importante que los avances técnicos. La pobreza podía ser una fuente de nuevos impulsos, la riqueza de autocomplacencia. Cuando finalmente comenzó la exploración global del planeta desde Europa, fueron los países periféricos y más pobres, España, Portugal y Holanda, los que lideraron el proceso. En todos los casos, un orden social y una escala de valores apropiados tuvieron más peso que la riqueza de medios de los poderes asiáticos.
3. El océano Índico: el desarrollo y la extensión de las rutas monzónicas
Tal como hemos visto, el océano Índico era escenario del comercio de larga distancia ya en la antigüedad. Todavía quedaba, sin embargo, un gran margen para el desarrollo y la ampliación de las rutas tradicionales. A medida que la riqueza se acumulaba en las distintas áreas del océano, los viajes comerciales se multiplicaron. Las pruebas de ello son principalmente arqueológicas: productos de un extremo del océano Índico hallados en el otro y viceversa; pero los documentos que se han conservado lo corroboran. Gran parte del comercio de larga distancia se originó en la India. Los mercaderes hindúes, que ya conocían el golfo Pérsico y el mar Rojo, extendieron sus actividades hacia el este. Una historia que data del siglo V d. C. parece formar parte de una tradición de curiosidad geográfica sin paralelo en el resto del mundo en aquella época. Es la historia de un barco arrastrado por el viento hasta una montaña llamada Srikunja. «Al oír los hechos que relató el capitán del barco, el príncipe Manohara anotó en una tabla de madera los detalles sobre el mar en cuestión, el rumbo y el lugar. Con esta información ordenó que un barco con un capitán experimentado al mando partiera en busca de aquel paraje. Empujado por un viento favorable, éste alcanzó su destino.»[70]¿Qué registraba la tabla de madera de Manohara? Si era una carta de marear, se trataría, con varios siglos de diferencia, de la primera de la que se tiene noticia en el mundo. Es más probable que fuera un derrotero, algo bien conocido en la época y preferido generalmente por los navegantes.
El sureste de Asia, donde el comercio hindú y chino se encontraron en su proceso de expansión, fue la cuna de heroicos navegantes. Los estados de Sumatra enviaron embajadores a China a mediados del siglo V,[71]aunque el enlace nunca fue seguro. En la costa china se han hallado barcos de Sumatra hundidos de época tan temprana como el siglo VII, con los maderos atados, sin clavos. El último embajador procedente de Srivijaya, el mejor documentado de los estados de Sumatra de la época, llegó a China en el año 742.
Parece que los navegantes más ambiciosos de la época se concentraban en la cercana isla de Java. En el 767, las fuerzas chinas expulsaron a los invasores javaneses del golfo de Tonkín. En el 774, los javaneses arrasaron la costa sur de Annam. Inscripciones cham halladas al sur del actual Vietnam muestran el horror ante «hombres nacidos en tierras extranjeras, que se sustentan con una dieta aún más horrible que la ingestión de cuerpos humanos, de aspecto amenazante, de piel muy negra y muy delgados, mortalmente peligrosos, que llegaron por mar». Otras inscripciones, que datan del 778 en adelante, registran las invasiones de «ejércitos de Java que llegaron por mar». Una compilación árabe del siglo X de relatos de los comerciantes del océano Índico narra una expedición javanesa a Camboya con el fin de reemplazar a un rey déspota por un vasallo complaciente. No es raro que los grandes pueblos comerciales e imperiales comiencen su andadura como piratas. Los vikingos se comportaban de un modo muy parecido prácticamente en la misma época. Más adelante, los venecianos, los genoveses, los ingleses y los holandeses se contarían entre los grandes pueblos de navegantes, fundadores de imperios comerciales, que comenzaron actuando como piratas. Borobudur, el gran templo construido en la parte sureste de Java por reyes de la dinastía Sailendra, entre finales del siglo VIII y principios del IX, está decorado con relieves sobre célebres viajeros. Uno de los más famosos representa el viaje de Hiru a su tierra prometida. Este fiel ministro del legendario rey-monje Rudrayana ganó el favor del cielo al interceder ante el malvado hijo y sucesor del rey, quien propuso, entre otras iniquidades, enterrar vivo al consejero espiritual de su padre. Advertido milagrosamente de que debía huir antes de la llegada de una tormenta de arena que sepultaría la corte, Hiru fue conducido hasta una costa de la bienaventuranza, con abundantes graneros, pavos reales, árboles de toda clase y habitantes hospitalarios. En el relieve de Borobudur, se representa su llegada en un barco provisto de flotadores laterales, con toda clase de artilugios en la cubierta y con las velas inclinadas, sostenidas por dos mástiles principales y un bauprés. El artista había presenciado tales escenas. Conocía cómo era cada instrumento de las embarcaciones y cómo funcionaban. Es inevitable la comparación entre esta historia y la de san Borondón. En ambas los elementos clave son la fantasía y la piedad, pero a la vez abundan las pruebas de un conocimiento creciente del mar y de las posibilidades que ofrecía su exploración.
El mismo escultor labró otra escena cerca de la anterior, que resulta aún más representativa de los valores de un pueblo marinero. Representa un naufragio —la tripulación arriando las velas, los pasajeros amontonándose en una balsa improvisada con el mástil del navío—. El episodio pertenece a la historia de un virtuoso mercader, Maitrakanyoka. Era hijo de un mercader de Benarés que murió en el mar. Su madre intentó salvarle de un destino semejante con mentiras piadosas. Él se dedicó sucesivamente a todas las profesiones que, según ella afirmaba, su padre había cumplido, y en todas ellas obtuvo grandes ganancias, que entregaba como limosna. Para librarse de él, sus rivales en los negocios le contaron la verdad. Tras abandonar repentinamente a su madre, emprendió la navegación por alta mar, encontrando allí donde iba encantadoras asparas, hasta que finalmente fue atado a una rueda de tortura como castigo por la crueldad con que había tratado a su madre. Sus captores le dijeron que sería liberado cuando su sucesor viniera a relevarle, al cabo de 66.000 años. Maitrakanyoka replicó que prefería soportar el castigo eternamente antes que someter a un semejante a tal sufrimiento —por lo cual fue liberado inmediatamente y ascendió al estado de buda—. Sin duda, esta historia transmite algo de la realidad de la vida en Java en esa época: la religión aliada con el comercio, y el comercio como estímulo de la exploración. [72]
En una fecha no establecida con claridad, no más tarde del siglo X en todo caso, un episodio extraordinario llevó a los pobladores austronesios a cruzar el océano Índico desde Indonesia hasta Madagascar y la costa del continente africano. Es posible que los Waqwaq aprovecharan el monzón para realizar parte del viaje, pero a partir de cierto punto, para llegar a Madagascar, tuvieron que arriesgarse a avanzar hacia el sur, más allá del área de influencia del monzón, cruzando la zona dominada por los vientos del sureste, sirviéndose de ellos probablemente para avanzar hacia el oeste, pero en todo caso apartándose hacia el sur de la ruta marcada por los vientos. Otra posibilidad es que partieran de algún lugar del archipiélago de Indonesia y, bordeando el área monzónica por el sur, aprovecharan los vientos alisios del sureste para cruzar el océano. En tal caso, se trataría de una hazaña notable, por haberse realizado con el viento a favor —algo que hasta entonces sólo había ocurrido en la zona de influencia del monzón, donde los exploradores podían estar seguros de que finalmente la dirección del viento cambiaría y les facilitaría el regreso. Por qué aquellos emigrantes emprendieron un viaje tan largo y peligroso, sin esperanza alguna de poder regresar, sigue siendo un misterio. Los descendientes de aquellos navegantes «Waqwaq», como suele llamárseles, siguen habitando hoy en día en Madagascar, donde se habla una lengua de claro origen austronesio.
Por lo que podemos saber a partir de los documentos que se han conservado, los conocimientos geográficos acumulados como resultado del desarrollo de las rutas por el océano Índico no se registraban todavía en mapas. Existía una clara separación entre los conocimientos geográficos reales de los navegantes y las doctrinas sagradas que continuaban determinando el modo en que las personas cultas concebían y representaban el planeta. Aparte de un texto escrito hacia el año 900 por Rajasekh, el geógrafo hindú más importante de la época, a imitación de las descripciones geográficas chinas, no existía en la India una disciplina comparable a la geografía académica del Islam, de la cristiandad y de China. Los mapamundis chinos no incluyeron el océano Índico con algún detalle hasta el siglo XIII. Java viviría una especie de edad de oro de la elaboración de cartas de marear en los siglos XV y XVI —pero tan sólo tenemos constancia de esa producción por las crónicas portuguesas y de hecho es posible que comenzara como respuesta a la demanda europea: los nativos y quienes navegaban habitualmente por el océano Índico no precisaban cartas: conocían bien la ruta.
En el Islam la situación fue completamente distinta, por tres razones. En primer lugar, las conquistas árabes de los siglos VII y VIII abarcaron un territorio muy extenso, lo que propició los intercambios de toda clase y amplió las posibilidades del comercio. En segundo lugar, los geógrafos musulmanes tuvieron acceso al legado de la Grecia y la Roma clásicas, así como al de Persia y la India. Por último, al extenderse el Islam lo hicieron también los peregrinajes a La Meca. Las oportunidades de aprovechar ese flujo de peregrinos para hallar nuevas rutas y obtener un beneficio económico nunca fueron tan abundantes.
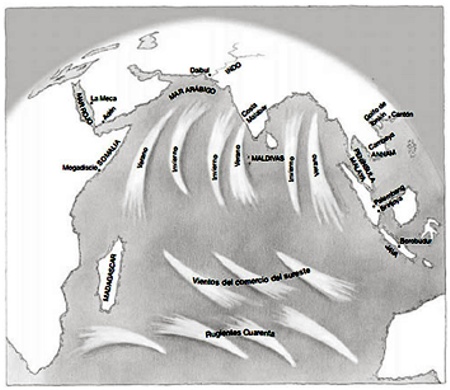
Vientos monzónicos en el océano Índico.
Entretanto, los navegantes musulmanes, tanto árabes como persas, pasaron a tomar la iniciativa en la navegación por el océano Índico. Durante aproximadamente un siglo después de la muerte de Mahoma, los barcos musulmanes llegaban frecuentemente a los puertos de la India, especialmente a Daibul, cerca de la desembocadura del Indo, y a la Costa Malabar, donde se concentraban los grandes mercados de la pimienta. En el siglo IX, la red comercial de los musulmanes pasó a incluir China. Los relatos de «Sulayman el mercader», supuestamente de mediados de esa centuria, contienen referencias a China. Los derroteros árabes de la época incluyen datos sobre destinos tan lejanos como Corea.[74]Se dice que cuando los rebeldes saquearon Cantón en el 878, entre las víctimas se contaron miles de musulmanes. Al-Mas'udi oyó hablar del encuentro del comercio árabe, persa y chino en la península Malaya. Dejó constancia de la existencia de comunidades de mercaderes musulmanes, de miles de personas, asentadas en la costa oeste de la India.
Buzurg Ibn Shahriyar —hijo de un capitán de navío persa y, en consecuencia, buen conocedor de la cultura marítima de su época— compiló algunas de las mejores historias sobre la navegación por el océano Índico. La más singular se refiere a Abhara, un conocido navegante de la época, quien, partiendo de su tierra natal en el golfo Pérsico, viajó hasta China y regresó en siete ocasiones, en un tiempo en que no era frecuente sobrevivir a una travesía semejante. En una ocasión, los marineros de un navío comercial árabe con destino a China le divisaron solo en un pequeño bote, en el golfo de Tonkín. Suponiendo que su barco habría naufragado en aquel mar azotado por las tormentas y con fondos rocosos, le invitaron a subir a bordo. Abhara se negó. Los marineros insistieron y él volvió a negarse. Le rogaron que se salvara uniéndose a ellos. Él reiteró que rechazaba su oferta, a no ser que accedieran a nombrarle capitán, a obedecerle inmediata e incondicionalmente y a recompensarle con el salario inusitado de mil dinares. «Vuestra situación —les advirtió, sin explicar por qué— es peor que la mía». Los marineros quedaron perplejos, pero lo debatieron y llegaron a la conclusión de que bien valía aquel precio el contar con la presencia del mejor navegante de la época en un mar tan peligroso, y que si Abhara se consideraba en posición de pedir tal recompensa, debía saber algo que les convenía no desdeñar. Así que accedieron y le invitaron a bordo. El nuevo capitán ordenó inmediatamente que se despojara a la embarcación de todo excepto la arboladura y las anclas estrictamente esenciales, e insistió en que toda la carga, salvo la más valiosa, debía lanzarse por la borda. Fieles a su palabra, aunque secretamente furiosos, la tripulación le obedeció. Tan pronto como hubieron cumplido las órdenes apareció la primera señal de un tifón: una nube «no mayor que la mano de un hombre». Gracias a las precauciones de Abhara, sobrevivieron a la tormenta, llegaron a China y regresaron habiendo obtenido un notable beneficio. Hasta aquí la historia no es inverosímil. Pero ahora viene la nota Munchausen —una exageración manifiestamente fantasiosa—. En el camino de vuelta, Abhara les guió hasta las rocas precisas donde habían ido a parar las anclas desechadas. [75]
Aunque es imposible conocer completamente las etapas en que se fueron abriendo las nuevas rutas por los mares monzónicos, algunas de ellas, en determinadas zonas, pueden ser reconstruidas. El tráfico directo entre el mar de Arabia y China presentaba un volumen sustancial en el siglo VIII: había, ya en esa época, importantes comunidades de mercaderes musulmanes en los principales puertos chinos. Ese tráfico fue adoptando progresivamente la ruta que cruzaba directamente el océano, pasando por las Maldivas, en lugar de seguir el lento cabotaje tradicional de puerto en puerto. [76]
Abhara y sus contemporáneos tardaban generalmente unos setenta días en cruzar el océano desde el golfo Pérsico hasta Palembang, en Sumatra; la travesía podía ser más rápida si se adelantaba la partida al inicio de la estación de vientos favorables, pero esto no era muy conveniente para los comerciantes —lo era más para las misiones diplomáticas y los peregrinos— porque suponía retardar el regreso; los mercaderes se verían obligados en tal caso a permanecer por más tiempo en los puertos que visitaban, a la espera de que cambiara la dirección del viento. Una vez en Sumatra, se podía llegar a China en cuarenta días más.
El océano Índico se convirtió gradualmente en algo así como un lago musulmán: por lo menos el área monzónica que se extendía hacia el este hasta Indonesia estaba dominada por sus barcos y rodeada por costas controladas, y en gran medida también pobladas, por musulmanes. En el siglo XIV, el mayor escritor de crónicas de viajes de la época —y hay quien afirma que de todos los tiempos— recorrió la región. A Ibn Battuta le pareció que en algunos de los lugares que visitó no se observaban debidamente las leyes del Islam. Le sorprendieron los pechos desnudos de las mujeres en Mogadiscio y el relajamiento moral que observó en las Maldivas, donde su conocimiento de la Sharia hizo que fuera solicitado como juez. Pero en todas las etapas de su viaje, hasta llegar a Java, encontró a correligionarios que le dieron la bienvenida.
Alrededor de cien años después, el experimentado piloto Ahmad Ibn Majid sintetizó los conocimientos marítimos de los últimos siglos, transmitidos por vía oral y escrita. Los derroteros más antiguos que citó databan de comienzos del siglo XII, e incorporó datos procedentes de textos de un siglo antes. Pero la mayor parte de la información la recogió de los marineros de tiempos recientes, entre los que su padre y su abuelo, pilotos antes que él, fueron figuras destacadas. Infatigablemente ególatra, Ibn Majid se atribuyó un gran número de exploraciones. En el mar Rojo, verificó personalmente las zonas donde las informaciones de distintos pilotos disentían sobre la ruta que debía tomarse. Se sentía justamente orgulloso de «mi conocimiento único» del mar Rojo,[77]cuya costa africana describió completamente a partir de sus propias observaciones. Su reputación llegó al extremo de que los navegantes de Adén le veneraban como a un santo y le dedicaban plegarias antes de salir a la mar, para gozar de su protección. [78]
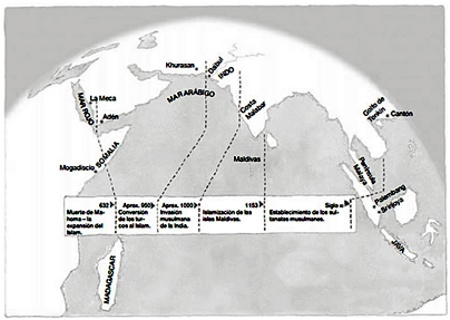
La expansión del Islam en el océano Índico.
Aunque los viajeros conocían la ruta, el texto transmite en cierto modo el espíritu con el que los navegantes japoneses, a lo largo de muchos siglos, fueron recorriendo poco a poco su propia costa y se formaron una imagen de la silueta de Japón. En las páginas del diario está muy presente el temor al mar. Antes de la partida, entre adioses «que duraron todo el día hasta la noche», los viajeros rezan «por una travesía tranquila y pacífica» y cumplen ritos dedicados a los dioses del mar, lanzando al agua amuletos y objetos valiosos. Tras siete días de navegación, un viento adverso les retiene en Ominato, donde tienen que aguardar nueve días, componiendo poemas y anhelando decorosamente el regreso a la capital. En la siguiente etapa reman enérgicamente, alejándose de la visión reconfortante de la costa, «más y más lejos mar adentro. En cada golpe de remo, quienes nos miraban se iban perdiendo en la distancia». Cuando las montañas y el mar se oscurecen y aumenta el miedo, el piloto y los marineros cantan para alegrar el ánimo. En Muroto, el mal tiempo provoca un nuevo retraso de cinco días. Cuando finalmente retoman la marcha «hundiendo los remos en la Luna», una nube oscura alarma de pronto al piloto. «Va a entablarse el viento. Debemos dar media vuelta». Se suceden entonces dos cambios bruscos en la moral de los navegantes: un nuevo día se despierta radiante, pero «el capitán observa el mar con ansiedad. ¿Piratas? ¡Terror!… Todos nosotros tenemos el cabello blanco. Dinos, Señor de las islas, ¿qué es más blanco: la espuma en las rocas o la nieve en nuestras cabezas?».
Los piratas son eludidos por varios procedimientos: dedican plegarias «a los dioses y los budas» y lanzan por la borda más amuletos de papel en la dirección del peligro, de modo que «mientras se hunden las ofrendas» se elevan las oraciones: «Dad velocidad al navío». Finalmente emplean el recurso extremo de remar durante la noche —algo tan arriesgado que sólo un peligro mucho mayor pudo empujarles a ello—. Evitan el temible remolino de Awa, frente a Naruto, con más oraciones. En los primeros días del tercer mes de viaje, un viento persistente les impide avanzar. «Hay algo a bordo que el dios de Sumiyoshi desea», murmura sombríamente el piloto. Vuelven a lanzar amuletos de papel al mar sin resultado alguno. Finalmente, el capitán sacrifica a las olas su precioso espejo y pueden continuar el viaje. Llegan a Osaka al día siguiente. «Hay muchas cosas que no podemos olvidar y que nos causan dolor —concluye la autora—, pero no me es posible escribirlas todas».
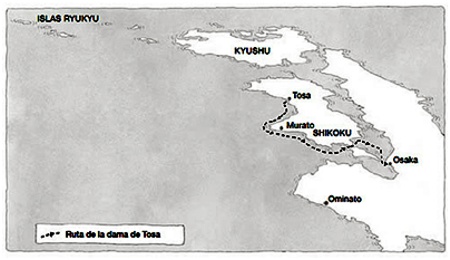
Japón, mostrando la ruta de la dama de Tosa.
El Diario de Tosa muestra las dificultades de la navegación en las aguas de Japón y, por contraste, las ventajas que ofrecía el océano Índico. Debido a estas ventajas, fue en este último donde se dieron, durante el período de desarrollo de sus rutas internas, los grandes intercambios que modificaron el curso de la historia: la transmisión del hinduismo, del budismo y del Islam al sureste de Asia; la navegación de los peregrinos —agentes del intercambio cultural— hacia La Meca; la transformación del océano, en lo que para nosotros es la parte final de la Edad Media, en un lago de dominio islámico; el comercio marítimo del este de Asia con África y el Próximo Oriente y, en parte, la extensión hacia el oeste de la tecnología china. El volumen del tráfico marítimo en el océano Índico era incomparablemente mayor al de las rutas incipientes en otros mares, como el Mediterráneo, el Báltico, el Caribe, la ensenada de Benin y las aguas de la costa europea del Atlántico y de la costa japonesa del Pacífico. Antes de pasar a la historia de cómo se invirtió esta balanza en favor del Atlántico y el Pacífico, veamos el desarrollo a nivel global que, hasta donde podemos saber, había experimentado mientras tanto la exploración terrestre.
Exploración terrestre a finales de la Edad Antigua y en la edad media
Contenido:- La extensión de las Rutas de la Seda
- El poder mongol
- A través de la estepa
- Exploraciones internas: los casos de Japón y Europa.
- Más allá de las fronteras de la cristiandad
- África
- Las rutas por las Américas
«O where are you going?» said reader to rider,
«That valley is fatal when furnaces burn,
Yonder's the midden whose odours will madden,
That gap is the grave where the tall return.»[80]
W. H. AUDEN
Away! For we are ready to a man!
Our camels sniff the evening and are glad.
Lead on, O master of the Caravan:
Lead on the merchant princes of Baghdad.
[…]
We travel not for trafficking alone:
By hotter winds our fiery hearts are fanned.
For lust of knowing what should not be known<
We make the Golden Journey to Samarkand.[81]
AMES ELROY FLECKER
Tales procesos son difíciles de reconstruir a partir de las fuentes disponibles. Las rutas nuevas o en desarrollo durante este período suelen estar documentadas, en los textos que se han conservado, bastante tardíamente, por personas que las usaban cuando ya estaban bien establecidas —mercaderes, peregrinos, dibujantes de mapas, misioneros, diplomáticos, soldados, estudiantes errantes y viajeros curiosos— y no por los exploradores que las descubrieron o mejoraron. Ocasionalmente, los geógrafos —numerosos en el Islam a partir del siglo IX, y no inexistentes en la cristiandad, en la India y en China— interrogaron a los exploradores y tomaron nota de sus descubrimientos, en algo así como el diálogo entre el erudito y el errante. Con la ayuda de tales textos, podemos esbozar el desarrollo de algunas rutas nuevas o, por lo menos, de rutas previamente indocumentadas, comenzando por Asia, para pasar luego a las rutas a través de Eurasia, de África y de América. El panorama no puede ser completo, cubre el planeta tan sólo parcialmente, pero sitúa algunas de las vías importantes en la emergente comunicación de larga distancia, que más tarde formarían parte de la red de comunicación global: los «caminos» que partían de China radialmente y comunicaban los extremos de Eurasia; las grandes vías africanas de intercambio comercial y cultural, a través del Sáhara y a lo largo del gran valle del Rift, al este del continente; las rutas americanas por las que se difundieron los principales cultivos y tradiciones culturales desde las «cunas» de la civilización de América Central y la parte norte y central de los Andes. Como en las formas anteriores de intercambio cultural, el comercio fue una parte ineludible del proceso: cubrió las rutas abiertas por los exploradores con las únicas pruebas que se han conservado de su labor.
1. La extensión de las Rutas de la Seda
En lo que en Occidente se conoce como la Edad Media, parece que las caravanas que viajaban de China a la India tomaron casi siempre un camino largo y tortuoso, siguiendo las Rutas de la Seda hasta el Asia Central, antes de girar hacia el sur, y de nuevo hacia el este, para llegar a la India por el Hindu Kush. Este largo camino podría haberse acortado, en principio, tomando la ruta por el Tíbet, que, al fin y al cabo, era el destino final de muchas caravanas; tal vez la falta de pasos de salida desde el Tíbet hacia el sur explica que se descartara ese camino. Una vía alternativa hacia la India, la más obvia y directa, y la más corta, era la que se dirigía al suroeste, pasando por Sichuan y Yunnan. Esta «Ruta Sur de la Seda», como hoy en día la llaman los estudiosos, se desarrolló, sin embargo, muy lentamente. [82]
Sichuan apenas fue considerada como una parte de China hasta el siglo XI. Era, a ojos de los chinos, «una tierra de arroyos y grutas» —descripción que en español suena muy romántica, pero que provocaba el aborrecimiento de los confucianos—. Ouyang Xiu, un funcionario poco sensible al romanticismo de las tierras fronterizas, la describió así:
Bambú morado y bosques azules crecen hasta ocultar el sol.
Arbustos verdes y naranjas rojas brillan en la faz del otoño como un maquillaje. Los caminos son empinados en todas partes. Los hombres caminan cargados con grandes pesos.
Los nativos, que viven junto a los ríos, son buenos nadadores.
Los mercados de Año Nuevo de pescado y de sal tienen una actividad frenética por la mañana.
En los días de fiesta, tambores y flautas suenan durante toda la jornada en templos no autorizados.
Cuando llueve mucho, el agua desciende en cascada por los barrancos hasta el río. [83]
Éste era el lejano oeste de China, una frontera colonial a la espera de ser explotada. El jefe tribal que ostentaba el poder en los bosques de bambú y de abetos tenía fama de mago o de demonio, comparable a la de los demonios galeses que, en el imaginario anglosajón, habitaban los pantanos de East Anglia. Los chinos clasificaban las distintas tribus como «crudas» o «cocidas», según el grado de salvajismo que les atribuían. Un jefe conocido como Señor de los Demonios estaba a la cabeza de la más salvaje —los «Yi del Hueso Negro»—. En el año 1014, la más exitosa de una serie de campañas logró reducir a aquellas tribus a un estado de cierta docilidad. Entretanto, una reforma administrativa dividió la provincia en «rutas», a lo largo de las cuales el gobierno distribuía la tierra en parcelas gigantescas: fue un caso raro de promoción por parte del estado de asentamientos liderados por la aristocracia, en contraste con la predilección habitual de los mandarines por el centralismo y el control burocrático. Los nuevos pobladores procedentes de China comenzaron a modificar el paisaje: el efecto sobre el imperio fue una transformación comparable, en cierto sentido, a la que ha supuesto en la China actual la colonización de Xinjiang y del Tíbet. En Sichuan las consecuencias fueron todavía más dramáticas. Los bosques de las «colinas prohibidas» fueron talados. En 1036 el Señor de los Demonios fue nombrado oficial del estado. Las minas de sal fueron las «fuentes de la avaricia» que incitaron al estado Song a apropiarse de la provincia; otras atracciones económicas, aunque menos importantes, fueron las plantaciones de té y de moras. [84]
Sichuan siguió siendo una región fronteriza durante medio milenio. Más allá comenzaba Yunnan, una tierra rica en plata, atractiva pero aún más difícil de explorar. El clima tropical era hostil. Carecía de un centro de poder que los chinos pudieran conquistar o controlar, y no ofrecía ninguna seguridad a los colonizadores. El ejército chino peinó la región a finales de siglo XIII, y las tribus del lugar se habituaron gradualmente a pagar tributos a China y a considerarse súbditos del imperio; pero hicieron falta varios siglos para que la región estuviera realmente integrada. Más allá de Yunnan, Myanmar supuso siempre un obstáculo en la ruta sur hacia la India: una tierra intratable, de la que China nunca pudo conquistar más que la linde, y que las caravanas tan sólo podían atravesar pagando su seguridad a un precio exorbitante.
Estas dificultades hicieron que durante toda la Edad Media la Ruta Sur de la Seda fuera una vía entre China y la India poco utilizada —una ruta en potencia, básicamente—. Cuando el explorador budista Fa Hsien partió de Chang-an en el 339 d. C., la encontró impracticable. Éste fue el primero —el primero del que se tiene constancia— de una importante serie de viajes de monjes chinos a la India, movidos por su piedad a visitar los templos budistas, y por su erudición a buscar los textos puros de las escrituras budistas. Para cumplir tal peregrinaje, los monjes siguieron presumiblemente las rutas abiertas por los misioneros budistas procedentes de la India, de los que conocemos pocos datos concretos, pero que fueron activos en China desde el tiempo de la llegada del monje Kumarajiva, traductor de las escrituras budistas al chino, a finales del siglo IV o comienzos del V.
En esa época comenzaba a formarse a lo largo de la ruta una red de monasterios, que alojaban a los viajeros y recogían donativos. Las pinturas en una gruta de Dunhuang representan la vida en esos caminos, la piedad de los mercaderes e incluso, en algunos casos, sus rostros y el de los familiares que habían dejado atrás. Presentan el monasterio como una gran encrucijada, un punto de encuentro entre las culturas de Eurasia —el lugar donde, según decían los chinos, «los nómadas y los chinos se comunican», la «garganta de Asia», donde las rutas «hacia el océano oeste» convergían «como las venas en el cuello»—. Las cavidades en la ladera de la colina servían como lugar de reposo para viajeros que recorrían miles de kilómetros, procedentes de China, de la India, del Asia Central y de lo que hoy conocemos como el Oriente Próximo. Las rutas que convergían en el monasterio conectaban con otras redes de comunicación, que llegaban a Japón y a Europa y cruzaban el océano Índico hasta el Sureste Asiático, la costa de Arabia y el este de África. [85]
La ruta hacia Dunhuang atravesaba el desierto de Gobi, pasando por fuertes militares situados a intervalos irregulares, donde los viajeros podían dormir sobre pieles de cabra y cambiar los caballos. De un fuerte al otro, los excrementos de los camellos indicaban el camino y eran el único combustible disponible en una tierra prácticamente sin vegetación. «Muéstrame los desechos de los camellos —dijo uno de los compañeros de Owen Lattimore en su travesía por el desierto de Gobi en 1926, cuando los medios y los peligros tradicionales de la ruta seguían siendo en gran medida los mismos— y puedo llegar a cualquier parte» [86].
Pasado Edsin Gol, comenzaban cuatro días de dura marcha por el tramo más desolado de la ruta. Allí Lattimore vio cuerpos de camellos tendidos en prácticamente todo el recorrido, algunos en estado de descomposición, los que habían muerto más recientemente con forúnculos en la piel y ampollas en las patas.
Fa Hsien intentó cruzar el desierto de Gobi por la falda de la cordillera de Kunlun, pero ese camino era demasiado arriesgado, sometido a la amenaza constante de los bandidos. Así que la caravana en la que viajaba se adentró en el desierto de Taklamakán para avanzar con más seguridad —aunque pagaron por ella un alto precio en penurias, teniendo que soportar lo que el monje calificó de «sufrimientos sin igual», en «el desierto de los demonios malignos y los vientos tórridos»— [87].

Asalto de bandidos a un grupo de mercaderes en la Ruta de la Seda, en el siglo VIII. Las rutas del desierto eran las más seguras, pero no estaban completamente libres de peligro.
e incluso durante el día los hombres oyen las voces de los espíritus y a menudo uno cree que está oyendo la música de muchos instrumentos, especialmente tambores, y un ruido de armas al chocar. Ésta es la razón por la que los grupos de viajeros se preocupan por mantenerse bien unidos. Antes de acostarse dejan una marca que indica la dirección en la que deben seguir el viaje, y atan pequeños cencerros al cuello de todos los animales para poder oírlos si se alejan del camino. [88]Un pintor del siglo XIV imaginó aquellos demonios negros, atléticos, crueles, blandiendo los miembros de los caballos descuartizados. Los mongoles recomendaban cubrir el cuello del caballo con sangre para mantenerles alejados. Las tormentas de arena eran —según afirmaban los guías— un recurso de los demonios para desorientar a los viajeros. El cielo se oscurecía de repente. El polvo enturbiaba el aire. El viento lanzaba lluvias de guijarros y provocaba torbellinos de piedras de considerable tamaño, que colisionaban en el aire y caían sobre los hombres y los animales. [89]
Tras el desierto comenzaban las montañas. El Taklamakán limita al norte con los Tian Shan —«montes celestiales»—. Es una cordillera de tres mil kilómetros de largo, de hasta quinientos kilómetros de ancho y que alcanza los siete mil metros de altitud. Pocas montañas son más imponentes. Hondas depresiones hacen que la región sea todavía más extraña: psicológicamente perturbadora, además de físicamente exigente. Turfán, rodeada de montañas, se encuentra a más de ciento cincuenta metros por debajo del nivel del mar. Cuando Owen Lattimore intentó cruzar esta cordillera en 1926, un viento «macabro» le obligó a dar media vuelta, «levantando rachas de nieve cortante como la arena», mientras mil camellos hacían rechinar los dientes de frío «con un chirrido que se clava en los oídos como una aguja». [90]
Fa Hsien fue a parar al gran oasis comercial de Khotan, al este del Turquestán. Ya en aquel tiempo era más que un mercado —era un centro de manufactura famoso por sus alfombras, sus sedas y sus joyas de jade—. Desde allí, para seguir el camino hacia la India, debían cruzarse más montañas, «donde la nieve permanece en invierno y en verano y habitan dragones que escupen viento». Fa Hsien descendió por el este del Hindu Kush hasta Peshawar, en el actual Pakistán. Al fin llegó al primer objetivo de su viaje, el monasterio de Jetavana, y se detuvo a meditar. Descendió a continuación por el valle del Ganges, desviándose frecuentemente de la ruta para visitar otros monasterios, y en el golfo de Bengala embarcó para regresar a su país. Navegó vía Sri Lanka, donde oyó los espíritus de los comerciantes que antiguamente habitaban la isla.
Fa Hsien fue un auténtico pionero. En el siglo VII, el monje I Ching, que realizó su propio peregrinaje a la India en el 671, documentó cincuenta y seis viajes de características muy parecidas, emprendidos por monjes budistas en busca de iluminación. Muchos siguieron el camino de Fa Hsien, por las Rutas de la Seda. Otros viajaron vía el Tíbet y Nepal.
La crónica más detallada que se conserva es la del peregrinaje de Xuanzang, quien, en el 629, emprendió un viaje que duraría dieciséis años, «no en busca de riqueza, fama u otros provechos mundanos, sino tan sólo de la verdad religiosa». Era un exiliado, huido por causa de las intrigas políticas de su tiempo, que, según sus discípulos, previó la caída de la dinastía Sui en el 618. Sintiendo desde joven la vocación de «divulgar la luz del budismo», decidió seguir el «noble ejemplo» de Fa Hsien «como guía y benefactor del pueblo». Un sueño en el que ascendía al Meru —el monte sagrado que ocupa el centro en el mapa del mundo de los budistas— le impelió a seguir ese camino.
Su futuro guía le advirtió: «Las rutas del oeste son malas y peligrosas. Unas veces las dunas se interponen en el camino, otras lo hacen los demonios y los vientos cálidos. Nadie que se encuentre con ellos puede escapar. A menudo las grandes caravanas se pierden y todos perecen». Sin que esas palabras le atemorizaran, el peregrino emprendió el viaje, y lo continuó en solitario cuando el guía le abandonó. En el desierto de Gobi le torturó la dificultad de orientarse en un entorno sin puntos de referencia: «solo y abandonado viajó por el desierto de arena, sin otro medio para hallar el camino que seguir los montones de huesos y los excrementos de los caballos… Hacia los cuatro puntos cardinales el paisaje se extendía ilimitado. No había el rastro de ningún hombre ni ningún caballo y por las noches los demonios y los duendes encendían hogueras para que confundiera las estrellas…
Recitando pasajes del Sutra del Corazón del Deseo y orando al Buda de la Misericordia llegó, milagrosamente, a un lugar donde crecía la vegetación y había una charca de agua».
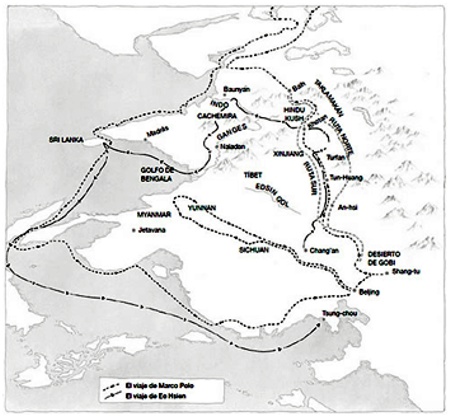
Las Rutas de la Seda.
En Balh encontró un centenar de monasterios habitados por más de 3300 monjes. En Bamiyán vio el famoso buda de «140 o 150 pies de alto, de un color dorado resplandeciente», esculpido en la roca —la estatua que los talibanes volaron en 2001—. Tras cruzar el Hindu Kush y llegar a la India, permaneció dos años en Cachemira, preparándose espiritualmente antes de emprender la peregrinación de monasterio en monasterio, siguiendo el curso del Ganges. Entre los años 633 y 637 vivió en Nalanda, en Bihar, desde donde visitó, a lomos de elefante, lugares sagrados budistas, y posteriormente recorrió la costa este del subcontinente indio hasta Madrás. Cuando sus anfitriones supieron que se disponía a partir, le dijeron: «La India es el lugar donde nació Buda. ¿Qué felicidad puedes hallar mayor que pasar el resto de tu vida visitando los lugares sagrados? Además, China es una tierra de bárbaros y por ello los budas nunca nacen allí». Xuanzang replicó: «Sólo porque Buda no fuera a China no puede concluirse que sea un reino insignificante». En lugar de regresar por mar, atravesó la India, remontó el curso del Indo y desanduvo en gran parte la misma ruta del viaje de ida, llevando consigo veinte caballos cargados con 150 partículas de la carne de Buda, seis estatuas y 657 volúmenes de escrituras sagradas. [91]
El texto recuerda los relatos de viajes de los Jatakas o la Navigatio Brandani, navegación de san Borondón: ensalza los largos viajes, que se comparan con el camino del alma hacia la perfección. Los llamamientos a la piedad, los encuentros reveladores con budas y maestros, la intervención de milagros y las demostraciones del poder de la plegaria puede hacer olvidar al lector que se trata del relato de un viaje real, una prueba del desarrollo de una de las grandes rutas de intercambio cultural del mundo. Xuanzang actuó como misionero, además de como peregrino: el texto relata algunas conversiones al budismo, especialmente de zoroastrianos y, en una ocasión, de una población entera del Indo. El autor exagera el dominio por parte de su héroe de la tradición del Mahayana y su resistencia a las tentaciones, como las ofertas de poder con que algunos reyes tratan de retenerlo. Pero también intercala detalles reales en la geografía sagrada: el clima, la situación de la minas o la observación de elefantes de colores inusuales.
2. El poder mongol
A partir de entonces, el mayor desarrollo en la historia de las Rutas de la Seda no fue la agregación de nuevos caminos, sino el aumento en la seguridad que supuso el auge del Imperio mongol en el siglo XIII. La Pax Mongolica unificó la ruta principal de comunicación a través de Asia, desde las fronteras de Europa hasta China, bajo un solo poder. Tal como decían los propios mongoles, la unidad del cielo se reflejaba en la tierra. La primera fase de este proceso fue la unión de los pueblos de la estepa en una sola confederación bajo el poder de Gengis Jan, desde su ascensión al poder supremo entre los mongoles en 1206 hasta su muerte, poco más de veinte años más tarde. Ch'ang Chun, un sabio taoísta, pudo comprobar el efecto que esto tuvo sobre la Ruta de la Seda, cuando Gengis Jan le llamó a su presencia en 1219. «Para cruzar un río —explicó Jan— construimos barcos y timones. Del mismo modo, invitamos a los hombres sabios y seleccionamos a nuestros asesores para mantener el imperio en buen orden». Ch'ang Chun se manifestó «dispuesto en cuanto le llamaran a la Corte del Dragón». A la edad de setenta años, tras «largos años en las cavidades de las rocas», donde vivía retirado, emprendió el arduo viaje, de tres años de duración, desde su hogar en Lai-Chou, en la costa de China, en la actual península de Shandong, para reunirse con el Jan al pie del Hindu Kush.
Un testigo le describió de este modo: se sentaba con la rigidez de un cadáver, se incorporaba con la presteza de un árbol, se movía con la velocidad de un rayo y caminaba como un torbellino. [92] Su reputación de santo era tal que, según el discípulo que nos ha legado un relato del viaje, incluso los bandidos se retiraban cuando oían su nombre. «El maestro», escribió un admirador que le había conocido, se disponía «a partir para recorrer miles de kilómetros por los territorios más hostiles, por regiones de las que no existían mapas, a través de desiertos no regados ni por las lluvias ni por el rocío».
A principios de marzo de 1221, abandonó China acompañado por sus seguidores, viajando desde Pekín en dirección al norte, hacia las montañas de Khingan, donde «China —sus costumbres y su clima— termina de pronto», para dirigirse luego al oeste, hacia Mongolia. En cierto sentido, era un viajero quisquilloso: no aceptaba viajar con mujeres para el harén imperial ni aventurarse en un territorio sin vegetales —lo que quería decir la estepa—. En cambio cruzó el desierto de Gobi, escaló «montañas con un frío extremo» y se adentró en tierras áridas donde su escolta cubrió de sangre el cuello de los caballos para ahuyentar a los demonios. Los monasterios taoístas le hicieron la ruta más llevadera.
El relato del viaje por parte de su discípulo muestra la sensibilidad por el paisaje inherente a los taoístas, cuya reverencia ante la naturaleza les convertía en excelentes observadores. Describe los ajos silvestres y los sauces a orillas del Kerulen, los montes cubiertos de pinos, el sendero de cebollas silvestres y hierbas de dulces fragancias que sigue el curso del río Uliassutai, las berenjenas de Samarkanda, «en forma de dedos monstruosos y de color púrpura intenso». Cuenta historias sobre demonios y duendes, «sobre los que el maestro no hizo ningún comentario». El grupo llegó a Samarkanda en diciembre de 1221, y descubrió con sorpresa que hortelanos chinos cultivan algunas de las mejores parcelas de tierra.
Cuando Ch'ang Chun se reunió finalmente con el Jan, en mayo de 1222, tuvo una amarga decepción. A pesar de todas las aseveraciones de Gengis Jan sobre su amor a la sabiduría y su deseo de instruirse, la primera pregunta que formuló al maestro fue: « ¿Qué elixir de la inmortalidad me has traído?» y lo más cerca que estuvieron de un intercambio intelectual fue una discusión sobre la conveniencia de la caza —e incluso en eso estuvieron en desacuerdo—. A su regreso a China, Ch'ang Chun encontró una carta del emperador que expresa a la perfección el modo en que el poder mongol controlaba y promovía el uso de sus rutas:
Santo súbdito, durante la primavera y el verano cumplisteis un viaje nada fácil. Quisiera saber si se os proporcionaron las provisiones y las caballerías adecuadas. En Hsuan-te y en los demás lugares donde os alojasteis, ¿los funcionarios os procuraron un acomodo y una comida satisfactorios? Al pedir ayuda a la gente corriente, ¿fuisteis atendido? Pienso en vos en todo momento y espero que no me olvidéis. [93]
El aumento de la seguridad produjo un aumento del tráfico. Gracias a la Paz Mongol, era relativamente fácil atravesar todo Eurasia, desde Europa hasta China. Los mercaderes y los misioneros aprovecharon esta situación y comenzaron a transitar regularmente por las Rutas de la Seda. Marco Polo es el mejor testigo de los rigores de esas rutas, además de uno de los autores de libros de viajes más influyentes de todos los tiempos. Según su propio relato, abandonó su Venecia natal para recorrer las Rutas de la Seda siendo aún un chico, en 1271-1274, en compañía de su padre y su tío, que ya tenían experiencia en los viajes a China. Sus diecisiete años de servicio en la corte imperial y en la administración provincial no dejaron huella en China, pero causaron a Marco Polo impresiones que maravillarían a toda Europa cuando las narrara a su regreso. Según el libro que recoge tales experiencias, dictó sus recuerdos a un compañero de celda tras ser capturado en una batalla marítima entre Venecia y Génova. Como muchos relatos de viajes, para los que se acabarían convirtiendo en un modelo, las páginas de Marco abundan en fantasía y exageraciones dramáticas, pero contienen también una gran cantidad de descripciones evocadoras y en buena medida fiables.
«Tuvieron muchas dificultades para completar el viaje en tres años y medio —dice Marco Polo describiendo la experiencia de su propia caravana en la Ruta de la Seda— debido a la nieve, la lluvia, los ríos desbordados y las fuertes tormentas que azotaban las tierras por las que debían pasar, y a que en invierno no podían avanzar con la misma facilidad que en verano» [94]. Los ladrones, las extorsiones por parte de los funcionarios y los retrasos burocráticos ralentizaban el avance de las caravanas. Con frecuencia se ha puesto en duda la veracidad del relato de Marco Polo, sobre la base de que las fuentes chinas no le mencionan y de que su descripciones de China parecen caprichosamente selectivas. Pero las fuentes chinas generalmente ignoran a quienes eran considerados bárbaros menospreciables. Y además debemos ser prudentes con los argumentos ex silentio. El hecho de que Marco no mencione algo no significa que nunca lo viera ni oyera hablar de ello. El té, por ejemplo, pudo parecer demasiado común para mencionarlo a ojos de quien se había habituado al modo de vida chino; La Gran Muralla probablemente se hallaba, en aquel tiempo, en estado de abandono, y su importancia debió de disminuir notablemente bajo el Imperio mongol, cuyos dominios la sobrepasaban. En cualquier caso, estos reparos olvidan lo más importante: Marco Polo era una especie de Sheherazade masculino, cuya labor —a juzgar por el tipo de información que recoge en su libro— era entretener al jan supremo con noticias interesantes, ilustrativas de la extensión y la diversidad de sus dominios.
Prácticamente al mismo tiempo que Marco Polo llegó a China procedente de Europa, el viajero que conocemos como el monje Rabban Bar Sauma comenzó un viaje comparable —único, hasta donde sabemos— en dirección opuesta, hacia el oeste partiendo de Pekín. Bar Sauma era súbdito del emperador de China y se consideraba a sí mismo como tártaro o mongol. Como toda su familia, era cristiano, concretamente nestoriano —es decir, partidario de la doctrina según la cual la naturaleza humana y divina de Cristo corresponden a un ser humano y a uno divino distintos—. El nestorianismo no era inusual entre los chinos de la época, especialmente entre los originarios del Asia Central. De hecho, se hallaba muy extendido en el Asia Central y en China a finales de la Edad Media, cuando las persecuciones y el menosprecio de la doctrina oficial lo hicieron desaparecer en Europa. Los monasterios nestorianos, del mismo modo que los budistas, se sucedían a lo largo de las Rutas de la Seda. El clan de Bar Sauma estaba claramente influenciado por la cultura china, puesto que las misivas que le enviaban expresaban su preocupación por el legado de sus ancestros y la continuidad de la línea familiar. Su historia personal estuvo marcada por la inquietud espiritual —abjuró de su matrimonio y se enfrentó a sus padres para consagrarse a la vida monástica, recluyéndose durante un tiempo en solitario.
Cuando partió de China, probablemente alrededor de 1276, su intención era realizar una peregrinación hasta Jerusalén en compañía de un monje turco llamado Markos: también en el mundo turco había muchos nestorianos, aunque el cristianismo no fue mayoritario entre esos pueblos. El peregrinaje no era una experiencia piadosa que se practicara tradicionalmente en su monasterio, a juzgar por la descripción que hace Bar Sauma de los esfuerzos de los demás monjes por disuadirles. Pero mantuvieron su propósito, guiados por la ambición de Markos de visitar Tierra Santa. Podían estar seguros de que a lo largo de la Ruta de la Seda encontrarían monasterios nestorianos donde alojarse. [95]
Tomaron la ruta sur, pasando bajo los montes Kunlun, y tardaron dos meses en viajar desde el monasterio nestoriano de Ningxia, donde se prepararon para la travesía del desierto, hasta Khotan. Algunas fuentes tempranas —aunque no el relato del propio Bar Sauma, ni ningún registro oficial chino— sostienen que la misión fue respaldada y financiada en parte por Kublai Jan. Esto sería coherente con la política en favor de las minorías religiosas que solía practicar Kublai.
Cuando llegaron a Persia, habían sido capturados y luego liberados por malhechores, habían atravesado en condiciones extremas desiertos y montañas y habían perdido todas sus pertenencias —lo que se conserva del relato de Bar Sauma no aclara si por causa de los bandidos o por accidente. Una vez en Persia, se presentaron ante el patriarca del nestorianismo en Maragheh, en el actual Azerbaiyán. La ciudad era en aquel tiempo un centro de cultura sin parangón en el mundo. Su biblioteca contenía cuatrocientos mil volúmenes. Su observatorio, de reciente creación, era el máximo exponente de la tecnología astronómica y un punto de encuentro para los eruditos: un lugar de paso en la difusión hacia el oeste de la sabiduría oriental.
El patriarca profetizó que Bar Sauma completaría su viaje, y a continuación hizo cuanto pudo por impedirlo, intentando persuadirle de que entrara a su servicio. Cuando el patriarca murió, el compañero de viaje de Bar Sauma fue nombrado su sucesor. Finalmente, en 1286, Bar Sauma pudo continuar su viaje —pero no hacia Jerusalén, al menos no al principio—. El soberano de Persia le encargó la misión de visitar las cortes cristianas de Europa para intentar establecer una alianza contra Egipto. El mensaje que debía transmitir decía: «El rey de los mongoles, unido por los lazos de la amistad con el Catholicus —es decir, el patriarca del nestorianismo—, tiene el deseo de apoderarse de Palestina y las tierras de Siria, y solicita vuestra ayuda para conquistar Jerusalén» [96]. Dos comerciantes italianos de regreso de China le acompañaban como intérpretes.
Probablemente siguió la ruta por tierra hasta Trebisonda y allí embarcó con destino a Constantinopla, donde llegó a principios de 1287. Contempló las reliquias con devoción y las enormes catedrales con asombro: nunca antes había estado en un país donde el cristianismo fuera la religión mayoritaria y oficial. Vio la erupción del monte Etna el 18 de junio, y el 24 de junio, de camino a Roma, presenció una batalla entre dinastías rivales de Nápoles. «Mientras tanto Rabban Sauma y sus acompañantes se sentaron en el tejado de la misión donde se hospedaban y admiraron el modo en que los francos libraban la batalla, puesto que no atacaban a nadie que no fuera combatiente».[97]A su llegada a Roma, se hallaba en proceso una elección papal y ningún otro asunto podía ser atendido. Los cardenales parecían más interesados en la profesión de fe de Rabban Sauma que en su propuesta de alianza. Así que el monje partió hacia París, donde admiró la universidad, y Burdeos, donde dio la comunión al rey de Inglaterra. Recibió a su vez el mismo sacramento del nuevo papa, Nicolás V, el Domingo de Ramos de 1288. Antes de regresar a Persia, estampó su sello, junto con otros clérigos, en algunas indulgencias en Veroli, con la inscripción: « Barbazoma, Tartarus Orientalis». Sus últimos años, hasta su muerte en 1294, los consagró principalmente a la construcción de una iglesia para albergar las reliquias que había reunido en sus viajes.
Bar Sauma no tuvo éxito en su misión de formar una alianza. Su viaje demostró que, a pesar de las rutas que cruzaban Eurasia bajo la protección de los mongoles, el continente se hallaba dividido todavía por un abismo cultural. Tuvo que recurrir a la lengua persa para intentar comunicarse con sus anfitriones en la cristiandad, y resulta evidente que mucho de lo que uno y otros dijeron se perdió en la traducción. Confundió las negativas diplomáticas con amplios asentimientos, y las expresiones de fraternidad cristiana con un total acuerdo doctrinal. Sin embargo, el hecho de que llevara a cabo su viaje al tiempo que Marco Polo y otros aventureros occidentales lo realizaban en la dirección contraria prueba que la Paz Mongol logró convertir Eurasia en un territorio transitable. De hecho, el texto de Bar Sauma —pese a estar rasgado y muy deteriorado— es la prueba más viva de la accesibilidad entre uno y otro extremo del continente en aquel tiempo. Es tentador inferir de ello que las experiencias revolucionarias de la civilización occidental en esa época —los avances técnicos, la innovación artística, el cambio en la percepción de la realidad propiciado por una nueva forma de saber científico— se debieron en parte a las influencias que llegaron por las Rutas de la Seda y los caminos que cruzaban la estepa.
A partir de entonces, la Ruta de la Seda recibió un tráfico regular: se convirtió en una «ruta segura de día y de noche». El Libro dell Pratticatura, una guía de la década de 1340-1350, ofrecía informaciones útiles a los mercaderes italianos. «Debes dejarte crecer la barba y no afeitarte». En Tana, en el mar de Azov, debía contratarse un buen gruía, por caro que fuera. «Y si el mercader desea llevar consigo a una mujer de Tana, puede hacerlo». Al partir de Tana, bastaba proveerse de harina y pescado en sal para veinticinco días de marcha —«el resto lo encontrarás en cantidades suficientes, especialmente la carne»—. Era importante ir acompañado de un familiar cercano; de no ser así, en caso de muerte del mercader su mercancía era confiscada. El libro informaba de los precios en cada parada y del tipo de transporte conveniente en cada etapa: carretas de bueyes o carros de caballos hasta Astrakán, según lo rápido que quisiera viajarse y el precio que se estuviera dispuesto a pagar, y una caravana de camellos o de mulas desde allí hasta llegar al sistema de comunicación fluvial chino. La plata, según advertía la guía, era la moneda de cambio a lo largo de la ruta, pero al llegar debía acudirse a las autoridades chinas para cambiarla en billetes de papel. [98]
3. A través de la estepa
Lo más sorprendente de las Rutas de la Seda es el propio hecho de que llegaran a existir. Los caminos a través de la estepa recorren Eurasia casi de extremo a extremo. Los obstáculos son raros. El pasto es abundante. Hay agua en gran parte de la ruta.

Europa es un triángulo delimitado por tres rutas de intercambio históricas: la mediterránea, la atlántica y la del Volga, separadas por espigones de montañas y de marismas. En cierto sentido, la historia europea ha sido la historia de la integración de esas tres zonas y del desarrollo de la comunicación entre ellas.
Sin embargo, durante gran parte de la historia la ruta de la estepa estuvo cortada. La estepa estaba poblada principalmente por pastores, que veían el comercio de un modo muy distinto que sus vecinos de los núcleos poblados. Al carecer de bienes que poder intercambiar, veían las caravanas como un buen botín y una oportunidad de cobrar peajes y rescates. Generalmente, el territorio estaba dividido en los dominios de grupos hostiles o en guerra entre sí —un panorama desfavorable para los viajeros y caro, en el mejor de los casos, para los mercaderes—. La ventaja de las Rutas de la Seda residía precisamente en el hecho de eludir a los pobladores de la estepa. Los desiertos eran relativamente seguros por estar muy poco poblados. El Tian Shan resultaba tolerable para los viajeros precisamente porque era un terreno hostil para las gentes del llano y sus grupos de bandidos a caballo. Por supuesto, tampoco en las Rutas de la Seda la seguridad era absoluta. Los ataques de bandidos nómadas eran comunes. Zhang Qian fue capturado por los pueblos guerreros de la estepa china, llamados Xiongnu, tanto en su viaje de ida como en el de vuelta. Pero la diferencia entre las Rutas de la Seda y la estepa era evidente: la que media entre un riesgo aceptable y un desastre seguro.
La situación cambió por completo en el siglo XIII. Los mongoles extendieron sus dominios más allá de su tierra de origen, separada de China por los montes Altai. Como un obispo chino del siglo XIV afirmó con orgullo, «antes de la época de los mongoles nadie creía que la Tierra fuera habitable más allá de esas montañas… pero los mongoles las cruzaron, con el permiso de Dios, y realizando un esfuerzo extraordinario… y yo también lo hice». [99] El imperio de Gengis Jan pacificó la estepa y la convirtió en un territorio transitable. El emisario papal Giovanni da Pian del Carpine nos legó la primera crónica de un viaje por la estepa bajo la protección de los mongoles. En 1246, yuntas de caballos mongoles transportaron el que él mismo describe como su voluminoso cuerpo una distancia de cinco mil kilómetros a través de la estepa, en 106 días. Encontró a los mongoles tras tres semanas de camino desde Kiev y fue acogido en un campamento junto al Volga, al sur de Saratov. A partir de allí, halló puestos mongoles cada cincuenta kilómetros, de promedio, a lo largo de la ruta que bordeaba los mares Caspio y Aral por el norte, seguía la ribera sur del Lago Baljash, cruzaba los montes Altai y llegaba finalmente a la corte suprema del jan, cerca de Karakórum.
Desde el punto de vista diplomático, la misión fue un fracaso absoluto. Giovanni regresó horrorizado por la arrogancia de los mongoles, por su crueldad y su ambición de dominar el mundo entero. «Por lo tanto —concluye—, si los cristianos desean salvarse», deberían «enviar soldados para combatir a los tártaros antes de que comiencen a extender sus dominios por todo el mundo». [100] Los mongoles eran el pueblo más extraño y que más dificultades conceptuales planteaba de los conocidos hasta entonces por la etnografía europea —el descubrimiento más turbador que apareció ante los ojos de Occidente en su ampliación progresiva del mundo conocido. No entraban en la categoría de los similitudines hominis, los monstruos que la cartografía medieval distribuía por los confines de Asia—, hombres con cabeza de perro, esciápodos y «hombres con la cabeza por debajo de los hombros». Pero tampoco encajaban en las categorías conocidas —la división del género humano que la doctrina clásica y bíblica había difundido antes de que el estudio dilucidara la cuestión—. Así que se les clasificó de distintas formas, como flagelos de Dios, como un castigo por los pecados, como demonios o bestias. Según relatos a veces contradictorios, sus costumbres eran brutales, ladraban como perros y tenían la cara plana como los monos. Comían carne cruda y bebían sangre —al menos esto sí era cierto, puesto que los habitantes de la estepa, que no tenían vegetales a su alcance, debían ingerir sangre fresca y vísceras para procurarse la dosis de aminoácidos esencial para la salud.
Fueron acusados incluso de canibalismo. Pero esta acusación era falsa. Fuentes chinas, tibetanas, mongoles, armenias y georgianas también evidencian la repulsión hacia los mongoles, pero no les atribuyen este exceso en particular. Las leyes mongoles no lo prohibían —presumiblemente porque no había necesidad de ello—. [101] Tales acusaciones no son fruto de la observación, sino de las lecturas, las elucubraciones y el miedo. El canibalismo era una de las muestras de salvajismo que los escritores clásicos atribuían a los pueblos bárbaros del norte. Más significativamente, era una de las prácticas que se consideraban comúnmente en la Edad Media como contrarias a la ley natural. Esto tenía una gran importancia, porque quienes infringían la ley natural no eran protegidos por ella, y en consecuencia podían ser atacados y sometidos a la esclavitud.
A pesar de todo, las cortes occidentales intentaron persistentemente llegar a algún tipo de entendimiento con los mongoles. Desde ambas partes se mandaron emisarios. Les siguieron los misioneros, que recorrieron la ruta de la estepa —también las Rutas de la Seda y, ocasionalmente, la travesía marítima por el océano Índico— para llegar a la tierra de los mongoles, e incluso a China. Las observaciones más detalladas sobre este recorrido se deben a Guillaume de Rubrouck, que fue enviado por el rey de Francia, en 1253, a cumplir una misión que él concebía como puramente espiritual, pero que, desde el punto de vista del rey, tenía una utilidad diplomática y de recogida de información. Guillaume cruzó el mar Negro, y en el mes de mayo partió de Tana para atravesar en carro la estepa. «Después de tres días —escribe— encontramos a los mongoles, y verdaderamente me sentí como si entrara en otro mundo». En noviembre había llegado a Kenkek, «famélico, sediento, helado y exhausto». En diciembre se hallaba en la parte alta de la temida cordillera Altai, donde entonó el credo «entre despeñaderos vertiginosos, para ahuyentar a los demonios». Al fin, el Domingo de Ramos de 1254, entró en la capital mongol, Karakórum —que atraía, según observó, a artesanos de toda Eurasia, incluido un orfebre parisino, y monjes procedentes de toda Asia. [102]

William de Rubruck y otro monje despidiéndose de Luis IX y, en la parte inferior, durante su viaje.
4. Exploraciones internas: los casos de Japón y Europa.
Pero la exploración no sólo se produce hacia el exterior: a menudo existen en el interior de un territorio espacios en blanco que cubrir, zonas que esperan ser explotadas. El caso de Japón es el mejor documentado en el período que nos ocupa, porque en el momento en que se emprendió un proyecto, promovido por el imperio, de exploración del territorio para el trazado de mapas, las comunicaciones y los archivos chinos estaban bastante bien organizados. La primera exploración se llevó a cabo en el 645; sin embargo, si en esa fecha se llegó a realizar algún mapa, no ha llegado hasta nosotros. Los mapas japoneses más antiguos que aún existen son mapas oficiales del siglo VIII, que se han conservado en buen número y que demuestran la precocidad y la precisión del reconocimiento del territorio que se realizó en aquel tiempo. Los esfuerzos de los misioneros budistas complementaron los trabajos oficiales. Gyogi (ca. 668-749), un misionero que recorrió el país a lo largo y a lo ancho, construyó, o promovió la construcción, de carreteras, puentes y canales y trazó mapas de los territorios que visitaba. [103]
En aquella época el imperio ocupaba solamente la parte central y sur de Honshu, Kyushu y Shikoku. Los primeros mapas muestran la lentitud con que los japoneses exploraron incluso sus propias islas. La región norte de Honshu aparecía esbozada de forma imprecisa. Se hallaba todavía fuera del alcance del poder japonés —era el territorio de los nativos ainos, que sólo gradualmente fueron obligados a retirarse—. Hokkaido era apenas conocida. Hacia el sur se hallaba la «tierra de los demonios», que devoraban a los náufragos. Las únicas rutas marítimas bien conocidas en todo su recorrido eran las de Corea, China y las islas Ryukyu.
Japón no fue el único estado o civilización de la época que promovió la exploración interna. En el 971 comenzó un proyecto de reconocimiento del territorio de la China imperial: a comienzos del siglo XI ya se habían redactado 1566 capítulos. Alrededor del año 1100, se grabó en piedra uno de los mapas de China más célebres: el asombrosamente preciso «Mapa de los Caminos de Yu el Grande». Los geógrafos árabes y persas, de quienes hablamos en el capítulo anterior, emprendieron también el proyecto de coordinar todos los datos disponibles sobre el Dar al-Islam, y de situar geográficamente el Islam en el mundo. Pero tal vez fue en la cristiandad latina donde la labor de compilación del conocimiento estuvo más estrechamente ligada a la exploración interna: ésta, al fin y al cabo, era una región subdesarrollada en comparación con China y el Islam. Las comunidades vecinas tenían más que aprender unas de otras; las rutas de comunicación debían ser extendidas y enlazadas.

Un mapa de Japón en la tradición del monje y cartógrafo errante Gyogi, datado en 1305, en el que se representan las provincias (listadas en el texto de la izquierda) y las rutas. Está orientado con el sur en la parte superior.
Aumentó el número y la velocidad de los desplazamientos humanos. Los viajes largos seguían siendo raros, reservados a los peregrinos y a quienes tenían en ello un interés profesional, como los mercaderes, los soldados, los eruditos y los sacerdotes. Pero tales categorías se hicieron más numerosas. Nuevas rutas comerciales unieron las costas del Atlántico y el Mediterráneo en un solo ámbito económico. Europa occidental se divide naturalmente en dos áreas económicas —la mediterránea y la nórdica— separadas por un estrecho con condiciones de navegación muy distintas a uno y otro lado y por cordilleras de montañas que determinan el curso de los ríos y, en consecuencia, la dirección de los intercambios comerciales. Durante gran parte de la historia de Europa, la comunicación entre estas dos regiones no fue fácil. Los contados accesos por Toulouse, por el corredor del Ródano y por los pasos de los Alpes mantuvieron vivas formas restringidas de comercio, incluso en los períodos en que se abandonó la navegación comercial entre uno y otro mar. En el siglo XIII, las flotas del Mediterráneo —especialmente las de Génova, Mallorca y Cataluña— retomaron las largas travesías por la costa atlántica. De forma análoga, los comerciantes alemanes unificaron los mares del norte, comunicando Londres y Brujas con Lübeck y Riga. Lübeck, fundada en 1143, fue la ciudad pionera de lo que terminaría siendo la Liga Hanseática.
El tráfico aumentó y la población pudo desplazarse pacíficamente —como emigrantes, mercaderes, peregrinos o «eruditos errantes»— por nuevas vías de comunicación que hoy en día llamaríamos las infraestructuras de Europa: carreteras, puentes y rutas de nueva apertura. La cristiandad latina se perfiló como un mundo genuinamente expansivo, que se extendía por horizontes cada vez más remotos. También en ella los peregrinos se contaron entre los exploradores de nuevas rutas. Los peregrinajes a Jerusalén se incrementaron enormemente a finales del siglo X, debido en parte a la pacificación de los magyares, que abrió una ruta terrestre segura a través de Hungría y hacia las fronteras de los imperios búlgaro y bizantino, y en parte a que el desarrollo del comercio en el Mediterráneo Oriental contribuyó a que Tierra Santa fuera cada vez más accesible por mar. Pero en esta dirección no puede decirse que los peregrinos cristianos abrieran ninguna ruta nueva. Por otra parte, aproximadamente en la misma época, un nuevo lugar de culto en el límite occidental de Europa atrajo un nuevo tipo de pioneros en la apertura de caminos. El peregrinaje a Compostela era, considerado desde nuestra perspectiva, una lucha por atravesar tierras vírgenes. Conducía al extremo noroeste de España, al Finis Terrae, o fin de la Tierra, una de las «cuatro esquinas» del mundo —sobre los mapas, realmente parecía, y sigue pareciendo, una esquina.

La expansión de la cristiandad latina.
Una guía del siglo XII enumera los peligros del peregrinaje. Los mosquitos infestaban el llano pantanoso al sur de Burdeos, donde el peregrino que se apartaba del camino se hundía en el fango hasta las rodillas. En esa zona no podía hallarse alimento alguno, y para atravesarla se debían cargar las provisiones para tres días. En Sorde, cerca de los Pirineos, los peregrinos cruzaban el río en troncos huecos, con riesgo de morir ahogados. Tras una empinada ascensión de trece kilómetros hasta un paso entre las montañas, extorsionadores armados con látigos les obligaban a pagar un derecho de paso ilegal. Quienes no estuvieran habituados a ella debían evitar la comida española, «y si alguien puede ingerir su pescado sin sentir náuseas, entonces tiene una constitución más fuerte que la mayoría de nosotros». En las cercanías de un arroyo salado en la ladera de una montaña, los curtidores vascos vivían exclusivamente de las pieles de los caballos envenenados por sus aguas. En la Rioja, los lugareños envenenaban los arroyos para que aumentaran las ventas de vino. Los compañeros de viaje, inevitables en las rutas populares (el mito de una «única ruta» es un vulgar error) debían elegirse con tino, puesto que una estrategia común entre los ladrones era disfrazarse de peregrinos y unirse a los viajeros confiados. Allí donde la ruta atravesaba zonas deshabitadas, mendigos profesionales sacaban provecho de la obligación de los peregrinos de dar limosnas, hiriéndose los brazos y las piernas, fingiendo ser leprosos y blandiendo hojas de palmera. Para el peregrino sensible —que el autor de la guía supone francés—, los hábitos de los nativos podían resultar repulsivos, particularmente los de los navarros. En las montañas y los bosques vivían personajes marginales cuyas inclinaciones libidinosas —la sodomía y el bestialismo— podían dar lugar a espectáculos obscenos. Al describir a los vascos, el autor de la guía les caracteriza claramente como gentes primitivas, utilizando los mismos términos que solían aplicarse a los pueblos llamados «bárbaros», clasificados por la ciencia de la época como contrarios a la ley natural y a la vida civilizada:
Ciertamente visten de forma muy sucia y comen y beben de forma muy sucia… Si les vierais comer, os parecerían como perros o cerdos. Si les oyerais hablar, os recordarían los aullidos de los podencos… Es ésta una raza de bárbaros, distinta de las demás en sus costumbres y en su esencia, preñada de todas las maldades, con la piel oscura y el rostro maligno… salvajes y rústicos… Los vascos practican incluso la fornicación incestuosa —con el ganado—. Se dice que los vascos llegan a utilizar el cinturón de castidad para evitar que nadie más se aproveche de sus yeguas y sus mulas.
Para los propósitos obscenos de los vascos, afirma el autor, tan buena era una mula como una mujer. Dejemos esta última frase de la crónica en la oscuridad decorosa de una lengua culta: vulvae etiam mulieris atque mulae basia prebet libidinosa. [104]
Así fue como estos pueblos olvidados recibieron la atención de los eruditos por primera vez. Y a pesar de la auto indulgencia de los prejuicios, genuinos «trabajos de campo» etnográficos produjeron imágenes realistas de algunas comunidades marginales. A finales del siglo XII, por ejemplo, el canónigo y erudito Giraldus Cambrensis, buscando sus propias raíces celtas en Gales y en Irlanda, escribió una crónica sobre los pueblos nativos de esas tierras marcada por el afecto, en la que argumentaba que su modo de vida pastoral representaba un estadio en el patrón universal del desarrollo de las sociedades humanas.
En toda Europa, nuevos asentamientos y nuevas formas de explotación transformaron entornos hasta entonces despoblados o poblados escasamente. En las zonas montañosas, la civilización occidental remontó las laderas de las montañas, deshabitadas en el pasado o habitadas solamente por gentes rudas y hostiles, que los habitantes de los llanos tenían por bárbaros. Se transformaron asimismo otros entornos, y se perturbaron sus ecosistemas, a medida que los habitantes de las riberas de los ríos de Europa occidental conquistaron los bosques vírgenes. Ésta no fue una empresa exclusivamente económica: fue una misión sagrada —una especie de reconquista que devolvía a Dios parte de los dominios del paganismo—. Los bosques tenían el estigma de la sensualidad pagana y estaban habitados por duendes, demonios y «hombres salvajes». Los árboles venerados por generaciones indoctas cayeron bajo los golpes piadosos de las hachas.
5. Más allá de las fronteras de la cristiandad
Abrir nuevos caminos hacia el este y el norte a través de los bosques fue un logro de la exploración —el reconocimiento de las rutas para los misioneros y los ejércitos—. «Teniendo en cuenta la distancia de Schleswig a Aalborg —relata un militar en campaña en el siglo XI—, el viaje es de entre cinco y siete días. Ésta es la vía del César Otón», que luchó en este territorio en el 974, «hasta el lejano mar de Wendila, que hoy recibe el nombre de Ottisand en memoria de la victoria del rey». [105] A ojos de un historiador de Bremen de finales del siglo XI, Suecia y Noruega parecían «otro mundo… apenas conocido hasta ahora», aunque Svein Estrithson, rey de Dinamarca, que había guerreado largamente en esos frentes, podía afirmar que «es difícil atravesar Noruega en menos de un mes, y Suecia no puede cruzarse en menos de dos». «Yo mismo pude comprobarlo —continúa— cuando un tiempo atrás luché en esas tierras durante doce años, bajo el mando del rey Jacobo», a finales de la década de 1020-1030 y en la de 1030-1040. [106] Un siglo más tarde, cuando el obispo Otto de Bamberg partió para llevar el cristianismo a Pomerania, su capellán, Herbord, describió la ruta de esta forma:
Tras pasar por el castillo de Ucz, que se encuentra en la frontera de Polonia, nos adentramos en el bosque vasto y espinoso que separa Pomerania de Polonia. Pero describir este camino resulta tan difícil como fue recorrerlo: es extraño que no pereciéramos en él. Porque este bosque no había sido atravesado hasta entonces por ningún mortal, a excepción del duque [de Polonia], en una incursión de pillaje previa al plan de conquista de toda Pomerania. Él abrió un camino para su ejército marcando y cortando árboles. Nosotros seguimos fielmente sus marcas, con gran dificultad, debido a las serpientes y bestias salvajes de toda clase, y a las cigüeñas que inoportunamente hacían sus nidos entre las ramas y nos atormentaban con sus chillidos y su batir de alas. Además, en las zonas de suelos pantanosos nuestros carros encallaban en el fango, de forma que tardamos seis días en cruzar el bosque y alcanzar la orilla del río que constituye el límite de Pomerania. [107]
A finales del siglo XI, Adán de Bremen fue el testigo y el cronista de las exploraciones en dirección al norte, y el geógrafo que describió los territorios que la expansión hacia el oeste fue agregando a la cristiandad. Merece la pena considerar con detenimiento su obra, porque fue el único geógrafo relevante de su tiempo que mantuvo un contacto directo con los exploradores. Era el cronista oficial de las «hazañas» del obispo de Bremen, puerto por el que accedía a Alemania el tráfico procedente de Escandinavia. Adán sirvió allí como canónigo de la catedral, y siguió con gran interés el proceso de conversión de los habitantes de la parte norte de la diócesis, donde los misioneros hacían de exploradores. De este modo su libro se convirtió en una crónica de la exploración del Báltico, del mar del Norte y del Atlántico norte, complementada con los datos que obtuvo de los muchos mercaderes, marineros y clérigos escandinavos que llegaban al puerto de Bremen.

Los lugares citados por Adán de Bremen.
La exploración realizada a conciencia es un tema importante en la obra de Adán. Al describir el Báltico, por ejemplo, alude a Einhard, el famoso cronista de las gestas de Carlomagno que vivió en el siglo IX, y observa que
"…las afirmaciones de Einhard acerca de la parte inexplorada de este golfo han sido probadas recientemente por el valeroso Ganuz Wolf, un líder danés, y por Harald, el rey de los noruegos. Tras explorar este mar en toda su extensión, en un viaje penoso y sujeto a muchos peligros, regresaron exhaustos y abatidos por los ataques reiterados de los piratas. Sin embargo, Danes afirma que son muchos quienes han explorado este mar de un extremo a otro. Con el viento favorable, algunos han llegado desde Dinamarca hasta Novgorod, en Rusia, en el curso de un mes. En cuanto a su anchura, afirma que ésta no es "mayor de ciento sesenta kilómetros en parte alguna… y en muchos lugares mucho menor… Al partir de Dinamarca, el mar abre los brazos, que no vuelven a juntarse hasta la tierra de los Godos. En consecuencia, cuanto más se avanza, más se separan las costas de ambos lados".Algunos manuscritos incluyen copiosas indicaciones para la navegación, que especifican, por ejemplo, cuánto se tarda en llegar desde el Báltico hasta Compostela, Lisboa, Gibraltar, Barcelona y Marsella. Adán afirma que Heligoland fue descubierta y colonizada por un pirata y que «los marineros evitan temerosos el lugar». Recomienda Helsingborg como la mejor ruta de acceso a Suecia. Demuestra estar bien informado sobre el clima y la fauna de las tierras del norte y describe el sol de medianoche sin sensacionalismo. Siempre contrasta sus datos con los de las obras clásicas, identificando Islandia, por ejemplo, con la Thule de Piteas, y remitiéndose a la afirmación de Martianus Capella de que un mar helado se extendía al norte de Thule para corroborar el informe de Svein Estrithson según el cual más allá de Vinland «no hay tierra habitable alguna en este océano, sólo el hielo impenetrable y una intensa oscuridad».
Habla de viajes realizados por Harald Hardrada para explorar el océano: el rey dio media vuelta ante «los confines oscuros de un mundo crepuscular». Una expedición de frisios, según cuenta Adán, «puso rumbo al norte con el propósito de recorrer este mar, porque se decía que avanzando en línea recta en esa dirección desde la desembocadura del río Weser no se encontraba tierra alguna, tan sólo el mar llamado Libersee. Los miembros de la tripulación juraron comprobar esta novedosa afirmación, y con una llamada alegre a los remeros, partieron de la costa de Frisia». El relato de sus aventuras que ofrecieron a su regreso —una isla con un tesoro, gigantes y monstruos— hace sospechar que no llegaron muy lejos en su empeño. [110] La etnografía de Adán es fantasiosa, consagrada principalmente a atribuir horribles barbaridades a los paganos —una crueldad sanguinaria causada por su ferviente idolatría, sacrificios humanos ofrecidos a dragones, la preferencia de matar a los viajeros en lugar de esclavizarlos—. Habla también de antropofagia, así como de amazonas preñadas por monstruos, «que no son raros en esas tierras». Los cinocéfalos «cautivos pueden verse con frecuencia en Rusia, y emiten ladridos en lugar de palabras». «En ese territorio habitan muchas otras clases de monstruos, que los marineros afirman haber visto en muchas ocasiones, aunque a nuestras gentes les parece difícil de creer». Estas afirmaciones son algo más que un vestigio del folclore y los mitos antiguos. Se trata más bien del resultado de un mito nuevo, de una «misión civilizadora» que justifica sus conquistas denigrando y demonizando al oponente. Forman parte de una fórmula para forzar la abjuración de la diferencia. Sin embargo, Adán se impuso también la labor, difícilmente compatible con la anterior, de idealizar a los otros —en determinados casos— con el objeto de amonestar a sus hermanos occidentales por su relajamiento moral y su falta de fe. Confundiendo a los prusianos, que habitaban más allá del límite este de la cristiandad, con los sami, de Laponia, que ocupaban su parte más septentrional, escribe que Sambia estaba habitada por los sami, o prusianos, un pueblo muy humanitario, que acude en ayuda de quienes se hallan en peligro en el mar o son atacados por los piratas. Sienten muy poco aprecio por el oro y la plata. Poseen pieles exóticas en abundancia, cuyo olor ha inoculado en nuestro mundo el veneno mortal del orgullo. Pero ellos consideran esas pieles, en verdad, como desechos, para nuestra vergüenza, según mi parecer, puesto que nosotros codiciamos una toga de piel de marta como si fuera la felicidad suprema. Intercambian pieles por prendas de lana. Son muchos los elogios que podrían hacerse de estas gentes si se convirtieran a la fe de Cristo, a cuyos misioneros persiguen tan cruelmente.
Adán albergaba esperanzas de que se convirtieran los suecos, que «no conceden ninguna importancia a aquello de lo que otros se vanaglorian, es decir, el oro, la plata, los corceles majestuosos y las pieles de castor y de marta, que a nosotros nos hacen perder la cabeza y nos llenan de admiración. Solamente en sus relaciones sexuales con las mujeres no conocen la mesura». Tenía noticias de Groenlandia y de sus habitantes, a quienes imaginaba «de tono verdoso, debido al agua salada». [111]
Ofrece también descripciones detalladas de las tierras más allá del Elba, que los romanos nunca llegaron a pisar pero que los guerreros y misioneros occidentales conocían desde el siglo VIII. El conocimiento que Adán demuestra de «Eslavia», como designa al territorio a la otra orilla del Oder, es el compendio de las crónicas de los exploradores, por lo menos en lo que respecta a las tierras más allá de Polonia —que supone conocida por sus lectores—, los vastos dominios aún habitados en esa época por pueblos paganos. En su crónica abundan los nombres de tribus, junto con los de templos y ciudades, y también los lamentos sobre la estulticia de la religión de los eslavos. Hasta el siglo XV, cuando Nicolás de Cusa recopiló toda la información y la anotó en forma de mapas asombrosamente precisos, no puede decirse que esta región estuviera plenamente documentada.
Esta labor de Nicolás de Cusa formó parte de un proyecto propio en el que la ciencia se ponía al servicio de la teología. Desarrolló la «creencia de que el hombre solamente puede hablar de lo que no conoce» —Dios y la naturaleza— tratando sobre lo que conoce «el mundo de su propia experiencia y de su invención—» [112] . Defendió la tecnología con el celo de un filósofo diseñando láminas para la Enciclopedia.
Porque sólo el hombre es capaz de descubrir cómo compensar la falta de luz con una vela ardiendo, y así poder ver cómo mejorar la visión deficiente con lentes y cómo corregir los errores en la percepción con el arte de la perspectiva. Cocinándolos, transforma los alimentos crudos en algo agradable al paladar, aleja el hedor con sustancias aromáticas y el frío con ropas y fuego en los hogares. Halla el modo de viajar más rápidamente con carros y barcos, se sirve de armas para defenderse y mejora su propia memoria con la invención de la escritura y el arte de la mnemotecnia. [113]
Los mapas, en opinión de Nicolás de Cusa, son una muestra de esta capacidad específicamente humana de dar forma al mundo y, en cierto modo, dominarlo.
Una vez ha realizado una descripción completa del mundo sensible que constituye su ciudad, la representa en un mapa bien ordenado y de medidas proporcionales, con el objeto de que ésta no se pierda. Luego vuelve sobre el mapa, se niega a recibir a los mensajeros, y relaciona su visión interna con la del Creador del mundo… piensa que Él está en relación con el mundo, con anterioridad, del mismo modo que el cosmógrafo está en relación con el mapa y, dada la correspondencia entre el mapa y el mundo real, el cosmógrafo especula en su interior del mismo modo que el Creador del mundo, contemplando en su mente la verdad de una imagen, el significado a través del signo. [114]
Sobre Rusia, Adán de Bremen no registra más que la existencia de las ciudades de Novgorod y Kiev. Esta falta de información es sorprendente, dado que los nórdicos, a la vez que exploraban el Atlántico, viajaron también hacia el este. Los rus —que eran, o incluían al menos, los nórdicos que exploraron las tierras del este— convirtieron el Volga en el corredor comercial más largo de Europa en el siglo X. Ignoramos cuándo y cómo llegaron allí. Las fuentes del Volga no se hallan lejos del Báltico. Crónicas rusas muy posteriores sitúan a mediados del siglo IX el período crucial de ese avance, y aluden a guerras entre «varangianos de ultramar» y los nativos eslavos, que culminaron en el 862 con la rendición de estos últimos. Impelidos por la desesperación y el desorden que reinaba entre ellos, los nativos, según cuenta la Primera Crónica Rusa, «cruzaron el mar y se presentaron ante los rusos varangianos», y les dijeron «nuestra tierra es grande y rica, pero no hay orden en ella. Venid y reinad sobre nosotros». Si un evento como éste ocurrió realmente, debió de ser un episodio de un proceso más amplio de penetración en la región por parte de los soldados, los pobladores y los comerciantes escandinavos.
Ibn Fadlan, miembro de una embajada que partió de Bagdad con destino a la corte de los búlgaros del Volga, dedicó la mayor parte de la crónica de su viaje a relatar los meses que permanecieron entre los que designa como Russiya, a quienes describe con repulsión como bárbaros de extrema crueldad. Presenció un sacrificio humano, cuyo horror le causó una profunda impresión. La ceremonia tuvo lugar en la pira fúnebre de un hombre noble, construida sobre una embarcación embarrancada en el río. La joven esclava elegida para ser inmolada con su señor entonó cantos de despedida con su última copa de licor, antes de la copulación ritual con su verdugo. A continuación una anciana llamada «el Ángel de la Muerte» le ató una cuerda al cuello y tendió los extremos a dos hombres situados a los lados. Los soldados golpeaban sus escudos para ahogar los gritos de la víctima. Cuando la cuerda fue tensada, el Ángel de la Muerte hundió una daga repetidas veces en el pecho de la joven. Entonces los asistentes al acto encendieron la pira y la alimentaron hasta que pira y barco quedaron reducidos a cenizas. «Después de esto, en el lugar que ocupaba el barco cuando fue varado en la orilla construyeron una especie de montículo circular. En su centro escribieron el nombre del noble muerto y del rey de los Russiya. Luego prosiguieron su camino» [115] . Otras fuentes aclaran cuál era la base del modo de vida de los rus: el comercio de las pieles. Martas cibelinas y ardillas de los bosques boreales eran transportadas río abajo hasta el mar Caspio, y desde allí hasta Bujara y Samarkanda, donde se intercambiaban por plata árabe, cristalería persa y sedas chinas.
La aparición de una red de rutas comerciales de los rus por el Volga y en el área de drenaje del río marcó el comienzo de una nueva era en la historia del intercambio cultural en Eurasia. Europa tiene aproximadamente una forma triangular. Un lado lo forma el Mediterráneo —la primera gran vía de intercambio de larga distancia, que puso en contacto a todos los pueblos de la costa sur de Europa en la época de las exploraciones griegas y fenicias, a comienzos del primer milenio a. C.—. El extremo sur de España es un vértice. Desde ese punto, las costas europeas del Atlántico y del mar del Norte forman el segundo lado del triángulo. Tal como hemos visto, las comunicaciones marítimas unían también esa región en la antigüedad. De este modo, antes de la instauración del Imperio romano, había en Europa dos redes comerciales, dos sistemas económicos de escala continental. Pero era difícil integrar uno con otro, estaban separados por grandes cordilleras, desde las cuales los ríos fluían en direcciones opuestas. Aunque los pasos existentes, especialmente los que seguían el Ródano y los que cruzaban o bordeaban los Alpes, eran muy frecuentados, la unificación de las dos zonas en un solo sistema económico dependía en última instancia de una tarea difícil: el desarrollo de las comunicaciones marítimas a través del estrecho de Gibraltar, con sus fuertes corrientes, y del golfo de Vizcaya, siempre amenazado por las tormentas. Tanto la ruta norte como la sur terminaban en callejones sin salida: el Báltico en el norte y el mar Negro en el sur.
Pero el Volga es el tercer mar de Europa —un gran curso de agua, navegable en su práctica totalidad, suficientemente ancho y profundo como para soportar el tráfico que su región puede generar—. De hecho no llega a tocar los otros dos lados del triángulo: durante la mayor parte de la historia, el Volga y el Báltico han estado unidos por un corto pero arduo transporte por tierra, y en el extremo sur el río desemboca en un mar aislado, el Caspio. Para llegar al Mediterráneo, el tráfico del valle del Volga tenía que desviarse por tierra hasta el sistema fluvial del Don. De modo que el Volga era más difícil de integrar en el sistema económico europeo que el Mediterráneo y el mar del Norte. Incluso hoy en día, el mapa político y económico de Europa muestra cuán lenta ha sido esa integración. Rusia, Bielorrusia, Kazajstán y Ucrania, estados sucesores de un imperio que se formó en el valle del Volga en la Edad Media y a comienzos de la Edad Moderna, permanecen fuera de la Unión Europea. Entre los países considerados tradicionalmente —aunque no de forma unánime— como europeos, éstos son los únicos que todavía no son miembros ni están negociando su ingreso. Mientras escribo estas líneas, en 2004, Ucrania está inmersa en un debate político sobre si debe permanecer en la órbita económica de Rusia o debe gravitar hacia el resto de Europa.
6. África
África y las Américas son más difíciles de explorar que Eurasia. África está rodeada por costas situadas a sotavento, lo que inhibe la navegación de larga distancia. Gran parte de su territorio es difícil de recorrer, por hallarse dividido por grandes desiertos y selvas palúdicas. Algunos ríos tienen un largo recorrido por el continente, pero sólo el Níger es navegable en gran parte de su curso. El relieve accidentado predominante en el continente hace serpentear a los ríos y los corta en cascadas y cataratas. No existen grandes rutas a través de África comparables a las Rutas de la Seda o de la estepa en Eurasia. El Sahel es un cinturón de sabana que se extiende desde el Atlántico hasta el valle del Nilo; pero ningún imperio logró unificarlo como hicieron los mongoles con las praderas de Asia y, por lo que sabemos, las civilizaciones del África occidental y de Etiopía nunca entraron en contacto como las que ocupaban los extremos de Eurasia. Las Américas presentan obstáculos similares. Selvas, montañas, zonas heladas y desiertos dividen el hemisferio. Hasta donde sabemos, nunca hubo un contacto directo entre las civilizaciones de Mesoamérica y las de la región andina antes de la llegada de los conquistadores españoles, en el siglo XVI. Y parece ser que la navegación de larga distancia no llegó nunca más allá del Caribe y el golfo de México antes del mismo período.
Sin embargo, la transmisión cultural —aunque lenta e irregular— se produjo en ambas masas de tierra. Antes de la era cristiana, las lenguas y la tecnología —la agricultura y la fundición del hierro— del África occidental se extendieron por gran parte del continente al sur del Sáhara, tal vez por medio de la migración, o tal vez por la transmisión sucesiva de las influencias culturales.
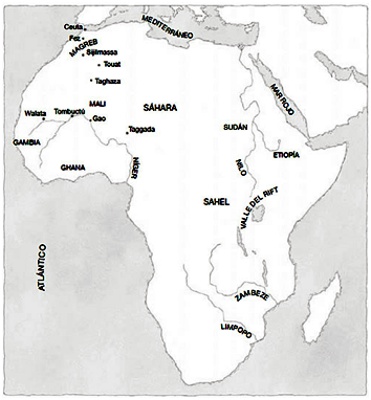
Lugares comerciales: El Magreb y el Sáhara en la Edad Media.
Las rutas a través del Sáhara, en cambio, inspiraron mucha literatura, debido a la fascinación que el oro que llegaba por ellas producía en el Magreb y en el Mediterráneo. A mediados del siglo IX, el geógrafo egipcio Ibn 'Abd al-Hakam recopiló los primeros datos sobre las exploraciones de los árabes en la región. A medida que el ejército conquistador penetraba en el Sáhara, en la década de 660, los soldados preguntaban en cada lugar ocupado « ¿Vive alguien más allá?», y no dejaron de avanzar hasta que se agotaron las respuestas afirmativas. Una expedición a la «tierra de los negros» «logró un éxito como nunca antes se había visto y sus miembros obtuvieron todo el oro que quisieron». [116] Unos años más tarde, la obra de al-Yaqubi incluye algunos datos concretos —nombres de reyes y de asentamientos— y menciona por primera vez el estado de Ghana, que controlaba la mayor parte del tráfico del oro. Una fuente de comienzos del siglo X registra —si hemos de darle crédito— el primer visitante musulmán a la corte del «rey de Sudán», que describió a Muhammad bin 'Arafa como «bello de rostro y bello y temible en su porte y su modo de actuar». [117] Antes del establecimiento de las rutas marítimas alrededor de la prominencia del oeste de África, los mercaderes magrebíes no tenían otro modo de acceder al oro de esta región que atravesar el desierto e intercambiarlo por sal.
Durante los dos siglos siguientes, los geógrafos magrebíes recopilaron información sobre Ghana y sus alrededores, sobre los oasis que conducían hasta aquella región y, por encima de todo, sobre su fabulosa riqueza; en cambio mostraron poco interés por la logística del viaje. La primera descripción detallada de una travesía por el Sáhara aparece en la obra de Ibn Battuta, que realizó el viaje a mediados del siglo XIV, poco antes del período álgido del comercio del oro. Tardó dos meses en llegar desde Sijilmassa hasta Walata, en la frontera del imperio de Mali. No había caminos marcados —«sólo arena que se lleva el viento. Ves montañas de arena en un lugar. Luego ves cómo se desplazan hasta otro»—. En consecuencia los guías pedían precios elevados. El que acompañó a Ibn Battuta fue contratado por mil mithqal de oro. Se decía que los ciegos eran los mejores guías, porque en el desierto la vista es engañosa. Los demonios se divertían a costa de los viajeros, haciéndoles perder el rumbo.
Tras veinticinco días de camino, se llegaba a Taghaza, la sucia población minera de donde se extraía la sal que los malíes intercambiaban por el oro. Las casas de Taghaza eran bloques de sal huecos. Su agua, pese a ser salada, era un bien precioso. La siguiente etapa del viaje comprendía normalmente diez días por tierras sin agua —a excepción de la que podía sacarse ocasionalmente de los estómagos de los animales salvajes del yermo—. El último pozo antes de llegar a Walata se encontraba a casi quinientos kilómetros de la población, en una tierra «encantada por los demonios», donde «no hay ningún camino visible… sólo arena que el viento desplaza de un lado a otro». Pese a todo, a Ibn Battuta el desierto le pareció «luminoso, radiante» y edificante —hasta que su caravana llegó a una región todavía más cálida, a pocos días de distancia de Walata—. En ella se vieron obligados a avanzar durante la noche. A su llegada, el autor, que descendía de una estirpe intelectualmente cultivada, halló la tierra de los negros decepcionante. Al ver que su concepto de la hospitalidad más exquisita era ofrecer una taza de leche cuajada con un poco de miel, se convenció de que nada bueno podía esperarse de aquella gente.
Ésta era una experiencia común entre los visitantes de Mali. Como cualquier El Dorado, era una tierra destinada a causar decepción. Las expectativas eran demasiado elevadas. Por ello, los exploradores procedentes de la cristiandad latina se sintieron frustrados. Ya a mediados del siglo XIII algunas autoridades genovesas comenzaron a interesarse en la búsqueda de las fuentes del oro africano. En 1283, Ramon Llull, el promotor mallorquín de misiones en tierras musulmanas, dejó constancia de que un «mensajero cardenalicio» había partido de Ceuta hacia Sijilmassa con el propósito de hallar la «tierra de los negros». En la década de 1320, llegó a Europa el siguiente rumor acerca del soberano de Mali, cuyo imperio había usurpado al de Ghana la preponderancia en el Sahel: en un peregrinaje a La Meca, había repartido tanto oro en los santuarios de la ruta que había provocado una inflación en Egipto. [118] El Atlas Catalán, elaborado en Mallorca alrededor de 1380, le representaba «como al rey más rico» de la región —con barba y cetro, al estilo europeo—. La imagen que los europeos se formaron de Mali, por mediación de fuentes magrebíes, era esplendorosa —lujosos palacios y mezquitas, una miríada de súbditos, rituales arcanos en la corte—. Pero cuando los primeros exploradores europeos establecieron una ruta practicable hasta Mali —a mediados del siglo XV, remontando el Gambia desde el mar, como veremos en el siguiente capítulo—, el imperio estaba en declive, y su pobreza y abandono decepcionó a los observadores y confirmó los prejuicios desfavorables sobre las capacidades de los negros.
El viaje de regreso por el Sáhara era incluso peor que el de ida. Los oasis eran mucho más raros. Los dátiles eran el único alimento fresco disponible, acompañados con langostas capturadas antes del amanecer. En las minas de cobre de Taggada, las caravanas tenían que cargar las provisiones para los setenta días de trayecto hasta Sijilmassa. Luego, las nieves de las montañas del Atlas atormentaban a los viajeros en el tramo hasta Fez.
Sin embargo, la atracción del oro siguió impulsando a exploradores europeos a recorrer la ruta y a buscar medios para mejorarla. Un informe asegura que en 1413 Anselme d'Isalguier regresó a su Toulouse natal procedente de Gao, a orillas del Níger, acompañado por tres eunucos negros y un harén de mujeres africanas —aunque nadie sabía cómo pudo llegar tan lejos—. En 1447, Antonio Malfante partió en busca de la ruta a través del desierto, enviado por el estado genovés, pero dio media vuelta sin haber llegado más allá de Touat. En 1470, un mercader florentino llamado Benedetto Dei afirmó haber estado en Tombuctú y haber visto allí un próspero mercado de tejidos europeos.
Vistos los problemas que presentaba la ruta por tierra hasta las fuentes del oro, es sorprendente que pasara tanto tiempo antes de que los exploradores intentaran el acceso por mar. A pesar de disponer de buenas embarcaciones y de marineros experimentados, los andalusíes y los magrebíes apenas mostraron interés en la exploración de la costa africana durante la Edad Media. Según Al-Idrisi, aventureros procedentes de Lisboa «embarcaron en el mar de la Oscuridad para ver cómo era y dónde terminaba», pero todo lo que sabía sobre sus posibles logros eran fabulaciones evidentes, cuentos como los de Sinbad. El único explorador riguroso, del que conozcamos el nombre, que intentó esa misma hazaña fue Ibn Fatima, cuyas informaciones fueron recogidas en una recopilación elaborada en Granada alrededor de 1280. «Ibn Fatima cuenta —se nos dice en ella— que en una ocasión emprendió la travesía por el Atlántico hacia Nul Lamta, pero su navío fue desviado de la ruta por el viento y fue a parar a una zona de bajíos cubierta por la niebla». Dado que la costa cercana estaba habitada por gentes de habla bereber, no parece que este viaje hacia el sur llegara muy lejos, aunque Ibn Fatima afirmara haber realizado mediciones de la latitud de hasta un grado por encima del ecuador. Una obra de comienzos del siglo XIV, que recopila las crónicas de numerosos mercaderes acerca de Mali y los países vecinos, registra otro desembarco accidental de un navío comercial, en un lugar habitado por «gentes del Sudán. Se sorprendieron al ver que éramos blancos y se mostraron convencidos de que habíamos pintado nuestros cuerpos con cal». Sin embargo, este episodio, como muchos otros de la misma fuente, tiene el aire de un relato ficticio convencional. [119][
De modo que los magrebíes dejaron que fueran los europeos, cuyas exploraciones marítimas se describen en el siguiente capítulo, quienes establecieran una ruta por mar hasta el África occidental. ¿A qué se debió esa inhibición? Puede que la provocaran en parte las leyendas sobre el «mar de la Oscuridad», lleno de monstruos y cercado por aguas tropicales en ebullición. Es posible también que los magrebíes supieran que el oro procedía del interior del continente, y supusieran que una búsqueda por mar no podía dar resultado.
7. Las rutas por las Américas
Desconocemos quiénes abrieron las rutas que aparecieron y se desarrollaron en las Américas en este período, e incluso, en muchos casos, el camino exacto que siguieron. Tan sólo podemos inferir su existencia a partir de la distribución de los utensilios y de la transmisión de las influencias culturales. Estas rutas partían radialmente de los dos grandes centros de civilización en la América de la época: Mesoamérica y la zona norte y central de los Andes. Pero uno y otro nunca entraron en contacto. Parece que los habitantes de cada una de estas dos regiones apenas tuvieron conocimiento de la existencia de la otra hasta que la llegada de los conquistadores españoles les puso en contacto, en el siglo XVI.
Desde el valle de México, una serie de rutas conducían al sur hacia las tierras de los mayas y América Central. Gracias a algunas inscripciones mayas fragmentarias, podemos seguir el avance por ellas de un grupo de pioneros. Llegaron a la tierra de los mayas, la depresión húmeda y tropical al este de la actual Guatemala, en enero del año 378 d. C., poco después del comienzo de la estación lluviosa. Procedían de Teotihuacán, situado a 2.000 metros de altitud en el llano rodeado de montañas del centro de México. El clima les era extraño: la estación de lluvias en Teotihuacán era más moderada y se daba en verano. Aquellos viajeros no formaban un grupo numeroso ni fuertemente armado, a juzgar por la representación que un artista de la época hizo de ellos, o de otro grupo como el suyo, al término de su viaje. Algunos tenían la apariencia y se comportaban como embajadores, vestidos con las plumas y las borlas distintivas de tal rango, y llevaban consigo vasijas ceremoniales, con escenas míticas y mensajes políticos grabados o pintados, como regalo diplomático. Recorrieron cientos de kilómetros por bosques y montañas, o tal vez avanzaron siguiendo la costa. El líder del grupo era conocido por los mayas como Siyaj K'ak, nombre que significa «nacido del fuego». En el pasado los historiadores le llamaban «Rana Humeante» —traducción literal del glifo que representa su nombre—. Sus contemporáneos en la civilización maya le apodaron como «el gran hombre llegado del oeste». Pero ¿por qué había venido?
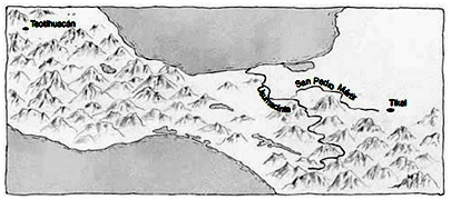
Zona explorada por Siyaj K'ak.
Las relaciones entre Tikal y Teotihuacán eran importantes para ambas ciudades, debido al carácter complementario de sus ecosistemas: los mayas proporcionaban a México productos inexistentes en las regiones elevadas, como plumas de pájaros de los bosques, que se usaban como ornamento, caucho para los juegos de pelota que practicaba la élite de la región, cacao (que proporcionaba a esa misma élite una bebida ligeramente narcótica), jade para la elaboración de joyas y especies raras de incienso para los rituales. Sin embargo, visitas como la de Siyaj K'ak y sus teotihuacanos eran excepcionales, o incluso, tal vez, sin precedentes. Mientras se aproximaban poco a poco a la ciudad, siguiendo el curso del río hoy llamado de San Pedro Mártir, las distintas comunidades que encontraron registraron su paso sin hacer comentarios, pero con presumible aprehensión, y fueron trasmitiendo la noticia a sus vecinos. ¿Cuáles eran las intenciones de aquellos recién llegados? ¿Eran invasores o invitados? ¿Conquistadores o aliados? ¿Emisarios o aventureros? ¿Acaso eran mercenarios? ¿O tal vez celebraban una boda? ¿Habían venido a mediar en las disputas internas o a explotarlas en su provecho?
Las inscripciones que registran aquellos hechos son demasiado fragmentarias para responder a estas preguntas, pero cuentan una historia sugerente. La llegada de Siyaj K'ak a Tikal, el 31 de enero, desencadenó una revolución. Ese mismo día, si las inscripciones pueden entenderse literalmente, se puso fin a la vida del soberano de la ciudad, Chak Tok Ich'aak (o «Gran Garra de Jaguar», como le llamaban los historiadores en el pasado). «Entró en las aguas», como decían los mayas, tras dieciocho años de reinado, poniendo fin a la supremacía de una línea dinástica que había dado trece reyes a la ciudad. Los monumentos de su dinastía fueron destruidos, borrados y enterrados. Eran lápidas de piedra en las que se grababan imágenes del rey, con inscripciones que registraban sus hazañas bélicas, los prisioneros que había capturado, observaciones astronómicas y los sacrificios realizados —algunas veces de su propia sangre, otras de las vidas de sus prisioneros.
A juzgar por los retratos que nos legaron los escultores de su corte, el nuevo rey, coronado por Siyaj K'ak, vestía al modo de los patronos teotihuacanos, llevaba adornos con imágenes de los dioses del centro de México y armas de esa misma región. Sus recipientes para el chocolate eran de Teotihuacán o estaban copiados de modelos de esa procedencia. Cuando murió, a comienzos del siglo siguiente, fue enterrado con un relieve de un dios del mundo de los muertos, sentado en un trono de huesos humanos, con una cabeza cortada en las manos. [120]
Siyaj K'ak llevó al poder a nuevos soberanos no sólo en Tikal, sino también en otras ciudades más pequeñas de la región, en un lapso de pocos años. Inscripciones incompletas sugieren que algunas, o tal vez todas, las ciudades afectadas profesaron lealtad a soberanos cuyo glifo incluía un búho y un hombre lanzando una jabalina: esta imagen estaba asociada comúnmente con la guerra y el poder en Teotihuacán, lo que sugiere que la supremacía de Teotihuacán, o al menos de los teotihuacanos, era una de las características del nuevo orden. Además, en los años siguientes una serie de nuevas ciudades fueron fundadas en el llano bajo la influencia de Tikal, aunque parece ser que la mayor parte de ellas pronto proclamaron y ejercieron su independencia. Hablar de la aparición de un nuevo estado regional o de la fundación de una nueva provincia del imperio de Teotihuacán iría más allá de las pruebas existentes. Pero al menos podemos afirmar sin temor a equivocarnos que estaban creciendo los contactos a lo largo de Mesoamérica, que la aparición de nuevos estados se estaba acelerando y extendiendo y que se estaba gestando un complejo sistema político: el de ambiciosas ciudades mayas, que colaboraban y competían entre sí y cuyas élites eran guiadas o respaldadas con frecuencia desde el centro de México.
La red de comunicaciones más amplia, de la que formaba parte la ruta seguida por Siyaj K'ak, sólo puede reconstruirse de forma hipotética. El tráfico en canoa por el golfo de México y el Caribe formaba parte de ella: éstas eran las rutas que Colón pudo ver en funcionamiento y por las cuales le guiaron los pilotos nativos. Por tierra, tanto las regiones elevadas del territorio maya, al oeste de Guatemala, como los llanos a los que se acercó Siyaj K'ak eran accesibles desde el centro de México: Cortés completó el trayecto hasta Honduras, con la ayuda de guías nativos y de mapas, en 1524. Otras rutas terrestres se dirigían al norte desde el golfo de México, siguiendo el valle del Misisipi, o cruzaban los desiertos del norte de México y del suroeste de Norteamérica, pasando por Casas Grandes, un asentamiento comercial en el desierto en el que, a finales de la Edad Media, existía un centro de procesamiento de plumas de ara que proporcionaba a los jefes del norte y del sur las plumas para sus ornamentos. Por estas rutas se ejercieron las influencias culturales que propiciaron la lenta propagación de ciertos rasgos de la civilización de Mesoamérica hacia la parte norte del continente: las ciudades monumentales, las pistas para los juegos de pelota, el cultivo del maíz y tal vez el empleo de un lenguaje comercial común —una especie de uto-azteca rudimentario que, cuando los exploradores españoles siguieron estas vías de los indígenas en el siglo XVI, era comprendido en áreas tan septentrionales como Texas y Arizona.
En América del Sur, los Andes constituían por sí solos un gran eje de comunicación. En el siglo XVI, los conquistadores de Perú se encontraron con guías capaces de orientarles en toda la región elevada de los Andes, desde Tolima hasta Biobío. Sin embargo, toda esta información era retenida, hasta donde sabemos, sin la ayuda de mapas de ninguna clase. La geografía de los Andes nos ofrece una pista sobre cómo podían lograr tal proeza. Algunos puntos elevados dominan una vista de hasta 160 kilómetros en días claros. Las rutas de peregrinaje estaban señalizadas en línea recta entre los distintos santuarios de las cimas de las montañas, llamados huacas. La más larga de las que se utilizaban cuando llegaron los españoles, a finales de la década de 1520, recorría 300 kilómetros en línea recta desde Cuzco, el centro ceremonial del estado inca, hasta Tiahuanaco, pasando por la «casa del sol» de Vilcanota y la isla del lago Titicaca —la «isla del Sol»—. Plegarias regulares ayudaban a los monjes a recordar el entramado de caminos y de marcas para la orientación. [121]
También los ríos eran vías de transmisión cultural. Uno de los remarcables descubrimientos de la arqueología reciente ha sido la continuidad cultural existente entre entornos medioambientales tan diversos como las regiones elevadas de los Andes y la llanura húmeda del Amazonas. A principios de la década de 1540, los primeros españoles que navegaron por el Amazonas hallaron ciudades que se sustentaban en parte por la acuacultura. Las plataformas de piedra características de las civilizaciones andinas parecen tener su reflejo en los montículos de Marajó, una isla en la desembocadura del Amazonas.
En suma, ésta es la historia de la exploración medieval: las nuevas rutas de largo recorrido de los nórdicos, los Thule y los polinesios condujeron a callejones sin salida, o bien dejaron a comunidades aisladas en sus puntos extremos, sin llegar a establecer una comunicación estable con ellas. En el siglo XIV, los desastres naturales frenaron la expansión de las grandes civilizaciones de Eurasia y del norte de África: el comienzo de un período de descenso generalizado de las temperaturas, una «pequeña edad de hielo», coincidió con la llegada de una «edad de la peste», que detuvo el crecimiento de la población en el siglo XIV y contribuyó a limitarlo durante los tres siglos siguientes. Entretanto, se desmembró el imperio mongol. Los descendientes de Gengis Jan se enfrentaron entre sí y tomaron caminos distintos. Los gobernantes mongoles fueron expulsados de China en 1368. La ruta de la estepa a través de Eurasia quedó cerrada de nuevo. Las Rutas de la Seda volvieron a ser peligrosas. La nueva Ruta Sur de la Seda entre China y la India se mantuvo en funcionamiento de forma intermitente, en el mejor de los casos. Los exploradores de África y de América nunca llegaron a vencer realmente las barreras geográficas. En este período se produjeron desplazamientos, tentativas, pero no mucho más. Sin embargo, las frustraciones de esta era alimentaron la ambición de la siguiente. Las exploraciones internas se habían cumplido de forma exhaustiva allí donde están documentadas —en la cristiandad, China, el Islam, Japón, y Java—. En Europa, la imaginación excitada produjo mapas especulativos sobre descubrimientos todavía por hacer. Los mercaderes de oro, desalentados por el Sáhara, orientaron sus esfuerzos hacia el mar. Y no fueron los únicos. Como veremos en el siguiente capítulo, la Baja Edad Media fue un tiempo de nuevas exploraciones marítimas, que recorrieron las aguas de China, Rusia y —de un modo más persistente— la costa atlántica de Europa.
La exploración marítima en la Baja Edad Media y la penetración en el Atlántico
Contenido:- ¿Por qué Iberia?
- El comienzo de la carrera atlántica: los orígenes en Génova y Mallorca
- Llegan los íberos
- La exploración portuguesa en el Atlántico africano
- Rodeo de la prominencia oeste de África
- La expansión marítima en el resto del mundo
- ¿El milagro europeo?
- Con el viento a favor
Shy traffickers, the dark Iberians come.[122]
MATTHEW ARNOLD
The Scholar Gypsy
Las misiones más caras y ostentosas se hicieron por mar. Entre 1405 y 1433, siete formidables expediciones de exaltación nacional recorrieron el océano Índico bajo el mando del almirante Zheng He. La escala de estas comitivas era colosal. Se decía que la primera expedición estuvo formada por sesenta y dos juncos del mayor tamaño que hasta entonces se hubieran construido, 225 barcos de asistencia y 27 780 hombres. Las dimensiones de los navíos —a juzgar por el timón descubierto recientemente— justificaban las expresiones de admiración de las crónicas de la época, con un peso posiblemente superior a las 3000 toneladas: diez veces el tamaño de los mayores barcos europeos de aquel tiempo. Los viajes tuvieron una duración media de dos años. Pasaron por lo menos por treinta y dos países de la costa del océano. Las tres primeras expediciones, entre 1405 y 1411, no pasaron de la Costa Malabar, el principal centro de producción de pimienta en el mundo, y recorrieron el litoral de Siam, Malasia, Java, Sumatra y Sri Lanka. En el cuarto viaje, de 1413 a 1415, los navíos visitaron las Maldivas, Ormuz y Jeddah, y recogieron a emisarios de diecinueve países.
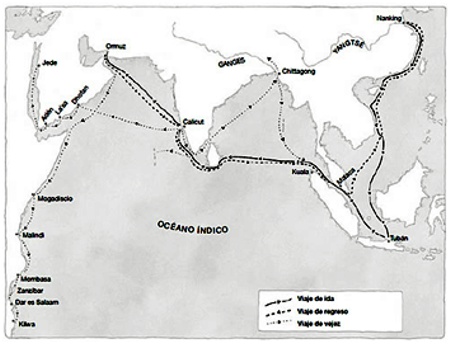
Rutas de Zheng He.

Pintura de una jirafa y su criador, realizada por Shen Du en el siglo XV.
Los ministros y el pueblo se reunieron para contemplarlo y su alegría no tiene fin. Yo, vuestro sirviente, he oído que cuando un sabio posee la virtud de la suprema benevolencia, de forma que ilumina los lugares más oscuros, entonces aparece un qilin. Esto demuestra que la virtud de su Majestad iguala a la del cielo. Sus bendiciones misericordiosas se han repartido por todas partes, de modo que de sus armoniosos vapores ha emanado un qilin, como una bendición constante para el estado por miles de años. [124]
Al acompañar a los emisarios en su viaje de vuelta, que duró de 1416 a 1419, Zheng He añadió nuevos asombros a la aparición de la jirafa. Reunió una prodigiosa colección de animales exóticos para el zoológico imperial: leones, leopardos, camellos, avestruces, cebras, rinocerontes, antílopes y más jirafas, así como una bestia misteriosa, el Touou-yu. Los dibujos presentan este animal como un tigre blanco con manchas negras, mientras que las crónicas lo describen como una «criatura bondadosa», que no pisaba los sembrados, era estrictamente vegetariana y aparecía «solamente bajo el mandato de un príncipe de benevolencia y sinceridad perfectas». La colección incluía también muchos «pájaros extraños». Una inscripción explica que «todos ellos estiraban el cuello y miraban gozosos, pateando el suelo, asustados y sorprendidos». No es una descripción de los pájaros, sino de los cortesanos embelesados. El parecer de Shen Du fue que verdaderamente «todas las criaturas que traen la buena fortuna están aquí». [125]
En 1421, Zheng He emprendió su sexto viaje, con el objetivo principal de reconocer la costa este de África, y visitó, entre otros destinos, Mogadiscio, Mombasa, Malindi, Zanzíbar, Dar es Salaam y Kilwa. Tras un período de inactividad, debido probablemente a un reequilibrio de fuerzas entre las distintas facciones de la corte tras la muerte de Yongle, realizó el séptimo viaje, probablemente el que le llevó más lejos. En él completó un recorrido total de 20.302 kilómetros, según la mejor estimación disponible, y renovó el contacto con los estados árabes y africanos que ya había visitado en viajes anteriores. [126]
En sentido estricto, los de Zheng He no fueron viajes de exploración. Tal como hemos visto, las rutas comerciales del océano Índico, por la costa de Asia y hasta el África oriental, eran conocidas por los mercaderes chinos desde hacía siglos. Desde comienzos del siglo XIII disponían del Chu Fan Chih, un práctico manual para uso de los viajeros comerciales por el sureste de Asia y la India. Sin duda existía la oportunidad de ampliar el mercado respaldando las iniciativas comerciales con una demostración de fuerza. Los bienes de la región eran muy lucrativos: especias, maderas fragantes, preciadas sustancias medicinales y productos obtenidos de animales exóticos. Los chinos llamaban a los barcos de Zheng He «barcos del tesoro». El motivo de los viajes, sin embargo, trascendía el comercio. A Zheng He se le encomendaron lo que hoy en día llamaríamos misiones de propaganda nacional, destinadas a causar admiración en los puertos que visitaba mediante la exhibición del poder chino, y a estimular la reverencia de los súbditos ante su emperador con los regalos exóticos que los chinos concebían como tributos de pueblos lejanos. [127] El pretexto oficial para estas misiones —que pocos creyeron, tanto entonces como ahora— era la búsqueda de un ex emperador fugitivo, que supuestamente se ocultaba en el extranjero. Pero sin duda otras consideraciones estratégicas entraban en juego. Zheng He intervino activamente en la política de algunos puertos del sureste de Asia, importantes para el comercio y la seguridad de China. Un imperio potencialmente hostil se había constituido recientemente en el Asia Central, bajo el poder del mandatario turco conocido habitualmente en Occidente como Tamerlán: es posible que el temor lanzara a los chinos en busca de alianzas y de información en los territorios cercanos a la nueva amenaza.

Los informes oficiales de los a África fueron destruidos, pero sus derroteros en forma de diagramas se conservaron y fueron publicados en 1621. El de la imagen muestra las Maldivas y el este de África.
El almirante era un eunuco musulmán de ascendencia mongol. Su procedencia le marcaba desde todos los puntos de vista como un personaje marginal en relación a la élite erudita y confuciana que dominaba la vida política en China. El hecho de que el emperador le designara para liderar la primera expedición oceánica, en 1403, fue un triunfo para tres facciones de la corte vinculadas entre sí, cuyos intereses chocaban con los valores confucianos. Se trataba, en primer lugar, del lobby de los comerciantes, interesados en la movilización de una fuerza naval que protegiera a los mercaderes chinos en el océano Índico. Junto a ellos se hallaba un lobby imperialista, que deseaba la renovación del programa de ataques militar emprendido por la anterior dinastía y frenado posteriormente por los confucianos, para quienes el imperio debía expandirse, en todo caso, mediante la atracción pacífica de los «bárbaros» a su órbita de influencia. Por último, el lobby budista, siempre poderoso, quería evitar que los fondos estatales fueran a parar a manos de los confucianos anticlericales desviándolos hacia otros proyectos, y tal vez veía en la expansión del imperio una oportunidad para divulgar su credo.
Los viajes mostraron el potencial de China como centro neurálgico de un imperio marítimo: la capacidad productiva de sus astilleros, su habilidad para organizar expediciones de enormes dimensiones, capaces de cubrir grandes distancias. Los encuentros de Zheng He con sus oponentes probaron inequívocamente la superioridad de las fuerzas chinas. En la primera expedición, topó con un pirata chino que había organizado su propio estado de bandidos en la que en otro tiempo fuera la capital de Srivijaya, en Sumatra. Los piratas fueron aniquilados y su rey enviado a China para ser ejecutado. En el tercer viaje, el rey sinhalés de Sri Lanka intentó tenderle una trampa a Zheng He y apoderarse de su flota. Los chinos dispersaron sus efectivos, invadieron su capital, le deportaron a China y coronaron a un pretendiente al trono. En la cuarta expedición, un líder de Sumatra que rehusó cooperar en el intercambio de regalos como tributo fue sometido por la fuerza, capturado y, finalmente, ejecutado. De todas las intervenciones políticas de Zheng He, quizá la más significativa —teniendo en cuenta las consecuencias a largo plazo— fue su intento de instaurar un reino títere que controlara el tráfico por el estrecho de Malaca, un cuello de botella en la ruta habitual entre China y la India. Decidió promover a Paramesvara, un jefe de bandidos que había sido expulsado de su propio reino y había establecido su feudo en el área pantanosa de la actual Malaca, en la costa de Malasia. En 1409, Zheng He le impuso el sello y la toga reales. Paramesvara viajó a China para ofrecer tributos personalmente y establecer una relación de clientela con el emperador; el patrocinio chino transformó su modesto feudo en un próspero núcleo comercial.
La percepción que el propio Zheng He tenía de su labor parecía combinar el impulso imperial con la voluntad pacífica del comercio y el conocimiento. Una estela erigida por él en 1432 comienza, en tono jingoísta: «En la unificación de los mares y los continentes, la dinastía Ming ha llegado incluso más lejos que la Han y la Tang… Los países situados más allá del horizonte, y en los confines de la tierra, han sido sometidos». Es una clara exageración, pero a continuación añade, de un modo más razonable y por deferencia a los comerciantes y geógrafos: «No importan lo lejos que se hallen, las rutas y las distancias hasta ellos pueden ser calculadas». [128] El «reconocimiento completo de las costas del océano» fue uno de los frutos de sus viajes. Se han conservado algunas de sus cartas de marear, gracias a que fueron reproducidas en una obra impresa en 1621. Como las cartas europeas del mismo período, no pretenden ser representaciones a escala, sino más bien diagramas esquemáticos de derroteros. Caminos acompañados de indicaciones de rumbo muestran las rutas entre los principales puertos, y representan de forma gráfica los derroteros que Zheng He fue recopilando, redactados siempre en la forma «sígase tal rumbo y tal otro durante tal y tal otro número de guardias». Cada puerto aparece marcado con su latitud, conforme a la altura de la Estrella Polar sobre el horizonte, que Zheng He verificaba con la ayuda de «tablas de estrellas» —listones de ébano de varias longitudes que, sostenidos a una distancia fija de la cara, cubrían exactamente la distancia entre una determinada estrella y el horizonte.
El resultado de estos contactos a una escala hasta entonces inimaginable fue el asombro mutuo. En el prefacio de un libro sobre sus viajes, Ma Huan, que ejerció de intérprete en la flota de Zheng He, recuerda que siendo aún joven, al contemplar las estaciones, los climas, los paisajes y las gentes de tierras lejanas, se dijo, lleno de asombro: «¿Cómo es posible que exista tal diversidad en el mundo?». [129]
Sus viajes con el almirante eunuco le convencieron de que la realidad era aún más extraña. La llegada a los puertos de Oriente Próximo de los juncos chinos, cargados con productos exóticos, causó una gran sensación. Un cronista de la corte egipcia describió la excitación que provocó la noticia de la presencia de la flota china frente a Adén y la intención de los visitantes de buscar un fondeadero lo más cercano posible a La Meca.
Pero tal actividad naval por parte de China no podía durar mucho tiempo. Las razones de su abandono han sido muy debatidas. En gran medida, renunciar a las costosas empresas en tierras lejanas fue un acierto de la clase dirigente china: la mayor parte de los poderes que han promovido expediciones de esta clase, con el objeto de imponer su poder en países lejanos, han salido mal parados. Los valores confucianos, como hemos visto, daban prioridad al buen gobierno en el propio país: los «bárbaros» terminarían sometiéndose al poder de China cuando vieran los beneficios que ello les reportaba; intentar convencerles o forzarles era un derroche de recursos innecesario. Mediante la consolidación del poder en el propio territorio y el abandono de las empresas marítimas imperialistas, los gobernantes de China aseguraron la longevidad de su estado: todos los imperios marítimos fundados en los últimos quinientos años se han derrumbado. China, en cambio, sigue en pie.
Algunos aspectos, al menos, del contexto que llevó al abandono de las misiones de Zheng He son claros. El sistema de exámenes para el acceso al servicio público y la disminución gradual de otras formas de reclutamiento tuvo importantes consecuencias. China se convirtió progresivamente en un estado gobernado por estudiosos, indiferentes a la expansión territorial, y por caballeros, que desdeñaban el comercio. Entre 1420 y 1440 la balanza del poder en la corte se inclinó en favor de los burócratas, dejando de lado a los budistas, los eunucos, los musulmanes y los mercaderes, quienes habían apoyado a Zheng He. Cuando el emperador Hung-hsi sucedió a Yongle, en 1424, una de sus primeras decisiones fue cancelar el siguiente viaje de Zheng He. Restituyó sus cargos a los confucianos, que su predecesor había apartado de sus funciones, y limitó el poder de otras facciones. En 1429 el presupuesto destinado a la construcción de barcos fue reducido prácticamente a cero. La élite erudita sentía un rechazo tal por las aventuras marítimas y las facciones que las habían promovido que llegaron a destruir las crónicas de Zheng He, en un intento de obliterar su memoria. Por otra parte, las fronteras en el interior del continente se hicieron más inseguras, debido a un nuevo auge del poder mongol. China debía desviar la atención de las empresas marítimas para hacer frente a esa nueva amenaza. [130]
Todo ello tuvo importantes consecuencias en la historia universal. La expansión marítima de China quedó limitada a migraciones extraoficiales y, en gran medida, al comercio clandestino, con un apoyo escaso, o nulo, por parte del imperio. Esto no contuvo la colonización y el comercio chinos. Bien al contrario, China siguió siendo el poder comercial más dinámico del planeta y la mayor fuente de emigrantes a países de ultramar. A partir del siglo XV, los colonizadores chinos en el sureste de Asia contribuyeron de forma decisiva a las economías de los lugares donde se asentaron. El dinero que mandaban a su país de origen fue un factor importante para el enriquecimiento de China. El tonelaje de la flota que frecuentaba los puertos chinos en ese período igualaba, y probablemente superaba, la suma del resto de puertos del mundo. Pero la hostilidad estatal respecto a la expansión marítima, que —con la única excepción de las islas cercanas— se mantuvo mientras duró el imperio, impidió que China fundara la clase de imperio global que establecieron las naciones de la costa del Atlántico. Un observador del mundo en el siglo XV hubiera pronosticado sin duda que China precedería a los demás pueblos en la hazaña de completar la vuelta al planeta, en la apertura de rutas transoceánicas y en el establecimiento de un imperio marítimo. En realidad, nada de eso llegó a producirse, y quedó libre el camino para que fueran los exploradores europeos, de perfil mucho menos prometedor, quienes descubrieran las rutas alrededor del mundo.
Por supuesto, el destino de la Humanidad no quedó determinado por una sola decisión tomada en China en 1433. La renuncia de China al imperialismo marítimo depende de un vasto repertorio de condicionantes que permiten explicar las ventajas con que a largo plazo contaron los pueblos de la costa atlántica europea en esta primera «carrera del espacio». Estos condicionantes pueden dividirse en geográficos y económicos. La costa de Asia y del este de África limitan una región monzónica de considerable extensión, donde la navegación de larga distancia dependía, como hemos visto, de la regularidad de los cambios en la dirección del viento. En los sistemas de vientos fijos de otras regiones, los navegantes hubieran encontrado condiciones desconocidas y desfavorables; al sur del océano Índico, o más allá del Sureste Asiático, en el Pacífico, se hubieran visto forzados a navegar en contra del viento; en otras direcciones corrían el riesgo de navegar con el viento a favor y no poder regresar nunca. Además, es difícil salir del océano Índico. Aproximadamente por debajo de los diez grados de latitud sur, una banda de zonas tormentosas inhibe la navegación. La ruta por el sur de África hacia el Atlántico obliga a rodear una costa situada a sotavento, en la región de la actual Kwazulu-Natal, que en los siglos XVI y XVII se convirtió en un notorio cementerio de barcos. Ésta era probablemente la ubicación del lugar que en los mapas trazados a raíz de los viajes de Zheng He es llamado Ha-pu-erh, más allá del cual, según las anotaciones de los mismos, los barcos no podían aventurarse debido a la virulencia de las tormentas. En el flanco este, Asia limita con el mar del Japón, azotado por los tifones, y la inmensidad del Pacífico.
Para emprender un viaje por mares tan hostiles, los navegantes del océano Índico hubieran necesitado un incentivo poderoso. Aquí es donde entra en juego la economía. El océano Índico era una zona tan rica, y de una actividad comercial tan intensa, que sus pueblos nativos no tenían ninguna necesidad de buscar otros mercados donde proveerse o vender sus productos. Cuando los mercaderes del Asia Central, de Europa o del interior de África llegaban al océano, hacían el papel de pedigüeños, eran tratados generalmente con desdén a causa de su pobreza y tenían dificultades para vender los productos de sus tierras de origen. A menudo no tenían otro modo de prosperar que colaborar como transportistas o como viajantes en las empresas comerciales ya existentes.
El desinterés de China por un horizonte más amplio no se debió a ninguna deficiencia tecnológica ni a la falta de curiosidad. Los barcos chinos hubieran podido llegar a Europa, si así lo hubieran querido. De hecho, es probable que los exploradores chinos pasaran el cabo de Buena Esperanza de este a oeste en varias ocasiones, durante la Edad Media. Un mapa chino del siglo XIII representa el continente africano aproximadamente en su forma real. Un dibujante de mapas veneciano de mediados del siglo XV registró la visión de un junco chino, o tal vez javanés, en la costa suroeste de África. [131] Pero no había ningún motivo para seguir desarrollando tales iniciativas: conducían a regiones que no producían nada que los chinos pudieran desear. Aunque las pruebas de que los navíos chinos hubieran cruzado el Pacífico hasta América son, en el mejor de los casos, equívocas, es perfectamente posible que así fuera. De nuevo, sin embargo, hubiera sido absurdo emprender tales viajes o intentar establecer una comunicación regular a través del océano. En aquellas tierras no vivía nadie con quien los chinos pudieran desear tener un trato comercial.
En menor medida —pero sin dejar de ser relevantes— las mismas consideraciones se aplican a otros pueblos marineros del océano Índico y del este y el sureste de Asia. Los árabes, las comunidades de mercaderes suajili, los persas, los hindúes, los javaneses, todos ellos gozaban de amplias oportunidades comerciales en su propio océano, suficientes para mantenerles plenamente ocupados. De hecho, su única limitación podía ser, en todo caso, la falta de transporte marítimo para satisfacer las necesidades del comercio interno. Éste fue el motivo de que, a la larga, aceptaran la injerencia de los europeos en el siglo XVI: eran malhumorados, exigentes, bárbaros y a menudo violentos, pero aumentaron el volumen del tráfico marítimo y, en consecuencia, contribuyeron al enriquecimiento general. De modo que, paradójicamente, la pobreza favoreció a los europeos, impelidos por la escasez de oportunidades comerciales a ir en su busca en otras tierras. Más aún, las exploraciones más espectaculares partieron del límite de la región limítrofe —puesto que Europa era el extremo de Eurasia, y el extremo de Europa, su prominencia hacia el océano, era Iberia
1. ¿Por qué Iberia?
Madrid se halla lo más lejos posible del mar en el seno de la península Ibérica; sin embargo está lleno de restaurantes especializados en pescado y marisco y tiene el mayor mercado de pescado de Europa. La pasión castellana por el mar es un rasgo curioso en la historia y la cultura de un territorio interior, que en períodos decisivos de su pasado se ha visto aislado de la costa casi por completo. La mayor parte de la costa atlántica de la península Ibérica, incluidas las desembocaduras de sus mayores ríos, el Tajo y el Duero, pertenece a Portugal, que se ha mantenido como estado independiente, a menudo hostil a Castilla, desde el siglo XII. Pueblos de habla catalana, en sus distintos dialectos, ocupan la mayor parte de la costa mediterránea: no fueron plenamente incorporados al estado español hasta mucho después de la fundación por parte de Castilla de un imperio marítimo. La cornisa norte, que, al otro lado de las montañas, mira al mar Cantábrico, ha pertenecido, durante gran parte de los últimos mil años, a la misma entidad política que Castilla; pero los pueblos que ocupan la mayor parte de sus costas, incluidos las principales bahías, no son castellanos, sino gallegos y vascos —comunidades que aportaron gran número de efectivos humanos a las empresas españolas en ultramar. En el sur, las salidas de Castilla al Atlántico, vía el Guadalquivir, y al Mediterráneo, a través de las tierras casi baldías de Murcia, no fueron incorporadas a su territorio hasta mediados del siglo XIII. Hasta ese momento, la economía de Castilla dependía del laborioso trajín de caravanas de mulas por la montaña, entre los productivos campos del norte de la meseta de los puertos del Cantábrico.
De un modo sorprendente, teniendo en cuenta ese punto de partida tan poco prometedor, Castilla protagonizó una especie de vocación marítima colectiva, a finales de la Edad Media, que dio lugar, al comienzo de la Edad Moderna, a las exploraciones de más largo alcance y al imperio más extenso que el mundo hubiera conocido hasta entonces. Aquél fue, con diferencia, el mayor imperio de la historia establecido con una tecnología preindustrial. En los siglos XVI y XVII, los océanos Atlántico y Pacífico eran «lagos» españoles, en los cuales la flota española controlaba y monopolizaba en su práctica totalidad las mejores rutas transoceánicas. Es tentador aventurar una explicación psicológica de esta paradoja —por analogía, por ejemplo, con el caso de un antiguo colega mío, cuyo interés por el mar no se despertó, afirmaba, hasta que fue a vivir a Kansas.
Las ambiciones marítimas de Castilla en la Baja Edad Media se engloban en un proceso de auge general de la navegación en la península Ibérica. La contribución de los portugueses a la exploración, que comenzó también en el siglo XIV, igualó, e incluso superó, la de Castilla. En ciertos aspectos, la carrera marítima de Portugal es menos sorprendente: es un país con largas costas y poco territorio interior. Pero estaba menos dotado a otros respectos.
«Portugal no es un país pequeño» era un eslogan de los años de Salazar. Incluso el dictador, sin embargo, estaba dispuesto a aceptar que, antes de su expansión imperial, Portugal era un país pequeño. El contraste entre el alcance de su imperialismo y las modestas dimensiones del país que lo originó es uno de los mayores misterios de la historia de Portugal. Los datos disponibles no permiten realizar más que cómputos muy aproximados, pero la población de Portugal a principios del siglo XVI era probablemente un poco superior a la mitad de la de Inglaterra, una cuarta parte de la de Castilla, una décima parte de la de Francia y mucho menor incluso que la de los Países Bajos. Los recursos disponibles para compensar la falta de población y de tierras eran escasos. Las salinas de Setúbal eran la única forma de abundancia que ofrecía la naturaleza. La pobreza y el hambre eran comunes. [132]
Los recursos disponibles parecían inadecuados incluso para la ambición marítima que la situación de Portugal favorecía. De sus rivales potenciales en el establecimiento de un imperio marítimo, tan sólo Holanda tenía menos acceso a la madera y el hierro necesarios para la construcción de barcos. Además el pequeño territorio de Portugal parecía vulnerable, con una larga frontera por tierra, sin ningún accidente que facilitara su defensa y acechada por un vecino poderoso. La única ventaja que los historiadores atribuyen ocasionalmente a Portugal —la paz interna tras la renovación dinástica de 1385, mientras gran parte de Europa occidental se veía inmersa en guerras civiles en el siglo XV— tuvo consecuencias poco claras. Las guerras civiles son a menudo el preludio de un imperio, porque crean élites agresivas que deben emplearse en algo, y porque provocan una búsqueda de nuevos recursos que puede abrir el camino hacia tierras lejanas.
En consecuencia, tanto en el caso de Portugal como de Castilla, puede aplicarse a Iberia, como punto de partida para los exploradores destinados a fundar un gran imperio, las palabras de un campesino que, al pedirle un motorista que le orientara, respondió: «Si yo fuera usted, no empezaría por aquí». A veces el dinamismo en la actividad marítima nace de la abundancia de recursos, de un poder dominante o del desplazamiento de un excedente de población. Iberia pertenece a una categoría menos privilegiada. La salida hacia el mar de España y Portugal recuerda la que hoy en día protagonizan los países del «tercer mundo», por su partida desesperada en busca de recursos y su confianza inicial en el capital y el savoir-faire de los extranjeros, puesto que los empresarios y los técnicos italianos, especialmente los genoveses, tuvieron un papel importante en las aventuras marítimas de los españoles y los portugueses en los siglos XIV y XV.
Ninguna explicación hace que las empresas marítimas de España y Portugal sean menos sorprendentes; pero cuanto mayor es el marco de comparación, más fácil resulta comprenderlas. Las empresas marítimas de afirmación nacional parten a menudo de países pobres o de recursos limitados, con pocas oportunidades en el interior de su territorio. Los pueblos marginales, en la frontera o fuera de los dominios de las grandes civilizaciones, se sienten con frecuencia tentados a emprender aventuras coloniales o comerciales. Hemos visto muchos ejemplos de ello. El locus classicus, en el sentido más genuino del término, es el de la antigua Grecia —«la hermana de la pobreza», en palabras de Hesíodo, un país esquelético, según lo describe Platón, donde los huesos de roca sobresalen de la carne delgada de la tierra—. Los fenicios, los grandes rivales de los griegos, partían de un estrecho territorio costero. El sur de Arabia, Gujarat y Fujian albergaron civilizaciones con una gran ambición marítima, en lugares con una situación similar. Japón no suele considerarse un foco de imperialismo marítimo; pero ocupa una posición comparable a la de Iberia, en el extremo opuesto de Eurasia, y en algunos aspectos claves ha vivido una historia parecida; dadas las difíciles condiciones de la navegación en sus aguas, el alcance del imperio marítimo japonés, sin salir de las que hemos terminado considerando como sus propias islas, fue impresionante. Las dos tentativas de expansión marítima más allá de esos confines son significativas: la primera, a finales del siglo XVI, fue frustrada por la falta de una tecnología adecuada; la segunda, en el XX, cuando los barcos de vapor podían superar la maraña de vientos hostiles, topó con otras dificultades insalvables.
También en Europa occidental, las únicas expediciones oceánicas de largo recorrido anteriores a la Baja Edad Media nacieron de territorios periféricos y relativamente pobres: las peregrinaciones marítimas de los eremitas irlandeses y las aventuras de bandidos, piratas y colonizadores escandinavos. Los imperios marítimos medievales del Mediterráneo fueron fundados desde pequeños territorios costeros, como Cataluña o Génova, o desde las poco prometedoras marismas saladas de las islas de la laguna de Venecia. Los exploradores que en su día emularon y retaron con más éxito a los navegantes españoles y portugueses procedían de Holanda, otro territorio marginal y pobre en recursos naturales. Francia e Inglaterra —países mejor equipados o más ricos en recursos, y en apariencia bien situados— acumularon por mucho tiempo un fracaso tras otro. En la «carrera del espacio» oceánica que se dio a comienzos de la Edad Moderna era preferible venir desde atrás.
De este modo, el liderazgo de España y Portugal en la exploración mundial sólo puede ser plenamente comprendido en el contexto de la expansión de otras comunidades pequeñas y periféricas. Más concretamente, se engloba en un proceso exclusivo de Europa occidental. Suele hablarse, de forma despreocupada —y confusa—, del imperialismo marítimo «europeo» a comienzos de la Edad Moderna. Prácticamente todos los imperios marítimos europeos, sin embargo, fueron fundados, más concretamente, desde la costa oeste de Europa, de donde procedían la mayor parte de los exploradores. A primera vista parece una región inconexa. Se extiende desde el Ártico hasta el Mediterráneo, abarcando distintos climas, ecosistemas, gastronomías, iglesias, folklores, tradiciones musicales, memorias históricas y formas de emborracharse. Los lenguajes son mutuamente ininteligibles, con raíces distintas desde hace unos cuatro mil años. Los noruegos tienen un plato nacional llamado bacalau, que procede de la influencia española o portuguesa y cuya receta, en condiciones óptimas, requiere el uso de aceite de oliva. Pero tales rastros de una experiencia común son escasos. Siguiendo la costa de norte a sur, parece que todo cambia, excepto la presencia del mar.
Esta presencia ha concedido a los pueblos de la costa atlántica de Europa un papel singular y terrible en la historia universal. Prácticamente todos los imperios marítimos de escala importante de la historia moderna fueron fundados desde esta franja. Hubo, como máximo, tres posibles excepciones. Italia estableció durante un breve período un imperio pequeño y modesto, construido en varias etapas entre la década de 1880 y la de 1930, en Libia, el Dodecaneso y el Cuerno de África, al que podía acceder por el Mediterráneo y el canal de Suez, sin necesidad de imponerse en el Atlántico. Rusia tuvo un imperio en el Pacífico de características similares, en las islas Aleutianas, con asentamientos en la costa oeste de Norteamérica, hasta que Alaska fue vendida a Estados Unidos en 1867. Finalmente, hubo durante un breve lapso una red de campos de trabajo de esclavos y de islas productoras de azúcar, fundada desde los puertos del Báltico, en Curlandia, y Brandeburgo, en el siglo XVII. [133]
No solamente la práctica totalidad de los imperios marítimos fueron fundados desde la costa atlántica de Europa, sino que además no hubo ningún estado europeo de esa franja que no estableciera el suyo. Las únicas excepciones fueron Noruega, Irlanda e Islandia; pero estos estados no obtuvieron su soberanía hasta el siglo XX, cuando la gran era del imperialismo marítimo ya había terminado. Islandia es un país singular desde prácticamente todos los puntos de vista. Los irlandeses, aunque no establecieran su propio imperio, fueron a la vez partícipes y víctimas del de los británicos. Con cierta exquisita Schadenfreude, los noruegos están redescubriendo el sentimiento de culpa de sus ancestros por su pasado casi imperial, cuando participaron en las empresas esclavistas de Dinamarca y Suecia. Por lo demás, todos los estados europeos de la costa atlántica se lanzaron al océano, en el curso de la Edad Moderna, con ambiciones imperialistas. Lo hicieron los países relativamente pequeños y periféricos, como Portugal, Holanda e incluso Escocia, durante un breve período, cuando aún era un estado soberano, pero también otros, como España, Alemania y Suecia, con una costa atlántica relativamente corta, bifrontes como Jano y con grandes territorios interiores que desviaban su atención hacia otros intereses.
Cuando Salvador de Madariaga, siendo un octogenario, recibió un doctorado honoris causa, afirmó que se trataba de un caso de inusual precocidad: lo mismo puede decirse de la carrera imperial por mar desde la costa atlántica de Europa. A este respecto, lo verdaderamente milagroso del «milagro europeo» fue que no se hubiera producido mucho tiempo antes. A los europeos occidentales —como gallego, cuyos ancestros habitaron en el extremo oeste de Europa, puedo afirmarlo sin temor a ser parcial— nos gusta vanagloriarnos del modo en que nuestros antepasados han forjado el pasado y el presente de nuestro continente y, en consecuencia, del mundo entero. Sin embargo, los occidentales somos en cierto sentido el residuo de la historia de Eurasia, y la prominencia que habitamos el sumidero donde ésta ha ido a parar. Tanto si consideramos que hubo uno o tres renacimientos, la expansión de la cristiandad latina en la Edad Media, la revolución científica, la Ilustración, la Revolución francesa y la industrialización pueden presentarse cabalmente como procesos históricos fundamentales que comenzaron en Europa occidental y se extendieron hacia el este. Desde una perspectiva global, sin embargo, el oeste de Europa ha sido el extremo receptor de las grandes transmisiones culturales. La extensión de la agricultura y la minería, la llegada de las lenguas indoeuropeas, la colonización de los fenicios, los judíos y los griegos, la llegada del cristianismo, las migraciones de los alemanes, los eslavos y los pueblos de la estepa, la adquisición del conocimiento, el gusto, la tecnología y la ciencia de Asia: todas ellas han sido influencias ejercidas de este a oeste. Muchos de estos movimientos dejaron refugiados en la costa atlántica de Europa, que durante la mayor parte de la historia fue un lugar poco hospitalario y sin perspectivas de desarrollo. Allí permanecieron durante cientos, o tal vez, en algunos casos, miles de años, sin desarrollar ninguna actividad marítima importante.
Hoy en día, la gran mayoría de los pueblos de la costa atlántica de Europa pueden clasificarse, en virtud de su historia moderna, como pueblos marineros. El Atlántico les confirió su vocación de pescadores, navegantes y comerciantes regionales. En cuanto la tecnología naval lo permitió, el océano se convirtió en una vía para la emigración y el imperialismo. Pero la paradoja aún carente de explicación en la historia de Europa occidental es que la llamada del mar tardara tanto en ser escuchada. Cuando llegaron a la orilla del océano, la mayoría de estos pueblos se quedaron en ella, como atados por los vientos dominantes del oeste que soplan en esas costas. La navegación a lo largo del litoral los mantuvo en contacto unos con otros; los ermitaños pelágicos contribuyeron a la mística del mar; en algunos lugares se practicó la pesca de profundidad desde época desconocida. Pero, salvo en el caso de Escandinavia, los logros de la civilización en Europa occidental dependieron muy poco, o nada, del horizonte marítimo hasta la etapa que conocemos como Baja Edad Media.
Entretanto, el oeste de Europa ocupaba un extremo en los mapas del mundo de la época. Los eruditos de Persia y de China, convencidos de la superioridad de sus respectivas civilizaciones, consideraban la cristiandad apenas digna de ser mencionada en sus estudios. Los esfuerzos de expansión desde la cristiandad latina hacia el este y el sur —por el interior del continente, hacia el este de Europa, y por el Mediterráneo hacia Asia y África— produjeron algunos avances, pero generalmente se vieron frustrados por las plagas y las fuertes heladas.
2. El comienzo de la carrera atlántica: los orígenes en Génova y Mallorca
Más aún, es un hecho remarcable que al comienzo de la exploración ininterrumpida y documentada del Atlántico, en el siglo XIII, ninguno de los pueblos de la costa atlántica de Europa tomara parte en ella. El «descubrimiento» europeo del Atlántico fue una empresa impulsada desde el Mediterráneo, principalmente por los navegantes genoveses y mallorquines, que abrieron una salida a su mar, salvando, en contra de la corriente, el estrecho de Gibraltar. Desde allí, algunos tomaron rumbo al norte para acceder a los mercados de Francia, Inglaterra y Holanda. Otros se dirigieron al sur, por aguas que —por lo que sabemos— nadie había surcado durante siglos, hacia la costa atlántica de África y las islas Madeira y Canarias. Por esta ruta partieron, por ejemplo, los hermanos Vivaldi de Génova —los primeros participantes en esta empresa que conocemos por el nombre— en 1291, con la intención de llegar «a las tierras de India por el océano», prefigurando, casi dos siglos antes, el proyecto de Colón exactamente en los mismos términos. Lo que se sabe de ellos es desesperantemente poco, más allá de su pertenencia a una influyente familia de mercaderes y las referencias escuetas a su viaje que aparecen en una crónica de la época. Nunca volvió a saberse de ellos, pero su aventura sirvió de estímulo para que otros siguieran sus pasos. Uno de sus sucesores, el genovés Lancelotto Malocello, bautizó con una adaptación de su nombre la isla de Lanzarote, en las Canarias, que en un mapa de 1339 aparecía bajo bandera genovesa. Las islas Canarias fueron conocidas asimismo por Petrarca —al menos así lo sostuvo, tal vez con cierta licencia poética—, en la década de 1330, como pertenecientes a Francia. [134]
El entusiasmo que el Atlántico africano despertó en la época puede apreciarse en un documento de abril de 1342. Solamente en aquel mes, al menos cuatro expediciones recibieron licencia en Mallorca para partir con destino a las islas Canarias. El hallazgo casual de una reclamación del salario por parte de un marinero llamado Guillem Joffre demuestra que por lo menos uno de esos cuatro viajes se llevó a cabo efectivamente. Una descripción detallada, aunque de veracidad dudosa, de la que pudo ser una quinta expedición en esa misma época se conservó en un libro impreso en el siglo siguiente, que relata la arribada accidental a las Canarias de unos piratas que perseguían a una galera o una flota del rey de Aragón. [135]
Los barcos nombrados en las licencias eran concretamente cocas (llamadas también «coques» en los textos originales): probablemente navíos mercantes de casco redondo, poco manejables con vientos fuertes, concebidos para navegar en la zona de la corriente canaria. El léxico de finales de la Edad Media para los distintos tipos de barcos es sumamente confuso: la mayor parte de los documentos que se conservan fueron redactados por marineros de agua dulce, que, como ocurre hoy en día, tendían a usar los términos de forma incorrecta, de modo que con el paso del tiempo se intercambiaban unos con otros y se modificaba su significado. En un mundo ideal, al leer la palabra «coca» sabríamos que denota un barco con el casco redondo y las velas cuadradas, mientras que al leer «carabela» pensaríamos en un barco de menor calado, tal vez con el casco más alargado, con al menos una vela triangular y mejor adaptado para la navegación en contra del viento. Pero en realidad nunca podemos estar seguros de que el redactor de un contrato de navegación, una licencia o una crónica quisiera decir lo que efectivamente escribía. Una coca clásica, tras realizar el viaje de ida con los vientos alisios a favor, no hubiera podido regresar por la misma ruta. Habiendo completado el trayecto de ida normalmente entre febrero y abril, lo más probable es que partiera de las islas en octubre —el mes más adecuado a ese propósito— y tomara rumbo al norte en busca de un viento favorable para el regreso.
Una parte perdida de los archivos mallorquines oculta las expediciones de los años siguientes, aunque parece improbable que la actividad frenética de comienzos de la década de 1340 se mantuviera por mucho tiempo. La reclamación del salario de Guillem Joffre deja claro que la expedición para la que fue contratado fue un fracaso comercial y que su jefe murió. Esto pudo desalentar a otros exploradores potenciales, aunque una alusión en un atlas de mediados del siglo XIV indica que en los años escasamente documentados que siguieron se mantuvo una actividad ininterrumpida. Junto a un dibujo de una coca ante la costa oeste de África, el cartógrafo informa de que un navegante llamado Jaume Ferrer naufragó en 1346 cuando iba en busca del «río de Oro» —tal vez el Wad Draa, alquímicamente transmutado, o incluso el Senegal.
En el pasado los historiadores pensaban que la exploración del Atlántico se había visto frenada a mediados del siglo XIV por la peste negra, las deficiencias técnicas de los navíos y los instrumentos de navegación y el desaliento provocado por los sucesivos fracasos y naufragios. Sin embargo, cuando reaparecen los datos del archivo, en 1351, el tráfico marítimo parece tan intenso como siempre. Aun así es posible que parte del impulso comercial de los primeros viajes se hubiera perdido: a juzgar por las crónicas que se conservan, parece que la mayor parte de las expediciones mallorquinas de la siguiente generación fueron llevadas a cabo por misioneros. [136]
No es sorprendente la precocidad de Mallorca en la exploración del Atlántico, aunque el papel de los mallorquines como pioneros en la carrera del espacio oceánica a finales de la Edad Media se olvida o se ignora con demasiada frecuencia. La propia Mallorca era hasta cierto punto una sociedad colonial y una zona fronteriza, reconquistada a los moros tan sólo un siglo antes. Durante un breve período, entre 1276 y 1343, fue el núcleo principal de un reino insular independiente, que vivía del comercio, es decir, del mar. Mallorca fue también un centro importante para el desarrollo técnico de la navegación y la cartografía, con lo que contribuyó a que las rutas por el Atlántico fueran practicables a gran escala. Los cartógrafos mallorquines, los más reputados de Europa, recogían con asiduidad datos geográficos. Muchos de ellos eran judíos, con acceso a los datos gracias a su amplia red de vínculos comerciales marítimos y a su papel privilegiado de mediadores entre las tradiciones intelectuales musulmana y latina. La exploración del Atlántico africano era una extensión natural del interés que ya tenían los mallorquines por el comercio con el Magreb. La flota mallorquina, además, transportaba los productos catalanes hasta el norte de Europa, a finales del siglo XIII y comienzos del XIV. La dispensa de que gozaban los mallorquines para comerciar con los musulmanes les otorgaba una situación privilegiada para navegar por la costa africana. La isla había sido durante mucho tiempo un punto de parada para los genoveses que navegaban rumbo al oeste. Por último, Mallorca albergaba una escuela de misioneros, que mostró gran interés por la evangelización de los indígenas de las islas Canarias y mantuvo una misión en Gran Canaria desde 1360 hasta 1393.
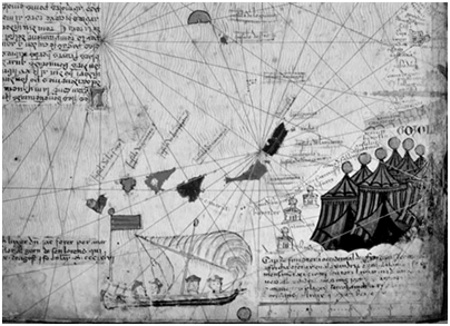
El barco de Jaume Ferrer, en el Atlas Catalán de Abraham Cresques, 1370-1390.
Los europeos, siempre faltos de dinero en metálico, eran sumamente sensibles al atractivo del oro, que a mediados del siglo XIV se cambiaba por la plata —en promedio aproximado— a razón de uno por diez. [137] La mayor parte del oro que los europeos conocían llegaba a través del Sáhara, transportado desde el corazón de África por mercaderes magrebíes, que lo intercambiaban por sal. Sus fuentes se hallaban en la región de Bure, entre las cabeceras del Senegal y el Níger y, en menor medida, en la región del curso medio del Volta. Por estos lugares eran secretos, protegidos de los exploradores magrebíes y europeos por los negros del imperio de Mali, en el oeste de África, por cuyo territorio, a ambos lados del Níger, transitaban las caravanas comerciales. Obtenido, según todas las crónicas —tal vez basadas más en la convención que en la convicción— mediante un «comercio mudo», en el que los productos se abandonaban en un lugar para que luego fueran recogidos, [138] el oro dio lugar a extrañas teorías: se dijo que crecía como las zanahorias, que lo producían las hormigas en forma de pepitas, que era extraído de las minas por hombres desnudos que vivían en agujeros. Fuera cual fuera su origen, los aventureros europeos querían encontrarlo.
3. Llegan los íberos
Más sorprendente que la precocidad de las iniciativas mallorquinas es la tardanza con que los reinos ibéricos con salida al Atlántico, Portugal y Castilla, emprendieron la exploración de las islas del océano. La primera crónica realmente detallada de una expedición se ha conservado en una copia realizada, según parece, por Boccaccio, con fecha, tal vez no del todo fiable, de 1341. El manuscrito trataba, al menos en parte, sobre una empresa portuguesa, guiada por pilotos italianos y que contaba, en los rangos inferiores, con marineros castellanos y «de otras partes de España». Adquirido por unos mercaderes italianos en Sevilla, el documento llegó a Florencia y fue a parar a manos de Boccaccio. El interés del humanista por la materia era evidente: Boccaccio quería reconstruir la historia del lenguaje, y se sintió especialmente intrigado por el apéndice del manuscrito, en el que aparecen fragmentos del habla de los indígenas canarios. [139]
La primera muestra que se conoce del interés oficial de la corona de Castilla por la exploración del Atlántico apareció un poco después, en marzo de 1345, a raíz del intento del papa de otorgar a Luis de la Cerda, un vástago de la corona castellana exiliado, el derecho a la instauración de un reino insular. Éste debía llamarse «Principado de Fortunia», y comprendería las islas Canarias y la isla mediterránea de Galite. No son claros los motivos por los que Clemente VI deseaba la fundación de un reino tan poco plausible; pero, si hubiera llegado a existir, podría haber servido como un punto de partida para una cruzada en el norte de África. En respuesta a la solicitud papal de ayuda para su proyecto, el rey Alfonso XI de Castilla reclamó la prioridad de su derecho sobre las islas Canarias, que, según declaró, era uno de los privilegios de sus predecesores desde el tiempo de los visigodos, por el cual «poseemos el derecho de conquista sobre los reinos de África». [140]
En un primer momento estas palabras no se vieron respaldadas por los hechos. Existen pruebas que sugieren claramente que hubo intentos de conquistar las Canarias por parte de aragoneses y portugueses entre 1360 y 1380. Estas pruebas, sin embargo, son muy problemáticas, porque se han conservado principalmente en forma de mapas, y los mapas de la época son especialmente difíciles de verificar y de interpretar. Cualquiera que haya visto alguna vez un mapamundi o un portolano de finales de la Edad Media comprenderá los sentimientos de un cantor siciliano expresados en una misa del tercer cuarto del siglo XV: seducido por la belleza de los mapas, buscó en ellos una isla más bella que la suya, aunque no pudo encontrarla. La mejor muestra que se conserva de la cartografía de la época, el Atlas Catalán de la Bibliothèque National de París, atribuido al mallorquín Abraham Cresques, es tan variado e intrincado como un cofre de joyas esparcido sobre una mesa, resplandeciente con poderosas imágenes de seres exóticos y de grandes riquezas. Se sabe que existieron mapas aún más magníficos, de mayor tamaño y más profusamente iluminados, que se han perdido. Estos ejemplares eran regalos reales, destinados a la ostentación y también al uso, pero hasta el más modesto y práctico portolano era trazado con gracia y adornado con ilustraciones o, por lo menos, con una bella caligrafía y un delicado entramado de loxodromias. Era un tiempo en que los mapas podían inspirar música. Fue sin duda un mapa —tal vez el propio Atlas Catalán— lo que en 1402 indujo a un aventurero de Poitou, Gadifer de la Salle, a emprender el viaje en busca del mítico «río de Oro», que sería la causa de su ruina. A finales del siglo XIV, el autor anónimo del Libro del conocimiento de todos los reinos ideó a partir de las leyendas de los mapas un viaje fantástico que llegaba más allá de los límites del mundo conocido o incluso accesible.
Los estudios recientes han dilucidado suficientemente los problemas asociados a los mapas de la época —su autenticidad, su cronología y su fiabilidad— para dejar claramente establecidas algunas conclusiones. En 1339, algunas de las islas Canarias y el grupo de las Madeira aparecieron por primera vez en un mapa conservado hasta nuestros días. En los mapas datados de un modo fiable en la década de 1380, el archipiélago de las Canarias se representa casi completo, junto con las islas Salvajes, el archipiélago de las Madeira y lo que parecen ser todas las islas Azores, excepto dos. La llegada a las Azores supone una hazaña remarcable, arriesgada para los navíos, novedosa desde el punto de vista tecnológico y sin parangón en la navegación de la época. Algunos estudiosos escépticos han dudado incluso de que fuera posible. Debido a que las islas que pueden identificarse como las Azores están situadas de forma imprecisa en cuanto a la longitud, y se hallan junto a las representaciones de otras islas meramente hipotéticas, existe un margen de duda sobre si los archipiélagos del este del Atlántico fueron conocidos en Europa en época tan temprana. Pero un análisis detallado de los mapas, teniendo en cuenta los condicionantes geográficos de la región, resuelve la cuestión en favor de la hipótesis afirmativa. Debido a que los vientos y las corrientes del Atlántico forman naturalmente un sistema de conductos que tiende a llevar los barcos hacia el suroeste desde las Columnas de Hércules y, en el camino de vuelta, arrastra el tráfico hacia el norte durante la mayor parte del año, la exploración de las Canarias tenía que ser la primera fase de la expansión por el océano. Las Canarias se encontraban en el camino de ida de los barcos hacia el Atlántico africano; las Azores se hallaban diseminadas en la mejor ruta de regreso. En el viaje de retorno, en contra del viento, los navegantes, que no disponían de ningún medio para calcular la longitud, realizaban grandes vueltas mar adentro en busca de vientos del oeste que les permitieran regresar a casa. Esta arriesgada empresa fue recompensada con el descubrimiento de las Azores —un archipiélago en medio del océano, a más de once mil kilómetros de la tierra más cercana—. Se trata de un avance infravalorado en la literatura, pero enormemente significativo: la realización de viajes por mar abierto de una longitud sin precedentes en la navegación europea, y que se hicieron prácticamente rutinarios a partir de 1430, cuando los portugueses establecieron en las Azores estaciones intermedias, donde crecía el trigo o abundaban las ovejas salvajes.
No existen más pruebas que relacionen la navegación castellana con el Atlántico africano hasta la década de 1390, cuando comenzó a formarse en Sevilla un consorcio para la búsqueda de oportunidades en la región. A partir de 1390, se solicitaron los primeros permisos reales para lanzar una expedición de conquista. Según una creencia tradicional recogida en un texto del siglo XVI, el rey Enrique III confió la conquista a un hidalgo sevillano, Fernán Peraza. En 1393, la familia Peraza se alió con la Guzmán —una de las dinastías aristocráticas más poderosas de Sevilla— para organizar una expedición. En realidad, se trató de una empresa para la captura de esclavos —representativa, sin duda, de muchas de las que se llevaron a cabo en ese período—. Según cuenta un cronista de la corte, en la expedición participaron marineros sevillanos y vascos, quienes capturaron a un cabecilla indígena y a su consorte en la isla de Lanzarote, e informaron al rey de «cuán fácil sería la conquista de esas islas, si tal fuera vuestra voluntad, y a un coste reducido». [141] Ésta es la clase de predicciones audaces que condujeron a muchos conquistadores a un final funesto en el curso de la expansión castellana en ultramar.
A partir de ese momento, no hubo actividad alguna en las Canarias sin una participación castellana, o, más concretamente, sevillana. Sin embargo, en la primera expedición que estableció una colonia europea duradera en el archipiélago, los líderes y la mayor parte de los efectivos humanos procedieron de Francia —de Normandía, Poitou y Gascuña—. Los aventureros Jean de Béthencourt y Gadifer de la Salle fueron atraídos por la leyenda del «río de Oro». Parece que, al menos en un principio, pretendían llevar a cabo su expedición bajo el auspicio de la corona francesa. Pero las necesidades logísticas pronto les llevaron a buscar el patrocinio castellano. Parte de la inspiración y de los fondos para el viaje los procuró Robert de Braquemont, primo de Béthencourt, quien estaba emparentado, por el matrimonio de su hermana, con las familias más influyentes de Castilla, incluidos los Guzmán y los Peraza. Sevilla se convirtió en la base de operaciones de los aventureros franceses. Béthencourt rindió homenaje al rey de Castilla. Sus conquistas —las islas de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro— se convirtieron en feudos de la corona castellana.
Éste fue uno de esos accidentes que se producen de vez en cuando en la historia y que marcan una época. Su resultado imprevisto fue que Castilla estableció la primera colonia europea del Atlántico en latitudes centrales y —lo más determinante de cara al futuro del planeta— una base casi en el curso de los vientos alisios del Atlántico, desde la cual podía explorarse la parte remota del océano y su orilla opuesta. Cuando, más avanzado el siglo, comenzó la navegación transoceánica, Castilla estaba en posición de controlar el acceso a las rutas determinadas por los vientos. De otro modo, para decirlo con la famosa frase de Jean de Béthencourt, Colón hubiera sido impensable. Sin el preámbulo de las Canarias, el drama del imperio transatlántico de Castilla no habría ni siquiera empezado.
Los derechos de Béthencourt pasaron finalmente a manos de los Peraza, que agregaron a sus conquistas la isla de La Gomera. Pero las islas más pobladas, y con los suelos más ricos, resistieron los ataques de Béthencourt y sus sucesores durante seis décadas. La Palma, Gran Canaria y Tenerife se revelaron indomables. Se dice que el empeño de los Peraza les costó diez mil ducados y la vida del prometedor heredero de la fortuna familiar, Guillén Peraza, que cayó en la lucha contra los nativos de La Palma, en una fecha desconocida de 1458. Llorad las damas, conmina una endecha tal vez contemporánea,
si Dios os valga,La tenacidad con que los nativos, armados literalmente con palos y piedras, se defendieron de los ejércitos europeos es un aspecto remarcable y aún no bien comprendido de esta historia. Su coraje tuvo dos consecuencias importantes: en primer lugar, frustraron los ataques de los portugueses, evitando así que Castilla tuviera que compartir el archipiélago con otro poder europeo; en segundo lugar, su resistencia ante los esfuerzos privados de los Peraza obligó a la corona castellana a invertir recursos oficiales a la conquista.
Guillén Peraza quedó en La Palma
la flor marchita de la su cara.[142]
4. La exploración portuguesa en el Atlántico africano
El espíritu caballeresco de Gadifer de la Salle y Guillén Peraza era el contexto ineludible en que se desarrolló la exploración. El duque de Bourbon, quien fuera jefe de La Salle y Béthencourt, era el arquetipo de la virtud caballeresca y uno de los héroes al servicio de los Infantes de Portugal, que, durante la mayor parte del siglo XV, fueron los principales patrones y promotores de la exploración del Atlántico.
La historiografía tradicional de la exploración portuguesa «se ha visto plagada —escribió uno de sus más prominentes estudiosos modernos, John Russell-Wood— por la descripción de los avances de cabo en cabo en la construcción del imperio y de los descubrimientos de innumerables paraísos por parte de indómitos aventureros» [143] .
Como muchos príncipes del Renacimiento, los infantes portugueses estaban dispuestos a invertir grandes sumas en su «fama», porque vivían en una época amante de la historiografía sentenciosa y de invocaciones a lo que hoy en día llamaríamos «el juicio de la historia». El reconocimiento póstumo era un criterio para valorar el buen manejo de la autoridad política; la obra de sus cronistas llenaba de orgullo a la dinastía portuguesa. Ningún príncipe fue más elogiado que Don Enrique. Hoy es conocido como «Infante Enrique el Navegante», pero este nombre, en el sentido que toma actualmente, lleva a confusión, porque se aplica a un patrono de navegantes que nunca realizó más de dos o tres travesías marítimas por rutas conocidas entre Iberia y Marruecos. El sobrenombre se ha usado solamente desde el siglo XIX, y fue acuñado, como muy pronto, en el XVII.
Enrique vivió en un mundo basado en las apariencias. Sus gratificaciones a los hombres de letras, aunque fueran una buena inversión, procedían de unos recursos escasos. Parece que su temprana fortuna se basó en la piratería, [144] y su creciente pericia en un monopolio del jabón. Aunque hablaba y escribía sobre sus empresas como militares, se esforzó por conciliar sus intereses comerciales con el espíritu de las cruzadas. Incluso cuando no podía encontrar oro, o tratar provechosamente con esclavos, sus barcos cargaban en las costas que recorrían valiosos productos de la región alrededor del Sáhara: tintes naturales en las Canarias, pieles de orix, algalia y goma arábiga en el continente, carne y sangre de tortuga (supuestamente un remedio para la lepra) en las islas de cabo Verde. Su castillo en Sagres, que suele considerarse erróneamente como un lugar de encuentro de intelectuales, era probablemente más cercano en espíritu, y prefiguraba de algún modo, el Castle Drogo de Julius Drewe, quien fundó la cadena Home & Colonial Stores, o tal vez —por el jabón— al Thornton Manor de William Lever, el fundador de Unilever.
En cierto modo, era un advenedizo —un cadete real con pretensiones por encima de su rango—. Nacido príncipe, quería ser rey. Procedente de una dinastía económicamente modesta y recién llegada al poder —ostentaban la corona portuguesa solamente desde 1385—, deseaba la clase de riqueza que el control sobre el comercio del oro prometía. Para ocultar la falta de una «antigua fortuna», lo que Aristóteles definía como la prueba de la verdadera nobleza, Enrique se impregnó de la moral aristocrática predominante en su tiempo, el «código» caballeresco.
Porque en el polo opuesto a la imagen de Enrique como hombre de origen modesto, se halla la imagen igualmente falsa, pero al menos contemporánea, del protagonista ideal de historias de caballerías: un personaje comparable al rey Arturo, rodeado de cosmógrafos merlinescos, caballeros intrépidos y escuderos, que surcó los mares en cumplimiento de misiones nobles y cristianas, combatió a los infieles de piel morena, descubrió islas exóticas, afrontó terrores sobrenaturales en el mar de la Oscuridad y luchó en favor de la fe. Enrique compartía sin duda esta percepción de su propia persona. La generosidad y la castidad se contaban entre sus virtudes más celebradas. Aunque nunca fue miembro de ninguna orden caballeresca, una de las atribuciones que le correspondían en la corte era la de administrador de la más rica de Portugal —la Orden de Cristo—. Enrique tomó los bienes de la orden como propios, y los ideales que en ella se defendían como aspiraciones personales. Sus contemporáneos, tanto quienes le amaban como quienes le odiaban, contribuyeron a la imagen caballeresca que Enrique tenía de sí mismo: para sus amigos tenía «un gran corazón» y su arrojo en el cumplimiento de gestas valerosas no conocía límites; para sus enemigos era «soberbio» e incompetente. [145]
La gloria de las grandes gestas —grandes fectos— le seducía. Enrique consideraba la batalla contra los infieles «más honorable» que la guerra contra pueblos cristianos. Honor y fama, según decía, eran, después de la salvación, los grandes objetivos de la vida. Elevaba a sus enemigos paganos y primitivos a la categoría de «sarracenos» —objetivos dignos de la espada de un cruzado— o les rebajaba al rango de hombres salvajes de los bosques, «homines silvestri», quienes figuraban comúnmente en el arte de la época como los adversarios simbólicos de los caballeros.
Sin embargo, no se debe conceder demasiada importancia a la retórica de las cruzadas. Aparte de las subvenciones concedidas al final de su carrera para el estudio de la teología en Lisboa y Coimbra, Enrique nunca invirtió recursos en la difusión de la fe. El reino por cuya expansión luchaba era, a todas luces, de este mundo. Es significativo que los únicos frailes que obtuvieron bula específicamente para el cumplimiento de actividades misioneras en la costa de Guinea —es decir, en la región al sur de Marruecos—, en vida de Enrique o poco después, no fueran ni siquiera portugueses, sino franciscanos de Castilla, para quienes los portugueses eran «piratas con nombre de cristianos». [146]
En un famoso análisis de las motivaciones de Enrique, el cronista empleado por él, Gomes Eannes de Zurara (muerto hacia 1474), destaca su curiosidad desinteresada y su fervor de cruzado —que han sido reconocidos como factores de cierta influencia por la práctica totalidad de los historiadores, pero que el resto de fuentes existentes sobre Enrique no confirman—. La adulación científica que consiguió en su tiempo no era más que el equivalente a los títulos honoríficos que hoy en día conceden profesores aduladores a «estadistas» sin escrúpulos o a «piratas» financieros de éxito.
Irónicamente, el único punto del análisis de las motivaciones de Enrique en el que Zurara parece haber reproducido la verdadera voz de su señor ha sido ignorado de forma casi unánime por los historiadores. [147] «La motivación que dio origen a todas las demás», afirma Zurara, fue la fe de Enrique en su propio horóscopo. [148] Marte y Saturno eran sus influencias dominantes, con Marte en la Séptima Casa, «de los secretos y ambiciones». Estos astros destinaban a Enrique a llevar a cabo «grandes y nobles conquistas y a desvelar secretos desconocidos hasta entonces por los hombres». De hecho sentía un profundo interés por la astrología. Escribió un libro llamado El secreto de los secretos de la astrología, en el que trataba «brevemente», como demuestra el extracto que se ha conservado como parte de la biblioteca del hijo menor de Colón, «sobre las virtudes de los planetas, de forma más extensa sobre su influencia en el mundo sublunar y con el debido detalle sobre el arte de la predicción astrológica». [149]
Un buen número de pruebas sugieren que la fe en su destino guiaba a Enrique. Poseía —estaba convencido de ello— un «talento», o un «don», o una vocatio qua vocatus est, en palabras de los embajadores del rey Duarte de Portugal. [150]. Según el documento que estos embajadores presentaron al papa Eugenio IV, Enrique prefería «que el talento que le había sido concedido resplandeciera ante el Señor, antes que enterrarlo bajo tierra». El uso del término bíblico «talento» evoca la divisa caballeresca personal de Enrique y el « talent de bien faire» que se sentía llamado a demostrar. ¿Cuál era en su opinión ese talento? El memorándum de los embajadores contribuye a aclararlo: «Difundiendo la doctrina cristiana —acaso esta parte puede desestimarse como un intento de congraciar al infante con el papa— podrá completar con claridad la imagen y semblante del rey Juan, de quien recibió, como por derecho hereditario, su don».
El heredero de un rey es un rey en potencia; el sentido de Enrique del deber filial implicaba una ambición de realeza. Él era, según aseguraba Zurara, el más regio de los príncipes portugueses. Como su pariente Juan de Gante, debía aspirar a la corona o buscar una corona propia en otra parte. Un memorándum de 1432, dirigido al rey por el conde de Arraiolos, que conocía íntimamente a Enrique y había participado en la «cruzada» portuguesa en Marruecos, lo expresa de forma clara. Al referirse al deseo del infante de conquistar Granada o Marruecos, el conde observa que Enrique podría «apoderarse del reino de Granada, o de gran parte de Castilla, y tener los asuntos de este reino [Portugal] en la palma de su mano, y las islas Canarias, que vos deseáis». Secunda esta apreciación el séquito casi real de «caballeros y escuderos» ingobernables que Enrique mantenía con grandes costes y no pocas preocupaciones: una porción sorprendente de los documentos referentes a Enrique que se han conservado son indultos para miembros de su séquito por crímenes violentos, especialmente asesinatos y violaciones. Este entorno no era sólo una prueba de las pretensiones de Enrique: también le comprometía a llevarlas a cabo para disponer del poder necesario para recompensar a sus seguidores.
Una fuente reveladora, desestimada generalmente por los historiadores por haberse conservado en una versión tardía y alterada, es la crónica de Diogo Goes, un escudero del séquito de Enrique, que tomó parte personalmente, bajo el patrocinio del príncipe, en la exploración de África. [151] Lo que escribe Diogo acerca de las motivaciones de su señor es plenamente creíble: Enrique necesitaba oro con el que recompensar a sus seguidores. El «mar de Arena» que atravesaba la ruta del oro era innavegable para los cristianos. Solamente los «barcos del desierto» podían cruzarlo. Por ello Enrique intentó rodear ese obstáculo con barcos de otra clase.
Los europeos intentaron cruzar el Sáhara en el siglo XV. Se tienen noticias de que en 1413 Anselme d'Isalguier regresó a Toulouse desde Gao, con un harén de mujeres negras y tres eunucos, aunque no se sabe cómo pudo llegar tan lejos en el interior de África. En 1447, el genovés Antonio Malfante llegó hasta Tuat, y a su regreso difundió los rumores sobre el comercio del oro. En 1470, como hemos visto, el florentino Benedetto Dei afirmó haber estado en Tombuctú, y haber observado allí un próspero comercio con tejidos europeos. Entre 1450 y 1490, mercaderes portugueses realizaron reiterados esfuerzos por abrir una ruta de acceso desde Arguin, vía Waddan, hacia el mismo destino: parece ser que en algunas ocasiones lograron al menos que las caravanas del oro se desviaran para encontrarse con ellos. En el momento en que cesaron estos intentos, ya se había establecido la comunicación por mar con la zona de procedencia del oro. De hecho, la extrema dificultad de la ruta por tierra demandaba una aproximación por mar. [152].
Del texto de Diogo Goes se desprende que la búsqueda de oro iba unida a un intento de recuperar la antigua estrategia, utilizada por Luis de la Cerda en la década de 1340, de vincular la conquista de las Canarias con la adquisición de un puerto del Magreb que diera acceso al comercio del oro. Diogo fecha los asaltos portugueses a las islas a partir de 1415 —el año de la conquista portuguesa de Ceuta, en la que Enrique tuvo un papel destacado—. Y aunque no existen pruebas de que Enrique tuviera un interés duradero por las Canarias antes de la década de 1430, la inquietud castellana por la llegada de los portugueses al archipiélago está documentada desde 1416. Una gran expedición portuguesa, supuestamente de 2500 hombres y 120 caballos, ideada, según parece, por Enrique, pero sufragada por la corona, partió en 1424 con el objetivo de someter Gran Canaria. Si Luis de la Cerda pudo concebir la creación de un principado que incluyera las Canarias y Galite, un proyecto que ambicionara las Canarias y Ceuta no era inherentemente imposible. El ataque a Ceuta es considerado tradicionalmente como una extensión de la Reconquista, o bien, cada vez más, como parte de la creación de un «imperio del trigo» portugués. La especial importancia económica de Ceuta como un lugar de extracción de coral pudo ser otro factor relevante. Sin embargo, esa incursión tiene al menos tanta relación con los intentos europeos de acceder al comercio del oro a través del Sáhara como con cualquiera de las causas anteriores.
Sin necesidad de dar crédito a la crónica de Diogo Goes, podemos asegurar que las islas Canarias fueron el principal objetivo de Enrique a partir de la década de 1430, y que el principal motivo para ello fue el acceso al comercio del oro. Zurara omitió la importancia de las Canarias —acaso deliberadamente, porque el fracaso de los esfuerzos de Enrique por conquistarlas hubiera sido un relato poco heroico, o tal vez porque, como afirma el autor, narró los hechos en otra crónica, hoy perdida—. Pero la correspondencia de Enrique con los papas revela que el archipiélago era su mayor foco de interés. [153] Se daba por hecho que las Canarias quedaban excluidas de la serie de bulas para la conquista de África concedidas a los portugueses desde septiembre de 1436; por ello Enrique no cesó de enviar solicitudes al papa para que ampliara sus derechos de conquista.
Hubo nuevos ataques portugueses a las islas en 1440 y 1442, y en la década de 1440 se hicieron esfuerzos casi ininterrumpidos por alcanzar un acuerdo pacífico con los nativos de La Gomera. En 1446, Enrique intentó que se prohibiera a los navíos portugueses viajar a las Canarias sin su consentimiento. En 1447, obtuvo un dudoso derecho sobre las islas del heredero de Jean de Béthencourt, Mathieu de Béthencourt, que ya no tenía ningún interés legal en ellas. Fortalecido por este derecho especioso, llevó a cabo, entre 1448 y 1454, reiterados intentos de arrebatar Lanzarote a sus colonos y Gran Canaria a sus nativos, sin lograr un éxito duradero en ningún caso.
Este esfuerzo mantenido por apoderarse de las Canarias no pudo deberse al capricho. El propio Enrique siempre sostuvo —como hicieron asimismo quienes hablaron en su nombre— que actuaba movido por razones exclusivamente religiosas: «Más por la salvación de los nativos paganos —afirmó su hermano— que por la propia ganancia, que fue inexistente». Pero ésta era una afirmación hipócrita. Para Enrique, como para Béthencourt y La Salle, de quienes tomó ejemplo, las islas Canarias suponían una vía por la que rebasar la ruta tradicional del oro a través del Sáhara, un punto de parada ante la costa, cercano al legendario «río de Oro» —nombre usado por Zurara y otras fuentes próximas a Enrique. Pudo verlas también como parte de un dominio bifocal, con posiciones en las Canarias y el Magreb, que presumiblemente hubiera interceptado la ruta del oro. [154]
Lo que se desprende de esta historia subvierte la imagen tradicional según la cual la exploración de África era el objetivo principal de Enrique. El logro portugués más celebrado, y del que el nombre de Enrique es indisociable en la memoria popular, fue el paso del cabo Bojador en 1434. Éste fue un resultado de los esfuerzos por apoderarse de las Canarias. La toponimia del litoral era muy confusa y la cartografía de las latitudes en cuestión poco fiable. Es dudoso que los navegantes portugueses fueran consistentes a la hora de dar nombre a los distintos cabos. Pero el que normalmente era llamado «cabo Bojador» no se hallaba probablemente más allá del cabo Juby. Éste ya había sido superado anteriormente —probablemente en muchas ocasiones—. Los portugueses situaban las Canarias «más allá del cabo Bojador». Sólo en una escuela de navegación relativamente reciente, como la de Enrique, este logro podía parecer relevante. Si tras la muerte de Enrique, en 1460, se conservó alguna memoria del cabo, ésta difícilmente le habría consolado de sus numerosos fracasos: las Canarias se le habían resistido, ninguna corona cubría su cabeza y del oro de África sólo habían llegado a sus manos unas pocas pepitas.
Más allá del Atlántico africano, los exploradores portugueses llevaron a cabo, en el siglo XV, algunos intentos de investigar el espacio oceánico. La mayoría, sin embargo, se condenaron al fracaso tomando el rumbo de los vientos del oeste —presumiblemente porque deseaban asegurarse la posibilidad del regreso—. Aún hoy es posible seguir los modestos progresos en el lento proceso de recolección de datos en mapas raros y documentos dispersos. En un mapa se menciona el viaje, no citado en ninguna otra fuente, que el navegante portugués Diogo de Silves realizó en 1424: esta preciosa alusión estuvo a punto de ser destruida cuando George Sand, durante uno de sus inviernos románticos en compañía de Chopin, quiso inspeccionar el mapa y derramó tinta sobre él. Silves estableció por primera vez la relación aproximada entre las distintas islas de las Azores, agravando los fracasos de los navegantes que le siguieron. Antes de su viaje, los mapas las mostraban en una hilera de norte a sur; gracias a su labor, comenzaron a aparecer en posición aproximadamente escalonada, con las verdaderas diferencias de longitud entre una y otra. En los primeros años de la segunda mitad del siglo, se alcanzaron las islas más occidentales del archipiélago.
Datados entre 1452, cuando se descubrieron las islas más occidentales de las Azores, y 1487, cuando Fleming Ferdinand van Olmen recibió el encargo de buscar, como Colón, «islas y continentes» en el océano, se han conservado los documentos de al menos ocho encargos portugueses de viajes a las regiones remotas del Atlántico. [155] Entretanto, como veremos en el siguiente capítulo, a partir de 1481, o tal vez antes, los navegantes de Bristol se enfrascaron en la búsqueda de la legendaria isla de Brasil. Las expediciones que partieron de las Azores, como la de Olmen, estaban condenadas a que los vientos predominantes del oeste las obligaran a regresar. Las que procedían de Bristol debían cumplir su cometido, en todo caso, durante una estación primaveral peligrosamente breve y, dadas las condiciones de navegación en las regiones remotas del océano, tendrían dificultades para llegar más allá de Terranova.
5. Rodeo de la prominencia oeste de África
Gradualmente, a medida que el fracaso portugués en el asalto a las Canarias se hizo patente, África adquirió mayor relevancia. El período más activo de la importante serie de viajes de exploración celebrada por Zurara comenzó en 1441. En esa fecha no quedaba ninguna duda de que era poco, o nada, el oro que podía obtenerse en las latitudes de las Canarias, región que se convirtió a partir de entonces en un puesto avanzado «para la mayor perfección», escribe Zurara, de las hazañas de Enrique. Era necesario proseguir la búsqueda más al sur, y explotar el mayor recurso de la región: los esclavos. Importantes cantidades de oro, obtenidas por trueque, comenzaron a llegar a Portugal procedentes del oeste de África a mediados de la década de 1440, pero los mayores avances, tanto en el alcance de las exploraciones como en la búsqueda de oro, llegaron tras la muerte de Enrique, cuando los navegantes portugueses lograron rodear la prominencia oeste de África. En los últimos años de la vida del príncipe, fue contratado un navegante de cierto talento, el genovés Antoniotto di Usodimare, quien alcanzó los ríos Senegal y Gambia, estableciendo contacto, a mediados de la década de 1450, con puestos militares del imperio de Mali. En al menos uno de sus viajes fue acompañado por un veneciano con un remarcable instinto para relatar los hechos. Alvise da Mosto era un personaje comparable a Vespucio, siempre dispuesto a hacer afirmaciones exageradas, pero su conocimiento de la tierra del pueblo Wolof, en Senegambia, parece incuestionable, y su crónica está sembrada de observaciones verídicas. Es probable que las islas de cabo Verde hubieran sido avistadas anteriormente; en el viaje de Usodimare y Da Mosto fueron documentadas con detalle.
Puede resultar tentador interpretar el éxito de estos «mercenarios», frente a los lentos progresos del séquito de caballeros y escuderos de Enrique, como una prueba de la importancia de los profesionales y expertos extranjeros en la construcción del imperio portugués. Pero Da Mosto, como pone de manifiesto su crónica, era un hombre interesado en la exploración, ávido por conocer la geografía y la etnografía africanas —«con una gran curiosidad por ver el mundo», según dijo Diogo Goes—, mientras que los seguidores del infante tenían otras prioridades, ya fueran las cruzadas, el comercio de esclavos, la creación de feudos en principados isleños o la búsqueda de oro. [156]
El mayor impulso a las exploraciones portuguesas en el oeste de África procedió del propio territorio de Portugal: fue la «privatización» del derecho de exploración a manos de un mercader de Lisboa llamado Fernao Gomes, quien encargó, entre 1469 y 1475, los viajes que agregaron tres mil kilómetros de costa a la zona recorrida por los navíos portugueses hasta entonces, llegando hasta el punto que fue llamado cabo da Santa Caterina, situado a 2 grados de latitud norte: parece un avance asombroso en comparación con los inseguros tanteos que se produjeron en vida del llamado «el Navegante». Pero ahora las condiciones eran más favorables. Los portugueses habían superado los tramos de la costa de la prominencia oeste de África donde las condiciones de navegación eran más adversas, y habían establecido colonias en Madeira y las Azores para facilitar la ruta de regreso. La rentabilidad de los viajes al África occidental había sido probada por el comercio de oro, de esclavos, de marfil y de malagueta.
La corona le retiró el monopolio a Fernao Gomes en 1475, tal vez con el propósito de evitar la injerencia de los castellanos. Los viajes a África occidental pasaron a ser responsabilidad del príncipe heredero de la casa real, el infante Don Juan. De este modo, Portugal tuvo un heredero y, tras su acceso al trono en 1481, un rey comprometido con la exploración y la explotación de África. Parece ser que Juan concebía el Atlántico africano como una especie de «fuente de suministro portuguesa», fortificada con un número creciente de establecimientos comerciales como el que Enrique fundara en Arguin, para hacer frente a la hostilidad de los nativos y por tratarse de una ubicación comercial idónea, en la década de 1440. Desde ese momento habían aparecido numerosos puestos comerciales no oficiales y no fortificados en la región de Senegambia, a menudo fundados por exiliados que se integraron en las comunidades nativas en diversos grados. Pero Juan poseía una mentalidad organizadora y belicosa, forjada en su lucha contra la injerencia castellana en la costa de Guinea entre 1475 y 1481.
El área más importante de la parte inferior de la prominencia africana, tanto económica como estratégicamente, era la región alrededor de la desembocadura del Volta, y al oeste de los ríos Benya y Pra, donde se hallaban las minas locales de oro y podía transportarse además el oro obtenido río arriba. Fue allí donde el más impresionante de los asentamientos portugueses —el fuerte de Sao Joao da Mina— fue erigido en 1482, bajo las órdenes de Juan, por un grupo de un centenar de albañiles, carpinteros y peones. El inicio de una nueva política de toma de asentamientos permanentes, de comercio organizado y de iniciativas impulsadas por la corona se puso de manifiesto cuando un jefe nativo expresó su preferencia por los «hombres harapientos y mal vestidos» que hasta entonces habían comerciado en la región. Según la percepción europea, Sao Joao, que realmente debió ser un establecimiento modesto, era una ciudad fantástica con torreones y agujas, que los cartógrafos representaban como una especie de Camelot poblada por negros.
Otros factores de la nueva política fueron la centralización del comercio africano en Lisboa, en la Casa da Mina, detrás del palacio real, donde debían registrarse todas las salidas y almacenarse todos los cargamentos, y el establecimiento de relaciones amistosas con cabecillas poderosos de las áreas costeras, como los jefes wolof de Senegambia, los obas de Benin y, más allá, los manicongos —«reyes», como les llamaban los portugueses— del Congo. Era difícil alcanzar las latitudes del Congo, con la corriente de Bengala en contra, pero Diogo Cao lo consiguió en las concienzudas exploraciones que llevó a cabo a partir de 1482. Cao remontó el río Zaire y, hacia 1485, describió la forma de la costa hasta una latitud algo por debajo de los 22 grados sur.
Al mismo tiempo Juan intentó acrecentar el prestigio de la empresa africana en su propio país. Adoptó el título de «Señor de Guinea», reafirmando con ello los derechos portugueses sobre el África occidental, sin duda como una medida de precaución ante la envidia de otros pueblos cristianos. Concedió asimismo una mayor prioridad al compromiso de evangelización, que, según creía, legitimaba las ambiciones portuguesas. Dirigió un importante proceso de bautismo reiterado de los jefes indígenas, que apostataban con gran facilidad. En 1488, en una extraordinaria pantomima política, invitó a un potentado wolof en el exilio a una recepción real, para la cual se le proporcionaron al visitante ropas europeas y una vajilla de plata. [157] En aquel momento la exploración portuguesa se hallaba en el umbral de un desarrollo espectacular, que será tratado en el siguiente capítulo, en el cual los navíos iban a penetrar en el Atlántico, rodear África y abrir una nueva ruta hasta el océano Índico. [158]
Hasta aquí, los logros españoles y portugueses en la exploración del Atlántico a finales de la Edad Media eran el fruto de pequeños milagros de la tecnología medieval: la brújula, la rueda dentada, las carabelas y las nociones primitivas de orientación celeste. Los navegantes realizaban sus cálculos de las latitudes relativas basándose en la apreciación a simple vista de la altura del sol o de la Estrella Polar sobre el horizonte. La mayoría de ellos fueron «pilotos desconocidos». Muchos de los nombres que se conocen se han conservado únicamente en documentos dispersos o en anotaciones de los cartógrafos. Con frecuencia contaban con experiencia en las cruzadas, como Gadifer de la Salle o Juan de Mora, un capitán aragonés que en 1366 navegaba en aguas canarias. Algunos eran nobles venidos a menos que huían de una sociedad que les ofrecía pocas oportunidades; otros aventureros sin nada que perder, que se embarcaban en misiones arriesgadas con la esperanza de un ascenso social. Buscaban «las rutas del oro», como Jaume Ferrer, o «las rutas de las especias», como los hermanos Vivaldi, o esclavos, como los Peraza y Don Enrique. Cada vez abundaron más los genuinos empresarios coloniales, como los Guzmán, que buscaban tierras baratas donde sembrar sus cultivos.
Lucharon por encarnar las fábulas caballerescas, por ganar feudos y fundar reinos, como Luis de la Cerda, que ambicionó ser «Príncipe de Fortunia», o Jean de Béthencourt, que fue proclamado «rey de las Canarias» en las calles de Sevilla, o los caballeros del séquito de Don Enrique, emuladores del rey Arturo. Otros eran misioneros, como los franciscanos del obispado de Telde, que navegaron entre España y las Canarias durante cuarenta años, hasta que en 1393 fueron masacrados por los nativos, que presumiblemente temieron que estuvieran vinculados con los mercaderes de esclavos y los conquistadores. Los forjadores del destino atlántico de Iberia procedían de un mundo preñado de idealismo aventurero. Aspiraban a la fama, y la mayoría han sido olvidados. Pero el impulso y la orientación que confirieron a la expansión en ultramar tuvieron un efecto enorme y duradero.
6. La expansión marítima en el resto del mundo
Pero Iberia no era la única cuna de exploradores, ni el Atlántico africano el único escenario abierto a la aventura en aquel tiempo. El siglo XV fue una época en la que el interés por establecer nuevas comunicaciones marítimas por rutas desconocidas o poco utilizadas hasta entonces estuvo ampliamente extendido. Aparte del de China los casos relativamente bien documentados son los de Turquía y Rusia.
Los otomanos estaban edificando gradualmente el poder marítimo que les convertiría, a finales del siglo, en una potencia imperialista de primer orden en el mundo —fue el giro marítimo más asombroso de un imperio forjado por tierra desde que Roma derrotara a Cartago—. La vocación marinera de Turquía no apareció de pronto en todo su esplendor. Desde comienzos del siglo XIV, los caciques turcos operaron desde nidos de piratas en las costas levantinas del Mediterráneo. Algunos de ellos tenían supuestamente flotas de centenares de barcos bajo su mando. Cuanta mayor era la extensión de costa conquistada por sus fuerzas terrestres, más posibilidades tenían los corsarios turcos de permanecer en el mar sin perder el acceso al suministro de agua y de provisiones. A lo largo de todo el siglo XIV, sin embargo, se limitaron a empresas de poco alcance, en embarcaciones pequeñas y con una táctica de ataque y retirada.
A partir de 1390, el sultán otomano Beyazid I comenzó a crear una flota permanente propia, pero sin adoptar una táctica esencialmente distinta a la de los caciques independientes que le precedieron. Las batallas no solían desarrollarse según los planes turcos, lo que conducía a su derrota. Todavía en 1466, un mercader veneciano en Constantinopla afirmó que para vencer a una flota veneciana los turcos necesitaban una superioridad numérica de cuatro o cinco a uno. En aquella época, sin embargo, la inversión otomana en su fuerza naval era probablemente superior a la de cualquier estado cristiano. Los perspicaces sultanes Mehmed I y Beyazid II comprendieron que el impulso de sus conquistas por tierra debía ir acompañado —para poder mantenerse— del dominio en el mar. Tras muchas generaciones de experimentos frustrados en la planificación de las batallas navales, la flota de Beyazid humilló a la veneciana en la guerra de 1499-1503. [159]
A comienzos del siglo XVI, algunos consejeros del sultán se obsesionaron con la idea de competir con la expansión marítima de España y Portugal. La recogida de datos sobre los viajes de los exploradores de esas naciones se convirtió en una labor prioritaria para los servicios de inteligencia del sultán. La inquietud ante la ventaja que llevaban los cristianos es visible en la parte que se conserva del mapamundi elaborado en Constantinopla, entre 1513 y 1517, por el almirante turco Piri Re'is: incluye un informe detallado sobre los descubrimientos de Colón y la representación gráfica de los de Vespucio. El informe muestra que cuando los otomanos pudieron llevar su flota hasta el Mediterráneo occidental o el océano Índico, estaban preparados para enfrentarse a las fuerzas españolas y portuguesas con posibilidades reales de éxito. La dificultad, sin embargo, radicaba en el mantenimiento de una flota en esos mares. Su tierra de origen quedaba separada de ellos por estrechos que sus enemigos podían controlar con facilidad. En cuanto al Atlántico, era definitivamente inaccesible. Finalmente, los otomanos se resignaron ante la imposibilidad de hacerse valer como potencia marítima. «Dios —dijo un oficial otomano al viajero inglés Paul Rycaut en la década de 1660— ha dado el mar a los cristianos», y ha reservado la tierra a los musulmanes. [160]
Entretanto, incluso Rusia emprendió una expansión marítima en la década de 1430 —el período en que los esfuerzos portugueses por apoderarse de las islas Canarias fueron más intensos—. La prueba de ello está pintada en la superficie de un icono conservado actualmente en una galería de arte de Moscú, y que perteneció a un monasterio de una isla del mar Blanco. Representa a unos monjes adorando a la virgen en una isla con un monasterio dorado, con cúpulas puntiagudas, un santuario dorado y torreones como velas encendidas. El esplendor de la escena debió ser el producto de una imaginación piadosa, porque en realidad la isla es pobre y sin vegetación y está rodeada, durante gran parte del año, por el mar helado.

La Virgen María de Bogolyubovo con san Zosima y san Savaatii, y escenas de sus vidas, 1544-1545.
7. ¿El milagro europeo?
Sin embargo, una cosa es sentir la necesidad de un cambio, y otra distinta encontrar los medios para llevarlo a cabo. Los historiadores han rastreado Europa en busca de los factores que permitieron a los pueblos del oeste del continente liderar la carrera de la exploración global.
La tecnología es sin duda uno de los campos hacia los que orientar esa búsqueda. Hubiera sido imposible, por ejemplo, permanecer largas temporadas en el mar y regresar a la tierra de origen desde lugares previamente desconocidos sin el desarrollo de los medios necesarios para localizar las bahías donde refugiarse y para determinar el rumbo. Muchos de los instrumentos de la época parecen completamente inadecuados para tales fines. No es sorprendente que los navegantes experimentados prefirieran, en las zonas conocidas, navegar cerca de la costa y guiarse por puntos de referencia en tierra. Un consejo incluido en un tratado de 1190 atestigua el estadio primitivo de la recepción en Europa de la herramienta básica del navegante, conocida desde hacía tiempo en las áreas costeras de Asia: cuando las tinieblas ocultan el sol y las estrellas, explica Guiot de Provins, todo lo que el marinero tiene que hacer es depositar, en el interior de un canuto flotando en un recipiente de agua, una aguja bien frotada «con una piedra basta que atrae el hierro». La brújula se hizo más manejable en el siglo XIII: en equilibrio sobre un punto, podía girar libremente sobre una escala fija, dividida generalmente en treinta y dos rumbos. Otros instrumentos para la navegación fueron adoptados gradualmente en el curso de la Baja Edad Media, pero su aceptación fue lenta y su impacto se vio reducido por el conservadurismo inherente a los oficios tradicionales.
Los astrolabios para navegantes, que permitían calcular la latitud a partir de la altura del sol o de la Estrella Polar sobre el horizonte, ya existían en el siglo XII. Sin embargo, eran pocos los navíos que los llevaban antes del siglo XVII. Las tablas que determinaban la latitud según las horas de sol eran más fáciles de usar, pero requerían una precisión en la medida del tiempo superior a la que la mayoría de los marineros podía lograr con los medios a su alcance: relojes de arena manejados por los grumetes. La llamada «brújula solar» —un pequeño gnomon que proyectaba la sombra sobre una tabla de madera— permitía determinar la latitud relativa al punto de donde se había partido, pero no tenemos pruebas de que los marineros llevaran consigo este instrumento.
Vista la falta de medios técnicos, es difícil evitar la impresión de que los navegantes confiaban simplemente en el conocimiento práctico de su arte y en la experiencia acumulada para orientarse en aguas desconocidas. A partir del siglo XIII, los compiladores de manuales de navegación elaboraron, basándose en datos estrictamente teóricos, derroteros que podían ser útiles a los marineros que carecieran de un buen conocimiento previo de la geografía local. En la misma época los portolanos comenzaron a ofrecer una información similar en forma gráfica. La primera noticia clara que se tiene de una de tales cartas de marear se refiere a la que llevaba san Luis en la cruzada de Túnez de 1270; pero es posible que no fuera más que una ayuda para navegantes inexpertos. Un marinero experimentado hubiera confiado probablemente en su memoria si navegaba en aguas conocidas o, en caso contrario, hubiera recurrido a derroteros escritos.
Dos conclusiones parecen claras: los instrumentos de navegación tuvieron poca, o ninguna, influencia en la labor de los exploradores en la Baja Edad Media; y aquellos que sí la tuvieron fueron tomados de otras culturas. Si esa tecnología hubiera sido decisiva, los navegantes chinos, musulmanes e hindúes hubieran llegado mucho más lejos que los europeos.
La construcción de barcos era un oficio con connotaciones piadosas, santificado por las imágenes sagradas asociadas a los navíos: el arca de Noé, el barco azotado por las tormentas, la nave de los locos. Gran parte del conocimiento que tenemos de los armadores medievales procede de las imágenes de Noé. Los constructores de barcos del Atlántico y del norte preparaban sus navíos para un mar tormentoso. La durabilidad era su preocupación principal. Construían los cascos con una técnica característica, de tabla en tabla, solapando cada una con la siguiente en toda su longitud y uniéndolas con clavos. Los constructores del Mediterráneo preferían comenzar por la cuaderna del barco. Luego clavaban en ella las tablas hasta cubrirla por completo. Este método era más económico. Requería menos madera y muchos menos clavos, y una vez construida la cuaderna, el resto del trabajo podía confiarse a manos menos expertas. En parte como consecuencia de ello, esta técnica se extendió por toda Europa, y hacia el siglo XVI se había convertido en el método habitual en todos los astilleros. Sin embargo, para aquellas embarcaciones que necesitaban mayor resistencia, las destinadas a la guerra o a navegar en mares hostiles, seguía mereciendo la pena optar por la técnica de las tablas solapadas.
Tal como hemos visto, las embarcaciones que cumplieron los primeros milagros de la navegación europea en la Baja Edad Media eran principalmente del tipo llamadas cocas. Tenían el casco redondo y las velas cuadradas, lo que las hacía especialmente adecuadas para navegar a favor del viento, y por lo tanto para seguir las rutas que fueron descubiertas durante el siglo XIV: desde Iberia hacia el Atlántico africano, siguiendo los vientos alisios del noreste, y de regreso vía las Azores, con los vientos del oeste que soplan en el Atlántico norte. No hubo ningún cambio revolucionario en el diseño tradicional de estas embarcaciones —solamente, en todo caso, un incremento de la maniobrabilidad gracias a pequeñas mejoras progresivas en la arboladura.
En el siglo XV, aparecieron en el Atlántico africano, cada vez con mayor frecuencia, barcos con al menos una vela triangular —en algunos casos con dos o tres, suspendidas de largas vergas unidas con cuerdas a mástiles inclinados—. Estas embarcaciones, llamadas generalmente carabelas, ofrecían importantes ventajas en dos zonas de esa parte del océano. La primera era el tramo entre la costa africana, o las islas cercanas a ella, y las Azores, donde permitían ceñir dentro de una franja mucho más estrecha que los barcos convencionales, y salvar la zona de influencia de los vientos alisios sin desviarse demasiado hacia el sur: normalmente las carabelas podían mantener un rumbo de tan sólo 30 grados respecto a la dirección del viento. La segunda era la región de vientos variables y de corrientes adversas más allá de la prominencia oeste de África, donde el aparejo de las carabelas, en combinación con un casco de menor calado que el de las cocas, les ayudaba a resistir y a avanzar en condiciones hostiles. A la larga, las cocas y las carabelas convergieron en lo que los contemporáneos llamaron «carabelas redondas», que se distinguían por dos características. La primera afectaba al aparejo. Éste estaba formado por velas cuadradas, para sacar el máximo provecho de los vientos favorables, pero incluía una vela triangular para poder usarla cuando fuera necesario. La segunda tenía que ver con el casco, que mantuvo las dimensiones relativamente grandes, con una buena capacidad de carga, que tenía en las cocas, pero adoptó una forma más esbelta y de menor calado, en imitación al de las carabelas.
¿De dónde procedieron esa clase de barcos? El parecido de las carabelas con los dhow árabes, que empleaban las mismas técnicas para afrontar los peligros de la navegación en el mar Rojo, dio pie a la idea de que la carabela era el producto del intercambio cultural en la Iberia medieval, pero no existe ninguna prueba directa de ello. Las velas triangulares y el poco calado eran características tradicionales de los barcos de pesca portugueses. Los navíos utilizados generalmente por los exploradores portugueses en el Atlántico africano pudieron haberse desarrollado a partir del modelo de los barcos de pesca, añadiéndoles la cubierta y aumentando ligeramente sus dimensiones —en los casos conocidos medían entre cuarenta y sesenta pies, y tendrían una capacidad de entre cuarenta y ochenta toneladas— para poder llevar mercancías a África y cargar esclavos en el viaje de vuelta.
El mayor reto que la exploración del Atlántico planteaba a la inventiva de los técnicos era el suministro de agua. Los barcos tenían que permanecer en mar temporadas cada vez más largas y, a medida que avanzaban por el litoral africano, con frecuencia se hallaban ante costas áridas. El viaje de regreso vía las Azores podía comprender tres o cuatro semanas sin la posibilidad de renovar las reservas de agua. Ignoramos por completo cómo vencieron esa dificultad, pero debieron de hacerse mejoras en las cubas de agua; es manifiesto que los comerciantes españoles que vendían material para la navegación consideraban superiores las cubas de agua portuguesas. El recurso habitual para que el agua almacenada en un barco se conservara por más tiempo era añadirle vinagre, que prevenía la aparición de microorganismos nocivos.
Aunque los progresos tecnológicos mejoraron el equipo de los exploradores del Mediterráneo occidental, no explican por sí solos el gran desarrollo de la exploración europea. La tecnología naval estaba mucho más desarrollada en los mares orientales. Generalmente, los barcos construidos en los astilleros del océano Índico tenían el casco formado por tablas de madera que llegaban de extremo a extremo, unidas mediante clavijas de madera inseridas en las junturas, y no con clavos, como solía hacerse en Europa y en China. Este sistema puede parecer frágil a una mente afectada por los prejuicios de la práctica occidental. En realidad, los cascos orientales eran generalmente más estancos, más gruesos y más resistentes que los de los barcos de construcción europea. Las embarcaciones podían ser mucho más grandes, con un número de mástiles, en promedio, mayor y una capacidad de carga treinta veces superior a la de los mayores navíos europeos de la época.
La descripción que hizo un navegante portugués del intento de su flota de capturar un junco javanés en 1511 demuestra la ventaja con que contaba la presa: era demasiado alta para ser abordada por los portugueses, y las cuatro capas de tablas superpuestas de su casco la hacían invulnerable a la artillería. El único modo en que los portugueses podían atacarla era impedir sus maniobras inmovilizando su timón. Esto indica la segunda gran ventaja de las embarcaciones asiáticas: disponían de una sofisticada tecnología para el control de la dirección, mientras que en el siglo XV y comienzos del XVI los barcos europeos eran dirigidos aún mediante un timón unido a una palanca. Por último, los barcos orientales —por lo menos los procedentes de China o construidos bajo esa influencia— tenían la ventaja de estar divididos en compartimentos por mamparos, lo que les mantenía a flote aunque las rocas o la artillería atravesaran una parte del casco.
Una vez convencidos de la insuficiencia de una explicación basada en la tecnología, los investigadores recurren con frecuencia a las supuestas peculiaridades culturales de Europa occidental. La cultura forma parte de una trinidad nefasta —cultura, caos y meteduras de pata— que circula a menudo por nuestra visión de la historia, sustituyendo las teorías tradicionales basadas en la relación de causa y efecto. Tiene la virtud de explicarlo todo y nada. La conquista del Atlántico forma parte de un fenómeno a gran escala: «el auge de Occidente», «el milagro europeo» —el ascenso de las sociedades occidentales al liderazgo de la historia moderna universal—. Debido al desplazamiento de los focos de poder y de iniciativa, los que fueran hasta entonces puntos centrales, China, la India y el Islam, se convirtieron en periféricos, y la periferia, Europa occidental y el Nuevo Mundo, se transformó en el nuevo centro. El capitalismo, el imperialismo, la ciencia moderna, la industrialización, el individualismo, la democracia —las grandes corrientes de la historia reciente que han configurado el mundo actual— se consideran, en varios sentidos, iniciativas propias de sociedades formadas en o desde Europa. Esta percepción existe, en parte, porque hasta ahora no se ha prestado la debida atención a las tendencias contrapuestas procedentes de otros lugares. Sin embargo, exceptuando las tradicionales exageraciones sobre el carácter único de Occidente, se ajusta a la verdad. Es tentador, entonces, atribuir la conquista del Atlántico, con todas sus consecuencias, a ciertos rasgos culturales específicos de la región donde se originó.
La mayor parte de los rasgos culturales que comúnmente se aducen deben ser descartados, ya sea porque no son exclusivos de la costa occidental de Europa, porque son ilusorios o porque no estaban presentes en el momento preciso. La cultura política basada en un sistema competitivo era compartida con el Sureste Asiático, con partes de Europa que no contribuyeron en nada a la exploración y, en cierto sentido, con el Japón de los daimyo. En tanto que religión que promueve el comercio, el cristianismo es igualado o superado por el islam, el judaísmo y otras, como el jainismo y algunas tradiciones budistas, expresadas, como hemos visto, en los Jatakas y en los relieves de Borobudur. La tradición de la curiosidad científica y el método empírico, que ciertamente parece haber contribuido a la exploración, que es en esencia un modo de observación experimental, tenía al menos la misma importancia en el Islam y en China, en lo que para nosotros es la Baja Edad Media (aunque es cierto que una cultura científica distintiva apareció más adelante en Europa y en partes de América colonizadas por europeos). El celo misionero es un vicio o una virtud universal, y —aunque nuestra historia suele obviarlo— el islam y el budismo experimentaron una extraordinaria expansión hacia nuevos territorios y en nuevas congregaciones al mismo tiempo que el cristianismo, en la Baja Edad Media y a comienzos de la Edad Moderna. El imperialismo y la violencia no son vicios exclusivos de la raza blanca. Los exploradores del mundo moderno encontraron estados en expansión y competidores que trataron de emularlos en todos los continentes. Tampoco es convincente apelar a supuestos rasgos culturales para explicar la interrupción, el estancamiento o el desinterés por la exploración global en las sociedades no europeas. Es imposible, por ejemplo, aceptar el confucianismo como explicación de fenómenos tan diversos como la expansión china en el siglo XVIII, el estancamiento chino en el siglo XIX y el vigor del «tigre económico» en el siglo XX. Deberíamos evitar recurrir a razonamientos de esta clase para explicar la irrupción en el Atlántico de los navegantes de Europa occidental.
A pesar de todo, sí hemos hallado algunas pruebas de un rasgo de la cultura de Europa que la convertía en un lugar propicio a la aparición de exploradores. Éstos eran hombres guiados por el ideal de la aventura. Muchos de ellos defendían, y luchaban por encarnar, la moral aristocrática de su tiempo —el «código» caballeresco—. Sus barcos eran corceles vistosamente engualdrapados y en ellos surcaban las aguas como jinetes. Sus modelos eran los príncipes errantes que ganaban reinos cumpliendo gestas heroicas en los populares romances de caballerías —los pulp fiction de la época—, que a menudo transcurrían en escenarios marítimos. El héroe caído en desgracia que emprende arriesgadas hazañas marítimas para convertirse en soberano de un reino o de un feudo isleño era el personaje central de las versiones españolas de las historias de Apolonio, Bruto de Troya, Tristán, Amadís, el rey Canamor, el infante Turián y otros, las cuales formaban parte de la serie de narraciones accesibles a lectores de todos los niveles que aparecieron en los siglos XIV y XV. El desenlace estándar de estas narraciones proporcionó a Cervantes uno de sus pasajes cómicos más célebres, aquel en que Sancho Panza le ruega a Don Quijote que le haga gobernador de una ínsula, que tenga, a ser posible, «una tantica parte de cielo» encima. En algunos aspectos, los textos caballerescos y los hagiográficos se confundían. La navegación de San Borondón —el ermitaño irlandés que, según la leyenda, tal como hemos visto, exploró el océano hacia el oeste en busca del paraíso terrenal— difundió la noción de que los viajes por mar podían ennoblecer el alma. Colón hizo varias alusiones a ese texto, e incluyó francamente el paraíso terrenal entre los objetivos de sus viajes. El Libro del caballero Zifar, un romance español del siglo XIV, era en esencia una divinización de la leyenda de san Eustaquio, cuyo exilio marítimo le llevó al fin a reunirse con su familia, cruelmente dividida.
Que el mar era un buen escenario para las hazañas caballerescas era un hecho comúnmente aceptado, establecido por una tradición que se remontaba a comienzos del siglo XIII. Parece que el espíritu aventurero podía percibirse entre las ratas y las duras condiciones de la vida a bordo. La semejanza entre un barco engalanado vistosamente y un caballo de batalla impresionó a los escritores, desde Alfonso X el Sabio hasta Gil Vicente (ca. 1470-1536), quien comparó, sin caer en la incongruencia, una mujer hermosa con un navío y un caballo de batalla. La comparación puede parecer poco halagadora, pero el barco debe imaginarse a la luz de las estrellas y con las velas hondeando al viento, y el caballo engualdrapado para el combate entre caballeros.
Digas tú, el marinero…En el entorno de Don Enrique abundaba la afectación caballeresca. Muchos de los miembros de su círculo eran poco más que forajidos, hidalgos desclasados, exiliados de la corte por su ignominia o su infamia. Sin embargo adoptaban nombres novelescos, como Tristán de la Isla o Lanzarote de la isla. Tristán, un paladín de Madeira, ilustra la distancia que mediaba entre los ideales profesados por aquellos hombres y su modo de actuar. Llevaba una vida novelesca, en concordancia con su nombre, y exigía un juramento de vasallaje a los desalmados que llegaban a su isla. Ningún incidente ilustra mejor su modo de actuar que el curioso abuso de las convenciones caballerescas que cometió en 1452. Diogo de Barrados, un caballero al servicio de Enrique, fue exiliado a Madeira, donde sirvió en el séquito de Tristán, en virtud de su «honor y vasallaje». Desde los tiempos de Arturo y Lanzarote, los romances entre las damas y los caballeros del séquito habían sido una causa habitual de quebraderos de cabeza para los señores feudales. En el caso que nos ocupa, Diogo abusó de su estatus seduciendo a la hija de Tristán. La escena —narrada lacónicamente en un indulto real— en la que Tristán cortó las partes pudendas del ofensor nos traslada a un mundo extraño en que el honor caballeresco se mezcla con el salvajismo.
Si la nave o la vela o la estrella
Es tan bella.
Digas tú, el caballero…
Si el caballo o las armas o la guerra
Es tan bella.[162]
Las aventuras marítimas novelescas tenían su correspondencia en la vida real. El mundo de las batallas navales castellanas es el mundo del conde Pero Niño, cuya crónica, escrita por su abanderado en el segundo cuarto del siglo XV, es a la vez un tratado sobre el código caballeresco y una narración de sus campañas. El victorial celebra a un caballero jamás derrotado en un torneo, en la guerra o en el amor, cuyas grandes batallas se libraron en el mar, y sostiene que «ganar una batalla es el mayor bien y la mayor gloria en la vida». Cuando el autor discurre sobre la naturaleza mudable de la vida, sus interlocutores son la Fortuna y el Viento, cuya «madre» es el mar, «donde tengo mi cuartel general». [163]
De este mundo procedía el suegro de Colón. Bartolomeo Perestrelo era el hijo menor de un mercader de Piacenza que ganó en Portugal una fortuna suficiente como para colocar a su hijo en la corte, o en los círculos próximos a ella. El hermano mayor de Bartolomeo llegó a ser el prior de un monasterio de fundación real. Su hermana fue la amante del arzobispo de Lisboa. Servir en el séquito de Enrique le dio la oportunidad de viajar, en calidad de navegante y colonizador, a la isla de Porto Santo, cercana a Madeira. Allí, en 1446, tras la legitimación de los hijos de su hermana, recibió el cargo hereditario de capitán general. Murió en 1457, y Colón se casó con la hija mayor de su segundo matrimonio en una fecha desconocida de finales de la década de 1470. [164]
Aunque el número de textos conservados es menor, los romances caballerescos de Francia e Inglaterra —tierras de origen de otras comunidades de exploradores en el siglo XV— también transcurrían en escenarios marítimos. El más importante de los libros que se han perdido era un Gesta Arthuri, registrado en sumarios del siglo XVI, en el cual Arturo, hallando su isla natal demasiado pequeña, partía a conquistar Islandia, Groenlandia, Noruega, Laponia, Rusia y el Polo Norte. Esto puede parecer extraño, pero concuerda con la tradición: en el siglo XII, Geoffrey de Monmouth incluyó seis islas «en el oeste» entre las supuestas conquistas de Arturo, y muchos romances situaban su tumba en una isla del Atlántico. Otro texto conocido solamente por alusiones en el siglo XVI, y que databa del siglo XIV, era la historia de Robert (o, en algunas versiones, Lionel). Machin o Macham, quien al fugarse con su enamorada fue empujado por una tormenta hasta la isla, hasta entonces desconocida, de Madeira. [165]
El propio Colón era muy sensible al estímulo de los libros de caballerías. El episodio más famoso de toda la historia de la exploración ocurrió sin duda en aquel instante del 12 de octubre de 1492 en que el vigía, desde la arboladura del barco insignia de Colón, gritó « ¡tierra!». Pero a pesar de su fama, este episodio está rodeado de incertidumbre. La identidad del vigía es dudosa y la prioridad de su visión fue discutida por el propio Colón, que reclamaba la recompensa por haber sido el primero en ver tierra allí donde la noche anterior había divisado una luz. La insistencia con que Colón defendió su prioridad ha sido atribuida a la falta de honestidad, a la ambición, al afán de notoriedad. Se hace más comprensible si tenemos en cuenta que, aunque su viaje no tenía un precedente real —siguió una ruta, según afirmó él mismo, «que nadie, hasta donde tenemos conocimiento, ha seguido en el pasado»—, sí existía un antecedente en la literatura. En la versión medieval española del romance de Alejandro Magno, el rey macedonio realizó su propio descubrimiento de Asia por mar, y cuando la tierra se hizo visible
Díixoles Alixandre de todos mas primeroEs ir demasiado lejos suponer que Colón, que más adelante llamaría al continente descubierto por él un mundo «que Alejandro había intentado conquistar,» [167] ¿pudo estar influenciado por este texto? Su trayectoria vital se parece tanto al argumento de un romance sobre aventuras marítimas de la Baja Edad Media que es difícil no tener la impresión de que estuvo inspirada por esa clase de fuentes —es decir, que Colón plagió de ellas la historia de sus propias aventuras.
Que antes lo vióo éel que ningunt marinero . [166]
Aunque sería engañoso acusar a las demás culturas de hostilidad o indiferencia por la navegación y el comercio, es cierto que en Europa el culto a las hazañas marítimas caballerescas tuvo el efecto de ennoblecer una actividad que en el resto del mundo suponía un desprestigio en el rango militar o una barrera para el ascenso social. El desarrollo naval de China a principios del siglo XV fue socavado por la oposición de los mandarines, que reflejaba las prioridades de una clase ajena al mar. En la Malaca del siglo XV, los comerciantes musulmanes ostentaban títulos nobiliarios y los mercaderes hindúes el título más modesto, derivado del sánscrito, de nina; pero no tenían acceso a los rangos más altos. Los soberanos de la región estaban constantemente implicados en transacciones comerciales, pero ninguno de ellos se atrevió a hacerse llamar, como el rey de Portugal, «Señor del Comercio y la Navegación».
Pero sería un error dar demasiada importancia a estas diferencias y suponer que la región marítima de Asia estaba paralizada por los prejuicios, o que su potencial para el comercio de larga distancia y el imperialismo marítimo estaba limitado por deficiencias culturales. Bien al contrario, muchos estados asiáticos estaban gobernados por sultanes y samorines con cierta visión comercial. La capacidad de las sociedades tradicionales de la región para establecer un imperio o desarrollar una actividad comercial marítima queda demostrada por la rica historia mercantil e imperial de muchas de ellas. Parece que el salto de los europeos a una posición de liderazgo no se debió a su superioridad, sino a la indiferencia de los demás y a la retirada de la escena de sus competidores potenciales.
La actividad naval china, por ejemplo, fue interrumpida tras el último viaje de Zheng He, probablemente debido al predominio en la corte de los mandarines confucianos, que detestaban el imperialismo y menospreciaban el comercio. El impulso otomano se vio frenado por los estrechos: en cualquier dirección —hacia el Mediterráneo central, el golfo Pérsico o el mar Rojo— su salida al océano pasaba por estrechos que sus enemigos podían controlar fácilmente. Limitada por un mar helado, la expansión territorial de Rusia en el siglo XV se orientó principalmente, como cabía esperar, hacia el interior.
8. Con el viento a favor
Estas dificultades ayudan a explicar la ventaja con que contaron los europeos occidentales. Para iniciar una empresa de alcance mundial, era de vital importancia partir del lugar adecuado. En la era de la navegación a vela, la apertura de nuevas rutas marítimas dependía del acceso a los vientos y las corrientes favorables. Aunque los navegantes del océano Índico y del oeste del Pacífico hubieran intentado extender sus rutas de larga distancia fuera del área de influencia del monzón, no hubieran encontrado las condiciones necesarias para ello. La única ruta navegable hacia el este a través del Pacífico fue en realidad un camino sin salida hasta que se desarrollaron los puestos comerciales en la costa oeste de América, en la época colonial. Las vías de salida del océano Índico por el sur eran difíciles y peligrosas, y conducían, dentro de los límites que se conocían, a destinos poco atractivos. Los navegantes avezados al monzón no se sentían inclinados a experimentar en zonas de vientos fijos.
En el seno del sistema de vientos fijos del Pacífico, los navegantes de larga distancia más intrépidos del planeta, los polinesios, estaban obligados por su situación a navegar en contra del viento. Tal como hemos visto, es probable que hubieran alcanzado la máxima expansión posible con la tecnología de que disponían a comienzos del milenio pasado. Sus asentamientos más remotos, en Hawai, la isla de Pascua y Nueva Zelanda, eran demasiado lejanos para mantenerse comunicados. Cuando fueron descritos por primera vez por visitantes europeos, en los siglos XVII y XVIII, ya habían acumulado cientos de años de divergencia cultural respecto a las tierras de origen de sus pobladores.
El Atlántico, en cambio, era una vía abierta hacia el resto del mundo. Para controlar un dominio de alcance oceánico, debían penetrarse los secretos de sus vientos y corrientes. Durante toda la era de la navegación a vela —es decir, durante la práctica totalidad de la historia— la geografía tuvo el poder absoluto a la hora de determinar qué hazañas marítimas podían realizarse. A su lado, la cultura, las ideas, el genio o carisma individual, el poder económico y los demás motores de la historia contaban bien poco. Gran parte de nuestras explicaciones de los hechos históricos tienen demasiados aires de grandeza y carecen del viento suficiente.
El Atlántico está dominado por el sistema de los vientos alisios: un patrón regular donde los vientos predominantes soplan en la misma dirección con independencia de las estaciones. Durante todo el año, desde el extremo noroeste de África, los vientos alisios trazan una curva que pasa pocos grados por encima del ecuador y conduce a las costas del Caribe. Gracias a los vientos alisios del noreste, las comunidades marítimas en torno a las desembocaduras del Tajo y el Guadalquivir tenían un acceso privilegiado a gran parte del resto del mundo. El prodigioso alcance de los imperios español y portugués en la era de la navegación a vela se debió en parte a esta circunstancia. En el hemisferio sur se repite aproximadamente el mismo patrón, en el que los vientos conducen desde el sur de África hasta Brasil. Del mismo modo que los vientos alisios del noreste, también éstos giran más directamente hacia el oeste a medida que se acercan al ecuador. Entre estos dos sistemas, en la zona del ecuador, o un poco más al norte, se hallan las latitudes prácticamente sin viento llamadas Doldrums (calmas ecuatoriales). Más allá de las latitudes de los vientos alisios, tanto en el hemisferio norte como en el sur, dominan los vientos del oeste. En el segundo caso son remarcablemente fuertes y constantes, y proporcionan una ruta rápida alrededor del globo.
Existen tres grandes excepciones a este patrón regular. En el recodo del continente africano, en el seno del golfo de Guinea, un efecto análogo al monzón aspira el aire hacia el Sáhara durante gran parte del año, convirtiendo el lado inferior de la prominencia oeste de África en una peligrosa costa a sotavento. En el cinturón de vientos del oeste del hemisferio norte, un corredor de breves variaciones primaverales en la latitud de las islas Británicas ayuda a explicar por qué gran parte de la exploración marítima de Norteamérica partió de Gran Bretaña. En la parte norte del océano, más allá de las islas Británicas, los vientos del oeste son más constantes y una serie de corrientes que circulan en sentido antihorario, dominadas por la corriente de Irminger, parten hacia el oeste desde Escandinavia, pasando por debajo del Círculo Polar Ártico. Esto, como hemos visto, ofrece una explicación coherente para la navegación de los nórdicos hasta las Feroe, Islandia, Groenlandia y partes de Norteamérica. Otras corrientes pudieron ser aprovechadas por navegantes ávidos de sacar un mayor partido del sistema de los vientos oceánicos. A los que se dirigían a Europa desde el Caribe, por ejemplo, la Corriente del Golfo, descubierta en 1513 por un explorador español que buscaba la «Fuente de la Juventud», les permitía enlazar con los vientos del oeste del Atlántico norte, que les llevaban de vuelta a casa. A lo largo de la costa de América del Sur, la corriente de Brasil se dirige al sur atravesando el frente de los vientos alisios del sureste, lo que disminuye los peligros de navegar con la costa a sotavento.
Desde el confín noreste del océano, el sistema de vientos ofrecía un acceso fácil a las grandes rutas marítimas de todo el planeta. A excepción de algunas comunidades magrebíes, que sorprendentemente permanecieron indiferentes a las empresas marítimas de largo alcance en el período decisivo, ningún otro pueblo de la costa atlántica gozaba de una posición cercana al punto de arranque de los vientos alisios del noreste, ni disponía de la tecnología y de la tradición marítimas de las sociedades de Europa occidental. ¿Por qué los magrebíes no se adelantaron ni se sumaron a las empresas europeas? Tradicionalmente se ha subestimado su potencial marítimo. Por ser el océano un estímulo para la imaginación y el escenario idóneo de cuentos fantásticos, las evocaciones fabulosas ocultan la experiencia real en gran parte de la literatura de la época. AlIdrisi, el geógrafo de la corte de Roger II de Sicilia, comenzó una tradición que muchos escritores posteriores continuaron. «Nadie sabe —escribe— qué hay más allá del mar… debido a los azares que impiden la navegación: la profunda oscuridad, la altura del oleaje, la frecuencia de las tormentas, la abundancia de monstruos y la violencia de los vientos… ningún navegante osa adentrarse en alta mar. Todos se mantienen cerca de la costa». Y sin embargo, si los viajes por alta mar eran raros no era debido a la falta de las embarcaciones adecuadas, de buenos marineros o del espíritu necesario. Era más bien la intensidad de la actividad costera lo que inhibía las empresas de mayor alcance. La actividad comercial, migratoria y guerrera era tan abundante que la flota estaba permanentemente ocupada y, como ocurría en el océano Índico, faltaban los incentivos para partir en busca de nuevas oportunidades. [168]
En otras costas del Atlántico, ninguna comunidad se mostró interesada en rivalizar con los europeos occidentales. Los pueblos de mercaderes de las costas del Caribe no desarrollaron los medios para la navegación marítima de larga distancia. La vocación comercial de las ciudades y reinos del oeste de África se orientó hacia el tráfico fluvial y el cabotaje. [169] Pero el problema sigue sin resolver: la posición ventajosa de Europa occidental junto al Atlántico había existido siempre. Si la situación era un factor decisivo, ¿por qué la expansión marítima de los europeos tardó tanto en comenzar? Ésta es la cuestión central del siguiente capítulo
El gran paso adelante en la década de 1490
Contenido:- Colón
- Caboto
- Da Gama
- Cabral, Vespucio y los navegantes andaluces
- El mundo en tiempos de Colón: la exploración más allá del Atlántico
A cabinful: instruments, computations, maps
Guesswork and lies and credibility gaps
Travel-tales, half-dreamed and half-achieved, perhaps.[170]
F. C. TERBORGH
Cristóbal Colón
Pequeñas comunidades abarcan ambos lados del Atlántico. Lo mismo ocurre con el sentido de pertenencia a una misma civilización. Cuando hoy en día hablamos de la «Civilización Occidental», nos referimos esencialmente a una unidad formada por el oeste de Europa y gran parte, o la mayor parte, de las Américas. La creación de este mundo a ambos lados del océano es un hecho singular en la historia de las civilizaciones. Cuando otras civilizaciones han trascendido su ámbito de origen, lo han hecho poco a poco, progresando por áreas contiguas o a través de mares estrechos, avanzando por tierra o saltando entre islas o puertos comerciales. Incluso el caso extraordinario y precoz del océano Índico como núcleo de civilizaciones se ajusta a este patrón, porque tuvo lugar en un océano que, a diferencia de los otros, puede atravesarse saltando de puerto en puerto o siguiendo la costa. Los exploradores que encontraron las rutas más directas para cruzarlo sabían adónde se dirigían. La expansión de la población, de los hábitos, de los gustos y los modos de vida, así como de un sentido de pertenencia a la misma civilización, a través de un océano como el Atlántico —cuyas orillas son mutuamente inaccesibles salvo por aire o un largo viaje por mar abierto— no tenía precedentes. De todos los problemas que plantea la historia del Atlántico, el primero es el más intrincado y el menos comprendido —el problema de cómo comenzó, de cómo se originó una «meta-Europa» en el Atlántico—. Durante la mayor parte de la historia, los pueblos de la costa europea han sido, con escasas excepciones, muy poco activos en la navegación de larga distancia, especialmente en comparación con las sociedades marítimas extraordinariamente precoces de Asia y de la Polinesia. Cualquier explicación convincente del salto europeo a la navegación a través del Atlántico debe ser del tipo de la que Holmes ofreció para el curioso incidente del perro durante la noche; debe explicar no solamente lo que ocurrió, sino también lo que no ocurrió; no solamente la iniciativa repentina de los europeos occidentales, sino también el largo período de inactividad que la precedió, la incomprensible persistencia de un estado de letargo casi absoluto.
Concebimos la cultura europea, tal cual la conocemos, como algo que se ha forjado por sucesivos movimientos de oeste a este: el Drang nach Osten de Carlomagno y los que le sucedieron; el Renacimiento, sea uno o tres; las «revoluciones» científica e industrial; la Ilustración y las revoluciones política y social que la siguieron; la formación de la Unión Europea. Pero durante la mayor parte de la prehistoria y la antigüedad, las influencias formativas se ejercieron en el sentido contrario: la expansión de la agricultura y la metalurgia; la difusión de las lenguas indoeuropeas; las migraciones de los fenicios, los griegos y los judíos; la transmisión del conocimiento desde «la cara este del Helicón»; la llegada del cristianismo; las invasiones y migraciones de los pueblos germánicos, eslavos y de la estepa. La mayor parte de estos movimientos dieron pie a reacciones de rechazo y al desplazamiento de refugiados hasta la orilla del Atlántico, donde, sorprendentemente, quedaron inmóviles, como frenados por los vientos del oeste que soplaban contra la costa.
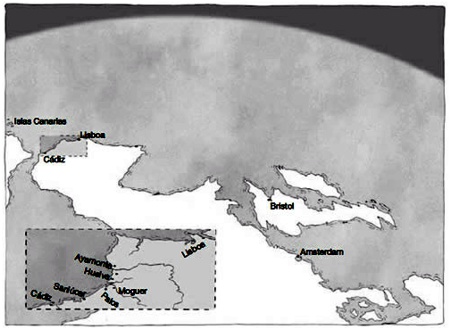
Frontera atlántica de la cristiandad.
Esta civilización ocupaba uno de los «márgenes marítimos» —el límite del mundo en los mapas de la época—. Los eruditos de Persia y de China, seguros de la superioridad de sus respectivas tradiciones intelectuales, consideraron a la cristiandad como apenas digna de ser mencionada en sus estudios sobre el mundo, un territorio marginal en sus representaciones del mismo. Los esfuerzos de la cristiandad latina por expandirse hacia el este y hacia el sur —por tierra hacia el este de Europa y, vía el Mediterráneo, hacia Asia y África— lograron algunos progresos, pero generalmente se vieron frenados o forzados a la retirada por las plagas y las grandes heladas. Hacia el norte y el oeste, a lo largo de una costa en gran medida desprotegida, los navegantes, empujados hacia el litoral por los vientos predominantes del oeste, solamente podían explorar una estrecha franja del océano. Algunas comunidades desarrollaron una cultura marítima local o regional y, en casos particulares, una actividad pesquera con una importante penetración en alta mar: estas experiencias fueron la escuela de la que los exploradores de la década de 1490 obtuvieron las embarcaciones y la tripulación. Incursiones excepcionales hacia el interior del océano fueron realizadas por los navegantes y colonizadores nórdicos en la Baja Edad Media, y por los exploradores de los archipiélagos del este del Atlántico en los siglos XIV y XV. Aprovechando las corrientes de la parte septentrional del océano, los navegantes escandinavos e irlandeses abrieron el camino para la colonización de Islandia en el siglo IX, y de Groenlandia en el siglo XI. Hasta mediados del siglo XIV, los pobladores de Islandia realizaron viajes que llegaron hasta el norte del continente americano. El más lejano de estos vínculos precoces, sin embargo, se perdió al desaparecer la colonia que habitaba en Groenlandia.
Los huesos enterrados han dejado constancia de las condiciones cada vez más duras en que vivieron los pobladores de Groenlandia en el siglo XV. Siguieron comiendo carne de foca —aunque no de foca común, en los últimos estadios de su ocupación, porque esta especie huye del hielo que flota a la deriva en verano—. Intentaron conservar sus rebaños de vacas pese a que el pasto escaseaba. Estudios del polen han revelado que el clima era cada vez más húmedo. Tanto si los últimos pobladores fueron exterminados por «bárbaros paganos de tierras vecinas», como afirma el papa Nicolás V, si murieron por otras causas o si emigraron por su propia voluntad, parece que en última instancia las condiciones climáticas, cada vez más frías y adversas, hubieran impedido en cualquier caso su supervivencia. [171] Pero los pobladores de Groenlandia no fueron los únicos afectados. Durante la mayor parte del siglo XV, Europa fue una civilización replegada. La recuperación tras los desastres y la recesión del siglo XIV fue lenta. Aunque en el siglo XV las plagas fueron menos severas, siguieron siendo frecuentes. Aunque por entonces los europeos occidentales se habían habituado a las duras condiciones de la «pequeña edad de hielo», no repoblaron las zonas elevadas y las colonias lejanas que fueran abandonadas en el siglo anterior. En muchas regiones, el crecimiento de la población fue modesto, y probablemente no restituyó los valores anteriores a la peste negra. A los enemigos impersonales —la peste, la guerra, el hambre— se sumaron los adversarios humanos. En 1396, la derrota de los cristianos en la cruzada contra los turcos marcó el inicio de un largo período de retirada en la frontera del Mediterráneo oriental. Entretanto, al noreste de la cristiandad, los lituanos erosionaban las conquistas de la Orden de los Caballeros Teutones en el Báltico.
Una vez iniciada, la expansión por el Atlántico estalló de forma asombrosamente repentina, en una sola década: la de 1490. O, más precisamente, quedó concentrada en unos pocos años, desde la primera travesía transatlántica de Colón, en 1492, hasta la llegada de Pedro Alvares de Cabral a Brasil, en 1500. Estos viajes tuvieron dos consecuencias que cambiarían el mundo.
En primer lugar, pusieron en contacto Eurasia y África con las Américas, uniendo, en particular, el cinturón central densamente poblado del Viejo Mundo, desde China hasta Europa occidental, pasando por el sur y el suroeste de Asia y el Mediterráneo, con las zonas técnicamente desarrolladas y de mayor población del Nuevo Mundo, en Mesoamérica y el área del Caribe. El océano dejó de ser una barrera a la expansión de los pueblos europeos para convertirse en una vía de acceso a imperios y mercados hasta entonces inimaginables. El occidente europeo rebasó sus confines históricos. En otras palabras, el salto de la década de 1490 hizo posible el nacimiento a corto plazo de la civilización atlántica. Desde entonces los navegantes conocieron rutas fiables para una comunicación regular entre las orillas del Viejo y el Nuevo Mundo. El Atlántico, que durante toda la historia había sido una barrera, se convirtió en una vía de enlace. Nuevas posibilidades aparecieron como consecuencia de ello: el imperialismo europeo en las Américas, el intercambio ecológico y cultural a través del océano y la explotación de los recursos americanos a beneficio de las economías europeas, lo que permitió nivelar la disparidad en la riqueza de las civilizaciones, que hasta entonces había sido claramente favorable a Asia y dejaba a Europa en una situación de relativa pobreza. Es poco lo que puede comprenderse cabalmente en el desarrollo subsiguiente de la historia universal sin tomar en consideración el contexto creado por el gran desarrollo marítimo de Europa occidental en la década de 1490.
En segundo lugar, las rutas abiertas por los exploradores en dicha década desvelaron por completo la distribución de los vientos en el Atlántico. En adelante los europeos poseyeron un conocimiento preciso y amplio —aunque aún incompleto— del movimiento de las corrientes y los vientos en el Atlántico norte. Conocieron también, lo que era aún más importante, el patrón de los vientos en el Atlántico sur. Descubrieron que podían aprovechar los vientos alisios del sureste para cruzar el océano por el hemisferio austral, y para enlazar con el cinturón de fuertes vientos del oeste que rodea el planeta en dicho hemisferio. El resultado inmediato fue su irrupción en el mercado más activo y próspero del planeta: el océano Índico. Por vez primera, los mercaderes europeos pudieron llevar sus navíos hasta ese océano, y de ese modo tomar parte como transportistas en el lucrativo comercio del interior de Asia. Esto producía más beneficios —tal como nuevas investigaciones comienzan a revelar— que el tan celebrado tráfico de especies que los barcos portugueses cumplían salvando el cabo de Buena Esperanza. Otra consecuencia fue la posibilidad de un acceso rápido de los navíos europeos a las fuentes del comercio de especias en las Indias Orientales —aunque ésta no se aprovechó plenamente hasta el siglo XVII— y, más allá, la apertura de una buena ruta de acceso al Pacífico. En resumen, el salto de la década de 1490 fue un proceso muy rápido, en el que, en el lapso de tan sólo siete años, un puñado de viajes transformaron el Atlántico en una vía para la transmisión cultural de largo alcance, tras siglos, o milenios, de pasividad a ese respecto.
¿Qué es lo que hizo esa década especial? Los historiadores han rehuido la cuestión. Se ha apelado en ocasiones a la tecnología, pero ningún adelanto tecnológico coincidió con el momento del salto. En comparación con China, con la mayor parte del Islam, con el sur y el sureste de Asia e incluso, en algunos aspectos, con la Polinesia, la cristiandad latina parecía pobremente equipada para la navegación de larga distancia. Colón alardeaba de una destreza en el manejo de los aparatos de navegación y de las cartas náuticas que apenas poseyó. En todos sus viajes transatlánticos llevó un cuadrante a bordo de su buque insignia, pero según parece servía más como ostentación que por su uso efectivo. En realidad Colón calculaba la latitud por un procedimiento mucho más simple: medía la duración de la noche según el desplazamiento de las Guardas respecto a la Estrella Polar, la restaba de veinticuatro horas para obtener la horas de insolación y a partir de ellas leía la latitud en una tabla impresa. Sabemos que empleaba este método porque los errores en las latitudes que registró en su cuaderno de bitácora coinciden con los errores de impresión en una copia de la tabla que usó conservada hasta hoy. [172] Hasta donde sabemos, ningún navegante realizó un cálculo preciso de la latitud en el mar con un cuadrante o un astrolabio hasta bien entrado el siglo XVI.
Tampoco los mapas fueron determinantes en este gran avance. En su primera travesía por el Atlántico, Colón llevaba consigo una carta de marear, y él y su cocapitán, Martín Alonso Pinzón, hicieron gran uso de ella, consultándola repetidamente y, en una ocasión, según cuenta Colón, incluso modificando el rumbo según sus indicaciones. Sin embargo, dado que nadie había navegado hasta entonces por aquella ruta, la carta debía de ser meramente especulativa. Los demás navegantes de la época concedían bien poca importancia a recursos técnicos como las cartas de marear. Confiaban en el método primitivo de observar el cielo: estimaban el rumbo por el instinto y la experiencia y calculaban la latitud apreciando a simple vista la altura del sol o de la Estrella Polar. La cartografía y la exploración se nutrían la una a la otra, pero los exploradores tardaron en reconocer este hecho. Hasta bien entrado el siglo XVII no fue corriente que los profesionales de la cartografía tomaran parte en las expediciones. [173]
Ninguna de las razones consideradas en el capítulo precedente, en nuestro intento de explicar el liderazgo de los europeos occidentales en la exploración del Atlántico, contribuye a justificar la cronología del salto de la década de 1490. Si algún rasgo de la cultura de la región influyó en el proceso, debió operar durante un largo período de tiempo: la cultura no se desarrolla de golpe, sino que se acumula gradualmente y se resiste a los cambios. La rivalidad entre los distintos estados y comunidades influyó sin duda en los acontecimientos de dicha década; varios puertos de la costa atlántica se afanaron por tener su parte en los beneficios de la exploración, y Castilla, Portugal e Inglaterra se enfrentaron por afirmar su derecho sobre los territorios potencialmente explotables descubiertos por los exploradores. Pero esta rivalidad duró mucho tiempo, así que no explica por qué la década de 1490 fue tan fructífera.
La característica distintiva de esta década que mejor explica los extraordinarios logros que en ella se dieron —y que posee, al menos, la ventaja de ser incuestionablemente objetiva— es que vino después de la década de 1480. Es decir, estuvo precedida por una década en que los inversores en los viajes atlánticos tuvieron importantes beneficios. [174] Los diputados de las Cortes portuguesas de 1481-1482 celebraron el Wirtschaftswunder de Madeira y Porto Santo, afirmando que solamente en el año 1480 «veinte buques de carga y cuarenta o cincuenta navíos más trajeron cargamentos, principalmente de azúcar, sin contar otros bienes y otros barcos que se dirigieron a las mencionadas islas, […] por la nobleza y riqueza de las muy valiosas mercancías que se encuentran en las mencionadas islas». En 1482, tal como hemos visto, se fundó el fuerte de Sao Joao da Mina en la costa inferior de la prominencia oeste de África, con el fin de asegurar que el oro llegara a manos portuguesas, a la vez que el comercio africano se centralizaba en la Casa da Mina. Hasta entonces, quienes costeaban las exploraciones portuguesas raramente, o acaso nunca, habían recuperado su inversión. Ahora era fácil conseguir fondos para nuevas empresas, principalmente de los banqueros italianos en Lisboa.
La que fuera una laboriosa y costosa empresa de los castellanos en el Atlántico, la conquista de las Canarias, comenzó a dar fruto en esa misma década, una vez las islas fueron pacificadas y se orientaron a la producción de azúcar. El primer molino edificado en ellas data de 1484. Quienes costearon los viajes de Colón tenían un rasgo en común: todos, sin excepción, estuvieron vinculados a la conquista o a la explotación comercial de las islas Canarias. La labor de organizar la empresa guerrera de los monarcas, de reunir los efectivos y los fondos necesarios, correspondió a Alonso de Quintanilla, responsable de finanzas y uno de los artífices de la política de la corona. Según parece fue él quien organizó la conquista en 1489, cuando la disminución de los ingresos por la venta de indulgencias causó una crisis financiera. Ideó varias soluciones expeditivas, entre ellas usar el botín como aval y colaborar con inversores italianos. De este modo, inició la relación con los círculos que contribuirían a financiar los viajes de Cristóbal Colón.
El propio Quintanilla tuvo un papel decisivo en la búsqueda de fondos para «la Empresa de las Indias», como lo hiciera en el proyecto de las Canarias. En ambos casos fue crucial la contribución de los mercaderes genoveses afincados en Sevilla Francesco Pinelli y Francesco da Rivarolo. Pinelli llevaba tanto tiempo vinculado a la empresa canaria como Quintanilla, puesto que administraba los ingresos de la corona por la venta de indulgencias desde marzo de 1480. Quintanilla recibió su primer encargo personal en abril de ese mismo año. Pinelli adquirió el primer molino azucarero de Gran Canaria, y concedió préstamos a los conquistadores de La Palma y Tenerife. Por su papel en la financiación de los viajes de Colón, los monarcas le eligieron como uno de los primeros administradores del comercio de las Indias, cuando éste fue organizado como un monopolio real, en 1493.
Francesco da Rivarolo obtuvo beneficios aún mayores. Su yerno fue uno de los principales inversores en la conquista de Gran Canaria. Rivarolo contribuyó personalmente a la financiación de la conquista de La Palma y Tenerife, y se convirtió en el mercader más rico del archipiélago, dedicado principalmente, aunque no exclusivamente, al comercio del azúcar y de los tintes. Fue un importante valedor de Colón, cuyo cuarto viaje contribuyó a financiar y a quien acogió en una ocasión en su propia casa.
Aparte de los genoveses, también otros ciudadanos de Sevilla, cercanos al círculo de Colón, aportaron fondos para la conquista de las Canarias, como el duque de Medina-Sidonia, heredero de los Guzmán, a quien Colón veía como un posible patrocinador, y el florentino Gianotto Berardi, uno de los principales acreedores del descubridor, que participó en los inicios del comercio transatlántico. Pero el predominio de los genoveses era incuestionable. Lo mismo puede decirse del círculo que apoyó económicamente a Colón y que avanzó el dinero para sus viajes. Parece que existieron suficientes intereses comunes en la conquista de las Canarias y en el descubrimiento de América para considerar que ambas empresas fueron, hasta cierto punto, obra del mismo grupo de hombres. Los genoveses cumplieron, en la exploración castellana del Atlántico, un papel similar al que tendrían los florentinos de Lisboa en la expansión portuguesa hacia el océano Índico, unos años más tarde. [175]
En el norte del Atlántico, entretanto, existen buenos motivos para creer que la exploración estaba reportando beneficios a los comerciantes de Bristol. Tras un período en el que, debido a la prohibición de la corona danesa de comerciar con Islandia, las mercancías nórdicas habían desaparecido de los registros del puerto de Bristol, en la década de 1480 reaparecieron los productos obtenidos de las ballenas y el marfil de morsa.

Sevilla entre Santa Justa y Santa Rufina, en la pedrella del altar mayor de la catedral de Sevilla.
Dejando de lado supuestos viajes anteriores, las pruebas de los cuales son dudosas o inexistentes, cuatro viajes realizados en la década de 1490 resultaron de una importancia trascendental. Los primeros fueron las dos travesías del Atlántico que Colón realizó en 1493: el trayecto de vuelta de su viaje más famoso, el de 1492, y el trayecto de ida de su segundo viaje a través del océano. El año 1492 acapara toda la atención, pero los hechos de 1493 fueron mucho más significativos. En 1492 Colón se limitó a navegar hacia el oeste, lo más directamente posible, hasta topar con tierra. La ruta que siguió carecía de valor como base para una futura comunicación transatlántica: era innecesariamente larga y penosa. A lo largo de 1493, en cambio, estableció rutas viables y provechosas, de ida y vuelta, por la parte central del Atlántico —rutas que apenas serían mejoradas en la era de la navegación a vela.
El siguiente en la serie de viajes determinantes para el gran salto del Atlántico fue la travesía de ida y vuelta entre Bristol y Terranova realizada por Juan Caboto en 1497, que supuso la apertura de una ruta por mar abierto hasta Norteamérica aprovechando los vientos del este que soplan durante la breve temporada de variaciones primaverales. Esta ruta no tuvo un gran valor a corto plazo, pero acabó siendo la vía de acceso a un territorio colonial de enorme importancia, la más rentable de las «Nuevas Europas» fundadas al otro lado del océano por los primeros movimientos colonizadores de la Era Moderna. A continuación, también en 1497, el primer viaje de Vasco da Gama a las Indias supuso el descubrimiento de una ruta que seguía el corredor de los vientos alisios del noreste hasta enlazar con el cinturón de vientos del oeste en la parte meridional del océano.
En los últimos años de la década, los viajes llamados andaluces y anglo-azoreanos, junto con las exploraciones del propio Colón en distintas partes de la costa del Nuevo Mundo, ampliaron los descubrimientos realizados hasta entonces. En el viaje andaluz que llegó más al sur se halló la corriente de Brasil. En 1500, Pedro Alvares Cabral se adentró tanto en el Atlántico, siguiendo la ruta explorada por Vasco da Gama, que llegó a Brasil.
La mejor aproximación a esta historia es la más simple: considerar cada uno de estos viajes por separado.
1. Colón
La figura de Colón fascina a los forjadores de misterios que se resisten a aceptar los datos claros e incuestionables que aportan los documentos para poder elaborar su propia imagen fantasiosa del descubridor —suponiéndole judío, español, polaco, escandinavo o incluso escocés, según los prejuicios del autor—. En realidad, no cabe duda sobre la identidad de Colón. Poseemos más información sobre él que sobre ningún otro personaje de la época de procedencia social parecida. Colón era hijo de un tejedor genovés, con una familia extensa, ruidosa y exigente. No es posible comprender su figura sin tener en cuenta este hecho. Porque lo que le indujo a convertirse en explorador fue el deseo de escapar del mundo restringido, falto de oportunidades para el ascenso social, en el que había nacido.
Para un hombre con las aspiraciones sociales de Colón sólo había tres caminos posibles: la guerra, la iglesia y el mar. Probablemente Colón no descartaba ninguno de ellos: quiso que uno de sus hermanos siguiera la carrera eclesiástica, y se imaginaba a sí mismo como «un capitán de caballeros y conquistadores». Pero la navegación era la opción natural, especialmente para un joven procedente de una comunidad tan volcada al mar como la genovesa. Las oportunidades de tener un empleo y un sueldo eran abundantes. Además, tal como hemos visto en el capítulo anterior, es probable que los romances caballerescos ambientados en escenarios marítimos fueran una inspiración para Colón.
En la década de 1470, su labor como comprador de azúcar para una familia de mercaderes genoveses le dio a conocer las aguas del Mediterráneo oriental y del Atlántico africano. En la misma calidad frecuentó la isla de Porto Santo, pudo vislumbrar el mundo del Infante Don Enrique y conoció a su futura esposa, que era hija, como hemos visto, de uno de los hombres del círculo de Enrique. Colón afirmó haber visitado asimismo Gran Bretaña e Islandia en 1477, y haber navegado hacia el sur ante la costa africana, hasta una latitud de un grado norte, en la década de 1480; pero sabemos que tenía ínfulas de grandeza y que tendía a exagerar sus logros, y por ello debemos poner en duda las afirmaciones que no hayan sido corroboradas. En cualquier caso, cuando formuló el plan de cruzar el océano oeste conocía dos hechos fundamentales sobre el Atlántico: en las latitudes de las Canarias soplaban vientos del este, y más al norte vientos del oeste. Existía por lo tanto la posibilidad de completar con éxito un viaje de ida y vuelta.
Dejando de lado las leyendas que se difundieron después de su muerte y las exageraciones de su propia crónica, es posible reconstruir el proceso de gestación de su plan. No existe ninguna prueba sólida de que hubiera concebido ningún proyecto concreto antes de 1486 —solamente la deferencia piadosa hacia fuentes poco fiables lleva a la mayoría de historiadores a datarlo en una fecha anterior— y parece que el plan nunca llegó a definirse claramente en la mente de Colón. Como buen vendedor, lo modificaba según las preferencias de la audiencia. Ante ciertos interlocutores, proponía la búsqueda de nuevas islas; ante otros, la búsqueda de un «continente desconocido» que, según la literatura antigua, se hallaba en la región remota del Atlántico; ante otros, argumentaba en favor de la apertura de una ruta rápida de acceso a China y al próspero comercio de Oriente. Los historiadores han llegado a una gran confusión intentando resolver estas contradicciones. En realidad, sin embargo, la solución al «misterio» de cuál era el destino al que Colón pretendía encaminarse es simple: lo cambiaba sin cesar. La tenaz determinación que la mayoría de historiadores le atribuyen es un mito creado por él mismo y consagrado por sus primeros biógrafos. El Colón diamantino que nos ha legado la tradición debe ser reconstruido con mercurio y ópalo.
De hecho, lo que más le importaba a Colón no era adónde se dirigían sus viajes, sino qué posición social iban a procurarle. Sus negociaciones con potenciales patrocinadores para obtener los medios con los que intentar cruzar el Atlántico fueron acompañadas por sorprendentes exigencias de un estatus nobiliario y de desorbitadas recompensas. Pero las dificultades para encontrar apoyos económicos que tuvo a finales de la década de 1480 no se debieron solamente a sus elevadas exigencias. Para la mayoría de los entendidos, no merecía la pena invertir en ninguno de los objetivos que Colón proponía. Era perfectamente posible que existieran islas desconocidas en el Atlántico. Hasta entonces se habían hallado tantas que bien podía haber algunas más a la espera de ser descubiertas. Pero la explotación de nuevas islas, más lejanas que las Canarias y las Azores, resultaría menos provechosa, incluso suponiendo que fueran adecuadas para el cultivo del azúcar o de otros productos con una demanda elevada. La posibilidad de descubrir un continente desconocido —las Antípodas, como lo llamaban los geógrafos— parecía remota. La tradición geográfica heredada de la antigüedad la negaba de pleno. E incluso en el caso de que ese continente existiera, no era fácil ver qué ventajas podía reportar su búsqueda, en comparación con la apertura de nuevas rutas hacia los ricos mercados de Asia y los mares orientales. Por último, la idea de que pudiera llegarse a Asia atravesando el Atlántico era inconcebible. La Tierra era demasiado grande. Desde que Eratóstenes realizara sus trabajos, los eruditos de Occidente conocían el tamaño aproximado del planeta. Asia estaba tan lejos de Europa por la ruta oeste que ninguna embarcación de la época sería capaz de completar la travesía; se agotarían las provisiones y se corrompería el agua potable cuando aún quedaran miles de kilómetros por recorrer.
A pesar de todo, entre 1470 y 1490 una minoría de eruditos comenzó a contemplar la posibilidad de que Eratóstenes hubiera errado sus cálculos y la Tierra fuera menor de lo que se había creído hasta entonces. Paolo del Pozzo Toscanelli, un humanista florentino, escribió a la corte portuguesa manifestando la necesidad de intentar llegar a China cruzando el Atlántico. Martin Behaim, el cosmógrafo de Nuremberg que en 1492 realizó el globo terráqueo más antiguo que se conserva, pertenecía a un círculo de eruditos que pensaban del mismo modo. También Antonio de Marchena, un astrónomo franciscano muy influyente en la corte de Castilla, que terminaría siendo uno de los mejores amigos y principales defensores de Colón, compartía esa opinión.
En 1492, por lo tanto, la idea que Colón concebía, y en la que estaba hondamente comprometido, era la de liderar una expedición con destino a China. Buscó en los libros de geografía pruebas de que el mundo era menor de lo que se creía y, leyendo mal unos datos y distorsionando el resto, realizó una estimación del tamaño del planeta fantásticamente reducida: por lo menos un veinte por ciento menor del real. Argumentó asimismo que la extensión de Asia hacia el este era mayor de lo que se había creído tradicionalmente. En consecuencia, concluyó, era posible navegar desde España hasta la costa este de Asia «en pocos días».
De este modo, tras numerosos fracasos y cambios de estrategia, el proyecto que Colón logró vender finalmente fue el de un viaje por la ruta oeste hasta China, posiblemente con una escala en Japón, o Cipangu, como entonces se le llamaba, isla que Marco Polo había situado a la distancia exagerada de unos 2500 kilómetros de China. ¿Creyeron a Colón los patronos que finalmente consintieron en costear su viaje? Ningún documento atribuye a Fernando e Isabel, reyes de Aragón y Castilla, una visión igual a la del navegante. Su encargo sólo mencionaba «islas y continentes en el océano». Los monarcas confiaron a Colón cartas destinadas de forma ambigua a «el más Sereno Príncipe y nuestro querido amigo», que el navegante pensaba entregar al soberano de China. En cualquier caso, los monarcas estaban inquietos por las ganancias que la exploración del Atlántico estaba reportando a Portugal. El país vecino recibía el oro de más allá del Sáhara y estaba investigando las rutas de acceso al océano Índico. Castilla no tenía ninguna fuente de recursos en el océano más allá de las Canarias. Una vez quedó claro que el proyecto de Colón podía financiarse sin un coste directo para la corona (la vieja historia de que la reina empeñó sus joyas para costear el viaje no es más que un mito), nada impedía autorizar la partida y esperar el desarrollo de los acontecimientos.
La disponibilidad de embarcaciones determinó la elección de Palos como punto de partida; aquél era además un puerto bien conocido por Colón, donde tenía amigos que le apoyaban. En concreto, los hermanos Martín y Vicente Yáñez Pinzón, prominentes en el comercio de navíos, reclutaron la tripulación y proporcionaron dos de las tres embarcaciones de la flota. Martín, además, fue el cocapitán de Colón en la primera travesía del Atlántico.
Más importante para el éxito de la empresa que la elección de Palos fue la decisión de Colón de navegar vía las islas Canarias. Una de las razones para ello era simple: la mayor parte de los mapas de la época situaban el principal puerto de China, Hangzhou, en la latitud del archipiélago. Pero existía otro motivo para tomar esa ruta, acaso más importante: el sistema de vientos del Atlántico. Las Canarias se hallan en el curso de una corriente que permite acceder al corredor de los vientos alisios del noreste. Para un navegante con el valor suficiente para avanzar a favor del viento, o con el conocimiento de que, a pesar de dejarse llevar por el viento en el viaje de ida, tendría la posibilidad de encontrar vientos favorables para el regreso, la ruta por las islas era una vía rápida hacia el oeste francamente tentadora.
Recorrer por completo el corredor de los vientos alisios era una empresa arriesgada. Nadie sabía a ciencia cierta cuan largo era ni qué había al otro lado. En los mapas, aquel espacio intrigante estaba en blanco, u ocupado, según la imaginación de los geógrafos, por islas hipotéticas o por tierras legendarias: las Antípodas, un continente desconocido, inferido teóricamente, que restituiría la simetría a un mundo inaceptablemente desordenado reproduciendo su configuración en el «lado oscuro» de la Tierra, o las Hespérides de los trabajos de Hércules, o una Atlántida resurgida de las aguas, o la Antilia del mito medieval.
Colón intentó vender su proyecto a potenciales patrocinadores en distintas cortes europeas —o, al menos, manifestó su intención de hacerlo—. Pero la necesidad de navegar vía las Canarias le comprometía ineludiblemente con Castilla. En el transcurso del siglo XV se puso de manifiesto que las Canarias eran una valiosa adquisición para la corona castellana. Las islas proporcionaban esclavos y tintes —bienes con una demanda creciente en Europa—. A partir de la década de 1450, la floreciente industria azucarera de la cercana isla de Madeira ofreció un ejemplo del tipo de productos comerciales que podían prosperar en los suelos relativamente irrigables de Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Pero el principal incentivo era el oro. La carrera por hallar las fuentes del comercio del oro en el África occidental se aceleró en la década de 1470, cuando los poderes comerciales de Portugal adquirieron el derecho de exploración de la zona, que nadie había reclamado desde la muerte de Don Enrique en 1460. Fernando el Católico —según afirma uno de sus cronistas— consideraba las Canarias un punto clave para la comunicación con «las minas de Etiopía». En octubre de 1477, la corona adquirió el derecho que hasta entonces poseyeran la familia Peraza y sus herederos. La lucha por completar la conquista siguió exigiendo el derramamiento de mucha sangre y la inversión de muchos fondos hasta 1496, cuando se obtuvo la victoria final en Tenerife. Pero cuando Colón emprendió su viaje, los castellanos ya tenían asegurado el control de gran parte del archipiélago.
Las Canarias tenían una importancia vital en el proyecto de Colón también por otro motivo. Le proporcionaban un buen punto de partida para su travesía del Atlántico. El puerto de San Sebastián de La Gomera, del que salió el 6 de septiembre de 1492, era el lugar idóneo para su propósito. Ningún otro puerto en alta mar se hallaba más al oeste, ni más cerca del corredor de los vientos alisios del noreste, cuyo impulso le permitiría cruzar el Atlántico. A la llegada de Colón, hacía poco que la isla había sido pacificada, mediante la derrota de una revuelta indígena en 1488-1489. La lucha contra los rebeldes dejó la isla en manos de la viuda del administrador de La Gomera, doña Beatriz de Bobadilla, que probablemente había conocido a Colón en Córdoba en 1486, y de quien se decía que —tal vez sin proponérselo— le había seducido.
Las Canarias —merece la pena remarcarlo— seguían teniendo un papel decisivo en la historia del Atlántico —y, en consecuencia, en la de todo el planeta— por las mismas razones que atraían a Colón. En la era de la navegación a vela, la posición central del archipiélago en el sistema de vientos del Atlántico concedió a España un acceso privilegiado a la región de América alrededor del Caribe, donde se concentraba gran parte de la riqueza del Nuevo Mundo, y a los puertos del Pacífico de América Central y de México, que conducían a las riquezas de Perú y eran el punto de retorno de las misiones a través del Pacífico. Las Canarias, en palabras de un monarca español del siglo XVII, «son la más importante de mis posesiones, porque son el camino más directo hacia las Indias». Colón tuvo éxito allí donde otros habían fracasado porque, al navegar bajo el patrocinio español, tuvo acceso a la mejor ruta, a las islas que revelaban el secreto del sistema de los vientos del Atlántico, al corredor de vientos que conducía a un continente fascinante y susceptible de ser explotado.
Colón y sus primeros biógrafos convencieron al mundo de que en el viaje de ida el explorador se quedó solo en su determinación, y tuvo que enfrentarse con marineros temerosos, ignorantes y rebeldes. No existe ninguna prueba concreta de ello, aunque la afirmación de que algunos tripulantes se quejaron por tener que arriesgar sus vidas «para que él pueda convertirse en noble» parece convincente: por lo menos, concuerda con las motivaciones reales de Colón. Éste sentía una gran ansiedad ante la perspectiva del aislamiento, un fuerte temor —casi paranoico— a la perfidia de quienes le rodeaban. Era un extraño en cualquier grupo, un extranjero excluido de los distintos núcleos de lealtad casi incondicional en que se dividía su tripulación: los vascos, que alborotaban a una, los hombres de Palos, que debían lealtad al clan de los Pinzón. Parece claro, al menos, que la preocupación real de no hallar tierra planeó sobre la expedición los primeros diez días de octubre. La estrategia de Colón consistía simplemente en avanzar derecho hacia el oeste hasta topar con tierra. En realidad, es muy probable que se desviara hacia el sur, debido a la dificultad de calcular la deriva y a la variación magnética —que Colón observó pero no sabía corregir—. Además, en la última parte del viaje, varió el rumbo ligeramente hacia el suroeste, tal vez porque su carta de marear situaba Japón al sur de su rumbo, o tal vez por los indicios deducidos del vuelo de los pájaros y la formación de nubes —los últimos recursos de los marineros perdidos en alta mar.
Por todo ello, es imposible reconstruir su ruta con absoluta certeza, e ignoramos, en consecuencia, el lugar exacto en que tocó tierra el 12 de octubre de 1492. Sus descripciones de los lugares donde estuvo y los rumbos que siguió son generalmente demasiado vagas y presentan demasiadas contradicciones para ser fiables. Sus crónicas de los viajes son altamente imaginativas —casi poéticas— y los lectores que las toman literalmente se condenan a la ardua tarea de intentar encontrarles un sentido coherente. Lo único que se sabe a ciencia cierta de la primera isla donde puso el pie al alcanzar el Caribe es que era pequeña, llana, fértil, salpicada de charcas y resguardada en gran medida por un arrecife, que tenía lo que Colón llama una laguna en el centro y una pequeña punta o península en el extremo este que formaba un puerto natural practicable. Podría tratarse prácticamente de cualquiera de las islas de las Bahamas o las Turcas y Caicos. Los nativos, según Colón, la llamaban Guanahani. Él la bautizó con el nombre de San Salvador. La isla que actualmente se conoce como Watling es la que mejor ajusta a su descripción.
A juzgar por los documentos que se conservan, lo que más impresionó a Colón fueron los indígenas. Esto no significa necesariamente que ésa fuera su verdadera preferencia, porque su primer editor, cuyo extracto de los textos de Colón constituye la práctica totalidad de lo que se ha conservado de la crónica del primer viaje, estaba obsesionado por los «indios» del Nuevo Mundo. Fue él quien seleccionó lo que se refería a ellos y descartó gran parte del resto. Cuatro temas destacan en la narración del encuentro con los indígenas, tal como nos ha llegado.
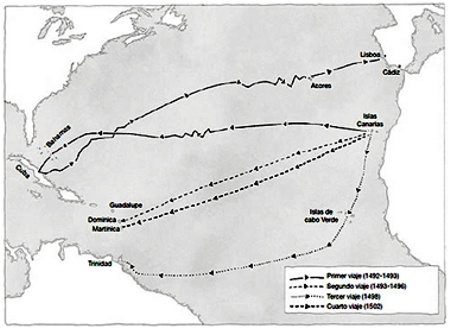
Las rutas de Cristóbal Colón hacia América.
En segundo lugar, Colón comparó reiteradamente a aquellos indígenas con los canarios, los negros y las monstruosas razas humanoides que, según la creencia popular, habitaban las regiones inexploradas del planeta. El propósito principal de tales comparaciones no era dar una idea de cómo eran los isleños, sino establecer ciertos puntos doctrinales: se parecían a los habitantes de latitudes similares, lo que concordaba con la doctrina de Aristóteles; físicamente eran normales, no monstruosos, y por lo tanto —según un principio comúnmente aceptado en la psicología de finales de la Edad Media— eran plenamente humanos y racionales. Esto les cualificaba para ser convertidos al cristianismo.
En tercer lugar, Colón insistió en su bondad natural. Les describió como criaturas inocentes y pacíficas, no corrompidas por la ambición material —de hecho, ennoblecidos por la pobreza— y con una inclinación religiosa espontánea, no desviada hacia ninguna de las corrientes consideradas «desnaturalizadas», como la idolatría. En consecuencia, los «indios» de Colón constituían un ejemplo moral para los cristianos. Este retrato recuerda la larga serie de pueblos paganos ejemplares descritos en la literatura medieval, especialmente por autores franciscanos y humanistas.
Por último, Colón buscó las pruebas de que aquellos nativos pudieran ser explotados comercialmente. En principio esto parece contradictorio con el encomio de sus cualidades morales, pero lo cierto es que muchas de las observaciones del descubridor tienen una doble lectura. El desconocimiento del arte de la guerra demostraba la inocencia de los nativos, pero también les convertía en un pueblo fácil de conquistar. Su desnudez podía evocar una imagen idílica, o bien, para una mente escéptica, ser un indicio de salvajismo y bestialidad. Su inexperiencia comercial probaba que no estaban corrompidos por la ambición material, pero también que eran fáciles de engañar. Sus facultades racionales les identificaban a la vez como humanos y como esclavos potenciales. Pero si la actitud de Colón era ambigua, no necesariamente tenía que ser hipócrita. Había en su interior un verdadero conflicto entre dos visiones contrapuestas de los nativos.
En el período entre el 5 y el 23 de octubre, Colón se dedicó al reconocimiento de pequeñas islas. Sus observaciones de los nativos muestran que éstos empezaban a parecerle —o intentaba convencerse de ello— más civilizados o, por lo menos, más astutos. En uno de los lugares que visitó, fueron capaces de regatear. En otro, las mujeres se cubrían con vestidos rudimentarios. En otro, mantenían sus casas cuidadas y limpias. Por lo que expresaban mediante señas, o por las posibles interpretaciones de sus palabras, crecían los indicios de organizaciones políticas sólidas, encabezadas por reyes. Aunque no sabemos dónde situar estas islas en el mapa del Caribe, parece que en la mente de Colón su posición era clara: alineadas una tras otra, en dirección a una supuesta «tierra que deberá ser explotable». En la imaginación de Colón, la primera pieza grande de oro que llegó a sus manos, el 17 de octubre, se convirtió en una muestra de la moneda acuñada por un gran príncipe.
El peso de sus grandes expectativas influyó asimismo en la percepción que Colón tuvo de la naturaleza. Afirmó haber visto plantas híbridas que no pueden haber existido. Señaló la abundancia de lentisco donde no la había en absoluto. Especuló sobre tintes, plantas medicinales y especias que, según él mismo admitió, no podía identificar. Encontró tabaco —«unas hojas que deben ser muy preciadas por los indios»— sin comprender, al principio, cuál era su uso. Recorrió el Caribe, guiado por nativos a los que engatusaba o secuestraba. Algunos productos comerciales circulaban en canoa entre las distintas islas, y los navegantes locales poseían completos mapas mentales de la zona, que algunos de ellos dieron a conocer a Colón, en uno de sus viajes posteriores, representándolos con judías y guijarros. [176]
Al menos en su imaginación, Colón se aproximaba a tierras civilizadas y a mercados provechosos. Al acercarse a Cuba, el 24 de octubre, supuso que estaba a punto de llegar a Japón o a China. Una vez en tierra, se refugió en vagas descripciones, desligadas de la realidad. Todo era bello y esplendoroso. A medida que fue quedando claro que los habitantes eran pobres y que no existía ninguna posibilidad de comerciar con ellos, abogó por su evangelización, como una justificación alternativa para su empresa. Presagió entonces una Iglesia purificada, con fieles inocentes. Pensó también en la posibilidad de esclavizar a los nativos, a falta de otros productos con los que comerciar. Esto era típico de Colón, que nunca tuvo dificultades para contemplar pensamientos contradictorios.
Insatisfecho con el hallazgo de Cuba, Colón hizo varios intentos de abandonar la isla, pero los vientos adversos se lo impidieron. Martín Pinzón, en cambio, logró partir por su cuenta, y se mantuvo incomunicado del resto de la expedición hasta prácticamente el final del viaje. Por supuesto, Colón sospechaba que su cocapitán le era desleal y buscaba su propio beneficio. El 4 de diciembre, logró finalmente salir de Cuba y fue a parar a La Española. Para comprender el estado febril en que cayó a partir de entonces es necesario hacer un salto con la imaginación. ¿Cómo debía ser estar aislado, a miles de kilómetros del hogar, cercado por peligros desconocidos, aturdido por un entorno extraño, en el que ninguna lectura ni experiencia pasada habilitaba a Colón ni a ninguno de sus hombres para desenvolverse, y rodeado por el balbuceo y los gestos ininteligibles de los guías cautivos? En tales circunstancias, no es sorprendente que su sentido de la realidad se debilitara. Al comienzo, por ejemplo, no se sentía inclinado a creer las historias de los nativos sobre las persecuciones de que eran víctimas por parte de enemigos caníbales (a pesar de que, en lo esencial, eran ciertas). Al cabo de pocas semanas, en cambio, tomaba en consideración historias mucho más extrañas: sobre islas pobladas por amazonas y por hombres calvos, sobre el odio de Satán, «que pretendía impedir el viaje», sobre la proximidad del legendario Preste Juan (según la leyenda medieval, un potentado cristiano que moraba en lo más recóndito de Asia y deseaba luchar junto a las fuerzas occidentales en las cruzadas).
En Nochebuena, cuando aún no había recuperado el contacto con Martín Pinzón, su barco insignia embarrancó. Este desastre hizo que Colón comenzara a pensar en el regreso. Construyó un fuerte con la madera del navío siniestrado y dejó en él una guarnición de treinta hombres. El 15 de enero soplaba un viento sostenido en dirección a casa. Curiosamente, Colón partió rumbo al sureste, pero pronto retomó el que sin duda debió ser su plan inicial: navegar hacia el norte y recorrer el océano en busca de los vientos del oeste, que conocía por sus primeros viajes por el Atlántico. Todo marchó bien hasta el 14 de febrero, cuando una terrible tormenta provocó la primera de una larga serie de intensas experiencias religiosas, que se repetían en cada crisis importante de la vida de Colón. Le embargó un sentimiento de haber sido elegido por la divinidad tan intenso, que hoy en día se hubiera tomado como una prueba de que estaba perdiendo la razón. Dios le había reservado una labor divina, le había salvado de los enemigos que le rodeaban, «y eran muchas las maravillas que Dios había cumplido en él y a través de él». Tras refugiarse en las Azores, llegó finalmente a Lisboa, felicitándose por haberse salvado milagrosamente. En esta ciudad tuvo tres entrevistas con el rey de Portugal —un curioso episodio que ha despertado sospechas sobre sus intenciones—. Martín Pinzón, a quien la tormenta había alejado de nuevo del resto de la expedición, llegó casi al mismo tiempo, exhausto por los rigores del viaje. Murió antes de poder presentar su informe a los monarcas. De modo que el camino quedó libre ante Colón.
La hazaña de Colón suscitó opiniones encontradas. Un cosmógrafo de la corte la calificó de «viaje más divino que humano». Pero fueron pocos los que compartieron ese parecer. Colón tuvo que insistir en que había alcanzado, o al menos se había acercado, a Asia: la recompensa prometida por la corona dependía del cumplimiento de su promesa a ese respecto. En opinión de la mayoría de expertos, sin embargo, no podía haber llegado a Asia ni a sus proximidades: la Tierra era demasiado grande para ello. Podía ser que hubiera llegado a «las Antípodas» —una posibilidad que muchos geógrafos humanistas consideraron con entusiasmo. « ¡Alegrad los corazones! —escribió uno de ellos—, ¡qué glorioso evento! ¡Que bajo el patrocinio de mi rey y mi reina se haya vislumbrado lo que ha permanecido escondido desde la creación del mundo!». Pero lo más probable era que los descubrimientos de Colón no fueran más que nuevas islas en el Atlántico, como las Canarias. Muchos de los objetos que trajo consigo tenían ciertamente un aire exótico —indígenas cautivos, loros, especies de plantas desconocidas hasta entonces—, pero no parecían susceptibles de ser explotados. Sin embargo, Colón trajo también una pequeña cantidad de oro, que obtuvo de los nativos por intercambio. Afirmó además haber estado cerca de su lugar de procedencia. Desde el punto de vista de los monarcas, esto bastaba para justificar un segundo viaje.
Esta vez tomó un rumbo que le llevó mucho más al sur que el del primer viaje, hasta Dominica, en las Antillas Menores, por una ruta que resultó ser la más corta y rápida para cruzar el Atlántico. Al llegar de nuevo al Caribe, la imagen que Colón se había formado de sus descubrimientos se hizo añicos. Para empezar, las historias sobre caníbales resultaron ser espantosamente ciertas, como pudieron comprobar los exploradores al topar con un festín caníbal en la isla que Colón bautizó como Guadalupe. Luego, lo que fue más horrible aún, descubrieron a su llegada a La Española que los hombres que había dejado en el fuerte habían sido masacrados por los nativos: no era algo muy propio de unos «indios» inofensivos y maleables. Mientras se esforzaban por construir un asentamiento, el clima, que Colón había celebrado como grato y saludable, se reveló funesto. Sus hombres se mostraron inquietos al principio, y rebeldes después. Se contaron historias —pero acaso fueron idealizaciones posteriores— sobre gemidos fantasmales durante la noche, y sobre sombrías procesiones de hombres sin cabeza, que acechaban a los famélicos colonizadores.
Enfrentado a dificultades insalvables y a horribles adversidades, Colón decidió renunciar a la ingrata tarea de administrador y retomar la actividad que amaba y que mejor conocía: la exploración. El 24 de abril partió para cumplir dos objetivos, ambos condenados al fracaso: el primero, encontrar más oro; el segundo, demostrar que Cuba estaba unida al continente asiático. Al padecimiento por sus fracasos en La Española se sumó la fatiga física de navegar durante semanas por un mar lleno de bajíos y arrecifes, entre Jamaica y Cuba. Durante el resto de su vida, volvería a sentir, cada vez que recordara aquel período, el dolor en los ojos fatigados, «inyectados de sangre», torturados por la alerta constante. Llegó incluso a hablar de abandonar su cometido y regresar a casa rodeando el globo vía Kozhikode y el Santo Sepulcro.
Se aferró a cualquier indicio, por inverosímil que fuera, de que Cuba formaba parte de Asia, como algunos topónimos indígenas parecidos a los registrados por Marco Polo. Cuba tenía que estar unida a Asia, porque había visto en ella huellas de grifos. Tras recorrer durante tres semanas la costa de la isla, encargó al amanuense de a bordo que anotara e hiciera jurar a la práctica totalidad de la tripulación —bajo pena de una severa multa y la amputación de la lengua— una declaración en que se afirmaba que Cuba era un continente, que jamás se había hallado una isla de tales dimensiones y que, en caso de haber seguido avanzando, hubieran llegado a China. Los marineros apenas se opusieron a ello, tal vez porque semejante declaración carecía obviamente de valor, o porque Colón estaba tan trastornado por las terribles experiencias vividas que no era posible razonar con él. Cuando regresaron a La Española, la situación en la isla no había mejorado. La última expedición que Colón emprendió antes de regresar a España, en marzo de 1496, fue para recorrer La Española y someter por la fuerza a todas las comunidades indígenas que pudo encontrar.
2. Caboto
Por entonces, el explorador que iba a realizar la siguiente contribución al salto del Atlántico se hallaba en Inglaterra, intentando reunir los fondos para cruzar el océano por latitudes septentrionales. Era una época de una intensa actividad en el Atlántico norte por parte de los comerciantes ingleses y daneses y de los piratas. Los productos tradicionales —la ballena, la morsa, el marfil, los esclavos islandeses— seguían atrayendo a los mercaderes, incluso tras la desaparición del mercado de Groenlandia.
En la década de 1470, Inglaterra y Dinamarca se disputaron con empeño creciente el mercado islandés, al cual el rey de Dinamarca intentó prohibir el acceso de los ingleses. Excluidos asimismo de muchos puertos del norte por la Liga Hanseática —una confederación que agrupaba algunas de las ciudades-república más prósperas de las costas del Báltico y el mar del Norte— los mercaderes de Bristol se vieron obligados a buscar nuevos objetivos. Por ello, de un modo esporádico en la década de 1480, y acaso más regularmente en la de 1490, partieron de Bristol expediciones destinadas a la búsqueda de nuevas islas. Todavía hoy en día, Bristol es lo más cercano que puede hallarse en Inglaterra a un núcleo independiente —una ciudad con un fuerte sentido de identidad, como las ciudades-república de la Italia renacentista o las polis de la Grecia clásica—. A finales del siglo XV era la segunda ciudad más grande de Inglaterra. Sus ricos mercaderes financiaron la construcción de grandes y suntuosas iglesias. La iglesia de la comunidad marítima, St. Mary Redcliffe, sigue siendo la mayor iglesia parroquial de las islas Británicas, gracias a la contribución de una de las familias de comerciantes más ricas de la ciudad, los Canynges, que financiaron su reconstrucción después de que una tormenta la devastara en 1445. En los astilleros de Bristol se construían navíos tan grandes como los de cualquier otra parte de Europa en esa época. El importante aumento en la importación de productos del Atlántico norte que se dio en Bristol en la década de 1480 demuestra la revitalización del tráfico comercial en esa parte del océano, producto o reflejo de la cual fueron los viajes mencionados. Algunos de ellos, sin embargo, fueron algo más que expediciones comerciales. Respondían a la voluntad expresa de explorar el océano —de «serche and finde» [177] . Los navegantes de Bristol llamaban a su objetivo «Brasil». Muchas cartas de marear de finales de la Edad Media incluyen esta hipotética isla, sin coincidir en su situación.

St. Mary Redcliffe, la iglesia de la comunidad de pescadores de Bristol, en un grabado de 1829 de autor desconocido.
Caboto pensó que si Colón había llegado a Asia, o a algún otro destino provechoso, atravesando el Atlántico en una latitud de 28 grados norte, en la que su anchura es relativamente grande, más al norte podría realizarse el mismo enlace por una ruta mucho más corta. Con esa idea importunó a los mercaderes de Bristol, y al propio rey, en Londres, solicitando el permiso y los medios para realizar el viaje. En 1496, el embajador español en Inglaterra informó de que «un hombre como Colón» estaba promoviendo «otra empresa como la de las Indias». Su objetivo era, según el embajador milanés, «una isla a la que llama Cipango, […] que según cree es el lugar de origen de todas las especias del mundo, y de todas las piedras preciosas». En marzo del mismo año, Enrique VII garantizó a Caboto y a sus hijos el dominio sobre cualquier tierra que descubrieran «que hasta el momento sea desconocida por los cristianos», y que no hubiera sido reclamada anteriormente por otro rey cristiano. En sentido estricto, esta concesión no tenía valor alguno, puesto que Enrique no podía disponer de las tierras de otros pueblos, fueran cristianos o no.
Caboto realizó el viaje en lo que todas las fuentes califican de «barco pequeño». Entre el 20 de mayo y el 6 de agosto de 1497, exploró una extensión de costa que, según su parecer, se hallaba entre las latitudes de Dorsey Head, en Irlanda, y la desembocadura del Garona —aproximadamente entre 46 y 51 grados norte—, y al cabo dio media vuelta y la volvió a recorrer en sentido contrario. Esto limitaría el recorrido de su viaje a la costa de Terranova —lo cual tiene sentido, porque cualquier navío que llegara al extremo sur de Terranova empezaría a encontrar corrientes adversas—. Caboto insistió en que «he descubierto un continente a 700 leguas de distancia, que es el país del Gran Jan». Habló de una rica pesquería de bacalao y especuló sobre la presencia en las proximidades de flora exótica, incluidos el campeche y la seda. Según la crónica redactada unos años más tarde por el también veneciano Pasquale Pasqualigo, Caboto gastó la recompensa de 10 libras que le entregara el rey en comprar ropa ostentosa e hizo gala de los habituales impulsos caballerescos: prometió nombrar gobernadores de alguna isla a los miembros de su tripulación, incluido su barbero genovés.
El rey era, o comenzó a ser en ese momento, uno de los inversores en las empresas de Caboto. Dedicó 20 libras de los aranceles portuarios de Bristol a la financiación de su segundo viaje, le garantizó el derecho a solicitar hasta seis embarcaciones, contribuyó con 221 libras y 16 chelines a la compra de las mismas y ofreció incentivos a quienes se incorporaron a la tripulación: «John Cair de camino de la nueva isla» recibió 40 chelines de las arcas reales en 1497. Los mercaderes de Londres también contribuyeron a financiar la empresa, según un cronista de esta ciudad. Parece altamente probable, sin embargo, que el principal apoyo económico de Juan Caboto, especialmente para el primer viaje, lo procuraran los mercaderes de Bristol. Al fin y al cabo, ése fue el motivo por el que el explorador se desplazó a dicha ciudad. En la siguiente generación, el cabeza de familia de los Thorne, una de las principales dinastías de comerciantes de Bristol, afirmó haber heredado la pasión por la exploración «de su padre» y de Hugh Elyot, otro comerciante de la ciudad, que fueron «los descubridores de Terranova». [178] Evidentemente, los numerosos inversores interesados en la búsqueda de Brasil eran un colectivo del que Caboto podía obtener apoyo.
Caboto desapareció en el siguiente viaje, junto con cuatro de sus cinco barcos, y nunca más volvió a saberse de él; el quinto barco llegó a Irlanda, muy dañado por las tormentas. «Se dice que no ha podido hallar las nuevas tierras más que en el fondo del océano», comentó Polydore Vergil, el humanista italiano empleado como historiador en la corte de Inglaterra. Pero el empeño de Caboto no fue en balde. Navegantes portugueses y bristolianos siguieron sus pasos, algunas veces en colaboración, y en 1502 fue descubierta una amplia extensión de la costa americana, probablemente desde el estrecho de Hudson hasta la punta sur de Nueva Escocia. Sin embargo, el provecho material de la exploración de esas tierras pareció negligible, de modo que en las tres o cuatro décadas siguientes los esfuerzos por continuar la iniciativa de Caboto fueron escasos. Colón había encontrado productos mucho más valiosos. Entretanto, la perseverancia de los exploradores portugueses en el Atlántico sur había abierto perspectivas económicas aún más atractivas.
3. Da Gama
En el verano de 1487, Bartolomeu Dias partió de Lisboa, al mando de tres embarcaciones, con el encargo de encontrar una ruta marítima por la que rodear África. Al principio siguió la ruta de Cao junto a la costa, pero más adelante, con gran arrojo, se alejó del litoral, a una latitud de unos 27 o 28 grados sur, aprovechando los vientos alisios del sureste para adentrarse en el océano e intentar hallar un viento favorable. Logró encontrar vientos del oeste, que le permitieron llegar a tierra a unos 500 kilómetros del cabo de Buena Esperanza, en lo que actualmente es Mosselbaai. Este recorrido supuso un gran avance en el conocimiento del sistema de los vientos del Atlántico sur. Dias siguió navegando hasta el cabo Padrone, o Fish Point, antes de emprender el regreso. Parece ser que la expedición transportaba una cantidad excepcional de provisiones, lo que sugiere que el rodeo por mar abierto estaba planeado con antelación.
No se conoce ningún intento de proseguir con estas exploraciones en los siguientes diez años. Los historiadores han manifestado su sorpresa ante este hecho, y generalmente han recurrido a la explicación de que otros viajes, de los cuales se ha perdido toda prueba, «debieron» realizarse en ese lapso, o de que una política de secretismo los ocultó. Otra posibilidad es que las disputas entre distintas facciones de la corte portuguesa hubieran impedido el desarrollo de la exploración. Pero en realidad la mejor explicación es la más sencilla. Los hallazgos de Bartolomeu Dias debieron resultar descorazonadores. Debió informar sobre la corriente adversa presente en el cabo de Buena Esperanza y al otro lado del mismo. El hecho de que no pudiera llegar muy lejos en la costa este de África sugiere que debió darse cuenta de los peligros y dificultades que ello conllevaba. De hecho, el autor del siglo XVI Joao de Barros, que se convirtió en el historiador oficial de la exploración portuguesa, y que generalmente estaba bien informado, afirma que la descripción de Dias de la furia del mar en la zona del cabo de Buena Esperanza «creó una leyenda sobre aquellos peligros», análoga a las que mantuvieron a los exploradores alejados de la costa africana en tiempos del Infante Don Enrique. [179] Dias incluso llamó al cabo «cabo de las Tormentas». El nombre de «Buena Esperanza» había sido acuñado con fines propagandísticos, para dar un halo de buen augurio a la hazaña de salvarlo.
Es manifiesto, además, que el empeño de los portugueses se veía frenado por la duda de si el océano Índico era accesible por mar. Ptolomeo lo había considerado un mar rodeado de tierra, y los comerciantes europeos que fueron activos en el océano Índico en el siglo XV no hicieron nada por disipar la duda. Se han conservado muchas descripciones de la época de itinerarios por Abisinia y del acceso al mar Rojo vía el Nilo, pero apenas existen pruebas de las rutas que frecuentaban los europeos a partir de esos puntos. La excepción más llamativa es la crónica de la odisea oriental de Niccolo dei Conti, que fue el tema de un famoso libro de Poggio Bracciolini de 1439. Los negocios habituales de un comerciante veneciano llevaron a Conti a Damasco, donde parece ser que en 1414 decidió buscar las fuentes del comercio de especias vía el golfo Pérsico. Tomando la salida más común al océano Índico, por Ormuz, siguió gran parte de las rutas del tránsito regular por sus aguas, hasta Java y, tal vez, Saigón, descartando solamente las que unían la India con el África oriental.
El cambio en su suerte que le llevó, indirectamente, a la fama ocurrió tras su regreso a El Cairo, vía el mar Rojo, en 1437. Durante una espera de dos años para obtener el pasaporte, fue obligado a abjurar de su religión y vio morir a su mujer y a sus hijos en una epidemia. Cuando finalmente pudo volver a Italia, se dirigió a Florencia, donde el papa presidía un concilio ecuménico, con la intención de ser absuelto de su renuncia al cristianismo. El concilio había reunido a humanistas y cosmógrafos de Italia y Grecia, y la historia de Conti halló un público bien dispuesto. Poggio la presentó como un cuento moral «sobre la mutabilidad de la fortuna», pero su relato tuvo un gran éxito como una muestra del género tradicional de la literatura de viajes. Se conservan veintiocho manuscritos del siglo XV de esta obra. El papa Pío II se basó en gran medida en el libro de Poggio para redactar su propia compilación de geografía universal, especialmente en lo referente a Myanmar y China. Las descripciones de Conti del Ganges y el Irawaddy influenciaron el trazado del mapamundi más completo de la época, el realizado por Fra Mauro, en Venecia, en 1450.
Existe otro caso de un viaje parecido cuyo relato se ha conservado hasta hoy. En la primavera de 1494, los mercaderes genoveses Girolamo di Santo Stefano y Girolamo Adorno remontaron el Nilo hasta Keneh, desde donde emprendieron el viaje de siete días en caravana hasta Kosseir, junto al mar Rojo. Enfrentaron los consabidos peligros de la navegación en ese mar, tardando treinta y cinco días en llegar a Massawa, que reconocieron como el «puerto del Preste Juan». Los puntos más remotos de su itinerario por el océano Índico fueron Bago, en Myanmar, donde Adorno murió, y Sumatra, donde Santo Stefano, tras ser desposeído de todos su bienes, fue salvado por un oficial que conocía el italiano. A pesar de naufragar en Cambay, Santo Stefano pudo volver a su país por Ormuz, trabajando para los mercaderes de Siria. Del mismo modo que sus precursores conocidos, ni él ni su acompañante eran realmente exploradores, sino viajeros que siguieron rutas ya establecidas, y que no llegaron más allá de las islas de donde procedían las especias. Los datos que podían ofrecer, en todo caso, llegaron demasiado tarde para contribuir a la labor de los portugueses.
En lugar de recurrir a las crónicas de los viajeros, la corona portuguesa optó por financiar sus propias investigaciones. Pedro de Covilhao, el agente elegido a tal fin, pasó del servicio del duque de Medina-Sidonia al de Alfonso V de Portugal, en tiempo de las guerras entre Portugal y Castilla. Ejerció de diplomático para Juan II hasta que, en 1487, le fue encomendada, a él y a Alfonso de Paiva, una triple misión: hallar una ruta hasta las tierras de procedencia de las especies, verificar la existencia de un pasaje navegable entre los océanos Atlántico e Índico y establecer contacto con el Preste Juan, el legendario potentado cristiano que por entonces se identificaba generalmente con el Negus de Abisinia. Los viajeros partieron hacia Alejandría y Rodas, simulando ser mercaderes de miel. Desde El Cairo, alcanzaron el mar Rojo en El Tor, y lo cruzaron, vía Suakin, hasta Adén. Allí se separaron. Covilhao se encaminó al este, hacia las tierras de las especias; Alfonso de Paiva partió hacia el sur, en busca del Preste Juan.
El único relato que nos ha llegado del viaje de Covilhao fue su reconstrucción, unos treinta años más tarde, a partir de los recuerdos de un hombre anciano. Contiene episodios románticos, de dudosa veracidad, y otros cuya complejidad acaso procede de la confusión. Parece improbable, por ejemplo, que recorriera el Nilo de arriba abajo en cuatro ocasiones, o que visitara La Meca y Medina disfrazado, y viajara a continuación hasta El Cairo, pasando por el monasterio de Santa Caterina en el Sinaí. Por otra parte, es verosímil que alcanzara Ormuz y Kozhikode, y que investigara la ruta entre el sur de Asia y el este de África, llegando hasta Sofala. En cierto punto de su viaje —probablemente en El Cairo— tuvo noticias de la muerte de Paiva, y resolvió continuar él mismo la búsqueda del Preste Juan, tras haber enviado a Portugal un informe favorable sobre las perspectivas comerciales de la región.
Por supuesto, era razonable interrumpir los intentos de salvar el cabo de Buena Esperanza hasta haber recibido el informe de Cavilhao. Pero, por desgracia, dicho informe nunca llegó a Portugal. En la corte hubo una escisión entre las facciones partidarias de ampliar el campo de exploración y las que opinaban que debían concentrarse los esfuerzos en África. La muerte de Juan II en 1496 y el acceso al trono de su primo, Don Manuel, contribuyó ciertamente a agravar la crisis. La mente de Manuel estaba llena de imágenes de realeza mesiánica y de expectativas milenarias y apocalípticas. Desde el siglo XII, los anuncios de una inminente «Era del Espíritu Santo», precedida por la lucha cósmica de «el último emperador» contra el Anticristo, habían dominado la tradición profética de Europa occidental. Colón y otros cortesanos adularon a Fernando el Católico insinuándole que él podía ser el último emperador del mundo, a quien correspondía la misión de liderar una cruzada, apoderarse de Jerusalén y arrasar La Meca. Manuel era igualmente sensible a esa retórica.
La labor de liderar la expedición recayó, sorprendentemente, en Vasco da Gama. No es fácil esbozar una aproximación a este personaje. Los documentos escritos por él son meras misivas oficiales, en un tono formal poco revelador. Incluso en su etapa de mayor éxito, cuando llegó a ser almirante, conde y virrey, se mantuvo en silencio y fue poco conocido. Por ello sus biógrafos han tendido a ofrecer una imagen legendaria: la leyenda dorada de un pionero incomprendido o la leyenda negra de un imperialista innoble y cruel. En realidad, Vasco da Gama no fue ni un héroe ni un villano, sino un provinciano irascible sin estómago para la vida de la corte, un pequeño noble rural que se vio catapultado a una posición de poder, un xenófobo que difícilmente se hubiera trasladado a los trópicos, un frustrado adepto al culto renacentista a la fama que pretendía promover el comercio por medio de las armas. [180] Fue también una víctima a quien las cosas salieron bien. Si pudo salir del anonimato y recibir el encargo de liderar la expedición, fue solamente por la aquiescencia de una facción de la corte que esperaba que fracasara. Cómo se financió el viaje es uno de los aspectos menos conocidos. Todo lo que sabemos es que la corte obtuvo gran parte de los fondos de las casas comerciales florentinas en Lisboa.
Pocos años más tarde, Joao de Barros, en su reconstrucción de la historia de las exploraciones portuguesas en Asia, basada en materiales que se han perdido, nos legó un relato memorable de la partida de Vasco da Gama de la corte. Según Barros, la palabras de despedida del rey estuvieron impregnadas de la retórica del vasallaje feudal, y salpicadas de referencias implícitas a la ambición de la corona. Si aspiraba a incrementar el patrimonio real, afirmó, era para poder recompensar a sus nobles y caballeros. «El descubrimiento de la India y las demás tierras de oriente» era «la empresa más provechosa y honorable y la más merecedora de reconocimiento». Esperaba que los portugueses pudieran difundir el cristianismo en ellas —y aumentar de ese modo su prestigio— así como «arrebatar a los bárbaros» reinos «con muchas riquezas» y tener acceso a «aquellas riquezas de oriente, tan celebradas por los autores antiguos, cuyo comercio concedió un gran poder a Venecia, Génova, Florencia y otras ciudades italianas». Las credenciales recibidas por Vasco da Gama ofrecen más pistas sobre los objetivos del monarca. Éstas incluían cartas dirigidas al Preste Juan y al soberano de Kozhikode. Los portugueses buscaban, según la célebre frase pronunciada por uno de los capitanes de Vasco da Gama a su llegada a la India, «cristianos y especias». [181]
Vasco partió el 8 de julio de 1497, al mando de cuatro barcos de vela cuadrada: las carabelas se quedaron en el puerto, a excepción de una sola, destinada al suministro, elegida para desplazarse arriba y abajo entre los distintos barcos de la expedición. Esto demuestra que confiaban en realizar el viaje con el viento a favor. En el trayecto de ida, desde la costa de Sierra Leona, Vasco empleó tres meses en recorrer más de 10 000 kilómetros por mar abierto —con diferencia la travesía más larga realizada hasta el momento sin tierra a la vista.
Tocó tierra en la bahía de Santa Helena, el 4 de noviembre. Las relaciones con los habitantes del lugar, amistosas al principio, terminaron en una lluvia de lanzas que obligó al grupo encargado de reconocer la costa a volver a los barcos el 16 de noviembre. Dos días después, «divisamos el cabo… pero no pudimos ganarlo, porque el viento soplaba del SSO». Finalmente, el 22 de noviembre, «con el viento en popa, logramos doblar el cabo». Cuando llegaron a Mosselbaai, el barco de suministro había quedado inservible y tuvo que ser abandonado. Al comienzo avanzaron lentamente, pero el 12 de diciembre «estalló una fuerte tormenta y navegamos con el viento a favor», de modo que en tres días llegaron más allá del cabo do Recife, al lugar donde la última marca erigida por Bartolomeu Dias indicaba el límite de la exploración portuguesa hasta el momento. Allí fueron frenados por la corriente, que entre el 17 y el 20 de diciembre les forzó una y otra vez a retroceder. Al fin, al aproximarse a Kwazulu-Natal, «Dios tuvo a bien dejarnos avanzar».
Allí donde se detuvieron a lo largo de la costa, encontraron pastores khoikhoi; en todas partes, la desconfianza o la hostilidad manifiesta por ambas partes enturbió la relación con ellos. Hasta el 10 de enero, cuando echaron el ancla en la desembocadura del Inharrime, no encontraron nativos a los que consideraran «buenos». Las descripciones que nos legaron algunos miembros de la expedición —de un país densamente poblado, rico en cobre, estaño y marfil, con habitantes corteses y hospitalarios, y muchos «señores» y «reyes»— refleja cómo aumentaron las expectativas de los exploradores a medida que se acercaban allí donde esperaban encontrar las grandes civilizaciones de Asia —del mismo modo que Colón mejoró su percepción de los nativos del Caribe en cuanto se convenció de que se estaba acercando al magnífico oriente.
Esta vez, sin embargo, las altas expectativas estaban justificadas. Cuando los exploradores llegaron a la región del Zambeze, ya dentro del ámbito comercial del océano Índico, distinguieron la seda y el raso en los atuendos de los jefes locales, y encontraron a gentes familiarizadas con embarcaciones por lo menos tan grandes como las suyas. Desde la isla de Mozambique hacia el norte, fueron guiados por pilotos locales. En realidad, los tomaban como prisioneros, y los azotaban si sospechaban que intentaban desorientarlos. Estas prácticas —que Vasco da Gama consideraba por supuesto necesarias— contribuyeron a deteriorar las relaciones con las comunidades musulmanas que predominaban en aquellas costas. A pesar de todo, el 14 de abril los exploradores fueron recibidos con cierta hospitalidad en el puerto de Malindi, cuyos habitantes estaban habituados a comerciar con cristianos: de hecho, a la llegada de Gama había en el puerto varios barcos de comerciantes cristianos, procedentes de la India.
Allí, la expedición encontró a un piloto dispuesto a guiarlos a través del océano Índico hasta el gran mercado de la pimienta de Kozhikode. Las fuentes contemporáneas disienten al presentarlo como un cristiano, un musulmán o un gujarati. Algunas crónicas de comienzos del siglo XVI le dan el nombre de «Molemo Cana» o «Molemo Canaqua». Molemo es una versión alterada de la palabra que significa piloto; Cana o Canaqua puede ser una adaptación de su nombre personal, o un intento de trasladar el término que en suajili designa al piloto. De algo podemos estar seguros: no se trata del famoso hidrógrafo árabe Ibn Majid, con quien una tradición histórica tenaz pero errónea le identifica, porque no podía hallarse en la región en aquel tiempo.
A pesar de todo, los musulmanes que, a partir del siglo XVI, culparon a Ibn Majid de haber mostrado a los europeos la ruta a través del océano no estaban del todo equivocados. Los derroteros que el sabio redactara a finales de siglo cayeron en manos portuguesas. Ostensiblemente, habían sido concebidos para uso de los peregrinos de camino a La Meca. «Por cuánto tiempo —exclamó Ibn Majid— hemos navegado desde la India y Siria, desde las costas de África y Persia, el Hiyaz, Yemen y otros lugares, con el firme propósito de no ser apartados de la ruta directa hacia la tierra deseada, ya fuera por las posesiones terrenales o por la acción del hombre». Sin embargo, es probable que los usuarios de la obra de Ibn Majid fueran principalmente comerciantes. Éste es el primer ejemplo de lo que se convirtió en una práctica normal —aunque poco tenida en cuenta— de los exploradores europeos en el océano Índico: recurrir a la cultura local para orientarse.
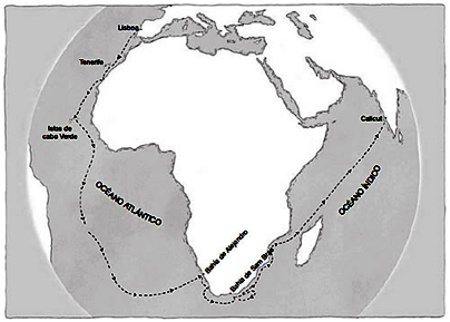
Viaje de Vasco da Gama a la India .
El 29 de agosto, los portugueses emprendieron el viaje de regreso. Esta vez, debido a la urgencia por huir y a la poca disposición a confiar en las gentes del lugar, no tuvieron en cuenta el conocimiento local. No era la estación adecuada para el viaje. Los vientos aún soplaban en dirección a la costa. Tras una pausa para realizar reparaciones en las islas Anjedive, no fue hasta el 7 de enero de 1499 cuando la flota llegó a Malindi. El viaje costó la vida a casi la mitad de la tripulación, y los supervivientes quedaron lisiados por el escorbuto. Otra de las embarcaciones tuvo que ser abandonada por falta de hombres para gobernarla. Los dos navíos restantes llegaron a Portugal, uno en julio y el otro en agosto.
Vasco había cometido prácticamente todos los errores imaginables. Su famosa travesía por el Atlántico sur merece ser reconocida como el trayecto por mar abierto de mayor duración realizado hasta entonces por un navegante europeo. Pero fue más una demostración de audacia que de pericia. Vasco realizó aquel rodeo presumiblemente para ir en busca de vientos que le llevaran más allá del cabo de Buena Esperanza. Pero no supo estimar la latitud adecuada, viró hacia el este demasiado pronto y fue a parar a la costa de África opuesta a la deseada. Desde allí tuvo que enfrentar corrientes adversas, que dificultaron su avance y estuvieron a punto de hacerle desistir. Alcanzó el océano Índico por una nueva ruta, pero lo cruzó por un corredor marítimo conocido desde hacía siglos, con la ayuda de un guía local. Al llegar a la India, perjudicó el futuro de las misiones y el comercio europeo en la región confundiendo el hinduismo con el cristianismo y ofendiendo a sus anfitriones de tal manera que «toda la región le quería mal». En el viaje de regreso, desafió insensatamente el conocimiento local y puso en riesgo el éxito de la expedición partiendo hacia Occidente en el mes de agosto, un tiempo dominado por las tormentas. A lo largo de todo el viaje, la capacidad de resistencia de sus hombres fue puesta a prueba hasta tal extremo que más de la mitad de ellos perecieron. Llegado un punto la tripulación activa quedó reducida a siete u ocho hombres por navío, y uno de los barcos debió ser abandonado, en enero de 1499, cerca de Mombasa, por falta de supervivientes para gobernarlo.
Las razones por las que el viaje de Vasco da Gama fue considerado tradicionalmente una hazaña memorable se han desvanecido a la luz del estudio riguroso. El imperialismo occidental en el océano Índico iniciado por Vasco es visto actualmente como una empresa infructuosa, y la «era de Vasco da Gama» no se considera esencialmente distinta de la que la precedió. Los imperios indígenas y los estados basados en el comercio siguieron su desarrollo sin verse apenas afectados por los movimientos de los europeos en sus fronteras. [183] Por lo menos hasta bien entrado el siglo XVII, la soberanía europea quedó limitada a zonas que apenas suponían una modificación del panorama global, fuera de las cuales la colonización era una presencia «difusa», «desarrollada» por la iniciativa privada. [184] Incluso en el siglo XVIII, «el equilibrio entre civilizaciones» se vio poco comprometido, según el consenso académico actual, por las intrusiones occidentales en Asia. [185] Los mercaderes europeos que penetraron en el océano Índico por el cabo de Buena Esperanza merecen actualmente una consideración parecida a sus predecesores medievales, que viajaban generalmente vía el Nilo y el mar Rojo. Se adaptaron al marco de las relaciones comerciales ya existentes, trataron con los compradores y los suministradores regionales, y los trastornos que causaron fueron, en el peor de los casos, breves y localizados. [186] No fue hasta el siglo XVII, como veremos, cuando la situación cambió radicalmente, debido a que la Compañía de las Indias Orientales abrió una nueva ruta, más rápida, a través del océano, reforzó los monopolios de productos clave y, más avanzado el siglo, llegó a establecer un control directo sobre la producción y las rutas comerciales. Atribuir esta revolución a Vasco da Gama parece fuera de lugar.
Finalmente, la creencia de que la ruta por el cabo de Buena Esperanza apartó al comercio entre Oriente y Occidente de sus rutas tradicionales a través de Eurasia ha sido claramente descartada como ilusoria. A lo largo de prácticamente todo el siglo XVI, el volumen del comercio en las rutas tradicionales siguió creciendo, a la vez que crecía el tráfico por la nueva ruta, debido al aumento de la demanda de las principales mercancías: la pimienta y otras especias exóticas y las sustancias aromáticas y medicinales. El comercio tradicional siguió circulando por las vías acreditadas por el tiempo hasta bien entrado el siglo XVII. Hoy en día parece incontrovertible que la que fuera la causa principal del desarrollo de la nueva era —el tránsito de caravanas comerciales por el centro de Asia— se vio menos afectada por la competencia de los portugueses que por la fuerte agitación política de finales del siglo XVI y el XVII en el interior de Asia. [187] En los cien años posteriores al viaje de Vasco da Gama, ningún europeo se preocupó de seguir sus pasos. La crisis que sufrió el comercio de especias en el siglo XVII se atribuye actualmente al expolio de los holandeses, sobre el cual la incidencia de Vasco da Gama fue indirecta y lejana.
Pese a todo, el viaje de Vasco da Gama merece, por lo menos, una parte de la fama que adquirió. Supuso un avance en la globalización del comercio. En su curso se dieron encuentros culturales sin precedentes. Estableció una nueva ruta para el intercambio cultural entre los extremos de Eurasia. Dio por fin la posibilidad a los navíos europeos de tomar parte en el lucrativo comercio que florecía en el océano Índico. En menor medida, estimuló el comercio directo entre Europa y Asia. Adam Smith lo consideró, junto con el descubrimiento de Colón de una ruta hasta América, uno de los eventos más importantes de la historia, y había motivo para ello: aquel viaje marcó el inicio del largo proceso por el cual las economías europeas, enriquecidas por el comercio con Oriente, comenzarían a equipararse con las de los países que rodean el océano Índico. Tal vez no supuso un gran cambio para los habitantes y los poderes en torno a aquel océano, que apenas notaron la presencia de los pobres bárbaros que llegaban de Portugal, pero transformó Europa, ofreciendo a sus habitantes una relación con el magnífico Oriente más estrecha que nunca, y poniendo en contacto el nuevo mundo que se estaba gestando en el Atlántico con civilizaciones más antiguas y más ricas.
4. Cabral, Vespucio y los navegantes andaluces
El viaje de Vasco da Gama confirmó el predominio de los vientos alisios del sureste en la parte central del Atlántico sur. Presumiblemente para buscar la ruta más directa al través de estos vientos, el siguiente viaje, el de Cabral en 1500, se realizó por una ruta distinta, partiendo del Viejo Mundo directamente hacia las islas de cabo Verde y aprovechando los vientos alisios del noreste, en lugar de la Corriente Ecuatorial del Sur, para avanzar hacia el sur tanto como fuera posible. Esta ruta, basada en las informaciones y los consejos del propio Vasco da Gama, condujo directamente a Brasil. La imponente flota que la recorrió, formada por 1200 hombres y trece embarcaciones, cuya ostentosa ornamentación hizo que el Tajo pareciera «un jardín florido en primavera», fue concebida para impresionar a los potentados orientales con quienes supuestamente tendría que tratar. La perspectiva de grandes beneficios que ofrecía el precedente de Vasco da Gama facilitó la labor de reclutar la tripulación y de reunir fondos. Cabral era un cortesano, como lo eran la mayoría de los capitanes de los distintos barcos. Su confianza en el éxito de la empresa era tal, que tras abandonar Lisboa, el 8 de marzo, no se detuvo para reponer los alimentos ni el agua hasta que avistó Brasil, el 22 de abril.
El siguiente tramo del viaje de Cabral puso de manifiesto los peligros, y también las ventajas, del sistema de vientos del Atlántico sur. La expedición se hallaba entonces más allá de la zona de origen de los vientos del oeste, y cuando Cabral emprendió de nuevo el viaje, el 2 de mayo, la estación no era propicia. Su plan era llegar a Mosselbaai, señalado por Dias y Da Gama como un buen lugar para echar las anclas en la costa sur de África. Una tormenta, que estalló probablemente en la peligrosa zona de altas presiones al norte de Tristán da Cunha, hundió cuatro barcos y dispersó los demás. La flota no volvió a reunirse hasta llegar a Mozambique, después de haber doblado el cabo de Buena Esperanza.
La llegada de Cabral a Brasil fue, casi con toda seguridad, un hecho fortuito. Por lo menos desde la década de 1440-1450, circulaban rumores sobre islas y continentes en el Atlántico sur. De hecho, Colón había descubierto la existencia de una gran masa de tierra tras el delta del Orinoco, en 1498, en su tercera expedición transatlántica. Merece la pena detenernos un momento a considerar esa expedición. La intención de Colón era que sirviera para defender sus logros. Pensaba que sus descubrimientos se revelarían como «otro mundo, que los romanos y Alejandro Magno y los griegos habían aspirado a conquistar». Sus viajes acabarían siendo tan importantes como el del rey Salomón a Ofir, el que hipotéticamente llevó a Alejandro Magno a Sri Lanka o el del «emperador Nerón a las fuentes del Nilo». Intentó cruzar el océano por una nueva ruta, vía las islas de cabo Verde, que resultó ser relativamente lenta y le condujo a Trinidad. Desde allí, según la primera crónica que conocemos del reconocimiento del continente americano por parte de un europeo, siguió la costa sur de la península de Paria hasta la bahía que recoge las abundantes aguas del Orinoco y el San Juan. «Creo —concluyó Colón— que esta tierra que Su Alteza ha ordenado revelar ahora debe ser muy grande, y que debe haber muchas otras como ella más al sur, de las que nunca se ha tenido noticia hasta ahora».
Su apreciación errónea de la altura de la Estrella Polar dio pie a otras especulaciones, menos atinadas. Cuanto más se acercaba a lo que hoy conocemos como América del Sur, mayor parecía ser el radio de giro de la estrella respecto al polo. Resolvió que estaba navegando hacia arriba. «Y concluí que [la Tierra] no es redonda, tal como dicen, sino que tiene la misma forma que una pera, que puede ser muy redonda en su parte superior, pero no en aquella donde se encuentra el tallo, que sobresale del resto; o puede ser también como si alguien tuviera un balón muy redondo, y en un punto de su superficie hubiera como un pezón de mujer; y esta parte en forma de tetilla sería la más prominente y cercana al cielo; y se hallaría a la altura del ecuador, en este océano, en el límite del Oriente». Colón no pudo resistirse a sacar todavía otra conclusión. «El límite del Oriente» era tradicionalmente la ubicación más aceptada para el Paraíso Terrenal. El agua dulce que había observado debía proceder de sus célebres ríos. «Y si no es del Paraíso de donde procede, la maravilla es aún mayor, porque no creo que se conozca ningún río tan ancho ni tan profundo en ningún otro lugar de la Tierra». La perseverancia tendría que llevarle hasta el Edén: «Creo que si siguiera la línea del ecuador, ascendiendo hacia la parte más elevada, vería incrementada la suavidad de la atmósfera y hallaría una mayor variación en la posición de las estrellas y un cambio en la naturaleza de las aguas. No es que crea que fuera posible navegar hasta allí donde la altura alcanza su punto máximo, ni que se pueda llegar allí por medio alguno. Porque creo que allí es donde se halla el Paraíso Terrenal, donde nadie puede entrar salvo por voluntad de Dios». [188]
Al llegar a La Española, su falta de habilidad para tratar con la guarnición rebelde provocó su desgracia, y su regreso a España encadenado, para afrontar el cargo de grave negligencia en el cumplimiento del deber. Los monarcas suspendieron su monopolio para la navegación por las rutas que había descubierto, permitiendo el acceso al Nuevo Mundo a otros navegantes. En los puertos cercanos al Guadalquivir, había gran número de marineros profesionales, en especial entre quienes habían acompañado a Colón en sus viajes, deseosos de ampliar sus descubrimientos. El primero en intentarlo, en mayo de 1499, fue Alonso de Ojeda, antiguo seguidor de Colón, acompañado por quien sería el futuro confidente del descubridor, Américo Vespucio.
Vespucio, nacido en Venecia en 1454, era hijo de un notario rico. Habiendo demostrado pocas aptitudes para el estudio durante su infancia, fue obligado a dedicarse al comercio, y llegó a ser, en la década de 1480, un empleado de confianza de los Medici. En 1489, sus patrones le encargaron la tarea de investigar la conveniencia de emprender negocios en Sevilla en colaboración con Gianotto Berardi, a quien ya hemos mencionado como uno de los principales apoyos financieros del explorador. Vespucio se desplazó a Sevilla, donde se convirtió en el socio de Berardi, en su agente y —como declara este último en su testamento— en un «amigo especial». Debido a la agitación política en Florencia y a la quiebra del banco de los Medici, Vespucio quedó abandonado a su suerte, en Sevilla. A partir de 1496 tuvo varios contratos para el suministro de las flotas que partían hacia las Indias. No pudo tomar parte en el viaje de 1497 que comúnmente se le atribuye: existen documentos que demuestran su presencia en Sevilla durante aquel año. Su carrera como explorador comenzó —por lo que sabemos— con el viaje en compañía de Ojeda.
La expedición se dirigió inicialmente a la isla Margarita, que Colón había descubierto en su viaje de 1497. Desde allí avanzó hacia al oeste, siguiendo un tramo de costa desconocido, dobló el cabo de San Román e hizo su primer descubrimiento: el golfo de Maracaibo. Una aldea indígena construida sobre el agua le recordó vagamente a Vespucio su Venecia natal. De ahí que diera el nombre de Venezuela a aquella costa. Alcanzaron el cabo de la Vela, para a continuación virar hacia el norte y regresar a La Española. Vespucio afirma en su crónica que realizó una incursión, por su propia iniciativa, hasta la desembocadura del Amazonas, pero ninguna otra fuente lo corrobora.
Colón culpó a Ojeda de haberle robado «sus» pesquerías de perlas. En realidad, Ojeda no halló las perlas y murió en la miseria. Quienes sacaron provecho de ellas fueron los hermanos Guerra, de Triana, proveedores de amuras para las flotas con destino a las Indias, cuya posición les permitía reunir los fondos necesarios para emprender nuevas exploraciones. El socio activo en su estratagema era Pero Alonso Niño, un compañero de travesía de Colón, que en 1499 lideró una expedición a Margarita destinada a la búsqueda de perlas. En realidad, fue bien poco, o nada, lo que ese viaje añadió a las exploraciones realizadas hasta entonces, pero en enero de 1500 una nueva expedición, encabezada por Rodrigo de Bastidas, fue más allá del límite alcanzado por Ojeda y exploró el golfo de Urabá. A causa de la erosión de las termitas, la flota de Bastidas tuvo que apresurarse a tomar tierra en La Española, donde al punto de haber llegado se hundió.
Entretanto, otros viajes, financiados con capital privado, contribuyeron a la exploración de la costa de Brasil. Vicente Yáñez Pinzón llegó a América, por un ruta similar a la de Cabral, en enero de 1500. Las cuatro carabelas de Pinzón zarparon de Palos el 18 de noviembre de 1499 y bordearon las islas de cabo Verde, en el límite sur del corredor de los vientos alisios. Tuvieron la fortuna de ser propulsados por un «terrible oleaje», con lo que llegaron ante lo que llamaron cabo de Consolación tan sólo veinte días después de haber abandonado las islas de cabo Verde. Si Pinzón pretendía rodear por el sur el supuesto continente descubierto por Colón, debió desistir ante el trazado poco prometedor de la costa, porque al fin se dirigió al oeste para explorar la desembocadura del Amazonas. En el momento en que Cabral tomaba tierra, Pinzón estaba siguiendo la costa, de regreso hacia el norte. De modo que sus logros no pudieron influir en Cabral.
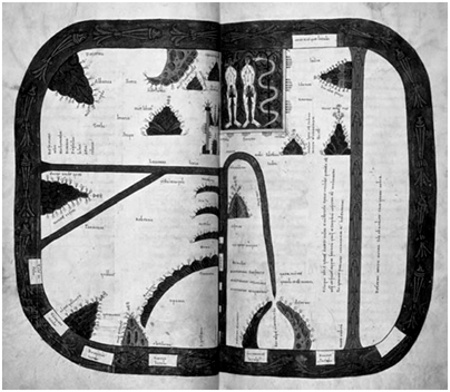
Mapa incluido en los Comentarios al Apocalipsis de San Juan de Beato de Liébana (1109), en el que aparece un cuarto continente, que el autor consideraba habitado. El Paraíso Terrenal, con Adán y Eva en actitud pudorosa, está situado en el Extremo Oriente.
El viaje de Vélez de Mendoza ilustra el modo en que se financiaban esas expediciones. Fue concebido con un espíritu romántico y caballeresco. Sus objetivos incluían la búsqueda del Paraíso Terrenal. Sin embargo, Mendoza necesitaba el apoyo de hombres prácticos. Antón y Luis Guerra, especializados en proporcionar escuadras para las expediciones a La Española, le ofrecieron dos carabelas. La tercera la obtuvo a crédito. Los hermanos Guerra recuperaron su inversión con la captura de esclavos y la tala de maderas tintóreas en la costa de Brasil. El responsable de la expedición no obtuvo la menor ganancia.
A la larga, la fama de Vespucio eclipsó a todos sus contrincantes y llegó a amenazar la supremacía de Colón. Fue un hombre poco fiable en sus declaraciones, que se apoderaba de las ideas de sus colegas y que osciló con dudosa lealtad entre el servicio a las coronas española y portuguesa. Sin embargo, fue el inversor y el cronista en viajes que dieron pie a importantes descubrimientos. Por desgracia, sus descripciones son tan vagas, su cuaderno de bitácora tan poco profesional y sus cálculos tan disparatados que es imposible saber a ciencia cierta qué rutas siguió o hasta dónde llegó en su avance hacia el sur. Podemos afirmar al menos que, en un viaje realizado probablemente en 1501-1502, llegó a una bahía que llamó Río de Janeiro, ampliando con ello el conocimiento que se tenía de Brasil, e incitando a otros navegantes a proseguir la exploración de América del Sur.
Pero ninguno de aquellos viajes financiados con capital privado permitió dilucidar cómo era básicamente América del Sur y qué relación guardaba con Asia. Pinzón estaba convencido de hallarse sobre un gran promontorio unido a Asia, y lo mismo creía Vespucio, a pesar de su empleo del término «Mundus Novus». Compartía asimismo la creencia de Colón de que la Tierra era relativamente pequeña. Todos estos errores y enigmas perduraron hasta el siglo siguiente. Las exploraciones que los dilucidaron son el tema del próximo capítulo. Pero antes debemos volver la mirada al resto del mundo, a las hazañas de exploradores que no procedían de Europa occidental, para ver qué otros descubrimientos se llevaron a cabo en la década de 1490.
5. El mundo en tiempos de Colón: la exploración más allá del Atlántico
Los reconocimientos militares de largo alcance fueron lo más parecido a las exploraciones del Atlántico que se produjo en el resto del planeta. Aunque la cronología andina es altamente dudosa es este período, parece probable que el imperio Inca experimentara un enorme crecimiento en la década de 1490, llegando a cubrir más de treinta grados de latitud, desde Quito hasta la Región del Biobío, y englobando la práctica totalidad de los pueblos sedentarios del área cultural andina. Las historias que circulaban a comienzos de la era colonial atribuían a Túpac Yupanqui, el soberano que amplió la frontera hacia el sur, la realización de exploraciones por mar y el descubrimiento de las «islas del Oro» en el Pacífico. En el mismo período, Ahuízotl gobernaba el Grossraum azteca; existen documentos, copiados, casi con toda seguridad, de los archivos aztecas, que le atribuyen la conquista de cuarenta y cinco comunidades, en campañas que abarcaron 200 000 kilómetros cuadrados, desde el río Pánuco al norte hasta prácticamente la actual frontera guatemalteca.
La ambición de esas expediciones era difícil de superar. Sin embargo, el caso más prodigioso de una acción militar de largo alcance en el siglo XV es la desarrollada por Moscovia. Durante el reinado de Iván III de Moscú, la extensión de territorio que nominalmente pertenecía a Moscú creció de 15.000 a 600.000kilómetros cuadrados. Anexionó Novgorod y arrasó las fronteras de Kazán y Lituania. Pero fue en el noreste donde sus tropas se adentraron en territorios menos conocidos, por una ruta, explorada por misioneros en el siglo anterior, que seguía el río Vym hacia el Pechora. El objetivo de esta incursión en la «Tierra de la Oscuridad» era intentar controlar el suministro de pieles de especies boreales —la ardilla y la marta— que tenían una fuerte demanda en China, en el Asia Central y en Europa. En 1465, 1472 y 1483, Iván mandó expediciones a Perm y al río Ob con el objetivo de imponer el pago de tributos, en forma de pieles, a las sociedades tribales de la región. La mayor invasión tuvo lugar en 1499, cuando se fundó la ciudad Pustozersk en la desembocadura del Pechora. En invierno, cuatro mil hombres cruzaron el río en trineo y se dirigieron a Ob, de donde regresaron con mil prisioneros y gran cantidad de pieles. El embajador de Iván en Milán afirmó que su señor recibía en tributo, cada año, pieles por valor de mil ducados.
La marta era el oro negro y la frontera noreste de Rusia, El Dorado de hielo. La región seguía oculta tras un velo de leyenda. Cuando en 1517 Sigismund von Herberstein viajó a Moscú, en calidad de emisario del Sacro Emperador Romano, recogió historias sobre gigantes monstruosamente deformes, hombres sin lengua, «muertos vivientes», peces con cara de hombre y «las Ancianas Doradas del Ob». Pese a todo, en comparación con el desconocimiento anterior, la relación de Rusia con la región septentrional y con Siberia se modificó sustancialmente a raíz de los nuevos contactos.

Mapa de Rusia, en el Rerum Moscoviticarum Commentarii de Sigmund von Herber (1549). La Anciana Dorada aparece en la parte superior derecha.
En el extremo occidental del océano Índico, por ejemplo, los otomanos se hallaban, tal como vimos en el capítulo anterior, limitados por su situación geográfica. El Egipto de los mamelucos, por otra parte, intercambiaba embajadas con Gujarat, ejerciendo una especie de protectorado sobre el puerto de Jeddah y fomentando el comercio con la India vía el mar Rojo; pero, debido a la dificultad de la navegación por ese mar, Egipto estaba mal situado para poder proteger el océano de la intrusión de pueblos infieles. La expansión de Abisinia cesó tras la muerte del Negus Zara-Ya'cob en 1468; tras la derrota frente a sus vecinos musulmanes en Abel, en 1494, los deseos de afirmar su supremacía se desvanecieron: la supervivencia pasó a ser su prioridad. Persia atravesaba un largo período de crisis, del que la región no emergería hasta el siglo siguiente, cuando el joven profeta, Ismael, volviera a unirla. El comercio árabe se extendía en el océano Índico desde el sur de África hasta el mar de China, sin depender de la fuerza de las armas como medio de defensa o de promoción. En el sur de Arabia, la ambición de establecer un imperio marítimo aparecería más adelante, tal como veremos, acaso por imitación de los portugueses, pero aún no había ningún indicio de ello.
En la parte central del océano Índico, entretanto, ningún estado hindú tenía el interés o la capacidad de emprender una expansión territorial importante. Vijayanagara mantenía relaciones comerciales en todo el litoral de Asia, pero no disponía de flotas estables. La ciudad donde se hallaba la corte fue objeto de una ostentosa remodelación urbana bajo el mandato de Narasimba, en la década de 1490, pero el estado había dejado de expandirse y la dinastía de Narasimba estaba condenada a ser derrocada. La Delhi de Sikandar Lodi, mientras tanto, siguiendo su tradicional inclinación a la expansión por tierra, anexionó una nueva provincia en Bihar, pero el estado que el sultán legó a sus herederos era excesivamente extenso, difícil de proteger de los invasores que llegaron de Afganistán en 1525. Gujarat poseía una marina mercante muy numerosa, pero carecía de ambición política por la expansión territorial. Su poder naval estaba concebido para proteger su comercio, no para conquistar nuevos mercados. Por supuesto, abundaban los piratas. A comienzos de la década de 1490-1500, desde su guarida en la costa oeste del Deccan, Bahadur Khan Gilani aterrorizó a los navegantes y, por una temporada, tomó el control de puertos importantes, como Dabhol, Goa y Mahim, cerca del actual Mumbai. [189] Pero ningún estado de la región sintió el impulso de explorar nuevas rutas ni de instaurar un imperio marítimo.
Más al este, China, tal como hemos visto, había abandonado su política de actividad naval y ya nunca la retomaría. En Japón, en 1493, el shogun estaba sitiado en Kioto mientras los señores de la guerra se repartían el país. El sureste de Asia se hallaba en un período de transición entre imperios: la fase agresiva de la historia de Majapahit pertenecía al pasado y los imperialismos tailandés y birmano, que, por otra parte, nunca tuvieron vocación marítima, estaban en una fase incipiente. En el pasado, habían existido en la región imperios marítimos: tal como hemos visto, Srivijaya, la Java de la dinastía Sailendra, los Chola y el Majapahit de Hayam Wuruk intentaron establecer monopolios en determinadas rutas. Pero en la época en que los europeos irrumpieron en el océano por el cabo de Buena Esperanza, ninguna comunidad indígena sintió la necesidad de ampliar las exploraciones, de modo que no hubo en la región un imperialismo marítimo comparable al que practicaron los portugueses o, más adelante, los holandeses.
En suma, la conquista europea del Atlántico coincidió con una interrupción de la exploración y las iniciativas imperialistas en el resto del planeta. Esto no significa que el mundo sufriera una transformación instantánea, ni que la balanza de la riqueza y el poder fuera a decantarse rápidamente del lado de lo que hoy en día conocemos como Occidente. Al contrario, el proceso que entonces se iniciaba fue lento y penoso y se vio interrumpido por múltiples adversidades. En cualquier caso, dicho proceso había comenzado. Y las comunidades de la costa europea del Atlántico que lo provocaron —especialmente la española y la portuguesa— mantuvieron el impulso inicial y lideraron el desarrollo de la exploración durante más de tres siglos. Dedicaremos los dos capítulos siguientes a examinar sus logros.
La conexión entre las rutas globales, ca. 1500 - ca. 1620
Contenido:- En busca de la claves del Pacífico
- La visión del Pacífico: el problema de la escala
- La penetración en el Pacífico: el viaje de Magallanes
- La búsqueda de vientos favorables: el viaje de Urdaneta y su contexto
- El conocimiento de la extensión del océano: Mendaña y Quirós
- El océano Índico
- La determinación del perfil de las Américas
- La exploración del interior de las Américas
The ebbs of tides and their mysterious flow,
We, as arts' elements, shall understand.
And, as by line, upon the oceans go,
Whose paths shall be familiar as the land.[190]
Instructed ships shall sail to quick commerce,
By which remotest regions are allied,
Which makes one city of the universe,
Where some may gain and all may be supplied.[191]
JOHN DRYDEN
Annus Mirabilis
No encontró la fuente que buscaba. Una incursión hacia el oeste durante el viaje de regreso le llevó a lo que identificó como Bimini: tal vez una parte de la costa cubana, tal vez el extremo de la península de Yucatán. Tampoco allí encontró la fuente, ni en ninguna de las islas de las Bahamas, que recorrió a continuación. Pero hizo un descubrimiento mucho más práctico. El 21 de abril, sus barcos encontraron ante la costa de Florida una corriente adversa tan fuerte que tuvieron que retroceder. Habían entrado en el curso de la Corriente del Golfo, que describe una curva, desde el Caribe, siguiendo la costa de América del Norte y cruzando a continuación el Atlántico para calentar el litoral del norte de Europa. El piloto de Ponce, Antonio de Alaminos, recordó esa corriente y se sirvió de ella para huir, unos años más tarde, de la venganza de un superior contrariado. Aquél era el medio perfecto para desplazarse desde la zona de colonización española en el Caribe hasta el área dominada por los vientos del oeste en el norte del Atlántico. La imagen que los europeos occidentales tenían del sistema de los vientos y corrientes del Atlántico estaba ahora completa.
Esto dejaba dos grandes tareas pendientes en el campo de la exploración oceánica: desentrañar el sistema de los vientos del Pacífico, como los navegantes europeos de finales del siglo XV y comienzos del XVI habían hecho en el Atlántico, y descubrir qué uso podía hacerse de las regiones meridionales, aún poco exploradas, del océano Índico, más allá del área de influencia del monzón. Ambas tareas resultaron largas y laboriosas. Consideremos una y otra por separado, antes de pasar al siguiente logro de los exploradores de la época —el reconocimiento del litoral y de gran parte del interior de las Américas.
1. En busca de la claves del Pacífico
Las enormes dimensiones del océano Pacífico exigían una firme resolución a quien se propusiera buscar las rutas por donde cruzarlo. Antes del siglo XVI, nadie tuvo los incentivos para intentar esa hazaña. Los pueblos marítimos de Asia no tenían ningún trato comercial con los pueblos de América. En el norte del océano, los pescadores aleutas conocían las aguas que bañan ambos continentes, pero no mostraron ningún interés en propiciar un intercambio comercial o cultural entre ellos. En las latitudes que recorrieron los polinesios, las distancias eran demasiado grandes para la tecnología de la época. Tal como hemos visto, Hawai, la isla de Pascua y las islas Chatham constituyeron el límite de su navegación, y ni siquiera en el interior de la zona abarcada por sus viajes pudieron establecer rutas para el contacto permanente.
A comienzos del siglo XVI, sin embargo, llegó al océano Pacífico un pueblo que tenía poderosas razones para intentar cruzarlo. Avanzando hacia el este desde la India, los mercaderes y los diplomáticos portugueses establecieron contacto con todas las regiones costeras e isleñas del sureste de Asia, así como con China, entre 1502 y 1515. Y, lo que es más importante, llegaron a las Molucas, el lugar de origen de las especias más preciadas: la nuez moscada, el macis y el clavo. La suya era una ruta privilegiada, con provechosas escalas en muchos mercados. Según el tratado que establecieron, aquella vía estaba vedada a los súbditos de la corona española, que en consecuencia necesitaban encontrar una ruta alternativa para acceder a las riquezas de Oriente. Para estos últimos, la vía más directa era cruzar el Pacífico desde sus posiciones en el Nuevo Mundo.
La historia de cómo la mentalidad occidental aceptó la inmensidad del Pacífico dependió principalmente de dos aspectos: el debate sobre el tamaño de la Tierra y el conflicto entre España y Portugal sobre el límite de sus respectivas áreas de navegación. Colón había iniciado el primero, poniendo en duda la antigua apreciación, comúnmente aceptada y —como se demostró al fin— aproximadamente cierta, de las dimensiones del planeta. Una de mis historias de ficción favoritas, escrita por Rafael Dieste, un autor gallego del siglo XX, habla de un estudiante que tiene la osadía de decir «el mundo es pequeño». Tras recibir una bofetada de su indignado mentor, cambia de parecer: «El mundo no es tan pequeño como dicen». La opinión que se tuvo a este respecto en el siglo XVI siguió una evolución parecida. Por un lado, la experiencia de los exploradores parecía indicar que el tamaño era menor de lo que se pensaba. El éxito aparente de las expediciones de Colón concedió credibilidad a sus cálculos —al menos para algunos geógrafos— y obligó a los eruditos a revisar sus estimaciones a la baja. Los viajes alrededor de la Tierra que se realizaron a continuación revelaron la accesibilidad de tantos territorios que las distancias parecieron acortarse. Los constructores de globos terráqueos proporcionaron a sus clientes la curiosa impresión de que podían sostener el mundo en sus manos. En 1566, Carlos de Borja, agradeciendo a su famoso tío Francisco, padre general de los jesuitas y futuro santo, el regalo de un globo terráqueo, dijo que le hacía comprender cuán pequeño era el mundo.
Por otro lado, durante ese mismo período, los exploradores hallaron frecuentes indicios que ponían en cuestión su tendencia a subestimar las distancias. Aunque los cartógrafos se resistieran empecinadamente a aceptarlo, y los aventureros entusiastas optaran por no hacer caso de las implicaciones que ello tenía, cada vez era más claro que Colón no había llegado ni siquiera a las cercanías de Asia. América se reveló, poco a poco, un gran continente, y el Pacífico un océano de una anchura desafiante. En 1546, un mapa de Sebastian Münster mostraba un Nuevo Mundo estrecho, situado ante la costa de la «India». Ningún mapa dio una idea de la inmensidad del Pacífico hasta bien entrado el siglo XVII. La historia que nos ocupa en este capítulo es la de la extensión de la imagen del mundo. Pero, como veremos, el proceso fue extremadamente lento y tuvo que vencer una empecinada oposición.
2. La visión del Pacífico: el problema de la escala
En parte se debió a la fuerza del deseo. Eran muchos los exploradores que secundaban la búsqueda de Colón de una ruta rápida entre Europa y Asia, y muy pocos los dispuestos a aceptar que fuera imposible hallarla. También la política tuvo su contribución. Cuando en 1494 España y Portugal se dividieron las áreas de navegación por el Atlántico, en el Tratado de Tordesillas, lo hicieron trazando un meridiano en mitad del océano. No concretaron la cuestión de si ese meridiano de separación terminaba en los dos polos o daba toda la vuelta al globo. Pero la decisión no podía posponerse indefinidamente. Dado que los exploradores portugueses se aventuraban cada vez más hacia el este, y los españoles llegaban cada vez más al oeste, al fin terminarían encontrándose, y los derechos sobre sus descubrimientos dependerían de dónde se situara la línea que separaba sus respectivas zonas de influencia.
Todavía no sabemos exactamente cuándo y cómo el trazado de la línea de Tordesillas —el antimeridiano de Tordesillas, como le llaman los especialistas— fue aceptado como el método apropiado para establecer el acuerdo. El tratado original se refería exclusivamente al Atlántico. En aquel momento, el principal geógrafo de la corte española, Jaime Ferrer, asumió que la zona española abarcaba la totalidad del océano oeste, «hasta el punto más lejano del golfo de Arabia». Evidentemente, suponía que no había más que un océano en el planeta, sin la menor sospecha de que un continente lo dividía en dos. [192] Según la interpretación del tratado que hacía Ferrer, el área de los navegantes portugueses quedaba limitada a África, mientras que a España le correspondía el acceso exclusivo a la mayor parte de las costas de Asia. De este modo, los mercados asiáticos serían accesibles solamente por el oeste. En 1497, otra glosa española al tratado —que algunos estudiosos atribuyen al propio Colón— afirmaba que la zona española se extendía «fasta donde avía o oviese príncipe cristiano». Para Colón, esto significaba hasta el cabo de Buena Esperanza. [193]
Aunque ha habido muchas especulaciones en sentido contrario, [194] no se conoce ningún documento anterior a 1512 que planteara la prolongación de la línea de Tordesillas alrededor de todo el globo. En junio de aquel año, la corona ordenó a Juan Díaz de Solís la realización de un viaje a Asia por la ruta oeste. Su misión consistía en averiguar si Ceilán «se hallaba en la parte que pertenecía a España», y a continuación dirigirse a Malaca, o tal vez a las Molucas («Maluque» en el original), «que cae en límites de nuestra demarcación». [195] Conocemos la confirmación de ese hecho por una carta de un emisario portugués en Castilla, datada el 30 de agosto de aquel año, en la que informa a su rey de que Solís aseguraba que «Malaca se halla cuatrocientas ligas al interior de la parte castellana». [196] Las órdenes recibidas por Solís establecían que, según la información de que disponía la corona castellana en aquel momento, «la demarcación se debía hacer en medio» de la isla de Ceilán. La razón para ello se explicita en el mismo documento. Ceilán, según creían los monarcas, se hallaba 120 grados al este de su meridiano («por longitud de nuestro meridiano a la parte oriental»). No queda claro a qué se referían al decir «nuestro meridiano», pero fuera lo que fuera, hubiera sido absurdo suponer que la línea de Tordesillas se hallaba otros sesenta grados más al oeste. [197] Si «nuestro meridiano» era el de Toledo —la opción más probable— la mejor estimación realizada en España en el siglo XVI situaba la línea de Tordesillas en una longitud de 43 grados 8 minutos oeste. [198] Rui Faleiro, un piloto portugués cuya opinión tenía influencia sobre la corte castellana en la segunda década del siglo, estaba convencido de que las Molucas se hallaban en el lado castellano. Es manifiesto que la idea del antimeridiano ya estaba en el ambiente, aunque nadie supiera dónde situarlo.
3. La penetración en el Pacífico: el viaje de Magallanes
En el momento en que Solís recibió su encargo, la cuestión que debía aclarar comenzaba a ser apremiante, a causa de la importancia de los lugares que se mencionaban en los documentos: Ceilán —la actual Sri Lanka— era la principal productora mundial de cinamomo. Malaca, conquistada por Portugal en 1511, controlaba los estrechos entre Malasia y Sumatra, que daban acceso a la mayor parte del archipiélago de Indonesia, donde crecían algunas de las especias y sustancias aromáticas más preciadas del mundo. Las Molucas, las «islas de las Especias» por excelencia —particularmente Ternate y Tidore— eran el lugar de origen de gran parte de la producción mundial de clavo, nuez moscada y macis. Los portugueses, que ya habían llegado a Malaca y establecido relaciones comerciales privilegiadas con la práctica totalidad de los puertos que visitaron, se preparaban ahora para alcanzar la recompensa final.
Alfonso de Albuquerque, el virrey portugués en el este, ya había comenzado una intensa labor de recogida de información en las islas de las Especias. En 1512, aparece por primera vez en un documento el nombre de Francisco Rodrigues —se menciona su adquisición, en el mes de abril, de un fragmento grande de un mapa de un piloto javanés—. En agosto del mismo año fue elegido para acompañar a la flota que por entonces se preparaba para viajar a las islas de las Especias, sobre la base de que «posee un excelente conocimiento para la elaboración de mapas». La expedición partió a finales de aquel año, con un total de 120 hombres en tres barcos. «No fueron más los barcos ni los hombres —escribe el cronista de la expedición— que viajaron a Nueva España con Cristóbal Colón, ni a la India con Vasco da Gama, porque las Molucas no son menos ricas que aquellos lugares, ni deben ser tenidas en menos estima».
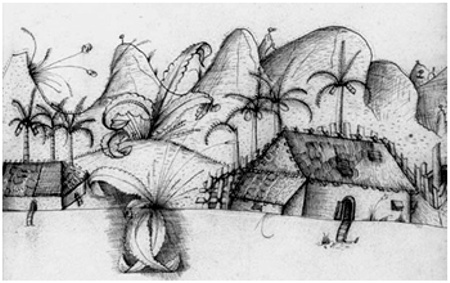
Dibujo de Francisco Rodrigues, probablemente de Adonara, en las Sunda Menores, Indonesia.
Entretanto, España tenía que vencer dos dificultades para llegar a las Molucas: en primer lugar, las Américas se interponían en el camino; por otra parte, si los cálculos tradicionales del tamaño del planeta tenían alguna validez, la distancia a recorrer era excesiva. Fernao de Magalhaes, más conocido en castellano como Magallanes, afirmó tener los medios para eliminar o vencer ambas dificultades. Era un gentilhombre y un aventurero, un caballero errante avezado en las hazañas marítimas. Sus compatriotas le rehuían cuando insistía en que sería más fácil llegar a las islas de las Especias por el océano Atlántico que por el Índico: Portugal ya tenía una ruta satisfactoria de acceso a Asia. En octubre de 1517, abandonó los esfuerzos en su país y se trasladó a Castilla.
Magallanes compartía el parecer de Colón respecto al tamaño del planeta, y supuso que las riquezas de Asia se hallarían a poca distancia de América. En cuanto al continente que se interponía en su camino, no le inquietaba. Declaró que navegaría un máximo de setenta y cinco grados hacia el sur, y que si no encontraba una vía para rodear América, volvería hacia el este e, infringiendo el Tratado de Tordesillas, navegaría hacia las islas de las Especias «por la ruta de los portugueses».
De acuerdo con la práctica habitual de la corona de Castilla, el viaje se financió con capital privado, y fue necesario prometer a los inversores —banqueros de Sevilla— una importante participación en los beneficios: la quinta parte de las ganancias que se obtuvieran por cualquier transacción comercial, en un plazo de diez años, y el gobierno de las islas conquistadas. Magallanes, en consecuencia, estaba fuertemente condicionado desde el principio: tenía que encontrar tierras explotables y emprender su conquista, por impracticable que ésta fuera.
Zarpó de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519, con cinco barcos y 250 hombres. La tripulación y los pilotos eran portugueses, así como las cartas de marear y los toneles de agua: los castellanos aún tenían poca experiencia en travesías largas por mar abierto en el Atlántico sur. A pesar de ello, la tripulación se amotinó tras haber resistido el paso de los Doldrums, y volvió a hacerlo cuando Magallanes tomó la prudente decisión de pasar el invierno en la costa de la Patagonia, antes de proseguir el viaje hacia el sur, hacia aguas desconocidas y climas cada vez más hostiles. Cuando finalmente encontraron el esperado estrecho que conducía al oeste hasta el Pacífico, en realidad ya habían fracasado: se hallaba demasiado al sur para ser una buena vía de acceso a Asia. Además, se trataba de una maraña de canales que supuso una tortura para los exploradores. Una vez dentro de ella, necesitaron siete semanas para cruzarla, debido a los vientos helados, a la escasez de provisiones y al peligroso perfil de la costa. La dureza de aquel paso provocó un nuevo motín.
Pero los retrasos y las penurias que soportó Magallanes tuvieron un resultado feliz: llegó al Pacífico en el momento preciso para sacar el máximo partido de los vientos alisios del sureste, que le permitirían cruzar el océano. Aprovechó la Corriente de Humboldt para remontar rápidamente la costa chilena hacia latitudes más cálidas, antes de virar al oeste y emprender la que creyó sería un travesía fácil: con viento favorable, por un océano estrecho y salpicado de islas. Es realidad, le esperaban noventa y nueve días de navegación. Cuando avistaron Guam, el 6 de marzo de 1521, los exploradores habían llegado al extremo de masticar el cuero de las fundas de las velas con las bocas hinchadas por el escorbuto. El agua de sus toneles se había podrido. Las galletas, llenas de gusanos, «olían a orines de rata».
El día 9, Magallanes reemprendió el viaje, creyendo que las islas de las Especias habían quedado atrás y que se acercaba a China. Siete días después, avistó Samar, en las Filipinas. Unas semanas más tarde, la nefasta tentación del imperialismo puso fin a su vida, cuando luchaba junto a un rajá local enfrentado a otro, en la cercana isla de Mactan. Desde allí, por una ruta tortuosa, el resto de la expedición pudo llegar a las islas de las Especias, tomando tierra en el sultanado de Tidore el 6 de noviembre de 1521. A un precio atroz, habían logrado el principal objetivo del viaje.

El viaje alrededor del mundo de Magallanes, tal como lo representó Battista Agnese en 1545. Aunque Magallanes verificó la inmensidad del Pacífico, Agnese fue uno de los pocos cartógrafos que tuvo en cuenta ese dato en su obra.
El viaje de Magallanes, pese a su heroísmo, no resolvió nada. Los supervivientes regresaron a España, completando la primera vuelta al planeta de que se tiene noticia: pero ¿qué se consiguió con ello? El hecho de haber rodeado el globo tuvo cierto revuelo periodístico, pero la parte del viaje realmente importante fue el tramo del Pacífico, el único completamente nuevo. Sin embargo, según los datos que esta expedición, y la que la siguió, trajeron a su regreso, esa parte de la ruta no podía ser explotada: era demasiado larga, demasiado lenta y, el inconveniente más grave, sólo permitía cruzar el océano en una dirección. La labor de encontrar una ruta practicable y de ida y vuelta a través del Pacífico seguía pendiente.
4. La búsqueda de vientos favorables: el viaje de Urdaneta y su contexto
Además, ni siquiera el viaje de Magallanes, que reveló de forma tan dramática la imponente anchura del Pacífico, pudo convencer a los cartógrafos y los marineros del tamaño real del globo. De haberse conocido los cálculos de la longitud que realizaron Magallanes y sus pilotos, hubieran tenido cierto impacto. De los que se han conservado, una serie, realizada por Francesco d'Albo, da una estimación remarcablemente precisa del tamaño del planeta, y otra conduce a un resultado menor del real pero notablemente elevado. El propio Magallanes sostuvo que un grado equivalía, sobre la superficie de la Tierra, a diecisiete ligas y media —unos 110 kilómetros—; de modo que, si mantuvo un registro mínimamente preciso de las longitudes, es probable que terminara sobreestimando el tamaño del planeta. Pero murió antes de terminar el viaje y, por desgracia, los cálculos que se publicaron al término de éste fueron los de Antonio Pigafetta, que ofrecían una estimación claramente inferior a la realidad, acaso por razones políticas. [199]
Así, en 1524 Hernando Colón podía mantener inalterada la opinión que difundiera su padre: la circunferencia de la tierra por el ecuador era de solamente 5100 ligas. [200] Y la práctica totalidad de los mapas seguía representando el Pacífico mucho más estrecho de lo que es en realidad. Durante las negociaciones entre España y Portugal que siguieron al viaje de Magallanes, parece ser que ambas partes daban por sentado que las Molucas se hallaban en la parte española, tal como la definía el antimeridiano de Tordesillas. [201] Esta suposición implicaba un Pacífico estrecho y un planeta menor de su tamaño real.
En la década de 1560, cuando volvió a cuestionarse la situación del antimeridiano, algunos de los cosmógrafos más destacados en ese terreno —tales como Pedro de Medina (autor de la guía más usada por los navegantes), Alonso de Santa Cruz (el experto cartógrafo) y Andrés de Urdaneta (piloto muy reconocido en aquel tiempo por sus viajes por el Pacífico) — seguían creyendo que las Molucas se hallaban en el área asignada a España. [202] Esto es sorprendente, dado que Santa Cruz creía al mismo tiempo en la medida de diecisiete ligas y media por cada grado, y que Urdaneta poseía un conocimiento práctico sin parangón. Y sin embargo su sinceridad está fuera de duda, puesto que ninguno de los dos tuvo reparo alguno en señalar que, por el Tratado de Zaragoza de 1529, las Molucas, e incluso las Filipinas, habían sido reasignadas a Portugal. [203] Los pilotos que realizaron el viaje entre Nueva España y las Filipinas estimaron la distancia entre 1550 y 2260 ligas: el valor real es del orden de 2.400 ligas. A su regreso a España, el geógrafo Sancho Gutiérrez, que revisaba los cálculos para el rey, les trató con condescendencia —los pilotos profesionales eran, en su opinión, descuidados, ignorantes y faltos de rigor científico— y redujo la medida a 1750 ligas. [204] Probablemente pensó que los marineros exageraban —lo que generalmente hacen, pero no en el caso de su estimación del tamaño del Pacífico en el siglo XVI.
Entretanto, la exploración del Pacífico estaba limitada en gran medida a los viajes con origen o destino en las colonias españolas de las costas de Nueva España y Perú. No era difícil encontrar una ruta practicable hacia el oeste. En 1527, uno de los conquistadores de México, Álvaro de Saavedra, demostró que era posible llegar a las Filipinas en pocas semanas, aprovechando los vientos alisios del noroeste para bordear los Doldrums por el norte. Pero el problema fue que, una vez completado el viaje, no pudo hallar una ruta de regreso. Menos de una década después, Hernando de Grijalba emprendió una expedición semejante desde Perú, que se vio entorpecida por un motín y terminó en un naufragio. Un viaje tras otro parecían demostrar que el Pacífico sólo podía cruzarse en un sentido, de este a oeste.
Los exploradores españoles necesitaron acumular la experiencia de tres décadas más de navegación por el Pacífico antes de superar esta dificultad. En 1564, el más experto de todos ellos era Andrés de Urdaneta. Pese a ser una figura primordial en la historia de la humanidad, permanece lamentablemente ignorado. Pese a haber dejado un gran número de escritos, sigue siendo un personaje desesperantemente elusivo. Su carrera comenzó en el viaje que siguió al de Magallanes, en 1525, cuando contaba diecisiete años de edad. No compartía los sueños de grandeza ni la desesperación que empujaron a muchos de sus contemporáneos a hacerse a la mar; era un joven instruido, entusiasta de la cosmografía. Su crónica denuncia con inocente franqueza la ineptitud de sus superiores, que a pesar de haber acompañado a Magallanes confundieron la desembocadura de un río patagónico con la entrada del estrecho. Sus mentores, sin embargo, correspondieron a su escepticismo con un trato de confianza: durante todo el viaje tendieron a encomendarle tareas delicadas y de responsabilidad. Urdaneta demostró su competencia cuando sobrevivió a un naufragio en el laberinto del estrecho de Magallanes, halló el resto de la flota y efectuó el rescate de sus compañeros. Regresó con una hija de una mujer de las Indias y con una crónica del viaje que, a pesar de un excusable egotismo, da muestras convincentes del buen sentido que le valió el aprecio de sus contemporáneos para el resto de sus días.
Después de aquel viaje, pasó gran parte de su juventud en las Indias, trabajando como navegante o cumpliendo cargos administrativos en tierra. Cuando pudo, rechazó los cargos de mando, tal vez por modestia, por la amarga experiencia de haber presenciado el fracaso y la muerte de tantos marineros o por su vocación religiosa, que le llevó a pronunciar sus votos como agustino en 1553 y a ser ordenado sacerdote en 1557. En cierto sentido, sus progresos en el terreno de la cosmografía y su alto sentido moral le inhabilitaban para servir los intereses de España. Se sintió obligado a señalar que, tras el Tratado de Zaragoza de 1529, en que, dejando de lado la cuestión del antimeridiano, se había asignado las Molucas, y por lo tanto también las Filipinas, a la zona de navegación portuguesa, los españoles no podían tener ningún interés, y acaso ningún derecho, a seguir navegando por el Pacífico. Rechazó retomar la exploración del océano cuando varios oficiales le rogaron que lo hiciera. Sólo en 1560, atendiendo a las órdenes del rey, aceptó emprender la búsqueda de un camino de vuelta a través del Pacífico. «Aunque ahora tengo más de cincuenta y dos años y una salud precaria —escribió—, y tras los arduos trabajos de mis años de juventud pensaba vivir el resto de mi vida retirado, tomando en consideración el gran celo de Su Majestad en todo lo que concierne al servicio del Señor y a la difusión de nuestra santa fe católica, estoy dispuesto a afrontar este viaje, confiando solamente en la ayuda de Dios» [205] . Según la recomendación de Urdaneta, se declaró como objetivo del viaje la evangelización de las Filipinas, y no el provecho comercial: esto prevendría la acusación de que España había infringido el tratado al adentrarse en la zona asignada a Portugal.
«Además de la fe en la ayuda del Señor —decían las órdenes dirigidas al capitán de la expedición— confiamos en que fray Andrés de Urdaneta será una pieza clave para encontrar la ruta de regreso a Nueva España, gracias a su experiencia, su conocimiento de la climatología de aquellas regiones y su competencia». [206] Urdaneta comprendió que el calendario era esencial para el éxito de la empresa. Era vital zarpar de las Filipinas con la ayuda del monzón del verano y avanzar rápidamente hacia el norte, en busca de la Corriente del Japón, para continuar luego más al norte aún, hasta alcanzar la Corriente del Pacífico norte y al fin virar hacia el este en dirección a Nueva España. Realizando una parada de proveimiento en Manila, el plan era factible. En noviembre de 1564 emprendió la expedición, en febrero llegó a las Filipinas y el 1 de junio de 1565 emprendió el retorno. La búsqueda de un viento del oeste le llevó más allá de los 39 grados norte. Los 18 000kilómetros que recorrió constituyen la travesía más larga por mar abierto y sin tomar tierra realizada hasta entonces. Tardó cuatro meses y ocho días en llegar a Acapulco. La tripulación entera estaba postrada por el escorbuto y la fatiga. De hecho, un subordinado de Urdaneta, Alonso de Arellana, llegó a México dos meses antes que él, tras haber sido alejado del buque insignia por una tormenta. Pero el plan fue tramado por Urdaneta, y a él corresponde el reconocimiento por su éxito.
El conocimiento del Pacífico se logró mediante la misma intrepidez que desveló los secretos del Atlántico: la disposición a navegar con el viento a favor, sin la certeza de hallar un viento favorable para el regreso. Pero una vez se establecieron rutas viables para cruzar el océano en uno y otro sentido, sobrevino la inercia. Durante el siglo XVII y gran parte del XVIII, los barcos se limitaron a cruzar el Pacífico por las rutas y con los vientos conocidos. Esto es, hasta cierto punto, comprensible: visto que el sistema de los vientos era tan regular y fiable, y que el océano era tan extenso y tenía —en la mayor parte de la travesía— tan pocas islas, apenas había motivos para apartarse del camino trazado. En parte por ello, el océano siguió ocultando muchos misterios. Aún no se había calculado su tamaño. El optimismo incauto seguía causando severos padecimientos a los navegantes. Muchos de ellos continuaron negándose a aceptar la evidencia de la extensión del océano hasta la década de 1590-1600.
5. El conocimiento de la extensión del océano: Mendaña y Quirós
Esto tuvo consecuencias evidentes entre 1560 y los primeros años del siglo siguiente, durante las odiseas por el Pacífico de Álvaro de Mendaña y Pedro Fernández Quirós. Sus motivaciones eran de un tipo ya conocido por el lector de este libro: los romances, las fábulas, la ficción, los mitos. Las leyendas incas sobre las «islas del Oro» se sumaban a la convicción de que existía «un gran continente sur desconocido» y a la idea de que la isla de las Amazonas y las minas del rey Salomón se hallaban en el Mar del Sur. [207] En 1567, el gobernador de Perú ordenó a Álvaro de Mendaña liderar una expedición en busca de esos tesoros improbables. Mendaña era un ávido visionario, deseoso de evangelizar pueblos aún desconocidos y de fundar un colonia que pudiera gobernar él mismo. Su piloto, Hernando Gallego, tenían ideas disparatadas sobre la isla que hoy en día conocemos como Nueva Guinea, que los navegantes portugueses ya habían descubierto, aproximándose a ella por el océano Índico. Retomando un proyecto ya defendido por Urdaneta, esperaba asegurar el dominio español sobre aquella tierra extensa y prometedora. La disparidad de sus objetivos contribuyó a frustrar la expedición.
Partieron de Callao, en el límite del mundo conocido por los españoles. Sus habitantes tenían enfrente un océano del que apenas había cartas de marear. Podría pensarse que aquel lugar se hallaba lo suficientemente lejos de España, y también, de hecho, de la mayor parte de las colonias españolas, para complacer a los más ávidos viajeros y acoger a los emigrantes más esquivos. Pero las fronteras atraen a los seres inquietos, y parece que nunca falta un paladín dispuesto a ir un poco más allá.
Zarparon el 19 de noviembre de 1567. Casi desde el primer momento, los cambios de parecer y de dirección torcieron sus propósitos y frustraron su empeño. A finales de diciembre, parece que habían abandonado la búsqueda de las famosas islas y se dirigían allí donde creían que se hallaba Nueva Guinea. A mediados de enero escaseaba el agua potable y aún no habían visto tierra. El 7 de febrero, sin embargo, alcanzaron el archipiélago, al sur de Nueva Guinea.
Los nativos se mostraron hostiles. No había indicios de la presencia ni la proximidad de ningún recurso explotable. Dadas las circunstancias, el nombre de islas Salomón debió elegirse como un elemento de reclamo, concebido para evocar las minas de Ofir y la leyenda de las islas de Oro, supuestamente conocidas por los incas. La tierra descubierta se hallaba a unos noventa días de Perú, pero sin medios fiables para medir la distancia y la latitud, ni modo alguno para calcular la longitud, ningún miembro de la expedición podía decir dónde estaban exactamente. «La longitud no está determinada —admitió el primer piloto de la expedición— salvo por las estimaciones que cada cual pueda realizar» [208] .
No es sorprendente, tal vez, que se tardara veinticinco años en reunir los fondos para una segunda expedición a las islas. Pero Mendaña mantuvo vivo su sueño y nunca se dio por vencido. En su segundo viaje reclutó a cuatrocientos potenciales colonos, para una empresa con destino a un lugar cuya ubicación nadie conocía con exactitud. Zarparon de Callao el 9 de abril de 1595. Muchos llevaban a sus mujeres consigo, incluido Mendaña, cuya formidable esposa, doña Isabel Barreto, demostraría ser tan fuerte como cualquiera de los hombres a bordo.
La pasmosa temeridad de aquellos aventureros quedó probada por el hecho de que ni siquiera fueron capaces de hallar las islas. Tras noventa días de navegación, aún se hallaban lejos de su destino. Algunos dijeron que las islas «habían desaparecido, o que el Adelantado había olvidado el lugar donde se encontraban, o que el nivel del mar había subido hasta cubrirlas… O bien las hemos pasado de largo o bien no existen, puesto que por esta ruta podríamos dar la vuelta al mundo, o por lo menos llegar a Tartaria» [209] . El piloto que escribió estas palabras estaba equivocado: lo cierto es que habían subestimado absurdamente la distancia que debían recorrer, y que aún no se habían acercado siquiera a las islas Salomón. Al fin, perdidos en la inmensidad del Pacífico, los viajeros resolvieron colonizar Santa Cruz, al este de las Salomón. Allí padecieron los desastres habituales de los colonizadores europeos del trópico a comienzos de la Edad Moderna: enfermedades mortales, falta de madera y unas relaciones con los nativos cada vez más deterioradas. Comenzaron con abrazos, siguieron con abusos y terminaron con un baño de sangre: la secuencia habitual de los «encuentros culturales» de la época. Por lo menos cuarenta colonos murieron en tan sólo un mes.
Tras la muerte de Mendaña, doña Isabel reunió a los supervivientes y les guió hasta las Filipinas, en una travesía que, por sus severas privaciones, ha sido llamada «una de las historias clásicas del horror en los viajes por mar». [210] «Los enfermos se tornaron rabiosos», afirmó un testigo. Algunos suplicaban por una sola gota de agua, «mostrando sus lenguas, señalando con los dedos, como el rico malo a Lázaro». [211] Llegaron a puerto «en un estado tal —en palabras del primer piloto—, que tuvo que ser la misericordia divina lo que nos condujo hasta allí, porque con las fuerzas y los medios humanos no hubiéramos cubierto ni una décima parte de la travesía» [212] . Por entonces, más de las tres cuartas partes de los expedicionarios habían muerto.
¿Cómo podemos explicar un «espíritu de aventura» tan nefasto, tan poco disciplinado, tan arriesgado, tan insensible al padecimiento, con un coste tan alto en vidas? Una muestra de la temeridad que animaba a los exploradores de la época puede hallarse en la vida y la obra del primer piloto de la expedición, un portugués conocido por la versión castellana de su nombre, Pedro Fernández de Quirós. No amedrentado por los horrores del viaje, dedicó gran parte del resto de su vida a intentar repetirlo. Pero también sus esfuerzos estaban condenados al fracaso. Las islas Salomón se revelaron irrecuperables. Eligió entonces un nuevo objetivo: la Terra Australis, el continente desconocido que supuestamente existía en el gran Mar del Sur.
No se sabe por qué tantos geógrafos de los siglos XVI y XVII creyeron en aquella enorme quimera, que siguió apareciendo en los mapas europeos hasta finales del siglo XVIII, cuando James Cook demostró finalmente su inexistencia. Tal como señaló un hombre agudo en el siglo XVIII, « ¿Si conocen que es un continente y que se halla en el sur, por qué le llaman el continente sur desconocido?». Se ha especulado mucho sobre si esa creencia se fundaba en mapas hoy desconocidos de Australia, o incluso de la Antártida, elaborados por navegantes portugueses «secretos», por «antiguos reyes marítimos» o por imaginarios piratas chinos. En parte se debió también a un concepto erróneo de la simetría. Muchos de quienes defendieron la existencia del continente sur argumentaron que el planeta estaría desequilibrado si la tierra se concentrara en mayor proporción en el hemisferio norte.
Quirós no encontró la Terra Australis. Sí halló, sin embargo, una isla que inicialmente confundió con ella y que llamó Australia del Espíritu Santo. El 13 de mayo de 1606, celebró su descubrimiento fundando una nueva orden de caballería. Esta idea la había concebido antes de comenzar el viaje y traía el material necesario para llevarla a cabo. «A tal fin —escribe el cronista de la expedición—, elaboró cruces de seda azul, de distintos tamaños, para todos los miembros de la tripulación, fueran blancos, negros o indios, e incluso para el indígena que recogieron en la isla de Nuestra Señora de Loreto. Ordenó que todos llevaran la insignia en el pecho, convirtiéndose así en Caballeros del Espíritu Santo, nombre por el cual debían ser identificados» [213]. Todos los miembros de la expedición fueron ordenados caballeros, hasta los blancos más humildes y los cocineros negros. «Y de este modo —continúa la misma fuente—, en Pentecostés entregó cruces de tafetán azul a todo el mundo… para gran deleite de la mayoría, e incluso para su diversión, puesto que hasta dos cocineros negros fueron objeto de la largueza, de la gran liberalidad y munificencia de Quirós, en reconocimiento de su coraje y su heroísmo. Aquel día, además, les garantizó la libertad, aunque en realidad no le pertenecían y, lo que es peor aún, en el futuro seguirían en la misma situación de esclavitud.» [214] El capellán franciscano de la expedición, que a este respecto era más sensato que Quirós, advirtió también la faceta cómica de aquella idea quijotesca: «Era maravilloso —recalcó— ver tal diversidad de caballeros, y verdaderamente nunca se había visto nada igual en el mundo, porque allí había marineros-caballeros, grumetes-caballeros, pajes-caballeros, mulatos-caballeros, negros-caballeros, indios-caballeros y caballeros que eran caballeros-caballeros.» [215] .

Terra Australis.
6. El océano Índico.
§ El Asia marítima
Los exploradores del Pacífico alcanzaron la frontera del área de navegación portuguesa en el este y sureste de Asia. Tras la partida de Quirós de Espíritu Santo, su colega Luis de Torres, más juicioso, navegó siguiendo la costa de Nueva Guinea, avistó Australia y entró en la zona de navegación portuguesa. Pero su crónica permaneció prácticamente ignorada durante más de un siglo y medio. Ya en 1526, Jorge Meneses, desviado por el viento de su ruta hacia Malaca y las islas de las Especias, había precedido a Torres en la llegada a Nueva Guinea. Los primeros españoles que estuvieron en Yap, en las islas Carolinas, hallaron que los nativos ya conocían algunas palabras del portugués.
Aquellos eran rastros de los puestos avanzados más lejanos fundados por las expediciones que las autoridades portuguesas en Malaca y Goa promovieron para intentar establecer relaciones comerciales con las partes más remotas de Oriente. La elección del primer emisario portugués a China recayó en Tomé Pires, un boticario de la casa real que había llegado a las Indias en 1511, probablemente para supervisar el transporte de medicamentos. Tras un año en el puesto había llegado a ser, tal como dijo a su hermano, «más rico de lo que puedas imaginar». Ejerció de mercader en Java y de recolector de especímenes botánicos en el mar de la China Meridional, y finalmente navegó hacia China en 1516. Repelido por las tormentas, volvió a intentarlo el año siguiente. Una vez en China, se vio frenado por el meticuloso protocolo del imperio. Fue víctima del menosprecio que los chinos sentían naturalmente por los «bárbaros» que llegaban de lejos y no pudo establecer una relación con la corona china satisfactoria para Portugal. La suerte que corrió es incierta. Parece que nunca volvió a salir de China. Pero su crónica detallada del viaje sí llegó a su país, y los portugueses perseveraron —de forma oficiosa e ilegal— en navegar hasta China y en crear allí una red comercial, que ganó gradualmente la aceptación oficial. Entretanto, las empresas comerciales portuguesas se extendieron por el sureste de Asia.
En la década de 1540 comenzaron los contactos con Japón. Fernao Mendes Pinto, que navegó por los mares de Asia durante treinta años a partir de 1528, afirmó haber sido el primer europeo en llegar al país. Pero la historia de su vida está llena de falsedades. Fue el Simbad portugués, y su carrera, azotada por las tormentas, la crónica de una serie de naufragios. La mano de Dios, sin embargo, le salvó de todas las situaciones adversas, de forma que su vida representó una y otra vez el triunfo del cristianismo sobre el paganismo. Fue además un autor satírico de talento, con un sentido del humor tan irónico que el lector nunca sabe cuándo debe tomarle en serio. Sus escritos constituyen, sin duda, una importante fuente temprana de información sobre Japón. Sus descripciones de la actitud condescendiente y compasiva de los nativos con respecto a los bárbaros occidentales parecen verosímiles. Una de las anécdotas que relata habla de una pantomima realizada por las hijas de un daimyo, en la que se ridiculizaba a los portugueses tanto por su pobreza como por su piedad: se les representaba esperando que los japoneses se interesaran por sus bastos relicarios de madera, para gran regocijo de la audiencia. Parece improbable, sin embargo, que la primera estancia de Mendes en Japón fuera anterior a 1546. En tal caso, Diogo Zeimoto y sus acompañantes le precedieron en dos o tres años. Éstos se dirigían a China desde Siam cuando —desviados por una tormenta o por la prohibición oficial del comercio extranjero— toparon con una isla que desconocían, Tanegashima, al sur de Kyushu. Fuentes japonesas confirman que fueron ellos quienes introdujeron las armas de fuego (que los artesanos japoneses pronto aprendieron a copiar).
§ La nueva ruta a través del océano
Mientras intentaban ampliar su red comercial hacia el este, los exploradores portugueses apenas se preocuparon de mejorar la ruta entre Europa y el océano Índico. En ese aspecto se dejaron llevar por la inercia. Durante los cien años que siguieron al viaje de Vasco da Gama, los navegantes se contentaron mayoritariamente con tomar una ruta muy parecida a la suya: seguían la costa este de África tras haber doblado el cabo de Buena Esperanza, y cruzaban el océano, con la ayuda del Monzón, hasta un puerto de la Costa Malabar o hasta Goa. En cierto modo, esto no es sorprendente. Las rutas que dependían del monzón eran fiables. Además, eran rápidas en el trayecto de ida: los vientos permitían cruzar velozmente el océano por mar abierto. El regreso, sin embargo, podía hacer perder mucho tiempo a los mercaderes. Si cesaba el viento adecuado, se veían obligados a esperar en el puerto un período de hasta medio año. Además, para llegar a la zona de influencia del monzón en el océano Índico por la ruta abierta por Vasco da Gama, o para volver de ella, los barcos tenían que bordear las mortíferas costas de KwaZulu-Natal, donde las tormentas los azotaban con el litoral a sotavento, en primavera y a comienzos del verano, suscitando las lamentaciones de los autores portugueses sobre «la trágica historia del mar».
En 1512, el capitán Pedro de Mascarenhas intentó realizar una incursión de emergencia a través del océano para reforzar la defensa de Goa. Cruzó el frente de los vientos alisios del sureste y aprovechó los vientos del sur para progresar hacia el norte, descubriendo las islas Mascareñas en el camino. Pero esta ruta sólo era practicable con el monzón del verano, y suponía permanecer más tiempo en el mar del que los comerciantes portugueses estaban dispuestos a afrontar. De modo que la ruta que bordeaba la costa este de África hasta Mombasa siguió siendo la más usada hasta que, a finales del siglo XVI, exploradores intrépidos comenzaron a buscar una vía alternativa.
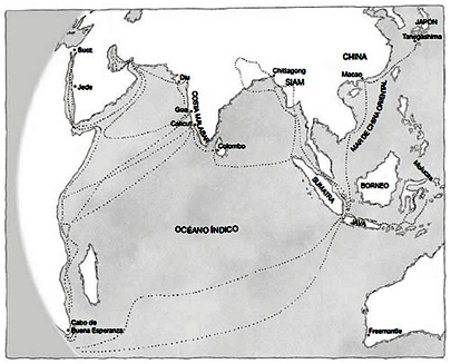
Navegación portuguesa y holandesa en el océano Índico, 1498-1620.
Aunque los navegantes portugueses pudieron haber visto Australia alguna vez, tal como hizo Torres, lo cierto es que no se sintieron llamados a acercarse a sus costas, y que sus rutas habituales no conducían a ellas. No ocurrió lo mismo en el caso de los holandeses. Ellos llegaron más tarde al océano Índico. No fue hasta la década de 1590 cuando los mercaderes holandeses sintieron la ambición de irrumpir en el mercado oriental y poner límite al monopolio portugués. En aquel tiempo, su país se hallaba inmerso en una larga guerra civil entre las Provincias Unidas del norte y el este de los Países Bajos, que querían constituirse en república independiente, y las provincias del sur, que se mantenían fieles a su soberano hereditario —que resultaba ser el rey de España y Portugal—. Aunque las Provincias Unidas carecían de recursos naturales, contaban con dos ventajas inestimables: un territorio fácil de defender, que los ejércitos españoles nunca pudieron conquistar del todo, y un gran excedente de embarcaciones, que podían ganar una fortuna en el océano Índico, donde siempre faltaban navíos, si lograban llegar allí de algún modo.
El interés en explorar esta posibilidad nació en la década de 1590 cuando Jan van Linschoten, un sirviente danés del arzobispo de Goa, publicó una excelente descripción de las Indias y sus posibilidades para el comercio. De entrada, los holandeses no tenían otra opción que seguir las rutas que los portugueses —y muchos siglos antes los exploradores indígenas— ya habían explotado. Pero esto era claramente insatisfactorio. Ponía a los navíos holandeses en peligro de ser atacados, les limitaba a corredores marítimos en los que los portugueses ya controlaban la mayor parte de los puertos y mercados más atractivos y no les concedía ventaja alguna para la competencia comercial. Lo que realmente necesitaban los holandeses eran rutas más rápidas y más baratas de explotar que las de sus rivales. A partir de 1602, el control sobre la navegación holandesa en el océano Índico lo ejerció una sociedad anónima con un monopolio garantizado por el estado: la Vereinigde Oost-Indische Compagnie. En 1611, uno de sus capitanes de mayor confianza, Hendrik Brouwer, que más tarde dirigiría las operaciones de la compañía en Oriente, puso en práctica una idea que, según parece, había concebido en sus viajes vía las Mascareñas. En lugar de cruzar el océano Índico en diagonal, desde el cabo de Buena Esperanza hasta las Indias, aprovechó los fuertes vientos del oeste que soplan al sur del cabo para avanzar un buen trecho hacia el oeste con el viento a favor, antes de virar hacia el norte y dirigirse directamente hacia el estrecho de Sunda. En los años que siguieron, los capitanes holandeses ensayaron esta estrategia cada vez con mayor confianza, hasta que en la década de 1630 se convirtió en una práctica habitual seguir los vientos del oeste casi hasta la costa australiana, y desde allí avanzar rápidamente hacia el estrecho con la ayuda de la Corriente Australiana. Los barcos hundidos en la costa de Australia occidental son el resultado de errores en la estimación de la longitud, en una época en que no era posible calcularla en el mar. Pero los beneficios eran tan elevados que valía la pena afrontar el riesgo.
Era una empresa de una intrepidez asombrosa. El peligro de naufragio era esporádico: la escasez de agua y de alimentos, en una travesía oceánica tan larga, sin ninguna escala entre Holanda y Java, era una amenaza constante, que ayuda a comprender por qué los holandeses establecieron un punto de abastecimiento en el cabo de Buena Esperanza a partir de 1652. La apertura de la nueva ruta a través del océano Índico es un episodio poco comentado, pero de una importancia enorme en la historia universal. Los holandeses obtuvieron la ventaja competitiva que necesitaban. Esto hizo posible la Edad de Oro Holandesa. Una proporción creciente del comercio mundial de especias, que los portugueses nunca habían podido desplazar de sus vías tradicionales, pasó a manos europeas. La economía de Europa occidental, por mucho tiempo más pobre que la de los territorios alrededor del océano Índico y la de Asia marítima, comenzaba a equipararse con ellas.
§ La orilla oeste
Entretanto, en la orilla oeste del océano, los exploradores portugueses agregaron nuevos territorios del interior de África a la red de rutas por la que viajaban. En el mar Rojo fue donde sus esfuerzos dieron menos resultados. El monzón comunicaba el Asia marítima con el este de África y el mar Rojo, pero este último tenía una pésima reputación entre los marineros. Ibn Majid advirtió en sus escritos, a finales del siglo XVI, de que contenía «muchos lugares y cosas ocultas». Su sucesor portugués, Joao de Castro, escribió en 1541: «Este mar presenta más peligros para la navegación que la totalidad del inmenso océano». Las posibilidades de desarrollar conexiones marítimas con el resto del océano eran escasas: los portugueses nunca buscaron, o nunca obtuvieron, el recibimiento que les permitiera establecer el punto de partida para nuevas expediciones hacia el este y hacia el sur: la animosidad religiosa les vedaba el acceso a los puertos.
Las posibilidades eran mucho mayores, en cambio, más allá de las fronteras del mundo islámico, en el este de África. Cuando los portugueses ocuparon Sofala, en 1506, ganaron el control de la salida al mar desde el gran imperio interior de Monomotapa, que se extendía desde el Limpopo hasta el Zambeze, y proporcionaba grandes riquezas en forma de sal, marfil y, por encima de todo, oro. La misión de explorar el interior recayó en un primer momento en Antonio Fernandes —un carpintero que contribuyó a la construcción del fuerte de Kilwa—. Era uno de los criminales que ganaron el perdón aceptando el exilio a África. Como muchos expulsados de Europa, gozó de una excelente acogida en África. «Los negros —afirma una crónica contemporánea— le adoran como a un dios… Si llega a algún lugar donde hay una guerra, las hostilidades se detienen como muestra de afecto hacia él» [217] . Su primera expedición, entre 1511 y 1514, le llevó a Manica, a través de Mashonalandia hasta el Zambeze y desde allí hasta la corte del soberano de Monomotapa, en Chatacuy. En 1515 remontó el río Buzi y envió de vuelta descripciones de algunas de las partes más remotas del interior del territorio. Los mercados de Monomotapa llegaron a ser bien conocidos por los mercaderes portugueses en las décadas de 1530 y 1540. En la década siguiente, el cronista portugués Joao de Barros pudo describir las ruinas del Gran Zimbabwe a partir de las informaciones de sus compatriotas.
Entretanto, también Etiopía —el otro gran imperio indígena de África oriental— había llegado a ser relativamente bien conocida por algunos portugueses. Las relaciones entre aquel reino cristiano y Europa nunca se habían interrumpido del todo. Los mercaderes europeos habían seguido visitando ocasionalmente el reino, en su ruta hacia el océano Índico por el Nilo y el mar Rojo. En Venecia, Fra Mauro había trazado un mapa de Etiopía, sospechosamente detallado, en 1459. El clero etíope era visto con frecuencia en Roma a finales del siglo XV y en el XVI. [218] En 1493, Pedro de Covilhao, cumpliendo su encargo de investigar los límites del océano Índico,se instaló en el país. Pero los contactos fueron esporádicos hasta 1520, cuando una embajada portuguesa fue seleccionada para acompañar a un emisario etíope a Portugal. El franciscano Francisco Alvares acompañó a dicha embajada y escribió una maravillada descripción de la que llamó la tierra del Preste Juan —el personaje que, según la leyenda medieval, gobernaba un gran imperio en Oriente y un día debía unirse con la cristiandad latina para derrotar al enemigo musulmán—. En realidad, Etiopía estaba más necesitada de ayuda que preparada para ofrecerla. La emigración de comunidades pastoriles paganas erosionaba sus fronteras, mientras los invasores musulmanes les atacaban desde la región de Adil hasta el extremo oeste del imperio. Entre 1541 y 1543, un destacamento portugués —formado inicialmente por 400 soldados y 130 esclavos— intervino para evitar que los musulmanes conquistaran el país. La fama que adquirió su gesta animó a los misioneros a seguir sus pasos. A comienzos del siglo XVII, la Compañía de Jesús fue particularmente activa en el intento de persuadir a los gobernantes de Etiopía de que renunciaran a sus herejías.
Sus contribuciones más remarcables a la exploración fueron el descubrimiento de las fuentes del Nilo Azul por parte de fray Pedro Páez, en 1618, y la búsqueda de una ruta, «que esperamos que Dios mantenga abierta», desde Gojam hasta Mogadiscio que realizó fray Antonio Fernandes en 1613. El intento de Fernandes se enmarcó en un esfuerzo cada vez más desesperado por mejorar las precarias comunicaciones del imperio con el resto del mundo cristiano. Más allá de Kambata, se adentró en un territorio apenas conocido por los propios etíopes y que no volvería a ser pisado por un europeo hasta el siglo XIX.

Rutas portuguesas en África oriental en el siglo XVI.
7. La determinación del perfil de las Américas
Los navegantes que cumplieron el gran salto del Atlántico en la década de 1490 buscaban un vía rápida de acceso a Asia. Pero toparon con un gran obstáculo en el camino. Pasó mucho tiempo antes de que se apreciara el potencial del Nuevo Mundo, y aún más hasta que se averiguó cuál era su extensión y dónde estaban sus límites. A mediados del siglo XVI, los cartógrafos europeos todavía dudaban de si se trataba de una península de Asia, como creyó Colón, o de un continente rodeado por mar. La misma incertidumbre existía en cuanto a su extensión hacia el sur, puesto que hasta comienzos del siglo XVII nadie supo a ciencia cierta si la tierra que había al sur de lo que acabó conociéndose como estrecho de Magallanes era una pequeña isla o, como muchos cartógrafos suponían, un vasto continente que se extendía hasta el Polo Sur.
§ El mar Caribe y las tierras circundantes
Colón comenzó la larga labor de determinar el perfil de las Américas. Confió en guías indígenas avezados a navegar por el mar Caribe, por rutas comerciales que enlazaban todas las islas y comunicaban con el tráfico comercial que seguía la costa, desde la parte central de México hasta el Yucatán y el delta del Misisipi.
En su segundo viaje transatlántico, en 1493, Colón agregó las Antillas Menores, desde Dominica hacia el norte, al catálogo de islas que conocía. Exploró asimismo la mayor parte de las costas de Cuba y Jamaica. Obsesionado, desesperado por reivindicar que había llegado a Asia, hizo jurar a sus hombres que Cuba formaba parte de un continente —que era una prominencia de China—, pero la mayoría de ellos lo hicieron callando fuertes reservas. En su tercera travesía desde España, en 1498, Colón descubrió realmente el continente, y lo identificó como tal, cuando, tras haber tomado tierra por primer vez en Trinidad, observó el agua dulce que llegaba a la desembocadura del Orinoco. Allí acuñó el término «Otro Mundo» para designar la «gran masa de tierra» que en cierto sentido siguió viendo como parte de Asia —un mundo que «Alejandro Magno y los romanos desearon conquistar»—. [220] Recorrió la costa hasta la isla Margarita, antes de regresar a La Española.
Durante los años siguientes, sus sucesores, sus colaboradores y sus rivales prosiguieron la exploración de la costa. A finales de 1501 habían llegado hasta Darién y, hacia el sur, más allá del Trópico de Capricornio probablemente, confirmando que la tierra descubierta tenía realmente dimensiones de continente. Siguieron aferrándose a la esperanza de que estaban en Asia, o en sus cercanías. Uno de los colaboradores de Colón, Vicente Yáñez Pinzón, por ejemplo, se preguntó si había llegado al Ganges cuando, en 1499, alcanzó la desembocadura del río que actualmente conocemos como Amazonas. Vespucio, discípulo de Colón, quien probablemente se convirtió, ese mismo año, en el primer europeo en cruzar el ecuador siguiendo la costa del Nuevo Mundo, creyó hallarse «a no mucha distancia» del océano Índico.
Al cabo, parece que Colón llegó a la conclusión de que el Asia que ansiaba se hallaba más allá de la tierra que había descubierto. En consecuencia, en 1502 partió de La Española hacia el oeste, realizando la primera travesía de parte a parte del mar Caribe de que se tiene noticia. Escudriñó la costa desde Honduras hasta Darién en busca de un «estrecho», teniendo visiones de encuentros con Dios, que le afligieron a veces, o le confortaron en momentos de preocupación, bajo las terribles tormentas tropicales. Uno de los resultados de aquella expedición fue el descubrimiento de Veragua, con sus yacimientos de oro tentadores e inaccesibles, y el encuentro con un barco comercial maya: éstos fueron los primeros indicios de que el continente americano merecía ser explorado más a fondo. Finalmente, cuando llegó al límite alcanzado por las expediciones precedentes, Colón dio media vuelta. Por entonces sus barcos estaban severamente dañados por los teredos, y apenas hubieron llegado a Jamaica se hundieron.
En adelante, quienes prosiguieron la búsqueda de un estrecho lo hicieron más al norte, completando así la imagen del mar Caribe y del golfo de México. Un mapa incluido en una obra de 1511 representa la costa de forma incompleta; un esbozo realizado por un integrante de una expedición de 1519, a pesar de ser muy rudimentario, demuestra el conocimiento del perfil de la costa hasta Florida.
§ La costa atlántica de Norteamérica: en busca de un estrecho
Por entonces, los madereros portugueses y los exploradores españoles habían buscado un estrecho siguiendo la costa hacia el sur, hasta el Río de la Plata. El año siguiente, Magallanes prosiguió la búsqueda y halló finalmente un estrecho —a 52 grados y medio sur, a más de ocho mil kilómetros de donde lo había buscado Colón—. Sin embargo, tal como hemos visto, el estrecho de Magallanes no era la vía de acceso a Asia que tanto se deseaba.
Pero aún había la posibilidad de que el paso hacia Asia se hallara en el norte del Atlántico. En el momento en que Magallanes realizó su viaje, los navegantes europeos apenas habían explorado las latitudes entre Florida y Nueva Escocia. Muchos mapas de la época representan en ellas una costa continua. Esta suposición se basaba probablemente en las informaciones de los pescadores y en lo que podía inferirse del reconocimiento llevado a cabo en 1508-1509 por el hijo de Juan Caboto, Sebastián: su crónica del viaje es tan abstrusa que lo único que puede sacarse en claro es que allí donde estuvo —y sin duda llegó más al norte y más al sur que su padre— no encontró ninguna vía de acceso hacia el oeste. Pero la mayoría de los cartógrafos consideraban que la cuestión aún no estaba resuelta, y dejaban un espacio en blanco más allá del límite norte explorado por los españoles. Para saber si en aquel espacio se había pasado por alto una abertura hacia el oeste, se promovieron expediciones destinadas a la búsqueda de una ruta hasta Asia, en 1524 —año en que el hermano de Vespucio publicó un mapamundi, que tuvo una gran influencia, en el cual mostraba una vía de acceso a la India entre la «Tierra de Cod» y la «Tierra Florida»—. En aquel momento el capital francés se incorporó al mercado de la exploración. Lyon era un centro importante del comercio de la seda; por ello la perspectiva de una ruta más corta hasta China era especialmente atractiva en esa ciudad, donde las casas comerciales y financieras florentinas estaban bien representadas. Un aventurero florentino, Giovanni da Verrazano, se dirigió allí con el objeto de reunir los fondos para realizar una expedición en busca de un estrecho al norte de Florida. El rey de Francia le proporcionó un navío.

Detalle del planisferio de Juan Vespucio, de 1526. El mapa ejemplifica, y tal vez contribuyó a reforzar, la creencia en un Nuevo Mundo estrecho, y en la existencia de un paso por el noroeste del Atlántico.
Entretanto, el rey de España ordenó una nueva expedición, bajo el mando de otro renegado portugués, Estevao Gomes —quien había tomado parte y desertado en el viaje de Magallanes—, que debía «explorar el este de Catai, hasta nuestra isla de las Molucas». Gomes no halló ningún paso entre Cape Breton y Florida, una parte bien conocida, hacia el norte, hasta aproximadamente el Cape Fear, a raíz de los viajes de Ponce y los intentos fracasados de colonización que los siguieron.
La única posibilidad que quedaba de hallar una ruta marítima rápida entre Europa y Asia era que hubiera un pasaje por el norte, por las aguas heladas, terriblemente peligrosas, del Ártico. En los años que siguieron a los viajes de Juan Caboto,el reconocimiento por parte de navegantes portugueses de las costas de Labrador, Terranova y, tal vez, Nueva Escocia, había impresionado a los cartógrafos, pero no a quienes podían financiar futuros viajes, salvo en Inglaterra, que era el reino mejor situado para acceder a aquellas tierras desoladas de aguas engañosas. Robert Thorne, mercader de Bristol, cuyo padre había contribuido a financiar los viajes de Juan Caboto, lo expresó en una petición dirigida al rey Enrique VIII de Inglaterra en 1527: explorar «las regiones del norte… es una responsabilidad y un deber exclusivamente vuestros». Thorne suscribía la teoría, heredada de los geógrafos medievales y muy extendida en la época, de que el océano Ártico era navegable y podía cruzarse vía el Polo Norte. Una de las fuentes citadas por los cartógrafos del siglo XVI para defender esa teoría eran los trabajos, hoy perdidos, de un fraile inglés del siglo XIV, que relataban sus viajes al Polo. [222] No era una buena base sobre la que emprender la exploración del Ártico. John Rut, enviado a verificar la teoría en 1527, dio media vuelta aproximadamente en el paralelo 53, por temor a quedar encallado en el hielo.
La búsqueda decidida por parte de los ingleses de un pasaje por el noroeste no comenzó hasta la década de 1570, cuando se agudizó su envidia respecto a España y Portugal. Cayeron en la cuenta de que sus rivales les habían dejado atrás en la explotación de las posibilidades del imperialismo y el comercio. Hacia 1577, el galés John Dee, médico, astrólogo y mago renacentista, que iba y venía entre las cortes de Isabel I de Inglaterra y de Rodolfo II de Habsburgo, trabajaba en un libro que celebraba la vocación marítima del que llamaba, premonitoriamente, «el Imperio británico». El frontispicio del libro —parte de lo poco que se ha conservado— ofrece un indicio de cómo debía ser la obra. La reina se representa en la proa de un barco llamado Europa, tal vez porque Dee veía a Isabel I como la potencial libertadora de Europa del yugo español. La reina alarga la mano para tomar una corona de laurel que le tiende la Oportunidad, una damisela en lo alto de una torre —como Rapunzel en el cuento—, con el cabello suelto de un modo insinuante, que aguarda ser rescatada. En la orilla, Britannia, de rodillas, reza por su flota. Rayos procedentes del Tetragrámaton impulsan la nave. El sol, la luna y las estrellas ejercen una influencia benigna. San Miguel desciende, con la espada en la mano y ademán hostil, hacia los españoles que ocupan el Nuevo Mundo. [223]

Frontispicio de General and Rare Memorials pertayning to the Perfect Art of Navigation, de John Dee, 1577.
Esta estrategia estaba condenada al fracaso. Los ingleses tienden a la autocomplacencia respecto a su tradición marítima. Sitúan los inicios de su imperio marítimo en el reinado de Isabel I, cuando lo cierto es que lo más significativo, y lo más curioso, de ese período de la historia de Inglaterra es el fracaso en los asuntos del mar. Presentan el reinado de Isabel I como una época de esplendor nacional, cuando lo cierto es que, en comparación con el resto de Europa occidental —con España, Italia, e incluso Francia y los Países Bajos—, Inglaterra era un reino seriamente subdesarrollado, de un salvajismo apenas disimulado. Inglaterra poseía todos los requisitos para convertirse en un imperio marítimo: fácil salida al mar, una tradición en la navegación y la experiencia directa del imperialismo en Irlanda. En el siglo anterior, además, había perdido su imperio continental —las provincias de Francia bajo el control de la corona inglesa—. Esto pudo haber propiciado que los esfuerzos se concentraran en la expansión marítima. Sin embargo, a pesar de todas estas ventajas, el Imperio británico no comenzó a forjarse hasta el siglo XVII. El problema vuelve a ser como el del incidente del perro durante la noche: ¿por qué el perro no ladró?
Gran parte de los esfuerzos ingleses se perdieron explorando rutas que el hielo convertía en callejones sin salida. El mar Blanco, al norte de Rusia, y los estrechos que conducen a la bahía de Hudson —los principales escenarios de la actividad inglesa en la búsqueda de una ruta hacia Asia durante el siglo XVI— sólo eran navegables durante dos o tres meses al año. En tan poco tiempo los barcos no podían completar el viaje de ida y vuelta y aún tener margen para emprender nuevas exploraciones. Más allá de aquellas aguas, el único modo de avanzar era aceptar ser atrapado por el hielo y derivar con la corriente. Pero ésta era una empresa de muy larga duración, para la que los barcos de la época no estaban preparados, al no disponer del espacio ni los medios necesarios para conservar las provisiones durante tanto tiempo. Vistas las dificultades, no es sorprendente que los esfuerzos ingleses produjeran un resultado modesto.
Mientras Dee redactaba su obra, Martin Frobisher ya había emprendido una expedición con el objetivo de encontrar —eso esperaba al menos— un pasaje hacia el noreste al norte de Labrador. En los tres viajes que realizó entre 1576 y 1578, halló la entrada a la bahía de Hudson, que descartó por error, y bautizó como «estrecho de Frobisher» a la que hoy conocemos como bahía de Frobisher. También eso fue un error. Pero su error más grave fue recoger piritas de hierro creyendo que eran oro, y exhibirlas de vuelta a Inglaterra ante un público incrédulo. Esto inhibió futuras expediciones hasta 1585-1587, cuando John Davis, en un nuevo arranque de optimismo, afirmó haber encontrado «agua dulce al oeste» del estrecho de Davis.
Las afirmaciones de Frobisher y Davis fueron desmentidas tan pronto como la exploración fue retomada, por parte de Henry Hudson, Robert Bylot y William Baffin, entre 1610 y 1616. Fue necesaria la intervención holandesa para reavivar las esperanzas inglesas de hallar un pasaje hacia el Pacífico, puesto que la búsqueda se retomó bajo auspicio holandés. Hudson contaba con una experiencia considerable en aguas boreales; había buscado el famoso pasaje hasta el Polo Norte en 1607-1608, por encargo de la Compañía de Moscovia, llegando a la conclusión de que era impracticable. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales lo consideró el capitán idóneo para encontrar el pasaje noroeste, si es que existía. Tal como hemos visto, los holandeses desarrollaban por entonces una actividad frenética, intentando por todos los medios ganar un acceso ventajoso a los mercados de especias de Oriente —costeaban nuevas expediciones por la ruta de Magallanes, buscaban vías más rápidas para cruzar los mares monzónicos—. La decisión de encargar el viaje a Hudson formaba parte de una estrategia con tres frentes.
En su primer viaje a través del Atlántico, en 1609, Hudson se limitó a confirmar que no había ningún paso en la región comprendida entre los actuales estados de Maryland y Nueva York, donde sus patrocinadores creían que podía existir un brazo de mar inadvertido por los exploradores anteriores. Siguiendo el río que lleva su nombre, estableció la que en años venideros sería la ruta de los comerciantes de pieles entre el Atlántico y los bosques ricos en caza cercanos a los Grandes Lagos. En el viaje de regreso a Holanda, fue arrestado por los ingleses y encarcelado por traidor; el mejor medio para recuperar la libertad fue realizar el siguiente viaje bajo mandato inglés.
Zarpó en 1610, con el encargo, formulado por los mercaderes londinenses que costeaban la expedición, de buscar un pasaje alrededor de los 61 grados norte. Tomó un rumbo que le condujo a la bahía de Hudson, donde se vio obligado a pasar el invierno, con escasas provisiones, encerrado por el hielo en el extremo sur de la bahía. Cuando, llegado el deshielo veraniego, fracasó en su primer intento de hallar una salida, sus hombres se amotinaron y lo abandonaron en un bote a la deriva. Asolados por el escorbuto, el hambre, la congelación y la violencia de los esquimales, sólo unos pocos sobrevivieron, entre ellos Robert Bylot, quien asumió el papel de nuevo capitán. La expedición realizada en 1612 bajo el mando de un oficial de la marina, Thomas Button, estaba incomparablemente mejor equipada que la de Hudson, y demostró que un barco podía sobrevivir a un invierno en la bahía de Hudson. Más adelante, Bylot lideró una nueva serie de expediciones en busca del pasaje hacia el Pacífico.
Su mayor acierto fue reclutar a un navegante y topógrafo de inigualable talento, William Baffin. El viaje que realizaron entre 1615 y 1616 estuvo lleno de éxitos aparentes, en los que una y otra vez creyeron ver recompensados los peligros y privaciones padecidos. En 1615 albergaron grandes esperanzas de hallar el pasaje en el canal de Foxe, pero al fin tuvieron que admitir su equivocación. El año siguiente llegaron más allá de los 77 grados norte antes de convencerse de que también el estrecho de Davis conducía a una masa de hielo impenetrable. «No tengo reparo en afirmar (sin caer en el alarde) —concluyó Baffin— que no se han realizado más descubrimientos útiles en tan poco tiempo (según tengo memoria) desde el comienzo de esta búsqueda, si se considera cuánto hielo hemos dejado atrás y la dificultad de navegar tan cerca del polo».
Baffin clarificó admirablemente la perspectiva de las futuras exploraciones. Había gran cantidad de alimento en el Ártico, para los navegantes equipados adecuadamente y capaces de cazarlo. Los mares que había explorado eran excelentes para la pesca de ballenas, que podía practicarse con gran provecho durante el verano. En cuanto al hallazgo del estrecho, la cuestión era más problemática. Algunas rutas que en invierno quedaban cerradas por el hielo demostraron ser igualmente impracticables en verano, debido a la fuerte marejada que producían la nieve y el hielo al fundirse. «Sin duda existe un pasaje», sostenía Baffin —tal vez accesible desde la bahía de Hudson, o tal vez por el estrecho de Davis—. Pero, para poder encontrarlo, un navío tendría que permanecer más de un invierno sobre el hielo. Y esto estaba más allá de las posibilidades de cualquier embarcación y tripulación de la época. [225]
Entretanto, a los ingleses apenas les quedaba energía para colonizar otras partes accesibles de América. Las colonias inglesas promovidas por sir Walter Raleigh en la isla de Roanoke, entre 1585 y 1587, fracasaron: los nativos, ante la rapacidad y la violencia de los recién llegados, arrasaron la primera; los pobladores de la segunda desaparecieron sin dejar rastro y nunca se les pudo localizar. Sin embargo, entre 1602 y 1607, algunos aventureros ingleses buscaron por cuenta propia emplazamientos adecuados para nuevas empresas coloniales en la costa de Nueva Inglaterra, y experimentaron con tres posibles rutas transatlánticas: siguieron la ruta de Caboto hasta Terranova, para descender luego hacia el sur —aunque, incluso en la estación más favorable, esta ruta dependía de vientos poco fiables y obligaba a afrontar corrientes adversas—; siguieron también los pasos de Colón, por la que acabó siendo la ruta preferida, aprovechando los vientos alisios del noreste para llegar al Caribe y luego avanzando hacia el norte con la corriente; e intentaron incluso cruzar el Atlántico en contra de la dirección del viento.
No fue hasta 1607 cuando una colonia logró asentarse en la cercana Jamestown, en el continente. Los ingleses no hicieron ninguna planificación seria para que la colonia fuera productiva. Todavía esperaban encontrar grandes riquezas, civilizaciones perdidas, o una vía de acceso al Pacífico no muy lejana. No es sorprendente, entonces, que los primeros colonos resultaran ser una comunidad incapaz, que dependía de su amistad precaria, y a veces coercitiva, con los indios powhatan para comer. Pero había entre ellos un hombre emprendedor y visionario. El capitán John Smith era, en parte, un fanático que mentía para ganar la estima de los demás y que escribió historias de exaltación personal en que celebraba sus propias aventuras. Fue asimismo el primer tipo duro americano: un tirano ególatra cuya auténtica personalidad —sanguinaria y resuelta— ha sido endulzada por la sensiblera historia de Disney. Afirmó que, echando mano de su encanto, podía obtener de los indios bienes y muchachas. Pero su verdadero método para lograr que los indios alimentaran a la colonia era el terror. La mayor parte de su abundante energía debía dedicarla a mantener a los colonos con vida. Pudo, sin embargo, realizar algunas modestas exploraciones. En 1607, remontó el río James hasta las cataratas más allá de la tienda del jefe de los powhatan. No pudo cumplir las que más tarde revelaría como sus instrucciones secretas —«no regresar sin una pepita de oro, o información sobre el Mar del Sur o sobre alguna de las colonias perdidas de sir Walter Raleigh»—, pero adquirió un mapa indio y la información de que el interior de la región era montañoso. [226] El año siguiente exploró la bahía de Chesapeake hasta el Susquehanna y, atendiendo a las indicaciones de los indios acerca de un «gran mar resplandeciente» en el interior, siguió el Potomac hasta más allá de donde actualmente se encuentra Washington DC. Lo mejor que puede decirse en favor de la labor de los ingleses en Virginia es que los esfuerzos de los franceses por crear colonias en la costa atlántica de Norteamérica dieron resultados igualmente modestos, y que las empresas españolas apenas fueron más exitosas. Nadie realizó incursiones fructíferas hacia el interior.
§ La costa del Pacífico
Si la región septentrional de América permanecía oculta bajo el hielo, y las costas del Atlántico norte no ofrecían una buena base desde la que proseguir la exploración, el confín oeste del continente parecía perdido en la gran distancia que lo separaba de los puntos que los exploradores conocían. Al salir del estrecho que lleva su nombre, Magallanes se mantuvo cerca de la costa chilena durante unas tres semanas. La exploración del resto de la costa pacífica de América del Sur se realizó desde el norte. La primera expedición de que tenemos noticia, liderada por Pascual de Andagoya en 1522, pretendía —según su recuerdo posterior— «explorar la parte central de Perú y la costa más allá del golfo de San Miguel». [227] Esta descripción parece hecha a posteriori, pero los navegantes nativos debieron de dar a los españoles algunas indicaciones sobre lo que hallarían en aquella dirección, y Perú, o «Biru», parece que era el nombre que los indígenas de lo que hoy es Nicaragua y Panamá daban a las tierras andinas. Más allá de Perú, la navegación a lo largo de la costa topaba con un fuerte obstáculo: es extremadamente difícil navegar en contra de la Corriente de Humboldt. Cuando Pedro de Valdivia invadió Chile, en la década de 1540, y de nuevo en la de 1550, al llegar por tierra al río Biobío vio que los barcos de suministro tenían dificultades para seguirle los pasos. En 1557-1558, Juan Ladrillero perdió la mitad de su flota intentando abrirse camino entre las abruptas islas que se alinean ante la costa de Chile. En aquel tiempo, se tardaba noventa días en viajar desde Callao hasta Valparaíso —más de lo que se tardaba en navegar desde España hasta México o hasta el océano Índico, o en recorrer toda el Asia marítima, desde Arabia hasta China—. El único modo de hacer viable la colonización de Chile era encontrar una ruta marítima más rápida. El descubrimiento de esa ruta se ha considerado tradicionalmente como una consecuencia del primer viaje de Mendaña por el Pacífico, de 1567, que mejoró el conocimiento del sistema de los vientos. Parece más probable, sin embargo, que los pilotos simplemente se alejaran cada vez más de la costa, intentando eludir la Corriente de Humboldt, y que gradualmente aprendieran los puntos más adecuados donde virar hacia el litoral. El trazado de un mapa detallado de la intrincada costa del sur de Chile tuvo que esperar la labor de Pedro Sarmiento de Gamboa —un uomo universale con un talento excepcional como navegante, historiador y propagandista— quien, en 1579-1580, recorrió las islas, exploró el Pacífico hasta el grupo de las Chatham y cruzó el estrecho de Magallanes de oeste a este. Sus viajes debían contribuir a proteger el Pacífico de las incursiones de los piratas ingleses, franceses y holandeses, buscando las ubicaciones adecuadas para establecer bases navales y fortificaciones.
Entretanto, el progreso en la exploración de la costa pacífica de Norteamérica desde las colonias españolas en México fue modesto. Los españoles se sintieron decepcionados ante la pobreza y el nomadismo de los nativos del noroeste de Nueva España, y estaban más interesados en la búsqueda de una ruta a través del Pacífico hasta las islas de las Especias, que, según esperaba Cortés, sería «muy fácil y corta» [228].
Después de que el propio Cortés se hubiera hecho a la mar y avistado la punta de Baja California en 1533, en 1539-1540 Francisco de Ulloa reconoció la costa de la mayor parte de aquella tierra: comprobó que era una península, aunque los cartógrafos lo olvidaron o lo ignoraron y, en algunos casos, continuaron representándola como una isla durante los siguientes doscientos años. Su confusión se debió tal vez al término «California» —tomado de una conocida novela de caballerías, en la que era el nombre de una isla de amazonas, cercana al Paraíso Terrenal—. La influencia de las ficciones caballerescas sobre la exploración seguía sin dar signos de receso.
Poco después del retorno de esta expedición, Hernando de Alarcón siguió la ruta de Ulloa por el que entonces se conocía como mar de Cortés, con el objeto de avituallar a una expedición por tierra que por entonces se hallaba en las cercanías del Mogollon Rim. Alarcón se aventuró noventa millas por el curso del río Colorado. Como de costumbre, los españoles eran disparatadamente optimistas y se engañaban sobre las dimensiones de sus descubrimientos, esperando establecer contacto con un destacamento que creían cercano, pero que en realidad se hallaba a cientos de kilómetros de distancia.
Hasta entonces, nadie en Nueva España tenía la menor idea de qué había al norte de Baja California. En 1542-1543, una expedición liderada por Juan Rodríguez Cabrillo llevó a cabo un reconocimiento de la costa, en contra de la corriente, bajo unas condiciones meteorológicas terribles, y, tras la muerte del capitán, llegó posiblemente hasta Oregón, o hasta los 43 grados norte, según la estimación del piloto, recorriendo cerca de 1600 kilómetros antes de emprender el regreso. Durante el siglo XVI los españoles recorrieron aquella costa regularmente, buscando la ruta por la que Urdaneta cruzó el Pacífico desde las Filipinas. Pero los galeones cargados de seda procedentes de allí raramente se arriesgaban a detenerse o a desviarse para explorar nuevas zonas hasta que llegaban a México. Una de las excepciones se produjo en 1587, cuando Pedro de Unamuno exploró la bahía de Morro, en busca de un lugar adecuado donde los galeones pudieran detenerse, en caso necesario, antes de alcanzar su destino. Sir Francis Drake estuvo en esa misma costa en 1578, durante su aventura pirática en el Pacífico, y tomó posesión para Inglaterra de la que llamó Nueva Albión. Es dudoso que aportara nada al conocimiento de la costa: depende de si la bahía donde estuvo fue la bahía de San Francisco, inadvertida hasta entonces por los exploradores, o la bahía de Drake, ya descubierta por Cabrillo. Los argumentos en uno y otro sentido están demasiado equilibrados para que pueda alcanzarse una solución. En cualquier caso, la vaguedad con que Drake describió el lugar le invalida como descubridor.
8. La exploración del interior de las Américas
Antes de que los occidentales lograran completar su imagen del perfil de las Américas, las incursiones hacia el interior del continente les fueron dando una idea de su tamaño. Los exploradores siguieron dos tipos de rutas: por tierra, no muy largas generalmente, a través de cordilleras, bosques y desiertos, y por el sistema de los grandes ríos, que permitía una profunda penetración en el continente y, en algunos lugares, casi cruzarlo del todo. Hasta finales de siglo, la práctica totalidad de las expediciones estuvieron motivadas por rumores sobre riquezas, sobre reinos opulentos y minas altamente productivas.
§ Las expediciones por tierra
El primero de esos rumores incitó a Vasco Núñez de Balboa a emprender la búsqueda del reino de Dabeiba, por el valle del San Juan, en 1512. Había llegado a Urabá —el punto más remoto del reino de España, un precario asentamiento sobre el continente, a espaldas de América Central— en 1510, huyendo de sus deudas. En busca de una tierra más prometedora, se trasladó a Santa María la Antigua, en Darién, donde lideró el establecimiento de una colonia que demostró ser viable. Su primera expedición le llevó hacia el sur, hasta tener los Andes al alcance de la vista. La segunda, entre septiembre de 1513 y enero de 1514, cruzó el istmo de Panamá desde Carreta y le convirtió en el primer europeo «en contemplar el Pacífico».
Dabeiba resultó ser un mito. Pero, así como aparecían nuevos mitos, crecían los motivos plausibles para creer en ellos. En las décadas de 1520 y 1530, los conquistadores españoles demostraron que la realidad de América podía exceder incluso las fantasías de los romances caballerescos. En México y Perú existían realmente reinos ricos en oro que podían ser conquistados. Desde allí, durante aquellas dos décadas, la exploración prosiguió en todas direcciones.
Hernán Cortés, al mando de lo que supuestamente era un cuerpo de reconocimiento, tomó tierra en Veracruz en agosto de 1519. Desafiando la autoridad de sus superiores en Cuba, organizó a sus hombres en una comunidad civil, de la que se hizo elegir alcalde. Era una especie de acto reflejo. Cuando los españoles se hallaban en una tierra virgen, fundaban una ciudad, así como los ingleses, en las mismas circunstancias, hubieran fundado un club.
Tras varar sus barcos, Cortés prosiguió el viaje, «sin temor de que, al volver la espalda, los hombres que se quedaban en la población pudieran traicionarme». Los rumores sobre la riqueza azteca reforzaban una empresa que, con los barcos encallados, significaba literalmente conquistar o morir. «Confiando en la Providencia y en el poder del nombre de su Alteza Real», 315 españoles marcharon tierra adentro en busca de Moctecozuma, «donde fuera que se encontrara». La ruta fue elegida expresamente para penetrar en las partes más inaccesibles del territorio azteca, donde deberían de hallarse los súbditos más descontentos con los aztecas y sus enemigos más acérrimos. Los españoles emprendieron el ascenso desde Jalapa, por un camino «tan abrupto y empinado, que no existe en España ninguno tan difícil,» y llegaron a lo alto convencidos de hallarse en el reino azteca. «Bien sabe Dios —escribe Cortés— cómo padecieron mis hombres por el hambre, la sed… las granizadas y las tormentas» [229] . Se abrieron camino por el territorio de Tlaxcala, donde su coraje se vio recompensado con el apoyo del foco de resistencia contra los aztecas más fiero entre México y la costa.
La moral de la expedición empezó a caer rápidamente. Se hallaban a miles de kilómetros de su tierra. Habían perdido la esperanza de recibir ayuda, y sabían que si un destacamento procedente de Cuba venía tras ellos era para castigarlos. Se encontraban en un entorno temible, rodeados por cientos de miles de «salvajes» amenazantes, a quienes no podían comprender. Tenían que respirar un aire enrarecido, al que no estaban habituados; tenían que soportar un calor y un frío extremos; tenían que sustentarse con una dieta pobre, falta de la carne roja y el vino que los españoles consideraban esencial para la salud y el buen estatus. Se hallaban a merced de guías e intérpretes nativos, que podían traicionarles en cualquier momento. En Cholula, Cortés recurrió al terror. Para atajar, dijo, una conspiración indígena, o acaso, lo que es más convincente, para aliviar la tensión de los españoles, exterminó, según su propio relato, a más de tres mil nativos.
Cortés ha sido sobrevalorado como conquistador. Fue una coalición de pueblos indígenas la que derrocó a los aztecas. Parece que esa alianza fue tramada no tanto por Cortés como por su amante indígena, que era también su intérprete y la única persona que podía comprender lo que ocurría en el terreno diplomático. En representaciones indígenas de la conquista aparece en una posición central, conduciendo las negociaciones e incluso ordenando las operaciones.
Como explorador, en cambio, Cortés es digno de reconocimiento. Por supuesto, sus logros en la apertura de nuevas rutas dependieron tanto de la ayuda indígena como sus empresas militares, pero su labor extendió las rutas de contacto entre civilizaciones de un modo que cambiaría la historia. Hasta entonces, los asentamientos españoles en el Nuevo Mundo habían tenido un papel marginal: su productividad era modesta, y apenas tenían influencia en la vida de la mayor parte de la población de Eurasia. Cortés la puso en contacto con una de las regiones más pobladas y productivas del mundo. El gran cinturón de civilizaciones sedentarias y ricas que se extendía a lo largo de Eurasia podía iniciar ahora un intercambio cultural y ecológico con las civilizaciones de América. Una vía de comunicación —todavía imperfecta, todavía precaria— comenzaba a unir el mundo.
Francisco Pizarro conquistó Perú imitando deliberadamente a Cortés. Las habituales ambiciones fantásticas animaban a los conquistadores. El iletrado Pizarro iba a ser el «gobernador, capitán general y adelantado» del Perú conquistado. Diego de Almagro, su hombre de confianza, un paria y un hijo bastardo, iba a ser «un noble con un cargo relevante». Hernando de Luque, quien se encargaba de las finanzas de la expedición, iba a ser obispo. Para ganar tales recompensas, tuvieron que hacer frente a terribles adversidades. Aunque iniciaron la empresa en 1524, no fue hasta enero de 1532 cuando Pizarro comenzó a ascender a la parte elevada del territorio inca, al mando de tan sólo 185 hombres. En su enfrentamiento con Atahualpa, en Cajamarca, confió en que lo inesperado de su ataque y sus armas de acero compensarían la superioridad numérica del adversario, de más de quince nativos por cada español. Con Atahualpa como prisionero, podía frenar el contraataque del enemigo y pedir una recompensa en oro.
Siguió el camino inca que rodeaba los picos de los Andes por el oeste, para cruzar luego de Cajatamba a Jauja y emprender, a finales de octubre, el descenso por el valle de los Incas hasta la capital, en Cuzco. Los caminos incas llevaron a Diego de Almagro hacia el sur, desde el lago Titicaca, en 1535, y a Pedro de Valdivia hasta Chile, en 1541. Por los mismos medios, Diego Rojas cruzó el Chaco e inició la conquista de Tucumán, en 1543.
Entretanto, a finales de la década de 1520 los españoles que exploraban el estuario del Río de la Plata oyeron rumores sobre la que llegó a conocerse como ciudad «de los Césares», nombre de los hermanos que primero la buscaron, o primero relataron sus pesquisas. Los aventureros intentaron hallarla en varias ocasiones, a lo largo de más de veinticinco años y en distintos lugares, desde Colombia hasta la Patagonia. La más prometedora de las posibles ubicaciones quedaba al norte de los Andes, donde reiterados informes situaban un reino fabulosamente rico. Allí convergían tres rutas que llegaban del Caribe por los valles de tres ríos, el Magdalena, el Sinú y el San Juan. Allí convergieron también, en la década de 1530, grupos de conquistadores rivales.
Uno llegó por el este. Carlos V había garantizado el poder sobre Venezuela a una firma de banqueros alemanes, los Welzer. En septiembre de 1530, su representante, Nicholas Federmann, se halló en posesión del mando en Coro, con «tantos hombres inactivos, sin nada que hacer, que decidí realizar una expedición al Mar del Sur» y «hacer algo de provecho». Esto demuestra qué poco conocían los exploradores el continente que tenían delante: la pretensión de llegar al Pacífico desde Coro era ridículamente ambiciosa. Le barraron el paso los llanos pantanosos de Venezuela, que confundió con el litoral marino. Su superior, Ambrose Alfinger, había emprendido entretanto una expedición por su cuenta —que duró tres años y le costó la vida— hasta los ríos Magdalena y Sagramoso. Pero Federmann no se dio por vencido.
Realmente existía una civilización rica en oro, sedentaria y parcialmente urbana en la meseta colombiana, alrededor de Bogotá: la de los muisca. En 1537, un grupo de exploradores que avanzaba hacia el interior desde Santa Marta, en busca de una ruta por tierra hasta Perú, tropezó con ella. Durante dos años, fueron los dueños del lugar, y se dedicaron a acumular la riqueza y los productos textiles de los nativos. Pero en 1539 llegó Federmann, sin otra vestimenta que unas pieles, habiendo perdido la mitad de sus hombres, que inicialmente eran trescientos, durante el difícil ascenso a los Andes por el este. Una tercera expedición llegó, avanzando hacia el norte desde Perú, unos meses más tarde, dando inicio a una batalla legal por el reparto del botín que duraría siete años.
El descubrimiento de tres civilizaciones ricas en oro —la azteca, la inca y la muisca— aumentó naturalmente la ambición de los conquistadores. La búsqueda se focalizó entonces en las tierras bajas de Venezuela y la Amazonia, donde los exploradores intentaron verificar los rumores sobre la existencia de El Dorado, un jefe que, supuestamente, era cubierto de polvo de oro antes de bañarse en un lago, al que se lanzaban a continuación un gran número de objetos valiosos [230] .
Puede parecer extraño que los exploradores rastrearan las tierras bajas en busca de civilizaciones desconocidas, cuando los descubrimientos anteriores habían ocurrido en todos los casos en zonas elevadas. Pero los impresionantes emplazamientos en la falda este de los Andes parecían orientar la búsqueda hacia el este. Las habladurías de los incas, basadas en el respeto por las gentes de los bosques, con quienes tenían tratos comerciales, pudieron contribuir a ello. Es probable que las tierras bajas albergaran sociedades que construían grandes asentamientos, practicaban una agricultura intensiva y generaban un excedente que dedicaban al comercio. Los primeros exploradores del Amazonas informaron de su existencia, que los hallazgos arqueológicos de los últimos años parecen confirmar. La cría de tortugas y de peces y la producción de mandioca a gran escala daba a las tierras bajas una capacidad de sustentar a la población inalcanzable para las comunidades indias que hoy en día habitan la selva. En la segunda mitad del siglo XVI, apenas hubo un informe escrito por los españoles destacados al este de Coro que no mencionara El Dorado, cuya búsqueda se centró desde entonces en la misteriosa meseta de Guiana. En ella, las pesquisas prosiguieron durante el siglo XVII.
En América del Norte hubo leyendas igualmente persistentes. En 1539, el sirviente negro de un misionero, que realizaba una incursión, por delante de su señor, en busca de pueblos desconocidos al norte de México, dejó, antes de morir, un informe alterado por el delirio y magnificado por los deseos de quienes lo oyeron. Cíbola, afirmaba, era una entre siete grandes ciudades situadas en el interior de Norteamérica. Era mayor que Tenochtitlán. Sus templos, según los rumores que se difundieron, estaban cubiertos de esmeraldas. [231] El efecto que produjeron aquellas noticias puede apreciarse en el mapa realizado por Joan Martínez, en Cataluña, unos cuarenta años después: una rosa de los vientos profusamente decorada apunta, desde Chihuahua y Sinaola, directamente hacia una región esplendorosa, con siete ciudades coronadas por cúpulas, agujas y torreones, que nunca existieron. Cíbola es el nombre de la constelación formada por todas ellas.
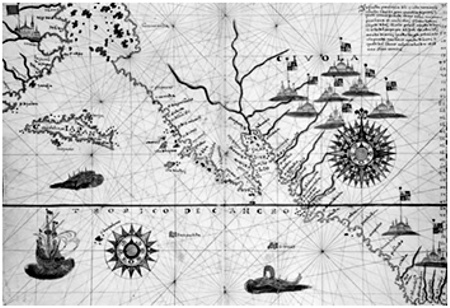
Mapa de la costa suroeste de Norteamérica, perteneciente al atlas de Joan Martínez, de 1578, en que aparecen las siete ciudades legendarias de Cíbola.
Las Grandes Llanuras estaban cerca. En el asentamiento de los indios pueblo en Hawikuh, Coronado oyó hablar por vez primera del que llamó «el país de las vacas» —o del bisonte americano—. [233]. El primer búfalo lo vio tatuado o pintado en la piel de uno de los miembros de una embajada que transportaba escudos, cuerdas y tocados de piel de búfalo, elaborados por gentes que vivían cerca del límite de las praderas. Siguiendo a aquellos emisarios hasta su población natal, Tziquite, Coronado consiguió los servicios de un guía con poderes esotéricos, que «hablaba con el diablo en un cántaro de agua» [234] . Este guía sabía hablar un poco el náhuatl —tal vez pertenecía al pueblo que más adelante se llamaría comanche, cuya lengua tenía una raíz común con la de los aztecas—. Atraído por los comentarios sobre un estado con canoas de cuarenta remos y proas de oro, [235] Coronado avanzó hacia el norte, en busca de una supuesta cultura rica y urbana, llamada Quivirá. Sin perder nunca de vista a los búfalos, recorrió «llanuras tan vastas que no alcancé a cruzarlas, a pesar de que avancé por ellas más de trescientas ligas». [236]
Los informes de los españoles hablan de una región donde la vida dependía de las manadas de bisontes. Los nativos no comían otra cosa. Se vestían con pieles de búfalo, atadas con correas de cuero de búfalo. Se cobijaban en tiendas de piel de búfalo y llevaban un calzado del mismo material. Sorprendieron a los visitantes con un recibimiento confiado y amistoso, pero sus hábitos alimentarios confirmaron las sospechas de los españoles sobre su salvajismo. Engullían la carne cruda, «a medio masticar, como los pájaros»; bebían sangre fresca en recipientes hechos con vísceras de búfalo. Bebían con deleite la sustancia a medio digerir contenida en los estómagos de los búfalos. Para los exploradores, que buscaban una civilización con la esperanza de que fuera esplendorosa, la decepción fue amarga.
Tras cinco semanas de búsqueda infructuosa en una «tierra tan llana como el mar», Coronado creyó que sus guías intentaban desorientarlo. Sin embargo, los indios que encontraba continuaban señalando hacia el norte cuando les preguntaba por Quivirá. Entonces tomó una resolución al más puro estilo de los conquistadores. Mandó regresar a la mayoría de sus hombres y a la comitiva con las provisiones, y se dirigió hacia el norte, guiado por la brújula, con tan sólo treinta hombres a caballo. Se alimentaban de los búfalos que cazaban y amontonaban los desechos de los búfalos a su paso, como marcas para el camino de regreso.
Finalmente encontraron Quivirá en lo que actualmente es Cow Creek, Rice County, Kansas, en el límite de una región donde la hierba era relativamente alta, y más tupida a medida que la altitud disminuía. Las esperadas «ciudades» eran poblados de turba de los kirikiri, hombres «con ojos de mapache» y caras tatuadas, que cultivaban con dificultad parcelas de la llanura y cuyas aldeas se habían extendido gradualmente hacia el oeste, por el río Arkansas. Coronado transformó su mundo: introdujo en él los caballos. A caballo y provisto de una lanza, podía cazar quinientos búfalos en dos semanas. Los nativos a pie también podían realizar capturas masivas con la ayuda de trampas, pero la superioridad de los jinetes era de otro orden. Era una revelación del futuro —un futuro aún asombrosamente lejano, puesto que pasó más de un siglo antes de que el caballo se convirtiera en el compañero universal del hombre en la llanura.
Hernando de Soto llegó a la misma región por otro camino. Había prestado servicio junto a Pizarro, en Perú, con la esperanza de enriquecerse fácilmente. El botín logrado por el conquistador le proporcionó el capital para emprender su propia expedición. La idea de buscar una nueva fortuna en Florida no era original. Los españoles habían penetrado en lo que hoy en día es el deep south de Norteamérica antes de 1528, bajo el mando de Pánfilo de Narváez. No encontraron ningún tesoro, y los pocos supervivientes regresaron «desnudos como vinimos al mundo, habiendo perdido todas nuestras posesiones… tan esqueléticos que parecíamos muertos». [237]
Soto pensó que podía hacerlo mejor, pero la impaciencia y el derroche estropeaban su modo de proceder. Tomó tierra cerca de la bahía de Tampa, en mayo de 1539. Sus cuatrocientos soldados y más de doscientos caballos se abrieron camino por un terreno pantanoso hasta el territorio de los apalachee, secuestrando a jefes por rescates tan pobres que ponían furiosos a quienes los recibían tanto como a quienes los pagaban. Tras pasar el invierno en lo que hoy en día es Florida, cruzó las montañas Blue Ridge y descendió por el río Alabama hasta Mabila, al norte del actual Mobile. Desde allí, el plan establecido obligaba a la tropa a regresar a la costa y embarcar en la bahía de Pensacola, donde les aguardaba una flota. Pero Soto mantenía la esperanza de encontrar un gran tesoro. La calidad constructiva de los poblados que habitaban los indios, el arte de sus objetos de concha y de cobre, su destreza en el trabajo del poco oro que poseían, le convencieron de que debía encontrarse en las proximidades de una civilización rica. Así que cambió los planes y dirigió a sus hombres hacia el noroeste.
La región que Soto atravesó estaba salpicada de asentamientos lo bastante ricos para mantener el entusiasmo de los exploradores, pero demasiado pobres para satisfacerlos. «De Soto —informó uno de sus descontentos seguidores— nunca estaría satisfecho, porque buscaba otro tesoro como el de Atahualpa, señor del Perú». La expedición parecía vagar sin rumbo fijo. «Ni el jefe —se lamentaba uno de los hombres— ni ningún otro sabían adónde se dirigían, aparte de a una tierra tan rica que fuera capaz de satisfacer sus deseos» [238] .
Prácticamente en todos los lugares donde estuvieron, las plagas parecían haberles precedido —probablemente causadas por enfermedades que ellos mismos traían, a las que los nativos no eran inmunes—. Desviándose hacia el interior para investigar los rumores sobre lo que creyeron era un mar, los hombres de Soto alcanzaron el inmenso Misisipi en Quizquiz. Lo cruzaron en balsas, y siguieron el curso del Arkansas hasta el lugar donde hoy en día se encuentra Little Rock, intentando sin éxito aterrorizar a los nativos para que produjeran oro. Desalentados por la pobreza de aquellas gentes, y por su feroz resistencia, los españoles dieron la búsqueda por terminada en la primavera de 1542. Soto murió —según parece de disentería— en mayo del mismo año. Sus hombres, tras buscar en vano una ruta por tierra de regreso a México, volvieron atrás y siguieron el curso del Misisipi en balsas que ellos mismos construyeron.
Las experiencias de comienzos de la década de 1540 fueron tan desalentadoras, que la parte sur de Norteamérica fue dejada de lado durante la mayor parte del resto del siglo. El interés en explorar la región no se recuperó verdaderamente hasta la década de 1590. Por entonces, los habitantes de Nueva España se habían convencido de que la región no escondía ninguna civilización rica; pero comenzaron a pensar que merecía la pena conquistarla para explotar el potencial ganadero y agrícola, relativamente importante, de Nuevo México. En 1595, Juan de Oñate comenzó a planear una expedición formada por quinientos hombres. Pretendía establecer una colonia en Nuevo México y desde allí emprender nuevas exploraciones, destinadas a hallar una ruta hasta el Pacífico: una vez más, subestimaba sobremanera las distancias que tendría que salvar, y es manifiesto que no sospechaba cuán vasto y peligroso era el territorio que separaba Nuevo México del océano.
Solamente para alimentar a su futura colonia durante el viaje, Oñate tuvo que llevar consigo miles de cabezas de ganado —su rebaño cubría una superficie de cinco kilómetros cuadrados— por cientos de kilómetros de desiertos y montañas, incluido un tramo de cien kilómetros tan adverso que recibió el funesto nombre de Jornada de la Muerte o, más tarde, Jornada del Muerto. Se conservan numerosas crónicas del viaje. La de mayor viveza se debe a Gaspar Pérez de Villagrá, quien describió el padecimiento de un viaje por escarpados desfiladeros y por dunas donde la luz era tan cegadora que los ojos le ardían como si fueran a estallar. El resplandor cegaba a los caballos, que tropezaban sin cesar. Los hombres respiraban fuego y escupían brea. En un pasaje particularmente estremecedor, Villagrá describe su huida del pueblo hostil de Acoman. Quedó atrapado en un hoyo en la nieve. Luego avanzó penosamente durante cuatro días, bajo el azote de las tormentas, hambriento y sediento, hasta que se vio obligado a comerse su perro, el último compañero vivo que le quedaba. Conmovido por la lealtad del animal, o frustrado por la falta de medios para cocinar, una vez muerto el perro fue incapaz de cumplir su propósito. «Lo dejé tendido, con la sangre manando de su cuerpo y, lleno de amargura, partí al encuentro del golpe del destino que pondría fin a la poca vida que me quedaba». Se sobrepuso a estos pensamientos suicidas, pero casi se mató de hartazgo cuando encontró agua.
El de Villagrá no es, por supuesto, un relato desinteresado. Es el ruego de una recompensa para el autor y sus compañeros, un informe dirigido al rey sobre los padecimientos soportados «sin otra voluntad que la de serviros y complaceros». Uno de sus cantos se titula «De los excesivos trabajos cumplidos por los soldados en las tierras descubiertas y de la escasa recompensa que tuvieron sus servicios». No existe, sin embargo, ninguna razón para poner en duda el desarrollo general de los hechos que cuenta Villagrá. Muchos de ellos están confirmados en otras crónicas y en documentos oficiales.
Lo que sitúa esta obra en un nivel de discurso más allá de lo creíble no es el contenido, sino la forma. Porque este catálogo de horrores, que culmina con el relato, particularmente repulsivo, de la masacre y contramasacre en que terminó el conflicto con los indios de Acoman, está escrito en su totalidad en verso heroico, con marcadas reminiscencias de Virgilio. De hecho, la obra comienza con el verso: «Canto las armas y el hombre heroico», que aparece no pocas veces en otra obra deliberadamente heroica de la época. Las referencias clásicas de Villagrá debían parecer adecuadas en un mundo en que prevalecían los valores humanistas. En el espacio de pocos versos, consigue incluir alusiones a Roma, Cartago, Circe, Cineas, Pirro, los Flavios, los Escipiones, los Metelos, Pompeyo, Sila, Mario, Lúculo y el caballo de Troya. [239]
Villagrá recurre también al imaginario de los romances caballerescos para reinterpretar la realidad de las campañas. Según su descripción, la expedición incluía
bellas damas y damiselas, tan distinguidas, discretas y encantadoras como nobles, graciosas y prudentes; y… caballeros de elegante figura, cada uno rivalizando con el resto en su arreglo de ropajes y atuendos, como los que distinguen a los más conspicuos cortesanos en las fiestas de más lujo y esplendor. [240]Es difícil que esto fuera literalmente cierto, pero la imaginación literaria permitió al autor verse a sí mismo como un caballero, y a la expedición como una hermandad de caballeros. Llegó incluso más lejos. En un punto de la narración, una mujer india, llamada Polca, acude al campamento español en busca de su marido, a quien cree prisionero. El sargento de guardia le ordena pasar sin dilación:
El sargento vio cuán encantadora y refinadaEs el encuentro entre Don Quijote y Dulcinea. El honrado caballero reconoce la nobleza de la mujer india. La expedición tendía a convertirse —como señaló con impaciencia un virrey de Nueva España— en «un cuento de hadas». [241]
era ella, cuán serena y franca y bella
y ordenó que todos la complacieran, sin traba alguna,
con la libertad que merece la belleza sin tacha,
con la cortesía a la que obliga la gentileza.
§ Las grandes rutas fluviales
Además de las rutas por tierra, a través de montañas, desiertos, bosques y praderas, los grandes ríos permitieron a los exploradores alcanzar nuevos destinos, a menudo insospechados. Grandes sistemas fluviales surcan las Américas: el Orinoco, el Amazonas y el Paraguay-Paraná son vías que atraviesan gran parte de América del Sur. En el norte, el San Lorenzo y los Grandes Lagos invitaban a los exploradores a penetrar en el interior del continente desde el Atlántico. Sin embargo, el Misisipi-Misuri —un sistema fluvial no sólo de gran extensión, sino, además, navegable en la mayor parte de su curso— permaneció relativamente ignorado hasta bien entrado el siglo XVII.
A finales del año 1541, llegaron los primeros viajeros españoles al Amazonas: cincuenta y ocho hombres, a bordo de una balsa construida por ellos mismos, con clavos formados con restos de metal, y de varias canoas que habían pedido o robado a los indios. Formaban parte de una de las muchas expediciones infortunadas que buscaban quiméricas riquezas: la «tierra del cinamomo» se hallaba supuestamente en el interior de Perú. Buscando desesperadamente algo que comer, llegaron al Amazonas remando río abajo por el Napo. «Resultó ser —escribió fray Gaspar de Carvajal— distinto de lo que esperábamos, y no encontramos nada que comer en doscientas ligas». De hecho, la suposición de que la selva tropical era un medio abundante hizo fracasar a muchos exploradores europeos: en realidad, el suelo de la selva es escaso en plantas comestibles por el hombre. [242] En lugar de alimento, continúa Carvajal, «Dios nos concedió un papel en el descubrimiento de algo completamente nuevo», la realización del primer recorrido de que se tiene noticia por el Amazonas, desde la confluencia con el Napo hasta el océano Atlántico.
La aventura se desarrolló de forma accidental. Los navegantes no tenían intención de abandonar a los compañeros hambrientos que aguardaban en el campamento, río arriba. Al comienzo, mientras aumentaba la distancia que les separaba de ellos, siguieron adelante guiados por el hambre. Luego, cuando la búsqueda se demostró infructuosa, estaban demasiado debilitados para remontar la corriente. Durante cuatro días el agua les arrastró. No podían alcanzar la orilla. Fray Gaspar decía la misa «como se hace en el mar», sin consagrar la hostia, por si ésta caía al agua. El 8 de enero de 1542, tras doce días de navegación, alcanzaron la orilla y fueron alimentados por unos indios que se apiadaron de ellos. Esto les dio fuerzas para construir un bergantín, y seguir el viaje hasta el mar. Su principal necesidad eran los clavos. A dos soldados con experiencia en ingeniería se les encargó construir una fragua. Formaron fuelles con las botas de los hombres que habían muerto de hambre. Quemando madera, obtuvieron carbón para fundir el metal. Reuniendo cada pedacito de metal que llevaban consigo, exceptuando solamente las armas y la munición, hicieron dos mil clavos en veinte días. De este modo llegó la Edad de Hierro a la selva de Brasil.
Tuvieron que posponer la construcción de su bergantín hasta que llegaran a un lugar donde el alimento fuera más abundante. Nunca desarrollaron una gran habilidad para conseguir por ellos mismos la comida, pero, al pasar por un tramo del río densamente poblado, donde los indios tenían granjas de tortugas, consiguieron una buena provisión de carne de tortuga, complementada con «gatos y monos asados». Allí construyeron el barco, en treinta y cinco días. Lo calafatearon con algodón de los indios impregnado de brea, «que los indios trajeron al pedírsela el capitán».
El navío pronto se convirtió en un barco de guerra. Durante gran parte de los meses de mayo y junio, los viajeros se abrieron camino luchando contra canoas hostiles, sirviéndose principalmente de ballestas, porque no podían conservar la pólvora seca. En ese período, subsistieron con los alimentos que robaban a los indios, en rápidas incursiones a tierra. El 5 de junio, ocurrió el encuentro que daría nombre al río. En un poblado hallaron un santuario fortificado, presidido por jaguares tallados. «El edificio era algo digno de verse e, impresionados por su tamaño, le preguntamos a un indio para qué servía». La respuesta fue que allí adoraban los símbolos de las mujeres que les gobernaban. Río abajo, los españoles oyeron rumores que, según comprendieron, hablaban de un poderoso imperio de mujeres guerreras, en el norte, formado por setenta poblados y rico en oro, plata, sal y llamas. La historia debió nacer a partir de las preguntas de los españoles y las respuestas confusas de los indígenas. Poco después de que la expedición desembocara en el Atlántico, culminando un viaje río abajo de unas 1800 ligas, circulaban por Europa historias sobre las heroicas batallas de los españoles contra las amazonas. En 1544, Sebastián Caboto decoró su mapamundi con una escena de la supuesta lucha contra aquellas mujeres imaginarias.
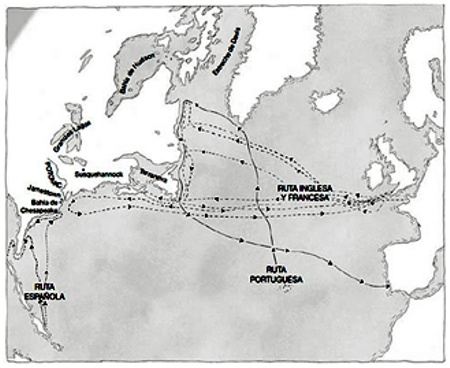
Rutas de acceso a América desde Europa, ca. 1496 - ca. 1513.
Llegué, vi, conquisté y regresé cubierto de gloriaQuién fue el primer europeo en descubrir el Río de la Plata es objeto de muchas discusiones. Vespucio se atribuyó el mérito. Pudo ser la obra de leñadores portugueses o franceses, que recorrían con frecuencia la costa brasileña en busca de madera. En 1516, Juan Díaz de Solís entró por la desembocadura del río con la vana esperanza de hallar una vía hasta el Pacífico, pero no llegó muy lejos. Del primer europeo que penetró en el interior de Suramérica por el Río de la Plata apenas sabemos nada. Procesado por insubordinación durante la expedición de Díaz, Alejo García fue abandonado en una isla cercana al estuario, y oyó hablar de la existencia de un reino rico en el interior, gobernado por un «rey blanco», rodeado de «montañas de plata». ¿Es posible que el reino inca fuera conocido por los indios de una región tan alejada de los Andes? ¿O fue éste uno más de los rumores a que los españoles dieron pie con sus preguntas? En una fecha desconocida de principios o mediados de la década de 1520, García partió en busca de aquella fortuna. Su recorrido no puede reconstruirse de forma precisa: se conoce solamente por los informes que los españoles obtuvieron de los indios. Parece que penetró hasta cerca de Perú, y que reunió un tesoro legendario que animó a otros exploradores a seguir sus pasos. Murió en el viaje de regreso, en la región del Chaco, probablemente en manos de los nativos, y la leyenda de su fortuna se sumó al mito de la riqueza indígena.
del Orinoco —surcando el agua sin miedo—.
a Dios dedico, con gratitud, mi maravillosa historia
y a ti, lector, los beneficios del comercio.[243]
Los intentos de emular su hazaña tuvieron el mismo resultado, y fue poco, o nada, lo que añadieron al conocimiento de la región en el resto del mundo, antes de 1541. En aquel año, Domingo de Irala estaba al mando del puesto avanzado español en Buenos Aires. Al tener noticias de la masacre del último grupo que había remontado el río, tomó una resolución al modo de los conquistadores que tenían éxito. Abandonó su base y estableció un nuevo asentamiento en Asunción, junto al Paraná, donde llegó a un acuerdo con los indígenas locales. Entretanto, una expedición de relevo se había puesto en camino. La lideraba Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Era uno de los comandantes españoles más capaces en el Nuevo Mundo, autor de una remarcable crónica de sus propias aventuras entre 1528 y 1536. Había sido esclavizado por los indios en la costa de Texas, al fracasar una expedición destinada a la exploración de Florida. En compañía de otros tres españoles y un esclavo negro, logró escapar y partió en busca de una ruta de regreso a México. Su carisma y sus conocimientos médicos le proporcionaron la reputación de hombre santo. Al término de aquella odisea, de siete años de duración, llegó a la frontera española, en Sinaloa, acompañado por seiscientos seguidores indios. Ahora iba a aportar la misma determinación a la exploración del Paraná.
Llegó a Asunción en marzo de 1542, y el año siguiente fundó un puesto avanzado en Puerto de los Reyes, de donde partieron expediciones en todas direcciones, con la esperanza de encontrar el tesoro perdido de Alejo García. Obligado a regresar con las manos vacías a Asunción, en 1544, vio que los inquietos conquistadores eran cada vez más difíciles de dominar: «Ni el mismo Diablo —explicó— podría habernos gobernado». En 1546 aceptó la demanda de Irala de «viajar al interior para ver si encontrábamos oro o plata». Tras cuarenta y tres días de dura marcha, habiendo agotado las provisiones, echaron a suertes si debían o no seguir adelante. «La suerte decidió que debíamos continuar» [244] . Enfrentándose a indios hostiles durante la mayor parte del viaje, avanzaron otros cuarenta y dos días, hasta que alcanzaron los puestos avanzados del virreinato de Perú. La nueva ruta a través del continente que habían abierto resultó ser de enorme utilidad para el imperio español, al ofrecer una vía de comunicación entre Perú y el Atlántico.
En América del Norte, el hecho de que el Misisipí permaneciera ignorado impidió la creación de una red de comunicación fluvial como la que se estaba formando en América del Sur. Sin embargo, la utilidad del San Lorenzo como una importante vía de acceso al interior fue descubierta relativamente pronto. Como en las rutas fluviales de América del Sur, también aquí las leyendas sobre reinos ricos fueron la principal motivación de los exploradores. En 1534, el rey de Francia encargó a Jacques Cartier «realizar un viaje, en representación de esta corona, al Nuevo Mundo, para descubrir ciertas islas y países donde, según se dice, hay grandes cantidades de oro y otras riquezas». [245] Las razones de aquel interés eran, por supuesto, los éxitos españoles en México y en Perú. El proyecto iniciado por Varriano ocupaba ahora un lugar secundario en los planes de Francia. El primer viaje fue descorazonador. Al recorrer la costa de Terranova, Cartier exploró el golfo de San Lorenzo, que le pareció «la tierra que Dios dio a Caín». [246] Tres hechos, sin embargo, aconsejaban la realización de un segundo viaje. En primer lugar, los comerciantes indios ofrecieron a Cartier preciosas pieles —el oro negro del norte—, en ocasiones arrancándolas de su vestimenta para intercambiarlas por cascabeles de halcón. En segundo lugar, estableció una relación amistosa con Donnaconna, el jefe cuyo pueblo dominaba el curso bajo del San Lorenzo, quien le permitió —tras unas negociaciones que, presumiblemente, ninguna de las dos partes comprendió del todo— erigir y adorar una cruz blasonada con el escudo de armas francés. Accedió incluso a que dos de sus hijos acompañaran a Cartier en el regreso a Francia, donde el explorador esperaba que fueran bien recibidos, y que esto le granjeara mayores favores del jefe indígena en el siguiente viaje. Por último, los iroqueses que Cartier encontró le hablaron de un reino rico en oro que llamaban Saguenay, situado río arriba desde el estuario del extremo del golfo.
Así que en 1535 Cartier llegó de nuevo a América, y comenzó a remontar el río que hoy en día se conoce como San Lorenzo, el cual, según la información de los iroqueses, «viene de tal distancia que ningún hombre ha llegado a su fuente». En cierto sentido, sus experiencias en el río fueron positivas. Los nativos que encontró siguieron alentándole en su camino hacia las supuestas riquezas de Saguenay. La cultura material de los pueblos iroqueses parecía particularmente próspera: practicaban la agricultura y construían poblados permanentes. La población de Hochelaga, en el lugar que hoy ocupa Montreal, tenía dos mil habitantes, según la estimación de Cartier, y las calles distribuidas en una perfecta ordenación geométrica. Las gentes con quien trató eran invariablemente hospitalarias y generosas, y reaccionaban favorablemente ante las novedades que Cartier traía consigo: ritos cristianos, objetos de hojalata, el ruido de las armas de fuego, la música de las trompetas. La abundancia de la caza, la pesca y las pieles impresionó a su vez a los franceses. En el viaje de regreso exploraron una parte que les había pasado inadvertida en su primer viaje: un estrecho entre Terranova y Cape Breton que aseguraba un pasaje más rápido y seguro hacia el San Lorenzo, vía las islas de Saint-Pierre y Miquelon, que aún hoy pertenecen a Francia.
Pero en otros aspectos el viaje fue decepcionante para los expedicionarios, y desconcertante para los historiadores. La crónica de Cartier deja claro que, según sus guías iroqueses, el «camino de Saguenay» remontaba el río Saguenay, un afluente que llega al San Lorenzo por el norte, saltando por una pendiente rocosa y escarpada. Parece que Cartier se convenció de que podía llegar a Saguenay siguiendo el curso, menos violento, del río principal. Además, a pesar del esmero con que Cartier había tratado a los príncipes indios, cuyo conocimiento del francés mejoró enormemente la comunicación con la población local, la relación amistosa con los nativos se hacía difícil de mantener. Era evidente que no deseaban que los expedicionarios llegaran más allá de Quebec, donde comenzaba el territorio de sus enemigos. Cartier empezó a desconfiar de sus ofertas para guiarle, y prosiguió el viaje sin su ayuda. En el trayecto de regreso, procedió como los conquistadores españoles y tomó prisionero a Donnaconna —no tanto para controlarlo como para llevarlo consigo a Francia, donde sus historias sobre Saguenay atraerían el capital necesario para nuevos viajes—. Demostró ser un buen publicista, despertando el interés de los franceses por aquel reino fabuloso: en él se producía pimienta y granadas y estaba poblado por monstruos de las leyendas europeas. Las dificultades más serias surgieron de la necesidad de pasar el invierno en Canadá. Los barcos quedaron cercados por una capa de hielo de más de tres metros de grueso. Las provisiones se helaron. Los expedicionarios padecieron de escorbuto hasta que aceptaron los remedios indios. Cartier realizó por lo menos otro viaje por el río San Lorenzo, para establecer una colonia en Quebec, y tal vez uno más para evacuarla cuando se demostró que era insostenible. Los colonos no hallaron ningún indicio de la existencia de Saguenay en ningún afluente del San Lorenzo.
Parecía, al menos por el momento, que el San Lorenzo no conducía a ninguna parte. Hasta el siglo siguiente, cuando comenzó a desarrollarse el comercio de pieles y se establecieron asentamientos viables en Quebec y Montreal, la exploración de Norteamérica se vio frustrada por la falta de fuentes inmediatas de riqueza, como las que los españoles explotaban en Nueva España y Perú.
Sin embargo, como ocurrió en España, las expectativas de los franceses en cuanto a los beneficios que podían obtener del Nuevo Mundo cambiaron gradualmente. A finales del siglo XVI, se agotaron las esperanzas de encontrar grandes riquezas en forma de oro y plata: los gloriosos episodios de los aztecas, los incas y los muisca pertenecían al pasado. Las pieles que Cartier había observado parecían ahora lo suficientemente atractivas para renovar los esfuerzos de fundar una colonia. Entre 1598 y 1600, se establecieron asentamientos para el comercio de pieles a lo largo del río San Lorenzo, hasta la confluencia con el Saguenay, pero las disputas entre los mercaderes de Honfleur y Saint-Malo por los derechos de explotación exclusiva los hicieron fracasar. En 1600, sin embargo, la entrada en escena de los mercaderes de Dieppe cambió la situación; la corona garantizó el monopolio a un consorcio formado por comerciantes de Honfleur y Dieppe, y los promotores tomaron la sabia decisión de nombrar a Samuel de Champlain gobernador de la nueva colonia.
Entre 1603 y 1616, período en que dirigió diversas misiones francesas en Canadá, Champlain dio una gran prioridad a la realización de nuevas exploraciones. Fue el primero en remontar el Saguenay, y exploró los afluentes que llegan al San Lorenzo por el sur. En 1609 siguió el curso del río Richelieu hasta Ticonderoga, y obtuvo de los indios una descripción bastante detallada del territorio desde allí hasta la costa del Atlántico: ése fue un hecho importante, puesto que las rutas por los valles del Richelieu y el Hudson iban a tener un papel cada vez más relevante en el comercio de las pieles. Estableció contacto con los hurones, que se convirtieron en los mejores aliados que los franceses pudieran desear, y lucharon junto a ellos contra otros pueblos iroqueses, enemigos suyos. Reconoció la costa de lo que hoy es Nueva Escocia, Nueva Brunswick y Nueva Inglaterra, hasta el cabo Cod, en mayor detalle que ninguna expedición anterior. Finalmente, en 1615 y 1616, basándose en los reconocimientos que había ordenado realizar previamente, remontó el San Lorenzo hasta el lago Hurón, se desplazó a la orilla este del lago Ontario para liderar la lucha contra un pueblo iroqués hostil, y regresó al lago Hurón para explorar gran parte de su orilla este. Con los datos que obtuvo de los indios, se formó una imagen bastante completa y ajustada de todos los Grandes Lagos, a excepción del lago Michigan.
Incluso en el siglo XVII, las colonias que se establecieron en el San Lorenzo fueron escasas y se adaptaron con dificultad al medio. Cuando, tal como veremos, las exploraciones francesas abrieron el acceso al interior por el otro gran sistema fluvial de Norteamérica —el del Misisipi y el Misuri—, fue difícil atraer a nuevos colonos. Por ello, la parte francesa de Norteamérica nunca prosperó como las colonias inglesas de la costa atlántica. A largo plazo, sin embargo, se demostró el gran potencial de las rutas fluviales.
§ Los guías indígenas
En cualquier parte del mundo donde se desarrollara, la exploración de nuevas rutas de intercambio cultural dependió de la iniciativa de los europeos occidentales. Exploradores procedentes de contados puntos de Europa occidental —principalmente de España y Portugal, y también de Inglaterra, Francia, Italia, Alemania y los Países Bajos— se encargaron de liderarla. Pero ésta no era, por supuesto, una actividad exclusivamente europea. Los europeos raramente los mencionaron, pero los guías indígenas les transmitieron los conocimientos adquiridos en exploraciones previas, de las que no ha quedado ninguna otra constancia.
Colón se sirvió de hombres «de inteligencia sutil, que navegan por todos aquellos mares, y es asombrosa la facilidad con que se desplazan por ellos en canoas que, en algunos casos, son mayores que los barcos europeos de dieciocho filas de remos. Y en ellos navegan por todas aquellas islas, que son innumerables, y comercian con sus bienes. He visto canoas de esa clase con setenta u ochenta hombres a bordo, cada uno con su remo». [247] Fue completamente franco en cuanto a su dependencia de la destreza marítima y los conocimientos geográficos de los nativos. Admitió que el principal motivo por el que capturaba nativos era para «llevarlos conmigo y obtener de ellos información sobre lo que podía esperarse en aquellas tierras». [248] Según una historia narrada por Bartolomé de Las Casas, primer editor de Colón, dos de los indios cautivos que Colón llevó de vuelta a España eran capaces de representar la situación de las islas distribuyendo judías sobre un plato.
A comienzos de octubre de 1526, Bartolomé Ruiz, piloto de Pizarro, durante el reconocimiento de la costa del actual ecuador, entre San Mateo y San Francisco, vio a lo lejos lo que parecía ser una galera. Al acercarse, vieron que era una balsa de madera, cargada con conchas de colores destinadas a pagar el oro, la plata y los tejidos de la civilización chibcha. Este comercio se extendía por la costa del Pacífico del actual Panamá, y transportaba el cobre que los orfebres panameños y nicaragüenses trabajaban con una destreza que dejó atónitos a los españoles. [249] No hay ninguna prueba documental de la existencia de un comercio hacia el sur, pero pueblos de zonas tan meridionales como Chile usaban turquesas en sus trabajos de joyería, a pesar de que en la época no se conocía ninguna mina de turquesa al sur del Mogollon Rim. Parece que de un modo u otro, tal vez por el intercambio en mercados sucesivos, el mineral recorrió esa distancia.
En Florida, Ponce de León encontró un nativo que conocía el español y que le ayudó a salir de la península. Cortés se sirvió de mapas, y también de guías, para formarse una imagen del territorio de Mesoamérica y guiar su ejército, formado en gran medida por nahuas, hasta Honduras y Guatemala. Según se dijo, Vasco Núñez de Balboa recibió de un jefe indígena «un esquema del territorio». En Mesoamérica, los españoles estaban rodeados por culturas que trazaban mapas. El mapa trazado por Alonso de Santa Cruz, o por un colaborador suyo, a partir de la información proporcionada por la expedición que Hernando de Soto realizó entre 1539 y 1543, es más detallado y preciso de lo que razonablemente podría esperarse, a menos que estuviera basado en mapas indígenas. Un anciano local trazó un esquema del curso del río Colorado para Hernando de Alarcón, durante el viaje que éste realizó en busca de Coronado, en 1540. Entretanto, algunos exploradores por tierra recogieron y enviaron a España una pintura zuni, realizada sobre una piel, que representaba un grupo de asentamientos en los alrededores de Hawikuh. Informadores indígenas proporcionaron una «descripción de todo el territorio» del Chesapeake a sir Ralph Lane, durante la estancia de los ingleses en Virginia, en 1585. Un indio llamado Nigual trazó para Francisco Valverde de Mercado, en 1602, un mapa esquemático de Nueva España que se ha conservado hasta nuestros días. Los iroqueses usaron palos para describir a Cartier el curso del San Lorenzo entre los rápidos. John Smith pudo trazar un mapa de Virginia que abarcaba un territorio más amplio que el explorado por él mismo y por sus compañeros, gracias a las «informaciones de los salvajes». El propio Powhatan dibujó «esquemas en la tierra» para mostrar a Smith cómo era el territorio que se extendía hacia el oeste. Los nativos dibujaron partes de la costa para Bartholomew Gosnold en 1602, y para Samuel de Champlain en 1605. Cuando Champlain se encontró con los hurones, «tuve largas conversaciones con ellos sobre las fuentes del gran río, y sobre su país… Me hablaron de todo ello en gran detalle, y me mostraron dibujos de todos los lugares que habían visitado».
Los cartógrafos asiáticos tuvieron una contribución semejante en la labor de los exploradores europeos. El piloto musulmán de Vasco da Gama le mostró «un mapa de la India al estilo moro», con «meridianos y paralelos»; Vasco obtuvo también un mapa de manos de los samorines de Calcuta. La forma vaga e hipotética que presentaba Japón en los mapas europeos cambió completamente en 1580, cuando los cartógrafos jesuitas tomaron como modelo los mapas indígenas. Incluso en los lugares donde la tradición cartográfica indígena no dejó huella en los mapas conservados, los exploradores dan a entender en sus crónicas su dependencia de ella. La extraordinaria fidelidad con que Francisco Rodríguez representó la costa entre el golfo de Bengala y el mar de Banda, teniendo en cuenta el escaso conocimiento que tenía de la zona, sería inexplicable sin el uso de mapas indígenas; del mismo modo, puede darse por hecho que los mapas portugueses de los mares orientales incorporaban datos sacados de ellos. En 1512, un mapa javanés, que, según se decía, incluía información procedente de mapas y derroteros chinos, fue enviado a la corte de Portugal por Alfonso de Albuquerque, que lo cualificó como «la mejor cosa que he visto nunca». Por desgracia, se perdió en un naufragio, en 1513. En su viaje hacia China, Tomé Pires vio «muchas veces» cartas locales de la ruta hacia las Molucas. La influencia de los mapas javaneses puede contribuir a explicar uno de los enigmas todavía pendientes sobre la descripción de Australasia en los mapas europeos de principios de la Edad Moderna: la presencia persistente de una gran isla llamada «Java la Grande», con un perfil sorprendentemente similar al de una parte de la costa norte de Australia, a partir de la década de 1530 —mucho antes de que se diera ningún indicio del descubrimiento europeo de Australia—, que tendría sentido si esos mapas fueran copiados de los javaneses. Aunque, hasta donde sabemos, Australia no era un destino frecuentado por la flota de Java, parece imposible que los marineros javaneses no conocieran una tierra relativamente cercana a su lugar de origen, a la que podían llegar por un mar dominado por el monzón. Un jefe de los Ladrones mostró a Urdaneta la ruta hasta las Filipinas. [250]
La exploración, por lo tanto, dependió de los mapas y los guías nativos. Pero el mérito de haber conectado las distintas rutas de los indígenas corresponde a los europeos. Hasta donde sabemos, ningún pueblo indígena se interesó por establecer contactos que abarcaran todo el continente, y mucho menos que fueran más allá. Los incas y los aztecas no sabían nada los unos de los otros. Algunos rasgos culturales procedentes de Mesoamérica se transmitieron, como hemos visto en capítulos precedentes, hasta el suroeste de Norteamérica, el valle del Misisipi e incluso los Grandes Lagos; pero esto fue el resultado de intercambios intermitentes en muchos mercados sucesivos. En algunos casos, el proceso tardó varias generaciones, o incluso siglos, en completarse. El pueblo que Alejo García encontró en la costa del Atlántico pudo tener alguna vaga noticia de los incas, pero parece que hasta la llegada del explorador ninguno de ellos había intentado viajar hasta Perú. Como resultado de la labor de los exploradores europeos en el siglo XVI, se estableció en todas aquellas regiones, para bien o para mal, un contacto regular no sólo entre ellas, sino también con algunas partes de Europa y de África. Gracias a Urdaneta, México quedó conectado con la orilla opuesta del Pacífico.
En el océano Pacífico, ningún pueblo indígena había abierto hasta entonces una ruta transoceánica. En el Índico, aunque los europeos no agregaron nada a la exploración de los mares monzónicos, fueron los responsables exclusivos del establecimiento del contacto con Europa y del hallazgo de una nueva ruta, mucho más rápida y propulsada por un viento fijo, desde el Atlántico hasta el estrecho de Sunda. Sólo los barcos tripulados o construidos por los europeos cruzaron el Atlántico.
Se iniciaba una nueva fase de la historia universal, en la cual los occidentales iban a desarrollar, por vez primera, un papel principal en la toma de iniciativas relevantes. Esto no debiera tomarse como una prueba de la superioridad de Europa. En comparación con la mayoría de los pueblos del océano Índico, los exploradores europeos eran, en todo caso, inferiores en algunos aspectos tecnológicos claves. Evidentemente, no existían diferencias en cuanto a la inteligencia o la destreza. El establecimiento de rutas globales fue una especialidad europea solamente porque los europeos tenían en ello un interés del que carecían los pueblos del resto del mundo, más ricos y autosuficientes. Europa necesitaba los recursos que el imperialismo le proporcionó. Necesitaba una vía de acceso a las zonas comerciales donde pudiera ofrecer sus servicios en el transporte marítimo. Necesitaba entrar en contacto con nuevos entornos naturales que compensaran la relativa pobreza de sus tierras. Como resultado de las exploraciones de los europeos, y de quienes les sucedieron, el resto del mundo se convirtió en una fuente de recursos para Europa —suficientemente accesibles para poder ser explotados—. La que antaño fuera una región marginal en los grandes asuntos y corrientes de la historia se transformó en el centro neurálgico de las rutas globales y comenzó a tender los cabos que mantienen el mundo unido.
Convergencia global ca. 1620 - ca. 1749
Contenido:- La reforma de la navegación
- El auge de la cartografía
- La persistencia del mito
- América: el acceso a Asia
- Tierras imaginarias, estrechos soñados: la búsqueda en el Pacífico
- África: la exploración y el comercio de esclavos
- El mapa del mundo
- La forma del planeta
Lo, soul, seest thou not
God's purpose from the first?
The earth to be spann'd, connected by network,
The races, neighbors to marry and be given in marriage,
The ocean to be cross'd, the distant to be brought near,
The lands to be welded together.[251]
WALT WHITMAN
Passage to India
Los jesuitas fueron los cartógrafos mejor considerados en la corte imperial china, a partir de la segunda década del siglo. A medida que el siglo avanzaba, las culturas que en el pasado fueran preeminentes mostraron una aceptación creciente de la ciencia occidental. A finales de la centuria, «hombres sabios de Occidente» dirigían el observatorio imperial de Pekín, el rey de Siam tomaba lecciones de astronomía con los jesuitas, los artistas japoneses copiaban los frontispicios de obras científicas holandesas y los coreanos imitaban los mapas occidentales.
Entretanto, en Occidente, la ciencia y la exploración confluían: comenzaban a influenciarse mutuamente, aunque de forma limitada todavía. La exploración seguía siendo una actividad arriesgada, romántica, con un halo legendario; pero la ciencia proporcionaba a los exploradores métodos cada vez más precisos para determinar el rumbo y registrar las rutas. El mejor modo de contar esta historia es dividirla en tres fases: cómo la ciencia modificó la forma de trabajar de los exploradores, qué hicieron éstos con tales medios y, por último, cómo su labor contribuyó a cambiar la ciencia.
1. La reforma de la navegación
Antes de la transformación que se dio en Occidente en el siglo XVII, los marineros necesitaban tener memoria selectiva. En una obra de 1545, Pedro de Medina, el cosmógrafo más docto de su tiempo, explica que había visto a muchos pilotos regresar de nuestras Indias tras sufrir graves peligros, habiendo estado incluso al borde de la muerte, y a pesar de todo, al poco de haber llegado, lo olvidan como si hubiera sido un sueño y comienzan los preparativos para el siguiente viaje, como si ello fuera un placer. Esto no lo provoca la codicia, sino la voluntad divina; porque si los peligros fueran recordados nadie retomaría la navegación. [252]
Aun así, los navegantes experimentados confiaban en la memoria para orientarse en el mar: observaban el sol o el cielo nocturno para juzgar si se hallaban en una latitud conocida, y recordaban puntos de la costa o incluso la sensación y el aspecto del mar abierto para reconstruir sus rutas. Esto significa que los navegantes del siglo XV y XVI disponían de una tecnología sorprendentemente pobre.
Este hecho es difícil de aceptar para el lector moderno, en parte porque hoy en día la navegación depende en gran medida de dispositivos técnicos, en parte porque los historiadores han insistido mucho en la naturaleza revolucionaria de los nuevos instrumentos y técnicas para determinar la dirección que aparecieron en este período. Sin embargo, un cosa es inventar aparatos y técnicas nuevas, y otra muy distinta lograr que las adopten quienes practican un oficio tradicional. Según Colón, el arte de la navegación era semejante a la visión profética. [253] Blandía su cuadrante como si fuera una varita mágica —no para usarlo efectivamente sino para dar una imagen convincente—. Se tiene prácticamente la certeza de que no sabía cómo manejarlo.

Pedro de Medina (1493-1567), con un astrolabio en la mano.
Con el paso del tiempo, aquellos instrumentos se hicieron cada vez más frecuentes en los navíos y llegaron a perder su halo mágico. Según un texto escrito en 1571 por William Bourne, navegante reputado en la época por su destreza, «los antiguos capitanes de barco… hacían escarnio» y llamaban «cazadores de estrellas» a la gente de mentalidad moderna que hacían uso de los nuevos astrolabios y cuadrantes. Incluso para él —y era probablemente lo más cercano a un navegante científico que existía por entonces en Inglaterra— la navegación era un arte poco más que conjetural. [254] Aunque las excavaciones realizadas en navíos naufragados indican que los astrolabios y aparatos equivalentes fueron cada vez más frecuentes en el siglo XVI, todavía eran vistos como raros arcanos o juguetes sin utilidad.
A pesar de todo, el modo científico de navegar se difundió de forma lenta y gradual, hasta convertirse en habitual en los viajes por alta mar a comienzos del siglo XVII. Es probable que esto fuera en mayor medida una consecuencia de la exploración que una causa de ella: un resultado de las nuevas oportunidades para el comercio de larga distancia que la exploración había abierto. El aumento del comercio generaba una mayor necesidad de navegantes. La vieja escuela de aprendizaje, mediante el servicio a bordo y una larga experiencia, no podía producir suficientes navegantes expertos. España y Portugal fundaron escuelas oficiales de navegación a comienzos del siglo XVI. A partir de 1508, España tuvo un funcionario —un «piloto mayor»— empleado permanentemente en examinar a los pilotos que deseaban obtener su licencia. En la década de 1550, la corona española inició la creación de una serie de cátedras «del arte de la navegación y la cosmografía», especializadas en distintas regiones y mares. Otros países crearon instituciones análogas en el siglo XVII, cuando desarrollaron sus propias empresas comerciales e imperiales. Los estudios procuraban una formación generalista. Los manuales para navegantes se multiplicaron.
2. El auge de la cartografía
La cartografía y la exploración eran quehaceres que se nutrían mutuamente, pero pasó mucho tiempo antes de que una y otra se coordinaran. Los portolanos medievales, de los que se conserva un número relativamente grande, no fueron muy usados por los navegantes, que heredaron de la época en que todavía no existían la preferencia por los derroteros escritos. La historia del desarrollo de las cartas de marear es tan oscura que ni siquiera podemos estar seguros de que tales documentos estuvieran destinados al uso de los navegantes: puede que fueran una mera ilustración —destinada a los pasajeros, los marineros poco experimentados y los grupos que pudieran tener un interés en ello, como los mercaderes— de los datos que los pilotos preferían guardar en la memoria o en derroteros. [255]
En el siglo XVI, los exploradores mostraron poco interés en trazar mapas de sus descubrimientos. Parece que hasta bien entrado el siglo XVII los derroteros —descripciones escritas— prevalecieron sobre las cartas como el modo en que los navegantes preferían recibir la información. En muchos de los casos que se conocen, éste era también el medio que los exploradores elegían para registrar nuevos datos. El prejuicio en favor de los derroteros fue persistente. Incluso el Spiegel der Zeevaerdt de Lucas Janszoon Waghenaer, de 1584 —una obra que contribuyó en gran medida a difundir la utilidad de emplear cartas en las costas europeas desde Zelanda hasta Andalucía— contenía instrucciones marítimas en la forma tradicional, mientras que las cartas que el autor proporcionaba seguían siendo relativamente esquemáticas. Le Grand Insulaire et pilotage, que el cosmógrafo de la corte francesa, André Thevet, estaba compilando en la misma época, contenía tanto derroteros como cartas. [256]
Pero la preferencia por los derroteros no era injustificada. Proporcionaban datos importantes que las cartas de la época que se han conservado raramente contienen, referentes, por ejemplo, a las corrientes, los vientos, los peligros inesperados, los puntos de referencia sobre la costa, las profundidades, los fondeaderos, los servicios portuarios y la naturaleza del fondo marino. A finales del siglo XVI y comienzos del XVII, la hidrografía se hallaba todavía en sus inicios, y las cartas podían dar pie a peligrosas confusiones cuando se navegaba junto a la costa. En un texto de 1594, John Davis juzgó las cartas como un elemento indispensable en el equipo de un navegante, pero advirtió que «una carta no posee la certeza que se espera de ella». [257] En los viajes largos, las cartas no ayudaban a determinar el rumbo más que de forma muy aproximada, debido a la variación magnética; tampoco permitían conocer la posición en coordenadas, por la dificultad de representar las líneas de latitud y longitud. Las cartas complementaban e ilustraban los derroteros, pero difícilmente podían reemplazarlos.
Los sondeos, que se realizaban sumergiendo una cuerda con un peso hasta tocar el fondo, y eran la información más valiosa para los pilotos en una costa desconocida, no comenzaron a aparecer en las cartas hasta alrededor de 1570. La realización de tales medidas tardó mucho en generalizarse; se extendió desde el canal de la Mancha hasta el mar del Norte, el Báltico y la costa atlántica de Europa en las décadas de 1580 y 1590, pero no se registraron sondeos de las regiones donde se desarrollaba la exploración hasta que los holandeses los incluyeron en las cartas realizadas en su primer viaje hacia Oriente, entre 1595 y 1597. La práctica se extendió de forma gradual durante el siglo XVII: en 1610, por ejemplo, incluían sondeos las cartas portuguesas de la costa de Brasil, en 1616, las del golfo de Cambay, y a partir de ahí se generalizaron rápidamente. La inclusión de perfiles de la costa siguió un proceso parecido. [258]
Por todas estas razones, desde el punto de vista del navegante y, por lo tanto, de cualquier explorador por mar, las cartas no eran un modo muy práctico de registrar la información. Su utilidad aumentó gradualmente, a medida que se incrementó su precisión. Hasta después de 1600, cuando Edward Wright hubo desarrollado los trabajos iniciados por Mercator y divulgado los resultados, no se dispuso de una proyección consistente de la superficie terrestre que se ajustara a las necesidades de la navegación. [259] Desde comienzos del siglo XVI, la corona española dispuso que un mapa modelo de los descubrimientos españoles y las cartas estándares con la descripción de las rutas hasta ellos fueran guardados bajo llave en Sevilla y actualizados según los informes de los navegantes. Parece que este admirable plan nunca se llevó a cabo. El «padrón», como se le llamó, raramente, o tal vez nunca, estaba al día; la mayor parte del tiempo, de hecho, no existió ningún mapa modelo; los marineros que necesitaban cartas de marear las compraban a los cartógrafos privados: no se conserva ninguna carta estándar del siglo XVI.
Las técnicas topográficas que permitieron el trazado de mapas y cartas de marear con una escala precisa se desarrollaron principalmente en el siglo XVII. Uno de los inventos que aparecieron en ese siglo fue el telescopio, que resultó de gran utilidad para los navegantes tradicionales, porque les permitió ver mejor las estrellas e hizo, por ejemplo, que el paso de las Guardas en torno a la Estrella Polar fuera más fácil de cronometrar. En combinación con el telescopio, el cuadrante se convirtió en un instrumento de gran utilidad. Éste era un artilugio bastante simple, que permitía calcular la latitud midiendo el ángulo que formaba la Estrella Polar o el sol con el horizonte; el telescopio hizo que fuera más fácil de utilizar durante la noche. El micrómetro filar, un telescopio con una serie de pelos en la lente, permitía medir la distancia entre cuerpos celestes, en un momento dado, con una precisión inalcanzable hasta entonces.

The Demonstration of the Fordes, Rivers and Coast , ilustración incluida en las cartas de la costa oeste de Groenlandia trazadas por James Hall durante la expedición danesa de 1605.
En el siglo XVII, en parte debido a estas innovaciones técnicas, se convirtió en una práctica habitual que los profesionales de la cartografía tomaran parte en las expediciones. Los primeros años del siglo fueron un período de transición, en el que las cartas comenzaron a sustituir los derroteros, y se convirtieron en un recurso fundamental para los navegantes. La producción de cartas aumentó. En 1602-1603 y en 1606, Bartholomew Gosnold y Martin Pring regresaron de sus expediciones de reconocimiento de la costa de Norteamérica con nuevas cartas que no se han conservado, por lo que sabemos, pero que son mencionadas en otros documentos. [260] Quirós y Luis de Torres dominaban la técnica de la cartografía, por más que la fantasía distorsionara los mapas de Quirós. James Hall, piloto de una expedición que Cristian IV de Dinamarca envió a Groenlandia, en 1605, en busca de rastros de las antiguas colonias de los nórdicos, elaboró una serie de perfiles de la costa e incluyó sondeos en detalladas cartas que describían la exploración a lo largo de la costa, hasta los 681/ 2 grados norte. Estas cartas se conservan solamente en copias decoradas destinadas al rey. [261]. Entre los mapas que se produjeron durante los primeros años de la larga presencia inglesa en Virginia, se hallan las cartas a escala de Robert Tindall sobre su navegación por el río James, en 1607 y 1608. [262] William Baffin adquirió una bien merecida reputación como cartógrafo a raíz de sus viajes al Ártico. [263] Champlain era un cartógrafo excelente. [264] Pedro Páez [265] trazó solamente mapas esquemáticos del Nilo Azul, pero éstos fueron incorporados al mapa detallado de Etiopía que elaboraron los jesuitas. [266]
El gran desarrollo que experimentó la cartografía del norte de Siberia y de los mares de Barents y de Kara a comienzos del siglo XVII fue un indicio de la nueva era que se avecinaba. Parece ser que tanto las expediciones holandesas como las rusas con destino a esas regiones iban acompañadas por especialistas de la cartografía. Prácticamente cada avance en las rutas que los navíos holandeses siguieron al este del océano Índico a comienzos del siglo XVII fue documentado en las cartas de cada barco. [267] En 1622, los navegantes portugueses todavía empleaban derroteros para registrar las rutas entre Nagasaki y varios puertos de China y del sureste de Asia. [268] Sin embargo, en aquel tiempo, no sólo los portugueses produjeron útiles cartas de los mares que rodean Japón, sino que también los navegantes holandeses realizaron un intento —no muy exitoso, como veremos— de plasmar en mapas las costas de todo el archipiélago, a medida que las recorrían, como parte de una campaña sistemática para trazar cartas de todas las aguas que su flota frecuentaba. [269]
Este fenómeno, que podemos llamar el auge de la cartografía, ejerció una influencia sobre la exploración marítima y a la vez fue influenciado por ella. Además de un recurso para la navegación, las cartas se convirtieron en el modo estándar de registrar nuevos datos. En 1613, Thomas Blundeville opinó que todo navegante tenía la obligación de registrar su ruta en una carta «de modo que pueda volver a guiar su barco fácilmente hasta el lugar donde se dirige». [270] Durante las dos décadas siguientes, parece que la responsabilidad de describir en cartas los nuevos descubrimientos fue ampliamente asumida por los exploradores. Thomas James y Luke Foxe, durante su expedición a la bahía de Hudson, en 1631 y 1632, en un intento frustrado de proseguir la búsqueda del Paso del Noroeste, aceptaron la elaboración de cartas detalladas como parte de su misión.
Sin embargo, pese al incremento de su precisión y su fiabilidad, las cartas seguían siendo poco fiables en un aspecto: como las sirenas, podían provocar que los navegantes poco juiciosos encallaran en las rocas. Esto se debía a que el cálculo de la longitud estaba fuera del alcance de la ciencia de aquel tiempo. Parecía ser otro de los anhelos fáusticos de la época, como la Piedra Filosofal, la Fuente de la Eterna Juventud, la cuadratura del círculo y los secretos de la tradición hermética. Aparte de la estimación de la distancia recorrida —sometida a una acumulación del error inaceptable—, el método que habitualmente empleaban los navegantes, a finales del siglo XVI, para calcular la longitud se basaba en la suposición errónea de que ésta estaba relacionada con la variación magnética. [271]
La tradición no legó ningún método científicamente satisfactorio, con la única excepción del de medir la diferencia horaria entre dos lugares en el momento de un eclipse. Pero, como señaló el cosmógrafo español Alonso de Santa Cruz en 1556, la poca fiabilidad de los relojes lo invalidaba. La insuficiencia de las técnicas disponibles se puso de manifiesto a comienzos de la década de 1580, cuando Felipe II de España encargó a un grupo de astrónomos que determinaran la longitud de varios puntos de la América española. Los cálculos realizados para Ciudad de México variaban en más del 10 por ciento con uno u otro método. Los de Panamá tenían un error del 20 o 25 por ciento. En 1584, el rey anunció que entregaría una importante recompensa —6.000 ducados al mes para el beneficiario y sus herederos, a perpetuidad, más 2.000 ducados extra cada año y un premio inicial de 1000 ducados, lo que suponía unos ingresos considerables— a quien proporcionara un método fiable para calcular la longitud.
No se hizo ningún progreso a este respecto hasta que Galileo, con la ayuda del recién inventado telescopio, realizó la primera observación de las lunas de Júpiter en 1616. Por la regularidad de su movimiento, las lunas constituían una referencia fiable para medir el paso del tiempo. Mediante unas observaciones cuidadosas y un registro escrupuloso, podían servir para verificar las diferencias de tiempo, y por lo tanto la longitud relativa, entre dos puntos cualesquiera. Además de una gran precisión, este método poseía otra ventaja respecto al que dependía de los eclipses. Las lunas de Júpiter podían observarse en cualquier día de cielo claro, mientras que los eclipses eran mucho más raros. En 1616, cuando Galileo completó las tablas con los movimientos de las lunas, sólo faltaba hallar un modo fiable de cronometraje para poder calcular con precisión las diferencias de longitud entre dos puntos cualesquiera en tierra firme. Veinte años después, el reloj de péndulo de Christiaan Huygens completó la tecnología necesaria.
A bordo de un navío, sin embargo, ninguno de estos avances servía de gran cosa. Un barco en el mar raramente es tan estable como para permitir la medición de cuerpos celestes con la precisión que requería el método de Galileo. El movimiento del barco afectaba a la estabilidad del péndulo. Los cambios climáticos a lo largo del viaje podían contraer el péndulo y deformar su soporte. Lo mismo ocurría, incluso dentro de una misma área climática, debido a la humedad y a las variaciones meteorológicas, tan habituales como impredecibles. Las costas seguían sorprendiendo a los navegantes, y los naufragios se sucedían en las partes más peligrosas.
3. La persistencia del mito
En la tradición cartográfica, en cualquier caso, abundaban los cantos de sirena. Especulaciones equívocas orientaban a los exploradores hacia destinos que no existían o que ocupaban una posición ilusoria en los mapas. Se mantenía el mito sobre la existencia de un pasaje hasta el Polo Norte. La Anciana Dorada del Ob, una criatura legendaria — ¿un El Dorado boreal, tal vez?— que aparecía en el mapa de Rusia más influyente en el siglo XVI, atraía a los exploradores hacia el norte de Siberia. La perspectiva de hallar una ruta libre de hielo hacia el este de Asia incitaba a los navegantes europeos a adentrarse en los mares helados. En el sur, la Terra Australis aún esperaba ser descubierta. En el interior de América seguían proliferando los mitos sobre tierras fabulosamente ricas. El Paso del Noroeste seguía escondido entre ellas. Y se mantenía, a comienzos de siglo, la creencia de que el Pacífico era un mar estrecho.
Algunas veces los mitos estaban respaldados por la tradición clásica o por hazañas legendarias. Generalmente eran el resultado de necesidades teóricas o políticas aliadas al pensamiento visionario. El Polo Norte debía hallarse en aguas libres de hielo para corroborar el principio de que todos los mares eran navegables —un principio sostenido con fervor por los científicos empiristas, que rechazaban los mitos, igualmente falsos pero más antiguos, de los «mares de la oscuridad» o los «océanos hirvientes», que suponían un freno para la ambición y contenían la arrogancia humana—. El Paso del Noroeste era necesario porque los océanos del mundo tenían que estar intercomunicados. El Pacífico debía ser estrecho para que el planeta tuviera unas dimensiones creíbles, para mantener la simetría con el Atlántico y para garantizar el derecho del rey de España sobre las Molucas. Los estudiosos inferían la existencia de Terra Australis de la proporción entre la tierra y el mar en la superficie conocida del planeta.
Paradójicamente, la ciencia alimentaba las especulaciones. El desarrollo de la ciencia es celebrado comúnmente como uno de los grandes acontecimientos de la historia europea del siglo XVII. Pero la observación no es infalible y la experiencia puede llevar a confusión. Los bancos de nubes, el vuelo de las aves, el aspecto del mar, la presencia de objetos flotantes, todo ello podía dar pie al descubrimiento de islas inexistentes. La fuerza del deseo hacía que las islas se multiplicaran en la mente de los marineros a quienes urgía llegar a tierra. El mismo efecto producía la precaución en los navegantes temerosos de posibles peligros. Las islas imaginarias abundan en los mapas debido a un principio sólidamente establecido en la historia de la cartografía: es más seguro tener un exceso de islas en la carta de marear que tener demasiado pocas. Dada la dificultad de probar la inexistencia de una isla, era más fácil introducir nuevas especulaciones que refutarlas. Las islas Rica de Oro y Rica de Plata, que aparecen en muchos mapas del siglo XVII, no sólo hacían pensar en grandes riquezas a quienes tomaran sus nombres en sentido literal, sino que además tenían una utilidad para España, o para los piratas que pretendieran atacar a los galeones españoles: se situaban generalmente al este de Japón, cerca de la ruta habitual entre Manila y Acapulco. [272] La observación poco acurada por parte de un navegante que se dirigía al norte desde Acapulco, en 1602, dio base a la idea de que California era una isla. [273]
Los promotores de la exploración en el siglo XVI trazaron mapas con grandes pasajes a través de Norteamérica, en un intento de alentar a los navegantes y de atraer a los inversores. Michael Lok, uno de los más asiduos defensores de la existencia del Paso del Noroeste, consideraba una prueba de gran importancia un mapa atribuido al hermano de Verrazano. Mercator reprodujo esa creencia en sus mapas. [274] Compartió asimismo la opinión de que el Polo Norte era navegable, e incluyó un encarte dedicado a esa cuestión en su mapamundi de 1569. A finales del siglo XVI, informes engañosos introdujeron en el mapa de la costa del Pacífico un brazo de mar conocido como estrecho de Anian o estrecho de Juan de Fuca, que se adentraban esperanzadoramente hacia el este. Junto con el Paso del Noroeste, el reino de Quivirá y las ciudades de Cíbola, este estrecho era uno de los rasgos relevantes de un mapa de Norteamérica impreso por Cornelis de Jode en 1593.
El mayor intruso que la leyenda introdujo en los mapas fue Terra Australis. En el mapamundi de Abraham Ortelius parecía abrazar el resto del mundo. En el de Mercator parecía las fauces de un inmenso parásito, presto a devorar otras tierras. En el de Jodocus Hondius, una mano intentando agarrar los demás continentes. Quirós fue el principal responsable de todo ello. Él enlazó partes de la costa de Nueva Guinea con partes de las costas de las islas que había reconocido, creando así el perfil del hipotético continente.
Los informes de los exploradores alimentaron ocasionalmente la fantasía, llenando los mapas de maravillas. La línea que separa la exploración de la aventura, o las crónicas de los exploradores de las ficciones de los viajeros, siempre ha sido difusa. La literatura de viajes estaba destinada a mostrar un mundo fantástico, no a reducirlo a una serie de hechos fácilmente clasificables. La exploración, el descubrimiento de un mundo cada vez más diverso, despertaba la curiosidad del público. Los viajes ficticios se convirtieron en las fuentes de los cartógrafos, del mismo modo que en el siglo XV los romances de caballerías se habían tomado por crónicas de viajes verdaderos. Las necesidades económicas de la exploración inducían a la exageración. Era un negocio que necesitaba grandes inversiones de capital, y que producía beneficios tan sólo esporádicamente. Para renovar la confianza de los inversores, los exploradores tendían a exagerar en sus informes, en especial en lo referente a productos susceptibles de ser explotados.
Por ello, tal vez no sea sorprendente que la nueva ciencia del siglo XVII no lograra llevar la exploración mucho más allá. Los mitos seguían determinando la elección de los objetivos. Las fábulas seguían inspirando el modo de proceder. Norteamérica se percibía aún como un obstáculo en el camino hacia Asia. El Pacífico seguía siendo un océano que no despertaba el interés por sí mismo, sino como una vía para el descubrimiento de tierras «desconocidas» o de rutas hacia otros mares. Los exploradores que cruzaron Siberia, lo hicieron buscando una tierra de ensueño que no existía. Consideremos cada uno de estos escenarios por separado.
4. América: el acceso a Asia
Hacia la década de 1630, había quedado claro que, aún si existía el Paso del Noroeste, sólo sería practicable de forma estacional, en el mejor de los casos: los pasajes eran difíciles, cercados por el hielo y sujetos al peligro de que el navío quedara bloqueado, a la merced de un frío extremo. Para los más optimistas, existía la alternativa de buscar un istmo en Norteamérica —una franja de tierra estrecha, como Panamá, cuya costa oeste sirviera como una base para el comercio con China—. Al norte de la zona de dominio español, Norteamérica era uniformemente ancha, pero esto aún no se sabía a ciencia cierta. Gradualmente, a lo largo de todo el siglo, las expediciones francesas que avanzaron hacia el oeste desde los Grandes Lagos y las inglesas que partieron de Virginia y Nueva Inglaterra comprendieron la imposibilidad de la empresa.
§ Las costas inglesas
Habiendo fracasado en la búsqueda del Mar del Sur, cuando llegaron por vez primera a Virginia, los ingleses perdieron el interés en explorar el interior del continente hasta que la navegación de los francesas por el Misisipi les alertó de que podían estar perdiendo una oportunidad. Seguían convencidos, sin embargo, de que el continente que se extendía delante de ellos era estrecho: «las felices costas del Pacífico», escribió un empleado de la Virginia Company en 1651, se hallaban «a diez días de camino desde las fuentes del río James, al otro lado de las montañas, al pie de los ricos valles adyacentes». En 1670, John Lederer, un médico alemán que viajó hacia el interior hasta el río Catawba, afirmó —entre muchas otras falsedades y errores— haber encontrado indios de California. En 1671, cumpliendo órdenes del gobernador, unos comerciantes ingleses de pieles de ciervo acompañaron a un grupo de indios totero en una incursión a través de los Apalaches y, según el diario del viaje mantenido por Robert Fallan, en el momento de iniciar el descenso por el río Tug Fork hacia Ohio, les pareció que veían el Pacífico a lo lejos. Pero los descubrimientos realizados, en 1673 y 1674, por el sirviente de un mercader, George Arthur, fueron descorazonadores. Habiéndose separado de su señor, vivió con los indios tomahitan. Desde su poblado, cerca de las fuentes del río Alabama, realizó numerosos viajes con sus destacamentos militares, llegando al norte hasta el valle Ohio, vía el Cumberland Gap, entonces desconocido por los ingleses, y al sur, por el curso del Alabama, casi hasta la costa. La gran extensión del continente acabó con las esperanzas inglesas de cruzarlo de forma fácil y rápida.
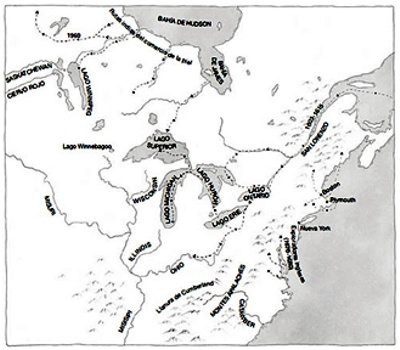
Exploraciones francesa e inglesa en Norteamérica (norte), siglo XVII.
Al comienzo, los mercaderes se dedicaron a la exportación de pieles, aunque no siempre con grandes beneficios. La mayor parte de Nueva Inglaterra, sin embargo, estaba mal situada para participar en el comercio de pieles; todavía a mediados de la década de 1640, los habitantes de Nueva Inglaterra desconocían la situación de los Grandes Lagos. Las expediciones que remontaron el río en busca de pieles llegaron invariablemente a territorios controlados por intermediarios franceses. Para los mercaderes era mucho más rentable vender a los colonos productos de importación a precios abusivos. En Boston, por ejemplo, Robert Keayne fue procesado, en 1639, por enriquecerse «ganando más de seis peniques por cada chelín… y en algunos bienes pequeños dos por cada uno». En 1664, un observador crítico con los métodos de los mercaderes afirmó: «Si no ganan el cien por cien de lo que esperan se lamentan como si hubieran perdido dinero» [275] . Cualquiera que crea todavía que el puritanismo favoreció el capitalismo debería consultar los documentos referentes al conflicto entre la piedad y la ambición que se dio en Nueva Inglaterra.

Exploraciones francesa e inglesa en Norteamérica (sur), siglo XVII.
Los pobladores de Nueva Inglaterra mostraron cierto interés en explorar las rutas por tierra que les comunicaran con las colonias del San Lorenzo y los Grandes Lagos, pero Nueva York estaba mejor situada para tal fin, gracias al río Hudson. Debido a estas limitaciones y a sus intereses marítimos, los habitantes de Nueva Inglaterra no agregaron nada a la exploración del interior hasta 1692-1694, cuando los comerciantes de Albany recorrieron el valle Ohio. Pero por entonces los exploradores franceses ya habían descubierto que el continente, aunque de anchura aún desconocida, no contenía ningún istmo y era demasiado grande para ser cruzado fácilmente.
En cierto sentido, es sorprendente que los exploradores franceses hicieran una contribución tan significativa. Los caminos de los cazadores y comerciantes de pieles indios partían hacia el oeste desde la bahía de Hudson y los Grandes Lagos, pero las rutas más rápidas y fáciles estaban al alcance de los ingleses, que dominaban la bahía, y no de los franceses, situados en los lagos. La voluntad de expandirse hacia el oeste indujo a grupos de ambas naciones a adentrarse en las praderas, donde los exploradores seguían buscando una ruta hasta el Pacífico para mantener vivo el interés de las autoridades; pero las praderas carecían de interés para los promotores del comercio. Las pieles de castor tenían un mercado; las de bisonte americano no. Más al norte, en los bosques boreales donde se obtenían las pieles, el incentivo para mantener la exploración era mucho mayor. En 1690, por ejemplo, la Hudson's Bay Company encargó a uno de sus jóvenes comerciantes con más iniciativa, Henry Kelsey, junto con un grupo de cazadores cree, que siguiera el Saskatchewan hacia el oeste, hasta el río Red Deer. Su misión era buscar pueblos ricos en pieles, y convencerles de que acudieran a la bahía de Hudson para comerciar. Las motivaciones de Kelsey eran la aventura a la antigua usanza y el perfeccionamiento personal —«aprender el lenguaje de los nativos y conocer su territorio»—. La ruta que tomó le condujo a las praderas, lejos del territorio de las pieles, y sus hallazgos —juzgados sin valor comercial— fueron ignorados.
§ La Salle en el Misisipi
Entretanto, en la frontera francesa, los misioneros jesuitas y franciscanos entraron en contacto con los cazadores y vendedores de pieles conocidos como coureurs des Bois. Algunas veces, las profesiones de unos y otros parecieron confundirse: ambas ocupaciones compartían ciertos gustos y necesidades. Las dos figuras más destacadas de la exploración francesa en el Misisipi, Louis Jolliet y René-Robert de La Salle, estudiaron para jesuitas, pero abandonaron la vida religiosa para dedicarse al comercio de pieles. Tanto los misioneros como los coureurs necesitaban desplazarse constantemente en busca de nuevos pueblos con quienes comerciar o a quienes convertir. Poco a poco, desplazaron la frontera del territorio conocido por los europeos. El lago Michigan, por ejemplo, del que Champlain ni siquiera tuvo noticia, fue descubierto en 1634. Desde entonces sirvió de base para nuevas exploraciones de largo alcance. Pero las exploraciones de largo alcance dependían de la inversión de capital y de la autorización política: para atraer esa clase de apoyo, seguía siendo necesaria la perspectiva de una ruta rápida hacia Asia.
En el lago Michigan, Jean Nicollet, un colaborador de Champlain con un gusto especial por el trato con los indios y un talento extraordinario para captar sus lenguas, les oyó hablar del Misisipi. Aprendió además de ellos que aquel gran río llegaba al mar. Parece que los franceses no concibieron la idea de que el mar en cuestión podía ser el golfo de México: el único mar que tenían in mente era el Pacífico. Aun así, no era fácil llegar más allá de la región de los lagos. Muchos pueblos iroqueses desconfiaban de los franceses y los combatían encarnizadamente. Hasta la década de 1670, los europeos no pudieron salir con cierta seguridad de la región dominada por sus fuertes, e incluso entonces el peligro de caer en manos enemigas era considerable. Los jesuitas, los paladines de la exploración en aquellas tierras, no tenían interés alguno en las rutas comerciales, y podían proceder lentamente, explorando el territorio de forma exhaustiva, conociendo sus gentes, trazando mapas de sus tierras y haciendo avanzar paso a paso la frontera de la evangelización.
De modo que no fue hasta 1673 cuando los europeos iniciaron la navegación por el Misisipi. En aquel año, el gobierno de Nueva Francia encargó a Louis Jolliet la búsqueda de una ruta entre los Grandes Lagos y el río. Con la ayuda de Jean-Jacques Marquette, un jesuita que reclutó en St. Ignace, la misión de los jesuitas en el lago Michigan, resolvió rápidamente la cuestión: el río Wisconsin fue la clave. Pero una vez en el Misisipi, la situación tomó un cariz descorazonador. El río fluía hacia el sur, no hacia el oeste, como habían esperado. Peor aún, el Misuri confluía con él por el oeste: «Un río bastante caudaloso —observaron los exploradores— que llega… desde una gran distancia». Era evidente que una gran extensión de continente les separaba del Pacífico. Llegaron hasta la confluencia con el Arkansas antes de volver atrás. «A juzgar por la dirección del curso del Misisipi —concluyeron—, creemos que desagua en el golfo de México». No había ningún motivo para seguir adelante. Se estaban acercando a una zona de claro dominio español. Siguiendo el consejo de los indios que encontraron, regresaron por el río Illinois y, desde sus fuentes, llegaron por tierra hasta al lugar donde hoy se alza Chicago, a orillas del lago Michigan.
René-Robert de La Salle, en cambio, creyó que merecía la pena proseguir la exploración del Misisipi. Aquel río presentaba muy buenas condiciones para la navegación y, por lo tanto, podía ser un eje de las comunicaciones del gran imperio francés que La Salle imaginaba en el interior de América. En 1681, inició el descenso del río en una canoa india, por el actual Illinois, y llegó al golfo de México en abril de 1682. Allí, ante el mar, organizó una ceremonia de toma de posesión. Acababa de abrir una ruta, desde los Grandes Lagos hasta el océano, que en el futuro podía ser muy importante.
En realidad, La Salle se anticipó por muy poco a los ingleses. En los últimos años del siglo XVII, comerciantes ingleses de pieles de ciervo procedentes de Charles Town, un asentamiento fundado recientemente en la costa de Carolina del Norte, penetraron en el valle del Misisipi en busca de caza. Pero los planes de La Salle nunca se cumplieron. Francia era un país densamente poblado, en comparación con otras potencias coloniales, como España, Portugal e Inglaterra, pero nunca produjo tantos colonos como sus competidores —de hecho, nunca fueron suficientes para lograr una presencia permanente en Norteamérica fuera del valle del San Lorenzo—. La región que La Salle intentó colonizar nunca fue lo bastante atractiva ni lo bastante accesible para vencer la tendencia de sus compatriotas a quedarse en su tierra. Los comienzos del imperio que proyectaba fueron poco alentadores. Al llegar al golfo de México, midió la longitud con la ayuda de un compás roto y de un astrolabio inservible. Debido a ello, cuando en 1684 quiso regresar a la desembocadura del Misisipi por mar, fue incapaz de encontrarla. Sus barcos naufragaron. Las tripulaciones se enfrentaron entre sí. Los intentos de alcanzar las áreas de dominio español fracasaron. Muchos de los que sobrevivieron a los enfrentamientos internos murieron luchando contra los indios. Tan sólo un grupo reducido de hombres logró abrirse camino por tierra hasta un puesto avanzado francés, junto al río Arkansas, cerca de la confluencia con el Misisipi.
Pese a su fracaso como colonizador, La Salle había realizado una importante contribución a la exploración. Junto con el sacerdote Louis Hennepin, uno de sus principales colaboradores, y su leal lugarteniente Henri de Tonti, había ayudado a demostrar que Norteamérica comprendía «un país inmenso». Tonti rastreó los alrededores del Misisipi, hasta Cadoquis, en busca de su amigo. Tras la muerte de La Salle, prosiguió la exploración al este del río, revelando varios territorios aún desconocidos, hasta llegar al río Alabama. Hennepin, misionero franciscano entre los iroqueses, que había acompañado a La Salle en su descenso por el Illinois, regresó hacia el norte para explorar el curso alto del Misisipi. Cautivo de los sioux entre abril y junio de 1680, y participante después en sus expediciones de caza, les oyó hablar del inmenso territorio que se extendía al oeste del río. Se convirtió en un elocuente defensor de la colonización del territorio que bautizó como Luisiana.
§ La expansión española hacia el suroeste
No sólo los franceses y los ingleses se aferraron a la posibilidad de que la costa del Pacífico se hallara cerca. También los españoles de Nuevo México albergaron esa esperanza. Juan de Oñate creyó que la colonia fundada por él, en 1598, podía estar cerca del Pacífico. En los primeros años del nuevo siglo, las incursiones que realizó hacia el oeste, hasta el río Colorado, disiparon esa esperanza. Quedaba, sin embargo, la posibilidad de que a orillas del Colorado llegara a desarrollarse una colonia con un acceso privilegiado al océano, bien situada, por lo tanto, para el comercio con China. Esta posibilidad se basaba en la creencia, aún persistente, de que California era una isla. Pero la región intermedia era poco atractiva, excepto para los misioneros, y las «rebeliones» de los nativos, como los españoles las llamaban, alteraban las fronteras de las misiones y retrasaban su avance.
La exploración sistemática de la región entre Pimería Alta y el Pacífico fue llevada a cabo por fray Eusebio del Kino, el jesuita encargado de difundir el cristianismo en las tierras salvajes de lo que hoy en día es el suroeste de Estados Unidos. Fueron fundadas varias misiones: Dolores en Sonora, en 1687, y Tucson y Caborca en Arizona y Sinaloa, respectivamente, en 1700. Los viajes del infatigable Kino dejaron dos rutas claramente establecidas: la que cruzaba el desierto desde Caborca hasta Yuma, uniendo los valles de los ríos Concepción y Gila, y la que seguía el Gila y el Colorado hasta la punta del golfo de California. Incluso entonces, su afirmación de que California no era una isla tuvo una lenta aceptación en las instancias oficiales, y en muchos mapas siguieron apareciendo representaciones erróneas.
Kino soñaba con llegar a China desde California, suponiendo que para ello sólo tendría que cruzar, a lo sumo, un estrecho. Pero la quimera de una ruta corta hasta Asia comenzaba finalmente a debilitarse. Jean Nicollet había vagado entre el lago Michigan y el Winnebago con una bata china, pensando que encontraría algún chino —o por lo menos alguien que reconociera aquella prenda—. Todavía en 1670, John Lederer esperaba ver el Mar del Sur desde lo alto de las montañas Blue Ridge, en Virginia; el año siguiente, Robert Fallam y sus compañeros creyeron haberlo visto efectivamente. La Salle fue extremadamente irónico al nombrar su casa junto al San Lorenzo «La Chine». Incluso el optimismo de los ingleses de Virginia flaqueó poco después.
§ Hacia la Amazonia
De modo que, a finales de siglo, los exploradores de Norteamérica empezaban a valorar el continente por sí mismo, y a aceptar que su labor debía consistir en investigar sus rutas internas y sus recursos. En América del Sur, donde la exploración estaba más avanzada y los distintos El Dorado comenzaban a agotarse, el realismo se impuso antes. Esto frenó el desarrollo de nuevas exploraciones. La principal labor que se cumplió en ese campo durante el siglo XVII fue la mejora de las rutas de comunicación entre colonias lejanas. El aprovechamiento del sistema fluvial del Orinoco es un ejemplo de ello. Otro lo constituyen los esfuerzos realizados en la Amazonia.
La tierra amazónica descrita por la expedición de Francisco de Orellana había desaparecido. La densidad de la población había disminuido en las orillas del río —debido, muy probablemente, a las enfermedades que los hombres de Orellana dejaron a su paso—. La exploración del Amazonas se retomó a raíz de un accidente ocurrido en 1637. En aquel tiempo, los franciscanos realizaban un gran esfuerzo por evangelizar a los pueblos del curso alto del río. Era una labor peligrosa. Las misiones, diseminadas en un territorio donde las comunicaciones eran escasas y precarias, solían durar poco tiempo, ya fuera por las dificultades de suministro o por las masacres que perpetraban los volubles indios, cuando sospechaban que los misioneros actuaban en connivencia con los conquistadores, los mercaderes de esclavos y quienes se apoderaban de las tierras de los indígenas. Dos hermanos legos franciscanos, Domingo de Brieva y Andrés de Toledo, se unieron a una expedición por el Napo desde Quito, y contribuyeron a establecer una misión en San Diego de Alcalá, en la tierra de los indios encabellados. A continuación se separaron de sus compañeros y, en un viaje que reprodujo el de Orellana casi cien años después, navegaron, «guiados por la inspiración divina y urgidos por el hambre», hasta la zona de dominio portugués y la desembocadura del río. [276]
Los portugueses reaccionaron enviándoles de vuelta río arriba, como guías de una gran expedición liderada por Pedro de Teixeira, el oficial responsable de evitar las intrusiones extranjeras en la Amazonia. En aquel tiempo, Felipe IV reinaba sobre Portugal y España; pero los portugueses seguían siendo reacios a compartir su imperio, incluso con sus aliados más próximos. La ascensión por el río duró un año entero; la envergadura de las fuerzas de Teixeira —de casi cincuenta canoas— planteaba serias dificultades de organización y de avituallamiento. Pero llegaron sanos y salvos a su destino. Las autoridades de Quito dispusieron que cartógrafos y cronistas oficiales acompañaran la expedición; a su regreso a Belén, a finales de 1639, éstos habían trazado mapas detallados del río.
A no ser por la revuelta que separó las coronas española y portuguesa en 1640, el Amazonas pudo haberse convertido en la gran vía de comunicación a través del continente. En lugar de eso, los misioneros, procedentes de las colonias españolas en los Andes ecuatoriales, y los mercaderes de esclavos portugueses, llegados de los puestos avanzados de Brasil, se disputaron el territorio en lentas incursiones sucesivas.
Los misioneros eran vulnerables. Roque González de Santa Cruz y dos de sus compañeros fueron martirizados en Caaró, en 1628, por reprobar la poligamia de un jefe indígena. Ramón de Santa Cruz murió mientras trazaba el mapa del Archidona, en 1662. Francisco de Figueroa fue asesinado por comerciantes de esclavos en Ucayali, en 1685.
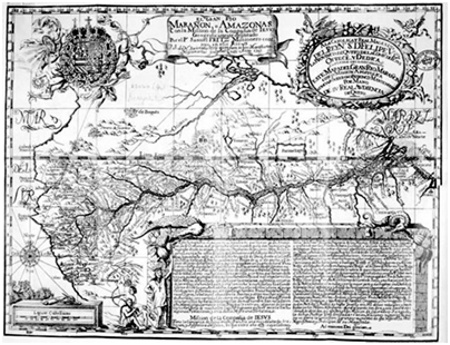
Mapa del Amazonas de fray Samuel Fritz, publicado en 1707.
5. Tierras imaginarias, estrechos soñados: La búsqueda en el Pacífico
Entre 1639 y 1640, los holandeses lograron una situación de privilegio, respecto al resto de Europa, en el comercio con Japón. La hostilidad del gobierno japonés hacia la cristiandad, largamente gestada, culminó con la expulsión de quienes rechazaban pisotear el crucifijo: la buena disposición a hacerlo por parte de los extranjeros se comprobaba en ceremonias anuales. Los holandeses, que concedían prioridad al comercio y eran mayoritariamente iconoclastas en su credo religioso, consentían a ello de buena gana. Los españoles y los portugueses no.
Desde su posición en la costa japonesa, los holandeses no desperdiciaron la oportunidad de explorar los mares cercanos. Abel Tasman comenzó su carrera como el principal explorador de la Vereinigde Oostindische Compagnie (VOC), la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, recorriendo el mar al este de Japón, en 1639, hasta los 175 grados oeste. Maarten Vries reconoció el norte del archipiélago en 1643. Los resultados fueron muy engañosos. Los cartógrafos seguían esparciendo islas imaginarias por la región explorada por Tasman, y Vries fue, según parece, un observador incompetente, cuyos informes introdujeron en los mapas una imagen deformada del norte de Japón y de la costa del noreste de Asia que perduró durante generaciones. Aunque es difícil comprender las descripciones de lo que vio, parece ser que integró las Kuriles en dos grandes masas de tierra, que llamó Staaten Land y Compagnie Land: la primera era una isla de dimensiones considerables, la segunda parecía un continente.
Aproximadamente en la misma época, la VOC intentó aumentar el alcance del comercio y la navegación holandeses en la zona dominada por los vientos del oeste, los que propulsaban a sus navíos, desde el cabo de Buena Esperanza, en la ruta hacia las islas de las Especias. Esto no implica necesariamente que buscaran Terra Australis. En aquel tiempo, los holandeses estaban mucho más interesados en hallar un ruta de acceso al Cono Sur americano, que veían como la parte más vulnerable del imperio español. Antonis van Diemen, que estaba a cargo de las operaciones de la VOC en Oriente, esperaba «asegurar un paso del océano Índico al Mar del Sur». En su opinión, el resultado sería que «la compañía podrá hacer grandes cosas en Chile… arrebatar un buen botín a los castellanos de las Indias Occidentales, que nunca esperarían tal cosa». [277] En 1642, Tasman recibió el encargo de explorar la región más allá del meridiano de la Corriente Australiana, donde los barcos holandeses viraban normalmente hacia el norte.
Rodeó Australia por el sur, sin percatarse de su presencia, y alcanzó la costa sur de Tasmania. Desde allí retomó el mismo rumbo, llegó a Nueva Zelanda y siguió la costa oeste de sus dos islas, sin ver el estrecho que las separa. El descubrimiento fue una gran novedad tanto para los maoríes como para el resto del mundo: hasta donde sabemos, aquella tierra no aparecía en las obras geográficas de ningún pueblo exterior a las islas. Incluso en la Polinesia, la memoria de su existencia era puramente mitológica. De acuerdo con sus órdenes, Tasman tendría que haber seguido el viaje, en busca de Chile; pero resolvió seguir la costa hacia el norte. Esto sugiere que pudo pensar que había llegado a Terra Australis y que, en consecuencia, no tenía sentido avanzar hacia el sur. Cuando alcanzó el extremo norte de la isla Norte, de nuevo renunció a continuar, y se limitó a cerciorarse de la existencia de un paso abierto hacia el este de Nueva Zelanda, antes de emprender el regreso. Al acercarse a la zona del Pacífico transitada por la navegación europea por un rumbo distinto del habitual, vio la isla de Tonga y fue el primer europeo en avistar la isla de Fiji de que se tiene noticia.
El año siguiente trazó una carta de la costa norte de Australia, de oeste a este, hasta la punta del cabo York. Como la mayoría de los geógrafos y navegantes del mundo, ignoraba las exploraciones realizadas por Luis de Torres, quien, siendo el segundo de Quirós, había descubierto el estrecho que hoy lleva su nombre. Tasman creyó, en consecuencia, que se hallaba en un gran golfo, perteneciente a la costa de una inmensa masa de tierra formada por Australia —o Nueva Holanda, como la llamaban los holandeses— y Nueva Guinea.
Los hallazgos de Tasman fueron decepcionantes. Las partes de Australia que visitó carecían de productos provechosos. Sus habitantes «no eran más que pobres hombres desnudos que corrían por la playa», afirmó van Diemen, [278] y, según el autor inglés que los describió por vez primera, en 1699, eran «las gentes más miserables del mundo… que, dejando aparte su apariencia humana, apenas se diferencian de las bestias». [279] En cuanto a Nueva Zelanda, los maoríes eran peligrosamente inhospitalarios —golpearon hasta la muerte a los marineros que se les acercaron, en el primer encuentro con Tasman— y sus islas no se hallaban en ninguna ruta comercial. La deseada ruta hasta Chile seguía siendo una mera hipótesis. Los dirigentes de la VOC perdieron el interés en proseguir su búsqueda. «No esperamos gran cosa del futuro desarrollo de esas exploraciones —informaron— que menguan cada vez más los recursos de la compañía… las minas de oro y plata que mejor servirán nuestras necesidades ya han sido descubiertas: se trata de nuestro comercio en el conjunto de las Indias» [280].
Solamente los ingleses se sintieron inclinados a proseguir las exploraciones de Tasman, y aun así su interés tardó en madurar. Se apartaron de las rutas habituales en el Pacífico, en busca de fondeaderos seguros o de atajos inesperados entre los grandes corredores marítimos. Las islas se multiplicaron a partir de sus informes poco fiables. En 1690, uno de ellos rescató a tres compatriotas en el archipiélago Juan Fernández. Afirmaron haber visto tierra en los 27 grados 20 minutos. Posiblemente lo que avistaron fueron las islas de San Ambrosio y San Félix. En cualquier caso, esto alentó la búsqueda de Terra Australis. En 1699, la marina británica envió a William Dampier a Australia. Dampier era un antiguo pirata y un hombre atractivo que debía su puesto de mando a su habilidad como propagandista. Su viaje no proporcionó nueva información ni desveló ninguna ruta desconocida, pero él lo relató con su habilidad característica y lo convirtió en un éxito literario. Remarcó que «no se sabe a ciencia cierta si se trata de una isla o de un continente; pero estoy convencido de que no se halla unido a Asia, a África ni a América». [281]
La fiebre del Mar del Sur estaba a punto de estallar, originando nuevas quimeras. En 1701, murió el último rey Habsburgo de España; durante la subsiguiente Guerra de Sucesión, el comercio en el imperio español quedó a merced de quien quisiera aprovecharlo. Los inversores legítimos, que codiciaban los botines de los piratas, estaban dispuestos a invertir en la exploración del Pacífico. En 1721, Jacob Roggeveen realizó otra tentativa de localizar el continente sur, y de verificar los informes de los piratas. Según se dijo, le inspiraba el ruego que le hiciera en el lecho de muerte su padre, que estaba en posesión de una licencia para comerciar en el Mar del Sur, todavía sin aprovechar; navegó bajo el mando de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, que estaba a punto de desaparecer. La ruta por el Atlántico hasta el Pacífico sería su salvación —si conducía a algún lugar explotable.
Roggeveen se dirigió hacia el sur, para evitar los vientos del oeste y hacer más fácil el acceso al Pacífico por el cabo de Hornos. En el Pacífico, encontró icebergs y resolvió virar hacia el norte, atraído por las fantasías de los piratas. Desde el archipiélago Juan Fernández, se dirigió al oeste y se adentró en un agujero negro de la navegación —una región no descrita en ninguna carta, fuera de las rutas marítimas establecidas—. Allí encontró la isla de Pascua, la isla habitada más remota del mundo. Tras explorar la zona, siguió la ruta de los grandes viajes polinesios a la inversa, vía las islas de la Sociedad y Samoa, de cuya existencia ningún europeo había informado hasta entonces, hasta Batavia. Los responsables de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales lo encarcelaron por intentar romper su monopolio. Los piratas que le habían confundido eran, concluyó Roggeveen, «usurpadores de la verdad, así como de las riquezas de los españoles». [282] Sin embargo, no todos sus hombres estuvieron de acuerdo con él; algunos argumentaron a su vuelta que si hubieran explorado más a fondo la zona de las islas de la Sociedad hubieran encontrado Terra Australis. De modo que Roggeveen no logró poner fin a la leyenda, más que en su propia mente. Pero inspeccionó regiones del océano poco frecuentadas y documentó muchos lugares desconocidos hasta entonces por los occidentales.
Para una visión indirecta pero brillante de la exploración del Pacífico en esa época, no hay lectura mejor que la novela que Jonathan Swift escribiera en la década de 1720: Los viajes de Gulliver. Swift fue el más sutil y a la vez el más mordaz de los autores satíricos. Por una parte, su obra es una parodia de las novelas de viajes, puesto que Gulliver sobrevive a una serie de naufragios más extraños que los de cualquier Simbad. Por otra, emplea el tono moralizante tradicional, recurriendo a salvajes y «monstruos» virtuosos para criticar a sus semejantes humanos, a sus iguales cristianos, a sus compatriotas. Su propio pueblo, el británico, es presentado como «la raza más perniciosa de gusanos pequeños y odiosos que jamás se haya arrastrado por la faz de la tierra». Desde otra perspectiva, el autor traduce sus íntimas antipatías: en especial hacia los políticos, los científicos y los especuladores de los Mares del Sur. En la parte final, cuando el protagonista se encuentra por fin con los hombres, la sátira se dirige a la humanidad entera: «Nunca en todos mis viajes vi un animal tan desagradable, ni uno por el cual sintiera naturalmente una antipatía tan fuerte». El mapa que acompaña una de las primeras ediciones sitúa los viajes de Gulliver en el Pacífico. En él aparecen las tierras descubiertas por Vries. Laputa —la «isla flotante» habitada por filósofos con la cabeza en las nubes— se halla más al este. Brobdingnag, la tierra de los gigantes, es una península situada en el extremo noreste de América. Todos los viajes de Gulliver son imaginarios, pero todos revelan alguna verdad. El Pacífico era el océano donde todo era posible, lleno de regiones desconocidas y atrayentes, de fantasías y de confusiones, de libertad y de falsedad.
§ A través de Siberia: Eldorados de hielo
Mientras Swift redactaba su obra, los rusos se aproximaban, desde Siberia, a la región donde supuestamente se hallaban Laputa y Brobdingnag. Los conquistadores de Siberia, más que tierras, conquistaron ríos. Estos ríos corren de sur a norte. Constituían buenas vías de acceso a los bosques ricos en pieles desde los asentamientos de las llanuras, pero eran de poca utilidad para atravesar Siberia. Los viajeros que navegaban por ellos tenían que afrontar un laborioso paso por tierra entre el Taz, o el Ob, y el Yenisei, aguardando a que la nieve permitiera salvar el tramo en trineo. Para los exploradores —comerciantes, cazadores o mercenarios cosacos— el trato era simple. Cada uno de ellos se comprometía a pagar cierto número de pieles de marta al estado, y podía quedarse las que cazara de más. A medida que avanzaban, interrogaban a los nativos sobre qué encontrarían más adelante. Del siguiente río siempre se decía que era el mejor para la caza.
En la década de 1620, el avance de los rusos fue bloqueado en la región del lago Baikal. La obstinada resistencia de los buriatas les obligó a buscar rutas alternativas por las que progresar hacia el este, a través de la meseta de Tunguska, en dirección al Lena. La mejor ruta implicaba remontar con gran esfuerzo el curso del Bajo Tunguska para llegar al curso alto del Vilyuy, que confluye con el Lena. Los recién llegados obligaron a los nativos yakutios del valle del Lena, que vivían de la cría de caballos, a pagar tributos, y alcanzaron el delta del río en 1633. El Lena era una gran arteria navegable; regaba, además, una tierra de buenos pastos, donde los rusos pudieron proveerse de alimentos para proseguir la exploración. El territorio más allá del valle, sin embargo, era el más hostil que los rusos habían encontrado hasta entonces en Siberia, una región de montañas y de tundra que se extendía hasta el horizonte.
§ El difícil progreso hacia el Anadir
En la década de 1630, los rusos concentraron sus esfuerzos principalmente en dos rutas: remontaron el curso del Aldan, rodeando la meseta, y realizaron expediciones por mar, financiadas por los cazadores de morsas, en que siguieron la costa del Ártico en embarcaciones construidas expresamente a tal fin. El koch era un barco ligero, de casco plano, con un calado de algo más de 1,5 metros y generalmente de unos 18 metros de largo. Los costados curvos desplazaban el hielo. Los remos, destinados a maniobrar cerca de la costa, complementaban una única vela cuadrada. En el río Alazeya, en 1640, los navegantes se encontraron con pastores chukchis. En 1644, en la región del delta del Kolyma, hallaron chukchis «errantes» por vez primera —los más aislados de los cuales los rusos llamaron «pequeñas gentes» del norte—. Allí los chukchis vivían en chozas junto a la costa —chozas de tierra en invierno, y de pieles sobre un armazón de huesos de ballena en verano— y se alimentaban de renos salvajes, focas, ballenas y esturiones. Los habitantes del extremo este del territorio de los chukchis se distinguían por los ornamentos de colmillo de morsa con que se perforaban los labios.
Los primeros rusos que comerciaron con ellos observaron que rechazaban los productos obtenidos de las morsas: era evidente que aquellas gentes disponían de marfil de morsa en abundancia. Esto significaba que merecía la pena explorar el territorio. El incentivo fueron las riquezas imaginarias: el reino de Pogycha, «una tierra desconocida más allá del Kolyma», mencionada por vez primera en 1645, [283] contenía supuestamente abundante marfil de morsa, martas, una montaña de plata y un lago lleno de perlas. El río Anadir —donde supuestamente abundaban las martas— se convirtió en el principal objetivo. Kolyma ejerció una gran atracción: las autoridades rusas concedieron 404 pasaportes para la región. A finales del siglo XVII, la cantidad de pieles que reportaba en tributos era invariablemente la más alta de Siberia. [284]
Las peticiones que redactó Semen Dezhnev, un campesino convertido en cazador, evocan la vida de la época en aquel territorio fronterizo. Insiste en las dificultades sufridas en el servicio imperial. Se lamenta repetidamente por el coste de las redes para el salmón —literalmente vitales para los exploradores de la región, que apenas tenían otro alimento—. Denuncia de forma incansable la ingratitud de los estamentos oficiales, la injusticia de vivir al servicio del zar sin recibir un salario, y el obstáculo permanente que suponía el hielo, que impidió su primer viaje en 1647. Cuando el sistema tributario no recibía la cantidad de pieles esperada, era debido, según Dezhnev, a las guerras entre las tribus indígenas, o a la sobreexplotación indiscriminada por parte de los conquistadores rusos. La sangre derramada inútilmente alienaba a los nativos y frustraba los esfuerzos de los exploradores. La vida de Dezhnev pareció estar compuesta de «grandes necesidades, miseria y naufragios» [285] .
Parece ser que su principal objetivo era encontrar la desembocadura del Anadir, para facilitar el comercio de pieles de marta y para, desde allí, «ir en busca de otros ríos y de nuevas tierras que puedan reportar un beneficio al soberano». [286] En el verano de 1648, Dezhnev inició, desde la desembocadura del Kolyma, la que fue la expedición más larga realizada hasta el momento. Fue una travesía difícil, que duró desde junio hasta finales de septiembre, en la que afrontó los peligros de la costa del Ártico. Aquel año el hielo era excepcionalmente favorable; se mantenía unido a la costa, en lugar de desprenderse en icebergs, la causa del naufragio de tantos barcos. Aun así, tan sólo dos o tres de los kochs que formaban la expedición sobrevivieron. Dezhnev alcanzó la parte más remota de Siberia, y dobló el cabo que hoy lleva su nombre, aunque es dudoso que llegara a verlo: sus descripciones de la costa son demasiado vagas. No demuestra ninguna conciencia de haber pasado un estrecho. Prosiguió la exploración más allá de la desembocadura del Anadir. La suya fue, en consecuencia, la primera expedición conocida que pasó el estrecho que separa Asia de América. Sin embargo, Dezhnev supuso que la península de Kamchatka se extendía hasta unirse con el Nuevo Mundo.
El año siguiente a que Dezhnev alcanzara el Anadir, un grupo de exploradores rivales llegó al mismo punto por tierra, por el valle del Kolyma. Según Dezhnev, los recién llegados entorpecieron la operación con su actitud tiránica hacia los nativos. El conflicto que provocaron les impidió continuar la expedición. Las tentativas de Dezhnev de proseguir el viaje por tierra, para buscar «nuevos pueblos que someter al mando glorioso del soberano», fracasaron por la falta de guías nativos. Por ello no quedó constancia de su importante hallazgo. Regresó con unas pocas pieles de marta, muchas heridas y una historia llena de penalidades, pero sin ninguna información concluyente sobre la geografía del este de Siberia. La información sobre su expedición quedó olvidada en una crónica oficial, en Tobolsk, y no llegó a manos de los geógrafos de San Petersburgo o de Moscú. Los ocho intentos que se realizaron de repetir el viaje de Dezhnev, entre 1649 y 1787, fracasaron a causa del hielo y la falta de alimentos. [287] La mayor parte de los mapas de Siberia de finales del siglo XVII y comienzos del XVIII muestran el extremo noreste del territorio misteriosamente oculto por una capa de hielo impenetrable, y dejan abierta la cuestión de si por debajo de ella había un paso por tierra hasta América.
§ La búsqueda de «Dauria»
Entretanto, los rusos lograron finalmente imponer el pago de tributos a los buriatas que habitaban en la orilla este del lago Baikal. El hecho de que los buriatas poseyeran plata hizo que los exploradores concentraran sus esfuerzos por un tiempo en la búsqueda de las supuestas minas de donde ésta procedía: en realidad, la plata llegaba de China por medio del comercio. En 1639, Ivan Moskvitin llegó al mar de Ojotsk, desde el valle del Lena, tras cruzar los montes Dzhugdzhur y descender el río Ulya. Oyó rumores sobre las riquezas de «Dauria», situada más al sur, junto al río Amur, lo que incitó a sus superiores, en Yakutsk, a enviar a Vasily Poyarkov en su búsqueda. Poyarkov halló el Amur y siguió su curso hasta el mar. Por el camino cometió todos los abusos propios de los conquistadores: torturó y masacró a pueblos demasiado pobres para cumplir sus extorsiones, y supuestamente alimentó a sus tropas con los cuerpos sin vida de los daur, a quienes mató porque rechazaron dar de comer a sus hombres.
Los rusos se resistían a abandonar las esperanzas de encontrar una civilización avanzada en aquella región. En 1655, el arcipreste díscolo Avvakum Petrovich partió exiliado hacia Siberia. En Yeniseisk recibió la orden de unirse a una nueva expedición con destino al «reino de Dauria». Los terribles sufrimientos que supuso el cumplimiento de aquel mandato hacen de su crónica de la expedición un relato sobrecogedor. No sólo tuvo que afrontar, como el resto de sus compañeros, los rigores debidos a los ríos peligrosos, los terrenos difíciles y el clima adverso, sino que además despertó la ira de su jefe con su insubordinación y pasó un invierno encarcelado en un horrible calabozo, con las heridas que le infligiera el látigo infectadas y demacrado por la falta de alimento. El desarrollo general de la expedición es fácil de relatar. Anafasy Pashkov recibió el encargo de explorar, al frente de trescientos hombres, la región entre el lago Baikal y China, imponer el pago de tributos a sus habitantes, buscar minerales valiosos y establecer relaciones con China y otros países vecinos. En caso de que no hallara ningún pueblo agrícola en el territorio, debía fundar un asentamiento destinado a producir el alimento para los ejércitos y las expediciones futuras. Se le ordenó que procediera con cautela en el trato con los nativos, que mantuviera la disciplina entre sus hombres y que conservara el dominio de sí mismo. Los cuarenta botes que formaban la expedición partieron por el río Angara en julio de 1656. Tras cruzar el lago Baikal, comenzaron a remontar el curso de dos ríos violentos —el Selenga y el Khilok—, tirando de las embarcaciones desde las accidentadas orillas, hasta el lago Irgen. Allí construyeron 170 balsas, que transportaron a hombros hasta el río Ingoda, que confluye con el Shilka. Llegaron a Nercha en junio de 1658. [288]
A finales del siglo XVII, Siberia se convirtió en la vía de acceso a China de los mensajeros rusos, e incluso de los embajadores. En 1689, la superioridad de las fuerzas chinas obligó a los rusos a aceptar una frontera al norte y al oeste del Amur; pero China ni podía ni quería reclamar su derecho sobre las partes más remotas del este de Siberia, donde Rusia conservó su libertad de acción.
§ Los esfuerzos por situar América
La cuestión, todavía por resolver, de dónde terminaba Siberia tenía una gran importancia para los planes de Rusia: de ello dependía la posibilidad de establecer un imperio en el Pacífico. Para los europeos occidentales era igualmente relevante: la búsqueda de un paso por el Ártico era inútil si éste estaba cerrado, en el extremo oeste, por Siberia. Si, al contrario, el Pacífico y el Ártico estaban unidos por lo que la mayoría de los mapas de la época llamaban el estrecho de Anián, sería posible completar el célebre Paso del Noroeste. Fueron muchos los textos que defendieron esa posibilidad. La mayoría eran falaces. Uno de ellos, por ejemplo, fue publicado en 1626, con la firma del prestigioso navegante español Lorenzo Ferrer Maldonado, aunque sin obtener el crédito de la corona española. El autor afirmaba haber navegado, en 1588, por el estrecho de Davis, haber avanzado 290 ligas por agua libre de hielo, hasta cerca de los 75 grados norte, durante el mes de febrero, y haber regresado en el mes de junio con unas temperaturas tan cálidas como las de España. Alcanzó el estrecho existente entre Asia y América. Allí encontró comerciantes luteranos con un cargamento de sedas, brocados, perlas, oro y porcelana. Muchos lectores suspendieron de buena gana sus facultades críticas ante tales afirmaciones.
En 1724, el emperador Pedro I de Rusia resolvió iniciar «una empresa que ha ocupado mi pensamiento durante muchos años». [289] Se estaba muriendo por la fiebre contraída al lanzarse a las aguas del golfo de Finlandia para rescatar a unos marineros que se ahogaban en ellas. La convicción propia del moribundo inspiró su visión. A pesar de que habló de «hallar un paso por el océano Ártico», el escrito que describía su plan era más confuso. Los exploradores recibieron la orden de navegar desde la península de Kamchatka, en el extremo este del imperio, para trazar un mapa de la «tierra que se extiende hacia el norte, que, dado que nadie sabe dónde termina, puede formar parte de América», y de buscar «el lugar por donde esa tierra puede estar unida a América». [290]
Los almirantes de Pedro I asignaron la misión a Vitus Bering, un oficial de la marina rusa de origen danés —uno de los muchos europeos occidentales que aprovecharon las oportunidades de ascenso que ofrecía la Rusia de Pedro el Grande—. Es evidente que Anna, la mujer de Bering, era la figura dominante de la familia: una esposa y madre cuyos sacrificios por el marido y los hijos eran tan firmes como el egoísmo que los inspiraba. Su esnobismo la llevó a inculcar a los hombres de su familia una ambición extrema. Cultivaba constantemente las relaciones sociales, asediando a todos los hombres influyentes que conocía —y también a muchos que no conocía—. Pero su habilidad política nunca estuvo a la altura de su folie de grandeur, y muchos de sus esfuerzos se perdieron en los entresijos de la corte y en las disputas entre facciones opuestas. Bering ambicionaba un cargo permanente y una finca rural. Sin embargo, según escribió en 1740, «he cumplido servicio durante treinta y siete años y… vivo como un nómada». La aventura era el único medio de aumentar las restringidas oportunidades de ascenso social que le ofrecía su situación.
En marzo de 1725, poco después de la muerte de Pedro I, Bering partió con el propósito de cruzar Siberia, hasta la península de Kamchatka, siguiendo el paralelo 60. A los funcionarios de Moscú la labor les parecía fácil; víctimas de su propia propaganda, imaginaban Siberia como una región rica, salpicada de populosos asentamientos rusos. Una obra sobre la historia de Siberia, escrita unos años antes, ilustra esta visión. El autor, Semen Remezov, era un funcionario de Tobolsk, la puerta de acceso a Siberia, y había realizado una intensa labor de recogida de información, que incluyó investigaciones etnográficas y geográficas. El frontispicio del libro muestra unos rayos de luz que proceden del ojo de Dios e iluminan Siberia, tocando dieciocho ciudades coronadas por torres y agujas, entre las cuales Tobolsk ocupa un lugar destacado, junto a la inscripción «Él morará en la virtud y las ciudades se alzarán hacia el Señor». En realidad, las «ciudades» de Siberia eran asentamientos desvencijados en medio de una tierra virgen, más a tono con el texto que aparecía inscrito sobre una Biblia abierta, también en el frontispicio de la crónica de Remezov: «Donde dos o tres se reúnan en mi nombre, allí estaré con ellos». [291]
En Tobolsk, el punto de inicio de su viaje transiberiano, Bering tuvo la primera decepción. Esperaba poder reclutar soldados de la guarnición local, y también carpinteros y herreros. Pero el asentamiento estaba tan falto de mano de obra que su gobernador tan sólo le concedió poco más de la mitad de los efectivos que necesitaba. Muchos de los hombres que reclutó en Yeniseisk eran «cojos, ciegos y enfermos». [292] Ojotsk, el destino de su viaje en la costa del Pacífico, era un núcleo de tan sólo once chozas. Para llegar hasta allí, los exploradores habían recorrido diez mil kilómetros durante tres años. Los caballos habían muerto por falta de pasto. Habían tenido que tender caminos de troncos para avanzar por terrenos pantanosos. Los intrincados cursos de los ríos les habían obligado a realizar hasta seis cruces en un solo día. Habían progresado lentamente por un entorno en movimiento, «como cantos en la corriente de un río». [293] Quince hombres habían muerto. Muchos habían desertado. Al llegar a su destino, el trato abusivo que ofrecieron a los nativos de Kamchatka —exigiéndoles provisiones y trineos, perros y hombres— provocó una rebelión. Siguiendo las órdenes de sus superiores, Bering construyó un barco y se hizo a la mar, en el verano de 1728. Trazó la carta de 1600 kilómetros de costa hacia el este, desvelando con ello la verdadera extensión de Siberia. Tras llegar hasta cerca de los 68 grados norte, Bering se convenció —sin saberlo realmente— de que el mar separaba Rusia y América. Lo cierto es que no había llegado lo bastante lejos para demostrar esa hipótesis.
Los objetivos de su segunda expedición, que comenzó en 1733, eran mucho más ambiciosos: explorar el Ártico para intentar abrir una ruta marítima hacia el este; hallar un camino hasta América vía Siberia; iniciar el comercio con Japón; buscar una ruta «más corta» entre Irkutsk y el Pacífico; establecer un recorrido viable para un servicio postal entre los extremos del imperio ruso; informar sobre la geología, la geografía, la etnografía, la flora y la fauna de Siberia; «y, en general, recoger cualquier información de interés científico». [294]
Debido a su envergadura —3.600 hombres divididos en dos unidades—, la expedición agotaba los recursos de los lugares por donde pasaba. Además, el número de sus efectivos aumentó a medida que penetraba en territorio virgen, por la necesidad de mano de obra para construir barcos y puentes. En Tobolsk, requirió el trabajo de una sexta parte de la población. En Yakutsk, sólo había veintiocho casas donde alojar a los expedicionarios. Mientras que los técnicos y científicos quisquillosos exigían cierto confort, la mano de obra tuvo que ser advertida del peligro que suponía desertar. «Construimos un cadalso cada veinte verstas», lo que produjo «un resultado excepcionalmente positivo», aunque nada pudo contener la «impía afición a la bebida» de los siberianos. En 1739, Bering tuvo que abandonar la búsqueda de una ruta más rápida hasta el Pacífico y de un recorrido viable para el correo. En 1738, informó desde Ojotsk de que muchos de sus hombres carecían de ropa y de calzado; «cargar las provisiones les dejaba completamente demacrados, en invierno a algunos se les helaban las manos y los pies debido al frío extremo y todo ello, unido a la falta de otros alimentos, hacía que muchos de los hombres apenas pudieran caminar». [295]

Los viajes de Bering a Alaska, 1728-1741.
Algunas personas instruidas sostienen que deberíamos alejarnos de la costa y navegar por el mar Helado en dirección al Polo, siendo su opinión que de este modo llegaríamos a aguas claras… no logro comprenderlo… nunca he oído ni leído que nadie haya llegado a una latitud superior a los 82 grados, y los sufrimientos y privaciones que soportaron quienes lo hicieron antes de poder regresar constituyen, en verdad, una historia horrible. [296]La ruta para el comercio con Japón resultó ser igualmente difícil de hallar. Bering envió barcos en la dirección de las Kuriles, y éstos alcanzaron Japón, pero al año siguiente no lograron reconstruir la ruta: en lugar de ello descubrieron Sajalín —yerma y cubierta de niebla—. A su regreso, quienes leyeron la crónica del viaje pusieron en duda que realmente hubieran llegado a Japón.

Mapa ruso de Alaska, con las rutas de las dos expediciones realizadas por Vitus Bering en 1728 y 1741.
Sabía que era un error navegar hacia su país en una época tan tardía, pero no tenía elección. Sabía que era arriesgado regresar por una ruta desconocida, pero dejó que sus oficiales decidieran por sí mismos. Sabía que sería fatal echar el ancla ante la isla de Bering, pero, torturado por la enfermedad, fue incapaz de gobernar a sus subordinados, y acató las decisiones de «mentes tan poco firmes por causa de la tormenta como lo eran nuestros dientes por razón del escorbuto». Compartió el destino de Casandra —el de los profetas cuya razón se demuestra por el incumplimiento de sus profecías—. Siguieron «la ruta más corta, pero del modo más lento, topando con una isla tras otra», afirmó Georg Steller, el botánico de la expedición, el científico con bata cuya modestia contrastaba con la ambición de Bering. La relación entre el jefe de la expedición y el científico se ajustaban a la perfección a los cánones del drama. Cuando Steller propuso una estrategia basada en el conocimiento del territorio en la zona de los estrechos, Bering la descartó murmurando « ¿Quién cree a los cosacos?». Esta pareja mal avenida se vio obligada a compartir un camarote. Mientras Steller se preocupaba por no «ocupar demasiado espacio» y temía constantemente por la conservación de sus muestras científicas, Bering lanzaba las cosas por la borda para estar más ancho.
En el trayecto de regreso, la expedición se convirtió en una lucha épica contra la naturaleza. Soportaron el escorbuto —resignados, sin esperanza, en algunos casos hasta la muerte, teniendo a mano múltiples curas aún desconocidas—. Las tormentas les golpearon con olas «como disparos de cañón». Bering, que había inculcado a sus hijos la confianza en los designios de la providencia, conminó a sus hombres a ofrecer un voto, dividido entre las iglesias luterana y ortodoxa, si llegaban a sobrevivir; pero «las maldiciones pronunciadas durante diez años en Siberia impedirían que una plegaria fuera escuchada». Cuando el barco se hundió, construyeron otro. Se alimentaron, en la isla de Bering, con la carne nauseabunda de las focas que golpeaban hasta la muerte. «Cuando su cráneo ha sido partido en pequeños pedazos y ha expulsado casi todo el seso y tiene todos los dientes partidos, la bestia sigue atacando a los hombres con sus aletas y se mantiene firme en la lucha». El infortunio reconcilió a Bering y a Steller. Steller atendió a Bering durante su enfermedad y se convirtió en una especie de defensor de su memoria. El 8 de diciembre de 1742, Bering murió, debido «al hambre, la sed, el frío, los parásitos y la pena», según certificó su médico, medio cubierto de arena para combatir el frío insoportable del invierno en el Ártico, rodeado de cajas con sus vestidos de cortesano y sus pelucas. «Murió como un hombre rico —afirmó su lugarteniente en su sentido panegírico—, y fue enterrado como los hombres impíos».
La historia de Bering supera la ficción en cuanto a la ambición de los hombres y la farsa en cuanto a su capricho. Sus aspiraciones fueron desorbitadas. Sus sueños de grandeza le empujaron a abandonar Dinamarca e integrarse en el servicio ruso, y a arriesgar su vida, para ser recompensado por la zarina, en el confín del mundo, no descrito en los mapas de la época, que hoy lleva su nombre. La muerte fue su castigo. En vida de Bering se produjo un gran avance en el conocimiento científico de las regiones boreales, no sólo a raíz de sus descubrimientos, sino también por el levantamiento topográfico que realizó de la costa del Ártico, desde el mar Blanco hasta Kamchatka, y la expedición de Pierre-Louis de Maupertius hasta Finlandia para determinar la longitud de un grado sobre la superficie terrestre cerca del Círculo Polar. La ironía que pone fin a la historia es que los descubrimientos de Bering se mezclaron, en la geografía de la Ilustración, con datos confusos sobre expediciones falsas. Los resultados de sus exploraciones no fueron registrados en mapas rigurosos hasta casi medio siglo después de su muerte.
6. África: la exploración y el comercio de esclavos
Existe poca documentación sobre las exploraciones en África durante el siglo XVII, pero esto no significa que no se produjeran. Bien al contrario, el paso de los ejércitos y de las caravanas de esclavos abrieron nuevos caminos en la selva. El alcance de los viajes con fines comerciales aumentó, gracias al estímulo que supuso el comercio de esclavos. Se abrieron nuevas rutas, aunque escasamente documentadas. Desde Lagos, por ejemplo, las canoas navegaban hasta Allada en busca de sal, que a su vez se transportaba más de 300 kilómetros hacia el interior, para proveer los mercados de Oyo. Este intercambio comercial era reciente, puesto que anteriormente Oyo dependía de la sal de origen vegetal. Allada era asimismo un mercado de abalorios procedentes de las tierras de Yoruba, que eran reexportados a la costa del Oro, donde también los comerciantes de Dahomey encontraron un mercado para los abalorios y las cerdas de cola de caballo, con que se decoraban los pomos de las espadas. Los mercados atraían a miles de personas a Jakin y Savi. [298] En Congo, en el reino de Congo, existían centros del comercio igualmente populosos y activos.
La mayoría de las rutas internas de África, sin embargo, eran poco frecuentadas por los viajeros procedentes de otros continentes, o incluso por los de fuera de las localidades cercanas. A finales de la década de 1670 y comienzos de la de 1680, Jean Barbot, un hugonote comerciante de esclavos, se hallaba en la costa occidental de África, recogiendo datos para escribir un libro que sirviera de ayuda a quienes viajaban a África. Consultó «a los europeos más inteligentes que hubieran residido una larga temporada en Guinea» y «a los nativos más discretos por quienes pude hacerme entender». [299] Pero en todos los casos, fue muy poca la información que pudo obtener sobre el interior, «porque ninguno de los europeos que residían a lo largo de la costa se habían aventurado tierra adentro, por lo que pude averiguar». [300] Las pocas noticias que recibió del interior se las proporcionaron los comerciantes nativos y fueron generalmente vagas. En la mayor parte del continente, fueron pocos los europeos que realizaron incursiones significativas hacia el interior.
Una de las pocas excepciones se dio en 1701, en el África occidental, cuando las autoridades del puesto comercial holandés de Elmina decidieron iniciar «una empresa que nunca se ha afrontado hasta ahora», y nombraron a un embajador en un reino del interior. David van Nyendael visitó la corte de Otumfuo Osei Tutu I, en Ashanti, para establecer relaciones comerciales y felicitarle por su reciente victoria sobre el soberano a quien había estado sometido, Ntim Gyakiri, de Denkyira. Van Nyendael permaneció en Kumasi cerca de un año, y regresó a Elmina en octubre de 1702, gravemente enfermo. Murió ocho días después, antes de poder redactar el informe definitivo sobre su misión en Kumasi. Nos legó tan sólo cartas fragmentarias, que incluyen una descripción de Benin, publicada por Willem Bosman, su colega en Elmina, unos años más tarde. Pero debido a su muerte prematura, gran parte de lo que pudo haber contado al mundo sobre sus contactos con Ashanti se perdió.
Etiopía, Monomotapa, Congo y Angola, donde los exploradores portugueses ya habían penetrado, seguían siendo las regiones del África subsahariana mejor conocidas por los europeos. Pero todas las misiones y puestos militares de la franja portuguesa miraban hacia el mar —Congo y Angola hacia Brasil, Etiopía y la costa Swahili hacia Goa—, de modo que la exploración del interior seguía pendiente. En 1623 y 1624, los jesuitas de Goa, en la India, resolvieron explorar nuevas rutas en Etiopía, vía los puertos de la costa este de África, en vista de que «llegaban musulmanes que comerciaban con la Abisinia cristiana, y podían hacer de guías». El proyecto significaba un nuevo intento de seguir las rutas que fray Antonio Fernandes había intentado abrir sin éxito. [301] Jerónimo Lobo, uno de los dos misioneros elegidos para tomar parte en la expedición, no se hacía ilusiones al partir de Goa:
Y en verdad bien pocos de quienes nos despedían podían pensar que viviríamos mucho. Porque la empresa era extremadamente arriesgada, algo que nunca antes se había intentado ni concebido; el territorio era desconocido, y sus gentes eran salvajes que nunca habían tenido trato con los portugueses; el camino, cuando existía, no podía dejar de esconder una infinidad de peligros para dos extranjeros con la piel blanca que avanzaban hacia el interior de África, donde todo el mundo tiene la piel del color del carbón; dificultades como las diferencias culturales, la alimentación, las cordilleras montañosas, los yermos y los desiertos eran las que menos nos preocupaban. [302]
No pudo encontrar ningún guía. Lo vencieron la fiebre y el temor a los «salvajes» gallas, cuyo territorio debía atravesar. Además, según afirmó Manoel de Almeida, el jesuita que mejor conocía Etiopía, «no hay ninguna ruta practicable en esta dirección», debido a que los caminos eran muy «sinuosos» y a los obstáculos políticos presentes en una región «donde los reyes y soberanos son tan numerosos como los días de viaje». [303] Los exploradores se vieron obligados a dar media vuelta y tomar la ruta habitual por el mar Rojo y Massawa. Entretanto, otro grupo de jesuitas intentó seguir una ruta por Zeila —según parece por equivocación, confundidos por un error en una carta llegada de la corte de Etiopía—. Su viaje terminó en un martirio a manos de la tribu de los adelianos. Las fuentes de información comenzaron a escasear, en primer lugar debido a que las incursiones de los galla y los musulmanes acentuaron el aislamiento de Etiopía, y en segundo lugar porque los soberanos locales interrumpieron su colaboración con los portugueses: los jesuitas, cada vez más intransigentes con las herejías de los etíopes, dejaron de ser bienvenidos en la región.
La información que llegaba al mundo exterior desde Monomotapa era todavía más fragmentaria. Entre 1608 y 1614, Diogo Simoes Madeira, capitán del fuerte de Tete, prosiguió la búsqueda de las minas de Monomotapa, que supuestamente se encontraban en los alrededores de Chicoa. Dado que el monarca era comprensiblemente reacio a desvelar su situación, Simoes retomó el proyecto de conquistar el reino. Pero el recuerdo de la derrota sufrida por los portugueses en su anterior tentativa, en la década de 1570, seguía vivo, y en 1622 la corona desestimó el proyecto. Los enfrentamientos por la sucesión se multiplicaron; el reino se fragmentó. Para los aventureros portugueses —«hombres que serían reyes»— aumentaron las oportunidades de fundar feudos privados. Pero la mayoría de ellos no tenía ningún interés en incrementar los contactos de la región con el mundo exterior. La posibilidad de que se abrieran rutas a través de Monomotapa, que comunicaran el océano Índico con el interior de África, se hacía más remota.
Tampoco tuvieron mucho éxito las incursiones portuguesas hacia el interior desde la costa atlántica de Angola. Desde Benguela, quienes buscaron las minas de cobre y de oro que, según se rumoreaba, existían en el interior, apenas pudieron penetrar los misterios de la región. Desde Luanda, en cambio, las incursiones militares y diplomáticas y las expediciones de los misioneros lograron reunir cierta información y avanzar hacia el este. Andrew Batell, por ejemplo, pasó varios años en el interior de Luanda, como mercenario, prisionero y buhonero, y relató sus experiencias en una obra publicada en 1610. A mediados de siglo, la corte de la reina Nzinga de Ndongo era el núcleo principal de la región. Esta formidable mujer, que profesaba a la vez el cristianismo y el paganismo, como probaba a su carácter, y ocultaba la astucia femenina bajo una apariencia masculina, dedicó gran parte de su larga vida a luchar por el control del reino que había heredado. Los misioneros buscaron su corte cada vez más hacia el este, a medida que ésta se desplazaba hacia el interior por razones estratégicas, hasta quedar ubicada en Matamba, en 1656.
Entretanto, misioneros capuchinos llegaron al reino del Congo, en 1645, y fundaron misiones por todo el país: en Sona Bata y Sanda, al sur de Zaire, cerca de la actual Kinshasa, en las tierras altas de Bamba, que separan los valles del Mebridege y el Cuanza, y junto al río Dande, en Unanda, un paraje remoto en la actual provincia de Uige. Mateo de Anguiano, el historiador de la orden que recopiló en 1716 los informes de los misioneros, evoca así sus dificultades:
El calor del sol, la corrupción del aire; los alimentos insuficientes e incomibles; la frecuente falta de agua potable; las grandes distancias que separan los distintos asentamientos humanos; el hecho de que los nativos no críen caballos; la dureza de los caminos, en los que no hay tabernas ni posadas, y son más bien caminos de cabras, en los que, siendo estrechos y poco transitados, crecen las malas hierbas, de la altura de media pica y gruesas como las cañas de Europa. Todo ello es muy fatigoso. Se hace difícil respirar. El ir descalzos nos supone un tormento, porque a cada paso las espinas de las hierbas nos hieren los pies. La sangría es el único remedio para las terribles enfermedades que afectan a la sangre… Las lluvias son abundantes, y generalmente comienzan en mayo y se prolongan hasta septiembre. Las preceden fuertes vientos, y terribles tormentas que oscurecen el cielo hasta un punto que oprime el espíritu, y que se repiten todos los días. [304]
En 1727, un cartógrafo europeo rompió por vez primera la convención de completar los mapas con especulaciones sin fundamento para ocultar la falta de datos. La mayor parte de su mapa de África quedó en blanco. Como ocurriera con Los viajes de Gulliver en relación al Pacífico, una obra de ficción demostró el desconocimiento del África subsahariana que imperaba en Europa a comienzos del siglo XVIII. Aparecida en 1740, laHistoire de Louis Anniaba, roi d'Essénie en Afrique sur la côte de Guinée no contenía un solo rasgo reconocible del África real. El continente, tal como se presentaba en la obra, era invariablemente exótico. Sus pobladores ni siquiera eran negros: la trama se basaba en confusiones de identidad, semejantes a las que provocan los disfraces de albanés que visten los héroes de Cosi fan tutte.
7. El mapa del mundo
Aunque los logros de la exploración en el siglo XVII —y comienzos del XVIII— fueron modestos, tuvieron consecuencias importantes. Nuestra imagen mental del planeta comenzó a tomar forma. Podría decirse que este proceso comenzó con la apertura del Observatorio de París, en 1669, o tal vez con la aparición de la organización de la que dependía, la Académie Royal des Sciences, fundada por Colbert en 1666 para la mejora y la corrección de las cartas y los mapas. Era una iniciativa estatal para la promoción de la ciencia semejante a las que conocemos hoy en día, en las que la investigación se concibe como una inversión orientada a la «creación de riqueza», y no como un fin en sí misma. Pero entre los miembros de la Académie se encontraban los cosmógrafos más eminentes del momento, y su labor pronto trascendió la utilidad práctica. Las figuras más destacadas, en los primeros años de funcionamiento de la institución, fueron Jean Picard y Christiaan Huygens.
Picard tuvo un papel destacado en la creación de la Académie; recomendó a Colbert estudiosos con un perfil adecuado y ayudó, cuando fue necesario, a convencerles para que se desplazaran a Francia. Sus años de juventud nos son desconocidos. Se dice que su primera profesión fue la de jardinero, lo que tal vez deba entenderse en sentido amplio, incluyendo la horticultura y la botánica. Como muchos hombres de su tiempo con inclinaciones intelectuales, optó por la vida religiosa —o, al menos, por hacer carrera en la Iglesia— y llegó a ser prior de un convento en Rille. El giro decisivo de su vida se debió a una revelación más secular. En 1645, a la edad de 25 años, asistió al gran astrónomo Gassendi en la observación de un eclipse solar. Se convirtió en su devoto discípulo, y le sucedió en su cátedra de astronomía en 1655. Fue el primero en usar lentes para la medida de los ángulos y, echando mano de los eficaces relojes de péndulo ideados por Huygens, propuso un nuevo método para determinar las posiciones aparentes de las estrellas en relación a su paso por el meridiano. Para conciliar sus vocaciones de astrónomo y de sacerdote, trabajó para incrementar la precisión del calendario eclesiástico. Su Connoissance des temps, aparecido en 1679, fue presentado como una «colección de días santos y fiestas»; pero la cantidad de información astronómica útil para la determinación de la latitud y la longitud que contenía no fue superada por ninguna obra de apoyo a la navegación hasta la publicación, en 1766, del Nautical Almanac.
Huygens optó inicialmente por el derecho. Pero su precocidad matemática, que despertó el interés de Descartes, terminó dando una nueva orientación a su carrera. Su De Circuli Magnitudine Inventa, de 1654, contenía la mejor aproximación de π lograda hasta entonces. Igual que Picard, Huygens comprendió que para el avance de la ciencia astronómica eran necesarias ciertas innovaciones tecnológicas. Los nuevos métodos para pulir las lentes que desarrolló incrementaron enormemente la claridad de los telescopios, lo que le permitió, en 1655 y 1656, descubrir la nebulosa de Orión y observar con nitidez los anillos y los satélites de Saturno. La necesidad de una medida precisa del tiempo para complementar las observaciones astronómicas le llevó a desarrollar el reloj de péndulo. Tras su traslado a Francia, trabajó principalmente en el problema de la naturaleza de la luz y en la construcción de enormes telescopios con grandes distancias focales. En 1681, sin embargo, regresó definitivamente a Holanda, decepcionado por las diferencias profesionales, y tal vez personales, con sus colegas. Desarrolló la teoría según la cual la forma de la tierra era un esferoide «achatado» en los polos y «abultado» en el ecuador: ésta fue fuertemente debatida, pero en última instancia, como veremos en el siguiente capítulo, defendida por la Académie.
En 1669, la Académie incorporó una figura excepcional, el gran astrónomo italiano que en adelante sería conocido como Jean-Dominique Cassini. Gian Domenico Cassini, tal era su nombre de bautismo, había nacido en 1625 en el condado saboyano de Niza. En esa época, la región pertenecía, política y culturalmente, al norte de Italia. Cassini estudió con los jesuitas de Génova. Se inclinó inicialmente por disciplinas más allá de lo racional —la poesía, la mística y la astrología—, no por disciplinas científicas en el sentido que hoy damos al término. Pero en la Europa de comienzos de la Era Moderna, los caminos de acceso a la ciencia pasaban comúnmente por la astrología, e incluso la magia. La acusación de Pico della Mirandola contra los astrólogos hizo que Cassini se decidiera a quemar sus notas astrológicas y a concentrarse en el estudio de la astronomía. Con tan sólo 25 años accedió a la cátedra de astronomía de Bolonia, vacante tras la muerte de Cavalieri, defensor de Galileo. Cassini mantuvo a Bolonia en la vanguardia de la astronomía. Situó un nuevo meridiano, todavía hoy marcado con cobre en el suelo de una nave lateral de la catedral, e invitó a los mejores astrónomos de Europa a presenciar sus intentos de verificar la hipótesis de Kepler sobre las variaciones aparentes en el movimiento y en el diámetro del sol.
La obra de Cassini Novum Eclipsium Methodum, de 1659, relacionaba sus trabajos sobre el sol con uno de los problemas más intrincados de la cartografía de su tiempo: la determinación de la longitud. Cassini propuso un método que mejoraría el cálculo de la longitud mediante una medida más precisa de las diferencias horarias de los eclipses en distintos meridianos. En 1665, realizó el primero de una serie de descubrimientos de nuevas lunas de Júpiter. En 1668, publicó su Ephemerides, un conjunto de tablas sobre los movimientos de los satélites de ese planeta.

Jean-Dominique Cassini
En los años siguientes al ingreso de Cassini, la labor de la Académie se centró en dos proyectos: determinar la situación de lugares importantes de todo el mundo, mediante el cálculo de su latitud y longitud, y satisfacer la demanda de Colbert de un mapa de Francia más preciso. En el tercer piso de la torre oeste del Observatorio de París, Cassini trazó un gran mapa, de 7 metros de diámetro, con meridianos y paralelos a intervalos de 10 grados. Sobre él, grupos de estudiosos describían cuidadosamente el mundo.
A medida que se determinaron, por medio de la técnica de Galileo y el invento de Huygens, las longitudes de los puntos más relevantes del planeta, éstos fueron situados en el mapa, a partir de sus coordenadas. Cuando Luis XIV acudió a comprobar el estado de los trabajos, pudo caminar sobre el mundo y señalar distintos lugares con la punta del pie.
En cierto sentido, la obsesión por hacer encajar el mundo en un entramado de líneas de referencia era curiosamente anticuada. La idea nació como una sugerencia del cosmógrafo alejandrino del siglo II Claudio Ptolomeo. Cuando la obra de Ptolomeo fue redescubierta en el mundo occidental, en el siglo XV, los eruditos acogieron la propuesta como un procedimiento idóneo, aunque sin muchas esperanzas de poder realizarlo. El mapa de Cassini presentaba una imagen deformada del mundo, condicionada por las dimensiones de la torre del Observatorio e incapaz de ofrecer una imagen fiel de las distancias reales entre los distintos puntos marcados. A pesar de ello era un gran avance científico, sin parangón en la historia de la cartografía. Por vez primera, se había trazado un mapamundi a escala, sobre la base de hipótesis verificables.
Los datos llegaron de todo el mundo. Cassini dio instrucciones a expediciones con destino a Cayenne, Egipto, cabo Verde y la isla Guadalupe. Misiones jesuitas en Madagascar, Siam y China realizaron observaciones para contribuir al proyecto. Halley envió informes desde el cabo de Buena Esperanza y Thévenot desde Goa. Las principales discordancias surgieron debido al aparente retraso que experimentaban los relojes de péndulo en las cercanías del ecuador, a pesar de los medios que Cassini había dispuesto cuidadosamente para compensar los efectos del calor y la humedad.
Estos trabajos se vieron reflejados en los mapas. En 1702, Guillaume de l'Isle fue elegido nuevo miembro de la Académie. Se decía que desde los nueve años era capaz de trazar mapas que ilustraban los escenarios de la historia antigua. Fue incorporado por influencia de Cassini y, a la edad de veinticinco años, propuso reformar el corpus cartográfico y trazar nuevos mapas sobre entramados creados a partir del cálculo riguroso de las longitudes. En 1700, publicó una serie de mapas del mundo y de cada uno de los continentes que hicieron época, en los cuales el Mediterráneo aparecía por vez primera con su verdadera longitud. Su producción total, de 134 mapas, fue el reflejo de los progresos de la Académie en la recogida de datos precisos en todo el planeta.
De l'Isle murió en 1726, pero su ambición de corregir los mapas del mundo fue heredada por un hombre joven, nacido en 1697. El hallazgo casual de un mapa a los doce años de edad despertó en Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville una pasión por la cartografía que le acompañaría toda la vida. Dio muestra de los fuertes escrúpulos intelectuales por los que sería célebre cuando impidió la publicación de un mapa que el príncipe regente, el duque de Orléans, le había encargado, por considerarlo imperfecto. En 1727, apareció su famoso mapa de África, que ya hemos mencionado. En los años siguientes, trazó los mapas que ilustraban laHistoire de Saint-Dominique de Charlevoix, el Oriens Christianus de Le Quieu y la gran compilación de los jesuitas sobre China, publicada por Du Halde. En 1744, en su Analyse géographique d'Italie, propuso una reducción de las dimensiones del país aceptadas hasta entonces, análoga a la revisión llevada a cabo en Francia a partir de las mediciones topográficas realizadas por la Académie. Cuando en Italia se iniciaron los trabajos de medición topográfica por triangulación encargados por el papa Benedicto XIV, se confirmó la opinión de D'Anville. Relacionando de forma crítica distintas tradiciones cartográficas y datos de varias fuentes, construyó mapas asombrosamente precisos de lugares remotos. En 1782, por ejemplo, un explorador halló su mapa de las Molucas admirable. Los eruditos que acompañaron a Napoleón a Egipto, en 1798, confiaban en un mapa de D'Anville. En su obra publicada, formada por un total de 211 mapas y 78 estudios, describió el mundo sin haber salido nunca de Francia.
El otro gran proyecto de la Académie era la medición topográfica de Francia. Esta labor tiene un lugar en la historia de la exploración por la contribución que supuso a la ciencia de la cartografía y, por lo tanto, al registro de las rutas de los exploradores.
El grado de conocimiento atestiguado por los mapas de Francia antes de que la Académie iniciara su labor puede apreciarse en la obra más relevante de la época en este campo: la de Nicolas Sanson el viejo. Sanson inició una tradición que sus hijos y discípulos transmitieron a los mejores cartógrafos franceses de finales del siglo XVII y comienzos del XVIII. Nacido en 1600 y educado por los jesuitas de Amiens, ya de niño le sorprendió la insuficiencia de los mapas para seguir las explicaciones de los textos clásicos, particularmente de la Guerra de las Galias de César. Realizó su propio mapa de la antigua Galia siendo aún un adolescente, aunque lo hizo como un mero amateur. No fue hasta 1626 cuando su difícil situación económica le indujo a publicarlo, para obtener con ello alguna ganancia. El mapa llamó la atención a Richelieu, que nombró a Sanson tutor de geografía de la casa real y geógrafo del rey. Sus hijos fueron geógrafos distinguidos y prolíficos: el mayor murió en la Fronda a la edad de veintidós años, pero el menor, Guillaume, llegó a producir sus propias obras de teoría geográfica y se hizo cargo de las sucesivas ediciones de los mapas de su padre hasta el fin del siglo.
Los mapas de Sanson eran necesariamente del tipo tradicional: compilaciones de obras anteriores, más que nuevos trabajos basados en pruebas científicas. El proyecto de la Académie de mejorar el mapa de Francia no se inició realmente hasta 1669 —una década antes de la publicación de la última edición del mapa de Sanson—, cuando Picard partió con el propósito de medir el meridiano de París. Trabajó siguiendo la ruta tradicional, al norte de Amiens, por la cual Jean Fernet había intentado, 144 años antes, medir la longitud de un grado sobre la superficie del planeta atando un odómetro a la rueda de su carro. Con el odómetro, Fernet medía la distancia recorrida, y calculaba la latitud midiendo la altura de la Estrella Polar con un cuadrante. También Picard se sirvió de un cuadrante para comprobar la latitud a lo largo del recorrido, pero la precisión de sus medidas aumentó con la incorporación del telescopio. El rudimentario odómetro fue substituido por la técnica topográfica de la triangulación. Desde los extremos de una línea recta, cuya longitud se medía con varas o cuerdas, en condiciones de temperatura estable, se medían los ángulos respecto a un tercer vértice con un teodolito y se obtenían los dos lados restantes del triángulo mediante un cálculo trigonométrico.
Paralelamente a la triangulación de Picard, la Académie encargó la realización de medidas topográficas adicionales al ingeniero David du Vivier. En 1761 se publicó el resultado del nuevo cálculo de Picard de la longitud de un grado: suponiendo que la Tierra fuera una esfera perfecta, se estimaba que un grado equivalía a 111,2099 kilómetros sobre el ecuador. En 1678, el mapa obtenido de las triangulaciones realizadas por Picard y Vivier en el terreno entre París y Amiens estaba terminado y a disposición del público en forma de grabado. En los años siguientes, la Académie se dedicó a establecer la verdadera longitud de varios puntos de la costa, y a incorporar los resultados de medidas topográficas fiables a un mapa del litoral. Los resultados parecían indicar que Francia era considerablemente más pequeña de lo que creyó Sanson.
8. La forma del planeta
El principal problema cartográfico que desvelaron los trabajos de la Académie fue que la longitud de un grado sobre la Tierra parecía no ser uniforme, lo que sugería que el planeta no era una esfera perfecta. La medida topográfica de Francia progresaba de forma lenta e irregular, y podía esperarse que aparecieran discrepancias debido a la mejora paulatina de las técnicas empleadas, pero los resultados mostraban de forma consistente que la longitud de un grado era inferior en el norte del país que en el sur. Esto dio pie a la hipótesis de que el planeta podía ser alargado por los polos —un elipsoide en lugar de una esfera perfecta—. El heredero y sucesor de Jean-Dominique Cassini, Jacques Cassini, llegó en 1718 a esta conclusión, que parecía confirmada por un experimento diseñado a tal fin, llevado a cabo a lo largo de una perpendicular al meridiano de París, trazada entre París y Saint-Malo, en 1733. Estos resultados, que eran producto de un error, indicaban que la longitud de un grado en aquella latitud era demasiado pequeña para que el planeta pudiera ser esférico. Tal descubrimiento entraba en contradicción con los datos que la Académie había recibido de las regiones de clima ecuatorial, donde los péndulos se ralentizaban. Jean-Dominique Cassini solía atribuir este hecho a errores en la lectura, pero de nuevo el fenómeno parecía demasiado consistente para ser descartado: requería una explicación teórica. Newton y Huygens, las principales autoridades en lo referente al péndulo, coincidieron en atribuir el fenómeno a un abultamiento de la superficie del globo en la zona ecuatorial, de modo que el centro de gravedad del planeta estaba relativamente más alejado, y la atracción sobre el péndulo era en consecuencia relativamente menor, en las latitudes bajas que en las altas. La teoría de la fuerza centrífuga ofrecía una explicación razonable para esta distorsión. De modo que, mientras los cartógrafos franceses postulaban un planeta alargado por los polos, los hierofantes de la gravedad se inclinaban por un esferoide oblato, achatado en los polos y abultado en el ecuador.
La cuestión debía resolverse mediante un costoso y complejo experimento organizado por la Académie. Dos expediciones medirían simultáneamente, y con la mayor precisión posible, la longitud de un grado en las regiones donde las supuestas variaciones serían extremas: una en el ecuador, o en sus proximidades, la otra en la Laponia, tan al norte como fuera posible. Ninguna de las dos expediciones pudo cumplir su cometido en condiciones adecuadas.
La expedición con destino al ecuador, iniciada en 1735, la lideró Charles-Marie de La Condamine, con la asistencia de dos oficiales españoles de gran ingenio, Antonio de Ulloa y Jorge Juan. Realizaron una larga travesía hasta Quito, donde las disputas internas y la adversidad del terreno dificultaron el cumplimiento de su cometido. Tardaron diez años en obtener los resultados deseados, al término de los cuales La Condamine llegó a la conclusión de que era innecesario desplazarse hasta Quito, y que podrían haber realizado el mismo experimento en Cayenne, con muchas menos dificultades. Las crónicas de Juan y de Ulloa aparecieron relativamente pronto y ejercieron cierta influencia en un terreno insospechado: a pesar de la austeridad científica de sus estudios sobre la geografía, la geología, la hidrografía y la climatología, los dibujos con que ilustraron sus trabajos eran tan bellos, que crearon una imagen romántica de los paisajes americanos: fue el inicio de una larga historia —la de las imágenes de América como estímulo del romanticismo europeo.
Entretanto, en el Ártico, Maupertuis ya había resuelto el problema de la forma del planeta. Llegó por mar tan al norte como pudo, hasta el golfo de Botnia, y desde allí prosiguió el viaje a pie, en busca de un terreno suficientemente elevado para poder realizar triangulaciones. En diciembre de 1736, en Tornio, cerca del Círculo Polar Ártico, inició la medida de la base del triángulo, de 19 kilómetros de longitud —«la base más larga que jamás se haya tomado, y sobre la superficie más llana, dado que la medimos sobre un río helado»—. Las varas de medida estaban hechas de madera de abeto, porque, entre los materiales disponibles, aquél era el que más difícilmente se contraería con el frío. El ejército sueco cedió un destacamento para transportarlas. «Imagina cómo debe ser», escribió Maupertuis,
caminar sobre nieve de sesenta centímetros de espesor, cargado con pesadas varas… con un frío tan extremo que cuando deseábamos beber un trago de brandy, la única bebida que conservaba el estado líquido, la lengua y los labios se nos helaban en contacto con el vaso y al despegarlos sangraban, un frío que nos helaba las extremidades, mientras el resto del cuerpo, debido al esfuerzo excesivo, estaba bañado en sudor.Pese a que era prácticamente imposible lograr la máxima precisión en tales condiciones, el error en las medidas de Maupertuis fue inferior al 0,33 por ciento. Sus hallazgos sirvieron para convencer al mundo de que el planeta era realmente un esferoide oblato —achatado en los polos—. En el frontispicio de sus obras completas, el autor aparece con un gorro y un cuello de piel, sobre un panegírico que viene a decir «era su destino determinar la forma del mundo».
Como muchos exploradores científicos curtidos por la experiencia, Maupertuis terminó sintiéndose desilusionado por la ciencia e inspirado por la naturaleza. Inició su expedición creyendo que toda verdad era cuantificable y que todo hecho era perceptible por los sentidos. Al término de la misma se había convertido en una especie de místico. «No puedes perseguir a Dios en la inmensidad de los cielos —concluyó—, ni en las profundidades de los océanos, ni en los abismos de la Tierra. Tal vez no ha llegado aún la hora de comprender el mundo sistemáticamente, debemos limitarnos a contemplarlo maravillados». En sus Letters on the Progress of the Sciences, que publicó en 1752, opinó que la ciencia debía emprender en adelante experimentos sobre los sueños y los efectos de las drogas alucinógenas —«ciertas pociones de los indios»—, como el único medio para conocer qué hay más allá del Universo. Tal vez, especulaba, el mundo sensible es ilusorio: tal vez no existe otra cosa que Dios, y todas las percepciones son las propiedades de una mente «sola en el Universo».
Las experiencias de Maupertuis despertaron en su interior una profunda incertidumbre sobre el valor de la ciencia. Pero la controversia sobre la forma del planeta, por lo menos, estaba resuelta. Se demostró que era Newton, y no Jacques Cassini, quien tenía razón. De hecho, la falta de precisión en las medidas de los exploradores tendió a exagerar la deformación del globo. La Condamine dio la cifra de 110,92 kilómetros como la longitud de un grado, siendo 111,567 el valor correcto. Maupertuis midió 111,094 kilómetros en lugar de los 110,734 que, operando con mayor precisión, hubiera obtenido en la latitud donde se encontraba. La duda que ello arrojó sobre las observaciones anteriores dañó el prestigio de la Académie. Pero la gloria de un resultado tan importante lo restituyó.
Bajo el liderazgo del siguiente miembro de la dinastía Cassini, César François Cassini de Thury, la Académie pronto realizó los ajustes necesarios en las medidas anteriores. En 1740, disponiendo de los resultados de la expedición de Maupertuis, aunque no todavía de los de La Condamine, Cassini y su tío abuelo, Maraldi, publicaron un mapa provisional de toda Francia, sobre la base de los hallazgos realizados por la Académie hasta el momento. Se presentó en dieciocho páginas, a una escala media de 1:878 000.Aunque la versión definitiva, a una escala menor (1:86 400), no estuvo lista hasta 1789, el mapa provisional bastó para despertar la envidia de otros estados y acuciar a los cartógrafos de toda Europa.
Los descubrimientos de los exploradores habían transformado la percepción que los europeos tenían del mundo. Confirmaron la inmensidad del globo, revelaron la existencia de un «Nuevo Mundo» en el hemisferio occidental y trajeron nuevas especies animales, minerales y vegetales, muestra de la diversidad de la creación, a las vitrinas de los «salones de las maravillas» de los coleccionistas europeos: estas colecciones, concebidas para causar asombro, terminaron estimulando la investigación y fueron los primeros museos modernos. El intercambio cultural abarcaba ahora la práctica totalidad de los pueblos costeros del planeta. Incluso litorales antaño aislados, en el Ártico asiático, en Australia y en Nueva Zelanda, se habían integrado a la red de rutas de comunicación global. Estas rutas cruzaban los océanos en todas direcciones. La tareas pendientes eran llenar los huecos entre los grandes corredores oceánicos, especialmente en el Pacífico, y establecer contacto con las culturas aún aisladas, particularmente en el interior de África y de América.
Hacia una imagen más completa del mundo, ca. 1740 - ca. 1840
Contenido:- La persistencia del mito
- La longitud
- Remedios contra el escorbuto
- El Pacífico: más allá de los corredores de los vientos
- El retorno al Paso del Noroeste
- La Antártida
- Australia
- América
- La ruta hacia el romanticismo
- África: tumba de hombres blancos
- Los caminos por recorrer
- Visión retrospectiva y perspectivas de futuro: oportunidades y limitaciones de la época
Was it not for the pleasure which naturally
results to a man from being the first discoverer
… this service would be insupportable.[305]
COOK
Journal of the voyage of the Endeavour
and crew in these turbulent seas beating to windward, if to
satisfy the government and the
public that no land is left behind, it will not
suffice the incredulous part of the public if the
whole Ocean were ploughed up?[306]
JOHANN-REINOLD FORSTER
Resolution Journal
When I was but thirteen or so<
I went into a golden land.
Chimborazo, Cotopaxi
Took me by the hand.
…
I dimly heard the Master's voice
And boys far off play.
Chimborazo, Cotopaxi
Had stolen me away.[307]
WALTER J. R. TURNER
Romance
¿Produjeron algún bien todas aquellas exploraciones? La cuestión despertó un gran interés entre los filósofos. La respuesta prácticamente unánime fue: el progreso. Pero Diderot, el pontífice secular de la Ilustración, el editor de la Encyclopédie, no compartía ese parecer. En 1773, escribió una diatriba contra los exploradores, acusándoles de ser los agentes de un nuevo tipo de barbarie. Sus motivaciones eran viles: «La tiranía, el crimen, la ambición, la miseria, la curiosidad, una extraña inquietud del espíritu, el deseo de saber y de ver, el tedio, el desprecio de los placeres cotidianos» —los rasgos propios de un temperamento inquieto—. El anhelo del descubridor era la nueva forma de fanatismo de los hombres que buscaban «islas que arrasar y pueblos a los que saquear, someter y masacrar». Los pueblos descubiertos por los exploradores eran moralmente superiores a ellos, porque vivían de un modo más natural y civilizado, mientras que los expedicionarios se volvían cada vez más salvajes, alejados de las normas de urbanidad que regían en sus países de origen. «Todas las expediciones de largo alcance —insistía Diderot— han dado lugar a una nueva generación de nómadas salvajes… hombres que han estado en tantos países que terminan no perteneciendo a ninguno… anfibios que viven en la superficie del agua», desarraigados y desprovistos de moral, en el sentido estricto de la palabra.
Sin duda, los excesos cometidos por los exploradores —de arrogancia, de egoísmo, de ambición— refutaban la creencia de que viajar necesariamente concede alteza de miras y mejora el talante. Pero Diderot exageraba. Mientras escribía su diatriba, se multiplicaban los casos de exploraciones desinteresadas —realizadas por razones científicas y altruistas.
Si el siglo XVIII redescubrió la belleza de la naturaleza y el encanto de lo pintoresco, fue en parte debido a que los exploradores informaron al público de sus países de origen de las maravillas del mundo que estaban descubriendo. Si la conservación de las especies y del paisaje se convirtió, por primera vez en la historia de Occidente, en un objetivo de la política imperialista, fue debido a lo que el historiador Richard Grove ha llamado «imperialismo verde» —un nuevo sentido de protección del medio inspirado por los edenes de océanos remotos—. Si los filósofos ampliaron su visión de la naturaleza humana, y se plantearon seriamente la conveniencia de mantener excluidos de la comunidad de seres morales a determinados humanos —los negros, los «hotentotes», los aborígenes australianos y todos los pueblos considerados extraños por su apariencia o su cultura—, fue debido a que la exploración produjo un trato más estrecho con ellos. Si los intelectuales críticos con las instituciones occidentales se sintieron reafirmados en su defensa de la soberanía popular, el «despotismo ilustrado», el «libre pensamiento», las libertades civiles y los derechos humanos, fue debido en parte a que la exploración dio a conocer modelos sociales y modos de vida completamente distintos.
Por supuesto, se siguieron cometiendo atrocidades, expolios y abusos. Pero al mismo tiempo la exploración se convirtió en la manifestación de muchos impulsos benignos. Cada vez más, quienes se dedicaban a ello lo hacían por el propio valor del descubrimiento. El provecho económico y el poder dejaron de ser las motivaciones principales de los exploradores europeos. Lo mismo ocurrió, hasta cierto punto, con la evangelización. Paulatinamente, los menos malignos de los motivos denunciados por Diderot —la curiosidad, el tedio, la necesidad de huir— tomaron el relevo. En cierta medida, el espíritu tradicional se mantuvo bajo nuevas formas. La inspiración de los exploradores ya no procedía directamente de las novelas de caballerías, pero seguía respondiendo a los impulsos propios de la caballería andante: la ambición de ascenso social, la sed de aventura y lo que el capitán James Cook llamó «el placer de ser el primero». Algunos de los mitos que habían inspirado a las anteriores generaciones de exploradores europeos seguían presentes, ejerciendo su influencia mágica sobre las mentes sensibles a su hechizo.
1. La persistencia del mito
El Pacífico, por ejemplo, aún se extendía entre tierras legendarias: el «continente desconocido» de Terra Australis al sur y el hipotético paso hasta el Atlántico en el norte.
La persistencia del mito de Terra Australis es sorprendente, dada la falta de datos que pudieran darle base, pero acaso se explica por la lógica de los argumentos en su favor. Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, uno de los hombres de ciencia más célebres de su tiempo,expuso la cuestión de forma clara y sucinta en 1752:
Todo el mundo sabe que en el hemisferio sur existe un espacio desconocido donde podría haber un continente mayor que los otros cuatro… En ninguna otra parte del globo existe un espacio desconocido tan grande, y es muy probable que, en lugar de estar ocupado por el mar continuo, hallemos alguna tierra en él. [308]
Un planeta en el que el mar ocupaba una parte desproporcionadamente grande —un planeta como el que efectivamente habitamos— parecía desafiar todos los principios de orden y simetría que las mentes racionales atribuían a la creación divina.
Dada por supuesta la existencia de Terra Australis, hubiera sido una negligencia imperdonable, y la pérdida de una buena oportunidad, no intentar encontrarla. Alexander Dalrymple, hidrógrafo de la marina británica, pronosticaba que Terra Australissería «suficiente para mantener el poder, las colonias y la soberanía de Gran Bretaña, al emplear todas sus manufacturas y toda su flota». Charles de Brosses, abogado y uno de los más insistentes defensores de la exploración de los mares meridionales, arguyó razones de más peso y, para algunas personas, incluso más persuasivas para buscar el legendario continente: « ¿Qué comparación puede haber entre la ejecución de un proyecto como éste y la conquista de una pequeña provincia asolada?». [309]
También la leyenda del Paso del Noroeste sobrevivía a cada nuevo fracaso en los intentos de encontrarlo, y resistía a cualquier argumento adverso, no importa cuán convincente fuera. En 1731, por ejemplo, un explorador de salón, el irlandés M. P. Arthur Dobbs, argumentó que el hecho de que la marea fluyera desde el extremo noroeste de la bahía de Hudson era inexplicable, a menos que «supongamos que el océano occidental comunica con ella por un estrecho». [310] Este argumento no se sostenía. Los hombres de la Hudson Bay Company sabían perfectamente que la bahía no tenía salida por el noroeste: tan recientemente como en 1719, uno de ellos, James Knight, había perdido la vida en el mar helado intentando demostrarlo. Pero Dobbs logró convencer a la marina para que retomara la búsqueda y, cuando ésta fracasó, promovió una nueva expedición con una compañía privada. Había un mercado para los datos sobre el Paso del Noroeste, y los comerciantes se interesaron por la cuestión. Charlatanes que afirmaban conocer el interior de América ofrecieron sus servicios, aduciendo dudosos viajes de marineros desconocidos. Ni siquiera el fracaso de las dos expediciones promovidas por Dobbs en la década de 1740 redujo las esperanzas de éxito, aunque desplazó la búsqueda de la boca del estrecho al Pacífico, «donde —escribió en 1750 Henry Ellis, uno de los defensores más activos del nuevo plan— es probable que el clima sea más suave y el mar esté más libre de hielo», de modo que «el Paso, en caso de que exista, será más visible». [311]
Se multiplicaban los ejemplos de una gran paradoja: cuanto más sabía la gente sobre el mundo, más crédula se volvía. Cada descubrimiento daba pie a una docena de especulaciones. Los viejos mitos persistían, y aparecían otros que, a su vez, serían difíciles de desmentir. Según varios geógrafos teóricos del siglo XVIII, por ejemplo, Australia estaba dividida por numerosos estrechos o bañada por un mar interior; Norteamérica era atravesada, si no por el Paso del Noroeste, por una serie de ríos navegables que cruzaban el continente sin apenas interrupción; en Australia había un río como el Amazonas; el Nilo debía coincidir con las descripciones antiguas, por más que éstas adolecieran de falta de información, y el Níger con las del Renacimiento; las riquezas de la antigua Mali debían concentrarse en Tombuctú; los polos debían estar rodeados por mar libre de hielo.
Quienes quisieron desmentir o confirmar aquellos mitos tuvieron que sortear dos grandes dificultades de índole práctica antes de que sus proyectos dieran resultados sustanciales: a continuación veremos cómo lo hicieron. La primera dificultad era la imposibilidad de calcular la longitud, que llevaba a los exploradores, ignorantes de su posición exacta, a estrellarse contra rocas y costas; la segunda era el escorbuto, que provocaba a los viajeros sin posibilidad de aprovisionarse dolores, debilidad e incluso la muerte.
2. La longitud
El siguiente incidente ejemplifica a la perfección las limitaciones que presentaba incluso la más fiable de las técnicas tradicionales para el cálculo de la longitud. El 9 de noviembre de 1769, estando el capitán Cook en Nueva Zelanda, Mercurio pasó por delante del Sol. Era la ocasión idónea para determinar la longitud a partir de la hora del eclipse. Cook era, además, uno de los hidrógrafos más escrupulosos que han existido. Sin embargo, situó Nueva Zelanda bastante más al este de su posición real. Incluso en las mejores condiciones, el método de los eclipses era poco fiable. En los días nublados, quedaba descartado; en un barco en movimiento era impracticable.
A finales del siglo XVII, la invención del octante de reflexión —un instrumento semejante al cuadrante, que incorporaba un telescopio— dio nuevas esperanzas. Este instrumento aprovechaba las lentes de aumento para incrementar la precisión en la lectura de las posiciones relativas de los cuerpos celestes, «y, aunque el instrumento oscile con los movimientos del barco en el mar —escribe Newton en su descripción del invento, de 1672—, la Luna y las estrellas se moverán a la vez, como si estuvieran unidas unas con otras en los cielos; de modo que las observaciones pueden realizarse con total precisión tanto en el mar como en la tierra». En las primeras dos décadas del siglo XVIII, los trabajos de perfeccionamiento del octante de reflexión dieron como resultado un instrumento sensiblemente mejor, el cuadrante de doble reflexión, y otro más manejable, el sextante, que se convirtió en el compañero de los navegantes en cualquier travesía por mar abierto.
El sextante era un instrumento inapreciable para el cálculo de la latitud, porque permitía a los navegantes medir la altura del Sol o de la Estrella Polar con total fiabilidad. Teóricamente, también servía para determinar la longitud. Con su ayuda, un marinero podía calcular la hora con gran precisión, midiendo la distancia entre la Luna y determinadas estrellas. A continuación podía comparar la hora en el lugar donde se encontraba con las tablas que listaban las horas, según la distancia lunar, en un meridiano estándar, ya fuera el del Observatorio de París o el de su equivalente inglés, fundado en Greenwich en 1675.
La compilación de dichas tablas llevó mucho tiempo. Estuvieron listas hacia 1760, y fueron publicadas en 1766 por el astrónomo real británico, Nevil Maskelyne. A partir de entonces, el Nautical Almanac publicó anualmente tablas con los ángulos entre el Sol y la Luna, o entre pares de estrellas, a intervalos de tres horas, en distintas longitudes. Pero antes de que esta técnica llegara a perfeccionarse, un método más simple comenzó a sustituirla.
El estímulo para tales desarrollos fue el precio ofrecido por la corona británica. En 1714, tras una serie de desastres marítimos, el Board of Longitude fue establecido con el objeto de premiar la invención de instrumentos fiables para el cálculo de la longitud. Si el Board verificaba satisfactoriamente su funcionamiento, un instrumento con un margen de error de un grado sería premiado con 10 000 libras, y uno con un margen de error de 40 minutos, con 15.000 libras. Si, en un viaje a través del Atlántico entre un puerto inglés y las Indias Occidentales, un instrumento daba resultados con un margen de error inferior a medio grado —es decir, 2 minutos de la época o 30 millas náuticas—, la recompensa sería de 30.000 libras. Resultados de esa índole hubieran inaugurado una nueva era en cuanto a la seguridad de la navegación: por vez primera, los navegantes sabrían con un grado razonable de certidumbre cuándo se aproximaban a una costa peligrosa. La solución obvia era un instrumento para medir el tiempo, si era posible idear uno suficientemente fiable. Un cronómetro que resistiera el movimiento de los barcos, el efecto de las variaciones climáticas, la humedad, la corrosión, las variaciones de la gravedad y los problemas de fricción permitiría a los navegantes guardar un registro preciso de la diferencia horaria respecto a un meridiano estándar.
John Harrison —el inventor que resolvería el problema— tenía veintiún años cuando se fundó el Board of Longitude. Se sabe que de niño sintió una fuerte fascinación por los relojes. A la edad de 12 años, guardaba un reloj bajo la almohada para estudiar su movimiento y escuchar su tictac. En 1728, en su empeño por ganar la recompensa del almirantazgo, ya había inventado dos posibles componentes de un cronómetro marino fiable: un péndulo de cobre y acero, en el cual la diferencia entre los coeficientes de contracción y de dilatación de los dos metales se compensaban entre sí, y el escape «saltamontes», que carecía prácticamente de fricción. Terminó su primer cronómetro en 1735, tras eliminar el péndulo en favor de dos pesos que se corregían mutuamente. Este cronómetro, llamado Número Uno, ya era probablemente lo bastante preciso para ganar la recompensa de la Board of Longitude. Pero los rivales de Harrison y las críticas interesadas lo impidieron. Para los astrónomos profesionales, como Maskelyne, era difícil de aceptar que un artesano pudiera superar los logros de los científicos. Al fin, una prueba imparcial fue imposible de refutar.
Al comienzo, las invenciones de Harrison no produjeron más que progresos modestos. A la larga, sin embargo, su cronómetro Número Cuatro supuso una importante mejora de sus ensayos anteriores. En lugar de un voluminoso artefacto, éste era un artilugio fácil de transportar, semejante a un reloj de bolsillo grande, que no necesitaba ningún soporte especial, sino que podía guardarse en una caja y ser consultado con un simple vistazo. Se comprobó su funcionamiento en un viaje transatlántico, en 1761, y demostró tener un margen de error inferior a 11/4 minuto de longitud o 5 segundos de tiempo. Tras cinco meses de navegación y un accidentado regreso desde Jamaica, su desviación era solamente de 54½segundos, 28½ minutos de longitud o 18 millas terrestres. En la década de 1770, el nuevo instrumento había superado favorablemente todas las pruebas y comenzó a formar parte del equipo habitual de los navíos.
3. Remedios contra el escorbuto
Entretanto, la búsqueda del otro gran requisito para el progreso —la prevención y la cura del escorbuto— avanzaba aún más lentamente. Henry Ellisdescribía así los síntomas:
Nuestros hombres, en el estadio inicial de la enfermedad, se mostraban abatidos, sin fuerzas y, más adelante, indolentes en grado sumo: siguieron una opresión en el tórax, dolores en el pecho y una gran dificultad para respirar; luego aparecieron las manchas pálidas en sus muslos, la hinchazón de las piernas, la rigidez en las extremidades, la putrefacción de las encías, los dientes sueltos, la coagulación de la sangre en la zona de la columna vertebral y los rostros congestionados y cetrinos. Estos síntomas no dejaban de acentuarse hasta que la muerte les ponía fin, ya fuera por hemorragia o hidropesía. [312]Quienes padecían escorbuto tenían además dificultades para ingerir la comida, con lo que a menudo morían de hambre. La debilidad que comportaba la enfermedad podía ser fatal por sí sola en las exigentes condiciones de una exploración. Las viejas heridas volvían a abrirse y sangraban, agravando la debilidad de los pacientes.
La relación habitual entre el escorbuto y las travesías marítimas confundió a los médicos, que consideraron la humedad y la salinidad como posibles causas de aquella dolencia. El hecho de que se diera en tripulaciones hacinadas en poco espacio hizo suponer que se trataba de una enfermedad contagiosa. Henry Ellis veía su origen en la bebida. La idea de que los alimentos frescos podían paliarla apareció a finales del siglo XVI, gracias en parte al humanismo renacentista. Los lectores de Galeno —esta autoridad de la Grecia clásica seguía mereciendo la devoción de algunos médicos— tomaron nota de su recomendación del limón como fruta «reconstituyente». Aún más influyente fue el conocimiento que los médicos españoles adquirieron en el Nuevo Mundo, donde trataron muchos casos de escorbuto y tuvieron acceso a la tradición farmacológica de los indígenas.
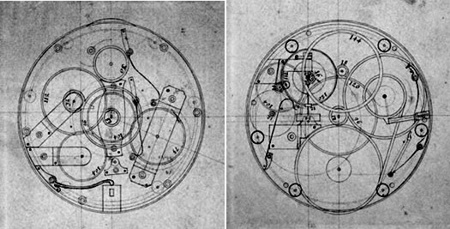
Esquema del cronómetro Número Cuatro de John Harrison, que muestra su funcionamiento. La ilustración fue realizada por el propio Harrison, en ca. 1760-1772.
Para las tripulaciones españolas era relativamente sencillo conseguir fruta fresca, porque tenían acceso a las bahías de su extenso imperio. Para otras naciones menos privilegiadas, era más difícil. Entre 1740 y 1744 hubo una crisis en la historia de la enfermedad, cuando George Anson perdió cerca de 1400 hombres, de un total de 1900, durante un viaje alrededor del mundo. El escorbuto sólo fue una más en la larga serie de enfermedades causadas por una alimentación deficiente, entre ellas el beriberi, la ceguera, «la idiocia, la locura y las convulsiones», [313] pero la experiencia de Anson provocó que se iniciara finalmente una investigación sistemática sobre cómo tratarlo. James Lind, un cirujano naval que había servido en las Indias Occidentales, ensayó con un grupo de doce enfermos, durante un viaje por mar, una amplia selección de los remedios propuestos hasta entonces, incluidos algunos tan dudosos como el agua de mar, «el elixir de vitriolo» —una solución de ácido sulfúrico— y una funesta mezcla de ajo, mostaza, rábano, quinina y mirra.
Los casos eran tan parecidos como pude encontrarlos. Todos presentaban encías pútridas, manchas en la piel, fatiga y una especial debilidad en las rodillas. Estaban tendidos en el mismo lugar… y tomaban la misma dieta: gachas endulzadas con azúcar por la mañana; al mediodía, unas veces caldo de cordero y otras pudín, galletas hervidas con azúcar, etc.; y para cenar, cebada con pasas, arroz con grosellas, sagú con vino y otros platos parecidos. A dos de los enfermos se les suministró un cuarto de galón de sidra al día a cada uno. Otros dos tomaban veinticinco gotas de elixir de vitriolo tres veces al día, con el estómago vacío, acompañados de un gargarismo muy ácido para la boca. Otros dos tomaban dos cucharadas de vinagre al día, con el estómago vacío, y les acidulaba con vinagre las gachas y los demás alimentos, así como los gargarismos. Dos de los enfermos más graves… fueron tratados con agua de mar. Tomaban media pinta de ella al día, a veces más o menos, según su efecto. A otros les daba cada día dos naranjas y un limón a cada uno. Los comían con avidez, a diferentes horas, con el estómago vacío. Prosiguieron este tratamiento durante seis días, al cabo de los cuales habían consumido la cantidad de fruta de que podía disponerse. Los dos pacientes restantes tomaban un pequeño sorbo, tres veces al día, de un electuario recomendado por un cirujano de hospital, que contenía ajo, granos de mostaza, Radix raphana, bálsamo de Perú y mirra líquida; como bebida habitual tomaban agua con cebada, bien acidulada con tamarindos; mediante una decocción de éstos, a la que añadía crema de tártaro, se les purgó ligeramente tres o cuatro veces a lo largo del tratamiento. El resultado fue que la mejora más rápida y visible la produjeron las naranjas y limones; uno de los dos pacientes que los tomaron estuvo en condiciones de volver al trabajo al cabo de seis días. [314]
Los que tomaron sidra experimentaron una ligera mejora. Los demás empeoraron.
Lind había descubierto una cura, pero no un tratamiento preventivo; porque aún no existía un medio de conservar naranjas y limones a bordo durante suficiente tiempo para asegurar la salud de la tripulación. Tampoco se establecía claramente en su trabajo si los cítricos servían como remedio para todos los pacientes: la teoría de los humores mantenía cierta vigencia en la comunidad médica, y los remedios universales se consideraban propios de los curanderos.
Durante la década de 1750 y comienzos de la de 1760, solamente en Gran Bretaña aparecieron al menos cuarenta publicaciones que trataban sobre el escorbuto. Richard Mead, quien estudió los informes y las crónicas de Anson, no fue capaz de hallar una solución: concluyó que el aire marino era irremediablemente insalubre. El agua de alquitrán era ampliamente recomendada, sin motivo aparente. La propuesta de Lind fue distribuir raciones de zumo de limón concentrado, pero el proceso de elaboración destruía el ácido ascórbico y era más costoso de lo que el almirantazgo estaba dispuesto a asumir. John Huxham defendió la inclusión de la sidra en las raciones de los marineros, pero los modestos efectos beneficiosos de esta bebida desaparecían al permanecer almacenada en los barcos. Gilbert Blanc pensó que las propiedades terapéuticas de los zumos de fruta necesitaban ser reforzadas para conservarse en el mar, y sugirió agregarles alcohol: esto hizo que los zumos se conservaran por más tiempo, pero no evitó la pérdida de sus propiedades curativas. David McBride propuso recurrir a la malta sin fermentar, la cual, debido a su bajo precio, fue adoptada por la Royal Navy, pero demostró ser completamente ineficaz. Esta solución contaba con el apoyo entusiasta de Johann Reinhold Forster, el médico de a bordo en el viaje de Cook de 1772-1775, pero su recomendación fue eliminada en la edición impresa de su diario. [315]
Un cirujano con experiencia en la exploración del Ártico ruso aconsejó «sangre caliente de reno, pescado helado crudo y ejercicio», además de cualquier vegetal comestible que se tuviera a mano. [316] Durante su odisea por el Pacífico, entre 1785 y 1788, Jean-François de La Pérouse confió en el remedio de respirar «aire de tierra», y de mezclar melaza, «malta sin fermentar, cerveza de abeto y una infusión de quinina en el agua que bebía la tripulación». [317] La «cerveza de abeto» era un invento del capitán Cook, elaborado a partir de un extracto de los abetos de Terranova, mezclado con melaza y savia de pino y con un toque de alcohol. No contenía prácticamente vitamina C.
El único vegetal comestible que mantiene una cantidad razonable de ácido ascórbico conservado en vinagre es el sauerkraut, un alimento que a principios del siglo XVIII sólo se tomaba en los navíos holandeses, pero que parecía tener efectos beneficiosos. En la década de 1760 y comienzos de la de 1770, los experimentos realizados por Cook le convencieron de las virtudes de aquel remedio, el cual, gracias a la reputación sin igual del capitán, se convirtió en un alimento estándar en los viajes largos. Tras cuidadosos ensayos con todos los remedios propuestos, Cook logró eliminar prácticamente las muertes por escorbuto. Contribuyó a su éxito el régimen de higiene que imponía a bordo, secundado por una disciplina férrea. Pero mientras no se descubriera un modo de conservar el zumo de los cítricos que fuera económico y que no destruyera el ácido ascórbico, cualquier sustitutivo tenía una eficacia limitada. El único remedio efectivo era aprovisionarse de alimentos frescos a cada oportunidad que se tuviera e ingerir los vegetales que se encontraran allí donde el barco pudiera atracar, rastreando las islas desiertas en busca de la hierba apenas comestible que los marineros llamaban «Hierba del Escorbuto». Durante el viaje de Alejandro Malaspina, la expedición científica más ambiciosa del siglo XVIII, llevada a cabo entre 1789 y 1794, la flota se mantuvo prácticamente a salvo del escorbuto, gracias a la convicción del médico de a bordo, Pedro González, de que la fruta fresca —especialmente las naranjas y los limones— era un remedio esencial.
Solamente se dio un brote en todo el viaje, durante la travesía de cincuenta y seis días entre Acapulco y las islas Marianas. Cinco hombres, debilitados por una disentería contraída en México, fueron afectados por el escorbuto, aunque sólo uno de ellos presentó síntomas graves. Tras ser tratado durante tres días en tierra, en Guam, con una dieta rica en vegetales, naranjas y limones, se recuperó por completo. [318]

«Hierba del Escorbuto». (Oxalis enneaphylla ), llamada así por ser con frecuencia el único vegetal que los marineros podían comer en latitudes meridionales extremas. El grabado se realizó durante la expedición de Malaspina de 1789-1794.
La enfermedad no era comprendida aún en términos científicos. Y no siempre era posible disponer de alimentos frescos en medio del océano, del desierto, o del mar helado. El escorbuto no había sido erradicado; pero se había contenido dentro de unos límites que permitían a los exploradores realizar expediciones más largas que nunca.
4. El Pacífico: mas allá de los corredores de los vientos
A medida que se superaron las dificultades del cálculo de la longitud y del escorbuto, se incrementó el número y el alcance de las exploraciones. Un caso paradigmático fue el impulso que experimentó la exploración del Pacífico a finales del siglo XVIII. El Pacífico era por entonces escenario de una competencia feroz entre Gran Bretaña, Francia, España y Rusia. En 1756, Charles de Brosses publicó su Histoire des navigations aux terres australes, en la que abogaba por «la realización de más descubrimientos y la búsqueda de los medios para establecer un asentamiento». Era partidario de la cooperación internacional, aunque los intereses encontrados limitaban esa posibilidad. El fin de la Guerra de los Siete Años, en 1763, supuso que en todas las naciones europeas con intereses en la zona dichos intereses se vieran reforzados, y que los hombres y los navíos dedicados hasta entonces a hacer la guerra pudieron dedicarse en adelante a la exploración. Para España, el Pacífico era una frontera peligrosa —el punto débil de un inmenso imperio—. Para Gran Bretaña, era una oportunidad para el desarrollo comercial. Para Francia, que se retiró de gran parte de América al término de la Guerra de los Siete Años, suponía la posibilidad de iniciar la construcción de un nuevo imperio. Para Rusia, limitada irónicamente por la inmensidad de su territorio, sin apenas acceso al mar, encerrada por el hielo y por exiguos estrechos, el Pacífico era la única vía de expansión marítima.
Las consecuencias de todo ello fueron de inmediato aparentes. Hasta le década de 1760, los viajes a través del Pacífico se limitaban a las rutas conocidas. En 1765, por ejemplo, John Byron, al mando de una expedición inglesa, ignoró las órdenes de emprender nuevas exploraciones y cruzó el Pacífico tan rápido como pudo. Pero los progresos en la determinación de la longitud y los tratamientos contra el escorbuto permitieron a los exploradores asumir gradualmente nuevos riesgos. En 1767, Philip Carteret se apartó de la ruta habitual a través del Pacífico, que estableciera Juan Fernández, y demostró que Terra Australis no se encontraba en la zona del océano al este de la isla de Pascua, no descrita hasta entonces en mapa alguno. Su capitán, Samuel Wallis, tomó tierra por vez primera en Tahití —sus hombres tomaron inicialmente la isla por «el largamente anhelado continente sur» [320] — e informó de la hospitalidad sexual que daría fama a la isla. Una expedición francesa llegó poco después. Louis-Antoine de Bougainville no ocultaba sus motivos. «Viendo que el norte nos estaba vedado, pensé en dar a mi país en el hemisferio sur lo que había perdido en el norte.» [321] . Los resultados de su viaje fueron pobres en el terreno político: estableció un fuerte francés en las islas Malvinas, o Falkland, pero se vio obligado a devolverlas a España en abril de 1767; sin embargo, recuperó el contacto con las Nuevas Hébridas, descubiertas por Quirós, y siguió progresando hacia el este hasta la Gran Barrera de Coral, donde fue obligado a desviarse hacia Nueva Guinea.
A continuación comenzaron diez años de extraordinarios progresos. La investigación sobre los mitos de Terra Australis y del Paso del Noroeste fue el objetivo de un explorador de excepcional resolución y destreza, el oficial de la marina británica James Cook. Tras su experiencia en los cargueros de carbón de su Yorkshire natal, se alistó en la Royal Navy siendo ya un hábil navegante. Prestando servicio en el Atlántico norte durante la Guerra de los Siete Años, demostró una extraordinaria destreza en el trazado de cartas y en la descripción topográfica de la costa. En 1769 partió a bordo del viejo barco carbonero Whitby para observar el Tránsito de Venus desde Tahití, lugar considerado idóneo por los astrónomos de Londres. A su regreso, se había despertado en su interior la vocación de explorador más firme de que el Pacífico fuera testigo desde los tiempo de Quirós, y había concebido el proyecto de navegar «no sólo más allá que ningún hombre antes de mí, sino tan lejos como juzgo posible que un hombre pueda llegar» [322] .
En aquel primer viaje, Cook cumplió su labor en Nueva Zelanda con una precisión y una eficiencia sin precedentes. Avistó Nueva Zelanda el 7 de octubre de 1769. En los seis meses siguientes trazó la carta de 4.500 kilómetros de litoral. Recogió datos sobre el perfil de toda la costa en 117 días, avanzando a una velocidad media de 32 kilómetros al día, a una distancia razonable del litoral, realizando mediciones con el compás y trazando esbozos del perfil de la costa y de sus rasgos más destacados. Con la ayuda de un sextante podía calcularse el ángulo entre dos puntos seleccionados. La distancia recorrida se medía con la ayuda de una corredera —una cuerda con nudos que un marinero sostenía desde la popa del barco—. La velocidad del barco se calculaba contando los nudos que se deslizaban entre los dedos del marinero en el curso de un minuto. El barco seguía la costa hasta un punto que fuera fácilmente reconocible, y desde allí se repetía el procedimiento.
Cook produjo también lo que se llamó una medición en ruta —el resultado de cincuenta y ocho días en que realizó, con el barco anclado, meticulosas mediciones para trazar mapas detallados de todas las bahías y fondeaderos que el Endeavour encontró, con el objeto de evitar a los barcos de los futuros visitantes el riesgo de embarrancar—. En tierra usó la técnica de la triangulación. Cook transfería diariamente sus resultados a unas «hojas de compilación» dibujadas a escala. En las que se han conservado, se emplean de 25 a 40 centímetros para representar un grado de longitud. Convertir estas hojas en una serie de cartas milimetradas, en las condiciones de inestabilidad y de falta de espacio propias de un barco, era un trabajo laborioso, que no fue completado hasta después del retorno del Endeavour a Gran Bretaña. [323] Cook realizó asimismo una exploración bastante exhaustiva de la costa este de Australia, durante la cual estuvo a punto de naufragar en la Gran Barrera de Coral.
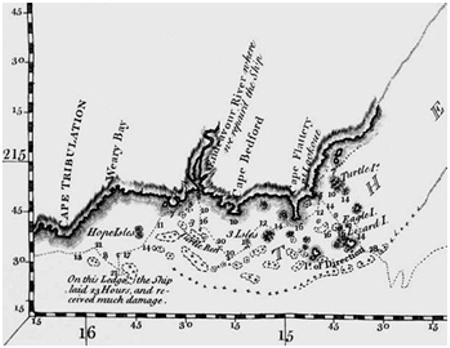
Carta grabada para una obra de divulgación de la época, a partir de la información Cook. Representa la región del río Endeavour, hoy Cooktown, en Queensland, el barco de Cook fue reparado de los desperfectos sufridos en la Gran Barrera de Coral.
En el Pacífico, especialmente cuando se apartaban de los grandes corredores de los vientos, los europeos necesitaban la ayuda de los nativos. A pesar de que Cook dudaba de sus indicaciones, Tupaia, el sabio polinesio que le acompañó, cumplió una labor vital como guía. Debido a su carácter —astuto, ingenioso, orgulloso y obstinado—, era difícil trabajar con él. Nombró más de setenta islas en su primer encuentro con Joseph Banks, y dibujó los mapas de setenta y cuatro de ellas, aunque a Cook le parecieron difíciles de interpretar. Cook opinaba que «conoce la geografía de las islas situadas al sur de estos mares, sus productos y la religión, las leyes y las costumbres de sus habitantes mejor que nadie que hayamos encontrado». [324]
Realizó dos viajes más para explorar el Pacífico, en los que recorrió el océano con una libertad jamás lograda hasta entonces. Cruzó el paralelo 70° N y el 71° S. Al trazar las cartas de Nueva Zelanda, la costa oeste de Alaska y la costa este de Australia, describió los límites del Pacífico. Completó gran parte de los espacios vacíos en el mapa, situando con precisión las islas de Polinesia, Melanesia y el archipiélago de Hawai. Confirió una mayor precisión a la cartografía, tomando el cronómetro altamente preciso de John Harrison como «guía fiel» en su segundo y tercer viajes. Refutó la leyenda de Terra Australis o, por lo menos, confinó su posible situación a latitudes «condenadas a permanecer ocultas para siempre bajo la nieve y el hielo» [325] . A comienzos de la década de 1770, expediciones francesas y españolas habían demostrado que no existía ningún continente desconocido al norte ni en los alrededores del paralelo 40° S. De hecho, Yves-Joseph de Kerguelen informó de que «había tenido la buena fortuna de descubrir el continente sur» [326] a una latitud de 50 grados sur, pero el supuesto continente no era más que una pequeña isla. De modo que, en 1773-1774, Cook se dirigió más al sur —hasta más allá de los 71 grados—, desplazándose de este a oeste para asegurarse de que no dejaba atrás ninguna tierra de dimensiones importantes.
Tras su regreso, tentó a sus posibles sucesores:
He completado un recorrido por las latitudes altas del océano Sur, atravesándolo de forma que no quedara ningún espacio donde pudiera haber un continente, a no ser en las cercanías del polo, fuera del alcance de la navegación… Que allí puede haber un continente, o una gran extensión de tierra, cerca del polo, no lo voy a negar; al contrario, soy de la opinión de que en efecto lo hay; y es probable que hayamos visto alguna parte de él. [327]En realidad, no había visto más que icebergs. Pero había demostrado que Terra Australis no podía tener las dimensiones postuladas hasta entonces. Si existía un continente sur, se encontraba en latitudes inhabitables. «Así que afirmo con orgullo —continuaba— que los objetivos del viaje han sido desde todos los puntos de vista plenamente cumplidos… se ha concluido definitivamente la búsqueda del continente sur, que ha ocupado a algunas potencias marítimas durante casi dos siglos, así como a los geógrafos de todos los tiempos» [328] Si alguien, añadía, «tiene la resolución y la perseverancia de dilucidar esta cuestión avanzando más al sur de lo que yo lo he hecho, no le envidiaré el honor del descubrimiento; pero me atrevo a afirmar que el mundo no obtendrá ningún beneficio de ello». [329] .
En su siguiente viaje, Cook se ocupó del misterio que seguía pendiente: el Paso del Noroeste. Tomó una ruta enteramente nueva, directamente hacia el norte de las islas de la Sociedad. De camino descubrió Hawai en el seno de un gran «agujero negro» —un espacio que los exploradores del Pacífico habían rodeado pero en el que nunca habían penetrado—. No había ninguna información sobre un posible «descubrimiento» anterior de Hawai en los anales de la exploración europea, aunque sus habitantes poseían algunos utensilios de hierro. «Esto nos indujo», concluía Cook,
a suponer que algún bucanero o algún navío español había naufragado en las proximidades de las isla. Si se toma en consideración que la ruta del comercio español desde Acapulco hasta las Manilas no transita más que unos pocos grados al sur de las islas Sandwich, en el trayecto de ida, y unos grados al norte en el regreso, la suposición no parece en absoluto improbable. [330]Cook siguió avanzando por el estrecho de Bering hasta que el hielo le obligó a dar media vuelta, más allá de los 70 grados norte. Su comentario sobre el Paso del Noroeste fue similar a la conclusión que sacó en el caso de Terra Australis. «No concedo ningún crédito» —escribió— «a historias talmente vagas e improbables que contienen en sí mismas su refutación» [331] . Hizo notar que los exploradores habían inspeccionado todos los lugares donde podía haber la boca de un estrecho hasta los 52 grados norte, y que las fantasías que enlazaban ríos y lagos eran inaceptables para cualquier explorador con experiencia.
El viaje terminó con la muerte de Cook —apaleado en un altercado con los nativos, de regreso a Hawai, provocado por un malentendido que aún hoy no comprendemos bien—. ¿Fue víctima de un simple malentendido o de un sacrificio religioso? ¿Ofendió a los nativos su llegada inoportuna, o acaso infringió algún ritual que ignoraba?
Sus logros, en cualquier caso, ensancharon el mapa del Pacífico. Mediante un régimen riguroso de higiene y de nutrición, contribuyó a la supresión del escorbuto. Abrió el camino a la colonización de Australia y Nueva Zelanda. Trajo de sus viajes muestras y ejemplares de seres vivos —humanos, animales y vegetales— que contribuyeron al desarrollo de la ciencia en la era de la razón y estimularon la sensibilidad en la era romántica. El canguro que George Stubbs pintó en 1772 —reconstruido a partir del pellejo que Cook trajo de uno de sus viajes— parecía olfatear las posibilidades del futuro, con la cabeza vuelta graciosamente hacia un paisaje ilimitado y brumoso.
Cook fue el pionero de una enorme invasión científica del Pacífico, llevada a cabo por expediciones francesas, españolas y rusas a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Ésta concedió al público europeo un conocimiento de las dimensiones y la diversidad del océano que nunca antes había tenido. Ahora era posible concebir el Pacífico como una unidad geográfica, aunque no pudo convertirse en una zona de desarrollo económico hasta que la aparición de los barcos de vapor volvió manejables sus enormes dimensiones. En 1785, Jean-François de Galaup de La Pérouse partió con el objeto de revisar —la expresión es apenas exagerada— lo que pudo haber pasado por alto Cook. La descripción de los planes de La Pérouse comenzaba rindiendo tributo a su antecesor:
Porque aunque este viajero, de fama imperecedera, ha incrementado en gran medida nuestros conocimientos geográficos, aunque el globo que recorrió en todas direcciones, allí donde el hielo no impidió su avance, nos es ahora lo bastante conocido para estar seguros de que no existe ningún continente en el que los europeos no hayan puesto el pie, todavía carecemos de un conocimiento completo del planeta, y particularmente de la costa noroeste de América, de la costa de Asia encarada a ella y las islas que deben hallarse esparcidas en los mares que separan los dos continentes. La posición de algunas islas halladas en el sur del océano, entre África y América, cuya existencia se conoce solamente por los informes de los navegantes que las descubrieron, aún no ha sido bien determinada; y algunas áreas de los mares orientales no han sido más que esbozadas. En consecuencia, es mucha la labor todavía pendiente para una nación que pretenda completar la descripción del globo. Los portugueses, los españoles y los holandeses en el pasado, y los ingleses en el siglo actual, han abierto nuevas rutas a la navegación; y todo parece invitar a los franceses, que comparten con ellos el dominio de los mares, a completar una empresa en la cual, hasta el momento, han tenido una participación modesta.[332]El plan de La Pérouse era muy ambicioso, pero sus logros fueron escasos. En lo referente al Paso del Noroeste, coincidió con Cook en que «este paso no es más que una entelequia». [333] Recorrió cada confín del Pacífico, y luego desapareció, con el resto de la tripulación del Marie Céleste, sin dejar el menor rastro. Louis Antoine d'Entrecasteaux fue enviado en su búsqueda en 1791-1793.
Rastreó el océano y agregó a los mapas algunas islas desconocidas hasta entonces —Rossel, las Trobiand, las Entrecasteaux—, pero murió sin haber logrado su cometido, junto con gran parte de su tripulación, abatidos por el escorbuto y la disentería. Sobre el destino de los exploradores desaparecidos no se tuvo la menor pista.

Kangaroo, de George Stubbs, ca. 1771-1772.
La monarquía española de la época dedicaba al desarrollo científico un presupuesto incomparablemente superior al del resto de naciones europeas. El imperio del Nuevo Mundo era un vasto laboratorio para la experimentación y una inmensa fuente de muestras. Carlos III amaba todo lo referente a la ciencia y la técnica, de la relojería a la arqueología, de los globos aerostáticos a la silvicultura. En las últimas cuatro décadas del siglo XVIII, una asombrosa cantidad de expediciones científicas recorrieron el imperio español.
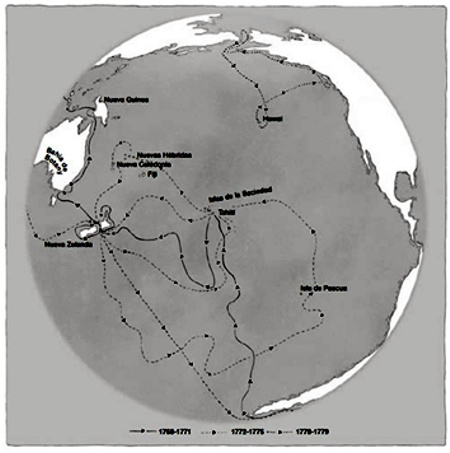
Expediciones al Pacífico del Capitán Cook
Partió en 1789, con objetivos declaradamente científicos y morales: «el progreso —según dijo— de la navegación, de la geografía y de la humanidad». Le acompañaban algunos de los científicos más eminentes del momento.
La recolección de especímenes botánicos, zoológicos, químicos y físicos se confió al español Antonio Pineda, a Luis Neé, de origen francés, y al checo Thaddeus Haenke.
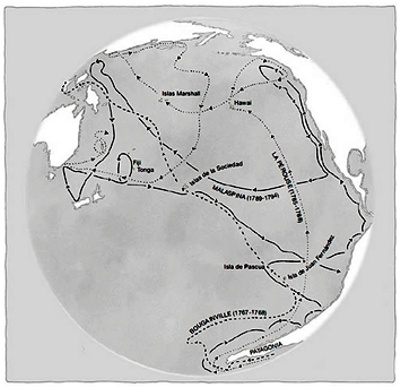
Rivales franceses y españoles de Cook
La labor científica que desarrollaron fue impresionante: en el Museo Naval de Madrid se conservan más de 300 diarios de a bordo y cuadernos de bitácora, 450 álbumes de colecciones astronómicas, 1. 500 informes hidrográficos, 183 cartas, 361 esquemas del perfil de la costa y más de 800 dibujos, principalmente de contenido botánico y etnográfico. Née reunió al menos 16.000 plantas y semillas para el Real Jardín Botánico. La expedición realizó importantes contribuciones al estudio de los volcanes y de las fuentes termales. Sus descubrimientos etnográficos tuvieron un gran peso en el debate sobre la «nobleza de los salvajes» y en el desarrollo de un concepto de la moral que incluyera a todo el género humano. Como ha destacado Dolores Higuera, del Museo Naval, los datos de la expedición de Malaspina generaron la mayor acumulación de material científico de la época.
¿Cómo se explica entonces que esta extraordinaria contribución a la ciencia de la Ilustración permaneciera oculta, sin ser apenas estudiada, hasta el siglo XX? La expedición de Malaspina no fue estrictamente científica. Cumplió también el cometido de evaluar la situación política y económica del imperio español. [334] Malaspina formuló las recomendaciones propias de un librepensador de la Ilustración. Las colonias, opinó, debían gozar de mayor autonomía, o incluso independencia, bajo el mando de un miembro de la casa real española. El libre comercio las enriquecería sin perjudicar las relaciones políticas —el de la «familia unida» era el modelo que Malaspina proponía para el futuro de la América española.
En aquel momento el Nuevo Mundo español pudo haberse salvado de las sangrientas revoluciones que se avecinaban. Pero la propuesta de Malaspina no llegó a materializarse. A su regreso a España, en 1794, descubrió que los efectos de la Revolución francesa habían transformado por completo la situación. La corte estaba paralizada por temor a un cambio político. Un gobierno reaccionario había reemplazado a los hombres afines a Malaspina en los puestos de responsabilidad. Las buenas intenciones con que la expedición había partido cuatro años antes, eran vistas ahora como incendiarias y traidoras. Malaspina fue encarcelado. Los informes y las colecciones que trajo consigo fueron guardados bajo llave y su publicación quedó estrictamente prohibida. Malaspina llegó a ser «más famoso por su infortunio que por sus descubrimientos. [335] Su expedición fue concebida con el objetivo de superar los logros científicos de los ingleses y los franceses, y no cabe duda de que tal objetivo se cumplió. Pero la historia se interpuso en su camino y son los viajes de Cook, de La Pérouse y de Bougainville los que siguen teniendo el papel dominante en el discurso y en la imaginación de los historiadores.
5. El retorno al Paso del Noroeste
En la década de 1790, la atención de los exploradores se centró en los extremos de la diagonal recorrida por Cook, en Australia y, especialmente, en Alaska, donde la ambición de los mercaderes ingleses provocaría una crisis de alcance mundial. El puesto comercial inglés establecido en 1788 en Friendly Cove, en Nootka Sound, debía ser el punto de enlace entre dos rutas: la que seguían los comerciantes de pieles a través del Pacífico, vía Hawai, hasta conectar con las rutas oceánicas de acceso a los mercados europeos, y la proyectada por John Meares, un oficial de marina inglés muy vinculado al comercio con China y partidario de la actuación sobre el terreno, entre Cantón y la costa oeste de Norteamérica.
Se inició una carrera hacia los territorios remotos y yermos de Norteamérica. Los imperios alargaron las finas puntas de sus dedos tanto como pudieron. Los españoles plantaron su bandera en el curso alto del Misuri; en los incipientes Estados Unidos, Thomas Jefferson comenzó a contemplar la incorporación, para la ciencia y el imperio, de los territorios desérticos y montañosos, ignorados hasta entonces, más allá de aquel río; expediciones inglesas procedentes de Canadá inspeccionaron los límites del océano Ártico, en el extremo noroeste del continente; los rusos intentaron anticiparse a sus posibles rivales en los tramos de la costa del Pacífico aún no controlados por los españoles. Las autoridades españolas ya estaban alarmadas por la presencia de puestos comerciales rusos en la costa y por la frecuencia con que los balleneros visitaban las bahías del extremo meridional del Cono Sur, y mandaban patrullas para expulsar los barcos extranjeros y capturar los que opusieran resistencia. En julio de 1789, los españoles expulsaron a los mercaderes ingleses de Nootka Sound y se apoderaron de sus mineros chinos para construir una base española. El gobierno británico decidió defender el derecho de sus súbditos a comerciar en Nootka, pero sin interferir en la actividad comercial pacífica de los españoles. [336] Ambas partes blandieron las espadas, preparándose para un enfrentamiento armado, pero alcanzaron un acuerdo pacíficamente: los británicos recuperaron su establecimiento y el derecho a tomar tierra en los extremos norte y sur de la costa americana del Pacífico para proveerse de agua o buscar refugio. A cambio, se comprometieron a mantenerse alejados de las colonias españolas.
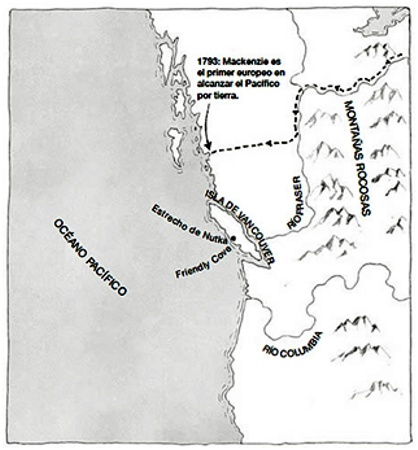
Tramo final de la travesía por Norteamérica
con la intención de iniciar intercambios comerciales con los indígenas, y de establecer una vía de comunicación a través del continente norteamericano, para prevenir así cualquier intrusión futura y asegurar para su país el control de los territorios al interior de Canadá y de la bahía de Hudson, así como la navegación por los lagos ya conocidos y los que pudieran descubrirse en adelante.[337]La misión fue encargada a George Vancouver, quien en el segundo viaje de Cook, siendo aún un joven guardiamarina, había demostrado su celo de explorador encaramándose al bauprés del Resolution, en el momento en que éste iniciaba el viraje hacia el norte en el punto más meridional del viaje, para exclamar «¡ne plus ultra!». Idolatraba a Cook, y continuó su labor trazando cartas con el grado de precisión por el que su maestro fue célebre, pero que en su viaje a Norteamérica no había tenido tiempo de desarrollar.
Vancouver recibió instrucciones de inspeccionar la costa entre los 30 y los 60 grados norte. Inicialmente, se incluyó en ellas una frase especificando que «los descubrimientos del capitán Cook y de los navegantes que siguieron sus pasos parecen demostrar que la búsqueda de una vía por mar como la conocida comúnmente como Paso del Noroeste no tiene ninguna probabilidad de éxito». En la versión definitiva del documento, sin embargo, estas palabras estaban tachadas y se habían sustituido por otras que solicitaban «información detallada sobre la naturaleza y extensión de cualquier vía de comunicación por mar que pudiera facilitar, en un grado apreciable, el intercambio comercial entre la costa noroeste y el territorio del otro lado del continente». [338]
En definitiva, parece que lo que se esperaba de Vancouver era que buscara una serie de conexiones por agua dulce. En la práctica, carecía de los medios para cumplir ese cometido, aunque consiguió que algunos barcos remontaran el Columbia hasta 160 kilómetros río arriba. Dieron media vuelta, dudosos de cuán lejanas estarían aún las fuentes, pero con la convicción de que el río «podía comunicar con alguno de los lagos del otro lado del océano». [339] Parece sin embargo que Vancouver, por su parte, nunca creyó en la existencia de tal pasaje y que terminó convenciéndose de la imposibilidad de la empresa. En 1792, dedicó tres meses a trazar las cartas de la costa y a confirmar la inexistencia del paso. Observó la presencia de la «barrera de imponentes montañas, siempre cubiertas de hielo y nieve, que se extiende, formando una cordillera prácticamente continua, a lo largo del confín oeste del continente hasta, según creo, su límite norte». [340] «Confío», concluyó,
en que la precisión con que se ha llevado a cabo la medición topográfica de la costa de Norteamérica disipará todas las dudas, y refutará cualquier opinión, sobre la existencia del Paso del Noroeste, o de cualquier otra vía navegable, entre el Pacífico norte y el interior del continente americano, dentro de los límites de nuestras investigaciones. [341]No existe ninguna clase de vía navegable entre el Pacífico norte y el Atlántico norte, entre los 30 y los 56 grados de latitud norte, ni por las aguas del Pacífico ni por ninguno de los lagos y ríos que surcan el corazón de Norteamérica. [342]
La esperanza, sin embargo, siguió prevaleciendo sobre la experiencia. Las expediciones rusas que acudieron a investigar los rumores suscitados por el viaje de Cook a la región produjeron admirables mapas de la costa de Alaska, aún desconocida en Europa occidental, que incluían algunos detalles —especialmente asentamientos indígenas— no recogidos en ninguna otra fuente. En 1816, Otto von Kotzebue introdujo en ellos uno de sus primeros descubrimientos, la bahía de Kotzebue, tomándola inicialmente por el deseado pasaje. En 1820, M. N. Vasiliev y G. S. Shishmarev llegaron más allá de los 71 grados norte, atentos al posible hallazgo del Paso del Noroeste mientras buscaban áreas adecuadas para la caza de la nutria. En 1824, Rusia envió una expedición por tierra para prevenir la presencia inglesa en la región y determinar las coordenadas de la desembocadura del Mackenzie y el límite norte de las Montañas Rocosas. «Podrían —se lee en el informe de los exploradores— aceptarse como una frontera natural entre las posesiones de nuestra Compañía Americana y la de los ingleses». [343]
Entretanto, las guerras convulsionaban Europa —desencadenadas por la Revolución francesa y sostenidas por las ambiciones de Napoleón y por sus enemigos—. En cierto sentido, éstas estimularon el desarrollo científico, porque Napoleón concedía un gran valor al prestigio científico, pero interrumpieron las exploraciones. El viajero científico más destacado de la época, Alexander von Humboldt, vio frustrados sus planes una y otra vez: en 1789 se disponía a estudiar la hidrografía del Nilo, pero una invasión francesa se lo impidió; en 1812 planeaba investigar el magnetismo en Siberia, pero Napoleón inició su infortunada invasión en el momento menos oportuno. Además, la guerra requería capital, embarcaciones y oficiales de marina, que de otro modo hubieran podido dedicarse a la exploración. En 1815, sin embargo, las guerras habían terminado, dejando libres un gran número de barcos y de expertos navegantes.
Primero el gobierno británico y después inversores privados británicos retomaron la exploración. Pero lo hicieron con un nuevo espíritu. El orgullo patriótico excusa la locura de los exploradores. La búsqueda del Paso del Noroeste se convirtió en una actividad patológica, en una obsesión irracional, que los hombres perseguían como cegados por la nieve y enloquecidos por el hielo. Tras haber jurado no volver a intentarlo, emprendían un nuevo viaje sin ilusión, presas de una fascinación que aborrecían, de un impulso que lamentaban. Todo el mundo que tomó parte en la empresa sabía —en palabras de William Scoresby, un científico con mucha experiencia como ballenero, considerado la primera autoridad en lo referente a los mares boreales— «que en tanto que vía de acceso al océano Pacífico, el descubrimiento del Paso del Noroeste no tendría ninguna importancia». [344]. Evidentemente sería una vía demasiado larga y difícil para ser de utilidad. Scoresby opinaba que «si tal paso existe, no podrá ser descubierto más que a intervalos de varios años: esto lo he deducido de la atenta observación de la naturaleza, de la deriva y del perfil general del hielo polar». [345]. Los hechos le darían la razón. Ningún barco podría cruzar el Ártico americano en el curso de una sola estación; y podían transcurrir varios años antes de que un verano fuera lo bastante cálido para abrir una vía navegable en el hielo. Pero a pesar de las pocas posibilidades de éxito y de la pobreza de la recompensa, el fervor patriótico, la curiosidad científica y el deseo de desafiar un entorno hasta entonces insuperable eran estímulos suficientes para perseverar en la búsqueda.
Nuevos intentos por la costa oeste de Groenlandia y por ambos lados de la bahía de Baffin no condujeron más que a peligrosas acumulaciones de hielo, como la que en 1820 amenazó con partir el casco del barco de William Parry, en el Viscount Melville Sound, durante el primer invierno que pasó encallado en el hielo. Parry era marino de carrera, con una larga experiencia —para muchos espantosa— como capitán de los barcos escolta de los balleneros. Era un amante del hielo. Empleaba comida enlatada para mantener vivos a sus hombres y sus dotes de actor amateur para levantarles la moral. La supervivencia de su expedición fue una trampa para quienes siguieron sus pasos. Parry sabía en lo hondo de su corazón que su hazaña era imposible: evidentemente había demasiado hielo para poder seguir adelante; pero había comprometido su reputación al éxito de la empresa y estaba obligado a emprender nuevas expediciones y a soportar nuevos sacrificios.
Entretanto, John Franklin, un modesto lugarteniente de la marina sin especial reputación, notable por su modo torpe y lento de proceder y su determinación casi estúpida, emprendió la medición topográfica de la costa por tierra y en canoa, para complementar la labor llevada a cabo por mar. Terminó comiendo los zapatos de repuesto, larvas extraídas de viejas pieles de ciervo y líquenes arrancados de las rocas. Uno de sus hombres perdió el juicio y mató a tres o cuatro de sus compañeros para comérselos. En su última expedición, de 1826, cambió por completo su modo de proceder. Contrató a un pescador experto para mejorar la alimentación de sus hombres y llevó consigo botes ligeros que podían desmontarse para ser transportados por tierra, «cerrados como un paraguas», [346] y vueltos a montar en tan sólo veinte minutos. Exploró 8000 kilómetros de litoral y trazó los mapas de gran parte del territorio recorrido. El resultado confirmó que no existía un paso navegable en aquella costa.
Las iniciativas privadas eran objeto del desprecio de la marina. Pero ésta contaba con abundante personal desmovilizado, o cobrando solamente media paga, susceptible de ser reclutado por promotores particulares. Uno de los hombres más resueltos y dispuestos a adentrarse en el hielo de los que se encontraban en esta situación era John Ross. En 1829, cuando Ross tenía cincuenta y tres años y había cumplido 43 de servicio en la marina, emprendió una expedición, financiada por un filántropo, en la que permanecería dos inviernos en el hielo, «a bordo de una embarcación inservible… para cualquier propósito», según las despreciativas palabras de un oficial de la marina. [347] En realidad, se trataba de una empresa bien planeada, basada en la convicción de Cross de que el mejor modo para hallar el Paso del Noroeste era navegar cerca de la costa, en un barco de poco calado. Las palabras de Ross expresaban el sentir de muchos marineros
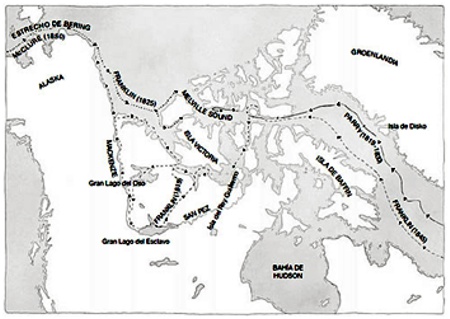
La búsqueda del Paso del Noroeste 1819-1850.
En 1837, tras varias generaciones de inactividad, la Hudson's Bay Company financió una expedición con el objeto de completar el trazado de mapas de la costa iniciado por Franklin. George Simpson, el infatigable administrador de la compañía, asignó la tarea a su sobrino Thomas. Thomas la cumplió en efecto y redactó la más bien egotista Narrative of Discoveries on the North Coast of America (1845), en la cual declara que «Nadie más que yo ha tenido el merecido honor de unir el Ártico con el gran océano Oeste». [349]

Expedición de James Clark Ross al Ártico, en busca de Franklin, en 1848-1849.
Informes hallados posteriormente bajo piedras amontonadas dieron a conocer su terrible historia. En septiembre de 1846, los barcos fueron atrapados por el hielo al noroeste de la isla del Rey Guillermo, tras haber sido atraídos hasta un camino sin salida por unas condiciones meteorológicas excepcionalmente favorables. Allí permanecieron durante dos inviernos y dos deshielos. Franklin y treinta y cuatro de sus hombres murieron a causa de enfermedades misteriosas —tal vez envenenados por conservas mal cerradas—. Los supervivientes abandonaron los barcos en abril de 1848 y marcharon sobre el hielo hacia el sur, acaso con la esperanza de llegar al Great Fish River, donde había un puesto comercial de la Hudson's Bay Company. Todos murieron en el trayecto —unos de escorbuto, otros de inanición, otros envenenados por el plomo empleado en las soldaduras de las latas de conservas—. Entretanto, en Inglaterra, la viuda de Franklin se había convertido en una heroína popular —la encarnación del ideal victoriano de la feminidad: primero, la esposa que aguarda pacientemente el regreso del marido; después, la viuda que consume estoicamente su fortuna en la búsqueda de su cuerpo.
Las expediciones de rescate que promovió llegaron demasiado tarde. En 1853, sin embargo, una de ellas encontró el paso que Franklin había buscado. El 25 de octubre, Robert McClure alcanzó desde el oeste el punto de Melville Sound donde Parry había dado media vuelta treinta años atrás. El Paso del Noroeste existía: McClure lo acababa de demostrar. Sin embargo, el hielo seguía impidiendo la navegación por él. McClure olvidó a Franklin en su entusiasmo fanático por completar el paso. Pasó más tiempo en el hielo de lo que permitían sus provisiones. Limitó las raciones de sus hombres a una sola comida al día y redujo las dosis de zumo de limón a la mitad. Escatimó el consumo de carbón y de petróleo incluso cuando las temperaturas alcanzaron valores récord. Cuando la expedición de rescate les alcanzó, intentó que dieran media vuelta, a pesar de que sus hombres yacían moribundos o enloquecidos a su alrededor. La única alternativa que le quedaba era cruzar a pie el tramo de hielo que le barraba el paso. El Paso del Noroeste era inservible para la navegación comercial: era un recorrido laberíntico por aguas que, cuando no formaban una capa continua de hielo, estaban infestadas de icebergs.
6. La Antártida
Una lucha similar contra el frío extremo se libraba alrededor de la Antártida. Cook había descubierto las islas Sandwich del Sur en su último viaje, en latitudes donde el mar abunda en krill, lo que atrae a innumerables focas y ballenas. Un guardiamarina describía así las condiciones para la caza de focas: «donde las olas baten con gran violencia… cada palmo de arena… está literalmente cubierto de ellas», revolcándose en las heces de los pingüinos. [350] A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, la caza de focas llegó a ser tan intensiva en la región que las colonias de estas criaturas fueron exterminadas en localizaciones sucesivas, y los cazadores se vieron obligados a buscar constantemente nuevas costas donde proseguir su actividad. Los cazadores de focas tenían un incentivo para buscar las islas más remotas y de clima más frío. Al hacerlo, confundieron los mapas, informando sobre islas inexistentes, despertando en las mentes de los científicos dudas sobre la relación entre el hielo y la tierra que requerían verificaciones sobre el terreno. Tal vez Terra Australis no existía en absoluto. Tal vez el mar llegaba hasta el Polo. Los descubrimientos de los cazadores de focas despertaron el interés de las autoridades. Tenían importancia no sólo para las naciones europeas con intereses contrapuestos en la región, sino también para las nuevas repúblicas suramericanas de Chile y Argentina, una vez que éstas emergieron, a principios del siglo XIX, de las sangrientas guerras que culminaron con la independencia de los estados latinoamericanos respecto de la monarquía española.
En 1819, Faddei Bellingshausen fue designado para retomar los trabajos en vistas a la formación de un imperio ruso en el Pacífico. Bellingshausen había participado en un viaje alrededor del mundo, entre 1803 y 1806, en el que se había descubierto una nueva isla del archipiélago hawaiano y se habían trazado mapas de gran parte de la costa oeste de Japón, durante una tentativa infructuosa de establecer relaciones comerciales con aquel país. Ahora su labor consistía en buscar nuevos fondeaderos para que los barcos rusos pudieran navegar por todos los océanos sin depender de otras naciones. En eso fracasó. Pero tenía también un objetivo personal: reconstruir la ruta de su ídolo, el capitán Cook. Tras haber realizado mediciones topográficas de las islas Sandwich del Sur, avanzó hacia la zona helada que se hallaba al sur del archipiélago. Pasó el invierno en Australia y Nueva Zelanda, y a continuación emprendió el regreso, durante el cual descubrió Ostrov Petra y la isla Alexandra, que confundió con una costa continental, y muchas otras islas. El 27 de enero, en una latitud de 60 grados 23 sur, tal como anotó un miembro de su tripulación, «encontramos una capa de hielo de extraordinario grosor». La nieve empezó a caer, ocultando una «imagen maravillosa» entrevista fugazmente. Avanzaron hacia el sur, pero «seguimos encontrando el continente de hielo cada vez que nos acercábamos». Bellingshausen situó aquel «continente de hielo» en los 69 grados 7 minutos y 37 segundos sur, 16 grados 15 este. Tenía «el perfil cortado perpendicularmente y se extendía hasta el límite de nuestra visión, inclinado hacia el sur como una costa». [351]
William Smith era uno de los cazadores de focas que operaban en la zona —un miembro excepcionalmente cultivado y comunicativo de ese colectivo, en que imperaban la especialización y el secretismo—. Descubrió tierra al sur del cabo de Hornos, en 1819, durante un viaje en que había alquilado su barco para el transporte de Buenos Aires a Valparaíso de un cargamento que incluía tabaco, pianos y agua de Colonia. Se desvió hacia el sur más allá de los 60 grados, con la esperanza de evitar los vientos del oeste. En el trayecto de vuelta volvió a ver tierra intermitentemente en la misma zona, llegando a la conclusión de que se hallaba enfrente de una línea costa, que estimó de 400 kilómetros de longitud. Fue ridiculizado por ello —de forma no del todo injustificada—. Había descubierto las islas Shetland del Sur.
Regresó a la misma zona a comienzos del año siguiente, bajo el mando de Edward Bransfield, capitán de un barco de la marina que patrullaba ante la costa de Chile para salvaguardar los intereses de Inglaterra en la lucha por la independencia que por entonces se libraba en tierra. Se abrieron camino siguiendo la costa sur de las islas. El 30 de enero la niebla se despejó. Vieron una extensa costa, «con numerosas islas delante», y con «una alta y abrupta cordillera que se prolonga de NE a SO». No tuvieron la menor duda de que se trataba de un continente, pero partieron tan pronto como la niebla volvió a ocultarlo y les hizo temer por su seguridad. Lo llamaron Trinity Land, inspirándose en el edificio que albergaba las oficinas del almirantazgo en Londres. «Para demostrar que Nueva Inglaterra del Sur —pensó el joven guardiamarina de la expedición— puede ser una nueva pesquería para la corona británica, sólo hace falta que algunos barcos acudan a sus costas, y que decidan qué productos pueden ser provechosos —y hallarán que éstos son el aceite de ballena y de elefante marino y las pieles de foca» [352] .
El mar situado frente a la Antártida comenzaba a ser transitado. Smith se encontró con Nathaniel Palmer, de Stonington, Connecticut, que buscaba nuevas áreas para la pesca de focas. En 1821, se unió a un barco capitaneado por George Powell, que descubrió la isla Coronación, en las Orcadas del Sur, y trazó las primeras cartas detalladas de ella. Es representativo de la intensa actividad que desarrollaban los cazadores de focas en la región que al cabo de pocos días llegara James Weddell para realizar una captura selectiva. En su siguiente viaje, en 1823, Weddell recibió instrucciones explícitas de «proseguir la búsqueda más allá de la ruta seguida por los anteriores navegantes». Avanzó, entre los 30 y los 40 grados oeste, más al sur que nadie hasta entonces, por debajo de los 74 grados 30 minutos, sin encontrar tierra ni tampoco mucho hielo. Esto convertía la situación y la extensión del continente en un difícil enigma. El propio Weddell creyó que el mar podía extenderse hasta el polo. [353] El mito de un océano Antártico comenzaba a sustituir al de Terra Australis.
Numerosos equipos de científicos, que incluían a hidrógrafos y geólogos, iniciaron expediciones hacia la Antártida. A mediados de la década de 1830, expediciones rivales llegaron de todas partes. Desde Francia acudió Jules-Sébastian-César Dumont d'Urville, hombre de cultura universal famoso por ser el connoisseur que llevó la Venus de Milo a su país. Durante su viaje de 1837 a 1840, agregó al mapa Tierra Adelia. Estados Unidos debía interesarse necesariamente por la cuestión. Los comerciantes de Nueva Inglaterra dependían de los vientos del oeste de los Mares del Sur para comunicarse con el resto del mundo. Los balleneros y los cazadores de focas participaron en el avance hacia el sur porque necesitaban nuevas áreas de caza. Estados Unidos, entretanto, se expandía por Norteamérica. La anexión de la república de California supuso una vía de acceso al Pacífico, que los primeros asentamientos en Oregón, fundados en la década de 1840, pronto habrían de ensanchar. Los estadounidenses compartían la poca disposición del gobierno de su país a enfrascarse en aventuras ultramarinas. Pero no podían permitirse quedarse de brazos cruzados mientras sus competidores les impidieran el acceso a una región con enormes posibilidades comerciales. En 1836, el Congreso votó a favor de la realización de una expedición «a los Mares del Sur». Charles Wilkes, a quien se encargó liderarla, demostró ser un pobre observador (y un hombre de mando desastroso, cuya expedición terminó en un intercambio de amargas recriminaciones con sus oficiales y una serie de embarazosos consejos de guerra). Dumont había llegado antes que él a la parte de la costa que afirmó haber descubierto. Wilkes cumplió, pese a todo, una labor meritoria: recorrió 2500 kilómetros de la costa de la Antártida, demostrando que se trataba de una masa de tierra continua y no de un conjunto de islas. [354]
James Clark Ross superó para Gran Bretaña los logros de Wilkes —o al menos así lo sostuvo—. Wilkes cometió el error de enviarle un mapa esquemático describiendo la ruta que había seguido; Ross lo utilizó para denigrar a su rival, señalando sus errores e insinuando que Wilkes era un hipócrita o un necio. Ross poseía una amplia experiencia en los mares helados. Había acompañado a su tío John Ross en su búsqueda del Paso del Noroeste. En 1829 había participado en un viaje desde Spitzbergen en busca del Polo Norte, en el que se llegó hasta los 82 grados 481/2norte —un récord que no sería superado en los siguientes cincuenta años—. [355] Había determinado la posición del Polo Norte magnético en la península de Boothia, en Canadá, en 1831. Ahora se disponía a realizar una expedición en busca del polo opuesto, persiguiendo su sueño de convertirse en el hombre «que plante la bandera de nuestro país en los dos polos magnéticos del globo».
Su expedición partió de Inglaterra en 1839, a bordo de buques de guerra provistos de morteros, idóneos por su sólida construcción, concebida para resistir el retroceso de los cañones. En el curso del viaje identificó gran parte de la costa de la Antártida. Su crónica resplandece con el brillo del hielo. Su estilo combina un lenguaje exaltado y frecuentes evocaciones poéticas y piadosas con encantadoras descripciones de los acontecimientos cotidianos —el brindis con aguardiente de cereza al lograr penetrar en el banco de hielo, la captura de un pingüino o de un petrel, el uso de ácido cianhídrico para matar pingüinos.
El día de año nuevo de 1841 cruzó el Círculo Polar Antártico. Unos días después sus barcos se encontraban rodeados de hielo. Su avance fue lento al principio. El 9 de enero, al despejarse la niebla, se encontraron rodeados de agua clara. «Al mediodía gozábamos de una vista amplia y esperanzadora: desde el tope no se veía una sola partícula de hielo». El 11 de enero de 1841 llegaron a la que bautizaron como Tierra de Victoria. Ese mismo día, alcanzaron el punto más meridional al que llegara Cook. El día 23, superaron el récord de Weddell al sobrepasar los 74 grados 15 sur. Navegaron hasta la isla Franklin, y vieron los volcanes que bautizaron como monte Erebus y monte Terror. Las montañas que se alzaban en la posición del Polo Sur magnético estaban al alcance de la vista. Todos los pasos estaban obstruidos por el hielo. La frustración y el orgullo de Ross pueden apreciarse en su carta al Príncipe Alberto.
Es un motivo de satisfacción haberse acercado al polo varios centenares de millas más que cualquiera de nuestros predecesores, y según las numerosas observaciones realizadas desde ambos barcos… su posición puede ser determinada prácticamente con la misma precisión que si efectivamente hubiéramos llegado al punto deseado [356] .
Desde entonces perdió la alegría e incluso su amor por el hielo, y declaró «que no volvería a liderar una expedición al Polo Sur cualquiera que fuera el precio o la pensión que le ofrecieran». [357]
7. Australia
La historia de la exploración de Australia es indisociable de la de las regiones adyacentes del Pacífico y de la Antártida. Igual que la Antártida, Australia era el motivo de muchos mitos, un centro de atracción para quienes buscaban el «gran continente sur» y un entorno desconocido, difícil de circunnavegar y de penetrar. En la década de 1790, Matthew Flinders y George Bass descubrieron que un estrecho separaba Tasmania de lo que resultó ser Australia, y concibieron la hipótesis de que otros estrechos podían dividir Australia en varias islas. Entre 1801 y 1803, expediciones francesas e inglesas completaron la circunnavegación de Australia: de hecho Flinders y Nicolas Thomas Baudin se encontraron en bahía Encuentro el 8 de abril de 1802. Apenas quedaba duda de la continuidad del territorio de Australia. Pero ¿qué misterios se escondían en su interior?
En la segunda década del nuevo siglo la colonia inglesa en los alrededor de Sydney —todavía el único asentamiento sobre el continente australiano— inició por vez primera el avance hacia el interior en busca de nuevos pastos. La exploración fue liderada por Gregory Blaxland, un auténtico pionero que había emigrado a Australia sin huir de ninguna dificultad en su tierra, solamente por la convicción de que una nueva frontera ofrecía nuevas oportunidades. En mayo de 1813, tras numerosas tentativas, Blaxland encontró un paso a través de la Gran Cordillera Divisoria, comunicando así los valles del Hunter y del Namoi. Allí vio «bosques y praderas suficientes para alimentar el ganado de la colonia durante los próximos treinta años». Entre los vastos campos y «verdes llanuras» del otro lado de las montañas corría el sistema fluvial del Murray y el Darling, pero pasó mucho tiempo antes de que los exploradores pudieran seguir sus cursos. Las marismas de Macquarie constituían una barrera que no fue superada hasta 1828, cuando Charles Sturt, el secretario del gobernador, siguió el curso del Murray hasta su confluencia con el Darling. A pesar de que, en ese mismo período, Tasmania fue cruzada en todas direcciones, la Australia continental más allá del río seguía siendo un absoluto misterio, salvo en los alrededores de los asentamientos costeros fundados en la década de 1820 y de 1830 en Queensland, en Victoria, en Australia occidental y en Australia meridional.
Cuando la Geographical Society de Londres fue fundada, en 1830, su presidente consideró el conocimiento de Australia una de sus prioridades.
Hasta ahora un territorio tan grande como Europa ha ocupado en nuestros mapas como un espacio en blanco. Hoy, dado que, con toda probabilidad, ese vasto territorio llegará con el tiempo a estar ocupado por una numerosa población, descendiente de los británicos, y puede ser un medio para la difusión de la lengua, las leyes y las instituciones inglesas en gran parte del archipiélago oriental, damos por supuesto que todo el conocimiento que podamos adquirir sobre sus rasgos geográficos será bien recibido por la Society. [358]
Las principales incógnitas que debía despejar la exploración eran los nuevos mitos de un Amazonas australiano —un gran río que surcaba el corazón del continente— y de mares interiores semejantes a los Grandes Lagos.
Hacia la década de 1840, pocos australianos conservaban la esperanza de que esos mitos pudieran ser ciertos; uno de ellos era Charles Sturt. Concretamente, estaba convencido de que más allá del Murray y el Darling se extendía una gran depresión, comparable al oeste norteamericano, por la que fluían ríos hasta un lago comparable al Gran Lago Salado de Norteamérica —recién descubierto y una de las curiosidades geográficas de la época—. En 1844, la suerte le había vuelto la espalda a Sturt, sin trabajo, endeudado y, según sus propias palabras, «desesperado» [359] .Propuso a las autoridades la realización de una ambiciosa aventura: cruzar Australia de sur a norte y de este a oeste. Parecía una empresa absurda, pero ofrecía la oportunidad de resolver una cuestión de gran importancia: «si —como lo formulaban las instrucciones del gobierno a Sturt— en el territorio situado en la ribera derecha del Darling, existe una cordillera que se extiende del NE al SO… formando una división natural en el continente, y qué ríos nacen en esa supuesta cordillera, y qué curso siguen». [360] La expedición partió de la población costera de Adelaida, de reciente fundación, en agosto de 1844, con 7 toneladas de material y provisiones cargadas en carretas de bueyes, 200 ovejas para disponer de carne fresca y un barco ballenero para cruzar el mar que esperaban encontrar.
Sturt estaba tan decidido a llegar al centro de Australia y descubrir el gran lago, que entre el Floods Creek y el Evelyn Creek, cuatro meses después del inicio de la expedición, cruzó por un paso llano, sin darse cuenta, la cordillera que se le había ordenado buscar. En enero estaba atrapado en un oasis en medio de un desierto, sin otra fuente de agua en un radio de 400 kilómetros. No tenía otra alternativa que esperar la lluvia. Cuando ésta llegó, en el mes de julio, haciendo resplandecer el paisaje con falsas esperanzas, los alimentos frescos se habían agotado y el escorbuto asolaba su campamento.
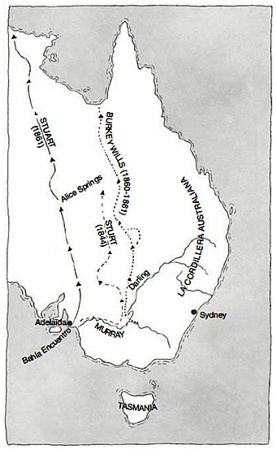
Rutas a través de Australia.
8. América
El acceso al Pacífico seguía siendo el objetivo de los exploradores que progresaban hacia el oeste de Norteamérica. Las revelaciones sobre el tamaño del continente no terminaron definitivamente con la búsqueda de una vía rápida de acceso a Asia; aún quedaba la posibilidad de que hubiera otro grupo de lagos al oeste de los Grandes Lagos que comunicara con el Pacífico, del mismo modo que el San Lorenzo comunicaba con el Atlántico. Las riquezas y las posibilidades de desarrollo de América no parecieron satisfacer a los conquistadores hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando la industrialización ofreció nuevos medios para explotar el interior del continente.
Los esfuerzos de los franceses se concentraron inicialmente en la búsqueda de un gran mar interior —cuya existencia se dedujo presumiblemente por las informaciones de los nativos sobre varios lagos— que debía servir de enlace entre ríos y permitirles cruzar rápidamente el continente. En 1736, Pierre Gaultier de Varenne de La Vérendryre, un soldado convertido en comerciante de pieles, llegó al lago Winnipeg. Éste fue un hallazgo alentador; no en cambio el escaso caudal del río Saskatchewan. Por ello La Vérendryre se desvió hacia el sur. Avanzado el año 1738, encontró a los mandan en el curso alto del Misuri. Regresó hacia el norte para intentar navegar por el Saskatchewan, mientras sus hijos siguieron avanzando hacia el sur por interminables praderas. Otras expediciones recorrieron la región al oeste de Saint Louis, el puesto avanzado francés en el curso medio del Misisipi, desde el cual los hermanos Mallet llegaron a Santa Fe en 1739. No se halló el menor indicio del supuesto grupo de lagos.
La Hudson Bay Company —el consorcio comercial que controlaba la explotación del territorio canadiense al norte del valle del San Lorenzo por parte de la corona británica— se vio obligada a reaccionar. Ordenó la realización de expediciones hacia el norte para buscar nuevos productos comerciales que les permitieran rivalizar con los franceses, para investigar la procedencia del cobre empleado por algunos de los esquimales de la bahía de Hudson y determinar la extensión del continente hacia el norte, lo que de paso contribuiría a establecer la viabilidad del Paso del Noroeste. Cuanto más al norte se hallara la costa, menos probabilidades habría de que el mar por encima de ella fuera navegable. En 1763 un cambio político facilitó la labor de la compañía. Por el Tratado de Versalles, el Canadá francés pasó a manos de los británicos. Entre 1770 y 1772, Samuel Hearne, con la ayuda de guías chipewyan, atravesó los lagos Aylmer y Contwoyto y llegó por tierra hasta el río Coppermine. Siguió su curso en canoa hasta la costa, situándola en una latitud por encima de los 72 grados. Su cálculo excedía en unos 4 grados el valor real, pero en cualquier caso supuso un hallazgo descorazonador para los inversores. Desde ese momento la compañía se concentró en la búsqueda de nuevas empresas comerciales en el interior del continente: en Cumberland House, en el Saskatchewan, en 1774, y en el lago Athabasca en 1778. Desde allí, el representante de la compañía, Peter Pond, recomendó proseguir la exploración en busca de una ruta hasta el Pacífico por el Gran Lago del Esclavo. Alexander Mackenzie lo intentó en 1789, siguiendo el curso del río que hoy lleva su nombre. Pero éste desembocaba en el Ártico. En 1793 realizó una nueva tentativa, y logró llegar al Pacífico por una ruta tortuosa.
En todas partes parecía haber montañas barrando el paso. Los españoles habían tenido la misma dificultad en todas sus tentativas de abrir una ruta transcontinental de acceso al Pacífico.
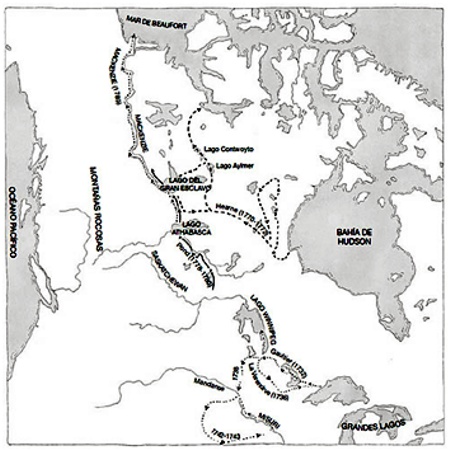
Desde la bahía de Hudson y los Grandes Lagos a las Rocosas y el Ártico.
Uno de los misioneros más emprendedores, Francisco Garcés, intentó hallar una ruta a través de las montañas en sentido contrario; pero a pesar de su célebre habilidad en el trato con los indios —conversaba pacientemente con ellos y tomaba y elogiaba sus platos, que los demás españoles consideraban incomibles— la hostilidad de los hopi acabó forzándole a regresar a los alrededores de Oraibi. De modo que las vías de comunicación de los españoles a través de las montañas siguieron siendo precarias. Sierra Nevada siguió dividiendo los dominios españoles, y las misiones al norte de San Gabriel siguieron dependiendo de las comunicaciones por mar. Por el momento, sin embargo, los españoles mantenían la convicción de que «se abrirán las puertas a la creación de un nuevo imperio» en el interior de California, [362] y con esa esperanza establecieron misiones a lo largo del río Yuma; pero fueron expulsados por los indios en 1781 y ya no hubo nuevas tentativas.
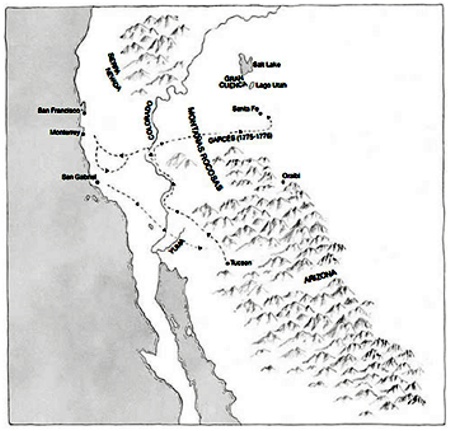
Exploración española de Norteamérica en los siglos XVIIyXVIII
Esto se debió a que la agitada historia del territorio de Luisiana cambió por completo la situación. En 1763, Francia, perdidas las esperanzas de llegar a colonizar la región, había cedido a la corona española aquel vasto territorio de límites imprecisos, que comprendía el valle del Misisipi y gran parte del Misuri, y tal vez una parte de las praderas situadas más allá, objeto de disputas. En 1800, un momento de especial fervor imperialista, Napoleón reclamó que se le devolviera aquel territorio. En 1802, sin embargo, cuando la rebelión en Saint Domingue se demostró imposible de sofocar, renunció a ampliar sus dominios americanos. El año siguiente vendió el territorio de Luisiana a Estados Unidos por 15 millones de dólares. Para Thomas Jefferson, el trato supuso la culminación de un sueño largamente perseguido. Previó que «en un solo día una expedición podría trasladarse por tierra desde la parte alta del Misuri hasta el río Columbia, y a continuación descender rápidamente hasta el mar». Confió la misión a Meriwether Lewis, que se había ganado la confianza del presidente como miembro de su equipo. Lewis, a su vez, reclutó a William Clark para que le ayudara a liderar la expedición. Sus temperamentos se complementaban perfectamente y les unía una sólida amistad. «Le aseguro —escribió Lewis a Clark, invitándole a acompañarle en la expedición— que no existe un hombre con quien prefiriera compartir las dificultades de semejante viaje antes que con usted». Lewis era educado y de fiar, Clark temperamental e irreflexivo.
Su primer objetivo era «explorar el río Misuri, y aquella de sus corrientes principales que, por su curso y su comunicación con las aguas del océano Pacífico, ofrezca la vía más directa y practicable a través del continente, para los fines del comercio». Pero el objetivo último de la expedición era político. Las autoridades españolas sabían lo que Estados Unidos buscaba: un ruta bajo su control exclusivo —una «vía por la que los americanos puedan aumentar en el futuro su población y su influencia en las costas de los Mares del Sur». Lewis recorrió los territorios de los nativos americanos con actitud desafiante, afirmando el dominio de Estados Unidos sobre ellos, exigiendo el fin de los ataques y robos, confirmando el poder de algunos jefes y, al menos en una ocasión —entre los mandan—, nombrando a un jefe supremo, con poder sobre los demás. Tales injerencias políticas iban acompañadas de regalos. Éstos no significaban gran cosa para quienes los recibían, salvo una muestra de generosidad. Los mandan siempre fueron considerados erróneamente como gentes sometidas de buena gana al poder de los «grandes padres blancos».
Lewis y Clark pasaron el invierno entre los mandan, y adquirieron los valiosos servicios de una guía. Sacajawea era la esposa, de 16 años, de un mercader francés. Su pueblo, el shoshone, habitaba la zona de los pasos que Lewis y Clark debían cruzar para llegar a la parte más lejana de las Montañas Rocosas. Por haber vivido un largo cautiverio entre los mandan y haberse casado con un comerciante francés, conocía varias lenguas que la cualificaban para ser la principal intérprete de la expedición. Se decía, además, que dentro de su pueblo pertenecía a una estirpe de jefes. La única dificultad era que se hallaba en un avanzado estado de gestación. Pero brindó una ayuda inestimable a la expedición, y ni ella ni su hijo retrasaron en ningún momento su avance. Como suele ocurrir en la historia moderna de la exploración, todas las personas que participaron en ella, a excepción de unos pocos héroes blancos, son dejadas de lado, no importa cuán importante fuera su contribución. El papel de Sacajawea es apenas mencionado en los informes de la expedición, pero es evidente que fue crucial.
Al iniciar la navegación río arriba por el Misuri, el 7 de abril de 1805, Lewis describió su «pequeña flota» como «no tan respetable como las de Colón o el capitán Cook».
Nos disponemos a penetrar en un territorio de al menos tres mil kilómetros de anchura, en el que el hombre civilizado nunca ha puesto el pie; la buena o mala fortuna que en él nos aguarda no puede saberse de antemano, y lo que contienen estos pequeños barcos es todo de cuanto dispondremos para subsistir y defendernos. Sin embargo, dado que el estado de ánimo condiciona generalmente nuestra visión de las cosas, en este momento en que mi imaginación se proyecta hacia el futuro, la perspectiva que se presenta ante mí me parece sumamente grata. Teniendo la más firme confianza en el éxito de un viaje que he deseado realizar durante los últimos diez años, no puedo sino celebrar este momento de mi partida como uno de los más felices de mi vida. Los expedicionarios tienen un estado físico y un ánimo excelentes, se sienten íntimamente implicados en la empresa y están deseosos de partir; entre ellos no se oye un solo susurro de descontento, y todos actúan unidos, en la más perfecta armonía. [363]
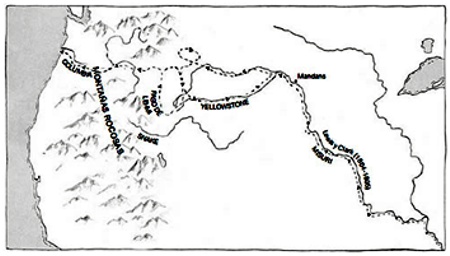
Expedición de Lewis y Clark.

Las rutas que el explorador y comerciante de pieles Jed Smith siguió por las Montañas Rocosas y la Gran Cuenca, en la década de 1820. El mapa original de Smith se ha perdido el que reproducimos está basado en los informes de David Burr sobre los viajes de Smith, y fue publicado en 1839.
Los primeros pobladores, por lo tanto, tuvieron que rodear o atravesar las praderas. El objetivo de los pioneros que partían hacia el oeste eran los ricos territorios de Oregón y California, en la costa del Pacífico —especialmente a partir de la década de 1830, cuando California se convirtió primero en una república independiente y luego en un estado remoto de la Unión—. Lo que les atraía era la tierra barata. En la década de 1820, Jed Smith enlazó los caminos de los españoles en una ruta a través de la sierra. Smith era un comerciante con una extraña vocación religiosa panteísta, que afirmaba explorar el territorio «para poder ayudar a quienes lo necesitan» [365] . Sus prolijos diarios dejan entrever otro motivo: no podía soportar su propia ignorancia del territorio que le rodeaba ni aceptar informes que no hubiera verificado por sí mismo. Sus mapas de la parte central de las Montañas Rocosas y la Gran Cuenca sirvieron de referencia para los mapas que elaboraron, con mayor rigor científico, las expediciones federales y los topógrafos del ferrocarril, a partir de 1840.
Los propagandistas presentaban el camino hacia Oregón como «un camino llano… mejor para los carros que ninguna otra vía de Estados Unidos». Sagaces visionarios, como los de la American Society for Encouraging the Settlement of the Oregon Territory, compraron tierras en Oregón para venderlas a los nuevos pobladores, hablándoles de la creación de una «ciudad perfecta» en el oeste. Se distribuían mapas falsos, mostrando una vía fluvial que comenzaba en el Gran Lago Salado y transcurría por ríos inexistentes. En 1813, la Missouri Gazette declaró que «el viaje a través del continente puede llevarse a cabo en carro, al no existir ningún obstáculo que pueda llamarse cabalmente una montaña». El mismo año de esta optimista declaración, un grupo de comerciantes de pieles encontraron un paso a través de las Montañas Rocosas que se convertiría en el enlace vital del Camino de Oregón. El South Pass, una llanura de unos 32 kilómetros de ancho junto a la cordillera del Wind River, en Wyoming, fue desconocida hasta que Jed Smith la vio representada en un mapa sobre piel de ciervo de los indios cuervo.
Los primeros carros con productos comerciales cruzaron South Pass ya en 1824; los comerciantes de pieles viajaron desde Independence, a través de la cordillera, hasta Oregón, en 1832. Pero sin ejes de hierro los carros eran demasiado frágiles para transitar por aquellos caminos agrestes. Debido a la aridez de un clima en el cual, en palabras de la esposa de un misionero en 1836, «el cielo sobre nuestras cabezas era de cobre y la tierra bajo nuestros pies era de hierro», los radios se salían de sitio y las llantas de hierro bailaban al encogerse las ruedas.
Un modo de solucionar este problema era eliminar las llantas de hierro y reforzar las ruedas clavando en su lugar piezas adicionales de madera —o atándolas con cuerdas de cuero, si no se disponía de clavos—. Las llantas de hierro se calentaban tanto como fuera posible, se colocaban en su lugar y a continuación se encogían echándoles agua fría. Los carros debían ser tirados a mano en las ascensiones de mayor pendiente, y en los descensos sostenidos con cuerdas— una labor que podía requerir dieciocho hombres para un solo carro. Los barrancos debían aplanarse con cascotes.
Los primeros colonos que completaron el viaje en carro partieron en 1840. El grupo de misioneros que los lideraban contrataron a un cazador, Robert 'Doc' Newell, para que les condujera a ellos y a sus dos carros desde el río Green, en el límite este de las Montañas Rocosas, a través de la cordillera, hasta el Fuerte Vancouver, junto al río Williamette. Los expedicionarios partieron del río Green el 27 de septiembre y avanzaron tanto como pudieron sobre los carros. Cuando se hizo imposible seguir adelante en ellos, cargaron sus bienes sobre los caballos y los desmontaron hasta dejarlos reducidos a dos chasis. Finalmente, tuvieron que inutilizar uno de los carros para disponer de piezas de recambio para el otro. Al llegar al Fuerte Walla Walla, en el actual estado de Washington, Newell construyó una barcaza en la que cargaron el carro restante y siguieron el curso del río Columbia hasta la desembocadura del Williamette. Newell estaba exultante, pero equivocado, cuando el 19 de abril de 1841 escribió: «Yo, Robert Newell, he sido el primero en llevar carros a través de las Montañas Rocosas».
9. La ruta hacia el romanticismo
Las rutas que se abrieron en Norteamérica en el siglo XVIII y comienzos del XIX no estaban destinadas principalmente al comercio, ni siquiera —salvo al final de ese período en Oregón— a la colonización. Pero condujeron a paisajes inspiradores y a contactos culturales intelectualmente estimulantes entre los europeos y los pueblos nativos. En términos generales, el descubrimiento más importante que realizaron los franceses en Norteamérica no fue ninguno de los majestuosos rasgos geográficos enumerados por Hennepin, sino el de los pueblos que inspiraron la noción del «noble salvaje». El primer indígena al que se identificó como «noble salvaje» fue un indio micmac de los bosques del Canadá, descrito por Marc Lescabot, que pasó dos años en Nueva Francia a comienzos del siglo XVII. Juzgó al indio micmac como un ser «verdaderamente noble», en el sentido estricto del término. Su gente practicaba las nobles ocupaciones de la caza y el manejo de las armas, pero manifestaban asimismo virtudes que la civilización corrompe: la generosidad («esta mutua benevolencia que nosotros, según parece, hemos perdido»), un sentido natural de la justicia («que hace que raramente riñan») y una vida en común en que la propiedad es compartida. Desconocían la ambición y la corrupción. Pero este Edén no era perfecto, puesto que en él se practicaba con frecuencia la venganza y no existía la mesura en el comer y el beber. Por otra parte, la admiración de Lescarbot por los micmac no le impidió justificar la conquista de sus tierras y su sometimiento.
La noción del noble salvaje arraigó definitivamente en la tradición occidental cuando se atribuyó a los hurones, cuyo territorio se hallaba al suroeste del de los micmac, en las orillas del noreste de los Grandes Lagos. A diferencia de otros pueblos de habla iroquesa, los hurones dieron la bienvenida a los franceses, porque necesitaban aliados en la lucha contra sus vecinos. Aunque fue difícil apartarles de algunos de sus rituales paganos —como el de torturar a sus prisioneros hasta la muerte, por medios concebidos para maximizar el dolor y prolongarlo durante varios días—, fueron remarcablemente receptivos al cristianismo. Franciscanos y jesuitas los elogiaron como la encarnación de la sabiduría natural, atribuyéndoles una gran habilidad en la artesanía, la edificación, la construcción de canoas y el cuidado de los animales, además de cierta superioridad moral: una disposición bondadosa y pacífica hacia los extranjeros y en el seno de su comunidad. Se les atribuyó incluso la posesión de un sistema primitivo de escritura: unos símbolos que empleaban para grabar en los troncos de los árboles el registro de sus victorias y mensajes sobre la situación de las zonas de caza.
Se convirtieron en la fuente más productiva e influyente de ideas sobre la nobleza de los salvajes. La noción concebida en relación a los micmac, que habitaban los bosques del noreste, fue transferida rápidamente a los hurones. Los misioneros no ocultaron los defectos que observaron en su modo de vida. Pero los filósofos seglares que leyeron los informes de los misioneros tendieron a destacar los aspectos positivos y a omitir los negativos. Historias que hubieran servido de advertencia fueron filtradas de las crónicas de los misioneros, y tan sólo la imagen idealizada de los hurones se difundió. Esta transformación de los datos en leyenda fue facilitada por el hecho de que los hurones desaparecieron literalmente —primero diezmados y al fin exterminados por las enfermedades que los europeos les contagiaron y en las guerras que libraron junto a los franceses contra los pueblos vecinos.
El gran secularizador de la huronofilia fue Louis-Armand de Lom de L'Arce, que se llamaba a sí mismo por el título que su familia había vendido, Sieur de Lahontan. Como muchos de quienes huían de un ambiente hostil en su país natal, emigró a Canadá, en la década de 1680, y se erigió en experto en las curiosidades de aquella tierra. Puso su anticlericalismo librepensador en boca de un interlocutor hurón ficticio llamado Adario, con quien paseaba por los bosques, discutiendo las imprecisiones de las traducciones bíblicas, las virtudes del republicanismo y las ventajas del amor libre. Su devastadora crítica de la iglesia, la monarquía y la pretensión y mezquindad del haut monde francés tuvo una influencia directa sobre el cuento de Voltaire, de la década de 1760, sobre un sabio hurón «inocente» en París.
La capacidad de encanto del mito de los hurones cristalizó en una comedia basada en el cuento de Voltaire y representada en París en 1768. En ella, el hurón sobresale en todas las virtudes del noble salvaje, como cazador, como amante y como soldado contra los ingleses. Recorre el mundo persiguiendo una ambición intelectual: «Comprender un poco cómo está hecho». Cuando se le insta a adoptar las ropas francesas, denuncia la imitación como algo propio «de los monos y no de los hombres». «Si bien ignora las enseñanzas de los grandes sabios —opina un observador—, posee abundantes sentimientos, que juzgo más valiosos. Y temo que al volverse civilizado será más pobre». Víctima del consabido triángulo amoroso de las comedias de costumbres, el hurón exhorta al pueblo a asaltar la prisión fortificada de París, la Bastilla, y rescatar a su amada. Es arrestado por sedición. «Su crimen es evidente. Ha encabezado una revuelta».
Entretanto, la exploración del Pacífico completó el imaginario sobre los indígenas. Se dieron nuevos contactos que ampliaron el conocimiento no sólo de otros pueblos, sino también de su concepción de sí mismos y de la humanidad en general. El indígena que los exploradores del Pacífico llevaron a Europa confirmó la nobleza de los salvajes. Philibert de Commerson, el naturalista de la expedición de Bougainville, celebró «el hombre en su estado natural, bondadoso en esencia, libre de cualquier prejuicio, que obedece, sin reparo ni remordimiento, al amable impulso de un instinto que es siempre certero, porque no ha sido degenerado por la razón». [366] Bougainville trajo a Ahutoru de Tahití. El recién llegado se codeó con los científicos y los aristócratas; la duquesa de Choiseul fue su protectora. Frecuentaba la ópera y los parques, donde —según un poema sentimental del Abbé Delille, partidario de los paisajes románticos artificiales— se agarró a un árbol «que conocía desde su infancia… y lo cubrió de lágrimas y besos». [367]
Omai, un polinesio inquieto y marginado en su tierra, fue igualmente agasajado en Inglaterra, de 1774 a 1776. Las duquesas apreciaban su encanto natural. Reynolds lo pintó como la encarnación de la dignidad no corrompida. Lee Boo, nativo de Palau, en Micronesia, fue aún más hábil en la asimilación de las costumbres de la alta sociedad. Muerto de viruela en 1783, fue enterrado en el cementerio de Rotherhithe, bajo la inscripción
Stop, reader, stop! Let Nature claim a Tear -Quienes viajaron al Pacífico descubrieron el paraíso de la voluptuosidad pintado por William Hodges, que acompañó al capitán Cook en 1772. El Tahití que retrató era el hábitat de ensueño de las ninfas que representaba en primer plano. Una de ellas muestra un seductor tatuaje en el trasero. Otra nada en aguas cristalinas. La hospitalidad sexual de la isla puso a prueba la disciplina de los hombres de Cook, y acabó con la de los de Bligh. En la influyente y algo enfática sátira de Diderot Supplément au voyage de Bougainville, de 1773, un capellán francés —«un monje en Francia, un salvaje en Tahití»— no puede comprender la atracción que las muchachas tahitianas parecen sentir hacia él, de la cual saca pleno provecho. Un nativo le explica que el deseo sexual se debe a razones buenas y naturales, y que no debe reprimirse. [369]. Era, en suma, la combinación de libertad y libertinaje que ofrecía el Pacífico lo que ennoblecía a los salvajes a ojos de ciertas personas.
A Prince of mine, Lee Boo, lies bury'd here.[368]
Además de a un intenso intercambio cultural, los exploradores abrieron el camino a un mejor conocimiento de la propia naturaleza, puesto que, a la luz de las nuevas experiencias brindadas por la exploración, los intelectuales europeos iniciaron una revisión de la propia sensibilidad. Transmutados por el culto a la sensibilidad propio del siglo XVIII, los paisajes del Nuevo Mundo pasaron a ocupar un lugar preeminente en la imaginación romántica. Este proceso comenzó con los bellos y sugerentes dibujos de Jorge Juan y Antonio de Ulloa.Éstos tenían la apariencia de esquemas científicos, pero estaban calculados para despertar el amor por la naturaleza virgen. Sus dibujos, por ejemplo, de la erupción del Cotopaxi, con los arcos de luz sobre las montañas de Panambarca, combinaban la precisión descriptiva con la libertad de la expresión romántica. Los escenarios andinos representados en ellos fueron las imágenes de América con un mayor poder evocador. Cotopaxi se convirtió en el tema favorito de los pintores de paisajes americanos. El punto álgido de esa tradición lo marcaron las ilustraciones realizadas por Alexander von Humboldt durante sus viajes por regiones montañosas, en especial por los Andes, publicados bajo el título de Vues des Cordillères entre 1806 y 1814.
Nacido el mismo año que Napoleón, Humboldt fue un personaje ciertamente napoleónico, dominado por una ambición científica de conquistar el mundo semejante a la ambición bélica de Napoleón. Trabajó en una clasificación de los fenómenos naturales lo más genérica posible, que incluyera todo el cosmos en un solo esquema coherente. Sin embargo, el impulso inicial de los viajes de este destacado científico, a quien Darwin llamó «el mayor viajero científico de todos los tiempos», fue el deseo de ver «la naturaleza en toda su variedad, grandeza y esplendor». Sus expediciones a América se iniciaron por accidente, al frustrarse sus planes de viajar a Egipto. Por su propia cuenta, con el beneplácito de la corona española, realizó grandes progresos y fue recibido, a su vuelta, como un héroe.
Gran parte de sus logros se dieron sobre una base ya existente, gracias al gran progreso que las autoridades españolas y portuguesas habían realizado en la exploración de los sistemas fluviales de sus dominios americanos, y en la determinación de los límites entre unos y otros en las regiones más internas de Suramérica. Los promotores privados habían liderado la exploración en la primera mitad del siglo XVIII. En 1742, por ejemplo, João de Sousa de Azevedo siguió el Tapajos desde sus fuentes, en el Mato Grosso, hasta el Amazonas, mientras Manuel Félix de Lima abría una ruta similar por el Madeira. En la segunda mitad del siglo, en cambio, la iniciativa pasó a las expediciones oficiales, debido principalmente a la modificación de los límites de la expansión española y portuguesa acordada en el Tratado de Madrid. En 1782, el ingeniero Francisco de Requena, a quien se encargó trazar el mapa de dicha frontera, había completado la exploración del sistema del Amazonas. Cuando Humboldt navegó desde el Orinoco hasta el Amazonas, su hazaña fue celebrada como un logro nuevo; en realidad, siguió rutas bien conocidas por los indígenas y los colonizadores, pero aún no divulgadas en Europa.
El punto más alto que Humboldt alcanzó en sus viajes fue literalmente el pico hermano del Cotopaxi, el monte Chimborazo, al que ascendió en el verano de 1802. Por entonces se creía que era la montaña más alta del mundo, el techo inalcanzado de la creación. La crónica de Humboldt de su ascensión, sabiamente contenida, es una conmovedora manifestación del culto a lo inalcanzable, tan característico del romanticismo, tan esencial a su espíritu. Ascendió entre las nubes y por crestas de 25 centímetros de ancho. «A nuestra izquierda había un precipicio nevado; a nuestra derecha un terrible abismo, de entre 250 y 300 metros de profundidad, y del que sobresalían enormes riscos de piedra desnuda». A una altura de 5200 metros, su mayor tormento eran las manos, cortadas por las rocas. Una hora más tarde, tenía los miembros entumecidos por el frío, sentía náuseas y respiraba con dificultad. Mareado por la altitud, atormentado por el frío, sangrando profusamente por la nariz y los labios, cuando se hallaba a muy poca distancia de la cima, una grieta infranqueable de 20 metros de ancho y 120 de profundidad le obligó a retroceder. Se detuvo solamente para recoger unas cuantas piedras, «porque previmos que en Europa se nos pediría con frecuencia un fragmento del Chimborazo… Toda mi vida he pensado que de todos los mortales, yo era el que había llegado más alto en el mundo». En el dibujo que realizó de la montaña, él aparece agachado en primer plano, recogiendo un espécimen botánico.
Vistas como las que Humboldt dibujó de los Andes definieron la imagen romántica de América a que se ceñirían en adelante los pintores. Thomas Cole, el fundador de la Escuela del río Hudson, inició la moda de utilizar paisajes suramericanos como fondo de escenas de trascendencia cósmica. En 1828, pintó la escena de la expulsión de Adán y Eva del Edén tras un largo viaje por las Indias Occidentales para tomar apuntes. «Conservadas intactas desde la creación», las montañas americanas eran «sagradas para mi alma», escribió, en un continente donde «todo en la naturaleza es nuevo para el arte».
10. África: tumba de hombres blancos
Mientras las Américas y el Pacífico pasaban a formar parte del «mundo conocido» por los europeos, África seguía siendo un «continente misterioso» y un espacio en blanco en los mapas. Los obstáculos que en siglos anteriores habían limitado la exploración de ese continente seguían presentes. La tecnología de la época no disponía aún de soluciones adecuadas para problemas como la malaria, la dificultad del terreno, el transporte, el equipo y la indumentaria, que impedían a los europeos adentrarse en África. Y aunque los comerciantes de esclavos nativos, árabes y de Zanzíbar seguían abriendo nuevos caminos en busca de su siniestra mercancía, mantenían sus rutas en secreto, ocultas al resto del mundo.
Algunas regiones del sur de África, sin embargo, tenían un clima excepcionalmente temperado y eran accesibles en carros de bueyes. A finales del siglo XVIII, se habían trazado buenos mapas de la parte sur del continente, hasta el río Orange. Entre 1819 y 1854, en una prodigiosa serie de viajes para establecer y mantener las misiones metodistas entre los tswana y los ndebele, Robert Moffar cruzó el Kalahari. Moffar era un antiguo jardinero cuya vocación como misionero le había transformado de un sirviente de los aristócratas ingleses en un poderoso pionero, que había convertido por lo menos a un jefe africano, conocido como Afrikaner, muy conflictivo hasta entonces, en la zona del cabo de Buena Esperanza. En 1820, su colega John Campbell, más cultivado que él, que vivía con los tswana, fue el primer hombre blanco en llegar a Kureechane, la imponente capital de los marootze, y a las fuentes del Limpopo. Los exploradores más audaces, sin embargo, fueron los granjeros de ascendencia holandesa, que buscaban nuevas tierras en el interior, fuera de los dominios ingleses, para fundar sus asentamientos.
Viajar constantemente se había convertido en el modo de vida de los Bóer, cuyos hogares eran sus carros, en los que se desplazaban de un pozo de agua a otro. Habían desarrollado el vehículo idóneo para la colonización de los Veld, los altiplanos del interior de Sudáfrica: un carro cubierto con una lona, de hasta 1,20 metros de ancho y 5 metros de largo, tirados por hasta veinte bueyes.
Guiaban grandes manadas de vacunos y de ovejas —hasta 200 cabezas de vacunos y 3.000 ovejas por familia—. Cruzaron por vados el curso medio del río Orange, en un frente de unos 160 kilómetros de ancho. Los que a continuación giraron al este, hacia Natal, tuvieron que cruzar el Drakensberg, que los zulúes llamaban Guathlamba, «montón escarpado».
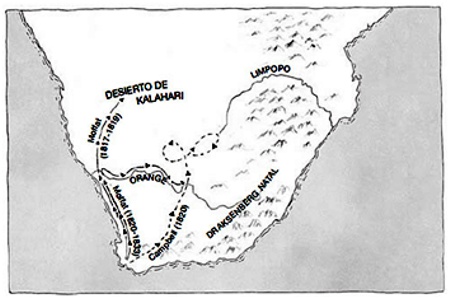
Penetración en el sur de África a comienzos del siglo XIX.
Los esfuerzos por incorporar el África oriental a la parte del mundo conocida por los europeos recomenzaron cuando James Bruce, un terrateniente escocés sediento de aventuras, llegó a Etiopía, en 1768, para buscar por cuenta propia —según dijo— las fuentes del Nilo. Su afirmación de haber resuelto un misterio «que ha burlado el ingenio, la industria y las pesquisas de hombres antiguos y modernos en el curso de tres mil años» era falsa prácticamente desde todos los puntos de vista. El Nilo Azul era un afluente del Nilo, no su fuente. La fuente del Nilo Azul en el lago Tana había sido documentada por Pedro Páez más de un siglo y medio antes. Era conocida por los etíopes desde tiempo inmemorial, y para llegar a ella Bruce no tuvo más que solicitar al emperador que le proporcionara guías locales. Bruce era, sin embargo, un atento observador, y sus informaciones sobre la flora, la fauna y el orden político de la región mejoraron notablemente el conocimiento de Etiopía en el resto del mundo. Su viaje de vuelta, en el que cruzó el desierto de Nubia, al norte de Shendi, antes de regresar al Nilo, fue una hazaña heroica. Entre 1793 y 1796, W. G. Browne intentó reproducir la ruta de Bruce, para comprobar la veracidad de sus afirmaciones; pero se le denegó el permiso para entrar en Etiopía y decidió explorar la región al oeste del Nilo, en Darfur, llegando hasta Al-Fashir.
En cierto modo, el episodio protagonizado por Bruce prefiguró el futuro de la exploración: el suyo fue un viaje sin voluntad misionera, comercial ni imperial, motivado solamente por el anhelo fáustico del conocimiento y la fama. Pero, por el momento, el comercio y la evangelización eran las únicas actividades capaces de atraer las inversiones necesarias para la apertura de nuevas rutas en el interior de África. Y ni Bruce ni Browne habían proporcionado a los mercaderes y los misioneros la información que necesitaban acerca del Nilo: ¿comunicaba con el Níger, la gran arteria comercial de África occidental, donde se concentraban la mayoría de los intereses comerciales europeos?
El curso del Níger, por selvas palúdicas y por el Sáhara, era uno de los misterios que atraían a los exploradores. Los logros de Bruce y Browne no desmintieron la sospecha de que el Níger pudiera ser el mismo río que el Nilo, o un afluente suyo. La suposición de que el Níger fluía hacia el este dejaba abierta la cuestión de dónde más podía desembocar: ¿en el Atlántico, al otro lado de la prominencia del oeste de África?, ¿en el Congo?, ¿en el lago Chad? Si por el contrario fluía hacia el oeste, desembocaría en el Atlántico o conectaría con el Gambia o el Senegal: ésta era la información de que disponía León el Africano, el autor del siglo XVI que en ese tiempo se seguía considerando la primera autoridad en la materia.
Además de intrigante por razones geográficas, el Níger era atractivo por su supuesta riqueza. A lo largo del río se encontraban mercados asociados desde antiguo con «el comercio del oro de los moros», en que el oro se intercambiaba por sal. Las riberas del Níger, según una crónica especulativa de 1809, estaban «pobladas como las de cualquier río de China». La ciudad más famosa era Tombuctú, cuyo soberano «poseía una cantidad infinita de oro puro» y comía en vajilla de oro, en un palacio con roblones de oro. [370] En realidad, el período de esplendor de Tombuctú hacía mucho que había terminado, pero los europeos no podían saberlo. Ninguno de ellos había visto la ciudad. No era una «ciudad prohibida», como La Meca o Lhasa, pero los gobernantes musulmanes no hubieran permitido que un cristiano entrara en ella o, una vez dentro, no hubieran permitido que saliera.
Todas las tentativas que se realizaron en las décadas de 1780 y de 1790 de llegar al Níger a través del desierto o por el Gambia y el Senegal, desde la costa oeste de África, fracasaron. Parecía que ningún hombre blanco tenía una constitución lo bastante fuerte, o un carácter lo bastante temerario, para completar el viaje. Entonces entró en escena Mungo Park.
En Park coincidían dos factores de combinación potencialmente fatal: la pobreza y la ambición. Siendo un médico recién licenciado, a los veintitrés años de edad, desarrolló el gusto por los viajes a lugares remotos cuando su patrón, Joseph Banks, le consiguió un puesto como cirujano en un barco con destino a Sumatra, en 1793. Banks poseía una gran habilidad para manejar los asuntos del imperio. Había acompañado a Cook, había promovido la colonización de Australia y reunido plantas de todo el mundo en los Kew Gardens. En 1788, con hombres de su círculo íntimo y colegas científicos, fundó un asociación para avanzar en el «descubrimiento del interior de África», cuya ignorancia era «la vergüenza de la época presente». Otros objetivos de la asociación eran menos desinteresados: en palabras de Park, la tarea que se le encomendó era «proporcionar a mis compatriotas un mejor conocimiento de la geografía de África, y poner a disposición de su ambición y su industria nuevas fuentes de riqueza y nuevas vías para el comercio».
En 1794, después de que varios exploradores hubieran muerto en el camino hacia el Níger, Banks buscaba un hombre lo bastante desesperado para realizar una nueva tentativa. Park estaba admirablemente cualificado para la misión: inquieto, orgulloso, enérgico, sin dinero, fácil de manipular, insaciablemente curioso y sumamente resistente. Su crónica del viaje a la región del Níger, Travels in the Interior Districts of Africa, fue un best seller en 1799. La historia de los viajes y de la exploración abunda en textos altamente expresivos, pero éste es uno de los más fascinantes jamás escritos. En él predominan cinco temas: los horrores del viaje, el buen ánimo con que Park los afrontó, el desconcierto y el desdén que el aventurero despertaba a los nativos, la evidente imposibilidad de llevar a cabo la misión y la frustración apenas disimulada de Park ante el alcance de sus logros y la pobreza de su recompensa.
Debe advertirse que la crónica de Park, como la de los exploradores de África que le sucedieron, fue escrita —y posiblemente reescrita— para obtener un beneficio económico. Probablemente se exageraron las adversidades y se embellecieron los hallazgos; sin duda se cayó en el sensacionalismo. Cada viajero parecía decidido a superar a sus predecesores en sus dudosas historias de valor y de privaciones. Las referencias al sexo, probablemente falsas, animaban todas las crónicas. En las narraciones de los viajes por el Pacífico de finales del siglo XVIII, las descripciones de la vida y la disponibilidad sexual de los nativos eran un recurso generalizado para atraer a los lectores. La mojigatería victoriana aún no se había cernido sobre la sociedad británica. Park entretenía a sus lectores con la narración de su «demostración ocular» de su estado incircunciso ante lascivas mujeres negras. Por lo menos hasta la década de 1840, sus sucesores incluyeron pasajes similares. De las crónicas en que se basa el resto del presente capítulo, la de Hugh Clapperton incluye una historia improbable sobre su dolorosa separación de una bella joven fulani; la de Richard Lander describe su recatada reticencia ante las numerosas propuestas de matrimonio y los flirteos por parte de apasionadas mujeres y muchachas disponibles; la de Dixon Denham intercala comentarios sobre su moderación ante las numerosas damiselas africanas que se le ofrecieron en la serie de espeluznantes historias sobre huidas de cruentas batallas, con flechas envenenadas atravesándole el sombrero, y sobre encuentros con serpientes, leopardos y cocodrilos que despertarían el escepticismo de cualquier lector de literatura juvenil.
Park zarpó de Inglaterra en mayo de 1795 y se detuvo unos meses en Gambia para aprender el mandinga y reclutar un pequeño grupo de guías y sirvientes. En el momento de partir hacia el interior, había contraído también la malaria. Cómo sobrevivió a la enfermedad y soportó sucesivos rebrotes de ella es uno de los misterios del viaje. Avanzó río arriba a buen paso, mientras se mantuvo en la región conocida por los mercaderes europeos de esclavos. Utilizó sus pagarés para proveerse de alimentos, y pudo comprar su seguridad a los jefes que encontró en el camino ofreciéndoles regalos en cantidades establecidas. Sus conocimientos de medicina le granjearon la simpatía de los nativos, dado que la sangría se convirtió en una práctica novedosa y de éxito en la región. En Fatteconda, las esposas del rey de Bondu le pidieron alegremente que las sangrara.
Más allá de la región transitada por los mercaderes europeos, sin embargo, no podía contar con ser bien recibido. Para los nativos era un ser extraño, con un aspecto monstruoso debido a su piel blanca y a su nariz pequeña, o, para los musulmanes, un bárbaro por no estar circuncidado. Los gobernantes temían que fuera un espía; los mercaderes le consideraban un competidor en potencia; los musulmanes le menospreciaban por infiel. El único modo de supervivencia que le quedaba era comprar la complicidad de los nativos entregándoles sus mercancías. Pero al no tener medio alguno para protegerse de los saqueadores, expoliadores y extorsionadores que le aguardaban en cada etapa del viaje, sus bienes pronto se agotaron.
Su suerte cambió al llegar al territorio de Khaarta. Allí, algunas mujeres y niños reaccionaron con alborozo ante su extraño aspecto, acercándose a él llenos de curiosidad y luego huyendo afectando espanto. El rey se mostró afable, y reconoció a Park como un representante de posibles socios comerciales. Pero le advirtió de que la guerra con los pueblos vecinos era inminente. La única ruta sensata era volver sobre sus pasos. Park había oído aquellas advertencias muchas veces: cada comunidad que había visitado intentaba mantenerle alejado de sus vecinos, por miedo a perder una posible ventaja en el trato comercial con los europeos. Park desestimaba despreocupadamente aquellas advertencias. En esta ocasión, sin embargo, las palabras del rey eran ciertas, «y tal vez hice mal —escribe Park— al no escucharlas.
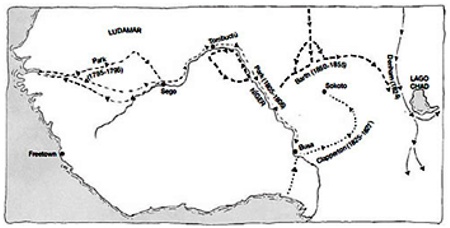
La región del Níger (1795-1855).
El monarca de Ludamar, viendo que Park era incapaz de reparar armas de fuego y de fabricar tintes, e incluso parecía incompetente como barbero, no halló otra salida que hacerle preso, y mostrar así la inferioridad de los infieles. Park fue, según su propia crónica, encerrado con un cerdo, privado de alimento y desposeído de todo cuanto le quedaba, salvo la brújula, que tal vez fue tomada por un talismán demoníaco. El 1 de julio, Park logró escapar. Caminó solo, vestido con harapos, afrontando terribles privaciones, sin agua ni comida ni medio alguno para conseguirlas, salvo cuando hubo una tormenta. Tres días después, alcanzó el territorio de los fulani, algunos de los cuales se apiadaron de él, y no sólo le perdonaron la vida, sino que incluso le alimentaron. Con los últimos botones de su túnica, compró el pasaje hasta el Níger.
El 20 de julio, en Segou, «vi con placer infinito el primer objetivo de mi expedición, el majestuoso y largamente deseado Níger, resplandeciente bajo el sol de la mañana, tan ancho como el Támesis en Westminster, fluyendo apaciblemente hacia el este». Park hizo imprimir las tres últimas palabras en cursiva, aunque la dirección del río ya no era una sorpresa para él,
porque aunque tenían grandes dudas al respecto cuando abandoné Europa, y más bien me inclinaba a creer que fluiría en la dirección opuesta, había realizado tantas averiguaciones, en el curso de mi viaje, acerca del río, y había recibido de los negros de distintas naciones indicaciones tan claras de que el curso general avanzaba hacia el sol naciente, que apenas quedaba en mi mente margen para la duda.[372]Ahora se encontraba entre comunidades de comerciantes, que conocían los posibles beneficios del trato con los hombres blancos, y se dispusieron a negociar con él a crédito. Segou impresionó a Park. «Ésta extensa ciudad, el tráfico de canoas por su río, su gran gentío y los cultivos del territorio circundante formaban una imagen de civilización y prosperidad que no esperaba encontrar en el corazón de África» [373] .
Su plan era remontar el Níger hasta sus fuentes, trazando mapas del territorio a medida que avanzara, o llegar al menos al famoso mercado de Tombuctú. Llegó hasta Silla. Pero había perdido todos sus bienes y provisiones, iba «medio desnudo», lo atormentaba la fiebre, temía a los «fanáticos sin compasión» cuyo territorio debía cruzar y pensó «que habría sacrificado mi vida en vano, porque mis descubrimientos perecerían conmigo». [374] A finales de julio de 1796, emprendió el regreso. Las inundaciones y los bandidos estuvieron a punto de acabar con su vida. En Kamalia, sin embargo, encontró a un mercader de esclavos que, bajo la promesa de que cobraría los gastos en el futuro, le cuidó hasta que estuvo en condiciones de seguir el viaje y le permitió viajar hasta la costa con una caravana de esclavos. El único barco disponible llevó a Park a Antigua, desde donde regresó a Inglaterra, en diciembre de 1797, para descubrir que todos sus conocidos lo daban por muerto.
La experiencia de Park tendría que haber disuadido a otros exploradores —y en especial a sí mismo— de emprender nuevas expediciones. Pero su naturaleza particularmente robusta ocultó el carácter letal de las condiciones climáticas, y el estilo inexpresivo de su narración enmascaró los padecimientos del viaje. Además había realizado un logro innegable. A pesar de haber sido abandonado por sus hombres y capturado por los musulmanes, había verificado la afirmación de Heródoto y de los geógrafos árabes: el Níger fluía hacia el este. Tal como Park reconoció, esto sólo confirmaba lo que podía inferirse de los datos ya conocidos. Pero parecía un logro lo bastante sustancial para justificar nuevas expediciones y para avivar el deseo de llegar a Tombuctú y de estudiar la navegabilidad del Níger. Las dificultades volvieron a presentarse en toda su magnitud en 1800, cuando Friedrich Hornemann partió de Murzuq con una caravana comercial, en dirección al sur, hasta Bornu, y avanzó a continuación hacia el oeste por los reinos de Hausaland. Murió antes de alcanzar el gran río. De modo que, en la primavera de 1805, Park volvió a África para seguir el curso del río desde el interior del continente hasta su desembocadura. No había olvidado nada ni aprendido nada. Supuso que los errores del viaje anterior se debieron a su desprotección: necesitaba una fuerza mayor para proteger sus mercancías. Organizó en consecuencia una expedición numerosa, protegida por treinta y cinco soldados que le proporcionó el gobierno inglés. Era una estrategia equivocada: si sobrevivió a su primer viaje se debió solamente a que viajaba ligero de equipaje y no parecía una amenaza. Cuanto más acompañantes reclutara, carentes de su organismo extraordinariamente resistente, más víctimas se cobraría aquel territorio insalubre. Cometió otro error que su conocimiento previo del territorio podría haberle ahorrado: elegir asnos para transportar el material, en lugar de porteadores nativos. Estas bestias incontrolables no se adaptaron a las adversidades del terreno, y cada día tenían que ser descargadas y vueltas a cargar. Cada asno transportaba la carga de dos hombres, pero se necesitaba un guía para cada uno de ellos, lo que no permitía una reducción importante de los efectivos humanos. Las enfermedades debilitaron tanto a los soldados que no fueron capaces de defender los tesoros de Park de los bandidos y los extorsionadores.
La expedición fue una sucesión de desastres. Las notas de Park que se han conservado enumeran los hombres abandonados o muertos por enfermedad, y las miserias padecidas por causa de la lluvia, la fiebre, la testarudez de los asnos y los ataques de los nativos. Todos los miembros de la expedición salvo cuatro murieron antes de llegar al Níger, en noviembre de 1805. «Solos en las tierras vírgenes de África», los supervivientes construyeron un bote. «Si no tengo éxito en mi misión —escribió Park antes de zarpar—, al menos moriré en el Níger» [375] . Más adelante, uno de los esclavos de la expedición escapó a Freetown, en la costa del Atlántico. Contó cómo la expedición había sido atacada por los nativos en los rápidos de Bussa, unos 800 kilómetros río arriba. Park murió intentando alcanzar a nado la orilla.
Park era el único europeo del que se sabía que había regresado con vida del Níger en los últimos trescientos años. El río siguió cobrándose vidas. Quienes acudían a la región, lo hacían como servidores de sus estados o como buscadores de su propia fortuna. La supresión del comercio de esclavos aumentó los incentivos para la exploración. La diplomacia necesitaba establecer contacto con los gobernantes del interior, cuya influencia podía ser de utilidad. Tan pronto como terminaron las guerras napoleónicas, la Royal Navy envió a James Kingston Tuckey al Congo, para verificar si el Níger confluía con éste. Trescientos kilómetros río arriba, encontró las cataratas Yellalla, que le obligaron a desembarcar y proseguir la expedición por tierra. La fiebre amarilla afectó a la expedición. Al cabo de dos meses, Kingston y casi todos sus hombres habían muerto. Su tentativa y las de Park de aproximarse al Níger por los trópicos indicaron que una ruta por el norte, a través del Sáhara, podía ser más adecuada.
Una tentativa por esa ruta se dio en 1822, cuando Hugh Clapperton y Dixon Denham iniciaron una expedición hacia Sokoto, descendiendo desde el Sáhara, con el objeto de establecer relaciones diplomáticas con el Imperio fulani, en calidad de escoltas del futuro cónsul británico en el reino. Los dos expedicionarios se odiaban mutuamente. Clapperton se consideraba responsable de «cuanto tuviera de civil y científico» la expedición, y le enojaban los intentos de Denham de imponer una disciplina militar.
La crónica de Denham de su travesía por el Sáhara parece calculada para torturar al lector con sus descripciones de un desierto sembrado de huesos, con cadáveres recientes de hombres y camellos esparcidos por las rutas de las caravanas de esclavos. Demostró una genuina vocación de explorador, gracias a la cual logró recorrer gran parte de la costa del lago Chad. Descubrió el río Chari, pero no pudo seguir su curso. No realizó mapa alguno, alegando la imposibilidad de realizar esbozos o mediciones sin levantar sospechas de espionaje. Clapperton, entretanto, remontó el curso del Yobe, o Yeau, hasta Kano, atravesando un territorio «en el que nunca un europeo había puesto el pie». A pesar de que el cónsul murió a medio camino, Clapperton siguió adelante y, al llegar a Sokoto, adoptó él mismo el cargo de representante diplomático de Gran Bretaña, y regresó a su país, en 1825, con cartas que proponían una alianza. Por lo menos desmintió la creencia de que el Yobe era el mismo río que el Níger. Pero sus pesquisas en Sokoto le convencieron de que los nativos deseaban mantener el curso del río en secreto, para impedir el imperialismo europeo. Las informaciones que llevó de vuelta a su país, según afirmaba un artículo del Quarterly Review de la época, «volvieron la cuestión más confusa que antes». [376]
Casi inmediatamente Clapperton inició una nueva tentativa de seguir el curso del Níger. Tomó una ruta distinta de las de sus antecesores, por la bahía de Benin, y cruzó el Níger en Bussa, el punto más lejano alcanzado por Park. Llevaba consigo regalos para el soberano fulani, como armas de fuego, retratos de la familia real y una copia árabe de los Elementos de Euclides. Su primer cometido era volver a Sokoto. Fue también el último, puesto que allí sucumbió a las fiebres.
Su sirviente Richard Lander, quien, debido a su aguda inteligencia, terminó convirtiéndose más bien en su compañero, regresó a Inglaterra deshaciendo el camino de la ida, pero decidió realizar un nuevo viaje «y resolver de una vez por todas la cuestión del Níger», argumentando, con la humildad de quien es víctima del esnobismo, que «el vacío que pueda dejar en la sociedad apenas será percibido». [377] En 1830 navegó desde Yauri hasta la desembocadura del río, e informó de que el Níger proporcionaba «una vía de acceso a una parte tan extensa de África, que puede originar un considerable desarrollo comercial». Pero cuando emprendió el siguiente viaje, en 1832, con el objetivo de iniciar el tráfico comercial en barcos de vapor, fue atacado y gravemente herido en Angiama, según parece por soldados del rey de Brass, que quería conservar su posición como intermediario del comercio europeo con el interior. Hicieron falta veinte años de penosos esfuerzos para producir mapas acurados de la parte del río que había explorado. [378]
Entretanto, Alexander Gordon Laing emprendió una nueva tentativa de trazar el mapa del Níger, aproximándose a sus fuentes desde la costa oeste de África. Laing era un oficial de guarnición de Freetown, cuyo orgullo y pedantería despertaban la antipatía de sus compañeros. El gobernador le envió al interior, a investigar las posibilidades de desarrollo comercial, para librarse de él. Laing aprovechó aquella oportunidad para excederse en el cumplimiento de sus órdenes, buscar las fuentes del Níger y completar los mapas del río. En su primera tentativa, consiguió explorar el curso completo del río Rokelle, aunque no pudo llegar mucho más allá. Gracias a la notoriedad que le concedió la crónica de sus viajes, el gobierno le encargó que intentara hallar la ruta hasta Tombuctú a través del Sáhara. Lo hizo recurriendo al que por mucho tiempo sería el único método seguro: disfrazado de peregrino musulmán. Pero al inicio del trayecto de regreso, su engaño fue descubierto; fue ajusticiado y se destruyeron todos sus papeles.
Entretanto, la Société Géographique de París ofreció una recompensa de 10.000 francos al primer occidental que llegara a Tombuctú. René Caillié pertenecía a la tradición de lectores de novelas de caballerías que, con espíritu romántico, se habían lanzado a la aventura en el Atlántico africano y el Nuevo Mundo durante los siglos XV y XVI. Declaraba haberse distraído de los quehaceres comerciales a causa de las historias de viajes, y haberse «apasionado» con la lectura de Robinson Crusoe. Inventó para sí mismo una elaborada caracterización, haciéndose pasar por un egipcio llamado Abdallahi, quien, habiendo sido raptado de niño por un francés, regresaba ahora a su familia y a su religión. Aprendió árabe y compró productos comerciales por valor de 100 libras y un paraguas. Partió de Kakondy, al norte de Sierra Leona, el 19 de abril de 1827. Al ver que viajaba entre gentes que nunca habían oído hablar de Egipto, se vio obligado a modificar su historia, convirtiéndose en un «auténtico sharif de La Meca» —un descendiente del profeta—. Disfrazarse era fundamental para poder seguir adelante. Los viajeros ingleses se habían negado a hacerlo, «decididos», según dijo Denham, «a viajar bajo nuestra verdadera identidad de británicos y de cristianos», no sólo por orgullo, sino también para evitar las terribles consecuencias que acarreaba el descubrimiento de la impostura. [379]
Caillié viajó con distintas caravanas y distintos guías; en agosto padecía escorbuto y fuertes dolores en los pies. Tardó casi un año en llegar al Níger, donde un jefe local le proporcionó el transporte por el río hasta Tombuctú a cambio de su paraguas. La barcaza, construida mediante planchas unidas con cuerdas vegetales, calafateada con paja y barro y cubierta con esteras, necesitaba que se achicara el agua constantemente con calabazas vacías. Transportaba un cargamento de arroz, miel, tejidos y cerca de cincuenta esclavos.
El 20 de abril de 1828, Caillié llegó a su destino. Experimentó una rápida sucesión de sensaciones, pero contuvo, por miedo a ser descubierto, su
indescriptible satisfacción… Cuántas plegarias de acción de gracias pronuncié por la protección que Dios me había otorgado ante obstáculos y dificultades que parecían insuperables. Habiendo cumplido este deber, miré alrededor y hallé que el panorama que tenía ante mí no se ajustaba a mis expectativas. Me había formado una imagen completamente distinta del esplendor y la riqueza de Tombuctú.A primera vista Tombuctú parecía poco más que una agregación de casas de tierra rodeadas por llanuras monótonas y yermas. Sin embargo, «había algo imponente en la imagen de una gran ciudad erigida en medio de la arena, y las dificultades que debieron de vencer sus fundadores no podían dejar de causar admiración». [380]
El viaje de regreso le llevó a través del Sáhara hasta Tánger. «He dejado el camino preparado para que quienes vengan detrás de mí realicen muchos descubrimientos» [381] Fue prácticamente un cautivo de sus compañeros de viaje, que le acosaban con preguntas sobre su verdadera identidad y le racionaban la comida para obligarle a confesar. Pero al llegar a Tafilalt, el capitán de su caravana compró, según supuso Caillié, «su tranquilidad de conciencia a un precio modesto», dejándole marchar en libertad con unas pocas monedas en el bolsillo. [382].
El Níger había dejado de ser un «misterio», pero ninguno de los exploradores que habían contribuido al conocimiento de su curso había podido abrir una ruta de acceso del comercio europeo al Sahel, el territorio por donde fluye el río. En un viaje de juventud por el Imperio otomano, Heinrich Barth encontró a un esclavo hausa que le dijo: «Pide a Dios que puedas visitar Kano». Estas palabras, como Barth reconocería más tarde, «daban vueltas constantemente en mi cabeza». ¿Es cierta esta historia? Es posible: Barth era un hombre práctico, poco dado, a diferencia de sus predecesores, a formarse una imagen romántica de sí mismo. Era un prusiano prodigioso, comparable en cierto modo a Humboldt: un polímata de inmensa energía y de ambiciones dispersas. Tuvo la oportunidad de viajar a Kano en 1849, al ser elegido para acompañar a una misión evangélica británica a través del Sáhara, en calidad de experto científico, con el encargo de llevar a cabo investigaciones por su cuenta al llegar al lago Chad. A pesar de que recorrió 16.000 kilómetros, sus esfuerzos por establecer una red de comunicaciones entre los sistemas fluviales de la región dieron escasos resultados. Descubrió que el Benue no procedía del lago Chad. Existían pocos enlaces entre los ríos, y muchos de ellos no eran fácilmente navegables. «Estoy convencido de que algún día —informó— se abrirá una ruta por el sur hasta el corazón del África central, pero parece que no ha llegado aún el momento» [383] . En adelante, los esfuerzos se centraron en el África oriental. En la segunda mitad del siglo, el Nilo volvió a captar la atención de los exploradores.
11. Los caminos por recorrer
Hasta el siglo XIX, los climas extremos fueron una barrera infranqueable para la exploración. Pero los medios para afrontarlos aumentaban rápidamente. Los productos antiescorbúticos, los mecanismos para el cálculo de la longitud y los rifles fueron algunos de los hallazgos que abrieron nuevas perspectivas. Les siguieron las prendas especiales para los climas tropical y ártico. En África, las sustancias antipalúdicas resultaron tan importantes como las antiescorbúticas en el mar. La sabiduría ancestral de los nativos americanos es aceptada generalmente como uno de los motores del cambio: el marqués de Chinchón, virrey de Perú, temió por la vida de su esposa hasta que los médicos le administraron la corteza de cierto árbol, atendiendo a la recomendación de los indígenas. Gradualmente, a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, se mejoraron los métodos para administrar este medicamento. En la segunda mitad del siglo, se cultivaba en plantaciones y se transformaba en pastillas por un proceso industrial. La industrialización fue, en general, un factor decisivo en las transformaciones en curso. Los barcos propulsados a vapor y recubiertos de acero no liberaron completamente a los exploradores de la tiranía de los vientos y las corrientes, pero mitigaron sus efectos. Los recubrimientos de acero y los motores resultaron especialmente valiosos en los mares helados. El ferrocarril, por otra parte, requirió la apertura de nuevas rutas para facilitar los nuevos intercambios comerciales. La búsqueda de rutas para el ferrocarril se convirtió en una de las labores principales de los exploradores a partir de la década de 1840.
Las exploraciones de principios del siglo XIX fueron las últimas de la era preindustrial, en la que el poder transformador de la nueva tecnología podía preverse, pero no constatarse plenamente. Ésta era aún demasiado rudimentaria y poco fiable. Tockey, por ejemplo, había planeado explorar el Congo en un barco de vapor, pero éste resultó ser poco marinero y fue transformado en un velero antes del inicio de la expedición. Los barcos de vapor que Lander llevó al África occidental terminaron abandonados en la orilla. En el África subsahariana, la mayoría de los exploradores de la época murieron. Tan sólo individuos con una extraordinaria fortaleza física —como Park, Laing y Clapperton— resistieron a las condiciones climáticas, y murieron generalmente víctimas de la violencia de los nativos. En 1841, la proporción de muertes entre los europeos que trabajaban en los puestos británicos de la costa oeste de África era del 58,4 por ciento: tres veces superior a la de las Indias Occidentales. [384]
Tampoco en el Ártico dio buen resultado la tecnología de principios de la era industrial. Parece ser que los hombres de Franklin fueron envenenados por la comida enlatada. Ninguna expedición de la época permaneció más de dos inviernos en el hielo sin sufrir terribles consecuencias para la salud y la pérdida de muchas vidas. En su expedición en busca del Paso del Noroeste, financiada con capital privado, John Ross pregonó las virtudes de los barcos de vapor, pero al llegar al Ártico desmontó sus motores por juzgarlos inútiles. Los rompehielos con que James Ross se abrió camino hacia la Antártida en 1841, perforando el mar helado, estaban reforzados por medios enteramente tradicionales, con travesaños de roble en el interior del casco y un revestimiento de cobre en el exterior.
Macgregor Laird, uno de los visionarios que llevó barcos de vapor a la desembocadura del Níger en la década de 1830, resumía así su punto de vista:
La influencia y la iniciativa británicas penetrarían de este modo hasta los confines más remotos del continente; cien millones de personas entrarían en contacto directo con el mundo civilizado; se abrirían mercados nuevos e ilimitados para nuestras manufacturas; un continente de inagotable fertilidad brindaría sus productos a nuestros comerciantes; no sólo una nación, sino cientos de ellas, despertarían de un letargo de siglos y se convertirían en miembros activos y útiles de la gran república del género humano; y cada puesto británico sería un centro desde el cual la religión y el comercio se propagarían a las regiones circundantes. ¿Quién puede calcular los efectos que se producirían si un plan semejante se llevara a la práctica, y África, liberada de sus ataduras morales y físicas, pudiera desarrollar sus capacidades de un modo pacífico y seguro?
Watt era el héroe de Laird.
Gracias a su invento todos los ríos se rinden a nuestros avance, y el tiempo y las distancias se acortan. Si su espíritu pudiera observar el funcionamiento de su máquina aquí en la tierra, no puedo imaginar nada más digno de su aprobación que ver las potentes corrientes del Misisipi y el Amazonas, del Níger y el Nilo, del Indo y el Ganges, vencidas por cientos de barcos de vapor, llevando un mensaje de «paz y hermandad entre los hombres» a los lugares más recónditos de la tierra, dominados hasta ahora por la crueldad. [385]
Las expectativas en el terreno moral eran excesivamente optimistas, pero los efectos potenciales del uso de la maquinaria industrial para acceder a regiones desconocidas o poco conocidas fueron, en todo caso, subestimados.
12. Visión retrospectiva y perspectivas de futuro: oportunidades y limitaciones de la época
Después de las guerras napoleónicas, Gran Bretaña pasó a tomar la iniciativa en la exploración, liderando su desarrollo como lo hicieran antaño España y Portugal. Las últimas décadas del siglo XVIII habían sido un período de relativo equilibrio, en el cual las tres principales potencias de la costa atlántica de Europa —España, Francia y Gran Bretaña— sacaron partido de su acceso privilegiado al océano. Desde una posición menos favorable, Rusia tuvo también un papel importante. Entre 1815 y la mitad del siglo, el predominio, casi el monopolio, de Gran Bretaña fue un fenómeno notable y singular. Barth era prusiano, pero viajó bajo bandera británica, escribió preferentemente en inglés y se hacía llamar Henry en lugar de Heinrich. Giovanni Battista Belzoni era italiano, un antiguo forzudo de circo que se forjó una reputación de arqueólogo rapaz, célebre por su habilidad para desenterrar tumbas faraónicas, y con una ambición desmesurada por explorar el Níger. Pero cuando en 1823 llegó a la región, lo hizo en un barco inglés —poco antes de morir—. Dumont d'Urville vio sus logros rápidamente eclipsados por los de James Ross. Caillié tuvo éxito allí donde sus predecesores ingleses habían fracasado, pero la suya no era una expedición oficial francesa, —sólo una aventura de poco presupuesto, realizada por iniciativa propia. De hecho, tal como informó el Quarterly Review, él y sus compatriotas estaban bastante orgullosos de ello: «Lo que los ingleses no han podido lograr con la participación de todo un grupo de expedicionarios y una inversión de más de veinte millones, lo ha llevado a cabo un solo viajero francés, echando mano de sus propios recursos económicos y sin el menor coste para su país». [386]
¿A qué se debió el liderazgo británico? Es evidente que no fue el resultado de su supuesta precocidad en el proceso de industrialización; al contrario, su industria apenas contribuyó a la exploración, salvo proporcionando productos mercantiles baratos, e incluso en eso demostró ser poco efectiva: los Landers descubrieron abochornados, una vez en el Níger, que los miles de agujas de acero que pretendían distribuir entre los nativos no tenían ojo. Tampoco se debió el éxito británico al hecho de que las guerras no afectaran a su territorio, mientras asolaban las naciones del continente. Dos razones tuvieron más peso que todas las demás. En primer lugar, Gran Bretaña tenía, terminadas las guerras, una enorme marina, con miles de oficiales desocupados, cobrando media paga y desesperados por ganar su parte de gloria. La paz no sólo posibilitó el desarrollo de la exploración: la convirtió en una necesidad apremiante.
En segundo lugar, los planes de la exploración británica fueron diseñados por un hombre diabólicamente enérgico. John Barrow era irascible, mezquino y obstinado. Sus opiniones sobre geografía eran caprichosas: creía con peligrosa convicción en la navegabilidad del Paso del Noroeste, en la accesibilidad de los polos por mar y en la existencia de una conexión entre el Níger y el Congo. Carecía además de tino para juzgar a los hombres: rechazó a Caillié por charlatán, a Richard Lander por ignorante y a Charles Sturt por incompetente. Pensó que el clima del Congo tendría un efecto beneficioso sobre la salud de Tuckey. Desde el confort de las oficinas de mando, acusó de cobardía a los exploradores de mayor intrepidez. Pero durante los treinta años en que ocupó un cargo de responsabilidad en el almirantazgo, la exploración se convirtió, gracias a su determinación, en una de las principales prioridades de la marina británica; y en la década de 1830, cuando el entusiasmo de los oficiales comenzó a flaquear, utilizó la recién fundada Geographical (después Royal Geographical). Society of London, de la que fue el primer presidente, para renovar la implicación del gobierno, motivar a los inversores, orientar a los exploradores y despertar el entusiasmo de la población.
Ahora los exploradores frecuentaban las regiones deshabitadas cercanas a los polos del planeta. Franklin contrató a cazadores indígenas y franceses como guías en su primera expedición, pero descubrió que desconocían por completo el territorio, nunca explorado hasta entonces, del que debía levantar los mapas. En adelante prescindió de sus servicios. Los esquimales trazaban mapas en la arena, representando las montañas con montones de arena, las islas con guijarros y los poblados con palos. Beechey, el colega de Franklin, elaboró los mapas de 9.500 kilómetros de costa en 1827, según parece sin la ayuda de los indígenas. En los territorios habitados, sin embargo, la exploración dependía generalmente del conocimiento de los nativos; la contribución del «hombre blanco» consistió en enlazar distintas rutas previamente conocidas, documentarlas, registrarlas en mapas y extenderlas en direcciones adecuadas para el comercio y la colonización. Cook aprendió de Tupaia. Lewis y Clark dependieron de Sacajawea. Tanto en la regiones boreales como en las tropicales, los exploradores tuvieron que confiar en la sabiduría local. Cuando en 1829 John Ross mostró a los esquimales su mapa del Ártico, lleno de espacios en blanco, ellos lo completaron. Ahmad Bello, emir de Kano, dibujó en la arena un mapa del Níger ante Hugh Clapperton, aunque el viajero inglés no supo comprenderlo. Sin la ayuda de un jefe nativo, es dudoso que Robert Moffat hubiera podido llegar al Kalahari, y mucho menos atravesarlo.
La naturaleza de la exploración estaba cambiando. El fanatismo con que se buscó el Paso del Noroeste lo demostraba. La apertura de nuevas rutas ya no estaba motivada solamente, ni siquiera principalmente, por las necesidades del comercio, los conflictos bélicos y las migraciones. La búsqueda de caminos a través de entornos hasta entonces impenetrables se justificaba por sí misma. Las búsqueda de nuevos recursos, pero también del conocimiento desinteresado, motivó a los investigadores a llenar los espacios en blanco que los recorridos de los exploradores habían dejado sobre el mapamundi. A finales del siglo XVIII —y principios del XIX— los exploradores de Arabia, y quienes elaboraron los mapas de la India —de cuyo legado nos ocuparemos en el siguiente capítulo— emprendieron una labor de esa clase.
Las exploraciones del siglo XVIII presagiaban estos cambios: la voluntad de Cook de llegar más allá que ningún otro ser humano demostraba el poder de las ambiciones sin base práctica, aunque tal vez respondía a la tradición caballeresca y romántica que durante siglos habían encarnado sus predecesores. El deseo que él y sus contemporáneos tuvieron de recorrer el Pacífico en todas direcciones, más allá de los corredores de los vientos y de las rutas previamente establecidas, demostraba una voluntad de adquirir un conocimiento global —aunque en parte se debió también a la competencia entre las naciones imperialistas por el control de las rutas y de los recursos—. A comienzos del siglo XIX, el deseo de dominar la naturaleza, de conquistar el entorno, comenzó a influir en la actividad de los exploradores. Pero carecían de la tecnología necesaria para cumplir esa ambición. En la segunda mitad del siglo, como veremos, los medios y los objetivos concordaron por fin.
Los horizontes se acercan, ca. 1850 - ca. 2000
Contenido:- La batalla de los libros
- El Sureste Asiático: el lento progreso hacia China
- Australia: la ruta al monte Hopeless
- Nueva Guinea: «Una tierra realmente nueva»
- Arabia: la frustración de lo prohibido
- Tibet: el horizonte extraviado
- Los caminos de la máquina de vapor: nuevas rutas para un mundo industrial
- Las regiones heladas: rutas por el Ártico y el Antártico
- Los nuevos encuentros
- Una aventura impresionante
- ¿Qué queda por hacer?
Tho' much is taken, much abides; and tho'
We are not now that strength which in the old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal-temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield.[387]
TENNYSON
Ulysses
Adventure is really a soft option… It requires
far less courage to be an explorer than to be a
chartered accountant.[388]
PETER FLEMING
Brazilian Adventure
Otros exploradores abandonaron las expediciones en busca de nuevos conocimientos para retomar la aventura —siguiendo rutas ya exploradas, intentando completarlas más rápido que sus predecesores, o en condiciones más difíciles, o en solitario—. A finales del siglo XX, la ambición de batir récords conllevó una desaforada inversión de energía y de dinero. En cierto sentido, esto supuso un regreso al modelo antiguo, en que el espíritu errante, el orgullo personal y el imaginario romántico constituían el bagaje psicológico de los exploradores. Motivos más prosaicos —imperialistas, comerciales o científicos— tuvieron su momento de auge antes de que el romanticismo recuperara el papel dominante. Al mismo tiempo, nació la nueva moda de la reconstrucción histórica de las exploraciones del pasado, de intentar demostrar cómo pudieron llevarse a cabo: era un modo de arqueología experimental, que llevó a los estudiosos a navegar en balsas de madera hasta la isla de Pascua,a cruzar el Atlántico en coracles, a rodear el Ártico en un umiak, a navegar hasta Hawai en canoao incluso, en 2005, hasta Flores, en Indonesia, en una piragua, con el propósito de demostrar que el Homo erectus pudo haber conocido el arte de la navegación.
Es tentador seguir sus pasos. Pero esta obra tiene un objetivo más importante, y que podemos cumplir si nos atenemos a él: reconstruir el establecimiento de las infraestructuras de la historia universal —las rutas que volvieron a poner en contacto a los pueblos tras su largo proceso de divergencia, y les permitió el intercambio de objetos, ideas y personas—. De modo que el presente capítulo se concentrará en las actividades de los exploradores que contribuyeron a estas causas: la penetración en regiones de África, el Sureste Asiático, Nueva Guinea, Arabia y el Tíbet todavía excluidas de la red de comunicación global; la apertura de las nuevas rutas que el transporte propulsado a vapor y las comunicaciones telegráficas requirieron o facilitaron; el reconocimiento de áreas previamente ignoradas en el Ártico y la Antártida, donde, en los últimos tiempos, el transporte aéreo y submarino ha asistido a los exploradores; y el restablecimiento del contacto con las últimas regiones de la tierra «perdidas» y con los pueblos —en la jerga de los exploradores— «fuera de contacto». A medida que el desarrollo de la exploración se aceleró, se multiplicaron sus frentes, lo que hace difícil seguirlos todos. Las distintas escenas de este capítulo se desplazan constantemente de un lado a otro, se suceden sin descanso como las imágenes de un zoótropo.
1. África: La batalla de los libros
La segunda mitad del siglo XIX fue la era del último renacimiento. La cultura clásica marcaba el bagaje de cualquier ciudadano occidental culto. El griego y el latín eran parte esencial de la educación en las potencias imperiales. La transmisión del legado clásico al resto del mundo era considerada un deber por las élites coloniales. El interés de Occidente por África estaba condicionado por la sabiduría antigua. Las antiguos tratados de geografía eran la referencia de cualquier lector entendido. La especulación y la exploración agregaron notas al pie a las obras de Ptolomeo y Heródoto. Reivindicar o denigrar a los geógrafos antiguos se convirtió era el propósito de cualquier intervención en el debate sobre cómo era realmente el interior de África.
Alrededor de 1855, la curiosidad científica se centró en la búsqueda de las fuentes del Nilo en los lagos y montañas del este de África. El influyente presidente de la Royal Geographical Society, W. D. Cooley, fundador de la Hakluyt Society, estaba convencido de que la exploración demostraría que los antiguos sabios tenían razón: se descubriría que el Nilo nacía por debajo del ecuador, en las que Aristóteles llamo montañas de Plata y otras autoridades montañas de la Luna. Éstas se hallaban sensiblemente al este del curso conocido del río, lo que explicaría la afirmación de Herodoto según la cual el Nilo fluye hacia el oeste desde su fuente. La imagen de dos lagos gemelos, al pie de las montañas, como origen del río aparecía prácticamente en todos los mapas: parece ser que procedía de un comentario del siglo IV o V, intercalado en una obra de Ptolomeo. [389] Estalló la «batalla de los libros»: ¿La geografía era una ciencia o una materia de erudición? ¿Los textos antiguos debían defenderse o la exploración debía desvelar sus errores? Los entendidos en geografía se dividieron entre los humanistas encerrados en sus bibliotecas y los empiristas estrictos, partidarios de la investigación sobre el terreno.
En este estado de cosas, cuando, en 1855, misioneros alemanes vieron «nieve en el ecuador» —cumbres blancas en el corazón de Kenia—, hubo una gran conmoción. El descubrimiento fue recibido con escepticismo, como lo fueron también las informaciones de los misioneros sobre la existencia de un gran lago. Pero la nieve y los lagos podían ser el origen de un río, lo que reforzó la confianza de los clasicistas en las afirmaciones de Herodoto.
Bajo el patrocinio de la Royal Geographical Society, Richard Burton —un explorador de extraordinario bagaje intelectual y con una energía demasiado poderosa para ser controlada o dirigida— partió de Zanzíbar, en junio de 1857, «para determinar los límites del mar interior». Como otros europeos que se adentraron en el continente africano, siguió las rutas abiertas por las caravanas de esclavos. Es imposible exagerar la importancia de los comerciantes de esclavos en la exploración. Pero en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el Imperio británico libró su extraordinaria batalla, tenaz y llena de sacrificios, contra la esclavitud, este comercio se convirtió en un obstáculo. Los comerciantes de esclavos hicieron cuanto pudieron para impedir el paso a los hombres blancos, cuyos informes podían ser fatales para su negocio.
La carrera del más importante de ellos estaba comenzando en la época de la expedición de Burton. Tippu Tib, un sobornador de poca estatura, siempre sonriente y con los «ojos llenos de fuego», afirmaba que su nombre procedía del ruido del rifle. En palabras de uno de sus colaboradores en el Congo, en la década de 1880, «de sus inmensas plantaciones, cultivadas por miles de esclavos, todos ellos ciegamente devotos de su señor, y de la venta de marfil, de la cual ostenta el monopolio, ha logrado, en su doble papel de conquistador y de comerciante, erigir para sí mismo un verdadero imperio en el corazón de África». [390] En el auge de su riqueza y su poder, que se dio en esa década, los europeos necesitaban recurrir a sus servicios para cualquier menester, desde Zanzíbar hasta la región central del Zaire.
Las rivalidades imperialistas agravaron las dificultades que Burton tuvo que afrontar. Said Barghash, el nuevo sultán de Zanzíbar, que ascendió al trono, lleno de ambición juvenil, en 1856, había comenzado a erigir su propio imperio en el interior del África oriental, y no deseaba la intrusión de ningún blanco que actuara de parte de los poderes de Occidente. La mayor dificultad de la expedición, sin embargo, fue el choque entre los temperamentos de Burton y el de uno de sus compañeros, John Speke. Su relación, envenenada por la rivalidad, oscilaba entre el amor y el odio. En 1858, Speke, realizando una incursión por delante de su compañero, llegó al Nyanza, que bautizó como lago Victoria. La famosa explicación de Burton de lo ocurrido presagiaba la controversia que se daría después:
Al fin mi compañero había tenido éxito, su «rápida incursión» le había llevado a las aguas del norte, y había hallado sus dimensión por encima de nuestras previsiones más optimistas. Sin embargo, apenas habíamos terminado el desayuno, me anunció el hecho sorprendente de que había descubierto las fuentes del Nilo. Se trataba tal vez de una intuición: en el momento en que vio el Nyanza no tuvo duda de que el «lago a sus pies era el origen de aquel fascinante río, que ha sido el motivo de tantas especulaciones y el objetivo de tantos exploradores». La convicción del afortunado descubridor era sólida; sus razones débiles. [391]
Speke insistió en que había descubierto las fuentes del Nilo, aunque no había ninguna prueba convincente de ello: había visto tan sólo la costa sur del lago y no sabía su tamaño, ni siquiera si era una sola masa de agua. A su regreso, al año siguiente, le impidieron el paso las disputas políticas en el reino de Buganda, que controlaba el acceso a la orilla norte del lago. Finalmente, en 1862, vio que las cataratas que llamó Ripon alimentaban lo que supuso que era el Nilo —con razón, como terminaría demostrándose, pero sin ninguna prueba de ello a su alcance.
La inevitable controversia sobre los descubrimientos de Speke se agravó al morir éste, por una herida de bala que se infligió él mismo, en septiembre de 1864, poco antes de un debate público con Burton. Apenas cabía duda de que se trató de un accidente, pero la teoría del suicidio fue irresistible para quienes creían que estaba equivocado. La Royal Geographical Society necesitaba que alguien proporcionara la demostración —o, como muchos deseaban, la refutación— de las afirmaciones de Speke. Eligieron a David Livingstone.
Livingstone ya era famoso por sus «exploraciones misioneras», como él mismo las llamaba. Es dudoso en qué medida la actividad misionera y la exploración son coincidentes, o incluso compatibles. La labor de los misioneros debe realizarse de forma paciente y cuidadosa. Requiere realizar concesiones a culturas ajenas y colaborar con regímenes hostiles. Livingstone no estaba dotado para esa labor. Tenía cambios de humor propios de un maníaco depresivo. [392] Su espíritu errante y su desasosiego le impelían constantemente a seguir adelante. Declaraba con frecuencia que el descanso era el peor remedio para las enfermedades: sólo cuando la última enfermedad lo golpeó se sintió «feliz de descansar». [393] Tenía la sólida convicción de haber sido elegido como un «vehículo del Poder Divino», pero no se sabe hasta qué punto sentía una verdadera vocación de misionero. Es significativo que se le atribuya una sola conversión, la de un hombre que pronto volvió al paganismo. Daba prioridad a la exploración, o, en sus propias palabras, «concibo el final de la labor geográfica como el principio de la labor misionera». [394]. No veía el Evangelio como una planta que necesita ser cuidada en un entorno hostil. La plantaba y seguía adelante, dejándola al cuidado de indígenas apenas convertidos.
Estaba más preocupado por salvar los obstáculos políticos y geográficos que entorpecían la exploración que en divulgar el Evangelio. Se enfrentaba con decisión a los comerciantes de esclavos, a los Bóer y a los indómitos jefes indígenas. Su reputación se debía, en parte, a la coincidencia de sus propios intereses con los del imperio y el comercio. Era partidario de extender el poder británico, porque ello frustraba los intereses de los comerciantes de esclavos y promovía la evangelización. Era partidario del desarrollo del comercio legítimo, porque éste tomaba el lugar de la esclavitud e incrementaba la seguridad. «Debemos animar a los africanos —escribió en su primer libro— a cultivar productos para nuestros mercados, como el modo más eficaz, junto al Evangelio, de elevar su espíritu» [395]. Livingstone abría el camino a los intereses británicos.
Era un geógrafo autodidacta, con un celo no limitado por el conocimiento. Su interés se centró inicialmente en el curso alto del Zambeze, en los alrededores de Linyanti. Pero los exploradores portugueses ya desplegaban su actividad en la región, de modo que se dirigió río abajo, descubriendo las Cataratas Victoria en 1855. Esto bastó para asegurarle una sólida reputación y copiosas ventas de su libro. Su siguiente expedición, realizada entre 1858 y 1863, era una empresa común del gobierno y la Universities Mission Society. «Los miles de libras invertidos —informó The Times— no han producido más que los resultados más nefastos» [396] . La expedición fracasó en todos sus objetivos: no condujo a ningún trato comercial, ninguna conversión, ningún emplazamiento adecuado para una colonia británica ni ningún descubrimiento geográfico.
Cuando Livingstone dedicó su atención a la cuestión del Nilo, prácticamente todas sus sugerencias e hipótesis resultaron falsas. Forzado a colaborar con los comerciantes de esclavos, rastreó una región errónea en busca de las fuentes que Speke ya había encontrado. En 1871, regresó a orillas del lago Nyasa, en Ujiji, demasiado desalentado para proseguir la búsqueda, demasiado decepcionado para volver a su país. Livingstone no estaba «perdido»: todo el mundo en aquella región sabía dónde se encontraba, pero sus rodeos no habían producido ningún resultado relevante.
A medida que pasaban los años, crecía la ansiedad de la prensa y el público por recibir noticias suyas. Livingstone era una celebridad y cualquier dato sobre él podía ser una gran primicia. «Toma mil libras ahora —dijo el propietario del New York Herald a su mejor reportero, Henry Morton Stanley—, y cuando las hayas gastado, toma otras mil, y cuando se terminen otras mil… y así tantas veces como haga falta; pero ENCUENTRA A LIVINGSTONE
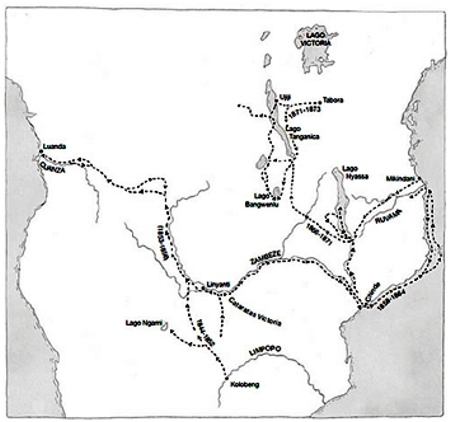
Los viajes de Livingstone.
El 6 de noviembre de 1871, Stanley dio por imposible encontrar a Livingstone «sin ser arruinado» por las extorsiones de los jefes locales. Compró tanto alimento como podía transportar y sobornó a un experto guía local para que condujera a su expedición hacia el oeste, en pequeños grupos, durante la noche. Cuatro días después vieron Ujiji. Stanley sacó el champán y las copas que había reservado para la ocasión. Las palabras con que dio fe de su encuentro con los misioneros se cuentan entre las más citadas en la historia de la exploración, pero es irresistible repetirlas:
Me abrí paso entre la multitud… y avancé por la avenida que formaba la gente… Mientras me acercaba lentamente a él, le vi pálido, fatigado, con la barba gris, vestido con un gorro azulado con una banda dorada desteñida, una camisa de mangas rojas y pantalones de tweed gris. Hubiera corrido hacia él, pero me cohibía aquella multitud —le hubiera abrazado, aunque, al ser inglés, no sé cómo hubiera reaccionado; por ello hice lo que mi cobardía y mi orgullo juzgaron más oportuno— fui directo hacia él, me quité el sombrero y dije: «Doctor Livingstone, supongo».
Livingstone se descubrió. «Doy gracias a Dios, doctor —continuó Stanley—, por haberle encontrado». «Celebro poder darle la bienvenida», [398] fue la respuesta.
Livingstone reaccionó educadamente, pero evidentemente le ofendió que se hubiera ido a «rescatarle». Tras su muerte, al año siguiente, Stanley dilucidó la cuestión del Nilo con su resolución característica. Se dirigió directamente al lago Victoria, lo surcó en todas direcciones y confirmó la opinión de Speke sobre las cataratas que había descubierto. Durante los siguientes quince años, mediante la potencia de la máquina de vapor y la persuasión de las armas, resolvió otro de los «misterios» de África: la extensión del sistema del Congo y su relación con los lagos.
Pero Stanley no acaparó todos los méritos. Entre 1879 y 1884, la Royal Geographical Society patrocinó expediciones que lograron abrir rutas directas desde la costa hasta los lagos —desde Dar es Salaam hasta el lago Nyasa y, en el sistema del Congo, desde Mombasa, vía Lualaba, hasta el lago Victoria—. Joseph Thomson, que lideró ambas expediciones, era un viajero de la vieja escuela excéntrico y encantador, que apaciguaba a los masai mostrándoles su diente postizo y la efervescencia de las sales de frutas para hacerles creer que tenía poderes mágicos. Pero tales métodos no bastaban para abrir rutas permanentes. La región de los lagos parecía un entorno prometedor, con montañas que se elevaban por encima de la selva palúdica; pero seguía siendo difícilmente accesible, protegida por un terreno adverso y unos habitantes hostiles, surcada por ríos apenas navegables.
En cualquier caso, la iniciativa de la exploración había pasado de los viajeros intrépidos —misioneros, científicos y aventureros independientes— a los hombres adinerados y los grandes batallones. En la exploración de África, la era de los amateurs había terminado. Stanley trabajó para millonarios y para el gobierno. El resto de logros importantes en la exploración de rutas transcontinentales en la década de 1870 se cumplieron por mandato del gobierno y con financiación pública: Pierre Savorgnan de Brazza penetró en la cuenca del Congo por encargo de Francia, descubriendo una ruta viable por el río Ogowe, mientras los exploradores portugueses llegaron hasta los lagos y, finalmente, hasta el océano Índico, desde Angola. Ello fue el resultado de un esfuerzo consciente por parte de esta nación, financiado por un gobierno deseoso de que el resto de naciones europeas reconocieran su prioridad, largamente ignorada, en los territorios situados al interior de sus colonias de Angola y Mozambique.
En la década de 1880, las potencias europeas se disputaron el territorio africano. La determinación precisa de las fronteras se convirtió en un asunto de vital importancia. Los topógrafos treparon montañas y cruzaron bosques y ciénagas, intentando fijar los límites de las jurisdicciones que cada reino reclamaba. Tuvieron que talar árboles para poder ver una sección del cielo suficiente para las observaciones astronómicas. Hasta el siglo XX, predominaron las especulaciones. El meridiano 30° E, por ejemplo, se tomó como referencia para varias fronteras, pero no hubo consenso sobre dónde situarlo. Tan sólo la introducción de las mediciones del tiempo por radio (inventadas en 1901) resolvió las disputas. Aun así, el continente quedó partido por fronteras ilógicas, que separaban estados y comunidades tradicionales y forzaba a pueblos enemigos a compartir el mismo espacio político.
2. El Sureste Asiático: el lento progreso hacia China
También la geografía del Sureste Asiático se convirtió en asunto de estado para las naciones europeas, en la época en que Gran Bretaña, Francia y los Países Bajos se repartieron gran parte de la región. En ella, como en África, la expansión imperial comenzó a marcar las prioridades de la exploración a partir de la década de 1860. Si concebimos la historia global como la historia de los intercambios culturales, el Sureste Asiático es probablemente la región del mundo que menos necesitaba integrarse con las demás. Debido a su situación en plena zona monzónica, entre China y la India, el Sureste Asiático marítimo ha sido uno de los grandes corredores del comercio de larga distancia. Pero en cuanto a las comunicaciones por tierra, la situación era bien distinta.
La región había demostrado desde antiguo ser difícilmente accesible por tierra desde China, el Tíbet y la India: los largos ríos —el Salween, que atraviesa Myanmar, y el Mekong, que serpentea por la región hasta desembocar en el mar de la China Meridional— caen abruptamente desde el Himalaya. No existe otra vía que atraviese los densos bosques. Una buena oportunidad para la apertura de nuevas rutas —así lo juzgaron las autoridades coloniales— la ofrecía el río Mekong, el cual, al menos sobre el mapa, parecía una rápida vía de acceso a China desde Myanmar, bajo dominio británico, e Indochina, controlada por los franceses. Un oficial del ejército de la India, T. E. McLeod, vio el curso alto del Mekong mientras inspeccionaba la ruta comercial tradicional entre Myanmar y China, en 1837. Pero el principal beneficio, si la nueva ruta llegaba a encontrarse, sería para los franceses. En 1866 las autoridades francesas en Saigón ordenaron la realización de una expedición que debía remontar el Mekong hasta llegar a China. La Expedición del río Mekong fue, por lo tanto, una empresa imperial. El gobierno francés la financió. Estuvo liderada por un funcionario del gobierno: Ernest-Marc-Louis de Gonzague Doudart de Lagrée, el diplomático que había convencido al rey Jémer para que aceptara el protectorado francés. El más activo defensor del proyecto fue François Garnier, un oficial de la marina de algo más de veinte años, que presentó la que en los salones de Saigón dio en llamarse «la gran idea» rodeándola de fábulas sobre «riquezas desconocidas» escondidas en los valles y montañas alrededor del río. «Si damos fe a las historias de los viajeros —escribió Garnier—, esos valles están habitados por gentes industriosas y activas que comercian con el reino celestial. Lo que es indudable es que la provincia china de Yunnan envía cada año muchos trabajadores a las minas de ámbar, serpentina, cinc, oro y plata que se encuentran en el curso alto del Mekong» [399] . En el curso de la expedición, los exploradores se detuvieron periódicamente para buscar las afamadas minas, sin poder encontrarlas.
Pocos días después de haber iniciado la expedición, encontraron unos rápidos «donde el agua se agitaba en una corriente estruendosa». [400] Garnier insistió en que un barco a vapor podía pasar los rápidos de Sambor. Pero a seis semanas río arriba de Phnom Penh, el río era demasiado poco profundo —o los canales profundos demasiado cambiantes y difíciles de encontrar— para cualquier embarcación salvo una canoa. Tras dieciocho días de delirio a causa de la fiebre, Garnier debió comprender que la realización de su sueño era imposible. Cuando llegaron a las Cataratas Khone, el 17 de agosto, más de dos meses después de haber partido de Phnom Penh, la expedición ya no albergaba ninguna esperanza: se dejaba llevar por una mera ilusión. Por navidades, en Bassac, aislado de la capital por una rebelión en el curso del río, Garnier seguía aferrándose a la idea de que todas las dificultades que había encontrado desaparecerían de algún modo. En realidad, los pasos estrechos, los rápidos y los prolongados tramos de transporte por tierra eran más difíciles en el tramo que le quedaba por recorrer que en el que ya había superado. El 18 de octubre de 1867 cruzaron la frontera china. Podían afirmar que había llegado al término de su viaje, a pesar de que habían explorado una ruta prácticamente inservible y no había hallado medio alguno de hacer el río navegable. Habían agotado el dinero para pagar a los porteadores y los guías, y para sobornar a los funcionarios. Una rebelión local les impidió seguir adelante. En enero de 1868, Lagrée murió, torturado por la fiebre y la disentería. Los miembros de la expedición que sobrevivieron intercambiaron reproches durante el resto de sus vidas.

Expedición por el Mekong, a su paso por un barranco cercano a Sop Yong
El apoyo oficial y la financiación pública no evitaron que los exploradores procedieran como aficionados. Ninguna empresa lo ejemplifica mejor que la Expedición Transaustraliana de 1860. Intentar cruzar Australia no tenía mucho sentido. Por entonces nadie esperaba que una ruta por tierra pudiera ser verdaderamente útil. El modo en que se desarrolló la expedición demuestra una falta absoluta de sentido común por parte de sus miembros. La empresa era un alarde de poder de la ciudad que sirvió de punto de partida.
Melbourne era la capital de la colonia de Victoria, la gloria de Australia, y el orgullo del Imperio británico. Un observador informó en 1858 de un progreso «que sobrepasa el de cualquier sociedad humana anterior», y de un crecimiento «sin parangón en la historia universal». [401]. De una pequeña población de 23.000 habitantes en 1850 se había convertido en una metrópoli de 126.000en el tiempo en que se realizó la expedición. Las ovejas y el oro eran la base de la riqueza de la ciudad. Cuando se decidió organizar la expedición, no se escatimaron los recursos. Veintitrés exploradores participaron en ella, bajo el mando de Robert O'Hara Burke, un hombre impetuoso, de cuarenta años de edad, fracasado como buscador de oro y convertido en inspector de la policía montada. Veinticinco camellos hindúes formaban parte de la caravana, que contaba también con abundante ganado. Carros de bueyes transportaban 21 toneladas de provisiones. En el momento de la partida, en agosto de 1860, la expedición ya había costado 12.000 libras —suma más de cinco veces superior a la de cualquier expedición anterior—. Suscripciones públicas cubrieron la mitad del coste; el gobierno de Victoria pagó el resto. «Nunca una expedición se ha iniciado en circunstancias más favorables», declaró Burke. Sin embargo, al llegar al primer campamento, en Menindee, en Nueva Gales del Sur, las disputas y la falta de confianza dividían a los expedicionarios y las renuncias habían reducido el cuadro de mando. William Wills, un topógrafo de veintisiete años de edad, fue nombrado nuevo subcomandante de la expedición.
Burke siguió delante para establecer un campo base en Cooper's Creek. Una vez allí, la retaguardia tenía que haberse reunido con él en poco tiempo, pero los malentendidos y la incompetencia la retrasaron. En diciembre, Burke perdió la paciencia. Inició una «rápida incursión a Carpentaria» con Wills y dos hombres más. No llevaron consigo a ningún guía experimentado y cargaron provisiones solamente para tres meses. Al cabo de dos meses llegaron al golfo. O, mejor dicho, probaron el agua salada en la desembocadura del río Flinders, pero no pudieron abrirse paso a través del manglar hasta el mar. Emprendieron el regreso, con dos meses de camino por delante y provisiones solamente para un mes. Durante marzo de 1861, se comieron o perdieron la mayoría de los camellos y su único caballo. Desechando todo lo que llevaban salvo las armas de fuego, los supervivientes montaron en los dos únicos camellos que les quedaban y se dirigieron a Cooper's Creek. Al llegar allí, el 21 de abril, el campamento estaba desierto. Tan sólo unas horas antes, los hombres de la guarnición habían partido hacia Menindee. Al no tener noticias ni de la avanzadilla ni de la retaguardia, que se hallaba aún 120 kilómetros al sur, la desesperación les indujo a marcharse.
Aun así, eran muchas las provisiones que quedaban en el campo, y Burke hubiera podido seguir el rastro de la guarnición hasta Menindee o esperar que vinieran a rescatarle. En lugar de ello, intentó encontrar una nueva ruta hasta el puesto policial de monte Hopeless, en Australia meridional. Durante el camino se desorientó, y sus hombres comenzaron a sentirse enfermos, tal vez por haber experimentado con las semillas del nardoo, con las que los aborígenes elaboraban una especie de harina. Si no se preparan del modo adecuado, las semillas son venenosas, y pueden debilitar y hasta matar a una persona. A comienzos de julio, tanto Burke como Wills habían muerto. El único superviviente fue el experto en camellos John King.
Los aborígenes lo rescataron. Cuando Edwin Welch le encontró, el 15 de septiembre de 1861, el camellero no vestía más que harapos. «En el nombre del Cielo, ¿quién sois?», preguntó Welch —o tal vez, como confesó más tarde, empleó otra expresión, que juzgó inadecuada en una obra impresa.
«Soy King, señor… el último superviviente de la expedición».
« ¡Cómo! ¿La de Burke? ¿Y él dónde está, y Wills?».
« ¡Muertos! ¡Los dos muertos hace mucho!», exclamó el hombre en harapos, y acto seguido se desmayó. [402]
El legado más importante de la expedición Transaustraliana fueron las vibrantes pinturas de Ludwig Becker, que transmiten el brillo desnudo de los desiertos y la inclemencia de los cielos.
Entretanto, John McDonnell Stuart, un topógrafo que había trabajado con Sturt,realizó una serie de tentativas, más modestas, de cruzar el continente desde Adelaida. Él mismo financió la empresa hasta que recibió una subvención de 2500 libras del gobierno de Australia meridional, la colonia rival de Victoria —más reciente y más pobre— y su vecina en el lado este. Más prudente que Burke, Stuart volvió atrás tan pronto como las provisiones empezaron a escasear o las dificultades del terreno le impidieron el paso. Con ello consiguió salvar la vida, pero nada más. En octubre de 1861, cuando el destino de Burke era aún incierto, Stuart inició su última tentativa. Tardó más de siete meses en alcanzar la costa, al este del río Adelaida. Aún tenía que regresar. A partir de agosto de 1862, su diario fue una crónica de los padecimientos del escorbuto —«un dolor terrible, insoportable»— de una ceguera incipiente, de pozos secos, de caballos abandonados y de ataques por parte de los aborígenes. En octubre soportó «la peor agonía que pueda sufrir un hombre». El escorbuto estaba tan avanzado que sentía «el abrazo de la muerte». [403] Consiguió alcanzar el territorio habitado a finales de noviembre, e informar de que el territorio que había atravesado, desde el Roper hacia el norte, era «adecuado para el asentamiento de colonos europeos, al ser el clima benigno, y la tierra circundante de excelente calidad». [404] La historia de la exploración sería muy breve a no ser por la extraordinaria capacidad de la memoria humana para filtrar el sufrimiento y embellecer los desastres del pasado.
Pasó aún una década y media hasta que los exploradores se convencieron de que no había ningún gran lago ni ninguna tierra explotable en el corazón de Australia. Esto se hubiera sabido antes dando crédito a las palabras de los aborígenes. Pero las exploraciones produjeron algunos resultados útiles, como las rutas transcontinentales para el telégrafo, que se puso en funcionamiento en la década de 1870. Libros sobre la Australia «desconocida», «en la que los mapas no sirven de nada», seguían apareciendo en la década de 1920, y de hecho la inmensidad del interior del continente mantuvo algunas zonas oscuras hasta que el trazado de mapas por reconocimiento aéreo dio pleno conocimiento de ellas. Pero el marco principal de las comunicaciones a través de Australia ya estaba establecido. [405]
4. Nueva Guinea: «Una tierra realmente nueva»
El espíritu que animara a Burke seguía vivo en Nueva Guinea, que adquirió la reputación inmerecida de ser la última frontera del mundo conocido. Es un «respiro —declaró un misionero que llegó a ella en 1871— visitar una tierra realmente nueva, de la que apenas se sabe nada, una tierra con auténticos caníbales y genuinos salvajes, donde la vida del misionero o el explorador depende exclusivamente de sí mismo». [406]
Otto von Ehlers era una figura representativa de la nueva generación de aventureros, a quienes animaba la vanidad y que financiaban sus expediciones con los beneficios de sus exitosos libros de viajes. La novedad gustaba al público, y hasta el momento nadie había cruzado la cordillera central de Nueva Guinea. Cuando Ehlers decidió intentarlo, en 1895, admitió, según informó un funcionario colonial alemán, «que no deseaba cumplir una labor científica. Su único objetivo era cumplir una hazaña no lograda hasta entonces». [407]

Nueva Guinea: la exploración del interior.
Cuando llegaron a lo alto de la cordillera, hacía ocho días que se habían agotado las provisiones. Las brújulas se habían perdido o estaban dañadas. No disponían de medio alguno para determinar la dirección. Las lluvias de la estación húmeda los azotaban sin pausa. Las cresas rojas infestaban las heridas que las sanguijuelas les infligían en todo el cuerpo. Siete semanas después del inicio de la expedición, algunos de los porteadores indígenas se amotinaron, dieron muerte a los alemanes y partieron por su cuenta para intentar sobrevivir.
La hazaña que Ehlers no pudo cumplir fue llevada a cabo en 1906 por Christopher Monckton, un belicoso magistrado británico que la juzgó «el hecho más importante jamás realizado en Nueva Guinea». [409] En cuanto a las montañas más temibles, que ocupan el centro de la isla en su parte más ancha, donde nace el río Fly, nadie pudo abrir una vía a través de ellas hasta 1927, cuando la rivalidad entre los británicos y los alemanes acabaron obligando a las autoridades de Port Moresby a autorizar una expedición privada. Charles Karius, un magistrado ayudante, y el policía de origen local Ivan Champion cruzaron la que sus porteadores cualificaron de «tierra infernal» —una barrera de piedra caliza, casi vertical, de 2.700 metros de altitud.
5. Arabia: la frustración de lo prohibido
Por entonces Arabia era el único territorio donde los exploradores amateurs aún podían realizar algún descubrimiento. La ciudad sagrada de La Meca estaba protegida por severas prohibiciones que raramente se rebajaban. A las expediciones oficiales europeas se les denegaba el acceso a la península por miedo a que ocultaran ambiciones imperialistas. Tradicionalmente, los geógrafos musulmanes habían dejado de lado la región; tan sólo Evliya Çelebi, que compiló datos sobre viajes en el siglo XVII, había descrito cada una de sus partes en detalle. Y a pesar de que el hajj convertía a los caminos a La Meca en las rutas más conocidas del Islam, los peregrinos se ceñían a las vías más transitadas, y evitaban los posibles peligros de las zonas menos conocidas del centro y el sur de Arabia.
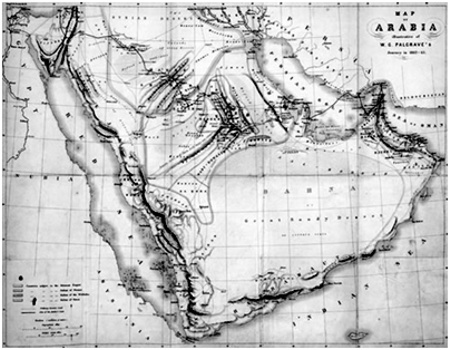
Mapa de Arabia de W. G. Palgrave, de la década de 1860, cuando el proyecto de construcción del canal de Suez se estaba dando a conocer, en el que grandes regiones aparecen representadas de forma vaga.
En la década de 1860, el proyecto del canal de Suez convirtió a Arabia en una región estratégicamente importante para los europeos. Napoleón III financió una misión a Al Nafud y a Nechd, destinada a recoger información. A mediados de la década de 1870, inició sus trabajos Charles Doughty, un explorador más responsable y fiable que Burton. Animado por admiración romántica por el modo de vida de los beduinos, recogió y seleccionó críticamente datos sobre regiones que no podía reconocer personalmente. En 1895, Renato Manzoni, nieto del novelista, publicó una meticulosa descripción de las rutas hacia La Meca. Una década más tarde, D. G. Hogarth, un profesor de Oxford a quien gustaba verse a sí mismo como un «erudito errante», resumió los resultados de los trabajos de los últimos cien años. La península seguía siendo desconocida «relativamente»: los datos disponibles dejaban claro qué había en ella y qué rutas la recorrían; los mapas, sin embargo, eran aún rudimentarios. Y en la zona central del sur
existe una parte todavía virgen, lo bastante desconocida para dar que pensar a los geógrafos… un espacio en blanco de 1050 kilómetros de norte a sur y 1350 de este a oeste… lo bastante grande para esconder muchos secretos de los que los geógrafos no tienen aún el menor indicio; de hecho, sí tienen ciertas sospechas sobre algunos de ellos, pero no puede desentrañarlos. Mientras no sea convenientemente explorada, el problema del curso y el destino final de la abundante agua que corre por el interior de la parte suroeste de la península es irresoluble. Puede que haya un gran lago en la parte central, como creyó Chedufau, o tal vez más de uno, o puede que exista un canal transarábigo, superficial o subterráneo, por el sur… Como resultado de estos cursos de agua, puede que haya regiones fértiles desconocidas, y sociedades nómadas o sedentarias de las que no hayamos tenido la menor noticia hasta ahora. O puede que no exista ninguna de estas cosas, y no haya más que arena y roca. [410]Se tardó mucho tiempo en verificar que predominaban la arena y la roca.
Hogarth comprendió que «la región nunca vista», como la llamaba, se dividía en dos zonas: en el noroeste había un territorio semejante a la estepa, salpicado de oasis; el suroeste era el «Sector Vacío» —«como una dama que seduce tan sólo para rechazar»—. [411] Fueron muchos los exploradores que «atraídos por el hechizo de Arabia», afrontaron el reto planteado por Hogarth. La importancia creciente del petróleo en la economía mundial, como consecuencia de la industrialización y del desarrollo del motor de combustión, fue un poderoso incentivo. Pero el Sector Vacío se resistió a todos sus esfuerzos: el clima era demasiado caluroso, los beduinos demasiado hostiles, los estados circundantes demasiado cautelosos.
El reconocimiento aéreo fue muy defendido como el medio para salvar esas dificultades. Bertram Thomas, sin embargo, disintió. Thomas era un oficial británico que sirvió de enlace con las fuerzas árabes durante la Primera Guerra Mundial, y permaneció allí al servicio de algunos jefes regionales. Objetó que la fauna, la población y la estructura geológica del Sector Vacío no podían estudiarse desde el aire. Pero su auténtico reparo era de naturaleza romántica. «Hay algo poco delicado —escribió— en la intrusión de las máquinas de Occidente en este silencio virgen; un sentimiento que no debe confundirse con la atracción de lo desconocido, limitado en este paraje por el borde de la cavidad inversa del cielo, ni con el estímulo mental que producen los planes en el lento proceso de sus precarios logros». [412]
Thomas era, en suma, un primitivista dogmático, que rechazaba el uso de la tecnología moderna. Pero contaba con cierta ventaja respecto a sus predecesores. Tras la Primera Guerra Mundial, pasó trece años al servicio de varios gobiernos de las tierras limítrofes con la península. Estaba más familiarizado con las condiciones del territorio que cualquiera de sus competidores, y conocía a muchos de los hombres más poderosos de la región. Estaba completamente aclimatado. Poseía, en sus propias palabras, «un especial conocimiento de los dialectos tribales y de las costumbres árabes». [413] Su fortuna privada le permitió organizar sus expediciones en secreto, sin necesidad de solicitar el permiso oficial. Antes de intentar cruzar el desierto debía conocer sus confines: tal como él lo formuló, en su «primera aproximación… no concibo la esperanza… de una conquista inmediata y definitiva». [414] No inició su tentativa de atravesar el desierto hasta que conoció la situación de todos los pozos de agua y hubo establecido relaciones de confianza con guías expertos en la interpretación de los rastros de camello y en el significado de cada movimiento de la arena, porque «seguir un rastro en Arabia —escribió Thomas— es una ciencia exacta, más poderosa que la búsqueda de huellas dactilares que se practica en Occidente, porque la arena es un medio idóneo para ello». [415] En diciembre de 1930 estuvo por fin preparado. Aun así, el viaje fue extremadamente penoso. Durante el último tramo, por la parte más hostil del desierto, que inició el 10 de enero de 1931 y duró dieciocho días, Thomas subsistió alimentándose principalmente de leche de camello. La arena obstruía sus instrumentos. Le torturaba la fluctuación de las temperaturas entre los días tórridos y las noches heladas. Su crónica es un texto fascinante, e intercala oportunamente historias de héroes beduinos, contadas por las noches, junto al fuego, que parecen empequeñecer sus propios logros. Era un observador atento y exhaustivo. Demostró que el Sector Vacío estaba de veras vacío. Ninguna de las especulaciones sobre el interior de Arabia que se habían formulado desde que Carsten Niebuhr realizara sus exploraciones, a finales del siglo XVIII, y a las que se había referido el geógrafo Hogarth, resultó ser cierta.
6. Tíbet: el horizonte extraviado
Arabia encerraba los misterios geográficos más hondos todavía pendientes en el siglo XX, por su situación cercana a las antiguas rutas de comunicación de larga distancia entre Europa y Asia, y por su importancia en la historia, la religión y la cultura de gran parte del resto del mundo. Estas circunstancias aumentaban la perplejidad ante sus secretos, y convertían en un gran reto la labor de desvelarlos. El Tíbet, en cambio, contaba con una larga historia de aislamiento. Pero se hallaba también en el curso de una importante ruta de intercambio cultural —entre China y la India, y entre el Asia oriental y central. Por ello y por su reputación de tierra prohibida e inhóspita, despertaba la curiosidad de los geógrafos extranjeros. Como en Arabia, también en ella la oposición a las expediciones oficiales occidentales era difícil de vencer o de burlar, pero en este caso los exploradores amateurs no tuvieron más éxito que los agentes gubernamentales, que terminaron penetrando en el territorio, primero disfrazados y finalmente por la fuerza de las armas.
Todo el mundo tiene dos imágenes del Tíbet. Por un lado, la del «país helado», como lo llaman los propios tibetanos, de peligrosas montañas y laderas yermas cubiertas de sosa cáustica y sal, donde habita el «abominable hombre de las nieves». Es el país más elevado del mundo y uno de los más inhóspitos. Pero también es el país del Horizonte Perdido —allí donde los sueños del Shangri-La pueden cumplirse, donde puede alcanzarse una larga vida y una paz duradera—. Pero la pureza está siempre bajo amenaza. Durante los siglos XVIII y XIX, las condiciones naturales extremas y la prudencia de los gobernantes resguardaron al Tíbet de la injerencia extranjera.

Tíbet , obra del pintor y guía espiritual ruso Nicholas Roerich, de 1933. Sus expresivas pinturas que parecen dar vida a los paisajes, contribuyeron a la imagen romántica del Tíbet como una tierra con una fuerte carga espiritual.
Era consciente de que el primer requisito era un corazón tan resistente que sus fibras y válvulas no se dañaran… y que el aparato respiratorio debería aclimatarse a unas condiciones en que recibiría la mitad de oxígeno de lo que es habitual. Sabía que no encontraría un solo árbol ni arbusto en aquellas alturas, y que el pasto de los valles es insuficiente para los animales domésticos, y que la resistencia de los hombres y los animales es puesta a prueba por las constantes tormentas, el frío extremo y las torrenciales lluvias veraniegas, que anegan el suelo estéril, en el que se hunden las patas de los animales. [416]
Durante el ascenso de Hedin a Lhasa, por pasos de más de 5000 metros de altitud, su mejor camello murió, hundido en el barro y congelado, y «los hombres intentaban huir, pero la tierra nos mantenía atrapados». [417]
A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, viajar al Tíbet era, si no habitual, sí al menos posible. Botánicos y emisarios de la India visitaron el país. También lo hicieron mercaderes armenios, misioneros jesuitas y, en gran número, funcionarios chinos y peregrinos budistas procedentes de China, India y Mongolia. En 1811, Thomas Manning, un médico inglés, realizó el viaje por Bután como turista independiente. Pero entonces China temió perder la lejana dependencia del Tíbet.
Évariste Huc, un sacerdote lazarista, llegó al Tíbet en 1846 para retomar la labor evangelizadora, debilitada en el siglo anterior al dispersarse los jesuitas. Las autoridades no mostraron temor alguno. «Si la doctrina que estos hombres predican es falsa, los tibetanos no la adoptarán. Si es cierta, ¿qué podemos temer?». Pero los chinos desconfiaban de los misioneros, porque, como demostraba la experiencia, solían ser la avanzadilla del imperialismo europeo. El comisionado chino preguntó: «¿Acaso la introducción en este país de la religión del Dios de los Cielos no implica la inmediata destrucción del santuario de Potala y el consecuente derrocamiento de la dinastía lamaísta del gobierno tibetano?». [418] Este argumento no convenció a las autoridades tibetanas —acaso porque sospechaban que los chinos estaban más preocupados por el mantenimiento de su propio control sobre el Tíbet que en la autoridad del Dalai Lama—. Pero carecían del poder suficiente para desafiar a China. En 1846 los chinos expulsaron de Lhasa a los misioneros franceses y prohibieron la entrada de los europeos en el país.
Un entorno exigente, los tabúes religiosos, la hostilidad política y el poder hegemónico de China, lejano y poco comprometido con las necesidades del Tíbet, se combinaron para mantener alejados a los extranjeros. Pero Gran Bretaña y Rusia tenían profundos intereses en el Tíbet —por sus vínculos con las regiones vecinas del Asia meridional y central, respectivamente—. Aunque ni una ni otra buscaban liberar al Tíbet de la influencia o el control de China, ambas deseaban abrir el país a la explotación comercial. A finales del siglo XIX, Tíbet quedó en medio de la Gran Medición Trigonométrica de la India y la Medición Rusa del Asia Central. Estos proyectos demostraban la transformación que había experimentado la exploración —de la búsqueda de nuevas rutas a la descripción en mapas de los espacios comprendidos entre ellas—. En las décadas de 1860 y de 1870, los británicos se sirvieron de los «pundits» hindúes para realizar la medición topográfica del país. Sir Thomas Holdich resumió así sus virtudes, en 1906:
Hábiles, fieles, perseverantes y baratos, no hay lugar en el que no estén dispuestos a aventurarse, ni montaña ni desierto que no estén dispuestos a afrontar… Ningún europeo les ha ayudado hasta ahora, tan sólo los topógrafos del Himalaya han fijado para ellos la posición de los picos más remotos por triangulación… que les han servido de guía en su labor, y han sido los puntos de referencia por los cuales se ha construido el resultado final uniendo las partes medidas por separado. Han sido varios los trucos mediante los cuales estos exploradores han cumplido su cometido. Los instrumentos han sido escondidos en los dobles fondos de cajas de productos comerciales y de té. Sus registros diarios de las distancias y las posiciones han sido escritos en verso, y recitados como poemas budistas. Sus vestidos han sido adaptados para docenas de usos distintos, y en sus manos estos piadosos peregrinos han llevado rosarios budistas, dejando caer una cuenta cada cien o cada mil pasos. [419]
También ocultaron instrumentos topográficos en las ruedas de oración y los bastones de peregrino. Una historia representativa es la del pundit Kinthup, conocido como KP (por razones de espionaje, los británicos mantuvieron los verdaderos nombres de los exploradores en secreto). Enviado al Tíbet en 1880, y esclavizado en dos ocasiones, escapó en 1881 y se refugió en un monasterio. Desde allí retomó sus exploraciones disfrazado de peregrino. Encontró una ruta directa hasta Lhasa sin seguir el río. Finalmente regresó a la India, cuatro años después del inicio de su odisea. Gracias a su esfuerzo y al de sus colegas, el curso del Brahmaputra pudo ser descrito en un mapa en su práctica totalidad, desde sus fuentes hasta la India y el gran meandro hacia el sur.
Aunque los pundits podían entrar y salir de Lhasa disfrazados con relativa confianza en no ser descubiertos, esto no era tan fácil para los exploradores con aspecto de occidentales. Lhasa se convirtió en un lugar atractivo, como La Meca o, en otro tiempo, Tombuctú, un codiciado trofeo, irresistible por inalcanzable. Los chinos mantuvieron a los rusos alejados de ella, aunque Nikolai Przhevalsky rondó por la frontera del Tíbet, recogiendo datos científicos y mordaces historias. Funcionarios hostiles le obligaron a retroceder en los cuatro intentos de llegar a Lhasa que realizó entre 1870 y 1888. El erudito norteamericano Walter Rockhill no tuvo mejor suerte. Otros que quisieron llegar a Lhasa en la última década del siglo XIX —aventureros franceses, un misionero holandés— murieron en el intento, lo que aumentó el misterio que rodeaba la «Ciudad Prohibida». Enemigos menos impresionantes pero igualmente efectivos eran los funcionarios que descubrían cualquier engaño y echaban a los impostores. Hedin realizó su intento con la cabeza afeitada y «untada con grasa y hollín… ¡Tenía un aspecto horrible! Pero allí no había ninguna mujer que invitara a la coquetería y no encontraría una sola persona conocida en la ruta hasta Lhasa». [420] Ni siquiera este sacrificio —considerable en un hombre presumido como Hedin— le valió.
Sin embargo, en 1899 dos súbditos del Imperio ruso lograron entrar en la ciudad. Gombozab Tsybikov era un estudiante que había heredado los rasgos del Asia Central de al menos uno de sus progenitores y podía hacerse pasar convincentemente por un peregrino en una caravana procedente de Mongolia. Agran Dorjiev, por su parte, era un buriato y un auténtico budista, que llegó a ser un consejero de confianza del Dalai Lama y aprovechó su influencia para favorecer los intereses de Rusia. Los británicos estaban alarmados, tal vez porque su larga exclusión del Tíbet resultaba inquietante. Thomas Holdich resumió así la situación en 1906:
Existen en el campo de la geografía ciertos enlaces entre redes de comunicación bien conocidas y muy transitadas todavía cerrados, e incluso sin explorar, los cuales, con el paso del tiempo, a medida que se desarrolle el comercio mundial y la necesidad de comunicaciones internacionales se haga demasiado apremiante para que puedan seguir abandonados en un estado de inactividad política, acabarán integrándose inevitablemente al sistema de las grandes vías del mundo. Uno de ellos existe sin duda actualmente en el valle del Dihong, o Brahmaputra, que une dos grandes rutas comerciales, a saber, el Zangbo, o Alto Brahmaputra, y el Assam, o Bajo Brahmaputra. [421]
Éste fue el estímulo que hizo que los británicos terminaran perdiendo la paciencia y abriéndose paso hasta Lhasa con las bayonetas en ristre, en 1904. La temeraria marcha invernal de Francis Younghusband hacía pensar, en opinión de los soldados, «en la retirada de Moscú más que en un avance del ejército británico», dado que tuvieron que remontar penosamente la ladera helada que uno de los soldados de a pie cualificó memorablemente como «una de las malditas patas de la maldita meseta». [422] Más de 4.000 yaks murieron durante el viaje. En él se invirtió la buena voluntad en casi tanta abundancia como el dinero y la sangre. Al fin el Tíbet recuperó su estado de aislamiento, y las rutas que los exploradores habían descubierto y que los soldados habían forzado volvieron a ser transitadas solamente por peregrinos. No había ningún «Horizonte Perdido». Tan sólo se había extraviado temporalmente.
7. Los caminos de la máquina de vapor: nuevas rutas para un mundo industrial
En la segunda mitad del siglo XIX el mundo quedó envuelto en vapor. El ferrocarril y los barcos de vapor estrecharon cada vez más los vínculos entre las distintas partes del globo. El volumen global de intercambio de bienes a larga distancia batió todos los récords. Lo mismo ocurrió con la cantidad de población que emigró y con las distancias que recorrieron hasta sus nuevos destinos. La industrialización y el imperialismo se combinaron para crear un nuevo tipo de economía global, en el cual unas regiones se especializaron en el suministro de materias primas y de mano de obra, y otras en la manufactura. La nueva labor de los exploradores consistía en hallar las rutas que facilitaran estos cambios. En primer lugar, eran necesarias buenas rutas por tierra, capaces de soportar el tráfico pesado, para las migraciones intracontinentales, especialmente en Norteamérica, donde se dieron las mayores concentraciones de población. En segundo lugar —y por encima de todo— se necesitaban rutas adecuadas para los nuevos transportes: el ferrocarril y la navegación a vapor. El desarrollo progresivo de otras tecnologías crearon nuevas necesidades y abrieron nuevas posibilidades. A partir de la década de 1840, comenzó el tendido de cables eléctricos: en la década de 1860 comenzaron a tenderse por debajo de los océanos. A comienzos del siglo XX, los transportes submarino y aéreo comenzaron a tener un impacto.
En la mayor parte del mundo, quienes diseñaron el trazado de las carreteras y de los ferrocarriles no tuvieron que buscar rutas nuevas: se trataba por lo general de acondicionar las vías existentes, allanando las partes más abruptas y construyendo terraplenes y túneles. En Norteamérica, en cambio, los constructores del ferrocarril tuvieron que abrir nuevos caminos.
El topógrafo de ferrocarril modélico fue John Charles Frémont, que marchó por delante de éste en la década de 1840, buscando las rutas hacia el oeste, por encargo del Congreso. Frémont contaba con experiencia previa como topógrafo del Ferrocarril Charleston-Cincinnati, en 1836 y 1837. El año siguiente fue uno de los primeros hombres en ser reclutado para el Corps of Topographical Engineers del ejército. La importancia histórica de su labor reside principalmente en que comprendió el potencial agrícola de las praderas, que los exploradores habían desestimado hasta entonces como un desierto. Pero su devoción por la observación científica sirvió de modelo a los topógrafos que le sucedieron. Sus expediciones por la que llamó, por vez primera, la Gran Cuenca revelaron la importancia de las investigaciones geológicas y botánicas. Era un brillante ingeniero, que improvisó una cubeta de barómetro con un pedazo de polvorín. [423] «Las frecuentes injerencias por parte de los indios» dificultaban sus «observaciones astronómicas» y sus mediciones topográficas. Sus informes son austeros —por ello merece la pena reproducir uno de sus escasos toques de humor (anotado en el río Laramie, cerca de la confluencia con el Nebraska, en 1842):
De vez en cuando un indio se presentaba con una invitación a un banquete de honor —un banquete de carne de perro— y se sentaba a esperar hasta que estaba listo para acompañarle. Fui a uno… El perro estaba en una gran olla sobre el fuego, en medio de la tienda, y al llegar nosotros fue servido de inmediato en boles de madera… La carne era muy melosa, y tenía algo del sabor y el aspecto del cordero. Noté que algo se movía detrás de mí, y al volverme vi que me había sentado entre una camada de cachorros de perro. De haber sido más sensible a estas cosas, los prejuicios de la civilización podrían haber alterado mi tranquilidad; pero por fortuna no tengo los nervios delicados, y seguí vaciando mi plato sin inmutarme. [424]
Éste es uno de los pocos pasajes en que Frémont revela su verdadero carácter. Siempre intentaba ocultar la imagen de rudo aventurero, consciente de la hipocresía de la civilización y dispuesto a resistirse a ella. En realidad era un «hombre de acción», de espíritu inquieto y temperamento impaciente, que necesitaba estar constantemente ocupado. Estaba muy lejos de ser una persona distinguida.
Era, si no el prototipo, sí al menos el epitipo del héroe americano. Su fama hace difícil formarse una imagen objetiva de él. Apenas puede decirse que fuera un explorador. La mayor parte del tiempo, siguió rutas conocidas para describirlas en mapas y estudiar el modo de mejorarlas: en particular, dónde construir fuertes y puntos de abastecimiento. Sus informes ofrecen algunos indicios sobre posibles guerras: parte de su trabajo consistía en reconocer las rutas para los desplazamientos de tropas, en caso de que estallara la guerra contra los británicos por el dominio de Oregón o —como en efecto ocurrió— contra México por la posesión de Texas y California o contra los pueblos nativos del oeste por la explotación de sus tierras. Es difícil aseverar cuánta información nueva recogió Frémont. Su descubrimiento del Gran Lago Salado, el 6 de septiembre de 1843, entronca con la tradición de los grandes momentos de la exploración: de hecho, el estilo con que es narrado parece inspirado en las descripciones convencionales que los exploradores marítimos hacían de las tierras donde llegaban por primera vez; las imágenes recuerdan el Homero de Chapman. Pero los exploradores de la expedición lo había visto con anterioridad:
y ascendiendo a la cima, vimos justo a nuestros pies el tan deseado objeto de nuestra búsqueda —las aguas del mar interior, extendiéndose en su grandeza inmóvil y solitaria más allá del alcance de nuestra visión—. Fue uno de los grandes momentos de la expedición; y mientras contemplábamos arrobados el lago sentimos tal excitación y gozo, que dudo que los seguidores de Balboa sintieran un entusiasmo mayor cuando, desde lo alto de los Andes, vieron por vez primera el gran océano Occidental. [425]No era, por supuesto, el primero —ni siquiera el primer blanco ni el primer yanqui— en ver la Gran Cuenca. Pero fue su padrino, quien le dio el nombre y la fama:
La idea de un desierto semejante, y de unas gentes semejantes, es una novedad en nuestro país, y hace pensar en Asia, no en América. Cuencas interiores, con sus propios sistemas de ríos y lagos, y a menudo yermas, son comunes en Asia; gentes ancladas todavía en el estado primitivo de la familia, que viven en desiertos, sin otros quehaceres que la ocupación meramente animal de buscar el alimento, aún pueden verse en esa antigua región del planeta; pero en América tales cosas son nuevas y extrañas, desconocidas e insospechadas, hasta el punto de provocar incredulidad. Pero me enorgullezco de pensar que lo que he descubierto, siendo insuficiente para saciar la curiosidad, no lo es para excitarla, y que futuras expediciones completarán lo que ha sido iniciado. [426]
A pesar de que el propio Frémont era uno de los primeros constructores de ferrocarriles de América, éstos apenas llegaban al interior del continente cuando inició las mediciones topográficas en el oeste. A pesar de que existía un ruta en carro hasta Oregón, no había tan siquiera una ruta transitable en carro hasta California cuando la fiebre del oro de 1849 provocó que miles de colonos cruzaran las llanuras y las Montañas Rocosas para llegar allí. En los años siguientes, las expediciones militares contra los indios navajos asumieron el objetivo complementario de buscar dicha ruta, pero no tuvieron éxito. Los comerciantes, entretanto, lamentaban la imposibilidad de acceder a los mercados ricos en oro de la costa del Pacífico. Para el comercio americano, el acceso al Pacífico y a los mercados de las «Indias Orientales» y de China había sido durante mucho tiempo un objetivo tan difícil como vital. Desde los puertos del Pacífico, un ferrocarril transcontinental recortaría los precios y estimularía la demanda de productos de Oriente en todo el país, además de facilitar la importación de mano de obra barata de la India y de China.
El desacuerdo político entre los partidarios de distintas rutas paralizó la toma de decisiones. Existían muchas posibilidades. La ruta propuesta originalmente por Asa Whitney, en 1844, hubiera unido las orillas del lago Michigan y del Pacífico en la desembocadura del río Columbia. Otros promotores defendían rutas desde Chicago, vía el South Pass, desde Saint Louis vía el Cochetpa Pass, desde Menfis o Fulton por el paralelo treinta y cinco, desde Vicksburg siguiendo el río Gila y desde Springfield (Illinois) vía Albuquerque —para mencionar solamente las opciones con más apoyo—. Cada punto de salida y de destino tenía sus defensores. En 1848-1849, un intento de Frémont de encontrar una ruta que favoreciera a los inversores de Saint Louis que le respaldaban exacerbó la disputa. Afrontó la labor con un optimismo engañoso. Diez de sus hombres murieron en la nieve. Se vio obligado a regresar, aunque seguía afirmando que «ni la nieve ni el invierno ni las montañas eran obstáculos insalvables». [427] En los años siguientes, ninguna otra expedición privada tuvo mejores resultados ni convenció a los adversarios. Como tantas veces en la historia del capitalismo, la rivalidad entre los competidores obstaculizó el desarrollo del proyecto. La intervención del gobierno federal fue el único modo de llevarlo adelante.
En 1853 el Congreso decretó que el gobierno financiara una serie de expediciones —que contarían también con especialistas en botánica y zoología y con artistas— para buscar las mejores rutas para el ferrocarril a través del continente. La ciencia resolvería con criterios objetivos la disputa entre intereses enfrentados. La búsqueda de las rutas adecuadas se combinó con la investigación científica, dado que los topógrafos debían calcular la altura y la pendiente de cada paso y recoger información sobre el clima, los recursos naturales y los pueblos nativos a lo largo de cada ruta propuesta. Prueba de ello son las instrucciones que el topógrafo I. I. Stevens redactó para sí mismo cuando se le encargó explorar la ruta sugerida por Whitney. Debía
examinar los pasos de las diversas cordilleras, la geografía y la meteorología de la región intermedia, las condiciones de los ríos Misuri y Columbia como posibles vías para el transporte y el comercio, la frecuencia de la lluvia y la nieve a lo largo de la ruta, especialmente en los pasos de montaña y, en suma, recopilar toda clase de información relevante respecto a la viabilidad del ferrocarril. [428]La selección que hizo el Congreso de las rutas enfrentadas no fue imparcial: la que seguía el paralelo treinta y dos quedó exenta de la inspección de los topógrafos —presumiblemente porque se consideraba viable y porque favorecía a los influyentes poderes del sur, que el gobierno federal necesitaba contentar en aquel momento. El interés por el paralelo treinta y dos procedía probablemente de un error en el cálculo de la latitud realizado por colonos mormones en el Paso de Guadalupe, en 1845. [429] Porque en realidad la ruta por el paralelo treinta y dos era impracticable. Incluso hoy en día el ferrocarril tiene que desviarse hacia el sur, por territorio mexicano, para cruzar el continente por esa latitud.
El paralelo treinta y cinco ofrecía una perspectiva mucho mejor, como demostraron las mediciones llevadas a cabo en 1853, que hallaron una vía bastante directa desde el fuerte Smith, junto al río Arkansas, hasta Los Ángeles. En lo que se consideraba un desierto la expedición encontró valles fértiles, idóneos para ser poblados, a lo largo de una ruta que describieron como «eminentemente ventajosa». Pero el oficial responsable de la misma, el lugarteniente Amiel Whipple, sobreestimó exageradamente el coste de la construcción del ferrocarril, lo que tuvo un efecto disuasorio. El artista de la expedición describió el fin de las incomodidades que ésta conllevó, al acercarse el grupo a Los Ángeles, con inconfundible deleite:
Las tierras salvajes habían reducido la mayor parte de las prendas indicativas de la civilización a tal estado de deterioro, que o bien pendían en harapos o tenían sus deficiencias ocultas bajo remiendos de cuero, ennegrecido por el humo de numerosas hogueras. Ese mismo material, envuelto en los pies, hacía las veces de botas, una distinción de la cual pocos podían presumir, ni siquiera en la forma más precaria, y nuestros sombreros de fieltro habían adquirido las más fantásticas formas concebibles, y parecían adherirse al cabello enmarañado, que en muchos casos caía sobre los hombros. Pero, pese a ser conscientes de que nuestra ropa y nuestra apariencia personal hubieran podido admitir algunas mejoras, no dejamos de albergar cierto sentimiento de orgullo ante la prueba evidente de nuestro largo y penoso viaje que daba el aspecto de nuestra compañía polvorienta y barbuda y de nuestro ganado enjuto y fatigado. [430]
El «ganado» se componía exclusivamente de mulas: las ovejas y las vacas habían sido sacrificadas como alimento —incluso los bueyes que tiraban de los carros.
Por lo demás, los informes de los topógrafos eran tan prolijos, tan crípticos, tan mutuamente contradictorios y tan difíciles de comparar entre sí que la cuestión siguió sin resolver por mucho tiempo. De hecho todas las rutas propuestas eran poco prácticas, como demostraron los exploradores, y la ruta que siguió el Union Pacific Railroad, cuando finalmente se construyó, fue distinta de todas ellas. [431]
Mientras América aguardaba la llegada del ferrocarril, ingenieros militares y, ocasionalmente, firmas privadas abrieron rutas a través del continente practicables en carro: caminos de tierra, en los que los ingenieros habían allanado fuertes pendientes, salvado desfiladeros y aplanado los tramos con más baches. Estas rutas constituían monumentos no tanto a la paciencia de los topógrafos como a la impaciencia del público. En mayo de 1856, 75.000 californianos solicitaron al Congreso la construcción de un camino para carros desde la frontera con Misuri. [432] Las rutas de norte a sur por la Gran Cuenca fueron largamente ignoradas, hasta que el ejército se hizo cargo de ellas a finales de la década de 1860. Entretanto, una nueva generación de científicos civiles inició la labor de promocionar los territorios del oeste.
El ejército había dejado de lado un área importante, que seguía siendo desconocida salvo por sus nativos. Joseph Christmas Ives, a quien se encargó buscar una ruta para la invasión del territorio de los mormones desde el sur, había salido a rastras del Gran Cañón, sin otra posesión que su propia vida, en 1858. Nadie —tal vez ni siquiera los indios— había llegado más lejos en el Cañón del Colorado, a menos que la disparatada historia que contó James White fuera cierta. Realizando prospecciones en las montañas de San Juan, se embarcó en una balsa para eludir a un grupo de guerreros ute y fue llevado por la corriente unos 800 kilómetros, en septiembre de 1867, enloquecido por la fatiga y el hambre. ¿Era cierta esta historia? ¿Era siquiera posible? John Wesley Powell estaba planeando una expedición para descubrirlo.
Powell era un héroe de guerra que había perdido un brazo en la batalla de Shiloh, luchando, según declaraba algo ingenuamente, contra la esclavitud. Como promotor y primer director del Illinois State Natural History Museum, recaudó fondos para una expedición privada al cañón: esto fue un cambio decisivo respecto a las expediciones realizadas por soldados a quienes pagaba el estado. A partir de aquel momento, los geógrafos civiles tendrían un papel preponderante en el trazado de los mapas de Estados Unidos. En mayo de 1869, los hombres de Powell, seleccionados de forma bastante caprichosa y entre los que abundaban los estudiantes inexpertos y entusiastas, partieron del río Green, Wyoming. El 13 de agosto, aún de camino hacia el cañón, comenzaban a escasear las provisiones. «Ahora estamos listos para comenzar», escribió Powell en un famoso pasaje de su diario,
nuestro camino de descenso al Gran Desconocido… Tan sólo tenemos provisiones para un mes… Estamos tres cuartos de milla en el interior de las profundidades de la tierra, y el gran río parece reducido a la insignificancia, con sus furiosas olas batiendo contra los muros de los acantilados que se alzan hacia el mundo exterior… Desconocemos la distancia que nos queda por recorrer. Qué cataratas encontraremos, lo ignoramos; qué rocas obstruyen el canal, lo ignoramos; qué desfiladeros se alzan sobre el río, lo ignoramos. ¡Y bien! Debemos conjeturar muchas cosas. Los hombres conversan tan animadamente como siempre; las bromas circulan entre ellos esta mañana; pero para mí esta animación es funesta y las bromas me resultan amargas. [433]Otro miembro de la expedición, el inquieto sargento George Bradley, contemplando el cañón con ojos desmitificadores, manifestó un franco disgusto. Era «un repugnante riachuelo, tan sucio y lleno de barro que desprende un considerable hedor… Éste no es lugar para un hombre de mi posición, pero me permitirá salir del ejército, y por ello casi estaría dispuesto a explorar el río Estigia». [434] Los indios mataron a dos desertores que trepaban hacia el exterior del cañón, pero, más por suerte que por su buen juicio, Powell emergió de él por su extremo final.
En su siguiente expedición, los hombres de Powell remontaron a remo el Escalante, un río no documentado hasta entonces. Las «áridas regiones» que describió en sus mapas fueron un banco de pruebas de la libertad americana. Solamente la cooperación y una organización estricta permitían racionar el agua de forma satisfactoria. El individualismo tuvo que ceder. Pero todos los esfuerzos de Powell fracasaron, mientras el arrendamiento de tierras continuaba. Se retiró entonces para organizar el Bureau of Ethnology, al principio como un departamento gubernamental, más adelante como el Smithsonian y finalmente como parte del Geological Survey: una organización permanente, formada por científicos y financiada por el gobierno, para la medición topográfica de Estados Unidos. Powell terminó deplorando la explotación de las tierras vírgenes y reclamando que se limitara la colonización del oeste.
Finalmente, el ferrocarril llegó a ser una realidad. El primer ferrocarril de costa a costa —exactamente de Nueva York a Sacramento, desde donde un barco de vapor completaba el trayecto hasta San Francisco— se inauguró en 1869, cuando Powell estaba preparando su expedición al Gran Cañón. El Ferrocarril Transiberiano, cuya construcción se inició en 1891, emularía ese logro. Los pioneros de la exploración de África soñaron con unos ferrocarriles transafricanos comparables a los de América: cuando Louis Binger recorrió las tierras al oeste del valle del Volta, entre 1887 y 1889, buscaba un terreno adecuado por el que tender las vías del ferrocarril. El ferrocarril de «El Cabo al Cairo» fue una quimera que eximió a los imperialistas británicos de una visión realista.
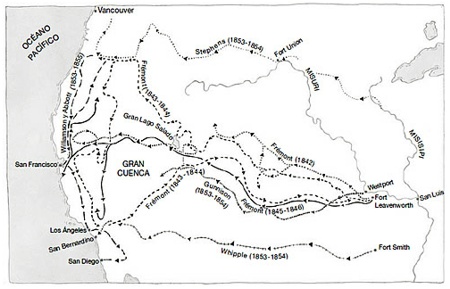
Exploraciones de potenciales rutas ferroviarias en Estados Unidos.
Entretanto, los barcos de vapor estaban modificando las rutas marítimas. El cambio se produjo lentamente. Durante mucho tiempo, los responsables de las líneas marítimas regulares descartaron los barcos de vapor por considerarlos poco fiables. El primer transatlántico de vapor tan sólo disponía de energía para ocho horas de viaje, de modo que fue desmontado y vendido como barco de vela. [435] Poco a poco, sin embargo, las mejoras técnicas en la propulsión y en la combustión confirmaron el futuro prometedor de los barcos de vapor. Éstos no necesitaban nuevas rutas. Tampoco, por lo general, hicieron uso de ellas: la mayoría de los primeros barcos de vapor cubrían la mayor parte de los trayectos a vela, y empleaban el motor tan sólo como propulsión complementaria o cuando faltaba el viento. Incluso los barcos que prescindían completamente del aparejo seguían sacando partido de los vientos y las corrientes favorables. En ciertos aspectos, sin embargo, los barcos de vapor podían oponerse al viento. Los efectos de ello fueron especialmente notables en el Atlántico norte, donde las rutas más transitadas en dirección al oeste, entre los puertos del norte de Europa y de Norteamérica, eran extremadamente laboriosas para los barcos de vela a causa de los rodeos a que obligaban los vientos predominantes del oeste. El primer servicio transatlántico de envío de paquetes en barco de vapor se abrió en 1838. A finales de la década de 1840 eran normales las travesías de diez o doce días.
Los barcos de vapor podían cruzar el océano por una ruta más directa, tomando el riesgo de afrontar condiciones desfavorables. Tenían que navegar bajo cualesquiera condiciones climáticas, dado que la regularidad era tan importante como la rapidez para la viabilidad comercial de la empresa. Las pinturas —existe una magnífica colección en el Peabody Essex Museum de Salem, Massachusetts— dan cuenta de las incomodidades que ello conllevaba. Los barcos de vapor cabeceaban en mares tormentosos. A veces, debido al espíritu propagandístico del encargo recibido por el artista, superaban a barcos de vela. Otras el pintor incluía referencias simbólicas a un futuro esperanzador —una rayo de luz solar, un pedazo de cielo azul. Otras representaban la travesía en la placidez del verano. Los cuadros más dramáticos y de mayor calidad dan una idea de «el tambaleo, la agitación, la lucha, los vuelcos, las caídas, los saltos, la palpitación, el balanceo y el cabeceo» que Charles Dickens describió en su travesía del Atlántico de 1842. Su visión del barco desafiando el viento adverso «con cada pulso y arteria de su enorme cuerpo a punto de estallar» es reconocible en alguno de los lienzos.
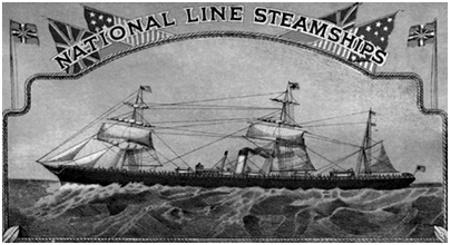
Transatlántico de la National Line, fundada en Liverpool en 1863.
Los barcos de vapor abrieron el paso al siguiente medio para la comunicación internacional: los cables eléctricos. El cable transatlántico se rompió en varias ocasiones; fueron necesarios nueve años de tentativas infructuosas para que el enlace llegara a ser fiable en 1866. En 1924, como se demostró desde Londres, un mensaje telegráfico podía dar la vuelta al mundo en 16 segundos. Esto suponía un avance impresionante: el Ariel original necesitó 40 minutos para rodear el globo. En teoría, el cable eléctrico podía unir dos puntos cualesquiera, pero en la práctica, debido a que se necesitaban barcos de vapor para tenderlos, seguían las rutas marítimas establecidas. En 1901, sin embargo, el telégrafo sin cable hizo innecesaria la búsqueda de nuevas rutas. Con la ayuda de altas antenas situadas en puntos elevados, los ondas de radio podían recorrer el mundo, inalteradas por las condiciones climáticas y las barreras geográficas. La historia que narra este libro se acercaba a su fin.
8. Las regiones heladas: rutas por el Ártico y el Antártico
Por limitadas que fueran las rutas abiertas mediante mediciones topográficas destinadas al desarrollo tecnológico, el último gran proyecto de la exploración en el mundo se inició en el siglo XIX y se completó en el XX: el establecimiento de rutas por el Polo Norte y el Polo Sur. Tan sólo el transporte aéreo y submarino podía sacar provecho de ellas, pero los exploradores que comenzaron su búsqueda no disponían de tales medios.
La leyenda del pasaje libre de hielo hasta el Polo Norte se vio reforzada a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, gracias a las historias que contaban los balleneros sobre aguas claras al norte de Spitzbergen. Hubiera sido un gran avance para el comercio poder navegar vía el Polo Norte desde Europa hasta el Pacífico, pero todas las expediciones que lo intentaron hallaron el camino bloqueado. En 1827, William Parry recibió el encargo de la marina de intentar viajar en trineo, sobre el hielo del Ártico, desde Spitzbergen hasta el Polo Norte. Los renos se resistieron a avanzar y sus hombres tuvieron que tirar de trineos con más de media tonelada de carga sobre inestables bloques de hielo, para acabar descubriendo que, mientras luchaban por avanzar, la corriente les hacía retroceder a razón de cuatro nudos al día. Llegaron hasta los 82° 45' N.
El proyecto fue retomado en la segunda mitad del siglo XIX por August Petermann, un publicista alemán que logró despertar el interés del propietario del New York Herald —el mismo James Gordon Bennet que patrocinara a Stanley— por la posibilidad, de la cual estaba convencido, de que el Ártico fuera navegable. Partieron expediciones desde prácticamente todos los lugares posibles, siempre con el mismo resultado. La última tentativa fue la más trágica y la que dio mayor fruto. En 1881, el norteamericano George de Long murió al partirse su barco en el hielo, en el mar de Siberia Oriental. Pero los pecios aparecieron en Groenlandia, sugiriendo que la corriente podía aprovecharse para rodear el océano Ártico. Se construyó un nuevo tipo de embarcación para la exploración de los mares helados, el Fram, con la carena más inclinada y los lados más curvos, de modo que pudiera deslizarse entre las placas de hielo y elevarse por encima de éste cuando aumentara su presión sobre el casco. En 1893, Fridtjof Nansen encalló deliberadamente el barco en el hielo, al norte de las islas de Nueva Siberia. Tres años después el Fram apareció en mar abierto, ante la costa de la Tierra de Francisco José.
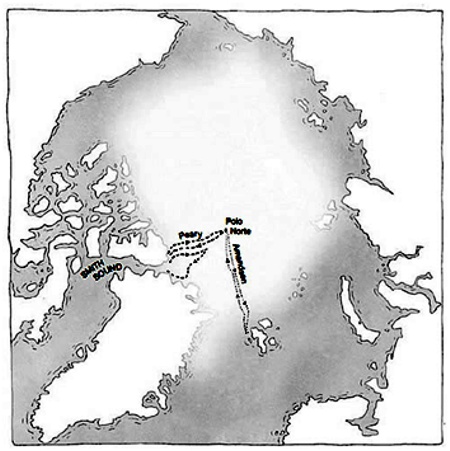
Rutas de los exploradores al Polo Norte.
En el hielo polar, recibimos con alegría el frío extremo, porque el ascenso de las temperaturas y la reducción del grosor de la nieve significa la proximidad del agua descubierta, del peligro y de los retrasos. Por supuesto, los incidentes menores como que se nos hielen y nos sangren las mejillas y la nariz los aceptamos como parte de nuestro gran reto. Los talones o los dedos de los pies helados son algo mucho más grave, porque reducen la capacidad de un hombre para viajar, y viajar es lo que hemos venido a hacer. [436]
Durante los veinte años de preparación, Peary pasó nueve inviernos en el norte, relacionándose con los esquimales locales. Ellos le enseñaron los secretos de la supervivencia en el Ártico: cómo cazar, cómo construir un iglú, cómo gobernar los huskies siberianos. Contrató a conductores de trineo esquimales en el cabo Sheridan, en el extremo de Smith Sound, y partió al final del invierno de 1909, llevando consigo 14.000 kilos de pemmican. Los expedicionarios iban delante, caminando con raquetas, y los trineos les seguían con las provisiones. A medida que avanzaban, construían iglúes para que les sirvieran de refugio en el camino de vuelta. A principios de abril las temperaturas habían ascendido hasta los 8 grados bajo cero. Se hallan aún a 14° del polo. Peary ordenó la realización de una incursión rápida, con un solo trineo, por parte de un grupo de seis hombres: él mismo, su sirviente negro de confianza, Matthew Henson, y cuatro esquimales. Tres días más tarde, el 6 de abril, alcanzaron lo que pensaron era el polo. El propio Peary no lo podía creer. «¡El premio de trescientos años de esfuerzos! ¡Mi objetivo durante veinte años! No puedo convencerme de que sea cierto. Todo parece demasiado fácil» [437] .
El logro fue muy discutido —al principio, por un explorador rival que afirmaba haber estado allí antes—. «I'll be Peary —cantaban los artistas de music hall—,you be Dr Cook. If you don'tbelieve me, come and have a look». [438] Es obvio que Cook era un farsante. Pero las afirmaciones honestas de Peary tampoco era verificables, y sigue sin saberse a ciencia cierta si determinó correctamente la posición del polo. Las disputas sobre la prioridad en un descubrimiento se cuentan entre las cuestiones más pesadas de la historia de la exploración. La misma secuencia se repite demasiado a menudo: primero, las voces críticas niegan el descubrimiento, luego discuten su prioridad, luego cuestionan el rigor de los informes que dan fe de él. Generalmente terminan poniendo en duda su relevancia.
Entretanto, Roald Amundsen demostró la paradoja del Paso del Noroeste. El Ártico americano era navegable entre el Pacífico y el Atlántico —aunque de un modo inservible en la práctica—. Amundsen utilizó una embarcación pequeña y navegó pegado a la costa. Pero entre las breves temporadas en que era posible navegar quedó cercado por el hielo impenetrable, y tardó cuatro años, de 1903 a 1906, en completar el trayecto.
Por entonces se había retomado también la exploración del Antártico, largamente interrumpida desde la década de 1840.La abundante información recopilada por Dumont d'Urville y James Ross parecía haber demostrado la inutilidad de proseguir la búsqueda: no existía ninguna Terra Australis explotable, no había ningún paso navegable vía el Polo Sur. Los veintinueve volúmenes de la obra de Dumont parecieron paralizar a la comunidad científica y poner fin a la ambición imperialista. Los balleneros sustituyeron a los capitanes de la marina en el papel de pioneros de la exploración del sur, porque la industrialización y la militarización produjeron un enorme incremento de la demanda de grasas y lípidos, necesarios para engrasar las armas y la maquinaria y para alimentar a los ejércitos y la población urbana. En la década de 1860, se obtenía por varios medios: plantaciones de elaeis en África occidental, la extracción de petróleo fósil en Norteamérica, la invención de la margarina y el perfeccionamiento de los buques balleneros —propulsados a vapor y dotados de mortíferos arpones. Éstos últimos permitieron la caza de ejemplares más grandes en áreas más remotas que nunca.
Pero la combinación de la caza de ballenas y la exploración podía ser frustrante. En el viaje del ballenero Dundee hacia el sur, en 1892-1893, la Royal Geographical Society incluyó a un naturalista y un artista. «Estamos en un mundo desconocido —exclamó el segundo— y no nos detenemos a recoger grasa de ballena» [439] A finales de la década de 1880, un hombre de negocios noruego, Henryk Johan Bull, propuso financiar la exploración con los beneficios de la pesca de focas y ballenas. Al principio sus gastos resultaron mayores y sus ingresos menores de lo esperado, pero en 1895 varios factores mejoraron las condiciones de la exploración. Bull realizó el primer desembarco del que se tiene noticia en el continente de la Antártida. Entretanto, los resultados de una expedición realizada más de veinte años antes fueron finalmente publicados en su integridad: el viaje del Challenger fue la primera tentativa de la Royal Navy de producir un mapa geológico completo del fondo del océano. No llegó muy al sur en comparación con las expediciones anteriores —tan sólo hasta los 66° S—. Pero recogió muestras de la materia desplazada por los glaciares de la Antártida, demostró la gran extensión del continente e hizo revivir el interés por la búsqueda de yacimientos minerales en la Antártida y sus alrededores. Además, en 1893, sir Clements Markham, un infatigable promotor de la exploración de la Antártida, asumió el cargo de presidente de la Royal Geographical Society. Su nombramiento fue una solución provisional, destinada a llenar una vacante en ocasión de la crisis que provocó en el seno de la institución la discusión sobre si debían aceptarse mujeres como miembros de la misma. [440] . Pero su elección confirió un nuevo vigor a la exploración, en un tiempo en que la sociedad había reorientado su actividad hacia la educación; y garantizó que desde entonces la Antártida sería prioritaria en la labor de la institución.
En 1895 el Sexto Congreso Internacional de Geografía manifestó este cambio de orientación, declarando oficialmente,
en relación a la exploración de las regiones antárticas… que ésta es la gran labor de la exploración geográfica aún pendiente; y en vista del desarrollo que resultaría, en casi todos los campos de la ciencia, de tal exploración, el Congreso recomienda que las sociedades científicas de todo el mundo colaboren, en el modo que sea más efectivo, en que esta labor se cumpla antes del fin del presente siglo. [441]Este calendario era demasiado optimista, pero dieciséis expediciones, desde nueve países, partieron hacia la Antártida antes de la Primera Guerra Mundial. En 1898, una expedición belga pasó el invierno en el hielo antártico. En 1899, el grandilocuente explorador danés Carsten Borchgrevink, que había navegado con Bull y afirmaba haber sido el primero en poner el pie en la Antártida, pasó un invierno en el continente, demostrando la utilidad de los perros en aquel entorno. En 1904, en una expedición británica financiada por el gobierno, el capitán Robert Scott tuvo que hacer frente al escorbuto, a la ceguera de la nieve, a la muerte de sus perros, a la escasez de provisiones y a las deserciones de sus hombres para llegar hasta los 82° S. En 1903-1905, y en una segunda expedición en 1908-1910, el francés Jean-Baptiste Charcot sintió su «alma elevada» en el «santuario de santuarios» de la naturaleza, mientras medía cerca de 3.200 kilómetros de la costa del continente. En 1908, Ernest Shackleton, el indómito compañero de Scott, inspeccionó una ruta prometedora hacia el polo, hasta los 88° S. Durante todo aquel tiempo no dejó de aumentar el deseo, en palabras de Scott, «de penetrar aquel espacio blanco». [442]
Scott era un jefe irresponsable. En su expedición de 1904, quiso seguir avanzando a pesar de haber perdido los instrumentos de navegación, sin los cuales no podía registrar con precisión su ruta. Puso en peligro la vida de sus hombres negándose a reconocer los síntomas evidentes del escorbuto. Al afrontar la misión de alcanzar el Polo Sur, su gran error fue, tal vez, subestimar la utilidad de los perros. «Según mi opinión —escribió—, ningún viaje realizado con perros puede estar a la altura del noble concepto que encarna un grupo de hombres que avanzan afrontando adversidades, peligros y dificultades por sus propios medios». Era un prejuicio que Scott compartía con —e incluso, tal vez, debía a— Markham. Tirar de los trineos, sostenía Markham, mantenía a los hombres unidos —como un equipo de remeros o de fútbol— y desarrollaba y ensalzaba la «virilidad», sobrevalorada por la tradición victoriana. «No cabe duda de que en tal caso —aseveraba Scott— la conquista se obtiene de un modo más noble y espléndido» [443] . El sentimentalismo inglés condicionaba su juicio. No podía soportar ver sufrir a los perros; no era capaz de dispararles ni de comérselos. Su principal rival, Roald Amundsen, en cambio, consideraba a los perros «almas vivientes». Por concederles un rango más elevado, podía aceptarlos como compañeros en su misión; por juzgarlos sin sentimentalismo, podía explotarlos sin compasión.
Scott no se oponía radicalmente al uso de los perros: planeaba llegar al polo combinando la fuerza humana, equina y canina. Pero el hecho de no comprender su importancia vital fue fatal para su expedición. Pensó que no serían capaces de tirar de los carros por las empinadas pendientes que los exploradores debían salvar; por ello los descartó sin dudarlo. En cambio, la expedición se vio entorpecida por el uso de ponis de la estepa. Ello obligó a transportar en los trineos abundante alimento no comestible para el hombre. A diferencia de los perros, los caballos no podían comer a sus compañeros caídos. Cuando se encallaban en una grieta, eran difíciles de rescatar. No eran capaces de cavar sus propios hoyos donde resguardarse de la nieve.
Como era de prever, la expedición terminó en uno de esos heroicos fracasos que los ingleses gustan de celebrar. Su episodio más famoso ocurrió cuando el capitán Oates liberó a sus compañeros de la carga de su presencia caminando por la nieve hasta la muerte, tras proferir el clásico eufemismo inglés: «Tan sólo voy afuera, tal vez por algún tiempo». El mensaje final de Scott, con su carga dramática y su patriotismo, su nostalgia histórica y su inconcreto sentimiento religioso, estaba perfectamente calculado para conmover la sensibilidad inglesa y amoldarse a la imagen que los británicos suelen tener de sí mismos:
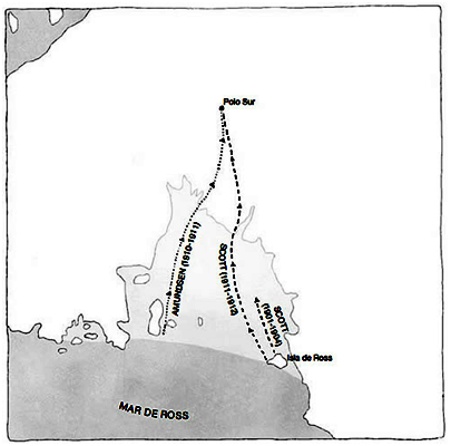
La carrera hacia el Polo Sur.
El mensaje no era plenamente insincero. Scott se había preocupado verdaderamente por el perfeccionamiento moral. Jamás había intentado —a diferencia de Amundsen— hacer su labor más fácil o más cómoda. Aceptó el peligro como un constitutivo de la entereza moral —una especie de aglutinante que reforzaba la camaradería de los hombres—. Pero a pesar de sus bellas palabras, los expedicionarios murieron desmoralizados, sin ánimo o posibilidad de seguir adelante, aunque se hallaban a tan sólo 18 kilómetros de un depósito de provisiones y a tan sólo algo más de 160 kilómetros de su campamento base. Existe la sospecha de que su muerte fuera en cierta medida un suicidio, que prefirieran una muerte dramática a un vida anodina.
Según Scott, la excusa para su fracaso fue la mala suerte —especialmente por unas condiciones meteorológicas inusitadamente adversas, que verdaderamente les siguieron los pasos—. La presencia de los perros supuso un cambio sustancial. Pero los motivos por los cuales Amundsen llegó más allá en su camino hacia el polo son más complejas. Amundsen quería resarcirse del fracaso en una empresa anterior. Inicialmente había planeado viajar al Polo Norte, y había recaudado fondos con ese objetivo. Pero Peary se le adelantó, y lo que Amundsen deseaba por encima de todo era la gloria de ser el primero. Sin decírselo a sus patrocinadores —entre los que, irónicamente, se hallaba la Royal Geographical Society, el principal apoyo de Scott—, ni a la mayoría de sus compañeros, decidió cambiar de objetivo.
Cuando su barco llegó a Madeira, reunió a sus hombres.
Declaró que nos había mentido a nosotros y a la nación noruega. Pero que no había otro remedio… Cualquiera de los tripulantes que no quisiera viajar al Polo Sur era libre de dejar el barco inmediatamente… Ahora quería preguntarnos si estábamos dispuestos a viajar con él hasta el Polo Sur.
Amundsen describió la escena desde su punto de vista:
Escruté sus rostros repetidamente. Al principio, como cabía esperar, mostraban signos inconfundibles de sorpresa, pero esta expresión cambió rápidamente, y antes de que terminara de hablarles la sonrisa iluminaba sus caras. Ahora estaba seguro de qué respuesta iban a darme.
Aquella noche las celebraciones a bordo fueron tales «que se hubiera dicho que la misión se había cumplido con éxito, en lugar de haberse apenas iniciado». [445] Amundsen demostró una actitud ingenua al plantear la misión como una carrera y dejar la labor científica para más adelante, mientras Scott juzgaba esa actitud deshonesta. Amundsen eligió partir desde la bahía de las Ballenas, que Scott, aconsejado por Shackleton, había desestimado por la inestabilidad del hielo. Pero ésta se hallaba 100 kilómetros más cerca del polo que la base elegida por Scott, y en ella abundaban las focas con que alimentarse. La serie de ventajas con que contaba Amundsen produjeron el resultado previsible. El 14 de diciembre de 1911, Amundsen y sus hombres fumaron puros en el Polo Sur. [446]
Las consecuencias de la exploración polar tardaron mucho tiempo en manifestarse, pero transformaron el mundo. En primer lugar, una nueva ruta, de alcance planetario, se estableció en el Ártico. Éste se convirtió en el último océano abierto al intercambio comercial y cultural de larga distancia. El establecimiento de las comunicaciones a través del océano Índico lo había convertido en un lago controlado por el Islam en la Edad Media. La civilización occidental emergió gracias a las rutas a través del Atlántico. De un modo menos definido, podemos decir que el desarrollo de la navegación por el Pacífico concedió una mayor relevancia a los pueblos que rodeaban este océano, creando el marco para una civilización del Pacífico. El Ártico se convirtió en el protagonista de la última fase de la historia oceánica global, al establecerse en él rutas submarinas y aéreas que acortaron espectacularmente las distancias. Actualmente existen ciudades más allá del Círculo Polar Ártico. En Norilsk, con cerca de 200.000 habitantes, las casas se alzan en pilotes sobre el permafrost y usan la calefacción una media de 288 días al año, las máquinas quitanieves trabajan de forma ininterrumpida y «la iluminación pública es cuatro veces más potente que la de las ciudades rusas». [447] En menor medida, las rutas aéreas por el Polo Sur han tenido una importancia creciente en la red de comunicación global. Si la globalización llega hasta sus últimas consecuencias, y da lugar a una civilización verdaderamente global, los historiadores terminarán describiendo su formación a partir de grandes rutas circulares, del mismo modo que las civilizaciones anteriores se formaron a partir de las rutas que cruzaban sus océanos vecinos. El Ártico podría llegar a ser visto como el océano vecino de todo el mundo.
9. Los nuevos encuentros
A medida que el mundo se «empequeñecía», los viajeros magnificaron sus historias. Su imaginación se desplazó a fronteras inexploradas en zonas cada vez más remotas de la biosfera. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, los autores de ficción buscaron nuevos mundos perdidos en los que situar sus aventuras. Los héroes de Julio Verne descubrieron las ruinas submarinas de la Atlántida. Conan Doyle situó un mundo primitivo habitado por dinosaurios en las tierras elevadas de Guyana y un mundo amenazado por monstruos en la parte alta de la atmósfera, por encima del alcance de los primeros aviones. James Hilton situó una tierra de la eterna juventud en los valles recónditos del Himalaya. H. P. Lovecraft imaginó una antigua civilización que floreció entre el hielo de la Antártida.
En la vida real abundaban los Munchausen. Los autores de libros de viajes comerciales alimentaron la curiosidad de un público ávido y crédulo. El género siempre había sido popular: ahora podía convertir a los autores en personajes célebres y en millonarios. En 1875, para poner un ejemplo extremo, un escritor que se hacía llamar Capitán J. A. Lawson publicó una obra calculada aparentemente para poner a prueba la credulidad de los lectores. En Wanderings in the Interior of New Guinea describió monos y margaritas gigantes, arañas del tamaño de un plato, ciervos con largas crines de seda, un árbol con un tronco de 25 metros de circunferencia, un lirio carmesí cuyo perfume persistió en sus manos durante horas, una montaña más alta que el Everest, que se alzaba en su abrupta soledad. Afirmó haber ascendido por sus laderas hasta los 7.716 metros. Y todo ello —señaló una reseña crítica— acompañado de «un conocimiento filológico que le permitía conversar sin dificultad con jefes salvajes dispuestos a cortarle el cuello». [448]
En cierto sentido, aún quedaban mundos perdidos a la espera de ser descubiertos. Existían, por una parte, «ciudades perdidas». En el siglo XIX fueron frecuentes los redescubrimientos de antiguas civilizaciones. Las ruinas de Borobudur —el magnífico templo cuyos relieves dan fe de las hazañas de los exploradores javaneses del período Sailendra— fueron desconocidas hasta 1814. En la década de 1840, J. L. Stephens halló numerosas ciudades mayas ocultas en la selva. El farsante que se hacía llamar Gran Farini informó de la existencia de las ruinas de Kalahari —tomando unas rocas por ellas, tal vez sin malicia—. En la década de 1860, los primeros pobladores de Phoenix, Arizona, la llamaron así inspirándose en las ruinas de las civilizaciones anasazi y hohokam. Antiguas ciudades de las que no se sabía nada o se tenían vagos indicios fueron objeto de las investigaciones de Heinrich Schliemann, Arthur Evans, Aurel Stein y otros arqueólogos menos conocidos. El hechizo de las «ciudades perdidas» nunca desapareció del todo. Hiram Bingham descubrió el Machu Picchu en 1925, mientras buscaba otra ciudad perdida, Vilcabamba (situada de hecho en las tierras bajas cercanas). El mismo año, el obsesivo deportista coronel Percy «Jack». Fawcett, que según parece era un desequilibrado mental, desapareció en la jungla del curso alto del Xingu, buscando una ciudad mítica en unas montañas inexistentes.
Existieron también, lo que es más significativo para el propósito de este libro, pueblos perdidos: comunidades aisladas, a veces desconocidas incluso por sus vecinos más próximos, sin contacto con el resto del mundo, excluidas de la red de la comunicación global. La exploración suministró curiosidades etnográficas para el conocimiento o la distracción de los lectores occidentales. Frémont, por ejemplo, tuvo a veces la impresión de que para los indios que encontró aquél era su «primer contacto», de que nunca antes habían visto un «hombre blanco». Los topógrafos que construyeron ferrocarriles y carreteras en el suroeste de Norteamérica encontraron pueblos desconocidos hasta entonces: los mojave con sus faldas de hierbas y los paiute comedores de langostas.
Pero la mayor demanda era de especímenes humanos físicamente extraños. El racismo científico buscaba con avidez ejemplos de cráneos bestiales. La criminología pretendía demostrar que los ciudadanos inferiores tenían «la degeneración en el rostro». El imperialismo quiso justificar científicamente un mundo estratificado y segregado por razones de raza. La paleontología descubrió, en la década de 1840, las primeras pruebas de la existencia de otras especies de homínidos en el pasado. A partir de 1859, la teoría de la evolución creó una gran expectación en torno a la búsqueda del «eslabón perdido» entre el mono y el hombre. Así como en la Edad Media hubo una fascinación por los hombres salvajes y los similitudines hominis, o la Ilustración se interesó por los niños criados por lobos y los nobles salvajes, también el Occidente moderno buscó sus propios antropoides.
Los pigmeos parecían la respuesta más atractiva a esa búsqueda. Tuvieron contacto con los europeos que visitaban Filipinas y las islas Andamán desde el siglo XVI. Su presencia en el África central se conocía por informes antiguos. Homero imaginó a los pigmeos librando sus batallas con la ayuda de cigüeñas. Eran una de las maravillas que Sebastián Caboto dibujó en su mapamundi de 1544, donde los representó conversando con el ademán educado propio del Renacimiento, y con bastones en la mano, en un intento de convencer a los espectadores de que aquellos seres, a pesar de su corta estatura, eran plenamente humanos, dotados de razón, y que no debían clasificarse entre los monstruos que supuestamente moraban en las tierras todavía por explorar.
Stanley tuvo el primer contacto conocido con los pigmeos del África central. Se hallaba en el «Edén salvaje» de los alrededores de la selva del Ituri, en 1887-1888, realizando otro de sus supuestos «rescates» de sujetos reacios a ser rescatados: esta vez se trataba de Emin Pasha, gobernador de la provincia egipcia de «Equatoria», en la región de los grandes lagos, que una revuelta en Sudán había aislado de la ruta habitual de comunicación a través del Nilo. Stanley entró en contacto con el pueblo pigmeo de la región y describió sus particularidades con cierto detalle: su aspecto, el color de su piel, su cultura, sus lenguas y su extraordinario grado de aislamiento, que les mantenía alejados de cualquier otro pueblo, salvo sus vecinos inmediatos. Los primeros pigmeos que vio eran mujeres, capturadas por un mercader de esclavos árabe, cerca de la confluencia del Ituri y el Lenda. Su impresión inicial fue alterada por los estereotipos de lo exótico, al encontrarse delante de «una joven mujer de constitución perfecta», de 84 centímetros de altura,
de unos diecisiete años de edad, con una piel suave y brillante en todo el cuerpo. Su figura era la de una mujer de color en miniatura, no falta de cierta gracia, con un rostro muy atractivo. Su cutis parecía el de una cuarentona, del color del marfil. Sus ojos eran magníficos, pero absurdamente grandes, como los de una gacela joven; metida en carnes, exuberante y con la piel extremadamente brillante. Completamente desnuda, la pequeña dama se mostraba confiada, como si estuviera acostumbrada a que la admiraran, y realmente gozaba al ser observada.Una «reina pigmea» esclava de un árabe, que halló unos meses más tarde, le pareció también «una criatura muy agradable». [449]
Pero Stanley tuvo dificultades para encontrar un ejemplar masculino adulto. Inicialmente no halló más que campamentos y aldeas desiertas; luego capturó algunas mujeres y niños. A pesar de los «ojos de mono» y las mandíbulas prognatas que observó en algunos, siguió teniendo una impresión favorable de ellos. Finalmente, el 28 de octubre de 1888, Stanley vio el primer hombre pigmeo adulto:
Ningún editor de Londres podría imaginar la emoción con la que contemplé aquel pequeño hombre de las vastas y solitarias selvas del África central. Para mí era más venerable que el Memnonium de Tebas. Su pequeño cuerpo representaba la clase más antigua de hombre primitivo, descendiente de hombres marginados desde la era más remota, los Ishmaels de la raza primitiva, excluidos para siempre del trabajo de la comunidad… eternamente exilados por sus vicios, condenados a vivir como bestias humanas en marismas y en la jungla salvaje. ¡Imagínenlo! [450]
A pesar de relegarlos a la categoría de seres inferiores, Stanley reconoció al menos la humanidad de los pigmeos. «Aunque sus almas permanecen ocultas bajo una capa de animalidad anormalmente gruesa, y sus sentimientos más elevados están adormecidos y atrofiados por la falta de uso, no dejan de poseerlos».[451]El segundo escenario de la búsqueda de los pigmeos fue Nueva Guinea. Allí los encontraron ornitólogos británicos de camino a los montes Nassau, en 1910. Una expedición holandesa financiada por un comité científico encontró a los pigmeos tomorini «vientre de patata» en 1921, mientras ascendían el flanco oeste de la misma cordillera. Sin embargo, cuando Matthew Stirling lideró una expedición por aire en busca de más pueblos de esa raza, en 1926, aún se sorprendió al encontrar a los pigmeos nogullo, quienes manifestaron también sorpresa —las mujeres golpeando sus dedos corazón y agitando los pechos, los hombres golpeando con las uñas los canutos que cubrían sus partes pudendas. [452]
Los pigmeos no eran en modo alguno el más sorprendente de los nuevos pueblos —nuevos, claro está, para el mundo exterior— que se encontraron en Nueva Guinea. En cierto modo no podían serlo, dada la extravagancia de lo que se esperaba encontrar en aquella tierra. Nueva Guinea era un territorio extraordinariamente misterioso —descrito por uno de sus primeros exploradores como «una tierra vasta y maravillosa donde… las aventuras de la época de Arturo pueden quedar eclipsadas», y por otro de ellos como «una de las regiones encantadas de las Mil y Una Noches, tan espesa es la atmósfera oscura que protege actualmente sus secretos». [453] En el mismo año en que apareció la disparatada obra del «Capitán Lawson», un navegante francés, que naufragó y entró en contacto con los caníbales de la costa norte de Nueva Guinea, inició la leyenda del último El Dorado. Las aventuras de Louis Trégance superaban incluso las de Lawson. Afirmó haber partido hacia el interior, y haber encontrado un imperio rico en oro, con grandes ciudades y aristócratas a caballo que llamó Orangwoks. Bien mirado no era una historia inverosímil. Sus lectores no sabían nada de las montañas que Trégance describía, salvo que existían. No se tenía noticia de que ningún viajero hubiera estado antes allí. Pero la historia resultó ser falsa. En Nueva Guinea no había caballos— de hecho, no había cuadrúpedos mayores que los cerdos y los canguros pigmeo. —Tampoco había la menor actividad metalúrgica, porque los habitantes del interior menospreciaban el oro que fluía en sus ríos, en favor de las conchas raras del mar distante. En lugar de un gran imperio, el interior albergaba cientos, tal vez miles, de pequeñas comunidades enfrentadas.
Éstos eran «mundos perdidos» reales. Y la realidad era casi más extraña que la ficción de Trégance. A salvo de la influencia del mundo exterior, una población densa y próspera, de miles de personas, habitaba la isla, absolutamente desconocida más allá de sus costas.
En junio de 1930, el buscador de oro Michael Leahy dejó el mapa de Nueva Guinea «completamente inservible», como aseguró un oficial británico, al cruzar la isla desde los ríos Markham y Ramu hasta el Purari, por un sistema fluvial desconocido hasta entonces. [454] Cuando vio por primera vez las praderas más allá de la cordillera de Bismark, en junio de 1930, supuso que la región había sido deforestada por los incendios. Pero al caer la noche vio aterrorizado el resplandor de multitud de hogueras. Había penetrado en una región densamente poblada, en la que nadie esperaba su llegada. Él y sus hombres tuvieron las armas en ristre toda la noche [455] .
Pero los nativos, a pesar de que guerreaban constantemente entre ellos, fueron remarcablemente hospitalarios con los recién llegados. «Un hombre blanco podía ir a cualquier parte —informó Leahy— sin otra arma que un bastón» [456] . Los exploradores podían espantar y someter a los guerreros con tan sólo mostrarles una dentadura postiza y extraer oro de los ríos sin despertar la codicia de los nativos. Podían comprar mujeres y cerdos a cambio de puñados de conchas y armas de acero.
Los descubrimientos de nuevos pueblos se multiplicaron. En 1933, Leahy divisó otro valle prometedor, el Goroka, desde un punto a 2.000 metros de altitud, cercano a Bena Bena. Volvió a la zona en avión para inspeccionarla, y vio desde el aire el valle del Chimbuy,
posiblemente de unos 30 kilómetros de ancho e inapreciablemente largo, entre dos altas cordilleras y surcado por un río muy sinuoso. Bajo nosotros había signos de una tierra muy fértil y de una densa población —una continua sucesión de jardines, distribuidos ordenadamente en parcelas cuadradas, como un tablero de ajedrez, y chozas oblongas de paja en grupos de cuatro o cinco, muy abundantes en todo el paisaje—. Salvo por las chozas de paja, la vista que teníamos debajo parecía la campiña de Bélgica tal como se ve desde el aire. Sin duda, los 50.000 o 60.000 habitantes que descubrimos en el curso alto del Purari no son nada en comparación con la población que debe albergar este valle. [457]De hecho las cifras estimadas por los primeros viajeros que vieron aquellos valles son notablemente inferiores a las reales. El mito de que el centro de Nueva Guinea estaba ocupado por montañas deshabitadas ya no se sostenía. El valle del Goroka tenía más de 100.000 habitantes, el del Chimbuy más de 150. 000. En total, vivían más de medio millón de personas en las tierras altas desconocidas antes de la década de 1930.
No quedaba ningún contacto pendiente a esta escala en parte alguna del mundo. La principal labor de los exploradores, reconstruir los enlaces entre las comunidades humanas separadas, se acercaba a su fin. Pero en las grandes selvas aún había pequeñas sociedades aisladas, sin contacto con el mundo más allá de sus vecinos inmediatos. El mundo —aquella parte del mundo que se autoproclama civilizada— supuso que se trataba de comunidades fracasadas, extraviadas en el camino del progreso. En realidad, debería haberlas considerado las sociedades más exitosas de la historia: habían alcanzado un nirvana estable, habían preservado su cultura de los cambios y resistido la agitación convulsa de la «modernidad». Por supuesto, muy pocas de ellas han logrado mantenerse completamente al margen del intenso intercambio cultural de los últimos quinientos años. La mayoría han codiciado los productos del mundo industrializado que han tenido al alcance, especialmente los cuchillos de metal y los baratijas indestructibles, conseguidos mediante la guerra o el intercambio con sus vecinos, que estaban en contacto con las lindes del mercado global.
Las dificultades para definir las sociedades aisladas se pusieron de manifiesto en 1971, cuando Manuel Elizalde, un político y filántropo filipino estrechamente vinculado al dictador del país, anunció el descubrimiento de un grupo de veintiséis o veintisiete individuos que habitaban en cuevas, en la selva de Cotabato del Sur, a tan sólo unas horas a pie de la población moderna más cercana. Los tasaday, como se llamaban a sí mismos, vestían con hojas, usaban herramientas de piedra y bambú y comían productos silvestres. Parecían amoldarse a todos los estereotipos del primitivismo: su naturaleza era aparentemente pacífica, su vocabulario carecía de palabras referentes a la guerra y mostraron una actitud reverente hacia Elizalde, a quien consideraron un dios. Ni siquiera mataban para comer y, según los primeros informes, desconocían el modo de cazar. El gobierno les encerró prácticamente en su hábitat protegido, pero cuando un periodista accedió a su territorio, unos doce años más tarde, fuertes contradicciones salieron a la luz. Resultó que los tasaday empleaban bambú cultivado para construir sus instrumentos, y que no utilizaban instrumentos de piedra salvo cuando se les observaba. Tenían acceso a arroz cultivado y otros productos de fuera de la selva. Su lengua, aunque distinta en algunos aspectos, era cercana —tal vez derivada— de la de las comunidades vecinas. Algunos tasaday sostuvieron que su existencia como tribu era un engaño tramado por su «descubridor».
Aún no se conoce toda la verdad sobre el caso, pero, según la información disponible, parece que los tasaday eran un grupo formado por marginados de las comunidades circundantes, y que nunca estuvieron tan aislados ni fueron tan ajenos a la caza, la agricultura y la guerra como pretendieron los románticos del primitivismo. [458] Su historia ilustra dos hechos importantes: por una parte, el peligro de confiar en una visión romántica de la historia; por otra, que ni siquiera las comunidades profundamente tradicionales y reacias a los cambios han permanecido siempre intactas, sino que se han formado o han recuperado un estado de aislamiento tras haber experimentado el contacto con otras comunidades. En el mundo moderno, el aislamiento es un concepto relativo.
Debe admitirse, sin embargo, que a lo largo del siglo XX se han producido un gran número de nuevos encuentros en el Amazonas. Al inicio del siglo, las comunidades que poblaban la selva parecían numerosas pero condenadas a desaparecer. Según opiniones supuestamente expertas, la evolución les llevaría a la extinción, o en caso contrario «el orden y el progreso» —los ideales simbolizados en la bandera brasileña— obligarían a su exterminio. Dado que «ninguna labor seria o continuada puede esperarse de ellos», arguyó Hermann von Ihering, director científico del Museo de São Paulo, en 1908, «no hay otra alternativa que exterminarlos». [459] La construcción del ferrocarril sembró la selva de cadáveres de los indios y de los sacerdotes que intentaron protegerlos.
Pero también hubo brasileños que consideraron a sus nativos un tesoro nacional, y vieron en el progreso un modo de redimirlos, progresivamente, de su vida «salvaje». Éste fue un procedimiento de transformación cultural tan efectivo como cualquier genocidio. En 1912, por ejemplo, el recientemente constituido Servicio de Protección del Indio estableció su primer contacto con un pueblo «nuevo», los caingangues. Los nativos desnudos que llegaban al campamento eran «inmediatamente vestidos». El gobierno anunció con orgullo su «pacificación»: los constructores del ferrocarril «pueden ahora penetrar impunemente en sus dominios más remotos». [460] Las nuevas enfermedades diezmaron a las comunidades que entraron en contacto con el mundo exterior; su tasa de natalidad se redujo.
El ferrocarril y las carreteras facilitaron los contactos y aceleraron la muerte de los indígenas. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno brasileño decidió abrir una carretera a través de la selva desde el Araguaia hasta el Xingu y el Tapajós, y construir pistas de aterrizaje a lo largo del camino. Los hermanos Orlando y Cláudio Vilas Boas, que en su juventud emprendieron la exploración del Amazonas con un espíritu aventurero, se convirtieron, cuando adquirieron experiencia, en la heroica vanguardia del Servicio de Protección del Indio. Establecieron contacto con comunidades desconocidas hasta entonces, adelantándose a los leñadores y a los abogados, a los mineros y a los misioneros, con el objeto de que el acceso de los indios a la modernidad fuera lo menos traumático posible. Al principio, les aprovisionaban caravanas de bueyes y de mulas. Más adelante, en la década de 1960, las sustituyeron los paquetes lanzados desde el aire. En 1953, los dos hermanos lograron su primer gran éxito. Encontraron a los indios mentukitre —solamente conocidos hasta entonces por su terrible reputación entre las demás tribus—. «Los hombres se golpeaban el pecho mientras decían que eran nuestros hermanos. Las mujeres se escondían apresuradamente detrás de los árboles o se escabullían en el bosque; los chicos y chicas jóvenes corrían de un lado a otro; los niños lloraban» [461] . En 1960 encontraron a los suyá —un pueblo del que no se sabía nada desde 1884, cuando Karl von der Steinen inició un nuevo método de exploración del interior de Brasil: en lugar de utilizar los ríos como vías de comunicación, lo que era relativamente fácil, se aproximó al curso alto del Xingu por tierra, cruzando el Mato Grosso del norte, y siguió luego río abajo, completando el primer paso conocido de los rápidos de Von Martius. El caso de los suyá es representativo de uno de los grandes problemas que planteaba la «protección de los indios»: la violencia formaba parte de su modo de vida y la hostilidad respecto a los extranjeros era un elemento constitutivo de su cosmología. No podían ser «pacificados» sin sacrificar su identidad.
Una de las expediciones que siguieron abrió una ruta por la zona del curso alto del río Iriri, no descrita en ningún mapa, hasta la sierra del Cachimbo, en 1961, donde se sabía que vivían muchos pueblos sin ningún contacto con el mundo exterior. El responsable de la expedición, Richard Mason, un inglés joven e idealista, fue hallado muerto en el camino, tras haberse adelantado a sus compañeros, con el cuerpo sembrado de flechas y la cabeza partida. Ésta fue la primera noticia que se tuvo de los panará, que finalmente entraron en contacto con representantes del gobierno brasileño en 1971. Fueron desplazados varias veces de su territorio, para dejar vía libre al desarrollo comercial, hasta que finalmente, en 1996, se alcanzó una solución pacífica y se les ubicó en una reserva. John Hemming, que iba detrás de Mason cuando éste murió, tomó parte en cuatro encuentros durante los años siguientes. «Una tribu se mostró hostil, con los hombres blandiendo constantemente sus arcos y flechas, otros dos grupos quedaron paralizados y el cuarto nos trató como a dioses, y quiso entregarnos sus escasas posesiones» [462] .
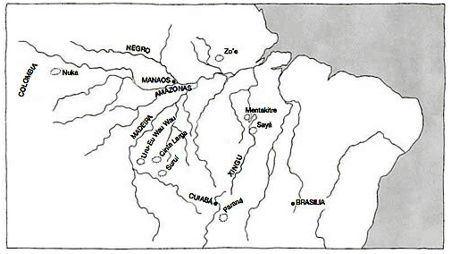
Territorios de las tribus indígenas de Brasil durante los «contactos» en el siglo XX.
Los prejuicios y las dificultades de comunicación hacían que el resultado de los encuentros fuera imprevisible. Antes de entrar en contacto con ellos, se creía que los paraná eran gigantes, porque un niño capturado por una tribu vecina creció (excepcionalmente, como se vio más tarde) hasta medir más de 1,83 metros. Cuando los paraná hicieron un gesto en favor de un acuerdo pacífico, las paracaidistas del ejército cayeron sobre ellos armados con ametralladoras. El conflicto entre las distintas percepciones que la sociedad brasileña tenía de los indios seguía tan vivo como en los primeros años del siglo. Cuando en 1970 Robin Hanbury-Tenison, uno de los fundadores de Survival International, recorrió Brasil recogiendo datos sobre la ayuda internacional que debía prestarse a los indígenas, las opiniones de los funcionarios del gobierno, que defendían la rápida integración como el único futuro para los indios, contrastaron con la de Cláudio Vilas Boas, quien comprendía que
es estúpido intentar integrar al indio, porque el indio es mejor que nosotros, sabe cómo vivir mucho mejor que nosotros, y tiene más que enseñarnos de lo que nosotros podríamos enseñarle jamás… Reconstruya cualquier proceso de integración que se haya llevado a cabo y verá la destrucción de un pueblo. [465]

Indio brasileño de la tribu suruí.
Parecía que los nuevos contactos no iban a cesar nunca. En 1981, los uru-eu-wau-wau respondieron a los intentos de contactar con ellos que los agentes del gobierno realizaron durante años en el río Jarami, al sur de Porto Velho. Pero sus consejos estaban divididos, y algunos grupos hostiles siguieron resistiendo durante años. Los indios comenzaron a construir sus poblados bajo la fronda de la selva, para no ser vistos en los reconocimientos aéreos, lo que les hizo más difíciles de localizar que nunca. En mayo de 1989, el primer contacto con una tribu fue filmado por cámaras de televisión: la existencia de los zo'e —113 personas en cuatro poblados— se conocía por los informes de principios de los años setenta; unos aviadores habían visto sus poblados en 1982. [467] La presencia de un tribu aislada a menos de 320 kilómetros de la ciudad de Santarem era un hecho sensacional. Los telespectadores vieron cómo los zo'e ofrecían sus flechas partidas para indicar su voluntad pacífica. Ello ocurrió en el curso alto del río Cuminapanema, que confluye con el Curuá, donde los misioneros protestantes fueron los pioneros. Los encuentros prosiguieron en la década de 1990, cuando aparecieron los nukak, un pueblo con un modo de vida auténticamente preagrario, basado en la caza y la recolección. En los inicios del siglo XXI, se estima que existen todavía más de cuarenta comunidades indias en Brasil con las que no se ha establecido contacto. [468]
10. Una aventura impresionante
La historia de la exploración de finales del siglo XIX y del XX se compone, paradójicamente, de fracasos individuales y logros colectivos. Se cumplieron prácticamente todos los objetivos, y prácticamente todas las historias llegaron a su fin. Salvo unas pocas comunidades indígenas en Brasil, todas las sociedades del mundo estaban en contacto con las demás al final de este período. El proceso de divergencia se había invertido. La labor global de la convergencia estaba muy avanzada. Sin embargo, casi todos los exploradores que han aparecido en este capítulo fracasaron en sus misiones, a causa de ciertos vicios recurrentes: falta de profesionalidad, ingenuidad, despilfarro, credulidad, distracción, belicosidad, ampulosidad, hipocresía, miopía romántica y simple incompetencia.
Algunos de los problemas que les impidieron tener éxito eran estructurales —derivados del hecho que la exploración fuera un negocio y, en particular, del modo en que se financiaba—. Gran parte de la exploración estuvo vinculada a la especulación económica. Las mediciones topográficas para la construcción del ferrocarril, por ejemplo, se hicieron porque se esperaba un beneficio económico de ellas. Aunque la mayor parte de expediciones fueron iniciativas gubernamentales, muchas de ellas contaron también con el apoyo de capital privado. El paso que Stanley abrió en la selva del Congo estaba destinado a establecer las infraestructuras para la explotación —que terminó siendo bastante indiscriminada—. Los buscadores de oro y de carbón fueron en gran medida responsables de la apertura de rutas por los territorios desconocidos de Nueva Guinea. La mayoría de las expediciones a la Antártida fueron financiadas con capital privado, procurado por filántropos u hombres de negocios o por suscripción pública. El mayor inversor en la empresa de Scott fue un fabricante de pinturas que no tenía un interés comercial directo en ella. Los gobiernos alemán y japonés financiaron íntegramente varias expediciones. El gobierno británico aportó la mitad del capital para el primer viaje de Scott y subvencionó otras empresas similares. Francia, México, Brasil, Chile, Argentina, Nueva Zelanda y Australia realizaron aportaciones económicas a proyectos privados.
La prensa tuvo un papel fundamental. Los periódicos, los editores y —en la época del fatal desenlace de la expedición de Scott— las compañías cinematográficas pagaron por las historias de los exploradores. El gran magnate de la prensa norteamericana fue el principal patrón de Henry Stanley. Le Matin recaudó fondos entre sus lectores para Charcot. No eran tan sólo los exploradores quienes necesitaban dinero: las instituciones que organizaban sus empresas eran generalmente grupos de misioneros o sociedades geográficas, que necesitaban a su vez subvenciones públicas. De modo que sin un buen material escrito, no hubiera habido dinero para la exploración. [469] Sin grandes historias sobre gloriosos héroes, el interés y el apoyo del público pronto hubiera decaído. La exageración y la mentira fueron las consecuencias de ello, además de un inmenso derroche de tinta y de sangre.
Sus medios de financiación alejaron a la exploración de los fines científicos. Se antepuso a ellos la aventura. El último tramo de muchas expediciones se cubrió en una «incursión veloz». Los exploradores como Amundsen, que admitía que prefería un logro espectacular a un logro científico, era raros. Generalmente guardaban más las apariencias, como Douglas Mawson, quien afirmaba que la ciencia y la aventura eran indisociables. La dirección de la británica Royal Geographical Society —que seguía siendo la principal promotora de la exploración en tiempos de Scott— era inflexible en su insistencia en que la única justificación de la exploración era la relevancia de los resultados científicos obtenidos; y parece ser que Scott compartía esta opinión, hasta que el resplandor del hielo y la fascinación de la conquista lo dominaron. Entonces olvidó su «deber… recopilar tantos datos científicos como las circunstancias permitieran» [470] e inició la carrera hacia el Polo. A pesar de que la Royal Geographical Society mantuvo su prioridad por el desarrollo científico, no cabe duda de que su propia necesidad de fondos la obligó a ceder: necesitaba exploradores con éclat y succès d'estime —o, para decirlo en español, con «tirón» y con «carácter»—. Cuando se trataba de despertar el fervor del público, la competencia patriótica se ponía por encima de cualquier otro objetivo. Amundsen describió emocionado la imagen de la bandera de su «querido país» hondeando en el Polo Sur. Dirigió las últimas líneas de su relato del episodio a la bandera —un recurso retórico sobrecogedor e increíblemente efectivo—. Los exploradores se volvieron adictos a la adrenalina. «Un día sin una nueva experiencia emocionante —opinaba Garnier— es una decepción.» [471] .
La expedición transantártica de Shackleton, cuyo fracaso se sumó al de la de Scott en su intento de redimirla, carecía de sentido desde una perspectiva científica. Tan sólo se justificaba como aventura, y se convirtió en otro fracaso heroico. La expedición fracasó tan pronto como se puso en marcha, pero el fantástico viaje de su líder hasta las islas Georgias del Sur, en un bote descubierto, en busca de ayuda, y su regreso para rescatar a su tripulación dieron a todo el episodio un cariz glorioso. Douglas Mawson, compañero de Shackleton en una expedición anterior, explicó la confusión que llevaba a tantos exploradores a emprender aventuras temerarias: «La ciencia y la exploración nunca han estado reñidas; al contrario, el deseo de revelar los puros elementos de la naturaleza se halla en la base de este impulso insaciable —el "amor a la aventura"»—. [472] Mawson lideró su propia expedición de 1911 a 1914, con el objeto de trazar el mapa de la parte de la Antártida situada frente a Australia y de reclamar el derecho de Australia a participar en los posibles beneficios. En su tentativa de establecer el límite este de la región se le agotaron las provisiones, y tuvo que enterrar a sus hombres, comerse sus perros y volver al campamento hambriento y con heridas gangrenosas.
Garnier fue otro de los exploradores que, en su viaje al curso medio del Mekong, procedió con espantosa temeridad, obligando a punta de pistola a los remeros indígenas a remar por los rápidos de Preatapang, que rugen y se agitan durante 50 kilómetros junto a la orilla oeste del río. La excusa para ello era verificar la afirmación de sus guías según la cual aquellos rápidos eran demasiado peligrosos para navegar río abajo y demasiado poderosos para navegar río arriba. Podía haber dado crédito al conocimiento local pero, como confesó en otra ocasión, «estaba acostumbrado a que los nativos predijeran dificultades que después no se presentaban. En consecuencia no tomaba en serio ninguna de sus advertencias». [473] Bien al contrario, prefirió arriesgar su vida antes de aceptar que sus guías estaban en lo cierto.
Para algunos exploradores, el mejor logro de su carrera era la muerte. Sus empresas tenían un coste altísimo en vidas humanas. Sus modelos a seguir eran, casi exclusivamente, hombres que habían «dado su vida»: Cook, La Pérouse, Park, Laing, Livingstone proyectaban su sombra sobre la lápida de cualquier explorador. Garnier y sus compañeros tomaron ejemplo de Henri Mouhot, un naturalista francés de vida solitaria que había muerto en lo más recóndito de Laos en 1861. Scott y sus compañeros rendían culto al «riesgo». Sus muertes enmascararon sus fracasos bajo una especie perversa del éxito. Al encarar la muerte en la región central de Nueva Guinea, en 1910, el joven Donald Mackay [474] escribió «imagino que, si tengo que traspasar el Límite, no tendré una jornada tan dura al emprender la última Gran Aventura. Es extraño que, al fin, todo hombre tenga que explorar lo Desconocido». Esta idea fue inculcada a los jóvenes por la literatura juvenil de la época. Para Peter Pan, que nunca creció, la muerte era «una aventura impresionante».
Es evidente que, en algunos aspectos, la tecnología transformó la exploración, reorientando la búsqueda de nuevas rutas según las necesidades del desarrollo industrial, aumentando las distancias recorridas y el territorio abarcado, permitiendo a Stanley volar las rocas, cavando túneles, rebajando colinas, allanando pasos irregulares y, en suma, haciendo accesible cualquier región de la Tierra, por extremos que fueran su clima o su altitud. Pero tal vez a causa de la preponderancia del espíritu aventurero y el imaginario romántico, algunas innovaciones técnicas sólo tuvieron efecto a largo plazo. Speke descubrió la fuente del Nilo vestido con un traje de tweed de tres piezas, desestimando el equipo tropical. Bertram Thomas quiso explorar Arabia al modo antiguo, sin tecnología que le quitara la gracia al viaje. Todavía en la década de 1960, John Hemming y sus compañeros utilizaron en Brasil técnicas de observación astronómica y de triangulación que no habían evolucionado desde el siglo XVIII, con instrumentos apenas distintos de los utilizados originalmente.
Por supuesto, la diferencia en el nivel de desarrollo tecnológico permitió impresionar, intimidar, sobornar o exterminar a indígenas que de otro modo hubieran impedido el desarrollo de la exploración. Pero a menudo fueron los pequeños milagros del progreso los que resultaron más efectivos. Thomson fingió poseer poderes mágicos haciendo castañetear una dentadura postiza. Lo mismo hizo el lugarteniente Tidball ante los mojave, cuando realizaba las mediciones para el ferrocarril de Whipple, al suroeste de Norteamérica. [475] Michael Leahy, buscador de oro en Nueva Guinea, fue el último explorador en recurrir a la resonancia mágica del castañeteo de una dentadura postiza. Hedin descubrió que su reloj de bolsillo impresionaba a los guardias tibetanos. «No podían comprender su movimiento perpetuo… Les dije que había un pequeño dios en su interior» [476] Los instrumentos topográficos que exhibieron Garnier y sus compañeros impresionaron al gobernador laosiano de Khong hasta el punto de convencerle de que «el Buda verdadero tiene que haber nacido en Francia». [477]
Sin embargo, a medida que se desarrolló la tecnología y se redujeron los espacios vacíos en los mapas, los exploradores blancos confiaron menos en los guías nativos —o les mostraron menos respeto—. Los pundits que recorrieron el Tíbet recogiendo datos para los topógrafos de la India fueron tratados como peones incultos. François Garnier, mientras descendía a toda velocidad los rápidos de Preatapang, manifestó el consabido menosprecio por los indígenas: cuando la corriente les arrastraba a 10 u 11 kilómetros por hora y «era demasiado tarde para volver atrás», la «cómica angustia de mis remeros me hubiera hecho reír si no hubiera estado plenamente enfrascado en el estudio de la sección del río que tenía ante mis ojos». [478] Frémont recurrió en muchas ocasiones a la ayuda de guías indios, pero aún más a la de cazadores y topógrafos blancos, que conocían los caminos pero no sabía describirlos en mapas. Cuando los guías taglik de Sven Hedin intentaron robarle, éste opinó que «no son más hábiles como guías que como ladrones». [479] Los topógrafos de Whipple partieron sin ningún guía, salvo «un chico mexicano bajito, que desconocía por completo la ruta». [480] Más allá del Little Colorado, en México, confiaron en los cazadores del lugar. Pero los exploradores seguían recurriendo a la ayuda de los nativos en otros aspectos. Sin el sustento que les procuraron los mojave, en su aproximación al Cañón del Colorado, «es imposible —escribió Sherburne— saber cómo hubiéramos sobrevivido». [481]
También es difícil saber cómo los exploradores se entendieron con los nativos, en especial en las zonas donde los contactos fueron más intensos, en Brasil y Nueva Guinea, donde la gran variedad lingüística hacía que las lenguas de comunidades vecinas pudieran ser mutuamente incomprensibles: esto era una muestra de la larga persistencia de la divergencia cultural. Sin duda los malentendidos fueron frecuentes; tal como hemos visto, la distinta interpretación de los gestos impidió el contacto con algunas comunidades indígenas de Brasil. Los hermanos Vilas Boas empleaban un extenso repertorio de actos y gestos para dar a entender sus intenciones pacíficas —blandían regalos, representaban abrazos— y por lo general lograban hacerse entender. El poder del lenguaje por señas no debe subestimarse, especialmente cuando no existía en el lugar una lengua franca. La conversación de Stanley con el guía pigmeo que le prestó sus servicios durante un breve período, en 1888, muestra sus posibilidades:
«¿A qué distancia se encuentra el siguiente poblado donde podemos conseguir comida?». Puso la mano derecha sobre la muñeca izquierda. (Más de dos días de marcha).El capitán Lawson era un completo embustero, pero su afirmación de que era capaz de conversar con los nativos de Nueva Guinea era menos increíble de lo que declaró The Times.
«¿En qué dirección?». Señaló hacia el este.
«¿Cuán lejos está del Ihuru?».
«¡Oh!». Puso la mano derecha en el codo izquierdo —esto era el doble de distancia, cuatro días.
«¿Se encuentra comida hacia el norte?» Meneó la cabeza.
«¿Se encuentra hacia el oeste o el noroeste?». Meneó la cabeza e hizo un gesto con la mano como si barriera un montoncito de arena.
«¿Por qué?».
Hizo un gesto con ambas manos como si sostuviera una pistola, y dijo: «¡Dooo!»…
«¿Hay algún "Dooo" en la cercanía?». Miró hacia arriba y sonrió con una expresión tan significativa como la de una coqueta londinense, como diciendo, «¡Tú lo sabes mejor! Venga, chico malo, ¿por qué me tomas el pelo?».
«¿Puedes mostrarnos el camino hasta el poblado donde podemos conseguir comida?».
Asintió rápidamente y dio unas palmadas en su vientre redondo, lo que significaba: «Sí, porque allí tomaré un buen banquete; porque aquí —sonrió desdeñosamente mientras presionaba la uña del pulgar contra la primera articulación del dedo índice— hay plátanos sólo así de grandes, pero allí los hay así de grandes», y tomó su pantorrilla entre ambas manos.
«¡Oh, Cielos! —exclamaron los hombres—. ¡Plátanos tan grandes como la pierna de un hombre!».[482][
11. ¿Qué queda por hacer?
Cuando era director de la Royal Geographical Society, John Hemming recibió a menudo esta pregunta «de personas cultas, inteligentes y de buena fe». Ello le sorprendía. «Alguien que llegue más allá del mundo conocido por su propia sociedad, descubra qué hay allí y regrese para describirlo a su gente», según la definición de Hemming, siempre tendrá una labor que cumplir, porque incluso en el seno de nuestro planeta los mundos desconocidos se multiplican y transforman constantemente. La evolución nunca se detiene. Las especies aparecen y se extinguen. Las culturas cambian hasta hacerse irreconocibles. Los ecosistemas se modifican continuamente. La geomorfología no cesa de cambiar la superficie de la tierra y el curso de las aguas. La tecnología hace que los entornos sean útiles y los productos explotables, o proporciona nueva formas de ver las cosas —de más cerca o desde nuevos ángulos—. El siglo XX fue, según Hemming, una «edad de oro» de los descubrimientos. [483] Las montañas más altas del mundo —gigantes de más de 8.000 metros de altitud— no habían sido coronadas por ningún montañero que hubiera sobrevivido para contarlo hasta la década de 1950. Nadie, hasta donde sabemos, navegó el curso completo del Nilo Azul y el Nilo Blanco hasta 2004.
El fondo oceánico, la tierra por debajo de su corteza, la selva tropical, la parte superior de la atmósfera: la exploración del planeta está aún en su fase inicial. Hemos trazado los mapas de la superficie del globo, pero apenas conocemos la biosfera. La mayoría de las especies aún no han sido descritas ni catalogadas.
Sin embargo, la principal labor histórica de los exploradores y los cartógrafos ha terminado; ya a mediados del siglo XIX estaba casi completa. Las rutas que unen las distintas partes del mundo y las que lo rodean están bien establecidas. La globalización está incorporando las comunidades antaño aisladas. El presente capítulo ha sido un capítulo de finales. Los horizontes se han estrechado, las fronteras se han acercado. Existe un margen menor para la aventura. Incluso lo genuinamente desconocido es predecible: escrutado por cámaras y radiotelescopios que se anticipan a los astronautas y los submarinistas. Los antiguos exploradores, que no contaban con radares ni con robots que pudieran alertarles, no sabían qué había detrás de la siguiente colina o la siguiente ola. A su lado los astronautas parecen tristemente controlados. La tecnología liquida el romanticismo. Este efecto era predecible desde hace mucho tiempo. Ya en 1933, Peter Fleming —entonces un periodista novato que acabaría convirtiéndose en un famoso autor de libros de viajes— comprendió que
las grandes aventuras a la antigua usanza están obsoletas, y o bien han sido elevadas a una labor de especialista o bien rebajadas a un mero espectáculo… Por supuesto, aún pueden realizarse cierta clase de aventuras. Incluso es posible cobrar por ello, si se procede hábilmente; porque es fácil atraer la atención del público hacia cualquier hazaña que sea a la vez improbable e inútil. Puedes sentar las bases de una carrera breve pero gloriosa en los music halls siendo la Primera Madre Adolescente en Dar Dos Vueltas Nadando a la isla de Man; y cualquiera que logre recorrer la Gran Muralla China marcha atrás en un coche de marca conocida difícilmente se quedará sin su recompensa. Puedes hacer un espectáculo siguiendo las mejores tradiciones, y condenar al olvido a los muertos ilustres repitiendo sus hazañas ligeramente mejoradas. Si remontaron un río en un bote pequeño, puedes hacerlo en un bote más pequeño aún; si cruzaron un desierto en cinco meses, puedes intentar hacerlo en cuatro. [484]Tal vez no debiéramos lamentar que la aventura tome el lugar de la exploración, ni la degeneración en espectáculo de lo que antaño fuera ciencia. La primera lección que se extrae del libro que el lector tiene en sus manos es que la exploración ha sido una sucesión de insensateces, en la que prácticamente cada paso adelante ha sido el resultado fallido de un salto que pretendía llegar mucho más lejos. Los exploradores han sido con frecuencia personajes excéntricos, visionarios, románticos, ambiciosos, marginados, fugitivos de lo limitado y lo rutinario, con una visión del mundo suficientemente distorsionada para ser capaces de reimaginar la realidad. El menor y más frecuente de sus vicios ha sido la ambición. La gloria y el provecho personal casi siempre han formado parte de sus objetivos, junto con el conocimiento y el enriquecimiento cultural. Incluso el frenesí actual por invertir billones en la exploración del espacio —cuando existen tantos proyectos en la propia Tierra mucho más merecedores de atención y cuando conocemos tan poco nuestra propia biosfera— parece concordar con el pasado descrito en este libro. Si la exploración espacial pone algún día al ser humano en contacto con culturas no humanas de otras galaxias, supongo que tendré que añadir un nuevo capítulo, y admitir que los exploradores que han habitado estas páginas no completaron la labor de tender todos los puentes de la convergencia cultural. De hecho, ésta fue la justificación dada por los Monty Python para continuar la exploración más allá de la tierra. Esperemos, con Eric Idle, el líder y poeta del grupo, que allá fuera exista vida inteligente, porque «no hay el menor rastro de ella» en nuestra vieja y querida Tierra.

Mapa del mundo babilonio, hacia el 600 a. C. Babilonia aparece en la parte superior, en el interior del círculo que representa el océano. Las líneas paralelas representan el río Éufrates. Más allá del mar, las formas afiladas simbolizan tierras legendarias o prácticamente desconocidas.
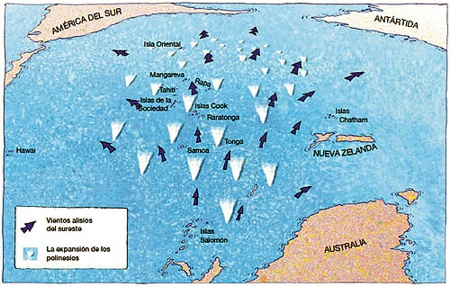
Exploración polinesia
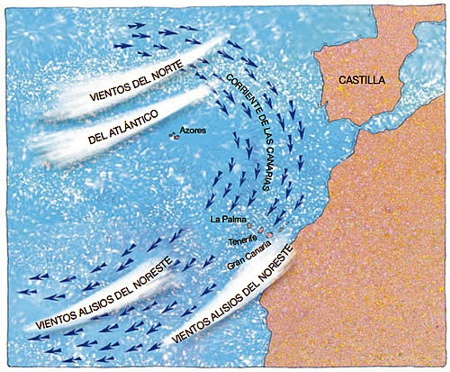
Representación del mundo del geógrafo persa al-Istakri, datada en 1193. El sur está en el norte. Europa es un pequeño triángulo en el ángulo superior derecho. La casa del artífice persa del mapa aparece en el centro.

Mapa realizado por el cartógrafo mallorquín Gabriel de Vallseca en 1439, en el que aparecen todas las islas que visitó el explorador portugués Diogo de Silves. Por vez primera en la historia, las Azores aparecen alineadas desde el noreste hasta el suroeste. Todavía se ven las manchas de tinta que hizo Georges Sand
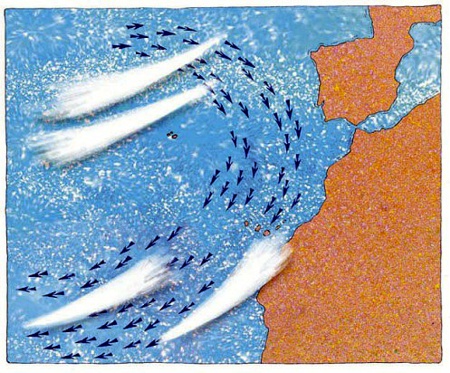
Castilla y los vientos atlánticos.
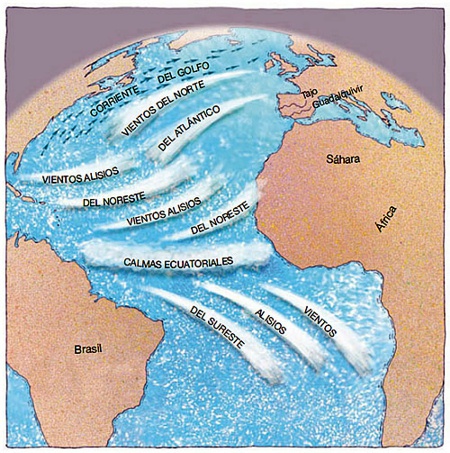
Los vientos alisios atlánticos.

El frente marítimo de Lisboa en una representación del Civitates Orbis Terrarum de Georg Braun y Franz Hogenberg de hacia 1572.
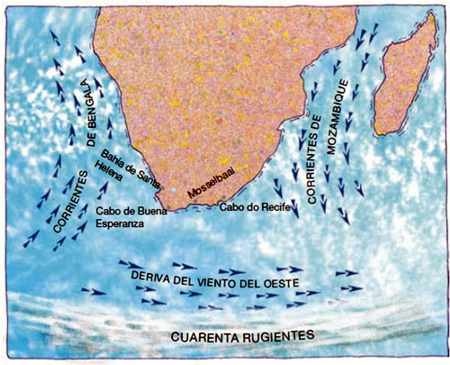
Vientos y corrientes alrededor del cabo de Buena Esperanza

Mapamundi trazado por Fray Mauro, un monje del monasterio de San Michele de Murano, en 1459. El mapa, repleto de información de exploradores, muestra que el océano Índico es accesible a través del cabo situado más al sur de África.

Mapa realizado en Lisboa y adquirido por el duque de Ferrara en 1502, con fines tanto informativos como decorativos. Las costas americanas aparecen representadas con gran detalle —tal vez sea, en parte, mera especulación—, recogiendo los últimos hallazgos de la época.

Mapamundi de doble hemisferio trazado por Mercator en 1587, con conjeturas acerca de los continentes del sur.

Grabado de la época que representa al naturalista alemán Alexander von Humboldt (probablemente es la figura que aparece agachada, recogiendo una flor), antes de emprender la subida al monte Chimborazo en junio de 1802.
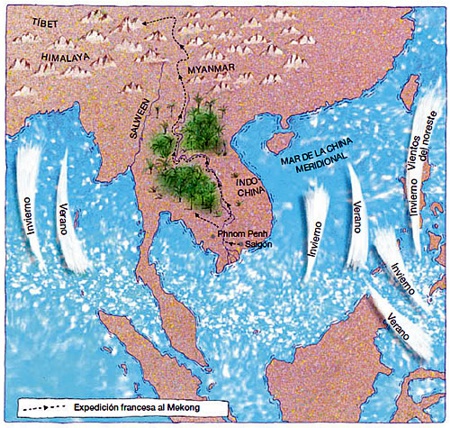
El sistema del monzón y las comunicaciones terrestres en el Sudeste Asiático.
F I N
Notas: