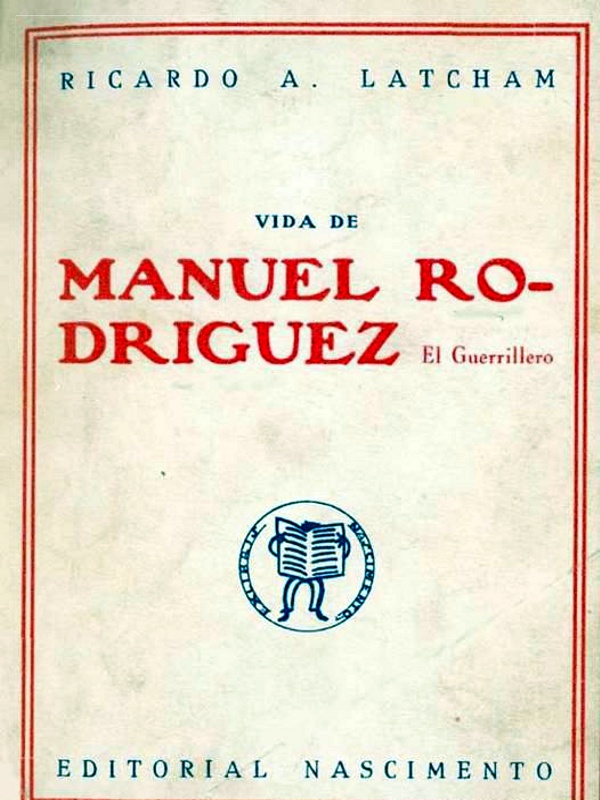
El interés de una existencia no estriba en que sea novelable. Hay algunas que entrañan un interés profundo y jamás resultarían si se les diera un carácter de romance. Las vidas noveladas sólo resultan cuando el personaje tiene pasta de agitador, de guerrero, de hombre rico en lances y sucesos dramáticos.
El fracaso de muchas de estas obras estriba en confundir el límite de la biografía simple y pura con el de la novela. Algunos han caído en el afán de novelar lo innovelable, y otro han llevado al aburrimiento donde debieron llevar la emoción artística y lo ameno.
Teniendo en vista estos propósitos, hemos buscado una existencia en que el interés y la dramaticidad se confunden a menudo, y cuyos perfiles vivían desmonetizados por el mal USO y por la leyenda. Tan pronto el héroe popular muere, nace el mito y su corporeidad es más real en el recuerdo que la auténtica estampa del sujeto.
No hemos dejado de advertir las dificultades de nuestra aventura biográfica y hemos pensado siempre en el aforismo de Strachey: “Es tan difícil escribir una buena vida como vivirla”.
Sólo nos alienta el propósito de recrear la tornadiza silueta de Rodríguez, que tantas veces ha girado cambiante en manos de la tradición y de la leyenda popular. Para restituirla a su legítima proporción hemos tenido que desenvolver una pesada tarea. Primero fue la lectura de todo lo que se escribió sobre el guerrillero y luego vino la hora de la discriminación y del análisis pausado.
Por fin, y esto es lo difícil de la biografía, hemos procurado mover ese fárrago documental e infundir cierta vida animadora sobre los muertos materiales del pasado. No habríamos podido realizar cabalmente esto sin un conocimiento holgado del país, de su medio y del paisaje y ambiente de la tierra chilena. Si algún valor tiene nuestra interpretación, sólo se deberá a ello y a un honrado propósito de conocer a fondo la realidad social y política de Chile.
En nuestra labor hemos contado en todo instante con la inteligente cooperación del Conservador de la Sala “Medina” de la Biblioteca Nacional, don Guillermo Feliú Cruz, quien nos ha proporcionado inmensos materiales y facilitado su cabal consulta. Llegue hasta él nuestro reconocimiento y la constancia de que en ese museo bibliográfico quedan documentos inagotables para los que deseen escribir vidas noveladas o simples biografías en Chile.
Manuel Rodríguez asentaba su existencia póstuma en alas del mito. Quizá su estampa verdadera no tenga esa amplia fantasía; pero la humanidad que satura el rostro histórico compensa del pintoresco aspecto de la máscara que se conocía.
CAPÍTULO 1
La Juventud, el Colegio y la Universidad

Manuel Javier Rodríguez y Erdoíza
Manuel Javier Rodríguez y Erdoíza nació el 24 de febrero de 1785, y al siguiente día lo bautiza en la Parroquia del Sagrario el doctor don Joaquín Gaete, Canónigo Magistral de la Santa Iglesia Catedral[1].
En ese mismo año, el 15 de octubre, nacía otra criatura que, con el tiempo, daría que hablar mucho y completaría, en vigorosos aspectos, el rumbo disonante de la existencia de Manuel Rodríguez. Este otro ser, que vino al mundo en un año de tanta significación para los caracteres futuros de la Independencia chilena, fue don José Miguel Carrera, cuyo destino fue sellado por la tragedia.
Rodríguez tuvo su origen en un hogar pobre y su niñez no conoce el regalo. Se cría en la calle y desde pequeño se distingue por sus ojos vivos, negrísimos y fulgurantes. En la calle era siempre el rey de los motines y la piedra estaba presta para lanzarse en sus manos nerviosas. Hablador y vivaz, Rodríguez conoció en su niñez a los Carrera, hermanos despóticos, aristocráticos y turbulentos. Sus vidas se unieron y sólo la muerte similar los separaría ya. Es curioso indicar el paralelismo terrible de tales existencias. Rodríguez tuvo siempre la tendencia al motín, a la insurrección y los bandos y capotes del Colegio Carolino destacarían a este agudo jefe, cuya intrepidez y resolución le dictaban arbitrios ingeniosos y soluciones audaces. Rodríguez se multiplicaba entre los jugadores de volantín o en las pedreas fértiles en contusos y machucados.
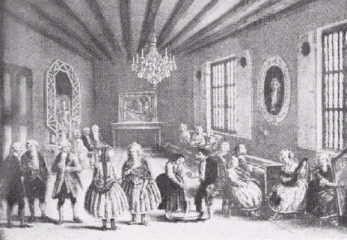
Una tertulia de 1790
Rodríguez miraba a los chapetones con cierto encono. La pobreza de su hogar, hogar de un burócrata aplastado por los compromisos y abrumado de obligaciones, no era un sitio indicado para crear afecto a la dominación española.
Manuelito, con rapidez imaginativa y ojo avizor, ridiculizaba a muchos hijos de ricos que eran productos de la burocracia colonial. En el Colegio había cuatro becas creadas por figurones de la Capitanía General. Se exigía para ingresar allí pureza de sangre, legitimidad de nacimiento y buena conducta entre los antepasados. Los que no gozaban del privilegio de beca tenían que pagar ochenta pesos anuales, o sea una verdadera fortuna para ese tiempo. La estrictez más grande imprimía un carácter de cuartel y de convento al Convictorio. Por el invierno la levantada era a las seis de la mañana y los patios se escarchaban al pasar a la tediosa misa que duraba de seis y media a siete. En seguida se estudiaba con tenacidad hasta las diez y media.
Después tenían las conferencias y el paso hasta la hora del almuerzo, que se realizaba a las once y media. Luego seguía un reposo hasta la una, y en la tarde continuaba el estudio hasta pasadas las cinco. En seguida se rezaba el rosario, se verificaba la cena y nuevos pasos y exámenes amodorraban al estudiante hasta la hora de acostada. Era estrictamente prohibido fumar, salvo a los privilegiados, y salir a la calle sin permiso.
Rodríguez lograba, con su ingenio, pasar por estas costumbres. Su imaginación, dúctil en recursos, conseguía que los cigarros y los dulces se introdujeran de contrabando y que la disciplina fuese aliviada por jocundas inmersiones en la calle. Esta atrajo siempre al futuro tribuno y fue su musa inspiradora. En ella recogía, con pupila ávida, el gayo colorido del pueblo, buscaba allí la atracción de las riñas de gallos, corría detrás de las tropas que guiaban los arrieros v se alegraba mirando a los milicianos que hacían ejercicios en la Plaza frente al Palacio de Gobierno o en el Cuartel de San Pablo, donde el destino lo iba a recluir en vísperas de su postrera salida.
El Colegio Carolino grave y adusto plantel, se animaba con las mercolinas y sabatinas. Esos días el paso general constituían una fiesta y un torneo de atracción y emulaciones.

Trajes chilenos 1786
El Rector, con su peluca empolvada y los profesores con gabanes oscuros y birretes, asistían a tan trascendental acto y ponían toda su atención en vigilar a los futuros curas o burócratas del apartado país austral.
Los que no cursaban teología, cuando faltaban recibían azotes; y los teólogos eran metidos en un cepo sucio que se erguía cerca de una húmeda y pestilente acequia. En los “capotes” mucho sufrían los pateros y los acusetes, cuya bajeza siempre miró con saña el altivo carácter de Rodríguez.
El Colegio Carolino no era un sitio donde un espíritu tan ancho respirase con gusto. Era como la cárcel de un ave destinada a vastos vuelos.
Cuando llegaba un nuevo colegial debía confesarse, comulgar para que luego se le bendijese la opa y beca. La primera era una especie de sotana sin mangas y con mucho ruedo, al extremo de que se podía embozar en ella. Sobre ésta se colocaba la beca, o sea una tira roja como de cinco pulgada de ancho, cuya mitad caía por el pecho y que, descansando en los hombros, colgaba por ambas extremidades, y por detrás casi hasta los talones. Al lado izquierdo, por delante, tenía bordada con hilo de plata la corona real.
En el Colegio Carolino, el precoz ingenio de Manuelito tuvo mucho paño que cortar en punto de críticas al sistema imperante. Los ricos chapetones, los privilegiados, eran tratados con una consideración especial. Rodríguez no gozó jamás de la atención extremada que tenían algunos jovenzuelos de las familias que disfrutaban de título comprado, de solar calificado, y de prestancia producida por las onzas peluconas. Todas las noches el aula se llenaba de graves oraciones y en la del sábado, este aparato de formulismo religioso se hacía más pesado aún. Las letanías se cantaban con solemnidad claustral y niños coreaban rutinariamente tales obligaciones impuestas por un criterio monástico.
Los exámenes de conciencia eran otro de los ritos existentes. Por la noche, en la soledad de los cuartos o en la comunidad de un salón, los alumnos del Convictorio, ayunos de graves pecados, revisaban sus almas como severos monjes, hambrientos de perfección espiritual.
Cuánto mejor se hallaba Rodríguez en esas calles deleitosas, en el Puente de Cal y Canto, o junto a la diligencia que arribaba de Valparaíso, seguida por escuálido cortejo de quiltros en los baratillos pintarrajeados del Portal de Sierra Bella o en los tenderetes y barberías, mentideros de la capital, la calle y el campo, la libertad abierta de los mercados y plazas, el chismorreo vital de las sirvientas y el olor picante de los rotos, estimulaban su cerebro mientras rezaba mecánicamente sus oraciones.
El Colegio Carolino estaba donde se halla ahora el Congreso Nacional. Lo regentaba don Miguel de Palacios y en él enseñaba gramática latina, prima de filosofía, de cánones de leyes, de Instituta, de medicina y de artes.
Rodríguez estudió desde 1795, latín, lengua fundamental para la carrera del foro; filosofía, que comprendía lógica, metafísica, ética y física, sagrada teología, según diferentes y aún opuestas doctrinas; y Cánones y Leyes. Todo esto se perfeccionaba más tarde en la Universidad.
El ambiente del Colegio, no obstante su aristocratismo, estaba sacudido por desórdenes que tenia que reprimir duramente el doctor Palacios. No era éste un hombre extremista; pero los colorados, que así llamaban a los alumnos del colegio de San Carlos o Colorado, tenían, movidos por uno de los Carrera y Rodríguez, frecuentes levantamientos que se manifestaban con cencerradas nocturnas y capotes, a los pateros.

El paseo de la Cañada
Esta época era ya favorable al propagamiento sordo, cuanto eficaz de ideas contrarias al predominio de los godos y a la autonomía mental con respecto a las letras hispánicas.
Algunos prohombres de la capital leían y ocultaban obras de filósofos franceses. En contadas tertulias y en selectos intelectuales se discutían principios nuevos y se criticaba acremente a los insolentes chapetones.
Compañeros de Rodríguez los había de importancia política y social futura. Estaban, entre ellos, José Manuel Barros, Mariano Vigil, José Joaquín Zamudio, José Joaquín Vicuña, Ignacio Izquierdo, Antonio Flores, Juan Agustín Alcalde, Conde de Quinta Alegre, Gregorio Echáurren, Juan José Carrera, Borja Irarrázaval, Francisco Antonio Sota, Carlos Rodríguez, Francisco Antonio Pinto, José Amenábar, José Miguel Carrera y José Calvo Rodríguez.
Carrera impone su elegante figura entre otros jovenzuelos. Sus maneras destacaban una interesante altivez. Tenía el ojo rápido y penetrante, el cerebro activo y el puño enérgico. El lujo y la ostentación de José Miguel Carrera contrastaban con la sobria vestimenta de Manuel Rodríguez. Ambos se equiparaban en la audacia y el valor, en el espíritu levantisco, genio inquieto.
Carrera acabó por fugarse del Colegio Carolino. La disciplina férrea de éste tuvo que chocar con su carácter independiente y altivo. Negóse a aceptar una vez el castigo merecido que se le dio a una indisciplina suya. Por esta razón se le recluye, y no basta el prestigio de su situación social y económica para aminorar la severidad gastada. Por la noche, no sin ponerse de acuerdo con Rodríguez y otros íntimos, el futuro general se lanza por los tejados, mientras a su vera la Catedral daba la campanada de las diez y una bruma de hondo y espeso coloniaje amortajaba el ambiente santiaguino.
Carrera no volvió más al Colegio Carolino. Su fortuna podía permitirle ese y otros lujos. Rodríguez se quedó en las aulas de donde salió en 1799, por cuyo mes de junio lo vemos inscribiéndose en la Universidad de San Felipe en la cátedra de
Filosofía de don José Ramón Aróstegui. En 1802, por el mes de marzo, lo volvemos a encontrar matriculándose en la cátedra de Leyes.
Ya en este tiempo el joven Rodríguez comparte sus estudios con actividades más gallardas. Es intrépido y atractivo Tiene, para su edad, una regular cultura y las letras le atraen singularmente. Conocía los romances españoles y algunas derivaciones criollas, bailaba maravillosamente la cueca y las contradanzas y "minuettos" en boga. Sabía manejar el "corvo" y era muy diestro en algunos juegos y colocaba en sus galantería ese fuego y pasión que le tienen reservados sus futuros éxitos oratorios.
En tanto, el problema de la pobreza constituía uno de los puntos negros de su vida. Rodríguez avanzaba en sus estudios, lo vemos examinarse, némine discrepante, esto es, por unanimidad. En compañía de su hermano Carlos rinde examen en Filosofía en presencia del vicerrector, doctor don Joaquín Fernández de Leiva el 10 de enero de 1803.
Entre las pretensiones de los jóvenes avanzados de entonces estaba la de que se alivianaran los estudios del derecho romano por un conocimiento más profundo de la legislación castellana. Tal idea sólo pudo surgir mucho más tarde, cuando se desvanecieron los pesados prejuicios impuestos por el ambiente. Nada más desagradable, pues, que el estudio hecho por el joven Rodríguez, cuya imaginación ardiente y cuyo carácter propenso a los ensayos literarios hacen concebir grandes esperanzas de su éxito en ese campo a muchos de sus profesores.
La Universidad de San Felipe, que tuvo este nombre en honor del rey Felipe V de España, se alzaba donde hoy se halla el Teatro Municipal.
En sus aulas se cursaban nueve cátedras: Filosofía Teología, Cánones y Leyes. Maestro de las Sentencias, Decreto e Instituta, las más frecuentadas e indispensables para la abogacía: y también Matemáticas, Medicina y Arte.
Dominaba allí un ambiente metafísico: el estudio del ser en sí, la potencia y el acto de los escolásticos; y el ser en sus relaciones con los demás. Se perdía el tiempo en discursos helados, en disquisiciones sutiles y capciosas, cuyo fondo dejó en Chile para siempre la predisposición al "tinterillaje", al espíritu abogadil.
Cuando había pruebas o alegatos simulados, Rodríguez llamaba la atención por la prontitud con que captaba los argumentos contrarios y los rebatía con habilidad zorruna. Su oratoria era rápida y fulminante; en ella despuntaba su futuro procedimiento. Algo teatral envolvía sus frases, de cuyo fondo el relámpago de la argucia saltaba con matices cambiantes y peregrinos
Los jóvenes de la época asistían a ciertas tertulias, en cuyos rincones algunos privilegiados leían obras prohibidas que se introdujeron desde Europa con suma discreción. Estos petimetres se consideraban afrancesados, usaban rapé y tabaco, tenían más ingenio que el dominante y criticaban a los chapetones. Entre ellos había algunos, cuyos hijos no eran fieles a los modelos coloniales imperantes. Por la noche. Rodríguez asomaba su socarrón perfil por las peñas conservaduristas del Café de Sierra Bella donde el rocambor eternizábase entre banales conversaciones y chismorreos ciudadanos.
El comercio vasco daba para ganar algunos patacones y los jóvenes abogados discutían sobre juicios de tierras y aguas. Entre dimes y diretes llegó junto con el progreso de ideas más avanzadas, el día en que se examinó Rodríguez del Libro primero de Institutas el 30 de diciembre de 1802, del Libro Segundo, del dominio y sus limitaciones, el 24 de mayo de 1803 ante el vicerrector Canónigo, don José Manuel de Vargas, y el 10 de diciembre de 1804 rindió satisfactoriamente, la prueba de la segunda parte.

El puente de cal y canto visto a lo largo
La sociedad culta de ese tiempo tenía sus mentores y sus guías intelectuales. En torno de éstos se comentaban las nuevas que llegaban del Viejo Mundo. En la acompasada vida santiaguina tenía mucho relieve y levantaba considerablemente el ámbito de las discusiones, la llegada de un barco de la metrópoli.
El maestro Ovalle era uno de los hombres privilegiados.
Don Juan Antonio Ovalle había afinado su espíritu con lecturas vastas y el máximo de la educación limeña y santiaguina estaba derramada sobre su ávida naturaleza de estudioso. Ovalle conversaba con elegancia cautelosa y ganaba prosélitos para las nuevas ideas.
Muchas veces Rodríguez y otros jóvenes curiosos de es tiempo se aproximaron a este irradiante foco de subversión intelectual. Ovalle recibía cierta satisfacción de catequizar a la juventud letrada. Con digna mesura comentaba las gacetillas y papelotes que habían arribado desde el lejano Madrid. Las cosas cambiaban de color a su contacto Su imaginación disciplinada por vastas lecturas y su trato mundano, entregaban a sus palabras un encanto perdurable. No eran ajenos los jóvenes como Manuel Rodríguez a las conversaciones que al atardecer en un escritorio y en la noche en un saloncito tenía Ovalle con sus prosélitos.
Don José Antonio de Rojas, otro temperamento emancipado, y el Canónigo don Vicente de Larraín y Rojas, poseían peñas y asistían en otras ocasiones, a la de Ovalle. En tal ambiente, las ideas de Rodríguez se ampliaban y su instinto rebelde latente se enriquecía con nieves aportes. Maduraba carácter y el círculo de sus lecturas se tornaba mas vasto. Rodríguez no dejaba nunca de preocuparse del fenómeno anormal de los privilegios imperantes. Los españoles ricos, que formaban la plutocracia colonial, se llevaban los empleos mejores y de mil modos hacían prevalecer sus cualidades aparentes y reales. El joven criollo, curtido por la pobreza y el estudio, alentaba en la sombra un vasto deseo de represalia.
¡Algún día quizá la vida daría ocasión a que los opresores recibiesen un digno castigo! Las obscuras pupilas fulguraban, el puño duro tocaba la culata de un pistolón, el embozo de la cara ceñía apretadamente el rostro enérgico, y el futuro guerrillero dejaba los portalones de las tertulias para meterse, ya anochecido por las callejas lóbregas, mientras los perros y los gallos subrayaban la hora con sus avisos.
El sueño hondo de la Colonia estaba en vías de turbarse. Hombres nuevos, venidos de Europa, y acaecimientos imprevistos, sacudirían esta atmósfera de plomo.
Rodríguez sigue sus estudios con regularidad y en 1806 se examina de los libros tercero y cuarto: de los testamentos, contratos; y de las obligaciones y acciones. Después le toca el turno al pesado Derecho Canónico, cuyas treinta y tres cuestiones constituían un fárrago tremendo. La materia se dividía en treinta y tres tesis o cuestiones, y el alumno escogía una, a la suerte, de la cual no podía salir el examinador.
El 27 de diciembre de 1806, en presencia del doctor Tollo y de los doctores Pedro José Caucino, don Juan de Dios Arlegui, don Santiago Rodríguez Zorrilla y don Francisco Iñiguez, rindió esa prueba.
Era admirable coma pasaba, némine discrepante por lo más plúmbeos temas. Su talento natural y su capacidad de estudio le facilitaban asombrosamente el camino. El Rector de la Universidad de San Felipe, don Manuel José de Vargas en un certificado que expidió sobre la aplicación de Rodríguez dice: "porque el Colegio le encomendaba siempre sus conferencias, se desempeñaba con lucimiento, efecto preciso del talento aventajado que le adornaba y de su escrupulosa aplicación y celo”.

El puente de cal y canto
Es de imaginar a Rodríguez en esta misión. Por sus labios apasionados pasaban los asuntos y, perdían la opacidad de los textos muertos. En su boca todo se transformaba y se movía con picante facilidad. El nervio de su ingenio animaba las farragosas disquisiciones de los profesores para convertirlas en algo vital y orgánico. En estas ocasiones y en horas de recreo y descanso, su espíritu aprovechaba la oportunidad para extender el círculo de los descontentos.
Otras preocupaciones menos graves y definitivas animaban la vida de los alumnos. Por ahí quedaban algunas tapadas cuyos rostros picarescos se animaban con el bermellón rabioso de los solimanes y con el blanquete descarado.
Las afamadas petorquinas, sucesoras de las lusitanas o de las niñas venidas a menos y vergonzantes acogían a los mozalbetes que de tapadillo se deslizaban a ciertas callejuelas del pecado. Por la Chimba arriba medraban estos sitios y también por San Pablo abajo. Allí el baile zapateado, la chicha rubia, el oloroso apiado y el ponche con recia malicia, alegraban los cuerpos y incendian los rostros. El estudiante olvidaba sus graves preocupaciones y su problema central, la pobreza, en estos desbordes criollos con matices lascivos y vinolentos.
Santiago era un vasto emporio del conservantismo y la tradición.
Don Fernando Márquez de la Plata, cuyo apellido sonaba a polilla y a metal; don Estanislao Recabaren. Deán de la Catedral, don José Santiago Rodríguez Zorrillas, y el escribano de gobierno, don Antonio Garfias eran de los más ardientes chapetones. Con instinto político veían que este infiltramiento de nuevas ideas y de costumbres más liberales significaría el menoscabo de la autoridad real. No podían mirar con buenos ojos a Rodríguez en estos cenáculos cuyo foco de buen tono lo daba el Café de la calle de Ahumada. Este se llamaba simplemente el Café para distinguirlo del modesto cafetín para zambos que había en otro sitio más deleznable. Se decía el Café a secas como hoy dicen el Club, para diferenciar de cualquier otro club al de la Unión, areópago de la vanidad santiaguina.
En el café se citaban los más importantes soportales de la sociedad colonial. Unos cuantos velones de sebo y hasta un candil vacilante animaban sus reuniones nocturnas. Mistelas y vinos generosos se tomaban en invierno, y en verano alojas y bebedizos fríos. Un brasero de cobre, unas cuantas sillas, mesas, y un montón de botellas era todo el modesto ajuar de este local. Había veces en que se asomaban los hombres nuevos. Un silencio sospechoso los circundaba.
En enero de 1807, el estudiante tuvo el agrado de recibirse sin dificultades mayores de Bachilleren en Cánones y Leyes. Prestó el juramento de rigor y un mes más tarde su actividad lo conduce a oponerse a la cátedra de Instituta en la Universidad. Establecían las constituciones que, una vez cerradas las oposiciones, se diera puntos a los opositores y la ceremonia de absolverlos se llamaba picar puntos.
Esta costumbre era curiosa. Se reunían los interesados en la oficina del Rector, donde los acompañaban los doctores de la Facultad. Se ponía un libro con la materia del examen en una mesa, donde lo abría con un puntero, cualquier sirviente. Esto se repetía tres veces y el opositor se preparaba sobre las materias que elegía, por espacio de veinticuatro horas. Al día siguiente tornaban a reunirse los circunstantes y escuchaban la disertación del caso.
Venía a continuación el juicio del jurado y se otorgaba el cargo al que hubiese contado con la mayoría de los votos.
En agosto de 1807 se trató de proveer la cátedra de Instituta. La lucha fue animada y se presentaron en pugna hombres de verdadera capacidad. Lucharon Rodríguez, don Bernardo de Vera y Pintado, don Pedro José Caucino y don José María del Pozo y Silva. Triunfó Vera, cuya fama e ilustración ya estaban creadas. Tuvo idéntica mala suerte Rodríguez al oponerse a la cátedra de Decreto, que le fue concedida a Pozo y Silva.
A principios de 1810 falleció el catedrático de prima de leyes, doctor don Francisco Aguilar de los Olivos y con tal motivo se citó por el Rector don Vicente Martínez de Aldunate a concurso para proveerla.
Nuevamente la mala fortuna acompaña a Rodríguez, cuyos apuros pecuniarios parecen intensos por este tiempo. El doctor Martínez de Aldunate se presentó al concurso y por influencia social y la calidad de su cargo tuvo que llevarse el triunfo.
Más tarde, en 1811 un nuevo fracaso da a Rodríguez motivo para desesperar ya en las pretensiones docentes. Al quedar vacante la cátedra de Sagrados Cánones, por fallecimiento del doctor don Vicente de Larraín se lanza Rodríguez otra vez a la lucha. Se oponían también don Gaspar Marín, don Juan de Dios Arlegui y don Gregorio de Echagüe. Dados lo relevantes méritos de Marín, a última hora se retiraron los otros oponentes.
Un contratiempo más debía agregarse a los muchos que recibe el futuro guerrillero. Por aquella época componía el Claustro Universitario un número indeterminado de doctores, cuyos grados eran concedidos mediante el pago de trescientos pesos, salvo en caos de extremada pobreza del oponente. En estas oportunidades se rebajaba a la mitad esta suma, que consideramos enormes para los recursos de Rodríguez. Se miraba muy mal al abogado que no se doctoraba y no exhibía su borla respectiva. Para conseguir la rebaja se reunía el Claustro y se votaba secretamente la solicitud del interesado.
A principios de 1809, Rodríguez reunió todos sus antecedentes y los presenta a la Universidad. Entre estos documentos hay un repertorio abundante de testimonios que califican de un modo excelente al futuro militar. Don Miguel de Palacio lo llama hombre de "juicio y reposo”, a la vez que espera de sus circunstanciadas cualidades un porvenir distinto al que tuvo. Palacios cree que Rodríguez puede llegar a ser "un literato completo". El Rector de la Real Universidad de San Felipe, don Manuel José de Vargas, recalca su "distinguido amor a las letras y aplicación”. Don Pedro Tomás de la Torre y Vera también rector del Colegio Carolino agregaba aún: "no dudo que ellos (los méritos) le proporcionen tan ventajosos conocimientos que llegue a ser un literato cumplido"
¡Qué distinto fue el porvenir deparado a tan inquieto personaje!
La pobreza resultaba implacable y Rodríguez no pudo pagar los derechos y propinas correspondientes. Llega a ofrecer “a falta del pago de propina, desempeñar gratuitamente los interinatos en las cátedras de Cánones, Leyes, Decreto e Instituta”, cada vez que quedaran vacantes y hasta satisfacer la suma adeudada. Había doctrina en el sentido de favorecer este género de solicitudes por estimar las autoridades universitarias más útil el ingreso de un doctor nuevo que las sumas pagadas por éste.
La desafortunada vida de Rodríguez se estrella con un nuevo obstáculo en la antipática y siniestra figura del vicepatrono de la Universidad, el Gobernador García Carrasco. Algunos doctores que no habían mirado bien tales concesiones se interpusieron por delante de Rodríguez y el mismo día en que el Claustro debe reunirse para resolver el asunto, recibe orden de no hacerlo hasta nuevo aviso.
Don Juan Francisco Meneses, espíritu reaccionario e intolerante, y don Pedro Juan del Pozo y Silva, personaje petulante y jactancioso, fueron los informantes en contrario. Para ellos tal avance en las concesiones y en la tolerancia les parecía mal. Había que poner obstáculos en lo posible a un espíritu juvenil e innovador, cuyos rumbos visibles eran de oposición a los privilegios y de acercamiento a los desamparados.
Estas innovaciones eran tachadas de inmorales y de perturbadoras. Los togados que tenían el goce de los privilegios, que exhibían sus borlas con engolado talante, negaban el acceso al foro a un hombre en que despuntaba un posible competidor.
Rodríguez tuvo motivos para mirar con fastidio a García Carrasco, personificación crasa del espíritu retardatario del coloniaje. Este hombre torvo y comprometido en oscuros asuntos cuyo espíritu tenebroso lo recluía en su palacio al lado de una mojigata tertulia, quizá fue el propulsor de un rumbo definitivo en la existencia del joven santiaguino.
Ya no se podía esperar justicia de la metrópoli.
La propia solución de este caso revelaba rutinarismo y estrechez mental de parte de las autoridades universitarias y del tremendo Vicepatrono. Rodríguez, en tan pintada ocasión se exalta y escribe memoriales en que trata de ser elocuente y mover a justicia a los que tienen su porvenir jurídico entre sus manos. Dice por ahí en un memorial vehemente: "No tenía señor, ocho años cuando me separé de mis padres por entregarme todo a la carrera de las ciencias".
Y llega a desnudar las íntimas congojas y las miserias familiares para instigar a la generosidad. "Mi padre, expresa en otro documento, mantuvo largo tiempo su numerosa familia con seiscientos pesos al año, hasta que Su Majestad se dignó ascenderlo a la Contaduría de la Aduana, en cuyo empleo goza mil y quinientos”.
Y por fin, añade en un rapto de suprema angustia, “Yo deseo vestir el capelo, pero jamás consentiría que se verificase con detrimento de mis hermanos. Sigo la carrera de las oposiciones en que de necesidad debo condecorarme con la borla, pero la renuncio a tan grande costo”.
También ya manifiesta sus rebeldías, y por ahí se le desliza una punzadora alusión a los que tienen esa fantástica idea de la nobleza. El no conformista posterior estaba ya modelado. Las injusticias que se cometían con los criollos y el triste resultado a que llegaba su padre, don Carlos Rodríguez, viendo en peligro el porvenir pecuniario de su familia, después de treinta años de sacrificarse en el servicio de Su Majestad, no eran factores para solidificar la fidelidad a su causa.
García Carrasco era obstinado y alargó el juicio hasta 1809.
Manuel Rodríguez por lo tanto, no se doctora jamás y nunca se dio el placer de ostentar la decorativa borla universitaria
Su vida accidentada de estudiante termina junto con el comienzo del gran drama de la emancipación. Los códigos y los cánones iban a ser molidos en la gran trituradora de hombres e instituciones que comienza en 1810. La toga del jurisconsulto será reemplazada par la espada del guerrillero. La vorágine le tenía asignado un papel menos tranquilo al estudiante santiaguino.
"En una cama de pellones, dice Vicuña Mackenna, con un burdo rebozo de bayeta echado a la cabeza, que le tapaba la vista, el alma remojada en agua bendita y los labios húmedos en vaporoso chacolí, dormía Chile, joven gigante, manso y gordo huaso, semibárbaro y beato, su siesta de colono, tendido entre viñas y sandiales, el vientre repleto de trigo para no sentir el hambre, la almohada repleta de novenas para no tener miedo al diablo en su obscura noche de reposo. No había por toda la tierra una sola voz ni señal de vida, y sí sólo hartura y pereza. En ninguna parte se sentía el presagio de aquella maternidad sublime de que la América venía sirviéndose inquieta con el germen de catorce naciones y de que Chile, como una de sus extremidades, no percibía sino síntomas lejanos"[2].

La gracia antes de la cena
La capital, donde se concentra la vida cortesana y la gran burocracia española, sigue ostentando el sello que tuvo en los días en que la visitaron los Ulloa, Frezier, Vancouver. Dominando la Plaza, como un adusto centinela de la dominación española, se elevaba el pesado palacio del Capitán General. García Carrasco vive allí, rodeado de una sombría tertulia y entregado a livianos amores con una mulata, cuyos manejos se hicieron terribles para los moradores de la capital, después del espantoso asesinato del capitán Bunker, comandante de la fragata Scorpion.
Entre los contertulios del Capitán General, estaban don Manuel Antonio Talavera, abogado español, y otro peninsular de arraigadas ideas absolutistas, el comerciante don Nicolás Chopitea
En ocasiones, el magnate recibía amigos antiguos, cuyas famas tabernarias se comentaban en los cenáculos adversos. Entre éstos destacaban sus perfiles tenebrosos Seguí y Arrué mezclas de rufianismo y de matonería muy del gusto de su amo. Con historieta chuscas, humoradas zafias y chismes locales ganaban la voluntad del omnipotente peninsular.
La capital, agazapada bajo las torres de sus conventos, no disimula el odio al Gobernador. En los baratillos de los quincalleros y zapateros, en las ramadas y fondas, en los cafés y corrillo, se comentaban los abusos de García Carrasco. Otros insinuaban la complicidad de su privado, Martínez de Rozas, en el reparto de lo capturado en Topocalma cuando el capitán Bunker fue asesinado cobardemente bajo la responsabilidad del Capitán General y suplantándose el nombre del Marqués de Larraín.
Poco a poco la fama del Capitán General se hacía más ingrata. En este ambiente Rodríguez contribuía a desenvolver su personalidad tribunicia en sitios de pelambre y tertulias opositoras.

El huaso y sereno de la Patria Vieja
Los familiares de Larraín, verdadera casa otomana con apellido, tradiciones sociales y dinero, los patriotas que recibían papelotes revolucionarios de la otra banda y los descontentos naturales hacían cada día más irrespirable la atmósfera circundante del Palacio de Gobierno.
Así llega el año de 1810 en que se decide el rumbo de la nación chilena. Ya García Carrasco había roto con la real Audiencia, con la mejor sociedad y con el Cabildo. En el seno de éste se ocultaba el foco de la oposición. En tertulias nocturnas y en cafés se leían los papeles que desde 1808 comenzaban a enviar de la Argentina. El historiador realista fray Melchor Martínez dice más tarde: "Todo el áspid y veneno viene en los papeles públicos de Buenos Aires".
Los patriotas ganaban terreno entre ejército, formado por gente del país y en las clases altas, cuyo desplazamiento por los chapetones era cada vez más odioso.
En tanto, el espíritu reaccionario se refugiaba en la Real Audiencia, que sostuvo hasta el último los fueros del absolutismo monárquico. Para sus adeptos todo era peligroso en los novadores, que así llamaba a los hombres de ideas revolucionarias el famoso padre Martínez.
Se vigilaban sus reuniones, se recelaba de los correos y se deslizaban espías a todos los focos de posible subversión.
La autoridad real, vacilante en las manos de García Carrasco estaba principalmente socavada por el Cabildo. Así las cosas, un nuevo golpe vino a asestarse contra la solidez del poder español. Llegaron nuevas alarmantes de Buenos Aires. Los criollos habían cambiado el régimen y se tomaban atribuciones de dueños de casa. Nada con los peninsulares, parecía ser la voz de orden de los republicanos en potencia de las orillas del Plata.
García Carrasco vio minado definitivamente su mando cuando los vecinos de Santiago exigieron su salida. La resistencia a los "novadores" parecía imposible por más que un núcleo de las tropas de la capital aún permanecía fiel a la bamboleante autoridad monárquica.
Por otra parte, el rumbo de la revolución era prudente, y no parecía en apariencia, sino un movimiento de fidelidad a Fernando VII y no el comienzo de la emancipación.
La escasa autoridad de Carrasco terminó el día en que torpemente hizo apresar a Rojas, a Ovalle y a don Bernardo Vera. Agregó a la falta de tacto la violencia, haciendo que turbas armadas insultaran y vejaran a los presos por las calles de Valparaíso.
Un soplo de indignación profunda y la firme voluntad de echar abajo a tal mandatario unieron a los a principales vecinos de Santiago, en una forma prepotente contra el odiado Gobernador.
Por esto tuvo que entregar el poder al Conde de la Conquista, en julio de 1810. Antes dejó sin efecto la orden de confinamiento a Juan Fernández dada contra esos primates.

Plaza del Rey o de Armas
Rodríguez tiene una actuación escasa y moderada en todos estos sucesos. Su preocupación dominante parece ser ganar dinero en el ejercicio de la profesión y cortejar a las mozas de partido y a las otras. Es tradicional su afición al bello sexo. También sabemos que amaba mucho a los toros y los trucos[3]. No era ajeno a reuniones nocturnas, donde se bebía el especioso ponche de ron y se jugaba a las cartas hasta avanzadas horas de la madrugada.
Sus enemigos posteriormente, le reprocharán tales esparcimientos y extenderán en su contra pesados rumores en el que el encono y el odio tienen mucha parte.
Don Bernardo María Barrière, informador de Chateaubriand lo estima más tarde como un hombre de costumbres depravadas.
Así se explica su conocimiento cabal del bajo pueblo, especial sicología que revelará más adelante, recursos extraordinarios y una fuerza admirable de adaptación a las maneras plebeyas. No se explica cómo un hombre ciudadano, que no vivió mucho en el campo, sino en tiempo de verano, en que descansaría en chacras o fundos cercanos a la capital, llegue a ser un experto "huaso".

Casa de Moneda de Santiago y presos de la policía
En la vida santiaguina, frecuentando los bajos fondos y chinganas mientras otros se desvelaban por la solidificación de la Independencia, es probable que se forjase la original fisonomía criolla de este ladino y avizor abogado.
El aspecto de Santiago era monótono; sobre todo por la desnudez de sus calles con pobres frontispicios. Dominaban la ciudad su Audiencia, el Palacio de Gobierno, la Cárcel y la Catedral, que daban cara a la Plaza de Armas. El resto de los edificios era pobre y colocaban una nota pintoresca las arquerías donde estaban los baratillos. Allí se vendía comestibles, telas, chucherías, ollitas de Talagante, charqui seco, dulces, aloja, zapatos y paños de Castilla.
Por las noches de luna estos portales se animaban con bizarras tertulias, especialmente frente al Café del Serio o a otro, que alzaban sus desmedradas construcciones cerca de ese sitio. Los amplios aleros proyectaban su discreta sombra, propicia a secretos galantes y ahí las damas ostentaban sus agresivas siluetas sometiéndolas a la admiración de los petimetres amigos y de los amantes. Todos los pequeños puestos se iluminaban y los baratillos encendían velones de sebo y farolillos. La noche hacían menos feos los defectos del ambiente y daba a las cosas un seductor prestigio. Las bayetas castellanas, las holandas los cordobanes, los géneros multicolores y las sederías lyonesas exhibíanse mientras un bullidor concurso desparramaba su inquietud bajo los portales.
Rodríguez recorrió bastamente esos sitios, sin sentir todavía el impulso guerrero de sus últimos años.
Su figura simpática se desliza a menudo por esos portales, entre los tenduchos y baratillos, camino de su casa que estaba situada número 27 de la calle Agustinas.

El Tajamar
Otras veces huronea por otros barrios de esta ciudad, tan querida para él en cuyos rincones ocultaron tanta grata aventura y tanta travesurilla infantil. Recorre la Cañada, el barrio de San Pablo, llamado Guangalí y cuajado de chinganas, la Chimba, los Tajamares. Se trepa al cerro Santa Lucía y contempla abajo la soñarrienta capital y sus pesados techos y las casonas blanqueadas con portalones ferrados.
Rastrea por callejas donde se abren discretas portezuelas y se asoman unos ojos obscuros y unos labios gruesos... Cruza más de una vez el Puente de Cal y Canto con sus barberías y mentideros, sus puestos de mote con huesillo, sus pescaderías y la estafeta donde arriban los birlochos y la grandota diligencia del puerto. Sus jardines, los de los conventos y tal vez el de alguna dama le sugiere alguna aventura y tienen resonancias morunas.
Más de una vez quizá se detuvo en acogedor convento, donde tuvo buenos amigos y probó vino de misa o un añejo del Huasco.
También se allega hasta la Moneda y ve el plúmbeo edificio donde se fabrican monedas toscas y, por fin, alcanza hasta la Universidad, en cuya librería mira displicente algún viejo infolio y hojea los tratados que no pudo comprar.
Pero prefiere los sitios de colorido y movimiento, ya sean del pueblo, ya de la clase principal, a cuyo seno pertenece. En alguna pampilla o campo propicio al paseo se reúnen los elegantes. Las damas van en carruaje, los militares y algunos caballeretes montan a caballo. Abundan las calesas, los peatones, los perros del criollaje, las carretas con gente y cocaví, los curiosos y los rotos que husmean en busca de un cuartillo.
Otras veces, por la noche, se sumergirá en el encanto de la música o en un sarao de distinción. Los minuettos y los bailes populares de España son muy socorridos. Una niña canta con buena intención, pero desafina. El bermellón intenso del solimán crudo con que se ha pintado le impedirá ruborizarse si el aplauso no es tan sincero como su propósito.
Una viajera inglesa anota más tarde que estas niñas de la sociedad chilenas, abuelas de las flapper de hoy “son por lo común de mediana altura, bien conformadas, de andar airoso con abundantes cabelleras y lindos ojos azules y negros.”
Sin embargo, tan bellas creaturas, cuyo sonrosado color compara María Graham con los más selectos atributos de la Naturaleza, “tienen generalmente la voz desapacible y áspera”.

Una zamba
Rodríguez galantea, pero nunca avanza con estas bellísimas criollas, cuyas voces apajaradas tanto chocaran a la dama inglesa. Su instinto libertario, su afición a los más positivos connubios con una sólida campesina o con una cenceña china chimbera lo apartan del mundo elegante para elegir la compañera de su vida. Más tarde se liará con una cuyana, que pasa a esta banda cabalgando en briosa mula.

Manera de usar la saya
Para Rodríguez la vida tiene encantos positivos y nunca deja este rumbo que lo hace llegar a la muerte en instantes en que iba a buscar un esparcimiento cerca de unas criollas alegres “cantoras”.

Serenos que daban las horas
Su familiaridad progresiva con las clases populares datan del tiempo en que dejando graves estudios y estiradas tertulias se desliza entre las ramadas y baila una cueca al son de arpa y vihuela. En otras oportunidades se amanece entre libaciones de ponche y jugando a las cartas donde su amigo don Juan Lorenzo de Urra o en no apartado sitio de la Cañadilla.
El misterio de esta existencia, mezcla ardiente de cultura y de instinto, se aclara mucho penetrando en sus vinculaciones en el "roterío".
Más tarde, al escribir a San Martín sobre sus planes revolucionarios e informarlo, se expresa con poco respeto de la nobleza y se refiere a la clase mediana con términos sumamente despectivos. En cambio confía de los milicianos, tiene fe ciega en los rotos audaces y en su amigo Neira, con el cual bebe vino en el mismo "cacho pateador", y con quien comparte idéntica ración de charqui.

Traje de boda de una santiaguina
La Independencia, con sus sorpresas y sus trastornos, cambia la vida del abogado noble y lo lanza a una nueva existencia de sobresalto y de dramática intensidad. De leguleyo y de compadre más o menos remolón se transforma, por arte de magia, en un terrible guerrillero y en un creador de vastas empresas militares. Su instinto certero y su fuerte malicia no lo traicionan nunca. Quizá alguna vez, contemplando a Santiago desde el abrupto peñón de Santa Lucía, cuya vecindad era refugio de hampones y vagabundos, presintió que esa ciudad tan cara a su corazón, le tenía deparado un trágico destino.
Abajo suena una campana. Otra y otra responden a lo lejos. Entre este repiqueteo y las procesiones se prolonga el coloniaje cuando lo sacude el movimiento de 1811.
CAPITULO 3
La Dictadura de Carrera. Rodríguez conspira en 1811, en 1813 y en 1814
No obstante Rozas tuvo dos méritos grandes en favor de la causa de los criollos: había favorecido el mejoramiento de los correos con Buenos Aires, facilitando así la llegada de noticias de la otra banda y de Europa, y contribuyó a que se armasen milicias nacionales para el caso de que lo invadieran tropas extranjeras. Esta medida fortaleció el espíritu nacionalista y facilitó desde el Cabildo la creación de una organización militar entre los chilenos.

José Miguel Carrera
Rozas era un hombre educado y de ideas no comunes. Por mucho tiempo se le ha creído el autor del Catecismo Cristiano, que circuló entre los patriotas. Sin embargo se comprobó posteriormente que su autor más probable fue el guatemalteco don Antonio José de Irisarri.
Rozas tenía ganado un gran prestigio entre un poderoso grupo de santiaguinos, por más que abundaban sus enemigos. Ciertos epigramas y otras virtudes intelectuales lo hagan temible, pero en el fondo eran incontables las aversiones que inspiraba su actuación pasada.

Paseo a los baños de Colina
Rodríguez no congenió con Rozas, a quien trata en 1811 cuando es un patriota moderado aún y ocupa el cargo de procurador de la ciudad en Santiago.
En este cargo tiene ocasión de tratar a muchos hombres notables y de arraigar sus ideas revolucionarias que se acentúan por un nuevo y trascendental suceso.
El 25 de julio de 1811 arriba a Valparaíso un barco inglés, el Standart, en cuyo pasaje llega don José Miguel Carrera, el antiguo condiscípulo de Rodríguez en el Colegio Carolino.
Carrera había peleado en la guerra de la Independencia de España, donde alcanzó el grado de sargento mayor del nuevo regimiento de húsares de Galicia y la medalla de Talavera.
En el viejo mundo trató a varios criollos enemigos del régimen español y fue ganado definitivamente para las ideas separatistas de la Madre Patria. Su carácter impetuoso y ardiente, su vanidad preponderante, su rango social y económico, su excepcional generosidad y la ambición desmesurada eran cualidades dominadoras en él. Sobre esto había una ductilidad notable de trato, una simpatía abierta y ancha, un conocimiento diplomático del corazón humano y un fino tacto cuando las circunstancias exigían un avance en la captación de las voluntades.
Carrera ardía en deseos de arribar a Santiago, de cuyos sucesos tenía lejanas y desiguales noticias. Tan pronto como reposa brevemente y sin repararse de las fatigas de una larga navegación, se lanza a mata caballo sobre la capital, a donde arriba el 26 de julio.
Allí lo esperaban ya sus íntimos y familiares, con quienes departió largamente. En la noche de su arribo lo sorprende la madrugada en una detallada conversación con don Juan José, su hermano mayor, quien lo entera allí de los pormenores revolucionarios.
Carrera está poco en Santiago y regresa a Valparaíso para arreglar unos asuntos particulares; pero no pierde su tiempo y torna a la capital en agosto. Su ojo es alerta y su intuición muy certera. Se estima el hombre indispensable y su ambición se derrama ganando prosélitos y haciendo ver la superioridad de su espada, ya experta en ocho acciones de guerra, sobre los chafarotes oxidados de unos militares sedentarios y mansuetos. Por todas partes extiende con habilidad los recursos de su apetito de mando.

Huasos que hacen de correo entre Valparaíso y Santiago
Grande fue el agrado de Manuel Rodríguez al encontrarse con Carrera, En él había un ejemplo laborioso de energía y de insumisión. Rodríguez admiró siempre en el jefe del partido carrerino, su no conformismo, su soberbia y audacia, ese conjunto de cualidades y defectos en que veía retratada su propia y compleja persona. Ambos, a pesar de rupturas momentáneas, están destinados a entenderse. Significan, dentro del apacible y mansurrón medio santiaguino, una disonancia profunda. Son la nota desapacible perturbando la digestión de empanadas y de cazuelas, de porotos y de charquicán que nutrían a los engolados señorones de la capital.
Carrera tenía la seducción de una figura distinguida, de un rostro varonil y bello, de una experiencia vital que pocos poseían en este lejano país, donde un viaje a Europa era algo desusado y magnífico entonces.
Nada inferior el uno al otro en talento y argucia, lo era Rodríguez en cuanto a situación económica y a partido familiar.
Carrera estaba rodeado de recursos y su padre ocupaba una respetable posición dentro del nuevo régimen al que adhirió con entusiasmo, Tenía también el apoyo de su hermano Luis, admirador ciego y exagerado de sus cualidades y el matonismo cuartelero de Juan José, en quien algunos han supuesto emulación y envidia respecto al jefe de los húsares.
Intenso fue, pues, el momento en que los antiguos compañeros se encontraban en esta nueva etapa de unas vidas destinadas a la tragedia. Juntos se habían criado en el mismo barrio: Carrera en la calle Huérfanos número 29 y Rodríguez en la de Agustinas número 27. Juntos habían peleado en las calles y partidos, y juntos estudian en el Convictorio Carolino.
Por fin, su la muerte violenta, por causa de idénticas actividades, había de arrebatarlos a su patria en un período de tiempo muy cercano.
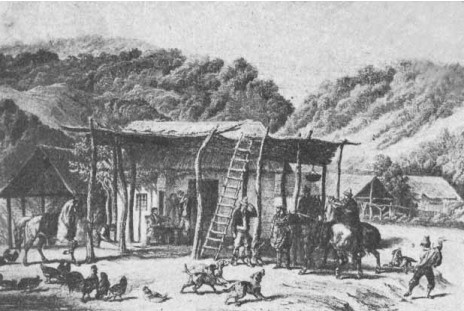
Un bodegón de la Patria Vieja
Carrera, Rodríguez y otros amigos estudiaron desde luego la posibilidad de que las cosas cambiaran en Chile y que el gobierno quedara en las propias manos del militar recién llegado.
Con Carrera recibía un estímulo nuevo y ardiente la revolución. Era un rayo por la prontitud que se ponía a la obra. Sus proyectos se trocaban rápidamente en realizaciones. Los chapetones y rezagados vieron en él un propulsor del radicalismo, pero más que uno de sus fieles, fue el clérigo Julián Uribe, curioso y entrometido tipo de hombre de iglesia. La elegancia, la distinción y el porte de Carrera, su uniforme flamante de húsar, su osadía y el donaire con que montaba a caballo eran el tema de todas las conversaciones en la capital.
El Congreso recientemente elegido, y en el que Manuel Rodríguez desempeña el cargo de diputado por Talca, era mal mirado por todo el mundo. En su seno se albergaban muchos moderados y un poderoso núcleo de los eternos conciliadores que forman la esencia del carácter chileno, que calificó Monsieur Barrère, al referirse a los hijos de este suelo, como autómatas de la América Meridional.
La revolución se estaba desacreditando por su lenidad en conjurar el posible peligro de una reacción española. Se daban títulos militares a los partidarios del antiguo régimen y se andaba con pies de plomo en la remisión de pólvora para la otra banda. Esta atmósfera de paz exasperaba a los exaltados, en cuyo seno halló Carrera el mayor apoyo.
Rodríguez miraba en un comienzo con calma los sucesos de la revolución y su astucia le parecía indicar que su papel debía reservarse para una oportunidad más cabal. Pero la llegada de su antiguo condiscípulo y el entusiasmo comunicador de su verbo hicieron el milagro de exaltarlo rápidamente. Asimismo sucedió con otros moderados que, por convicción o por conveniencia, no se resolvían a desenvolver una actuación decisiva en los sucesos que apasionaban a los criollos y chapetones de Chile.
Carrera estaba mal conceptuado en algunos círculos mojigatos. El obispo y su camarilla lo creían un volteriano y un libertino. Antes de irse a Europa su fama de galantuomo se había desarrollado con estridentes aspectos. En una ocasión forzó la puerta de una dama principal que tenía relaciones ocultas con el prócer. El marido arribó en la noche y Carrera tuvo que salir con violencia de este hogar deshonrado.
En otra ocasión dio muerte a un indio, y siempre lo rodeó ese halo de escándalo que, más tarde, hará temblar a los niños cuyanos cuando se le nombraba con el tremendo pseudónimo de Pichi Rey, que ostenta al capitanear a los indios pampas en depredaciones y correrías por el desierto.
Carrera y Rodríguez se avinieron por su similitud de caracteres.
Las mujeres y la vida galante eran aficiones de ambos y la intranquilidad, base común de sus almas, los empuja a profusas aventuras en que se hermana la audacia y el simple goce de la acción.
Rodríguez fue menos ambicioso. Es uno de los caracteres más desinteresados que existen en Chile. Nunca buscó los honores y los grandes empleos públicos, sin que se le gane para la causa de O’Higgins con una apetitosa oferta de viaje. Es el descontento por naturaleza, el inquieto amante del peligro. De su alma de criollo genuino estaba, no obstante, excluido el más terrible de los defectos nuestros: la sumisión y el respeto incondicional a los que gobiernan.
Carrera representaba el éxito y la fortuna. Su existencia era discutida; pero al paso de su estampa vivaz y de su bien plantada silueta de húsar, las mujeres lo miraban con el rabillo del ojo y los hombres no disimulaban la admiración o la envidia.
Manuel Rodríguez tenía, según Samuel Haig, que lo conoció, cinco pies y ocho pulgadas de alto, era extremadamente mente activo y de muy buena contextura; su presencia era expresiva y agradable[4]’’.
Hombres tan similares en lo físico y en lo moral estaban destinados a entenderse en los sucesos de 1811.
Las revoluciones chilenas del siglo XIX tenían como objetivo primordial la toma de la artillería. Dominando a ésta en una población pequeña, lo demás era fácil. Se establecía así el control de Santiago y del Gobierno del Estado.
Carrera se dio cuenta, antes que nadie, de la conveniencia de tomarse la artillería. Primero se puso al habla con los oficiales Ramón Picarte y Antonio Millán, que no lo secundaron como él hubiese querido, pero que no resultaron tampoco un obstáculo sólido a sus designios.
Carrera vivía a media cuadra del cuartel. Su casa de la calle Agustinas tenía una puerta falsa que daba a Morandé.
Por ahí y por la principal se introdujeron a su casa unos treinta conjurados que estaban de acuerdo para apoderarse del cuartel.
El plan se había dispuesto para el día 4 de septiembre, entre una y dos de la tarde.
Carrera salió ese día, a la hora convenida, a pasearse de gran parada, vestido de húsar con brillantes arreos, que le daban un aspecto llamativo. Se aproximó al cuartel por la calle de Teatinos, que desembocaba a la vasta plazoleta de la Moneda.
Por ahí cerca estaba un famoso reñidero de gallos que era muy acreditado en la capital.
A esa hora pasó Millán, camino del reñidero. Llevaba un hermoso gallo debajo de los brazos, y al pasar saludó a Carrera. Ambos se miraron con cierta inteligencia.
- ¡Qué tal, Millán!
-¡Al reñidero voy, señor! Yo mismo he preparado el gallito. Tengo una pelea armada para más tarde.
Con una sonrisa comprensiva se separaron, mientras Carrera deseaba buena suerte al aficionado. Es probable que Millán quisiera rehuir la responsabilidad.
El asalto al cuartel fue relativamente fácil, no obstante el concurso de pueblo que se había reunido en el contorno, atraído por la gente y por el decorativo uniforme de don José Miguel.
El capitán Barainca estaba de oficial de turno y se había acomodado en una cochera inmediata al cuartel, que servía de oficina a los oficiales que montaban la guardia. Uno de los conjurados, sabiendo que era dueño de una chacra situada donde está hoy el Seminario, entró a solicitar un permiso para conducir unos caballos a talaje en su propiedad. El capitán confiadamente, se puso a escribir la orden, lo que aprovechó el asaltante para hacer señas a otro y éste, a su vez, a los que se hallaban apostados en la vecindad del cuartel.
El sargento González, de la guardia, intentó defenderse e hizo los puntos a uno de los Carrera. Don Juan José, rápido como el relámpago, le dio muerte de un balazo.
Los Carrera quedaron este día dueños de la situación. Rodríguez había preparado el terreno a tal acontecimiento.
Propagando los méritos y cualidades de la nueva dinastía oligárquica que trataba de echar por tierra a la imperante casa Otomana de los Larraín, o sea de los “ochocientos”.
Diversos acaecimientos se suceden desde el día en que el inquieto húsar de Galicia empieza a actuar en la vida política chilena. El desasosiego y el trastorno van precediendo sus pasos.
Las gentes se interrogan con preocupación sorda y en todos los rostros se pinta la inseguridad. Estos mozos diablos, vividores y capaces de dar un golpe de mano, han probado que pueden poner banderillas al toro.
Con el instinto conservador de las sociedades semi-coloniales pronto se trata de arrinconar a los Carrera y hacer que se desplazaran sus ambiciones. El Congreso recibió modificaciones y una nueva inyección revolucionaria se aplica al organismo nacional por manos de estos improvisados médicos.
Pero pasa el tiempo y las cosas toman otra vez un carácter lento y oscilante. Se agradece en buena forma y con palabras muy pulcras y finas los servicios prestados por los Carrera al Estado; pero salvo el nombramiento de Brigadier otorgado a su padre, nada hace presumir se les tome muy en cuenta por la sociedad dominante.
Como ya estaba extendida la llama de los pronunciamientos y cuartelazos, los Carrera no vieron otro medio que resolver la cuestión de su predominio con las armas en la mano.
No obstante de que marchaban las reformas solicitadas y que el país era empujado hacia la franca independencia, Carrera no estaba tranquilo porque su oculto propósito era la posesión del Poder Ejecutivo.
Las reformas avanzaban y se sucedían las medidas de progreso.
El Congreso creó la provincia de Coquimbo, mejoró la administración de justicia, mandó levantar un censo general de la población, eligió de su seno un comité redactor de un proyecto de constitución, aumentó los impuestos y disminuyó los gastos públicos.
Provocáronse otras medidas que levantaron recelo en los círculos eclesiásticos, se suyo susceptibles y quisquillosos con la mala fama de los Carrera. Se suspendió el envío a Lima del dinero destinado al tribunal de la Inquisición y la abolición de los derechos parroquiales hizo que un núcleo del clero mirase tal audacia, como obra del propio demonio.
Pero como si esto fuese poco, se hicieron todavía más innovaciones: se declaró libre a todo individuo nacido en Chile, se prohibió la internación de esclavos, se preparó la fundación del Instituto Nacional y se reorganizó los cuerpos de milicia.
Este cúmulo de sucesos revela que el Congreso trabajaba y que su acción revolucionaria era efectiva. No obstante, Carrera se prepara a disolverlo y utiliza a Rodríguez en la preparación de tal medida.
El 15 de noviembre, Manuel Rodríguez, don Juan Antonio Carrera, el capitán de Granaderos don Manuel Araos y el de milicias don José Guzmán se apersonaron al recinto legislativo para exponer el deseo popular de que se disolviese Congreso y Junta a la vez.
Como a Carrera le había fallado el concurso de parte de la opinión, con hábil política atrajo a los “godos” descontentos con la situación y los hizo adquirir esperanzas de un nuevo dominio.
Su ductilidad se puso a prueba ahora y tuvo mucho que ver al vacilante partido español. Una vez que utiliza sus recursos y gestiones los deja en la estacada. El maquiavelismo de Carrera daba un nuevo golpe que serviría bien a sus designios. No importaba el engaño si éste lo conducía a escalar el poder.
En tal inquietud pasan los años 1811 y 1812. Todos conspiraban; los partidarios de don Juan Mackenna; los rozistas o rozinos que deseaban crear cierto federalismo en el sur sin reconocer mayor influencia a las autoridades santiaguinas; Rodríguez, que busca siempre un ideal libertario y se opone ocultamente a los designios oligárquicos de los Carrera, después de haberlos servido; y los realistas, que esperan sacar partido de toda la confusión imperante.
Manuel Rodríguez colabora con Carrera en casi todos los sucesos en que éste es principal protagonista hasta julio de 1812. Fue Su secretario desde el 2 de diciembre de 1811, fecha en que Carrera disuelve el Congreso y llena con sus parciales la capital.
Por todas partes empieza a reinar el pánico y los enemigos del audaz militar se ven desbaratados por su audacia flamígera.
Se le había buscado para prenderle y pasa las noches conspirando en La Chimba, refugiado en una casa amiga. Se le había quitado el cebo a su pistola para sorprenderlo desprevenido.
Todo es inútil. Había un designio superior que lo empuja a culminar su existencia con acciones más trascendentales.
En todo este período Rodríguez vive cerca de Carrera y ambos tienen preocupaciones parecidas.
Con antelación a la ofensiva de Carrera contra el Congreso, se había retirado muy desengañado de éste el doctor Rozas.
Rozas era astuto, y por más que su estado de su salud no fuese muy satisfactorio, alentaba en su alma proyectos vastos y una franca oposición al centralismo santiaguino. Para él, Carrera era un "señorito" propenso al caudillismo y un producto típico de Santiago. Este centralismo oligárquico no era del gusto del perspicaz cuyano. Para Rozas, cuya penetración política era certera se desbarataban sus sueños de poder al contacto con una voluntad férrea y esta ambición vasta que tenía encima el apoyo decisivo de una espada templada en los combates peninsulares.
Desde el sur Rozas armó milicias y se dispuso a desenvolver su plan de gobierno descentralizado que sería regido por una junta con tres representantes: uno de Coquimbo, otro de Santiago y el tercero de Concepción.
Carrera, una vez que domina al Congreso y deja burlados a los chapetones se traslada rápidamente hacia el sur. Atrás deja muchos resentimientos por haber declarado que los congresales tenían "vicios intolerables” en sus manejos.
Carrera ganaba en técnica política y militar. Le fue fácil dominar a los Larraín por su fuerza y a los “godos" por la falacia. Ahora le tocará el turno al ahogado Martínez de Rozas cuya influencia en Penco era considerable y se hallaba prestigiada por su propensión a que gobernaran autónomamente “los partidos del sur".
Rozas era hombre de armas tomar, más ducho en las cábalas que capaz de dirigir una acción de combate, se perdió en dilaciones. Le faltó dinero, ese nervio poderoso de la guerra y sus tropas impagas empezaban a desazonarse por el descontento y la murmuración. En tales trances dio Carrera un golpe mortal a la Junta del sur y exigió que Rozas fuese traído a Santiago, bajo su palabra de honor, pero custodiado por un oficial de ejército.
Carrera había llegado al pináculo del poder. Su gobierno personal era un hecho. En su torno estaban vencidos rápida sus enemigos pero la crítica y la murmuración respecto a sus actos empezaba a derramarse en el propio círculo de sus parciales.
1813 surge con un viento próspero a la familia Carrera. En los comienzos del año moría desfigurado horriblemente por la hidropesía en el destierro, al otro lado de la cordillera, el doctor Juan Martínez de Rozas. El águila de la guerra había derrotado al zorro de los códigos. El último obstáculo que se opuso a la dominación de los Carrera se aventaba por obra de la muerte.
+ + + + +
Manuel Rodríguez, con su instinto certero y comprensión rápida de las cosas, se había colocado de parte de los triunfadores. Con los Carrera se ponían por alto sus comunes pensamientos y la revolución se tornaba realidad en mil proyectos y adelantos. Los moderados recibían un fuerte golpe, los realistas se batían aparentemente en retirada y los rozinos, que no gozaron de su simpatía abierta, se refugiaban en sus tertulias en la pluviosa Concepción y en dos o tres cenáculos de Santiago
A fines de 1812 y en los comienzos de 1813 la oposición a los Carrera gana adeptos en muchos círculos y en Palacio se estima que los descontentos se unifican a pesar de pertenecen opuestos bandos.
Los familiares de Carrera anotan un presunto acercamiento entre Rodríguez y los rozinos. Estos se reunían hasta horas de la noche. Muchos rumores circulaban por los corrillos y aún se decía que don Manuel Rodríguez era de los más asiduos a estas tertulias.
La gran amistad entre Carrera y el futuro guerrillero se enfría considerablemente. Hay que anotar un distanciamiento entre ambos que dura todo el año 1811 y que sólo desaparece en julio de 1814.
Rodríguez deja de verse con Carrera, y junto con sus hermanos Carlos y Ambrosio que es capitán de la Gran Guardia se transforman en opositores y críticos de los rumbos gubernamentales.
Los descontentos con el nuevo régimen eran numerosos y tenían dos o tres centros de reunión. El más pintoresco resulta la quinta del Carmen Bajo o Zañartu, donde residía fray José Fúnes, religioso presbítero presentado por la comunidad de Santo Domingo, según reza el proceso levantado por los Carrera. En el Carmen Bajo había unos agradables baños donde se hacía una curiosa tertulia y se comentaban los sucesos locales con la tranquilidad propicia que envolvía esa especie de rústico areópago. Ahí se cambiaban ideas entre los enemigos del gobierno con el presbítero Fúnes, cuya antipatía al régimen pudo originar la fama de impíos de que gozaban los turbulentos hermanos.
Muy asiduo ala quinta fue Manuel Rodríguez, a quien un médico le había recetado baños frecuentes para curarse una desagradable dolencia. Entre los contertulios también se contaban sus dos hermanos y don José Gregorio Argomedo que atendía ahí de un modo curioso a su cliente, doña Josefa Astaburuaga, quien tenía entablado un recurso de divorcio contra su marido.
En otras oportunidades, los adversarios de Carrera asistían a prolongadas reuniones nocturnas en casa del escribano don Juan Crisóstomo de Álamos, hombre timorato y reposado. Ahí se hablaba de las nuevas de las Cortes de España y se realizaban cálculos sobre las opiniones del representante chileno don Joaquín Fernández de Leiva. Álamos se dirigía por las noches, cuando tenía conciliábulo, al Café de Barrios, en la calle Ahumada, donde se solazaba hasta las once jugando la malilla.
El foco de las murmuraciones solía concentrarse en la oficina de Álamos, quien tuvo varias veces oportunidad de sondear a un suboficial de artillería llamado Toribio Torres. Este debía todo lo que era a don José Miguel Carrera, y por esto es dudosa la adhesión que pudo dar a los descontentos de su dictadura.
Los complotados no llegaron nunca a tener una posibilidad definitiva de dar un golpe, pero pecaron de intención. La atmósfera se tornaba propicia para promover un nuevo alza miento. No obstante muchos, ya fatigados de tal estado de permanente zozobra, se replegaban cuando se les hacía una insinuación. La paz de los espíritus, el cansancio natural ante tanto alboroto, y el miedo a la venganza de los corajudos hermanos Carrera, hacían que los proyectos de revolución no pasaran en el mes de enero de un simple chismorreo de una ciudad en que los dimes y diretes jugaban la parte principal. Algunos desconfiaron de Manuel Rodríguez, que formaba el alma de los nocturnos conciliábulos en que se tahureaba y bebía ponche hasta horas desusadas para la época. Otro obstáculo que nació fue la imposibilidad de que Rodríguez y su grupo dieran confianza a Argomedo rozino acreditado, y a diversos personales de la cuadrilla de Casa Larraín
Cuando Ambrosio Rodríguez, con su amigo Tomás José de Urra se dirigía a los toros, en un aparte, le tira la lengua sobre la posibilidad de un golpe. Urra le expresa que dudaba un poco porque los sujetos de la conspiración pasada "todavía están heridos". Urra tenía entonces poco más de veinte años y era un tenorio de barrio. Había embarazado a la niña de una bodegonera que vivía esquina encontrada con su casa, y cuando ésta le pide dinero para la creatura que va a nacer, le contesta que no se halla muy seguro de la paternidad.
Por ese tiempo las conspiraciones se sucedían unas a otras y no es raro que los aliados por una semana aparezcan odiándose en la próxima ocasión. De ahí que en el llamado complot 1813 se anotan muchas incongruencias y ciertos tratos entre personajes de divergentes facciones.
Ambrosio Rodríguez dijo con cierto desprecio en una charla sostenida con Urra, que los Larraín, Argomedo y otros descontentos "eran unos collones". Este juicio merecían tales sujetos al sonsacador capitán.

Juego de bolas
La frecuencia de tales habladurías y conciliábulos tenía preocupado a Carrera, quien recibió delaciones de Toribio Torres, de Esteban Lizardi y de Ramón Guzmán. Este último era un individuo ambiguo y que no gozaba de buena reputación en asuntos de dinero. Se le sindicaba de andar oculto por haber suplantado una libranza contra don Manuel Cruz. También se le acusaba de llamarse originalmente Illescas y de haber nacido en Chillán en vez de ser natural de España como decía él.
No obstante. Carrera reconoce en el juicio seguido con los conspiradores que se valió de Torres para sonsacar datos a los presos, quienes provocaban sus sospechas desde mucho tiempo antes.
Manuel Rodríguez fue rodeado y arrestado por soldados con bayoneta calada. Se le condujo a la cárcel, donde pronto le acompañaron sus dos hermanos, Argomedo, el escribano Álamos, el regidor José Miguel Astorga, don José Tomás Urra, don José Lorenzo de Urra, don Manuel Orrián (O'Ryan), Pedro Esteban de Espejo, don Manuel Solís, los dominicos frailes José Fúnes e Ignacio Mujica y el mercedario fray Juan Hernández[5].
Se siguió con este motivo un sumario activísimo que ocupó varios legajos, el que duró hasta marzo de 1813. En su curso abundaron las declaraciones y se llegó a la conclusión de que existía conspiración, la que habría consistido en la toma de los tres cuarteles y la muerte de los Carrera. Don José Miguel Carrera, en su Diario Militar, reconoce más tarde que los Rodríguez sólo querían separarlo del mando y enviarlo en comisión al extranjero.
En este proceso tocóle a Rodríguez defenderse personalmente con un brío y una lógica admirable. Los conjurados, en resumen, expresaban que no había cuerpo del delito y que no existían armas ni instrumentos para la proyectada empresa.
No faltaron también declaraciones divertidas y que entrañan mucho colorido local. Se denominaba "los sarracenos” a los Carrera; en otra parte un abogado recomienda a don Juan de Urra que no deje juntar a su hijo con Rodríguez por ser un corrompido.
Otros revelan su timidez y muchos su tibieza de carácter. Cuando Álamos insinúa a Picarte la posibilidad de su aventura contra el Gobierno, este militar le contesta: "Yo estoy contento con el Gobierno; el que manda no puede dar gusto a todos: yo me estoy con el sol que más calienta".
También se hizo leer una carta escrita desde Cuyo por el abogado don Mariano Mercado y Michel a don Juan Lorenzo de Urra. En ella expresa las siguientes opiniones sobre Rodríguez: "Yo espero muy cuidadoso de alguna novedad de desaire que pudiera tener José Tomás por ese Gobierno, por la amistad de Rodríguez; Ud. conoce muy bien a ese hombre que tiene arte para ganar incautos y que su amistad no puede tener sino resultados cuidadosos, pues no importa que tenga talentos, por ser un hombre pícaro, loco y turbulento, por pródigo ambicioso. Tal vez me he excedido de la moderación llevado de mi amor...”
El proceso también estableció que había juntas en la casa de Manuel Rodríguez. En su cuarto se reunían de doce a catorce personas y entre éstas don Juan Álamos y otro del mismo apellido, don José Gregorio Argomedo, don José Tomás Urra, don Manuel Solís y don Manuel Ayala.
José Avilés, mozo de unos dieciséis años, que servía en casa de Rodríguez, cuenta que el guerrillero le encargaba no dejar entrar a nadie y que si lo buscasen le avisara. Agrega que cuando llegaba alguien se lo comunicaba a don Manuel, que éste daba entonces orden de que pasara.
La vida de Rodríguez en esta época tiene ya la técnica lograda del conspirador. Vive cuidadosamente, desconfiando ir la gente. Recela de los rozistas y no tiene mucha seguridad en el propio Argomedo, que está ligado a gentes que Rodríguez no considera[6].
Las reuniones famosas duraban hasta las cuatro de la mañana, y en ellas se jugaban naipes. A veces los contertulios se iban a los trucos, que constituían una poderosa atracción en ese tiempo.
Rodríguez es curiosamente juzgado por Tomás José Urra. Este tacha a los inquietos hermanos Rodríguez de "maliciosos y sonsocadores”. Es interesante en este proceso estudiar la entereza y seguridad de Manuel Rodríguez. En todo momento exhibe un dominio admirable y se defiende con maestría. Se le pregunta primero si recela o presume lo que hubiera podido dar causa a su prisión. Contesta que sí. Se le dice entonces que exprese los motivos en que se funda su recelo o presunción. Responde “que en la crisis del tiempo, de cuyos movimientos no es ajeno a ningún suceso”. Pregúntase entonces, cuál sea esa crisis y cuáles los sucesos que indica. Responde, la revolución de América, desde que se innovó su sistema político, los sucesos, los partidos, las enemistades consiguientes, los denuncios, las proscripciones y las mismas muertes, según como se sostenga para sorprender al magistrado y hacer padecer al inocente.
Se le pregunta después que exprese la conformidad en que esas resultas de la revolución de América le han dado motivo para recelar y presumir cuál sea la causa de su prisión, individualizando la que inmediatamente le haya dado mérito a concebir esa presunción.
Responde, que primeramente por una teoría bien fundada de lo que es revolución; segundo, su práctica por generalidad con lo sucedido constantemente en todos los países que la han tenido, como Francia, la Holanda, los Cantones, etc., y, particularmente, el mismo Chile, que muchas veces han sido presos los hombres y retenidos hasta falsificarse los denuncios, que siempre la atribución es de quererse levantar con el mando y que ésta presume la inmediata causa de su prisión”, en seguida contesta negativamente a la interrogación sobre un complot fraguado en contra del Superior Gobierno de Chile y lo mismo dice sobre un convite al que se habría querido llevar a Carrera con el obispo, en una chacra de las cercanías de Santiago, con el objeto de asesinarlo.
Queda en claro, y Carrera lo reconoce más tarde, que Rodríguez al mezclarse en el intento de asalto a los cuarteles fue con objetivos contrarios al estéril derramamiento de sangre. En esta conspiración hubo dos propósitos análogos: uno, la intención de invitación a Carrera a comer con el obispo en una quinta de las afueras; y el otro, el asalto a loa regimientos con el fin dominar el poder.
Mientras estuvo detenido, Rodríguez se ocupa leyendo El Evangelio en Triunfo y La Nueva Clarisa de Richardson.
Hizo unas anotaciones en el margen de una de sus páginas lo que levantó sospechas cuando se la envió con un soldado a su hermano don Ambrosio. En el proceso se da como cargo que escribió al margen del tomo primero de La Nueva Clarisa una prevención en que dice que "negar es el único medio” y que aquello se limpiaba con una miga de pan, lo que no dejaba duda de su complicidad. El proceso agrega: “Debe tenerse también presente la incongruencia y violencia de sus respuestas a los cargos que se le hacen en su confesión y a las implicancias y contradicciones del careo con don Ambrosio".
El 18 de marzo de 1813 se condenó a Manuel Rodríguez y a su hermano don Ambrosio y a don José Tomás de Urra a una confinación de un año en la isla de Juan Fernández.
Los demás conspiradores recibían penas tremendas. Don José Gregorio Argomedo era condenado a diez años de destierro en Juan Fernández, con calidad de no poder salir de ella sin previa licencia del Gobierno, "aunque sea concluido dicho término". Picarte resulta condenado a ocho años de reclusión en la famosa isla y don Juan Crisóstomo Álamos con idéntica pena en el mismo y apartado presidio.
Astorga fue notificado de la pérdida de su empleo, y se le dio a elegir entre el extrañamiento del reino para otro que eligiera o el destierro de dos años en la isla de Juan Fernández.
Don Juan Lorenzo de Urra fue relegado por tres años a Petorca, don José María Fermandois a la casa de sus padres en Curicó, por tres años, sin salir cinco leguas al contorno, don Pedro Esteban Espejo y don Manuel Orrián a Valparaíso por seis meses. Don Manuel Solís recibió notificación de esta previa pérdida de su empleo, seis meses en Petorca y, por último, don Carlos Rodríguez fue absuelto[7].
Este proceso, que duró dos meses, fue muy bullado en ese tiempo y dio pábulo a que se estimara una provocación hecha por los Carrera con el fin de aplastar a sus enemigos. Para ello habrían utilizado las delaciones de Torres, Lizardi y Guzmán
Manuel Rodríguez estaba enfermo de una postema que le daba fuertes padecimientos. Con este motivo representó en un documento signado el 19 de marzo la imposibilidad de cumplir tan dura condena. Aunque no se dio lugar por Carrera a su petición, éste prometió al padre del conspirador que sería benévolo con su hijo.
Su condena no pasó de ser un golpe de autoridad carrerina.
En el año siguiente lo veremos nuevamente del bracero de Carrera.
Los hombres de ese tiempo tan pronto estaban juntos en el Gobierno como se veían lanzados a una oposición violenta entre si.
+ + + + + + + + +
El año 1814, junto con otras sorpresas, hace reconciliarse a Manuel Rodríguez con Carrera. También destaca en lugar primordial a la figura de O'Higgins, que vivía con holgura en su rica hacienda del sur, después de haber actuado brevemente en el Congreso de 1811. La actitud de los hermanos Carrera no fue del gusto del futuro Director Supremo. Las intrigas e incidencias que se prodigaban en el medio santiaguino lo desengañaron. O'Higgins amaba la paz del hogar, sus pájaros, animales familiares y la vida del campo. En la frontera, rodeado de comodidades desusadas en Chile, llevaba una existencia cómoda y desempeñaba el cargo de jefe de milicias. Los hacendados del contorno le visitaban y se quedaban embobados en su casa acogedora con piezas bien aderezadas y en cuyo salón resuenan las notas de un pianoforte, pasmo de los "huasos " y de los forasteros.
Los contrarios a Carrera no descansaban en la capital, el enemigo español se había resuelto a hacer la guerra contra los patriotas y el general Pareja, desembarcada en Talcahuano con un selecto séquito de oficiales, preparaba una efectiva empresa armada contra los juristas y políticos de Santiago. La lucha entre los criollos y los chapetones dejaba sus fórmulas académicas para convertirse en una vasta y sangrienta contienda. Las fórmulas casuísticas del coloniaje cedían el paso a las ferradas lanzas de coligue y los debates clásicos de los primeros cuerpos legislativos se reemplazaban por los broncos acentos de las culebrinas.
Mucho trabajo había costado ya a don José Miguel calmar los arrebatos del voluntarioso don Juan José. Este recelaba de su hermano y lo ponía mal en cenáculos y tertulias. La envidia roía su alma y por todas partes creaba obstáculos al enérgico jefe del Estado.
Carrera había pretextado escudarse en su salud para retirarse del Gobierno e hizo una renuncia formal de la Junta. Era una maniobra astuta destinada a aparentar un desdén por el poder que en el fondo no sentía.
Don Ignacio de la Carrera, hombre significado, y respetadísimo, trataba de unir a los hermanos: pero las diferencias cundían. Mientras don Luis, mediocre comparsa de José Miguel, se embelesaba oyendo al historiado húsar, don Juan José blasonaba de autoridad en virtud de ser el mayor de los hermanos. El respetado prócer don Ignacio quiso unirlos en una comida a sus hijos con el objeto de avenirlos; pero en medio de la merienda estallaron nuevas discrepancias. "Don Juan José, dice el cronista fray Melchor Martínez, reanudó en el curso de la comida, en presencia de su padres y de su hermano, los cargos, y se acaloró tanto la disputa que, sin atención debida a los respetos a su padre, poco faltó para llegar a las manos y desesperando éste conciliarlos, determinó retirarse de ellos y de la ciudad, lo que verificó aquella misma tarde marchando triste y pesaroso a una hacienda de campo”.
El 1° de abril de 1813 a las seis de la tarde, salió Carrera en dirección al sur con el objeto de organizar el ejército patriota que debía combatir a Pareja. Las nuevas que llegaban infundían terror por todas partes y nadie como el enérgico militar se consideraba más indicado para detener esta amenaza a los independientes.
Iba acompañado del Cónsul de los Estados Unidos, Mr. Joel Roberts Poinsett, del fiel capitán Diego José Benavente, con doce soldados, un cabo y un sargento de húsares de la Guardia Nacional.
Los pueblos por donde pasaban se hallaban convulsionados con los temores de la invasión. Los patriotas significados se habían escondido y otros se acercaban desatentados hacia Santiago. Poinsett admiraba este curioso país con sus típicas costumbres, sus tiernos paisajes. En la hacienda de Paine donde reposaron los alcanzó la nueva de la toma de Talcahuano por el invasor y el miedo que había producido en Concepción.
Santiago quedaba envuelto en un ambiente de plomo.

Don Bernardo O’Higgins
La zozobra tiene pendientes de las noticias del sur a los patriotas y los realistas alientan la confianza de que Pareja dominará la o las improvisadas huestes mal armadas que Carrera.
Carrera se encontró en Talca con O'Higgins. Este, en un arranque de patriotismo, olvida los disgustos pasados y sólo piensa en el bien de la patria naciente. Fue interesante el encuentro de esos dos hombres a quienes los acontecimientos futuros pondrían abiertamente en pugna. La villa de San Agustín sorprendió a Carrera con este episodio. O'Higgins venía huyendo del sur, donde era fácil que lo arrestaran por sus conocidas ideas libertarias.
Una sucesión de contrariedades abruma al ejército. La llegada del invierno, la carencia de armamentos, la dificultad de organizar a los huasos, las rivalidades e indisciplina enciende el desaliento con posterioridad al pasajero éxito de Yerbas Buenas.
Carrera tuvo dos grandes enemigos en su campaña: la llegada del invierno y la admirable organización y propaganda hecha entre los españoles por los franciscanos de Chillán.
Carrera, en un principio, puso mucho empeño en el sitio y llegó a amagar con sus culebrinas las pesadas trincheras de adobes y piedra de los españoles, que se habían encerrado en esa histórica villa. Los chilotes realistas habíanse negado a cruzar el Maule y se hallaban más seguros en tan holgada población, mientras las tropas de Carrera se obstinaban en forzar las defensas. Por otra parte, el espíritu supersticioso de las tropas era inflamado con las prédicas de los franciscanos. Para éstas Carrera y los rebeldes despedían azufre y sus maniobras eran inspiradas por el propio Luzbel.
El resultado fue el levantamiento del sitio.
Llegada esa noticia a la capital, las facciones contrarias a Carrera tomaban vuelo y se movían atizadas por el florentino guatemalteco Irisarri y por don Juan Mackenna, que desde el sur escribía a sus amigos exagerando los defectos de don Miguel.
Después de un corto viaje al sur que hizo la junta de Gobierno, compuesta de don José Miguel Infante, don Agustín Eyzaguirre y el presbítero don José Ignacio Cienfuegos, los realistas penetraron a Talca donde no hacía mucho tiempo estuvo instalado el Gobierno.
Los desastres patriotas se sucedían. Un destacamento realista tomó presos a don José Miguel y a don Luis Carrera que salían de Concepción rumbo a Santiago, y O'Higgins padece una derrota cerca de Rere, que significó cuarenta hombres menos para sus tropas.
La Junta de Gobierno después de un Cabildo abierto celebrado en Santiago, fue reemplazada por el coronel don Francisco de la Lastra, con el cargo de Director Supremo.
Por este motivo se produce nuevamente un acercamiento entre los carrerinos y Manuel Rodríguez. Es probable que el audaz don José Miguel hubiese enviado un emisario cerca de astuto abogado.
El ambiente gubernativo contra Carrera crecía y cuando firma el tratado de Lircay entre los patriotas y españoles, a pesar de haberse estipulado la liberación de los prisioneros tomados por ambas partes, se hizo una excepción en favor de los dos hermanos, quienes debían ser enviados a Valparaíso para estar bajo la vigilancia del Director Supremo.
El destino atrevido de los discutidos soldados venció al deseo de sus adversarios. La displicencia de don Luis Urrejola comandante español en Chillán, que debía enviar a Talcahuano a los Carrera, les dio oportunidad de fugarse al norte. A su paso por Talca, Carrera conversó amistosamente con O'Higgins quien no soñó nunca lo que iba a suceder días después.
Lastra había extendido orden de prisión contra Carrera. Numerosas patrullas correteaban por los campos vecinos a Santiago en busca del inquieto fugitivo. Entretanto, llegaba a la capital, sudorosa y después de reventar varios caballos, don Diego José Benavente, uno de los más constantes admiradores del hidalgo aventurero. Otros parciales de Carrera se pusieron al habla con Rodríguez y éste se allanó a cooperar nuevamente con sus amigos de antaño.
Aparece, entonces, un malogrado y novelesco personaje, el presbítero don Julián Uribe, íntimo de don José Miguel, y que de su sacerdocio tenía una noción poco estricta. Su vocación decidida eran las armas y el tumulto. Admirador inconsiderado de los Carrera veía en ellos a los providenciales salvadores de la patria y en el segundo, a una especie de novísimo Macabeo que derrotaría a los maturrangos.
Carrera se ocultó varios días en las inmediaciones de la capital y sólo después de algún tiempo envió un billete a Lastra que era pariente suyo, dando cuenta de su arribo.
La inquietud que extendía la proximidad de Carrera y los frecuentes y agrios cargos que se hacía contra los autores del tratado, dieron a Lastra conciencia de que algo se maquinaba. Por todas partes se comentaba el ocultamiento de Carrera. Nada tranquilizador para el Gobierno significaba este silencio aparente que no correspondía al designio suyo.
En el fondo don José Miguel no concebía el abandono de su anterior situación y no era hombre que dejara el terreno sin luchar previamente por conservar sus posiciones. Para afianzar otra vez tal dominio resultaba un valioso auxiliar su amigo Manuel Rodríguez.
Los resentimientos fueron abandonados y un abrazo unió nuevamente a los condiscípulos del Convictorio Carolino. En los frecuentes escondites de Carrera, a quien buscaban los soldados de Lastra, lo ayudó mucho el fértil ingenio de su amigo de la infancia.
El descontento hacia Lastra y las insinuaciones adversas a O’Higgins fueron hábilmente explotados por Manuel Rodríguez, que no sólo manejaba la lengua sino que ensayaba el tono panfletario en los periódicos de la época. En El Monitor Araucano zahiere al Director Lastra y a don Bernardo O’Higgins. La defensa de ambos personajes fue realizada con celo por don Bernardo Vera y Pintado, que en agosto y septiembre de 1814 redacta en esa publicación.
Lastra era un hombre timorato y poco aficionado a las medidas draconianas. Lo detenían consideraciones sociales, el parentesco que lo ligaba a Carrera y cierta moderación natural.
Le acaece lo que más tarde, en 1925, pierde al general Altamirano, cuando tiene a Ibáñez conspirando cerca de la Moneda y no aplasta su ambición desapoderada. Lastra no hace caso a los consejeros y se limita a despachar al capitán Pablo Vargas con algunos fusileros en busca del temible agitador.
Los conspiradores no reposan y amagan los cuarteles, ganando la voluntad de muchos oficiales, para lo cual prodigan las invitaciones a mozuelas y el derroche del famoso ron que todo lo arregla.
El padre de don José Miguel tenía momentáneamente en SU poder, como albacea, las haciendas el Bajo y Espejo, que fueron del difunto don Pedro del Villar. Estas propiedades abundan en caballada y en servidumbre, que aprovechan holgadamente los complotados.
Cuando se acercan las patrullas, don José Miguel cambia de sitio y es guiado por distintos puntos con la ayuda de Manuel Rodríguez y de sus hermanos. Don Miguel Ureta, don Manuel Muñoz Urzúa y Benavente se movían con idéntica actividad y maniobran a espaldas del anciano padre de los Carrera, cuyo carácter moderado y aún timorato desaprueba con resolución las nuevas actividades de sus hijos.
Una noche fue capturado don Luis Carrera por una partida gubernativa que capitaneaba el teniente Blas Reyes. El menor de los hermanos se hallaba de tertulia en casa de doña Ana María Toro, dama aficionada a la política y cuya residencia constituía un centro de propaganda revolucionaria.
Los bandos y edictos citando a Carrera se repiten con vana diligencia y se le busca con mayor celo. Lastra se decide, por fin, a mover sus guardias con energía, pero todo es inútil. Los conjurados se escapan en las narices de los enviados a aprisionarlos. En tanto Muñoz y el famoso clérigo Uribe no descansan dando ambiente a sus designios.
Poco de religioso tiene este nervioso individuo, de quien más tarde se forjan leyendas y al que se traga el mar en los días en que el comodoro Brown trata de atacar a los españoles con empresas corsarias lanzadas desde Buenos Aires. En un memorial suscrito contra Carrera cuando la fuga de los patriotas en octubre se dice respecto al revuelto sacerdote: “se ha ordenado por empeños, en ejercicio de su primitivo oficio de carnicero”.
La casa del padre de Carrera, en San Miguel, pasaba rodeada de guardias hasta por espacio de una semana. Don José Miguel, como un fantasma, cambia de domicilio, de cama y de vestimenta.
Rodríguez se mueve por los cuarteles y por los cafés, embozado y activo como un condotiero.
El ojo clínico de Rodríguez conoce a fondo los defectos del criollo. Vino y mujeres parece ser su lema, como lo demuestra posteriormente al servir a San Martín. Una buena moza, una cazuela bien condimentada, una guitarra vibradora y unos tragos que encandilen. He aquí los secretos de su técnica.
Invita a los oficiales y les sonsaca noticias; burla las órdenes de arresto; promueve inquietud y lleva el descontento y la agitación a los círculos que envuelven al jefe del Estado.
Uribe agita a sus huasos fieles en Melipilla y les da aguardiente, les distribuye armas y los arenga con nervioso entusiasmo.
El 4 de julio se sabe que todos los complotados pasaron la noche en casa de una amiga de don Manuel Muñoz. El 20, Manuel Rodríguez, Uribe y don José Miguel celebran una larga entrevista nocturna. La noche es fría y todos se embozan en capas y mantas. El 20 de julio Carrera aloja en la casa de Manuel
Rodríguez, que vive con su hermano don Ambrosio. El 21 Carrera anota en el Diario Militar que lleva cuidadosamente:
“En la noche fui a casa de mi padre, porque siendo el cuarto que me había destinado Rodríguez muy húmedo y frío, me sentía enfermo”.
Lastra dormía confiado y la insurrección vibra a pocos metros de su reposo oficial.
El 22 de julio todo estaba listo para dar el nuevo golpe. Sin aparato mayor ni ruido, don José Miguel ocupa el cuartel de artillería a las dos de la mañana del siguiente día. Los soldados se pasaron sin resistencia y miraron con simpatía al audaz conspirador. Rodríguez se ocupó de preparar el terreno y examinaba las culebrinas con mirada satisfecha de mozo resuelto. Los cañones se colocaron en varios sitios estratégicos y la capital amaneció dominada por Carrera.
Se despacharon rápidamente partidas fieles que apresaron a todos los enemigos más caracterizados y a los que pudieran ser adversos al nuevo estado de cosas. Entre los encarcelados estaban el guatemalteco Irisarri, el brigadier Mackenna, el coronel Urízar, y otros sospechosos. Lastra queda detenido en su casa y se guardan las consideraciones debidas a su rango. Mientras don José Miguel ocupa el Palacio de Gobierno, el pueblo, congregado en gran cantidad, comentaba animadamente este retorno de los Carrera al poder.
Después de un Cabildo abierto, en que hubo discusiones sostenidas, se llegó al convencimiento de que era indispensable crear una Junta nueva, que estaría formada por José Miguel Carrera, Julián Uribe y el teniente coronel de milicias don Manuel Muñoz Urzúa. El 18 de agosto fue nombrado secretario de esta Junta Manuel Rodríguez, con cargo a la Gobernación y la Hacienda.
En el Cabildo, los moderados y timoratos se vieron aplastados por el verbo tronitonante de Carlos Rodríguez, quien, con arguciosos términos, trató de probar la necesidad de un cambio de rumbos en el poder. La mayoría de los asistentes se doblegaron y sólo sostuvieron ideas contrarias a la innovación con cierto brío don Manuel Antonio Recabarren y don Gaspar Marín.
Pronto Carrera ejerce venganza sobre sus contrarios. Se deporta a Mendoza un lote escogido de otomanos y de rivales suyos de diverso pelo.
En abigarrada cabalgata de mulas salen rumbo a Cuyo, pocas horas más tarde, el ex intendente Irisarri, don Hipólito de Villegas, don Juan Agustín Jofré, don José Gregorio Argomedo, rozino principal, el padre Oro, provincial de Santo Domingo, el padre Jara, don Nicolás Matorras, don José Antonio Aris, don Agustín Llagos, el corone! don Fernando Urízar, el sargento mayor don Francisco Formas y el padre Arce.
Mientras los deportados cruzaban la cordillera, retorna de Mendoza don Juan José Carrera, que había permanecido confinado en esa ciudad por orden del derrocado Lastra. Una de las primeras providencias de su hermano fue mandar un chasque a revienta caballo con orden de suspender el confinamiento del mayor de los bullangueros patriotas.
En el corazón de la montaña gigantesca, entre una decoración nevada, se hallaron los deportados del presente con el que volvía de Cuyo. Hubo un momento de patética expectación entre las dos cabalgatas. El brigadier Mackenna rompió el silencio y traba un diálogo con don Juan José. Un soplo de emoción encendió su alma celta y en un toque rápido pinta a su adversario la situación desdichada de la patria.
“Ud. vuelve a Chile-le dijo-cuando nosotros salimos de él. Antes de cuatro meses todos los patriotas chilenos que escapen del campo de batalla vendrán a juntarse con nosotros. Veo muy próxima la ruina de la patria y el triunfo de los godos”.
Estas frases quedan vibrando como un símbolo profético en los rudos oídos del militar. Las dos comitivas se separan y dentro de pocos minutos sólo las distancia una nube de polvo.
De un lado queda Cuyo, con su campos feraces, sus viñas riquísimas, su acomodado vivir, que descansa bajo el puño de fierro de San Martín.
Del otro está Chile, agitado por las convulsiones internas, entregado a la anarquía de las banderías, desgarrado ya por una guerra civil y amenazado por los batallones peninsulares que avanzan sobre la metrópoli.
El augurio de Mackenna se cumple dentro de poco tiempo, y sólo el desastre y el espanto pueblan los campos vecinos a la capital. El sordo rumor de la reconquista, como una marea dominadora y ascendente, se abalanza sobre las pesadas torres de Santiago, mientras el hierro y el fuego esculpen una epopeya en los muros de Rancagua.
CAPITULO 4
¡A Mendoza! ¡A Mendoza! La Reconquista
Los papeles injuriosos amanecían pegados en sitios visibles y muchos hombres timoratos vacilaban en prestar un concurso decidido a la causa de la libertad. Circula un escalofrío de terror cuando se rumorea que el ejército de Osorio es invencible por su gran número, cinco mil hombres, y por el empuje de su cuerpo predilecto: el Batallón de los Talavera, ataviado con vistosos uniformes. Los chilotes, parcos en la palabra y abnegados en las marchas, los artilleros cachazudos y los Húsares de La Concordia, con su chaqueta colorada, ojal negro, tres hileras de botones blanco., chaleco del mismo color y pantalón claro seguían en marcialidad y llevaban el terror a los desmoralizados círculos patriotas.
La reconciliación, más aparente que real, de o’higginistas y carrerinos creaba ocultas dificultades por todos lados. Emulaciones y rivalidades cuarteaban la moral del ejército chileno y en ese estado de ánimo hay que suponerlo frente a los muros de Rancagua.
Por las noticias de Carrera, Uribe sintió la sensación del inminente desastre y con rapidez entregóse a la tarea de hacer posible la fuga. Arregló en petacas y paquetes el tesoro público, consistente en trescientos mil pesos, dio instrucciones al gobernador de Valparaíso de que se apoderase de todas las embarcaciones disponibles y que clavara los cañones que no se pudieran retirar.
Producido el desastre de Rancagua, empezaron a llegar a Santiago los desmoralizados soldados patriotas y por sus barrios se esparce el terror. Los vecinos acomodaban las bestias de carga que hallaban a mano y embalaban con precipitación los objetos más indispensables.
En las calles apartadas el saqueo era acompañado de excesos y de violaciones que perpetraban los milicianos. Los ladrones se aprovechaban del pánico y arrancaban con lo que podían. Muchos caballeros principales trasládanse hacia la otra banda con lo encapillado. Marqueses y condes, mayorazgos y señorones encopetados sospechosos de ideas libertarias, se apresuraban a huir.
Por todas partes cundía el desaliento y el pánico. Pocos sabían conservar la serenidad propicia para encauzar una emigración a Mendoza.
Uribe había despachado, con una visión justa y adecuada a las circunstancias, una serie de patrullas a los boquetes cordilleranos. Por el camino en las anchas haciendas de Renca y Colina, en los feudos criollos se extendían las nuevas siniestras como una banda de cuervos.
La llegada de Carrera dio ya la sensación nítida de que todo se había perdido. En los rápidos conciliábulos se deslizaban noticias y se tejían comentarios adversos a su actuación. Algunos insinuaron que su envidia a O’Higgins había provocado el desastre.
Milicianos polvorientos y sudorosos, mujeres desgreñadas y vestidas con sus ropones de viaje, sacerdotes envueltos en amplios hábitos, cargas de plata y de muebles eran las notas desconcertadoras que animaban los caminos conducentes a la cuesta de Chacabuco.
Rodríguez se envolvió en su amplio poncho maulino, amartilló sus pistolas, lió un cigarro y dio la última mirada al Santiago que sacudieron sus travesuras infantiles y las conspiraciones de la juventud. Aún no se destacaba en el escenario de la Independencia como un militar de primera fila. La vida ciudadana, las diversiones en los barrios, la picante fertilidad de sus aventuras creaban en su contra la fama de ser ''una bala perdida".
Al mirar por vez última, antes de perderse en el polvo del camino, esta ciudad tan querida, el futuro guerrillero sintió que la emoción ahogaba todo su ser. Juró reparar las anteriores calaveradas dedicándose por entero al servicio de la Independencia.
Al otro lado, en ese Cuyo del que habían llegado alentadoras voces libertarias junto con eficaces socorros en soldados, estaba la tarea más decisiva.
Picó espuelas a su caballo y se perdió más allá del cerro Blanco.
Por todos los campos iban carretas, cabalgaduras, mulas y hasta la elegante silueta de una calesa se balanceaba rumbo a la cuesta de Chacabuco.
El foco de la retirada lo constituía el flamante gobierno de Carrera. Destacan sus siluetas las animosas mujeres de la familia, pálidas como imágenes de cera pero vibrantes de resolución en las miradas. Algunos familiares y una escolta de soldados, cubiertos con amplios ponchos, completaban el cuadro de la declinante dinastía.
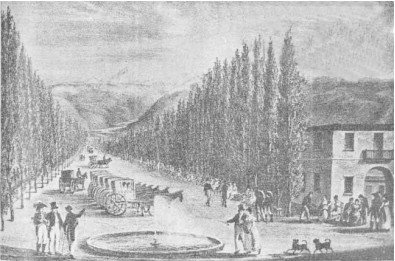
El Tajamar y las calesas
Muchos fugitivos sólo pudieron escapar a pie y no faltó la nota pintoresca de algún petimetre que tuvo que sacarse sus zapatos con hebilla para reemplazarlos por la rústica “hojota” o por una burdísima alpargata. Grandes damas iban con lo más elemental para cubrirse y muchos avaros tuvieron que desprenderse de sus onzas asoleadas y de sus recónditas tinajas rellenas de patacones.
Rodríguez se animaba a medida que deja atrás este desarrapado y vacilante cortejo. Su caballo volaba entre nubes de polvo y sus espuelas parecían subrayar su nervioso coraje. No tenía aún perdidas todas las esperanzas y confiaba, como otros carrerinos, en que se podría intentar cierta resistencia en los contrafuertes de la cordillera.
Sonajeo de sables, resoplar de caballos, chasquido de látigos, voces confusas, carretas colmadas, bueyes que se encharcan, tibios efluvios salidos de los potreros vecinos. Más allá un cómico espectáculo que da una pincelada pintoresca entre toda esta confusión de los mil demonios: don Diego Larraín, dueño de la hacienda del Tambo de Colina, se ha encaramado con sus petates colmados en la rumbosa calesa heredada de los mayores. Avanza este decorativo carruaje entre la soldadesca y da tumbos peligrosos mientras el inmutable petimetre no pierde su compostura cortesana. Se cruza con Carrera y no es amistosa la mirada que se dan ambos; pertenecen a bandos opuestos y el marqués, en lo profundo de su pecho, oculta la idea de que el responsable de todo es este botarate “que se levantó con el mando”.
Sigue animándose el camino hacia la cordillera. Canta un gallo y retumba su canto en el ambiente de cristal que quiebran los gritos de los milicianos, las voces de los arrieros y las maldiciones de los “rotos” ¡Ah buey de m...! “¡Ah buey! ¡Ah buey!”

Valle de Concón y de Aconcagua
Una carreta se ha embutido en una quiebra del camino. Hay que descargarla de líos y de petacas. Más allá se oyen lloriqueos de una creatura y pasan al galope unos oficiales que saludan.
¡A Mendoza! ¡A Mendoza! Es la voz de orden que se ha infiltrado en todas partes, uniendo en el común desastre a los dos bandos de la Patria Vieja.
Rodríguez cabalga raudamente como un centauro. Nunca ha sido un gran jinete, pero el instinto de conservación, le imprime una energía desconocida antes. En un “tambo” se detiene y la indiferencia de los “rotos” que lo pueblan encierra el desconsuelo aborigen campesino para quien todo cambio es idéntico. “El pobre estará lo mismo, gobierne quien gobierne”.
Eso parecen indicar sus miradas pétreas e indiferentes, que contemplan este desbande policromo.
Mientras Osorio se aproxima a Santiago y los maturrangos asoman las orejas regocijadamente por los caminos que desembocan a Los Andes se disuelven los racimos humanos de los emigrados. En Los Andes reina una actividad desusada. Se preparan alojamientos pasajeros y se acomodan las señoras como se puede. Los hombres calman a sus compañeras que ya se imaginan al enemigo asomando la cabeza por el camino de la cuesta.
El incendio de la calesa de don Diego Larraín es una de las notas postreras de la voluntad de mando de esta familia. El finchado hidalgo, después de apertrecharse de una excelente mula trotadora, quemó su carruaje para que no lo aprovechara San Bruno. Había que impedir que prestara algún servicio a los godos victoriosos.
Mientras el historiado coche es devorado por las llamas en la plaza del pueblo, las milicias de Carrera organizaban la retirada de las familias y se aprestaban para defenderse de Elorreaga, que empieza a amagar los contornos con sus patrullas.
Las Heras, con los auxiliares argentinos, no secundan a Carrera y desconocen su autoridad. El 6 de octubre se alejan por los flancos cordilleranos, cubiertos de nieve, las tropas cuyanas en perfecto estado de disciplina y ordenación.
Cuando Rodríguez llegó a la cordillera, ésta se hallaba cubierta de nieve, como en lo más riguroso del invierno. La cristalina transparencia del aire andino le infundió un brío saludable. Sentíase un hielo penetrante, una frialdad rociada por la luz matinera y de vez en vez, aletazos de nieve causaban una violenta reacción al organismo.
Por las faldas de las montañas subían las recuas fatigadas. En la lejanía surgieron voces, cansadas voces de fugitivos.
La sombra enorme de la cordillera acabó por parecerle un refugio.
+ + + + + + +
La inquietud más negra sacude a los santiaguinos que no huyen. Muchos se esconden y no todos han podido conseguir a tiempo una cabalgadura. La reacción del miedo es propicia a la simulada simpatía con el español victorioso.
El 5 de octubre están en la capital las primeras patrullas de los vencedores. Mucha gente los aclama, los tibios se dan vuelta con esa prontitud criolla a pasarse al sol que más calienta.
Los chapetones emboscados pisan fuerte, tosen rudos y miran con la frente muy erguida.
Osorio entra el 9 a la capital. Más de seis mil banderas españolas flamean en los chatos edificios coloniales. Bandejas con flores y letreritos con motes de adhesión se colocan en las residencias de las calles por donde pasa seguido de rumboso séquito.

Puente del Inca en el paso de Santiago a Mendoza
Osorio sonríe con finura, reparte saludos y da la sensación de que no va a cargar la mano con fuerza. Las campanas de las iglesias, movidas por una energía desconocida, atruenan el aire primaveral. Los brocatos y los damascos, las cenefas bordadas y los paños ricos de Ultramar, se asoman a las ventanas. El clero, en gran número, se allega junto con las porciones notorias del chaperonismo, al astro que se asoma por encima de los escombros y de la sangre de Rancagua.
Pasan batallones y batallones con porte marcial y ritmo de acero, entre culebrinas y cureñas, entre pompa de hierro y sonoridad de júbilo. Pero no todo es sincero; hay algo solapado, oculto, que es como el rostro genuino de la máscara jubilosa. Hay algo doloroso, tristemente contenido por la necesidad egoísta de la conservación, en la triunfadora recepción de los peninsulares.
Los chilotes, chilotes de pata rajá, como los llama el pueblo, asoman sus cabezas renegridas y sus estampas desmedradas.
Son batallones sufridos y valerosos, fieles al Rey, a la superstición y a la mugre secular. Detrás avanzan las milicias españolas, con sus uniformes gayos y sus armas relucientes. Casacas azules y pantalones de rico paño, chalecos blancos, chaquetas cafés, los Talaveras, con energía desafiante de triunfadores, los chillanejos, que se distinguen por su vivo caña para contrastar con las bocamangas encarnadas de los chilotes y los calzones crudos de los valdivianos.
Nunca Santiago vio tanto despliegue de fuerza, tanto ruido, tanto cohete y tan sonoroso anuncio de la esclavitud. Era la vanguardia de días tenebrosos, que apretarían en la sumisión a la vasta tierra chilena.
La arrogancia de los vencedores, la acerada presentación de los jefes, el estruendo bélico de esta marejada, comenzaron a escarbar pronto en los corazones rebeldes. Prendido a este fulgor de guerra y a este despliegue vitalísimo de potencialidad destructora, aguarda el cortejo de las persecuciones y el implacable designio de la hostilización sistemática a los criollos.
Todavía no se desprendía de Santiago el recuerdo de las recientes resoluciones de Uribe y el nerviosismo intrépido de Rodríguez, cuando en muchas almas penetra la nostalgia de la libertad. Pero por una nueva etapa iba a pasar el movimiento independiente en Chile; se haría cazurro, astuto, diplomático.
El coraje sería trocado por la conspiración, el fuego combativo por el espionaje; el estruendo de los campos de batalla por la guerra de zapa y el silencioso deslizar de los emisarios.
Osorio, aparecía moderado y mansuelo; pero nadie creyó sincero este propósito. Los Talaveras demostraron presto su arrogancia y las pendencias entre “rotos” y peninsulares derraman copiosa sangre en las “chinganas” y encienden en las capas populares el resentimiento más activo.
CAPITULO 5
El campamento del Plumerillo
Gobierna a Cuyo, en calidad de Gobernador, don José de San Martín.
Pocos hombres de la Independencia lo superan en profundidad de visión, en sólida energía y en astucia. Tan pronto está combatiendo contra los españoles como se ocupa del gobierno civil y de !a rama administrativa del poder. Su estatura es más que regular, su color moreno, tostado por las intemperies, la nariz aguileña, abultada y curva; los ojos negros, grandes y con las pestañas largas; su mirada era vivísima, y al parecer simboliza la verdadera expresión de su alma y la electricidad de su naturaleza: ni un solo momento estaban quietos aquellos ojos: era una vibración continua la de aquella vista de águila: recorría cuanto le rodeaba con la velocidad del rayo, y hacía un rápido examen de las personas sin que se le escaparan aún los pormenores más menudos. Este conjunto era armonizado por cierto aire risueño, que le captaba muchas simpatías[8].

El general San Martín
San Martín seguía con ojo atento todo lo que traían los chasques y arrieros de Los Andes. Una inquietud grande le preocupaba pues sus íntimas ideas hacían estribar todo el porvenir de la libertad americana en el afianzamiento de la independencia en las ubérrimas tierras chilenas, En esos días se comentaban animadamente las disidencias entre Carrera y O'Higgins, cuyo rumbo amenazaba destruir las conquistas de las armas patriotas. Cuando arribaron a Mendoza, Mackenna, Irisarri y los otros deportados por la Junta que tomó el poder en Santiago en julio de 1814, San Martín se apresuró a trabar conocimiento estrecho con todos los acontecimientos del país vecino.
Pronto se enteró del carácter de Carrera y de su apetito de mando, de su atrabiliario temperamento y de su ambición. Para San Martín sólo primaba la causa de !a Independencia y los móviles personales, el lucro y el mando, debían subordinarse al buen rumbo de la autoridad. No había posibilidad de afianzar las conquistas de la causa patriota sin un gobierno sólido y apoyado en todas las ramas de la opinión.
Por eso su malicia de zorro matrero cuyano, su astucia aguda en el mando civil, olfatea un peligro al otro lado de los Andes.
Ese húsar voluntarioso y elegante tendría que chocar con su energía criolla.
Carrera significaba el arrebato espontáneo del instinto: San Martín la mesura destinada a fines más vastos. En Carrera prima lo inmediato, lo caudillesco; en San Martín lo perdurable, lo sustantivo.
El 9 de octubre unos arrieros llevaron a la capital cuyana la nueva del desastre de Rancagua. Detrás de ellos arribaron algunos macilentos fugitivos que disponían de excelentes cabalgaduras.
San Martín acogió este descalabro con viva emoción y se puso rápidamente en movimiento. No había tiempo que perder.
Era necesario asegurar la retirada de los patriotas. En la frontera sucedían escenas luctuosas. Los milicianos se ocupaban en saquear las cargas rezagadas y sacaban de las petacas el dinero que hizo embalar Uribe. Un desconcierto profundo sacudía a esos hombres primitivos y ávidos. Con el pretexto de que la plata podía quedar en poder de las avanzadas españolas, rajaban rápidamente, con los filudos corvos, las envolturas de cuero. Después se abalanzaban rabiosos y se disputaban las monedas entre riñas y gritos desaforados. Muchos caían desgreñándose por el suelo y tenían que ser apartados entre maldiciones y juramentos.
Uspallata era un campo vasto de saqueo y de inmoralidad. Se inutilizaban los víveres, se queman las cargas y se repartía el dinero entre los soliviantados restos del ejército que peleó en Rancagua.
Los inquilinos de Carrera no querían reconocer otra autoridad que la del “patroncito”.
Mientras arriban los lamentables restos del ejército, San Martín se ha movido con celeridad en auxilio de los emigrados.
Con diligencia extrema envía mil trescientas mulas, ciento ochenta cabezas de ganado, doscientos líos de charqui, frutas secas y grandes partidas de vino, aguardiente, ropas, frazadas y mantas para socorro de los extenuados fugitivos.
Una vez dispuestos los reparos, el general San Martín abandona la ciudad y pica espuelas hacia la frontera, donde encuentra a O’Higgins, con su madre y hermana y a otras señoras patriotas que montan mulas trotadoras y se hallan demacradas por la fatiga. Corre de un sitio a otro y da voces de aliento, ofrece hospitalidad a las gentes patricias y entona a los milicianos con breves y conceptuosas arengas.
Los carrerinos arriban con una petulancia que no ha hecho decaer el desastre padecido. Carrera se halla rodeado de los Benavente y de sus hermanos, entre los que se destaca doña Javiera.
Varias señoras de compañía y un círculo de parentela acampan junto a la voluntariosa y bella dama, que tiene a su lado al Canónigo Tollo.
Los contemporáneos de doña Javiera la pintan poseyendo un perfil griego, una rara esbeltez y unos hermosos ojos, con un cierto velo de disimulo, aunque muy elocuentes por la tranquilidad poderosa de su mirada[9].
El general Carrera pasa por delante de San Martín en un raudo galope y disimula, con astucia, que ha reconocido al Gobernador de Cuyo. Quiere conservar el aparato y el formulismo de un todopoderoso mandatario. Lo siguen, entre nubarradas de polvo, el clérigo Uribe, envuelto en un amplio poncho de vicuña, don Juan José, grandote y atrevido, don Luis, corajudo y sumiso al jefe de la familia, y don Manuel Muñoz Urzúa.

Un hacendado chileno
Los labios de doña Javiera se contraen en un pliegue irónico. Este “cuyano” no ha caído en gracia a la bellísima dama.
San Martín no se ha vuelto a admirar su estampa seductora, se ha quedado, entre un grupo de oficiales, dando órdenes con calma y altivez. Su rostro es la imagen firme de la seguridad y de la confianza en los propios recursos.
Carrera, al arribar a Uspallata saluda a San Martín en nombre del Supremo Gobierno de Chile. San Martín le contesta en una forma que es un modelo de contenida prudencia y de habilidad. Su tacto le indica que no debe reconocer a esta Junta alborotadora y, por el momento, cree arriesgado luchar contra el pequeño ejército de servidores y fieles del carrerismo.
Carrera organiza un aduar en el cuartel de la Caridad de Mendoza. Levanta tiendas abigarradas y aloja malamente a sus hombres. Ellos se desmandan por el contorno, roban animales y gallinas, asedian a las mujeres y se enzarzan en riñas con los POlicianos de Mendoza. No reconocen la autoridad de San Martín y siguen obrando como si estuvieran en Santiago bajo el amparo de las culebrinas tomadas a Lastra.
San Martín disimula su encono, pero prepara enérgicas medidas para acabar con los desórdenes. Se ha vuelto de la frontera muy preocupado y la única impresión que exterioriza es su propósito de luchar “por el exterminio de los godos”.
El general San Martín viste por entonces una casaca de paño azul con faldas largas, con sólo el vivo rojo y dos granadas bordadas de oro al remate de cada faldón. Le ciñen las piernas unos pantalones de punto de lana azul, muy ajustados y que llevan encima la recia bota de montar. Es el uniforme glorioso de los Granaderos a caballo. Su cabalgadura es un alazán tostado, rabón, a la corva, con la crin de la cerviz atusada de arco. Otras veces cambió este animal por un zaino oscuro de cola larga y muy abundosa.
Todos los actos del general se dirigen a asegurar el orden de la asustada población. Los chilenos gozan de fama adversa en Mendoza: son pendencieros, bebedores y usan el corvo con facilidad. Desde entonces se extiende allí el dicho célebre más tarde, “El chileno es bueno; el que no se roba la montura se lleva el freno”.
Acampan con Carrera setecientos ocho hombres, que esparcen el terror y la inquietud por los campos aledaños. Por la oración recorren las calles, lacean a los incautos y asaltan a muchos vecinos y gente pacífica en busca de licor. Una noche los incidentes asumen un carácter más complejo y la población entera resuena con las voces broncas y los pistoletazos de los carrerinos. Con tumulto de cabalgaduras se aproximan a una pulpería y golpean en sus puertas cerradas en demanda de aguardiente.
El dueño se ha negado a abrir y muy pronto tiene que pagar las consecuencias de tal negativa. Un caballazo ha dado por tierra con el portón y una veintena de hombres resueltos se meten por entre las pipas y cueros sacando vino y aguardiente para hacer ponche y remoler con las chinas allegadas y las cantineras sanjuaninas que se arrimaron al ejército. La orgía es violenta y se disuelve entre canciones vinosas, gritos broncos, juramentos y maldiciones.
Ha corrido la noticia por todo el pueblo, Se cierran las casas, se aseguran las ventanas, se atrancan los recios portones con palos de algarrobo, se esconden las doncellas temiendo que las “despucelen” los tremendos hombrunazos de la otra banda.
Pasa una patrulla de policianos y otra más. Pero no vuelven. Han silbado los lazos de los leales melipillanos y de los niños diablos de San Miguel. Los carrerinos se alejan hacia el aduar entre vivas y risas jubilosas. La “diablura” ha consistido en “alacear” y prender a todos los serenos de Mendoza. Estos van humillados y rabiosos entre una tropa ebria y satisfecha de Su hombría.
El aduar entero se anima. Altas fogatas se elevan en la tibia noche mendocina, mientras las guitarras brindan sus sones gratos y los cachos de vino circulan de mano en mano,
Rodríguez con el cura Uribe, se pasean por entre medio de las carpas.
En el centro del aduar se alza una residencia más cuidada. La rodean unos palos a manera de rústica defensa y a su lado están firmes dos centinelas. Ahí descansa doña Javiera, esa animadora incansable de las empresas carrerinas.
+ + + + +
San Martín ha dado un golpe violento sobre su mesa de trabajo. Un ordenanza le comunica las nuevas del campamento. Todo anda mal por ese contorno. No hay doncella que está tranquila, ni vaquilla que no se pierda, ni dueño de pulpería que no viva desasosegado. El general está dispuesto a poner términos a tales excesos.
- En Cuyo no mando más que yo. Se acabó la tolerancia; no es posible permitir que una Junta mal constituida se crea en terreno conquistado y malpague los generosos socorros otorgados por el vecindario.
Las retretas marciales y los despliegues de fuerza animaban el sitio del aduar. Carrera se hace rendir homenaje a su paso y los milicianos le presentan armas mientras marciales músicas por los sitios donde avanza su elegante y provocadora silueta.
Entre los emigrados chilenos circulan rumores contrarios a Carrera. Este ha introducido cargas de plata labrada y se ha negado a permitir que los funcionarios de aduana le revisen los petates. Sus caballos colmados de objetos preciosos, de ricas vestiduras y de sacos con chafalonía se han colado por entre las narices de los aduaneros, al amparo de los mocetones de sus fundos.
O’Higgins, Zenteno, Irisarri, Alcázar, Bueras, Freire y otros emigrados comentan tales excesos y echan a correr suposiciones temerarias. El tesoro público de Chile es usado por el general Carrera como si fuera propio. En el campamento hay mejor comida y las señoras gozan de comodidades que muchas damas principales no tienen. Todos reprochan el descaro de don José Miguel al hacer sonar sus onzas y patacones entre una muchedumbre fatigada por la fuga y que sólo ha dispuesto de lo necesario para cubrirse.
Los emigrados llevan una vida precaria. Algunos buscan empleos humildes, otros son alojados por San Martín y los vecinos pudientes. Irisarri se dedica a corredor de comercio y aprovecha su argucia para sacarles la plata a los “cuyanos. La noble madre de O’Higgins con la hermana de éste, son prolijas en la fabricación de bellos tejidos que les compran las acomodadas señoras de la población.
Don Diego Antonio Barros, opulento comerciante y miembro del Cabildo de Buenos Aires, llama a su lado y proporciona trabajo a numerosos emigrados. Diego José Benavente recibe un crédito para poner una imprenta, donde se imprimen proclamas y partes con noticias de las armas patriotas en el Alto Perú, las inciertas nuevas continentales y gacetillas sobre el Plata y sus hechos.
Las señoras emigradas hacen dulces en competencia con las discretas matronas de Cuyo. Andrés del Alcázar, heroico militar destinado a tener un fin lastimoso, pone una primitiva curtiembre que prepara los cueros de las haciendas sanjuaninas y de San Rafael.
Don José Ignacio Zenteno, que tan importante papel va a desempeñar más tarde, se transforma en un modesto tabernero. La taberna de Zenteno constituye luego un sitio de “rendez-vous” de los emigrados y junto a sus botellones se enhebran charlas, se tejen comentarios y se siente nostalgia de la tierra chilena.
San Martín se halla poderoso por fin. Selecciona las tropas más seguras y las dota de cañones y armamento para imponer con elocuencia su autoridad. En la tarea de estrechar a Carrera lo empuja O’Higgins, a cuya vera se había constituido una especie de activo comité político.
Los partidarios del general chillanejo no se cansaban de atizar el encono del Gobernador contra el audaz jefe de la Junta. Entretanto se cambian notas puntiagudas entre ambos poderes.
Por fin San Martín se resuelve a disolver el aduar de Carrera.
El pretexto lo da una especie de acta de los emigrados, en que solicitan la expulsión del ex Presidente de la Junta por sus actividades sediciosas y por su actitud en Chile. Se le culpa de la ruina de las armas patriotas y de la retirada desastrosa a Cuyo.
Carrera recibió una visita de San Martín. Este paso del Gobernador de Cuyo fue maquiavélico y tuvo por objetivo sondear el ambiente del campamento. Nada hizo suponer a Carrera que pronto se le iba a rodear con tropas y artillería. San Martín mostróse cortés en esta entrevista. Aún dejó traslucir la posibilidad de que se daría facilidades a los miembros de la Junta para movilizarse en dirección a la capital de la Argentina.
Cuando el general cuyano se siente seguro no da permiso a don Juan José y a don José María Benavente para partir al litoral. Antes lo había negado a Uribe, quien llevaba pensado crear ambiente a Carrera en los círculos gubernativos porteños.
Un día San Martín hace rodear de milicias el aduar de Carrera. Contaba con las fieles tropas de Alcázar y Molina, que mandaban a los chilenos adversos a don José Miguel. Secundaban a estas tropas profusas patrullas de soldados auxiliares al mando de don José Gregorio Las Heras. Las salidas del cuartel carrerino estaban amagadas por amenazadoras bocas de bronce. Las culebrinas apuntaban al aduar como índices del autoritarismo inquebrantable de San Martín.
Se dio orden a don José Miguel de que su ejército reconociera por jefe al comandante don Marcos Balcarce. Fueron muy contados los carrerinos que desertaron. La mayoría prefirió dirigirse a San Luis, para ser allí colocada bajo la disciplina de diversos batallones.
Carrera estaba desarmado. El astuto zorro cuyano había limado las garras ávidas del cóndor chileno.
Pocos días más tarde, bajo la calcinación intensa del sol pampeño, se perdían en dirección a San Luis los cuatrocientos carrerinos que permanecían fieles al vibrante caudillo. Las lágrimas se asomaron a los penetrantes ojos de don José Miguel. Comprendía, con su instinto agudo de la realidad, que su sed de mando estaba detenida por la enérgica voluntad del gobernador de Mendoza.
Había que intentar un último esfuerzo cerca de Alvear, su compañero de empresas militares en Europa y con el que se igualaba en ambición y deseo de preponderancia.
+ + + + + +
Estas incidencias no envuelven a Rodríguez, Cuyo le es grata mansión y sus ardientes mujeres, las pulperías abundantes en vinos generosos y la riqueza derramada por todos sitios, alegran los días del destierro. Algunas veces visita a Gandarillas, que se ingenia en la fabricación de naipes, y conversa con Zenteno, quien se ocupa en humildes menesteres en su bodegón pintoresco. En más de una ocasión se topa con O’Higgins, cuya mirada enérgica le mete cierto cosquilleo por el cuerpo. Este hombre obeso y de pocas palabras no fue nunca del agrado del guerrillero. Estaban destinados a no entenderse. Uno era la fuerza libre de la Naturaleza, el desborde rico de los ímpetus espontáneos; el otro significaba la sumisión a las normas consagradas y a las razones de estado.
Cuyo era una región agradable y sedante. El calor arreciaba en las noches y el cielo pampero parecía un toldo de fuego. Las haciendas vecinas ofrecían un refugio encantador. En las tertulias camperas, comiéndose un churrasco regado con los vinos gruesos de la zona y completados por el mate amargo de los “paisanos” se distrae muchas veces el ex secretario de la Junta carrerina.
En su interior le socava una decidida idea. Es preciso recorrer Chile y preparar el terreno a la invasión proyectada por San Martín.
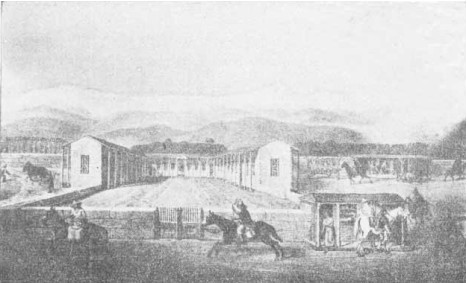
Una vieja hacienda criolla
San Martín no da tregua en el propósito de organizar el gobierno militar de la provincia. Acumula materiales de guerra, selecciona tropas y envía arrieros de confianza a Chile con el objeto de recoger nuevas de la Reconquista. Es un hombre que posee un don prodigioso de trabajo. Come poco y acompaña sus colaciones con un par de copas de vino dulce. Despacha personalmente sus asuntos y trabaja a toda hora, salvo en la noche y en la siesta que hace en un corredor, tendido sobre las lozas, encima de un cuero vacuno y una almohada.
A toda hora arriban gentes a su oficina. En su pecho ha surgido la idea ambiciosa de libertar a Chile. La obra por realizar es inmensa, pero no lo desaniman ni la falta de dinero ni de soldados ni de pertrechos de guerra.
Mendoza está situada en una pródiga región y marca ochocientos cinco metros de altura sobre el nivel del mar. La circundan entonces ricas haciendas, viñas feraces y minas de oro y plata que ocupaban centenares de hombres. Dominaba una zona vasta en ganados, en frutas, en dones naturales en donde el azote de la guerra no había destruido la entereza de los moradores. Sus calles estaban rodeadas de olmos y álamos. Grandes acequias de recio tajo pasaban por sus calles y las plazas estaban dominadas por coloniales conventos. En sus alrededores atraían las quintas y sitios de recreo, las cañadas deleitosas y los bosques acogedores.
La prosperidad y la abundancia llenaban sus graneros, colmaban sus bodegas y animaban los sabrosos sitios de esparcimiento, los mercados y pulperías, en que los productos comarcanos enriquecían a los profusos comerciantes. Las noches eran tibias y millares de luciérnagas fosforecían en las primeras tierras de regadío, lindantes con la inacabable y monótona pampa argentina.
En tal escenario, propicio a la actividad, San Martín vence todas las dificultades que se oponen a sus generosos proyectos. Comienza por desbaratar las intrigas de Carrera, quien desde Buenos Aires, en compañía de su amigo Alvear, tratar de sustituirlo en el mando por don Gregorio Pedriel. Esta noticia causa emoción a los mendocinos y el militar intruso es acogido en son de hostilidad por los partidarios de San Martín. Para los cuyanos de 1815 es irremplazable el activo general y la autoridad de sus resoluciones se completa con el consenso popular.
Mitre compara más tarde, su ubicuidad con la de Hermes trismegisto de los antiguos.
Se mueve de un sitio a otro, alienta a los soldados, amaña la confianza de los jefes y lleva el optimismo a los desterrados chilenos. Desde entonces data su intimidad con O’Higgins. La mirada sagaz de San Martín ha caído sobre el pundonoroso y disciplinado militar chillanejo[10].
O’Higgins no tiene la ambición ni la inquietud de Carrera. Es más disciplinado y pone por sobre todo el ideal de la libertad de Chile. Con San Martín revistan los batallones, oyen las retretas y dirigen las paradas de los milicianos. Otras veces presencian atrevidas lidias de toros a que son inclinados y en las que ponen a prueba el coraje de los oficiales haciéndolos avanzar sobre las fieras enfurecidas para sopesar el valor y la resolución de los futuros reconquistadores de Chile.
Pasa el tiempo y un movimiento de hormiguero transforma a Mendoza en un vasto cuartel y en una laboriosa maestranza. Llegan las tropillas del litoral cargadas de acero, conduciendo balas y balines, barricas de pólvora y pertrechos de guerra. Los molinos trabajan para el ejército y las mujeres tejen casacas y estandartes guerreros. El padre Beltrán cambia sus hábitos franciscanos por la mezclilla del ingeniero militar.
Manuel Rodríguez redacta proclamas pomposas y desborda su estilo agudo y mordiente en invectivas contra los invasores del terruño.
Más adelante San Martín aumenta su actividad que trastorna el rumbo de la hasta ayer apacible vida cuyana. El general se multiplica; pide monturas y caballos, haciendo seleccionar los más resistentes animales y probando personalmente la calidad de los arreos. Los arrieros y carreteros de la provincia son los llamados a prestar ayuda y tienen que servir gratis a la Patria.
La mayoría dona voluntariamente sus aptitudes y los que se resisten, escudados en la cazurrería o en el deseo de medro, son espantados por los policiales. Un día San Martín solicita diez barriles de agua; al siguiente pide una fanega de maíz para sembrar un campito y destinar la cosecha al servicio del ejército.
Se multa a los tibios e indiferentes y busca la cooperación de los vecinos. Adivina macucamente dónde se emboscan los ricos y dónde están solapándose los cazurros que quieren rehuir la responsabilidad. Una chacarera que se halla envuelta en un proceso se ve obligada a transar previo el donativo de una docena de zapallos que necesitan los soldados.
Corren los “paisanos” por la pampa camino de Buenos Aires y otros se remontan hasta San Juan. Los correos cruzan los campos y llegan a San Luis, donde coopera a su política con acierto el comandante Luis Vicente Dupuy. Don José Ignacio de La Rosa es su agente en San Juan, cuyas gentes ricas son amenazadas por el peligro de una invasión de los españoles si no aportan con generosidad su plata a la causa restauradora.
Secuestra los bienes de los godos prófugos, de los traidores y de los que no han dejado descendientes. Pone en almoneda los bienes públicos y el oro y la plata brotan como por encanto ante su genialidad.
Encuentra a los hombres idóneos y con mirada comprensiva ve en Manuel Rodríguez al emisario ideal para meterse por los campos y ciudades de Chile a sonsacar informaciones.
Otro día arranca de su obscura taberna a don José Ignacio Zenteno, quien está destinado a secretario de la expedición libertadora.
Los emigrados cooperan a esta labor y reorganizan por obra de una disciplina férrea a las huestes batidas en Rancagua.
Los rotos cuchilleros, los abasteros y campesinos, los trasplantados habitantes de la Cañadilla y Guangalí se transforman en reclutas marciales, merced al orden y a la disciplina impuesta por O’Higgins, Alcázar y Molina. Brotan los militares y las señoras les aderezan los uniformes y les bordan las banderas. Este inmenso colmenar se concentra en el Campamento del Plumerillo, donde por un año y medio se mueven los batallones y se hacen ejercicios de tiro y cargas simuladas. Se fabrican trincheras y los bisoños milicianos se entretienen en asaltarlas, mientras otros las defienden con denuedo juvenil.
Las contribuciones se multiplican sobre los cuyanos. Se establecen cuotas mensuales y se dan facilidades de pago como en los tiempos modernos.
Se recogen los capitales a censo de manos muertas y se organizan las donaciones gratuitas en especies y dinero. Los curas que protestan y los reacios a cumplir las órdenes son apostrofados con violencia.
Mientras tanto, desde Chile, Osorio ha lanzado espías a investigar el estado de ánimo de los patriotas. En un fortín de la frontera, las patrullas sorprenden a un fraile franciscano, fray Bernardo García, que abusando de su ministerio lleva escondidas comunicaciones de Osorio. Los oficiales se las sacan del forro de la capilla, donde estaban habilidosamente prendidas. San Martín hace llevar a su presencia al sacerdote y le increpa con dureza, amenazándolo de fusilamiento. El pobre franciscano tiembla y cree llegados sus últimos instantes.
Las comunicaciones firmadas por otros espías sirvieron para que se mandaran a Chile nuevas tendenciosas dirigidas a los realistas[11].
Las especies y el dinero llueven sobre la avidez de este incansable organizador, que todo lo destina a la noble empresa libertadora.
Se realizan las propiedades de las temporalidades de la provincia; se aplican los diezmos al servicio civil; se grava con un peso cada barril de vino y con dos el de aguardiente. El producto de los alcoholes se aplica al servicio militar y los aficionados a beber tienen que contribuir, contra su voluntad, a la creación del gran ejército.
Las herencias de españoles sin sucesión se declaran de utilidad pública y la percepción de la renta, destinada al fondo común, se regulariza con los impuestos de papel sellado, del ramo de pulpería y con las multas y profusos arbitrios.
Los artesanos trabajan gratis en los talleres militares y las maestranzas se encienden animadamente. Por último, se crea un gravamen de cuatro reales por cada mil pesos de capital. Es el primer impuesto general y uniforme; pero lo aceptan todos pensando en el progreso de la libertad y en el éxito del futuro plan de guerra[12].
Manuel Rodríguez trabaja con la pluma y conocemos dos proclamas suyas, una del 9 de junio y otra del 10 de septiembre de 1816.
En este año San Martín ha pensado resueltamente en la necesidad de que Rodríguez, aprovechando la primavera, se instale en Chile.
La idea suya es hacer una guerra de zapa y acrecentar el descontento en el ya revuelto ambiente santiaguino y en el sur del país.
A fines de 1815, San Martín había hecho creer que Rodríguez estaba indispuesto con él. Siguiendo su táctica astuta, con el mayor sigilo guardó sus verdaderos planes. Todos creyeron que Rodríguez iba a ser confinado en San Luis. Con este efecto se hizo circular la especie de que don Manuel Rodríguez quedaba relegado en esa provincia.
Ya lo habían precedido cuatro emisarios en la guerra de zapa. Todos hablaban en Santiago de una indisposición entre San Martín y el oficial chileno don Pedro Aldunate. Esto facilitó al militar su entrada a la capital chilena, donde fue detenido, pero luego se libertó en vista de que no se le considera sospechoso. El mayor chileno Pedro A. de la Fuente y posteriormente el mayor don Diego Guzmán y el teniente don
Ramón Picarte desempeñan también el peligroso papel de espías.
Pero nadie va a sobrepujar a Rodríguez, que transforma su existencia en una sucesión dramática de peripecias, astucias y aventuras, que abarcan los años 1816 y 1817.
Cuando los planes de San Martín alcanzan a verse maduros y las realidades efectivas de un ejército adiestrado y compacto y de una población vibrante y patriota reemplazan al vacilador cuadro de los primeros meses de 1815, llega la hora de usar al arriesgado emisario.
San Martín y Rodríguez intiman previamente y conversan con holgura sobre sus planes futuros. El guerrillero de 1817 sentía que su existencia debía transformarse en la de un Argos. Después de calcular varios disfraces, de proveerse de unas cien onzas y de obtener libranzas de crédito para ser pagadas en Cuyo y destinadas a los servidores que utilizaría en Chile, abandona el colmenar humano del Plumerillo.
El campamento se disuelve en la distancia. El hervor de vida de Mendoza ha sido reemplazado por la abrupta montaña andina. La mula trotona se pierde pronto en los primeros contrafuertes cordilleranos, cuyas cresterías nevadas animan la pesada modorra del paisaje. Es el mediodía de las cumbres. El viento comienza a soplar en ráfagas huracanadas. La luz parece luchar con estas ráfagas bramadoras que levantan polvaredas y encumbran los pedruscos. Rodríguez se pierde camino de Chile con el corazón vibrante y la mirada hundida por e! sendero que culebrea entre los riscos.
Lía su cigarrillo de hoja y examina después las pistolas.
Lo desfigura un disfraz adecuado y en el forro de la vestidura lleva cosidos papeles de importancia. La vida está por medio: pero no importa. Tantas veces la jugó en riñas por la Chimba o complotándose contra los gobiernos de la Patria Vieja.
La mula pega un salto; un grueso guijarro le ha pegado en la cabeza.
El viento levanta remolinos y las chispas del cigarro saltan por todos lados. Por el camino se alza una polvareda y pasa un arriero. Cambia unas palabras con el emisario de San Martín:
- Buena suerte le dé Dios, hermano.
- Buena suerte le dé a usted.
Y ambas cabalgaduras se distancian en una zona abrupta, en medio de un paisaje espléndido y bajo el pálido sol de otoño.
Queda lejos el hervor de Cuyo con su vida poderosa y el épico aliento de San Martín. Del otro lado, pasando El Planchón, está Chile, donde una política atrabiliaria y despótica extrema las medidas de rigor contra los patriotas.
Rodríguez arriba a la provincia de Colchagua y burla la vigilancia de las patrullas españolas. Por la noche aloja en una cabaña campesina y dos días después lo aguarda el corazón del valle central con sus verdes haciendas y sus acogedores bosquecillos y lomajes
CAPITULO 6
La Corte de Marcó del Pont.- El agitador en acción.-El huaso Neira
Chile estaba convulsionado sordamente por los atropellos del español. Todas las capas populares, desde los inquilinos de los fundos hasta los servidores de la ciudad, miraban con odio y miedo a los godos. Las medidas de represión del nuevo gobierno reemplazaban a la relativa suavidad de Osorio.
Don Mariano de Osorio había entregado el mando a Marcó del Pont el 26 de diciembre de 1815 y se hallaba por esta época en Valparaíso esperando un navío que lo condujera al Perú. Osorio había sido un gobernante conciliador si se le compara con don Francisco Casimiro Marcó del Pont. Osorio era hombre relativamente jovial, amigo de las bromas, que ponía notas en verso en los documentos donde extiende sus resoluciones y que se entretiene jugando a la pelota en un frontón vecino a su palacio. Osorio pasaba por la oración al convento de los dominicos donde se atiborra de rezos y novenas, en compañía de sus familiares. Lo seguía siempre un negro, especie de bufón áulico que llevaba los recados y chismorreos de los portales y tertulias, los regalos de las señoras beatas y los saludos floridos de los chapetones[13].
Osorio por un año había gobernado al manso Chile, sometido por los rudos Talaveras y puesto en trance de guerra por la reconquista.
Don Francisco Casimiro era todo lo contrario a don Mariano. Bajo su exterior cortesano y almibarado se escondía un alma dura y un deseo de mando y ostentación que lo exhibía como un sátrapa. Lo precede el lujo y el boato, la elegancia y el señorío. A su paso se inclinan los oidores y los soldados sienten un escalofrío de respeto. La Gaceta del Rey lo llama “el girasol del monarca”. Toda la tierra chilena está cruzada por los propios que llevan órdenes demandando tributos y solicitando ayuda para afianzar el poderío del rey de España. Los Talaveras cruzan el valle central y husmean por las haciendas sospechosas, las cabalgaduras son detenidas, los correos registrados, los pueblos tiemblan bajo el redoble de sus tambores.
Los curicanos han supuesto que los Talaveras son originarios de ignotas y lejanas regiones del globo y que llevan una cola de hueso enroscada al modo de la que tiene el quirquincho.
Las gentes supersticiosas les atribuyen un origen diverso al de los demás mortales y se corre la conseja de que comen culebras, sapos y ranas.
Un contemporáneo los describe del modo siguiente: “Montados a caballo, se encorvan hacia adelante, y estando de a pie, la rara vez que ocupan un asiento, guardan la misma posición inclinada, lo que ha corroborado la especie de tener apéndice trasero e inflexible además. Son blancos, de larga y espesa barba de aire adusto y de tono imperioso en sus palabras, siempre incultas y groseras, habiendo no pocos de caras patibularias”.
Muchos habían salido de los presidios de Ceuta y arrastraban a Chile odios y resentimientos tenebrosos. A su contacto con la gente primitiva y timorata de Santiago y de los pueblos del sur, abusaban de las mujeres y extendían con resolución su fama de energía con actos cerriles y atrabiliarios.
Por esta época se ordena que todos los ciudadanos realistas lleven una escarapela que signifique la adhesión al régimen. Ella consistía en un pedazo de paño encarnado en forma de estrellita o rodaja de espuela. Los pobres de los campos la pedían prestada a los vecinos pudientes cuando tenían que ir al pueblo.

Prisión de un patriota durante la reconquista española
Los Talaveras estaban capitaneados por un antiguo fraile que botó las sotanas en Zaragoza y se metió a militar. Don Vicente San Bruno era pálido y de mirada penetrante. Su afeitado rostro tenía cierta expresión monacal. Sombrío y adusto, San Bruno trataba a los patriotas con mal disimulada furia. Toda su actuación se enderezaba al aplastamiento de estos “rotos rebeldes”. Su paso resonaba en el silencio nocturno de Santiago como el de un carcelero familiar. En su presencia todos se achicaban y el miedo pintaba los rostros.
Los Talaveras seguían ciegamente a su jefe, cuyos retintos mechones semejaban colas de diablo en la imaginación de los criollos.
Las exacciones y los despojos abrumaban a los habitantes de la ciudad y del campo. Los pañuelitos mejores de las campesinas, las caravanas y los anillos eran robados por la soldadesca brutal
El carpintero Adriano Corvalán relata más tarde, un diálogo trabado entre las curicanas niñas Leiva y uno de los Talaveras.
“-¡Escuche, paisana! Tréigase una candela.
“-¿Qué cosa, señor, una candela o un candelero?
“-¡Caray! ¡Un demonio! ¡Candela!, ¡candela!”
El soldado muestra un cigarrillo y lanza castizas interjecciones.
Una de las acoquinadas mujeres pasa el fuego con expresión despavorida, y el español le dice entonces:
“-Agora, ¿tienen ostées gayinas a vendé?
“-No se merecen, señor.
“-¡Ah, jembras de caracho! ¿Cun que no merecimos comé gayinas?
“-Por Dios, señor, no hablamos de eso. Aquí no se merece ni unita, ni para un remedio”.
Los Talaveras se enfurecen al oír la negativa dada al jefe y prorrumpen en blasfemias.
“-No estamos podridos ni enfermos, ¡voto a Cristo!, y dernos ostedes gayinas como buenos y sanos, se insorgentes!”
Mientras tanto husmean en el huerto de las Leiva, de donde sale un perrillo que ladra con rabia a los tremendos soldadotes. En un segundo el animal es acallado a bayonetazos, mientras los maturrangos se convencen de la imposibilidad de encontrar las aves.
Escenas semejantes tienen abrumado al valle central, mientras Rodríguez trota camino a Los Rastrojos, a casa de su conocido, José Eulogio Celis.

Campesinos serranos
Marcó del Pont ha llenado de patrullas la provincia de Colchagua y en una de estas exploraciones se topan con el guerrillero.
Rodríguez se halla con Celis concertando un plan de aprovisionamiento con el fin de armar a los posibles insurgentes de la provincia.
Un trote de cabalgaduras hace ladrar a los perros y desazona a las mujeres de la casa que están de escuchas. Rodríguez, con agilidad de gamo, se mete a un cepo que tiene Celis por calidad de juez de subdelegación para castigo de los borrachos.
En un instante ha adquirido su rostro la expresión de un curado que duerme !a mona. Celis se da cuenta de la figura y los soldados ya amagan el campito del patriota.
“-Buenos días le de Dios a sus mercedes.
“-Buenos días-contestan los españoles, mientras se desmontan entre ruido de espadas y tercerolas.
“-¿No ha visto por aquí a un hombre de a caballo que llevaba cara de escapado?
“-Por allasito pasó”,-contesta Celis señalando un sendero, mientras su rostro impenetrable de campesino disimula toda emoción.
Los soldados registran la casa y se detienen junto al cepo con cierta sorpresa.
“-¿Qué hace aquí este hombre?,-dice el jefe de la patrulla, mientras sus ojos examinan la cara de Rodríguez.
“-Es un curao impenitente, señor, y además es un tenorio muy fregao, que no eja tranquila a ninguna de las chinas de la hacienda.”
Los soldados dan unos puntapiés a Rodríguez y el oficial, con una sonrisa, aconseja a Celis que no cargue mucho la mano a los enamorados.
Su rostro contempla a una de las “chinas” que le sirve un “gloriado” y pocos minutos después los soldados españoles se pierden hacia otro sitio, entre ladridos de perros y sonaja de sables.
Rodríguez expresa sus proyectos a Celis y le da recados para el patriota Juan Godomar, de San Fernando. En pocas horas ha escrito varias cartas y las onzas de San Martín tienen la virtud de multiplicar emisarios y chasques.
Por la noche, el guerrillero se dirige a la ciudad, donde sus conocidos tienen noticias de su arribo. En el pueblo hay muchos patriotas emboscados y el dinero ha hecho brotar las facilidades de correspondencia. Colchagua está amagada de noticias de la “otra banda” y la esperanza agita los corazones de los insurgentes. Godomar es hombre diablo y tiene conocidos arrieros en el paso del Planchón. Sus mulas son de primer orden y sus mensajeros se deslizan hacia Curicó, como relámpagos.
Desde Rancagua llegan letritas con cifras que ha extendido San Martín cuidadosamente. Otros emisarios galopan hacia la capital, se esconden en las posadas y sonsacan nuevas a los soldados peninsulares. El alcohol suelta las lenguas. Entre sorbos de cazuela y copas de picante vinillo, los godos desembuchan las ocultas instrucciones de Marcó.
Por la noche, los cerros se animan con misteriosos emisarios.
Una fogata lejana parece indicar algo con la telegrafía de sus señales flamígeras, y otra responde a la distancia. Sombras obscuras se deslizan por las sierras y los ríos no presentan obstáculo a los enviados. Rodríguez está en Colchagua y la red de sus emisarios se teje por todo el valle central. Ya se ha entrado en tratos con el famoso bandido Neira.
José Miguel Neira ha sido ovejero durante su juventud en la hacienda de Cumpeo y desde muy temprana edad manifiesta su afición por las correrías.

El huaso José Miguel Neira
El famoso bandido El Cenizo lo adoctrina en los salteos y juntos, agazapados en los cerrillos de Teno, abalean a los viandantes, saltan sobre las caravanas que acompañan los carabineros reales y hacen temblar las haciendas de Curicó y Colchagua. Toda la rica zona comprendida entre el poético río Maule y su puerto fluvial llamado Perales, en los aledaños de Talca, hasta el río Cachapoal, son tierras que azotan los bandoleros. Los hacendados realistas padecen sus asaltos y los carabineros destacados por Marcó se ven en duros aprietos para contener tantos desmanes. El capitán Magallar les teme y cada vez que uno de los montoneros cae en su poder, el fusilamiento lo espera como recompensa única de sus osadías. Cuando cae Santos Tapia, uno de los leales de Neira, le cortan la cabeza, después de matarlo a tiros, y los cerrillos de Teno, escenario de sus depredaciones, se animan con un espectáculo macabro. La cabeza de Tapia metida en una jaula de hierro y media comida por los jotes que describen oscuros círculos entorno, servirá de escarmiento a los enemigos del rey.
Pero Neira no se amedrenta. Luego de intimar con Rodríguez obedece las instrucciones de éste y se abalanza sobre los correos, saca los dineros y amaga los estancos. Las viejas se santiguan a su paso y su caballo es ya familiar a todos los campesinos. Nadie se atreve a denunciarlo por miedo a su choco y a su corvo. Neira se bate por todos los caminos y se siente transformado y ufano con el uniforme de oficial galoneado y vistoso, que le mandó de regalo San Martín, por intermedio de Manuel Rodríguez.
El propio general, desde Mendoza, se dirige al montonero en documentos llenos de simpatía. En una carta fechada el 3 de diciembre de 1816 le dice: “Mi estimado Neira: Sé con gusto que Ud. está trabajando bien. Siga así y Chile es libre de los maturrangos. Dentro de poco tiempo tendrá el gusto de verlo su paisano y amigo. José de San Martín”.
Neira galopa ufano con tales noticias, llena su bolsa de los pesos sacados a los españoles que solicitan óbolos para la apurada caja del rey.
Marcó lo califica de “indecente insurgente” y su cabeza se cotiza en mil pesos; pero nadie osa entregarlo. Los hacendados patriotas, inmunizados ahora, lo ayudan con plata y con remudas de caballos. Prefieren estar bien con él por lo que puede acontecer en el porvenir. “Es mejor hallarse bien con Neira. Es un niño muy atrevido”, dicen los astutos huasos de Colchagua, mientras los milicianos de Quintanilla revientan los caballos entre los bosques de quillayes, peumos y espinos de Los Rastrojos y en los quiebras de los montes amagados por las guerrillas.
Los hacendados don Manuel Palacios, don Feliciano Silva, el joven Villota, que frisa en los treinta años, y don Pedro José Maturana, dueño de la heredad de La Teja, en el valle de Talcatehue, secundan con generosidad a los insurgentes. Maturana en su testamento, declarara, años después, haber gastado cuarenta mil pesos de su bolsillo en afianzar a la Patria y “en servir al señor San Martín”.
La impunidad rodea los actos de los montoneros; pero muchos van cayendo entre los balazos de los soldados españoles o entregados por un delator.
Las escarpias se levantan como índices sanguinolentos en los cerrillos y en las rutas que desembocan a Curicó y a San Fernando. Los asustados arrieros, al pasar, se quedan mirando esas cabezas picoteadas y escarmentadoras, mientras se santiguan con supersticioso ademán.
Los buitres y los jotes coronan con sus violentos aletazos estas macabras aguas fuertes de la Patria Vieja. Pero el miedo no abate a Rodríguez ni a Neira, que llevan más al norte sus amenazas.
La actividad de Rodríguez entre los meses comprendidos desde marzo de 1816 hasta las vísperas de la batalla de Chacabuco, en el año siguiente, resulta imponderable. Amaga todas las provincias centrales con su audacia inextinguible en recursos y pulsa a los futuros montoneros que obedecen al huaso Neira[14].
La entrevista con Neira decidió el porvenir de Rodríguez. Ya no sólo iba a ser un agente que se metía en los contrafuertes cordilleranos en busca de las cargas de armas y de los emisarios de San Martín, sino un capitán, fecundo en proyectos militares.
Toda la preocupación de Rodríguez es llegar a la capital, donde cuenta con recursos y amigos. Los cordones de las bolsas patriotas se aflojan y nadie se niega a desconocer las libranzas de San Martín. Brota el oro y se convierte en mulas, caballos, pistolas, sobornos y regalos a las mujeres. Estas lo ayudan mucho y reciben el elogio suyo en las cartas que envía, con fieles correos al otro lado de Los Andes.
El dinero es el nervio de su actividad. Sin éste no se puede mover un cabello y San Martín lo aprecia lo mismo que el guerrillero. En una carta dirigida a San Martín, Rodríguez dice: “Ya que tratamos de gastos escribiré algo de los míos, no me haga odiosos mis trabajos y mis riesgos del único modo que puede desconfiando. Me pongo cotón de valde y también como las más veces; de valde me lavan las camisas, etc., etc. Sin embargo, de esta economía he dado al través con veinte onzas de mis recursos particulares y estoy empeñado en algunas pequeñeces. Pero aseguro a usted por mi honra que no hay un derrame personal y que sólo he bocado tres onzas por aprontarme un encuentro agradable y 80 pesos que me costaron unas pistolas y un sable en el tiempo de mis apuros por armas”[15].
Había que sonsacar muchas nuevas y bucear en los corrillos del gobernador.
En la capital se paseaba Marcó entre el estupor de los criollos por sus callejas descuidadas y mal olientes, que adereza del mejor modo posible para que pueda rodar por ellas su pomposísima carroza, luciendo sus capas bejaranas, sus encajes y uniformes bordados.
Marcó es recibido con muestras grandes de veneración por los adictos incondicionales al rey. Le hacen tertulia don Prudencio Lazcano, adusto partidario del rigor con los criollos no obstante su nacimiento americano, el obispo Rodríguez Zorrilla, inteligente colaborador de la Reconquista, el oidor José de Santiago Concha, y el militar Campillo, ascendido con rapidez por el Capitán General, el secretario de gobierno don Judas Tadeo Reyes y el asesor don Juan Francisco Meneses[16].
Un día y otro transcurren en el pesado ambiente santiaguino y el rigor de la dominación española no se afloja. Se levanta una sombría horca en la Plaza de Armas y los oficiales chilenos que encumbró y sostuvo Osorio son botados por Marcó. Todas las plazas de confianza deben ocuparse por españoles seguros. A los criollos los llama el Gobernador hostias sin consagrar.
Sobre la tertulia de Marcó, Rodríguez expresa curiosas opiniones a San Martín: “Intimidad de Marcó con su compadre Campillo, con Beltrán y Xavier Ríos. Este ha sufrido algunos desaires. Su señoría maricona prefiere a todo negocio y a todo amigo una que lo bota enfermo”.
Otras veces pinta el recelo de algunos tímidos: “El mundo tiene miedo de verme y aún de haberme conocido”. No todos están seguros de la vida y los timoratos creen comprometerse cuando este fantasma, vestido de roto o de sacerdote, les hace señales y se da a reconocer. Más de algún cobarde vacila, pero nadie se atreve a delatarlo. El miedo acalla a algunos y el dinero corrompe a otros. Los espías de Marcó ni el propio San Bruno dan con el vagabundo impenitente, que tan pronto se ha metido en las narices del Gobernador como galopa por los campos colchagüinos en demanda de recursos y encendiendo el fuego de la insurrección.
Rodríguez es socarrón y se desalienta un poco de sus paisanos. “Los chilenos son tan desconfiados como los tontos, dice en otra carta, y para creer han de oír, ver, oler, gustar y palpar”.

Don Francisco Casimiro Marcó del Pont
Por este tiempo algunos dan a entender que Villota, uno de los patriotas estimados como seguro por Rodríguez ha entrado en tratos con Marcó. Rodríguez, al momento se pone en campaña y obtiene la seguridad de que no es engañado. Las mujeres, sus permanentes aliadas, lo ayudan esta vez como en tantas ocasiones. Es falso el conducto por quien aseguré a Ud. (dice a San Martín) correspondencia de Villota con Marcó.
Aquel y su compañero por quienes escribí en competencia de que he dado noticias están con nosotros, gracias al ron y a una excelente moza”.
Los Talaveras se ejercitan bélicamente y Santiago es un campamento bullidor de actividad. Marcó teme la invasión de San Martín y sus consejeros le indican la conveniencia de fortificar la capital.
Manuel Rodríguez se pone al habla con un ingeniero, ve los planos de las fortalezas que se harán en el Santa Lucía; pero no puede obtener un ejemplar o copia de ellos. Sin embargo, noticia a San Martín con mucha prolijidad sobre el avance de los trabajos del cerro[17].
Un día se desliza vestido de roto hasta el sitio por donde avanza el fachendoso Capitán General en su historiado carruaje.
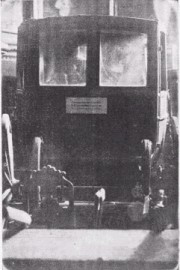
El carruaje de marcó del Pont
El coche rutila cubierto de vidrieras y sus asientos interiores se ablandan con ricos tapices y mullidos cojines cubiertos de seda y brocatos. Marcó saluda a los funcionarios y se sume en el incienso de la adulación, mientras un artesano que se saca humildemente el bonete, le abre con aspecto sumiso y admirado la dorada y suntuosa portezuela.
El enjoyado magnate salta a tierra y lanza con desprendimiento una moneda de plata al obsequioso desarrapado. Rodríguez había visto con sus propios ojos a su señoría maricona,
Marcó usaba perfume de benjuí, pañuelos bordados, casacas vistosas, espadines repujados, y trajo en la fragata Javiera, veintitrés baúles forrados con esteras o felpudos de esparto. En febrero de 1816 recibió de España profusos objetos de lujo y sus ajuares ocupan cincuenta y nueve grandes cajones.
El desprestigio del régimen cundía. En las noches Santiago era sobresaltado por riñas lejanas y los serenos caían aplastados por la turba solevantada. Rodríguez se metía, vestido de roto cañadillano, en todas las chinganas y de ahí surgían las chispas encendedoras de los motines. Ningún Talavera podía transitar tranquilo por los barrios apartados y en varias ocasiones se enzarzaban en pendencias de que salen mal parados. Los corvos filudos y los garrotazos tumbaban a los orgullosos sustentadores de la opresión.
Pobladas de rostro bronceado, chusmas desarrapadas y encendidas con el alcohol, corren por los barrios gritando: ¡Viva la Panchita! ¡Abajo los godos!
El miedo hacía huir a los serenos y al rato las patrullas dispersaban a los amotinados. Más de una vez, su señoría despertó nerviosa en la mullida cama, envuelto en sábanas de hilo y holandas, mientras a lo lejos los gritos de ¡Arriba la Patria! subrayaban de inquietud las profundas noches de la sumisión[18].
La horca era un símbolo cerca del palacio. Las mujeres del pueblo !a miraban con terror al pasar para misa y los negritos del servicio cuchicheaban sobre las cosas raras que ocurrían. Todo 1816 es para Santiago un año cargado de emociones y de escenas tumultuosas que no aplasta el rigor ni la fuerza del realismo. Un espía expresa gráficamente tal impresión en una carta a San Martín, diciendo “que en la capital la plebe dice públicamente que la patria está preñada y que no tardará en parir”.
El tribunal de vigilancia funciona activamente y se reciben los denuncios contra los desconsolados partidarios de la Independencia. San Bruno aguza su mirada aquilina y descubre procedimientos vejatorios que adentren la humillación en los pobres criollos. Marcó expresa su pensamiento de gobierno sobre los chilenos diciendo: “No he de dejarles siquiera lágrimas que llorar”.
Una vez se le propone para un cargo al Marqués de Larraín. “Me comieran los españoles si nombrara un americano”, contesta el rutilante sátrapa, cuyos títulos llenan una página por lo largos y caracoleados: don Francisco Casimiro Marcó del Pont, Ángel Díaz y Méndez, Caballero de la Orden de Santiago, de la Real y Militar de San Hermenegildo, de la Flor de Lis, Maestrante de la Real de Ronda, Benemérito de la Patria en Grado Heroico y Eminente, Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos, Superior Gobernador General, Presidente de la Real Audiencia, Superintendente, Subdelegado del General de Real Hacienda y del de Correos, Postas y Estafetas, Vice Patrono en este Reino de Chile, etc., etc.
La vanidad y el engolamiento son sus características dominantes. Es femenino en su trato y el tibio ambiente de la cortesanía lo envuelve como oleosa muestra de la bajeza de sus familiares.
Don Juan Francisco Meneses, odiado por haber sido confidente de García Carrasco, es uno de sus inspiradores en competencia con el opulento comerciante Chopitea. Juntos comen en palacio, juntos se menequetean en la calesa con soniquete, juntos se distraen en las recepciones monótonas de la Universidad y en las fiestas religiosas que preocupan a la capital.
La arrogante insolencia de los opresores persigue a las criollas de ojos profundos y de trenzas negras. Una dama pasa un día frente al ferrado cuartel de los Talaveras y un andaluz atrevido le dice: “No te tragara el diablo y viniera a vomitarte a mi cama”.
Los caballeros sospechosos, los jóvenes y hasta las señoras son abrumados con persecuciones y ofensas humilladoras.
Los presos eran paseados con una vela en la mano y los pantalones bajo los tobillos y allí se les ataba con una cuerda o pañuelo a modo de grillete. Así se evitaba que huyeran por las calles, sobre todo en las lóbregas noches santiaguinas que provocaron el famoso dicho: “El muerto al hoyo y el vil bollo”.
La Gaceta, entretanto, fomenta el adulo sistemático. A Marcó lo estima un hombre afable y cortés “con semblante tan amable, con ojos tan soberanamente atractivos, que ningún corazón puede resistirse a los impulsos de amarle”.
Nunca se vieron sombreros más bordados ni casacas galoneadas que las del Gobernador. Los viejos recordaban los rumbosos días de Cano de Aponte en el coloniaje; pero muchos petimetres estiman que de la carroza de don Francisco Casimiro sale un perfume verbenero de Madrid sobre este oscuro arrabal del globo.
El corso de Brown inmovilizaba las naves españolas en los puertos y su señoría se enojaba por no recibir puntualmente correspondencia y encargos de la villa del oso y el madroño.
Tampoco llegaban tropas del Perú y sus lastimosas cartas se detenían largas semanas en !as fragatas y los pataches de Su Majestad. Por otra parte, su digestión de célibe se turbaba con malas noticias. Hasta en los claustros se asaeta la delicada estampa de don Francisco Casimiro. El padre Portus estaba significado como insurgente y en el escondite de su celda fabricaba copias de los papelones que le dejaba Manuel Rodríguez[19]
+ + + + + + +
Marcó trata de adormecer a los criollos con fiestas en que se propaga la bondad del sistema monárquico. Gran parte de señorones de la capital se dan vuelta y abruman al gobernador con adulos y sumisiones. Marcó es propenso a estas muestras de cortesanía y trasciende satisfacción por toda su persona.
Los saraos se suceden y los besamanos y las recepciones deslumbran a la nobleza y señorío de la capital. Rodríguez entre tanto, pega su oído a todas estas manifestaciones y padece ante la abyección de los compatriotas. La clase alta no es de su agrado y tiene menos esperanzas puestas en ella que en el bajo pueblo. Escribe a San Martín: “Es muy despreciable el primer rango de Chile. Yo sólo lo trato por oír novedades y para calificar al individuo sus calidades exclusivas para el gobierno. Cada caballero se considera el único capaz de mandar. No quiero junta por no dividir el trono. Pero lo célebre es que en medio de esta ansia tarasca1 se llevan con la boca abierta esperando del cielo el ángel de la unión. Muy melancólicamente informará de Chile cualquiera que lo observe por sus condes y marqueses. Mas la plebe es de obra y está por la libertad como muchos empleados y militares”.
No todos son fieles y a muchos hay que ganarlos por el dinero. En los círculos realistas causa mucho contento la abjuración de un patriota de las principales familias. La Gaceta del Rey del 26 de marzo de 1816 da cuenta de la palinodia de don José Antonio Valdés y Huidobro, capitán de milicias[20].
En el teatro restaurado se representan tibias comedias e insulsas mojigangas moralizadoras. Marcó asiste con el oidor Lazcano, con el inseparable Pozo y con dos o tres familiares.
Las piezas de la época, que representan Nicolás Brito y Josefa Morales, como primeras figuras, son La virtud triunfante de la más negra traición y Los locos de mayor marca.
Es probable que desde la cazuela o galería, un roto contemplase a don Casimiro con sonrisa astuta y madurando nuevos proyectos.
La desmoralización se introduce entre los españoles por milagro de las noticias falsas y el ánimo de los republicanos se enciende con los ejemplares de las gacetas patriotas de Buenos Aires, que esparce en copias e! incansable Rodríguez.
Sus vastos recursos cada día se enriquecen con aportes sacados de la imaginación inagotable. Usa varios pseudónimos en las cartas a San Martín y debido a ello no se le descubre. El Alemán, Chancaca, Kipper, El Español y Chispa son sus nombres de guerra más conocidos; pero usa otros en sus relaciones directas con los chilenos. Un día se mete en la Recolección Franciscana de la capital y de ahí sale transformado en un piadoso y humilde lego, que es saludado por los Talaveras y se mezcla en los corrillos averiguando noticias del “corso” de Brown que inquieta a Marcó, o de la salud de su señoría el Gobernador.
Tan pronto es un fraile como un borracho; tan presto es un peón con el cigarro de hoja entre los labios, como se transforma en un hacendado de San Fernando que averigua el precio del trigo o charla con un oficial de Talaveras sobre temas de actualidad. Deja perder informaciones redactadas de un modo destinado a desorientar a los españoles y propaga rumores tendenciosos.
Su compañero de correrías, Juan Pablo Ramírez, usa el nombre de guerra de Astete. Entre Astete y El Chispa no hay secreto que no pierda su sigilo ni oculta noticia que no divulguen en alas de los arrieros que trotan hacia Cuyo, Rodríguez es el diablo cojuelo que se mete por los hogares santiaguinos y con su picardía natural sondea en los mentideros y tertulias. Su correspondencia con San Martín revela muchas de sus ideas y todas aparecen envueltas en un tono burlesco y sarcástico[21]
La acumulación de soldados en Santiago ha hecho muy intensa la vida de los burdeles y existe una rabiosa demanda de mujeres. Las chinas y cantoneras suben de doscientas.
Esto favorece el cultivo de las enfermedades de carácter venéreo y es probable que de ese tiempo date la primera epidemia de sífilis, cuyo progreso es tremendo por el estado precario de la profilaxis.
Con tal motivo escribe a San Martín: “El enemigo tiene tanta tropa enferma, que Grajales ha pedido se voten las putas para evitar una epidemia general en los soldados”.
Pozo y Lazcano son saetados en otra misiva: ‘‘Son los directores íntimos de Marcó, dice, y opinan como los peores demonios. Marcó es un cazoleta, a nadie visita por orden de su rey. Piden que lo vean aunque no puede corresponder. Pasea las calles movido en su coche”.
Sus amigas lo informan de lo que pasa en las casonas de los godos. Probablemente enamora a las criadas y obtiene así noticias de Casa Lazcano y de lo que piensan los canónigos realistas don Domingo Antonio Izquierdo, hombre falso, que se pasó a los españoles para disimular su anterior adhesión a la Patria, y don José Ignacio Infante, monárquico exaltado.
En el plan de San Martín había un aspecto muy interesante: hacer creer a los realistas que su expedición contra Chile iba a caer sobre las provincias del sur. Por esto, Marcó hizo enviar fuertes patrullas a los boquetes de esas regiones, lo que distrajo muchas tropas de la guarnición de Santiago.
Colchagua era foco de tumultos y de agresiones a los realistas. El guerrillero se mueve por sus campos y aloja en diversas partes. Llega hasta Teno y habla con Villota; despacha a Godomar desde Los Rastrojos; y se mete por las calles de San Fernando con modestas vestiduras de arriero, mientras la gendarmería realista empieza a buscarlo por lejanos sitios.
Rodríguez ha transformado su vida; pero llega también a pensar en el reposo. En una carta a San Martín, escrita el 28 de noviembre de 181 6, le dice: “Reducido Chile necesito descanso y no quiero más vida pública”.
Lo preocupa la suerte de su padre, que sirve un puesto fiscal y es objeto de persecuciones y de molestias. También piensa en su vida tan intranquila y en el porvenir incierto. Habla de su futuro y da a entender a San Martín que todos sus esfuerzos serían compensados con la secretaría del ejército u otro sitio en la burocracia.
También suele desazonarlo este constante peligro, en cuya provocación recibe extraña embriaguez; pero cuyas complicaciones suelen cansarlo. Dice en una de sus cartas al general San Martín: “A costa de mi pellejo me mantengo a la vista y muy vendido”.
Otras veces solicita con furor que se le remitan objetos para sus amigas y chucherías destinadas a ganarlas: “Mándeme carabanitas, pañuelos de seda para cubrir pechos, y otras droguillas de esta clase, muy bonitas y muy finas”.
Las mujeres son el leit motiv de toda su vida y en el incesante juego de sus amores no las olvida. De ellas expresa lo siguiente en una de sus más elocuentes cartas: “Aunque la generalidad de la gente es sin sistema, sin constancias ni resortes, cada mujer de las escogidas vale por todos los hombres juntos”.
Un sello con que marca sus misivas al jefe del ejército de los Andes es el regalo de una criolla. “El de ese modelo que acompaño, dice, será mi sello. Me lo regaló la mejor chilena y de la casa más sacrificada. Así se halla tu patria, me dijo, y así me hallo yo”.
En sus métodos de correspondencia utiliza las más originales designaciones. Junto con otros corresponsales de los patriotas, emplea una clave misteriosa. Así lluvias, significaba expedición; nueces, soldados de infantería; pasas, soldados de caballería, uvas, soldados de artillería; higos, victorias peruanas; papas, pérdida de los españoles; tabaco, probable protección de los ingleses, etc.
Con estas claves y moviendo a todos en su empresa agitadora, el avance de la libertad es un hecho y la esperanza se oculta silenciosa en los corazones criollos.
Las armas entran por la cordillera y los dineros y pistolas están circulando ya. Mucho se dilata este momento que todos esperan; pero rápido y eficaz será el resultado de su próxima acción.
José Eulogio Celis y Godomar están en tratos con Paulino Salas, maulino viejo y cazurro, y con Bartolo Araos. Salas es llamado “El Cenizo” por la participación que tuvo en un crimen cometido en la calle de ese nombre en la capital. En sus brazos meció a Neira y sus comunes experiencias están salpicadas crímenes y de latrocinios.
José Miguel Neira es uno de los salteadores más temibles del valle central. Su noviciado lo hizo junto al célebre Cenizo; pero con el tiempo lo sobrepuja en resolución y bravura.
Con toda esa gente tiene que entenderse Rodríguez. Más al sur hay un rico hacendado patriota, que acaudilla numerosos huasos ladinos y domina el estratégico sitio de Los Cerrillos de Teno, cuna de los salteadores más atrevidos y del cuatrerismo tradicional.
Don Feliciano Silva, astuto agricultor de San Fernando, es otro de los patriotas que ayudan a Rodríguez. Un día es un caballo, al siguiente un mensajero fiel, en otra oportunidad el escondite adecuado.
El incendio de la libertad se extiende por los campos y villas de Chile. Marcó, entretanto, da tumbos en su carroza con vitrales y escribe a sus hermanos de España solicitando nuevas condecoraciones y la gran cruz de Isabel la Católica.
El estado de las clases sociales es muy decidor. La nobleza de la capital se está pasando a! rey.
Manuel Rodríguez compendia su impresión sobre los estamentos del país en estas significativas líneas: “La gente media es el peor de los cuatro enemigos que necesitamos combatir. Ella es torpe, vil, sin sistema, sin valor, sin educación y llena de la pillería más negra. De todo quieren hacer comercio, en todo han de encontrar un logro inmediato y sino adiós promesas, adiós fe; nada hay seguro en su poder; nada secreto. La borrachera y facilidad de lengua que tachan gradualmente a la plebe y a las castas, nos impiden formar planes con ellos y aprovechar sus excelentes calidades en lo demás. Pero son de obra, están bastante resueltos y las castas principalmente tienen sistema por razón y echan menos la libertad; todos los artesanos desesperan, faltos de quehacer en sus oficios. La nobleza es tan inútil y mala como el estado medio, pero llena de buena fe y de reserva hacia el enemigo común; más tímida y falta de aquella indecente pillería, no le encuentro otro resorte que presentarle diez mil hombres a su favor, cuando no tengan tres en contra”.
Y agrega aún: “El español es nuestro menor y más débil enemigo. Está generalmente aborrecido en los pueblos; su oficialidad y tropa sin honor ni sistema. Sólo se envidian; sólo falta quién los compre. Los Talaveras y Chilotes (soldados) son los únicos que consideran su rey. Aquellos no pasan de cien y estos que por falta de ilustración adoran la fantasma más despreciable, son tan miserables y tan sin genio, que por dos reales atienden la lección más libre y la buscan al día siguiente porque se repita la limosna; son esclavos que harán lo que mande el amo que mande”.
Y termina con esta sentencia elocuentísima: “A Chile no le encuentro más remedio que el palo”.
San Martín recibía así constantes noticias por los boquetes de la cordillera y Justo Estay, su fiel amigo aconcagüino en más de una oportunidad saca las nuevas de Chile, disimulando la condición de espía bajo el impenetrable rostro cobrizo y el chupallón del arriero.
Las noticias que llegan del sur desazonan a Marcó y las órdenes salen de palacio con toda nerviosidad. Las patrullas confiscan caballos y los mandatos de requisamiento se reiteran con vehemencia.
Marcó cuenta con Morgado y San Bruno, que extreman la vigilancia. Ya se conoce en todo Santiago la presencia del ex secretario de la Junta y su cabeza es puesta a precio. Un día, en plena primavera, se deja caer una lluvia sobre Santiago. Rodríguez toma el papel y anota estas reflexiones, que van destinadas a San Martín: “El domingo 17 se traspuso aquí el temperamento de Mendoza. Pasó una nube que en varias partes del reino hizo llover tres horas bajo un sol luciente y con bastante calor. Yo la tuve por la embajada de usted, como la columna que precedía a los judíos”.
Entre multas, prisiones y medidas draconianas se empieza a hundir el efímero período de la Reconquista. Los santiaguinos se la tienen jurada a San Bruno y Marcó se agita en medio de intranquilos sueños. Por los barrios estallan los tumultos y el roterío cada vez se alza más contra sus opresores.
En el sur, Neira tiene en un puño la provincia de Colchagua y Villota ha regresado de Mendoza, a donde tuvo que huir de los carabineros que lo perseguían por los cerrillos y por los bosques de quillayes. Los arrieros que pasan por Rancagua sin pasaporte son multados con dos patacones.
Las viejas cambian augurios y las comadres comentan los reiterados allanamientos hechos a los franciscanos. Todo el país trepida en una actividad febril, que asume caracteres variados y contradictorios desde la tiniebla de los conciliábulos nocturnos hasta el grito subversivo lanzado en las bocacalles de la Cañadilla o de Guangalí. Eran los signos que preceden a las tormentas.
CAPITULO 7
El Asalto de Melipilla
Con ojo de experto psicólogo piensa dar un golpe contra Melipilla. En el período llamado de las Pascuas, que guardan escrupulosamente los católicos españoles, tal plan podía surtir un efecto seguro. Todos los hacendados suspendían las faenas en el tiempo comprendido entre el nacimiento del Señor y la Pascua de Reyes, que cae el 6 de enero.
Los trabajadores del campo se encandilaban con la perspectiva de “remoler” firme y tendido en los parrales de Talagante y en las chinganas de San Francisco del Monte, Todo el campo se anima con grupos de chacareros y de medieros, de rústicos comerciantes y de campesinos. Los rotos avanzan por los caminos y llevan sus bonetes ladeados por el alcohol que los embriaga. Las guitarras entregan sones alegres y un período de bienestar brutal reemplaza a las pesadas tareas de la agricultura.
Rodríguez se halla cerca de Paico. Un estero gorgoritea próximo y en sus cristalinas aguas sacia la sed. Se halla sudoroso e inquieto; sus pupilas arden y la nerviosidad subraya sus gestos. El paisaje es acogedor y los pájaros descontrolados se mueven de un árbol a otro, embriagándose con el verano. En el vado de Naltahua se le ha juntado su amigo José Antonio Guzmán y cinco rastreadores imponderables.
Hay que tener un gran coraje para lo que llevan entremanos, mientras se ocultan en Paico, indolente refugio de postreros preparativos.
Los “huasos” meditan en el saqueo que se avecina; en las parrandas aldeanas, con empanadas, corderos asados y capitosos vinillos. Rodríguez tiene el pensamiento ido. Su mente se distrae en el rumbo de todos sus últimos tiempos, galopando por caminos malos, comiendo a medias, sin que le baste el dinero para saciar a los huasos que venden sus gallinas a los señorones godos de la capital.
En Melipilla tiene amigos el guerrillero. Melipilla descansa confiada, mientras los curas activan los nacimientos, los rotos admiran al Niño Dios con sus animalitos y pastorcillos y los cirios iluminan las capillas donde resuenan cándidos villancicos.
Dulce Jesús mío |
Ya trota Rodríguez sobre Melipilla. En las fondas y tambos, en los despachos donde beben los campesinos, va enganchando a todo el mundo y con breves e inflamadas arengas anuncia que la Patria se va a librar. San Martín y su ejército, la opresión de los maturrangos y la necesidad de levantarse, son los tópicos que hacen incendiar de coraje a los oprimidos huasos
Muchos se animan con la esperanza del saqueo; otros creen en la Patria con fe ciega y primitiva; algunos se mueven por el miedo del guerrillero que rubrica las actitudes con un sable y dos pistolas bien cebadas.
En el cinto lleva una daga filuda y presta a enterrarse en el que resista. Ramón Paso y el vecino Galleguillos de la isla de la Isla de Maipú lo secundan, al lado de un asistente y de Guzmán, que tiene un campito en Lo Chacón.
El asistente lleva daga y tercerola, Paso un par de pistolas, y Guzmán y Galleguillos sólo han conseguido unos sables.
En el horizonte se perfila una lenta carreta que avanza hacia la capital arrastrada por bueyes soñarrientos. Nadie se imagina el peligro que se acerca. La ocupa el comerciante español
Damián con su familia. Se dirigen a Santiago a entregar una platita, a hacer unas compras en los baratillos y a ver a los amigo.
El guerrillero de un alto enérgico y les apunta las pistolas.
- ¡Viva la Patria! ¡Abajo los godos!
Damián les tiembla, mientras trata de disimular en un rincón el atadijo con el dinero.
- ¡Dame ese dinero, godo del caracho!
En un minuto la carreta está limpia de todo petate y los rotos delirantes gritan y echan vivas a la libertad. Damián tiene que tornar a Melipilla, junto con todos los viandantes.
El camino se anima con tal cortejo, mientras la ciudad dormita bajo el sol estival. Las diucas cantan entre los espinos y el silencio espeso del campo se sobresalta con gritos y manifestaciones de entusiasmo.
Rodríguez arma en un santiamén a sus parciales. Con picanas, con chuzos, con fierros, con piedras, con hachas incrementa el original arreo bélico de la turba. U n roto yergue una tranca de algarrobo; otro se ha conseguido un cuchillo carnicero; el de más allí un simple lazo.
Melipilla está a la vista. Sus pesados caserones y sus calles polvorosas tiemblan bajo el galope de los patriotas. La gente se esconde; pero mucha se asoma al resonar los reiterados gritos de libertad.
El subdelegado don Julián Yécora, hombronazo bonachón y tímido, se demuda del espanto. Rodríguez está frente a él y lo hace amarrar mientras sus huasos, en número de ochenta, se abalanzan sobre el estanco. Los naipes y el tabaco son el premio de su actividad. Pintadas barajas y fardos de negro tabaco y papel de fumar circulan entre los saqueadores.
El guerrillero ha reconocido pronto a don José Santiago Aldunate y a doña Mercedes Rojas y Salas, sospechosos confinados por Marcó en este apacible poblacho. Todos tres se abrazan y el caudillo almuerza en la casa de doña Mercedes, mientras los patriotas del pueblo oyen glotonamente sus nuevas de San Martín y del próximo avance sobre Chile.
Afuera los rotos elevan al cielo un vocerío ensordecedor y el aguardiente estimula sus actividades. Por orden de Rodríguez se han apoderado de doscientas lanzas, cuyos palos se queman y cuyas moharras se arrojan al Maipo para que no las aproveche el español.
“- ¡Viva la Patria! ¡Abajo los godos!
“- ¡Que mueran los maturrangos!
“- ¡Que mueran! ¡Que mueran los sarracenos! ¡Viva la libertad!”
Pero el griterío llega a lo indecible cuando Rodríguez se apodera de tres mil pesos guardados cuidadosamente por el subdelegado.
Forman la contribución de Melipilla a los fondos de guerra de Marcó del Pont y han sido reunidos después de empeñosa tarea.
Los sacos de calderilla se derraman entre escenas brutales. Muchos “huasos” se descalabran por disputarse los cuartillos y los reales de vellón, los patacones pesados y los nobles pesos de plata.
Rodríguez se apertrecha también por lo que puede acontecer. Sus compañeros han guardado algunas onzas. Doña Mercedes lo noticia de que por el contorno anda paseando un Talavera.
D. Francisco Casimiro Marcó Del Pont, Ángel, Díaz y Méndez, Caballero de la Orden de Santiago, de la Real y Militar de San Hermenegildo, de la Flor de Lis, Maestrante de la Real de Ronda, Benemérito de la Patria en Grado Heroico y Eminente Mariscal de Campo de los Reales Exercitos, Superior Gobernador, Capitán General, Presidente de la Real Audiencia, Superintendente, Subdelegado del General de Real Hacienda y del de Correos, Postas y Estafetas, y Vice-Patrono Real de este Reino de Chile. Francisco Marcó del Pont |
El Bando de Marcó del Pont |
Es el teniente don Manuel Tejeros, que se halla en las casas de Codegua tomando el descanso pascual de su labor de perseguir patriotas.
Rodríguez abandona el pueblo, después de repartir tres mil pesos del rey, camino de Codegua, que se halla a cuatro leguas de distancia en una pintoresca situación.
Antes de partir regala su mechero de plata al sastre del villorrio, que es un fogoso partidario de San Martín y entrega al saqueo la venta del Tambo, donde se juntan los realistas.
Su caballo se pierde por el ancho camino. Una nube inmóvil parece indicar el límite de los grises y rojos cerros comarcanos.
El silencio y la confianza envuelven a la hacienda cuando el guerrillero la acomete. Tejeros sale sin sable y no puede resistir a los insurgentes que lo desarman con rapidez, reduciéndolo a la impotencia.
Con el Talavera y su asistente amarrados, Rodríguez sigue raudo, camino de Huaulemu, en cuyas espaciosas casas arriba al atardecer.
Los guerrilleros comen copiosamente en la hacienda. Manuel Rodríguez ha hecho repartir profusas cantidades de alcohol. Los desgreñados rotos que lo secundaron en el asalto se reparten los trozos de cordero asado a la luz de toscos velones, mientras circulan los cachos colmados de vino y se distribuyen gruesos pedazos de pan de grasa.
Pesados vapores de alcohol nublan los cerebros de los campesinos. Una modorra bienhechora comienza a tumbarlos junto a las tinajas, al lado de los corredores sobre los pellones de las monturas o en las rústicas esteras de los ranchos vecinos.
El guerrillero se da cuenta de que pronto habrán salido patrullas en su persecución. Dando las nueve de la noche se dirige hacia el Maipo, seguido de los fieles y conduciendo prisionero al teniente de los Talaveras.

Un capataz y un carretero de la Independencia
Después de una loca carrera, chapoteando entre los charcos y dejando frisas de los ponchos entre garras de zarzales y púas de cardos, los seis jinetes se lanzan hacia las serranías de Chocalán, luego de cruzar el Maipo por un vado. Se pierden entre espesos matorrales de quilos, por medio de airosos canelos, maquis y tréboles que salpican los montes.
Los caballos van jadeantes y los prisioneros observan una actitud poco favorable. Rodríguez ha hecho sondeos a Tejeros para insinuarle que abandone las filas del rey. Tejeros es un maturrango fiel; se niega a traicionar su causa y pone obstáculos al avance de los fugitivos, fingiéndose fatigado y retardando el paso del caballo. Una idea sombría se apodera de los patriotas.
El avance es impracticable por lo enmarañado de las alturas y por las quebradas que las circundan. Ya se les persigue con precisión por obra de los informes dados a las tropas que manda don Antonio Carrero y que amagan la región después de un rabioso galope desde Santiago, a donde llegaron avisos del asalto. La huida del asistente de Tejeros hace que sea más fácil el descubrimiento de los fugitivos.
Naltahua queda muy atrás y Rodríguez piensa alcanzar hasta Alhué, donde es casi imposible que lo descubran y cuyos cerros vecinos tienen rutas escondidas que desembocan a los montes de Yáquil, en la provincia de Colchagua.
Guzmán lo abandona, después de ponerse de acuerdo sobre unas comunicaciones que hay que apurar para Mendoza, pero queda el oficial español, quien dificulta toda rapidez y se niega a abandonar su bando.
Cuando ya siente Rodríguez la imposibilidad de que lo acompañe más Tejeros, le reitera su petición y llega a amenazarlo de muerte.
Tejeros se resiste otra vez y se tira por las laderas de una quebrada. Unos pistoletazos retumban en el silencio de los cerros. La serenidad profunda se perturba y un vuelo de zorzales asustados rasga el aire.
Tejeros está rematado. Sus labios echan una espuma sanguinolenta.
“No hay nada que hacer”, dice el guerrillero y se pierde entre los matorrales, mientras las estrellas apuntan en el cielo y un chuncho lanza su cho cho agorero.
Más allá está Colchagua y se encuentra el escondite de Celis. Ahí descansa la salvación y el porvenir de la libertad.
El éxito del asalto había superado las más optimistas previsiones del montonero.
Dos días más tarde, siempre perseguido, arriba Rodríguez a Alhué.
Doña Carmen Lecaros, dueña de la hacienda Chocalán y realista empedernida, ha hecho apresar a Guzmán, a quien confunden jubilosos los Talaveras con el propio huaso Neira. Una semana después el guerrillero respira el aire diáfano de Yáquil[22].
CAPITULO 8
El ataque a San Fernando. El guerrillero
El guerrillero medita admirablemente sus acciones y llega a la conclusión de que Marcó puede ser despistado. El fuego de las guerrillas debe mantener alterado el centro de Chile y hacer desviar la atención de los españoles de la región de Aconcagua.
En Santiago se ha registrado y sometido a largos interrogatorios a Guzmán; pero éste soporta estoicamente las molestias.
Otros cómplices son flagelados; pero las caras pétreas de los campesinos no se contraen. Resisten con heroísmo sin par las torturas y los chicotazos. Están todos seguros de que sus sacrificios no serán estériles y que la liberación vendrá pronto de Cuyo.
Rodríguez se mueve por los fundos de Colchagua y burla, en las noches, la vigilancia de sus enemigos. Las patrullas peninsulares no logran darle alcance y, por el contrario, se ven azotadas con las fulminantes acometidas de los huasos de Neira.
Entre los compañeros de este tiempo hay dos curiosos y enigmáticos personajes, cuyo misterio apenas ha descorrido la historia. Uno es Magno Pérez, hombre arriesgado y temerario, y el otro obedecía al apodo del Enjergadito. Mezclas de bandidos y de contrabandistas, estos hombres se jugaban la vida con la misma tranquilidad con que movían los naipes o deslizaban sus veloces cabalgaduras a corta distancia de los dormidos centinelas maturrangos.
Al sur del cordón de cerros de la cuesta de Carén, vivía un patriota muy considerado entre los comarcanos por su riqueza y sus expansiones de carácter. Era don Pedro Cuevas, que se hace célebre más tarde por el prestigio de sus caballos y vacas. Son famosos los caballos “cuevanos” por lo sufridos para el trabajo y por la resistencia que ofrecen al ser ocupados en faenas penosas.
Mora el hacendado en su feudo rural llamado “Lo de Cuevas”, situado al norte del río Cachapoal. Cuevas es un hombre campechano, dicharachero y típicamente criollo. Lo llamaban “el manco Cuevas”, porque había perdido varios dedos de la mano derecha en la faena de enlazar. Su propiedad era rica en recursos y prestó siempre señalados servicios a los patriotas.
El manco Cuevas sentía admiración a Rodríguez, cuyo carácter muy chileno resultaba de su agrado y tenía matices carrerinos. El hacendado fue antes muy amigo de Juan José Carrera, quien lo llevó a palacio cuando gobernaba su hermano don José Miguel. Entre el huaso colchagüino y el militar patriota se produjo una amistad en que la bizarría del húsar ganó la comprensión admirativa del personaje rural.
Un día llegó un propio al fundo de Cuevas y comunicó la secreta noticia: Rodríguez se hallaba escondido en Quilamuta y los españoles lo buscaban empeñosamente. Su cabeza se cotizaba ocultamente en cinco mil pesos y muchos sentían la tentación de traicionarlo si no mediara el miedo y el avance de !a libertad, cuyos emisarios encendían todo el sur del país con voces de aliento y socorros en armas y dinero[23].
Cuevas se inflama de entusiasmo y monta a caballo. Había que hablar con Rodríguez y prestarle ayuda. Pronto quedaba atrás su fundo y cruzaba los empinados cerros de Carén en busca del guerrillero.
Rodríguez estaba disfrazado de campesino y descansaba en las casas de Quilamuta, de donde manda emisarios a San Fernando.
Cuando se encontraron los dos patriotas, hubo un instante de recelo por parte de Rodríguez; pero pronto lo gana la campechanía del manco Cuevas.
Juntos montaron a caballo y, volviendo a cruzar la cuesta de Carén, se descuelgan sobre el valle del Cachapoal. Cuevas había conseguido la ayuda de varios parciales muy seguros e hizo venir desde Los Rastrojos y otros sitios a distintos cooperadores campesinos.
Como la región se hallaba amagada por carabineros realistas, Cuevas cree más prudente ocultar a Rodríguez mientras se encuentran con un lote más numeroso de insurgentes. Por esta razón lo guió hasta la Quebrada del Calabozo; frontera al fundo Parral de la familia Vial.
En un rancho que ocupa por varios días el guerrillero vestido humildemente, recibe la visita de los distintos emisarios junto con víveres frescos, charqui y algunas armas que le remite el Manco.
San Fernando, entretanto, descansaba sosegadamente en las manos del hacendado español don Manuel López de Parga. Era el subdelegado un realista frenético y se apoyaba para ejecutar sus órdenes en ochenta carabineros que obedecían al capitán Osores.
El pueblo estaba minado por los enviados de Rodríguez y por las noches, burlando la vigilancia de los peninsulares se escapaban las cabalgaduras con rumbo al escondite del arriesgado criollo.
Don Francisco Salas había logrado reclutar cien huasos y tenerlos listos en Roma, al oriente de San Fernando. Don Feliciano Silva, por su lado, consiguió convencer a cincuenta más de toda confianza para que lo secundaran en el asalto.
La idea de atacar a la población la tenía planeada Rodríguez desde el mes de septiembre y se conoce una carta suya a doña Mercedes Hidalgo, esposa de Silva, en que se adivina tal propósito.
Por muchas partes se deslizaron armas y había capachos que ocultaban municiones, puñales y otros elementos de combate.
Desde el sur arriban nuevas voces alentadoras y se que Pelarco, en la región de Talca, padeció un asalto de los chilenos sublevados.
Cuando todo estuvo calculado, sólo faltaban caballos es que montaran algunos de los asaltantes. En la noche se reúnen conciliábulos en que Rodríguez, Magno Pérez, El Enjergadito Silva, Celis y otros disponen los postreros detalles.
Desde luego Rodríguez estima mejor dar el impulso inicial del ataque, pero por una razón que no se ha conservado, prefirió no participar personalmente en él.
Una noche, adentrados en lo más montuoso de la quebrada, discurren los últimos preparativos. Una fogata ilumina estos rostros bronceados por el sol de los cerros y por las penosas marchas entre matorrales, bosques y montañas.
Rodríguez está alegre y enciende los cigarros de hoja mientras a su alrededor zumban los murmullos de sus compañeros. Un bulto familiar se aproxima y entrega el santo seña. Es el propio Manco Cuevas.
- Todo está listo don Manuel y tengo aquí cerca los caballos.
- ¿Qué dice, mi señor don Pedro? Parece un sueño lo que oigo...
Una tropilla de briosos caballos "cuevanos" descansa muy próxima, en un rincón impenetrable de la acogedora quebrada.
Rodríguez se entusiasma y abraza fuerte al manco.
- Quiera Dios, don Pedro, que Chile pague alguna vez estos sacrificios que hace por la santa causa que defendemos.
El guerrillero habla con nerviosa locuacidad. Su rostro curtido por las marchas y fugas se ilumina con los reflejos de la fogata. A su lado están conversando, bebiendo y jugando a las cartas unos cuanto, campesinos.
Pasan unos instantes y se despide emocionado de Cuevas. Este hacendado tenaz y generoso ha puesto en mano del guerrillero los recursos más eficaces para llevar la ofensiva ala capital de Colchagua. Un tumulto de cabalgaduras avanza hacia allá conducida por un vaqueano de Lo Cuevas.
En los magníficos caballos chilenos fue fácil llegar luego al próximo vado del Cachapoal situado un poco más abajo de Coinco. Conducidos por el experto guía, los insurgentes lo cruzaron de noche por temor a que hubiera en la región algún lote de carabineros.
Desde un cerrillo quedó Cuevas contemplando a la tropa que se desvanecía entre las tinieblas. Un ruido inmenso, como producido por profusas cabalgaduras lo mantuvo en cierta inquietud que se desvaneció pronto al volver el vaqueano quien dijo a su patrón que Rodríguez y sus compañeros habían hecho dar corbetas y escaramucear a los caballos. Una vez dejado atrás el guía, los patriotas se lanzaron en sus seguros animales por el Portezuelo de Chillehue, donde los abandonó el peón de Cuevas.
En la bajada del portezuelo se levantaba el rancho de un cabrero.
Magno Pérez sugirió una idea, que prendió entre sus compañeros.
- ¿Por qué no mandar hacer una cazuela?
La ocurrencia ganó terreno y los expedicionarios se acomodaron por la choza y bajo una acogedora ramada que se erguía cerca.
Rodríguez se sienta en un tronco caído. Sus ojos están clavados con obstinación más allá del rancho, hacia el camino.
Mientras se prepara la cazuela, los acompañantes del guerrillero han echado el ojo a dos campesinas jóvenes que acompañan al cabrero. Les solicitan que canten. Hay que entretenerse mientras llega el momento de pelear.
Las muchachas se hacen del rogar un poco; pero pronto están animadas por el vino que ha sacado el viejo de un rincón.
Las cenceñas y nervudas "huasas" cantan con sus voces frescas y maliciosas. El jefe de los insurgentes recuerda los tiempos pasados y por su mente desfila un montón de imágenes familiares.
El punteo de las guitarras, las voces de las muchachas tienen una dulzura especial bajo este cielo de amable transparencia.
Amarillo es el oro Naranjo en el cerro Revivan los caballeros, |
La hora avanzaba y los soldados habían devorado la cazuela y buenos pedazos de queso que les entregó graciosamente el cabrero.
Extraviando sendas, camino de San Fernando, echaba chispas la montonera y no descansa hasta los cerros del Tambo, desde donde fue a acampar al pie de la serranía de La Angostura de Malloa. Al día siguiente estaban los patriotas en la Cañadilla.
Una paz luminosa descendía sobre los picos rojizos, mientras los expedicionarios se aproximaban a la capital de Colchagua. Sentían una doble confianza: la de sus cabalgaduras magníficas y la del audaz plan trazado.
Una idea original y briosa asalta a Rodríguez. Hace buscar grandes piedras y meterlas en capachos de cuero, de esos que usan los campesinos para dar de comer a sus caballos. Los capachos fueron tapados con pedazos de cuero seco y atados a los lazos y éstos al pehual de las cinchas.
Rodríguez abandona a sus parciales en La Cañadilla y deja planeado todo el éxito de la montonera. La audacia de su concepción va a ser coronada por un resonante triunfo. El ruido de los capachos con piedras hará creer a los realistas que los asaltantes conducen artillería. Una nueva astucia se agregará a las muchas que enorgullecen al burlador de Marcó.
En las afueras de San Fernando los conjurados se toparon con otras partidas que esperaban su avance. Las armas de que disponían no eran muy considerables, pero se suplían con el ímpetu del asalto y con el estruendo que hacían las cuatro rastras de cuero tiradas por los "huasos" de Francisco Salas.
Salas era un hombre excelente, todo coraje y entusiasmo. Montaba un caballo chileno y estaba armado de un chuzo y de un garrote. Sus acompañantes llevaban puñales y machetes; otros más afortunados habían tenido ocasión de apertrecharse con sables y armas de fuego.
A medida que entraban por las calles se despertaban los patriotas que esperaban e! asalto.
Era la noche del domingo 12 de enero de 1817.
El villorrio descansa confiadamente envuelto en el silencio profundo de la paz estival.
Ladridos de perros y voces violentas sobresaltan a la población.
Un estruendo de galopes y de pesadas interjecciones llevan pronto el desasosiego a las casas de los españoles. Los gritos de los montoneros y el arrastrar pesado de las cargas de piedras difunden pánico entre los defensores.
- ¡Viva la Patria! ¡Mueran los sarracenos!
Otros dan órdenes, entre las cuales se destacan las enérgicas de Salas:
- ¡Avance la artillería! ¡Que se muevan pronto los cañones!
Desde las casas se levantan algunos vecinos y espían con temor. Otros se esconden en los huertos. Muchos saltan pircas y se pierden entre los matorrales, mientras resuenan secamente las carreras y un pandemonium de ladridos y de maldiciones se oyen con nitidez en las calles de la población.
El capitán Osores había hecho defender el cuartel con prontitud. Sus carabineros se hallaron, pronto parapetados encima del edificio; pero el desaliento más profundo los embarga cuando sospechan que hay artillería entre los atacantes.
Toda resistencia se estima inútil y no queda más recurso que la fuga.
Por los potreros, acortando caminos, lanzados por los atajos, con celeridad felina, se retiran los carabineros. El pueblo está dominado en pocos minutos y para ningún realista deja de ser realidad la invasión de tropas regulares, tal vez capitaneadas por el propio San Martín.
El subdelegado López de Parga y el jefe de las milicias del cantón, don Antonio Lavín, huyeron con prontitud. Otros realistas caracterizados se apresuran también a escapar, temerosos de la venganza de los patriotas.
En un momento, los montoneros se hallan dueños del pueblo y saquean el estanco y la casa de López. Muchos descamisados se aprovechan del pánico y se meten entre los guerrilleros con el propósito de robar.
Las especies que no pueden ser transportadas se destruyen. En todo hay un orden y una rapidez admirable. Tanto Silva como Salas habían disciplinado maravillosamente a sus resueltos campesinos.
Al amanecer, mientras las diucas cantaban rompiendo la bruma con sus piadas agrestes, los montoneros galopaban rumbo la cordillera.
Se temía que pasada la sorpresa se rehicieran los soldados de Osores.
Rodríguez se les junta por un trecho y todos se dirigen por medio de la penumbra del aclarar en dirección a las avanzadas de los patriotas que ya desembocan por los pasos de la cordillera. Se han juntado Rodríguez, Ramírez, Silva y Salas.
Un soldado español ha logrado arribar a las nueve de la mañana del día I3 a Rancagua, donde se topa con el comandante Barañao y su batallón de húsares. También lo acompaña el coronel Morgado.
Cuando entran de nuevo los realistas en San Fernando, es tarde. Los montoneras se habían internado hacia la cordillera por el cajón del Tinguiririca. Perseguidos por las patrullas de Quintanilla, se hallan libres algunos días más tarde y se unen cordialmente con las avanzadas que comanda don Ramón Freire.
Manuel Rodríguez no se resigna a acompañar a los colchagüinos hasta la cordillera. Con su resolución habitual piensa ocultarse de nuevo. Por más que cree inminente el arribo de Freire con su vanguardia, no está muy seguro del definitivo avance del ejército libertador.
Por eso proyecta armar nuevas guerrillas, menos audaces y numerosas; pero que pueden sembrar todavía mucho desconcierto entre los peninsulares.
Abandona emocionado a sus compañeros, después de desearles buena suerte y se mete entre los matorrales que bordean Tinguiririca.
El Enjergadito, Bartolo Araos y otros fieles se mueven aún por las serranías sin que Quintanilla logre descubrirlos.
La última referencia que hallamos de Manuel Rodríguez entre la profusa documentación de San Martín es una petición de armas hecha desde San Fernando que ven los hacendados Ureta de Yayanguen, en febrero de 1817.
El guerrillero no se resignaba a huir y quería quedar con el oído pegado a los acontecimientos de su patria.
Le dominación española tocaba ya a su fin, Las primeras avanzadas del gran ejército de Los Andes amagaban los boquetes de Aconcagua. Cuatro mil mulas en doscientas piaras conducían a las tropas libertadoras. Cada veinte soldados ocupaban una piara a cargo de un peón.
Todo el esfuerzo pacienzudo de San Martín se veía convertido en una fecunda realización. Rodríguez habla contribuido a este éxito con su permanente riesgo y hasta el último permanecía en el territorio chileno, sin arredrarse por los obstáculos ni tener miedo a las delaciones.
Hacía un año entero que no descansaba, pero el desaliento no despunta jamás en su movediza silueta.
CAPITULO 9
La vida popular de Rodríguez. Sus ideas y amoríos
Cuando se penetra en su clima moral se encuentra en él un prodigioso aspecto de chilenidad que hace más fácil interpretar las cualidades y defectos.
Hombre de ciudad, Rodríguez se transforma en guerrillero en virtud de su don psicológico, de su fácil asimilación de los métodos necesarios para conspirar. Esta aptitud proviene de su carácter abierto y generoso, de su plebeyismo en que habrá que insistir para comprenderlo.
Su familia pertenecía a las mejores de la Colonia; pero la pobreza y cierta afición a lo popular lo desarraigan algo de su medio natural.
La gente sensata y solemne, que forma la espuma del mundo social santiaguino, lo rechaza con cierto instinto conservador. El abogado busca su ambiente entre los rotos y más tarde junto a los campesinos. Su lenguaje lo asimila fácilmente y está más bien entre los huasos y los arrieros que al lado de los descendientes de oidores y de cabildantes.

Una chingana clásica
Su estilo epistolar es semejante a su oratoria. Es efectista y pintoresco. Abusa de las comparaciones tomadas de lecturas más o menos extravagantes. Cita a la Biblia y compara a las nubes de una tormenta, dirigiéndose a San Martín, con la columna que precede a los judíos.
En otra carta del 20 de noviembre de 1816, hablando de Marcó del Pont, renueva sus tópicos escriturísticos y dice: “Como el robusto aliento de la juventud tierna sostuvo los últimos años del viejo David, así mendiga las reflexiones halagüeñas de cuatro o seis moras, para reforzar su espíritu atenuadísimo”
Su carácter se aparta mucho, no obstante sus hipérboles, del engolamiento criollo y del respeto a las tradiciones sociales.

Una chilena de la clase media
Cuando muchacho se entretiene en asustar a los crédulos esclavos negros y a los rotos milagreros con experimentos más o menos jacarandosos. En la noche colocaba, en compañía de un compañero tucumano, por las ferradas puertas de las casonas santiaguinas velas encendidas y metía puchos de cigarro en las cerraduras de las llaves. Los asustadizos habitantes solían creer que estos puntos luminosos eran candelillas de ánimas o aparecidos.
Los toros y las carreras de caballos lo atraen fuertemente. En el proceso de 1813 se le ve a menudo ocupado en el juego los trucos o billares y asistiendo a las corridas.
Mientras otros duermen la siesta, él lee o se mete por los barrios en una hora que, según un dicho popular, sólo están despiertos los ingleses y los perros.
Los caballos y las peleas de gallos son otro foco de esparcimiento en la monótona vida santiaguina. Las carreras de caballo, dice Samuel Burr Johnston, es una de las diversiones principales de los chilenos, y a ellas concurren hombres y mujeres de todas edades y condiciones, clases y colores. Las grandes carreras se verifican generalmente en un llano que dista como cinco millas de la ciudad y a ellas asisten frecuentemente hasta mil almas.
Las señoras van en grandes carretas entoldadas, tiradas bueyes, y parten por la mañana temprano llevando consigo provisiones para todo el día. Llegadas al lugar de las carreras, forman una especie de calle con las carretas, muchas de las cuales están pintadas por afuera a semejanza de casas, y en el interior adornado con cortinas, etc. A la hora de la comida, cada familia saca sus provisiones y todas se sientan en el pasto y comen juntas”.
Mientras la aristocracia se dedica al “pelambre” o a comentar los últimos sucesos sociales, el abogadito se dedica al franco y apasionado apostar. Nunca su bolsa está repleta y lo poco que gana como profesional se escurre entre los dedos con facilidad.
No conocemos un solo amor arraigado del guerrillero. La mujer lo ocupa mucho, pero no le abre una huella sentimental profunda. Trae de Cuyo a una amiga y es probable que en su compañía viva algún tiempo.
Monsieur Barrire, refiriéndose a los tres hermanos Rodríguez los califica como “hombres de costumbres depravadas”.
En el apoltronado y religioso mundo colonial, este hombre atrevido y lleno de ímpetus primitivos, sugiere ideas abominables.
La franqueza suya contrasta con la cuca hipocresía del medio santiaguino, donde tener hijos naturales y amancebarse con las sirvientes revelan un tremendo estigma de los antepasados de la actual oligarquía.
Rodríguez forma una fuerza suelta de la Naturaleza que no se detiene en contemplaciones personales. Barros Arana lo supone un hombre de pocas vinculaciones sociales durante su destierro en Mendoza.
Sin embargo, en el estrecho ambiente santiaguino es un hombre popular. No goza ni busca apoyo oficial y rechaza las embajadas que le ofrecen. En tal sentido se aparte considerablemente del dicho célebre de don José Joaquín de Mora:”Todo chileno es enemigo del gobierno, mientras no sea empleado público”.
Los defectos de Rodríguez se compensan con su liviano temperamento, su simpatía humana y descontrolada generosidad. No es muy chileno ese aspecto de eterno descontento y de camorrista que ofrece a los partidarios de O’Higgins en los últimos años de su existencia.
Tampoco acepta las reputaciones y prestigios basados en el dinero o en los abolengos comprados. Puede afirmarse que es el primer demócrata sincero que aparece en el mundillo político chileno.
La seguridad con que responde en el interrogatorio del proceso de 1813 y sus particulares ideas acerca de la nobleza significan una intuición admirable que lo eleva sobre muchos de sus contemporáneos.
Este no conformismo lo hace simpático en el pueblo y crea en su torno las leyendas más absurdas y contradictorias.
Su imagen genuina se escapa o se deforma entre muchas interpretaciones. No es tampoco un carrerino incondicional; porque opone su individualismo a las ideas absolutistas de esta familia, verdadera tribu oligárquica que malogra el primer período de la Independencia.
Es probable que Rodríguez, como otros patriotas, hubiese bebido sus ideas en los enciclopedistas. Sabemos que también leía a Richardson y El Evangelio en triunfo, de Pablo de Olavide.

La señora de un comerciante rico
Nunca aparece como un hombre religioso; pero no se cuenta entre los ateos o blasfemos. Cultiva la amistad de muchos frailes como el pintoresco cura Uribe, de algunos padres recoletos y los franciscanos por el estilo del Reverendo Portus, a quien sugiere empresas revolucionarias en el tiempo de la Reconquista.
Sus hermanos Carlos y Ambrosio se unen a su vida; pero siempre como las comparsas del arrebatado tribuno. Más tarde, en el período de don Diego Portales, Carlos es un ferviente pipiolo y asiste al famoso Parral de Gómez a conspirar contra el autoritario ministro.
La chilenidad de Rodríguez tiene mucha semejanza con la que caracteriza en sus epístolas al ministro de Prieto. Tanto Rodríguez como Portales se acercan al pueblo y pulsan su corazón generoso. Aman la vida de las chinganas y filarmónicas; se entienden con mujerzuelas y prefieren el canto y el baile al romanticismo y platonismo que imperan en las costumbres aristocráticas.
Pocos hombres expresan mejor la desidia del carácter chileno y pocos sienten, en el fondo, un desprecio más completo a sus compatriotas.
Se aproximan también en el dramático fin, acaecido en el camino de Valparaíso con la diferencia de diecinueve años, Portales supera a Rodríguez en genio político, en sentido constructivo; pero se asemejan por lo escépticos y viperinos para calificar al mundo social santiaguino.
En 1816 juzga Manuel Rodríguez del modo siguiente a sus compatriotas: "Los chilenos no tienen amor propio ni la delicada decencia de los libres. La envidia, la emulación baja y una soberbia absolutamente vana y vaga son sus únicos valores y virtudes nacionales.
N o descubren resorte de concentrarlos y moverlos. La nobleza se llena sin protestar su preferencia a los moros, que a vivir con los españoles y se entiesan.
“Pero en proponiéndoles un plan o remedio, en presentándoles un hombre, que lo desea, en publicando el enemigo alguna providencia, o tocándole un ministro de la vigilancia, o del gobierno; tiemblan, le besan los pies, dan la poltrona y no perdonan humillación, ni bajeza. El pueblo medio es infidente y codicioso. De todo quiere sacar lucro pronto, en todo meterse y criticarlo. Pero torpemente con borrachera, con desbarato y ruin utilidad. Los artesanos son la gente de mejor razón y de más
esperanzas.
“La última plebe tiene cualidades muy convenientes. Pero anonadada por constitución de su rebajadísima educación y degradada por el sistema general que los agobia con una dependencia feudataria demasiado oprimente, se hace incapaz de todo, si no es mandada con el brillo despótico de una autoridad reconocida. El clamor general de los campos, su pobreza y su desesperación no tienen primeras. Desde el centro de Santiago puede mirarse el estado de todo el reino; nunca se han vendido tantas aves, ni tan baratas como en los dos años que los españoles reposan en Chile y esos bienes llevan la primera estimación de los guasos”.
En pocas líneas compendia su concepto acerca del chileno. En otras partes completa estos juicios con sombríos rasgos.
Las proclamas que redacta pecan de grandilocuencia. Sabe mover hábilmente las pasiones y los intereses de los criollos.
Nunca anda por las nubes y sabe colocar firmes sus pies en la realidad.
A las mujeres hay que ganarlas con atenciones y obsequios. A los hombres con dinero y con sentimientos.
El corazón femenino no tiene secretos para él; pero su escepticismo no le permite casarse. Rehuye las cosas delicadas, busca lo concreto e infunde en su prosa tal característica de su espíritu. Una de sus proclamas termina así: “Los zánganos despejen la colmena al reunirse la diligente abeja”.
Acude a lo patético para exaltar el vacilante patriotismo de su tierra: “¿Qué pared no ha colorado la sangre de sus hermanos? ¿Qué calle no han barrido sus cuerpos exánimes y aún vivos? ¿Cuál de vuestras casas no siente una privación, un desastre y cien millares de negras injurias? Ponedlo enfrente de esta muralla nevada. Hacedlo abrir los ojos hasta donde alcanza la vista. Representadle que muchos de vuestros hermanos se nos separan por la redondez entera del medio globo y el que más inmediato nos tiende las manos al otro lado de tan gruesos montes. Si su sucia indolencia es mayor que todo, si nada le conmueve, tiradlo con desprecio a hartarse de esa cochina vida entre los detestables ministros de sacrificios tan imponentes. Por mí os juro que mientras mi patria no sea libre, que mientras todos mis hermanos no se satisfagan condignamente, no soltaré la pluma ni la espada, con que ansioso acecho hasta la más difícil ocasión de venganza. Os juro que cada día de demora se doblará este deseo ardiente para sacar de los profundos infiernos el tizón en que deben quemarse nuestros tiranos y sus infames, sus viles secuaces”[24].
El pueblo bajo conserva hasta hoy el culto de Rodríguez. En esto no obedece a ninguna lógica histórica sino a su instinto certero.
Ve en el tribuno a un amigo, a un bizarro partidario de la porción oprimida de la sociedad. El pueblo lo ayuda y presta estímulo a sus acciones. Un tipógrafo de La Gaceta del Rey cambia las frases, al referir sus hazañas que los realistas pintan con negros colores. En donde decía “madre inmortal” por España pone madre inmoral”, y en la parte en que se baldona al guerrillero como un hombre “inmoral” se coloca la palabra “inmortal”. Esto causó el envío del artesano al presidio del cerro Santa Lucía por seis meses.
En otra oportunidad, se prepara el celoso capitán Magallar con sus carabineros para sorprender a Rodríguez, que se halla asilado en la hacienda de Popeta, en el partido de San Fernando. Un vecino de la ciudad, don Manuel Valenzuela Velasco, sabedor de la nueva, se lanza a mata caballo y afrontando molestias efectivas previene al guerrillero de que su vida peligra.
Tales pruebas de afecto significan que el locuaz abogado sabía ganar a la gente con su simpatía y su ingenio. No obstante el pesado ambiente que se forma en su contra en el tiempo de O’Higgins, sabe hacer partidarios, y al arrestársele consigue que, por la noche, lo liberten y recorre sus amistades femeninas.
Hay algo singular y complejo en esta mezcla de contrarias pasiones. Por un lado su plebeyismo, su arrotado temperamento y por otro cierta inteligencia libresca y desenfrenada que llega a lo pedante en múltiples ocasiones. Las grandes frases, las sentencias rotundas y efectistas son de su agrado. Deslumbra a los artesanos y aún tiene mucho partido entre los “pipiolos” y resentidos sociales.
Si vive más tarde, en tiempo de Portales, habría sido uno de Los opositores a la política autoritaria del gran ministro.
Rodríguez conocía palmo a palmo los sitios en que se expansionaba el bajo pueblo. En múltiples ocasiones se escurre, disfrazado de hombre del campo o de obrero, entre las “chinganas” y disfruta de los entretenimientos primitivos del roterío.
Las costumbres de ese tiempo aún no se refinaban y eran muchos los caballeros que no se avergonzaban de mezclarse con “chinas” de pata rajada y con niñas vergonzantes que alguna celestina ofrecía con discreción.

Dama santiaguina acompañada de su sirviente
No existía la vida galante moderna; pero eran numerosas las casas de trato que se extendían por el barrio de Guangalí o San Pablo, en la Cañadilla y hasta en sitios más centrales.
Antiguamente las mujeres públicas se llamaban las “tapadas” o lusitanas porque hubo profusas suripantas que vinieron del Portugal. Los obispos Carrasco y Alday protestaron de sus excesos y procuraron expulsarlas de Santiago. Más todo fue inútil. Pudieron más los instintos y estas mujeres desarrollaron sus galantes actividades en los días de toros o de carreras, mezcladas entre la concurrencia y envueltas en sus mantos que las hacían tapadas.
Más tarde, en el tiempo de la Reconquista, afluyen cantoneras que seguían a los regimientos y estimulaban las riñas y rivalidades entre los quisquillosos chilotes, los atrevidos chillanejos y los tiránicos Talaveras.

Una chingana
En todo este mundillo pecador y policromo se mueve Rodríguez durante sus incursiones por Santiago. Baila los bailes en boga y es un campeón de la zamba cueca o zamacueca, que acerca al hombre y a la mujer en sensuales y atrevidos movimientos.
Los burdeles de ese período estaban decorados con trapos chillones y con banderolas desteñidas y estropeadas. Pequeñas oleografías y papel de seda ordinario animaban las paredes blanqueadas con cal. Algunos abanicos y quitasoles baratos decoraban los sitios del pecado. En los rincones había rústicas mesas colmadas de botellas de vidrio y de greda con chicha, vino y vasijas con ponche de culén.
El arpa y la vigüela componían la rústica orquesta de tan chillonas expansiones.
¡Huifa, rendija,
me caso con tu hija,
te rajo el refajo
de arriba hasta abajo!
En los pisos de madera se zapateaba hasta que el cansancio rendía, sudorosos y molidos, a los impetuosos bailadores.
Los gritos, estimulados por el ponche, quitaban toda poesía a tales arrebatos violentos y lascivos.
- ¡Hácele niño!
- ¡Voy a ella! ¡Te le gana, polloncito!
- ¡Voy a la polla!
- ¡Bravo! ¡Voy al gallo!
El guerrillero fue un asiduo de las “chinganas” y la tradición conserva múltiples anécdotas ligadas a este menudo mundillo.
La Cañadilla y Guangalí se exaltaban por las pesadas noches del verano con escenas análogas, cuando Rodríguez asomaba su resbaladiza estampa en la ciudad sometida por San Bruno.
En más de una oportunidad se enreda su mirada felina con el frío y adusto ceño del antiguo fraile, hombre casto y enigmático que esquiva toda sensualidad, pero que controla a los rotos libertinos.
Es probable, por estas costumbres, que muchas de las cualidades de Rodríguez se desgastaran en la frecuentación de los equívocos bajos fondos.
El alcohol y las francachelas ocupan sus veladas, mientras la capital reposa tranquila y los gallos precipitan el amanecer con sus cornetines.
CAPITULO 10
Después de Chacabuco. Las últimas guerrillas
En cambio, las fuerzas patriotas se hallaban electrizadas por un gran ideal y movíanse compactamente bajo el disciplinado ritmo dado por el genio militar de San Martín.
El paso de la cordillera constituye uno de los más prodigiosos espectáculos que presenta la independencia americana.
La previsión del hombre vence ahí a los obstáculos acumulados por la Naturaleza y a las dificultades opuestas por e! enemigo.
El ejército no sólo debía transportar sus armas y repuestos sino conducir los alimentos y forrajes, las tiendas para guarecerse y la leña necesaria al abrigo de los soldados en las montañas heladas.
Muchos expedicionarios se apunaban en las alturas y había que cuidarlos solícitamente, porque sangraban por boca y narices y creían llegada su última hora.

Los Andes
Pero la dificultad mayor consistió en la conducción del parque del ejército, compuesto de dos obuses, una cureña de repuesto, siete cañones de batalla con sus bases y armones competentes, nueve cañones de montaña y cuatro más de fierro.
Entre otros equipajes iban catorce mil pares de herraduras de mula, seis mil de caballo, sesenta mil piedras de chispa, cuatro mil polvorines, cuatro mil rifles arreglados, cinco mil fusiles con bayonetas completas y toda clase de materiales para componer las armas[25].
El grueso del ejército avanzaba en formación prudente y disciplinada para evitar las sorpresas y la posibilidad de malograr su eficacia.
En la vanguardia remolineaba la división Las Heras, que tenía por objeto examinar el camino y destruir los destacamentos realistas. Con uno chocó delante de La Guardia el 4 de febrero.
Este encuentro revistió un carácter sanguinario y sólo catorce españoles lograron salvarse. La mayor parte fue pasada a cuchillo por los Granaderos, entre los cuales se erguía un original personaje, que el tiempo hace muy célebre, llamado José Aldao o “El Fraile Aldao”.
Los planes de San Martín se vieron coronados por un rotundo éxito y muy pronto se juntaban las divisiones patriotas en Los Andes. Unas habían desembocado por Los Patos y las otras por Uspallata.
Con esto la provincia de Aconcagua ofreció sus vastos recursos a los invasores. Los víveres y las caballadas harían posible ahora el desenvolvimiento de las armas independientes.
Mientras los patriotas que dirigía San Martín se abocaban con los españoles en Chacabuco, en el sur se producían otros sucesos en que Rodríguez actúa con eficacia.
+ + + + + + +
Las montoneras de Neira ondulaban con la misma rapidez y mafia con que se desenvuelven los árabes en el desierto.
En día se ocultaban y parecían deshechas; pero al siguiente brotaban de nuevo y caían sobre los españoles de un modo fulminante.
Neira manejaba habitualmente unos cincuenta o sesenta hombres resueltos que estaban subyugados por su prestigio. El cabecilla probaba a los iniciados por medio de ritos primitivos y bárbaros. En ocasiones la capacidad de resistencia se manifestaba padeciendo un número determinado de azotes. Otras veces el candidato a montonero tenía que habérselas con el fornido Illanes, segundo capitán de la cuadrilla, y pelear a corvo limpio con éste durante un espacio de tiempo.
Desde noviembre de 1816, Neira no se daba descanso en su tarea de obstaculizar a los españoles. En ese mes, al frente de sus montoneros, cayó sobre la hacienda de Cumpeo y venció con facilidad a sus mal armados moradores.
Los bandidos se sintieron a sus anchas en las casas de esta propiedad. Por un tiempo vivaquearon en sus contornos y celebraban ruidosas comilonas, disponiendo de los vastos recursos que ofrecía. Neira mantuvo como centro de operaciones a Cumpeo hasta que Marcó despacha a Quintanilla con el objeto de batirlo.
El 2 de diciembre destaca una partida de dieciséis tiradores que se mete por un bosque de la hacienda, donde se hallaban refugiados los montoneros. Eran como las dos de la mañana y Neira dormía a pierna suelta, cuando un ruido delata la presencia de los carabineros.
Con rapidez, el cabecilla se interna en lo más enmarañado del bosque, sin tener tiempo de vestirse y abandonando su uniforme.
Por la madrugada, y cuando los realistas creían segura la prisión de Neira, se deja caer con rapidez sobre ellos una veintena de jinetes que venían a rescatar al huaso. Se produjo una serie de tiroteos y de evoluciones en que los montoneros no afrontaron el peligro de un combate abierto. Entre gritos y balazos, acabaron por disolverse en las serranías, dejando cuatro prisioneros en manos de Quintanilla.
Los cuatro guerrilleros que fueron fusilados se llamaban Pablo Valdés, Nicasio Escobar, Tiburcio Torrealba y José María Muñoz, perteneciente a las milicias de Mendoza.
Las cabezas de las víctimas fueron cortadas y se las clava en una picota en Curicó.
Tal era la sombría figura de Neira. Vengativo y cruel, no siempre respetaba a los Patriotas y en ocasiones lo movía el deseo de lucro y de saqueo. En una oportunidad había salteado, en compañía de cuatro bandidos, el rancho de un modesto campesino llamado Florencio Guajardo, que vivía en compañía de su mujer. El paisano, al sentir el ruido de los asaltantes, apagó el candil, se apercibió a la defensa con un buen garrote de algarrobo y un chuzo. Al primero que entró a su cuarto !e rompió una pierna de un chuzazo. Mientras los otros compañeros sacaban al herido, Neira se metió en la pieza dispuesto a ultimar a Guajardo. Este era un hombre ágil y robusto. Dio otro chuzazo a Neira y le agrietó el cráneo, dejándole una cicatriz que siempre conservó. El bandido perdió el conocimiento y Guajardo pudo huir de sus iras.
Pasa el tiempo y Neira se repone. Un día en que se topa con Guajardo lo hace rodear por sus parciales y le comunica que su último momento ha llegado. Guajardo se exalta e increpa duramente a Neira.
Un soplo magnánimo y caballeresco alumbra el alma primitiva de Neira. Al ser enrostrado por Guajardo de que no era ninguna hazaña atacarlo con tanta gente, el guerrillero le pasa un sable y él toma otro.
Por algunos minutos se cruzan violentas estocadas y la suerte vuelve a acompañar a Guajardo. La cara de Neira queda marcada nuevamente por un ágil pinchazo de Guajardo.
El huaso siente que está ante un hombre y abraza a so contrincante.
Lo deja en libertad sin hacerle ningún daño.
Más tarde se encuentra Neira con el patriota mayor Borgoño que era uno de los agentes de San Martín en Talca. Sabedor el militar que las tropas de Freire habían cruzado la cordillera, salió ocultamente de la ciudad para ir a juntarse con ellas en la montaña.
La banda de Neira rodea sorpresivamente a Borgoño y lo señala de realista. Por algunos minutos el bandido piensa en fusilar al oficial talquino, pero lo vence la serena energía de éste.
Cuenta más tarde Borgoño que Neira se había prendado de su casaca militar, objeto muy codiciado de los montoneros. Faltó muy poco en ese momento para que la rapacidad del merodeador no privara a la patria de uno de sus más efectivos servidores.
La codicia llevó a la ruina a Neira. Cuando Freire ocupa Talca, después de la batalla de Chacabuco, siguió el huaso su vida de asaltos y depredaciones como si aún viviera en el tiempos de la reconquista española.
Un día lo llama el jefe patriota y le echa una reprimenda picantísima. A los pocos días Neira se deja caer sobre la casa de unas mujeres indefensas y procede a robarlas y violentarlas.
La noticia llega a Talca y salen varias patrullas en su persecución.
El feroz bandido tiene que rendirse a las armas de la Patria, y con centinelas de vista es encerrado en la cárcel de la ciudad.
Un consejo de guerra lo condenó a la pena de muerte. A la madrugada del día siguiente unas cuantas detonaciones indicaban a los talquinos que la Patria hacía justicia por parejo.
El fusilamiento del incansable guerrillero serviría de lección a todos sus discípulos de los cerrillos de Teno.
Años más tarde don José Miguel Infante, en El Valdiviano Federal lo llama “el Viriato chileno”.
+ + + + + + + + +
La suerte no es propicia a otra de las figuras de la Patria Vieja. Don Francisco Villota era un acaudalado joven, hijo de un español que abrazó con fervor la causa de la independencia.
Siempre estuvo su bolsa abierta a los guerrilleros y en una ocasión le entrega cien pesos a Juan Pablo Ramírez. Este caso fue conocido por los españoles y acrecentó la gravedad de las inculpaciones hechas a Villota. En tales circunstancias tiene que escaparse para la otra banda a fines de 1815. Permanece un tiempo en Mendoza, donde San Martín le retribuye sus sacrificios, ayudándolo con dinero. El carácter inquieto de Villota no le permite vivir en la inacción y muy luego regresa a Chile, donde tiene conocidos y recursos.
La zona de Curicó estaba gobernada por el capitán don Manuel Antonio Hornas y su mano de hierro hacía sentir a los partidarios de la libertad todos los rigores de un dominio prepotente. Villota se oculta en los cerrillos y se pone en tratos con los cabecillas más conspicuos de los bandoleros. Consigue plata por medio de unas libranzas y muy pronto reúne los medios para armar unos cien hombres.
En su mente había surgido una centellante idea: asaltar a Curicó y destruir las fuerzas de Hornas que oprimían a la región.
Villota era joven y generoso. Su carácter era abierto y tenía muchas simpatías en el contorno, donde se admiraban sus rangosidades y su pericia para montar a caballo. Intimaba con sus inquilinos y bebía con ellos. Por estas razones le fue fácil distribuir entre éstos y en las amistades de los cerrillos algunos sables y tercerolas. El resto se proveyó de garrotes y chuzos. Con tales fuerzas Villota se lanza sobre Curicó, por el lado del oriente, el 24 de enero de 1817.
Una profunda sorpresa desconcertó en un comienzo a los españoles, que no tenían idea de la proximidad del hacendado.
Este se adelantó en un brioso caballo, seguido de sus lugartenientes Juan Antonio Iturriaga, propietario de las inmediaciones, Manuel Antonio Labbé, que en 1816 había pasado dos veces la cordillera, llevando comunicaciones a San Martín, y Matías Ravanales, muchacho de quince años que antes sirvió de correo a los sublevados.
Los españoles se repusieron muy luego y se atrincheraron en las casas del pueblo, desde cuyos tejados hacían descargas cerradas sobre los agresores. Un diluvio de balas espantaba a los caballos de los huasos e introducía el desconcierto en sus filas.
Muy pronto, Villota sintió el fracaso de su plan y dio orden de retirada. Los montoneros se perdieron por distintas sendas, disolviendo sus partidas con el objeto de hacer más fácil la fuga.
Las tropas españolas cogieron a cinco infelices y los condujeron a Curicó con el propósito de ahorcarlos. En el villorrio no había verdugo y debido a esto se les hizo fusilar por la espalda al día siguiente. Sus cuerpos fueron colgados para escarmiento de insurgentes. Los desgraciados se llamaban Isidro Merino, Luis Manuel Pulgar, Brígido Berríos, Rosauro Quezada y Juan Morales.
Entretanto, Villota había dado como voz de orden la de juntarse los fugitivos en su hacienda, desde donde iba a perpetrar otra empresa.
Los realistas sentíanse ufanos y se aprestaban a la captura de Villota. Con tal objeto salieron ochenta soldados en su persecución: el capitán del batallón de Chillán, don Lorenzo Plaza de los Reyes con 50 hombres de ese cuerpo, y treinta dragones al mando del teniente don Antonio Carrero.
Villota galopaba hacia la hacienda de Huemul, cercana a un bosque y con propicias montañas en la vecindad. Pensaba reorganizar su guerrilla en esa región y ver modo de aumentarla con otras montoneras del campo colchagüino.
Caía la tarde del 27 de enero. Villota y sus parciales se hallaban descansando de sus correrías, cuando un ruido de cabalgaduras los sobresalta. Pronto están encima los españoles y saludan a los campesinos chilenos con una descarga cerrada.
La confusión y el desconsuelo aplastan a los curicanos. Varios montoneros caen y las balas llueven. Los españoles son certeros y pronto han volteado a trece hombres de la guerrilla. Villota, aprovechando un instante de vacilación en los atacantes, salta en su cabalgadura, después de dar orden de retirada. Los montoneros escapan por el bosque, mientras su jefe pica espuelas a la bestia. El inquieto animal resoplaba, perseguido de cerca mientras Villota dispara sus pistolas. La muerte lo acecha muy cerca. De pronto se halla metido en un pantano y es casi imposible salir de las aguas cenagosas. Entonces siente atrás un sordo estrépito, como el de una marejada; pero comprende que sólo es la fatalidad que lo abruma. La tragedia planea sobre su cabeza y al verlo todo perdido, se lanza a tierra, dispuesto a vender cara la vida.
Un soldado del batallón Chillán, que se llamaba Nicolás Pareja, lo alcanza y se le va encima con el fin de ultimarlo. Villota da un grito rabioso, toma su pistola y la emboca al realista.
En ese instante se le deja caer por la espalda el dragón Fermín Sánchez y le asesta una cuchillada que, según expresión de un testigo, “separó su alma del cuerpo”
Villota fue después salvajemente cruzado a bayonetazos.
Por la noche lo conducen colgado de un caballo a la hacienda del guerrillero Labbé. Era el triste despojo de un cuerpo juvenil donde alentó un poderoso carácter.
Al día siguiente se le lleva a Curicó y lo cuelgan desnudo en la horca, antes de darle sepultura.
El sacrificio de Villota tuvo un corolario semi trágico. Cuando registran su cadáver, los realistas hallan en una bota un papel del presbítero Juan Fariñas, en que éste le comunica algunas noticias sobre los movimientos de los realistas.
Los españoles apresaron al infortunado clérigo y lo sientan en el banquillo de los ajusticiados. Cuando ya se había dado orden de ultimarlo, se conmueve el jefe de la patrulla encargada de ejecutarlo y le perdona la vida. El modesto cura no salía de su estupor y balbuceaba palabras sin sentido.
Tales son las últimas escenas del período de las guerrillas, Manuel Rodríguez, sabedor del éxito de los patriotas en Chacabuco, se apodera sin dificultades de San Fernando, a donde penetra seguido de algunos destacamentos de huasos armados.
Los hacendados patriotas lo secundan en la persecución de los destruidos tercios realistas. El pánico se apodera de las tropas españolas después de la derrota de Chacabuco. Marcó huye precipitadamente rumbo a San Antonio y es aprehendido mientras se oculta en el bosque de una quebrada. Lo pierde la denuncia de un campesino que siente curiosidad por su figura. Hasta el último momento Marcó conserva su preocupación por la silueta. Lo sorprende el jefe de una patrulla llamado Francisco Ramírez, en compañía del coronel Fernando Cacho, del fiscal Prudencio Lazcano y del inspector del ejército Ramón González Bernedo. También lo acompañaban dos o tres ayudantes subalternos. Marcó tenía el propósito de alcanzar el bergantín español San Miguel, que se encontraba anclado en San Antonio. La fatalidad lo pierde y horas más tarde se halla en presencia de San Martín. Apenas se topa con el general le hace algunas cortesías y le presenta el florete, diciéndole que por primera vez rendía sus armas.
San Martín le responde irónicamente:
“- Si he de poner ese espadín donde no pueda ofenderme, en ninguna parte estará mejor que en el cinturón de su señoría.”
El regocijo y el jolgorio animaban la capital. Las turbas saquearon en el primer momento la casa de los gobernadores y destruyeron una galería en que estaban los retratos de todos los capitanes generales españoles. La confusión y el desconcierto habían aleteado sobre Santiago mientras lo abandonaban los desmoralizados españoles. Estos huían botando las armas y en la confusión nocturna algunos disparaban sus fusiles sembrando de alarma los arrabales y campos vecinos de la ciudad.
En la hacienda de Chacabuco se había tomado a San Bruno. Hasta el último se mostró valiente y fue arrestado mientras iba a encender la mecha de un cañón para disparar contra los patriotas. También se apresó al sombrío sargento Villalobos, autor de los crímenes hechos en la cárcel de Santiago, quien fue reconocido días más tarde.
El éxito de la causa independiente era completo. Mientras Rodríguez abusa de su poder y comete algunos excesos en la región de San Fernando, cuya costa hace amagar por patrullas que persiguen a los españoles escapados hacia el sur, en la capital se da un golpe de gracia al realismo. Marcó está prisionero en el edificio del Consulado, de donde sólo va a salir al confinamiento y a la muerte en la Argentina.
San Bruno es fusilado en la plaza de Santiago, cerca de la ominosa horca donde colgaron tantos cadáveres de patriotas. Sus decisivos instantes demostraron un valor inquebrantable. Antes de morir se confesó devotamente y miró con fiereza, por vez última, a la ciudad que otrora lo contempla omnímodo.
Llegado al sitio del suplicio, se le amarra al banquillo y se le dispara por la espalda. Una bala mató antes a uno de los espectadores de la ejecución. La sangre y la fatalidad acompañaron hasta el final al capitán de los Talaveras.
Las rezagadas guerrillas de Colchagua no supieron respetar el derecho de propiedad, y ya dueñas de la situación, con el retiro de los realistas, se sintieron en terreno conquistado.
Quizá sea éste uno de los puntos negros de la vida de Rodríguez. Sus parciales, con el pretexto de aplastar en sus últimos refugios a los españoles, cargaron la mano a los dueños de fundo e impusieron contribuciones que levantaron indignación en su contra.
Por la costa galopaban los postreros destacamentos realistas. El saqueo de las cargas con el real tesoro había hecho que obscuros soldados y rapaces oficiales se apoderasen de relucientes onzas y de puñados de sonora plata. Los campesinos los lacean y quitan a los fugitivos cuanto conducen. La noticia, que se propagó luego, de estos hechos hizo que pronto el gobierno patriota pusiera término a tales tropelías.
Por varios días las violencias encendían los campos con escenas de lujuria y de rapacidad. Las mujeres eran asaltadas y muchos se aprovechaban del pánico para armarse de animales y de enseres agrícolas.
El guerrillero, que tenía comprometida su gratitud con la ayuda dispensada por los colchagüinos en sus empresas de la época que entonces declinaba, no fue enérgico para reprimir tantos desmanes.
A la capital llegaron abultadas estas noticias y de su difusión nacen sus primeros choques con el general O’Higgins.
Mientras los últimos españoles escapaban a matacaballos por las playas chilenas, camino de Concepción, todo Colchagua era un foco de escándalos y de latrocinios.
La libertad de la patria bien valía unos excesos dada la moral dominante en hombres que sólo obedecían a los instintos.
CAPITULO 11
El eterno descontento.La invitación al viaje.
Los militares extranjeros que acompañaban el ejército se hallaban encantados con las criollas y alababan su belleza y señorío.
Entre las novedades que llegaron con los apuestos extranjeros se imponían las cuadrillas americanas, baile que causa furor en los iluminados salones que celebraban la victoria. También se introdujeron cuatro danzas nuevas por estos días: el cielito, el pericón, el cuando y la sajuriana.
Mientras tal fervor social animaba los centros elegantes, el Gobierno se precipita a poner orden en el revuelto país.
Desde el primer momento tiene que chocar el carácter disciplinado y austero de O’Higgins con el díscolo y travieso temperamento del guerrillero.
Cuando Rodríguez recorría los campos de Colchagua, con el título de comandante militar y secundado por una partida de voluntarios, el propósito de O’Higgins era evitar los excesos y allegar a la causa chilena el mayor número de voluntades.
Quedaban muchos resentimientos que había que suavizar y era necesario que se olvidasen divisiones y enconos. De ahí que O’Higgins se trastornara enteramente al saber que el guerrillero había cobrado fuertes y arbitrarias contribuciones a los hacendados de San Fernando y que sacaba dinero de donde podía para contentar a sus traviesos secuaces.
O’Higgins recibió muy luego propios que le pintaban con los colores más turbios los acontecimientos de! sur, a la vez que demandaban pronto remedio para los trastornos que agitaban la zona colchagüina.
El sistema de las montoneras dejaba ya de ser útil y tenía los inconvenientes de la irresponsabilidad. El 3 de marzo de 1817, Rodríguez había hecho elegir en San Fernando autoridades municipales que eran de su amaño y reunían pocas condiciones para llevar la calma a los agitados espíritus. El comandante se había tomado atribuciones que nadie le concedió y a la vez pensaba imponer una junta de auxilios con el objeto de arbitrar recursos financieros.
Los emisarios volaban a la capital, donde se miran estos sucesos con bastante desagrado. O’Higgins era un hombre autoritario y muy luego hace sentir a Rodríguez que no tolera la prosecución de sus correrías.
El 20 de marzo una ferralla de cabalgaduras volvió a sobresaltar las tranquilas calles de San Fernando. Muchos se esconden pensando en una nueva incursión de Rodríguez; pero pronto se dieron cuenta de que eran soldados de la capital.
Don Miguel Cajaravilla, al mando de un piquete de Granaderos de a Caballo y acompañado de tres emisarios civiles hicieron sentir a los colchagüinos el deseo de O’Higgins de que las autoridades municipales tuviesen una base más sólida y contaran con el apoyo de todos los propietarios de la región.
El 21 de marzo San Fernando veía declinar el poder de Rodríguez en manos de una Junta, a la que asistieron cuarenta y dos personajes de la comarca. Don José María Guzmán y don Fernando Quezada quedaban autorizados para elegir un Cabildo en que se representasen los anhelos e intereses colchagüinos.
Una de las primordiales medidas adoptadas por los cabildantes fue el envío de recursos a Roma y Talcarehue, donde los realistas, antes de huir, habían causado sensibles daños y depredaciones.
La mayor parte del dinero cogido por Rodríguez a título de requisición se devolvió a sus dueños.
El guerrillero había hecho creer a sus parciales que el poder correspondía en Chile a los Carrera y que éstos volverían pronto de “la otra banda” con el fin de tomarlo. Animaba a los carrerinos como don Pedro Cuevas, haciéndolos pensar en una probable restauración de la dinastía de San Miguel.
Cajaravilla era un hombre seco y de poca oratoria. Alcanzó pronto a don Manuel y le notificó que tenía instrucciones para conducirlo a la capital incomunicado por orden del general O’Higgins. Rodríguez se limitó a entregarse. Vio que los macucos huasos lo abandonaban y que no era posible erguir una resistencia eficaz a los bien armados Granaderos que lo envolvían.
O’Higgins se hallaba muy ocupado en despachar emisarios al norte y sur de Chile. Su fisonomía tranquila se congestionaba en medio de providencias y decretos cuando le comunicaron que el peligroso agitador estaba desarmado y en poder de las tropas de! gobierno.
El Director vestía su uniforme de general. Era bajo y grueso; pero activo y ágil, no obstante su aspecto un poco lerdo. Tenía los ojos azules, la cara encendida y las facciones toscas. Sus pies y manos eran pequeños.
Pronto hizo conducir a su presencia a Rodríguez. La memorable entrevista fue presenciada por don José María de la Cruz, quien la dejó referida en unos apuntes personales. Acompañaba a O’Higgins un edecán que condujo a Rodríguez desde la prisión, y en el momento de entrevistarse con éste, de la Cruz quedó en la puerta de la sala, presenciando la escena.
“- Rodríguez, dijo el general, Ud. no es capaz de contener el espíritu inquieto de su genio, y con él va tal vez a colocar al Gobierno en la precisión de fusilarlo, pues que teniendo al enemigo aún dentro del país, se halla en el deber de evitar y cortar los trastornos a todo trance. Es aún Ud. joven, y madurado su talento puede ser muy útil a la Patria, mientras que hoy le es muy perjudicial, por lo tanto, será mucho mejor que Ud. se decida a pasar a Norte-América o a otra nación de Europa donde pueda dedicarse a estudiar con sosiego las nociones de su profesión, sus instituciones, etc., para lo que se le darán a Ud. tres mil pesos a su embarque para pago de transporte y mil pesos todos los años para su sostén. En cualquiera de esos puntos puede hacer servicios a su Patria, y aún cuando no estamos reconocidos, podrá dársele después credencial privada de agente de este Gobierno”.
Rodríguez se manifestó extrañado y con su astucia inagotable trataba de poner obstáculos a las insinuaciones del general.
Pero entonces, llevada la conversación a un terreno más íntimo, en que O’Higgins movió probablemente razones sentimentales, le dijo el ex emisario de San Martín:
“-Ud. ha conocido, señor Director, perfectamente mi genio. Soy de los que creen que en esto de los gobiernos republicanos deben cambiarse cada seis meses o cada año lo más, para que de este modo nos probemos todos, si es posible y es tan arraigada esta idea en mí, que si fuera Director y no encontrase quién me hiciera revolución, me la haría yo mismo. ¿No sabe Ud. que también se la traté de hacer a mis amigos, los Carrera?
“- Ya lo sé, contestó O’Higgins, y por ello es que quiero que se vaya fuera.
“- Bien, pues, respondió Rodríguez, pero póngame en libertad para prepararme.
“- No, le dijo el general, porque marchará arrestado usted hasta ponerlo a bordo, pues estando comunicado puede hacerlo desde el arresto.”
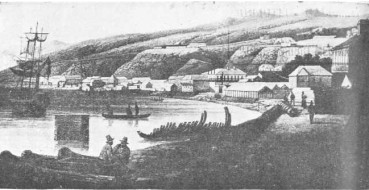
El puerto de Valparaíso
Aquí termina la célebre entrevista. Rodríguez fue mandado al Cuartel de San Pablo, que estaba al costado de la iglesia de ese nombre, cuyo templo ocupaba el ángulo sureste de la manzana de terreno comprendida entre la calle de Teatinos y la de Peumo, hoy llamada Amunátegui.
El preso se halló con un desconsuelo más en su arresto. Allí supo que su amigo San Martín no se encontraba en Chile.
Poco después de la batalla de Chacabuco, el 11 de marzo, el militar argentino se ponía en marcha para Mendoza, a donde arribó el 17. Iba en compañía de don Juan O’Brien, teniente de Granaderos a Caballo, y del fiel criado Justo Estay.
Para Rodríguez fue un golpe rudo la salida de San Martín. A él debía muchas atenciones y finezas; pero a la vez lo tenía comprometido con sus anteriores servicios. El general O’Higgins era mucho menos dúctil y no gozaba de toda la confianza del astuto abogado. El instinto de conservación de los gobernantes había impreso en O’Higgins un recelo natural contra el eterno descontento.
Rodríguez pasó algunas horas febriles en su presidio. La nerviosidad lo invadía y sentía perdidas sus esperanzas de ver a agitar esta ciudad poblada de gratos recuerdos.
Los choques entre chilenos y argentinos favorecían a los ocultos parciales de Carrera, y hasta el Cuartel de San Pablo asomaban síntomas del distanciamiento. Los oficiales cuyanos, fachendosos y dicharacheros, se echaban encima toda la gloria y la responsabilidad del éxito.
Los chilenos tenían que aguantar estos desplantes y soportar tales petulancias que motivaban discordias y recelos.

Vendedores de las calles
Los carrerinos no estaban aplastados. Al otro lado, esa mujer de ojos profundos y de labia incansable, que se llamaba dona Javiera, traía preocupados a los políticos y militares. En su salón se armaban cábalas y se buscaba la alianza de hombres prominentes. La facundia de la bella chilena y la ambición de sus hermanos procuraban toda suerte de inquietudes a las autoridades.
O’Higgins estaba prevenido de la amistad de Rodríguez con los Carrera y conocía su reconciliación y tratos durante la estada en Mendoza. De ahí que su idea de mandar fuera del país al reciente guerrillero no se quedara en proyecto. Mientras salía un buque para los Estados Unidos se le tendría bajo la sombra en una fortaleza.
En abril de 1817 salía una escolta con destino a Valparaíso.
Junto con ella iba el desconsolado agitador. Pronto se hallaron en el puerto y sus autoridades recibían despachos con instrucciones enérgicas para encerrar al héroe de Melipilla. Rodríguez permaneció muchas horas, comido de recelos y de congojas, en el castillo de San José.
La paz del mar vecino, sus brisas frescas y el encanto del hermoso paisaje porteño no bastaron a sacarlo de su preocupación central.
Primaba en él su pasión dominante, la política, sobre toda sugestión viajera y sobre el prestigio de captar sensaciones nuevas bajo cielos exóticos.
Días más tarde, el ingenio de Rodríguez obtuvo un nuevo éxito. Sobornaba a sus guardias y huía a raja cincha con rumbo a la capital.
Entre tanto su amigo San Martín regresaba al país.
CAPITULO 12
De Cancha Rayada a Maipo. La Dictadura de Rodríguez. Los Húsares de la Muerte
Al día siguiente de su arribo, San Martín escribía a O’Higgins sobre su entrevista con el tribuno:
“Se me presentó Manuel Rodríguez. No me pareció decoroso ponerlo en arresto, y más cuando, consecuente a lo que me escribió, le aseguré su persona hasta tanto Vd. resolviese. Yo no soy garante de sus palabras, pero soy de opinión que hagamos de él un ladrón fiel. Si Vd es de la misma, yo estaré en la mira de sus operaciones; y a la primera que haga, le damos el golpe en términos que no lo sienta. Contésteme sobre este particular, pues en el ínterin le he mandado que salga fuera de ésta y se mantenga oculto sobre su resolución.”
Por su parte, Rodríguez se dirigía rápidamente a O’Higgins en los siguientes términos:
“Punta, 12 de mayo de 1817.
Mi amigo y señor: La necesidad justa de cubrir mi reputación, me obligó a huir de Valparaíso. Vd. me disculpe benignamente desplegando su generosidad y sus intenciones. Ya me he presentado al general, que no quiere despacharme sin acuerdo de Vd. ni yo exigiré en contra.
Sírvase Vd. contestarla a favor. Yo no tengo el menor crimen y me allano a cualquier cargo. Vd. es justificado y sensible. Alcance la influencia próspera de sus intenciones benignas a un amigo y servidor.-Manuel Rodríguez.”
O’Higgins no contesta la comunicación de Rodríguez y prefiere quedar a la expectativa. El 5 de junio vuelve a escribir a San Martín, y le dice:
“Manuel Rodríguez es bicho de mucha cuenta. El ha despreciado tres mil pesos de contado y mil anualmente, porque está en sus cálculos que puede importarle mucho el quedarse,
Convengo con Vd. el que se haga la última prueba: pero en negocios cuya importancia es de demasiada consideración, es preciso proceder con tiento. Haciéndolo salir a luz, luego descubrirá sus proyectos, y si son perjudiciales se le aplicará el remedio”.
San Martín estaba agradecido de Rodríguez y creía posible una enmienda. Por esas razones lo llamó a su lado y tuvo con él una entrevista cordialísima. De ahí salió Rodríguez con el título de ayudante del Estado Mayor y con sueldo de teniente coronel.
En tanto ganaban terreno las ideas contrarias a los argentinos y el abogado, a espaldas de sus protectores, incrementa la hoguera de las pasiones criollas.
Pero la diplomacia entraba también en sus cálculos y el 5 de junio expresa a O’Higgins lo siguiente:
“Mi respetable amigo y señor: Yo estoy reconocido a la generosidad de Vd., que ha facilitado ponerme en libertad. Tenga Vd. la generosidad de seguirme recomendando con el general. No había hasta ahora escrito a Vd. las gracias justas que le doy con agradecimiento, porque mi correo llegó después de haber salido el último ordinario, ni es fácil a un pobre militar conseguir cien pesos muchas veces (para enviar un propio). Sea Vd. condescendiente en tomar de ese ron que le envío por muy particular. Tenga Vd. también por muy suyas las intenciones y afecto de su amigo, fino servidor.”
Muy luego Rodríguez prosiguió nuevamente sus habladurías en los corrillos.
Estaba prestigiado ahora con su valor y audacia en el tiempo de las guerrillas y gozaba de una popularidad inmensa.
Los rotos y los soldados escuchaban sus arengas y por múltiples partes se metía su turbulenta silueta, obsesionada ya definitivamente por la gran pasión que lo empuja a la muerte.
A comienzos de julio, San Martín vuelve a escribir a O’Higgins llamando la atención sobre las actividades del flamante oficial.
El 14 de ese mes escribe O’Higgins a San Martín: “Mucho cuidado con Manuel Rodríguez”. Los espías de San Martín, que él llama sus cachumbos, le llevaban cuentos y rumores que circulaban.
Comenzó en esos días a ganar terreno una idea muy americana y que se ha ejercitado bastante en los tiempos actuales con los parlamentarios peligrosos: la de alejar al incansable revoltoso con una embajada al extranjero. San Martín llama a Rodríguez en el curso de julio y le ofrece una comisión diplomática en las provincias unidas del Río de la Plata.
En carta fechada el 21 manifiesta su asombro a O’Higgins por tal obstinación. “¿Qué le parece a Vd., Manuel Rodríguez?
No le ha acomodado la diputación a Buenos Aires; pero le acomodará otra destino a la India, si es que sale pronto un buque para aquel destino, como se me acaba de asegurar. Es bicho malo. Y mañana se le dará el golpe de gracia”.
Se pensaba embarcar a Rodríguez contra su voluntad en un navío que saliese con rumbo al oriente. El 11 de agosto O’Higgins aprobó tal determinación en estos términos:
‘‘Hace Vd. muy bien en separar a Manuel Rodríguez. Es imposible sacar el menor partido de él en parte alguna. Acabar de un golpe con los díscolos. La menor contemplación la atribuirán a debilidad”.
Ya iba tomando cuerpo en O’Higgins esa exagerada idea de la autoridad, que lo pierde seis años después. El general era hombre de pocas palabras y enemigo de la oratoria grata a Rodríguez. Prefería las decisiones enérgicas e imponía sus pensamientos a golpes si era necesario.
Mucha gente lo tenía entre ojos. Parte de la nobleza le guardaba rencor y veía en él a un “huacho”, a un aparecido que les estaba limando los privilegios y no respetaba los blasones comprados a la Madre Patria.
No estaban rotos aún los prejuicios legados por la Península.
En los períodos de recio autoritarismo es curioso ver juntarse en la oposición a los libertarios intransigentes con los herederos del pasado y la tradición. Las dictaduras, cuando aprietan, suelen hacerlo por parejo y se concitan entonces las voluntades de todos los extremistas.
Rodríguez no tenía ideas precisas de gobierno y hacía oposición a rudo poder constituido. Corresponde su psicología a la de un condotiero de las pasiones dominantes, del tornadizo sentir popular del descontento criollo tan fácil de inflamar con una oratoria espumosa y una voz simpática.
Mientras se tramaba contra Rodríguez el embarque sorpresivo, un nuevo suceso lo favorece. El barco en que iba a metérsele por fuerza, abandonó Valparaíso antes de la fecha anunciada.
Nuevos acontecimientos también perturbarían al gobierno. De la otra banda llegaban noticias alarmantes. Los Carrera habían destacado algunos parciales con el fin de agitar la opinión en su favor.
Mientras Pueirredón, en Buenos Aires, y Luzuriaga, en Mendoza, vigilaban a los carrerinos más significados, éstos conseguían deslizar hacia Chile a otros de menor cuantía. El invierno ayudó también el designio de los conspiradores. El gobierno disminuía por ese tiempo la vigilancia en la cordillera y no obstante el rigor del clima, pudieron entonces algunos emisarios alcanzar hasta San Miguel.
Se empezaron a reunir juntas en Santiago; pero el foco principal de las conspiraciones fue la hacienda de San Miguel.
Don Hilarión de la Quintana, que mandaba en Chile contra la opinión de mucha gente y detentaba interinamente el cargo de Director Supremo, hizo rodear con tropas adictas las casas de la propiedad de los Carrera.
Numerosos parciales de éstos cayeron en poder de !a autoridad. Los presos fueron Manuel Rodríguez, Juan Antonio Díaz Muñoz, Juan de Dios Martínez, llamado Martinito, don Manuel José Gandarillas, que recién llegaba de la Argentina, un tal M. Calancha, Bartolomé Araos, José Tomás Urra, íntimo del guerrillero, Manuel Lastra, hijo de doña Javiera, y José Conde, asistente de don José Miguel Carrera.
El 14 de agosto, el Director interino Quintana comunica a O’Higgins estas prisiones y le indicó la conveniencia de que se mandara a Mendoza a los conjurados.
El general patriota se hallaba en Concepción y recibió la noticia con rabia.
La suerte de Rodríguez estaba ligada de nuevo a la de sus viejos amigos; pero esta vez los acontecimientos se precipitarían hacia la tragedia.
El gobierno estuvo prudente en sus resoluciones y no cargó la mano a los contertulios de San Miguel. Don Manuel José Gandarillas probó su inocencia en tal forma, que se le puso en libertad. El padre de los Carrera fue confinado en su heredad y otros complotados viéronse obligados a suscribir una declaración en que constaba su respeto al gobierno y su alejamiento de todo propósito de alterar el orden público.
Rodríguez tuvo que firmar un curioso documento que dice:
“Me condeno delante de la América como un indecente enemigo de su representación política si he cometido la indigna torpeza de obrar, adoptar y consentir en planes de novaciones contra los sucesos de Chile que empezaron en febrero. Me publico un vil esclavo español si no detesto firmemente todo movimiento contra el orden convenido, desde que ellos son la causa de nuestro atraso y tal vez nos esclavicen”.
Nuevamente se hallaba sugestionado Rodríguez por su temperamento móvil y firma esa declaración con la misma tranquilidad con que muy pronto iba a olvidarla. Su sangre tenía gérmenes morbosos que la hacían bullir de una manera ardiente. La idiosincrasia no llevaría a Rodríguez ni al reposo del matrimonio ni a la paz de una situación burocrática.
Rodríguez pasa largas horas de incertidumbre en un presidio hasta el mes de noviembre. Transcurren los días y se entretiene leyendo, junto a unos cuantos desertores. En los momentos en que puede conversa con los oficiales y soldados.
En las salas de los reclusos, a poca altura del suelo, hay unas tarimas en que duermen, envueltos en sus grandes mantas. En otra sala los camastros están en fila a lo largo del dormitorio y en ellos reina la pobreza y el desaseo. Hay burdos catres y uno que otro enfermo, metido en su camaranchón contempla con expresión macilenta tan monótono escenario. Una candela proyecta, por las noches, un círculo de luz y de sombra, que a veces se agiganta hasta dejar la pieza casi a obscuras. En el techo de estos dormitorios se veían muchos desconchados por donde se filtra el agua, que en los días de lluvia cae gota a gota, como el tic tac de un reloj, en unas vasijas de greda que ponían debajo de las goteras.
Los pasillos estaban llenos de manchones húmedos y todos tétricos, sobresaltándose con las ratas que se deslizan y meten debajo de un mueble.
En las paredes hay inscripciones con fechas y nombres, rudas señas de los desesperados que piensan en una mujer lejana o en una venganza.
Por la noche, se ve en el patio menearse a los centinelas, cuyos rostros se iluminan con los puchos de los cigarros de hoja.
Brillan los botones y los fusiles que llevan en la mano. Algunos presos tienen las manos amarradas, como en oración, con fuertes ataduras.
Tratan de adelantarse a saltos hacia un banco, para recoger sus ropas; pero les colocan pesados grilletes en las manos y pies y una pareja de centinelas, sin contemplación, los empujan con la culata a la puerta de los lóbregos calabozos.
La suerte vuelve a sonreír a Rodríguez, y el 17 de noviembre de 1817 se le pone en libertad, mediante un honroso decreto en que se reconocen “los relevantes servicios que prestó en favor de la libertad del Estado”.
En diciembre se dispone todo el país a la guerra, porque llegan noticias de que una fuerte expedición mandada por el vencedor de Rancagua, don Mariano Osorio, se preparaba a asumir la ofensiva contra Santiago. En el sur, después de algunos éxitos pasajeros y de un brillante asalto dirigido por Las Heras al fuerte El Morro de Talcahuano, se notaba una reacción favorable a los peninsulares.
Pronto se supo que más de tres mil hombres, entre los cuales figuraban dos batallones de infantería y algunas compañías de lanceros y de artilleros llegadas de España, constituían el refuerzo que venía del Perú.
San Martín, con ojo perspicaz, comienza a concentrar el ejército patriota en la hacienda de Las Tablas, situada al sur de Valparaíso.
Con fecha del 13 de diciembre se propone a Manuel Rodríguez para el cargo de substituyente del auditor general. El 15 está listo el nombramiento y el abogado se dirige al campamento.
Reina en él un entusiasmo admirable. Todo el recinto estaba dominado por la actividad más prolija. Se renovaban los arreos bélicos y se hacían ejercicios, mientras los emisarios llegaban de la capital o salían conduciendo los despachos con noticias y órdenes.
Más de cuatro mil hombres se acantonaban en Las Tablas. El tren militar era excelente y había catorce mil fusiles en buen estado, aparte de grandes cantidades de pólvora y municiones. Por la cordillera llegaban animadas recuas con refuerzos de armas que mandaba el gobierno argentino. El campamento hervía en medio de la movilidad más prodigiosa.
En el campo patriota dominaba la disciplina y el orden, pero subterráneamente se movían gérmenes de discordia. En muchos vivacs y en los sitios donde los oficiales se reunían a jugar a las cartas, a beber y a chismorrear se notaban síntomas de insubordinación.
Rodríguez actuaba en todos los corrillos de descontentos; pero muy luego su petulancia lo perdió. San Martín lo hizo separar junto con su íntimo amigo don Ambrosio Cramer, comandante del Batallón número 8.
En los primeros días de 1818, recibió orden de salir rumbo a Buenos Aires y se le aleja de su empleo de auditor[26].
Por ese tiempo surge en la naciente república chilena un personaje que tendrá mucho que hacer en los sucesos que motivan la muerte de Rodríguez y que lo reemplaza como auditor de guerra.
Es don Bernardo Monteagudo, nacido en Tucumán el mismo año que Rodríguez y cuya actuación será con el tiempo causa de muchas iniquidades y tragedias.
Monteagudo era un hombre ilustrado pero maligno. Su alma anidaba grandes pasiones y una ambición desapoderada. Se le había metido en la mente que se parecía a Saint Just y había entrado a la vida política profesando las doctrinas exterminadoras de los montañeses de Francia: el regicidio y la matanza en masa de los enemigos políticos.
Todo su ser transpiraba suficiencia y pedantería. Comparaba su cultura con las mediocres inteligencias de algunos criollos y se hallaba a mucha altura en superioridad. La egolatría y la crueldad formaban los aspectos menos seductores de Monteagudo. Pero el valor no debía secundar a este cúmulo de contradictorias cualidades y de abismáticos defectos.
El sur, en tanto, era teatro de un tremendo descalabro patriota.
Santiago acababa de celebrar suntuosamente la procesión del Viernes Santo y el estridor bélico se había trocado por un religioso sobrecogimiento.
Serían las doce y media del 20 de marzo cuando el intendente don Francisco Fontecilla y el teniente de artillería don Antonio Vidal se dirigían hacia la Cañada por la calle del Estado. De pronto un ruido de herraduras sueltas los sorprende en medio del espeso silencio de la noche. En ese momento se detienen frente a la plazoleta de San Agustín.
Los dos patriotas ven surgir de la oscuridad a un caballo sudoroso y cansado que conduce un macilento jinete. Era el teniente José Samaniego, que venía a revienta cincha desde la provincia de Talca, después de remudar caballos en diversos sitios y postas.
- ¿Quién vive?
- ¡La Patria!
- ¿Qué gente?
- ¡Oficial de ejército!
- ¡Alto!
Samaniego se detiene y es interrogado ansiosamente por el intendente y el oficial. Juntos se dirigen al Cuartel de San Pablo, donde se sondea luengamente al miliciano. Este les comunica, exagerándolas, las nuevas del desbande horroroso de las armas patriotas en Cancha Rayada, en las afueras de Talca.
Honda consternación sobrecoge a los dos oyentes. Acompañados de Samaniego se dirigen a despertar al Director Delegado don Luis de la Cruz, que reemplazaba a O’Higgins en el mando Supremo.
Las nuevas son siniestras. Se rumoreaba la muerte de O’Higgins y de San Martín, el desastre total del ejército y el avance victorioso de los españoles sobre la capital.
Cruz se movió activamente y en compañía de algunos familiares alcanza en la misma noche hasta el Conventillo, que así se llamaban los suburbios donde ahora está situada la Avenida Matta.
Diez soldados al mando del oficial Pedro Cabezas, de la Legión de Honor, salieron al Llano de Maipo a ver si alcanzaban a divisar algunos fugitivos del ejército.
La mañana siguiente fue muy angustiosa en la capital.
El mismo miedo que siguió al descalabro de Rancagua se esparció en pocos instantes. Idénticas escenas de alarma desazonaban a los consternados vecinos. Muchos pensaban en precipitarse sobre Mendoza, aprovechando que el tiempo era propicio a la fuga. Se buscaban cabalgaduras y se embalaban las riquezas y los artefactos mejores.
Se hallaba Rodríguez en la capital, haciendo preparativos para su viaje al otro lado de la cordillera, cuando lo sacude la horrible noticia. Entretanto, algunos fugitivos que arriban aumentan la confusión propagando las nuevas más desalentadoras. “El ejército no existe. San Martín ha sido muerto o tomado prisionero. O’Higgins ha corrido una suerte ignorada.
Los jefes han abandonado el campo de la derrota, quedando bagajes, cañones, parques, provisiones, muladas, tesoro, batallones enteros en poder del enemigo, que animoso con tantas ventajas, marcha ahora amenazante y seguro sobre la capital”.
A estos rumores agregábanse otros más tendenciosos. Las Heras cuenta más tarde que los enemigos del gobierno decían que San Martín, O’Higgins y los jefes principales se hallaban festejando el natalicio del primero y estaban ebrios cuando ocurrió el ataque.
Entre los fugitivos que contribuían a difundir noticias pesimistas estaban el general Brayer y don Bernardo Monteagudo, que abandonó despavorido su puesto de auditor de guerra y no paró hasta Mendoza.
Brayer se lanza a toda carrera sobre la capital y sin detenerse en ningún lugar, se mete en Santiago esparciendo los más lúgubres detalles del desastre.
El bando realista, según testimonio de Samuel Haigh, no disimulaba su alegría y resonaban voces aisladas que decían: ¡Viva el Rey!
Las calles viéronse llenas con mulas de acarreo, agrega, y vehículos de los emigrantes que salían de la ciudad con sus familias. El número de los que huyeron a Mendoza es grande y es de notar que las personas de alta situación social fueron las primeras en huir.

Tipos populares
Las escenas desarrolladas en las calles de la capital fueron verdaderamente dolorosas: tal vez no se repetirá nunca en los hogares santiaguinos una emigración de tanta gente en masa hacia un país extranjero: grupos de mujeres, con lágrimas en los ojos y con los cabellos sueltos, juntas las manos y demostrando la más intensa angustia; la plaza constantemente llena de toda clase de gente ávida por saber de sus parientes y amigos enrolados en el ejército, el cual no se tenía ninguna noticia satisfactoria, todo formaba una escena que sólo el pincel de un maestro hubiera podido copiar fidedignamente”[27].
En medio de la gravedad de las circunstancias se convocó a una reunión en casa de don Francisco León de la Barra. Asistieron, entre otros, Manuel Rodríguez, don Juan Egaña y don Luis de la Cruz.
Cuando todos esperaban ideas salvadoras y arbitrios oportunos para afrontar los acontecimientos, don Juan Egaña tomó la palabra y dijo:
Señores: Después de tanto como se ha hablado y de tantas dificultades como se divisan, no queda otra esperanza que sacar a Nuestra Señora del Carmen y encomendarnos a ella como a nuestra patrona jurada”.
Egaña era un hombre muy beato. Profesaba ideas patronatistas y regalistas, que mezclaba con paradojales sentencias tomadas de la antigüedad griega y romana. Esta inmersión de su cultura en el mundo clásico jamás fue obstáculo para que fuese un santurrón lleno de las más espantables supersticiones.
De ahí que la idea de hacer una procesión cayese muy mal a Cruz, quien tenia malas pulgas y era algo brusco. Retirándose de la reunión dijo: “Me voy y que se queden los que quieran continuar oyendo semejantes lesuras”.
Rodríguez, por su parte, dio voces impetuosas y se apartó diciendo: “Los que quieran asilarse a las polleras que lo hagan en buena hora; por mi parte, yo sabré cómo salvar a la Patria”.
En seguida, Rodríguez mandó una nota a Cruz, en que decía:
Excmo. Señor: Soy destinado a embajador en Buenos Aires. L a comisión me hace decoro; y yo creo que el primero de la vida es seguir las órdenes de V. E. ¿Marcho hoy que el país está en apuro? Disponga V. E. Mis votos son por Chile, por el orden, y por la reputación de los que recibimos la fortuna de sostener la libertad. No conozco amor a la vida, ni me empeña sino el crédito americano. En 21 de marzo de 1818 protesto por mi honor no demorarme un momento sucedida la independencia segura, y suplico a las autoridades no me impidan correr a lo más lejos. ¡Ojalá el sacrificio de todo yo, haga al cabo una utilidad! Dios guarde a V. E.”
Inmediatamente Cruz puso la siguiente providencia al pie de la solicitud del caudillo:
“Santiago, 21 de marzo de 1818. Respecto a estar amenazada la Patria por el enemigo, y considerarse que al que representa que él podrá serle útil en sus actuales apuros, suspenderá por ahora su marcha, y se le destina para que él sirva de mi edecán durante el conflicto de la patria”,
Entretanto, los parciales del orador recorrían las calles vivándolo y se hablaba abiertamente de un cambio de gobierno.
Los vecinos fueron convocados a un Cabildo abierto para resolver los rumbos salvadores en un trance difícil.
Daban las once de la mañana del 23 de marzo en el reloj de Las Cajas cuando una gran concurrencia invadía el Palacio Dictatorial.
En la plaza remolineaban las turbas y los vivas y gritos al tribuno se sucedían. Los vecinos más caracterizados y pudientes, descontando a los fugitivos, se reunían a deliberar.
En el primer instante tomó la palabra Rodríguez y lleno del más inflamado celo dijo:
Me toca una tarea muy penosa: la de comunicar a mis conciudadanos los detalles del triste suceso que ha ocurrido en la noche del jueves 19. E! ejército ha sido sorprendido y derrotado tan completamente que en ninguna parte se hallaban esa noche cien hombres reunidos alrededor de sus banderas. ¡Ah! El orgulloso ejército que existía una semana ha, y en el cual fundábamos todas nuestras esperanzas, no existe ya. Se anuncia que el Director O’Higgins ha muerto después de la derrota, y que el general San Martín, abatido y desesperado, no piensa más que en atravesar los Andes. Pero es preciso, chilenos, resignarnos a perecer en nuestra propia patria, defendiendo su independencia con el mismo heroísmo con que hemos afrontado tantos peligros”.
El general Brayer subrayó lo expresado por Rodríguez con desalentadores acentos. Cruz se levantó en seguida e hizo ver lo absurdo de lo que se decía cuando tenía el parte original de San Martín y también llegaban oficiales dando informaciones menos lóbregas.
Muchos de los acabildados, sin hacer caso de razones, pedían un cambio de gobierno y otros solicitaban abiertamente que el mando supremo se entregara al afortunado guerrillero.
Su gloria había llegado al cenit.
Cuando parte de la asamblea parecía estar dominada por Rodríguez se levantó la voz del Comandante General de Armas, teniente coronel don Joaquín Prieto. Este impugnó con severas razones la idea de entregar el poder en una sola mano, y como resultado de sus argumentos se llegó a una conciliación.
El mando quedó repartido por las delegaciones y pueblo entre el coronel Cruz y el teniente coronel Rodríguez.
En la tarde se comunicó esta resolución por un bando a los vecinos de la capital y se lanzaron ordenanzas a los pueblos vecinos con la noticia del cambio de autoridad.
Rodríguez estaba a sus anchas. Al fin caía el poder en sus manos.
Por todos los comercios se movía consiguiendo armas, muchas de las cuales fueron compradas por su amigo y admirador don José Miguel Infante.
Arengaba a los milicianos, animaba a los decaídos tercios de la Patria y sembraba el optimismo en cortas y vibrantes arengas.
Visitó el cuartel en que estaban reunidos los reclutas que iban a formar el batallón número 4 y se introdujo en la maestranza del ejército, contrariando la oposición del comandante Prieto.
En medio del entusiasmo del roterío distribuía los fusiles y sables a quien quería tomarlos. Esto hacía muy peligrosos a los improvisados milicianos y creaba un problema más en la capital.
Ahí mismo surgió la tropical idea de organizar los “Húsares de la Muerte”. Tendrían éstos por divisa una calavera de paño blanco sobre negro, como símbolo de la resolución inconmovible de perecer en la contienda antes que permitir el triunfo del enemigo.
Rodríguez se tomó el mando del cuerpo y distribuyó los puestos de oficiales entre sus familiares y amigos. Este cuerpo llegó a constar de doscientos hombres, armados con 200 tercerolas sin terciados, 200 sables con sus tiros, 172 pares de pistolas, 80 piedras de chispa, dos cajones de cartuchos a bala y seis de instrucción. Todo fue sacado de la maestranza del ejército.
La oficialidad de los Húsares, como era de esperarlo, se hallaba en manos del “carrerismo”. Teniente coronel era don Manuel Serrano; sargento mayor, don Pedro Aldunate; mayores, don Gregorio Serrano y don Pedro Urriola; porta-guiones, don José Antonio Mujica y don Manuel Jordán; capellanes, fray Joaquín Vera y fray Juan Mateluna.
El escuadrón se dividía en dos compañías. La primera tenía por capitán, a don Gregorio Alliende; por tenientes, a don Pedro Bustamante, don Juan de Dios Ureta y don Pedro Fuentealba. Los secundaba como subteniente don Lorenzo Villegas.
La segunda tenía por capitán a don Bernardo Luco, que más tarde actúa en el drama de Tiltil; y por teniente, a don Tadeo Quezada y don Tomás Martínez, secundados por el subteniente don Manuel Honorato.
La idea de los Húsares de la Muerte fue originaria de Europa. Guillermo Federico, Príncipe de Brünswick, concurrió con sus tropas a combatir a Napoleón a su regreso de la Isla de Elba, haciéndolas ataviar con ropas negras, una calavera en el morrión y en el cuello de la casaca.
La parte romántica y pintoresca de Rodríguez sintióse halagada con semejante guardia. Con ella afirmaba su popularidad y ganaba adeptos. El pueblo chileno es propicio a toda materialización del poder y más tarde asistiremos a otro desborde de semejante imaginación en los campos de Los Loros y de Cerro Grande. Don Pedro León Gallo realzará a sus mineros de Copiapó con las vestiduras de zuavos pontificios.
No consiguió Rodríguez que la disciplina animara sus huestes. La mayoría de los milicos estaba reclutada en sitios arrabaleros y donde valía más la libertad de los instintos que la férrea dependencia a rítmicos movimientos. Los flamantes húsares resultaban pendencieros, remoledores y tenían más capacidad para beber y enzarzarse en riñas personales que en servir a la Patria en los campos de batalla.
El Ministro de Gobierno, don Miguel Zañartu, mandó un propio a buscar a O’Higgins donde se encontrase, con el fin de comunicarle los sucesos que desazonaban a la capital.
Un poderoso núcleo de vecinos se había puesto en contra de Rodríguez y el propio Cruz no se hallaba animado de una profunda simpatía a su colega de dictadura.
No bastaba el entusiasmo ni el celo desplegado por Rodríguez para resistir a más de cinco mil hombres que formaban el ejército de Osorio. N o había elementos bélicos ni tropas suficientes para oponerse a una empresa armada tan vasta.
Por esto muchos recelaban y tenían dispuesto lo necesario para escapar en el momento oportuno. En tanto se quedaban a la expectativa.
El 22 de marzo O’Higgins recibió el aviso de Zañartu en San Fernando. Venia herido y su rostro se hallaba desnutrido por la fiebre. Perdió mucha sangre debido al balazo que lo alcanzó en Cancha Rayada. A su lado marchaba el cirujano don Juan Green, quien estuvo solícito en atender la salud del general.
Cuando se impuso de las nuevas de la capital, O’Higgins se inflamó de impaciencia y resolvió seguir viaje a pesar del calor y del polvo que podían empeorar el estado de su salud.
Sobreponiéndose a toda molestia física y sin hacer caso a las súplicas de los familiares, montó a caballo y después de galopar toda la noche, arriba a Rancagua en el amanecer del día 23. Las montañas erguían, en el fondo del cielo, sus lomos blancos. Por todos los caminos arribaban bagajes, soldados y cabalgaduras. En el pueblo, el general se apresuró a dictar órdenes destinadas a disolver el pavor creado por el desastre. Las tropas se reanimaban a su contacto y los milicianos saludaban con simpatía al herido que, pálido y demacrado, no perdía la bizarría. Después de tomar un reposo y de conversar con Zañartu, que había salido a encontrarlo en Rancagua, siguió rápidamente hacia la capital.
A las tres de la mañana del 24, O’Higgins penetraba en la ciudad donde Rodríguez ejercía su efímera dictadura. Inmediatamente mandó llamar a Cruz y se impuso de todos los incidentes anteriores.
Por la mañana siguiente se citaron las corporaciones y después de una asamblea celebrada en su despacho reasumió el mando del Estado.
No se levantó una sola protesta. Algunos creían que Rodríguez se opondría al acto de O’Higgins y que los Húsares de la Muerte apoyarían a su jefe. Pero no pasó nada de lo que se temía.
El coraje de O’Higgins, su animosa actitud y las palabras serenas con que alentaba a los santiaguinos pudieron más que la celebridad del caudillo popular.
La diplomacia de O’Higgins obra con prudencia. En el primer tiempo no lleva ninguna represalia al cuartel de los Húsares. El momento no se mostraba propicio a ahondar las divisiones. El general prefirió diferir el propósito que tenía en el fondo de su corazón contrario a los revoltosos milicianos.
El estado de O’Higgins en esa ocasión ha sido descrito por Samuel Haigh.
“Le tenía cubierto de polvo, dice el viajero inglés, y parecía sufrir un gran cansancio. Muchos días hacía que no se cambiaba de ropa ni botas, pero, no obstante su aniquilamiento físico, mantenía su buen humor”.
Un soplo de optimismo empieza a reemplazar al desfallecimiento de los días anteriores. Se requisaban las cabalgaduras, se revisaban los cañones y se preparaban alojamientos para los restos del ejército patriota que replegábanse sobre Santiago.
Los comerciantes ingleses, después de una reunión, acordaron prestar dinero al gobierno y mantuvieron su generosidad a pesar de que alguna gente desconfiaba en el éxito de la Patria.
La ciudad presentaba el marcial aspecto de un cuartel.
San Martín arriba el 25 a la agitada población y se dirige inmediatamente al palacio de O’Higgins. La noticia voló por todos los barrios de la población y muy luego se aglomeraron en la plaza los curiosos que deseaban esperar al general y verlo a su salida.
A las ocho de la noche abandonaba éste el palacio directorial y montaba a caballo para trasladarse a su domicilio. Sus vestiduras exhibíanse desaliñadas y poco limpias. Desde la gorra a las recias botas granaderas, estaba cubierto de polvo y barro; lo único que se destacaba en su figura eran los profundos ojos negros. En este momento San Martín dio uno de los golpes de efecto que caracterizaban su previsor talento.
Un chasque había arribado con tal rapidez, que minutos más tarde su caballo caía fulminado por la muerte. Traía un pliego que el jefe del ejército leyó con indiferencia y continuando la conversación trabada con un grupo de notables. Pasados algunos minutos, se disculpó ante los presentes y pidió permiso para arreglar su traje y persona.
Entretanto, había dejado el pliego sobre la mesa. En cuanto abandona la estancia, la ansiedad de los contertulios se abalanza sobre el papel, que contenía apreciaciones optimistas del general Las Heras.
Este golpe estudiado del generalísimo infundió mejores ánimos en los desolados santiaguinos.
San Martín tomó otras medidas conducentes a afianzar la tranquilidad de la población y en una arenga sobria y recia dijo su confianza en el triunfo final a los curiosos que le rogaban que hablase.
Rodríguez, en estos días, no es un modelo de resolución ni de valor. Estaba descontrolado por el prestigio que irradiaban los dos generales y no afianza su dominio con ningún golpe nuevo. Mientras duró su poderío había puesto en libertad a Juan Felipe Cárdenas, a Manuel Jordán, a José Conde, asistente de don José Miguel Carrera, y a otros parciales de éste que permanecían detenidos en la Cárcel pública.
La expectación se pintaba en todos los rostros y largos silencios se rompían con las precipitadas carreras de los emisarios que llegaban conduciendo noticias del ejército.
La ciudad estaba defendida por profundas trincheras que hizo abrir O’Higgins con extraordinario celo y rapidez. Las bocacalles que daban a la Cañada, en dirección a Valparaíso, hallábanse roturadas y en ellas se asomaban centinelas que exigían el santo y seña a los viandantes nocturnos.
Así transcurren en Santiago los días precursores del triunfo final.
Ni Rodríguez ni los Húsares de la Muerte logran pelear en el llano de Maipo. San Martín dispuso que esos hombres desprovistos de instrucción militar no participasen en una batalla tan decisiva y en cuyo éxito se ponía todo el empeño de la naciente República.
Cuando llegaron a Santiago las nuevas del triunfo patriota, algunos húsares se ocuparon en perseguir a las partidas de fugitivos españoles que trataban de escapar del furor de los batallones de negros libertos, cuyo encarnizamiento era terrible.
El triunfo cayó sobre la capital como una explosión de júbilo. Las gentes se abrazaban en las reuniones y por las noches se encendían faroles frente a las casas que alegraban las lóbregas calles. Todas las iglesias echan a repicar las campanas.
Los fuegos artificiales, las luminarias, las músicas y los bailes saludaban la libertad, mientras una tragedia decisiva planeaba sobre el vacilante destino del jefe de los Húsares.
Entre medio de los polvorazos de Maipo se levanta una nube trágica y que signa con sangre la desventura de una familia.
Diez días después de la victoria, un emisario del Gobernador de Cuyo anunciaba con palabras breves y preñadas de artificiosa contención, que don Juan José y don Luis Carrera habían sido fusilados en Mendoza.
CAPITULO 13
El Cabildo del 17 de Abril. Prisión del Tribuno
Los carrerinos alzaban el nombre de los sacrificados en Mendoza como bandera de rebelión y de venganza. Un amigo de la juventud de Rodríguez vuelve a surgir en estas horas como un alborotador significado. Es don Tomás Urra, quien, según O’Higgins, “con intrigas, seducciones y promesas”, incitaba a los soldados a abandonar las filas e incrementar los Húsares de la Muerte con sus deserciones.
El Director Supremo, por consejo del cirujano Green, seguía en cama, donde recibía a los familiares e impartía órdenes de gobierno. El 11 de abril tuvo que celebrar su última entrevista con el tribuno popular.
Rodríguez llegó a palacio un poco desanimado y ahí tuvo que soportar severas amonestaciones por la conducta de sus subordinados. Ese día se echaban los dados. Los Húsares de la Muerte recibían orden de disolución por su falta de disciplina y de espíritu militar.
Las autoritarias ideas de gobierno de O’Higgins se expresan nítidamente en su manifiesto del 5 de junio: “Si alguno intenta extraviar la opinión de los hombres sencillos y dar al pueblo un carácter contrario a su carácter pacífico y honrados sentimientos, yo emplearé toda mi autoridad en sofocar el desorden y en reprimir a los díscolos”[28].
Tales propósitos tendrían que estrellarse con la obstinación de Rodríguez.
Los estragos de la soldadesca, los robos y saqueos dimanados de tanto trastorno, movieron en la opinión ambiente propicio a un Cabildo abierto. O’Higgins no recibió tal idea con antipatía. Por el contrario, deseó que tal cosa se precipitara con el objeto de dar popularidad a su mando y crear simpatías a las resoluciones administrativas.
El 17 de abril se convoca a la reunión en que los vecinos de Santiago expondrían sus puntos de vista para arbitrar medios de acabar con el desorden imperante en los barrios.
La muerte de los dos Carrera hizo creer a sus parciales que, a la sombra de este sacrificio podría aún alentar una reacción favorable a don José Miguel. Todos los carrerinos más representativos se habían acabildado, en las noches anteriores en diversos sitios. Rodríguez se movía en estos conciliábulos y exaltaba más las pasiones de los descontentos. No faltó quien creyera realizable un golpe revolucionario y el derrocamiento del “huacho”.
Las ideas dominantes tendían a aminorar las atribuciones del Director Supremo por medio de una constitución. Se pedía también el cambio del ministerio y la ingerencia del Cabildo de Santiago en el nombramiento de los secretarios de Estado.
Mientras los notables se reunían a deliberar sobre dichas ideas, en la plaza de la capital hervía la multitud azuzada por los agitadores.
Rodríguez halló un magnífico aliado en don Gabriel Valdivieso. Era éste un inquieto joven, cuyo carácter mostrábase turbulenta y no tenía ningún ambage en exteriorizar su antipatía al general O’Higgins.
El Cabildo nombró una comisión de tres individuos: don Agustín Vial, don Juan José Echeverría y don Juan Agustín Alcalde para que se acercaran al Director Supremo a hacerle presente las exigencias del pueblo.
En la calle los gritos iban aumentando. Se voceaba “contra los tiranos” y contra las contribuciones”. Sonoras aclamaciones incitan a armarse a todos los chilenos adversos a la ingerencia argentina y “para que ellos fueran el sostén único y libre de su gobierno”.
El escándalo arreciaba y su ruido llegó hasta el lecho del Director, quien se hizo vestir y recibió a los comisionados del Cabildo, llamando la atención de ellos sobre la improcedencia de su actitud. El general mostraba adusto el ceño y sindicó de provocación a la anarquía y el desorden todo lo acaecido en el Cabildo abierto.
En tanto, Rodríguez y Valdivieso, montando en sendos caballos, se meten en el palacio del Director Supremo, seguidos de un grupo de revoltosos. Al ruido de los gritos y de los caballazos se asoman los edecanes de O’Higgins y resuenan las cornetas de atención.
Minutos después Rodríguez y Valdivieso estaban detenidos y se daba orden de conducirlos al Cuartel de San Pablo, que ocupaba el batallón de infantería de Cazadores de Los Andes.
La poblada se disolvió cuando cargaron los guardias y nadie secundó este postrer intento de Rodríguez de alzarse con el mando.
La Cárcel, tan familiar al abogado, otra vez le abriría las puertas antes de lanzarlo al suplicio. Los dados estaban tirados: en ellos se había puesto su nerviosa silueta, se había jugado su destino con la frialdad con que la Logia Lautarina juzgaba a los enemigos del “sistema”.
+ + + + +
Mientras Rodríguez vive horas de mortal angustia en el Cuartel de San Pablo, ocurrían algunos cambios en el gobierno. El Ministro de Gobierno o del Interior, don Miguel Zañartu, renuncia y es reemplazado por el guatemalteco don Antonio José de Irisarri, que había sido un adversario encarnizado de los Carrera.
Por la cordillera volvía a entrar a Chile otro hombre ambiguo y en cuyas manos gira por muchas horas el destino del ex guerrillero.
Don Bernardo Monteagudo, apodado “el Mulato”, retornaba de su fuga a Mendoza. Repuesto de la impresión del desastre de Cancha Rayada, había participado siniestramente en la ejecución de los Carrera. Su triste sino era precipitar el fin de los enemigos de la autoridad; pero la suerte le va a jugar más tarde una mala partida. A su turno caerá herido por el mismo puñal asalariado que tumbó a Rodríguez[29].
La figura de Monteagudo corresponde admirablemente a su carácter, según el historiador argentino Vicente Fidel López.
“Llevaba el gesto siempre severo y preocupado: la cabeza algo inclinada al pecho, pero la espalda y los hombros tiesos. Tenía la tez morena y un tanto biliosa: el cabello renegrido, ondulado y enjopado con esmero; la frente espaciosa, y de una curva delicada; los ojos negros y grandes, entrevelados por la concentración natural del carácter, y muy poco curiosos. El óvalo de la cara aguda; la barba pronunciada; el labio grueso y rosado; la boca firme, y las mejillas sanas pero enjutas. Era casi alto de formas espigadas; la mano preciosa; la pierna larga y admirablemente torneada; el pie correcto como el de un árabe. Monteagudo sabía bien que era hermoso y tenía tanto orgullo en eso como en sus talentos; así es que no sólo vestía siempre con sumo esmero, sino con lujo y adornos”[30].
Monteagudo pertenecía a la Logia Lautarina, cuyos secuaces se llamaban los caballeros de la mesa redonda.
El Mulato, que era aborrecido al otro lado de los Andes, se ganó muy luego al Director Supremo. Esto exacerba a los carrerinos, que ven gozar del favor oficial a uno de los responsables del fusilamiento de don Juan José y de don Luis.
La habilidad del “Mulato” mostrábase tan extraordinaria como su cultura. Se hace el asesor letrado de O’Higgins y penetra con liberalidad a las estancias del Gobierno[31].
En la celda de Rodríguez no se ignoran estos hechos. El ingenio del eterno conspirador consigue sobornar luego a los oficiales que burlan la autoridad de don Rudecindo Alvarado, jefe de los Cazadores de los Andes.
Por las noches, Rodríguez cambia el uniforme por un espeso poncho y su sombrero militar por uno de anchas alas.
Vestido de civil se pasea hasta la madrugada y dando su palabra de honor a! oficial de guardia alcanza hasta sitios alegres y a otros donde lo aguardan los amigos.
Las primeras muestras de la otoñada se ciernen sobre Santiago. La Cañada, los portales, la Plaza, los barrios bajos son recorridos sigilosamente por este hombre que ha puesto tanto de su espíritu desasosegado en los tumultos que agitaron antes a la apoltronada capital.
Son las últimas horas de libertad y muy pronto no respirará más el familiar aire de las calles dilectas.
El 28 de abril, Rodríguez es interrogado en su detención porque se ha descubierto en la otra banda un papel que lo compromete. Lo había mandado cuando piensa llamar a su lado a Carlos Cramer. En la carta decía: “Obra, obra, obra. Vente, vente, vente, y vuela, vuela, vuela Ambrosio a los brazos de tu Rodríguez”[32].
El peón que la conducía fue detenido y se encontró un significado especial en esas lacónicas y entrañables líneas. Cuando el Intendente Fontecilla inquiere a Rodríguez, contesta éste que las frases sospechosas no ocultan otro sentido que su deseo de que Cramer viniera “a sacrificarse por la libertad del país”.
Esta carta perdió a Rodríguez. Sirvió para que se calificara como indicio de que seguía conspirando con los carrerinos de la otra banda.
En esas noches, azotadas por los primeros fríos del año, hubo unas misteriosas y fatales reuniones. Participaron en ellas don Rudecindo Alvarado, don Bernardo Monteagudo y el teniente Antonio Navarro, encargado de la custodia de Rodríguez.
Navarro era español de nacimiento y llega a Buenos Aires en 1817, huyendo de la península para librarse de las persecuciones que motivó una conspiración liberal en Barcelona.
Había ingresado al ejército patriota y peleó en Cancha Rayada y Maipo. Estaba agregado entonces al batallón de Cazadores de Los Andes.
Una noche, a las diez, Monteagudo celebró la última entrevista con Navarro. Después de cerrar cuidadosamente la puerta se encaró con éste y con don Rudecindo Alvarado. Se habló ahí, como consta en el proceso seguido a Navarro en 1823, de la “exterminación del coronel don Manuel Rodríguez por convenir a la tranquilidad pública y a la existencia del ejército”.
En la Logia Lautariana parece que se había dispuesto antes el asesinato del turbulento militar. El fondo de esta entrevista nunca se ha conocido; pero de ella salió la determinación del crimen.
Los cazadores habían recibido orden de alistarse para salir con rumbo al cantón militar de Quillota. Se rumoreaba que ahí se mandaría activar el proceso seguido a Manuel Rodríguez y que se determinaría su suerte definitiva.
Las últimas noches del guerrillero las pasa en compañía del que habría de ultimarlo para cobrar un salario[33].
Rodríguez permanecía arrestado en un cuarto que estaba a inmediaciones de la torre del templo de San Pablo y de rigurosa incomunicación pasaba a media noche a pasear. Rodríguez se disfrazaba y se apartaban en la esquina del sur de la plazoleta. El punto de reunión era el mismo cuando regresaba Rodríguez a su arresto. Una hora antes de la diana volvía a recogerlo el que más tarde remataría al movedizo coronel.
Durante esas noches Rodríguez se siente desazonado. Un oscuro presentimiento suele caer sobre su corazón y algunos amigos lo previenen que se trama su muerte. Un gesto olímpico del guerrillero quiere apartar estos presagios; pero de nuevo, en la soledad de la prisión, hormiguean en su espíritu encontradas sensaciones.
La Logia manda en Santiago. Nadie conoce sus designios. Todos dicen que entre San Martín, O’Higgins, Tomás Guido y Rudecindo Alvarado se mueven los rumbos del poder y que las vidas y haciendas están a merced de sus designios.
Más allá, entre el aire alienta la libertad. Rodríguez espera con ansiedad que llegue la noche. Afuera, sobre el cielo, tiemblan y vibran alegres sones. Suenan las campanas con grave majestad; se oye el grito de un arriero; voces de niños; marciales cornetas.
Otra noche acaba por imperar. Rodríguez cuenta los minutos. Sobre la mesa hay un libro y algunos papeles. Aletean presagios: la muerte en un fusilamiento. Revuelan imágenes familiares; una cara afectuosa, una mano tibia, el regazo de un cariño. De pronto unos golpes discretos lo devuelven a la realidad. Hay que tener ánimo y salir otra vez. Afuera todavía existen hombres que confían y esperan, mujeres que aman y un aire menos viciado.
El 22 de mayo, poco antes de formarse las compañías, se apersonó el teniente Navarro a Manuel José Benavente y le dijo:
“- Mi capitán, tengo que confiar a Ud. un secreto muy importante y delicado; ya sabe que lo considero mi único amigo en América; quiero que Ud. me dispense el favor de emitirme su opinión.
“- ¿Sobre qué? le replica Benavente.
“- Anoche, contesta Navarro, he sido llamado por el comandante y me ha llevado al Palacio del Director sin decirme antes para qué. Llegamos a la pieza reservada de este señor, donde lo encontramos con el señor general don Antonio Balcarce; se nos mandó sentar después de saludarnos, y al poco rato se dirigió a mí el señor O’Higgins y me dijo: Ud. como recién llegado al país, quizá no tenga noticia de la clase de hombre que es el coronel don Manuel Rodríguez; es el sujeto el más funesto que podríamos tener, sin embargo de que no le faltan talentos y que ha prestado algunos servicios importantes a la revolución. Su genio díscolo y atrabiliario le hace proyectar continuos cambios en la administración; nunca está tranquilo ni contento, y, por consiguiente, su empeño es cruzarnos nuestras mejores disposiciones; además, es un ambicioso sin límites.
Parece que en esta reunión se determina el destino de Rodríguez.
Navarro quedó trastornado y su conciencia fue sacudida por horribles dudas que puso en conocimiento del teniente Manuel Antonio Zuloaga y del capitán Camilo Benavente. Estos, a su vez, comentaron tan trágicos designios del Gobierno con el capitán José María Peña, con don Nicolás Vega y otros oficiales.
Se había querido anteriormente confiar el mando de los Cazadores en la fatal jornada a don Gregorio Las Heras; pero el pundonoroso militar no aceptó una comisión tan desagradable y expresó su voluntad de no acompañar a Rodríguez en el camino de la muerte.
Ha llegado el día 23 de mayo, en cuya madrugada parten rumbo a Quillota los Cazadores de los Andes con su peligroso prisionero.
CAPITULO 14
Camino del Puerto. El asesinato de Tiltil. El misterio de la muerte
El coronel Rodríguez marcha a la muerte y sus ojos negros se fijan en el camino con cierto cansancio. Revela distracción y a ratos su mirada se pierde más allá de este paisaje.
Viste una chaqueta de paño verde bordada con trencilla negra y pantalón y gorra militares. Encima se ha echado un gran poncho de viaje que siempre lo atavió en sus correrías de a caballo.
Doce soldados y dos cabos siguen de cerca al viajero. Los cabos se llaman Pedro Agüero y Damián Balmaceda, ambos naturales de San Juan.
A ratos Rodríguez trata de embriagarse con palabras Y habla a los acompañantes con el objeto de desviar la atención de una idea obstinada.
Navarro, armado con las pistolas del mismo comandante Alvarado, marcha a la retaguardia. Sus gestos indican preocupación y la cara denota un aspecto sombrío y concentrado.
Van quedando atrás las aldeas y caseríos con techos de totora. Los perrillos del inquilinaje se asoman y ladran obstinación al marcial cortejo. Los cuyanos conversan con sus voces canturreadas y hacen recuerdos de la otra banda.
El coronel Rodríguez percibe, al llegar a las casa de San Ignacio, un jinete con cara de amigo que se le acerca y le pasa un cigarro en un momento descuidado de los soldados.
Mira con rapidez el papel del cigarro y lee una frase que se agranda: “Huya Ud. que le conviene”. El capitán Manuel José Benavente ha querido advertir a su entrañable amigo que sus horas están contadas.
Rodríguez empieza a perder la calma y una nerviosidad creciente lo roe. El día avanza y la tarde se derrama en las rinconadas con tonalidades violetas.
Los viandantes arriban a Colina y alojan cerca de las casas de la hacienda del Tambo, de don Diego Larraín.
Al anochecer se dirigía a Polpaico el teniente mendocino José Antonio Maure y dos asistentes con el fin de anticiparse a la tropa y preparar el rancho. Al ver un fuego en el campo se allegan a éste y el oficial reconoce a Rodríguez y a Zuloaga, que se calentaban al abrigo de las llamas. El coronel pregunta a Maure la hora de la salida del batallón y el punto dónde debía esperarlo. Tuvo, además, una ocurrencia muy criolla:
“- Mira, Maure, ¿por qué no preparas un churrasco a la argentina para almorzar mañana?”
Maure prometió cumplir el deseo de su coronel y se alejó, perdiéndose en la noche que avanzaba.
A las diez de la mañana del 24 de mayo Rodríguez se halla en Polpaico, rodeado del piquete que lo custodia y poco después arriba el batallón al mando del mayor Sequeira. Luego que Rodríguez desciende del caballo, se le lleva el asado y se muestra complacidísimo de la atención de Maure, a quien le convida una copa de vino, rogándole que la beba a su salud.
Una persona que vio a Rodríguez ese día cuenta que estaba pálido como un muerto y no hablaba una palabra. Comió, sin embargo una cazuela en casa de don Francisco Serey, mientras el mayor Sequeira llamaba a un lado a Maure.
“- ¿Quiere usted aceptar una comisión de honor, encargándose del coronel Rodríguez y del piquete que lo custodia, para que lo haga ultimar en los cerros de esa montaña, a pretexto de su fuga, en atención que así lo desea el Supremo Director y atendiendo los intereses de la Patria?”
El estupor se pintó en la cara de Maure. Era un soldadote bonachón, un cuyano honrado incapaz de tal felonía. Replica que no acepta la comisión por el aprecio que siente hacia Rodríguez y porque tal acto no es digno de un soldado de honor.

Camino de la prisión
“- Si me manda usted fusilarlo, dice a Sequeira, en presencia del cuerpo y a la luz del día, le obedecería llorando; pero no bajo las sombras de un crimen”.
Luego Sequeira sonsacó de Maure si hallaba capaz de la comisión a Zuloaga; pero se le contestó negativamente. Por último, se separaron no sin que Sequeira pidiese la reserva más absoluta al mendocino.
En la entrevista de Navarro con Sequeira se concertó el asesinato. Se había tratado a última hora de arrojar la responsabilidad a otro y el fracaso determina que fuese Navarro el victimario.
Mientras Zuloaga se queda en Polpaico, Navarro avanza hacia el cajón llamado de Tiltil.
Los presentimientos del abogado se amenguan ante las palabras amables con que lo trata de engañar su acompañante.
El batallón se había extendido a la orilla de una casita en que existía una pulpería o despacho llamado El Sauce.
Rodríguez se aproxima a la morada del vecino Cabezas y conversa por última vez con un leal. Le infunde su impresión pesimista y revela decaimiento en el semblante.
El silencio se espesaba alrededor. Los jinetes avanzan y Navarro, indicando unas luces lejanas, convida a Rodríguez a visitar a unas “vivanderas” que cantan y bailan. El rostro del criollo se enciende y acepta la invitación.
Se aproximan, entonces, a un sitio denominado la cancha del Gato, en cuyo margen se yerguen unos maitenes y las famosas sepulturas indígenas del tiempo prehistórico.
Se alejaban bastante del grupo de soldados que siguen a la retaguardia. La luna en menguante aún no había salido. Por todas partes los circundan las tinieblas y sólo a la distancia titilan las lucecillas que excitaban la sensualidad del guerrillero.
De pronto un grito de Navarro vuelve a meter una idea trágica en el alma del infortunado preso.
“- ¡Mire qué ave tan extraña!”, grita Navarro y un pistoletazo quiebra la dormida calma del campo.
Una puntiaguda bala ha picado en el pescuezo. Al caer Rodríguez grita:
“- ¡Navarro, no me mates! ¡Toma este anillo y con él serás feliz!”
Entre Maure y Pedro Agüero rematan al tumbado jinete, descargándole a boca de jarro las carabinas. Después lo arrastran hasta un zanjón y lo cubren a medias con ramas de árboles y con piedras.
Pedro Agüero fue despachado a mandar un aviso para el mayor Sequeira y Navarro se disolvió en la distancia aplastado por el crimen y por la noche.
+ + + + + +
El epílogo del drama de Tiltil fue desconsolador. Nunca se procesó seriamente a Navarro y se le puso preso sólo por mera fórmula.
El día 30 hizo Alvarado levantar un inventario de las ropas de Rodríguez. Se hallaron una chaqueta verde bordada con trencilla y una camisa, ambas agujereadas y empapadas en sangre.
El reloj de Rodríguez fue regalado a Navarro por Alvarado. Más tarde fue vendido por el victimario al coronel Enrique Martínez. Las otras prendas y el dinero del militar se repartieron entre los que secundaron el asesinato.
Un mes más tarde los cabos fueron gratificados con quinientos pesos cada uno y despachados hacia el otro lado de la cordillera con destino a San Juan[34].
La muerte, por un extraño designio, no hará cesar las disputas que promueve Rodríguez. Su nombre sigue sirviendo de tea incendiaria para dividir a los hombres. Primero anima a los detractores de O’Higgins, cuando los carrerinos lanzan pesadas acusaciones en su contra.
Posteriormente, mientras una comisión de admiradores del héroe proyecta el traslado de los restos a Santiago, se renuevan las polémicas entre los defensores y adversarios del Director
Supremo que lanzó a Rodríguez al viaje postrero en manos de sus enemigos.
La leyenda sigue flotando sobre el héroe y su nombre vuela en alas de la fama y de la discusión. Con el tiempo las cándidas gentes aldeanas de Tiltil creen que “el finado” es “muy milagroso” y encienden velas a su animita”. Doña María del Carmen Serey lo testifica cuando se hace una investigación sobre el destino que tuvieron sus despojos.
Sobre si éstos son o no auténticos, nada podemos decir.
Lo único que surge del misterio de la muerte es que su amigo don Bernardo Luco se encaminó a Tiltil, y noticiado del sitio donde se hallaba sepultado, lo hizo desenterrar. Notó que el cadáver exhibía una herida en la cabeza, otra al lado del cuello y que parecían hechas con instrumentos de corte”, pero la que se marca en el sobaco derecho indicaba ser de bala, sin embargo de que el cadáver estaba algo corrompido.
El lugar exacto de la muerte parece que fue el de la Can cha del Gato o de las Ancuviñas, cerca de un maitén a una legua de las casas de Polpaico.
La noticia de la tragedia motivó comentarios muy lacónicos entre los hombres que podían haber consignado una referencia más detenida de tal suceso. O’Higgins, en carta a San Martín, le expresa el 27 de mayo de 1818: “Rodríguez ha muerto en el camino de esta capital a Valparaíso, recibiendo un pistoletazo del oficial que lo conducía por haberlo querido asesinar, según consta del proceso que me ha remitido el comandante de Cazadores de los Andes, Alvarado”.
Nada más expresa el escueto comentario del gran enemigo de Rodríguez. San Martín, a su vez en carta a Tomás Guido, del 2 de junio de 1818, le dice: “Siento decir a Ud. que a los tres días de haber salido de esta capital el Batallón de Cazadores de los Andes para Quillota, conduciendo preso a Manuel Rodríguez, dio cuenta Alvarado que habiéndose separado con el oficial y un cabo que lo conducía, con el pretexto de ver a no sé quién, arrancó Rodríguez una cuchilla y tiró una cuchillada al oficial, que, puesto en defensa, usó de una pistola y lo mató de un tiro. Este suceso dio margen a mil interpretaciones, que se van serenando.
El oficial quedó en prisión y se le sigue un riguroso sumario”.
Años más tarde, San Martín conversa en Bruselas con el general Miller y recuerdan ambos al guerrillero.
“- Quería mucho a Rodríguez, dice el veterano de los Andes, y me hizo importantes servicios desde Mendoza: era inteligente y activo. Cuando supe su muerte en Buenos Aires me impresionó mucho porque lo sentí y porque calculé que me culparían por ella”.
Así giraban las vidas en esa época de la historia americana. Los actores del drama en que se jugó el sino de Rodríguez acabaron casi todos mal, unos en el olvido y otros por la violencia. Por esto, al recordar al malogrado patriota suenan como una ironía las palabras que estampa San Martín en una carta a don Estanislao López: “Cada gota de sangre americana que se vierte por nuestras disensiones me llena de amargura”. Estas frases se lanzaban el 8 de julio de 1819, cuando el soplo de a piedad se extiende ya sobre la memoria del leal carrerino.
La sangre americana sigue derramándose a torrentes. En 1820 se amotinan los Cazadores de los Andes y acribillan a bayonetazos a Sequeira, que tan sombría actuación desempeña en el drama de Tiltil.
En 1825 cae Monteagudo derribado por el puñal asesino del negro Candelario Espinosa, en las calles de Lima.
Pocos años después se extingue el general O’Higgins, abrumado por la ingratitud y por el olvido de los chilenos.
La tormenta continúa y el drama criollo vive alimentado con este girar incesante de los más contradictorios destinos; pero nunca alumbra el definitivo y tranquilo bienestar.
En Rodríguez ni siquiera llega la calma a dar paz a sus cenizas, que sirven de incentivo a las disputas póstumas y para encandilar violentas pasiones entre los dos bandos que él vio agitarse en el vacilante escenario de la Patria Vieja.
F I N
Notas:
Cuando toman declaración a don Manuel Orrián y Ayala dice éste que sospecha que lo hayan arrestado por dos causas: una, por su amistad con los hermanos Rodríguez; y la otra, “porque teniendo dada una palabra de casamiento temía le hicieran preso por eso, respecto a que la interesada le dijo varias veces que habían de ver al señor Presidente por esto”
caballería por !a razón que alegó, de que él hacia nobles a todos los que venían de España desde que pasaban El Cabo. etc.”
Vid. Carta de don Cayetano Requena, capellán mayor, de la escuadra de Chile, al sacerdote del Perú, escrita por don J. A. Rodríguez Aldea, 1820.
“El foso del cerro está a mucho menos de la mitad. La fortaleza del sur, que mira al occidente por la calle de San Agustín, tres cuadras al sur de la plaza, no ha salido de la imaginación, como ni la principal nombrada castillo, en la cima y queda entre las dos. Para hacer su plan se piensa romper a fuego las piedras”.
El 16 de abril agrega: “El viernes santo fue San Bruno a la Recoleta Franciscana y dejó arrestado al padre fray Francisco Javier Ureta, hombre de 70 años y tullido, hizo lo mismo con el padre definidor Vidal, luego pasó a llevarse presos a don José Antonio Prieto y a don Nicolás Mujica, vecinos de dicho convento; el por qué es digno de risa. Afirman que estos individuos todos inhábiles tenían fraguada una conspiración, lo que es muy falso, pues todos, a excepción de Prieto, son inválidos, ello es que quedan presos y que el denunciante ha sido un lego Chávez de allí mismo y una beata dicen que son 22 los cómplices de este figurado crimen y que desciende de mucho miedo, de sumo celo, o según acá juzgamos del odio implacable con que nos miran…”
En otra carta del 20 de abril de 1816 comunica la prisión de un padre Bacho. Es indudable que los frailes de la Recolección Franciscana por documentos que hemos leído del Archivo San Martín, ayudaron a la obra de los independientes.
ese uno, que era el conde de Quinta Alegre, don Juan Agustín Alcalde, aunque miembro del Cabildo de 1810, y del Congreso de 1811, no era patriota resueltamente declarado por tal, de manera que bajo el Gobierno de la reconquista quedó viviendo tranquilo en Santiago, sin que Osorio ni Marcó lo molestaran un solo día”.-Barros Arana, Historia General de Chile, tomo XI, pág. 26.
Ramírez, en carta al jefe de Mendoza, dice el 20 de enero de 1817:
“Guzmán, mozo de Rodríguez, fue preso en Popeta con toda la correspondencia, y, sin embargo, de no haber confesado cosa alguna, han prendido a muchos”.
Marcó recibió a los denunciadores de Chocalán y les expresó pomposamente el agradecimiento, a nombre del rey de España.
D. Francisco Casimiro Marcó Del Pont, Ángel, Díaz y Méndez, Caballero de la Orden de Santiago, de la Real y Militar de San Hermenegildo, de la Flor de Lis, Maestrante de la Real de Ronda, Benemérito de la Patria en Grado Heroico y Eminente Mariscal de Campo de los Reales Exercitos, Superior Gobernador, Capitán General, Presidente de la Real Audiencia, Superintendente, Subdelegado del General de Real Hacienda y del de Correos, Postas y Estafetas, y Vice-Patrono Real de este Reino de Chile.
Por cuanto ya son insufribles los excesos que cometen en los partidos del sul los salteadores y demás facinerosos, capitaneados por el famoso malhechor José Miguel Neira, que después de tener íntima comunicación con los rebeldes de Mendoza, por dirección del insurgente prófugo, D. Manuel Rodríguez, secretario que fue de los cabecillas Carrera, roban y matan no solo a los transeúntes sino que también a los vecinos de aquellos partidos, que no se hallan seguros en sus casas ni haciendas favoreciendo a más de ello a cuantos vienen de la otra banda de la Cordillera, sin otro destino que expiar los procedimientos del Gobierno y el actual estado de este Reyno, siendo necesario tomar una providencia, que quitando los cabezas de tan perjudicial asamblea, pueda facilitar la aprehensión de sus individuos, que se hace inverificable por el modo que continúan sus movimientos para ocultarse, he tenido a bien disponer lo siguiente:
Primeramente, ninguna persona de cualquier calidad que sea, bajo pretexto alguno podrá dar hospitalidad en su casa a aquellos que la reclaman sin llevar el correspondiente pasaporte, que deberá mostrarles pero que si lo hicieren, por la primera vez recibirán doscientos azotes y destino a las obras públicas u otra pena arbitraria al Gobierno según las circunstancias, y siendo persona de calidad, la multa de dos mil pesos si son pudientes; en caso contrario, de cinco años de destierro a la Isla de Juan Fernández; pero por la segunda se les aplicará irremisiblemente la pena de muerte, tan merecida por aquellos que son causa de tantas, como ejecutan los criminosos a quienes abrigan.
II. Todos aquellos que sabiendo el paradero de los expresados José Miguel Neira, D. José Manuel Rodríguez y demás de su comitiva no dieren pronto aviso a la justicia, mas inmediatamente sufrirán también la pena de muerte justificada su omisión, incurriendo en la misma los jueces que avisados de su paradero no hagan todas las diligencias que estén a sus alcances para lograr su aprehensión.
III. Por el contrario, los que sabiendo existen los expresados Neira y Rodríguez los entreguen vivos o muertos, después de ser indultados de cualquier delito que hayan cometido, aunque sean los más atroces, y en compañía de los mismos facinerosos, se les gratificará además con mil pesos, que se les darán en el momento de entregar cualquiera de las personas dichas en los términos insinuados, bajo la inteligencia de este Superior Gobierno, será tan religioso en cumplir sus promesas, como ejecutivo en la aplicación de las penas que van designadas en esta virtud para que lo contenido tenga efecto y ninguno alegue ignorancia, publíquese por bando y fíjese en los lugares públicos acostumbrados e imprimiéndose los ejemplares convenientes, circúlese por los partidos del Reyno: fecha en la ciudad de santiago de Chile a 7 de noviembre de 1816.
Francisco Marcó del Pont
Por mandato de su Señoría
Los armones y cureñas se conducían en mulas. A veces el paso se tenía que ensanchar, haciendo desmontes. Con perchas y cuerdas se sostenían las zorras que amenazaban a veces caer sobre el abismo.
Los riachuelos y torrentes se pasaban por puentes provisionales, hechos con maderos. Todo obstáculo estuvo provisto por el hábil fraile. Así no se perdieron en la marcha ni un cañón ni un fardo de municiones.
“Excmo. señor: El auditor de guerra de este ejército, don Manuel Rodríguez, fue con licencia de tres días para esa capital a practicar diligencias particulares. Se ha transmarcado aquel término con notable exceso, y aún no se restituye, cuando es de absoluta precisión que tenga el ejército quien desempeñe las funciones de aquel cargo en ocurrencias que se experimentan a cada momento, y de que no puede por ningún modo prescindirse si han de observarse el orden y la disciplina que la tropa necesita. En esta virtud., se hace indispensable que V. E. se sirva estrechar al citado auditor a que efectúe su regreso sin pérdida de instantes, o providenciar sobre quién lo sustituya en el caso de que se le haya retirado, o dádosele otro destino. Dios guarde a V. E. muchos años.
Cuartel General en Las Tablas, 7 de febrero de 1818. Antonio González Balcarce. Excmo. señor Director Supremo Delegado”.
Irisarri era Ministro de Gobierno cuando se asesina a Rodríguez. Monteagudo tuvo que noticiarlo de las providencias tomadas con él.
“Prescindo de otras causales que exigían la remoción del comandante Cramer, como son la de no tener la menor disciplina en su cuerpo, tolerar sin castigar los excesos de algunos de sus oficiales, no ser exacto en el cumplimiento de las órdenes que se daban en el ejército, y, por último, juntándose más sospechas de colusión con el revoltoso don Manuel Rodríguez, como se comprobó por una carta interceptada por el gobernador intendente de la provincia de Cuyo escrita por Manuel Rodríguez a Cramer después del desgraciado suceso de Cancha Rayada; por último, este oficio no es seguro y no me queda dudas que no tiene el menor interés en favor de estas provincias y que prestaría sus servicios a cualquiera otra nación siempre que le resultaran más ventajas”
“El sargento que asesinó a Rodríguez y quien se habría retirado a Mendoza, donde se establece como pequeño comerciante, estuvo en este tiempo en Santiago por cuestiones de negocios. Al ser reconocido fue arrestado y acusado de su crimen. Confesó y los detalles son los que hemos relatado. Reconoció haber recibido de la caja militar 70 onzas de oro (equivalentes a 240 libras esterlinas) por la fidelidad con que había ejecutado su mandato. Puede suponerse que este criminal recibiría el castigo que merecía, pero lejos de eso, se le permitió salir en libertad y volvió nuevamente a Mendoza, donde vive respetado por los habitantes de aquel pueblo y se considera tan poco digno de reproche que no titubea en contar todos los detalles de su hazaña a cualquiera que se interesara en oírlo”. John Miers, Travels in Chile and La Plata, tomo II, págs. 90-91
A los soldados se repartieron setenta y cinco pesos por cabeza y, según los testigos, Alvarado dio dos mil pesos al autor. Estos equivalen más o menos a la suma en onzas y libras indicada por John Miers en sus recuerdos de viaje.
La noticia de la muerte fue llevada a O’Higgins por el capitán don Santiago Lindsay.
El cadáver fue sacado por el subdelegado don Tomás Valle en compañía de su peón Hilario Cortés. Según declaraciones tomadas más tarde, “fue dejado el cuerpo medio enterrado en la abertura de una ancuviña indígena”. El muerto estaba destrozado por perros y pájaros, sin zapatos y con jirones de ropa cubierta de tierra y sangre. Entre Valle y Cortés depositaron los despojos en una fosa abierta en la capilla de Tiltil, entrando al presbiterio, casi junto al altar y un poco hacia la izquierda del centro de éste.