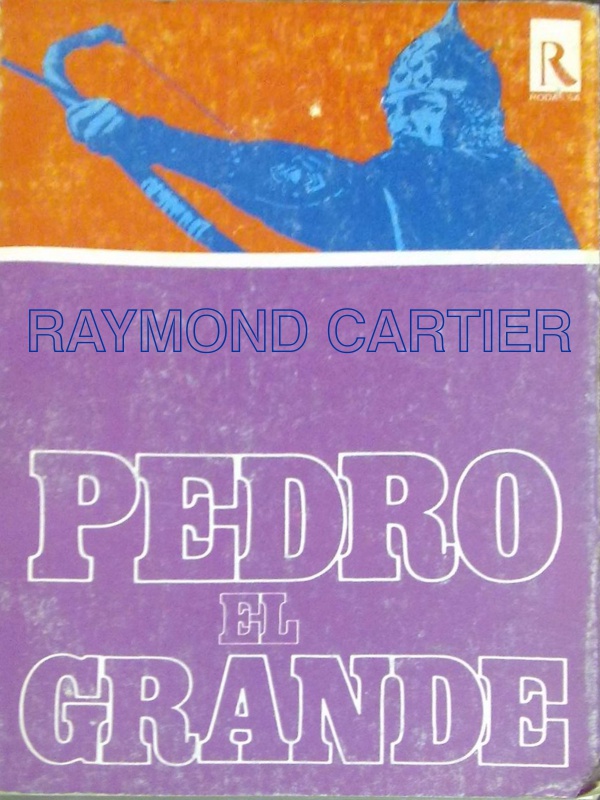
Contenido:
- El complot de Sofía
- La rebelión de los strélitz
- Sloboda
El niño prestaba atención.
Ocurría algo anormal. Se dejaban oír ciertos rumores en el Kremlin. El ruido era tan claro que dominaba las detonaciones del Moscova, en el cual comenzaba el deshielo.
El cuarto en que se encontraba el niño era todo púrpura. El único pilar central y las bóvedas bajas estaban pintados de un color intermedio entre el ocre y el bermellón. Las ventanas se hallaban provistas de tafetán blanco. La enorme antorcha, colocada en un alto candelabro, era roja también, como el marco de oro del icono ante el cual brillaba la llama de una lamparilla como una gota de sangre clara.
El niño se acercó a una ventana y levantó la punta de la cortina. Pero estaba desierto el patio sobre el cual deslizó la mirada.
El rumor seguía, se ampliaba. Debía de venir de la Plaza de Iván el Grande, o acaso de la Plaza Roja. Era el rumor confuso de una multitud en riña.
— ¿Qué pasa? —preguntó el niño a su nodriza.
—El zar ha muerto, mi pequeño.
Luego ésta le juntó las manos:
—Ruega por él.
Pedro se apartó. La noticia no le afectaba mucho. El monarca que acababa de morir era un hermano inmensamente mayor, sólo divisado en raras ocasiones. Medio hermano, por lo demás, ya que había nacido de otra madre que Pedro Romanof.
En ese instante, a pesar del espesor de los muros y el dédalo de corredores, se oyeron exclamaciones:
— ¿Quién va a ser el zar? —preguntó el niño.
—Tu hermano Iván.
— ¿Y por qué no yo?
—Porque Iván es mayor que tú.
El niño se encogió de hombros. Iván tenía quince años y él, Pedro, sólo diez. ¿Pero cómo se podía ser zar con un cuerpo tan estrecho como el de Iván, un rostro tan pálido, un habla tan confusa y, sobre todo, con esos párpados sanguinolentos que apenas se abrían sobre unos ojos casi muertos?

Pedro I el Grande, pintura de Jean-Marc Nattier
La nodriza tuvo conciencia del mal humor del niño. Quiso tomarlo sobre sus rodillas. El se opuso. Tenía movimientos ágiles, casi brutales. Fácilmente se encolerizaba, golpeaba con lo£ pies y los puños.
—Iván no es capaz de ser zar —dijo—. No puede subir a caballo.
— ¿Quieres callarte?
—Si Iván se convierte en zar, mi hermana Sofía será la que mande. Me detesta porque soy un Narychkin y ella es una Miloslavski.
—Calla —repitió asustada la nodriza.
Pedro obedeció. Volvió hacia la ventana y permaneció enfurruñado. Tironeaba la cortina, rabioso y daba puntapiés al plinto del muro.
De pronto se sobresaltó.
El rumor que moría en los patios lejanos renacía en el corredor próximo. Se oían pasos, voces y ruidos de armas. Pedro tuvo miedo. Algo misterioso y temible venía hacia él.
Se abrieron las puertas.
Pedro conocía al hombre que entró primero. Era el patriarca Joaquín. Vestía sus hábitos sacerdotales. Llevaba su báculo de oro macizo. Bajo su inmensa barba fluida aparecía su cruz pectoral.
—Pedro Romanof —dijo—, ha querido Nuestro Señor todopoderoso llamar a Sí a nuestro Muy Serenísimo soberano Feodoro Alexeievich. Los boyardos se han reunido y te han designado como su sucesor. El pueblo ha ratificado la elección. Te saludo como nuestro dueño y nuestro zar.
El niño tuvo un movimiento de pánico. Quiso refugiarse junto a su nodriza, pero ésta, cohibida de que la vieran tantos hombres con la cara descubierta, se había escapado al rincón más oscuro del cuarto. Pedro estaba solo.
Solo ante una multitud de dignatarios prosternados.
La emoción de Pedro fue breve. A la sorpresa sucedió la alegría. ¡Zar! Era algo inmenso, fabuloso. La palabra colmaba el porvenir.
No supo decir nada y, por lo demás, nada esperaban de él. No era sino un niño, un menor en cuyo nombre otros gobernarían. Besó la cruz que le tendía el patriarca, y los mensajeros de la fabulosa noticia salieron en procesión.
No quedó en la sala púrpura sino una mujer. Tomó a Pedro entre sus brazos, alzó su velo y el joven zar sintió contra su mejilla el rostro suave y tibio de su madre, la emperatriz Natalia. Callaba. Medía el acontecimiento que acababa de acaecer.
Había sido rápido e inesperadamente fácil. Apenas Feo- doro dio el último suspiro, los Narychkin reunieron a todos los boyardos presentes en el Kremlin. Uno de ellos había declarado que la mala salud de Iván lo hacía incapaz para el trono, y que por su parte no quería ser un enfermero. Había propuesto a Pedro en lugar de su hermano mayor. Se oyeron algunas protestas. Fueron acalladas y en seguida salieron a la Plaza Roja, repleta de gente desde que se sabía en Moscú que el zar agonizaba.
A esos miles de personas se les pidió que gritaran el nombre de Pedro. Obedecieron. Esto bastaba para que se dijera que Rusia ratificaba la elección de los boyardos.
Pedro preguntó:
— ¿Porque mi hermano Iván es enfermo no lo aceptaron?
— Si.
—Tuvieron razón. Hay que ser fuerte para ser un buen zar.
Y luego:
— ¿Por qué lloras, mamuchka?
—No lloro —dijo la zarina enjugando sus lágrimas.
Sí, ¿por qué lloraba? Triunfaba. Esa mañana no había sido sino una viuda amenazada de destierro. Ahora era regente y la madre del zar.
Pero pensaba en los días venideros.
Lo que acababa de pasar no era sino un episodio dentro de una encarnizada lucha. En torno al trono, destinado de todos modos a una larga regencia, dos familias se enfrentaban, cada una con sus potentados, sus inmensos bienes, sus miles de clientes, sus apetitos y sus odios: los Miloslavski y los Narychkin.
Los Miloslavski eran parientes de la primera mujer del zar Alejo, la madre de Feodoro, Iván y Sofía. Clan antiguo y opulento, loco de orgullo.
Los Narychkin eran menos ilustres. No debían su actual poderío y la importancia que últimamente habían adquirido en el Estado sino a un acontecimiento rarísimo en Rusia: un matrimonio de amor.
Natalia pensaba, evocaba su vida. En los momentos en que empezaban sus recuerdos era ya huérfana. Crecía en la casa de su padre adoptivo, el boyardo Matveief. Hombre excelente. No la había recluido en el terem, como a las otras jóvenes de su condición. El zar Alejo, que acababa de perder a su primera mujer, la vio durante una cena y de inmediato se enamoró de ella, convirtiéndola en su esposa.
El odio de los Miloslavski contra Natalia provenía de ahí. Y éste acreció cuando la nueva zarina dio a luz un hijo robusto, que creció vigorosamente, tan distinto a los enfermos y degenerados Feodoro e Iván.
Los tiempos difíciles comenzaron a la muerte de Alejo. Los Miloslavski desterraron a Matveief a orillas del mar Blanco, y más de una vez la zarina tembló por sí misma y por su hijo.
Y he aquí que este hijo era ahora el zar.
Desquite tremendo. Desquite demasiado fácil. Desquite muy hermoso. Los Miloslavski habían sido sorprendidos más bien que derrotados. ¿Cómo creer que aceptarían sin lucha la audaz usurpación?
—Mamuchka —dijo Pedro—, quiero que hagan volver del destierro a mi tío Matveief.
Natalia sonrió. Era la primera vez que el joven soberano decía: quiero.
—Ya ha partido un mensajero —le respondió simplemente.
1. El complot de Sofía
Mientras Natalia meditaba sobre el futuro, otra mujer enrojecía de cólera en el terem del Kremlin.
Esa mujer era casi un monstruo. Era velluda y, a los veintiséis años, obesa. Su cabeza era gorda coma una calabaza. Enormes protuberancias, de las que salían mechones de pelos rojizos, le cubrían la cara, y su voz era ronca como la peor de un hombre. Sus grandes ojos salientes, bajo cejas extremadamente abundantes, eran inteligentes pero crueles.
—En buenas cuentas, ¿qué dice el pueblo? —gritaba.
—Nada. Pasea. Come pirogi. Está contento porque el tiempo está bueno.
— ¿Qué dicen los strélitz?
—Casi nada, zarevna. Se han amotinado contra sus coroneles y se pretende que un regimiento murmura contra el nuevo zar.
— ¡Un regimiento entre veinte!
La mensajera de estas malas noticias se apartó vivamente. La zarevna Sofía avanzaba hacia ella, y conocía ya su fuerza física y los excesos de su furor.
— ¿Les has dicho a León Miloslavski y a los otros que deseo verles?
—Sí, zarevna; la esperan.
Salió Sofía. Tiempo hacía que se hallaba libre de las servidumbres del terem, ese harén ruso, y era la única mujer con la cual había probabilidades de encontrarse en los corredores del Kremlin. No obstante, tomó una escalera aislada y se dirigió a un cuartito secreto, cavado en la enormidad del muro.
Allí encontró a tres hombres. Les apostrofó:
— ¿Qué han hecho? ¿Dónde estaban sus partidarios? Se han dejado sorprender. ¿No sabían que esa intrigante de Natalia y todos los Narychkin tramaban algo? ¿Acaso se han vuelto locos?
El rostro del príncipe León Miloslavski enrojeció de rabia. La cara pretenciosa y boba de Khovanski tornóse escarlata. Únicamente el príncipe Basilio Galitzin no cambió de color.

Pedro I el Grande
— ¿Quieren saber lo que les espera? —prosiguió Sofía—. Voy a decirlo. Irán a Siberia, a menos que no rueden sus cabezas. Los Narychkin son gente que no perdona.
Callaron. Sofía no les decía nada nuevo.
—Si no deshacen lo que se ha hecho hoy, están perdidos.
Cuando salieron, tras un largo conciliábulo en voz baja, Sofía retuvo a Basilio Galitzin.
—Mi amor —murmuró con voz ardiente—, no quiero el poder para mí sola. Es para compartirlo contigo, mi batiuchka, mi único bien.
2. La rebelión de los strélitz
Pasaron tres semanas.
La primavera rusa se desprendió de golpe del invierno, como un joven gigante. La gran aldea que era Moscú se pintó de verde. Los setos vivos llevaron sus ramas golosas hasta la mitad de los caminos.
Todavía no había huido el sol del círculo del horizonte cuando, el 15 de mayo de 1682, en el barrio de los strélitz, comenzó a sonar el tambor.
Los hombres salieron de sus casas como las abejas de una colmena: en enjambres.
Resonaba el tambor, monótono, asfixiante. Dentro de su estela resonaba un grito:
—Mataron al zarevitz Iván.
Algunos agregaban un detalle:
—...envenenado.
Y otros:
—...como envenenaron al zar Feodoro. La zarevna Sofía lo dijo en los funerales.
Pero nadie preguntaba: ¿quién? Pues todos lo sabían: los Narychkin.
Reinaba en el Kremlin la familia usurpadora. Acababa de hacer volver del destierro al boyardo Matveief. Matveief, el enemigo de los strélitz... ¿Por qué?
—Nos quieren echar de Moscú.
Y no lo soportaban los strélitz. Es verdad que eran soldados. Se les pagaba para servir, sí. Pero poseían privilegios y derechos. El principal era permanecer en Moscú.
Por lo demás, todos se habían convertido en comerciantes. Tenían tenduchos de madera, bajos y sombríos, y, en verano, canastillos de mimbre al aire libre. Como eran veinte mil, bien estaba que, para vivir, vendiesen de todo. Y ejercían tales prácticas con las botas amarillas puestas, para demostrar claramente que, en ellos, el militar no abdicaba.
Ya era duro, casi escandaloso, que a veces se les pidiera salir de la capital para una campaña de algunos meses contra los polacos o los tártaros. Varias veces se habían amotinado contra esa exigencia inhumana. Pero los Narychkin tenían otro proyecto, infame.
Deseaban dispersar a los strélitz. Deseaban enviarlos a las fronteras, a los pantanos de Lituania, a las montañas del Ural, a las estepas del Volga. Los strélitz deberían ocupar guarniciones y trabajar con sus manos para construir baluartes. Eso, ¡nunca!
En las esquinas de las calles se habían abierto toneles de vodka. Los hombres se empujaban para llenar sus copas. El nombre de aquella que ofrecía tales libaciones volaba de labio en labio: Sofía, la buena princesa, amiga de los strélitz.
Bebían, echada atrás la cabeza, sin dejar en sus grandes barbas una gota del líquido delicioso y quemante. Cuando vaciaban la copa, la llenaban de nuevo. Pero sus oficiales les apartaban:
—Después. Esta tarde, cuando hayan terminado.
Sabían lo que eso quería decir. Blandían sus mosquetes y sus picas gritando:
— ¡Mueran los Narychkin!
Una consigna circuló por entre la multitud:
—Sin caftán.
Esas largas vestimentas de mangas colgantes diferenciaban a los regimientos. Había strélitz azules, strélitz verdes, strélitz pardos, strélitz grises. No hubo luego sino strélitz rojos, pues todos llevaban bajo sus caftanes camisas color sangre de buey.
Un mar de hombres rojos desembocó en la Plaza Roja, que bordeaban los rojos muros del Kremlin.
Tras esos muros, vigilados por dieciocho torres, se erguía una ciudad. Un montón de construcciones que dominaba, erigida en la más alta colina de Moscú, la torre colosal de Iván el Grande; todas las épocas y todos los estilos entremezclados, Florencia y Bizancio, la Edad Media y el Renacimiento, la barbarie mongólica y el arte italiano. Tres catedrales, doce iglesias, dos claustros, un cuartel, varios palacios y también, bordeando calles infectas, chozas destartaladas. Ciudad de modorra y silencio, sólo turbada por la melopea de los cantos en eslavo. Ciudad de leyenda, a causa de los tesoros incalculables que resplandecían en los altares o dormían en los iconostasios. Ciudad sagrada, en fin, porque el zar habitaba en ella.
Se cerraban las puertas ante el alud de los strélitz. La horda las arrancó.
La multitud roja mugió bajo las bóvedas de la torre de la Redención. Echó abajo la verja dorada y colmó la Plaza de Iván el Grande. Una escalera de pórfido se elevaba allí, y conducía al Belvedere, palacio del zar.
— ¡Mueran los Narychkin! ¡Mataron a Iván!
De súbito, las primeras filas se detuvieron estupefactas.
En lo alto de la escalera púrpura había aparecido una mujer. Era la zarina Natalia. Llevaba de una mano a su hijo, el zar Pedro, y de la otra a su hijastro, el zarevitz Iván.
El contraste de ambos niños era sobrecogedor. Iván, pálido, flotaba en su ropaje, parecía un viejo. Pedro, más grande que su hermanastro mayor, a pesar de los cinco años que les distanciaban, era un joven gigante repleto de salud.
Un strélitz que escaló la balaustrada de la escalera se dirigió al zarevitz:
— ¿Eres Iván?
—Sí.
—Iván no ha muerto —gritó el hombre—. ¡Aquí está!
Junto a la zarina, el viejo Matveief sonreía. La víspera había regresado del exilio y le había aconsejado a Natalia que se dejara ver, ante los soldados amotinados, en compañía de los dos niños. Conocía a los strélitz. Sabía que nada era más fácil que hacerles pasar, en un instante, de la rebeldía a la adoración.
Pero avanzó el príncipe Miguel Dolgoruki. Comandaba los veinte regimientos de strélitz. Era un coloso intrépido y duro.
—Ven aquí al zarevitz Iván —gritó—. Mintieron quienes les dijeron que había muerto. Ahora, vuelvan a sus casas, si aprecian sus cabezas, malos soldados.
A esta amenaza contestaron con aullidos. La cólera de la muchedumbre armada, que había menguado la aparición de Natalia, renació, gruñendo. Tuvo por eco inmenso los clamores de los strélitz que se apretujaban en la Plaza Roja y que, no habiendo visto nada, empujaban bárbaramente para penetrar en el recinto del Kremlin. Resonó con mayor fuerza el grito terrible:
— ¡Mueran los Narychkin!
La escalera de púrpura vióse sumergida.
Entonces Pedro tuvo miedo.
Una soldadesca horrible subía hacia él. Ojos borrachos. Bocas torcidas por el insulto. Abominables bestias humanas, velludas, de cuerpos rojos. No daban sino un grito:
— ¡Mueran!
El príncipe Dolgoruki fue el primero en ser asaltado. Pedro vio el brillo de la hoja de una espada que, al vuelo, le cortó la cara, haciendo brotar la sangre. Luego cogieron al príncipe, le precipitaron por sobre la balaustrada y fue a empalarse en las picas, al pie de la escalera.
Los strélitz que llenaban la Plaza de Iván el Grande agitaron palmas:
— ¡Liubo! ¡Liubo! ¡Bravo!
Amedrentado, Pedro escondió la cara en el caftán de Matveief. Natalia, con energía de hembra, alzó a su hijo en brazos. Y mientras el infortunado Matveief, cogido por veinte furiosos, iba a su vez a aplastarse contra las picas, la zarina huyó.
— ¡Mueran!
En los pasillos invadidos resonaba el clamor feroz. Natalia echó a correr.
Atraviesa la suntuosa sala de las Facetas, donde el trono, el de Pedro, reposa bajo un baldaquín de terciopelo pesado como el oro. Se interna en el complicado laberinto de los corredores. Se precipita en un subterráneo pintado de ocre oscuro que apenas iluminan unas bujías metidas en lámparas de hierro. La acompañan algunos fieles, corriendo también para salvar el pellejo.
El subterráneo lleva a la Catedral de la Anunciación. Si los strélitz respetan algún lugar, éste ha de ser.
Resuenan grandes y sordos golpes. Los strélitz buscan a los Narychkin. O mejor, ahora que la borrachera de sangre se ha añadido a la del alcohol, buscan cabezas que cortar y cuerpos que despanzurrar.
Al fondo de una capilla oscura, Natalia escucha el rumor de la revuelta. Aprieta a Pedro contra su cuerpo. Lo aprieta con todas sus fuerzas. El niño no llora. Tiembla como un animal espantado.
En el terem, en el segundo piso del Kremlin, Sofía escucha también. Pero esos gritos, esos disparos, ese estruendo del degüello, ese mugido de la marea humana que para la zarina significan un peligro mortal, son para la zarevna el himno de triunfo. Sonríe.
Los strélitz matan.
El gran canciller Jasikof, el secretario de Estado Larionof, son asesinados. Los dos médicos de la corte, Goodmerk y Daniel, han sido despedazados. ¿No ha dicho Sofía que habían envenenado al difunto zar?
Huyen los hombres. Les alcanzan. Ya no se contentan con derribarlos. Se les arrastra a la Plaza Roja, porque la alegría debe ser para todos. Se les tortura. Expiran en medio de espantables aullidos.
Y siempre aquel grito que no apacigua la sangre:
— ¡Mueran los Narychkin!
Transcurren las horas. La Catedral de la Anunciación está en calma. Tiene el olor profundo, voluptuoso, de las iglesias eslavas. Brilla el oro suavemente bajo el resplandor vacilante de las lámparas. Dos o tres popes circulan con paso leve, indiferentes a cuanto ocurre afuera, pues el servicio de Dios ignora las agitaciones de los hombres.
Pedro sigue temblando. Inquieta, Natalia le ha alzado la cabecita para mirar largamente la cara angustiada. Se diría que el niño ha recibido una conmoción. Está pálido. Tiene fijos los ojos. Calla. Y ese estremecimiento de todo su cuerpo, ese estremecimiento convulso y continuo, ese estremecimiento profundo…
Un boyardo muy viejo, el príncipe Odoievski, surge con las ropas hechas jirones. Se dirige a la zarina:
—Natalia —dice—, los strélitz piden a tu hermano Iván Narychkin. Si no se entrega, no sé qué ha de sucedemos a todos.
El hombre cuya cabeza se pide está allí. Natalia se echa en sus brazos.
—Iván, querido hermano, sálvate.
—Si no se apoderan de tu hermano —dice Odoievski—, matarán a tu hijo.
—Tienes razón —dice Iván.
Aparta suavemente los brazos de su hermana. Está tranquilo. Llama a un sacerdote. Se confiesa. Comulga.
¡Cuán larga es, en una atmósfera de calma casi divina, esta preparación de un hombre que va a morir!
—Ha llegado mi última hora —dice Iván Narychkin—. Adiós a todos.
Pedro mira. Comprende. Ese hombre —su tío— retorna al horror de que ellos han escapado. Retorna a la multitud espantable, a las camisas rojas, al acero de las picas, hacia los chorros de sangre.
Y de súbito, más fuerte que el mismo terror, la voz de la venganza grita en el pecho del niño. Se vengará de la sangre que mana. ¡Ah!, esos strélitz, esas fieras, ¡cómo van a pagarla! ¡Miserables! ¡Desgraciados!
En un santiamén, en el espíritu de un niño cuya vida vacila como una llama en la tormenta, veinte mil hombres son condenados a muerte.
3. Sloboda
La matanza de los Narychkin y de sus partidarios duró un par de días. No se detuvo sino cuando el alcohol hubo dado cuenta de los strélitz.
Todos los perros de Moscú tienen rojo el hocico a fuerza de haber lamido inmensos charcos de sangre.
Sofía triunfaba. Ofreció un banquete a los strélitz. Les dio de beber con su propia mano. Les hizo levantar un monumento cubierto de láminas de plomo que narraban sus hazañas de justicieros.
Para agradecerle, la nombraron regente. Les dio como corregente a su amante, el príncipe Basilio Galitzin, el dulce batiushka.
Nadie tocó, la cabeza de Pedro ni la de Natalia. ¡Inconsecuencia de las revoluciones! Los strélitz mataron a todos los Narychkin que atraparon, pero respetaron el tallo —la zarina— y el grano —su hijo.
Ni siquiera arrancaron la corona de la cabeza de Pedro. Pero coronaron a su hermano Iván, el idiota. Pedro, en vez de ser el único zar, no fue sino el segundo zar.
No es fácil explicar por qué Sofía, inteligente y cruel, se atuvo a esta medida tomada a medias. Acaso creyó que le sería más fácil dominar a dos zares que a uno. ¡Y Pedro era aún tan pequeñito!
Sofía se limitó a prohibir que Natalia y Pedro vivieran en el Kremlin. Por eso, días después de la matanza, una carroza se llevó a través de Moscú a la zarina y a su hijo.
Comenzaba a hacer calor. Torbellinos de polvo se perseguían en el lecho del viento. Pedro, sentado en las rodillas de su madre, levantaba una punta de la cortina.
El golpe nervioso que había recibido el 15 de mayo dejó en él huellas profundas. Se sobresaltaba cuando oía un ruido desacostumbrado. De vez en cuando, durante segundos, un rictus nervioso le deformaba la cara. Pero había recobrado su petulancia y su curiosidad.
Después de cruzar el coche las callejuelas angostas y fétidas del Bazar, rodaba por un camino arenoso. Pedro miraba. No recordaba haber abandonado el Kremlin alguna vez. Cuanto veía era nuevo.
A derecha e izquierda se alzaban cercos de tablas y de arbustos. Delimitaban patios de granjas llenos de cerdos negros que hurgaban en charcos de barro, gruñendo.
Las casas eran pequeñas, pobres, llenas de humo. Rara vez tenían alguna ventana. Las puertas abiertas daban hacia interiores sórdidos. Sin embargo, era Moscú, todavía, la maravilla de todas las Rusias.
Vagaban los hombres. Muchos dormitaban, el vientre al sol. Todos llevaban barbas incultas. Vestían inmensos caftanes, generalmente harapientos, con mangas tan anchas que barrían el suelo.
Cuanto Pedro veía era lento, perezoso y sucio. No le molestaba mucho, porque carecía de puntos de comparación.
Llegaron a la segunda etapa del viaje, una simple elevación del suelo que circundaba la gran aldea informe que era Moscú.
De súbito cesaron los vaivenes del coche. Rodaba por una calle pavimentada. El joven zar vio casas de piedra y de ladrillo, altas y bien diseñadas, llenas de numerosas ventanas en las que había cortinillas. Jardines y céspedes rodeaban las casas. En las encrucijadas había estatuas y las fuentes lanzaban sus chorros de agua.
Como las habitaciones, los hombres no eran los mismos. No llevaban caftanes ni esas pesadas sandalias sin talón a las que había que arrastrar. Vestían trajes azules, pardos o verdes, de cortos faldones, y una corbata de tul o de encaje que cerraba el cuello. Se les veían los muslos metidos en pantalones ajustados y sus pantorrillas quedaban aprisionadas en medias. Caminaban tan rápidamente que, para ser rusos, daban la sensación de correr.
Pedro quedó estupefacto. Interrogó a la zarina, que dormitaba en penoso sueño:
—Mamuchka, ¿qué ciudad es ésta?
—Sloboda.
— ¿Sloboda?
—Aquí viven los extranjeros. No tienen derecho a establecerse dentro de Moscú.
— ¿Por qué? —preguntó Pedro.
—Porque son bárbaros —respondió Natalia.
El niño repitió la frase. Pero no cesaba de mirar la ciudad extranjera, donde había tanto orden, actividad y limpieza.
Cuando quedó atrás la última casa de Sloboda, el niño se echó sobre sus espaldas y nada dijo.
La carroza siguió el curso lodoso del Iauza. Se detuvo ante un palacio de madera. Se veía que la construcción, bastante amplia, había sido objeto de tenaz abandono. El bosque, un alto oquedal ya verde, la cercaba. No lejos había una aldea cuyas cabañas estaban hechas de troncos de árboles sin mondar. —Preobrajenskoia —dijo la zarina—. Aquí vamos a vivir. Llena de sombríos presentimientos, agregó en voz baja, más con el pensamiento que hablándolo:
—Si Dios lo quiere, y Sofía.
Capítulo 2
Educación de príncipe
Una camisa rota, unos pantalones despedazados, sin sombrero y con unos gruesos zapatos sin tacones...
Si Pedro hubiese permanecido en el Kremlin, llevaría el caftán de púrpura que cae hasta los talones, apretado en la cintura por un cinturón ancho de tejido persa y con un alto cuello de brocado. Sus mangas enormes, amplísimas, hubieran estado ajustadas en las muñecas por botones de rubíes y diamantes. Sobre el caftán llevaría un feriaz, largo y ancho traje de terciopelo, abotonado de arriba abajo, y luego, según la estación, un opachegne, un odnoriacka o un chuta, amplias capas de telas y pieles preciosas. Tendría un gorro de cebellina y un largo penacho sujeto por un nudo de diamantes.
El bosque es de abedules y abetos. Cubre estanques y pantanos llenos de trampas. En estío, quema el sol. En invierno, el aullido del viento le hace competencia al de los lobos.
Si Pedro hubiese permanecido en el Kremlin, habría vivido en piezas bajas, cuyo eterno color púrpura hubiera fatigado sus ojos. Habría respirado un denso olor a incienso. La etiqueta bizantina le habría cogido como una red. Cuando hubiera ido a la iglesia o al baño, los pajes lo habrían encerrado en pantallas de tafetán escarlata, para substraerlo a las miradas. Habría sido casi un dios. Al menos, habría sido un ídolo. Habría caminado en procesión, entorpecido por su carácter sagrado y por sus pesadas vestiduras.
En Preobrajenskoia corre libremente.
¡Qué maravillosa aventura este destierro impuesto por los celos de su hermana Sofía! Le abre un mundo al joven zar. Le da al joven zar la libertad.
Pedro creció prodigiosamente. Claro está que alcanzará un tamaño colosal: llegará a dos metros; los sobrepasará. Al matiz oscuro, casi africano, de su piel se añade el curtimiento del sol. Su fuerza crece como su talla; sus manos agrietadas, curtidas, cubiertas de callos, comienzan a buscar herraduras para quebrarlas.
Es un joven salvaje. Ríe y llora con igual facilidad. Cuando se enoja, todo lo rompe. Cuando bebe, se emborracha. Cuando golpea, derriba.
No está exento de las debilidades del miedo. Teme a la oscuridad y no puede dormir sino con ambas manos posadas sobre los hombros de un servidor. Un ruido inesperado le sobresalta. Dos o tres veces ha tenido convulsiones que parecen accesos de demencia. Comienza aquello por una crispación de los músculos del rostro y una horrible torsión del cuello. Pedro comienza luego a gritar sin razón, huye, se esconde, solloza, despide a todo el mundo, aun a sus mejores amigos, y hasta a su madre. Y en seguida queda sumido en triste agotamiento.
Estos trastornos nerviosos los debe Pedro a los strélitz; deuda que se hará pagar. El día terrible del 15 de mayo ha dejado en su vida una huella imborrable. A veces, una roja marejada sube hasta él, como si todavía se encontrara en la escalera púrpura del Kremlin.
¿Es zar todavía? De tarde en tarde, una carroza dorada viene a buscarlo a Preobrajenskoia. Lo meten en vestidos de ceremonia que huelen a los olores nacionales de incienso y cebolla. Le llevan a Moscú. Le ponen en la cabeza la corona y el cetro en la mano. Le instalan en el trono de doble asiento, junto a su hermano, el idiota. Sofía queda detrás de él, y detrás de Sofía se halla el favorito muy amado, Basilio Galitzin. Aparecen los embajadores y se prosternan. Pedro repite las palabras que le sopla Sofía. Sí; es el zar todavía, más o menos.
Al otro día vuelve a ser el vagabundo de Preobrajenskoia.
Apenas sabe leer. Escribir, menos aún. Golpea a su profesor Zotov, que se consuela emborrachándose. No le gustan los libros. Ama la vida.
Entra en casa de un herrero; le arrebata el martillo y golpea el hierro. Entra en casa de un zapatero; le arrebatada lezna y cose el cuero. O bien se descalza y se arregla personalmente los zapatos.
Adora los relojes, para abrirlos. Quiere comprender su movimiento. Pero no se atreve a intervenir en su delicado mecanismo con sus gruesas manos.
Preobrajenskoia, antigua residencia de campaña del zar Alejo, está ruinosa, pero repleta de servidores. Algunos son jóvenes, y quienes ya no lo son tienen hijos.
Pedro los interroga:
— ¿Qué haces?
—Nada.
— ¿Y tú?
—Nada.
— ¿Y tú?
—Nada.
El joven zar se echa a reír:
—Voy a encontrarles empleo; serán mis soldados.
¡Soldados de un joven proscrito!
Nace una tropa. Pronto cuenta con cuatrocientos hombres. Pedro le busca un jefe. Tiene consigo algunos rusos de gran familia: un Buturlin, un Boris Galitzin, primo del amante de Sofía. Pero para comandar su regimiento, Pedro prefiere un coronel prusiano: Von Meugden.
Declara:
—Yo seré tambor.
El tambor es el instrumento musical que le gusta. Lo toca como un virtuoso. A veces rompe el parche. Entonces se siente contento.
Tambor, cuando podría ser coronel. ¿Es un fingimiento de humildad? No, seguramente. ¿Una puerilidad? Tal vez. Pero también es un rasgo que será permanente en la vida de Pedro el Grande. Todo quiere tomarlo y aprenderlo por el principio. Será carpintero antes de ser constructor, y marinero antes de ser almirante. Es tambor antes de ser general.
La tropa del zar se organiza, se disciplina y se refuerza. Von Meugden le ha procurado instructores prusianos. Se le da un nombre: Regimiento de Recreo. Pero cuando entra en su cuartel de Preobrajenskoia, a la siga de Pedro, que toca su tambor, se diría un regimiento occidental.
Sofía se informa. Se encoge de hombros. Pedro se divierte. Perfecto.
Ella, la regente, piensa en cosas serias. Sabe lo que quiere: ser zarina. También quiere sentar en el trono, a su lado, al perdidamente amado, la perla de su vida, el sol de sus días, el batiuchka, Basilio Galitzin.
Iván no molesta a Sofía. Apenas si puede abrir los ojos, y lo despojará sin que se dé cuenta de nada. A Pedro le quedan aún algunos años de minoría. ¡Que los aproveche! ¡Que juegue a los soldados! Pronto tendrá una celda de monje.
Pide cañones para su Regimiento de Recreo. ¡Magnífico! Ahí los tiene.
—Seré artillero —declara él.
Había hecho resonar el tambor. Ahora hace hablar la pólvora. Crece.
Con él crece su curiosidad.
Un día, un boyardo que regresa de Europa le trae un instrumento curioso: círculos de metal que giran los unos sobre los otros y están graduados con números occidentales.
—Es un astrolabio —explica el viajero—. Es para medir las distancias y guiarse de acuerdo con los astros.
— ¿Cómo?
—Bueno..., no lo sé...
Pedro le vuelve las espaldas. Y helo aquí en busca de un hombre que sepa manejar un astrolabio. Los rusos a quienes se dirige se quedan mirándolo con ojos desencajados.
—Quiero que me digan cómo se usa este instrumento —porfía Pedro.
Alguien tiene una idea: el barrio de los bárbaros, Sloboda.
Allí se le encuentra en seguida. Un carpintero holandés llamado Franz Timmermann responde sin asombrarse:
—Sí; yo sé.
Lo llevan a Preobrajenskoia. Durante días enteros, el zar y el carpintero manejan el astrolabio. Y eso no es todo. Timmermann habla. Describe a Holanda, donde la menor de las ciudades es más grande y hermosa que Sloboda. Afirma que hay por allá barcos más altos y amplios que casas, y como Pedro se extraña de que haya suficientes remeros para moverlos, el holandés le explica que tienen velas para utilizar la fuerza del viento.
Si no fuese Pedro, cualquier otro ruso sonreiría, encogiéndose de hombros. Pedro, en cambio, cree, admira y envidia.
Tiempo después circula una noticia asombrosa: se ha encontrado un barco en el pueblecito de Ismailof, en las fangosas orillas del Iauza.
Un barco en el corazón continental de la vieja Rusia, ¡qué prodigio! Nunca los moscovitas han visto otros barcos que las arcas sin quilla y sin timón que pasan a la deriva por el Volga. Pedro corre a Ismailof. ¡Es cierto! Bajo un cobertizo desvencijado, una vieja chalupa semipodrida, pero que se asemeja a las descripciones de Timmermann.
Hablan los viejos, no sin cierto temor supersticioso. En tiempos muy antiguos, un zar hizo construir un barco por un bárbaro, un inglés. Tenía alas y navegaba sin remeros, lo que hacía huir a los ribereños, pues de seguro tras esta maravilla había intervención del demonio. El zar innovador ha muerto y ha quedado el barco demoníaco, olvidado en un cobertizo.
Pedro se dirige nuevamente a Sloboda. Timmermann le habla de un compatriota, hombre muy viejo, Karsten Brandt, que pasa por haber construido barcos en su juventud.
Llevado ante el esquife de Ismailof, Brandt declara que puede repararlo.
— ¿Caminará con velas? —pregunta Pedro.
—Sí.
El zar vacila en hacer alguna otra pregunta. Teme decir alguna monstruosidad. Sin embargo, Timmermann se lo ha asegurado...Y se arriesga:
— ¿También caminará contra el viento?
—Sí.
Lo formidable es que el viejo ha respondido sin la menor vacilación, como si el milagro fuese la cosa más natural del mundo. ¿Qué clase de hombres son, pues, estos bárbaros?
—Sire —dice Brandt—, más valdría transportar el barco al lago de Pereiaslav. Podrá navegar mejor.
La orden se da en seguida. Las espaldas de los mujics sangran bajo la quilla del viejo esquife inglés.
Brandt no ha mentido. Reparado, el barco tiene ya mástiles y velas. Corre con el viento. Se yergue. Pedro sostiene el timón o iza la vela. Le teme al agua y un temblor nervioso se adueña dé él en cuanto pone el pie en el puente. Pero se vence y rehúye su atavismo de hombre de tierra. En el lago de Pereiaslav, a centenares de kilómetros de todo mar, lleva a cabo su aprendizaje de marinero.
Pero los campesinos se asustan al ver ese gran pájaro acuático que lleva hombres adentro, y los popes gruñen sordamente.
El momento, en realidad, es grave. El mundo va a perecer. Lo han anunciado los profetas. La gran catástrofe está muy próxima. Se conoce la fecha: el año 7197 de la Creación, que los bárbaros llaman 1689.
Antes del fin del mundo vendrá el Anticristo. Cubrirá la tierra con la sangre de los fieles, derribará la cruz de Dios y hará que su caballo coma las hostias consagradas. Infortunados aquellos que vean su reinado, y malditos, sobre todo, quienes no tengan puro el corazón.
Desde el poniente al septentrión, un viento de demencia religiosa domina a Rusia. Predican unos monjes tan santos que ya no son sino esqueletos. Las multitudes aúllan de entusiasmo o de terror. Se encierran en las iglesias. Llaman a la muerte salvadora. Llaman al fuego liberador y purificador.
Gritan: "Queremos morir. Queremos arder". Brotan las llamas, corren por los muros de madera, saltan sobre las cabezas, crepitan en el techo. La masa humana se retuerce, enrojecida, y muere cantando.
Miles de personas mueren así.
La misma Iglesia oficial se halla contagiada por este afán bárbaro de pureza. Se fanatiza. El patriarca Joaquín es un viejo duro elegido por el sínodo porque su barba era más larga que la de sus rivales y porque no sabe ninguna lengua bárbara. Anatematiza. Maldice a los tibios. Maldice a los cismáticos. Maldice sobre todo a los extranjeros.
¡Los herejes de Sloboda!
— ¡Ay de quienes adopten sus costumbres! ¡Ay de quienes imiten sus vestiduras! ¡Ay de aquellos que los frecuenten!
El zar Pedro los frecuenta cada vez más.
Después de Timmermann y de Brandt, otros bárbaros han venido a Preobrajenskoia. El mismo Pedro, que entra en sus diecisiete años, va ahora en las tardes a Sloboda. ¡Ah! Todavía no ha cruzado el umbral de las lindas casas de ladrillo donde brillan cristales y murmuran los clavecines. Aún no conoce a los Gordon, los Lefort, los Lub, los Mons, los Keltermann. Esta burguesía del ghetto es demasiado alta aún para el zar. Sus compañeros son albañiles, carpinteros, zapateros, herreros. Caras sucias, manos negras, proletarios. Una vez más, Pedro comienza por el principio.
A sus nuevos amigos los encuentra en tabernas de pequeñas ventanas atravesadas de cruces de madera. Les oye hablar de su oficio, cerrada la boca y muy abierta la inteligencia. Después se bebe ruidosamente tragos tremendos y Pedro acaricia la carne fácil de las bellezas profesionales de Sloboda.
¡Y fuma además! ¡Como si San Mauricio no hubiese condenado el tabaco porque su raíz amarga es la de la envidia!
¡Ah!, cierto es que si Pedro hubiese permanecido en el Kremlin, prisionero de la etiqueta, no habría podido ir de ese modo al barrio de los bárbaros. Preobrajenskoia lo libera y lo pierde. La noticia de sus fugas nace, crece, se extiende. Y en el alma rusa entra una duda que nunca saldrá:
—Si el Anticristo… ¡si fuese el zar!...
Una mujer se inquieta: la emperatriz Natalia.
Personalmente, no es muy a la antigua. Se cita de ella un rasgo de audacia: un día, cuando su carroza atravesaba Moscú, levantó un poquito la cortinilla. Pero por emancipada que se sea, se reconocen, de todos modos, los límites de la conveniencia, o, al menos, los límites de la imprudencia. Natalia encuentra que su hijo va demasiado lejos en sus frecuentaciones. Por lo demás, se siente apenada de verle siempre haraposo, siempre empapado en un sudor obrero o por el agua del lago de Pereiaslav.
El lindo remedio que imagina para tales desarreglos se llama Eudoxia Lapukin.
Es una figura de icono, noble como Rusia. Pertenece a una familia ultraconservadora. Se ha preparado desde su infancia para la existencia de reclusa del terem. Sabe que nunca verá otras caras de hombre sino la de su marido y la de sus parientes más próximos. La vida es, para ella, un viaje en carroza con las cortinas bajas, que nunca levantará.
Las ceremonias del matrimonio se realizan el 6 de enero de 1689. Su modestia demuestra a qué ínfimo rango ha caído el zar Pedro. Sofía gobierna, y si no reina es por un pelo. En las monedas que hace acuñar se ven todavía las efigies gemelas de los dos soberanos nominales de Rusia; pero cuando se vuelve la moneda, se ve a Sofía sola. ¿Cuánto tiempo falta para borrar a Pedro e Iván?
Pedro está casado. Natalia se siente feliz. La vida de soltero de su hijo está enterrada.
Pues bien: no. Está viva esa vida de soltero. Días después, Pedro vuelve a las charlas y borracheras de Sloboda. Y semanas después, apenas el deshielo rompe la costra de las aguas, vuelve, más sucio y harapiento que nunca, a las navegaciones por el lago de Pereiaslav. Eudoxia Lapukin comienza, tras las ventanas bien cerradas del terem, una viudez que terminará en drama.
Entretanto, un ejército se encamina hacia Crimea.
Quien lo dirige es Basilio Galitzin. Quien lo mueve es Sofía. La amante frenética quiere procurarle a su adorado la gloria militar. El amante epicúreo preferiría al viento de la estepa y a las flechas de los tártaros su palacio de Moscú. Pero Sofía calcula que una campaña feliz es el mejor escalón hacia el trono. Ya dos veces ha enviado a Galitzin hacia el sur, contra el eterno enemigo de Rusia. Y no ha tenido sino reveses.
Parte una tercera vez, lleno de sombríos presentimientos.
—Si fracaso —dice—, cavo mi tumba.
Transcurre la primavera.
Viene el verano.'
Un día, la gran campana del Kremlin, la campana más grande del mundo, fundida por el mismo San Nicolás, comienza a sonar. Las campanas de la capital responden. Envuelven a la ciudad en una atmósfera de alegría y de gloria. El príncipe Basilio Galitzin regresa.
¿Vencedor? Si se ha de creer a las campanas, sí. Pero si se juzga por el ejército que trae, no.
Una vez más los tártaros, y más aún la estepa, lo han vencido. Su caballería ha muerto de sed. Su infantería ha muerto de agotamiento. A su artillería la ha dejado en las arenas del istmo de Perekop. No ha puesto el pie en Crimea y los rusos que entraron en la península son prisioneros que los caballeros musulmanes empujan con el pecho de sus caballos.
Sin embargo, suenan las campanas. Arcos de triunfo se alzan en las calles de Moscú.
Sofía es una enamorada. Está poseída por el amor. El amante regresa, y esto compensa para ella la victoria no obtenida. Cubre a Basilio de elogios y recompensas. Lo proclama vencedor porque está vivo. Exige que los boyardos vayan en masa a aguardarlo a la puerta de Moscú y que el patriarca sostenga la brida de su caballo.
Quiere algo más: que los dos zares reciban a Galitzin en audiencia solemne y le den las felicitaciones imperiales.
Iván acepta. Pedro se niega.
Hasta ahora no había dicho no. En esos diez años no ha cesado de ser un pelele entre las manos de su hermana. Aparecía cuando se le decía que apareciera, y el contento o descontento que expresaba no era nunca sino un reflejo. Comienza su resistencia por lo más peligroso que hay en el mundo: hiere el orgullo de una mujer enamorada, ultrajando al ser amado.
Sofía, no obstante, no insiste.
En el bosque y el llano de Preobrajenskoia se extiende la noche. Es la del 8 al 9 de agosto de 1689.
Es una noche admirable, una de esas maravillas que bastan a los climas del norte para hacerse perdonar sus violencias y su infierno. El cielo no está negro, es de un azul oscuro; las estrellas no son estrellas, sino un titilar sublime.
Ante el palacio de madera vela un centinela.
A alguna distancia, al borde del Iauza, se eleva un fuerte de cinco torreones que Pedro ha hecho construir para sus juegos guerreros, y en los que ha puesto cañones. No lejos hay un cuartel. El Regimiento de Recreo ha crecido. Ha desbordado del pueblecito de Preobrajenskoia, demasiado estrecho para él; una parte está acantonada en Semeienovski, a media versta. El palacio de destierro de Pedro está rodeado ahora por un pequeño ejército que marcha, evoluciona, maniobra y constituye una buena guardia. Los soldados son rusos, pero los oficiales son extranjeros y la disciplina es firmísima. Siempre hay un látigo para el lomo del soldado sin disciplina.
Para luchar contra el sueño, el centinela mantiene levantado el índice. De súbito, un resplandor rojo mancha la noche ante él, en dirección de Moscú. Arde una casa. Desastre trivial. Se incendian por decenas, por centenas, las casas de madera rusas.
A la izquierda, otro resplandor. Luego un tercero, a la derecha. Y otros por diversas partes. Grandes halos atravesados de llamas indican que se consume un pueblo entero. El centinela se desasosiega un tanto. El llano repleto de braseros adquiere una profundidad inquietante. Por lo demás, la noche es tan tranquila que se torna sobrenatural. Se diría que espera. ¿Qué?
El hombre se persigna y murmura:
—Santa Madre de Dios —y maquinalmente se vuelve hacia la fachada del castillo. Le alarma cierta rojez; pero reconoce que se trata de un vidrio manchado de fuego por el resplandor de uno de los incendios distantes. Acaso detrás de ese vidrio duerme el zar.
Ahora hay algo nuevo en el llano. Algo vasto y confuso. Un estremecimiento, un temblor. Se diría que un lado de la noche se ha puesto en movimiento.
A duras penas el centinela contiene el grito de alarma y de miedo. Sin embargo, no hay nada. Nada, sino las fuerzas grandes y misteriosas de la noche, los poderes confusos y temibles que asaltan el cerebro de los hombres. El centinela tiembla de miedo.
¡Ah, ahora sí! Es seguro. Es casi tranquilizador. Un relincho. Caballos. Un puñado de chispas producido por una pezuña al chocar contra una piedra. Sombras. Jinetes. El centinela prepara su arma. Llama a la guardia y es agradable oír su propia voz:
— ¡Alto o disparo!
— ¡Déjanos pasar! Tenemos que ver al zar.
El centinela duda de lo que ve. Había creído, en su emoción, que toda una caballería se le venía encima.
— ¿Cuántos son?
—Dos. Déjanos pasar. Pronto. Pronto.
— ¡Alto o disparo!
—Pero, imbécil...
Se abre una ventana. Habla un oficial:
—Digan su nombre...
—Jelizarief.
—Melnof.
— ¿Strélitz?
—Sí, oficiales strélitz. ¡Pronto! Tenemos que ver al zar.
—El zar duerme.
—Si no nos dejas pasar, dentro de una hora estará muerto.
Se alza otra voz, la de Boris Galitzin, el primo del favorito de Sofía, pero amigo seguro de Pedro:
— ¡Adelante! ¿Qué sucede?
—Seiscientos strélitz marchan sobre Preobrajenskoia. Nosotros nos adelantamos. Queremos salvar al zar.
Los corredores de madera resuenan con carreras. Un gran grito:
— ¡Zar! ¡Zar!
Pedro, que despierta sobresaltado, recibe la noticia como un estampido.
— ¡Seiscientos strélitz!
Le solloza la voz.
¿Qué son seiscientos strélitz? Al lado está el Regimiento de Recreo. Y está el fuerte, con sus cañones en sus troneras. Ahí no es difícil fulminar a los mercenarios de Sofía.
Pero Pedro gime:
— ¡Seiscientos strélitz!
Lo que horroriza no es el número, es el nombre. ¡Strélitz! ¡Los asaltantes de la escalera púrpura! ¡Los verdugos del 15 de mayo de 1682! ¡Los monstruos que han colmado la memoria de Pedro con nubes de sangre! ¡Los strélitz!
— ¡Mi camisa! ¡Mis ropas!...
—Sire... —comienza a decir Boris.
— ¡Un caballo! ¡Misericordia! ¡Seiscientos strélitz!
Se acercan. Llegan. Sus grandes caftanes flotantes llenan la noche. Entre ellos están los que partieron la cabeza a Dolgoruki, los que precipitaron a Matveief sobre las picas, los que torturaron a Iván Narychkin. Vienen a matar al zar.
Pedro no se ha dado tiempo para vestirse. Corre en camisa, descalzo. Salta sobre el caballo. Sale disparado. Apenas si dos o tres servidores tienen tiempo para seguirle, persiguiendo a su sombra, que se hunde en la noche. Natalia, su madre, y Eudoxia, su mujer, nada saben aún; duermen apaciblemente en sus cuartos. Pedro las olvida. También olvida al hijo que Eudoxia lleva en sus entrañas, un hombrecito tal vez, que será su heredero.
El terror le punza. Galopa sollozando.
Es la primera vez, desde que ha salido de la infancia, que este joven gigante se encuentra con el peligro. Pierde la cabeza. Huye, solo, desnudo, en la noche, sin rumbo, corriendo instintivamente hacia el bosque, porque allí hay madrigueras para esconderse.
El zar Pedro es un cobarde.
Capítulo 3
La favorita
Contenido:
- Pequeña guerra
- Introducción al Occidente
Eran las seis de la mañana cuando Pedro, temblando todavía, llegó al Monasterio de la Trinidad, a diez leguas de Moscú.
—Abran. Soy el zar.
¡El zar, ese hombre desnudo!
El monasterio era una ciudad. O mejor, era otro Kremlin. El zar tenía allí un palacio. Inmensos conventos, doce iglesias, una torre más alta que la de Iván el Grande, se erguían en el recinto de los baluartes que orgullosamente mostraban las heridas que les hicieran los polacos. Estos se habían tomado a Moscú. No pudieron tomarse a Trinidad.
Vivían allí miles de monjes. Decenas de miles de peregrinos acudían todos los años, pues era el lugar más sagrado de Rusia.
El gran zar Boris Godunov dormía en una capilla su sueño eterno. El libertador de la tierra rusa, Dimitri, estaba montado, en el patio, para ir a aplastar a los mongoles en Kulikovo. Trinidad era el refugio del trono. Cuando Moscú se agitaba, cuando los fanáticos religiosos o los agitadores políticos señalaban el Kremlin al furor del populacho, los zares venían aquí. El viejo monasterio estaba habituado a los fugitivos imperiales.
Pedro se echó en una cama. No para dormir, sino para sollozar.
Un monje entró sin ruido. Miró largamente al joven postrado, que gemía. Le tocó levemente el hombro. Pedro se irguió como un loco, pero al reconocer al archimandrita Vicente se echó en sus brazos.
—Padre, los strélitz quieren matarme.
El archimandrita acarició los cabellos del joven zar, como se acaricia a una bestia asustada para calmarla.
— ¿Qué puedes temer? —preguntó—. ¿Acaso no estás seguro aquí?
—Pero es que vienen.
—Que vengan. ¿Ignoras que nadie entra en Trinidad sin mi consentimiento?
—Mi hermana Sofía los manda…
—Hace seis años, tu hermana Sofía vino a pedirme asilo contra los rebeldes de Hovanski. La recibí y defendí porque era la regente. Te recibo a ti y, si es necesario, te defenderé contra ella, porque tú eres el zar.
Dejó de llorar Pedro. Se desvanecieron los fantasmas de la noche. El sol de agosto entraba en el cuarto, quemante y vivificador.
Un monje vino a hablarle al oído al archimandrita.
—Sire —anunció éste—, tus amigos los príncipes Boris Galitzin y Buturlin han llegado con un grupo de tus partidarios. Tus soldados de Preobrajenskoia están en camino y traen sus cañones. ¡Yérguete, zar! Sé un jefe.
Pedro se sonrojó. Por primera vez desde su fuga pensaba en quienes, al huir, abandonara.
— ¿Y mi madre? ¿Y mi mujer?
—Vienen también.
Boris Galitzin se presentó. Contó lo que había ocurrido en Preobrajenskoia. La noche trágica había terminado sin lucha. Los strélitz invadieron el palacio, comprobaron la fuga del zar y se retiraron.
— ¿Reconocieron a sus jefes?
—Sí… Bogdanof… Tekelnikof…
—Pagarán caro…
Si Pedro no hubiese sido un bárbaro, el pánico de que había dado muestras horas antes le habría colmado de confusión, arrebatándole parte de sus medios. Pero tenía la misma facultad de olvido y la misma falta de pudor que los niños. En la mañana era un fugitivo loco. A mediodía era un amo ultrajado.
Envió emisarios a Sofía. La obligaba a justificar su conducta y a entregar a los culpables.
Envió órdenes a las tropas, a los strélitz, a los mercenarios extranjeros: cada regimiento debía enviar su coronel y una delegación de diez hombres que vendrían a Trinidad a recibir órdenes del zar.
El resto del día transcurrió en medio de la acción. Personalmente, Pedro organizó la defensa. La guarnición del monasterio y los soldados del Regimiento de Recreo, prestas las armas, colmaron los baluartes.
En la noche, Pedro durmió con apacible sueño. Preguntó al despertar:
— ¿Qué hace Sofía?
—Ha publicado una gramota. Les prohíbe a los boyardos, a los funcionarios y a los militares que acudan hacia ti.
Así se entablaba una lucha de dos voluntades, en espera tal vez de la lucha de dos ejércitos. Pedro ordenaba; Sofía prohibía. ¿De qué lado se inclinaría Rusia?
Las primeras horas fueron lentas y pesadas. Pedro, dominado por la inquietud, se paseaba febrilmente. Balanceaba más que nunca su brazo izquierdo, y se aceleraba el tic de su rostro.
Por fin se anunció:
—Sire, ahí está el general Gordon, en espera de vuestras órdenes.
El corazón de Pedro brincó de alegría. Gordon era el jefe de los regimientos extranjeros al servicio de Rusia. Esos jacobitas echados de Inglaterra, esos hugonotes echados de Francia, esos mercenarios venidos de Alemania, de Polonia y de Suiza representaban —con el Regimiento de Recreo— lo mejor que había en el ejército. Sloboda era la primera en acudir hacia el zar.
Fue introducido Gordon. Era un escocés alto, flaco, cuyo rostro anguloso coronaban unos cabellos blancos.
—General —dijo Pedro—, va a traer aquí a sus regimientos.
—A vuestras órdenes, Sire.
Gordon decía siempre: "A vuestras órdenes". Hacía treinta años que la fórmula de obediencia pasaba sin cesar por sus labios. Estaba cansado. Cansado de la barbarie, de la suciedad, de la ignorancia y la estupidez de los moscovitas. Cansado de oír a su paso sordos rumores y de ver escupir cerca de la punta de sus zapatos; cansado de los monjes que ante él se erguían para exorcizarlo y del patriarca que públicamente le había prohibido la entrada al Kremlin. A él, escocés, noble, primo de un duque. A él, que se relacionaba con las sociedades sabias europeas y que poseía más conocimientos que todos los boyardos y el Santo Sínodo juntos. Cuántas veces había pensado en retirarse a Escocia, lejos de las vestimentas grasientas y la arrogante estupidez de los rusos. Pero no contaba sino con su sueldo, y, siendo jacobita, no podía regresar a su país.
Miraba, hosco, al zar.
Era cierto que tenía buena apariencia este muchacho de quien tanto se hablaba. La frente era de sobrecogedora belleza y la mandíbula de una impresionante energía. La mirada, sobre todo, era extraordinaria: luminosa, casi irresistible. Sí, parecía tener más inteligencia, voluntad y capacidad de acción que lo que habitualmente se hallaba en un ruso. Se sabía que a Pedro le gustaban las cosas occidentales, que se había atraído a artesanos de Sloboda, que se había hecho construir un velero, Pero ¿qué probaba todo esto? ¿No era, simplemente, un capricho de adolescente, que se llevaría, al soplar, el primer viento de la estepa? Gordon estaba hastiado de los rusos.
Preguntó Pedro:
— ¿No le ha prohibido mi hermana Sofía que venga a verme?
—Me lo ha prohibido, pero mi contrato consigna que estoy al servicio del zar.
—Si sigue sirviéndome con la misma fidelidad, no encontrará en mí a un ingrato.
—A estas alturas, Sire, no tengo mucho que esperar.
Era una respuesta malhumorada. Este asunto hastiaba a Gordon abominablemente. La rencilla de Pedro con Sofía le era indiferente, como todas las querellas particulares de los rusos. Tomaba la causa del zar, como lo había dicho, únicamente por respeto a un contrato firmado. Pero lo hacía sin entusiasmo. La victoria de Pedro estaba lejos de ser segura, y si perdía, Gordon se vería arrastrado en su caída. Jugaba a una lotería, poniendo en ello la suerte de su cabeza.
—Quiero ver a la delegación que ha traído con usted —dijo Pedro.
Entraron diez hombres. Pertenecían a todas las naciones de Europa y sólo por la paga servían a Rusia.
Pedro lanzó una exclamación:
— ¿Eres tan alto como yo?
Aquel a quien interpelaba era un hombre soberbio, un magnífico atleta, al que aventajaba su traje a la francesa. El rostro abierto y regular tenía cierto aire de dejadez intrépida y ojos de vividor.
Hombro contra hombro, los dos hombres se midieron.
—Tengo tres o cuatro pulgadas más que tú —dijo Pedro, satisfecho.
Y luego:
— ¿Quién eres?
—El coronel Lefort, Sire.
— ¿De qué país?
—Ginebrino.
—Me gustas, Lefort. ¿Quieres ser mi amigo?
—Por cierto.
—Te quedarás conmigo mientras Gordon vuelve a Moscú en busca de sus tropas. Ven a ver a mis soldados.
Al otro día, el regimiento de los strélitz de Suvarof envió a su vez una delegación y declaró que se ponía de parte del zar.
Sofía se ahogaba de ira. Dio nuevas órdenes, trató de cerrar el camino hacia Trinidad, juró castigar a todos los que se pusieran de parte de su hermano. Pero sobrestimaba sus fuerzas. No comprendía que su gobierno se había tornado impopular, que el favor triunfante de Galitzin había indispuesto a una multitud de rivales, que los reveses de la guerra de Crimea la menguaban y, por fin, que los rusos son cambiantes.
El camino del monasterio se cubrió de una muchedumbre de boyardos y soldados. Las troicas de largos timones se abrían penosamente camino en medio de jinetes e infantes.
Al cabo de veinte días, no le quedaba a Sofía sino una parte de los strélitz. Desertaron también apenas comprendieron que la zarevna estaba perdida. El 6 de septiembre se reunieron ante el Kremlin y exigieron a Chaklovity, organizador de la marcha sobre Preobrajenskoia, cuya cabeza pedía Pedro. Sofía, la muerte en el alma, hubo de entregar a su consejero, a quien los strélitz arrepentidos condujeron ante el zar.
Al día siguiente, un golpe de mayor rudeza hirió el corazón de la princesa. El bienamado Galitzin había ido al Monasterio de la Trinidad. Se había echado ante los pies del zar. Difícilmente había conseguido salvar la vida y partía al destierro, al fin del mundo, a Arkángel.
Sofía cedió entonces.
Envió a su hermana María a pedirle a Pedro sus condiciones. Pedro se negó a recibir a María.
El Kremlin estaba vacío. Cuantos valían en Moscú se habían pasado al joven zar. El otro zar, el fantoche, Iván el idiota, cuya autoridad había invocado en vano Sofía, se hallaba también abandonado de sus servidores.
La zarevna hizo preparar su carroza. En la senda que conducía al Monasterio de la Trinidad, el pesado vehículo se arrastraba por los baches cavados por las muchedumbres en los días anteriores. La gruesa mujer que iba en su interior parecía tener sesenta años, tanto se había desfigurado con la angustia y los gemidos.
Un destacamento de caballería detuvo a la carroza. El príncipe Buturlin abrió la portezuela y saludó a Sofía a la rusa, doblando la rodilla, posada la mano en el estribo.
—Zarevna, no debe ir más allá.
—Voy a ver a mi hermano.
—El zar me ha pedido que la detenga.
Sofía comprendió que estaba perdida. Había esperado que una entrevista con el joven soberano le permitiría recobrar su ascendiente y asegurarle todavía algunos años de poder y de amor.
— ¿Consentirá mi hermano, al menos, darme a conocer lo que espera de mí? —preguntó.
—Espera que diga en qué monasterio desea retirarse.
Sofía se echó atrás, llorando su sueño destruido.
Días después, Pedro, escoltado por sesenta mil hombres, hacía su entrada en Moscú.
Los strélitz, domados, formaban fila.
1. Pequeña guerra
Ahora Pedro es verdaderamente el zar. ¿Qué hace? Lo que hacía cuando no era sino un proscrito: juega.
La única diferencia es que sus juegos han adquirido amplitud.
En el llano de Preobrajenskoia han construido, por indicación de Gordon, una fortaleza. El foso tiene cinco metros de profundidad; el baluarte, diez metros de altura. Grandes banderas flotan al viento que las agita. Hombres estorbados por sus luengas barbas y sus largos caftanes sirven a las bombardas que, cada cinco minutos, vomitan fuego. Los strélitz están encerrados en la fortaleza y resisten un asedio que dura varios días.
Los sitiadores han abierto la trinchera y cavado paralelas. Ante la plaza se desenvuelve la actividad regular de un sitio a la europea. Ingenieros holandeses y alemanes, medida en mano, marcan las distancias y hacen plantar jalones.
¿Quiénes son los sitiadores? Tropas ordenadas, que se han organizado a la manera occidental. Los extranjeros de Gordon y dos regimientos nuevos, nacidos del Regimiento de Recreo, Preobrajenski y Semionovski, que ahora constituyen la guardia del zar.
Acaso la mirada de un conocedor no se equivocaría. Las tropas son jóvenes, bien se ve. Son rusas, y también se ve. Qué importa: con sus cortas casacas a la prusiana y la disciplina ejemplar de sus filas representan, ante la multitud abigarrada de los strélitz, la novedad, el progreso, el Occidente.
Buturlin comanda a los strélitz. Romodanovski comanda a los sitiadores. ¿Dónde está el zar?
En la trinchera, cerca de seis cañones y de ocho morteros de la batería del Regimiento Preobrajenski. El zar sigue siendo el artillero Pedro. Ha conquistado una corona, pero no ha ganado un galón.
De pronto se abren las puertas de la fortaleza. Una embestida. Gritos. Los strélitz han salido a atacar. Lo hacen con convicción y vigor. No les repugna golpear con firmeza a esos soldados copiados del extranjero, cuyos incesantes refuerzos, bien lo ven, amenazan sus tradiciones y privilegios. Se agitan los sables; no están afilados, pero de todas maneras cortan. Aúllan las pistolas; no están cargadas con balas, pero, con todo, hieren y queman. Es grande la lucha. Los strélitz se retiran llevándose algunos prisioneros. Varios muertos, entre ellos un príncipe, un Dolgoruki, y numerosos heridos quedan en el campo. Como en auténtica guerra, no falta la sangre.
Pedro se siente vejado.
Para enmendar su fracaso, Romodanovski ordena el asalto. Los sitiadores invaden el foso y alzan escalas contra el fuerte. Los strélitz sacuden las escalas y hacen caer racimos de hombres, algunos de los cuales se quiebran las caderas. Lanzan enormes granadas que se abren en un chorro de llamas. Los asaltantes aúllan, ciegos. Lucha a muerte en el baluarte.
Preobrajenski, Semionovski, los mercenarios retroceden. Ha fracasado el asalto.
Vamos, no hay tanta diferencia aún entre el ejército de ayer y el de mañana. Pedro hace rechinar sus dientes. ¡Siempre ha de tener por delante a los strélitz!
Pero Buturlin es un cortesano. Comprende que hay que saber dejarse vencer. Ante un nuevo asalto, da orden de capitular. Se rinde. Le amarran las manos a la espalda y se le lleva ante Romodanovski, su vencedor.
Pedro está feliz. La prueba está hecha. El viejo ejército no vale lo que el nuevo. Los strélitz, esos jenízaros de la Moscovia, no son ya los soldados indispensables, la columna vertebral del Estado. Semejante demostración bien vale una veintena de muertos y algunos centenares de heridos. ¡Vale tan poco la vida de los demás!
2. Introducción al Occidente
Para la última noche de las maniobras, Gordon le ha reservado al zar una gran sorpresa. Hace lanzar fuegos de artificio. Estallan los cohetes y siembran el cielo de estrellas multicolores. Giran ruedas de fuego dejando caer un polvo incandescente, rojo, verde, azul. Suenan detonaciones. Los rusos huyen. Pedro baila de alegría.
Gordon le retiene por la casaca.
—Cuidado, Sire; es peligroso.
Es tan peligroso que en el mismo momento cae un hombre, un gentilhombre ruso, muerto por un cohete de cinco libras que le ha estallado en la nariz. Nadie repara en eso.
Lo que Pedro más admira es a los artificieros — ¡esos extranjeros de Sloboda!— que circulan, antorcha en mano, en medio del fuego saltarín. ¡Qué hombres!
—La próxima vez yo haré brotar el fuego. ¿Oyes, Gordon? Lo quiero.
Extinguido el último cohete, golpetea el hombro del viejo general:
—Me has dado un gusto. Para recompensarte, me invito a comer en tu casa mañana.
Gordon queda perplejo. Frunce el ceño. ¡El zar en su casa, en Sloboda! Evidentemente, es una señal inaudita de favor. ¿No es demasiado?
¿Qué van a decir los monjes, los strélitz, la sociedad conservadora, el patriarca, la piadosa Moscú, la santa Rusia, cuando se sepa esta noticia extravagante? ¿Cuando se sepa que el zar, ungido y consagrado, ha entrado en la casa de un bárbaro, en el barrio de los herejes?
Sus largos años en Rusia han hecho de Gordon un sabio. No tiene más preocupación que la de proteger su linda y pequeña ciudad de Sloboda, verruga europea brotada junto al corazón asiático de Moscovia. Honrándole con exceso, Pedro le compromete. Gordon teme siempre un cambio de humor, un vuelco en el joven petulante que se dice su alumno y que habla sin cesar de recibir las lecciones de Occidente. Teme también un sobresalto de la conciencia nacional ante las novedades que quiere introducir Pedro. El poder del joven zar no está tan consolidado y cuando se vigila a las masas rusas se perciben sordos gruñidos.
Pero una orden es una orden. Esclavo hasta el final, Gordon tiene que obedecer.
Al otro día, su casa resplandece de luz. Se afinan los violines. La platería y los cristales cubren una larga mesa blanca. Toda la sociedad de Sloboda está invitada a tal acontecimiento sin precedentes: una presentación al zar. Hombres y mujeres han sacado las vestiduras que les envía Occidente. ¿Moscú? No; Londres, Amsterdam o París.
Sloboda está compuesta por más o menos unas mil familias. Muchos alemanes y holandeses; algunos suizos, ingleses y franceses. Forman una pequeña sociedad completamente distinta del mundo inmenso y primitivo que les rodea. Son despreciados y desprecian. Viven entre ellos. Tienen sus ocupaciones, sus costumbres y placeres. De sus patrias lejanas, los más letrados reciben libros, y los más ricos reciben vinos. El tono general de ese pequeño mundo es el de una burguesía apacible, más bien rica, no exenta de prejuicios. Los aventureros y los irregulares son allí rarísimos. La élite social está compuesta de oficiales, médicos y mercaderes.
Entra el zar. Se detiene, deslumbrado.
Lo que le paraliza de asombro, en el umbral, no son las lámparas, ni los muebles, ni el lujo, ni el brillo de la primera casa europea que ven sus ojos. Son las mujeres.
Están alineadas a la derecha. Se inclinan en una reverencia cortesana. El movimiento que hacen muestra sus cuellos, sus hombros, sus gargantas. ¡Esa carne! ¡Toda esa carne!
Pedro enrojece.
Es joven, audaz, revolucionario. Pero la educación recibida y, más aún, las influencias ancestrales le sujetan todavía. La mujer rusa es una criatura velada que esconde su rostro y entraba su cuerpo hasta el punto de disimular su forma. Es una reclusa que comete un pecado contra el pudor si muestra sus ojos.
¡Y estas mujeres de Occidente!
Su rostro está descubierto. Están desnudos sus brazos. Su busto se halla casi desnudo. No ante sus maridos o sus hermanos, sino ante extraños. No en la penumbra del terem, sino bajo la luz impúdica de los candelabros. Cada una de ellas es una indecencia y, al mismo tiempo, una promesa de voluptuosidad.
La conciencia de Pedro se turba. Duda de la fe que ha puesto en quienes sus compatriotas llaman bárbaros. El abismo que separa a los dos mundos se le aparece.
No es sino un instante. Si así procede el Occidente, está bien. Occidente tiene siempre la razón.
Los invitados desfilan ante Pedro, que tiene junto a sí a Gordon y Lefort. Las doradas vestiduras se inclinan ante la ruda casaca gris de suboficial que se ha puesto el soberano para esta recepción de gala. Gordon presenta:
—El señor Ketelmann…, el señor y la señora Lub…, el señor y la señora Bruce…
De pronto, Pedro toma el brazo del general:
— ¿Quién es esa chica?
—Ana Mons, hija de un alemán de Westfalia que emigró a Rusia y aquí se halla establecido desde hace varios años.
— ¡Linda muchacha! ¿Le conoces, Lefort?
¡Si la conoce! Es su amante.
Ana Mons ha oído el cumplido del zar. Sonríe, en absoluto intimidada. Es grande, esbelta, audaz. Su pecho no carece de opulencia y se diría que su piel es de leche.
En la mesa, la señora Gordon se sienta a la diestra del soberano. Otra dama avanza a sentarse a su izquierda.
—No—dice él—; quiero a mi lado a la linda Ana Mons.
Se instala ella sin timidez, bajo cien pares de ojos.
Pedro frunce el ceño al mirar los cubiertos que tiene delante. ¡Qué complicado! ¡Cuán diferente de la vajilla de madera cuadrada de los moscovitas!
— ¿Qué es esto, Gordon?
—Un tenedor, Sire.
— ¡Ah! ¿Y esto?
—Una servilleta.
— ¡Ah!
Comienza la comida. Pedro trata de valerse del tenedor. Sus manos, tan expertas en usar el hacha o el cepillo, se sienten torpes ante el pequeño utensilio. Se muerde los labios. Entonces decide comer con los dedos.
No se siente cohibido el joven bárbaro. Lo que siempre amará en Occidente no son tales refinamientos, sus cortesías, sus ademanes almibarados, el lujo de sus vestidos, de sus muebles y de sus cuadros, sino su fuerza, su orden, su poderío, sus cañones, sus naves, sus manufacturas, su velocidad, su rendimiento. Apreciará a los occidentales en los talleres y en los campos de batalla. Los salones y su gran mundo no le atraerán jamás y le impresionarán rara vez.
Pasan los platos. Pedro se sirve con ambas manos. Arroja los huesos bajo la mesa, como se hace en el Kremlin. La salsa que echa sobre el mantel adamascado forma un pantanito grasiento.
Lo único que conturba a Pedro es la vecindad de Ana Mons. Roza su cuerpo. Aspira su perfume. La mira comer con apetito y reír mostrando los dientes. Quisiera decirle algo; ella le adivina el deseo y trata de ayudarle sonriéndole. Pero las palabras no acuden.
Habla el general Gordon. Trata de artillería, fortificaciones, balística. Pedro escucha con avidez. ¡Qué hombre! ¡Qué maestro! Entre el Occidente de la ciencia, que se expresa ante él, y el Occidente del placer, encarnado junto a él por la hermosa Ana, se comparte su atención. El uno le cautiva, el otro le trastorna.
Siente la necesidad de demostrar de lo que es capaz él también. Pide un tambor.
Se lo traen. Los vidrios y los cristales tiemblan. Pedro es un virtuoso. Y el tambor, ignorado por Rusia, era también el Occidente.
Cuando Pedro se cansa de tocar, rompe la piel del tambor de un papirotazo y envía el instrumento a rodar hacia un rincón.
Luego viene el baile.
Pedro no ha visto nunca sino danzas rusas, danzas de hombres, danzas de guerreros. Los invitados de Gordon se enlazan como para el amor. Los rostros se aproximan, los alientos se confunden y la música es un llamado al deseo.
Ana Mons baila con Lefort. ¡Qué bella es y qué esbelta! ¡Cómo se somete llena de gracia entre los brazos del ginebrino! ¡Y ese cuerpo que se ofrece, esa piel de leche!
Las parejas se detienen, inmovilizadas por la curiosidad. Abriéndose paso entre los asistentes, Pedro avanza hacia Ana Mons.
—Ana —le dice—, ¿quieres bailar conmigo?
Lefort palidece un poco. Ana, sin excusarse siquiera, le deja plantado y pasa a los brazos del zar. Diestra, trata de guiarle. El palpa el talle de la muchacha.
— ¡Qué duras carnes las tuyas, Ana! ¿Acaso todas las mujeres europeas tienen el cuerpo tan duro como tú?
Ella se echa a reír.
—Lo que palpa es mi corsé.
¿Su corsé? Otro misterio. Bajo sus largos vestidos, las mujeres rusas van con el cuerpo desnudo dentro de un peplo.
Ana ahoga un grito y brotan lágrimas de sus ojos.
— ¿Qué tienes? —pregunta Pedro.
Comprende antes de que ella haya tenido tiempo para contestarle.
—Te he pisado un pie.
Se lo ha aplastado. Su pesada bota de marinero, que él mismo ha vuelto a plantillar, literalmente ha molido la fina zapatilla de baile.
— ¿Te he hecho daño?
—No —miente ella.
Y agrega:
—Tendrá que aprender a bailar.
—Aprenderé por ti —responde encandilado.
Lefort ha visto la escena. No se hace ilusiones. Conoce al zar. No ignora la violencia de sus pasiones. Es evidente que Pedro desea a Ana y, si la desea, la tendrá.
¿Hay que luchar? Lefort se encoge de hombros.
Está en el colmo del favor. Pedro no puede pasarse sin él. Le rodea de miramientos. Ha golpeado a un gran señor ruso que creyó poder permitirse el faltarle a un mercenario ginebrino.
Tal favor es productivo. En el extremo de Sloboda, junto a Preobrajenskoia, se construye para Lefort una gran casa de ladrillos, casi un palacio, en el que habrá un salón de baile para mil quinientas personas, un comedor con cuero de Córdoba y una pieza de damasco amarillo. ¿Sería razonable arriesgar tal riqueza por una rivalidad desigual? Durante largo tiempo, Lefort ha arrastrado la miseria por los cuatro rincones de Europa, y hasta en Sloboda, donde creyó morir de hambre. Ahora que va adquiriendo años siente aspiraciones de epicúreo y gustos por el esplendor. Por lo demás, basta mirar a Ana para comprender que entre un coronel y un emperador no vacilará un solo instante.
— ¡Putilla! —murmura Lefort, pero sin rencor y casi aprobándola con afecto.
Además, Lefort quiere al zar, tan entusiasta, tan vivo, tan dócil a sus consejos, tan buen bebedor, tan divertido con su perpetuo hervir de ideas originales y extravagantes. No; el ginebrino no arriesgará esta amistad impar por una amante como hay tantas.
Filósofo, va a beber champaña para ahogar los pequeños celos desagradables que, con todo, le mordisquean el corazón.
***
Días después, Moscú sabe el escándalo de los escándalos. El zar Pedro ha adquirido una amante en la ciudad de los bárbaros, una hereje, una muchacha cualquiera, una mujercilla llamada Ana Mons.
Capítulo 4
Hacia dos mares
Contenido:
- Extravagancias
- La expedición a Azov
- El infierno de Voroneye
Pedro está sentado a la sombra de un abedul. ¡Sentado!, rara postura en medio de una orgía de movimientos. Y es más raro aún que Pedro esté melancólico. Hoy lo está.
Ante él murmura el lago de Pereiaslav bajo una buena brisa de estío. Es una manta de agua tan transparente que se ve a las bandadas de peces hacer refulgir sus escamas sobre la rubicundez del fondo de arena. Arqueadas colinas, muy verdes, lo rodean. Una ciudad refleja allí un haz de campanarios, dominados por la alta Catedral de la Transfiguración.
Pedro se apoya en el muro de madera de su casa, construcción de un piso, con vidrios de mica. Solamente un águila bicéfala esculpida a cuchillo en el dintel indica que esta cabaña es la mansión del zar.
Otras barracas se alinean en la playa, tan cerca del lago que las ondas vienen a morir a sus pies. A pesar del calor, los lechos humean. Se oye el ruido rítmico de los martillos.
Como las costillas de un monstruo, la armazón de una gran barca en construcción se yergue en un astillero. Otra barca presta a ser lanzada echa el olor a alquitrán con que la untan. Dos o tres más flotan, pero ninguna ha izado sus velas, pues hoy el zar se aburre.
En el lago de Pereiaslav ha nacido la flotilla, teniendo romo ancestro la chalupa inglesa encontrada en Ismailof algunos años antes. Ha surgido el primer astillero ruso junto a la vieja y piadosa ciudad de Pereiaslav-Jalevski, cuyos bulbos verdes miran con curiosidad las velas blancas sobre el agua azul.
El jefe del astillero es el holandés Karsten Brandt. Los especialistas, carpinteros, herreros, calafates, son holandeses reclutados, no sin esfuerzo, en su lejana pequeña patria. Pedro ha hecho su aprendizaje bajo su dirección. Ahora es capaz de construir un barco con sus propias manos, desde la quilla hasta lo extremo del mástil. Los extranjeros que le ven trabajar se maravillan de su fuerza, de su destreza, de su inteligencia, de la rapidez con que aprende y la seguridad con que retiene. Más se maravillan aún de su ávida, inagotable, extenuante curiosidad.
¡Caro lago de Pereiaslav! ¡Cuán dulces horas ha pasado Pedro en sus aguas y sus orillas! El trabajo no es todo; hay que reír para ser fuerte. De Moscú traen en carreta la cerveza, el aguardiente y el moscatel en toneles. En la noche, la casa de vidrios de mica resuena de voces potentes, a las que domina una voz colosal, la del zar. Todos los queridos y viejos amigos están allí: los europeos, Gordon, Lefort, Timmermann, Brandt; los rusos, Romodanovski, Buturlin, Boris Galitzin. Beben en los mismos vasos y terminan por rodar bajo la misma mesa. Son hermanos y Pedro resplandece de júbilo entre ellos.
Sin embargo, hoy está triste y sueña. El lago que tanto ha amado le parece pequeño y triste. Es un charco, no un mar.
¡El mar!
¿Por qué Pedro siente su llamado con tanta fuerza? Nunca lo ha visto. Ni siquiera se lo imagina bien. Ha nacido en medio de la tierra, y fuera de sus amigos holandeses, nadie le ha hablado jamás del mar.
Rusia se preocupa de él poquísimo. No la roza, por decirlo así, por ningún lado. Los suecos la separan del Báltico. Los turcos la aíslan del mar Negro. No cuenta, sobre las olas del océano Glacial, sino una ventanita cerrada por los hielos siete meses del año, lejos, muy arriba, en Arkángel.
Un día, fue en el reinado de Iván el Terrible, unos marinos ingleses llegaron, a través de mil peligros, n ese callejón sin salida. El zar ha querido ver a esos aventureros y les ha hecho venir a Moscú. Tras esta curiosidad imperial, una ciudad extranjera, una especie de Sloboda del Norte, ha nacido al borde del mar Blanco. Es la única puerta de entrada marítima de Rusia, y lo poco que le llega de Occidente viene por allí.
¡Arkángel! Pedro sueña. ¡Arkángel! ¡El mar!
Tiene veinte años. Es el zar. Si quiere, puede hacer morir bajo el látigo a quien desee. No obstante, para la dirección de su vida privada es todavía un niño que obedece a su madre, la zarina Natalia.
Veinte veces le ha pedido permiso Pedro para ir a Arkángel. Pero la emperatriz teme todo lo que es nuevo y, en particular, esa cosa inmensa y desconocida, ese océano que ha cautivado la imaginación de su hijo.
Pedro se siente prisionero. Se ahoga. No lo soporta más. Corre al Kremlin.
—Mamacita, déjame ir a Arkángel. Déjame ver el mar.
Agrega, alzando con movimiento casi salvaje su cabeza imponente:
—Lo quiero.
Natalia lo mira. ¡Qué grande es! ¡Qué fuerte! ¡Qué hombre! No está lejos el momento en que será imposible contenerle, y más vale ceder.
Lo atrae a sí:
Júrame por las santas imágenes que permanecerás a la orilla, que no te aventurarás por el mar. Júralo.
Pedro jura y se va, temblando ante la idea de que su madre se arrepienta de la autorización que se ha dejado arrancar. Corre a Pereiaslav. Da órdenes: todos los que trabajan en la construcción de los barcos, los carpinteros, los herreros, los veleros, los calafates, se vendrán con él al Norte.
Van quinientos, en el mes de julio de 1693.
¡Arkángel por fin! Bien se ve que es una ciudad europea, aunque sea toda de madera. El campanario de una iglesia latina y el frontón de un templo anglicano se alzan por sobre las casas regularmente espaciadas.
Los notables extranjeros aguardan al zar. Uno de ellos tiene entre las manos las hojas de un discurso de bienvenida.
A la primera palabra, Pedro se las arrebata y se las mete en el bolsillo:
—Más tarde leeré esto. ¿Dónde está el mar?
Corre como un loco. Llega al cerco de madera que delimita el puerto. No se detiene sino al borde del abismo.
¡El mar!
Ahí está. Brilla bajo el sol pálido. Hace rodar olas de plata de vientre azul. Es verde en las lejanías. Tiene un olor más embriagador que el de las mujeres. Es inmenso. Es infinito. ¡El mar!
No, Pedro no está desilusionado. No, Pedro no se cansa de colmar sus ojos. Pedro no es un contemplativo. Lo que más le maravilla es un esquife que sale del puerto y baila en las olas. ¡Hay hombres que navegan en el mar!
Quisiera echarse en un bote y seguirles. Pero le ha jurado a su madre no pasar de la orilla. Hosco primero, luego furioso, recorre la ribera. Entra en el agua hasta las rodillas y, con su gran mano ahuecada, toma agua salada que bebe con fervor.
Al día siguiente el cañón suena.
Una nave se prepara para entrar en el puerto. Recoge sus velas y echa al agua una chalupa que la remolcará hasta la ribera. En su popa flota una banderola de bandas horizontales, blanca, roja y azul.
Una nave de Holanda. ¡Holandeses de nuevo! ¿Qué país es ése? En el mapa se lo cubre con la uña del pulgar, pero llena la tierra y el mar con sus hijos inteligentes, sabios e industriosos. ¡Ah!, ese país de milagro. ¡Si Pedro pudiera conocerlo un día!
Una canoa danza al pie de la estacada. Pedro va a ella, llama a remeros, ordena llegar hasta los holandeses.
¿Y su juramento? Bien, su juramento lo olvida, y eso es todo.
La canoa salta como un corcho. El lomo brillante de las olas pasa a una pulgada. ¡Qué extraños este movimiento y esta inseguridad de los tablones bajo los pies! Pedro siente miedo. Su estómago se expande y la garganta se le contrae. El miedo del agua, que había vencido en el lago de Fereiaslav, renace en el mar Blanco. Entre las manos de una fuerza gigantesca no es sino un juguete.
El costado del barco está muy cerca, alta muralla negra, rodeada de una banda blanca en que abren las portas de los cañones. Desde el puente lanzan una escala de piloto. Pedro se precipita, ciega, locamente, como un recluta loco se lanza al medio de la pelea.
Pierde un escalón. Lo atrapa con una mano. Un instante permanece suspendido, los pies en el vacío. El abismo terrible, verde y azul, está debajo, le atrae, le toma. ¡Ah!, cierto es que su madre le ha prohibido ir por sobre el agua.
Su fuerza le salva. Se recobra, sube la escala con pesadez de oso y cae en el puente, a los pies del capitán holandés, diciendo:
—Soy el zar.
El marino, un hombrecillo gordo de grandes cejas grises, no pestañea, aunque Pedro se haya expresado en holandés. Para los navegantes de los mares bátavos, zar —inmensa palabra— no significa absolutamente nada. Occidente ignora a Rusia más que cuanto Rusia ignora a Occidente. En los almanaques, los zares o grandes duques de Moscovia ni siquiera figuran entre los soberanos.
— ¿Qué quiere? —pregunta el capitán.
—Ver.
Pedro tropieza en el puente a causa del vaivén. Alza la cabeza: por encima hay una inmensa complicación de vergas, velas, obenques, poleas. Sube a la toldilla: ante una rueda con empuñaduras de cobre, una aguja se estremece en el habitáculo de la brújula como una bestezuela viva. Se hunde en una escotilla y llega a un salón de maderamen oscuro cuyos muros están adornados con obras náuticas. Timmermann no le había mentido: los barcos holandeses son como casas.
En una jaula, una bola de plumas rojas y verdes grita con voz humana:
— ¿Qué animal es ése?
—Un loro.
— ¿Pájaro de Holanda?
—No, del Brasil.
El capitán, al responder, consiente en descubrirse. Uno de los remeros de Pedro le ha explicado que ese muchacho es el soberano de Rusia.
—Quiero ver tus cañones —dice Pedro.
—Sígame —responde el capitán, que agrega, vacilando un poco—: Sire.
¡Extraña majestad, peor vestida que un cargador de Ámsterdam!
Llevan a Pedro a la batería. No es sino la modesta batería de una nave mercante armada por temor a los piratas. Qué importa, el orden es magnífico, y la limpieza, relumbrante. Doce cañones están exactamente alineados en sus cureñas. Los fiadores están alineados con exactitud y los cordajes no tienen un cáñamo que sobrepase la línea. Sables y hachas de abordaje están formados en panoplias en las paredes. Sobre los cañones, cubos de cobre oscilan con movimiento igual.
Pedro se entusiasma.
— ¿Quieres venderme tu nave?
—Pero —murmura el capitán, cohibido—, es que no es mía.
—Entonces, quiero una nave como la tuya. ¿Cuántos cañones tienes? ¡Doce! Quiero treinta…, quiero cuarenta…
— ¿Cómo pagará?
—En oro, cebellinas, como quieran.
—Escríbale entonces al señor Witsen, el burgomaestre de Amsterdam.
En cuanto se halla en tierra, Pedro redacta una carta para encargar una fragata a Holanda. Termina este documento histórico, acta de nacimiento de la flota de alta mar rusa, con estas palabras:
"Le escribiré más largo otra vez, porque en este día de alegría no me siento en disposición de escribir, sino, más bien, de rendir tributo a Baco".
1. Extravagancias
¿Acaso Pedro será un buen zar?
Todos se lo preguntan. Y hay razón para preguntarlo.
De Arkángel regresa a Moscú. El gobierno se halla en manos de un trío inquietante: Boris Galitzin, un borracho; León Narychkin, un bribón; Tikhon Stresner, un pillo. El primero desatiende los negocios serios, y los otros dos roban como posaderos. Pedro parece no darse cuenta.
Los tártaros asuelan las provincias del Sur. Los turcos amenazan. La protección de Jerusalén, la guardia de los Sagrados Lugares están a punto de pasarse íntegramente al rey de Francia. Nadie respeta ni teme a Rusia. Pedro no se preocupa.
La Iglesia es insolente. El patriarca Joaquín ha muerto dejando un testamento fulminante contra los herejes, contra los generales extranjeros que comandan las tropas rusas, contra Sloboda, cuya destrucción pide. Cada línea de ese manifiesto es una acusación contra las costumbres, los compañeros y las ideas del joven soberano. Los monjes le dan una inmensa resonancia, predican abiertamente contra el trono. Pedro nada dice.
Rusia tiene dos zares, pues Iván reinará nominalmente hasta su muerte, en 1696. Uno es un cretino fisiológico; el otro, un loco.
¿Qué hace éste, el joven coloso, cuyos hombros parecen tallados para soportar el peso de un gran reino? Comparte su vida entre el libertinaje y el juego.
Su amante escandalosa, la Mons, le domina. El la colma de favores. Enriquece a toda la familia, las hermanas, los hermanos, los primos y al señor Mons. Los rusos comienzan a llamarlos los Mons, como dirían: las sanguijuelas.
En la noche, Pedro se entrega al placer; en el día se divierte.
Siempre maniobras, revistas, asaltos contra la fortaleza de Preobrajenskoia, a la que se ha dado el nombre — ¡alemán! — de Presburgo. Siempre regatas en el lago de Pereiaslav y viajes a Arkángel. Se diría que lo único que interesa al zar son los bajos menesteres de la soldadesca y el trabajo manual. Pretende aprender catorce oficios a la vez, todos serviles: zapatero, herrero, carpintero, albañil, marinero, ebanista, tornero… Sólo un oficio no ejerce: el suyo, de emperador.
Hay algo más grave. ¿No será loco Pedro?
Un día que estaba contento de Romodanovski, le dijo:
—Serás rey de Presburgo.
Y le dice poco después:
—Serás príncipe César.
Es decir, emperador.
Y se organiza la bufonada. Y dura la bufonada. Romodanovski tiene un trono, una cancillería, una corte. Se le besa la mano. Se le dice: Vuestra Majestad.
El verdadero zar ha hecho con su propia mano un zar falso. Por su parte, no pretende ser sino el artillero Pedro Alexeief. Un día se olvida de saludar a Romodanovski. El otro le reprende. Pedro se excusa con toda humildad:
—No había reconocido a Su Majestad.
¿Qué significa eso? ¿Por qué organiza personalmente una parodia de su propia dignidad? Se diría que se goza en tornar irrisorio el título supremo y sagrado de que está revestido.
Y hay algo peor aún. Después de un falso zar, Pedro hace a un falso patriarca. Esta vez se va más allá de todos los límites de la decencia.
Pedro designa a su antiguo preceptor, Zotof. Es un borracho. Es una pipa de aguardiente. Es un personaje escandaloso e indecente. Le cubren con una mitra. Le ponen en la mano una cruz. Le ponen hábitos sacerdotales.
Esto no basta. Declara Pedro:
—Falta un sínodo.
Buscan a los vagabundos más soeces de Rusia. Los nombran arzobispos. Se bautiza a su reunión: Concilio Extranjero de la Tristeza. Esto significa que se juntan para emborracharse como cerdos.
El cerdo, por lo demás, es el emblema de esta Iglesia báquica que se convierte, por orden del zar, en casi una institución del Estado. Los días de verdadera procesión, cuando el verdadero patriarca cabalga una muía blanca, el falso patriarca cabalga un verraco. Pedro, vestido de diácono, lo conduce por la rienda. Gansos, machos cabríos, cerdos, le siguen, abundantes, como también los falsos arzobispos, los falsos popes, los falsos coristas, y además los grandes dignatarios del Estado, a quienes el zar obliga a asistir a la ceremonia. Los cánticos son canciones vulgares, y en lugar del Salvador se pone a Baco, desvestido al punto de mostrar algo más que su barriga…
¡Saturnal sacrílega! Después de hacer irrisorio el trono, la burla es para la Iglesia.
Los rusos piadosos inclinan la cabeza. En las callejuelas del Bazar, en las tiendas del barrio de los strélitz, en los claustros, hasta en los vestíbulos del Kremlin, voces prudentes murmuran:
—No es nuestro zar…
—No es un ruso…
—Es hijo de Lefort y de una alemana.
—Es el Anticristo.
2. La expedición a Azov
Termina el invierno de 1695. La atroz estación del deshielo, en la cual los caminos desaparecen, ahoga la llanura rusa. Pedro convoca al general Gordon a Preobrajenskoia.
—Gordon, he decidido hacer la guerra.
— ¿Contra quién? —pregunta el general.
—Contra los turcos.
Y agrega el zar:
—Voy a tomarme Azov.
Una arruga se marca en la frente del escocés:
—Que Vuestra Majestad recuerde al príncipe Galitzin.
—No es la misma cosa —responde Pedro, exaltándose—; tengo buenas tropas. Tengo buena artillería. Te tengo a ti para que comandes a mis soldados.
Gordon menea la cabeza. No está convencido, viejo militar, de la calidad de los batallones que, incansablemente, toman y vuelven a tomar el fuerte de Presburgo. Halla que es una locura lanzarse contra una potencia militar de primer orden como Turquía.
— ¿Por qué Su Majestad, mejor, no trata de expulsar a los tártaros de Crimea?
—Como Galitzin —ridiculiza el zar.
—Ya que no es la misma cosa…
— ¿Acaso no te das cuenta de que cuando tenga a Azov caerá sola Crimea?
Nada es menos seguro. Azov, junto a la desembocadura del Don, no es sino una pequeña plaza que da acceso a un mar sin profundidad, un mar podrido, justamente llamado pútrido. Si al menos se apoderaran de las bocas del Dniéper y de la región de Odesa. Pero el pedazo es muy grande y, además, Pedro es porfiado: quiere Azov.
Prosigue:
—Me reprochan el no hacer nada por la religión. El patriarca de Jerusalén está acaso a punto de vender a Francia los derechos de Rusia sobre los Santos Lugares. Tengo que combatir al turco. Por otra parte, no puedo limitarme eternamente a hacer maniobrar mis batallones. Tengo que conquistar la gloria. Lefort me lo repite, y tiene razón.
Una última palabra:
—Tomándome Azov, abriré el mar Negro al comercio ruso.
¡El mar, siempre el mar!
Apenas el sol ha secado la llanura, parte el ejército ruso. Cheremetief, a la cabeza de los cosacos, irá a divertirse un poco hacia Crimea, en tanto que treinta y un mil hombres bajan el valle del Don, rectamente hacia Azov.
¡Extraño ejército! Los strélitz, con sus largas picas y sus caftanes, parecen una tropa de la Edad Media. Los regimientos nuevos, con sus uniformes cortos y sus mosquetes, marchan en fila. El pasado se yuxtapone al presente. Monjes portan iconos y alzan crucifijos, ya que se trata, contra el Infiel, de una guerra santa. Pero no están contentos del zar, que se ha olvidado de llevar las reliquias de los santos.
No hay un jefe; hay tres. Un boyardo, Golovin. Un general Gordon. Un aventurero que, a pesar de su grado de coronel, jamás ha oído una descarga de mosquetería: Lefort.
En la artillería, cuyas sesenta piezas de campaña y ciento diez morteros entraban monstruosamente la columna, sirve un capitán: Pedro Alexeief.
Es el zar. Antes de partir le ha escrito a su caricatura, Romodanovski: "Me voy alegremente a derramar mi sangre por Vuestra Majestad".
La estepa del Don es inmensa, tórrida, sin agua ni caminos. Mueren los caballos. Los hombres se agotan. Pedro, no obstante, se divierte prodigiosamente. Cada noche, ante su tienda, ofrece grandes borracheras y por el campamento se escucha la voz retumbante del zar que canta y ríe.
Azov es una estrella de cuatro puntas posada sobre una laguna de arena rojiza. El mar, adormilado y sin profundidad, más bien una laguna, exhala miasmas como un cenagal.
El mismo día de su llegada, el ejército ruso abre la trinchera.
Tiene un ingeniero. Uno famoso. Uno que se llama Jacob Jansen. Hombre digno de confianza, ya que es holandés. Sus estudios los ha hecho bajo la férula de oficiales, ya que no ha ejercido otra profesión que la de marinero. ¡Qué importa! Es holandés. Y basta.
Contra los muros de Azov comienzan a tronar los cañones del capitán Pedro Alexeief. En los baluartes, los turcos miran con irritante flema. Tienen razón. ¿Qué pueden temer? Los proyectiles llegan apenas a media distancia y mueren en la arena con él ruido ridículo de una vejiga que se revienta.
El sabio ingeniero Jacob Jansen ha hecho cavar la trinchera dos veces más lejos de lo debido.
¡Se abre otra! La distancia es buena. Se reanuda el fuego.
Los proyectiles golpean las murallas. ¡Ay!, se diría que son de goma. No tienen fuerza alguna. Las piedras que deben derribar apenas si son raspadas.
Pedro hace doblar la carga de pólvora. Y los cañones comienzan a reventar. No logran matar a un solo turco, pero matan rusos a montones.
Una mañana buscan al famoso ingeniero Jacob Jansen. Cuesta encontrarle. Se le ve en los baluartes de Azov, dando a los turcos indicaciones acerca de los trabajos de los asaltantes. Durante la noche, el holandés se ha pasado al otro campo.
El sitio en regla, el sitio técnico, ha fracasado. Los tres generales celebran consejo.
Lefort propone iniciar el asalto. Gordon menea la cabeza. De los treinta y un mil hombres del ejército ruso, el único militar es él. Sabe que un asalto contra una ciudad intacta y vigorosamente defendida no tiene casi probabilidad de resultar.
Sin embargo, Lefort tiene razón. Hay que dar el asalto o regresar. La mitad de los cañones están fuera de servicio, la mayor parte de los proyectiles han sido disparados y la pólvora que queda nada vale. Además, las fiebres y las privaciones diezman al ejército.
Consultado Pedro —capitán de voz preponderante—, aprueba a Lefort.
Las tropas del zar han tomado y vuelto a tomar tantas veces a Presburgo que están habituadas a los asaltos. Pero esta vez las armas están cargadas y no es Buturlin el que comanda a los sitiados.
El asalto fracasa.
Pedro, tan contento en un principio, está de pésimo humor. Su grueso garrote, su dabina, cae sin cesar sobre las espaldas y los cráneos. Es más fácil que tomarse Azov.
En septiembre y a comienzos de octubre, segundo y tercer asalto. El mismo escenario. El mismo resultado.
Se acerca el invierno. Pronto, los grandes vientos de otoño, precursores de las grandes lluvias y de los grandes fríos, barrerán la llanura. Mil kilómetros separan de Moscú. Es tiempo de partir.
Se termina el sitio de Azov el 13 de octubre de 1695. En los baluartes flotan aún las banderas del Profeta.
La retirada es neurasténica. Costosa, además. Los tártaros hostigan el flanco de las columnas y se pierde en el barro la escasa artillería que quedaba.
Pero cuando llegan a Moscú suenan las campanas. El clero y el pueblo están atentos. Un arco de triunfo corona la puerta de Voroneye.
¿Victoria? Sí, victoria, por orden del zar. Pedro se ha hecho preceder de furrieles que han organizado la recepción del ejército. Han contado que ha conquistado, tomadas por asalto, dos torres y hecho una matanza de infieles. Por lo cual el zar le ofrece a su pueblo moscovita regocijos y vodka.
¿Esto recuerda algo? Claro está, pues recuerda rasgo por rasgo el retorno del príncipe Basilio Gaitzin, seis años antes. En esa época Pedro se indignó, y su indignación les valió a Basilio irse a Siberia y a Sofía ser sepultada viva en un convento.
Hoy, Pedro ha recurrido a la misma superchería miserable y peligrosa.
El cortejo se desenvuelve a través de la ciudad, burlesco y lamentable, a pesar del glorioso Lefort, que se enorgullece en una carroza tirada por doce caballos. Los hombres están macilentos, despedazados por las etapas abominables de la retirada. Pasa Pedro modestamente entre los últimos, a la cabeza de sus artilleros que no tienen ya cañones. El pueblo calla, irónico y amargo. Los monjes y los viejos creyentes van de grupo en grupo contando que el mal zar ha humillado a la cruz ante la media luna. El impío, el sacrílego, el amigo de los herejes, ha sido castigado por el dios vengador, y se trata de saber si el piadoso pueblo ruso seguirá tolerando más tiempo a este usurpador.
Pedro siente el peligro. Mide sus culpas. Se ha equivocado acerca del valor de las tropas que ha improvisado. Se divertía, creyendo que actuaba. ¿Qué significa esa expedición a Azov, comenzada y dirigida tan precipitadamente? Un gran juego.
¡Atención! Las fuerzas hostiles trabajan. Otro paso en falso, y es la caída.
Pedro reflexiona. Su fracaso de Azov tiene que repararlo a cualquier precio, y con seguridad.
¿Cómo?
Se encierra en Preobrajenskoia. Ya no es el muchacho ruidoso y jaranero. Es un hombre preocupado.
Brota una idea. Pedro corre a Voroneye, en el río Don.
3. El infierno de Voroneye
El invierno. Cielo de hollín. Un viento cortante como navaja. La nieve cubre el llano y sepulta el bosque. El Don congelado es un bajío de hielo caótico. Pero en las orillas del río llamean inmensos braseros. Miles de hombres penan y gimen. Esclavos harapientos que, a menudo, caen y mueren de miseria y agotamiento.
Viene la noche. Los braseros rojean con más violencia. No cesa el trabajo infernal. Es una ronda fantástica, en el ruido ensordecedor de sierras y martillos.
En medio de los esclavos circula un gigante al que engrandece más aún un enorme bonete de piel. Ruge:
— ¡Cerdos! ¡Sucios puercos! ¡Mentecatos! ¿Por qué estás tendido tú? ¿Por qué tú no haces nada? ¿Acaso yo no me gano mi pan?
Llueven los golpes. Sangran las cabezas. Hay hombres que caen rodando, muertos. El frío, el hambre, las espaldas rotas por los fardos, las manos desolladas, sí, es terrible; pero lo peor es este monstruo que aúlla, que golpea, que está en todas partes, y cuyo garrote, en su puño hercúleo, pesa cien kilos.
Es él, sólo él, quien mantiene en actividad este astillero demencial, en una época en que el más miserable de los mujics no sueña sino con abrigarse en su casa, dejando que el invierno aúlle en el llano. Si él se va, todo se paraliza.
En los bosques vecinos, otras muchedumbres jadean y sufren. Arrastran trineos cargados de enormes troncos, y por sus huellas hay a menudo sangre. Otras multitudes se encaminan a la prisión en que se ha constituido Voroneye. Las escoltan jinetes, estimulándolas con sus látigos.
En el astillero, a orillas del Don, unos hombres se acercan al gigante. Son los únicos que se atreven a hablarle, pues son extranjeros, holandeses o alemanes.
—Sire, las maderas que nos envían no convienen. No están secas, y no se puede construir bien sino con encina.
—Cierren el hocico —aúlla el zar—. Si las maderas no están secas, háganlas secar. Si no tienen encinas, tomen abetos, abedules, olmos, lo que quieran; pero construyan, y rápidamente; si no, ¡ay de ustedes!
A orillas del congelado Don, el zar Pedro construye una flota para tomarse Azov.
Es el fruto de sus reflexiones en Preobrajenskoia. Ha comprendido la razón de su fracaso. Azov, sitiada del lado de la tierra, estaba abierta del lado de las olas. La flota turca, dueña del mar Negro, abastecía a la plaza, y el sitio, como el de Troya, podría durar diez años.
La próxima vez, por lo tanto, Pedro tendrá navíos que apartarán a las naves turcas y apretarán en torno a Azov el lazo que la estrangulará.
Es, en verdad, insensato. Nunca un barco ruso ha hendido las olas del mar Negro, del cual dicen los turcos que le, han prometido al Profeta conservarlo virgen. Los rusos no tienen pilotos, ni marineros, ni capitán. Pedro no sabe siquiera si las galeras que improvisa en Voroneye podrán cruzar los bancos de arena del Don.
Esto le es indiferente. Si hay bancos de arena en el lecho del Don, los hará desaparecer con los mujics. Encontrará tripulaciones a garrotazos. Y sus emisarios recorren toda Europa en busca de capitanes, artilleros e ingenieros.
La incapacidad y la traición del holandés Jansen han mermado un tanto la ciega fe de Pedro en los occidentales. Pero no han disminuido la necesidad de ellos. Sólo ellos pueden, porque saben. Pedro mendiga especialistas ante los soberanos. El emperador ha enviado un coronel de artillería, dos ingenieros, seis minadores, cuatro artilleros; el elector de Brandeburgo, dos ingenieros; la república de Holanda, un mayor de artillería, y la república de Venecia, un almirante.
¡Infelices extranjeros! Cuando llegan a Voroneye se vuelven locos. No tienen en la boca sino la palabra imposible. Pedro se la hace tragar. En ocasiones, su dubina cae sobre las cabezas germanas o bátavas lo mismo que sobre los cráneos de sus súbditos. Sólo procura golpear un poco menos fuerte, porque la materia es más preciosa y porque ha notado que los huesos occidentales son menos duros.
Trabaja con sus manos. No como un obrero, sino como diez. Hace personalmente una parte de su propia galera, que se llamará "Principium".
Aúlla el viento. Se agita la nieve. El frío hiela la sangre. Los hombres se acuestan en el suelo y el mismo zar no tiene por lecho sino un montón de paja. El alimento es irrisorio, en consideración al esfuerzo y al clima. Una sola cosa mantiene a los forzados de Voroneye: el alcohol.
Este inunda el campamento de la miseria. Llega de Moscú en convoyes. Pedro bebe; los otros se emborrachan. Se pelean. Los almirantes y los generales se dan de puñetazos como ganapanes. Pedro los separa a puntapiés. Tolera todas las orgías. Pero al día siguiente nadie puede faltar al trabajo.
En medio de la violencia y de la borrachera, la flota imposible crece. Terminados los barcos, inclinados en sus astilleros de lanzamiento, se alinean a orillas del Don, siempre congelado, y navegan en tierra antes de poder tomar posesión de su elemento.
Por fin se rompe el hielo. El 3 de mayo de 1696, veinticuatro galeras y cuatro brulotes son lanzados a la vez.
El general Gordon ya ha partido con las tropas de tierra. Sigue la flota, descendiendo el Don. A la cabeza navega el "Principium", piloteado por el capitán Pedro Alexeief. Era artillero; helo aquí marino. Es su decimoquinto oficio.
Se cruzan las pendientes y los bancos de arena son evitados.
Cinco semanas después, los soldados turcos de Azov vieron este espectáculo asombroso: una Armada rusa sale de las aguas del Don y mete sus quillas en el mar.
El sitio se inició en seguida. El 19 de julio, la bandera verde del Profeta se arriaba en las torres de Azov.
Capítulo 5
El aprendiz de Amsterdam
Los boyardos callaban. Pero Pedro sentía la fuerza de su reprobación.
—Al viajar por Europa —prosiguió—, sus hijos aprenderán a conocer las costumbres, las leyes y los oficios del extranjero. Traerán a Rusia sus secretos.
No hubo protesta alguna. Pero el silencio de los boyardos se hizo más pesado. Apretujados en la gran sala del palacio de Preobrajenskoia, donde les había citado, formaban un bloque imponente. Sus barbas inmensas, sus largos caftanes, sus gorros de piel, les daban un aire de dignidad bárbara. Eran, en verdad, los Sabios y los Padres de Rusia.
Ante ellos, más alto, pero solo, se hallaba el zar con sus ojos relampagueantes. Hubiera podido decir lo que había detrás de cada una de sus frentes testarudas.
"¿Aprender las costumbres extranjeras? ¿Para qué? ¿Acaso hay en alguna parte del mundo mejores costumbres que en Rusia?"
"¿Sorprender los secretos de los extranjeros? ¿Para qué? ¿Acaso los rusos no poseen el único secreto que vale, el de su salvación?"
"¿Ir hacia los bárbaros? ¿Acaso no vienen en gran número hacia nosotros los malditos?"
"¿Viajar por los países de los herejes? ¡Qué impiedad! ¿No prohíben las Escrituras a los hijos de Israel el entrar en comunicación con las naciones vecinas, para no participar en su idolatría? "
"¿Enviar a nuestros hijos fuera de Rusia? ¡Qué crimen! Volverán corrompidos, perversos. Si es que vuelven.
Y pensaban también los boyardos:
"El zar está loco".
Meses antes les había reunido en la misma sala para anunciarles jubilosamente que les agobiaba de impuestos. Cada propietario de diez mil siervos y cada comunidad religiosa que poseyera más de ocho mil almas debía proveer el dinero de una nave. ¿Qué quería decir eso? Rusia, hasta entonces, había vivido sin naves perfectamente.
Ahora quería enviarles a sus hijos al extranjero. Y callaban.
Por fin, un príncipe muy viejo, cuya dignidad y riqueza se reconocían por las cebellinas suntuosas que llevaba, se atrevió a decir:
—Sire, recuerdo que el emperador Miguel castigó al príncipe Hvorostin porque declaró, ante amigos, que iría con gusto a Polonia e Italia. Sin embargo, el príncipe estaba ebrio, lo que disminuía su culpa.
—Eran otros tiempos —dijo Pedro.
—Su propio padre, el emperador Alejo, hizo un proceso criminal al hijo de su consejero Ordin-Nachtokin porque fue a Varsovia. Los rusos no deben salir de Rusia.
—Saldrán —dijo Pedro brutalmente.
Hizo un ademán colérico y agregó:
—Los hijos de ustedes se unirán a la gran embajada que envío a Holanda, bajo la dirección del barón Lefort.
Los ojos chispearon odio. Ahí estaba, un tanto burlón como siempre, el alto suizo, genio malo del zar.
Cuando los boyardos fueron despedidos, Lefort le preguntó a Pedro:
— ¿Por qué no les dijo que usted también iría con nosotros?
—Siempre lo sabrán demasiado pronto…No te olvides, por lo demás, que no es el zar quien parte contigo, sino el carpintero Pedro Mijailof.
Alzó su mano enorme y, entre burlón y amenazador:
—Si se traiciona mi incógnito, cuidado con tus orejas, Lefort…Partiremos el 26 de febrero. La víspera, en la noche, trata de darme una buena fiesta. Quiero que todo el mundo crea que nos separamos por largo tiempo.
La idea de la mistificación que reservaba a sus súbditos le hizo reír. Pero en seguida frunció el ceño.
— ¿Qué harán cuando yo no esté aquí? ¡Bah! Confío en Romodanovski. Me es fiel y duro. Sabrá dirigirlos a garrotazos. Además, habiendo jugado lo suficiente a ser un zar en Pres- burgo, bien puede jugar un poquito a que es zar de Rusia.
Pedro se engañaba al suponer que su propósito de participar en la embajada a Holanda había permanecido secreto. El rumor se filtraba. Provocaba un estupor profundo.
Algunos se alzaban de hombros, incrédulos. Otros estaban aterrados. Muchos reían. ¿No era una demostración de que Pedro era un usurpador y un extranjero? Nunca idea semejante se le hubiese ocurrido a un verdadero zar, a un verdadero ruso. El rumor se abría camino. Se propagaba por las callejuelas del Bazar, entraba en las tiendas de los strélitz, escalaba los muros almenados de los conventos. Algunos monjes tendían al cielo los brazos salmodiando:
— ¡Muera! ¡Muera el malvado!
Llegó la noche del 25 de febrero.
La fiesta de Lefort fue espléndida. Se realizaba en el palacio que el ginebrino poseía ahora al borde del Iauza. Pedro se hallaba alegrísimo. Representaba con dicha infantil la comedia de la falsa separación. Veinte veces había besado a Lefort, y nada era más cómico que ver a esos dos mocetones de más de dos metros de estatura unir sus labios tiernamente.
Era tarde ya cuando Mentchikof se acercó al zar.
Antiguo soldado del Regimiento Preobrajenski, avanzaba con rápido paso por el camino de los honores y de la riqueza. Alegre, algo bufón, por lo general no se le conocía otra expresión fisonómica que la risa. Pero ahora estaba pálido y le temblaban los labios.
— ¡Zar! ¡Zar!
— ¿Qué quieres?
—Venga.
—Cuidado con tu espinazo si me molestas por nada en medio de mi alegría.
Insensible a la amenaza, Mentchikof llevó al zar a un cuarto contiguo. Aguardaba un hombre, paseándose nerviosamente.
— ¿Quién es éste? —gruñó Pedro.
—Me llamo Jelizarief —dijo el hombre.
¡Jelizarief! Resurgía el pasado. Era uno de los oficiales que, en la noche del 8 al 9 de agosto de 1689, habían acudido junto al zar para advertirle que los strélitz marchaban sobre Preobrajenskoia con intención de asesinarle.
— ¿Por qué quieres verme? —preguntó Pedro, algo suavizado.
—Sire, quieren matarlo.
— ¿Quién quiere matarme?
—El coronel Zickler.
Pedro agarró a Jelizarief por el cuello de su caftán.
— ¡Explícate!
—El coronel Zickler es amigo mío, pero usted es el zar. Yo le salvé hace ocho años; ahora vengo a salvarle otra vez.
— ¿Cómo quieren matarme?
—Zickler tiene cómplices entre los strélitz de guardia en el Kremlin. Le degollarán en cuanto regrese.
Los rasgos de Pedro agitáronse. Durante un rato vióse compartido entre el miedo y la cólera, entre el deseo de huir y el de matar.
— ¿Dónde está Zickler? —preguntó.
—En una casa, cerca del Kremlin. Espera la hora.
— ¡Gordon, Lefort, Romodanovski!—llamó Pedro—. Vengan pronto.
Luego, a Jelizarief:
—Guíame.
Por las nevadas calles de Moscú se deslizan los trineos. Jelizarief les detiene ante una casa semihundida en la nieve.
—Es aquí.
Pedro salta del trineo. Se lanza contra la puerta, que se rompe como un aro de papel. Una vela humeante ilumina un suelo de tierra apisonada, una mesa, un banco, dos hombres espantados.
De una manotada, Pedro les derriba.
— ¡Zickler! ¡Zickler! ¿Dónde estás?
Sobre una forma humana que se mueve en la penumbra, que se yergue sobre un camastro, cae un oso. Ciento cuarenta kilos de huesos y músculos cuyo furor triplica el peso. Zickler, que dormitaba en espera de la hora de la acción, es cogido por la garganta y arrastrado hasta la mesa. Su cabeza golpea sobre la madera, una, dos, diez veces.
—Querías matarme, cerdo…Toma, cochino…Toma…, toma…, toma…
—Piedad —pide, en un estertor, Zickler.
—Gordon —ordena el zar—, haz que los hombres de tu regimiento obliguen a levantarse a los strélitz de guardia. Detenlos a todos, a todos.
Levanta a Zickler, lo lleva fuera, le lanza al fondo del trineo y ordena:
—A Preobrajenskoia.
El palacio de madera posee un cuarto de tortura en el que nada falta.
Zickler, desnudo, es amarrado a un caballete. El verdugo le atenaza una tetilla con un hierro al rojo. Un humo innoble levanta, chisporroteando, del pecho del infeliz. En medio de sus volutas, ve el rostro terrible de Pedro inclinado sobre él.
— ¿Querías matarme?
—Sí.
En el fondo del furor del zar queda un poco de salvaje miedo. Arranca las tenazas de manos del verdugo. Las aprieta personalmente sobre el pecho de Zickler.
— ¿Quiénes son tus cómplices?
—Sokovnin…Puchkin…
— ¿Los strélitz?
—No todos.
— ¿Los de tu regimiento?
—No todos.
— ¿Quiénes?
Entre gritos de dolor, Zickler pronuncia nombres y más nombres. Otros tantos condenados a muerte. Por fin calla.
— ¿Qué más? —ordena Pedro.
—Eso es todo.
—Verdugo, ponle los borceguíes. Aprieta… Aprieta, pues, imbécil, o te mato…
Crujen los huesos. Zickler se debate en las cinchas de cuero que lo sujetan al caballete. Aúlla con aullido continuo.
— ¡Nombres! ¡Nombres! —dice Pedro.
—Eso es todo, lo juro.
—Pásame otro par de tenazas —dice Pedro al verdugo—. Estas están frías.
Las tenazas salen del fuego de la fragua, incandescentes, blancas más que rojas, crepitantes de chispas. Muerden la terrible herida que tiene ya en el pecho Zickler. Las carnes se levantan y arden. La grasa derretida mana, levantando un hedor abominable.
— ¡Nombres! ¡Nombres!
—No tengo más… ¡Aah!...
—Después de matarme, ¿qué habrían hecho?
—Hablaré… Pero, perdón, perdón…
El zar levanta las tenazas algunos centímetros. Zickler suspira hondamente, y luego, con voz quebrada:
—Habríamos puesto a su hijo en el trono, con su hermana Sofía como regente.
— ¡Ah!—ruge Pedro—. Por fin has pronunciado el nombre que esperaba: Sofía. ¿Todo lo sabía ella?
—No.
Es ella quien te dio la orden de matarme.
—No.
Las tenazas brillantes bajan, se abren, se cierran, rompen, arden.
—Confiesa, maldito. Es ella.
—No. No.
— ¡Es ella!
—Por mi salvación eterna: no estaba al corriente de nada.
La boca abierta calla. El mártir se ha desvanecido.
— ¡Vuélvanlo en sí! —ordena Pedro.
Mentchikof lanza una jarra de agua sobre el rostro de Zickler, que vuelve a abrir los ojos y se sobresalta al ver el rostro del zar.
—Todavía no me has dicho por qué querías matarme.
—Perdón…Me dijeron…, creí…que no era el verdadero zar.
—Aprieta, verdugo —dijo Pedro.
—Me dijeron que quería llevarse al extranjero el tesoro de Rusia.
— ¿Eras de la revuelta de 1682?
—Sí.
—Ese día, ¿a quién mataste?
—A nadie.
—Aprieta, verdugo… ¿A quién?
—Debí matarle... Me ordenaban hacerlo... No lo hice... porque era un niño.
—Te lo ordenaron… ¿Quién?
—El príncipe León Miloslavski.
—Y también mi hermana Sofía.
—No.
—Aprieta, verdugo. ¡Has tu oficio, bruto! ¿Acaso no le quemo yo el pellejo?... Mi hermana Sofía; confiésalo, Zickler.
—No… ¡Basta! ¡Piedad! ¡No, no, no!
— ¡Confiesa, confiesa! Mi hermana Sofía.
—No. Lo juro. Nunca le hablé…Nunca, nunca…
Zickler vuelve a desfallecer. Pedro lanza las tenazas en medio del brasero.
—Bien. Serás descuartizado. ¡Romodanovski!
— ¿Sire?
—Estas son mis órdenes. Harás que destierren a León Miloslavski.
—Pero, Sire, si ha muerto hace doce años.
— ¿Acaso te atreves a discutir mis órdenes? Doce años o no, algo queda de su carroña. La harás meter en una carreta de estiércol arrastrada por doce puercos y la harás colocar bajo la horca. Quiero que sea regada por la sangre de este canalla y de sus cómplices.
—Lo haré, zar.
— ¡Gordon! Mañana, todos los strélitz serán enviados a la frontera, unos a Rusia Blanca, los otros al Ural o a Azov.
—Bien, Sire.
—Tengo sed.
Mentchikof tiende una cantimplora de aguardiente y Pedro bebe enjugándose la frente.
—He trabajado bien —dice—; estoy contento.
— ¿Siempre partimos mañana? —pregunta Lefort.
— ¡Ah! ¡¡No, por todos los diablos! Quiero ver cómo revientan todos esos perros.
Pedro reflexiona caminando de arriba abajo. Piensa en alta voz:
— ¿Debo partir?
¿No es una advertencia la conspiración de Zickler, descubierta en el último instante? ¿Qué harán sus enemigos encarnizados, sus innumerables enemigos, cuando esté a cuatrocientas leguas de su capital? Sofía vive en un monasterio, a media jornada de Moscú. Coronar al zarevitz Alejo, devolver el poder a la antigua regente —el proyecto de Zickler—, es prohibirle a él, el zar, que vuelva a poner los pies en Rusia. Si parte, ¿podrá regresar?
Por otro lado, Holanda le llama, la fabulosa Holanda, la Holanda arsenal, la Holanda escuela, la Holanda milagro…
— ¡Romodanovski!
—Sire.
— ¿Puedo contar contigo?
— ¿Acaso lo ignora, zar?
Pedro le mira. Es una cara feroz: máscara de mongol, bigotazos de polaco. Desciende de Rurik, rey legendario. Es príncipe y fabulosamente rico. Podría pertenecer al clan de los boyardos, que sostienen tenaz oposición contra todo lo nuevo. En lugar de eso, sirve a Pedro con verdadero fanatismo y nada —hasta aquí— permite dudar de su fidelidad.
—Romodanovski, mientras yo esté en el extranjero, ¿sabrás dominarlos? ¿Te sientes capaz de romper sus conjuras, de hacerles caminar a latigazos, de derribar las cabezas que intenten levantarse? Cuida de mi hermana; si se agita, ¡mátala! ¿Sabrás defender mi trono, Romodanovski?
—Acabo de aprender una lección esta noche, zar. Puedes contar conmigo.
—Entonces —grita Pedro en una explosión de júbilo— ¡parto!
Le da a Lefort unos golpes amistosos, capaces de derribar a quien no fuera ese gigante.
—He interrumpido tu fiesta. Pero todavía no es muy tarde. Volvamos a Sloboda.
***
La embajada partió el 10 de marzo. Comprendía trescientas personas. Sólo Lefort tenía a su servicio once gentileshombres, siete pajes, quince camareros, dos orfebres, seis músicos y cuatro enanos.
El carpintero Pedro Mijailof no tenía ni un solo sirviente.
El viaje era lento a través de los grandes llanos nevados. Este tropel de escolares, que se dirigían a Occidente a instruirse, era todavía una horda bárbara en viaje.
Llegaron a Riga, ciudad severa, con altos campanarios puntiagudos y bellas fachadas patinadas. Pertenecía entonces a los suecos. El gobernador Dahlberg consideró por debajo de sus funciones el recibir personalmente a esa caravana ambulante que la salvaje Rusia le enviaba.
— ¿Sabe —preguntó el zar, olvidando su incógnito— que estoy aquí?
—Lo sabe.
Era, pues, una afrenta. Pedro se la tragó sin olvidarla. Al otro día fue a caminar hacia la ciudadela. Se aproximó al foso y comenzó a sondarlo con una larga vara de madera.
— ¡Alto! —gritó el centinela, apuntando el mosquete.
— ¿Qué quiere ese imbécil? —interrogó Pedro.
Lefort le arrastró precipitadamente hacia atrás.
— ¡Cuidado! Es capaz de ensartarlo. Aquí no es usted sino Pedro Mijailof.
El zar se alejó lanzando al funcionario sueco y a toda Suecia una mirada de odio.
Mitau, donde reinaba Casimiro Federico, duque de Curlandia, se mostró más hospitalaria que Riga. Se festejó a los rusos. En la noche, después de beber, Pedro volvió a olvidar su incógnito.
—Cambiaré a mi pueblo —le dijo a Casimiro Federico—. Son unos bestias; haré de ellos unos hombres.
En Libau, Pedro contempló el Báltico por primera vez. El deshielo comenzaba y largos canales de agua libre se abrían en medio del bloque de hielo. El zar se detuvo largamente ante esta agua renaciente, el camino más corto de Rusia hacia Occidente.
Dejando a sus compañeros seguir la larga ruta de tierra, Pedro se embarcó. Cuando llegó a Königsberg, las campanas sonaban en su honor. Una chalupa empavesada trajo al príncipe de Holstein-Beck, a quien el elector de Brandeburgo enviaba a saludar al zar.
— ¿Un zar? — se extrañó Pedro—. ¿Acaso hay un zar aquí? En cuanto a mí, soy el carpintero Pedro Mijailof.
Ordenó al patrón de la nave que afirmara que no había a bordo ningún pasajero de distinción. A las diez de la noche cambió de parecer, bajó a tierra y fue al alojamiento que le tenían preparado.
Allí encontró a un personaje que le pareció extravagante: un viejo vestido con un ropaje floreado y cubierto con una inmensa peluca a lo Luis XIV, rubia y ensortijada. Pedro se echó a reír; precipitándose sobre la peluca, se la arrancó, la examinó con curiosidad, se la puso, la lanzó al aire y, finalmente, la tiró a un rincón.
Impasible, el personaje despelucado inclinó su cráneo calvo y pronunció palabras que el zar no comprendió.
— ¿Qué tipo es éste?
—Es el conde Juan de Besser, maestre de ceremonias de Su Alteza el elector —respondió Lefort.
— ¿Maestre de ceremonias? ¿Para qué sirve eso?
—Debe preocuparse por el bienestar de Vuestra Majestad.
—Que me traiga, entonces, una muchacha.
Pedro permaneció algunos días en Königsberg. Caminaba por las calles, entraba en las casas, se sentaba a la mesa de las tabernuchas del puerto y conversaba en mal alemán con los marineros. Los burgueses huían de este gigante de tan extraños modales. Una dama no huyó lo bastante rápido. Tenía en su corpiño un reloj enriquecido de brillantes. Pedro miró la hora, sacó el reloj y se lo metió al bolsillo.
De vez en cuando sacaba una libreta, mojaba un lápiz y con gruesa y torpe caligrafía anotaba lo que veía.
El elector de Brandeburgo, que columbraba un aliado, le recibió fastuosamente y gastó ciento cincuenta mil escudos en hospedarle. Un día se habló de suplicios, y Pedro oyó mencionar por primera vez la rueda.
—Quiero ver una ejecución —dijo.
—No tenemos condenados a muerte por el momento —le contestaron.
— ¿Cuesta tanto encontrarlos? ¿Quieren uno de mis gentileshombres?
Se rechazó el ofrecimiento. El zar insistió en vano, y se fue, sorprendido.
A través de Alemania, cada vez más cultivada a medida que se marchaba hacia el oeste, el cortejo moscovita avanzaba con lentitud. Un rumor le precedía: ¡rusos! Eso quería decir todo y nada. Eso significaba el Oriente, Asia, los tártaros, los mongoles, los chinos, Tamerlán y Gengis Kan, todo en confusión. Acudían los campesinos. Veían a varios centenares de colosos rubios, ataviados con largas vestiduras, amontonados en carrozas suntuosas, pero sin asientos, y que reían y fumaban. Preguntaban:
— ¿Cuál es el zar? —y señalaban a Lefort.
Sofía Carlota de Prusia y Sofía Dorotea de Hannover, madre e hija, eran entonces dos bellos ingenios europeos. Sabias, amables, amigas de Leibniz, un poco sabihondas. Querían ver a ese zar del que todo el mundo hablaba.
La entrevista se concertó en el palacio de Koppenbrugge. Pedro llegó con su traje de carpintero. El salón en que se le introdujo, amoblado a la francesa, era de maravilloso gusto. Gobelinos tapizaban los sillones; bibelots, porcelanas de Sajonia y de Sèvres, obras maestras de orfebrería, miniaturas y camafeos adornaban las vitrinas. En primera fila de una brillante concurrencia, Pedro vio a una mujer de cabellos blancos, que parecía una joven, y una mujer de cabellos rubios, que parecía una diosa. Le sonreían.
Un acceso de timidez se apoderó del zar. Se detuvo, se sonrojó, se cubrió el rostro con ambas manos.
—Ich kan nicht sprechen—balbuceó.
Y huyó.
Le trajeron como a un niño asustado. Las dos encantadoras princesas le sentaron entre ellas y le hablaron dulcemente. Se tranquilizó, sonrió, contestó con gracia y vehemencia; y madre e hija no se cansaron de admirar a ese hércules mal lavado, pero tan hermoso. En la mesa no se valió de su servilleta, pero encontró la manera de mantener a todo el mundo encantado durante cuatro horas.
Le preguntaron si le gustaba la caza. Mostró, con nobleza conmovedora, sus callosas manos de obrero.
— ¿Creen que tengo tiempo para cazar?
Al otro día, Sofía Dorotea y Sofía Carlota le escribieron a Leibniz para hablarle de Pedro. La hija decía: "Es un salvaje amable". Y la madre: "Es un hombre extraordinario: no puede nadie imaginarlo sin haberlo visto".
Ahora que se acercaban a Holanda, Pedro precipitó las etapas, dejando a la zaga a la mayor parte de sus acompañantes. ¡Holanda! Por intermedio de un puñado de sus hijos había sido su institutriz. La abordaba con respeto y devoción. Al cruzar el Rin le escribió a Romodanovski : "Soy un escolar que viene a aprender".
Cruzó Amsterdam. Corrió a Zaandam.
¿Por qué Zaandam? No era sino una pequeña ciudad agrupada en torno a un astillero de construcción naval. Pero Karsten Brandt, que había dado a Pedro su primer barco, era de Zaandam. Esto hacía del pueblecito el centro de su universo.
La llegada de diez moscovitas a "La Posada de los Tres Cisnes" trastornó a la pequeña localidad. Los rusos invadieron la casucha, pidieron de beber y trajes del país. Una hora después, con camisolas rojas y anchos pantalones, deambulaban a orillas del canal.
Pedro lanzó un grito:
—¡Gerit Kist!
Un hombre que sirgaba en el canal alzó la cabeza y su grito de sorpresa respondió al llamado del zar. Se le reunió precipitadamente. Pedro le cogió por el cuello y le besó.
—Sire —balbuceó Kist—, Vuestra Majestad…
—¡Chist! Aquí soy el carpintero Pedro Mijailof… ¿Siempre haces anclas, como en Voroneye, compañero?
—Hay que hacerlo…¡Pero usted, aquí, en Zaandam!
—Vengo a instruirme… Tutéame…
Los transeúntes y los chiquillos que seguían a los rusos desde su salida de "Los Tres Cisnes" contemplaban la escena sin mucha sorpresa. Sabían que el herrero Gerit Kist había trabajado entre los moscovitas, y no se sorprendían de que hubiese sido reconocido por uno de ellos. Por lo demás, Rusia estaba menos lejos de Zaandam que Riga o Mitau. Fuera de eso, Karsten Brandt y Gerit Kist, como otros hijos de la región, habían vivido allí o vivían aún. En sus cartas y escritos a menudo habían hablado del soberano terrible y monumental que allá reinaba. Pero los habitantes de Zaandam estaban lejos de sospechar que tenían delante al zar en persona.
—Quiero habitar en tu casa —le dijo Pedro a Kist.
—Mi casa es chiquita —murmuró el herrero—. No es digna de un zar.
—Es digna del carpintero Pedro Mijailof. Llévame, pues.
La casita se componía de un piso bajo y de un granero. Un fuego de turba ardía bajo la campana de la chimenea. Cojines de tela roja cubrían las sillas de madera barnizada. El techo era tan bajo que apenas permitía a Pedro permanecer de pie. Los muros despedían un tranquilo olor a achicoria y cacao.
Todas las casas de Zaandam se parecían, apretadas en el borde del Krimp y del canal del Y. Minúsculas, quietas, limpísimas. Pedro se asombraba un poco de verse tan estrecho, pero no se hallaba demasiado fuera de lugar. Había en cuanto le rodeaba una simplicidad que le hablaba a su corazón simple. Atmósfera de trabajo, no de labor forzada como en la playa de Voroneye, al borde del Don helado, sino de esfuerzo regular y perseverante. Oyó la música más hermosa del mundo, la de los martillos que resonaban en el astillero naval, muy cerca de la casa de Kist.
Pedro había mirado bien la región. Había visto esclusas y molinos. Había visto canales de bordes tan bien tallados que ni un puñadito de hierbas estorbaba las líneas trazadas. Había visto rutas cuyo suelo empedrado multiplicaba el esfuerzo de los caballos. Los campos fértiles no dejaban que se perdiese una pulgada cuadrada de tierra. Los pueblecitos se juntaban como una tropa de granaderos, en vez de vagabundear como una horda de strélitz. Sin duda, el mecanismo profundo de esta alta civilización occidental le escapaba en parte, y jamás el torbellino de su vida le permitiría penetrarlo a fondo, pero al menos sentía poderosamente la ley esencial: el esfuerzo ordenado, claro, guiado por la ciencia. No; Holanda no le decepcionaba.
Cuando Kist le hubo mostrado la alcoba en que dormiría, preguntó:
— ¿Puedes encontrarme trabajo?
El herrero le condujo ante el constructor de barcos Rogge. Este vaciló un poco, y se decidió al considerar la fuerza hercúlea del hombre que Kist le traía.
Durante tres días, Pedro manejó el hacha, haciendo infinidad de preguntas. Entretanto, se conquistó a la sirvienta de "Los Tres Cisnes", que primero quiso darle una mirada a la bolsa del extranjero, para estar segura de que no le amaría gratuitamente.
Al cuarto día se produjo una catástrofe.
Un hijo que trabajaba en Moscú le había escrito a su padre. Le anunciaba que el zar había partido a Europa y preveía que iría a Zaandam: "Viaja de incógnito, pero fácilmente le reconocerán por su elevada estatura, la cabeza trémula, el brazo derecho en continuo movimiento y una verruga en el rostro".
Las señas hablaban. Desde entonces se perdió la tranquilidad del carpintero Pedro.
¡El zar! El zar en Zaandam, el zar en casa de Gerit Kist, el zar en casa del maestro Rogge. Ese zar fantástico, que llenaba la boca de todos los holandeses que habían estado en Rusia, ese zar que personalmente cortaba las cabezas, que construía flotas a cien leguas del mar y que dejaba tiesos a los flojos de un garrotazo…"La elevada estatura, la cabeza trémula, una verruga en el rostro." Era él, no podía ser sino él. Todas las mañanas hubo una pequeña multitud para verle salir; cada día hubo en torno al astillero de Rogge curiosos que escalaban la empalizada para verle trabajar. Vinieron de los alrededores. Vinieron de Amsterdam. ¡El zar! ¿Han visto al zar? ¡Vamos a ver al zar!
Pedro, furioso, trataba de no advertir la curiosidad que provocaba. Cuando no se le llamaba por el simple nombre de Pedro, no contestaba. Pero las multitudes iban tras sus talones. Su cólera crecía.
Una tarde volvía de su trabajo. Los chicos de Zaandam giraban a su alrededor como un enjambre. Eran diablillos holandeses, audaces, republicanos de sangre, y a los que una majestad, sobre todo tan lejana, no intimidaba. Uno de ellos, empujado por sus compañeros, se metió entre las piernas de Pedro, que quiso tomarle para tirarle las orejas. El bellaquillo escapó. Le persiguió Pedro. El tropel se animó, se armó de terrones y comenzó a bombardear al extranjero.
¡Grotesco espectáculo! De un lado, el autócrata de todas las Rusias, de dos metros de alto, de una fuerza inmensa, con un poder de vida y muerte sobre millones de hombres; del otro, veinte mocosuelos, no más altos que tres alpargatas, con pedazos de camisa que se salen de los pantalones de traseros remendados, y estos veinte mocosuelos cubren al zar de polvo y barro.
Pedro se refugió en "Los Tres Cisnes". Los bebedores habían visto la batalla a través de los vidrios. El zar creyó ahogarse de rabia al verles reventar de risa ante sus jarras.
Llamó al burgomaestre. Gritó que Zaandam acababa de afrentar a un soberano.
El otro, astuto, se asombró. ¿Un soberano? ¿O el maestro carpintero Pedro?
Hubiera estado conforme con el carácter y los hábitos de Pedro el derribar de un puñetazo al burgomaestre. No lo hizo. A pesar de todo, no se sentía en su casa, y Holanda le impresionaba.
Volvió las espaldas y al otro día, 26 de agosto, partió a Ámsterdam, adonde acababa de llegar su embajada.
El burgomaestre de la gran ciudad, Weisten, le aguardaba. Era un verdadero amigo de Rusia. Había vigilado personalmente la construcción de la primera fragata rusa que Pedro había ordenado cuando su viaje a Arkángel.
—He hecho —le dijo a Pedro— poner la quilla de una nave de ciento treinta pies de largo en los astilleros de la Compañía de las Indias. La construirá usted mismo, con nuestros ingenieros y carpinteros.
Días benditos, días de ebriedad. Mientras Lefort se entrega al ocio, Pedro trabaja. Su gran hacha talla las vigas de su nave; su pesado martillo hunde los clavos. Aprende a aparejar, a pilotear, a navegar. Ni sus músculos ni su cerebro se hallan jamás cansados.
Aloja donde un cordelero. En la mañana se hace personalmente la sopa; en la noche zurce sus ropas. Es un trabajador entre los demás, laborioso, inteligente, activo. El anonimato de la gran ciudad protege su incógnito. Los transeúntes no se vuelven a mirarlo sino a causa de su elevada estatura, de su tez curtida y de sus ojos extraordinarios. Piensan: "He ahí un hermoso obrero".
Pero ese obrero está abriéndose las puertas del saber. Weisten le pone en relación con los mejores ingenios de Holanda. Estudia sin cesar, estudia todo: arquitectura con Simón Schynvoet, la mecánica con Van der Heyden, las fortificaciones con Coehorn, la imprenta con Tessing. Está sediento de aprender. Su gruesa libreta se colma de una ciencia apresurada, llena de faltas de ortografía. Tan ocupado está que se olvida de beber y de hacer el amor.
De vez en cuando suele hacer alguna gran burrada. Detiene una sierra aferrándose a la rueda motriz. Casi se hace descuartizar en una manufactura por un instrumento al que no se han de acercar mucho las manos.
Descubre una máquina por la cual se entusiasma: el hombre.
En medicina, como en lo demás, Rusia se halla aún en la Edad Media. No conocía el cuerpo humano ni le importaba. La curiosidad lleva a Pedro al gabinete automático de Boherhaave. Se siente de tal modo cautivado por lo que ve y por las explicaciones que escucha, que vuelve con los señores de su comitiva. Ellos, que no retroceden ante una escena de tortura, hacen los desagradados ante las disecciones. Pedro se entusiasma. Toma una pierna y la presenta a la redonda:
— ¡Muerdan!, o cuidado...
Pasea por una plaza pública. Un charlatán uniformado arranca los dientes dañados con una especie de cuchara. Esa misma noche Pedro había arrancado a los rusos de su comitiva una docena de dientes sanos. Uno de ellos se aferraba a la mandíbula con tal fuerza que, con una sola mano, el zar arranca al paciente del sillón en que estaba sentado.
Cuatro meses en Holanda. Y un buen día Pedro oye decir que los ingleses construyen barcos mejor que los holandeses. Da un brinco.
— ¡Me voy a Inglaterra!
Londres en invierno. Bruma y nostalgia. Pedro declara que no le gusta mucho Inglaterra. En cambio comienza a amar a una actriz, Miss Gross. Le da quinientas guineas y ella encuentra que el regalo es pequeño, viniendo de tal potentado.
—Por quinientas guineas —responde él— encuentro hombres para que me sirvan con su espíritu y su corazón. Lo que tú me has dado vale mucho menos.
El rey le invita a Kensington Palace. Le muestran una fabulosa galería de cuadros; bosteza. Le muestran un anemómetro; no se cansa de admirarlo.
La visita le es devuelta en el alojamiento que se ha encontrado, 15 Buckingham Street. Pipas, botas, ropas de trabajo, humo y un olorcillo como en la cueva de un león.
—Abra —exclama Guillermo III—, me siento mal.
—Es un triste personaje —dicen de Pedro los ingleses flemáticos^—. Un buen carpintero, tal vez; un príncipe, no.
Pedro se burla de su opinión. Se muda, alquila una casa en Deptford, para estar más cerca de un astillero naval en que se ha enrolado. Da vuelta las espaldas a los grandes señores y se va a beber con los marineros. Le interesan los boxeadores ingleses, pero sostiene que los rusos son más fuertes.
—No —dice el duque de Leeds.
—Le apuesto quinientas guineas que encontraré en la comitiva de Lefort un granadero capaz de derrotar a su mejor boxeador.
El ruso sale vencedor. Pedro ríe como un loco palpando las quinientas guineas. Le ha salido gratis la bella actriz Gross.
Pedro encuentra que en Inglaterra aprende menos cosas que en Holanda. En abril de 1698 se va.
Al día siguiente de su partida, el almirante Evelyn, que le había alquilado la casa de Deptford, viene a comprobar el estado de la vivienda. Casi se cae de espaldas. De las puertas y los tabiques no quedan sino pedazos de madera semi calcinados; los cuadros no están y los marcos se encuentran rotos; las tapicerías venidas de la India han servido para limpiar las botas.
De nuevo se halla Pedro por las rutas de Europa; dirección: Viena.
Esta vez es la política lo que le mueve, pues tiene un plan: derrotar a los turcos y darle a Rusia las riberas del mar Negro. ¿Quién sabe? ¿Acaso Constantinopla? Pero para realizar este gran designio necesita la alianza de los austríacos.
Viena es la etiqueta. Una monarquía deificada. Una sociedad lenta. Hombres que miden las distancias y pesan las palabras. Una insignia en cierto lugar de la ropa algo quiere decir.
Y un bucle más en una peluca quiere decir otra cosa. Una falta de gusto es más grave que un crimen. La Hofburg, negra, gigantesca, triste, es un monumento de orgullo. Austria pesa. Se asfixia a fuerza de grandeza.
Y he aquí que el gigante, de pronto, se siente pequeñito. Un muchacho modesto, nada seguro de su educación.
Pide al emperador una audiencia. Es recibido por el vicecanciller Czernin.
— ¿Qué motivos tiene para querer ver a Su Majestad?
—Tengo que hablarle de asuntos urgentes.
—Los embajadores de su país están para eso.
—Yo soy el zar.
—Mil perdones. Usted es Pedro Mijailof.
¡Ah, pobre Pedro, de incógnito! Los chiquillos de Zaandam se lo negaban, pero el emperador de Austria se lo respeta en el momento en que menos lo necesita.
Con todo, Carlos VI consiente en recibirle, a condición de que sea secretamente, clandestinamente, en un castillejo cerca de Viena. El zar obrero es llevado a presencia de un Habsburgo de labios gruesos, que mantiene la cabeza a una altura vertiginosa. El se inclina para besarle la mano.'
—No —dice el emperador—, los soberanos se besan.
Ante esta potencia tan segura de sí misma, Pedro no encuentra para exponer sus proyectos de alianza sino simples balbuceos. El Habsburgo le escucha cortésmente. Pero su silencio es un rechazo. ¡Ah, no! ¡El emperador de Austria no tiene el menor deseo de guerrear con los turcos! Sabe que el rey de España morirá pronto. Que su sucesión provocará una guerra general en Europa y quiere reservar todas sus fuerzas para semejante prueba. Que el joven bárbaro haga solo su cruzada, si tanto le interesa.
Pedro sale decepcionado. Está harto de Viena y de la soberbia austríaca. Está harto del sentimiento de inferioridad que experimenta en esta corte orgullosa y ante la alta política a la que, principillo ignorado del Oriente inculto, no es admitido.
—Lefort, nos vamos.
— ¿Dónde?
—A Venecia; quiero saber cómo construyen sus galeras I09 venecianos.
El bueno de Lefort sonríe. Un año de vida errante y de continua representación no le ha fatigado. No le molesta ir a exhibir sus carrozas, sus gentileshombres, sus músicos, sus enanos, sus plumas de pavo real a los italianos. Si se pudiera dar una vuelta por Suiza, estaría feliz de mostrarles a los ginebrinos qué camino ha hecho su famélico compatriota.
La noche ha llegado. La última que Pedro pasará en Viena. Un calor tempestuoso pesa sobre la ciudad. Hace rato que el zar ha hecho su saquito de pobre en la posada modesta que ha escogido. Ha bebido, con sus compañeros, en la sala baja, cuyas ventanas vigilan, fuera, los esbirros austríacos. Ha subido a su cuarto con paso todavía firme, peso pesado. Antes de dormirse, reflexiona y recapitula.
Su gira europea llega a su fin. El paso por Venecia, en último momento acordado, será el postrero. En Moscú se inquietan por su prolongada ausencia. No es que las noticias sean malas: Romodanovski ha mantenido su palabra y las riendas del imperio no están sueltas entre sus manos. Pero, con todo, ha llegado el instante de regresar. Tiempo es de llevar a Rusia la semilla fecundante que ha venido a buscar en Occidente.
El balance se encuentra en el cuadernito de Pedro y, más aún, en su fuerte cabeza. Ha visto mucho. Sabe cómo se construye un navío, cómo se fortifica una ciudad, cómo se crea una manufactura, cómo se abre un vientre, cómo se arranca una muela. Posee algunos de los secretos de la técnica europea, y, sobre todo, ha cogido el ritmo de la vida civilizada. Sí, no se ha atenido al lado superficial de las cosas, y con lo que tiene basta para la tarea que ve por delante. Los proyectos de reformas que concebía vagamente antes de su viaje se han tornado precisos. Eran sueños, ahora son perspectivas. Pedro se siente presto ya para reinar.
Un dolor punzante le hace recordar que lleva a Rusia algo más que el saber. Una enfermedad que le ha transmitido una bribonzuela de Ámsterdam. Pero es un detalle.
El porvenir. Ve a Rusia engrandecida y transformada, llegando hasta los mares; otros hombres y otras costumbres; victorias y progresos. Y acaso el emperador de Viena no vuelva jamás a recibir al zar de Moscú a escondidas, como por la puerta de servicio.
Poco a poco, Pedro se duerme. El deseo de ser grande flota en torno suyo como un sueño.
Ruido en el corredor. Pasos. Voces. La puerta se abre bruscamente.
—Zar, un correo de Moscú.
Es Lefort quien trae los mensajes. El ayuda de campo que duerme en el cuarto de Pedro enciende las bujías.
Pedro, en su asiento, arranca los sellos de acero que cierran los pliegos.
De súbito da un grito. Se yergue en camisa con su colosal estatura. Su cara está roja. Al mismo tiempo sus miembros tiemblan. Su cabeza golpea su hombro izquierdo. Sus brazos se agitan convulsos.
— ¡Lefort! ¡Lefort!
Le tiende las cartas al ginebrino.
—Los strélitz se han rebelado.
Capítulo 6
El castigo de los strélitz
Contenido:
- Complot contra el niño-rey
- Retorno
- Ejecuciones en serie
La revuelta comenzó en Velikie-Luki.
Había allí cuatro regimientos de strélitz. Habían llegado en la época en que los primeros retoños comenzaban a verdecer las ramas de los abedules. Venían de Azov, es decir, habían cruzado Rusia de sur a norte, tranqueando en el barro del deshielo. Estaban reventados. Estaban furiosos.
¡Ellos, los strélitz! ¡Ellos, quienes años antes eran amos de Rusia! Durante las dos campañas de Azov les habían dado los puntos de mayor peligro, y ahora que había vuelto la paz, cuando debían ser amos en Moscú, se les hacía vagar de un extremo a otro del imperio. ¡Ah!, en verdad que se deseaba hacerles desaparecer.
¿Quién? El mal zar Pedro, amigo de los extranjeros y enemigo de Rusia.
Los cuarteles eran malos: cabañas como las de los campesinos. No era mejor la alimentación. Y los sueldos estaban atrasados.
Cada noche había juntas. Oradores arengaban a sus camaradas. Los oficiales, cómplices y solidarios, nada decían, o bien animaban a los cabecillas.
De esta fermentación vino la decisión de enviar unos delegados a Moscú.
Partieron ciento cincuenta hombres. Volvieron a las seis semanas, desorientados y excitadísimos.
No habían obtenido cosa alguna. ¡Nada! Ni el aumento de sueldo que pedían, ni la vuelta exigida a Moscú. En cambio, traían noticias extraordinarias.
El zar había desaparecido y quien reinaba en Moscú era un simple boyardo, el príncipe Romodanovski.
¿Dónde estaba el zar? Misterio. Había salido de Rusia con el hereje Lefort y con su alma condenada. De tarde en tarde, Moscú hacía decir que se tenían noticias de él, que estaba en Holanda, en Inglaterra. Pero nadie creía en eso.
Algunos pretendían que los alemanes habían muerto al zar. Otros pretendían que en Suecia una princesa celosa lo había hecho meter en un tonel que arrojaron al mar. Pero la mayoría aseguraba que el zar o más bien el falso zar había huido al extranjero llevándose el tesoro de Rusia.
Lo que quedaba en claro era que el brutal Romodanovski había usurpado el poder. Mantenía encerrada en el monasterio a la buena princesa Sofía, amiga de los strélitz.
El campamento entró en ebullición. La mayoría de los soldados, además de las informaciones políticas, habían recibido por intermedio de los delegados noticias de sus familias. Las mujeres languidecían o engañaban a los ausentes. Los almacenes iban a la quiebra.
En la noche, en medio del calor que cada vez se tornaba más pesado, estallaban gritos. No eran gritos de borrachera, ya que los strélitz casi no tenían alcohol, sino gritos de cólera.
Una noticia trajo al colmo la excitación: la princesa Sofía había escrito.
Nadie había visto la carta, pero nadie era capaz de dudar de su autenticidad, ya que todo el mundo repetía sus palabras. Decía Sofía:
Strélitz, vuestra situación empeora sin cesar. Estáis perdidos si carecéis de coraje. El zar Pedro ha muerto. Os espero en Moscú. Me devolveréis la regencia y yo os devolveré vuestros derechos.
Esa noche, como por milagro, hubo alcohol en el campamento. Resonaron más fuertes los gritos:
— ¡A Moscú!
— ¡Muerte a los extranjeros!
— ¡Incendiaremos Sloboda!
Al otro día partieron los strélitz.
Caminaban llenos de confianza, barriendo la ancha pista con sus caftanes. Los escoltaban monjes, exhortándolos. Por turno, se elevaban cánticos y gritos de muerte.
El 15 de junio, el gran Monasterio de la Resurrección apareció en el horizonte. Los strélitz saludaron con aclamaciones esta nueva etapa de su marcha triunfal. Luego advirtieron una nube de polvo que venía hacia ellos y, momentos después, reconocieron que la tal nube ocultaba un ejército.
Un jinete se destacó. Los strélitz le reconocieron en medio de un chivateo. Luego callaron para oírle, y se reanudaron los clamores cuando hubo hablado.
En nombre del zar —como si el zar no hubiese muerto o fuese indigno—, el generalísimo Cheine ordenaba a los strélitz que dieran media vuelta, después de haber entregado a sus cabecillas.
A duras penas escapó el caballero. Huyó perseguido a pedradas y gritos de odio. Por propia voluntad, los strélitz se pusieron en estado de guerra. Estaban seguros de vencer. La confianza les empujaba.
Ante ellos reconocieron a sus eternos enemigos, los regimientos de la guardia y los regimientos extranjeros. Esto les enardeció. Corrieron tan rápidos como se lo permitían sus caftanes.
Y de súbito estalló sobre ellos el trueno.
Veinticinco cañones estaban descubiertos y vomitaban llamas y proyectiles. Este huracán barrió a la muchedumbre de largas vestiduras. Se dispersó arrojando sus armas. Surgieron jinetes. Hora después, dos mil strélitz estaban encadenados y los demás huían desesperadamente.
La revuelta estaba vencida.
1. Complot contra el niño-rey
Pedro supo la noticia en Polonia. Respiró. Pero cuando leyó un poco más la carta, gruñó.
Romodanovski le decía que había hecho ahorcar a cincuenta y dos strélitz.
— ¡Cincuenta y dos! —dijo—. Este Romodanovski no sabe hacer las cosas.
La urgencia había pasado. El retorno a Rusia no se imponía como antes. Pedro le hizo decir al rey de Polonia que estaría feliz si tuviera con él una entrevista. Augusto le dio cita en Rava.
Era un pueblecito polaco sin importancia, con un minúsculo castillo de madera. Augusto esperó ahí a Pedro. Los dos soberanos se pusieron hombro con hombro para medirse. Pedro era más grande.
Augusto llevó a Pedro a la mesa. Negligentemente, tomó un plato de la vajilla de plata y lo enrolló en sus dedos como una hoja de papel. Pedro hizo otro tanto. Eran de fuerza igual. Augusto, que reinaba a la vez en Polonia y Sajonia, se vanagloriaba de ser el hombre más fuerte de su doble reino. Pedro, en su imperio, podía tener la misma pretensión.
Después de la comida, Augusto le propuso a Pedro ir a tirar con el cañón. Alcanzó el blanco cinco veces, mientras Pedro no dio en él ni una sola vez. Augusto era más diestro.
Bebieron toda la noche. Compitieron en igualdad de condiciones y comenzaron a estimarse.
Augusto, sin embargo, cambiaba de uniforme diez veces al día, mientras que Pedro conservaba de la mañana a la noche su casacón de carpintero. Augusto, que se hacía llamar el Magnífico cuando le cansaba oírse llamar el Fuerte, brillaba entre las mujeres y se dejaba arruinar por ellas, mientras que Pedro contaba sus rublos como un hombrecillo cualquiera.
—Mis putas —le decía al sajón— no me cuestan gran cosa, en tanto que las suyas le cuestan millones de escudos.
Tres días pasaron en orgías. En medio de mares de alcohol, el zar y el rey hablaron de política. El primero anunció su propósito de hacerles la guerra a los turcos.
— ¡Bah! — dijo Augusto—. ¡El turco! ¡Hábleme del sueco!
Suecia era entonces una grandísima potencia. Las guerras fulminantes de Gustavo Adolfo la habían hecho dueña de las costas del Báltico y de una parte de Alemania. En el norte de Europa hacía su voluntad. Se había establecido en el vestíbulo occidental de Rusia, en Livonia. Quien —como le ocurriera a Pedro— quería ir de Moscú al Occidente debía pasar por Riga, bajo la mirada desdeñosa de una guarnición que se jactaba de pertenecer al mejor ejército del mundo. Además, por el tratado de Stolbobo, en 1617, Rusia debió ceder a los suecos las costas que poseía en el golfo de Finlandia, en la desembocadura del Neva y en la del Narva.
La frase de Augusto tomó pensativo a Pedro.
El rey de Polonia prosiguió. Demostró que Suecia se había debilitado en razón de la inmensidad de sus conquistas. Era vasta, pero estaba arruinada. Cubría el norte de Europa, pero sus campesinos agobiados por los impuestos no tenían pan.
Por fin, tenían de rey a un niño de quince años, Carlos XII.
Así, pues, el momento era propicio. Augusto contaba con las fuerzas reunidas de Polonia y Sajonia. Un aliado, el rey Cristián de Dinamarca, se declaraba presto a marchar. Arrojándose todos a la vez sobre los suecos se les expulsaría fácilmente de las tierras alemanas y bálticas que habían usurpado. Augusto tomaría Riga y la Pomerania sueca. Pedro recobraría lo que Suecia había arrancado a Rusia ochenta años antes.
"Es decir —pensó Pedro—, el acceso al mar."
Sí, era seductor. Era harto más ventajoso que la guerra que había pensado contra los turcos. El Báltico valía más que el mar Negro, porque conducía directamente a los centros celébrales de la civilización occidental, Londres y Ámsterdam. El Báltico era una gran ruta recta, mientras en el Sur no tenía sino un camino lleno de revueltas y tortuoso.
Cuando se separaron los dos soberanos, Augusto dio a Pedro una espada y un uniforme. Pedro dio a Augusto un caballo. Se dieron mutuamente su palabra de hacer la guerra a Carlos XII, el niño-rey.
2. Retorno
La tierra rusa, por fin…
El gran estío continental la quemaba. Entre los profundos bosques de abedules, de millones de pilares blancos y negros, el suelo tiene el color de la ceniza. La región se halla poco poblada, casi desierta. De tarde en tarde se cruzaba una aldea, o mejor, un grupo de isbas, y campesinos barbudos, de largos ropajes harapientos, observaban pasar el cortejo imperial con mirada embrutecida.
Después de dieciocho meses de ausencia, esta pobreza y desolación herían a Pedro. ¡Cuán lejos estaba de Holanda o de Alemania! El espacio, el tiempo, el esfuerzo, no tenían el mismo valor. Pedro se agitaba, irritado. El amor que sentía por la tierra rusa era brutal como la pasión de un celoso. Blasfemaba de su país, como suele ocurrirle al devoto fanático que blasfema de Dios. Le hubiera gustado tomarla en sus brazos para corregirla y arrancarle sus oropeles de barbarie. Pero había en su inmensidad algo desanimador. Pedro calculaba que no le bastaría la vida para transformar a este torpe campesinado y para convertir en hombres a esos mujics hirsutos que divisaba. Sabiamente, limitaba sus propósitos, que, no obstante, seguían siendo inmensos. Si no podía sacudir todo el cuerpo, al menos sacudiría la cabeza, la administración, el ejército, el clero, la nobleza. Otros vendrían después para llevar más allá su obra, si Dios lo quería.
Por ahora les arreglaría sus cuentas a los strélitz.
Tanto se exaltaba solo, que al llegar a Moscú echaba espumas de rabia. Saltó del coche ante Romodanovski, que le aguardaba.
— ¿Estás loco acaso? Esos bellacos de strélitz se han rebelado y has hecho ahorcar a cincuenta y dos. ¡Sólo a cincuenta y dos!
—Pero, Sire, hay más de dos mil prisioneros en las torres.
La mirada del zar brilló con satisfacción salvaje. ¡Dos mil, buen trabajo para él! No sólo pagarían su pequeña revuelta idiota; pagarían, sobre todo, el pasado, por el día sangriento del 15 de mayo de 1682, por la noche de angustia del 8 de agosto de 1689, por todo lo que habían hecho, intentado o pensado.
—Los harás llevar a Preobrajenskoia.
Pedro entró en su capital. Las campanas, compañeras ruidosas de todos los acontecimientos de la vida moscovita, resonaban con todo vigor, pero su alegría sonaba falsa. El pueblo que colmaba las calles mostraba caras tristes y ansiosas. ¿Qué iría a hacer ese zar malsano de espíritu, de vuelta de tan largo viaje por entre los herejes? Se le creyó muerto, pero Dios no quiso concederle este favor a Rusia. Regresaba con su insolente Lefort y su desvergonzado Mentchikof. Había abandonado por completo el traje nacional; traía uno alemán y se había afeitado la cara, tanto que parecía un perro.
Pedro sentía la hostilidad. Respondía con el odio. ¡Ah!, cuán hastiado estaba de ese Moscú sucio y beato. ¡Qué lástima que no tuviera una sola cabeza! Pero sabría castigarlo de otro modo.
El cortejo pasó ante la iglesia donde se conservaban las reliquias de Nuestra Señora de Tverskaia; Pedro no hizo sino entrar y salir, sin prosternarse siquiera ante los santos. El pueblo se estremeció.
Su mujer, la emperatriz Eudoxia, le aguardaba en el Kremlin; volvió las riendas de su caballo y se dirigió a Sloboda.
Corrió a casa de Ana Mons. Se encerró largo tiempo con ella. Cuando salió de los brazos de la alemana, se hizo llevar a Preobrajenskoia. Allí encontró a su guardia y, toda la noche, se emborrachó con sus viejos soldados.
Moscú se durmió con el corazón acongojado y pleno de lúgubres presentimientos. Ya en el camino a Preobrajenskoia resonaba el rumor de las cadenas. Los strélitz vencidos caminaban hacia su destino.
Al día siguiente, Pedro invitó a los boyardos a comer. Estaba de radiante humor. Al final de la comida se levantó.
—Queridos míos —dijo—, les he traído de Holanda un lindo regalo. ¡Miren!
Sacó un enorme par de tijeras.
Entonces acaeció algo fabuloso.
Pedro tomó la barba del generalísimo Cheine, sentado junto a él. En los nobles pelos mordieron las tijeras. Cayó la barba.
El zar tomó otra barba, y otra, y otra más. Las tijeras crujían y cortaban. Las barbas blancas, grises o rubias caían como en una cosecha. Las tijeras también atacaban las vestimentas, cortando la tela suntuosamente grasienta de los caftanes. Pedro reía a carcajadas. Una ola de buen humor fluía de sus labios.
— ¿Qué haces con estos pelos? La barba es inútil. Sin barba te querrán más las mujeres. Quiero ver tu cara, mi tesorito. ¡Qué lindo vas a verte!
Los invitados se habían levantado, trastornados de horror.
¡La barba! Si el hombre está hecho a imagen de su Creador es por la barba. En el Juicio Final, por la barba se reconocerán los creyentes. Los más santos patriarcas, los emperadores más sabios han deshonrado a los herejes que se afeitan. Emascular a un hombre no era nada, pero cortarle la barba era desfigurar la cara que Dios le ha dado.
Cuando las tijeras se acercaron a la cara de un boyardo casi centenario, éste se vino al suelo como si le hubiese alcanzado una bala en el corazón. Pedro le miró y acaso un poco de piedad entró en esta alma de hierro.
—Este está muy viejo —dijo—. Que conserve su barba; no la llevará mucho tiempo.
Le pasó las tijeras a su bufón Turguenief.
—Continúa tú.
Los' boyardos salieron de Preobrajenskoia gimiendo de vergüenza y ocultando sus rostros deshonrados bajo sus caftanes hechos jirones.
Sin embargo, en las salas bajas del palacio resonaban aullidos como sólo es posible oírlos en el infierno.
Catorce verdugos, en catorce cámaras de tortura, trabajaban a la vez en la carne palpitante de los strélitz. Los braseros enrojecían. El plomo fundido manaba por las cortaduras hechas por el acero. Las tenazas crujían a fuerza de tirar de los miembros. Las cuerdas del knut se abatían trazando en las espaldas surcos más rigurosamente paralelos que los de los labradores y transformaban a los hombres en cebras.
Preobrajenskoia habíase tornado en una enorme usina que fabricaba sufrimientos y que trataba de arrancar confesiones.
A todos los mártires, Pedro o sus jueces hacían la misma pregunta, bajo cien formas diversas. O más bien, repetían la misma afirmación, espiando el "sí" que terminaría por salir del cuerpo torturado:
—Es la princesa Sofía la que ha dado la orden de amotinarse.
Los strélitz bramaban de dolor. A centenares de metros a la redonda se oían sus gritos de condenados. Algunos se volvían locos. Otros, como el coronel Korpakof, hallaban fuerzas para arrancar sus amarras y arrojarse sobre un instrumento cortante que pusiera fin a sus suplicios. Pero todos, cuando se pronunciaba el nombre de Sofía, no tenían sino un grito: ¡No! ¡No!
Se torturó a las mujeres, confidentes, acompañantes o sirvientas de la princesa. Una de ellas parió bajo el knut. Pero todas se mostraron tan estoicas y heroicas como los hombres.
Esa adhesión tenía algo de sublime y de profundo. La vieja Rusia, presta a morir, se entregaba a una patrona y sufría por ella como los mártires de las catacumbas. Sofía, mujer fea y sensual, era para millares de rusos el símbolo del pasado que luchaba entre tormentos contra el porvenir. Su rostro transfigurado fulgía, agónico, como un icono santo. Había fanáticos que respondían a todas las preguntas y a los golpes, las heridas y las quemaduras, con maldiciones contra el zar. Un strélitz recibió noventa golpes de knut —cuando en general bastaban veinte para matar a un hombre— sin cesar de llamar cerdo a Pedro. Otro que, habiendo dejado una semiconfesión durante el tormento, se retractó, recibió treinta veces el knut y fue atenaceado al fuego rojo sin que abriera los labios.
Pedro, desesperando de dolor, fue al convento donde había encerrado a su hermana.
— ¿Tú fomentaste la rebelión en mi contra?
—No.
—Escribiste una carta a los strélitz.
—No he escrito ninguna carta, pero…
— ¿Pero qué?
—Es posible que mi vuelta haya sido deseada por muchos.
Pedro se enardeció. Sofía le miró de frente:
—No hay —le dijo— en toda Rusia un hombre tan detestado como tú.
A pesar de esta audacia, Pedro no se atrevió a matar a su hermana. Se contentó con desposeerla de todos sus títulos y encerrarla en un convento más riguroso. La monja Susana reemplazó a la princesa Sofía y el silencio de la historia cayó sobre esta vencida.
En el Kremlin, la emperatriz Eudoxia seguía aguardando la visita de su esposo. Piadosa y llena de escrúpulos, averiguaba qué pecado, qué culpa la hizo perder al hombre que amaba. No había cometido pecado alguno, y, en cuanto a falta, su inteligencia no estaba lo bastante abierta a las cosas humanas para que fuese capaz de comprenderla. Se mortificaba. Se agotaba rezando. Pero el cielo permanecía sordo.
Alejo, que llegaba a los siete años, aumentaba las preocupaciones de la zarina. Hijo de un gigante, permanecía debilucho. Hijo de un torbellino, languidecía. Tenía cierta hermosura rubia, pero con una pobre boquita angosta y una frente que parecía haber sido comprimida con tablillas. Su salud era mala y su vitalidad insignificante. Amaba el silencio, los libros de imágenes y los sacerdotes. Eudoxia le educaba temblando.
Un día apareció un oficial, exhibió una orden del zar y se llevó al niño. La desesperación se instaló en el alma de la zarina.
Poco tiempo después se presentó un oficial en el terem. Portaba una nueva orden del zar. Eudoxia se impuso de ella y cayó de espaldas. Acababa de saber que era repudiada y que en adelante no sería sino la monja Elena.
Miserable fue el coche que la llevó. Imponente la caballería que la escoltaba. Esa especie de fiacre con dos caballos, última carroza de la soberana, se dirigió chirriando hacia el norte. Se detuvo en Suzdal. Velada de los cabellos a los talones, Eudoxia franqueó las puertas del Monasterio de la Intercesión, donde la aguardaban nuevas aventuras, una mísera dicha y largos tormentos.
3. Ejecuciones en serie
Los strélitz no estaban muertos aún.
Pedro no se daba prisa. Agotaba sobre sus viejos enemigos todos los recursos de la tortura. Los vaciaba refinadamente de su sustancia y de su carne. Por fin, a comienzos de octubre, juzgó que no obtendría de estos miserables ni un poquito más de dolor. Ordenó la ejecución.
Había llegado el otoño. Habían caído las primeras nieves. Soplaba el viento sobre la inmensa Plaza Roja. Un tronco de árbol, el más grande del bosque, estaba tendido por tierra. Tajo gigantesco, almohada de la muerte para cincuenta cabezas a la vez.
En los baluartes, el viento balanceaba nudos de cuerdas de los patíbulos. Más allá eran garfios de hierro los que se erguían.
Sonaron tambores, lenta y sordamente. El pueblo vio aparecer a los granaderos de Preobrajenskoia, armas al hombro y marchando con fúnebre paso. Escoltaban una larga procesión de trineos. La doble estrella de dos cirios temblaba por sobre cada uno de ellos. Por el número de llamas se podía contar el de las víctimas. No eran, ese primer día, sino ciento noventa y cinco. Pero faltaban cinco.
Esos cinco, Pedro los había detenido al paso ante su castillo de Preobrajenskoia. Les había hecho arrodillarse. De un solo hachazo, con destreza de leñador, había cortado una cabeza. Luego tendió el hacha a Romodanovski, diciéndole:
—A ti.
El hombre con cara de calmuco cortó convenientemente la cabeza que le correspondía.
—Bien —dijo Pedro—. A ti, Mentchikof.
Alzando su hacha, el favorito, como de costumbre, rió. Al segundo golpe cayó la cabeza.
—No está mal. A ti, Galitzin.
Golpeó el príncipe. Mal. El condenado aulló. Galitzin alzó su hacha roja, golpeó de nuevo, volvió a golpear, golpeó como un loco, inundado, cegado por la sangre.
—Torpe —dijo Pedro retorciéndose de risa—. ¿Vas a hacerlo de una vez?
Cuando la cabeza cercenada hubo rodado por el suelo, Pedro dijo:
—A ti, Lefort.
—No —dijo el suizo—; yo no.
Pedro miró a su amigo, se encogió de hombros, tomó el hacha y terminó la faena. Luego subió a su trineo y azotó a sus bestias para llegar a la Plaza Roja antes que el cortejo de los condenados.
Allí estaban, en esa Plaza Roja que habían ensangrentado, los ciento noventa y cinco sobrevivientes del primer viaje. Todos llevaban en sus cuerpos las terribles heridas de la tortura. Muchos, cuyos miembros habían sido rotos por los borceguíes o la estrapada, eran sombras llevadas por sus compañeros. Pero ninguno desfalleció. Ninguno dejó oír un grito, ya de miedo o de odio. Se arrodillaron tranquilamente ante el tajo colectivo y aguardaron la muerte con desdén.
Pedro, en un estrado en medio de la plaza, contaba las cabezas.
Se henchía con la alegría atroz de la venganza. Los que le habían hecho temblar morían. Los enemigos de las reformas, los soportes del pasado, morían. Tenían aún sus terribles camisas rojas de los días de la revuelta, pero hoy, y para siempre, no las tenían empapadas sino de su propia sangre.
Pedro veía también al pueblo, contenido en los extremos de la plaza por los soldados.
Por lo general, en Moscú una ejecución era una fiesta. Esta grandiosa matanza debió ser una gran fiesta. Bien se vio que era un duelo.
Rostros duros. Mandíbulas apretadas. Miradas hoscas. Silencio enorme apenas turbado por los sollozos venidos de los grupos enlutados que formaban las familias de los strélitz.
"Me odian", pensó Pedro.
Su brazo derecho se agitaba con más rapidez, como si la execración que sentía acrecentara su nerviosidad.
"Me odiarán siempre. Nunca atraeré hacia mí esta ciudad del pasado, prisionera de las supersticiones y de sus prejuicios. Qué importa. La dominaré por el terror y un día me daré otra capital."
Pedro no abandonó su observatorio sino cuando hubo caído la última cabeza. El estrado era una isla en medio del lago de sangre que vertieran esas carótidas.
Días después, el 11 de octubre, mataron a otros ciento cuarenta y cuatro strélitz; el 12, doscientos cinco; el 13, ciento cuarenta y uno; el 17, ciento nueve; el 18, sesenta y ocho, y el 19, ciento seis. En fin, para variar las diversiones ahorcaron a doscientos bajo las ventanas de la ex zarevna Sofía.
A las puertas de Moscú, sin embargo, los transeúntes se detenían ante un ukase que pocos sabios deletreaban penosamente. Se decía allí que los que quisieran seguir usando barba pagarían un impuesto anual de cien rublos, tratándose de comerciantes; de sesenta para los empleados, y de treinta para los cocheros. Los campesinos barbudos pagarían medio copec por derecho de entrada en las ciudades y otro tanto por salir.
Poco más allá se había suspendido una muestra, un traje alemán apenas capaz de cubrir una desnudez, pues no llegaba sino hasta las rodillas. Era el modelo del uniforme que los rusos deberían llevar en adelante por orden del zar. Los soldados
detenían a la gente, la hacían arrodillarse por la fuerza y le cortaban sus caftanes a la altura reglamentaria.
Los moscovitas bajaban la cabeza. Pues si alzaban los ojos podían ver por encima de los baluartes una corona de strélitz ahorcados que se balanceaban con el viento otoñal, haciendo chirriar sus horcas.
Capítulo 7
La victoria del niño rey
Contenido:
- Dos embajadas
Terminaba el año 7207. Pedro decretó que no habría 7208.
Los creyentes concluyeron que las profecías iban a cumplirse y que el fin del mundo estaba cerca. En toda Rusia, aldeas enteras dejaron de labrar. Centenares de personas se fabricaron sus ataúdes y se metieron dentro a esperar la trompeta del Juicio.
Los rusos contaban el tiempo desde la Creación y no desde el nacimiento de Cristo. Sus llanos, colinas, ríos, estrellas y sol tenían poco más de siete mil años. No estaban, por lo demás, completamente de acuerdo, y disputaban por un lapso de ocho años que los viejos creyentes acusaban a los nuevos de haberle robado a Dios. Pero esta pequeña diferencia no era nada en comparación con el prodigioso salto que Pedro les obligaba a dar, al decidir que el primero de enero comenzaría el año 1700.
Lo absurdo saltaba a la vista:
— ¿Acaso Dios ha podido crear el mundo en invierno?
Pero la explicación era clara:
—El Anticristo quiere ocultar la fecha de su advenimiento cambiando el orden del calendario.
Había otros signos indudables que desenmascaraban al Anticristo. Si se sumaba de cierto modo el valor de las letras que formaban el nombre de Pedro Romanof, se llegaba a 666, es decir, el monograma de la Bestia del Apocalipsis. Por eso nadie se sorprendió cuando el zar ordenó contar como los bárbaros con cifras. Trataba de disimular una vez más su naturaleza diabólica; era un Anticristo astuto.
Los horrores continuaban. Los que querían conservar la barba debían —después de desangrarse por los cuatro costados para pagar el impuesto— llevar una medalla con esta inscripción irónica: "La barba es inútil". Los que trataban de conservar el largo caftán pagaban cuarenta rublos de multa y eran azotados.
Un ukase autorizó el uso de la planta maldita, el tabaco, de la cual el zar, durante su estada entre los bárbaros, había dado la concesión a un inglés. Para agradar al soberano había que tener un rostro afeitado como cabeza de cerdo, un traje a la húngara o a la alemana que mostraba indecentemente las formas del cuerpo y una pipa holandesa entre los labios.
Los conventos eran la salvaguardia y el orgullo de Rusia. La cubrían perpetuamente de una red de oraciones que la protegían contra los actos de los demonios. El mal zar se fue contra ellos. Les hizo pagar impuestos. Prohibió que recibieran monjes y monjas menores de cincuenta años. Prueba evidente de que deseaba entregar a Satanás el país de Dios.
Pedro se metía en todo. Nada le era sagrado.
Así fue como decidió que los novios debían ver el rostro de su futura antes de la celebración del matrimonio. ¡Era extravagante! ¿Acaso los rusos no se habían casado miles y miles de años antes de que Pedro viniese al mundo? La smotrilt- chitsa, la casamentera, visitaba a la joven, la palpaba, se aseguraba de que estaba virgen y daba su informe a los padres. Si se llegaba a un acuerdo entre ambas familias, se celebraba el matrimonio, se embriagaba a la novia y se llevaba a la pareja a la cámara nupcial, cuyo lecho estaba levantado sobre ramas de centeno, para favorecer la fecundidad. Entonces, y por primera vez, el novio quitaba el velo de la novia. Si la hallaba demasiado fea, podía desecharla, y todavía conservaba este derecho a la mañana siguiente si no había manchado la cama con sangre.
¿Qué tenía que hacer el zar prescribiendo que los noviazgos debían durar a lo menos seis semanas y que en tal lapso los novios debían verse y frecuentarse? Era evidente que deseaba destruir las buenas costumbres, él, el impuro, que tenía una amante hereje en el barrio de Sloboda.
Los rusos piadosos estaban divididos entre la tristeza y la cólera. Monjes acudían a Moscú escondiendo bajo sus hábitos puñales que habían hecho bendecir para que la herida fuese mortal para el impío; pero la policía del espantoso Romodanovski les detenía infaliblemente y expiraban empalados. Una protección satánica amparaba al zar.
Un hombre santo llamado Ivanof creyó que la palabra sería más poderosa que el hierro. Vino a pie de Nijni-Novgorod a Moscú. A lo largo del camino ayunó y, en la noche, reprimía el sueño para orar. El día de Pascua, en la Catedral de la Anunciación, se irguió ante el zar para rogarle que no siguiera viviendo como un hereje. No acabó su exhortación. Le cogieron unos guardias, y el knut le arrancó la poca vida que los cilicios le dejaran.
Nada desconcertaba más el alma cándida de los rusos que las complicidades que encontraba el malvado zar. Boyardos cuya barba había cortado seguían sirviéndole. Los soldados obedecían porque se les mandaba, los extranjeros porque se les pagaba y los demás porque temían. ¡Y la Iglesia! Sí, la Iglesia también… Junto a los puros, que denunciaban al Anticristo, había los débiles y los satisfechos que le toleraban, que le ayudaban además. El patriarca Adriano, ya agonizante, tenía buenos sentimientos, pero era débil. Un obispo, Feodoro Prokopovich, que sabía latín, y era por ello sospechoso, ayudaba a Pedro con sus execrables luces. Otros obispos daban consejos de ruindad, como Demetrio, metropolitano de Rostov.
— ¿Vale más cortarse la barba que dejarse cortar la cabeza? —preguntaban.
— ¿Crees —respondía— que tu cabeza crecerá como la barba si la cortan?
Sorprendida, escandalizada, domada, Rusia aceptaba la voluntad terrible y sacrílega del zar.
Había que ver cómo vivía. ¡Que beba, bien! No era grave: todos los rusos lo hacían. Pero comía carne durante la cuaresma, y hasta el viernes. Tenía alimentos inmundos. Por ejemplo, se satisfacía con el vinagre, y ésta era una prueba más de que su naturaleza era acre y corrosiva y que se asemejaba a la del demonio.
Un día tuvo invitado a comer al generalísimo Cheine. Se sirvió un plato que Pedro anunció como gallina. Cuando se satisfizo Cheine, Pedro dijo:
—Quiero mostrarte las plumas del ave que has comido.
Y le mostró los caparazones de unas tortugas, bestias abyectas, malditas por el Creador y condenadas por Él a arrastrarse por el suelo. Cheine casi se murió de disgusto. Entonces Pedro se encolerizó.
—Los holandeses las comen —gritó—, y los rusos pueden perfectamente comerlas también.
¡Siempre los extranjeros! Sólo ellos contaban; sólo ellos tenían razón. Todo lo que hacían era bueno y cuanto hacían los rusos nada valía. Los miramientos eran para ellos, como los beneficios. Un día, en una ceremonia, los boyardos pretendieron ir antes que los mercenarios. Pedro se lanzó sobre los boyardos, los detuvo a puntapiés y puñetazos, gritándoles:
— ¡Atrás, perros!
Por suerte, de vez en cuando se vengaba Rusia. La prueba estaba en lo que acababa de acaecerle al más pernicioso de todos los extranjeros, al consejero maldito, al alma condenada de Francisco Lefort.
Se divertía en su palacio de Sloboda. Estaba ebrio. Tuvo una idea de loco.
—Les apuesto que termino afuera el festín.
Estaban en febrero. Lefort salió sin gorro de piel. El frío, el buen frío ruso, le tendió en el suelo, dejándole tieso.
No murió en seguida, porque tenía un cuerpo de hierro. Le recogieron y le llevaron a su cama, donde volvió en sí. Un sacerdote de su religión entreabrió la puerta del cuarto y mostró su hociquillo.
— ¿Crees —le gritó Lefort— que te necesito para morir? Haz que entren mujeres y músicos. Léeme la oda duodécima de Horacio. Trae vino. Quieto morir bebiendo.
Pedro estaba en Voroneye. Volvió de prisa. Estaba agobiado de pesar y los funerales de Francisco Lefort fueron los de un rey.
El mismo invierno mató al viejo general Gordon, a quien el zar lloró como a un padre. Los rusos volvieron a alegrarse. Pero nuevos extranjeros llegaban, más numerosos, sin cesar, de Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, y sobre todo de esa Holanda perniciosa que parecía haber sido creada para perdición de Rusia. El zar comía con ellos, con ellos bebía, se divertía con ellos y terminaba por asemejárseles.
¡Qué zar! No tenía nada de zar. Un zar debe caminar lenta y majestuosamente con sus pesadas vestiduras de ceremonia. Pedro corría, gesticulaba, reía, gritaba, se echaba al agua, golpeaba a los hombres, golpeaba el fierro, no dejaba el martillo sino para tomar el hacha, y el hacha para tomar el martillo. Se había hecho construir un coche insensato, una especie de cabriolé pintado de rojo fuerte, un vehículo como nadie había visto jamás en Rusia, y que manejaba personalmente, siempre al galope. Se preguntaban todos qué podía aconsejarle tal prisa y qué demonio se aferraba de su cuerpo. Estaba en todas partes, salvo —pensaban los rusos— donde debía estar: en su trono, en el Kremlin.
Sus gruesos zapatos siempre estaban sucios. Sus gruesas medias de lana estaban siempre agujereadas. Su grueso sobretodo de botones de cuerno estaba siempre desgarrado. Cuando tenía calor se ponía en mangas de camisa. Llevaba una corta peluca, pero cuando trabajaba se la metía en el bolsillo y, a menudo, la perdía.
...¿Cómo los rusos del año 1700 hubieran podido saber que, en esos momentos, ese hombre colosal, con los cabellos cortos, el cutis curtido, la mirada atenta, los gestos precisos, era el primero de esos millones de obreros que —dos siglos y medio después— se tornarían en los personajes centrales de otra epopeya rusa?
1. Dos embajadas
En mayo de 1699, ochenta y seisbarcos descendieron el Don. Pedro iba comandando el primero, el "Principium". La flota entró en el mar de Azov, apareció ante el puerto turco de Kerch, y, con todos los cañones tronando a la vez, le dirigió un saludo que no carecía de ironía.
Augusto II, rey de Polonia y de Sajonia, se asombró.
Habían convenido en Rava de atacar juntos a Suecia. Había llegado el momento. ¿Qué iba a hacer el zar en el mar Negro, tan lejos de las provincias bálticas y alemanas que se trataba de arrancar al niño-rey, Carlos XII?
Pedro tranquilizó a su aliado: no faltaría a la cita concertada.
En Kerch, una hermosa fragata, la "Festung", se apartó de la escuadra, torció al Bósforo, entró, pasó ante las fortalezas gemelas de Anadolu y de Rumeli Hissar, rozó el castillo de las Siete Torres y vino a anclar a mitad de tiro de cañón de Gálata, ante el palacio del sultán.
Era un rasgo de audacia inaudito. Nunca los venecianos, reyes del Mediterráneo; nunca los ingleses, reyes de los mares; nunca los orgullosos marinos de Luis XIV, se permitieron cosa semejante. Constantinopla se sintió a la vez indignada y seducida.
Corrió el rumor de que el zar, un coloso de ocho a diez pies de altura, que se alimentaba de carne cruda y cortaba varias cabezas de un solo golpe, se hallaba a bordo de la "Festung".
En vez de enviar sus galeras al asalto de la fragata imprudente, el Gran Turco prefirió hacerle una visita cordial. Vio un barco moderno, bien construido y bien armado. No encontró al zar sino a su embajador, Ukrainzef.
Este le expuso que los sentimientos de su señor hacia la Puerta no eran sino amistosos y que su misión era, no de guerra, sino de paz. Entonces se negoció.
Negociación lenta y difícil. De un lado, la susceptibilidad eslava; del otro, la astucia otomana. Los rusos querían que se reconociera su conquista de Azov. Los turcos fruncían el ceño.
En Preobrajenskoia, adonde volviera después de su crucero por el mar Negro, Pedro preguntaba frecuentemente:
— ¿Se tienen noticias de Ukrainzef?
Llegaban de vez en cuando. El embajador informaba que seguía sus instrucciones y que todo iba bien.
Esto quería decir que, cada noche, el puente de la "Festung" se iluminaba y que se escuchaban los violines en torno de las mesas lujosamente servidas. Llegaban los caiques. Traían a los personajes importantes de las colonias europeas y muchos turcos distinguidos. Ukrainzef trataba a sus invitados como lo hubiera hecho un representante del Rey Sol. Rusia bárbara salía de sus hielos con todos los faustos y refinamientos del Occidente. Era orden del zar. Y los enviados de las potencias extranjeras informaban a sus cortes en despachos llenos de estupefacción de esta aparición brusca de una potencia nueva cuyos barcos parecían haber sido construidos en astilleros de Ámsterdam y cuyo código de cortesía parecía compuesto en París.
Pedro preguntaba, sin embargo, cada vez más a menudo:
— ¿Se tienen noticias de Ukrainzef?
En el norte de Europa, el cañón había tomado la palabra. La guerra de agresión, fraguada en Rava, había comenzado. Cristián de Dinamarca había invadido el Holstein. Augusto de Sajonia y Polonia había invadido Livonia y sitiaba a Riga.
Y preguntaban ellos:
— ¿Se tienen noticias del zar?
—No.
¿Qué quería decir esto? Los socios de Pedro caminaban y él no se movía. Se abstenía de responder a las solicitaciones de una explicación que se le enviaban.
Una noticia extravagante trastornó a Varsovia, Dresde y Copenhague. Una embajada sueca dirigida por el general Langen acababa de llegar a Moscú. Pedro la había recibido con la mayor cordialidad y se prodigaba en palabras de amistad y de paz.
Y se sabía también que Suecia había hecho a Rusia un presente significativo: doscientos lindos cañones nuevecitos.
Era claro que el zar defeccionaba. Un concierto de imprecaciones se alzó en contra suya:
— ¡Bribón!
— ¡Traidor!
— ¡Moscovita!
La embajada sueca había llegado a Moscú el 5 de agosto. Como parte de la ciudad acababa de ser destruida por un incendio, Pedro había instalado a sus visitantes en un campamento magnífico, cerca de Preobrajenskoia. El general Langen estaba feliz. Escribía a su corte que Suecia nada tenía que temer de Rusia.
El 8, un mensajero llegó de Constantinopla. Cuando Pedro abrió el mensaje de Ukrainzef, llamó a sus generales y consejeros:
—La paz —anunció gozosamente— se ha firmado con Turquía.
Y en seguida agregó:
—Mañana se pondrá en marcha el ejército.
En el campamento sueco, Langen esperaba una visita del zar. Lo que recibió fue una declaración de guerra.
—En 1697 —decía Pedro— mi gran embajada fue mal recibida en Riga y a mí mismo se me ofendió. Estoy obligado a vengar tal afrenta.
El zar de Rusia tomaba las armas para hacerle justicia al carpintero Pedro Mijailof. Pedro no había esperado, para sumarse a la coalición' contra los suecos, sino hallarse tranquilo del lado del sur, pues a ningún precio quería una guerra con dos frentes.
En Moscú, en Pskov, en Novgorod, la premeditación rusa había reunido a treinta y cinco mil hombres. Para reemplazar a los queridos ausentes —Gordon, Lefort—, Pedro había contratado a un general alemán, el príncipe de Croy, que había combatido en los ejércitos del emperador y a quien los conocedores le encontraban talento.
Del adversario a quien iba a combatir, Pedro no sabía casi nada.
¿Quién era ese joven de diecisiete años, ese Carlos XII? Había comenzado su vida con algunas extravagancias; luego, bruscamente, se había convertido en un asceta. Había renunciado al alcohol y al tabaco. No había vivido sino en medio de sus soldados, con botas hasta los muslos y comiendo el mismo pan duro del último hombre de su soldadesca. Cuando los consejeros de la corona, inquietos de ver la coalición que se formaba contra Suecia, recomendaron concesiones, Carlos respondió fríamente que escogía la guerra y que no dejaría la espada sino hasta el exterminio de sus enemigos.
Pedro no daba mucha importancia a este anuncio del joven puritano. Por otra parte, Carlos combatía en Dinamarca, al otro lado del Báltico. El campo estaba libre ante los rusos.
Su ejército se dirigió a Narva.
¿Por qué a Narva? Era, en el golfo de Finlandia, un puerto insignificante que cien años antes perteneciera a Rusia. Si Pedro hubiera seguido el plan establecido en Rava, habría entrado en Livonia para unir sus fuerzas con las de los polacos y sajones que se esforzaban por tomar Riga. Pero Pedro no se interesaba en trabajar por Augusto el Magnífico. Quería hacer la guerra para él.
A fines del mes de agosto, en el norte de Rusia, se está ya en otoño. Llueve. La tierra se torna barro. Las provisiones se echan a perder. Llueve. Los hombres tienen las caras ariscas, malhumoradas. Falta una división, la de Repnin, que viene de la región del Volga y que, sin duda, ha resbalado en alguna parte. ¡Llueve tanto!
La ruta no está empedrada. Es difícil arrancar los cañones al barro pegajoso. Un oficial se dedica a ello con infatigable ardor. No se contenta con animar a los hombres; empuja las ruedas. Es el capitán de artilleros Pedro Alexeief. En otras palabras, el zar.
Una vez más se contenta con ocupar en su ejército un puesto secundario. Desde el Regimiento de Recreo de Preobrajenskoia, tiene diez años de servicio. Ha ganado sus galones de oficial, y su sueldo, regularmente inscrito en el libro de pagos, es de ciento cincuenta y seis rublos anuales. No es un maniático de los adelantos.
Han pasado Tver. Pedro se hospeda en una mala casa campesina. La noche y la lluvia inundan el llano. El agua traspasa la choza podrida.
El príncipe Dolgoruki, primer ayudante del ejército, entra empapado.
—Sire, una mala noticia: los daneses han hecho la paz.
— ¿Qué dices? ¿Han sido derrotados los daneses?
¡Si han sido derrotados los infelices! Han sido fulminados. Carlos XII se ha lanzado sobre ellos como un salvaje, al frente de una tropa formidable, un pequeño ejército de hombres de hierro. Los daneses han saltado hechos trizas. No han tenido sino una idea: capitular.
— ¡Demonios! —exclama Pedro.
Ordena:
—Convoca a los generales. Reunión de consejo de guerra dentro de media hora, donde el príncipe de Croy.
La reunión se prolonga hasta el alba. ¿Qué hay que hacer? ¿Retirarse? Muchos lo aconsejan. ¿Pero cómo va a volverse la espalda al primer revés de la fortuna? ¿No existe todo el Báltico entre Carlos XII y los rusos? Por lo demás, ¿de qué se trata? De tomarse Narva. Los informes dicen que la ciudad, mal fortificada, no tiene una guarnición sino de cuatrocientos inválidos. Narva será de los rusos antes de que Carlos XII haya tenido tiempo de salir de Copenhague, donde ha entrado como triunfador.
— ¡Adelante!
Llegan ante un ancho río. Rusia termina en una orilla, en la otra comienza el imperio sueco. Una isla, en que hay un castillo de madera, servía antes de las hostilidades de tierra neutra. Delante se extiende una pequeña, plaza fuerte, geométrica, con las líneas rectas de sus cortinas y las estrellas de sus bastiones. Es Narva.
Primera sorpresa: la guarnición no se compone de cuatrocientos inválidos, sino de mil doscientos infantes sólidos y de doscientos jinetes aguerridos. Los informes que poseía Pedro eran falsos.
Pero con los refuerzos que ha recibido, los rusos son ahora cuarenta mil, contra mil cuatrocientos.
La trinchera se abre a fines de septiembre. Se trata, como siempre, de hacer una brecha en los baluartes, y luego de dar el asalto. El 20 de octubre comienza el cañoneo.
No llueve ya: nieva.
Atruenan los cañones del capitán Pedro Alexeief. ¡Es ridículo! ¡Es tremendo! Es como para ponerse a llorar. Los proyectiles no alcanzan a las murallas. Si las alcanzan, no consiguen desconcharlas. Y si se aumenta la carga de pólvora, las piezas revientan.
¿Acaso va a recomenzar el primer sitio de Azov?
¡Sí! Vuelve a comenzar, con la sola diferencia de que en Azov se reventaban de calor y en Narva se revientan de frío. Para que la comparación sea perfecta hasta en sus menores detalles, el segundo de Pedro, el artillero Gunbert, un alemán, se pasa al enemigo.
Pedro está loco de cólera. Se comporta como diez hombres. Apunta personalmente sus cañones. Pero no es mejor artillero que los otros. ¿Cómo podría ser un buen artillero, por lo demás, con cañones que nada valen?
Octubre. Noviembre. Torbellinos de nieve. El frío se torna más vivo. Los sitiadores sufren mil penurias. Los sitiados, en la amplitud y el calor de la ciudad abandonada de sus pobladores, no sufren.
¿Y Carlos XII? Hace tiempo que ha salido de Dinamarca y desembarcado en alguna parte de la costa del Báltico. ¿Dónde? Pedro no lo sabe.
Mira el mapa. Mide las distancias. Interroga a quienes conocen el país. Se tranquiliza. Si la estación es mala para los rusos, también lo es para los suecos. Entre el litoral livonio y Narva se extiende una comarca miserable, y Pedro ha tenido la precaución de enviar como vanguardia a la caballería del boyardo Cheremetief para convertirla en un desierto. En eso resultan expertos los rusos. Así, pues, el sitio está a cubierto Pero continúa el sitio maldito. Pedro se obstina. Pasa el tiempo. La mitad de noviembre ha llegado. El gran invierno está cerca. Si cae sobre el ejército ruso desprevenido lo diezmará. Lo mismo que en Azov, el dilema es de una simplicidad trágica: hay que tomarse la ciudad o marcharse. Y en los baluartes no se advierte el menor comienzo de brecha. Los cañones rusos resuenan en vano.
Pedro envía un ultimátum al comandante sueco: que capitule inmediatamente; si no, se dará el asalto y toda la guarnición será pasada a cuchillo.
Vuelve el parlamentario:
— ¿Qué dijo el comandante? —pregunta Pedro.
—Sire, se ha reído.
Un puntapié despide fuera al hombre.
El 17 de noviembre, a la caída de la noche —ahora cae tan rápida—, Pedro trepa a un montículo y mira a Narva. En medio del gran ejército que la sitia, la ciudad parece minúscula. Pero está intacta. No ha caído una sola piedra de los baluartes.
El zar contempla el cielo bajo y negro, el horizonte oculto, la nieve que llena el aire y cubre el suelo. Se sienta, agobiado. Las manos ante los ojos, llora.
Hace diez años que trabaja para convertir a Rusia en una potencia militar. Ha hecho esfuerzos sobrehumanos. Ha gastado sumas enormes. Se ha tornado impopular. Se hace odiar por un pueblo que no pedía más que vivir en su rutina apacible y en su vieja impotencia. El resultado está ante sus ojos: cuarenta mil rusos son incapaces de tomarse una ciudad defendida por mil cuatrocientos suecos.
La creación de un nuevo ejército, el exterminio de los strélitz, la llamada al extranjero, el viaje a Holanda, las experiencias de Azov, tantos gastos, tantas audacias, tanto ingenio, de nada han servido. ¿No hay que llegar a la conclusión de que los rusos nunca sabrán hacer la guerra y que ese pueblo de gigantes no es sino una nación de viejas enervadas?
Por primera vez en su vida se siente Pedro agotado. La angustia, la humillación, las cóleras vanas han vaciado sus músculos y su cerebro. Baja a pasos lentos la colina. Pasa por entre sus soldados que, acostados en la nieve, extenuados, resignados, embrutecidos, le miran como si no le vieran.
La decisión está tomada en el espíritu del zar. Se levantará el sitio. Se irán. No hay otra cosa que hacer. El porvenir será lo que quiera ser.
Ha llegado la noche. Pedro está en su tienda. En su torno, todo es húmedo y frío. Nieve fundida gotea por las hendiduras de la tela y forma en el suelo un charco. El se mete en su cobija. Siente contra su mejilla el calor humano del paje que, acostado de través, paralizado por los calambres y el miedo de hacer el menor movimiento, le sirve de almohada. En todo el resto del cuerpo Pedro tiene frío. No es sólo la temperatura lo que así le hiela. Es algo vago, hostil y opresor, una gran angustia y una especie de presentimiento que persisten mientras dormita.
Alguien entra en la tienda. Pedro se yergue, asustado. Reconoce al que llega:
—Cheremetief, ¿qué haces aquí?
—Sire…
— ¿Por qué has abandonado a tus tropas?
—Sire…Los suecos…Carlos XII…
— ¿Y qué?
—Llegan.
El puño del zar cae sobre la cara del general.
— ¡Cerdo! Tú los has dejado pasar. ¡Traidor!
Llueven los golpes. Mientras golpea, Pedro ruge y gime:
—No es posible... ¡Mientes!... Carlos XII no puede estar en marcha en este país, en esta estación.
—Mañana estará ante Narva.
Con frases entrecortadas, el infeliz Cheremetief habla. Los suecos han aparecido de improviso. Se les creía lejos. Han venido como bandada de lobos. Se ha reconocido a Carlos XII a su cabeza. No ha habido batalla. La caballería rusa se ha desbandado y ha huido.
— ¿Cuántos son? —pregunta Pedro.
Cheremetief levanta los brazos al cielo. ¿Acaso lo sabe?
Le han parecido miles y miles. ¿Cómo hubiera podido contar, en su pánico, a los cinco mil trescientos infantes y tres mil ciento treinta jinetes que Carlos XII trae en carrera loca, entre tormentas de nieve, vacío el vientre, para echarlos sobre los cuarenta mil enemigos?
— ¡Fuera! —ruge Pedro—. ¡Traidor! ¡Hijo de puerco!
Una vez solo, se retuerce las manos, desesperado, y luego sale como un loco.
En su tienda, el generalísimo a sueldo, el príncipe de Croy, duerme. La entrada de Pedro le despierta sobresaltado. Pero apenas si reconoce al zar en ese hombre que solloza y desfallece.
— ¡Viene Carlos XII!
— ¡Ah! —exclama Croy, sobrecogido.
Ha comprendido. Mañana habrá batalla. Es decir, derrota. ¿Cómo podría vencer, siquiera resistir, con las malas tropas cuyo comando le han dado? ¿En qué avispero se ha metido, él, príncipe imperial y general de los ejércitos de Austria? Le pagan. Hará lo mejor que pueda. Trata de recobrarse, se levanta.
—Sire, voy a dar órdenes.
Pero, sin dejar de llorar, Pedro habla. Croy no comprende al principio, o, mejor, no da crédito a sus oídos. He aquí las órdenes: mañana, al alba, hay que dar el asalto, tomarse Narva antes de que Carlos XII llegue.
— ¿Tomar Narva? —pregunta estupefacto el príncipe.
Trata de explicar que es imposible, que no hay brechas en los baluartes, que el ejército se despedazará contra la plaza intacta y que Carlos XII no tendrá otro quehacer que barrerlo. Pero sus objeciones se ahogan en la ola de palabras balbuceantes y enloquecidas del zar:
—Tomarás a Narva mañana por la mañana…Lo ordeno…Eres el responsable…darás el asalto…Narva...
—Pero, Sire, es imposible, completamente imposible.
—Tomarás Narva. Aquí está la orden firmada por mi mano.
—Sire...
Esta última palabra cae en el vacío. Ha salido Pedro.
Croy quiere seguirle para insistir. Distingue, gracias a la fluorescencia de la nieve, la silueta de Pedro que se dirige a un caballo.
Pedro ha montado. Clava espuelas.
Pedro galopa. Pedro sale del campamento.
¿Dónde va? ¿Qué hace?
Huye.
Hace esto increíble, esta cosa formidable, esta cosa deshonrosa: en vísperas de una batalla abandona a su ejército. El zar Pedro huye. El capitán Pedro Alexeief deserta.
Imágenes espantables llenan su cerebro trastornado: la batalla, la derrota, el cautiverio, la muerte…
Pedro no tiene la conciencia tranquila. Se ha burlado de Carlos XII. En vísperas de declararle la guerra, satisfacía plenamente a su embajador. Esta bribonada, esta felonía, el implacable puritano que es Carlos XII no la perdonará jamás.
Pedro se ve cargado de cadenas, llevado ante los jueces, conducido al cadalso…
No razona, no raciocina. Le domina el pánico. La frase terrible de Carlos resuena en sus oídos: "Exterminaré a mis enemigos".
Solloza, no de vergüenza —no sabe lo que es eso—, sino de terror. Piensa que lleva su uniforme de capitán que puede traicionarlo. En cuanto vea una isba se detendrá a cambiar su uniforme por las ropas de un mujic.
La sombra aterradora de Carlos XII colma la noche. Pedro cree oír los cascos de sus perseguidores. Clava espuelas. Y el miedo le aguijonea.
La loca carrera no se detiene sino en Novgorod, donde al día subsiguiente los primeros fugitivos de Narva se unieron con el zar y le contaron lo acaecido.
No habían probado un pedazo de pan en tres días. Habían tenido prisa en vencer y entrar en Narva para comer.
Sólo los regimientos Preobrajenski y Semionovski habían ofrecido un simulacro de resistencia. Los demás habían huido sin esperar el choque de los asaltantes, que eran uno contra siete. La batalla duró un cuarto de hora.
El príncipe de Croy fue capturado con todo su estado mayor. Dieciocho mil prisioneros, lo mejor del ejército; doscientas sesenta banderas, ciento cuarenta y cinco cañones —toda la artillería— fueron tomados.
La victoria sueca había sido tan total que el vencedor estaba de mal humor. "Si el río hubiera estado congelado —dirá Carlos XII—, no sé si hubiésemos podido matar uno solo." Cuando Pedro supo los detalles del desastre, tuvo un estremecimiento retrospectivo. "De buenas he escapado", pensó. Y pensó además:
"Hice bien".
Capítulo 8
El nacimiento de San Petersburgo
Contenido:
- El fin de un favor
- "Mi capital estará ahí"
- El heredero
- La sirvienta de Marienburgo
La "Gaceta de Holanda" publicó la siguiente historia:
"En Narva, las tropas suecas, rodeadas por fuerzas rusas numéricamente superiores, habían capitulado. Algunos oficiales rusos quisieron saludar al rey Carlos XII. Fue el momento escogido por los suecos para tomar de nuevo, traicioneramente, las armas, lanzarse sobre los confiados rusos y escapar así del cautiverio".
Este texto fue llevado al diario por Matveief, embajador de Rusia.
En Viena, el príncipe Galitzin se presentó ante el vicecanciller Kaunitz. Este tuvo cierta sonrisilla al pronunciar el nombre de Narva. Galitzin se molestó.
—El zar, mi amo —dijo—, no necesita probar su gloria militar con victorias.
—Perfectamente —dijo Kaunitz, tratando de no morirse de la risa—. ¿Y en qué condiciones aceptaría el zar hacer la paz?
—No habrá trato alguno a menos de recibir la mayor parte de Livonia, con Narva, Ivangorod, Kolyan, Koporié y Dorpat.
¡Condiciones de vencedor!
Era la orden del zar. La derrota de Narva la negaba ante Europa con impudicia admirable. ¿Vencido el zar? ¡Vaya, vaya!..
Con todo, Europa reía. El rey de diecisiete años, Carlos XII, se había convertido en un día en el héroe del continente. El gran Gustavo Adolfo resucitaba en él.
Pedro tuvo la audacia de enviar su representante a Versalles, el conde Tolstoi, para proponerle al gobierno de Luis XIV una alianza contra Suecia, antigua auxiliar de las armas francesas. Ofrecía un cuerpo de tropas moscovitas.
— ¿Son las que capturaron a Carlos XII? —preguntó el ministro francés.
Reían los diplomáticos. Los grandes Señores reían. Reían las hermosas mujeres. La relativa celebridad adquirida por Pedro durante su viaje por Europa se tornaba en contra suya. El gran mundo de las cortes no sentía disgusto alguno al comprobar que el carpintero imperial, el zar obrero, no era sino un cobarde y un fugitivo.
Pedro, sin embargo, había retornado a Moscú con la cabeza muy en alto.
La historia de este hombre prodigioso es un continuo rebotar. El pánico de Narva, en 1700, repetía el pánico de Preobrajenskoia de 1689. Y los días siguientes fueron los mismos.
Domina a Pedro una actividad prodigiosa. Hacer la paz después de una derrota, como el rey de Dinamarca, no es cosa suya. Continúa la guerra.
Ya no tiene artillería: ordena que tomen las campanas de las iglesias para fundir cañones. El clero grita que es un sacrilegio. Pedro se burla.
Por lo demás, es el clero el que va a pagar la desventura de Narva. Está cebado ese clero ortodoxo. Posee inmensas tierras, con novecientos mil siervos. Vive con hartura; hace un inmenso consumo de salmón, esturiones, caviar. Pedro declara: "Les voy a enseñar a los monjes y a los popes otra manera de ganarse el cielo".
No habrá patriarcas. Los bienes de los conventos serán administrados y repartidos por el Estado. La Iglesia se convierte en una administración que da rentas.
Pedro posee como renta personal los ciento- cincuenta y seis rublos de su grado de capitán de artilleros. A quienes se quejan de lo que pesan los impuestos les responde: "No tienen más que vivir como yo".
El consejo, por lo demás, no es de los que se han de tomar al pie de la letra. Sólo el zar puede vivir como el zar, pues sólo él, en todo el imperio, posee su capacidad de trabajo, su capacidad de acción, su capacidad de beber y su capacidad de amar. Todo en él camina a la par.
Cuando quiere derribar a alguien, Pedro puede elegir entre dos medios: le da un garrotazo con su dubina en la cabeza o le obliga a beber la misma cantidad de vodka que él.
¡Y las mujeres! Pasan a centenares por la vida de Pedro. Ni rozan siquiera la historia; rara vez dejan el recuerdo de un rostro y de un nombre. Caen bajo el zar como las figuras de un juego de puntería: posaderas, aldeanas, burguesas, princesas. "Ninguna de ellas —dice Pedro— vale que se le consagre más de media hora. Lo más a menudo, cinco minutos, y sobran."
Pasa ante una muchacha, Barba Arsenief, hija de un boyardo; la encuentra fea y la detiene.
—Mi pobre Barba —le dice—, no creo que nadie se haya dado el trabajo de decirte cuán fea eres. Pero como a mí me gustan las hazañas difíciles, no quiero que mueras sin que te hayan hecho gozar.
Ante cincuenta personas, inmediatamente, el buen zar cumple su palabra.
Sólo Ana Mons escapa a la regla de la media hora. En vano la engaña Pedro, pues siempre vuelve a ella. La prueba de que la ama está en que con ella es generoso, avaro como es. Le hace construir un palacio a la favorita. El centro del dormitorio está ocupado por un lecho fabulosamente grande, dibujado para los amores frenéticos de un gigante. Es el trono de Ana, en espera del otro. Pues Pedro se pregunta cada vez más a menudo: "¿Y por qué no me caso con ella?"
Ella pide tierras. Le da, con centenares de siervos, el dominio de Dubino. Dubino es el masculino de dubina, y dubina es el enorme garrote que siempre tiene Pedro a la mano. Esta analogía obscena le hace reír a carcajadas.
Pero las orgías, el alcohol, las mujeres —incluso Ana—son, en suma, poca cosa. Eso no representa sino el desahogo de una naturaleza monstruosa. Lo que verdaderamente cuenta son los trabajos, la política, la guerra.
Ante todo, hay que rehacer el ejército destruido en Narva.
El núcleo de las nuevas tropas está formado por la división Repnin, que llegó demasiado tarde al campo de batalla, y por la caballería de Cheremetief, que se la ganó a los suecos a correr. Cheremetief mismo, libre de la desgracia, recibe el comando en jefe. Un general vencido, regimientos incapaces, éste es el principio de la renovación.
Pedro recluta. Decreta uno, dos, tres enganches. Ordena a los propietarios que entreguen al ejército uno de cada cinco siervos. Prescribe a cada grupo de veinte casas que dé un hombre. Rusia gime y obedece.
¿Qué hace Carlos XII?
Gracias al cielo, no se encarniza contra Rusia. Pasa a Polonia. Tiene un asunto personal que arreglar ahí.
Carlos XII es un personaje de las guerras de religión, nacido doscientos años después. Una hoja de espada. Un puritano ascético y fanático. Sus ideas políticas son más o menos iguales a las de un estornino, pero sus odios individuales son para él principios de gobierno. Detesta, pues, al intrigante de Augusto II.
Para convertirse en rey de Polonia, Augusto ha abjurado del protestantismo. El gran hugonote sueco castañetea los dientes al pensarlo.
Es Augusto quien ha fomentado la coalición contra Suecia. Crimen político que se añade a la traición religiosa. Ahora que Carlos XII ha rechazado a los rusos a sus nieves, no se ocupa ya de tales bárbaros. No tiene sino una idea: destronar a Augusto II.
Para Pedro es una suerte magnífica. Está tranquilo. Tiene tiempo por delante para recobrar aliento. El espantajo está sobre otro cerezo. "De nuevo nos vencerán —dice—; pero a fuerza de perder aprenderemos a ganar."
1. El fin de un favor
En 1701, tropas rusas nuevas reaparecen en esa Ingria, en esa Livonia de que han sido el año anterior tan ignominiosamente expulsadas. No tienen por delante sino guarniciones y pequeños destacamentos suecos.
En diciembre, las campanas de Moscú atruenan hasta estremecer los campanarios. ¡Gran victoria! Cheremetief, a la cabeza de treinta mil hombres, ha obligado a retroceder a cinco mil suecos. No les han tomado un solo cañón, ni una bandera, ni un hombre. Gran victoria, con todo, puesto que lo dice el zar. Y el zar tiene razón, pues lo más duro es el comienzo.
Al año siguiente, Pedro está personalmente al borde del lago Ladoga, en el sitio en que el Neva, vivo y verde, escapa de su gran depósito de agua. Hay allí una pequeña plaza sueca, o más bien, un puesto fronterizo, ubicado en el límite de la inmensidad: Noteberg. Pedro no desdeña sitiar tal bicoca. Cuando se trata de un beneficio, es un ganador que no posee mucho orgullo.
Está contento. La resistencia del puñado de suecos de Noteberg no puede más.
El agua corre por todas partes cantando. Las primeras lluvias otoñales hacen de cada arroyuelo un torrente. Pedro regresa de la trinchera seguido de un amigo, el enviado sajón Koenigseck.
Este tiene un título inigualable para Pedro. Se parece al querido Lefort. Es casi tan grande, casi tan buen bebedor, y tiene la misma cara abierta y risueña.
A través del pequeño afluente del Neva una tabla es puesta a guisa de puente. Pedro se interna con su paso seguro de marinero.
Escucha tras él un grito y una zambullida. Se vuelve. Koenigseck no le sigue. Pedro ve su cabeza a ras del agua, con una boca casi sumergida que grita pidiendo socorro.
Pedro se precipita en el torrente, sin pensar que en ello le va la vida. Este hombre, capaz de huir de una sombra, es capaz de exponerse por un amigo. Toma a Koenigseck por los cabellos y lo arrastra a la orilla. El sajón está salvado… No, está muerto.
En las comisuras de los labios, un poco de espuma sanguinolenta indica la congestión pulmonar, que no perdona.
Pedro quiere aguardar, contra la evidencia. Abre la casaca del ahogado y busca el corazón.
Escapa un medallón y cae al suelo. Pedro lo recoge y lanza un grito:
— ¡Ana!
Sí, Ana Mons. ¿Qué hacía Ana en el bolsillo del sajón?
Pedro corre al campamento. Entra a la tienda de Koenigseck, derriba a un sirviente asustado, toma el portamantas del muerto, lo vuelve, busca lo que contiene.
¡Cartas! ¡La letra de Ana!
¡Y frases! ¡Las mismas palabras que Pedro ha oído mil veces! "Mi universo. . . Mi solcito querido..." Hay también apreciaciones poco amistosas sobre el bárbaro cuyas caricias hay que soportar, pero cuyo favor es un tormento. Y el bárbaro es el zar.
¡Ana Mons! Ella, que tenía tal manera de ponerse entre los brazos de Pedro y de decirle, entregándole la mirada de sus hermosos ojos transparentes: "Te seré fiel hasta la muerte".
— ¡Carroña! —ruge Pedro.
Los oficiales y los ayudas de campo se apartan. Conocen las costumbres del amo. Es capaz de tomar a uno de ellos por la garganta y de estrangularlo para tranquilizar sus nervios.
No, hoy Pedro no derriba ni estrangula a nadie. Está pálido, pero tranquilo. Pide un mensajero y dicta:
"Orden para el príncipe Romodanovski de detener a la señorita Ana Mons y a toda su familia. A todos los Mons…"
Por primera vez, Pedro ha dicho "los Mons", como todos los rusos lo dicen desde hace diez años.
Luego reflexiona:
"¡Pensar que casi me he casado con esa putilla!..."
Porque el pie de un alemán ha resbalado sobre una tabla, una corona de emperatriz ha rodado por el fango.
La señorita Ana Mons supo salir de dificultades, por lo demás, de una manera milagrosa. No permaneció en una prisión sino pocos meses, y luego encontró manera de casarse con el embajador prusiano Keseyrling. Era mujer de recursos v de temperamento.
2."Mi capital estará ahí"
Pedro ha sufrido. Pero no es hombre que gima largo tiempo. Más que las mujeres, le consuelan las victorias.
Porque ahora se trata de victorias verdaderas. Se hace pasar por las calles de Moscú a prisioneros suecos encadenados, que en seguida son vendidos en subasta. Todavía es necesario que los rusos sean siete u ocho contra uno para ganar. Qué importa, si ganan.
Pedro no sale ya de la región extendida entre el lago Ladoga y el golfo de Finlandia, a orillas del Neva.
Es una tierra pobre. Lisa, con una cubierta de cielo gris. El pie se hunde a cada paso en un suelo esponjoso y el cuerpo resbala a veces. Inmensas extensiones de plantas acuáticas oscilan interminablemente. Bandadas de pájaros chillones llenan los vientos con sus gritos tristes. Los habitantes son un puñado de salvajes que no entienden el ruso, no conocen metal alguno y viven en miserables cabañas de cañas.
¿Acaso esta región ha echado un sortilegio sobre el zar?
Cuando habla de ella, dice: "Mi paraíso". A veces le sucede que sueña, él, el monstruo de acción. Durante días enteros empuja lentamente su barca sin quilla entre pantanos. Acaso sueña que esta región se asemeja a Holanda, que tanto ha querido. Una Holanda menos su civilización y su trabajo.
En la desembocadura del Neva, los suecos poseen un fuerte con empalizada que llaman Nieuschrantz. Pedro se apodera de él en el mes de abril de 1703. Esta minúscula conquista le colma con la alegría de un gran triunfo. Brinca como un chiquillo.
El 16 de mayo, en la mañana, una barca se desliza por los meandros del río. El hombre que la dirige tiene en la mano una sonda que echa a intervalos regulares. Busca un canal, pero el río no es profundo: dos metros, tres metros a lo más.
La barca se aleja de la orilla izquierda y aborda una isla pantanosa en que hay un grupo de hombres. El batelero —Pedro— salta a tierra.
—Aquí —dice— quiero fundar San Petersburgo.
Los hombres se sobresaltan.
—Sire —dice un ingeniero alemán—, es imposible construir aquí una ciudad.
— ¿Imposible? No me gusta esa palabra. ¿Por qué?
—El suelo es movedizo para resistir cimientos.
—Lo afirmarán.
—No hay en la región ni piedra, ni madera, ni habitantes.
— ¿Qué importa? Traeré.
—La región es cubierta periódicamente por inundaciones. Escuche, Sire, lo que va a decirle este anciano.
El salvaje a quien empujan hacia Pedro cuenta con frases guturales que, una vez cada cinco años a lo menos, un viento terrible sopla del oeste, tan fuerte que el Neva, expulsado del mar, retrocede. Entonces el agua se detiene y todo lo cubre.
Pedro tiende un rublo. El salvaje mira con extrañeza esa medalla brillante y se apresura en tragarla.
—Aquí, donde estamos —dice el zar—, construirán primero una fortaleza. La llamaré con el nombre de los dos grandes apóstoles Pedro y Pablo.
—Pero, Sire, el indígena ha dicho…
—Déjame tranquilo —atruena Pedro—. Me aburres. ¡Mentchikof!
— ¿Sire?...
— ¿Ves esa isla? Te la doy. Quiero que ahí hagas una segunda Ámsterdam.
La isla, como todas las que pueblan el estuario, es un banco de cieno.
—Mi hermoso paraíso —murmura Pedro—. Aquí estará mi capital.
— ¿No piensa, Sire, que esta tierra es todavía del rey de Suecia?
—Es mía, puesto que estoy aquí —responde el zar.
Da órdenes. Orden de traer a todos los prisioneros suecos y a todos los reos políticos. Orden a Romodanovski de formar y enviar al Norte columnas de trabajadores. Orden a los boyardos de unirse con el zar en San Petersburgo.
—Quiero que cada uno de ellos construya su casa. La mía estará ahí…
Señala un punto en la orilla izquierda y dibuja el plano de su nueva mansión. El piso bajo, con un granero, constará de dos cuartos, separados por un pasillo, y una cocina al fondo. Dieciocho metros por seis. Siete ventanas. Todo de madera. El exterior pintado de rojo y verde, como en Holanda. Una pequeña empalizada conducirá derechamente a un embarcadero. El mar tan apasionadamente buscado cantará a los pies mismos del zar.
La construcción de San Petersburgo, trabajo fabuloso, comienza en seguida.
El ingeniero alemán tenía razón. No se puede construir en el barro. Antes de hacer la ciudad hay que hacer el suelo. Se trae tierra. No hay vehículos, ni siquiera carretillas: la tierra será amontonada en sacos, en paños.
No hay madera. Esclavos van a buscarla más allá de Kazán. No hay piedra. Los forzados la traerán del Ural.
Las orillas esponjosas del Neva ven llegar multitudes extrañas. Entre los infelices cautivos suecos, los prisioneros políticos, los asesinos condenados a presidio y los mujics reclutados en Moscovia, no hay otra diferencia que la de los nombres. Todos son esclavos. Viven en el fango, salvo en invierno, porque entonces viven en el hielo. Revientan de hambre. La región no produce absolutamente nada y los víveres han de ser traídos de cien leguas, combatiendo a veces con bandadas de lobos.
De toda Rusia sube una ardiente maldición contra el presidio del Norte y su gran carcelero, el zar.
Dicen los boyardos: "¿Es un zar? Nos toma a nuestros hijos y a nuestros campesinos". Los campesinos dicen: "¿Es un zar? Desde que Dios lo envió, no existe la paz y no es cosa sino de trabajos forzados y carretillas". Las mujeres dicen: "¿Es un zar? Nos torna viudas y convierte a nuestros hijos en huérfanos". Los sacerdotes dicen: "¿Es un zar? Ha sacado las campanas de las iglesias y pone impuestos a las colmenas y a las casas". Todos dicen: "¿Es un zar? Abandona Moscú la Santa por una ciudad maldita desde su nacimiento, que construye en un desierto".
Rumor intenso. Grito ahogado de cólera y de odio. Se estremece en la extensión rusa. Se mezcla con la oración eterna de los conventos. Resuena más fuerte en los extremos del imperio, donde pobladas, semisalvajes de cosacos, calmucos, tártaros, intentan sublevaciones ahogadas en sangre.
Se abre camino hasta el oído de un niño.
3. El heredero
Este niño tiene ahora quince años. Se llama el zarevitz Alejo.
Creció en el castillo de madera de Preobrajenskoia, que conoció los años de aprendizaje de Pedro. Pero no le gustan ni el bosque, ni los estanques, ni las chozas que encantaron la juventud del padre. Cuando va al Kremlin vuelve pensativo, pues allí quisiera vivir, en esa atmósfera religiosa que evoca en él algo profundo.
A los quince años, Pedro era un joven colosal. A los quince años, Alejo es un adolescente débil. A Pedro no le gustaban sino el movimiento y el ruido. Alejo no gusta sino de la indolencia y el silencio. La sangre melancólica de los anteriores Romanof tan completamente ahogada en el padre, reaparece en el hijo.
Su vida es triste. Sus padres viven, y es como huérfano. No ve a su padre sino con raros intervalos, y su madre, la monja Elena, languidece en un convento de Suzdal.
Recuerda a su madre. Era suave y a menudo le hablaba de Dios. Se la arrebataron. ¿Quién? Su padre, el zar.
Los gustos de Alejo le inclinan a una vida piadosa y quieta. Ama las iglesias con sus resplandores profundos, sus relicarios enriquecidos de pedrerías, los iconos, el olor a incienso, los gruesos libros iluminados que cuentan las vidas de los santos…Le imponen que aprenda álgebra, geometría, fortificación, dibujo, astronomía, cosas que su conciencia le dice que no son rusas y son impías. ¿Quién se las impone? Su padre, el zar.
Le rodean extranjeros. Alemanes. Cierto Neugbauer, un barón de Huyssen, que le sirven de preceptores. Son pesados, tiránicos, insolentes, llenos de desprecio por los rusos. Alejo les detesta. Pero para hacerse obedecer tienen una frase incesante en los labios: es orden del zar.
Un personaje vigila desde las alturas la educación del príncipe heredero. Es ruso, pero resulta peor que los alemanes. Se burla de Alejo. Se goza en mortificar su orgullo llamándole monjecillo o mujercita. Le golpea.
¿Quién es? Mentchikof, el favorito del zar.
Gracias a Dios, Alejo no está del todo abandonado por el cielo y los hombres. Quedan en torno suyo algunos parientes que han sabido conservar sus corazones rusos y piadosos. Sus tíos Lapukin, hermanos de la reclusa de Suzdal, le hablan de su madre. Cada una de sus palabras es una acusación contra aquel que la ha repudiado y proscrito: el zar.
Alejo se sume en su compañía cuanto puede. Le defienden contra la tiranía de los extranjeros. Un día, en la mesa, sus tíos golpearon a Neugbauer, que le había reprendido porque arrojaba sus huesos bajo la mesa, a la manera rusa, en vez de dejarlos en el plato. Pero el prusiano frunce el ceño y sale diciendo que se quejará al zar. ¡Siempre el zar!
El círculo de los buenos disminuye en torno al zarevitz. Uno tras otro, los parientes maternos parten al exilio. No siempre al exilio, pues a veces es a la muerte.
El tío favorito, León Lapukin, desaparece. Alejo se informa y no encuentra ante sí nada más que rostros congelados por el terror. El zarevitz, no obstante, termina por descubrir la verdad. León Lapukin ha sido martirizado de la siguiente manera: le rociaron de espíritu de vino y le prendieron fuego. Por orden del zar.
Pronto, en torno al zarevitz no quedan otros rusos que unos sacerdotes. Alejo ama a estos hombres de Dios rodeados de misterio, y que son tan graves y lentos. El rumor de sus hábitos llena las piezas en que se hallan con cierta suave majestad. Cuentan las persecuciones que hieren a la Santa Iglesia: las campanas fundidas, la sede patriarcal vacía, los conventos despoblados, los servidores de Dios muriendo bajo el knut. Alejo escucha, endurecida la frente. El perseguidor es su padre, el zar.
El monje Kikin tiene cara de apóstol. Cuando ayuna, él medita y ora, pero cuando bebe vodka una ruda elocuencia, iluminada de relámpagos, brota de sus labios. Habla como los libros santos, con frases oscuras y restellantes que llenan a Alejo de fervor y de miedo. Anatematiza. Denuncia el flagelo que ha caído sobre Rusia, el enviado de Satanás que la asuela y la sangra, el Anticristo, el zar.
Jacobo Ignatief es de naturaleza diferente. Es un coloso del Norte, un gran ruso de Suzdal, la ciudad en que la zarina Eudoxia está enclaustrada. Sabe defenderse contra la sorpresa del alcohol. Habla lentamente, y la elección que hace de sus palabras le da una autoridad irresistible. Se le siente inteligente y vigoroso.
A él ha escogido Alejo como director de conciencia. A la sombra de un confesionario le entrega su alma herida. Luego escucha humildemente la palabra del sacerdote, que le dicta la voluntad de Dios.
El día de su confirmación, Alejo pone sus manos entre las poderosas de Jacobo Ignatief.
—Padre —le dice—, te juro obedecerte toda mi vida en cuanto me ordenes.
—Alejo —responde Ignatief—, un día te recordaré tu juramento. Hoy no tengo sino una orden que darte: no olvides a tu madre.
En la primavera de 1704, Mentchikof se lleva a Alejo hacia el norte. Le conduce ante una ciudad sitiada, una ciudad en agonía. Allí está Pedro, en medio de sus cañones.
—Mira esta ciudad —le dice a su hijo—; es Narva
Hay en la voz del zar un acento de hosco triunfo.
—Aquí —prosigue—, los suecos vencieron a los rusos hace cuatro años. Hemos vuelto al lugar de que fuimos expulsados y ha llegado el momento del desquite: He querido que veas cómo nos tomamos a Narva.
Alejo ha visto: la ciudad asaltada, la sangre corriendo a ríos, la guarnición masacrada, el cadáver de la mujer del gobernador echado al agua como una bestia descuartizada, y su padre golpeando en el rostro al capitán sueco que tuvo la audacia de resistir hasta el límite extremo. Este desquite, en vez de llenar de alegría al zarevitz, le llena de horror. Ha comprendido que odia la guerra y que su padre la ama.
En las ruinas de la ciudad conquistada, Pedro le ha hablado a su hijo:
—Ya ves —le ha dicho— que no evado fatigas ni peligros. Quiero que sigas mi ejemplo y que me ayudes en mis campañas. Si no lo haces, no te reconoceré como heredero y le pediré al cielo que te castigue.
El zar se expresaba con voz amenazadora, fruncido el ceño. Alejo, aterrado, ha prometido, pero todo su ser protestaba. En seguida le han hecho ponerse el uniforme del Regimiento Preobrajenski, ese angosto uniforme a la prusiana, que su padre adora y que él detesta.
De vuelta en Moscú, Alejo se ha entregado en brazos de Ignatief para contarle las escenas de Narva.
—He jurado obedecerte. ¿Qué me ordenas?
—Te ordeno que esperes y tengas paciencia.
— ¿Debo seguir la voluntad de mi padre?
—Sí —ha contestado el confesor con una chispa en la mirada—. Sí, por el momento.
…Mientras Pedro guerrea, se entrega a las juergas, gobierna, hace ejércitos, construye flotas, crea San Petersburgo, golpea a los hombres, posee a las mujeres, un drama atroz madura lentamente. Una tragedia de un horror antiguo se prepara. Pues la vieja Rusia que el zar combate, renace y triunfa en su propia carne.
4. La sirvienta de Marienburgo
Ante Marienburgo atruena el cañón. Del lado de los sitiadores, el son es de triunfo. Del lado de los sitiados, el son es de muerte.
Marienburgo va a caer.
Lenta, seguramente, la marea rusa" cubre Livonia. Carlos XII, que ha conquistado Polonia y Sajonia a grandes zancadas, no ha dejado en la escena secundaria de los países bálticos sino fuerzas insuficientes. Su general, un viejo duro de cocer, llamado Loevenhaupt, es decir, Cabeza de León, tiene siempre al frente a cuatro o cinco rusos por cada uno de sus suecos. De vez en cuando los derrota, pero sus victorias se asemejan a las de un hombre hostigado que espanta a un enjambre de abejas; vuelven más numerosas, más ruidosas e irritadas.
Entre las batallas los rusos se toman ciudades. Han aprendido a sitiar y sus proyectiles no caen a medio camino de los baluartes.
Marienburgo, pues, está perdida.
Una ciudad a punto de ser tomada se parece a un navío a punto de hundirse. Los que pueden echarse al mar lo hacen. La suerte de las poblaciones conquistadas por asalto es siniestra; se expresa con esta frase lúgubre: todo será pasado a cuchillo. Más vale correr el riesgo de una evasión a través de las líneas enemigas.
En el caso de Marienburgo, las razones para huir son particularmente urgentes. El comandante de la guarnición es un loco del heroísmo. Ha declarado, ha jurado que no rendirá jamás la plaza que su rey le ha entregado. Hará saltar la ciudadela, dice, y se sepultará bajo sus escombros. Los infelices habitantes se hallan ante este dilema: o bien se ven arrastrados al suicidio glorioso del sueco, o serán muertos por el furor vengativo de los rusos. En todas las épocas de la historia la condición del civil ha implicado a veces serios inconvenientes y hasta reales peligros.
Por eso el pastor alemán Glück parlamenta con un centinela moscovita, que prudentemente le sujeta con la punta de su bayoneta.
El pastor tiene miedo. Sobre el pecho sostiene como un escudo una enorme Biblia escrita en eslavo. El soldado no sabe leer, pero le impresiona el grosor del libro.
—Déjame pasar —dice el pastor—. Me he escapado de la ciudad. Soy sajón, es decir, un aliado del zar, tu señor. Quiero ir a Moscú.
Glück cree hablar ruso, pero el campesino uniformado no le entiende.
Echa miradas a la Biblia. Y mira mucho más a la persona que acompaña al siervo de Dios.
Una bella muchacha. Una chica alegre. Mejillas floridas, gruesos labios sensuales, nariz respingada. El ruso no necesita haber visto un Rubens para reconocer en ella a una de esas ninfas cuya evidente vocación consiste en servirles cerveza a los soldados. No parece muy atemorizada por la bayoneta brillante; sabe que lleva en el pecho el mejor de los pasaportes: un par de senos duros, altos, que muestra cuanto la decencia no le impide en absoluto esconder.
La mirada del soldado interroga al pastor:
— ¿Quién es?
—Es mi sirvienta. Viene a Moscú conmigo. Déjanos pasar.
Un libro grueso, un viejo y una bella muchacha, he aquí un caso que el servicio de los puestos de avanzada no prevé. El centinela hace lo que todos los soldados del mundo harían en su lugar: llama a su suboficial. El cual, a su vez, siguiendo la tradición militar más internacional, llama a su oficial.
Este, colocado ante la dificultad, adopta también una solución absolutamente clásica.
—Llévalos donde el general.
El general es Cheremetief. En Narva ha hecho lo mismo que la caballería que comandaba: ha huido. Desde entonces, a fuerza de derrotas, ha hecho el aprendizaje de las victorias. Hoy se halla de buen humor porque sabe que Marienburgo no tiene para mucho tiempo más.
Ante el trío, no se interesa ni por la Biblia ni por el pastor; pero su mirada desnuda a la sirvienta. ¡Je, je!, esta chica aficionada a los soldados no es indigna del general.
— ¿Cómo te llamas?
—Catalina.
— ¿Catalina cuánto?
—Unos me llaman Catalina Vassilevska y otros Catalina Trubachof.
—Y tú no lo sabes a ciencia cierta —dice Cheremetief, muerto de risa.
Ella ríe como él y agrega:
—Mi marido se llamaba Kruge.
— ¡Bah! ¡Eres casada!
—Lo era. El pobre Kruge fue muerto durante el sitio.
—Parece que llevas muy livianamente tu viudez.
— ¡Qué quiere! Hay que saber adaptarse.
— ¿Por qué saliste de Marienburgo? ¿Tenías miedo de que te violaran, eh? ¿Es eso?
—Sobre todo —contesta Catalina riendo más fuerte—, es porque ese bruto del comandante sueco ha jurado hacerse saltar con la ciudad cuando no pueda resistir más.
—Así se ha dicho.
—Ya lo verá.
— ¿Dónde quieres ir?
—Va a Moscú conmigo —interviene el pastor.
— ¡Contigo!-¿Y quién eres tú?
—El pastor Glück. Soy sajón; luego, aliado del zar. Sé ruso. Voy a Moscú.
—Cállate.
—Pero…
— ¡Cállate! —repite Cheremetief con voz más recia aún.
Y luego a Catalina:
—Te quedas conmigo. Me zurcirás mis camisas.
—Es mi sirvienta —dice Glück—. La necesito.
— ¡Cállate! —repite Cheremetief por tercera vez.
Toma a Catalina por la cintura.
—Bailemos, mi linda. Marienburgo es nuestro.
—General —insiste Glück—, yo…
—¡Vaya, vaya! ¿No serás un espía acaso?
—Le juro que...
—Entonces, ¡fuera!
—Pero…
— ¡Maldita ralea alemana! Estás dispuesto a hacerme repetir mis palabras. ¡Fuera!
Glück, desesperado, mira a Catalina. Ríe ella hasta el llanto. Pone él su libro bajo el brazo y sale en medio de las burlas de los soldados.
— ¡Qué viejo idiota! —dice Cheremetief—. ¿Qué hacías con ese espantajo?
—Tenía que salir de Marienburgo.
— ¿De veras? Has tenido una buena idea porque…
No termina la frase. Resuena una terrible explosión. Por encima de la ciudad, una inmensa columna de llamas y de humo ha brotado.
—Ya lo ve usted —dice Catalina—; el comandante sueco se ha hecho saltar.
Fue así como Catalina Vassilevska, livonia, hija de siervos, antigua sirvienta de posada, comenzó a zurcir las camisas del general Cheremetief.
Un año después, en San Petersburgo, Mentchikof la encontró en casa de su amigo. Trepada en una escalera, lavaba vidrios.
—Tienes una linda muchachita —dice Mentchikof—. ¿Dónde la encontraste?
Cheremetief contó la historia. Preguntó Mentchikof:
—¿Qué hace en tu casa?
—Todo lo que puede hacer una mujer. Y lo hace muy bien.
— ¿Te interesa?
— ¿Por qué?
—Cédemela.
Catalina comenzó a zurcir las camisas del príncipe Mentchikof.
Poco tiempo después, Pedro la encontró sentada a la mesa frente a su favorito.
— ¡Oh! ¡Oh! —dijo—. Hermosa mujercilla.
—Es una prisionera de guerra de Cheremetief, que me la ha cedido. Zurce las camisas a la perfección.
De ninguna manera disgustada por la alusión, Catalina sostuvo la mirada del zar.
—Me la enviarás esta noche a mi casa —dijo éste.
—Es que —repuso Mentchikof— no hace mucho tiempo todavía que está conmigo.
— ¡Bah! Te la devuelvo mañana temprano. No será la primera mujer que compartimos.
Al día siguiente y los venideros, Catalina quedó en casa del zar. Cuando Mentchikof la reclamó, Pedro se echó a reír.
— ¡Tengo tantas camisas que zurcir en mi casa! La dejo conmigo.
Pedro la conservó. La instaló en su casita de madera a orillas del Neva. Se acostumbró a pasar con ella las noches. Por sobre la estufa se secaban las ropas de tela burda del marinero. La cocina llena de humo olía a lana húmeda y a tabaco. Unas botas marinas se hallaban en un rincón. Pedro, en mangas de camisa, fumaba su gran pipa holandesa. Había terminado su jornada. Se sentía cansado y con el corazón contento.
Sentada en un escabel, Catalina teje. Pedro la mira. No piensa en preguntarse si algún pintor cortesano la encontraría hermosa. No piensa en criticar la estética del perfil pesado y común, la nariz gruesa y respingada, y las anchas piernas escarlatas. Se dice que es una buena mujer y que lleva bien su casa.
Ha comenzado a quererla. Ha descubierto que no es tonta, que tiene buen sentido, que es capaz de un consejo juicioso. No es como Ana Mons, que fingía admiración y que antes de que el zar hubiese abierto la boca ya había dicho sí. No teme tener una opinión diferente a la del señor, pero no es quisquillosa, y cuando ha dado su parecer no insiste nunca.
Nada pide para ella. Si Pedro le da algunos rublos, agradece amablemente sin parecer darse cuenta de que, viniendo de un potentado, el regalo es mezquino.
Es una sirvienta que sigue siéndolo. Comienza a engrosar, grávida, y ni una sola vez ha averiguado la suerte que el zar piensa darle al niño que va a nacer. Lleva al hijo con simplicidad, alegre y valerosamente.
Pedro siente en sí un movimiento de ternura. Se acerca a Catalina y le besa la frente.
— ¿Qué haces, madrecita?
—Te tejo un par de medias bien abrigadoras, padrecito.
—Nadie las hace mejor que tú, Katiuchka.
Sonríe ella, tendiéndole los labios.
Hogar de rey. Hogar de obrero.
Capítulo 9
Lucha por la vida
Contenido:
- Carlos entre el Oeste y el Este
¿Qué tiene el zar?
Pedro camina lentamente a orillas del Neva, que comienza a cubrir el hielo. Penden sus grandes manos. Curvas las espaldas. Baja la frente.
De vez en cuando mira hacia lo lejos, como si viera venir algo entre las brumas del río. Se estremece. Movimientos nerviosos sacuden su cuerpo, y su tic es el de los días en que tiene miedo.
— ¿Qué tiene el zar? Nunca ha estado tan preocupado.
Los que así se interrogan no conocen todavía la terrible verdad. Acaba de llegar a San Petersburgo. Pedro no lo ha dicho sino a Catalina, que, maternalmente, ha tratado de tomarlo entre sus brazos. Pero él se ha apartado y ahora vaga por las orillas del Neva, enlutecido el rostro.
Augusto de Sajonia ha hecho la paz con Carlos XII.
Un mes antes, los cañones de la capital atronaban en honor de una victoria —la primera— del aliado sajón.
Es una historia perversa. Pedro rememora los despachos de Mentchikof que relatan los entretelones de la extraña batalla de Kalisz. Augusto y él comandaban veintiocho mil hombres de buenas tropas. No tenían enfrente sino cuatro mil reclutas suecos y una turba de catorce mil polacos indisciplinados. Augusto, no obstante, no había combatido sino porque Mentchikof lo incitó a ello. Dispersó el débil ejército enemigo y alcanzó una victoria total a pesar suyo.
Esta actitud singular no despertó la desconfianza de Pedro. Diez años antes, en Rava, creyó descubrir en Augusto el Magnífico un gran hombre. Después pudo juzgarle. Los constantes fracasos minaron por completo la fachada que, un instante, se impuso ante el joven zar. Músculos, pero sin nervios. Pecho, pero no estómago. Ninguna agudeza en la mirada. Augusto era el hombre capaz de dejar irse una victoria ganada de antemano, sobre todo si tenía en la mente una intriga galante que estorbaba la guerra.
Vencedor como a pesar suyo, Augusto entró en Varsovia, de la cual Carlos XII le expulsara largos meses antes. Asistió al Tedeum con una expresión tan sombría y tan evidente inquietud, que todos los testigos lo advirtieron.
Y ahora la explicación estallaba como una bomba. En la noche del 18 de noviembre de 1706, Augusto huyó de Varsovia. Se supo al mismo tiempo que sus plenipotenciarios habían firmado la paz con el rey de Suecia, en Altrandstadt, cinco días antes de la batalla de Kalisz. De aquí que no combatiera sino a pesar suyo y venciera contra su voluntad.
Pedro escupió de desprecio. ¡El villano! ¡El cobarde! Había traicionado y capitulado porque Carlos XII había invadido sus Estados hereditarios, esa Sajonia fofa, blanda, que recordaba en exceso las devastaciones, ya desde muy largo tiempo reparadas, de la guerra de Treinta Años. Las condiciones que suscribió eran humillantes. Renunciaba a la corona de Polonia y reconocía a quien Carlos pusiera en su lugar, Estanislao Leczynski. Aceptaba costear y vestir al ejército sueco. Entregaba a Carlos XII, que seguramente le haría morir, a su consejero político, el livonio Patkul. Se había llenado de vergüenza. Había ofrecido su alianza contra los rusos, pero el vencedor había contestado encogiéndose de hombros.
Si el zar no hubiese poseído esa maravillosa facultad de olvido, acaso habría recordado que también había tratado de negociar con Carlos XII, sin que su aliado lo supiera. Desde hacía dieciocho meses, la guerra se había tornado más ruda y su duración devoraba con espantable velocidad los recursos de Rusia. Las condiciones sugeridas por el zar eran mucho más modestas que las que sus embajadores pretendieron dictar al día siguiente del aplastamiento de Narva. Estaba pronto a renunciar a todas sus conquistas, salvo una: las orillas del Neva.
Cortante, brutal, Carlos XII había respondido:
—El zar tendrá la paz si paga los gastos de la guerra y si devuelve absolutamente todo lo que se ha tomado.
Eso quería decir que Pedro debería dejar San Petersburgo.
—Mi paraíso —murmuró.
Miró en torno suyo. Estaba en medio de una inmensa obra caótica de que exhalaba, a pesar de la temperatura baja ya, un fuerte olor a cieno. Venía la noche, pero la muchedumbre de esclavos jadeaba aún. Gritos y gemidos cruzaban a veces el suave ruido de los desmontes y el concierto chillón de las sierras. San Petersburgo nacía entre trabajos y dolores.
En la orilla opuesta, los principales edificios iban adquiriendo forma. Se reconocía la fachada del palacio de Mentchikof, que viviría entre mármol y piedra, mientras el zar seguiría habitando entre tablas. Se veía la "Posada de las Cuatro Fragatas", donde se amontonaban, gruñendo, los diplomáticos extranjeros. En la isla de las Liebres, los muros y las torres de la ciudadela Pedro y Pablo parecían el nudo sólido que contenía las partes aún esparcidas de la capital en construcción.
Doscientas mil personas vivían ya ahí, o ahí morían.
— ¡Mi paraíso! —repitió el zar.
¡Su paraíso! Dos meses antes, el 11 de septiembre, había sido despertado por un estruendo de catarata. Su lecho comenzó a flotar. Antes de huir, tomó su medida de carpintero y midió la altura del agua sobre el piso de la cabaña: veintiuna pulgadas. Trepado en el techo, como todo el mundo, se encontró en medio del océano. El Neva, rechazado por el viento del golfo, todo lo cubría. Desleía los depósitos de materiales traídos de tan lejos y con tanto esfuerzo, y jugaba con los abetos del bosque de Kazán, tan preciosos como las caobas del África. Hombres, mujeres y niños se aferraban de los toneles vacíos y de los maderos. Algunos cadáveres giraban en los remolinos.
El cataclismo anunciado por el salvaje de la isla de las Liebres, el día de la fundación de la ciudad, se cumplía.
Para Pedro esta prueba fue una victoria. La ciudad bosquejada resistió. Esta era la prueba de que San Petersburgo no sería otra ciudad de Ys.
"Fue —le escribió el zar a Mentchikof— extremadamente divertido."
Cuanto más crecía este San Petersburgo de milagro, más se le adhería al corazón de Pedro. Le dominaba el embrujo del agua. Cuando salía de su casa de tablas, no tenía más que subir al "bote amarrado por una cadena al final del embarcadero. Por miedo a romper el encanto, no quería que construyesen puentes.
¡Qué día ese en que el primer barco llegó hasta San Petersburgo! Era, una vez más, holandés. En medio del estuario encontró a un piloto solo en su barca. Cuando éste condujo la nave hasta el puerto, el capitán le dio un rublo.
—Acepto —dijo el hombre—, a condición de que venga a comer a mi casa.
El capitán sabía vivir. Trajo un queso de Holanda y una pieza de género.
—Recíbela, Catalina —le aconsejó el piloto a su mujer, que parecía vacilar—; es buena y te servirá para que hagas camisas.
Se sentaron a la mesa. Comieron bien, contándose historias y tuteándose. Hasta el momento en que un oficial abrió la puerta y se dirigió al piloto llamándole: Sire.
En San Petersburgo, Pedro el Constructor se expresaba. Una ciudad es mucho más palpable que una victoria y que esas manchitas en los mapas que se llaman conquistas. Un hombre que deja tras sí una ciudad puede comparecer ante su Creador.
¡San Petersburgo! ¡Cómo la veía Pedro más allá de las ciénagas de su nacimiento! Grandes avenidas bordeadas de palacios, nobles líneas arquitectónicas se asociaban a majestuosas líneas de agua; regularidad, orden, fuerza, ¡el Occidente, por fin! A los historiadores del porvenir, Pedro les legaría, sobre lo que había sido y lo que había deseado, este documento magnífico: San Petersburgo.
Y he aquí que la defección de Augusto II le planteaba una pregunta trágica: ¿tendría que abandonar San Petersburgo? Pues, ante el Invencible, estaba solo.
Desde hacía años buscaba aliados. Se había dirigido a Inglaterra, que ni siquiera contestó. Se dirigió a Francia, que no escuchó siquiera. Lo intentó con Prusia: prudente, calculadora, entretuvo al zar con algunas buenas palabras y después le rehuyó. Trató con Holanda, a la que inquietaban mucho más los establecimientos marítimos de Pedro que las conquistas continentales de Carlos XII. Hasta hizo la tentativa con Turquía, y con toda insolencia Turquía dijo que no.
Pedro estaba solo.
Sus recursos los conocía a fondo, porque había hecho mil y mil veces su inventario. Tenía cien mil hombres de tropa. Su tesoro no estaba nutrido sino por perpetuas exacciones de que Rusia gemía. Carecía de fábricas y de materias primas para los armamentos. Hasta carecía de madera, al punto que había tenido que prohibir la construcción de nuevas casas, salvo en San Petersburgo, naturalmente.
Debía -contar con la hostilidad de la nación que dirigía tiranizándola. Las insurrecciones que estallaban por aquí y por allá, bien estaban, después de todo, pues era posible ahogarlas en sangre. Lo más grave era la resistencia sorda, tenaz, la mala voluntad adormilada, la obstinación pantanosa del pueblo ruso. Pedro le hacía caminar a golpes, pero su dubina, ese cetro de bruto, conocía límites a su poder. Pedro sabía perfectamente que las órdenes que daba no eran nunca ejecutadas sino a medias y que la obediencia que obtenía siempre se acompañaba de maldiciones.
Carlos tenía generales capaces, soldados de hierro, la subordinación inteligente de su pueblo altamente civilizado, y, por fin, su genio.
Si, la lucha parecía vana. Sí, la derrota parecía segura. La prudencia, la comparación de fuerzas, todas las consideraciones que determinan las decisiones razonables de los jefes de Estado llevaban a la conclusión de que debía pactar.
Pero Pedro no quería soltar San Petersburgo, no compraría la paz.
Los elementos del problema eran pesados por él. Si se obstinaba en guerrear en Polonia, sus ejércitos serían destruidos sucesivamente por el empuje y la técnica de los suecos.
¿Entonces?
Entonces no quedaba sino una solución: combatir poniendo de su parte el espacio y el tiempo. Rusia era inmensa y podía soportar una invasión. Carlos se lanzaría sobre ella, eso era seguro. Le dejarían entrar. Se le abandonaría, en la inmensidad de la estepa, al horno del verano y al horror del invierno.
Acaso así se menguaría el Invencible. Era, por lo demás, la única posibilidad que quedaba.
En el Neva, helado, la noche termina de caer. Crece el frío. Pero la acción ha reconquistado a Pedro. Ya no tiene miedo.
Mentalmente dicta sus órdenes.
Los generales serán invitados a evitar la batalla. El zar no les pedirá que venzan, sino que salven sus cuerpos de ejército y, sobre todo, su irreemplazable artillería.
Los países limítrofes de Rusia, cruzados y vueltos a cruzar por la guerra, son desiertos. Se los extenderá hasta la tierra rusa, quemando las aldeas y evacuando a los habitantes.
Es posible que Ucrania tiente a Carlos XII. Intacta y rica, puede proveer como base de operaciones contra Moscú. Pero en Ucrania tiene Pedro un amigo seguro: Mazepa.
Mazepa es el atamán de los cosacos zaporogues. Polaco de origen, una vida locamente romántica ha hecho de él el jefe de esas hordas turbulentas e intrépidas. Pedro le ha ayudado a ceñir el sable que simboliza su comando y, desde entonces, Mazepa sirve a Rusia con una fidelidad inalterable.
A Mazepa le dirá Pedro:
"Haz el vacío. Quiero que a comienzos del año próximo no se pueda encontrar en Ucrania, hasta sesenta leguas de la frontera, un saco de trigo o una cabeza de ganado. Si Carlos entra en Ucrania, te retirarás detrás del Dniéper y aguardarás".
Sí, para vencer, o mejor, para salvarse, no existe sino una táctica. Rusia, la tierra rusa, tiene que entrar en la guerra con toda la fuerza de su inmensidad.
1. Carlos entre el Oeste y el Este
Mientras en San Petersburgo Pedro mide sus posibilidades, en Altrandstadt Carlos reflexiona.
Tiene veinticuatro años y cabeza de águila. Las mujeres dicen que es hermoso, pero él nunca parece haberse dado cuenta.
Se ha instalado en una modesta casa. Vencedor, ilustre, cantado por los poetas como un nuevo Aquiles, sigue viviendo en medio de sus soldados y de la misma manera que ellos. La verdadera patria de este capitán errante es su campamento. Hace siete años que ha salido de su capital y desde entonces vaga y vence al galope. Sus itinerarios dibujan en el mapa una red inmensa que no aprisiona sino victorias. Sucede que uno u otro de sus lugartenientes tiene algún fracaso; él, nunca.
Arbitro de Europa, he aquí lo que sus victorias han hecho de Carlos XII.
En Alemania, en Italia, en España, en los Países Bajos, una gran guerra arde alrededor de la herencia de Felipe II. La Francia de Luis XIV se enfrenta con una enorme coalición. ¡Cuán fuerte es aún esta Francia que sangra desde hace tantos años! Sola contra todos, devuelve golpe por golpe. Las hostilidades son indecisas. Victorias y derrotas alternan y se anulan. La decisión no asoma.
Si a Carlos le place escoger una de las partes, ésta será, de seguro, la vencedora. El bloque de sus suecos cayendo sobre la balanza incierta la inclinará brutalmente. Depende de Carlos XII que el nieto del Rey Sol reine o no reine en España, que Inglaterra domine o no domine los mares, que el emperador sea un mediocre potentado alemán o un gran soberano europeo Nunca, desde Alejandro, entre las manos de un hombre tan joven ha habido tanto poder.
La casita de Altrandstadt se ha convertido en el centro de la diplomacia europea. Todos los reyes cortejan a Carlos XII, que todo lo puede.
—Sire, el enviado de Francia aguarda que Su Majestad se digne recibirlo.
Hace varios días que espera ese representante de la potencia más orgullosa de la historia. Por fin, Carlos consiente en recibirle.
Habla el francés. Recuerda los lazos que unen desde tan largo tiempo a Francia y Suecia, las gloriosas victorias comunes y los beneficios magníficos de la guerra de Treinta Años. Que Carlos XII renueve la alianza y recomenzará la historia.
Inmenso, glacial, presionado en su largo peto de búfalo, Carlos XII escucha sin desapretar los labios. De vez en cuando da una mirada a su gruesa Biblia con cierre de hierro. Ahí está para recordarle al rey hugonote que Luis XIV ha revocado el Edicto de Nantes y que persigue a los protestantes.
El rey despide al embajador con breve palabra:
—Lo pensaré.
Altrandstadt está en agitación. El duque de Marlborough acaba de llegar.
Este es el embajador que el gobierno británico, cabeza de la coalición antifrancesa, envía al real aventurero sueco. Marlborough, el más grande capitán de la época, el vencedor de Blenheim y de Ramillies, el orgulloso Churchill que, en Inglaterra, es más rey que el rey.
Entra ante Carlos XII, que considera con irónico desdén su vestidura bordada y sus mangas que valen una fortuna.
—Sire —dice el duque—, pido a Su Majestad permiso para expresarme en francés. Me doy prisa en manifestarle mi alegría por encontrarme ante un príncipe junto al cual me honraría aprendiendo el arte de vencer.
Carlos XII, matador de osos que ha tomado las maneras de sus víctimas, responde en sueco:
— ¿Quién le envía ante mí?
A pesar de la acogida, Marlborough disimula una sonrisa. Eso de haber rehuido el francés en sus palabras, ¿no es ya una indicación acerca de los sentimientos de Carlos XII?
—Los coligados de La Haya —dice el duque— se han unido para romper a una potencia que desde hace tantos años oprime a Europa. Digno es de Suecia y de su rey el participar en una guerra de liberación contra un soberano que se ha declarado enemigo de nuestra religión común.
Carlos mira de nuevo su vieja Biblia. Le recuerda que, en la liga, figura la Austria de los Habsburgos, tan frenéticamente católica como la Francia de los Borbones.
—Tengo que quejarme de los procedimientos de Austria —dice con prudencia—. Sé que el emperador ha negociado con el zar. Sé también que su consejero, el conde Czobos, se negó a beber a mi salud en presencia de mi embajador.
Marlborough frena un movimiento de inquietud. Este desatinado es capaz de hacer de una ofensa personal un casus belli.
—En cuanto el emperador supo aquello —dice—, despidió de su corte al conde Czobos.
—No es bastante. Quiero que me entregue al culpable.
—Garantizo que lo entregará a Su Majestad.
Sigue hablando el duque. Es diestro y persuasivo. Pone de relieve el papel glorioso que podría desempeñar Suecia en la guerra de Sucesión. Carlos XII escucha con una impaciencia creciente. De súbito interrumpe:
—¿Por qué quieren que haga la guerra de los demás? Quiero hacer mi propia guerra.
Sobre la mesa está extendido un mapa de Rusia…
—¡Ah!, Rusia —dice Marlborough—. ¡Qué campo de batalla para un genio militar como Su Majestad!
El hábil Churchill ha comprendido. No, no arrastrará a Carlos XII hacia la coalición. Al menos, conviene que le incite a no intervenir del lado de Francia, que lo lance lejos de Europa, donde podría hacer tanto daño.
—Conozco al zar Pedro…—comienza a decir.
Se frunce el ceño del rey. Espera de boca del inglés una invitación a pactar con Rusia para reservar todas las fuerzas suecas para la guerra de Occidente. Carlos odia al zar. Es un borracho, y Carlos no bebe sino agua. Es un libertino, y Carlos es casto. Es un cobarde, y Carlos es un héroe. Las maneras del zar, esa vida crapulosa que lleva, desagradan al rey. Claro es que su peto de cuero gastado no vale más que las ropas de lana parda del zar. Pero Carlos no es pueblo, como su adversario. Es un gran aristócrata que guerrea. Es un soldado que no tiene tiempo para ponerse guantes.
—El zar Pedro —prosigue Marlborough— me ofreció un principado en Rusia. No me ha pedido en cambio sino que le reconcilie con Su Majestad. No he querido aceptar esa misión. El zar es un bárbaro y un hombre de mala fe.
Un suspiro:
—Sí; es un grande y glorioso campo de batalla el de Rusia. Asia sólo era digna de Alejandro. Rusia es sólo digna de aquel que tendrá derecho a llamarse su continuador.
Carlos se ha estremecido. Estas palabras han despertado en él una resonancia profunda. La inmensidad atrae a este guerrero de veinticuatro años. Oye la llamada del espacio que oyeron los grandes conquistadores del pasado y que oirán los grandes conquistadores del porvenir. Al Oeste todo es pequeño. Al Este, todo inmenso. Al Oeste todo es fácil. Al Este, todo glorioso.
Se va Marlborough. No ha triunfado plenamente en su misión. Pero, al menos, le ha dado al espíritu de Carlos un impulso.
El rey, sin embargo, vacila aún. Tiene a su alrededor inteligencias políticas, consejeros como el conde Piper, que le hacen valer los intereses de Suecia. Lanzarse contra Rusia es la aventura. Aliarse a Francia es una seguridad.
Carlos ordena al maestre general que le traiga los itinerarios de Altrandstadt a todas las capitales europeas. Encabezando la lista lee estas palabras en mayúsculas:
RUTA DE ALTRANDSTADT a ESTOCOLMO...
—No —dice recogiendo, malhumorado, la alusión—. Todavía no es tiempo de regresar.
RUTA DE ALTRANDSTADT A VIENA, OCHENTA LEGUAS.
¡Ochenta leguas! Si a Carlos le place atacar al emperador, estará en Viena antes de un mes.
RUTA DE ALTRANDSTADT A PARIS, CIENTO CUARENTA LEGUAS.
¡Ciento cuarenta leguas! Si Carlos XII escogiera vengar a los protestantes, estaría en París antes de tres meses.
Prosigue la lista y termina. Carlos advierte:
—No veo la ruta de Moscú.
—Sire, ¿acaso Moscú está en Europa? —pregunta el maestre general.
Los ojos de Carlos llamean de cólera. ¿Qué es lo que todos pretenden, los ministros, los generales, queriendo apartarle de Oriente, teatro de grandes hazañas?
— ¿Cuál es la distancia a Moscú?
—Sire, cuatrocientas ochenta leguas.
Es enorme. Y Carlos sabe muy bien que para derrotar a Pedro habrá que ir a vencerlo en su propio campo.
No se disimula las dificultades de la empresa. Conoce ya las avanzadas de la tierra rusa y sabe cuánto tiene de hostil para un invasor. Una vez, una sola vez en su vida, ha retrocedido, no ante un poder humano, sino ante un obstáculo de la naturaleza. En 1705 se aventuró hasta Pinsk, contando con rodear al enemigo. Trepado en el alto campanario de la ciudad, vio ante sí el espejear inmenso de los pantanos, y comprendió que no pasaría. Sus suecos, indignados de haberse topado con lo imposible, tuvieron que dar media vuelta.
Sí, es una empresa formidable vencer, no a los rusos, sino a Rusia. Pero Carlos tiene a sus suecos.
¡Qué hombres! Sus condecoraciones son sus cicatrices. Su botín es la gloria. Y su dios es su rey.
Nunca se han visto tropas semejantes. No están bien armadas, la tercera parte lleva aún la pica que ya ha desaparecido de todos los demás ejércitos europeos; pero es un bloque compacto de heroísmo. Tienen por táctica la embestida; no les gusta sino la expeditiva arma blanca. Un asalto sueco es cosa perforadora y fulminante a la vez, sobre todo cuando el gran Carlos precede la primera fila, con su larga espada tan pesada que nadie sino él es capaz de manejarla.
¿Las distancias? Se habla de una marcha sueca como se hablaría de botas de siete leguas. ¿Las privaciones? Antes de Narva, los hombres caminaron tres días en medio de una tempestad de nieve sin probar un mendrugo.
Con sus suecos, Carlos está seguro de vencer. Los timoratos que le han hablado de dificultades de una campaña en Rusia han injuriado a sus héroes. Vamos, la elección está hecha…: el Este… Inclinado sobre sus mapas —porque este taciturno no consulta jamás a nadie—, Carlos XII hace sus planes.
Tomará a Pedro en una tenaza. La rama norte estará formada por veinticuatro mil hombres de Lybecker, que saldrán de Finlandia y se apoderarán de San Petersburgo. La rama sur será él, el rey, quien la dirija. Llevará consigo treinta y ocho mil hombres, el mayor ejército que haya tenido bajo sus órdenes directas. Marchará rectamente hacia Moscú.
Sus cálculos le indican que necesitará víveres y refuerzos cuando llegue a Smolensk. En esos momentos, su mejor lugarteniente, Loevenhaupt, le traerá de Livonia catorce mil hombres y siete mil carros. Se va más allá del otro lado del mundo con todo eso y con sus suecos.
Atrás, como reserva, quedarán nueve mil hombres y los polacos de Estanislao Leczynski, de quienes no se puede esperar mucho.
No es todo.
Carlos mira el mapa. Se diría que se humaniza al sur de la longitud de Varsovia. Los ríos se tornan más armoniosos. El gran bosque profundo se abre para dar sitio al llano. Se siente que los hombres han de ser menos duros, las mujeres más bonitas y la vida menos salvaje. Ahí está Ucrania.
Carlos sabe que los rusos de Ucrania odian a los de Moscovia y, singularmente, a Pedro, el zar tirano. Conoce las quejas de los cosacos, cansados de morir por su opresor. Más aún: negocia con su jefe, Mazepa.
El atamán es un viejo, pero la edad, que ha blanqueado sus cabellos, no le ha quitado una onza de su vigor. También está cansado. Está acosado por sus coroneles, que le acusan de traicionar a Ucrania por fidelidad al zar. Es ambicioso, todavía. Quiere un principado hereditario del lado de Curlandia. Bien. Carlos se lo dará. ¿Qué cuesta? Para coger tierras ni siquiera necesita agacharse.
Cuando el rey de Suecia esté en el corazón de Rusia del Norte, el atamán de los cosacos levantará a Rusia del Sur. Pedro está lejos de sospechar el peligro que por allí le amenaza, no viendo las cosas de Ucrania sino por los ojos de su amigo Mazepa. ¡Vamos, el zar está perdido!
¿Qué hará Carlos XII con el vencido Pedro? Un monje.
Le encerrará en un convento; es su turno. Restaurará en seguida el viejo régimen beato de la vieja Rusia. Si Sofía no está muerta, la volverá a colocar en su medio trono de regente. Si Sofía ha muerto, encontrará un príncipe o una princesa a quien no pedirá sino que sea dócil y piadoso. El país volverá a sus iconos. Es demasiado grande para tener derecho a ser fuerte. Carlos siente todo el peligroso porvenir de esa masa gigantesca. Se la tolera bárbara. No se la puede admitir poderosa, porque entonces ¿qué sería de la pequeña Suecia ante ese gigante?
El 15 de julio de 1707, el ejército sueco, magnífico, salió de Altrandstadt. El rey revistó sus regimientos en su horrible e infatigable caballo, con grupa de becerro y la cola erizada. Y los soldados, transportados de adoración, notaron un fenómeno raro como la aparición de un cometa en el cielo.
Carlos XII sonreía.
Capítulo 10
Poltava
Contenido:
- La traición del atamán.
- El martirio de los suecos
- Padre e hijo
- Triunfo
Habían caminado, caminado, caminado. Ahora esperaban.
En Mogilev había perdido todo el mes de julio. El 5 de agosto reanudaron la marcha torciendo hacia el sudeste. No fueron muy lejos. Habían subido hacia el nordeste, y en vez de entrar en Smolensk, como lo esperaban, habían dado un rodeo y se estaban aproximando al Dniéper. De nuevo acampaban.
En los diez años que seguían a Carlos XII, era la primera vez que giraban en redondo durante tres meses.
Hacía más de un año que habían salido de su acantonamiento de Sajonia. Llevaban en las piernas dos mil kilómetros y una campaña de invierno. Habían enflaquecido muchísimo. Ya no llenaban sus casacas de búfalo y reían cuando se abrochaban el cinturón.
El país en que se encontraban era vago. Semejaba un esbozo. La llanura, sin razón, se tornaba pantano o bosque. La mirada se cansaba de tener delante un horizonte inaccesible, y la región era tan lisa que se estaba siempre en el centro del mundo. Pero nada asombraba a los suecos.
Mucho habían sufrido con el calor. Estaban contentos porque las noches refrescaban y porque en la mañana la escarcha cubría el llano como una promesa de nieve.
No temían a los rusos. Una sola vez, desde que entraran en el país, éstos, amparados tras un río y un pantano, habían tratado de cerrarles el paso. Los suecos cruzaron el río con el agua hasta los hombros y el pantano con su fango hasta el vientre. Fue lo más duro de la batalla. Media hora después, los destacamentos que pudieron alcanzar se habían ya dispersado y el resto del ejército se iba con precipitación.
Esto ocurrió en Holovchin, el 4 de julio de 1708.
Después de esta victoria, nada impedía aparentemente marchar sobre Moscú. Quedaba a quinientos o seiscientos kilómetros. Poco era para hombres que habían hecho recientemente cinco veces más, desde Leipzig.
Se habían detenido.
La tienda del rey estaba en medio del campo. Era una tienda de soldado, apenas más grande que las otras, pero atraía las miradas de los suecos como el tabernáculo las de los fieles. Advertían que la luz estaba encendida hasta tarde en la noche. Veían la gran sombra de Carlos XII que pasaba y repasaba.
Los ayudas de campo oían el nombre que pronunciaba apretando los puños.
—Loevenhaupt. Loevenhaupt.
Sobre su mesa plegadiza, Carlos desenvolvía un mapa. Y era siempre la misma distancia la que medía con sus dedos en compás: la de Moscú.
En el mapa, la ruta era casi recta a través de la inmensidad. Cruza Smolensk, Viazma, Borodino. Era la mejor de toda Rusia, sobre todo en esta época del año, porque el terreno era seco.
Carlos hacía llamar al mariscal Rehnschiold, el más experimentado de sus lugartenientes:
— ¿Qué le parece?
Rehnschiold meneaba la cabeza.
—No, Sire, la ruta por Smolensk es imposible. El ejército moriría de hambre. Los rusos lo han destruido todo.
— ¿Conoce otra?
El mariscal callaba y el rey se hundía las uñas en las palmas.
— ¿Por qué no llega Loevenhaupt?
Llamaba al maestre general:
—Gyllenrok, ¿comen los hombres?
El maestre general hacía una mueca:
—Todavía logran vivir. Distribuyo las últimas reservas de harina y por sí mismos consiguen algunos puñados de trigo que muelen entre dos piedras. Todavía tienen alcohol para sostenerse. El alimento de los caballos me inquieta mucho más.
—Hay que encontrar forraje.
—Todo lo han quemado los rusos.
Carlos bien lo sabía. Salió personalmente a buscarlo. Se puso al frente de seis mil caballos, internándose hacia el sur, en espera de encontrar una región intacta. En el día, columnas de humo; en la noche, columnas de llamas precedieron al destacamento. El precioso forraje ardía.
Los pueblecitos a que entraban estaban aún calientes por el incendio que los consumiera. En presencia de esos escombros negros y humeantes, una sorda inquietud se adueñaba del corazón intrépido de los suecos. Desde que entraran en el Vístula, más de un año antes, hubo el mismo espectáculo. Rusia ya no tenía casas. Rusia ya no tenía habitantes. Rusia no tenía ya una sola cabeza de ganado. Rusia era un desierto para los invasores.
Cerca de un río, una horda de calmucos y de tártaros osaron atacar al rey de Suecia. Como un guerrero antiguo, Carlos mató con su propia mano a doce jinetes enemigos. Pero no trajo de su expedición ni un gramo de cebada ni una brizna de pasto.
— ¡Loevenhaupt! ¿Qué hace Loevenhaupt? ¿Por qué no llega?
El general traía de Livonia siete mil carretas de víveres para los hombres y las bestias. Debía unirse con el ejército en julio o en agosto. Ya había pasado la mitad de septiembre. Loevenhaupt no había dado señales de vida.
Esos siete mil carros eran para Carlos XII la victoria. No hacía sino esperarlos para introducirse en la ruta de Moscú. Cuando llegaran, sería como hallarse ya durmiendo en el Kremlin.
Patrullas de reconocimiento vagaban por la región. Cuando las divisaban, los destacamentos rusos se perdían en el horizonte. Los suecos se estremecían de ganas de matar; pero desde la derrota de Holovchin, la consigna del enemigo era no luchar y, por vez primera, los matadores de Carlos XII se veían privados de su ración de muertos.
Mensajeros partían al noroeste. Eran hombres fabulosamente bravos e increíblemente fuertes. Pero nunca volvió uno de ellos a decirle a Carlos XII: "Loevenhaupt se halla en tal lugar".
En el campamento, el hambre se tornaba cada vez más aguda. Los hombres reían aún, pero mostraban dientes de lobo.
Por fin, el 9 de octubre, una nube de polvo apareció a lo lejos. El ejército tomó las armas, pero pronto se reconoció que los que llegaban eran suecos.
— ¡Loevenhaupt!
Carlos galopó hacia la victoria que venía del llano. Calculó que estaría en Moscú a mediados de noviembre. Seiscientos kilómetros representaban apenas un mes de marcha para las largas piernas de los suecos.
Loevenhaupt vino ante el rey. La fatiga y la fiebre se leían en su rostro barbudo. Echó pie a tierra.
—Sire, hemos tenido contratiempos.
—Estoy contento de verle —dijo Carlos abrazándole.
—Le traigo seis mil setecientos hombres.
Eran catorce mil al salir de Riga.
—Sus pérdidas han sido pesadas. Ha debido combatir mucho.
—Combato sin cesar desde que he pasado el Dniéper.
Carlos percibió en sus palabras un discreto reproche. Llevado por su ardor, había dejado atrás el punto del encuentro. En el río mismo debió aguardar a su lugarteniente.
—El 29 de septiembre —prosiguió éste— fui atacado en Liesna. Estimo que el enemigo era de alrededor de cuarenta mil hombres. El zar Pedro estaba al frente de su ejército.
— ¿Qué hizo usted?
—Derroté a los rusos —dijo Loevenhaupt, simplemente.
— ¿Y entonces?
—Al otro día fui atacado de nuevo. Otra vez derroté a los rusos. Pero tenía ya perdida la tercera parte de mis efectivos.
— ¿Y el convoy?
—Su Majestad comprenderá cuán difícil me fue escoltar y proteger las siete mil carretas con diez mil hombres contra un enemigo tres o cuatro veces superior.
—Comprendo, Loevenhaupt —dijo el rey.
—El 1° de octubre, el enemigo recibió de refuerzo un cuerpo de ejército de dieciséis mil hombres que le traía el general Bauer. Fui atacado a eso de las tres de la tarde. Rechacé a los rusos y conservé el campo de batalla.
—Uno contra cinco; está bien, Loevenhaupt. Los rusos ya no son lo que fueron.
—Pero…
—Pero —interrumpió Carlos XII— ya no le quedaba bastante gente para librar una nueva batalla.
—Eso es, Sire.
—Y tuvo que abandonar su convoy.
—Lo destruí, Sire.
—Gracias —dijo Carlos—; hizo bien.
No tuvo una palabra de reproche. No tuvo una queja por sus esperanzas desvanecidas. Acogía el desastre como un gentilhombre.
—¿Y después? —preguntó.
—También sacrifiqué mis cañones.
—Bien.
—Hice subir a mis infantes sobre los caballos del convoy, m la noche di la vuelta al ejército ruso, y aquí estoy.
Eso quería decir que traía seis mil setecientos hombres con hambre a un campamento de hambrientos.
-Estoy seguro —dijo Carlos— de que ningún ejército del mundo hubiera hecho más que lo que usted hizo. Bien venido, Loevenhaupt.
Y tendió la mano.
La campaña de este año está terminada. Voy a pasar Ucrania a unirme con Mazepa. Tendremos nuestros cuarteles de invierno y reharemos nuestras fuerzas.
Presionando el pomo de su espada, agregó:
—E iré a Moscú el próximo año.
1. La traición del atamán.
—Zar, Mazepa te traiciona.
— ¡Otra vez! —gruñó Pedro.
Saltó sobre el mensajero.
— ¿Cómo te llamas?
—Iskra.
—¿Quién te envía?
—El coronel Kotchubey.
Pedro se echó a reír.
—Mazepa se acuesta con su hija. Quiere vengarse.
—Pero...
—Silencio.
El zar echaba espumas de rabia. Estaba harto de las denuncias que llovían contra el atamán de los cosacos, su único amigo sincero en Ucrania, ese Mazepa cuya fidelidad había probado cien veces. Un ejemplo haría reflexionar a los delatores.
Le escribió a Mazepa:
Te envío a un tal Iskra, venido en nombre del coronel Kotchubey a anunciarme que has firmado un tratado con Carlos XII. Te pido que hagas que les corten a los dos la cabeza.
La invitación fue seguida puntualmente.
Esto pasaba poco antes de la destrucción del convoy de Loevenhaupt. Semanas después, un oficial se presentó ante el zar:
—Sire, este documento ha sido encontrado en un cosaco que iba al campamento de Carlos XII.
Pedro leyó. La venda le cayó de los ojos.
Tiene en su mano el texto del tratado concluido entre el atamán de los cosacos y el rey de Suecia. En él se dice con todas sus letras que Ucrania llama a Carlos XII para que la libre de yugo de los rusos. En cambio, los cosacos prestarán todo su apoyo al rey en su lucha contra el zar.
¡Noticia terrible! Ucrania sublevada, Rusia pierde la mitad de su fuerza. Ucrania entregada a Carlos XII es un punto de partida formidable contra Moscú.
A pesar de la evidencia, Pedro duda todavía. Días antes, Mazepa le ha enviado el bien venido obsequio de dos mil piezas de oro. Hace orar en las iglesias de Ucrania por la derrota del diablo sueco. ¿Es posible creer en tanta perfidia?
El zar ordena que se llame a Mazepa.
—Pero, Sire, Mazepa está enfermo, muriéndose…
—Muriéndose o no, quiero verlo…
Es demasiado tarde. En Ucrania, los acontecimientos se desarrollan con fulminante rapidez.
Mentchikof, prevenido de la traición, actúa con celeridad. Se toma por sorpresa la ciudad de Baturin, la ciudadela, el almacén, el tesoro del atamán. Mazepa, cuya enfermedad era fingida, escapa.
Reúne a sus coroneles.
—Ha llegado el momento de libertar a Ucrania —les dice—. Levantémonos todos. Expulsemos al opresor, que quiere hacer de nuestro país una provincia rusa y de nuestros libres caballeros unos regimientos de dragones.
Estupefactos, los coroneles callan.
Sí, a menudo se han quejado de los moscovitas y hasta han acusado a Mazepa de sacrificar las libertades cosacas a su amistad por el zar. Pero no comprenden un vuelco tan brusco. Su perturbada conciencia vacila. ¿Acaso sus más legítimos sinsabores les dan derecho a aliarse con invasores herejes que, según se dice, escupen sobre la imagen de la Santísima Virgen?
Mazepa insiste en vano. Comprende que no logrará arrastrar a quienes, más que él, son los verdaderos jefes cosacos. Se le hace obvio su error.
Es demasiado tarde para retroceder. Sería infantil esperar el perdón del zar. No queda sino una salida: unirse a Carlos XII.
El encuentro se realiza al borde del Desna, el 28 de octubre. El atamán de plateados cabellos lleva su magnífica vestidura con filigranas de oro y su gran sable curvo resplandeciente de piedras preciosas. Se hace flotar detrás de él la cola de caballo, emblema de su comando.
—Yo —dice—, Juan Mazepa, atamán de los cosacos zaporogues, te saludo, Carlos, rey de los suecos, de los godos y los vándalos, primer príncipe de Finlandia, príncipe de los cacubos y mazures, duque de Estonia, de Carelia, Bremen, Verden, Pomerania y Stettin, libertador de Ucrania.
Pero tras el atamán magnífico no hay sino una tropilla de dos mil cosacos, en vez de miles y miles de jinetes esperados por Carlos.
— ¿Dónde está tu ejército? —pregunta el rey.
Mazepa ríe.
—Lo verás —miente— cuando hayas cruzado el Desna.
28 de octubre…La nieve no cubre aún el suelo. Pero aplasta el cielo que baja hacia la tierra, tan pesado, tan gris...
Luego vino el invierno.
2. El martirio de los suecos
Cayó sobre toda Europa, ese invierno de 1709, como una terrible maldición de Dios. En la dulce Francia, los árboles —los mismos olivos—, helados hasta el corazón, reventaron y, al año siguiente, Mme. de Maintenon comió pan de avena, porque todas las siembras fueron destruidas por el frío. Se congeló el Po. El Ródano se congeló. La laguna de Venecia se cubrió de una espesa capa de hielo, lo que nunca se viera ni mi vio después.
En Rusia, los pájaros caían del cielo fulminados por el frío.
¿Qué hacían los suecos?
Siguiendo a Mazepa, que les guiaba hacia un espejismo, Carlos les condujo en dirección al sur. Se internaron hasta el extremo de Ucrania, pero los paisajes que cruzaban seguían 'acudo los de la devastación. Los rusos mantenían las ciudades, desde donde asolaban el país liso. Infatigable, porfiado, el rey de Suecia buscaba al zar en medio del desierto polar. No lo encontraba por parte alguna.
Dos días antes de Navidad, Carlos dio orden de tomarse por asalto la pequeña ciudad de Veprik, que defendía el paso a Pakiol. Quería abrirse, para la primavera siguiente, la ruta que, por Tula, conducía a Moscú.
Los suecos se tomaron a Veprik por asalto.
Entonces el drama alcanzó su punto culminante de honor. Bruscamente, la temperatura descendió a un punto equivalente a cincuenta de nuestros grados bajo cero.
La ciudad era minúscula. Sólo una parte de los suecos pudo entrar en las casas. Allí se amontonaron. Los cirujanos trabajaban en medio de esa muchedumbre para amputar los miembros muertos. Como sus instrumentos, malogrados por el frío, habían perdido su filo, cortaban las piernas y los brazos con hacha y lanzaban por las ventanas canastos de miembros congelados. Los sacerdotes asistían a los moribundos con cálices llenos de aguardiente. Les echaban algunas gotas de calor en la garganta, luego los abandonaban a su suerte.
Los caballos habían quedado en las calles. Se mantenían en pie, rígidos, y bruscamente se desplomaban. El ruido de su caída rompía el terrible silencio que reinaba sobre la ciudad de la agonía. Casi todos reventaron en un día.
Los suecos resistieron mejor. Eran hombres del Norte, hombres de hierro, acaso los más duros guerreros que el mundo baya conocido desde sus ancestros, los vikingos. El invierno fio mató sino ocho mil de los treinta y tres mil que eran.
Pero Carlos hubo de renunciar a toda clase de operaciones. Su ejército se apelotonó en cabañas de madera. La estada de invierno transcurrió durante semanas y semanas. Los hombres, estoicos pero tristes, se apretujaban los unos contra los otros, hambrientos, con frío hasta los huesos. No era tema de sus conversaciones sino el país natal, la dulce Escania o la Dolecarlia fraterna. Hablaban de sus bosques, de sus casas tibias, del verano sueco, y lentamente desesperaban.
Pero nunca se alzaba una voz para maldecir a aquel que íes condujo a tal infierno: Carlos XII, el rey-dios.
3. Padre e hijo
Mientras el ejército sueco sufría el martirio, Pedro había vuelto a San Petersburgo.
Estaba de buen humor y lleno de confianza. Carlos XII, metido al fondo de Ucrania, expulsado de la gran ruta a Moscú, le inquietaba menos. Había reiterado a sus generales la orden de evitar todo encuentro importante durante el invierno. Pero en la recepción del 1° de enero declaró que se acercaba el momento decisivo.
San Petersburgo, su paraíso, estaba fuera de peligro. El general sueco Lybecker había tratado de apoderarse de él, pero su ejército había sido rechazado en Finlandia, hasta donde le siguieran los rusos.
Nunca Pedro había vivido con tal intensidad. Era siempre el mismo torbellino: trabajo ininterrumpido durante el día y fiesta en la noche. El zar tenía ahora treinta y ocho años; su frente se despejaba y grandes arrugas aparecían en torno de sus ojos. Pero se sentía en la cumbre de su fuerza y se prodigaba con inagotable y ruidosa generosidad.
¡Qué de trabajos y preocupaciones!
La guerra devoraba los recursos. Al abrir sus libros de cuentas, que llevaba personalmente, como un mercader, Pedro comprobaba que los gastos del ejército se tragaban la totalidad de los impuestos. Como se necesitaba dinero para la administración y la construcción de San Petersburgo, Pedro decidió un impuesto de medio rublo por vivienda, de modo que la más miserable isba de la inmensa Rusia contribuía a la lucha contra los suecos.
El descontento era grande, pero reinaba el terror. La revuelta de Astrakán había sido aplastada después de la de Kazán. El knut subía y bajaba sin descanso y, en la mayor parte de las ciudades, rosarios de ahorcados se conservaban en el gran refrigerador del invierno. Se veían también abominables restos humanos, gente entregada al suplicio, cuyas costillas habían sido arrancadas, una por una, por garfios de hierro.
Para acelerar la ejecución de sus órdenes, el zar imaginó dividir a Rusia en ocho grandes gobernaciones. Cada gobernador fue sometido a impuesto por una suma determinada, que debía entregar al Tesoro. El de Moscú pagó 1.145.687 rublos; el de Arkángel, 374.276; el de Siberia, 222.080, y los otros, de acuerdo con su capacidad.
A veces Pedro se tornaba sombrío. Es que había recibido noticias de su hijo.
¿Por qué esta inquietud tenía que añadirse a las muchas que ya el zar llevaba sobre los hombros? Y qué decepción, qué humillación al vez un incapaz en el heredero que crecía.
Pedro había puesto a Alejo a aprender su oficio de soberano. Lo había enviado a Smolensk con la misión de reunir provisiones. El zarevitz no realizó cosa buena. Era un perezoso, un lánguido, un flojo.
El zar hizo una nueva tentativa. Encargó a su hijo que fortificara Moscú. Los informes que recibía eran desesperantes. Los trabajos no avanzaban. La mano de obra tenía el freno en el cuello. Reinaba el desorden. Alejo entregaba todo a sus subía diñados para encerrarse largas horas con sus amigos o su confesor.
Sus declaraciones eran todavía más graves que su indolencia. "Si —decía— los suecos derrotan a los ejércitos de mi padre, no serán las murallas que yo levanto las que les impedirán tomarse Moscú. Era verdad, sin duda, pero ese derrotismo en los labios del príncipe heredero tenía casi el sabor de una alta traición.
A fines del invierno, la salud de Pedro se alteró.
El gran nervioso que era sentía venir la acción decisiva de la guerra y sus desasosiegos le asaltaban. Las noticias del Sur dejaron de ser buenas. El espantoso invierno no había muerto a los suecos invencibles. Los turcos, que largo tiempo se mantuvieron tranquilos, hacían preparativos y el kan de los tártaros de Crimea se preparaba para lanzar contra los rusos treinta mil jinetes. La presencia de Carlos XII en Ucrania excitaba y empezaba a federar a los eternos enemigos de Rusia.
"Si pierdo una batalla —pensaba Pedro—, todo volverá a cambiar."
La idea de esta batalla tan importante le perseguía. Los rusos no habían enfrentado a Carlos XII en persona sino una vez, y esa vez se llamó Narva. Y este recuerdo escocía: en Narva, Pedro había huido.
¡Se preguntaba si sería prudente presentarse en un campo de batalla ante el rey sueco! Conoció las inquietudes de la indecisión. Su viva fantasía le pintaba las atroces escenas del peligro, de la derrota y de la muerte. Grande era la tentación de permanecer en San Petersburgo, dejando a sus generales que guerrearan por él.
Pero Pedro había madurado. Tenía cada vez más a menudo en la boca una palabra: el servicio, que prefería a la palabra "deber", demasiado solemne. Y comprendía que el servicio del zar era el de estar presente el día en que se trabara la lucha de cuya suerte dependía Rusia.
Le escribió a Mentchikof:
"Avísame en cuanto tengas algo importante. Ese juego no debe serme ahorrado".
En mayo, Pedro partió a Ucrania. Supo por el camino que el zarevitz estaba gravemente enfermo en Sumy. Dio un rodeo para verle.
Alejo estaba en cama con mucha fiebre. Cuando el zar entró, se escondió la cara con las manos, como niño que tiene miedo.
Pedro le habló sin rudeza. Pero le miró larga y pensativamente.
¡Hijo suyo ese ser lánguido y frágil!
Sí, Alejo estaba realmente enfermo. Pero Pedro adivinó la causa real de su enfermedad: el temor de ir a la campaña, el horror de la guerra, habían abatido al zarevitz. No era de los que doman su cuerpo desfalleciente por medio de la fuerza de la voluntad.
—Cuando ya no tengas fiebre —dijo Pedro—, podrás regresar a Moscú.
Y se fue con paso pesado. ¿En qué manos dejaría el imperio el día en que Dios le llamara?
El 5 de junio llegó ante Poltava.
4. Triunfo
El cañón atronaba relativamente. Los suecos no tenían sino treinta pequeñas piezas y su pólvora no valía nada.
Poltava era una pequeña fortaleza cosaca que ni siquiera tenía murallas, sino simples empalizadas. Bicocas como ésa se había tomado Carlos XII por decenas. Sin embargo, hacía más de un mes que sitiaba Poltava.
Por lo demás, ¿la sitiaba? Apenas había dejado cinco regimientos ante la ciudad y se había establecido con el resto de su ejército alrededor de un monasterio, un poco hacia el norte. Esperaba.
Era completamente insólito este rayo en suspenso, este movimiento perpetuo en inacción, y la cosa resultaba inquietante.
Pedro caminaba nerviosamente, balanceando su brazo derecho.
— ¿Qué quiere el rey? ¿Espera que le ataquemos? ¿Aguarda a los tártaros y los turcos?
Interpelaba a Cheremetief:
—Eres tú el que comanda. Tú tienes que tomar las decisiones; yo no soy aquí sino el coronel del Regimiento Preobrajenski.
Cheremetief callaba.
Había instalado su ejército ante la ciudad, del otro lado del Vorskla, tan cerca que balas huecas portadoras de mensajes caían en su campamento. Los defensores de Poltava decían: "Socórrannos. Pronto no podremos más".
Le quedaban a Carlos veinte mil hombres. Los rusos eran ochenta mil. Cuatro contra uno, todavía les temían a los suecos, a prueba estaba en las precauciones que acumulaba Cheremetief. Había hecho de su campamento un verdadero fuerte. Tres lados, en parte apoyados en escarpas, estaban cubiertos por altas empalizadas que desafiaban el escalamiento. El lado abierto estaba defendido por seis obras de tierra cubiertas por protecciones externas. Los rusos trabajaban incesantemente en mejorar las fortificaciones.
¡Situación extraña! En una legua cuadrada se encontraban el ejército sueco, el ejército ruso y la guarnición rusa de Poltava asediada por los suecos. Todo el mundo se veía. No se movía nadie.
El mes de junio transcurrió casi hasta la mitad. Los mensajes de los sitiados se hacían cada vez más urgentes: "Ayúdennos. Estamos a punto de capitular".
—Hay que hacer algo —decía Pedro—. Nos pondríamos en ridículo si dejáramos que se tomaran Poltava ante nuestras narices. Cheremetief, tú eres el general. ¿Qué piensas?
Cheremetief reunió al consejo de guerra. Propuso cruzar el Vorskla y tratar de desbloquear Poltava girando sobre el ala derecha de los suecos. Los generales menearon la cabeza diciendo: "Es arriesgado". Decidieron esperar aún. ¿Qué?
El 17 de junio, en la noche, los centinelas rusos notaron entre los suecos una agitación desacostumbrada. Se veían idas y venidas y se escuchaban gritos de cólera. La explicación llegó poco después.
El rey de Suecia acababa de ser herido.
Pedro enrojeció de alegría. Temía a Carlos XII más que a todos los demás suecos reunidos. Pero los informes que vinieron después disminuyeron un tanto su satisfacción. Carlos había recibido un balazo en un pie. Para un muchacho de su temple, una bala en un pie era poquísimo.
Diez días pasaron aún inactivos.
La noche del 27 al 28 de junio fue de un azul profundo. Transcurría en absoluta calma. Pero en la mañana, cuando el sol se levantó sobre la estepa, resonó un grito de alarma:
— ¡Los suecos! ¡A las armas!
De un vistazo, Pedro juzgó la situación.
El plan del enemigo era de una audacia espantable y de una simplicidad terrible. Los suecos habían cruzado el Vorskla y, con movimiento envolvente, se lanzaban sobre el costado abierto del campamento ruso. Si salvaban los obstáculos que lo defendían, echarían a los rusos a las escarpas con empalizadas, donde se hicieron un baluarte. La retirada no era posible. La batalla que se emprendía era batalla de exterminio.
Si dentro de dos horas Pedro no era vencedor, estaría prisionero o muerto.
Escuchó a su corazón. No latía ofuscado, como en Narva. Si no latía con ardor belicoso, como el de Carlos XII, al menos estaba tranquilo. Pedro tuvo confianza al comprobar que no tenía miedo.
Ante las líneas de protección, empenachadas de humo, se desplegaba el ejército sueco. Las corazas brillaban como pequeños soles ante el gran sol que nacía. Flotaban las banderolas largas y azules.
Pero del lado ruso no había pánico. Repnin y Cheremetief a la izquierda, Mentchikof al centro, Galitzin y Bauer a la derecha, formaban sus regimientos en batalla. La victoria era tal vez cosa de minutos. Si el asalto sueco caía sobre un ejército en desorden, la batalla estaba perdida.
Pedro les gritó a los soldados que le rodeaban:
—No van a combatir por mí; es por Rusia y nuestra santa religión.
Los soldados no pensaron que aquel que invocaba la santa ortodoxia en el momento del peligro, era el mismo hombre que había hecho fundir las campanas de las iglesias y confiscado los bienes de los conventos. Respondieron:
— ¡Viva el zar!
En el llano, las voces suecas clamaban:
— ¡Viva Carlos! ¡Viva nuestro rey!
¡Carlos! Allí estaba, como siempre, en la primera fila. No a caballo, sino en una litera que granaderos de su guardia tenían orden de alzar lo más posible. Su herida era grave. La bala cosaca tirada a orillas del Vorskla le había roto el talón. No obstante, para que Carlos XII faltara a una batalla hubiera tenido que estar muerto.
Pero no era sino un estandarte. Minado por la fiebre, hubo de ceder el mando al mariscal Rehnschiold.
La caballería sueca fue la primera en avanzar. Franqueó el intervalo de las defensas. Se encontró con la caballería rusa. El choque formó un torbellino.
Detrás venía la infantería. La más sólida, la mejor infantería del mundo. Se lanzó sin disparar un tiro. Alcanzó a las defensas. Las sobrepasó. En la cima de una de ellas se vio surgir, dominando el combate, la litera de Carlos XII.
Una bala alcanzó la litera. Desapareció.
Pero el rey reapareció sobre astas de lanzas precipitadamente reunidas a modo de angarilla. Se levantaba de nuevo por sobre las cabezas como un símbolo de voluntad y de orgullo, como una promesa de victoria. Y voces entusiastas y furiosas aullaban:
— ¡Viva Carlos! ¡Viva el rey!
Un sudor frío cubrió el rostro de Pedro. En su pecho el miedo, siempre presente, despertó. ¿Huir? ¿Pero adonde?
Sintió un choque cerca de su corazón. Se dio cuenta de que una bala le había alcanzado. Su mano febril palpó su uniforme y se extrañó de no encontrar el contacto viscoso de la sangre. La placa de la orden de San Andrés había amortiguado el impacto. Pedro besó la cruz.
Luego hizo un inmenso esfuerzo. Rechazó la angustia. Impuso silencio a su pánico. Se irguió sobre los estribos gritando:
— ¡Valor! ¡Adelante!
¿Qué ocurre?
El asalto sueco se ahoga.
A la izquierda, Loevenhaupt, que comanda seis batallones, la tercera parte de la infantería, ha atacado con mucho ardor. Se ha lanzado sobre las empalizadas del campamento. Y ahí se ha roto.
¿Acaso los suecos son aún los soldados de Narva? En apariencia, sí. Pero les ha pasado algo invisible y profundo. El horrible invierno que han soportado ha mermado las almas mucho más que los cuerpos. Un resorte —el de la victoria— se ha roto en ellos.
Se despliega el contraataque ruso.
¡Ah!, los rusos no son los soldados de Narva. Avanzan Cierran filas. Se atreven a abordar a los suecos. Es verdad que son cuatro contra uno. Pero el año anterior esta proporción debiera sido para ellos aplastante. Eran más de cuatro contra uno en Holovchin y huyeron.
En las defensas, entre ellas, a su alrededor, se desarrollan furiosos ataques cuerpo a cuerpo.
De súbito fue un telón que se desgarra. La masa rusa que se lanzaba hacia adelante no tuvo nada enfrente. La victoria que llegó de golpe, casi sin tener conciencia de ello. El ejército sueco se dislocó.
Ante Pedro llevaban hombres heridos, generales que, derribados, rodaron por el suelo y a los cuales cien brazos cogieron en seguida. Se hallaban ante el zar, enjugando sus ojos cubiertos de sangre, espantados de verse prisioneros, ellos, unos suecos.
—Sire, el general Rosen.
—Sire, el príncipe de Württemberg.
—Sire, el canciller Piper.
Pedro preguntaba:
— ¿Y Carlos?
—No se le ha encontrado todavía.
Se condujo ante el zar a un viejo soldado con cara de desesperación.
—Sire, el mariscal de campo Rehnschiold.
— ¿Y Carlos?
—Sire, ha escapado.
Fue como si una nube pasara ante el sol. Carlos, sobreviviendo a la destrucción de su ejército, significaba que la lucha seguiría y el peligro no estaba aún desvanecido. Huía, en verdad, Carlos XII. Pero vivía, y su genio era una amenaza para el porvenir.
De pronto la inmensidad de su triunfo se le apareció al zar: en ese campo de batalla de Poltava diez años de guerra llegaban a su conclusión. Un mortal peligro se había extinguido. Se iniciaban posibilidades enormes. Rusia entraba en el poderío y la grandeza de manera brillante.
Pedro bajó del caballo, vacilando, deslumbrado; ebrio por primera vez en su vida.
Capítulo 11
Una sirvienta salva al zar
Contenido:
- Alejo y sus amigos
- "Padrecito, llévame contigo"
- La trampa
10 de mayo de 1710 un huracán sonoro se extendió sobre Moscú. Batían a la vez las campanas, las innumerables campanas de la capital, que no todas sirvieron para fundir los cañones de Poltava.
Según la antigua costumbre rusa, eran tocadas —en los días de júbilo— por las mujeres que invadían los campanarios. La enorme campana de la torre de Iván, siete veces más grande que la campana de Colonia —la más grande de Europa—, reinaba sobre el bullicio, estremeciendo a cada toque los pechos de las campaneras y todo el edificio. La campana del emperador Miguel, que pesaba unos treinta y tres mil kilos, y la gran campana de los domingos, que pesaba doce mil, retumbaban a su lado. Centenares y miles de otras campanas de las basílicas, las iglesias, los conventos y capillas sonaban, sonaban, sonaban…
Callaba una sola: el monumento de bronce fundido por el zar Kolokol, la cual ningún ingeniero había osado levantar, con sus doscientos mil kilos, a la cima de un campanario, y que se hundía lentamente en el suelo al pie de la torre de Iván.
La artillería respondía a las campanas. Las bombardas del Kremlin tronaban alrededor del colosal cañón real, que pesaba cuarenta mil kilos, pero que nunca lanzó un disparo, tanto miedo producía su enormidad.
La muchedumbre invadía las calles. El oro resplandecía sobre las vestiduras de ceremonia de los boyardos y sobre las cruces cinceladas que los popes levantaban por encima de sus frentes. La vieja y santa Moscú, desdeñada en beneficio de una joven rival, sacaba los tesoros infinitos de su pasado ilustre para celebrar el triunfo del zar, su perseguidor.
Apareció el cortejo.
A la cabeza, tras las trompetas y los timbaleros, marchaba el mariscal Cheremetief, con el príncipe Mentchikof, el príncipe Miguel Galitzin y los jefes del ejército vencedor de Poltava. Los dos regimientos Semionovski, uno a pie, el otro a caballo, venían en seguida. Las bestias llevaban fundas pomposas y los hombres uniformes resplandecientes.
Tras esta masa brillante venía una masa sombría. Uniformes en harapos, botas gastadas, rostros terrosos. Los vencidos pasaban cautivos. Eran miles de suecos cogidos en el campo de batalla de Poltava y los miles que el general Loevenhaupt, completamente desmoralizado, había entregado días más tarde. Sí, los cotas de hierro de Carlos XII, los puritanos heroicos de Narva y Holovchin, los que todos los publicistas de París y de Ámsterdam compararan a los soldados de Alejandro el Grande. Caminaban encadenados, cabizbajos, perdida en la desgracia hasta la soberbia.
Los cañones suecos, las banderas suecas, pasaron. Luego en los hombros de cuatro gigantes se vio surgir una especie de sillón semidespedazado. En tal trofeo, Carlos XII se había hecho llevar hasta las defensas de Poltava. Desde lo alto de este trono de infortunio y de dolor vio por primera vez flaquear a su ejército.
Hubo luego un largo silencio. Un grupo de hombres avanzaba a pie. Todos eran de gran estatura. Sus rostros, que hacían impasibles con gran esfuerzo del orgullo, llevaban esa marca por medio de la cual se reconoce nítidamente a quienes han sido señores y jefes. Muchos tenían cabellos blancos, y los nombres de todos eran ilustres. Eran los generales suecos.
Allí estaban Vosse y Hamilton, Kreuz y Stachelberg, Rose y Schippenbach. Allí estaban el general de infantería Loevenhaupt, gobernador de Riga, y el mariscal conde de Rehnschiold, ministro consejero privado y gran mariscal de la corte. A esto estado mayor, a este gobierno, no faltaba sino Carlos XII.
Terminaron los vencidos. Aparecieron otras tropas rusas, cerrando el desfile. Iban mucho menos suntuosamente vestidos que los primeros. Llevaban sus uniformes de campaña, sus rudos uniformes verdes. A la cabeza de un regimiento, uno de los últimos, marchaba un coronel. Era el zar.
En la explanada Zaritsin Lugue, un palacio de madera, o mejor, una larga galería abierta en los dos extremos, se había construido. El centro del edificio había sido acomodado como sala de audiencia. Se había instalado un trono y en ese trono estaba sentado un hombre.
Cheremetief avanzó primeramente, se inclinó hasta el suelo y tendió al hombre inmóvil su informe oficial:
—Por la gracia de Dios y la felicidad de Vuestra Majestad Serenísima —decía—, he aniquilado al ejército sueco en Poltava.
Mentchikof le sucedió:
—Por la gracia de Dios y la felicidad de Vuestra Majestad Serenísima, he capturado en Perevolichva al general Loevrnhaupt y a las tropas que lograron escapar de Poltava.
Uno tras otro, los generales y los coroneles dieron cuenta de lo que habían hecho. El ujier que les anunciaba gritó el nombre del último:
—Coronel Pedro Alexeief.
El zar se inclinó tan profundamente como quienes le procedieron:
—Por la gracia de Dios y la felicidad de Vuestra Majestad Serenísima, he combatido victoriosamente en Poltava con mi regimiento.
Los oficiales suecos desfilaron en seguida al pie del trono. Descubrieron, asombrados, que el personaje ante el cual les conducían no era Pedro, sino un desconocido.
Era Romodanovski.
Porque la farsa burlesca continuaba. A los veintiún años de reinado de Pedro, había aún un falso zar sentado en un trono falso, al que se le tributaba supremo homenaje. Pedro no quiso que se exceptuara de esta etiqueta loca al más grande triunfo de Rusia desde el día legendario de Kulikovo.
Se había burlado de su dignidad y su poder; ahora se burlaba de su victoria. Echaba todo el brillo sobre los hombros de una majestad de paja para demostrarse a sí mismo y a los otros la vanidad de toda cosa.
Pero a pesar de la costumbre, la estupefacción de los rusos era igual a la que colmaba los ojos de los suecos. Una inquietud profunda desasosegaba su alma ante la victoria, frente a quien nada, ni siquiera su gloria, era sagrado.
1. Alejo y sus amigos
Un grupo de hombres está reunido en una sala baja del Kremlin.
Beben. Sin cesar, las copas de madera labrada echan en los gaznates un vodka quemante. El aire espesado por una alta antorcha carbonosa se colma de ebriedad. No obstante, las voces siguen sordas, como contenidas por el miedo.
El que está sentado en la cabecera de la mesa tiene apenas veinte años.
Bebe más que los otros. Cuando lleva la copa a sus labios, su rostro tiene expresión ávida. A veces, también, se contrae su garganta bajo la caricia demasiado brutal del aguardiente y su organismo de adolescente queda resentido. Pero la llamada del alcohol es más fuerte.
De súbito lo sofoca una crisis de llanto y su cabeza se posa sobre el hombro del vecino.
—Padre —gime—, ayúdame.
— ¡Valor, Alejo!
El joven alza su cabeza trastornada. Su frente dibuja un arco bellísimo, pero tiene la boca angosta de los indecisos y su mandíbula es pobre como su voluntad.
—Me envía al extranjero —dice— porque quiere que me case con una extranjera. Odio a todos los extranjeros. Ya me han hecho mucho mal y le han hecho mucho mal a Rusia.
—Desposar una extranjera es un pecado —gruñó un monje de ojos fanáticos.
—Calla, Kikin —dice aquel a quien Alejo llamaba "padre": Jacobo Ignatief.
Tomó a Alejo de los hombros y le apretó contra sí.
—Te repito una vez más que debes ser paciente: el reinado de tu padre no durará siempre y tú repararás el mal que él ha hecho.
—Destruiré San Petersburgo —gritó Alejo.
—La ciudad del Anticristo —subrayó Kikin.
—Expulsaré a todos los extranjeros.
—Perros herejes —apoyó Kikin.
—Restauraré la Iglesia.
—Dios te oiga —murmuró Ignatief.
—¿Pero no me hará morir antes? El último invierno casi morí.
—Dios te ha salvado. Dios te necesita.
Alejo bebió un nuevo trago de alcohol.
—A todos ustedes los necesitaré —dijo señalando con gesto extraviado a algunos laicos que se hallaban en el otro extremo de la mesa y bebían silenciosos—. A ti, Dolgoruki; a ti, Wiasenski; a ti, Iván Narychkin.
—Te pertenecemos, zarevitz —respondieron.
Kikin, completamente ebrio, cayó de rodillas y comenzó a rezar. De súbito se irguió. Era espantable con su alta estatura, su delgadez y sus ojos de loco.
—Para cumplir los deseos de Dios tienes que ser puro. ¿Lo eres?
—Soy puro.
—El contacto con los herejes te ha manchado y vives en pecado. Olvidas a tu madre.
—Mientes, perro —murmuró Alejo.
Le tiró la barba al monje. Este retrocedió gruñendo como un dogo.
—Eres hijo de tu padre. Le has tirado la barba a un servidor de Dios.
Un resplandor de extravío asomó en los ojos del zarevitz. Estrechó a Ignatief.
—Perdón —gimió—. Pero ha mentido. No olvido a mi madre. Fui a verla el año pasado en Suzdal. Mi padre lo supo y me golpeó.
—El zar es el Anticristo —gritó Kikin—. Pero los creyentes deben rebelarse contra el Anticristo. Careces de coraje, Alejo.
—Calla, Kikin —ordenó Ignatief—. Los amigos no deben pelear. Bésense.
El monje y el zarevitz se besaron en los labios. Durante un rato la conversación decayó y todos, en silencio, vaciaron sus copas.
Alejo volvió a gemir:
—Temo por la salud de mi alma. Padre, cuando esté en Dresde, me enviarás un confesor.
—Te lo prometo.
—Cuida de que él no sepa nada. El todo lo sabe. El lee en los ojos y los corazones. ¡Dios mío, Dios mío, por qué soy su hijo!
—Cálmate, Alejo —dijo Ignatief—. Sufres por la santa causa de la religión y tus sufrimientos te serán contados en el cielo. Pero otros han sufrido más que tú.
—Nuestros mártires.
—Aquellos a quienes hizo torturar, empalar, descuartizar, quemar vivos.
—El bienaventurado Taliski, que tuvo el valor de escribir que él era el Anticristo y que el deber de toda Rusia era matarlo.
Era Kikin el que, con voz resonante, había hablado. Alejo se irguió. El alcohol aullaba en él como una bestia salvaje.
—Cuando sea zar —dijo— alzaré un monumento expiatorio a Taliski.
Retrocedió, abierta de espanto la boca. Y luego, impulsivo, se echó en brazos de Ignatief.
—Estoy maldito —sollozó—. He deseado la muerte de mi padre. Tú que eres mi padre ante Dios, protégeme.
—Dios te perdonará ese pecado —dijo el sacerdote con su voz profunda y tranquila—, pues nosotros lo cometemos todos los días.
2. "Padrecito, llévame contigo"
Continuaba la guerra.
En el campo de batalla de Poltava, Pedro creyó conquistada la paz. Se equivocó: Suecia, fuerte y vigilante, proseguía la lucha sin su rey.
Este, por lo demás, ni estaba muerto ni cautivo. Un puñado de fieles le arrancó de manos de los rusos, le metió en un coche y se lo llevó al Sur. El 11 de julio, el gran fugitivo cruzó el Dniéster y holló suelo del imperio otomano.
En su loca carrera, su herida casi cerró. Pero le quedaba otra, incurable: la de su orgullo.
Callaba, pero quienes le conocían dábanse cuenta de que se ahogaba de cólera. Ni una sola vez habló de hacer la paz. No era un rey vencido; era un caballero ultrajado cuya vida se entregaría a la venganza. Su plan quedó establecido apenas tocó tierra de asilo: echaría a los turcos contra el zar.
En un principio, Pedro no se inquietó mayormente. No pensaba sino en disfrutar del hecho de Poltava. Fue a Polonia, destronó a Leczynski, que se refugió en la Pomerania sueca, y rehízo contra Suecia la coalición de 1700. Olvidó que Augusto el Magnífico había sido Augusto el Traidor y de nuevo le aceptó como aliado.
Europa, estupefacta, descubría una gran potencia; Poltava, que había puesto fin a la cabalgata sueca, comenzaba la epopeya rusa. Los enviados de Pedro en las capitales de Occidente, ayer bárbaros despreciados, se tornaron de la noche a la mañana personajes cuya amistad se buscaba. Al mismo tiempo, nacían inquietudes ante el advenimiento de una nación gigantesca y desconocida.
Cosa curiosa, los más alarmados fueron los amos del comercio y del mar: los holandeses y los ingleses. Fueron los primeros en comprender que, en la vieja arquitectura del mundo, algo se había roto.
El zar, sin pérdida de tiempo, se lanzó sobre las posesiones suecas del Báltico. Ante Riga volvió a ser el artillero Pedro y personalmente disparó los primeros cañonazos del sitio. Pero Riga era una fuerte plaza, ardientemente defendida. Los rusos marcaron el paso un año ante sus murallas.
Otras ciudades se dejaron tomar más fácilmente; por ejemplo, Viborg. Pedro se entusiasmó: "Viborg —dijo— es la almohada sobre la cual puede reposar San Petersburgo".
Pues el amor de su nueva capital primaba en su corazón. Y ahora tenía muchedumbres de prisioneros suecos para remover la tierra insalubre y morir.
Carlos XII estaba en Bender. Del otro lado del Dniéster miraba con ira incansable esa tierra rusa que venciera a sus invencibles. Hubiera podido volver a Suecia para recobrar la dirección de la guerra. No lo pensaba.
Buscaba su desquite valiéndose de los turcos. Tenía entre las manos un ejército poderoso en los países otomanos: el oro.
Mazepa había muerto, probablemente envenenado. Había dejado a su aliado los barriles plenos de ducados que había conseguido salvar. Una compañía inglesa que veía con claridad había prestado, además, a Carlos XII doscientos mil escudos.
Esta masa estratégica aplastó a los veinte mil ducados y las pieles de cebellina que Pedro diera a su embajador en Turquía: Tolstoi.
Este se presentó al sultán y, en nombre del zar, le pidió la entrega del rey de Suecia. El Gran Turco respondió haciéndole leer al ruso un versículo del Corán:
"Darás asilo a quienes se hallan en desgracia".
La victoria de Poltava había trastornado un poco a los moscovitas. Tolstoi formuló un ultimátum cuyos términos acaso no pesó bastante: "La entrega del rey de Suecia o la guerra. Escojan".
La elección se hizo rápidamente. El sultán dio orden de que se condujera a Tolstoi a la fortaleza de las Siete Torres. Esto significaba, según el protocolo otomano, una declaración de guerra, teniendo los turcos la costumbre de comenzar las hostilidades encarcelando a los embajadores.
Cinco meses después de la vuelta triunfal de Moscú, mientras aún se hallaba ocupado en el Norte, Pedro se encontró con una guerra en el Sur.
¿Qué hacer? Se reunió el consejo imperial. Todos sus miembros fueron de parecer de ir a Crimea a destruir el Kanat de los tártaros, vanguardia turbulenta del Islam. Era, en cierto modo, el retorno tradicional a la política guerrera de Rusia.
Veinte veces, en las estepas del Dniéper y del Don, sus ejércitos se habían dirigido al Sur, y el mismo Pedro había conducido contra Azov dos campañas. Le proponían que volviera a pasar sobre sus propias huellas. Prefirió otro plan.
Veía lejos en el porvenir. A veces demasiado lejos para el presente.
El corazón de la potencia otomana era Constantinopla. La ruta de Constantinopla pasaba por los Balcanes.
Pedro se había informado acerca de los Balcanes. Se había visto en San Petersburgo a rumanos y montenegrinos que venían tanto a estudiar como a intrigar. El zar sabía que había en la península pueblos eslavos y cristianos sometidos al yugo de los turcos. Ayudándoles, se ponía el pie en tierra enemiga. Animando sus veleidades de independencia, se ayudaba a disociar el poderoso imperio musulmán que a Rusia le disputaba las costas del mar Negro y le impedía por él la salida. En el espíritu de Pedro, el paneslavismo, esa doctrina que debía trastornar al mundo, había nacido.
Ya había arreglado en los Balcanes dos alianzas, la de los hospodares de Moldavia y Valaquia, dos pequeños príncipes cristianos vasallos del sultán. Uno se llamaba Kantemir, el otro Brancovan.
Decidió que el ejército marcharía hacia el Danubio. Contaba con poder tomar una base entre los hospodares y que así se hallaría a distancia de asalto de Constantinopla. Buscaba contra esa capital lo que Carlos. XII buscara en Ucrania contra Moscú: un Mazepa.
Sin embargo, Pedro estaba sombrío y deprimido. Ese coloso era un enfermo de los nervios. Su moral mellada pasaba de la cima de la confianza al fondo de la angustia. Poltava lo exaltó, pero lo que vino después de Poltava lo desilusionaba. Deseaba la paz para reorganizar tranquilamente su imperio y, en vez de una guerra, tenía dos.
En su casita nueva de San Petersburgo se paseaba nervioso. A veces se tendía y quedaba inmóvil un largo rato. Solía tener crisis que se asemejaban a las alucinaciones y angustias que eran como ataques de demencia. Su imaginación, como siempre, poblaba de fantasmas la campaña que iba a emprender, y sin embargo deseaba acompañar al ejército, porque lo exigía el servicio de Rusia.
Catalina lo observaba con inquietud. Un día se echó en sus brazos.
—Padrecito —le dijo—, llévame contigo.
— ¿Llevarte? —preguntó sorprendido—. ¿Dónde? ¿A la guerra? No lo pienses.
—Bien veo que sufres. Nadie más que yo, Petruchka, sabe cuidarte.
—Estás loca. ¿No piensas en las marchas, en las fatigas, en las incomodidades, en los malos alojamientos?
Ella rió.
— ¿Crees que me asustan, padrecito, las fatigas y las incomodidades? No soy una princesa nacida entre plumas.
—Los peligros…
—Ya he seguido ejércitos, lo sabes. He visto matar hombres junto a mí. Llévame. Me necesitas.
Pedro la miró con emoción. Lo que hacía era atrevido y bravo. No vacilaba en recordar su engorroso pasado: el tiempo en que era una chica para soldados, que comía en escudillas, recibiendo palmadas y besos.
—Si lo quieres, madrecita, te llevo.
—Gracias.
—Pero antes me caso contigo.
Ella quedó sin aliento, aunque no demasiado sorprendida. Esas palabras fantásticas, "me caso contigo", las aguardaba desde hacía tiempo. Su habilidad había consistido en no pedir nunca nada, ni alhajas, ni tierras, ni títulos. Su ascenso se producía apocándose en absoluto. Le había costado,' porque era ambiciosa y, en el fondo, ávida, como todos los que largo tiempo han sufrido de pobreza. Pero su táctica triunfaba. Porque nunca quiso ser nada iba a convertirse en emperatriz de Rusia.
Dijo, no obstante:
— ¿Piensas, Pedro, en lo que dirán de tal matrimonio? ¿Por qué no quieres que simplemente siga siendo Katiuchka?
—Soy el amo. Me caso contigo, y eso es todo. Me caso mañana, ante dos testigos. A la vuelta de la campaña declararé nuestro matrimonio y reinarás a mi lado.
Agregó:
— ¡Ay de quienes crean que no he elegido bien!
3. La trampa
Reinaba aún el invierno cuando el ejército se puso en marcha para concentrarse hacia el sur.
Fue un calvario. Los profundos fangos de Galitzia detenían a las columnas, rompían los carros, extenuaban a los hombres. El país era desolado. Los víveres se pudrían. La peste, que acababa de matar a cien mil personas en Polonia y Curlandia, se adhería a las tropas. Las grandes lluvias de primavera acabaron de disolver las energías.
Asombroso pueblo ruso. Para vencer a Carlos XII había hecho esfuerzos sobrehumanos. Durante el fantástico invierno de 1709 había, sin gemir, quemado sus propios techos. Ahora que se trataba de una guerra distante, en la que no se hallaba de por medio la defensa del suelo, se amilanaba. La mitad de los hombres desertaron por el camino.
Pedro sufría de escorbuto. Sus dientes se pelaban. Su humor era imposible, y profundo su descorazonamiento. A Apraxin, que comandaba en el Don y pedía órdenes, le escribió: "No tengo órdenes que dar, estoy enfermo y desesperado".
Con el ejército marchaban las mujeres. El ejemplo del zar había sido imitado. Los generales, muchos oficiales, hasta soldados, habían traído a sus esposas y algunos a sus hijos. Todo ese mundo viajaba en carricoches, cuyos ejes se rompían con los baches.
En la noche, Catalina, casi zarina ya, tenía en su torno una corte enlodada que parecía un campamento de gitanos.
El suelo se secó, luego se resecó. El verano vino de golpe con una brutalidad terrible.
El ejército, cuarenta y cinco mil hombres, pasó el Dniéster, a decenas de leguas de Bender, donde Carlos XII, lleno de esperanza y de odio, aguardaba.
Una gran llanura lisa, sin árboles. Nubes de polvo. Un calor agobiador. Ningún enemigo.
Cheremetief, con la caballería, se había adelantado. Llegó a Jassy. Kantemir le esperaba y le besó como a libertador. Pero cuando el general ruso pidió víveres y pólvora, los brazos del hospodar se abrieron. No tenía nada.
Pedro recibió, desesperado, la noticia de esta carencia. Había hecho todo su plan de campaña contando con el concurso de su pequeño aliado. Como Carlos en Ucrania, encontraba en Besarabia un Mazepa.
Las bellas damas rusas y extranjeras que seguían al ejército comenzaron a mordisquear semirraciones de pasta, en las que pululaban enormes gusanos. Gimieron. Catalina las reprendía y conservaba su buen humor.
La única manera de comer era ir a tomarse los víveres del enemigo. Se supo que los turcos habían establecido un gran depósito en Braila, en el delta del Danubio. Braila se convirtió en la estrella polar de ese ejército que ya no marchaba, sino que vagabundeaba.
Para ir allí, los generales decidieron bajar el curso del Pruth. El valle del pequeño río era un desierto, pues también los turcos sabían quemar las tierras. Comenzaron a surgir en enjambres jinetes semibárbaros, tártaros y kurdos, que hostigaban los flancos de las columnas y degollaban a los rezagados.
El 7 de julio en la noche apareció bruscamente el enemigo.
Les pareció a los rusos que más era un mar que un ejército. ¿Cuántos eran los turcos? Cien mil, ciento cincuenta mil, doscientos mil tal vez. Desde lo alto de una colina, Pedro les miró con terror. Ocupaban plenamente las dos márgenes del río. Se reconocían las cohortes disciplinadas de los jenízaros y las milicias desordenadas de los auxiliares. La llanura estaba repleta de estandartes verdes. Todo el Islam estaba ahí.
El día siguiente era domingo. Los infieles, para quienes tal día no era sagrado, atacaron. Fuera de los regimientos de la guardia, los rusos combatieron flojamente. ¿Dónde estaban los soldados de Poltava?
Venían nuevas masas. Por fin, hubo alineados doscientos veinte mil turcos y cincuenta mil tártaros. Los rusos eran treinta y ocho mil. La noche les salvó de ser exterminados, pero tuvieron que quemar su convoy y se retiraron en desorden a un campo cuadrado que fortificaron lo mejor posible.
La noche fue atroz. La llanura parecía quemar, tan cubierta estaba por las fogatas de los vivaques enemigos. El generalísimo Cheremetief, el canciller Golovin, el vicecanciller Chapirof, sostuvieron consejo sin el zar. Pero Catalina estaba entre ellos.
Los informes eran siniestros:
—La artillería no puede hacer un disparo más.
—El Regimiento Preobrajenski ha perdido más de la mitad de sus efectivos.
—Los hombres no tienen pan
—Los hombres no tienen agua.
—El enemigo es siete veces más numeroso que nosotros.
No se tomó decisión alguna. Pero la situación hablaba por sí sola: no quedaba más que capitular o morir.
Catalina abandonó el consejo. Por encima de ella el cielo límpido hacía prever cuán tórrida sería la jornada siguiente. La zarina no coronada reflexionó en la ironía de su destino. Nacida sirvienta, convertida en casi una emperatriz, la apresarían antes de ser soberana. Mañana…
Entró en la tienda del zar.
Pedro estaba loco.
Lloraba a sollozos. Se golpeaba el pecho. Parecía desarticulado, tan rápidos eran los movimientos convulsos de sus brazos y su cabeza. El gran hombre sin valor había hasta perdido la dignidad en la desgracia.
—Le he escrito al Senado —dijo—. Un cosaco tratará de cruzar las líneas enemigas para llevar mi carta hasta San Petersburgo.
Leyó:
Les anuncio que, sin culpa de parte nuestra, sólo en razón de falsas noticias, yo y mi ejército hemos sido encerrados por un ejército turco siete veces más fuerte, de manera que todos los caminos para nuestro aprovisionamiento están cortados y que, sin socorros especiales de Dios, no puedo prever sino una derrota completa y mi caída en manos de los turcos. Si esto último sucede, ya no tienen por qué considerarme el zar, el señor, ni por qué ejecutar ni siquiera lo que les ordene por escrito de mi mano, mientras no esté en persona entre ustedes. Si muero y reciben la noticia cierta de mi muerte, escojan entre ustedes a alguien más digno que yo para que me suceda.
Así, aun en medio del trastorno físico, el pensamiento político, la fuerza de la decisión, el concepto del deber, sobrevivían intactos. Ese testamento tenía su grandeza. Era notable también que Pedro no designara a su hijo como sucesor.
Catalina permaneció un instante pensativa, y luego dijo tranquilamente:
—Padrecito, todo no está perdido todavía.
— ¿Qué quieres decir? —replicó el zar, agotado—. Estamos rodeados por todas partes. ¿Crees que podremos pasar entre los enemigos, sin pólvora ni pan?
—No, pero puedes negociar.
—Por qué quieres que negocien los turcos. Ni siquiera necesitan combatir para cogernos. No tienen más que esperar que nos muramos de hambre.
—Los jenízaros sufrieron ayer grandes pérdidas. Temen tal vez un esfuerzo desesperado de nuestra parte. Bien sabes que cuidan su sangre.
—Dentro de dos días los brazos de los nuestros no tendrán fuerzas para sostener el fusil.
—El visir es ávido. Tienes tu tesoro; abandónaselo. Da a los turcos lo que te pidan; pero sal vivo de aquí con tu ejército. Negocia, padrecito; no desesperes.
— ¿Crees?
— ¿Te he dado alguna vez un mal consejo?
Cierto era que se mostraba buena consejera. Conocía a los hombres, tal vez en razón de ese admirable aprendizaje que es el oficio que desempeñara.
—Haré lo que quieres, Catalina. Enviaré a un mensajero pidiéndole tregua al visir.
Salieron. Los rusos estaban tan desanimados que, fuera de la del zar, ninguna tienda había sido levantada. Los principales personajes del ejército se habían acercado a los carricoches y sostenían tristes conciliábulos.
—Cheremetief —llamó Pedro.
El mariscal de campo se acercó, seguido del general Janus y del general Osten. El zar les condujo al coche donde el general barón de Hollart, herido la víspera, estaba acostado. Este sacó la cabeza por la portezuela para participar en la deliberación.
A pleno aire, bajo las estrellas magníficas, tal consejo de guerra tenía algo de clandestino y desesperado. Las mujeres abrían las cortinillas de sus coches y escuchaban ansiosas.
— ¿Una tregua? —dijo Cheremetief—. Tendrían que estar locos los turcos.
— ¿Quién les dice que no lo estén? —intervino Catalina.
—Envía un oficial —cortó Pedro—. Que venga a verme antes de partir. Le daré una comunicación confidencial para el gran visir.
La noche transcurrió sin sueño. El día asomó sobre el ejército caído en la trampa. El sol subió con rapidez por el aire incandescente. Los turcos no atacaron. ¿Por qué lo habrían de hacer, ya que Alá les enviaba la milagrosa suerte de poder triunfar sin combatir?
De súbito los hombres empezaron a sufrir.
Bajo el campamento corría el Pruth, cinta de plata. Los rusos veían a los jinetes enemigos abrevar y bañar a sus caballos. Este espectáculo exasperaba su sed.
—Muéstrate a las tropas —le había aconsejado Catalina a su marido—. No te encierres.
Ella pasaba por entre las filas de hombres echados por el suelo. Volvía a ser lo que fue: una chica de los campos, acostumbrada a sufrir, y que conocía el poder de una palabra animadora y de una sonrisa.
El mensajero enviado por Cheremetief no regresaba. Se envió un segundo.
La noche quemante no trajo descanso. Se oían los disparos de fusil de los puestos turcos, desde donde mataban a los rusos que, atraídos por el río cuyo frescor husmeaban, trataban de deslizarse reptando hasta el borde del agua.
Vino el día. Bajo el sol implacable se hizo intolerable la espera. Algunas horas tan sólo separaban a treinta y ocho mil hombres de la más terrible agonía, la de la sed.
Pedro tuvo un nuevo acceso de desesperación. En su cabeza febril surgió una idea, extendiendo su estrago. ¿Acaso los turcos aceptarían una capitulación pura y simple? ¿No habían hecho el cálculo malévolo de exterminar, con la sola fuerza de su silencio, a lo mejor de Rusia y a su jefe?
El zar, que había pasado parte de la jornada postrado en su catre de campaña, se irguió.
—Quiero un caballo. Voy a entregarme al visir. ¡Ah, Catalina! ¿Crees que me perdonará?
Estaba trastornado, pálido. Sus dilatados ojos, que hicieran temblar a tantos hombres, estaban colmados de visiones terribles. Le cubría un sudor como el de la agonía.
Catalina se aferró de él.
—Pedro, espera aún. Espera. Todo no se ha perdido. Pedro, no tienes derecho. Tus soldados esperan y tienen paciencia; haz como ellos.
Se debatía.
— ¡Los traidores que me han traído aquí! ¡Ah los miserables! Me rodean, están en todas partes. Aquí están; quieren mi muerte.
—Yo soy tu Catalina, tu Katiuchka. Yo te soy fiel. Yo te protejo y nada tienes que temer. Sí, ven…
Se había refugiado contra ella. Sollozaba. Y ella le condujo al catre de campaña. Le puso su gran cabeza en el sitio acostumbrado, allí donde siempre encontraba él la firmeza del hombro y la suavidad de los senos. Le rodeó Catalina con los brazos. Ella cubría sus ojos como los de un caballo espantado. Gimió más suavemente, una especie de largo sollozo que se afinó hasta parecer un débil estertor. Y bruscamente se durmió.
Durante horas permaneció Catalina inmóvil, bañada por el sudor de Pedro, mirando al gigante niño, al héroe pusilánime. Cuando él se agitaba, sin duda porque la sombra de una pesadilla pasaba por su pesado sueño, estrechaba ella su abrazo, como para afirmar su protección. Se calmaba, y Catalina, a quien la angustia devoraba como a todo el mundo, sonreía dulcemente pensando que era fuerte y que ningún peligro podría menguar el poder de su voluntad sobre sus nervios.
Fuera, los hombres echados en el suelo conservaban su triste pasividad, pero las lenguas y los labios empezaban a hincharse.
Cuando Pedro despertó, calmado y lúcido, el sol se inclinaba en la estepa. Iba a concluir el día sin aportar sino un recrudecimiento de los dolores. En los momentos en que todo el mundo, y Catalina también, desesperaba, un hombre avanzó hacia el campamento ruso gritando y agitando los brazos. Se reconoció a uno de los oficiales que Cheremetief había enviado al enemigo.
El campamento se lanzó sobre él. Los generales le arrancaron a la multitud y se lo llevaron.
—El visir concede la tregua —anunció—. Va a enviarnos agua y pide un negociador.
Se reunió un consejo en seguida en la tienda del zar. Este designó al vicecanciller Chapirof.
—Tú irás a discutir con los turcos.
—Zar, ¿qué condiciones debo ofrecer?
—Les devolveré Azov.
—Pedirán más.
—Les devolveré todas las ciudades que les he tomado.
— ¿Y si no se satisfacen?
—Reconoceré a Estanislao Leczynski como rey de Polonia.
— ¿Ysi no es bastante?
—Devolveré Riga. Devolveré toda la Lituania.
Y agregó con esfuerzo:
—Devolveré Viborg.
—Pero, Sire, pedirán tal vez la restitución de todas las conquistas que se han hecho desde el comienzo de la guerra contra los suecos.
— ¿San Petersburgo? —rugió Pedro—. Nunca, nunca.
—Estamos a merced suya.
—Nunca abandonaré San Petersburgo. Si exigen tierras rusas para ellos o para los suecos, las das. Si quieren Pskov o Novgorod, las cedes. Pero si les entregas San Petersburgo, te mataré con mi propia mano.
Chapirof partió. Transcurrió una nueva noche, menos pesada porque contenía alguna esperanza.
El «vicecanciller regresó cuando el sol volvía a torturar la tierra. La buena noticia que traía se leía en su cara antes de expresarse en palabras.
—Sire, la paz está hecha. El ejército va a ser abastecido. Podrá salir de aquí con sus cañones, sus banderas y su música.
—¿A qué precio? —preguntó el zar.
—Evacuará Polonia, volverá a pagar al kan de los tártaros un tributo de cuarenta mil ducados, desmantelará Taganrog y devolverá Azov.
— ¿Es todo? —preguntó Pedro, estupefacto.
Y de súbito, por uno de esos vuelcos de su personalidad, móvil como el agua:
—Es caro.
Azov, su primera conquista. Azov, que tanto sufrió para tomarse. Azov, ante la cual combatieron los amigos de los tiempos heroicos: Gordon y Lefort.
Y, sin embargo, esta paz inesperada era facilísima. Pedro la habría pagado sin vacilar diez veces más caro. Conservaba sus queridas riberas del Báltico, la gran ventana hacia el mar de que se había adueñado. La línea gloriosa de su reino no estaba rota por la funesta aventura de Besarabia. Lo que recogía del campo de la sed del cual la Providencia le sacaba, era una lección de política. Rusia no podía combatir en dos frentes, y la grandeza consistía a veces en saberse limitar.
Tomó a Catalina, la buena consejera, y la besó. Y luego, como sus generales le cumplimentaran, les dio vuelta las espaldas diciendo:
—Callen, soy un hombre que debía recibir cien bastonazos y no recibe sino veinte.
Horas más tarde, cuando el ejército ruso, satisfecho, se aprestaba a irse, una tropa llegó al campo turco. Una tropa magnífica de cuatro mil hombres marchando al son de flautas tras la bandera sueca. Carlos XII, para aplastar a su enemigo, le traía al gran visir el refuerzo de los restos de Poltava, que había reagrupado y reorganizado.
Se le informó de la paz y de sus condiciones. Se puso pálido de furor.
—Pudiste tomar al zar y llevártelo a Estambul —gritó Le has dejado escapar. ¿No te avergüenzas?
El turco, que pensaba en los doscientos mil rublos que había recibido, dejó deslizarse entre sus dedos algunas cuentas de su rosario de ámbar.
—Si hubiera aprisionado al zar, ¿puedes decirme quien habría gobernado su imperio? —respondió flemáticamente.
Capítulo 12
El drama se anuda
Contenido:
- Grandeza y amenazas
- Nacen dos hijos
- El bárbaro antes Luis XV
- A la caza del zarevitz
- Zar y zarevitz
- La verdad o la muerte
- 7 El último amor de la monja Elena
- La sorpresa de Peterhof
- El drama del 26 de junio
Islas, islas, islas…Un puñado de tierra espolvoreado en las ola.
La costa está muy próxima. Sin embargo, sus contornos no se distinguen. Se disimula tras su telón de islas como una mujer tras de sus velos. Cuanto de ella se percibe es, al final de una península larga y estrecha, el campanario de Hango.
El Báltico está azul como el Mediterráneo en sus mejores días. Dócil, sin profundidad, desposa el color de un cielo restallante. El verano nórdico, de corto esplendor, se despliega íntegro.
Truena el cañón.
Es una curiosísima batalla naval. Una batalla naval como tal vez no se ha visto nunca.
Los veintiocho barcos de alto bordo suecos forman una línea regular y majestuosa. Sus grandes insignias azules y blancas penden de sus cuernos del artimón. Han izado toda su tela. Pero las velas están vacías. Los gavieros no tienen sino que cruzarse de brazos. No hay una brisa, ni un soplo de viento.
Contra esta tropa de gigantes inmóviles se lanza una multitud.
Galeras. Largas, estrechas, bajas, a excepción del castillo de popa. Naves frágiles que serían aplastadas por una sola grande ola del océano. Pero naves móviles, verdaderos torpedos con máquinas humanas, que avanzan, retroceden, giran, saltan, se detienen, obedecen al silbato de los jefes como soldados de caballería ligera a las voces de sus oficiales. Naves lisas, sin calado, que pasan por encima de los altos fondos y aprietan los cabos al tocarlos. Naves baratas, en fin, rápidamente construidas, fácilmente sacrificadas, tanto ellas como sus forzados.
Contra los veintiocho barcos suecos, las galeras rusas son doscientas.
En ese día del 25 de julio de 1714 la estrategia naval de Pedro es puesta a prueba. Es él quien ha querido tener estas galeras extemporáneas, contra el parecer de sus especialistas occidentales. Catorce astilleros, sembrados en Livonia y sobre el Neva, las han construido a toda velocidad. En seguida han comenzado a disputar a Suecia, vencida en tierra, el dominio del Báltico.
En las baterías suecas los artilleros cargan, escobillan, disparan, vuelven a las baterías las piezas a las que el culatazo ha hecho saltar como gallinas asustadas. Bajo los trapos grasosos con que se han cubierto la cabeza, a causa de las astillas de madera que apuñalan los cráneos, mana el sudor. Los hombres echan por la borda unas miradas inquietas y se preguntan si podrán detener el impulso de esas galeras, de esa especie de infantería naval que sobre ellos se lanza.
En su puesto de observación, el viejo almirante Ehrenskióld está impasible y ansioso.
Al comienzo no temía gran cosa a esa flota de remeros. La buscó para destruirla en el dédalo de la costa finlandesa. Rehuía el combate. Lo rehuía notoriamente. Cuando veía aparecer las altas pirámides blancas de las velas suecas, ella se aproximaba precipitadamente a la costa, se metía entre las islas innumerables, se refugiaba en las bahías sin profundidad, donde los barcos enemigos habrían encallado. Fuera de alcance, protegida por la complicidad de la tierra, la flota huía.
Rabiaba Ehrenskióld, envidiaba a sus colegas almirantes que tenían por campo de batalla la inmensidad del océano.
Y he aquí que la multitud de galeras, aprovechándose de ese día sin brisa, ataca a la flota sueca inmóvil. Ha llegado la batalla, pero no se presenta como lo esperaba el almirante.
Las bordas suecas son azotadas por el agua. El tiro es bueno. Estallan las galeras alcanzadas por los pesados proyectiles de 24. Otras arden. Las olas se cubren de despojos y de cabezas humanas, las de los marineros y soldados, porque los forzados encadenados se hunden en seguida.
Se diría que el pánico cunde entre los asaltantes. La muchedumbre de galeras gira y retrocede en medio de un sinnúmero de abordajes que rompen los remos y rompen las proas. Ehrenskióld respira. El asalto es rechazado.
En el castillo de popa de una gran galera, un hombre grita, atruena, amenaza.
Es el zar. Hoy es contralmirante, bajo las órdenes del príncipe Apraxin, comandante en jefe.
Extraño complejo humano ese Pedro desconcertante. Está expuesto como el último de los remeros. No tiene bajo los pies sino una tabla. Una bala sueca puede, en cualquier momento, volarle la cabeza y echar su cadáver a las aguas. Sin embargo, nada teme.
En Narva huyó. En el Pruth se desplomó. En Diesna, en Poltava, combatió valerosamente. ¿Habrá en Pedro un mecanismo secreto, un presentimiento milagroso que hace de él un cobarde los días de derrota y un valiente los días de victoria? Si es así, hoy debe ser un triunfo el que viene, porque Pedro se siente casi un héroe.
La inquietud vuelve a adueñarse del almirante sueco. Regresan las galeras rusas.
En medio de las descargas de artillería resuena la voz atronadora de Pedro:
— ¡Valor, muchachos' Más rápido. Valor. Un esfuerzo más.
Los navíos vomitan sus balas. Instante decisivo. Si el vuelo de los proyectiles no mengua el impulso de la flotilla enemiga, los cañoneros no tendrán tiempo para recargar y se producirá el abordaje.
Se produce. Toda un ala de la línea sueca, una docena de naves por lo menos, entre las cuales se halla la nave almirante, es rodeada. Cuerpo a cuerpo de los cascos que chocan con estruendo. Desde los altos castillos de las galeras los rusos saltan sobre el puente de los veleros. Ahora la palabra la tienen el sable de abordaje, el hacha y el cuchillo.
Si el jefe es un personaje singular, ¡qué decir del pueblo! Esos hombres que se lanzan contra las excelentes tripulaciones suecas no son marinos. Han nacido a centenares de kilómetros del mar. Temen al agua esos terrícolas absolutos. Es igual. Sobre los puentes repletos de cosas desconocidas, sobre las empinadas escalas de las tillas, en los flechastes de los mástiles, en los entrepuentes muy bajos para su tamaño, a lo largo de los empañetados que caen lanzando al mar paquetes de cuerpos, luchan, combaten con salvaje encarnizamiento.
Los suecos se pliegan, se rinden. Los rusos son demasiados. Cortadas las drizas, las altivas banderolas caen de las vergas unas tras otras. Diez naves están entre las manos de los vencedores.
Las demás se salvan. Una racha de viento colma por fin este mediodía de verano: las naves toman distancia, se alejan, huyen a Aland.
Qué importa: la jornada es un triunfo. Es la otra cara de Poltava. La joven marina rusa, nacida, hace tan pocos años, de una chalupa abandonada a orillas de un río fangoso, acaba de afirmar su fuerza y de vencer al amo del Báltico. Dentro de poco podrá desembarcar tropas en suelo enemigo, en los mismos alrededores de Estocolmo, que pagarán los estragos hechos por los soldados de Carlos XII en Rusia.
Pedro está felicísimo.
Si alguna victoria es suya, ésta es. Cuánta razón tenía cuando, por instinto, se volvió hacia el mar desconocido. Solo contra todos, ha dado a Rusia una flota y ha tomado un hacha, de carpintero para construirla. Está pagado en sus esfuerzos. Sube con infantil alegría al barco almirante enemigo: los cordajes están cortados con hacha, el puente está rojo, pero la nave está intacta y servirá contra quienes la construyeron.
Traen ante el zar a un viejo empapado, que llora. Es Ehrenskióld. Se lanzó al agua cuando vio la partida perdida; pero los rusos lo recogieron.
—Quería morir.
Pedro lo besa. El, tan duro a veces con sus enemigos derrotados, se emociona ante este marino infeliz.
—Me siento orgulloso —dice— de haber combatido a un hombre como usted.
Semanas después, San Petersburgo celebraba la primera victoria naval de Rusia. La ceremonia burlesca del triunfo de Poltava se renovó a orillas del Neva. Sentado en su trono, el falso zar Romodanovski recibió el homenaje de los jefes vencedores. Cuando se presentó Pedro, le dijo:
—Pedro Alexeievich, estoy contento de ti. Te nombro vicealmirante.
Pedro, rojo de alegría, salta a su barco, cruza el Neva, va a su casa en los bosques, coge a Catalina de la cintura y baila con ella una danza endemoniada:
—Katiuchka, Katiuchka, me han nombrado vicealmirante.
1. Grandeza y amenazas
Recapitulemos:
Estamos a fines de 1714, catorce años después de Narva, cinco después de Poltava, tres después de la malaventura del Pruth.
Los rusos ocupan Mecklemburgo y Pomerania. Combaten en el Holstein. Están en el corazón de Europa, a trescientos kilómetros del Rin.
Salvo una, todas las ciudades que los suecos poseían en Alemania se hallan entre sus manos. La última, Stettin, está bloqueada.
El Báltico es ruso. Finlandia, que Pedro llama la madre nutricia de Suecia, está conquistada en sus tres cuartas partes. La hondera rusa flota en Abo, frente a Estocolmo.
¿No es un resultado prodigioso? ¿No es un triunfo inaudito? ¿No es un milagro?
La Rusia primitiva, lejana, desconocida, despreciada, irrisoria se ha convertido en una gran potencia. Algo se ha destruido para siempre en el viejo equilibrio europeo. Si Pedro no fuera un sabio, podría deslumbrarse volviéndose a su pasado. Podría embriagarse con su genio. Porque es el único fundador de esta grandeza nueva. Solo él, entre todos, lo ha querido y ha osado. Si no hubiera aparecido en la Historia, los rusos tendrían aún las mangas arrastrándose por el suelo y siempre considerarían pecado el menor contacto con los herejes extranjeros.
¡Cómo conduce a estos rusos displicentes! Cada año, de los catorce millones que son, la conscripción del zar toma treinta o cuarenta mil hombres. Más de trescientos mil han caído en el curso de quince años de guerra. No por ello el ejército deja de conservar sus efectivos, pues cada víctima es reemplazada por un recluta. Por eso Pedro, con ironía feroz, llama a sus soldados los inmortales.
Todo lo que puede pagar impuestos, lo paga: las casas, las posadas, las colmenas, las chimeneas, las barbas refractarias a la navaja, las iglesias. Los artículos de consumo, el alcohol. El zar tiene sed de dinero. No para él; para el Estado.
Gobierna el knut. La horca es el emblema del régimen. La vida no cuenta. El poder, el nacimiento, los servicios prestados no protegen a nadie. El príncipe Gagarin, gobernador de Siberia, será ahorcado. El príncipe Wolchowski, gobernador de Arkángel, será fusilado. El canciller Chapirof, cuya habilidad salvó a Pedro en el Pruth, será condenado a que le corte la cabeza. El príncipe Maselski, inspector de las salinas, creerá escapar del patíbulo envenenándose: error, su cuerpo será colgado.
Al tiempo que aterroriza a sus súbditos, Pedro piensa en instruirlos. A menudo se equivoca. Quiere enseñar geometría y navegación, y advierte después que primero hay que aprender a leer. Por eso funda escuelas primarias para arrancar del analfabetismo a quienes de golpe quería convertir en ingenieros.
Antes de Pedro no había en Rusia una sola prensa que imprimiera libros laicos. El zar se convierte en autor, publica un tratado de geometría, redactado por su mano. Hace traducir obras de matemáticas, de arquitectura, de botánica, de anatomía, de cirugía y de matemática. Pero las censura. Quita todo lo que es adorno y hermoso lenguaje.
"No hago que se impriman libros—dice—por la vana belleza, sino para la instrucción y edificación del lector. Quítenme de encima todas las historias inútiles con que los alemanes llenan sus obras únicamente para que sean más gruesas."
Lo útil, sólo lo útil. Es decir, lo que sirva inmediatamente para algo, ya para hacer un navío, ya para construir una casa, ya para cuidar un enfermo. La literatura es algo que Pedro no comprende. Corneille, Molière, Shakespeare, ¿para qué sirve esa gente?
Pero conviene no ser un patán. Pedro hace escribir un tratado de buenos modales, del cual se venden ciento sesenta y siete ejemplares en dos años, una cifra enorme. "No escupa en público, no se meta el dedo en la nariz, no se limpie los dientes con la punta del cuchillo, aprenda a comer con un tenedor, no se suene con los dedos, no se rasque la cabeza, no rumie como los puercos, pues así hacen los campesinos y los hombres bien educados tienen que distinguirse de los imbéciles."
Pedro quiere que las mujeres se asemejen a las de Occidente. Quiere que las mujeres aristocráticas tengan salón y por eso la zarina Catalina las reúne semanalmente en una recepción que más se parece a una clase que a una fiesta. Las pobrecillas todavía tiesas por el terem se comportan como cernícalos cegados por el sol y se quedan en redondel estúpidamente en sus sillas. La antigua sirviente livonia les enseña a las princesas el buen tono.
En San Petersburgo, los embajadores extranjeros que se aburren, critican y ríen. Ninguno de ellos comprende el alcance de la transformación revolucionaria de que son testigos y sus cerebros anquilosados de diplomáticos son más sensibles al ridículo que a la grandeza.
Desde lejos, los ministros de relaciones exteriores juzgan y miden mejor. Comienzan a tener miedo.
¿Esa Rusia que gana en tierra, que gana en el mar, que se instala en Alemania, que se establece en el centro de Europa, qué va a engendrar?
Tiene aliados, pero son ellos sobre todo los que tiemblan. Socios o enemigos, los rusos son siempre un flagelo. Ignoran hasta las conveniencias, y es su jefe, el terrible zar, quien les da el ejemplo.
Visita un castillo del rey de Prusia. Le muestran una colección de grabados libertinos que vale decenas de miles de escudos. Le gusta. Se la lleva.
Visita el museo de Copenhague. El conservador le hace admirar una magnífica momia egipcia.
—Dámela —dice el zar.
—Sire —se excusa el conservador—, es una pieza única, y me es imposible satisfacer el deseo de Su Majestad.
Pedro toma la nariz de la momia entre sus dedos, la rompe y le dice al conservador:
—Ahora puedes conservarla.
Un hombre que así se conduce es perfectamente capaz de apoderarse de una ciudad, aunque sea aliada. Copenhague se llena de barricadas y mantiene sus milicias en armas mientras el ejército ruso se encuentra en los alrededores.
Al asaltar Stettin, los rusos asuelan la Pomerania. Violan a todas las mujeres. Se llevan los víveres, las semillas, el ganado, los muebles, las tejas de las casas, los habitantes. No hay buena guerra sino la que paga.
Pero Europa se indigna.
En Londres, Ámsterdam, escriben los periodistas: "Llegan los bárbaros". La entrada en escena de Rusia, europea por sus armas y asiática por sus costumbres, inquieta a un continente que ha llegado a la madurez política y que teme un trastorno.
Los que más se inquietan son los ingleses: su rey, alemán de nacimiento y soberano de Hannover, ha concluido, casi por fuerza, una alianza con el zar; pero los ministros británicos declaran altivamente que lamentan el derrumbe de Suecia y la destrucción del statu quo en el Norte. La batalla naval de Hango les parece una derrota inglesa. Los establecimientos marítimos y comerciales de los rusos les parecen una amenaza. Grande forjadora de coaliciones, vigía inquieta ante todo lo que se alza en Europa, Inglaterra suscita abiertamente todos los obstáculos que puede imaginar contra un poder que crece demasiado.
Pedro sabe todo esto. Gran realista, no se alimenta de ilusiones. Reconoce que muchas veces, desde el comienzo de su reinado, no ha escapado sino por milagro de la catástrofe. Ve la fragilidad de toda su obra, a la que puede arrollar cualquier accidente. Desea y busca la paz.
No está cerca; lejos de eso. Carlos XII ha reaparecido. Escapando de los turcos, que le retenían cautivo, ha cruzado de un tirón Europa entera. Suecia, olvidando las desgracias que le debe, le acoge con entusiasmo fervoroso. Se ha lanzado sobre la sitiada Stettin. Tanto tiempo como el ángel de la matanza tenga aliento, continuará la guerra.
Pedro piensa en Francia. No la quiere, nunca la ha querido, pero calcula que la faz de Europa cambiaría si se aliara con Rusia. Madura en él la idea de ir a París, donde comienza un nuevo reinado. El concurso que puede ofrecer no es, como en otro tiempo, una vaga diversión o las promesas de un cuerpo auxiliar; es el apoyo de un vasto imperio naciente.
Pero en tanto que la política prosigue, que la historia se fragua, un drama atroz, un drama antiguo se anuda en la vida del zar y brota con implacable fatalidad.
2. Nacen dos hijos
Un trineo cruza el Neva congelado.
Lleva una mujer. Aprieta contra sus labios una manta de pieles, a causa del frío. Lo poco que se ve de su rostro no revela belleza alguna. Las viruelas lo han marcado con cicatrices secas y amarillas y los ojos dolientes tienen brillo sólo porque han llorado.
El cochero se detiene ante una casa y dice:
—Aquí es.
La mujer entra. Cuando está en pie se advierte que es seca, flaca, que sus caderas son lisas y que su pecho es ingrato.
Un hombre está tendido en un sofá. La camisa casi arrancada muestra un pecho pobre sacudido por espasmos ruidosos. Se diría que está con estertores; duerme.
—Alejo —murmura la mujer.
Se dirige a un sacerdote de alta estatura que la mira con extraña expresión.
— ¿Está en peligro?
—No. Pero no quisimos hacerle cruzar el Neva en este estado. El frío es vivísimo.
—Dios mío, ayúdenle —dice la mujer.
El sacerdote aprieta los labios. Al invocar a Dios, la mujer blasfema. Porque es una hereje, y él, Jacobo Ignatief, es un servidor de la verdadera fe.
—He hecho lo imposible para alejarle de la bebida —dice ella—. Mis esfuerzos, mis oraciones, no pesan nada. ¿No querrá ayudarme usted, padre?
El pope no responde. Se hace una estricta ley de no cambiar con la hereje sino las palabras indispensables. No porque quien a él se dirige sea la mujer del zarevitz, la nuera del zar, va a modificar esta regla.
En el silencio hostil, por instantes roto por los gruñidos del borracho, Carlota se siente sola, mortalmente sola.
Es alemana. Sin ser poderosa, su casa, la de los Wolfenbuettel, es ilustre. Los reyes encuentran en ella esposas.
Su infancia fue feliz. Vivía en la corte de Sajonia, en casa de su tío, Augusto el Fuerte. Un día, su padre vino a anunciarle que sería la esposa del zarevitz y que reinaría en Rusia.
Estaba contento el padre. Radiante. Poltava acababa de trastornar a Europa. El soberano de Moscovia no era ya un bárbaro, y los príncipes alemanes que en otros días rehusaban sus hijas a los grandes duques de Moscú, se atropellaban para aliar a su familia con el zar victorioso. Era una suerte para los Wolfenbuettel el obtener la palma en este torneo.
Carlota se casó en Torgau, en octubre de 1711. Sabía desde la infancia que no tendría la felicidad de elegir esposo, pero presta se hallaba para amar a quien le enviaran las combinaciones políticas. Cuando vio a Alejo, hizo lo posible por no desilusionarse. No carecía de cierto encanto, a pesar de sus ojos extraños, un tanto locos.
A comienzos de su matrimonio, sufrió de vivir muy poco con él. Pedro hacía ir a su hijo en todas direcciones, bajo pretexto de servicios, y ella, Carlota, se aburría en Thorn y en Elbing. Por fin se le autorizó para instalarse con su marido en San Petersburgo. Y comenzó su calvario.
¡Ah, ese odio, ese odio incansable e imperdonable! Ese odio que hablaba en todas las palabras, en todos los movimientos, y hasta en los abrazos de Alejo. ¿Por qué? ¿Qué había hecho ella? Era suave, modesta, paciente. Pero era extranjera, era hereje; era, por sobre todo, la mujer que había sido impuesta por un padre odioso.
A medida que avanzaba en años, el zarevitz se hundía más y más en la beatería y en el amor exaltado del pasado. Ignatief, el confesor fatal, reinaba sobre él tiránicamente. Cada una de sus palabras trastornaba la conciencia del príncipe heredero. Vivía en el temor del pecado mortal, y el más mortal de los pecados había sido abandonar esa Iglesia sufriente que Pedro perseguía.
El horror rodeaba al zarevitz. Era esa San Petersburgo impía, que había destronado a la santa Moscú. Era la guerra, a la que le asociaban por la fuerza. Eran el brutal Mentchikof y los extranjeros a quienes tenía que soportar. Era su madrastra Catalina. Era su padre, el zar.
¡Cuánto le temía! Sentíase un animal perseguido ante los ojos brillantes que leían en él. Un día, Pedro le pidió que hiciera una memoria, ilustrada con dibujos, acerca de lo que había aprendido en su estada en el extranjero. Alejo no había aprendido nada. Antes de afrontar la cólera paterna, fingió un accidente y se mutiló la mano derecha de un pistoletazo. Desde entonces conservaba una cicatriz y no podía mover sus dedos.
Tenía un refugio: la borrachera. Tenía una víctima expiatoria: su mujer.
La golpeaba con un salvajismo de bruto. Encinta, la golpeaba en el vientre con su zapato herrado. Un día se atrevió ella a decirle:
—No hay en Alemania un zapatero que trate a su mujer como tú me tratas.
—Cierra el hocico —respondió—. No estás aquí en Alemania; estás en Rusia.
Sin embargo, cuando le anunciaron que su marido acababa de ser atacado por una congestión durante una orgía, Carlota fue a él, llena de angustia. Encontró a la cabecera de Alejo a ese sacerdote glacial y rencoroso, cuyo silencio le indicaba que ella estaba de más.
En el momento en que llegó Carlota, Jacobo Ignatief no estaba solo cerca del sofá en que yacía el zarevitz.
Una mujer había huido al oír detenerse el trineo. Escondida detrás de la puerta, pegaba alternativamente su ojo o su oreja a la cerradura. Se reía.
Acaso fuese bonita para el pueblo semisalvaje del extremo norte, de que provenía. Tenía cara ancha y lisa, nariz achatada, ojos estirados, tez morena, labios carnosos, cabellos negros y duros, orejas en abanico. Era finesa de nacimiento y sierva de condición. Se llamaba Afrossinia.
Carlota no la vio. Pero la presintió tal vez, pues conocía su existencia y la pasión dañina que se había apoderado del corazón de su esposo.
Cruzó el Neva, y el frío heló sus lágrimas sobre su pobre rostro sin belleza.
El mismo día, uno de los espías encargados de vigilar al zarevitz se presentó al zar:
—Ya sé que se ha emborrachado como un cerdo —dijo éste.
Se encogió de hombros con desprecio. El, Pedro, bebía tanto o más que su hijo. Pero al día siguiente de sus mayores orgías se levantaba a las cinco, clara la mente y la mano firme: se ponía en seguida al trabajo, recibía a los embajadores, o partía a los astilleros. Alejo, al contrario, cuando se emborrachaba perdidamente, tenía para varios días de inacción lánguida y lloriqueante, el estómago lleno de náuseas y la conciencia repleta de remordimientos. ¿Cómo de una generación a la siguiente se podía degenerar de tal modo?
—Cuéntame lo ocurrido —dijo el zar—. ¿Con quiénes estaba?
—Jacobo Ignatief, Kikin, el príncipe Dolgoruki, Wias¡enski, Iván Afassanief.
—Terminaré por hacerlos ahorcar —gruñó Pedro.
—También estaba Afrossinia.
— ¿La sierva?
—Sí, Sire.
— ¿Qué hicieron? ¿Qué dijeron?
—El zarevitz bebió enormemente. Los otros también.
—Es natural. Siempre es Ignatief el que lo incita a beber, ¿eh?
—Sí, Sire... El zarevitz habló mucho; los demás escuchaban.
— ¿Qué decía mi hijo?
—Los criados que me informaron no lo oyeron todo. Cuando Ignatief se daba cuenta de su presencia, los expulsaba; pero tenían que volver para llevar el vodka.
Pedro levantó su dubina sobre el espía.
—Charlataneas demasiado. ¡Al grano! ¿Qué dijo mi hijo?
—Recordó que el emperador Valentín había sido asesinado, y el rey de los francos. Childerico, destronado, porque habían tocado los bienes de la Iglesia.
—Como yo… ¿Y qué más?
—Llamó a su esposa, la princesa Carlota, mujer del diablo. Dijo que la detestaba y que un día la relegaría a un convento. Entonces Dolgoruki rió y dijo: "Imitarás, al menos en eso, a tu padre".
—Imbécil… ¿Habló Alejo de la zarina?
—Sí —dijo el hombre, titubeando.
— ¿Qué dijo? Habla. ¿Quieres que te haga salir las palabras a garrotazos?
—Dijo que Su Majestad la zarina fue una puta.
Pedro nada replicó, palideciendo de cólera.
—Dijo también que Su Majestad la zarina adoptaba con él aires maternales, pero que lo detestaba y que lo indisponía con usted. Un día, dijo, todo eso se pagará.
—Eso me interesa. ¿Habló del porvenir?
—Los criados no lo escucharon todo, Sire.
—Ya lo dijiste, grandísimo imbécil. Cuéntame lo que oyeron.
—En los momentos en que uno de ellos entraba, el zarevitz gritaba muy fuerte. Estaba completamente borracho y golpeaba la mesa con su copa. ¿Debo repetirle sus propias palabras, Sire?
— ¿Acaso te estoy pidiendo que me cantes las vísperas, bruto?
—Decía el zarevitz: "Porque lo que tiene que suceder, sucederá…"
—Es decir —comentó Pedro—, cuando yo muera…
—"... los amigos de mi padre y mi madrastra serán empalados. Comenzaré por Mentchikof". En ese momento, Ignatief se dio cuenta de la presencia del criado y trató de hacer callar al zarevitz, pero éste siguió gritando: "Dejaré que San Petersburgo se pudra en sus pantanos, no tendré flota, no haré la guerra a nadie y traeré mi capital a Moscú". Entonces Ignatief le hizo señas al criado para que saliera. Poco después le llamó para que levantara al zarevitz, que se había caído bajo la mesa.
Pedro caminaba de arriba abajo. Su rostro, marcado ya por las fatigas de la existencia, expresaba más dolor que cólera. Respiraba fuerte, como un hombre que va a llorar. De súbito saltó como un tigre y se lanzó sobre el policía.
—Fuera de aquí —gritó—. Y cuida tu lengua, si no quieres conocer el knut.
Pasaron algunos meses. Los que rodeaban al zar y al zarevitz empezaron a murmurar. El cuerpo de Carlota y el de la zarina comenzaron simultáneamente a engordar. El hijo y el padre esperaban cada cual a un hijo.
Catalina llevaba su gravidez tal como cuando le había dado hijas al zar. No estaba ni menos activa ni menos alegre. Paseaba con cierto orgullo indecente su vientre enorme. Velaba hasta tarde en la noche, acodada a la mesa de su marido, bebiendo como él.
Carlota se ponía horrible. Su larga cara de oveja flaca se cubría de manchas. Sufría con muda resignación los malos tratos que Alejo no cesaba de darle. Sufría. Deseaba morir.
Fue la primera que dio a luz, el 22 de octubre de 1715.
Cuando se le anunció que tenía un hijo, apenas tuvo fuerzas para sonreír. La fiebre la dominaba. A los dolores del parto que la despedazaran, sucedía una fatiga agobiadora, un aniquilamiento de todo su ser. Comprendía que Dios la liberaba y que iba a morir.
Alejo estaba ahí, al pie de la cama. La antevíspera se había emborrachado y sus ideas eran aún confusas. De súbito sintió un gran enternecimiento. La mujer a quien matara, cuyos últimos suspiros escuchaba, le pareció infinitamente querida. Sintió que la vida le faltaba también. Y se desvaneció.
No era un mal muchacho el zarevitz. Era un pobre ser debilucho, aplastado por su rango, juguete casi inconsciente de fuerzas que le dominaban.
Llegó el zar. Estaba acostado, pero acudió apenas se le anunció que su nuera agonizaba. Miró la larga cabeza huesuda, mojada por el sudor de la agonía. Sentía una verdadera compasión, pues ese hombre duro no era inhumano. El drama de la pobre alemana caída en un medio hostil, víctima de los rencores del pasado, era de los que comprendía. Acaso lamentase no haber defendido mejor a Carlota, pero su vida estaba de tal modo devorada que no tenía tiempo para pensar en los sufrimientos del corazón.
Alejo, llorando, entró en el cuarto de la agonizante. Pedro no le dirigió siquiera una mirada.
Dos días después se bajó a tierra el cadáver de Carlota de Wolfenbuttel, que debió haber sido zarina de todas las Rusias.
Tras la ceremonia fúnebre, Pedro se acercó a su hijo. Le pasó una carta. Luego dio media vuelta sin decir palabra.
Vuelto a su casa, Alejo llamó a Ignatief y a Kikin, sus confidentes, sus caros y preciosos amigos. Los tres juntos leyeron la carta del zar. Desde las primeras palabras comenzaron a exhalar exclamaciones y se puso pensativo el rostro inteligente de Ignatief.
Alejo estalló en sollozos.
—¿Qué piensas, padre? —gimió—. Eres mi sostén y mi esperanza, y he jurado obedecerte en todo lo que me ordenes. Padre, aconséjame, ayúdame.
Ignatief tomó la carta. La estudió largamente. No estaba escrita de mano del zar, pero era evidente que éste la había dictado. Estaba hecha con esas fórmulas rotundas, concisas y brutales, esas expresiones de elocuencia que constituían su conversación. Se creería, leyéndola, que se escuchaba hablar al gigante. A la cabeza de cada párrafo se repetía la palabra hijo, que golpeteaba el pensamiento de Pedro y le daba una sobrecogedora solemnidad.
El pope pesaba las frases releyéndolas a media voz.
Nada sabes de las cosas de la guerra y nada quieres saber. No te hagas la ilusión de que tus generales conducirán tus ejércitos. ¿Cómo reconocerás a los perezosos y los incapaces si no eres capaz de juzgar por ti mismo? Serás como un pajarillo al que hay que dar de comer en el pico.
…¡Cuántas veces te he reprendido y castigado! Nada ha servido para nada. Nada ha dado sus frutos. Todo lo que he hecho se lo ha llevado el viento.
…No escatimo ni mi vida ni la de mis súbditos. No quiero que seas una excepción.
Las últimas líneas tenían el tono de un ultimátum:
…Te escribo estas cosas con tristeza, pero no repetiré mi advertencia. Eres tú quien debe saber si quieres corregirte; si no, has de saber que te retiraré tus derechos al trono y que te quebraré como una rama seca. No te tranquilice el hecho de que seas mi único hijo. Prefiero tener como sucesor un extranjero capaz que un heredero legítimo impotente.
— ¿Qué piensas? —repetía Alejo.
—Rusia está sumida en tinieblas —dijo, enfático, el sacerdote—; pero un día el dulce sol volverá a brillar sobre ella. Tú eres ese sol, Alejo.
—Mi padre me odia. Mi padre hará cuanto pueda para que no sea yo su sucesor.
Ignatief posó su mano sobre la cabeza del joven. Alzó los ojos como si pidiera al cielo una inspiración. Lentamente, traduciendo el mensaje que los poderes divinos le enviaban, declaró:
—Más vale que renuncies a tus derechos al trono.
— ¿Crees, padre?
—Hay bestias que para escapar a sus enemigos se confunden con el suelo. Es el ejemplo que debes seguir. Hoy tus días están en peligro porque eres el heredero. Cuando la oscuridad te haya encubierto, nada habrás de temer.
—Pero. .'. Rusia. . .
La voz del sacerdote se enardeció:
—Toda Rusia está contigo. Rusia execra y maldice al impío que la saca de su camino santo para hacer de ella una copia de los herejes extranjeros. Cuando el ángel de la muerte la haya librado de su verdugo, Rusia entera irá a buscarte donde estés para ponerte en el trono que te pertenece. Entonces comenzarán los días benditos de la reparación y reinarás con más gloria que tu padre, porque reinarás de acuerdo con la voluntad de Dios.
El sombrío Kikin, que nada había dicho, se arrodilló y comenzó a rezar en alta voz. Ignatief prosiguió:
—Has jurado obedecerme. Te ordeno que renuncies a tus derechos. Te ordeno que renuncies verbalmente, pero guardándolos imprescindiblemente en tu corazón.
—Te obedeceré —dijo Alejo.
Reflexionó; el porvenir le parecía menos negro.
—Le pediré a mi padre que me deje vivir como una persona privada, en una de mis tierras. Dejaré a mi lado a Afrossinia.
Ignatief pareció no oír.
—Sométete —dijo— a cuanto te ordene tu padre. Abstente de irritarle. Inclina la cabeza. Salva tu vida para salvar el porvenir. La Santa Iglesia te necesita.
Entra Afassanief.
—Zarevitz —dice—, le traigo una noticia importante. La zarina Catalina acaba de dar a luz un hijo.
—Un hijo —repitió Ignatief—. ¿Comprendes, Alejo, la advertencia que Dios te envía?
Días después, el príncipe Dolgoruki y el almirante Apraxin llevaron al zar la respuesta del zarevitz. Reconocía que era demasiado débil para subir al trono y declaraba renunciar a sus derechos. Únicamente le pedía a su padre el favor de vivir tranquilo en la tierra que el zar quisiera señalarle.
El corazón del hombre es complejo. Cuando Pedro levantó en brazos a su segundo hijo, recién nacido, había deseado esa respuesta de Alejo. Ahora que la tenía, sentíase desilusionado; algo se rebelaba en él: el orgullo de su raza se indignaba. ¡El cobarde! Abandonaba un trono. Se negaba al esfuerzo viril que su padre le pedía.
Vino el invierno. A fines de noviembre se propagó un rumor por la ciudad: "El zar está enfermo. El zar está moribundo».
Días febriles. Días de angustia para algunos. Días de esperanza para la mayoría. La noticia llegó a Moscú la Piadosa. En las iglesias, abiertas día y noche, los sacerdotes oraban ante los cuadrados altares. Pero en el fondo de sí mismos, mintiendo a sus labios, no era la curación del zar lo que pedían, sino su muerte.
El 2 de diciembre Pedro recibió la extremaunción.
Alejo se estremecía de impaciencia. Le atormentaba el deseo ansioso de reinar. Veía, en la enfermedad de su padre, el dedo del cielo. La coincidencia era demasiado fuerte, demasiado restallante: Dios impedía el designio de aquel que quiso desheredar a su hijo.
A orillas del Neva, se colmaba la casa del zarevitz. Eran numerosos los que precipitadamente acudían a asegurarse contra los trastornos que traería la muerte de Pedro. Acudían donde el heredero, prestos a renegar de cuanto habían dicho y a destruir lo que habían hecho. Pero el prudente Ignatief velaba.
—Cuidado —decía—. Tu padre es capaz de fingir una enfermedad para ver lo que vas a hacer. No recibas a nadie y calla.
Alejo visitó al enfermo. El zar temblaba de fiebre.
—Hay mucha gente en Rusia que desea mi muerte —dijo.
—Padre, todos oramos por tu curación.
— ¿Tú también, hijo? ¿Tú también? ¿Estás seguro?...
Pedro no murió. El día de Navidad asistió a misa. Alejo sintió pesar sobre él su irónica mirada. El sentimiento de un peligro inminente aterraba al zarevitz.
En la noche, por primera vez desde la muerte de su mujer, cayó en abominable borrachera y pasó dos días inanimado.
El 16 de enero una segunda carta le fue entregada. Una carta terrible.
No puedo creer en tu juramento —decía el zar— porque conozco la falsedad de tu corazón…Todo el mundo sabe que detestas todo lo que he hecho sacrificando mi salud en bien de mi pueblo, y que no deseas sino una cosa: ser el destructor de toda mi obra. Por eso es imposible que permanezcas, como lo deseas, sin decidirte. O te conviertes real y francamente en mi digno sucesor, o te harás monje. Toma partido, si no serás tratado como un malhechor.
Cuando Alejo leyó estas líneas, gimió:
— ¡Afrossinia!
Amaba a la finesa. La amaba con torturante amor sexual. El claustro significaba perderla.
Pero, en ausencia de Ignatief, Kikin le calmó.
—El claustro —dijo—, ¿qué es? ¿Crees que el bonete de fraile está pegado en la cabeza de un hombre? Si hubieras seguido mi consejo, habrías sido tú el que pidiera a tu padre entrar en un monasterio. Aquí estamos nosotros para ayudarte. Acepta el monasterio, Alejo, acéptalo. Saldrás de ahí zar. Tu padre está enfermo y no tiene para mucho tiempo.
Pasivo, dominado por la voluntad fanática del pope, Alejo redactó su respuesta:
Padre mío, mi mala salud no me permite escribirte extensamente. Deseo tomar los hábitos y te pido tu aprobación.
Tu esclavo e hijo indigno,
ALEJO.
Luego el zarevitz esperó.
Pasaron días. No vino la orden del zar.
¿Qué ocurría en la cabeza de Pedro? ¿Qué cálculo le detenía? ¿Qué esperanza conservaba de atraer á sus ideas, de adherir a su obra a ese hijo cuya debilidad conocía y cuya hostilidad había medido? ¿Por qué vacilaba el hombre decidido? ¿Por qué temporizaba antes de golpear, él, que, por lo general, primero golpeaba y reflexionaba después?
La guerra y la política le llamaban al extranjero. El 31 de enero de 1716 partió a Copenhague, dejando tras sí al zarevitz a medias desheredado.
Infeliz Alejo. Su vida incierta no era sino un tejido de angustias. Despertaba en las noches cubierto de sudor y aullaba de aflicción. Se emborrachaba furiosamente. Amaba a Afrossinia con sombrío frenesí, como si sintiera que estaba a punto de perderla. A veces vacilaba su cerebro.
Las semanas agregándose a las semanas hicieron meses. Pedro parecía haber olvidado a su hijo.
Un día se presentó un monje.
-—Zarevitz —dijo misteriosamente—, llego de Tver. Ahí el zar ha escogido el convento a que usted se recogerá. He visto la celda que ocupará.
— ¿Cómo es? —preguntó Alejo.
El monje describió: algunos pies cuadrados, ventanas enrejadas, ni aire ni luz; un calabozo.
—No quiero ser monje —dijo Alejo.
Otro día, Mentchikof, que reinaba en San Petersburgo en ausencia de su señor, le dijo al zarevitz:
—Alejo, eres viudo. Si no quieres hacerte monje, tienes que volver a casarte.
—No pienso.
—Me lo ha dicho tu padre.
El favorito miraba al infeliz con un ojo en que brillaba el odio irónico.
—Deberás abandonar a tu finesa —dijo.
—Nunca.
—No hagas el tonto. Si te haces fraile, la perderás de todos modos. En buenas cuentas, ni siquiera es bonita.
—Nunca me casaré con una mujer que no sea Afrossinia.
—Dile eso a tu padre, para que veamos.
—Mi padre se casó con una sirvienta, que también fue sierva.
Mentchikof soltó una estruendosa carcajada:
—Eso también díselo a tu padre, para que veamos.
El 26 de agosto, el favorito reapareció donde el zarevitz.
—He recibido órdenes de tu padre para ti.
Tendió una carta, que Alejo tomó temblando.
Si mi hijo desea permanecer en el mundo —decía el zar—, ha llegado para él el momento de hacer acto de príncipe juntándoseme y haciendo campaña conmigo. Si prefiere hacerse monje, debe decirlo claramente y entrar de inmediato en un convento.
El suelo osciló bajo los pies de Alejo. Había llegado el instante decisivo. Imaginó rápidamente la celda del convento de Tver que le habían descrito: su angostura, su oscuridad, la desnudez de sus muros. Al mismo tiempo, su imaginación le pintó la suerte que le aguardaba junto al zar: los malos tratos las injurias, los golpes, una existencia de perpetuo terror, y la guerra, el peligro, la sangre...
Mentchikof le observaba con un rictus malévolo.
—Necesito reflexionar —dijo Alejo.
—El zar espera tu decisión. Ya sabes que no es paciente.
—Mañana te daré la respuesta.
—Bueno. Quieres consultar a tus consejeros. Te apuesto que escogerán para ti el convento.
Al otro día, Alejo estaba pálido, como hombre dominado por la desesperación.
— ¿Qué eres —le preguntó Mentchikof—, monje o zarevitz?
—Iré a unirme con mi padre.
Mentchikof ocultó una mueca. Había esperado otra respuesta. Para él, más que para nadie, Alejo era una amenaza. Si subía al trono, Mentchikof sería empalado.
—Has escogido el mundo, la guerra y un nuevo matrimonio —observó, dándoles a sus palabras todo su peso.
—Estoy pronto a partir —dijo Alejo sin tomar en cuenta la alusión.
-—Bien. Te daré mil ducados para gastos de viaje.
—No es bastante.
—Le pediremos al Senado que agregue un poquito más. Dos mil rublos por ejemplo. ¿Basta eso?
Alejo se mordía los labios. Lo que quería decir era difícil. Se decidió:
—Afrossinia irá conmigo.
— Es una buena idea.
—Me acompañará hasta Riga, y de ahí regresará a San Petersburgo.
—Mejor harías en llevarla hasta Copenhague, ya que estás en eso. Necesitas una compañera.
Alejo le lanzó una mirada hosca al favorito: serpiente, nada podía igualar el consejo que acababa de darle. ¡Cuál no sería la cólera del zar si su hijo se presentaba con la finesa!
—No; Afrossinia volverá a San Petersburgo.
—Como quieras. ¿Cuándo quieres partir?
—El 23 del mes próximo.
El 23 de septiembre de 1716 Alejo se puso en camino. Su comitiva era simple, casi indigna del heredero de un gran trono. No llevaba consigo sino a su amante y algunos servidores.
Un mensajero galopaba delante de él para anunciarle al zar la llegada de su hijo.
En Libau, Alejo tuvo dos encuentros: el de su tía Alexevjena, que regresaba de Carlsbad, y el de Kikin, que volvía de Viena. Subió en el coche de la princesa, con la que tuvo larga entrevista…Cuando bajó, lloraba.
Con Kikin fue más breve la conversación. No tuvo testigos. Los dos hombres se estrecharon, luego el monje prosiguió camino de San Petersburgo.
En Copenhague, el mensajero le advirtió al zar la llegada próxima de Alejo. Se vio sonreír a Pedro, y se advirtió que todo el día estuvo de buen humor.
Pasó un día, dos, y ocho pasaron.
— ¿Se anuncia el zarevitz? —preguntaba Pedro.
—No, Sire.
Diez, doce, catorce días…
— ¿Viene el zarevitz?
—No, Sire.
Pedro tomaba los mapas y medía las etapas. Su impaciencia se convertía en irritación. Qué lento era su hijo. Pedro cruzaba Europa reventando los caballos.
Veinte, veinticinco días, un mes entero…
— ¿Anuncian al zarevitz?
—No, Sire.
Los caballeros enviados al encuentro del príncipe comenzaron a regresar. En parte alguna se había encontrado al zarevitz.
Por fin se presentó uno de ellos, que había llegado hasta Libau. Desde el momento en que Alejo se despidiera de su lía Alexevjena y de su amigo Kikin, nadie había vuelto a verle, nadie había oído hablar de él.
Había que atenerse a la evidencia: el zarevitz había huido.
3. El bárbaro antes Luis XV
— ¡Cincuenta y ocho!
Si el señor de Liboy no hubiese tenido una peluca, se habría arrancado todos los pelos.
— ¡Cincuenta y ocho!
—Esperamos aún a algunas personas —dijo negligentemente Kurakin.
El señor de Liboy se sintió en una situación lamentable. Gentilhombre ordinario de la Cámara de S. M. el rey Cristianísimo, que entonces era el pequeño rey Luis XV, de siete años, se le había enviado a recibir al zar Pedro de Rusia. Este, se decía, viajaba de incógnito por Francia. El señor de Liboy esperaba por lo tanto una comitiva de cuatro o cinco personas. Kurakin le anunciaba cincuenta y ocho, en espera de otras.
Trató de salir de la situación diplomáticamente.
—Cada día —dijo— entregaré a Vuestra Excelencia una suma de mil quinientas libras para los gastos de Su Majestad el zar.
Mil quinientas libras. El máximo de los créditos entregados al señor de Liboy.
Kurakin se molestó.
—Nada de eso —dijo—. El zar y su comitiva tienen que correr por cuenta de ustedes, por completo.
—Creo saber que en Rusia es costumbre acordar a las misiones extranjeras una suma fija.
—En Rusia tal vez. Aquí estamos en Francia.
La mirada con que el diplomático ruso acompañó estas palabras era expresiva. Estaban en Francia, el más rico, el más fastuoso reino del mundo. Los señores moscovitas que acompañaban a Su Majestad el zar no venían a ayunar.
Al otro día, 21 de abril de 1717, llegó Pedro.
El señor de Liboy vio ante sí a un gigante que le sobrepasaba por cabeza y media. Había que estirar el cuello para mirarle de frente, y esta desproporción de tamaño hacía extremadamente difícil a un gentilhombre ordinario de la Cámara el conservar su autoridad. El rostro de Pedro, entonces de cuarenta y cinco años, llevaba ya las señales de la edad y del cansancio. Las carnes de la barbilla comenzaban a caer y la boca, sombreada por fino bigote negro, tenía un pliegue amargo. También los ojos habían envejecido, pero a su manera. Se habían tornado más salientes, más coléricos y, al parecer, más grandes. Ojos que hacían temblar, ojos aterradores.
—Quiero estar en París dentro de cuatro días —dijo el zar.
—Sire —exclamó el señor de Liboy—, hay ochenta leguas de posta. Cuatro días es imposible.
—No le pregunto si es imposible; le digo: quiero.
—Voy a mostrarle el coche a Su Majestad.
Se hizo avanzar una carroza que el gentilhombre de la Cámara había traído de Versalles. Era una bella carroza con paneles dorados y cojines de terciopelo escarlata.
— ¿Cree que voy a subir en ese coche fúnebre? —preguntó el zar.
—Sire, una berlina…
—Nada de berlina. Quiero un cabriolé.
—No tengo nada que convenga.
—Voy a buscar yo mismo —dijo Pedro, volviéndole la espalda.
Partió a pie por las calles. Los dunkerqueses, estupefactos, miraban pasar a ese coloso vestido con un viejo traje pardo, a ese como obrero que había vencido a Carlos XII.
Pedro fue al puerto. Midió con sus pasos las dársenas y sacó su libreta para anotar las dimensiones. Se asombró ante una profunda capa de agua triangular cerrada por una compuerta.
— ¿Qué es esto?
—Es un depósito de agua. Todos los días se abre la compuerta y la corriente barre la entrada del puerto, que, de otro modo, se colmaría de arena.
—Es interesante —dijo Pedro, volviendo a sacar su libreta.
Se le vio hurgar viejos cobertizos. Se detuvo ante los restos polvorientos de un faetón que bien tenía cien años.
—Esto me conviene —dijo—. Harán ajustar esta caja en una angarilla que llevarán cuatro caballos.
—Sire —se atrevió a decir el señor de Liboy—, va a sentirse muy mal.
— ¿Y qué?
—Es peligroso, Sire.
— ¿Y eso le importa?
Cómo sería, pensó el gentilhombre de la Cámara, si viniese a Francia como conquistador.
El señor de Liboy sabía, como toda la corte, que el zar iba a París en busca de una alianza, o al menos una mediación. Pedro sostenía una guerra con Carlos XII desde hacía diecisiete años. Le inquietaba su duración y estaba cansado de los sacrificios enormes que imponía a Rusia. A menudo había pensado que una intervención de Francia sería el mejor medio para hacer entrar en razón al indomable sueco. Luis XIV, demasiado viejo, demasiado ocupado por la guerra de Sucesión, siempre le había rehuido. Ahora comenzaba un reinado nuevo. Un niño de siete años estaba sentado en el trono, y el regente Felipe de Orleáns gobernaba el reino. El momento parecía propicio para provocar el acontecimiento que Pedro deseaba desde tan largo tiempo.
La prueba de que daba a su viaje la mayor importancia política estaba en que había dejado a Catalina.
— ¿No me llevas a París, padrecito? —le preguntó ella.
—No, madrecita; me esperarás en Ámsterdam. Ahí estarás muy bien en casa de mi amigo Witten.
— ¿Temes que haga algo mal en la corte del reyecito? —observó con alguna tristeza—. Tienes razón. He sido sirvienta y esas gentes son orgullosas.
Cuando Pedro salió de Holanda, todavía estaba sin noticias de su hijo. Esta preocupación era una de las que arrugaban la frente del zar.
¿Dónde estaba el zarevitz?'
Agentes rusos le habían buscado por todos los caminos de Alemania. Habían recogido algunos indicios. Se había visto a Alejo en Danzig. Se seguían en Fráncfort del Oder y en Breslau las huellas de cierto oficial ruso llamado Kochuski, que viajaba acompañado de algunos servidores y de una mujer joven. La pista llegaba a Viena, hasta la "Hostería del Águila", pero ahí se perdía. Kochuski era, con toda seguridad, el zarevitz. La joven muy morena era, evidentemente, Afrossinia. Lo obvio de la fuga era cegador. El príncipe había huido de la tiranía paterna y buscado refugio en territorio austríaco. ¿Pero dónde?
Pedro no vaciló un segundo en pensar que el emperador de Austria era cómplice. Bien conocía a esos vieneses tortuosos que tan mal recibieran al carpintero Pedro Mijailof, diecinueve años antes. Carlos VI de Habsburgo, al conceder al zarevitz su protección oculta, hacía una operación política astuta. Tomaba una hipoteca sobre el débil heredero de todas las Rusias. Ante tal pensamiento Pedro se estremecía de cólera. Pero estaba obligado a ser prudente. Austria era una dama muy grande para que se le hablara de otro modo que con cierto tono especial.
El 26 de octubre, Pedro le escribió al emperador una carta digna y mesurada. Le rogaba, simplemente, que velara por la seguridad de su hijo y que se lo enviara si se hallaba, como era probable, en alguno de sus dominios. El austríaco no había contestado aún. Insolencia calculada que ponía fuera de sí al zar.
En Rusia corrían rumores. Se decía que el zar había hecho matar a su hijo. El rumor había circulado por la Europa occidental y París, adonde Pedro se había dirigido con tan grandes esperanzas. El zar tenía conciencia de que la infame calumnia le marcaría en la frente durante el delicado viaje que emprendía. Pedro el Terrible, sucesor de otro Terrible, ese Iván que también hizo matar a su hijo. Alejo fugitivo seguía irguiéndose contra sus designios de renovador de Rusia. Ausente o presente, era un obstáculo, una amenaza y una infelicidad.
Si Pedro hubiese estado libre, habríase lanzado personalmente por las grandes rutas europeas en busca del zarevitz. Pero el servicio, tirano de un tirano, le retenía. Entonces hizo venir a un hombre rudo y sombrío, una figura horrible y siniestra, un simple capitán, uno de esos subalternos rodeados de misterio que desempeñan en la vida de las naciones un papel más importante que los ministros múltiplemente condecorados: Rumiantzof. Le dijo:
—Te encargo que encuentres a mi hijo.
Rumiantzof respondió simplemente:
—Bien, Sire.
Llegó a Viena el 7 de marzo. Desde entonces no había dado señales de vida.
Así, bajo el golpe de una tragedia a la vez política y doméstica, llegaba Pedro a tierra francesa, en la que ni siquiera dio tiempo al señor de Liboy para que le saludara protocolarmente en nombre del rey.
Infortunado señor de Liboy. Cuánto mejor para él hubiese sido que el zar se fuera de un tirón a París, como en un principio le expresara su voluntad. Pero Pedro se retardó en Dunkerque, luego en Calais. Eran puertos en que había mucho que ver. Entretanto, los cincuenta y ocho rusos de su comitiva, que pronto fueron ochenta, comían y bebían.
¡Qué glotones! ¡Qué toneles sin fondo!
Cada correo llevaba a Versalles los gemidos del desdichado gentilhombre. El gasto era fabuloso: "So pretexto de dos o tres guisos que diariamente prepara a su señor, el jefe de cocina gasta el valor de una mesa de ocho cubiertos en viandas y vinos". El señor de Liboy, cuyas mil quinientas libras diarias se evaporaban como el rocío, había tratado de predicar la economía. Fue casualidad que los señores rusos y sus domésticos no le golpearan.
¿Y Pedro? El señor de Liboy pensaba en él. Era una especie de bestia gigante y terrible, llena de monstruosos apetitos. "Bebe —escribía el señor de Liboy— una furiosa cantidad de aguardiente, de anís, de cerveza, de vinos, y consume frutas y toda clase de alimentos. Y así, nunca contento, siempre furioso. Todo lo encuentra detestable; se hace fabricar su propio servicio por un hombre de su servidumbre; desdeña una mesa suntuosamente servida y se va a comer solo a su pieza."
En Calais respiró el señor de Liboy: un gentilhombre, el marqués de Mailly-Nesle, llególe de refuerzo.
Era un pimpollo empolvado, lleno de pompones, que tenía una gracia inimitable para apoyarse en su largo bastón de puño de oro. Se vestía espléndidamente.
— ¿Dónde están nuestros rusos? —le preguntó con desenvoltura al señor de Liboy.
—Están perdidamente borrachos.
— ¡No diga!
—Ayer fue su Pascua; han festejado la resurrección de Cristo.
El señor de Mailly-Nesle encontró divertidísima la anécdota. Murmuró, con distinción:
— ¿Y el zar?
—El zar es el único que todavía se sostiene sobre sus piernas, aunque haya bebido más que los otros.
—Maravilloso. ¿Conoce usted acaso una de las prerrogativas de mi casa? Nos corresponde presentarnos ante todos los soberanos extranjeros que entran en Picardía y subir en sus carrozas. En seguida voy a presentar mis saludos a Su Majestad…
—Búsquela.
— ¿Cómo?
—El zar ha salido. Suerte tendrá si lo encuentra en algún mal lugar del puerto.
Mailly-Nesle anduvo por las tabernas. En una llena de humo, sombría, Pedro bebía aguardiente con marineros y un grupo de músicos ambulantes.
—Sire —dijo el marqués—, permítame felicitar a Su Majestad…
— ¿Qué quiere? —preguntó Pedro mirando de arriba abajo al cortesano.
—Está entre las prerrogativas de mi casa el recibir a los soberanos extranjeros que...
—Si tiene sed —dijo Pedro—, siéntese y beba.
El señor de Mailly-Nesle no perdió el ánimo.
—Su Majestad —dijo mirando en redondo a los músicos y los marineros— está aquí en compañía privada. Mañana me presentaré ante Su Majestad.
Al otro día, Pedro subía a su faetón erigido sobre unas parihuelas. Mailly-Nesle hizo una reverencia.
—Joven —le preguntó Pedro—, ¿acaso no está contento con su sastre?
— ¿Gusta Su Majestad decirme por qué?
—Ayer tenía un traje azul; hoy lleva un traje rojo. ¿Cambia de traje todos los días?
—Sí, Sire.
—Veo que es pródigo.
El marqués retuvo la portezuela que Pedro cerraba, y subió a su vez.
— ¿Qué hace? —le dijo, asombrado, el zar.
—Sire, está en las prerrogativas de mi casa el subir en las carrozas de todos los soberanos que pasan por Picardía.
—Pero yo no quiero que venga conmigo.
—Sire, la costumbre…
—Baje.
—Pero…
— ¿No quiere bajar?
De una manotada, Pedro hizo bajar al marqués. En la noche, el señor de Mailly-Nesle le escribía al regente:
Cuando su Alteza Real haya pasado unos días con él, estoy convencido de que no se sentirá molesto por haberse librado de él.
La prisa por llegar a París se adueñaba de nuevo del zar. Su coche echó a correr a una velocidad loca. Se acostaron en Boulogne, y temprano, al día siguiente, siguieron a Amiens.
A mitad de camino de esa ciudad, el zar hizo llamar al señor de Liboy.
—Quiero ir esta noche hasta Beauvais.
—Pero, Sire, se le ha preparado una recepción en Amiens, y en Beauvais nadie le espera.
—Me es igual.
—Voy a hacer lo necesario —dijo el señor de Liboy, resignado.
Un correo galopó como loco. Tarde en la noche llegó ante el señor de Bernage, intendente de Beauvais.
—Llega el zar.
—No he preparado nada —contestó el intendente.
Era un hombre de recursos. Media hora después se pusieron luces en la fachada. Un grupo de sesenta jinetes se juntó para recibir al zar. Los cocineros del obispado comenzaron a preparar una comida pantagruélica, mientras en el jardín se hicieron los preparativos para fuegos artificiales.
Dos horas después el señor de Bernage se frotaba las manos.
—Puede venir el zar.
Una hora más.
—Se ha atrasado.
Otra hora.
— ¿Por qué no llega?
Se presentó un jinete. Venía por la ruta de París, por el lado opuesto de donde se aguardaba al cortejo imperial.
—El zar —dijo— ha pasado más allá de Beauvais. Se ha detenido a un cuarto de legua en una mala posada y está comiendo. Ha sacado de su bolsillo una servilleta de que se sirve como si fuese mantel.
—Salvaje —gimió el señor de Bernage, apenadísimo.
París, por fin. Viene la noche. Pedro, en la portezuela de su coche, mira con inmensa curiosidad las casas estrechas, juntas, negras.
—¿Cómo? —dice, desilusionado—. ¿Esto es París?
Luego:
—Vean: París tiene mal olor.
Resplandece el Louvre. Los guardias franceses, limpios como soldados de plomo, están en fila. Gentileshombres y damas tapizan las escaleras. Nunca un soberano ha sido recibido como Pedro de Rusia. Una reputación fabulosa le precede y rodea. Los políticos sienten que representa un inmenso poder naciente. Los otros conocen las historias, las miríadas de historias, ya ampliadas por la leyenda, que componen la gran historia de su vida. Es un bárbaro, pero es un héroe. Se sabe que con su mano arranca los dientes y corta las cabezas; pero era necesario un monstruo fascinante para derrotar a Carlos XII.
Conducido por el mariscal de Tessè, Pedro entra en el Louvre sin dar una mirada a esas piedras saturadas de historia. Se le lleva a una sala magnifica.
—Sire, este departamento fue el de la reina Catalina de Médicis. Ha sido dispuesto para Su Majestad. Las pinturas y los dorados han sido refaccionados por el pintor Coypel. El lecho se hizo según las órdenes de Mme. de Maintenon para el rey difunto.
El lecho de Luis XIV. Pedro no lo mira siquiera.
Ahí está, vestido con una casaca de lana gris y un abrigo del mismo color, sin corbata ni mangas, en medio de los cortesanos más refinados del mundo, en medio de esa sociedad de la Regencia, que del buen tono hace un arte supremo. Sobrepasa por una cabeza a los hombres más altos. Parece de otra especie, tanto más fuerte, duro y compacto es. Sea por timidez o por desdén, calla.
—Sire, si quiere…
Tessè le lleva a la sala de fiestas. Las arañas de cristal brillan haciendo chispear ciento veinte cubiertos.
Pedro se detiene.
—Hay —dice con su voz ronca— demasiadas bujías. Es un despilfarro. Apaguen las tres cuartas partes.
Se sienta en un rincón de la mesa.
—Tráiganme nabos, cerveza y pan.
Ríen los cortesanos. Otros se encogen de hombros, irritados. ¿Qué lección quiere este bárbaro darle a Francia, cuya historia, gloria y poderío están tan por encima de los de Rusia?
Pedro saca su cuchillo y come su frugal comida a grandes mordiscos, como obrero que tiene hambre.
¿Qué piensa? ¿Qué busca? ¿Por qué esa exhibición provocadora de rusticidad grosera? Cierto es que nunca ha sido un hombre de mundo, pero ha habido ocasiones, en cortes más modestas que la del rey de Francia, en que ha dado pruebas de cierta educación. ¿Por qué hiere, con actitud que es censura, a gentes acostumbradas al respeto de las formas? ¿Se da cuenta de que su exceso de originalidad tornará más difíciles las negociaciones que mañana tendrá con los ministros del rey? ¿Se divierte? ¿Lleva al Louvre las farsas de mal gusto que le son familiares en Rusia? ¿Quiere realmente protestar contra un mundo antiguo en nombre de un mundo nuevo que no concede valor sino a lo que es fuerte, duro y sustancial? ¿Se hace, simplemente, una tremenda publicidad? No se sabe.
Ha terminado de comer. Cierra su cuchillo y se dirige al mariscal de Tessé:
—No me hospedaré aquí.
El mariscal se inclina con una imperceptible sonrisa bajo el bigote.
—Habíamos previsto —dice— que el Louvre tal vez no conviniera a Su Majestad. De aquí que otras habitaciones le han sido preparadas en el "Hotel Lesdiguiéres".
Esta respuesta desconcierta un instante al zar. No ha cogido en falta a la finura francesa y su efecto falla.
Se van al "Hotel Lesdiguiéres". No es el Louvre, pero todavía es algo inmenso y suntuoso.
—Es demasiado grande —dice Pedro—. ¿No podría hospedarme en una posada?
—Estoy a las órdenes de Su Majestad —dice Tessé.
Esta vez, la respuesta es buena también. La cortesía francesa no insiste. Ofrece sus palacios, pero, si los rechazan, presta se halla a proponer sus chiribitiles. Como el zar quiera.
Pedro refunfuña y señala un cuarto oscuro.
—Aquí pondrán un catre de campaña.
Al otro día, despierta a caballo en la etiqueta. Al recibir al regente, pasa primero, se instala en el sitio principal y se da aires de gran superioridad. Luego manifiesta una presunción única: quiere que el rey de Francia sea el primero en visitarle.
Discuten. Y entretanto Pedro se encierra en el "Hotel Lesdiguiéres" y allí se queda dignamente durante tres días.
Los franceses tienen el buen gusto de ceder. Llevan hacia el terrible zar al reyecito de siete años.
Pedro consiente en bajar al patio a recibirle. Luis XV, con su lindo rostro, su espadita y la actitud ceremoniosa que sus preceptores le han enseñado desde la cuna, llega a las rodillas del gigante. Este se agacha, levanta al niño y le besa en ambas mejillas.
Emoción. Pero Luis ha sonreído graciosamente.
¡Ah la etiqueta! Es la ley que rige este mundo que proviene del Rey Sol. Cada cual sabe, con toda exactitud, el sitio que le corresponde, los miramientos que debe y los que se le deben. Pedro no se preocupa de eso. Las bellas damas están furiosas. Las princesas de sangre declaran que están prestas a visitar al zar a condición de que éste les devuelva la visita; él hace que les contesten: "Quédense en sus casas". La duquesa de Rohan estalla de ira en público porque el zar no la ha saludado. Pedro ni siquiera se da vuelta.
Prefiere frecuentar a los sirvientes y a los obreros. Hace mil preguntas. Todo quiere saberlo. Al irse, apenas deja un escudo, porque es mezquino como una rata. Compra, pero regateando. Cuando se le resisten, se encoleriza, y cuando esto sucede, le ceden. Así es como encuentra la manera de pagar siete libras y diez sueldos por una peluca que vale veinticinco escudos.
Marly. Los grandes juegos de agua resplandecen en honor del zar. El va derechamente al fontanero y le pide que le explique la máquina que maneja. De súbito abre las compuertas. El agua se precipita en trombas, cae en cascadas. Los señores, duchados, huyen. Pedro se ríe como un loco.
—Sire, este departamento es el de Mme. de Maintenon.
Pedro guiña un ojo. Tiene cerca de sí una muchacha, una chica que ha encontrado cerca del Arsenal y a la que tiene la impudicia de llevar consigo al palacio del rey. La toma de la cintura y se vuelve a la comitiva.
— ¡Déjennos solos!
Los dejan. Cuando Pedro abre la puerta poco después, el lecho de Mme. de Maintenon parece haber servido de campo de batalla a diez húsares.
Mme. de Maintenon. Ella vive aún, envuelta en una piedad rigorista, desecho de un gran reino, maríscala en retiro del amor.
—Quiero ver al hada vieja —dice Pedro.
Va a Saint-Cyr a las siete de la tarde. Entra sin hacerse anunciar. La marquesa está acostada en una alcoba oscura. Pedro se sienta a la orilla de la cama.
— ¿Está enferma? ¿Qué tiene?
—Sire, una gran vejez.
—Abra la alcoba —ordena el zar.
La luz viva aún del hermoso atardecer de junio ilumina el rostro anciano, tornado casi inmaterial. Pedro levanta la barbilla con su ruda mano. Mira largamente esos rasgos envejecidos, pensando, buscando el secreto de esa mujer que ha sido más poderosa que él, el zar. ¿Cómo ha reinado sobre el hombre que reinaba en Europa? Pero el secreto se ha perdido con el desvanecimiento de la belleza. Pedro, desilusionado, se va sin decir palabra.
¿Y la política? ¿Los negocios? ¿El gran designio que ha traído al zar a París?
Pedro no lo pierde de vista en medio de sus extravagancias. Negocia con el mariscal de Tessé, con el mariscal de Uxelles, con el regente. Pero Pedro es un diplomático que tiene prisa y muy pronto descubre su juego.
—Son ustedes aliados de Suecia. Le dan un subsidio de ciento cincuenta mil escudos trimestrales. ¿Por qué? Para que haga en Alemania los juegos que ustedes necesitan. Pero Suecia ya no se tiene en pie. Bien ven que el regreso de Carlos XII no le ha devuelto su supremacía militar. Rusia, al contrario, es fuerte y crece. Y bien: cambien de aliado. Denme el subsidio y yo les haré esos juegos.
Las franceses inclinan la cabeza, sin decir que sí ni que no. Lo que el zar les propone es demasiado atrevido para sus cabezas tradicionalistas. No confían ni en Rusia, todavía rodeada de tantas tinieblas, ni en su soberano, al que encuentran algo loco. Hacen ver que Francia está unida a los suecos hasta 1718. Tergiversan. Ganan tiempo porfiando sobre la redacción del tratado.
Pedro comprende que nada obtendrá.
Comienza a aburrirse de París, como París comienza a hartarse de él. La impresión que tuvo el primer día, al llegar, se confirma: es una ciudad incómoda, vieja y, en suma, bastante fea. Pocas fábricas, ni siquiera un puerto. El Sena es un río ridículo. Pedro siente la nostalgia de los barcos, de Ámsterdam, de San Petersburgo.
Francia no le gusta mucho. La encuentra demasiado complicada; muy formalista, algo semejante a Austria, que detesta. No encuentra en ella esa actividad, esa densidad de vida que le hacen adorable a Holanda. Durante su viaje de Dunkerque a París ha notado que los campos están mal cultivados, que los campesinos parecen pobres, y sospecha bajo la brillante fachada de la capital y de la corte una miseria acrecentada por las prolongadas guerras del reinado anterior. Y qué manía la de las gentes de sentirse más orgullosas del pasado que preocupadas del presente. Si Pedro lo hubiese permitido, no le habrían mostrado sino museos. Creyeron deslumbrarle presentándole las joyas de la corona y diciéndole que valían treinta millones. Pedro se encogió de hombros; si tuviera tal fortuna, no la dejaría dormir en estuches: la transformaría en cañones, en barcos, o bien se valdría de ella para doblar la extensión de San Petersburgo.
Los franceses, por su parte, están cansados del zar. Al principio se rieron; ahora fruncen el ceño. ¿Qué diablos es este borracho? Le invitan a Fontainebleau a cazar, y declara que es aburrido; pero en la comida se emborracha como un pobre diablo y vomita en su carroza. No tiene miramientos con nadie ni a nadie respeta. Les hace una afrenta al duque de Maine y al conde de Toulouse, hijos legitimados de Luis XIV. Su comitiva es a su imagen: unos brutos, odres de aguardiente, unos pillos. A excepción del príncipe Kurakin, ningún individuo de los que la componen habla francés, que aprenden al nacer todas las gentes bien educadas de Europa. Además, son insolentes y, a ejemplo de su señor, parecen siempre encontrar que no hay en París nada digno de ellos.
Se separan fríamente. Pedro se va con la conciencia de haber perdido su tiempo.
En Ámsterdam encuentra a Catalina. Si tratara de convencerla de que le ha sido fiel, una mala enfermedad que trae de París probaría lo contrario. La salud de la muchachita del Arsenal no estaba tan garantizada como su belleza.
4. A la caza del zarevitz
Pedro está en Spa.
Ha ido allí tras breve estada en Holanda. Toma las aguas. Trata de curar la herida que la Venus callejera parisiense le ha hecho.
El mes de julio es magnífico. Pedro gruñe, sin embargo. El fracaso de su viaje a Francia le ha dejado un malhumor tenaz. Con la edad que tiene y los excesos que no terminan, su salud sufre eclipses cada vez más numerosos. La guerra continúa, interminable y fastidiosa. Sobre todo, una cuestión no cesa de hostigar el espíritu del zar: ¿qué se ha hecho Alejo?
Lo único cierto es que se oculta en alguna parte de los Estados del emperador de Austria y que éste le concede su protección. Pedro soba su garrote al pensarlo. Más de un señor de la comitiva del zar ha recibido en la cabeza golpes que estaban destinados, en pensamiento, a S. M. Carlos VI de Habsburgo.
Por fin, se anuncia a los dos personajes a quienes Pedro ha encomendado que encuentren al zarevitz: el diplomático Tolstoi y el policía Rumiantzof.
Rumiantzof es el primero en entrar. Pedro no le da tiempo ni para saludar siquiera.
—¿Lo encontraste?
—Sí, Sire.
— ¿Lo traes?
—Todavía no.
— ¿Dónde está?
Pero Rumiantzof se da tiempo antes de contestar y su actitud demuestra que desea gozar de su éxito. Con sus orejas puntiagudas, su cara amarilla, sus ojos oblicuos, su seguridad diabólica, es uno de los raros hombres a quienes no aterroriza Pedro.
—Llegué a Viena el 19 de marzo —cuenta—. Ahí, su embajador Vesselkovski le traiciona.
—Lo sé —gruñe Pedro—. Está de parte del zarevitz. Cuando vuelva a Rusia tendrá que pagar su cuenta.
—No volverá a Rusia.
—De todos modos encontraré la manera de castigarle. Continúa.
—En seguida comencé mis pesquisas. Hice hablar a un empleado de la cancillería. Supe que el zarevitz, protegido por el emperador, estaba en Ehrenburg, en el Tirol. Fui allá. El zarevitz, que todavía vive con su amante, se hallaba en la fortaleza. Estaba custodiado con el mayor cuidado y las consignas le habían sido dadas al comandante por el mismo príncipe Eugenio.
—El infeliz. Le afirmó a Vesselkovski que nada sabía de mi hijo.
—Me salto los detalles. Llevaba conmigo algunos muchachos resueltos. Proyecté raptar al zarevitz.
— ¿Y?
—No pude ejecutar mi plan —dijo Rumiantzof, con terrible acento rencoroso— porque el zarevitz fue informado de mi presencia en Ehrenburg.
—¿Por quién?
—Piense, Sire, en Vesselkovski…
—Ya veremos eso. ¿Y después?
—En la noche del 5 al 6 de mayo, su hijo salió de Ehrenburg escoltado por todo un escuadrón de caballería. Tenía consigo un paje, o mejor, una mujer vestida de paje.
—Esa putilla de Afrossinia.
—Supe que el zarevitz estaba loco de miedo desde que se sentía descubierto. Había tenido una crisis nerviosa y se había desmayado varias veces.
—No me extraña.
—El zarevitz, su paje y su escolta tomaron la ruta de Trento. Quise seguirlos. La ruta estaba cerrada por piquetes. Crucé los dos primeros; el tercero me detuvo.
— ¡Ah! —exclamó el zar.
—Me detuvieron tres días. Cuando me soltaron, estaba perdida la pista.
— ¿Qué hiciste?
—Reflexioné. La ruta de Trento lleva a Italia. El emperador tiene en Italia muchas posesiones, la más lejana de las cuales es el reino de las Dos Sicilias. Allá, probablemente, llevaban al zarevitz. Di media vuelta, como hombre que abandona la partida. Retrocedí hasta Baviera. Ahí me disfracé. Luego, con toda prisa, a través de Suiza y el Piamonte, corrí hasta Nápoles. Mi intuición no me había engañado. En Nápoles está su hijo.
— ¿Estás seguro?
—Lo he visto.
— ¿Le has hablado?
—Mucho me cuidaría de darle la alarma por segunda vez. Lo vi desde lejos con anteojos, tras una ventana del castillo de San Elmo.
— ¿Qué hace? ¿Cómo vive?
—No sale nunca. Bebe enormemente. Ama a su querida con locura. Le ha hecho un hijo, del cual aún está encinta, y le ha prometido matrimonio. Vive en el terror de que le encuentren y nunca pronuncia mi nombre sin temblar.
El zar paseaba de arriba abajo.
—Lo que no sabes —dijo con sombría voz— es que les ha escrito al metropolitano de Riazán, a todos los obispos y a todos los senadores cartas en que les declara que ha debido abandonar Rusia porque su vida estaba en peligro. Declara que anula su renuncia al trono, que le ha sido arrancada por la fuerza. Ante mi pueblo se convierte en mi acusador, él, mi hijo…Pero dejemos eso por ahora. ¿Te sientes capaz de sacar al zarevitz del castillo de San Elmo por astucia o por fuerza? Respóndeme claramente.
—No —dijo Rumiantzof.
— ¿Por qué?
—El castillo de San Elmo es plaza de guerra. Se necesitaría un ejército para asaltarlo.
Pedro conocía a los hombres. Miró al policía. Ya que éste decía: "Imposible", era cierto.
—Habría que usar otros medios. Tolstoi.
— ¿Sire?
—Vas a volver a Viena. Verás al emperador. Si dejas que te den con la puerta en las narices, como ese imbécil de Vesselkovski, mucho cuidado.
—Veré al emperador.
—Le hablarás con altivez y firmeza, ¿me oyes? Le dirás que sé que Alejo está en Nápoles, en el castillo de San Elmo. Le harás saber de mi parte que nadie tiene derecho a interponerse entre mi hijo y yo. Si parece no comprender, te autorizo para que le digas que tengo un ejército en Galitzia.
"La guerra", piensa Tolstoi.
Eso parecía una locura. Visto que los rusos no se habían librado aún de los suecos y que de todas partes subía hacia ellos una ola de hostilidad y envidia.
Pero Pedro agregó:
—Compréndeme bien. Lo que te pido es que le metas miedo a Carlos VI. Lo conozco, conozco su situación y sé que, exactamente como yo, no desea meterse en más líos… Cuando le hayas impresionado hablándole de mi cólera, le dirás que estoy dispuesto a prometer a mi hijo el perdón y la libertad, con la condición de que Alejo se someta. Le dirás también que sería hacer obra piadosa el reconciliar a un padre con su hijo. A los austríacos les gustan mucho esas hipocresías.
Pedro tomó a Tolstoi por el brazo y le sacudió como si fuera la mejor manera de traspasarle el espíritu de sus instrucciones.
— ¿Comprendes, eh? ¿Comprendes bien? Se trata de obtener de Carlos VI que abandone a ese imbécil de Alejo. No te contestará ni sí ni no; pero verás por su expresión si está dispuesto a arriesgarse a una guerra por los bellos ojos de mi hijo. Si lo sientes flaquear, irás a Nápoles y le entregarás al zarevitz una carta mía.
Pedro se sentó a su mesa. Escribía lentamente y mal, con gruesa caligrafía torpe de carpintero, con faltas de ortografía tan numerosas que a veces hacía ininteligible el sentido de sus cartas. Le tomó un cuarto de hora redactar el siguiente texto:
Hijo mío,
¿Qué haces? Has huido como un traidor y te has puesto bajo la protección del extranjero. ¡Qué contrariedad, qué sufrimiento y qué vergüenza has dado a tu padre! Por eso te envío esta carta, para darte a conocer mi voluntad.
Si te sometes, te prometo por Dios y por el Juicio Final que no serás castigado. Al contrario, te devolveré mi mejor afecto si vuelves a la obediencia y regresas voluntariamente.
Si no lo haces, te maldigo, conforme al derecho que Dios ha dado a los padres en todos los tiempos. Como príncipe, te declaro traidor y no descansaré hasta castigarte como traidor y como hijo que ha ofendido a su padre. Y que Dios me ayude.
—Aquí tienes, Tolstoi —dijo el zar después de leer su carta en alta voz—. Rumiantzof hizo bien lo suyo y le recompensaré. Trata de hacer lo tuyo bien.
Tolstoi se inclinó. La astucia de su mirada no era de la misma naturaleza que la que brillaba en los ojos de Rumiantzof.
Había entre ellas la misma diferencia que entre el terciopelo y el acero.
5. Zar y zarevitz
Era cerca de medianoche y el día que terminaba era el 30 de enero de 1718. Un cortejo de trineos se presentó ante la puerta de Smolensk.
El zarevitz Alejo, que dormitaba en el primer trineo, abrió los ojos, apartó el cobertor que mantenía contra su rostro y miró en torno. Una borrasca que soplaba del norte hacía humear la nieve en el baluarte. Antorchas, atormentadas por el viento, se desmelenaban en la noche. Brillaban armas; oficiales cambiaban frases de reconocimiento y verificaban los pasaportes.
— ¿Dónde estamos?
—En Moscú, monseñor —respondió Rumiantzof.
Esa voz, ese acento ronco y profundo, produjeron en el zarevitz el efecto acostumbrado. Se estrechó contra su otro compañero de viaje.
—Moscú —repitió—. Estamos en Moscú. Mi padre me espera, ¿verdad, Tolstoi?
—Sí.
—Me prometiste, realmente me prometiste que me perdonaría. ¿Verdad que nada tengo que temer?
—Se lo he repetido más de mil veces. El mismo zar se lo ha escrito, y la carta la lleva usted consigo.
La puerta se abrió crujiendo. El trineo que traía de Nápoles al zarevitz entró en Moscú.
— ¿Crees —prosiguió Alejo— que mi padre me dejará vivir en alguna tierra como un simple señor?
—Lo creo.
— ¿Que ya no hablará de relegarme a un convento?
—Lo creo.
— ¿Que me permitirá casarme con Afrossinia?
—Sí.
Estas preguntas las oía Tolstoi todos los días desde hacía cinco meses. Se apretaban todas a la vez en la boca del zarevitz, más ansioso ahora que se había consumado lo irreparable. Pero el conde Tolstoi seguía contestándolas con esa paciencia, esa dulzura, ese tono de sinceridad que le permitieran cumplir eficazmente la misión que Pedro le encargara.
Fue una negociación larga y difícil. En Viena, Tolstoi fue recibido en audiencia por el emperador y le trazó un cuadro impresionante de la cólera del zar. El Habsburgo, que temía una guerra, se contentó con salvar las apariencias. ¡Entregar al zarevitz, un huésped, nunca! En cambio, Carlos VI estaba dispuesto a favorecer la reconciliación de un padre con su hijo. Tolstoi, para comenzar, obtuvo autorización para ir a Nápoles y conversar con Alejo.
Al mismo tiempo, el emperador había escrito al conde Daun, virrey de las Dos Sicilias, una carta en que le daba a conocer sus nuevas disposiciones.
La llegada de los dos emisarios de su padre fue para Alejo un golpe terrible. Rumiantzof, sobre todo, le espantó. La cara hosca, la frente arrugada, el aspecto salvaje del capitán, dieron a sus pesadillas de borracho un material inagotable. El pobre Alejo encontró cierto alivio en el otro embajador, ese Tolstoi que prometía en vez de amenazar, que tranquilizaba en vez de asustar, que sonreía en vez de gruñir. ¿Qué le pedían? Una sola cosa: su vuelta voluntaria a Rusia. ¿Qué podía temer? Nada. Le esperaba el perdón paterno. Al contrario, si se negaba, viviría bajo la maldición del zar, sería declarado criminal de Estado y su vida estaría perpetuamente en peligro.
El zarevitz se resistió. Presentía una trampa, y la idea de reaparecer ante su padre le colmaba de pánico. Pensó en huir: a Roma, para echarse a los pies del Papa; a Inglaterra, donde le estaba asegurado un asilo inviolable. Pero hubiera necesitado valor, y Alejo no sabía sino lamentarse y emborracharse. No tenía a su lado a nadie capaz de aconsejarle. Su único refugio eran los brazos de Afrossinia, y la sierva estúpida no era capaz sino de darle su cuerpo.
Un día se hizo anunciar el conde Daun.
—Monseñor —le dijo al zarevitz—, las buenas costumbres prohíben que viva con una persona que no es su mujer. Si quiere permanecer en San Elmo, tiene que separarse de la señorita Afrossinia.
Alejo comenzó por desmayarse. Cuando le hicieron recobrarse, estalló en sollozos y súplicas:
—Afrossinia es mi esposa ante Dios. Esperamos un hijo.
—No está unido con ella por los lazos del matrimonio.
—Estoy dispuesto a casarme con ella.
—Aquí no hay un sacerdote de su religión.
—-Me hago católico.
—Necesita el consentimiento de su padre para casarse.
Lamento decir a Su Alteza que las órdenes de Su Majestad imperial son estrictas. Usted puede quedarse, si quiere, en el castillo de San Elmo, pero la señorita Afrossinia tiene que dejar de vivir aquí con usted.
Esa misma noche reapareció Tolstoi.
—La única manera de unir su vida con la de Afrossinia es retornar a Rusia. Allá se casarán.
— ¿Consentirá mi padre?
—Si renuncia a sus derechos al trono, sí.
— ¿Podré llevar a Afrossinia?
Tolstoi pareció reflexionar.
—En el estado en que se encuentra, un viaje tan largo, en estación tan ruda, me parece imposible. La mataría. Deje que dé a luz tranquilamente en Italia. En la primavera irá a juntarse con usted en Rusia.
Hubo nuevas lágrimas, nuevos gritos, nuevos desmayos. Y finalmente Alejo subió a una berlina entre Rumiantzof y Tolstoi.
Ahora, Moscú…
Todo es frío y hostil. La nieve vela las calles. Cubre las chozas, que se agachan humildemente bajo la tormenta. A veces una sombra se yergue ante el trineo y Alejo adivina una de esas iglesias que tanto ha querido y echado de menos durante su exilio. Pero, cerradas y mudas, las iglesias parecen estar muertas.
—Tolstoi, ¿es bien cierto, me lo juras, que mi padre me perdonará?...
La Plaza Roja…Los monumentos amontonados del Kremlin forman en la noche grandes manchas blanquecinas. Raras luces pestañean en la fachada del palacio. Acaso detrás de una de esas ventanas iluminadas, el zar espera a su hijo.
—Tolstoi, ¿me perdonará, no es cierto, bien cierto?...
El zar. Alejo se estremece hasta el fondo de su ser. No logra imaginar las palabras de perdón, el abrazo de un padre al hijo arrepentido. Su memoria no le muestra sino un rostro torvo y no le repite sino palabras amenazadoras. Sí, una vez, la víspera de una gran partida…, Pedro tomó a Alejo en sus brazos, lo arrancó de la cama y lo besó. Única imagen de ternura, tan antigua, tan desvanecida, casi irreal. El ambiente de Suzdal, la madre estaba ahí, lo que prueba que Alejo no tenía todavía siete años…
El trineo se desliza por el puente de la Redención y se detiene.
—¿Veré a mi padre esta noche? —pregunta el zarevitz al chambelán que le recibe.
—Esta noche no, monseñor; mañana.
Alejo suspira, aliviado: los débiles de su especie no vi/en sino de retardos.
Conducen al zarevitz a un cuarto. El olor del Kremlin, a incienso y jengibre, flota a su alrededor y le arranca lágrimas. El olor suave y sagrado de la casa.
Tras el zarevitz echan el cerrojo. El paso regular de un centinela se oye sobre las losas del corredor. Tolstoi y su sonrisa apaciguadora ya no están ahí.
Los cabellos se paran en la cabeza de Alejo. Se le aparece la realidad.
Es un prisionero.
¡Ah, qué falta ha cometido! Cómo debió aferrarse a las piedras del castillo de San Elmo. O bien, huir.
Se echa en la cama. Solloza. Desfallece. Muerde la frazada. Llama a Afrossinia. Maldice a Tolstoi.
Se han burlado de él. Está preso. Y mañana comparecerá ante su padre…
6. La verdad o la muerte
En la sala de las Facetas los grandes dignatarios eclesiásticos y laicos se hallan reunidos. Pedro está sentado en su trono, en medio de ellos.
Entra Alejo, sin uniforme, sin espada, conducido por dos guardias del Regimiento Preobrajenski.
Un silencio" terrible.
Alejo baja los ojos. Sólo la fuerza podría obligarlo a mirar de frente a su padre, su juez. Su corazón salta en el pecho como animal que trata de escapar.
—Hijo —dice Pedro—, te acogí cuando viniste al mundo con la alegría de un hombre a quien el Todopoderoso envía un heredero y un continuador. Nada me fue obstáculo para que recibieras una buena educación y para que fueses digno del rango a que tu nacimiento te llamaba. Contaba, en cambio, con que me ayudarías en mis pesadas labores y que me las facilitarías, a medida que fuese yo envejeciendo.
''Nunca he encontrado en ti sino insolencia y pereza. También he encontrado hostilidad a cuanto quiero y emprendo. He visto volverse hacia ti a todos mis súbditos que, por su actividad o su pensamiento, se rebelan contra mí.
"Te casé. Te di una buena esposa; no cesaste de maltratarla, y fuiste tú quien la hizo morir.
''Por fin, huiste al extranjero. Al hacerlo, traicionaste a Rusia y me faltaste el respeto y la obediencia. No es todo. Sé que has hablado mal de mí y que no has cesado de acusarme. Has incitado a mis súbditos a resistir a mi voluntad y has hecho nacer en los enemigos de Rusia esperanzas que, por suerte, no se realizarán.
''Traidor, súbdito rebelde, mal hijo, ¿qué tienes que responder?
Responder. Por cierto que el infeliz ni lo piensa. La voz poderosa y glacial, por la que no pasa entonación paterna alguna, lo aniquila. Sus piernas se niegan a sostenerlo. Cae, se derrumba de rodillas.
— ¿Qué pides? —dice el zar.
—La vida y su perdón.
—No mereces ni la una ni el otro.
— ¡Gracia!
La piedad estrangula la respiración de los obispos y los dignatarios que rodean al monarca. Pero nadie se atreve a alzar la voz. No son sino testigos; el único juez es el zar.
—Debería hacer justicia —dice éste—. No puedo olvidar, sin embargo, que eres mi hijo. Te dejaré la vida y te concederé mi perdón con dos condiciones.
Un poco de vida vuelve al semi cadáver que es el zarevitz.
—Primero, renunciarás solemnemente ante Dios a todos los derechos a la corona y reconocerás como mi único heredero a mi segundo hijo, Pedro.
—Lo haré.
—Segundo, me dirás toda la verdad sobre tu huida y tu estada en el extranjero. Me nombrarás a todos los que te aconsejaron, animaron o ayudaron.
—Lo haré.
Alejo no ha vacilado en responder. No ha tenido el menor sobresalto de conciencia ante el crimen que le pide su padre: traicionar, entregar a los verdugos a sus amigos.
—Cuidado —dice el zar—. Una sola mentira, una sola omisión, y te retiro la gracia que te concedo. Ante Dios que nos escucha, te juro que entonces no tendré piedad.
—Le obedeceré.
—Chapirof, léale el acta de renuncia a sus derechos.
La mano sobre los iconos, Alejo juró. Luego, al pie del documento que le declara indigno de reinar, posa una firma trémula.
—Ahora, ven —dice el zar.
En una salita contigua a la sala de las Facetas, el padre y el hijo están frente a frente, solos. El padre no tiene un movimiento de compasión ni de enternecimiento.
—Habla —le dice—. ¿Quién te aconsejó huir? Piénsalo bien; no olvides a nadie.
—Kikin.
Es el primer nombre que viene a los labios del miserable. Kikin, el amigo hosco, el monje fanático, el partidario devoto más allá de la muerte.
—Jacobo Ignatief.
El confesor, aquel a quien Alejo llamaba padre.
—Iván Afassanief, mi ayuda de cámara, estaba al tanto de mi proyecto.
— ¿Hay otros?
Sí: Wiasenski, Simón Narychkin. No les dije nada, pero sé que sabían.
—No olvides a otros, o ay de ti.
—Wladimirovich Dolgoruki también sabía.
— ¡Miserable! Un hombre en quien tuve confianza tanto tiempo. Y eso no es todo.
—Sí, padre, es todo.
—Recuerda lo que te he dicho, Alejo.
—Perdón, padre. Déjeme pensar. Le obedeceré en todo... ¡Ah!, mi tía Alexevjena… La encontré en Libau; subí a su carroza y le dije que pensaba refugiarme en el extranjero.
— ¿Y tu madre? —gritó Pedro.
—Mi madre no estaba al corriente de nada. Cuando partí, ni siquiera sabía si vivía. En Libau, mi tía Alexevjena me reprochó mi indiferencia con ella.
—Ya veremos eso. ¿Tienes otros nombres que decir?
—Padre, tenga piedad de mí. Acaso mi memoria no es del todo fiel. Si encuentro otros nombres los escribiré.
—Te doy tres días. Háblame ahora de las cartas que enviaste a los obispos, a los miembros de mi Senado.
—Los austríacos me obligaron.
—¿Estás bien seguro, Alejo?
—En Nápoles, el secretario del emperador, Keil, vino a verme y me dijo que si no escribía esas cartas me entregarían a usted. Yo estaba aterrorizado. Escribí.
—Escribiste que era un tirano, que perseguía a la Iglesia y que destruía a Rusia; pero que tú repararías el mal que yo había hecho.
—Estaba obligado, padre.
—Bien. ¿Tienes algo que decirme todavía?
—No.
—Quedas libre.
La alegría inundó el corazón de Alejo. Libre, una palabra magnífica, la palabra de la resurrección para un hombre que se creía perdido.
Cayó de rodillas:
—Gracias, padre.
Luego, con voz temblorosa:
— ¿Podré casarme con Afrossinia?
—Ya veremos —dijo el zar—. Primero tengo que estar muy seguro de que no me has mentido.
7 El último amor de la monja Elena
Los infelices denunciados por el zarevitz fueron arrestados días después en San Petersburgo. La prueba comenzaba para ellos.
Kikin fue apresado en su casa, a las once de la noche, en camisa de dormir. Le pusieron al cuello un collar de hierro y lo enviaron a Moscú. Le dejaron reposar cuarenta y ocho horas de las fatigas del viaje, luego se le aplicó, a cuenta de mayor cantidad, una serie de veinticinco azotes con el knut. Generalmente, al decimoquinto moría un hombre.
El monje fue desdeñosamente heroico. Ni siquiera injurió al zarevitz, que le había traicionado. Recibió, en cuatro veces, cien azotes, sufrió la estrapada, se le arrancó la nariz y fue condenado a ser apaleado.
Jacobo Ignatief sufrió la tortura con igual estoicismo. Pero el zar no apresuró su suplicio. Le hizo enviar a San Petersburgo, donde nuevas pruebas le aguardaban.
El ayuda de cámara Afassanief no había hecho nada, salvo el no haber traicionado a su amo. Por eso no fue sino decapitado. Narychkin, Dolgoruki, Wiasenski, fueron espantosamente torturados. Como sobrevivieran, Pedro tuvo la generosidad de enviarlos a Siberia. Metió en un calabozo a María Alexevjena.
Cada sesión de tortura procuraba nuevas víctimas. Más allá de las fuerzas humanas, los martirizados murmuraban nombres. Eran gentes que habían hablado mal del zar o que, generalmente en un instante de borrachera, habían deseado el advenimiento del zarevitz. Eran en seguida arrestados, azotados, apaleados, quemados, sometidos al tormento de la cuerda, destrozados, desgarrados con tenazas, escaldados. Muchos de entre ellos eran después decapitados, llevados a la rueda o ahorcados. Los afortunados eran condenados al exilio.
Un pope contó que Dositeo, obispo de Rostov, había tenido un sueño: había visto a Pedro en un ataúd y a Alejo en el trono. Dositeo murió en la rueda.
El knut, el hierro y el fuego buscaban un complot contra el zar. No había complot. No había sino un muchacho demasiado débil que había huido y un pueblo entero que no estaba contento.
Pedro llevó a su hijo a ver el suplicio de Kikin. El verdugo, que no carecía de experiencia y tenía consignas, puso tres horas en quebrar los miembros del monje a golpes de barra de hierro. Alejo no demostró emoción alguna.
Estaba feliz el ex heredero. Se reponía de sus zozobras. Engordaba. La primavera venía a él como para todo el mundo. No le faltaba sino un complemento a su felicidad: Afrossinia.
Le escribía cartas ingenuas y tiernas, llenas de faltas de ortografía y de palabras de amor. "Dios sabe —decía— que siempre hemos deseado sólo una cosa: vivir en paz hasta nuestro último día en Rochestvando." La sierva respondía pidiendo golosinas: caviar.
A la muy amada, Alejo le escribía:
"Mi padre me ha invitado a comer y ha estado muy gracioso. Quiera Dios que pueda continuar esperándote así. Qué felicidad para mí el haber renunciado al trono: podremos vivir juntos tranquilamente."
Una vez más, Rusia se inclinaba. Miraba las cabezas de los martirizados clavadas en picas en torno a las murallas de las ciudades y husmeaba el olor de sus entrañas, quemadas en público.
Había deseado con toda su alma el advenimiento de Alejo esa Rusia a que una guerra ya de quince años había privado de un quinto de su población. Había rezado o suplicado al cielo para que la miel del hijo sucediera al mal trago del padre. El cielo no escuchaba. Entonces, resignábase, meciendo la esperanza vaga de un porvenir mejor.
Entre tantos mártires no hubo sino un héroe.
Un día un tal Dodukin se acercó al zar y le pasó una carta. Le decía que el juramento prestado al joven zarevitz Pedro carecía de- valor, y que Rusia no tenía sino un heredero legítimo: Alejo. Dodukin fue sometido al tormento de la rueda.
La pesquisa proseguía ardientemente. Pedro continuaba buscando. Cien policías se dejaron caer sobre el convento de Suzdal, donde la monja Elena, antes zarina, vivía en la miseria, sin fuego, sin pieles, casi sin pan. No se encontró nada.
El juez hizo azotar entonces a cincuenta monjas. Algunas murieron bajo el látigo; las otras se dejaron arrancar nombres de personas que hacía unos quince años habían visitado a la antigua soberana. Casi todas designaron al mayor Glebof.
Fueron a casa de Glebof en Moscú. Se descubrieron un anillo y un puñado de cartas. Sobre cada una de ellas se leía escrito de mano de Glebof: "Carta de la emperatriz Eudoxia".
Cartas de amor.
Las más apasionadas, las más ardientes, las más dolorosas también. La monja Elena había amado al hombre que, un día de invierno, encontrándola tiritando y hambrienta, tuvo piedad de ella. "Mi batiuchka, mi tesoro, mi sol…" Al cabo de dos años, el batiuchka se cansó, se evaporó el tesoro, se enfrió el sol. La monja Elena siguió escribiendo:
"¿Quién me ha hecho este mal?... ¿Quién me ha arrancado la luz de ante los ojos?... ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué no me respondes? ¿Cómo no tienes piedad de mí? Mándame un pedazo de pan que hayas mordido…"
Era insoportable. Era desgarrador. La triste y lamentable aventura de una desgraciada que había perdido el mundo, que se había aferrado al amor, y a la que el amor había traicionado. Hacía diez años de esto.
Por orden del zar, Eudoxia fue cargada de cadenas y llevada a Moscú. Glebof fue arrestado.
Habló bajo el tormento. Confesó la aventura. El 16 de marzo, los médicos declararon que no estaba en condiciones de vivir más de veinticuatro horas. Por eso se dieron prisa en empalarlo; pero como hacía un frío terrible, se le calzó con botas forradas, se le envolvió en un grueso abrigo y se le puso un buen bonete abrigador. Clavado en el palo, el 17 de marzo a las tres y media de la tarde, encontró la manera de hacer mentir a los médicos, respirando hasta el día siguiente a las 7 de la noche.
Antes de morir recibió una visita. Pedro vino a ver de cerca al culpable de haber sido amado por una mujer que él había repudiado hacía veinte años. Levantó el bonete de pieles que escondía los rasgos del mártir. Glebof le escupió la cara. El zar enjugó el escupo y se fue.
Su venganza pasaba, fantástica, terrible, espantosa, confundiendo las injurias personales que le hicieran y los atentados contra el Estado.
La monja Elena, azotada ante una compañía de eclesiásticos, fue enviada a otro convento, a orillas del lago Ladoga. La encadenaron en un subterráneo, donde, durante años, pasó su vida defendiendo contra las ratas el mendrugo de pan negro que le daban diariamente.
8. La sorpresa de Peterhof
Alejo se sentía cada vez mejor.
Veía al zar. Bebía con él. Pedro le besaba y le hablaba con suavidad. Nunca un reproche, nunca una alusión a Viena, a Ehrenburg o a Nápoles. El buen padre, el buen príncipe. Sabía perdonar. Y tenía una buena mujer. Cuando Alejo le rogaba a Catalina que le ayudara a casarse con Afrossinia, la zarina le hacía amables promesas y el enamorado quedaba dichoso.
A fines de marzo, Pedro se llevó a Alejo a San Petersburgo y le instaló en una casa vecina a la suya. A comienzos de mayo, le rogó que le acompañara a una visita a Peterhof.
La primavera surgía de la tierra con la prisa de su corto destino. El agua cantaba con la dicha de verse libre. Los abedules verdeaban. Alejo tenía contento el corazón.
En Peterhof, Pedro hacía construir. Ahora que estaba bien asentado en su trono, le venían veleidades de grandeza. Quería su Versalles, y lo había colocado, evidentemente, al borde del mar. Desde una gran terraza de doce metros de alto, casi terminada, se veía el golfo de Finlandia espejear al sol. El parque estaba diseñado, los cimientos del castillo levantaban del suelo.
El zar, acompañado de sus arquitectos franceses, pasó entre los obreros. Estaba serio, pero tranquilo. Por aquí y por allá daba algunos bastonazos amistosos. Alejo le seguía, deslumbrado. Saboreaba la felicidad de haber recobrado la amistad de un padre al perder el vano título de príncipe heredero. Por lo demás, no dejaba de sobar en su mente angosta algunos pensamientos de porvenir. Nada decía que su renuncia al trono sería eterna. Por el momento, lo importante era no despertar ninguna sospecha y mostrarse filialmente dócil ante un padre que facilitaba la sumisión. Sí, había que parecer inofensivo. Kikin lo había comprendido desde un comienzo y, fuera de la odiosa aventura de la fuga a Austria, había dado buenos consejos. ¡Pobre Kikin, qué cara la suya en la rueda! ¡Bah!, un día le rehabilitaría Alejo. No era un ingrato.
Tras la visita de los talleres, Pedro llevó a su hijo a la casa de madera que le servía de residencia de verano, en espera de que se terminara su palacio. Se sentó ante una mesa, se hizo servir de beber, echó a los domésticos y miró al zarevitz.
—Alejo —dijo—, ¿por qué me mentiste?
— ¿Yo, padre?
—Tú. Me dijiste que tus cartas a los metropolitanos y a los senadores te fueron dictadas por el secretario Keil, por órdenes del emperador. No es cierto…
—Pero…
—No mientas más. Sé lo que digo.
—Me han calumniado.
—Si insistes, te mostraré a la persona que te ha calumniado. ¿Quieres verla?
—Sí —balbuceó el zarevitz.
Pedro llamó. Se abrió una puerta y un guardia hizo pasar a una mujer.
— ¡Afrossinia! —exclamó Alejo.
Quiso lanzarse hacia la adorada. Pedro le retuvo.
—Conténtate con mirarla. ¿Es ella, verdad?
La finesa tenía en los labios una sonrisa boba. Era pequeña, pesada, casi horrible. No había en el mundo sino un hombre que la encontrase bella y radiante: Alejo.
—Llévensela —ordenó el zar.
Alejo se debatía bajo el puño paterno.
—Afrossinia, Afrossinia, mi amor.
—Cálmate —dijo Pedro, y escucha—. Está en San Petersburgo desde hace quince días. La tengo en la fortaleza Pedro y Pablo.
— ¡Malo! No ha hecho nada.
—Ha hablado.
—La has torturado, verdugo.
—No ha sido necesario —dijo Pedro con extraña sonrisa—. Ha respondido a las preguntas sin hacerse de rogar.
Sacó de su casaca un montón de papeles.
—Aquí está el acta de sus interrogatorios. Esta es su firma. ¿La reconoces?
Un vértigo de dolor y espanto hizo temblar la luz del sol ante los ojos de Alejo.
Pedro comenzó a leer. Las confesiones de Afrossinia eran largas y terribles. Contaba que Alejo se había gozado con la noticia de una presunta rebelión de las tropas rusas en Mecklemburgo. Convencido del éxito de ese movimiento, esperó varios días que vinieran a ofrecerle el trono. Cuando el niño Pedro, el hijo de Catalina, había estado gravemente enfermo, había estallado de gozo. "Ya ves —le dijo a su amante—, el zar hace lo que quiere, pero Dios también."
Pedro interrumpió su lectura.
—Has deseado la muerte de tu hermano, como has deseado la muerte de tu padre. Mal hermano, mal esposo, mal hijo.
Prosiguió la lectura. Afrossinia contaba que las cartas en que Alejo acusaba a su padre y anulaba su renuncia al trono las había escrito delante de ella. Nadie más estaba presente. El zarevitz había pesado larga y cuidadosamente cada palabra.
— ¿Dónde estaba Keil? —preguntó Pedro—. Keil que te llevaba la mano…
—Padre…
—Has mentido. ¿Reconoces que has mentido?
—Sí. Perdón.
—El perdón ya te lo he concedido. Pero puse una condición. Repítela.
El zarevitz callaba, desesperado. Pedro le golpeó en el rostro.
— ¿Qué te dije en Moscú, al día siguiente de tu vuelta?
—Que me perdonabas a condición de que dijera toda la verdad.
— ¿La has dicho?
La garganta de Alejo se negaba a pronunciar la confesión. Pedro volvió a golpearle.
—No —gimió el zarevitz—. He mentido.
—Bien ves que eres incorregible. Yo he hecho lo posible. Después de intentar mejorarte, he tratado de mostrarte mi perdón. Te he devuelto mi cariño, y tú me engañabas. Eres un villano hasta el fondo del alma. Te conozco. Te observo. Has jurado ante las santas imágenes renunciar al trono, y sé que tal promesa es mentirosa como las demás.
Alejo sollozaba.
—Te hablo como hombre —dijo Pedro sin rudeza—. Sé un hombre, pues. Mírame y contéstame.
—He sido educado entre mujeres. Me enseñaron ciertas astucias por las cuales sentía una natural inclinación. Después, Wiasenski y Narychkin no me incitaron sino a parlotear con popes y a emborracharme. No deseaba trabajar como usted lo exigía. Me alejé del buen camino y no he conocido la senda del bien.
—Te di maestros y te envié al extranjero a instruirte.
—No bastó para que me enmendara.
—Es porque tienes mala naturaleza, Alejo.
—No lo he visto ni conocido bastante a usted. No se ocupó mucho de mí cuando era niño.
— ¿Cómo hubiera podido hacerlo? Mi vida no pertenece sino al servicio. Hace más de quince años que tengo por delante una guerra difícil y hace más de veinte años que lucho por reformar a Rusia. Me he visto obligado a estar en todas partes a la vez, correr de Moscú a San Petersburgo, de las orillas del Don al fondo de Alemania. Hay momentos en que me siento muy cansado.
El acento del zar, su tristeza, el aire de dignidad grabado en su rostro, dieron un poco de esperanza a Alejo.
—Padre —dijo—, enciérreme en un convento.
—Cuando te lo ofrecí, no quisiste. Es demasiado tarde. Por todo lo que has dicho y hecho desde largos años, y, por fin, por tu fuga al extranjero, te has convertido en el pretendiente cuyo advenimiento esperan todos mis enemigos con impaciencia. Tienes a tus espaldas un partido compuesto por todos los que me odian. Si yo muriera mañana, te sacarían del convento donde te confinara. Es, por lo demás, el cálculo que te has hecho, reconócelo.
Alejo no respondió.
—Tu primer acto —prosiguió Pedro— sería destruir todo lo que he construido a costa de tantos esfuerzos. Te entregarías a la influencia de los popes y los monjes y dejarías que Rusia recayera en el pasado. Abandonarías San Petersburgo, desdeñarías el ejército y la marina, permitirías que la vieja pereza que he combatido volviera a reinar. Eso no lo quiero. Por ningún precio, ¿me oyes?
Pedro meditó un instante. Su mirada vagó por las construcciones de Peterhof. El símbolo de su vida estaba ante sus ojos. La nueva Rusia sería un palacio de piedra y de mármol, como aquel cuyos planos dibujara y que los obreros edificaban ante su vista.
Nuestras vidas —prosiguió— no nos pertenecen. Pertenecen al Estado, la tuya como las demás. De modo que, después de haberlo pensado bien, he llegado a la conclusión de que tu vida es dañina para el Estado. ¿Comprendes?
Estas palabras severas resonaban en los oídos de Alejo con estruendo formidable. Sentía su grandeza, pero esa grandeza le mataba.
—No digo que sea culpa tuya —dijo Pedro—. Abrázame.
Estrechó a su hijo, trastornado de sentir contra él ese desfallecimiento de un cuerpo que era de los suyos. Enjugó con el revés de la manga las lágrimas que le brotaban de los ojos.
—Haré que reabran tu proceso —concluyó—. No quiero ser el único en juzgarte.
9. El drama del 26 de junio
Un velo de horror se extendió por Rusia,
Un siglo antes, Iván el Terrible había muerto a su hijo. Pero lo mató en un momento de cólera, y cuando vio su cadáver extendido a sus pies tuvo un ataque de desesperación.
Lo que Pedro hacía era más espantoso. Instauraba contra su hijo un proceso criminal en el que, personalmente, se convertía en acusador. Sin cólera, sin odio, pedía a los dignatarios de su imperio que le entregaran la cabeza de su hijo.
Ciento veintisiete metropolitanos, obispos, príncipes, senadores, generales, se reunieron el 17 de junio en San Petersburgo. El zar les hizo leer una requisitoria escrita íntegramente de su mano. Condensaba todas sus acusaciones contra Alejo: su oposición, su fuga, los votos que hiciera por la muerte de su padre, las esperanzas que tuvo en una rebelión en Rusia.
Os pido —decía Pedro— que juzguéis con toda independencia, sin tratar de halagarme. Hubiera podido pronunciar la sentencia por mí mismo, en nombre de mi omnipotencia; pero así como un médico llama a otros médicos en consulta cuando está enfermo, he querido rodearme de vuestros consejos. Juzgad sin consideraciones por la persona. Os juro, en nombre de Dios y de su Juicio Final, que nada tenéis que temer.
Los ciento veintisiete pidieron escuchar al zarevitz. Compareció ante ellos. Repitió lo que había dicho cien veces. Se acusó. Pidió perdón. En el gran drama que se desenvolvía, no seguía siendo sino una víctima enloquecida.
No había crimen. Nunca hubo conspiración. Lo que se le reprochaba a Alejo no eran sino palabras, sentimientos, intenciones vagas. Pero había la terrible razón de Estado que le aplastaba. No perecía a causa del pasado, sino en previsión del porvenir. Se juzgaba una amenaza.
Los ciento veintisiete pidieron un suplemento de juicio. Eso quería decir, en tales tiempos, la tortura. El 19 de junio, en la fortaleza Pedro y Pablo, Alejo recibió veinticinco golpes de knut. Prueba terrible para un organismo tan débil como el suyo.
Entre los golpes, Tolstoi, el hombre que sacara a Alejo de sus refugios de Nápoles, Tolstoi el bribón, convertido en Tolstoi el inquisidor, le hacía al martirizado las preguntas que el mismo Pedro escribiera. El zarevitz no pudo sino repetir su miserable historia, aullando en vez de balbucear.
Tres días después, el 22 de junio, el infeliz no era sino un trozo sanguinolento. El látigo de piel de vaca sin curtir, pero cocido en leche, duro y cortante como el acero, había desgarrado el espinazo hasta los huesos. Sobre estas heridas espantosas se aplicaron otros quince golpes de knut.
Alejo hizo una confesión.
—Si el emperador de Austria —dijo— me hubiera ofrecido tropas para ponerme en el trono, habría aceptado con reconocimiento, y habría recompensado espléndidamente a los soldados que me prestara.
El emperador de Austria no había ofrecido nada y nunca tuvo la intención de ofrecer la menor cosa. El zarevitz se acusaba no de un proyecto, sino de una idea. Bajo los azotes mortales, se buscaba desesperadamente más culpas.
La confesión fue registrada y llevada a los ciento veintisiete. El 24 de junio se reunieron y pronunciaron una sentencia: la muerte.
El 26 de junio, unos coches se detuvieron en el patio de la fortaleza Pedro y Pablo. El zar fue el primero en bajar seguido de personajes vestidos de gala, los más grandes del Estado: el casi zar Mentchikof, el príncipe Jacobo Dolgoruki, el almirante Apraxin, el canciller Goiovin, el vicecanciller Chapirof, el general Buturlin y otros. Los obreros que trabajaban en la construcción de una nueva torre les vieron internarse por los corredores de la prisión. Un momento después oyeron gritos de dolor.
Eran cerca de las once cuando Pedro salió con su comitiva. Tenía su aspecto corriente. Comió como de costumbre. Después de mediodía trabajó. Dio órdenes para el Tedeum en honor del aniversario de Poltava, que era al otro día.
A las seis se anunció oficialmente que el zarevitz había muerto.
Veinte personas a lo menos acompañaron al zar en su visita a la fortaleza. Varias vivieron largo tiempo y conocieron regímenes durante los cuales, a veces, la memoria de Pedro se vio maltratada. Sin embargo, el hecho es éste: nadie ha sabido jamás lo que sucedió en Pedro y Pablo el 26 de junio de 1718, entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde.
Secreto terrible, bocas cosidas por el terror.
Un diplomático extranjero informó a su corte que el zar había hecho abrir las venas de su hijo: fue arrestado. Dos mujeres murmuraron que el zarevitz había sido envenenado: fueron azotadas con el knut. Dos campesinos comentaron que Pedro le había cortado la cabeza a su hijo: fueron ahorcados.
El zar escribió personalmente una versión de la muerte de su hijo:
Me sentía dividido —cuenta— entre mis sentimientos paternales que me pedían perdonar y mis deberes de soberano que me ordenaban proteger la seguridad del Estado. Dios me sacó de dificultades haciendo morir al zarevitz de apoplejía.
Cuando mi hijo se sintió perdido, me llamó a su lado. Sin considerar las contrariedades que me había hecho sufrir, me hice acompañar de ministros y senadores. Mi hijo confesó sus crímenes con lágrimas y un profundo arrepentimiento. Me pidió perdón, que le di, como era mi deber de cristiano. Recibió la extremaunción y murió piadosamente, después que me fui, a las seis de la tarde.
Este fue el relato que recibieron las embajadas rusas en el extranjero. Pero veinte años antes habían recibido un despacho de la misma pluma, que les anunciaba que el zar de Rusia había capturado a Carlos XII en Narva…
Tiempo después, Pedro hizo acuñar una medalla con estas palabras: "El horizonte se ha aclarado".
Capítulo 13
El fin del titán
Contenido:
- Tras las huellas de Alejandro el Grande
- La apoteosis de la sirvienta
- El golpe de los sentidos
- Muerte de un héroe
Pedro tiene ahora cincuenta años.
Esto pesa. Lo siente en la mañana al despertar. Las piernas están pesadas, y se diría que todos los dolorcillos, suavizados con el sueño, se animan y reúnen. Los más vivos son los del lado de la vejiga. Una piedrecilla se pasea por ahí, y tiene también las malditas enfermedades que las guerras de Holanda, de Francia y de Rusia han dado al zar. Se las creía curadas y he aquí que, astutas, reaparecen.
Sus médicos, el alemán Blumenrot, el inglés Paulson, le dicen al zar: "Cuídese. Disminuya sus excesos". Les contesta: "Son unos asnos ustedes". Si insisten, les acaricia los hombros con su dubina.
De vez en cuando, con todo, hace una cura de ascetismo. Renuncia al alcohol y se contenta con vino, escogiéndolo bien rojo y espeso. Pero bebe toneles.
Sabe también que debería refrenar su ardor con las mujeres. Si fuera prudente, se contentaría con Catalina y dejaría a su temperamento que envejeciera junto a su esposa legítima. Pero si fuera prudente sería otro Pedro y no se reconocería.
Hace dos o tres años estaba locamente enamorado de María Hamilton. Acaso recobrara junto a esta escocesa algo de la pasión que tan largo tiempo le ligara a Ana Mons. Pero María ha hecho como Ana: le ha engañado. Las extranjeras no son un acierto para el zar.
Se encolerizó. Condenó a María a que le cortaran la cabeza El 14 de marzo de 1719 subió al cadalso con un vestido de seda blanco adornado con cintas negras. Este traje lo prescribió Pedro, para que se viera hermosa al morir. Cuando el verdugo le hubo cortado la cabeza, Pedro la recogió. Les mostró a los asistentes la sección muy nítida del corte hecho con el hacha, nombró los órganos que aparecen en este corte anatómico: las carótidas, la tráquea, la columna vertebral, y explicó su función en la maquinaria del cuerpo. Luego dio un último beso en los labios de María Hamilton, hizo la señal de la cruz, dejó caer la cabeza y se fue.
Ahora la favorita es María Kantemir.
Una rumana que cecea un poco al hablar, hija de ese príncipe Kantemir que fue aliado de Pedro en la infeliz campaña de Besarabia, y que los turcos expulsaron. Bella, picante, joven. Es lo que necesitan unos sentidos que, a pesar de todo, algo se embotan ya. Pedro no puede dejar de percibir que su Catalina es un poco regordeta, que tiene exceso de materia grasa, que su corta nariz es ridícula y que sus gordas mejillas se asemejan a trasero de buey. Todavía le gusta posar su cabeza en el edredón de sus senos; pero María Kantemir es algo más que la madrecita. Es joven. Es el sol.
Pedro sabe que su predecesor Iván el Terrible se casó siete veces. Y él no está sino en su segundo matrimonio.
Por lo demás, una preocupación le ensombrece. No tiene heredero.
Ha matado a Alejo. Los derechos de éste pasaron a Pedro Petrovich, hijo único de Catalina. Pedro lo adoró, niño vigoroso y sano en que ponía tanta esperanza. Su marinerito, su pequeño soldado. Con él se sentía más un abuelo que un padre. Le tomaba en sus rodillas, le hacía jugar, y de vez en cuando le decía palabras que el niño no entendía, en las que se hablaba de porvenir y grandeza.
Dios se llevó a Pedro Petrovich.
Por primera vez en su vida, Pedro comprendió lo que era el dolor. Se encerró como una bestia en un cuarto de cortinas echadas, sin comer, sin beber, sin fumar, triste y blasfemo. Durante días enteros olvidó el imperio y su servicio. Fue necesario Romodanovski, verdadero y rudo amigo, forzara la puerta y lo injuriara para preguntarle si no tenía otra cosa que hacer que llorar.
Pedro querría otro hijo. Se irrita contra Catalina, cuyo vientre, pródigo de hijas, es avaro de machos. Si María Kantémir le da al zar un heredero, acaso haya muchos cambios en Rusia.
¿Rusia? Cuán pesado de llevar es este inmenso país. Cierto es que ya no se resiste. La ejecución de Alejo fue un golpe de terror que calmó de una vez por todas a los descontentos. Pero si se hacen los muertos, no lo están. Mantienen tenaces esperanzas. Sostienen esperanzas que, tal vez mañana, sean mortales para el Estado. Ya se ha decapitado a algunas docenas de bellacos que murmuraban que el buen zarevitz Alejo escapó del suplicio y reaparecerá a la muerte del tirano. Pero no se puede decapitar a todo el mundo.
El porvenir es lo que obsesiona.
Pedro es un visionario impaciente. Cuando cierra los ojos, ve una Rusia deslumbrante, extendida sobre los mares, estrellada de ciudades de calles rectilíneas, ruidosa de fábricas, cubierta de cosechas, poblada de hombres industriosos. Quisiera construirla, antes de morir, conforme a su sueño. Y cuando cruza una ciudad, todavía hay casuchas, y cuando cruza los campos, todavía es casi un desierto cuanto ve. Hasta los mismos hombres han cambiado muy poco.
Se extrañan a veces de que la dubina de Pedro se vuelva a ratos frenética, golpee y derribe a grupos enteros. Es porque ha reconocido en ellos al viejo enemigo al cual todavía no logra vencer por completo: la indolencia nativa de la raza, el paso arrastrado, los brazos colgantes.
Crea. Pero lo que crea no es nada al lado de lo que quisiera crear.
En Duderhof ha fundado una gran papelería; en Hamburgo, una vidriería; en San Petersburgo, un frigorífico copiado de Saint-Gobain, y una fábrica de tapices copiada de los Gobelinos; en Moscú, una fábrica de medias. Ha importado cien telares. En las casas correccionales hace confeccionar a las muchachas telas de Holanda. Doce mil hombres cavan un canal entre el lago Onega y el lago Ladoga. El príncipe Demidof estableció una metalurgia en el Ural.
Para la inmensidad del imperio no son sino muestras. El ideal de Pedro sería hacer una Holanda a la escala de Rusia. Bien sabe que esto es imposible en él lapso de vida de un hombre, y esto le amarga.
No tiene dinero. Nadie tiene dinero en Rusia. Con la mejor caución, se paga quince por ciento de interés. Los extranjeros, a quiénes Pedro quiere cada vez menos, vienen únicamente para recoger un tesoro y marcharse en seguida. Se ha hecho una encuesta para establecer quiénes tienen intención de establecerse definitivamente; la mayoría, viendo en esto el indicio de una molestia, ha hecho sus preparativos para partir.
Las ideas brotan sin cesar en la mente del zar. Oye hablar de Madagascar. Decide que Madagascar será una colonia rusa. Envía dos fragatas llevándole al rey del país una carta en la que le invita a ponerse bajo su protectorado. Las fragatas, podridas, se hunden al salir del golfo de Finlandia, y las cóleras como los consejos de Pedro no consiguen sacarlas de ahí.
Sin cesar, los medios faltan a las intenciones. Pedro, todopoderoso, tiene la impresión de estar prisionero en su impotencia. Hasta suele ser injusto con su pueblo y con sí mismo. Ya no ve la inmensidad de lo que ha hecho, a fuerza de considerar la inmensidad de lo que queda por hacer.
Cuando entró en el servicio, como capitán de artilleros, hace veinte años, Rusia era la China, y menos aún. El mismo no era conocido en Occidente sino con el vago título de gran duque de Moscovia. Veinte rusos huían ante un sueco. Ahora se preguntan en Europa: ¿qué quiere el zar?
Pero sigue la guerra.
¡Qué lepra! ¡Qué cáncer! Hace veintiún años que la comenzó Pedro, con la idea de tomarse Narva y un pedazo del litoral. Desde entonces ha devorado provincias enteras, se ha paseado hasta Ucrania, hasta Pruth, y hasta Dinamarca.
Después de Poltava, Pedro creyó que tenía la paz. Hace de esto doce años.
Carlos XII ha muerto. Se hizo matar, el estornino heroico, ante una pequeña ciudad noruega que sitiaba, Dios sabe por qué. Suecia está gobernada por una mujer. No tiene soldados ni dinero. No tiene barcos. Nada tiene.
Pedro creyó ponerla de rodillas, devastándola. Envió treinta barcos, cien galeras y cien naves de transporte para que pongan en tierra un cuerpo de ejército, cerca de Estocolmo. Los rusos han quemado tres ciudades y quinientos seis pueblos. En vez de capitular, el Senado sueco ha enviado al general ruso un cartel: le proponía una batalla para zanjar la disputa de una vez por todas; Rusia reembarcó sus regimientos.
La coalición anti sueca ya no existe. Hace tiempo que Sajorna, Prusia y Dinamarca han hecho la paz, y Pedro no tiene ya aliados. Contra Suecia sola, se las arregla. Pero otra coalición amenaza formarse, y ahora en su contra.
El alma de esto es Inglaterra.
¿Cómo es posible que haya comprendido tan pronto el peligro moscovita, apenas naciente? No tiene aún conflictos en las rutas de las Indias. Rusia no posee sino una fachadita en el Báltico, mar cerrado. Sus frágiles establecimientos marítimos, sus barcos apresurados, no pueden inquietar ni el comercio ni las escuadras del rey Jorge. Con todo, con intuición magnífica, con instinto político genial, Inglaterra husmea al enemigo de mañana.
Pedro tiene suerte. Más de lo que cree. Inglaterra, como toda Europa, sale apenas de las largas guerras del siglo de Luis XIV. Está cansada. Todo el mundo está cansado. Es probablemente la sola razón por la cual Londres se contenta con amenazar e intrigar.
Lo que no impide que el año anterior Inglaterra se haya entregado a una primera manifestación de hostilidad armada. Su flota, junto a la de Suecia, hizo una demostración en la costa de Livonia. El resultado fue ridículo: una isba y un establecimiento de baños incendiados. Es igual; este comienzo es inquietante.
Esto es lo que Pedro pesa, medita, da vueltas en su cabeza mientras su cabriolé rojo de vendedor viajero galopa por las rutas recién trazadas que rodean San Petersburgo. Allí encuentra, al menos, algunas satisfacciones orgullosas. La ciudad es grande y nacen los alrededores: Peterhof, Stjelva, Krasnoie Selo. Cronstadt con sus cañones, que vela por todo esto.
Pero sería necesaria la paz.
Se negocia. Hace años que se negocia. Por el momento, los plenipotenciarios rusos y suecos están reunidos en Nystadt. Llega el otoño. Están allí desde comienzos de la primavera.
Pedro cuenta con sus gruesos dedos. Acaso podría dejar una parte de sus conquistas. No Ingria, naturalmente, ya que es San Petersburgo. Pero un rabo de Finlandia o de Carelia. O un poquito de Livonia…
Por los prados nuevos de Peterhof galopa un jinete. ¿Se trata de un loco?
Pedro lo ha visto. Sale con su gruesa dubina en el puño. ¡Ah!, muchacho, bonitas te quedarán la cabeza y las espaldas, pisoteando así los céspedes del zar…
El jinete grita algo. Está muy lejos aún. No se entiende.
Pedro, no obstante, cree comprender. Una palabra fabulosa:
— ¡La paz!
Pedro da un salto. Personalmente recibe de manos del correo el despacho que su plenipotenciario Ostermann le envía desde Nystadt.
La paz está hecha; las condiciones son inesperadas. Livonia, Estonia, Ingria, son, dice el tratado, rusas para siempre. Rusas también la Carelia y Finlandia hasta más allá de Viborg. Rusas las islas de Oesel y de Dago.
En el último momento, Suecia, ya sin esperanzas ni fuerzas, lo deja todo.
Pedro baila. Pedro está loco. Corre. Catalina teje. Se lanza sobre ella. La abraza. La despeina. La coge por las caderas. La hace girar como un trompo.
—'¡La paz! ¡La paz! ¡La paz!
Se oyen aclamaciones.
—Oye —dice Pedro—, voy a darle personalmente la noticia a San Petersburgo.
El yate imperial sube el Neva. Sus cañones atruenan. Pedro, de pie en la proa, agita los brazos, silueta inmensa.
— ¡La paz! ¡La paz!
En ambas orillas responden gritos, o más bien, rugidos de entusiasmo.
— ¡La paz!
Hace veintiún años que la esperaba el pueblo, encorvado bajo aplastante faena.
Pedro desciende en el desembarcadero de la Trinidad. El suelo que pisa, el suelo enemigo en que hizo acto de fe de construir su capital, por fin es suyo. El usurpador que era, es ahora un propietario que ha firmado su contrato ante notario. Había pagado de antemano, durante largo tiempo, en dinero y sangre.
— ¡La paz!
Las bóvedas nuevas de la iglesia de la Trinidad resuenan con los acentos del Tedeum. Fuera, se alza de prisa un estrado. Se echan a rodar y se abren toneles de cerveza y de vodka. Por millares, los trabajadores, abandonando sus obras, afluyen a las plazas. Un clamor inmenso colma San Petersburgo.
— ¡La paz!
Pedro sale de la iglesia, sube al estrado. Acude al Senado. Su jefe, Mentchikof, anuncia al zar que la augusta compañía le ha discernido tres títulos: Padre de la Patria, Pedro el Grande y Emperador.
— ¡Gracias! —exclama el zar.
Un oficial de marina avanza a su vez:
—Sire —dice—, dignaos aceptar el grado de almirante.
Pedro enrojece de placer.
Toma una copa, la mete en un tonel, bebe un gran trago, de pie ante la multitud que le aclama, y se enjuga los labios con el revés de la manga.
Esta libación es una señal. El pueblo hace como el zar: bebe. La buena cerveza, el buen aguardiente, que nada cuestan porque ha llegado la paz. Hombres y mujeres, boyardos y campesinos, beben, y no se interrumpen sino para besarse.
La borrachera feliz, la borrachera rusa de doscientas mil personas. Con los cañones que atruenan y las campanas que hacen un bullicio como para trastornar las cabezas.
Viene la noche. Los fuegos artificiales están listos. Pero el que ha de ponerlos en marcha está borracho.
Pedro-toma la antorcha. Enciende los cohetes. Entre miles de llamas, ruedas de fuego, erupciones de chispas multicolores, con la antorcha en la mano, el zar parece bailar de alegría.
— ¡La paz!
A la mañana siguiente, mientras San Petersburgo está mortalmente borracho, comienza a recibir a los embajadores. Pues la paz es, simplemente, el trabajo.
1. Tras las huellas de Alejandro el Grande
No dura largo tiempo la paz bendita. Menos de un año. Ahora es Pedro quien lo ha querido.
A través de la estepa salada, blanca, cegadora, cien mil hombres le siguen. ¿Dónde van?
Al Asia.
Comienza una aventura que parece una fábula. Pedro el Grande va tras las huellas de Alejandro el Grande.
He aquí que desde largos años Rusia se extiende hacia las inmensidades asiáticas. Esto se hace insensiblemente y, por decirlo así, automáticamente. En Siberia, los cosacos avanzan, y como no tienen por delante sino bosques, su marcha es rápida. Hacia el sudeste, en dirección de Persia y el Turquestán, el avance es más difícil porque hay hombres y Estados que defienden las tierras.
Mientras Pedro combatía en las orillas del Báltico, pequeños destacamentos guerreaban en torno al Caspio y hasta el borde del mar de Azov. Algunos no han tenido suerte. En 1717, el príncipe Cherkoski fue masacrado con seis mil hombres cerca de Khiva.
Para vengarlos ha salido Pedro de San Petersburgo.
¿Sólo para eso? Se puede hacer esta pregunta si se consideran las fuerzas que lleva en esta expedición lejana. Veintidós mil soldados de infantería, nueve mil jinetes, veinte mil cosacos, otros tantos calmucos, treinta mil tártaros, cinco mil marineros. Fuerzas abigarradas, inmensas. El más formidable ejército que haya aparecido nunca en una estepa donde se muere de sed.
¿Qué quiere Pedro? ¿Lo sabe exactamente?
Las regiones que se extienden ante él están llenas de misterio y de leyendas. Pedro ha enviado, para que las reconozcan, mercaderes, recomendándoles que consideren cuidosamente la importancia de las ciudades, la calidad de los puertos, el curso de los ríos, el trazo de los itinerarios. Sus preguntas eran precisas, pero las respuestas recibidas son vagas. Se habla de riquezas fabulosas. Se habla de oro en pepitas, en el río del Oxo. Pero no se conocen las rutas, las fuentes de agua, los recursos. La expedición avanza en la noche.
Más allá de Persia comienzan las Indias.
Pedro les ha pedido a sus exploradores que le precisen si no existía un río que, partiendo de las Indias, desembocaría en el Caspio. Piensa, pues, en los tesoros del imperio del Gran Mogol.
¿Se ha vuelto loco?
Hasta ahora ha hecho la guerra como realista, buscando el beneficio inmediato y midiendo con exactitud lo posible. Ha ganado en toda la línea. Sus conquistas son sanas y sólidas. Sus establecimientos, vueltos hacia Occidente, son de los que no se desalojará fácilmente a Rusia.
He aquí que ahora va a las Indias; que se lanza, baja la cabeza, con todas sus fuerzas, contra el Oriente fatal.
Tiene más de cincuenta años. Es la edad de las pasiones peligrosas, la edad en que los hombres se enamoran de las muchachas y en que los conquistadores, aguijoneados por la vejez, comienzan sus empresas desmedidas.
¿Ve Pedro que la expedición que emprende echa a Rusia contra Inglaterra? No, sin duda. En esa época, Clive no ha hecho aún hablar de él, y los ingleses no están todavía en Delhi; pero la fatalidad histórica conduce a los pueblos y a sus jefes. La marcha de Pedro hacia Persia es el comienzo de un conflicto que durará siglos, y que continúa.
El ejército sufre. El espejismo inunda la estepa. El agua irreal tiembla ante los soldados sedientos. Las auroras y los atardeceres son resplandecientes; pero los días son una tortura a causa del calor.
Dos mujeres acompañan al zar. Una es Catalina; la otra, María Kantemir.
Pedro no ha querido separarse de su vieja esposa, pero ha querido llevar consigo a su joven amante, a la que mima más y más. La carroza de la livonia y la carroza de la rumana ruedan juntas. En la tarde, en el vivac, las dos rivales se encuentran junto al zar. María observa, ante la zarina, una actitud llena de respeto. Pero cuando llega la hora del amor, no es tras Catalina que se cierra la tienda del zar.
Catalina parece no advertirlo. Ríe y bebe como otras veces. Pero una inquietud mortal crece en ella. Bizquea hacia la cintura de María, que comienza a engordar. Una pregunta la obsesiona: ¿niña o niño?
Si es hombre, es casi seguro que Pedro repudiará a Catalina. Se ha dado el derecho de elegir un sucesor, pero todo el mundo sabe que tiene hambre de un heredero. El destino de Catalina depende del fruto que María lleva en las entrañas.
La zarina piensa en la muerta viva, en la reclusa del lago Ladoga, en Eudoxia, la primera emperatriz, a la que ha perseguido con odio feroz. ¿Quién sabe si el claustro, tan rudo, en que ha hecho encerrar a Eudoxia, no es la suerte que la aguarda?
El enorme Volga, que sigue a las columnas y, felizmente, las abreva, comienza a divagar. Se divide, se vuelve a dividir, se subdivide. Forma treinta y tres cintas, cada una de las cuales es aún un río. Las aguas vacilan, como si ya no encontraran la pendiente que las lleve al mar. Forman un inmenso pantano tropical, lleno de vida pululante, en el cual resbala y sufre el ejército.
Se llega por fin a una ciudad fangosa, cuyo suelo es de barro líquido y cuyos muros son de barro seco: Astrakán.
Reina allí un olor a osario. Toneladas de entrañas de pescados se pudren al sol. Los habitantes son rojos, teñidos por la sangre coagulada de los millones de esturiones y de esturiónidos a los cuales han degollado. Una vez más, los infatigables cosacos son los que fundan, a ochenta kilómetros del Caspio, esta vanguardia rusa hacia el Oriente.
La parada es breve.
¿Dónde van?
A Bakú.
Esta ciudad, donde reina un kan musulmán, se encuentra al fondo del Caspio, en la pequeña península de Apquerón. En torno se extiende una región extraña donde, según se cuenta, la tierra arde eternamente. Altas llamas vagan por el desierto. Los viejos parsis reconocían divinidades en ellas y las adoraban. Los musulmanes, que no tienen otro dios que Alá, el único, no comparten tal manera de ver. Han reconocido que esas almas incandescentes son producidas por la combustión de un líquido negro y hediondo, de una especie de aceite grueso que mancha la piel pero alivia los dolores.
Pedro se informa. Aprende cosas asombrosas.
Ese aceite el kan de Bakú lo explota. Lo purifica en un aparato que se parece a una pirámide y lo vende a los persas. Los persas se valen de él para alumbrarse, y el kan, comerciante diligente, también les vende lámparas para encenderlo.
Cada año, dos mil pieles de machos cabríos se van de Bakú hacia Tabriz y Teherán.
Nace en Pedro la idea de enviar a San Petersburgo este líquido precioso. Pone el petróleo, con el azúcar y los limones, en la lista de los productos que la región deberá proveer a Rusia.
Hay que llegar a Bakú.
La ruta costea el mar. Pero el desierto se extiende hasta las olas. No hay agua potable. La del Caspio es pura sal. Y la extensión líquida, espejeante, no sirve sino para exasperar la sed.
Cadáveres de hombres y de animales comienzan a jalonar el camino. Pedro se inquieta. Recuerda la campaña de Pruth y se pregunta si no estará en su destino, vencedor del Norte como es, no encontrar en el Sur sino desastres.
El enemigo, por suerte, es débil, y la inmensa invasión impulsa a los indígenas a someterse. Un solo jefe, el sultán Utemich, toma las armas. Los rusos le matan quinientos hombres y dispersan sus tropas. Pero no son victorias lo que se necesita; es agua.
Se llega a Derbent, a medio camino entre Astrakán y Bakú.
Eterna mentira del Oriente. De lejos es esplendor, y cuando allí se está no es sino cáscara, gentuza, calor, sed. Pedro está contento de encontrar en la fortaleza unos cañones que le servirán de trofeos. Menos contento se siente al saber que cien barcos de víveres, que le venían por el Caspio, se han dispersado en una tempestad y que la mayoría está perdida.
Traen al zar las llaves de plata de la ciudad. Los notables le hablan y le invitan a seguir por las huellas de Alejandro el Grande.
Pedro ya lo pensaba, pero lo que ha estado viendo desde hace unos días ha enfriado su ardor.
Hacer el Alejandro con un ejército que se muere de sed no es cosa para un espíritu práctico como el suyo. Otro se obstinaría, por pundonor, en la empresa desmesurada. Pero Pedro no es de tales hombres. El Oriente, visto de cerca, le ha quitado la embriaguez. Comprende que ha hecho una tontería viniendo de tan lejos para tan poco, pero que sería una tontería centuplicada el seguir adelante.
No irá a las Indias. ¿Irá siquiera hasta Bakú? Eso le tienta. Desea ver esa tierra que arde y ese extraordinario líquido negro, fuente de luz y de calor. Su viva imaginación vuelta hacia lo real le dice que allí hay algo útil y grande.
Sí, pero Bakú es una treintena de jornadas entre el polvo, el calor y la sed. En la ida y la vuelta, el gran ejército puede perecer.
Pedro se resigna. No verá con sus ojos ese petróleo destinado a convertirse en una de las grandes fuerzas de Rusia. No hollará esa península chiquita de Apquerón que, un día, será para su inmenso imperio el zócalo del poderío.
Deja en Derbent, sin embargo, al general Matriuchkin con fuerzas suficientes para continuar la conquista. Al año siguiente Bakú será tomada y, un año después, un tratado la anexará. De modo que, con todo, es Pedro el Grande quien ha conducido a Rusia a las fuentes del petróleo, a una de las bases fundamentales de su futuro poderío.
Vuelven penosamente a Astrakán. La impaciencia atormenta al zar. Mientras pena en las arenas negras y quemantes, acaso el Señor está dándole un heredero.
Ha dejado en Astrakán a sus dos mujeres, Catalina y María. El embarazo de la rumana llegaba a su término. La angustia de la livonia acrecía. ¿Niño o niña? Pregunta terrible. Es también la que Pedro se hace sin cesar. Su resolución es firme: si María Kantemir da a luz un niño, se casará con ella. Quiere dejarle a Rusia un príncipe de su sangre.
En Astrakán, Catalina aguarda al zar. Pedro la besa por costumbre. Pero en seguida pregunta:
— ¿Y María?
— ¡Ay! —exclama Catalina.
— ¿Qué quieres decir? ¿Ha muerto? ¿Y el niño?
— ¡Ay!— repite Catalina—. La pobrecita ha abortado.
¿Niño o niña? Ni uno ni otra. La espera ansiosa termina irrisoriamente: un aborto.
Catalina baja los ojos.
—Pedro —dice—, probablemente te contarán horrores. Te dirán que he ayudado, que una sirvienta sobornada por mí ha dado a María un brebaje. Eso es de esperar que te digan, ¿verdad? Pero tú me conoces.
El zar pone en Catalina su mirada penetrante. Sí, la conoce, y por eso mismo está seguro.
El corazón de Catalina salta, pero su dominio de sí no traduce emoción alguna. Sabe lo que se juega: en esos instantes, su cabeza apenas se sostiene sobre sus hombros, y basta un soplo para hacerla caer. Pero más ama su trono que su vida.
Pedro comprende y admira.
— ¿Quieres ver a María? -—pregunta Catalina con su más tranquila voz—. Ha estado muy enferma; pero sus días no están en peligro.
—No —dice el zar, volviendo las espaldas.
Partida hacia el Oriente como soberana en esperanza, la princesa rumana vuelve con el ejército, llorando su sueño destruido.
En esta expedición sin objeto, en esta campaña fracasada, no hay sino un vencedor: Catalina. Pedro, que ya no espera hijos, decide darle a su compañera la suprema investidura, la consagración de la coronación.
2. La apoteosis de la sirvienta
Por todo el imperio los heraldos leen la proclamación del zar.
Nadie ignora que nuestra muy querida esposa Catalina nos ha sido una ayuda muy grande, acompañándonos por todas partes, asistiendo a todas nuestras operaciones guerreras, muy a gusto, de su propia voluntad, sin mostrar la debilidad que corresponde a su sexo. Nos ha sido útil sobre todo en la batalla del Pruth; en un momento de angustia, no hizo sentir que era mujer, mostrando, al contrario, el coraje del hombre más valiente, lo que confirmarán todos los que allí se encontraban.
Es el texto de una cita en la orden del ejército. El granadero Catalina ha ganado en el frente sus galones, y, si hay que tomar el texto al pie de la letra, porque es un hombre se ha casado con ella el zar.
Prosigue el ukase:
Nos hemos resuelto, pues, en virtud de nuestro poder soberano, a coronar a nuestra esposa en reconocimiento de todo esto.
La fecha de la coronación está fijada para el 7 de mayo de 1724.
Por una vez, Pedro, el mezquino, no se muestra tacaño. Los trajes y cuanto es menester se encargan a París. La corona, ejecutada en San Petersburgo, cuesta un millón y medio de rublos. Cuatro libras de oro y de diamantes; en lo alto, un fantástico rubí.
Un instante, sin embargo, el viejo vuelve a ser el que es. Cuando se le prueba al zar su traje de ceremonia, algunas partículas de oro caen al suelo.
—Hay ahí —dice malhumorado— la paga de uno de mis granaderos.
Aunque sea San Petersburgo la capital, el viejo Kremlin esplendoroso e histórico da su marco a la grandiosa fiesta. Dos catedrales son decoradas con cuanto oro posee la santa Moscú, y joyas y pesadas telas tejidas por los siglos. En medio de San Miguel Arcángel, bajo un baldaquín de terciopelo carmesí, se alzan dos tronos.
El cortejo entra al son de las campanas. Catalina aparece junto al zar, rutilante, cubierta de pedrerías. La princesa Mentchikof, la princesa Trubetskoi, la condesa Golovin, la condesa de Bruce y la generala Buturlin, llevan la cola de la antigua sirvienta, amante del pastor Glück.
Pedro, con el cetro en la mano, ordena a los arzobispos que se acerquen.
—Nos place —dice— que coronen a nuestra querida esposa según el ritual.
Entonces el arzobispo de Novgorod pronuncia las palabras sacramentales:
—Señor, Dios nuestro, Rey de Reyes, de quien vienen todos los poderíos, mirad desde lo alto de vuestra santa mansión y haced digna de la unción sagrada a nuestra ortodoxa y gran emperatriz Catalina Alexievna.
Sobre los hombros de la zarina arrodillada, Pedro pone la capa de la coronación. Luego toma la pesada corona y la levanta. Desde la nave, desde sus sitios, los príncipes, los generales, los gobernadores, los boyardos, contemplan ese gesto solemne.
La zarina es coronada.
Las campanas vuelven a resonar. Estallan formidables aclamaciones. Catalina, deslumbrada, teniendo a mano el globo terrestre, símbolo de la soberanía, ve por debajo de él a la multitud que aclama. Revé tal vez su vida: la casucha de su padre, el siervo; las tabernuchas donde servía de beber a los soldados; los camastros por los que rodaba. ¿Revé el rostro del trompeta sueco, su primer marido, que al casarse con ella se salió de su esfera?
Teófilo, arzobispo de Pskov, toma la palabra. Hace el elogio de las raras virtudes de la emperatriz. Exalta su vida edificante. Afirma que su elevación es una justa recompensa de los cielos.
Mentchikof, que se la cedió al zar, está junto a Catalina; y, entre los hombres de la comitiva, ¿cuántos fueron amantes suyos?
Qué importa, la unción sagrada todo lo purifica.
Al son de las trompetas y los címbalos, Catalina, la livonia, sale de la Catedral de San Miguel Arcángel, no ya sólo la compañera, no ya sólo la esposa, sino la igual del zar.
3. El golpe de los sentidos
Pasan cinco meses.
El 20 de noviembre en la noche, Catalina tiene su corte. Están con ella algunas damas de la aristocracia y un bello muchacho, buen conversador, buen jinete, que sabe gustar a las mujeres. El nombre que lleva ya ha sonado a menudo en la vida de Pedro el Grande.
Se llama William Mons.
Es el hermano menor de la antigua favorita, del primer amor del zar. Que su favor haya sobrevivido a la desgracia de su familia es una demostración de su destreza. Representa el máximo de dandismo posible en la corte de San Petersburgo. Es coqueto. Se esmera en el vestir. Lleva en los dedos cuatro anillos, que son otros tantos talismanes: uno, de oro, para el amor; otro, de hierro, para la fuerza; un tercero, de cobre, para la salud; y el último, de plomo, para la suerte.
Entra Pedro. Con una seña de la mano ordena que no se incomoden, se acoda en la chimenea, tranquilo pero sombrío. De súbito pregunta:
— ¿Qué hora es?
Catalina toma su reloj de repetición y lo hace sonar.
—Las nueve.
—Pasa el reloj —ordena el zar.
Hace que la aguja del minutero dé tres vueltas por la esfera. Suenan doce campanadas.
—No. Es medianoche. Es tiempo de que todo el mundo se vaya a acostar.
¿Una fantasía del déspota, que quiere mandar hasta el tiempo? Acaso. Pero una extraña amenaza ha pasado por su voz.
A la mañana siguiente, William Mons es arrestado. Le llevan ante Pedro.
—Eres el amante de mi mujer —le dice éste.
Mons se niega. ¡El, amante de la zarina! Respeta demasiado al zar.
Pero las pruebas son concluyentes. Las denuncias son precisas. Pedro sabe hasta la fecha y el sitio donde su honor ha sido mancillado por primera vez.
—El nombre que llevas es funesto —dice Pedro—. Tu hermana era una puta y tú eres un cerdo.
El puño del zar cae sobre el rostro del lindo Mons.
¿Pesquisa? Una dama de Balk, mujer de un general, es detenida. Al primer azote con el knut, confiesa que ella arreglaba las citas de la zarina y William.
Nunca, en su carrera, Catalina ha estado tan cerca del convento, o tal vez del cadalso. La fastuosa coronación de Moscú corre el riesgo de tener un mañana trágico.
Es entonces cuando demuestra de veras de qué pasta está hecha esta hija de siervos.
Conserva su calma. Sigue sonriendo. Se diría que lo que ocurre no le concierne.
En la mañana del 28 de noviembre, Pedro entra en su cuarto.
—Ven.
La hace subir en un trineo. En una plaza de San Petersburgo se yergue un patíbulo.
Espectáculo horrible. Un decapitado yace en el suelo, la cabeza a un paso.
— ¡Ah! —exclama ella—. Es William Mons.
Su voz no ha temblado.
Pasa el trineo. Sigue el paseo. Pedro no desaprieta los dientes. El corazón de Catalina tiembla y sus labios sonríen.
Regresan. Pedro acompaña a su mujer a su cuarto. Sobre un mueble, muy en evidencia, la cabeza de William Mons está dentro de una redoma con espíritu de vino.
Ella no se estremece.
El zar pierde los estribos. Bajo su puño, un magnífico espejo de Venecia cae con estrépito.
—Así te rompería, a ti y a los tuyos.
Ella responde tranquilamente:
—Acaba de destruir el más bello adorno de nuestra casa. ¿Tiene por ello más encanto?
Sale él, dominado por primera vez en su vida.
Catalina está sobre una cuerda tensa. ¿Caerá? ¿Será repudiada? Pedro ya no come con ella. Pedro ya no se acuesta con ella. Pedro no le habla ya.
Los familiares observan y hacen conjeturas. Los diplomáticos extranjeros escriben a sus gobiernos. Todo el mundo se asombra porque los días pasan y nada se produce.
Por fin, el 16 de enero, los esposos se encuentran frente a frente. Catalina hace una genuflexión.
—Me excuso —dice— de haberle desagradado.
El la levanta. La invita a comer. Se ha acabado.
Pobre terrible zar. El año anterior, seguramente habría condenado a la rueda a la infiel. Ahora teme verse privado de su vieja compañía. Envejece.
En vano se es un coloso, en vano se tiene acero en vez de carne; hay vidas que se gastan. Pedro el Grande está gastado.
¿Cuántos hectolitros de alcohol ha tragado? ¿Con cuántas muchachas se ha acostado? ¿Cuántas leguas ha hecho bajo la borrasca glacial o bajo el sol agotador? ¿Cuántas preocupaciones ha devorado?
Se siente pesado, cansado. Sin embargo, sigue trabajando. Crea sin cesar. Inaugura una fábrica de estaño. Funda una academia, diversión de anciano.
Castiga aún. Ordena que pasen por la rueda a algunos tártaros, servidores de un príncipe, que le ha traicionado. Hace que le corten la cabeza a un general. Pero ya no pone en ello el corazón.
Tratan de distraerle. Se inventan para él las montañas rusas. Ríe como loco.
Busca las diversiones. Habiendo muerto el falso papa, el cness papa, ordena que le elijan sucesor.
Por eso, a principios de 1725, los cardenales son convocados al Vaticano.
El Vaticano es la casa del falso papa. Los cardenales son los catorce mayores borrachos de Rusia.
Avanza un cortejo. A la cabeza, setenta y cuatro niños de coro, cuyas campanillas tienen forma de botellas. Luego, centenares de oficiales y de generales vestidos de prelados. Romodanovski y el mismo Pedro van con vestidura roja y roquete. Bacos cabalgando toneles, portados por campesinos ebrios.
Doce tartamudos, cada uno con una tartamudez diversa, llevan el título de oradores de Su Santidad.
Los cardenales cierran el desfile: catorce caras rubicundas, catorce barrigas monstruosas cubiertas de hábitos sacerdotales, en los que la cruz de Cristo es reemplazada por la efigie de un Baco obsceno. Leen en sus salterios canciones escabrosas, dedicadas a su dios.
En algunos años, la mascarada sacrílega ha cambiado de sentido. Al principio, la burlada era la Iglesia ortodoxa; ahora son la Iglesia moderna y el papado.
El patriarcado no existía ya y la Iglesia rusa está sometida. Roma, al contrario, intriga. Prosigue su vieja quimera: reconstruir la unidad de la cristiandad, que el Gran Cisma de Oriente ha roto. Pedro, que casi es un librepensador, admite la libertad religiosa. Rusia, es, en esa época, el único país en que todas las confesiones son autorizadas; pero no quiere que su imperio se convierta en una provincia espiritual del Vaticano. Ha expulsado a los jesuitas que, como siempre, hacen política. Y dirige contra la invasora Iglesia de Occidente la lanza de su bufonería grosera.
El medio de la sala del cónclave está ocupado por un tonel pintado de rojo, en torno al cual hay Bacos ebrios desde hace ocho días. Los cardenales tienen sus sitiales; son sillas de asiento taladrado.
Hasta medianoche, todo el mundo está en francachela. A medianoche, Pedro encierra con llave a los cardenales. Mientras dure la elección, deberán beber, cada cuarto de hora, una gran copa de aguardiente.
Al otro día vuelve Pedro. Los príncipes de la Iglesia han reñido y hasta se han abofeteado. Todos, como los verdaderos cardenales, quieren el cargo pontificio. Es bueno: dos mil rublos de renta, una casa en San Petersburgo, otra en Moscú y aguardiente gratis.
—Vamos, eminencias —dice Pedro—, tienen que decidirse. Espero. Dense prisa.
Y llorando designan los cardenales a uno de ellos, cierto Strobost. Pedro le coge, le mete la cabeza en un tonel de cerveza, la retira y lo instala en el trono pontificio. Luego le llama "Su Santidad", le besa su sandalia, y todos los dignatarios de su comitiva hacen lo mismo.
4. Muerte de un héroe
La salud de Pedro se altera. Tumores supurantes aparecen en sus muslos. Le tortura el mal de piedra. No orina sino con una sonda.
¿Se detiene? No.
El invierno es rudo. ¿Qué importa? Pedro va a visitar los trabajos del canal Ladoga, que es duro de acabar. Va en seguida a las usinas de Staraia Russa, luego a las fraguas de Olonetz. Se pone ante el yunque como un obrero y golpea dieciocho libras de hierro. Interroga al patrón:
— ¿A cómo pagas a tus obreros?
—A tres copecs diarios, Sire.
—He ganado dieciocho céntimos. Me los debes.
El otro, un pesado alemán llamado Werner, trae dieciocho ducados.
—No puedo darle menos a Su Majestad.
—Imbécil —grita el zar—; no he trabajado mejor que otro. Tengo que ser pagado como todo el mundo.
Cuando tiene sus dieciocho céntimos, dice:
—Compraré un par de zapatos.
Vuelve a caballo a Olonetz, en medio de un tiempo mortal. Decide detenerse en la aldea de Rahta, cerca de San Petersburgo, donde ha fundado una fábrica de fusiles.
Cae la noche. El viento sopla sobre el Neva, haciendo surgir el agua por sobre el hielo, produciendo un deshielo parcial. Sobre las olas rabiosas danza un barco perdido.
—Salven a esas gentes —ordena el zar.
Lanzan un bote, que se vuelca.
Pedro no vacila. Entra en el agua. Sumido hasta el pecho, lucha por enderezar la embarcación. Siente la alegría de probar aún su fuerza inmensa, la voluptuosidad de pelearles a los elementos, peleador como siempre ha sido.
Flota la canoa. En medio del río, el barco perdido ha zozobrado; salvan a los pasajeros. Pedro se prodiga. El gran matancero se expone para salvar a unos humildes desconocidos. Es que no mata sino por razones de Estado, a veces por cólera, pero sabe que la vida humana es también un capital precioso.
Veinte hombres son arrancados al río. Deben su salvación al zar. Si no hubiese estado ahí, de seguro les habrían dejado morir.
Pero Pedro siente frío y le sacuden unos estremecimientos. Maldice. Esto no le calienta. Ya nada podrá calentarle.
El zar se muere.
Le llevan a San Petersburgo. Todos los males le caen encima. La fiebre, el delirio, la congestión, la uremia.
El 23 de enero, el cirujano inglés Horn le abre la vejiga. Es un suplicio inhumano e inútil. El zar está perdido.
La noticia se expande, sale de San Petersburgo, llega a Moscú, recorre Rusia.
—El zar va a morir.
Por orden de las autoridades, las iglesias abiertas noche y día resuenan de oraciones. ¿Espera el pueblo la curación de Pedro? No, su muerte.
A ese pueblo, Pedro lo ha hecho grande y temido. Le ha abierto un inmenso porvenir. Pero los simples que sufren, ven lo tangible y lo presente. La Livonia conquistada no disminuye el precio caro del pan. El canal del Ladoga no alivia los impuestos agobiadores. Las fachadas de mármol de San Petersburgo no hacen olvidar la religión perseguida.
Pedro ha sido un tirano. Pedro ha sido un flagelo.
Y agoniza. Calla.
Nunca, en su vida despiadada, sus amenazas han sido tan formidables como ese silencio. Nunca han provocado tanta ansiedad. Porque si Pedro muere sin hablar, hay fortunas y cabezas que se hallan en juego.
¿Quién le sucederá?
Por el ukase de 1723 se ha dado el derecho de designar a quien lleve la corona. Ahora debería usar esta prerrogativa, ya que sus horas están contadas. No hace nada. Cierra sus pálidos labios sobre su secreto.
Los servidores del régimen viven en angustia. El heredero legítimo es el pequeño Pedro, hijo de Alejo, el asesinado. Si sube al trono, ¿quién puede prever sus venganzas?
Catalina está más inquieta que nadie. Todavía a medias en desgracia, no se atreve a interrogar al enfermo. Solloza ruidosamente y va a cuchichear en un cuarto vecino con Mentchikof y Tolstoi.
¿Hablará el zar?
El 27 de enero, a las dos de la tarde, sale de una inconsciencia que se asemeja a la muerte. Pide papel y lápiz. Erguido sobre la almohada, respirando con dificultad, algo escribe.
Catalina descifra a medida que las palabras se forman en el papel.
"Den todo a…"
Se detiene el lápiz.
¿Qué nombre ha pensado el zar? Pedro o Catalina. Esta aguarda, tiembla. Pero el agonizante cierra los ojos y el papel cae de sus dedos.
Pasa un instante. Pedro habla:
— ¡Ana!
Acude la hija. Pedro le da a entender que quiere dictar algo. Ella se inclina. Tras ella, Catalina transpira de emoción.
Una especie de balbuceo sale de labios del moribundo. Ana se inclina un poco más. En vano. La voz que tanto ha gritado, ya ni puede balbucear.
Pedro cae en la inconsciencia.
De nuevo Catalina se encierra con Mentchikof, Tolstoi y Buturlin. Se diría que hacen un recuento. Enumeran regimientos, oficiales y, a veces, discuten a media voz un nombre.
Emisarios entran en los cuarteles y piden hablar con el coronel.
Transcurre la noche. Nadie duerme, salvo Pedro, que muere.
Es noche todavía, el 28 de enero, a las seis de la mañana, cuando se dan cuenta de que ya no respira.
Febrilmente, Mentchikof escribe:
Se hace saber a todos y a cada cual que Dios ha querido, Todopoderoso, retirar del mundo, tras una enfermedad de doce días, al Muy Serenísimo Príncipe Pedro el Grande.
Eso es todo para el muerto y para el pasado. Mañana habrá tiempo para celebrarlo. Lo que ahora se impone es asentar el porvenir.
Mentchikof prosigue:
La orden de sucesión al imperio ha sido dada por Su Majestad Imperial en su ukase de 5 de febrero de 1723, a saber, que aquel o aquella a quien plazca a Su Majestad le sucederá.
De acuerdo con lo cual Su Majestad quiso que el año último, 1724, su amada esposa, nuestra muy graciosa emperatriz y dama, Catalina Alexievna, recibiera la corona y la sagrada unción.
Esto es lo que idearon en sus conciliábulos. La consagración reemplaza a la declaración que el zar ha diferido hasta el momento en que la muerte le ha sellado los labios. Catalina ha sido más que designada; ha sido ungida y consagrada por voluntad expresa del desaparecido.
La impostura es flagrante. En todas las monarquías del mundo los soberanos son coronados, y en parte alguna esta ceremonia les concede un derecho de sucesión. No habiendo dicho nada Pedro, el orden natural adquiere sus derechos. El heredero es indudablemente el nieto del zar, el hijo de la pobre princesa alemana y del mártir Alejo.
Tiene diez años. Crece en la sombra. No tiene don particular alguno. No tiene ni parientes ni partido. La gente de Pedro el Grande ocupa todos los cargos del Estado y no son ellos los que organizarán ni mantendrán la regencia. El advenimiento del huérfano no debería, pues, suscitar en ellos ningún temor inmediato. Con el hijo de Alejo son los servidores de Pedro los que seguirían gobernando Rusia.
¡Qué importa! La sola idea de los palaciegos es apartar el espectro que frecuenta la fortaleza Pedro y Pablo.
Hacer reinar a Catalina no es sino una solución mediocre. No tiene herederos y, sin ser vieja, no promete sobrevivir largo tiempo a su esposo. Salvo alguna enfermedad o un accidente providencial, la hora de Pedro II vendrá fatalmente. La usurpación que se está realizando no hará sino aumentar el rencor legítimo del príncipe suplantado, añadido a la cólera natural del hijo vengador.
De hecho, la hora de Pedro II vendrá en 1727, dos años después. Los conjurados no la prevén ni tratan de preverla. Su único pensamiento, el de la zarina, como el de sus lugartenientes, es el de consolidar lo que es.
…Por lo cual el Senado, el Consejo de Regencia y el Santo Sínodo han unánimemente notificado y hacen notificar por la presente declaración impresa que todos y cada uno, sean cuales fueren su estado y condición, sean sumisos y fieles a la Muy Serenísima y Poderosa Emperatriz y Dama Catalina Alexievna, soberana absoluta de todas las Rusias.
Tolstoi lee tras las espaldas de Mentchikof y aprueba. Se halla más directamente interesado en que el hijo de Alejo sea apartado del poder soberano, él que entregó a Alejo y que fue su inquisidor.
Surgió Catalina, abandonando un instante el lecho mortuorio. Lee el documento y da su adhesión. Las palabras que hacen de ella el ama autócrata tienen el poder de secar sus lágrimas.
—Perfecto —dice—. Reúnan el Senado.
No es difícil. Los senadores son doce. Comprendidos Mentchikof y Tolstoi. Todos están ahí. Todos son hechuras de Pedro. Todos están interesados en que el hijo de Alejo no reine".
A la cabecera del muerto, tan grande, arden enormes cirios. En los cuarteles se reúne a los soldados. Se les anuncia la muerte de Pedro. Se anuncia el advenimiento de Catalina. Se les anuncia también que tendrán una ración de aguardiente.
Gritan:
— ¡Viva la zarina!
En la plaza pública, heraldos leen la proclamación de Mentchikof. El pueblo grita:
— ¡Viva la zarina!
Unos obreros toman medidas para fabricar un ataúd de encina, un ataúd de cobre y un ataúd de plata.
Después, el latinista de la corte compone el epitafio.
Que calle la Antigüedad,
Que Alejandro y César cedan el paso,
La victoria es fácil a esos conductores de héroes, que comandan tropas invencibles.
Pero quién no descansa, sino en la muerte ha encontrado en sus súbditos no hombres ávidos de gloria o hábiles en el arte de la guerra, o sin temor de morir.
Sino brutos apenas dignos del nombre de hombres, y de ellos ha hecho hombres civilizados; aunque fuesen semejantes a osos sus compatriotas, y que se negaran a ser instruidos y dirigidos por él.
Pobre pueblo ruso, pobres soldados de Azov y de Poltava, materia de impuestos, carne de cañón, espinazo para el knut, tu parte está hecha en una epopeya de veinticinco años por el historiógrafo oficial que escribe sobre el mármol. Eres un bruto. Fuiste un oso. No aprendiste a caminar en dos pies sino a tu pesar.
Y ese pueblo grita:
— ¡Viva la zarina!...
Eso quiere decir:
—Viva el descanso…
…Treinta y cinco años después, tras los reinados de Catalina I, de sus dos hijas y de tres emperadores estrafalarios, vendrá una segunda Catalina que será la verdadera heredera de Pedro el Grande.