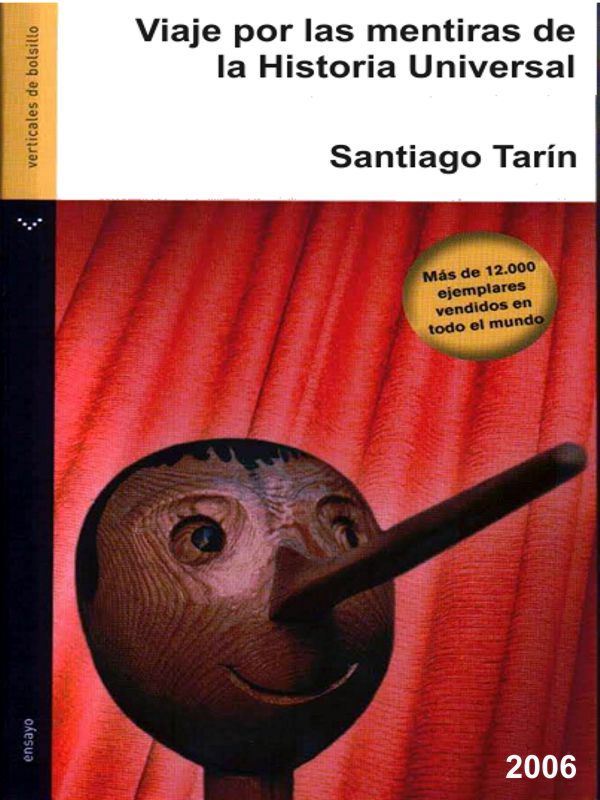
Tengo la suerte de disfrutar de buenos compañeros de oficio que me han ayudado en este libro. Gracias a Blai Felip, Domingo Marchena, Xavier Batalla, Rafael Jorba, José Ramón González Cabezas, Lluís Bonet y Roger Jiménez. Gracias a Christine Bavassa.
Para Sandra.
Introducción
Pinocho, cuéntame la historia (anatomía de la mentira)
La brillante carrera de John Profumo se vio truncada por una mentira que quería encubrir un escándalo sexual. Lo que tumbó la trayectoria de Douglas Stringfellow fue lo contrario: el conocer que su currículum estaba fundamentado en un colosal engaño. Este hombre alcanzó un alto cargo en el Partido Republicano de Estados Unidos gracias a la reputación que le daba el haber sido un titán en la Segunda Guerra Mundial; un tipo que se fugó del campo de concentración de Berger Belsen tras ser torturado por los nazis hasta dejarle sumido en una silla de ruedas. En 1954, el Partido Demócrata demostró que jamás había sido agente de la inteligencia de los Estados Unidos, que no estuvo en manos de los alemanes y que además incluso podía caminar. Lo que terminó con las trayectorias de Profumo y Stringfellow no fueron sus ideas políticas; no fue que uno se diera un desahogo sexual y el otro quisiera darse importancia: fue que ambos fueron cazados contando su historia como si fueran Pinocho.
Curioso fenómeno este de la mentira, que afecta a todos los ámbitos de la existencia. La vida cotidiana está salpicada de falacias, de las que no se salvan ni las noticias de hoy, que son la actualidad, ni las del ayer, que constituyen la historia. Las biografías de los personajes más trascendentes están salpicadas de leyendas, propaganda e imaginación con las que se rellenan los huecos que deja el conocimiento. Eso ocurre incluso con los hombres y mujeres que más han influido en la civilización, pues pocos datos conocemos de la auténtica personalidad de Aníbal; el Jesús de la historia no se nos ha revelado por completo y Maquiavelo ha sido tergiversado a conciencia. Nuestros orígenes y devenir incluso han sido manipulados por razones de búsqueda de la popularidad, de propaganda o, simplemente, de lucro económico. En 1912, en Inglaterra, se presentó un cráneo que se definió como «el eslabón perdido» entre el hombre y el mono: la piedra filosofal que resolvía el enigma de la evolución. Este ancestro nuestro fue bautizado como «El hombre de Piltdown», y hasta 1936 no se descubrió que era simplemente la cabeza de un orangután modificada para simular que era mucho más pariente nuestro de lo que ya lo es. Fue un crimen perfecto contra la inteligencia: hoy en día aún no se sabe quién fue el autor de tan monumental enredo. Ya en nuestros tiempos, un individuo llamado Oded Golan hizo circular por Israel una tabla que permitía verificar la existencia, e incluso localizar, el Templo de Salomón. Tras dos años de pesquisas, se reveló que se trataba de una artística falsificación y el émulo de Indiana Jones acabó detenido. Y es que la historia es un organismo vivo que es atacado con mucha frecuencia por el virus de la mentira.
Pero es una dolencia que es bueno conocer, y para empezar a tratar las mentiras de la historia lo mejor es acudir a la bibliografía, a definir el microbio en sí y sus síntomas. Así que me fui a mi librería habitual, un establecimiento amplio y luminoso, donde los libros son tratados con cariño y no simplemente amontonados, y pregunté a la persona que normalmente me auxilia en la búsqueda de títulos:
— ¿Tenéis algún libro que hable de la mentira?
Inquirí con cierto pudor, como si pidiera una película pornográfica y me fueran a espetar «aquí no tenemos cosas de esas: tendrás que buscar en otro sitio». Pero la respuesta me quitó un peso de encima, pues fue como si solicitara cualquier otro tema de lectura.
—Sí, sube a la sección de Humanidades.
Allí me encaminé y el hombre que estaba a cargo del departamento ni pestañeó; no sólo no se sorprendió por mis inquietudes, sino que me sorprendió a mí:
—Tenemos una historia de la mentira, uno sobre la antropología de la mentira y también otro sobre la psicología de la mentira.
Me hice con uno de cada y seguí preguntando:
— ¿Y sobre la verdad?
Con un pequeño gesto de impotencia, el del buen profesional que no puede servir lo que se pide, respondió:
—Igual, no; sólo sobre aspectos parciales, como la verdad en el derecho (un capítulo dentro de un ensayo sobre las leyes) y otro sobre la importancia de la verdad en la vida pública.
Pues sí que empezamos bien. ¿Será que en nuestra sociedad importa más la mentira que la verdad? A juzgar por la cantidad de títulos dedicados a uno u otro tema, parece que sí. Y eso que nuestro sistema se fundamenta, en principio, sobre la trascendencia de la verdad. Pero a lo mejor esta apreciación no es tan acertada como se puede creer. Veamos. Acudo al diccionario de sinónimos; esa preciosa herramienta que manejan todos los que escriben, desde una enciclopedia a un manual de instrucciones. Bajo la entrada «mentira» se cuentan 104 vocablos para decir lo mismo, algunos tangenciales, pero otros tan floridos o graciosos como «trola», «bola», «añagaza», «trufa», «filfa», «embuste» o «arana». En cambio, el castellano, una lengua tan rica y diversa, sólo tiene 39 palabras equivalentes a «verdad», y algunas relativas a aspectos muy concretos, como «dogma», «prueba» o «legitimidad». En uno de los libros que me llevo de la librería hallo una frase que podría explicar esta situación: «La verdad sólo es una y las mentiras son infinitas». (Tranquilos, no voy a convertir el libro en una sucesión de citas; para las comprobaciones está la bibliografía).
Por lo que parece, la mentira es un problema mucho mayor que la verdad, que merece incluso libros de autoayuda o manuales para detectarla a ella y a sus portadores, los mentirosos. Bromas aparte, mentira —con profusión— y verdad son conceptos que han ocupado a todos los filósofos importantes que han dejado su impronta desde los griegos a nuestros días. Algunos, de forma tan categórica como Kant, que defiende que debe decirse la verdad aun a sabiendas de que puede acarrear el sacrificio de un inocente; o san Agustín, que sentencia que mentir equivale a perder la vida eterna y que nunca debe optarse por el engaño, ni siquiera para salvar la vida. Muy bien, llegados a este punto y una vez sabido lo que esgrimen ambos prohombres, que levanten ahora mismo la mano los que no dirían alguna trola para preservar su integridad o para evitar que se llevaran por delante a otro; quién no está dispuesto a empeñar su inmortal alma (una cuestión de fe) en beneficio de su corrupto cuerpo (una cuestión de supervivencia). ¿Ven? Es lo que pasa con los enunciados filosóficos: están bien en teoría, pero no siempre es posible llevarlos a la práctica. Y es que somos humanos.
La filosofía da soluciones muy complicadas e incluso abstrusas para afrontar la definición de la mentira. Hay una cosa en que todos los que la estudian coinciden: la mentira es inherente al ser humano, y mucho más desde que entra en juego el lenguaje, pues entonces ya no solamente se trata de creer en lo que ves, sino en lo que te dicen, tal y como apunta José Antonio Marina. La filosofía es la teoría, pero, en la práctica, los animales que somos nos hemos dotado de unas fórmulas para dirigir y ordenar nuestra compleja sociedad, que son las leyes. En ellas, la mentira viene a ser algo así como el pecado original. Es por ello que, con distintos ritos según el país, se obligue a jurar, prometer, poner la mano en la Biblia o cualquier otra ceremonia que asegura que el testigo dirá la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Una vez cruzada esta frontera, se da por supuesto que no hay marcha atrás y que difícilmente el que asiste a juicio manchará la impoluta marcha del tribunal y del proceso, cosa que no es que sea siempre cierta: no todos cumplen a rajatabla con este simbolismo. Marie-France Cyr expone cómo durante un juicio contra las industrias del tabaco en Estados Unidos, presidentes y directores generales juraron sobre las Escrituras que no sabían que la nicotina creaba dependencia, cuando ya era público y notorio que a los cigarrillos se le añadían productos para incrementar la adicción. En el transcurso de la vista en Madrid por el secuestro de un ciudadano llamado Segundo Marey, al que se confundió con un miembro de la banda terrorista ETA, los jefes de los servicios de inteligencia declararon que no abordaban los asuntos del terrorismo con el presidente del Gobierno, cuando era una de las cuestiones básicas para la política del Ejecutivo. En España, la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2005 detalla con precisión que los delitos contra la Administración de Justicia, o sea, destinados a que no brille resplandeciente la verdad, aumentaron un 69% respecto a 2004. Así, por ejemplo, las causas incoadas por falso testimonio pasaron de 842 a 928. La tendencia al alza de la fullería ante las audiencias no acaba aquí, pues también crecieron las denuncias falsas (acusar a otro de algo que no ha hecho) y la obstrucción a la justicia (pretender que el juez no llegue a saber lo que pasa). Por cierto, España no hace mucho caso ni de Kant ni de san Agustín, pues permite que el imputado no diga nada o haga ostentación de flagrante falta de sinceridad para defenderse; incluso que señale sin problemas con su dedo acusador a otro que pasaba por allí como culpable del delito que cometió, lo que se ajusta bastante bien a nuestra naturaleza, más allá de planteamientos filosóficos. Al final del procedimiento, en el acto supremo de la práctica de la búsqueda de la verdad por medio de la ley, la sentencia pone en negro sobre blanco una certeza, creyendo a unos que dicen una cosa y no tomando en consideración lo que exponen otros. Pero todos los juristas reconocen que se trata, sólo, de la «verdad judicial», una aproximación, no «la verdad», porque la verdad integral es inabarcable para el juicio.
La justicia es un sistema social práctico de definir verdades, pero no sirve para todos los ámbitos. Por ejemplo, para el de la historia, donde hablar de verdad y mentira es aún más peliagudo, pues existe la interpretación. La enseñanza de la historia ha tenido, y según cómo y dónde sigue teniendo, un problema, y es que se imparte como una sucesión de fechas y hechos, algo inmutable: se memorizan las listas de los reyes godos, de las guerras napoleónicas o de las batallas de los conquistadores, en ocasiones adornadas con estereotipos y lugares comunes. Y las cosas no son tan simples porque juegan otros factores para explicar lo que pasó. En cambio, uno de los preceptos que primero se imparte en las ciencias es que el pensamiento evoluciona y que una teoría es válida hasta que no se encuentra otra que la desmiente o mejora. Por ejemplo, las concepciones sobre el origen del Universo y su expansión. Eso a pesar de que el refranero popular recoge un aserto que provoca que los científicos echen espuma por la boca: «Es la excepción que confirma la regla»; fórmula que permite incluir en un teorema aquel ejemplo que no lo cumple. No hay un precepto más bestia y anticientífico que éste: si hay excepción, no hay regla. El método científico difiere notablemente en este sentido de otros, es más modesto de partida, aunque los debates no son siempre pacíficos: el ego se resiente cuando otro expresa un parecer distinto al de uno. Una de las pifias más sonadas de la historia de la ciencia es la que tiene como protagonista a George Cuvier, el llamado padre de la paleontología, pero que menospreció el trabajo del aficionado Gideon Algernon Mantell, quien a partir de un diente fosilizado describió a un reptil herbívoro de más de tres metros de longitud y que había vivido en un período que se llama Cretácico, del que nadie se acuerda, pues empezó hace unos 145 millones de años y terminó hace 44 millones, cuando nada en la Tierra hacía presagiar la llegada al planeta del hombre, del cine o de los «reality shows». Cuvier no tomó en serio a Mantell y dijo que el diente era de un hipopótamo; así perdió la oportunidad de ser quien primero hablara de los dinosaurios. Tomo otro ejemplo claro. En 1856, unos picapedreros encontraron en una cantera cercana a Düsseldorf (Alemania) unos restos que varios investigadores de la época definieron como un nuevo tipo de ser humano, al que se bautizó como Neandertal porque se encontraron en el valle de Neander. Pues bien, desde el principio hubo polémica. Hubo quien denostó el hallazgo diciendo que era un ser deforme de la Edad Media. Bill Bryson, en Una breve historia de casi todo, añade cómo uno de los hombres más influyentes de la época, August Mayer, profesor de la Universidad de Bonn, despreció la teoría y aseguró que se trataba de restos de un soldado cosaco fallecido en combate en 1814. Parece que al erudito no le sorprendió que el militar herido de muerte trepara por la pared de un precipicio, cerrara la pared de una cueva y se hubiera enterrado bajo sesenta centímetros de tierra. No es el único caso: la paleontología y, en concreto, el estudio de la evolución humana están trufados de casos donde el desdén ha planeado sobre trabajos rigurosos. El eminente científico Stephen Jay Gould encontró una explicación, que es filosofía pura: «una de las ideas que más les cuesta aceptar a los seres humanos es que no seamos la culminación de algo». Desmond Morris, autor de El mono desnudo, nos bajó los humos al recordarnos que somos bastante más animales de lo que nos pensamos.
Eso, cuando la ciencia no ha sido utilizada como coartada para difundir seudoteorías y flagrantes mentiras que justificaban auténticas barbaridades. En pleno siglo XX los nazis crearon un instituto para la pureza racial, esgrimiendo estudios que defendían la existencia de una raza superior. Josef Mengele era doctor en Filosofía y Medicina, y también un personaje detestable que no dudaba en someter a atroces sufrimientos a los gemelos de los campos de concentración en busca de los mecanismos para obtener gentes sin mezclas de sangre y con ojos claros. Siglos antes, la Inquisición sirvió para «limpiar» España de gente tan impura como moros, judíos o herejes. En el siglo XIX, Samuel George Morton midió las capacidades craneales de los caucásicos para demostrar que eran superiores a los negros, y Louis Agassiz expresó que el cerebro de un negro era similar al de un bebé blanco de siete meses, y cuando aún está en el vientre de su madre. Morton y Agassiz eran hombres de ciencia, pero mucho más unos racistas que defendían la legalidad y la pertinencia de la esclavitud como método para asegurar la predominancia de unos sobre los otros. (Normalmente, de los blancos sobre los negros).
De manera que el derecho no es la panacea, como tampoco la ciencia. La verdad y la mentira son dos países vecinos, de fronteras difusas y que, pese a quien pese, comparten una cultura común: la del hombre. El filósofo Jean François Ravel ha explicado que la mentira es en sí misma parte de la humanidad y psicólogos y psiquiatras estiman que la mentira es un mecanismo normal de la personalidad. Pero ¿por qué mentimos? Hay muchas razones, todas ellas descritas en la bibliografía sobre la materia. Los que engañan buscan algo material, o satisfacer sus fantasías, o tapar sus carencias. Todo el mundo, en mayor o menor grado, miente para protegerse o para proteger a los demás; se falsea la respuesta por miedo a ser rechazados si somos sinceros, para darnos importancia, para evitar un castigo, para obtener una recompensa que de otra forma sería imposible, para ganar admiración, para tener poder sobre otros, para evitar la vergüenza, para ocultar nuestras inseguridades, para encubrir nuestros desmanes, para exagerar un currículo y acceder a un puesto de trabajo… «El ser humano es mentiroso por naturaleza», señala Miguel Catalán, autor de Antropología de la mentira, «los seres humanos mentimos con la misma naturalidad con la que respiramos; la mentira se practica con destreza en todo el mundo», asegura Michael P. Lynch en La importancia de la verdad para una cultura pública decente.
La profusión de enredos, trufas y falacias han dado lugar a curiosos estudios. Por ejemplo, en la prensa se recogió uno de Gallup según el cual los británicos dicen veinte bolas al día. Otro: los adultos eluden la verdad por lo menos dos veces diariamente. Más: el 80% de los internautas dan datos falsos para navegar por la red; un 50% de los humanos «engorda» su currículum; el 64% de las bajas laborales investigadas por la Seguridad Social resultan ser un fraude y se tiende a engañar más a los extranjeros que a los compatriotas. Ahora bien, en ninguna parte se explica muy detalladamente cómo funcionan estos cuentatrolas. Todo eso cuando está contrastado que en el famoso cuestionario Proust se registra que el rasgo personal que se detesta más es la mentira. ¿Será verdad?
Es tal la abundancia de las añagazas, falsedades, aranas y embustes que deambulan por las calles que se han desarrollado métodos para detectarlas y combatirlas. Por ejemplo, estudios fisiológicos aseguran que las trolas causan transpiración, enrojecimiento y alteraciones de la respiración. Los expertos en interrogatorios prestan especial atención a la dilatación de las pupilas, al lenguaje corporal y a los tonos de la voz ante las preguntas. Mentir causa estrés, miedo, esfuerzo o activación psicológica que desencadenan una serie de expresiones que se pueden observar si se es avezado en estas lides. Incluso la neurología ha puesto su granito de arena, pues expulsar una bola por la boca provoca un aumento de la actividad metabólica en determinadas partes del cerebro. En el mismo sentido, un trabajo de la Universidad de Carolina del Sur aseguró que los mentirosos compulsivos tienen menos materia gris. (Eso está bien, porque en un futuro podemos imaginar los juicios, los debates políticos o las entrevistas con el orador con un casco en la cabeza que se ilumine cuando está intentando dárnosla con queso). Los humanos, en su inacabable búsqueda de la verdad, hemos inventado un aparatito que se llama detector de mentiras o polígrafo, y que se fundamenta en que no decir la verdad desencadena perturbaciones en cuatro manifestaciones mesurables, que son la presión arterial, el ritmo cardíaco, la respiración y la transpiración.
Lo que ocurre es que más allá de los manuales de autoayuda para cazar embusteros, las ciencias de la conducta hacen hincapié en que no hay ningún método seguro: sólo existen posibles indicios. Ni siquiera el polígrafo sirve. Sienten ante él a un inocente y comiencen a bombardearle con preguntas relativas a un asesinato: seguro que se estresa. Ahora hagan lo mismo con un desalmado: es muy probable que se levante fresco como una rosa y habiéndoselo pasado la mar de bien. Y sudar, desviar la mirada o ponerse como un tomate no es sinónimo exclusivo de mentiroso: también lo es de tímido; una condición que puede ser incómoda para quien la padece, pero no intrínsecamente perversa.
Además, hay que tener en cuenta otra cuestión. ¿Les suena la expresión mentira piadosa? Porque existe el mentiroso, pero también las ocasiones en que buscamos ser engañados en cosas que nos pueden dañar, como la identidad de un padre biológico o fallecido, la fidelidad conyugal o la salud. Sincerémonos: ¿quién no ha dicho que una comida es deliciosa, que un vestido es bonito o que una casa está decorada con un gusto exquisito, cuando el sabor es espantoso, el color del traje provoca arcadas o el sofá del comedor da pavor? Los trucos verbales se usan para no herir sensibilidades. Todos nos hemos visto en la situación de que un amigo (o amiga) te pide que le acompañes a una cita, porque su posible pareja va a ir con alguien. Entonces las palabras «es una chica muy simpática» transforman su sentido para definir a alguien que no es agraciado; y «es muy buen tío» quiere expresar que es un plasta. La encuesta de Shere Hite llega a lo más profundo de nuestras creencias masculinas al dar a conocer que un 34% de las preguntadas fingen el orgasmo; que un 19% lo han hecho alguna vez y que es habitual que las que optan por la simulación lo hagan a fin de proteger a su pareja, que seguirá pensando que es un machote. A todos nos viene a la cabeza la desternillante escena del restaurante de Cuando Harry encontró a Sally y el deseo que eso se pueda arreglar con un plato de ensalada, pero no…
Eso, cuando la mentira no es sólo un ardid o algo transitorio. En la guerra es un arma de primera magnitud, que para eso se crearon los servicios de inteligencia y el espionaje. Uno de los ejemplos más claros es el plan diseñado por los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y que hizo creer a los nazis que la invasión de Francia se iniciaría con un desembarco por el paso de Calais, mientras la flota iba a Normandía. El truco funcionó tan bien que Hitler no movió sus unidades hasta que fue tarde. Y, además, los estudiosos de la mentira han constatado que engañar puede causar en el embaucador un placer, el de sentirse superior al engañado. Esto roza con lo patológico, pero es que también existe la mentira enfermiza, el mentiroso compulsivo, que vive en la creencia de que el mundo elaborado por sus fantasías es real. Los psiquiatras explican que el autoengaño se usa como defensa. Por ejemplo, uno puede acudir con frecuencia a la ópera, aunque le aburra monumentalmente, porque al codearse con la sociedad que allí va se cree parte de ella. El hampón de la descuajeringante Un pez llamado Wanda, magistralmente encarnado por Kevin Kline, se quiere hacer pasar por lo que no es y adorna sus trapacerías con citas de filósofos, hasta que su cómplice le hace patente que es consciente de que Sócrates no era belga. Los actores pueden sufrir el síntoma de creer que son su personaje (el caso extremo fue Max Schreck, que según cuenta la leyenda del cine se identificó con Drácula), y hay periodistas que confunden su papel con el de las personas sobre las que escriben. O también pasa que desprecias a una chica porque en realidad no te hace ni caso. Todos conocemos a gente cuyas proezas profesionales o sexuales habitan en el país de Nunca Jamás, pero no en su casa. Incluso se ha descrito un trastorno bautizado como el síndrome de Pinocho, que no se caracteriza porque a alguien le crezca la nariz en cuanto profiere un embuste (lo cual sería muy práctico), sino porque no saben hablar sin incluir una trola en su discurso. Además, es que no lo pueden evitar, por eso es enfermizo. Detrás de estas personalidades, según describen los manuales, se esconden rasgos autodestructivos porque no afrontan los problemas, sino que los cubren con un tupido manto de farsa y autoengaño. En ellos hay problemas de autoestima, inseguridad y carencias afectivas, pero la buena noticia es que tiene tratamiento terapéutico, que evitará que la calle esté poblada de grandes apéndices nasales.
Maticemos que aunque lo tratemos distendidamente, la mentira patológica puede ser dramática. El descubrir que el mundo en que se vive es irreal, o que te han pillado en una farsa puede conducir a que el mentiroso reaccione con agresividad o violencia. En las hemerotecas consta el caso del ciudadano suizo Jean Claude Roman, que, pese a no haber superado ni el segundo curso de medicina, fingió ante todo el mundo que era médico. Su esposa estaba convencida de que era investigador de la Organización Mundial de la Salud, cuando lo cierto es que vivía de los sablazos que pegaba con la excusa de sus inversiones. Cuando se descubrió que todo era una patraña, mató a su padre, a su madre, a su mujer y a sus dos hijos y él intentó suicidarse. (¡Vaya! Esto ocurre a menudo: maridos que aciertan para despachar a sus mujeres, pero luego fallan estrepitosamente cuando van a quitarse ellos de en medio). Fue condenado a cadena perpetua.
Un sujeto llamado Enric Marco se pasó treinta años de su vida paseándose por España dando sentidas conferencias sobre sus padecimientos en el campo de concentración de Flossenburg durante la Segunda Guerra Mundial. Sus relatos sobre la sevicia de los nazis le encumbraron a la presidencia de la honorable asociación Amical Mauthausen. Frecuentaba foros, políticos y salones como un héroe hasta que en mayo de 2005 un historiador, Benito Bermejo, comprobó que el nombre de Marco no figuraba en los registros de ese campo de la muerte. El tal Marco reconoció que era un farsante, que sus miles de parlamentos eran inventados y dimitió de su cargo. Dijo que lo hizo porque la gente le escuchaba más. Su verdadera historia no ha sido desvelada del todo.
Y un último y desdichado ejemplo. Como periodista asistí al juicio de un hombre que había matado a su esposa. Tras la tragedia se reveló una vida enmascarada. Él había sido prejubilado tras una crisis industrial, pero su pareja le hacía permanecer fuera del domicilio durante todo el horario laboral, a fin de que el vecindario no pudiera deducir la edad que tenían. El jubilado inexistente pasaba las mañanas en un parque, dando de comer a las palomas, hasta que un día, por una fútil discrepancia, apuñaló a su mujer.
La mentira es un fenómeno muy extendido. En principio podemos coincidir en que culturalmente no la aceptamos, hasta el punto de que los seres normales sufren alteraciones psicológicas cuando hacen uso de ella. La sociedad, respecto a ella, vive inmersa en la esquizofrenia: mientras no la encuentra tolerable, convive naturalmente con ella. Sin embargo, los que la estudian como fenómeno aceptan que es un hecho que todos mentiríamos más si no tuviéramos miedo a que nos pillaran. O sea, que a veces nos disuade el temor a ser descubiertos, no el freno moral al engaño. Incluso hay quien mantiene cierto desprecio por la verdad. Ahí está la sabiduría popular, que reserva para los niños, los locos o los borrachos el privilegio de decirla. Un filósofo tan reputado como Arthur Schopenhauer escribió un manual llamado Dialéctica erística o el arte de tener razón expuesta en 38 estratagemas , donde facilita consejos para lograr superar en el debate a un adversario, prescindiendo de si se esgrimen los argumentos correctos o no, de si lo que se expone es lícito o no. Entre los ardides que facilita el pensador para vencer en el combate oratorio se incluyen irritar al oponente (y si notamos que se molesta, insistir aún más), establecer las preguntas desordenadamente para confundir al interlocutor, no dejar continuar al otro orador si vemos que va bien enfocado, menospreciar a la gente común dando muchas citas de autoridades para deslumbrar al auditorio y desconcertar al rival con «absurda y excesiva locuacidad». Francamente, no se puede definir el método Schopenhauer como juego limpio.
Vivimos una dualidad respecto a la mentira: la descalificamos pero vivimos con ella y la utilizamos, y tanto más cuanto más se acerca a los juegos del poder. Es tan así que se corre el riesgo de trivializarla; de dejarla pasar en la vida pública sin que merezca un reproche. Así se hacen promesas imposibles, descalificaciones falaces y afirmaciones que lindan con lo soez sin que quien las pronuncia sufra por ello. Por lo menos inmediatamente o así se piensa, porque a veces la reacción tumba el autoengaño de que todo se puede decir sin que ocurra nada: el electorado le pasó factura al PSOE con la corrupción y al Partido Popular con la actitud mantenida tras los atentados del 11 de marzo en Madrid. Abraham Lincoln lo expresó así: «se puede engañar a todo el mundo alguna vez, se puede engañar a algunas personas todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo». A lo mejor la gente no es tan tonta o dócil como se da por sobrentendido desde el mundo público. Pero junto a la falacia se introduce otra condición extraordinariamente peligrosa para el buen funcionamiento democrático: la falta de responsabilidad. Cómo todo se puede decir, y como cualquier cosa que se diga se convierte en algo trivial, nadie responde de lo que afirma, o de sus actos en el ejercicio de un cargo público. ¿Alguien puede decir cuál ha sido la última dimisión que recuerda por faltar a la verdad o por no dar cuenta de sus actuaciones como responsable de algo? La gran paradoja es que en la sociedad de las comunicaciones, de Internet y de las libertades individuales cada vez puede ser más costoso discernir lo cierto de lo mendaz. Hay tanta información que lo difícil no es acceder a ella, pues la tecnología lo permite, sino separar el grano de la paja. Hay mentiras como catedrales en la política, en los negocios, en los medios de comunicación… Y si esto ocurre con la actualidad, es aún más complicado cuando se abordan los sucesos del pasado, o sea, la historia. Cuanto más atrás nos vamos, menos son las fuentes que se manejan. Además, lo normal es que la historia la escriban los que ganan o los que detentaron el poder, que presentaron a los perdedores como víctimas de sus propios errores o de su natural perfidia. Pero ¿y si las cosas no son tan claras? Hoy en día ya hay muchos historiadores y eruditos que se plantean numerosas preguntas y revisan los puntos de vista sobre lo que ocurrió y los protagonistas de los acontecimientos. La arqueología, la sociología, el análisis de la vida cotidiana, de la economía y de otras muchas vertientes apuntan nuevos horizontes para entender la historia como una disciplina tan dinámica como la mejor ciencia. El problema es que entonces se ponen en cuestión principios políticos o el poder mismo, y eso no siempre es tolerable para quienes están en este juego, sobre todo si entonces zozobran legitimaciones, identidades o se aporta una nueva visión de los acontecimientos que sostienen doctrinas. Hoy en día, episodios que se presentaban tan incontrovertibles como que Ramsés II ganó la batalla de Kadesh, que Espartaco era de Tracia o que la batalla de Covadonga fue un gran combate quedan bajo la duda razonable. Eso, cuando no la propaganda ha entrado a saco en la interpretación, y se nos dice que Nerón quemó Roma, que Ricardo Corazón de León era el paradigma de la caballerosidad o que Ghengis Kan fue simplemente un asesino en serie de la estepa. El cine y la novela también han contribuido a deformar la imagen de determinados personajes y a difundir estereotipos. De esta forma nos empapamos de la nobleza del «cowboy» de la pradera, de la hidalguía de los piratas del Caribe, pensamos en Atila como un psicópata oriental y nos preguntamos quiénes fueron, si es que existieron, el auténtico rey Arturo, Robin Hood o D’Artagnan.
Jean Gervais, profesor de la Universidad de Quebec, ha dicho que la historia miente más que habla, y es que en no pocas ocasiones se emplea como arma ideológica o como excusa. Los gobiernos aluden a conceptos como seguridad nacional o razón de Estado para escudarse y no dar cuenta de sus actos. Aceptemos que existen estos argumentos, pero también recordemos que cuando se revela la integridad de lo ocurrido hemos visto que a veces, simplemente, se trata de la seguridad del gobernante o de la razón para continuar en el poder. Eso, cuando no se incurren en falsificaciones groseras. Austria condenó al historiador inglés David Irving por negar que existió el Holocausto. Y personajes tan poco dignos de encomio como César Augusto Pinochet o Sadam Hussein levantaron la bandera de la economía o del patriotismo para justificar la persecución de su propio pueblo, para que al final sepamos que su amor a la patria es directamente proporcional a su cuenta corriente.
De un lado está el papel del que miente, pero de otro el del que es engañado, que a veces transige con la farsa por comodidad, aceptando un bien común superior que surge de actuaciones poco claras. Para invadir Iraq se emplearon excusas como la fabricación de armas de destrucción masiva o el sustento del terrorismo de Al Qaeda. Al poco se constató que no era cierto, pero se sigue expresando que el engaño está bien, porque Occidente iba a salir beneficiado, ya que la situación geopolítica iba a mejorar sustancialmente, lo que tampoco ocurrió. En plena apoteosis del embuste, el Pentágono anunció que iba a poner en funcionamiento una Oficina de Influencia Estratégica, cuya finalidad era difundir noticias que no eran ciertas. La reacción de la dinámica sociedad estadounidense, en ocasiones tan injustamente menospreciada, frenó tal empeño. Si lo hacen, al menos ya no se ejercitan con luz y taquígrafos.
Los humanos buscamos la certidumbre aun a costa de ceder parcelas de verdad. Incluso en la ficción no nos caen del todo mal personajes como Ulises o Yago, redomados tahúres y embaucadores. Miguel Catalán, en Antropología de la mentira, subraya que, en el fondo, nos gusta contemplar «personajes de una sola pieza en las representaciones artísticas: el héroe y el villano, la guapa ingenua y la fea envidiosa, el noble señor y el pícaro criado, el sincero y el mentiroso». Pero estos tipos habitan en un universo imaginario; en la realidad todo es más difuso y mestizo. Pero también nosotros tenemos parte de culpa. Escritores y cineastas gozan de la prerrogativa de la imaginación para encajar sus relatos, para idealizar sus mimbres, para sublimarlos a fin de conseguir buenos argumentos. Cine y literatura tienen también funciones divulgativas, pero fundamentalmente es entretenimiento: es cuestión nuestra no tomarlo al pie de la letra y buscar la realidad, si es que nos interesa.
Sería estupendo que aquellos que escriben o enseñan la historia fueran como Pinocho; que ese simpático muñeco de madera fuera el responsable de contar lo que pasó, porque así sabríamos que lo que dice no es verdad, porque le crecería la nariz con cada trola. Pero no es así. Ni es posible: los hechos son figuras geométricas con más de una cara. Salvador Espriu, en una entrevista, lo expresó muy bien, pues para eso era un gran poeta: «la verdad es como una estrella que estalla y de la que cada uno tenemos una parte».
Marie-France Cyr, en ¿Verdad o mentira?, asegura que «la triste verdad es que la mayoría de gente prefiere sus ilusiones a la realidad. […] La verdad es que todos nos mentimos a nosotros mismos». Uno de los más poéticos ejemplos de la sublimación de la falsedad lo encontramos en una hermosa película, La vida es bella (1997), donde Roberto Benigni convierte un atroz campo de exterminio en un campamento de vacaciones con el propósito de que su hijo no sufra, y acaba empeñando en ello la vida. Puede que Kant y san Agustín le reprendieran por ello, pero el público y cuatro Óscares avalaron la delicada lírica que emanaba del film.
Michael P. Lynch, profesor de filosofía en la Universidad de Connecticut, defiende en su libro la importancia de la sinceridad y el título de su obra es la mejor presentación: «La importancia de la verdad para una cultura pública decente». Umberto Eco ha dejado escrito que «el primer deber del hombre culto es hallarse siempre dispuesto a reescribir la enciclopedia del conocimiento; es decir, ponerse siempre en duda y sumarse a las nuevas perspectivas, a veces limitadas a un frailecillo del siglo XIII, a veces completamente revolucionarias». Porque plantear interrogantes puede ser, ciertamente, revolucionario y peligroso para el poder. Lo ha sido siempre. Sócrates era un preguntón irrefrenable y le acabaron acusando de pervertir a la juventud y de impío. El final es sabido: tuvo que beber cicuta. Las hogueras de la Inquisición están repletas de cenizas de sabios que plantearon teorías para explicar cómo funcionaba el mundo. Es el caso de Miguel Servet, un cristiano convencido pero que fue quemado por dudar del conocimiento oficial.
Adentrarse en la historia es un viaje por el país de la mentira: unas perduran y otras no; pero todas están ahí, cuando no se convierten en mitos y leyendas, aún más irrebatibles, por su carácter, que la realidad. De la ciencia parte una comparación para recordarnos que hemos de ser más humildes para vernos nosotros mismos: si consideramos que desde que se formó el planeta Tierra hasta hoy ha transcurrido un día, la raza humana comenzó a caminar a las 23 horas, 59 minutos y 57 segundos. O sea, que el hombre sólo ha ocupado tres segundos en el día de la Tierra. Y esos mínimos tres segundos los hemos falseado con ímpetu: el hombre es una corta historia que se cuenta con mil mentiras.
Éste es el libro del viaje a ese país donde convive la verdad y la mentira que nosotros llamamos historia. No sé si resolveré todas sus dudas; es más, puede que las aumente, pero espero que al menos se hagan algunas preguntas. De ensayos, investigaciones, artículos de revistas especializadas e incluso de los periódicos he recopilado los datos que permiten hacernos otras aproximaciones a los protagonistas de la historia, aunque sea de forma distendida. En la primera parte se aborda el tratamiento que ha dado el cine a determinados personajes o sucesos; en la segunda se esbozan cinco biografías para aproximarnos a la realidad histórica de cinco grandes figuras más allá de los tópicos, y en la tercera se desarrolla cómo ha descrito la novela o la historia oficial a líderes y acontecimientos que merecen otras miradas, para concluir con los que, directamente, han falseado la historia y con un breve repaso a embustes que han aparecido en los medios de comunicación, pues las noticias de hoy son la historia de mañana.
No es malo pensar que no hay nada inmutable. Puede ser un acto de rebeldía, pero sano para la sociedad. Aceptemos que no hay nada absoluto, ni la verdad, cosa que el propio Lynch acepta al afirmar que es digna de interés, pero no de veneración. José Antonio Marina, en La inteligencia fracasada, expone que uno de los fiascos de la mente es cesar en el esfuerzo antes de tiempo, pero también puede serlo su contrario: la obcecación o la tozudez. Un sutil velo separa la verdad de la mentira, y a veces somos nosotros mismos quienes no queremos descorrerlo. Por eso preferimos quedarnos con la versión que nos cuentan, aunque se sustente en bases de barro en lugar de sólidos cimientos. La llave para abrir esa puerta puede estar en la curiosidad, en la incómoda incertidumbre. Así veremos que nada es blanco o negro y que la historia tiene matices y colores. Sería bonito que la historia la contara Pinocho, pero no es posible. Cuestionarse no es de débiles, sino de subversivos: es el antídoto contra la arrogancia y el dogma. La verdad absoluta, en la historia, en la ciencia, en la política, en la vida, queda para los otros: para los Pinochos profesionales, a quienes, por mucho que embauquen, mientan o falseen, no les crecerá nunca la nariz.
Libro 1
¡Qué cosas cuenta el cine!
El cine es una fábrica de sueños y una engrasada maquinaria de creación de mitos. En la pantalla, los personajes se convierten en arquetipos, y cuando se abordan episodios históricos es frecuente que la realidad se deforme a favor del guión; incluso con intencionalidad política. Pero, de todas formas, es justo admitir que directores y guionistas tienen la prerrogativa de la imaginación. No están obligados a contar la verdad, pero no está de más interesarse por ella.Contenido:
§. Están locos estos emperadores (Una de romanos)
§. El arquero de las calzas verdes (Una de bandidos generosos)
§. La guerra de los hinchas (Una de rebeldes)
§. Uno para todos, y todos para uno (Una de mosqueteros)
§. Pero ¿quién es ese Maynard? (Una de piratas)
§. No debiste hacerlo, forastero (Una del oeste)
§. Yo descifré Enigma (Una de la Guerra Mundial)
§. Bond, Rambo, ¡adónde vais, hombre! (Una de aventuras)
§. Están locos estos emperadores
(Una de romanos)
La historia antigua es un filón inagotable para el séptimo arte. Es todo un género, denominado popularmente «péplum» y que para la media de los espectadores es «una de romanos», aunque en esta definición no sólo entran las legiones, sino en general todos aquellos hombres que visten faldas (vale, ignoremos a los escoceses) como babilonios, egipcios, griegos o cartagineses. La mayoría son películas de serie B, con actores de serie C, decorados de serie D y argumentos de serie Z; aquellas ideales para la siesta de sofá en día festivo: los buenos son muy buenos desde el minuto uno y los malos tienen cara de ser muy malos desde la primera escena, así que puedes dormirte tras la presentación y despertarte en el desenlace sin muchos remordimientos. De todas formas, sería muy injusto no reconocer que también nos ha legado un puñado de films muy notables.
Periódicamente, los viejos héroes vuelven a la vida encarnados por nuevos ídolos de masas. Así, las antiguas epopeyas resucitan en tecnología digital ahora y simple celuloide antes, para recordarnos las hazañas de los que nos precedieron. Es el caso de Alejandro o del general-gladiador, aunque lo que nos expliquen en la pantalla no sea del todo cierto. Pero cabría hacerse la siguiente pregunta: ¿tienen los guionistas la obligación de ser tan certeros como pueda ser un historiador? Al fin y al cabo, el que esté interesado en el asunto siempre puede recurrir a un libro, aunque a veces la cosa no es tan sencilla.
Por ejemplo, la versión de Troya dirigida en 2004 por Wolfgang Petersen. Para una parte del público, el atractivo del film era ver a Brad Pitt en paños menores luciendo musculitos. Los más críticos dicen que el film falta espectacularmente al espíritu homérico y tienen toda la razón, entre otras cosas porque Aquiles no murió tal como se cuenta, sino de un flechazo en un punto del tobillo al que dio nombre, según relata la tragedia clásica. Pero, si vamos a ser precisos, la cuestión podría ser: ¿lo que contaba Homero era cierto?
Pues es difícil de saber, aunque hubo una persona que creyó que sí. Se trató de Heinrich Schliemann (1822-1890), un comerciante alemán que cuando se enriqueció con su oficio lo dejó y se dedicó a buscar los restos del pasado heroico de griegos y troyanos relatados por Homero. Schliemann excavó en Turquía en busca de los restos de la legendaria ciudad, cuna de héroes y escenario de épicos enfrentamientos. Y la encontró en la colina de Hissarlik (un nombre que significa lugar de fortalezas). Mejor dicho, las encontró, pues fue rescatando del tiempo nueve ciudades una encima de otra, que se dataron desde un primer nivel entre 2929 y 2450 a. C. hasta la última en época bizantina, en los siglos XIII y XIV de nuestra era.
Según las teorías más recientes, la que se conoce como Troya VII a fue destruida por un pavoroso incendio allá por el año 1200 a. C.; un fuego compatible con un conflicto bélico como el narrado en la Ilíada. Sin embargo, un análisis de las armas y de las tácticas militares descritas en el poema permite ver que se usaron en distintas épocas. Por tanto, es posible que existiera un conflicto bélico entre los griegos y los troyanos, pero puede que no tuviera mucho que ver con lo relatado por Homero. De entrada, lo más seguro es que la causa de tal conflagración fuera comercial, económica, como casi siempre: por el dominio de una zona vital para el tránsito de mercancías, y que por lo tanto la bella historia de amor entre Helena y París no fuera más que un recurso literario. Eso, por no referirnos a la continua injerencia de unos dioses en el conflicto, deidades que no han vuelto a aparecer en ningún otro rifirrafe. Y, ya puestos, vale la pena recordar que también existen dudas sobre si hubo un solo Homero o varios, pues no está totalmente claro si la Ilíada y la Odisea fueron obra de una sola pluma o se trata de la compilación de las gestas y epopeyas cantadas por varios rapsodas. La tradición habla de una especie de trovador ciego y vagabundo que recopiló, en el siglo VIII a. C., 15 693 versos provenientes de la tradición oral y que relataban una guerra ocurrida cinco siglos antes de que él, o ellos, nacieran. De esta forma, ¿es factible decir que la Troya de Petersen es poco fiable históricamente? ¡Si ni siquiera sabemos si podemos fiarnos de Homero! La Ilíada y la Odisea son dos bellísimas creaciones, dos epopeyas que han sobrevivido siglos y que siguen cautivando, pero tampoco hay que tomarlas como una verdad sin matices.
Pero volvamos a Roma. Gladiator propició que los espectadores regresaran al cine a ver «una de romanos». En realidad, Gladiator era una nueva versión de un film anterior de Hollywood, La caída del Imperio romano. El argumento, en síntesis, es similar, aunque con algunas diferencias. Veamos. Samuel Bronston —uno de los iconos de la gran época de las superproducciones— llevó a término La caída del Imperio romano en 1964 con un reparto de lujo. El argumento contaba cómo un moribundo Marco Aurelio (Alec Guinnes) guerreaba contra los germanos durante sus últimos días. Su hijo Cómodo (Christoper Plummer) llega a la zona de combates coincidiendo con la decisión del padre de desheredarlo por su mala cabeza; o sea, de designar como sucesor a otro, que es su general de confianza, Livio (Stephen Boyd), quien además bebe los vientos por la hija del emperador, Lucila (Sofía Loren). Marco Aurelio comunica su decisión al militar y a su chica, pero antes de poderla oficializar los hombres de Cómodo envenenan al emperador, enviándolo al otro barrio. Livio no se hace con el poder y Cómodo, que está como una cabra, inicia una época de terror, que finaliza cuando el general lo mata en un duelo público en Roma, no sin antes de que Cómodo se entere, en sus últimas horas, que en realidad su madre tuvo una aventura con un gladiador, Vérulo (Anthony Quayle), del cual es en verdad hijo, y no de Marco Aurelio. A la muerte de Cómodo se inicia una subasta por el Imperio, en el cual los más ambiciosos pujan ante el ejército, que es el verdadero poder, para hacerse con el mandato. Mientras, Roma se desploma.
En el año 2000, Ridley Scott dirigió Gladiator con los mismos mimbres argumentales. Esta vez el hombre de confianza de Marco Aurelio (Richard Harris) es un general de origen hispano como él, Máximo (Rusell Crowe), quien conduce a las legiones a una victoria casi definitiva sobre los germanos. El emperador no se fía un pelo de su vástago, Cómodo (Joaquin Phoenix), que es un psicópata y que antes de ser desheredado asesina a su progenitor. Máximo, a quien en realidad Marco Aurelio quiere confiarle el Imperio, se rebela y el resultado es que intentan eliminarlo, lo que consigue evitar en el último minuto, pero no puede impedir que maten a toda su familia. El general se convierte en un famoso gladiador, cuya leyenda llega hasta Roma, donde combate en el circo con el apodo de «el Hispano» hasta que se da a conocer. Máximo y Cómodo mueren en un duelo final en la arena, dando fin a la época de terror impuesta por el hijo de Marco Aurelio.
Pues bien, ni una ni otra versión. El Imperio no se derrumbó tras la desaparición de Marco Aurelio y aún lo dirigieron algunos personajes notables, pero sí es cierto que inició su irreversible decadencia. Marco Aurelio, de origen hispánico, fue un considerable filósofo y sus obras han llegado hasta nuestros días. Posiblemente se trató del último de los grandes emperadores, que pese a su intachable moralidad y sus principios debió dedicar mucho tiempo a la guerra, a pacificar las fronteras de Roma. De hecho, cuando falleció en Viena estaba a punto de conseguir una victoria definitiva sobre las tribus germanas y estabilizar la línea del Rin.
Pero no murió asesinado por Cómodo. Es más, no desconfiaba nada del chaval. Y su fin se debió a la enfermedad, probablemente la peste, no al asesinato. Tampoco le desheredó: durante la campaña, le presentó a las legiones como «Sol naciente». Marco Aurelio tenía a los germanos prácticamente de rodillas cuando enfermó definitivamente. A los seis días de estar postrado se levantó, proclamó a Cómodo como su sucesor y la palmó. Lo que sí es cierto es que el muchacho tenía un carácter complicado. Indro Montanelli le describió en su Historia de Roma como «célebre por sus gestas de gladiador, por su crueldad y su vocabulario soez». Le gustaba la pelea, pero en el circo más que en los bosques del Rin. Así, cuando se hizo cargo del Imperio, pactó rápidamente con los germanos, que estaban al borde de una derrota aplastante, y se volvió a Roma, donde había adquirido fama como gladiador.
La verdad es que el mandato del joven no hizo honor a su nombre. Desde que tuvo 16 años, en el año 177, compartió responsabilidades con su padre y participó en varias contiendas. Tenía sólo 19 abriles cuando ascendió al Imperio y entonces se dedicó de lleno a sus aficiones: matar fieras y pelear con gladiadores. Otra de sus obsesiones era ser dios, cosa que, hasta hoy, no se conoce que consiguiera, aunque también era algo que compartieron otros predecesores en el cargo con el mismo resultado. Puede que sufriera algún desarreglo mental, lo que agravó la paranoia que le hacía ver conspiraciones por todos lados, en especial en dirección a Lucila, que era su tía y no su hermana. Tampoco su final fue como el cinematográfico; fue bastante menos épico. Le perdió una mujer: su concubina favorita, Marcia; ella fue la mano que le dio un potente somnífero durante una noche de borrachera. Un sicario, posiblemente un gladiador de los que tanto gustaba, remató la faena estrangulándole. Tras su desaparición, el poder se convirtió en una rifa, en la que los más ricos pugnaron por la púrpura. Pértinax y Didio Juliano consiguieron, brevemente, el empleo, pero un general, o sea, el ejército, que era el que a la postre cortaba el pastel, puso fin a la subasta por medio de Septimio Severo, quien puso algo de orden en el desbarajuste en que se había sumido Roma.
Tanto en La caída del Imperio romano como fundamentalmente en Gladiator se evoca la trayectoria de los hombres que se jugaban la vida en la arena para divertir a los ciudadanos del Imperio: los gladiadores. Y en el mito del gladiador hay un nombre que descolla entre todos y que también tuvo su epopeya cinematográfica: Espartaco. Y es tan interesante la historia del hombre como la de la obra que luego llevó su nombre. El film fue dirigido por Stanley Kubrick en 1960 y en él actuaron Kirk Douglas (en el papel del héroe), Laurence Olivier, Charles Laughton, Jean Simmons o Peter Ustinov, entre otros. En el guión participó un gran escritor, Dalton Trumbo.
La película se basaba en la novela homónima de Howard Fast; un libro que también tiene su epopeya. Fast, que fue militante del Partido Comunista, dio con sus huesos en la cárcel por no doblegarse ante el macartismo y oponerse a la caza de brujas en Hollywood. El motivo de su persecución fue negarse a dar la lista del Comité de Ayuda a los Refugiados Antifascistas a la Comisión de Actividades Antiamericanas. En prisión dio cuerpo a su texto, y el propio Edgar Hoover, el entonces todopoderoso director del FBI, hizo todo lo posible para que no viera la luz.
En la novela, Espartaco es un pastor tracio que es esclavizado y termina siendo gladiador de éxito. Fast le da un carácter casi marxista, que explota cuando encabeza una rebelión de gladiadores en la escuela de Capua, organiza un ejército que trae de cabeza a las legiones hasta que Craso —que luego tendría un papel preponderante en el devenir de la política y que moriría combatiendo a los partos— le vence y le hace crucificar.
Pero es posible que no fuera realmente así. De entrada, la historia oficial romana se hace eco de la rebelión de Espartaco y de la trascendencia que tuvo para la República, que ya había sufrido antes otras sublevaciones similares, aunque no de la misma magnitud. Puede que Espartaco fuera originario de Tracia, que fuera un militar esclavizado y que el siguiente paso fuera la arena, pero también hay historiadores que no descartan que tracio se refiriera a una de las modalidades de la lucha, pues los gladiadores eran conocidos dependiendo del armamento que llevaran en el circo, y tracio era una de las denominaciones. Espartaco no fue el único líder de la revuelta, sino que hubo otros dos dirigentes, Criso y Enómaco. Tampoco está claro que se tratara de un ejército, sino de múltiples bandas fruto del levantamiento. Sí está constatado que se rebeló en Capua en 73 a. C., que fue diestro en la guerrilla, que causó muchas bajas al ejército republicano y que finalmente fue derrotado por Craso, aunque lo más posible es que no terminara sus días en la cruz, sino en el campo de batalla.
Cinematográficamente, el gladiador es un personaje que da mucho de sí y lo cierto es que gozaron de fama en la antigua Roma; un pueblo que tiene a gala ser el origen de muchas referencias de nuestra actual civilización —como, por ejemplo, el Derecho— pero que a la par era una sociedad cruel. El primer duelo que se tiene registrado ocurrió en el año 264 a. C. y fue organizado por los hermanos Marco y Décimo Bruto. El motivo, las honras fúnebres de su padre. Parece que tal costumbre provenía de otros pueblos latinos (¿etruscos, samnitas?), si bien al poco tiempo las luchas dejaron de ser únicamente un rito funerario, para convertirse en una diversión del pueblo, que además terminó siendo un monopolio del Estado durante el Imperio. La mayoría de los luchadores era excombatientes enemigos o esclavos, aunque también hubo hombres libres que optaron por esta peligrosa profesión como medio de vida.
Los más populares gozaron de gran fama e hicieron fortuna al conseguir la libertad tras sus victorias. Por ejemplo, Spículo, a quien el mismo Nerón regaló casas; o Prisco y Verus, quienes pelearon con tanto ardor que el emperador Tito les perdonó la vida. Publio Ostorio consiguió la libertad tras vencer en 51 combates en la arena de Pompeya. En cierta manera, los gladiadores tenían su «glamour» y despertaban pasiones parecidas a los actuales deportistas de elite, como refleja una inscripción que refiere cómo un tal Celadio era «anhelo y rompecorazones de las doncellas». Las hazañas de éstos, a la postre, condenados, causaban tanta algarabía entre sectores de público como hoy los hinchas radicales de fútbol. Así, los espectadores se dividían en bandos, y los más nerviosos de entre ellos acababan a mamporros o aun peor. Así lo cuenta Tácito, quien relató un episodio ocurrido en Pompeya en el año 59 d. C. Durante un combate de gladiadores se enconó la rivalidad entre los pompeyanos y los habitantes de la cercana ciudad de Nocera. Se empezó con insultos, luego con bofetones y se acabó echando mano a las armas, con el resultado de varios muertos y heridos. Para la crónica queda que la peor parte se la llevó el equipo visitante. Parece que fue ayer o que lo hayamos visto hoy en las noticias de la tele.
Quien batió récords en la organización de este espectáculo sangriento fue el emperador Trajano, quien hizo combatir a 4941 parejas durante 117 días consecutivos. Diocleciano incluso dio espectáculos nocturnos en los que llegaron a pelear pigmeos y mujeres. La existencia de féminas dedicadas a tan dramática diversión quedó acreditada tras una excavación realizada en Londres en el año 1996, cuando se descubrieron treinta tumbas romanas bajo una residencia estudiantil, cerca de donde también se descubrió un anfiteatro. Uno de los enterramientos estaba aislado. Los arqueólogos, tras el estudio del sepulcro, llegaron a la conclusión de que se trataba de una gladiadora. De hecho, en el Museo Británico se guarda un relieve romano, procedente de Turquía, donde puede contemplarse a dos mujeres luchando en el circo. Tan cruel pasatiempo, ya sea con hombres o mujeres, prosiguió hasta el año 404 de nuestra era, cuando el Imperio ya era cristiano y el emperador Honorio prohibió definitivamente los combates de gladiadores.
Roma es un fascinante campo de trabajo para historiadores, literatos y cineastas. En su devenir se observan todas las formas de gobierno conocidas hasta entonces: monarquía, república e imperio. Recogió la tradición artística y filosófica de Grecia y dejaron el poso de la cultura europea actual. Tal vez el período más llamativo es, precisamente, el tránsito de la república al imperio, con la figura de César, las guerras civiles y el papel de la bella Cleopatra. Nuestro Julito murió dejando tras de sí una familia —la Julia-Claudia— que dio a Roma sus primeros cinco emperadores (Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón) que han sido magistralmente retratados por Robert Graves en sus obras que dieron origen a la soberbia serie de la BBC Yo, Claudio. Tanto en una como en otra están todas las claves de la lucha por el poder. Pero la historia no trató demasiado bien a los julio-claudios. Por ejemplo, a Nerón, que fue vapuleado por las crónicas, la literatura y el cine. Peter Ustinov nos dejó su imagen caricaturizada en Quo Vadis? (1951), la película de Melvin Le Roy basada en la novela del mismo nombre de Henryk Sienkiewicz. Allí, el emperador interpreta, con dudoso estilo, una obra con su lira mientras observa cómo Roma se incendia, fruto del siniestro causado por él mismo para reconstruir la ciudad. Para sacarse los problemas de encima, Nerón opta por un truco tan viejo como repetido: le echa la culpa a otro, a otros en este caso, y sus agentes inculpan a los cristianos de haber causado el fuego. El resultado, es que un buen número de ellos acaba en el circo zampado por las fieras.
Nerón es dibujado en la ficción, y también por una parte de la historia, como un hombre sin escrúpulos, como un demente que se anunciaba como un artista pero que se regocijaba con el dolor y el crimen. De esta forma se le acusa de incendiario, de ejecutar a san Pedro y san Pablo, de perseguir a los cristianos y de ser un paranoico y un sanguinario, además de eliminar a su propia madre. Esto último tiene todos los visos de ser real, pero ¿y lo demás? Pues no faltan historiadores que lo ponen en duda, a la vista de sus investigaciones. Una de las cuestiones que queda en tela de juicio es que algunas de las plumas que más lo denostaron, en el propio Imperio romano, escribían para otra dinastía, con lo cual no era una mala cosa denigrar al máximo a los linajes anteriores a fin de resaltar qué bien se vivía con los que mandaban en aquel momento.
Pero hay más datos. Sí que es cierto que Roma sufrió un pavoroso incendio bajo el mandato de Nerón. Se inició en la noche del 18 al 19 de julio del año 64 d. C. y duró seis días y siete noches. Parece que comenzó en unos almacenes que se hallaban junto al circo Máximo, en una zona frecuentada por los trasnochadores de la capital imperial y repleta de cantinas y puestos de comida. La ciudad, gran parte de ella, ardió como una tea. La población buscó refugio allí donde pudo, fundamentalmente en los monumentos y en las tumbas, hasta que concluyó. Pero ¿dio la orden Nerón? Parece difícil. Cuando se produjo el siniestro, el emperador se encontraba pasando el verano junto al mar, en el lugar donde nació, Anzio, a unos 50 kilómetros de la capital. Los aficionados al cine policíaco podrán decir que el malo siempre busca una coartada y nada mejor que demostrar que no se estaba en el lugar del crimen, lo que no impide que él diera la orden. Lo que ocurre es que tan criminal actuación poco se compadece con su proceder al conocer la noticia: envió al ejército a sofocar las llamas, alojó a los damnificados en edificios públicos, favoreció la construcción de nuevas y mejores viviendas y abarató el precio del trigo para que al desastre no le siguiera el hambre. Lo cierto es que se necesitaba poca iniciativa para que las tres cuartas partes de aquella Roma del año 64 ardieran como un pajar: construcciones especulativas, de baja calidad, calles estrechas y suciedad. No deja de ser llamativo que los contemporáneos no son quienes más señalan a Nerón como incendiario, ni siquiera los autores cristianos, sino Suetonio, que escribió para los miembros de la dinastía de los Flavios.
Lucio Domicio Ahenobardo, que ha pasado a la historia como Nerón, dirigió Roma durante catorce años y su gobierno fue como el día y la noche, lo mismo que él. De joven, Nerón era un tipo apuesto, pero a nosotros nos ha llegado la imagen de un gordinflón insoportable. El primer quinquenio de su mandato fue tomado como modelo por otros emperadores considerados mucho mejores, como Trajano. De hecho, en estos años se mostró humilde y ecuánime y adoptó medidas tan democráticas como bajar los impuestos y reducir las cenas fastuosas a cargo del erario público, que sí se hizo cargo de pagar a los jueces, cosa que hasta ese momento hacían los litigantes, con todos los peligros que eso conllevaba. En cuanto al belicismo, sofocó revueltas en Britania y Judea, pero su principal empeño fue la paz. Eso contrasta con otras cosas que, en efecto, ocurrieron durante su imperio. Desaparecieron violentamente, y él no fue ajeno, su madre Agripina y el hijo de Claudio, Británico. Sin el control de su progenitora se entregó a la desmesura, como por ejemplo la impresionante Domus Aurea que edificó tras el incendio de Roma. Pero no está claro que hostigara con saña a los cristianos: las persecuciones masivas se iniciaron más tarde.
Nerón puso punto y final a la primera dinastía de emperadores de Roma. El Imperio se inició con Augusto y de su familia, la Julia-Claudia, la misma de Julio César, fueron Tiberio, Calígula, Claudio y él. Es muy posible que sufrieran algún desarreglo neurológico o mental hereditario, ya que no pueden negarse algunos rasgos, digamos, particulares en ellos, como por ejemplo en Calígula, aunque es muy probable que se exageraran en otros, como en Tiberio. De todas maneras, para quien quiera asustarse con las dolencias de aquellos que han detentado el poder pueden buscar un curioso libro escrito por el doctor en medicina Pierre Accoce que se llama Aquellos enfermos que nos gobernaron, donde se relata con detalle los arrechuchos de algunos de los principales políticos del siglo XX.
De Tiberio se escribió que se pegaba unas juergas de órdago con niños durante su retiro en la isla de Capri, que era un borrachín y un tipo sediento de sangre. Incluso ha pasado a la historia que Gilles de Rais, un auténtico asesino en serie de la Edad Media, dijo que quería emularle tras haber leído a Tácito. Y, sin embargo, fue un administrador eficiente. Para empezar, se trató de uno de los mejores generales de la época que gozaba del reconocimiento de sus tropas, lo que, en esos tiempos, no era moco de pavo. Combatió en Retía, Iliria, Panonia y Germania, restableciendo la frontera tras el desastre de Varo, que falleció a manos de las tribus del Rin junto a tres legiones. Augusto ya le encomendó, cuando sólo contaba 18 primaveras, una importante misión diplomática en Armenia y después, con 26, lo nombraría gobernador de la Galia. Ahora bien, tuvo que esperar hasta los 55 para acceder al Imperio.
Era un tipo al que le gustaba la vida sencilla y sus manjares favoritos eran tan poco sofisticados como los espárragos, los rábanos y la fruta. Sucedió al gran Augusto y llevó la administración con cordura hasta que se convirtió en un paranoico y desató dos años de persecuciones tras eliminar a su hombre de confianza, Sejano, a quien los historiadores describen como un pinta. De hecho, en sus primeros discursos al Senado propuso la restauración de la República, aunque mucho caso no le hicieron. Sus defectos eran empinar el codo y que, ya de joven, parecía muy mayor. Así, en sus primeras etapas como militar de rango sus soldados ya le llamaban «el Viejecito». Hay gente a la que le pasa: tienen pinta de avejentados hasta cuando están en la edad del pantalón corto. En cuanto a sus festejos sexuales, historiadores recientes los han puesto en duda por cuanto éstos se produjeron cuando era, prácticamente, un anciano senil. De haber contado con un gabinete de comunicación, es posible que nos hubiera llegado otra imagen de Tiberio, en lugar de un carcamal dipsómano y vicioso. Por ejemplo, la del gobernante serio y poco amigo de los pelotas que, cuando le propusieron poner su nombre a un mes, contestó: « ¿Y qué haréis después del decimotercer sucesor?».
§. El arquero de las calzas verdes
(Una de bandidos generosos)
Esta figura épica y novelesca ha sido reiteradamente evocada por el séptimo arte. Hay una considerable versión de 1922, muda, donde Douglas Fairbanks exhibe sus dotes para las películas de aventuras. Pero sin duda quien lo hizo con más fortuna fue Errol Flynn, el héroe por excelencia de las películas de capa y espada de los años 30, 40 y 50 del pasado siglo; un tipo que en sí ya era una novela y que en la gran pantalla fue pirata, bandido, espía inglés en la india o el general Custer en Little Big Horn. Nacido en Tasmania (Australia) el 20 de junio de 1909 y fallecido el 14 de octubre de 1959 en Vancouver (Canadá), se le conoció por mujeriego, aventurero e incluso circula la especie de que, en la vida real, espió para los nazis, cosa jamás demostrada. Fue bebedor empedernido, amante del mar y diestro en la esgrima, lo que le hizo ser el actor idóneo para los de este tipo de films. En 1938 protagonizó Las aventuras de Robin de los Bosques, una producción de la Warner dirigida por Michael Curtiz en la que le acompañaban en el reparto Olivia de Havilland (Marian), Claude Rains (Juan sin Tierra), Melville Cooper ( sheriff de Nottingham) o Ian Hunter (Ricardo Corazón de León).
Por cierto, que esta película tiene también su pequeña historia. Fue una de las primeras en que se empleó el Technicolor, lo que dio un poderío inusitado a los escenarios naturales y a los brillantes vestidos y armaduras. Se trató de una de las producciones importantes de la Warner Bros., que echó el resto para llevarla a buen puerto y que escogió a dos actores que se hicieron famosos no sólo por su arte interpretativo, sino también por sus rifirrafes con los ejecutivos del celuloide. Por ejemplo, Olivia de Havilland, que fue descubierta en el teatro, cuando protagonizaba El sueño de una noche de verano, de Shakespeare. La actriz demostraría tanto valor como la Marian de Sherwood, pues acabó llevando a los estudios a los tribunales, exigiendo que a pesar de su contrato no la hicieran rodar películas de medio pelo que ella consideraba que poco aportaban a su carrera. En el derecho de los Estados Unidos se consagró su victoria en las salas de justicia como «la resolución de Havilland», que le permitió la potestad de escoger a quien quería encarnar.
En la década de los treinta del pasado siglo, WB quiso abrir una nueva línea de producciones, además del cine negro y de gánsteres que estaba llevando a cabo, con mucho éxito, pero recreando un mundo oscuro de hampa y crimen. Y escogió al héroe del bosque para iniciar este camino. Pero se encontró con que otro gran estudio, Metro-Goldwyn-Mayer, tenía los derechos sobre el libreto que debía dar lugar al guión, y que era una opereta. De manera que llegaron a un acuerdo: WB haría el film épico y MGM uno con números musicales. Entonces, la Warner escogió para Robin a uno de sus actores emblemáticos: James Cagney.
Este magnífico intérprete estaba consolidado en el papel de rey de los bajos fondos y hubiera tenido gracia verle metido en unas prietas calzas disparando flechas sin parar. Pero Cagney se peleó con los directivos del estudio y los plantó, dejándoles sin protagonista. Entonces, WB se fijó en un australiano que había triunfado en un papel que tenía una dosis importante de esgrima, El capitán Blood. Era Errol Flynn, que así tuvo acceso a uno de los trabajos por el cual es recordado. Estas cosas pasan en el cine: una casualidad puede llevarte a la inmortalidad. Sólo hace falta recordar que uno de los primeros escogidos para ser el Rick de Casablanca fue un actor llamado Ronald Reagan, y que no quiso. Al final, el papel fue para otro artista, que triunfaba mucho más entonces en el teatro que en el cine: Humphrey Bogart. Así se escribe la historia. Al final, los estadounidenses tuvieron a Reagan ocho años como presidente, y los aficionados al cine tenemos a Bogart como Rick para toda la eternidad.
Otro de los que probó suerte con el buen bandido fue Kevin Costner, quien en 1991 rodó Robin Hood: el príncipe de los ladrones, dirigida por Kevin Reynolds, y que, además de Mary Elizabeth Mastrantonio (Marian), Alan Rickman (sheriff de Nottingham) o Sean Connery (Ricardo) incluía el personaje de un guerrero musulmán y negro (Morgan Freeman) que ayudaba al héroe.
El citado Connery protagonizó una hermosa, poética y crepuscular historia del héroe en Robin y Marian, dirigida en 1976 por Richard Lester (y por cierto filmada en Galicia) y donde Audrey Hepburn era Marian, Robert Shaw el taimado sheriff y Richard Harris el rey Ricardo. Esta obra nos ofrece la culminación de la leyenda, la muerte del protagonista, que asiste al epílogo del rey inglés y que de vuelta a casa debe enfrentarse de nuevo a su rival que no le deja en paz ni a él ni a su mujer, que se ha metido a monja. La escena final es la agonía de Robin en un convento, ayudado por Marian que le da una pócima, y el momento en que él escoge el lugar donde quiere ser enterrado disparando una flecha, su último tiro, por la ventana.
Ha habido otras recreaciones de la leyenda, con mayor o menor fortuna, pero la mayoría recogen las líneas básicas de la tradición, y que son: Ricardo Corazón de León, el buen rey, el justo, se ha ido a las Cruzadas y a su regreso a casa es hecho prisionero, momento en el cual su hermano pequeño, Juan sin Tierra, aprovecha para coronarse monarca y pasar olímpicamente del primogénito, al cual tiene intención de dejar en manos de sus carceleros. La ley y la justicia se quedan haciendo compañía a Ricardo en la celda mientras en Inglaterra se inicia una época de persecuciones y de arbitrariedades, protagonizadas por aquellos que apoyan al que manda, y que son los caballeros normandos. Uno de los afectados por las tropelías es un ricardista, un propietario llamado Robert de Locksley, a quien obligan a proscribirse y huir al bosque de Sherwood, donde encuentra a otros desposeídos, sajones como él, que organizan una banda que saquea a todos los ricos —incluso a los curas, que vivían como ídems a costa de sus parroquianos— y repartían el botín entre los humillados pueblerinos, lo que le da una fama sin par. En el tránsito, Robin se enamora de la pupila de un caballero normando, al que se enfrenta cuando Ricardo obtiene la libertad y regresa a la isla, recuperando el trono y devolviendo la paz y la igualdad entre todos sus súbditos.
Dejando aparte la figura del rey Ricardo, que será abordada más adelante, la saga de Robin Hood está emparentada con toda una tradición oral y literaria inglesa, que prácticamente nace con el rey Arturo y finaliza con los Plantagenet y que tiene mucho que ver con las sucesivas invasiones que durante estos siglos sufrió la isla, y fundamentalmente con la ocurrida en 1066 por parte de los normandos. A grandes líneas, se trata de la venida de otros pueblos, del conflicto con los habitantes de la isla y de su final unión en una sola patria, Inglaterra: algo así como el nacimiento de una nación. De esta forma, el final de las aventuras, como las que vemos en novelas como Ivanhoe o films como La rosa negra, es un buen rey que quiere ser el soberano de todos sus súbditos sin distinción. En estas crisis está inmersa la figura de Robin Hood. Pero también tiene otra vertiente: el conflicto social que no sólo divide al país entre normandos y sajones, sino también entre ricos y pobres. De esta forma, el bandido generoso toma partido durante una época turbulenta de rebeliones de los barones y de descontento del campesinado, que culmina con una rebelión popular en 1381.
Como muchas leyendas, la de Robin Hood tiene una base real, un personaje histórico que luego es modelado durante siglos hasta que alcanza su carácter de mito. El problema es que no está claro quién fue el auténtico hombre que dio inicio a la epopeya y, de hecho, hay varios candidatos. Así, hay dos teorías para situar los antecedentes del héroe literario y cinematográfico. Una lo sitúa en el primer tercio del siglo XII y es un noble. Tal deducción se fundamenta en dos datos: es cantado en baladas, y en sus versos se hablaba de personas de esta clase social, pues eran los destinatarios de ellas y no el común de los ingleses; y el otro que las armas en que era ducho eran la espada y el arco, también privativos de la alta cuna. Por lo tanto, no estamos hablando de un bandido social, al que proscribieron por sublevarse contra las injusticias que sufría el pueblo, sino un hidalgo que quedó al margen de la ley por ser del bando contrario al rey Juan.
La otra tesis le sitúa lejos de Ricardo y Juan, concretamente cien años más tarde, durante el reinado de Eduardo II (1307-1327). En estos tiempos se produjo una rebelión contra la Corona y sus colaboradores, encabezada por el conde de Lancaster, que es finalmente derrotado. Como consecuencia de su posición, el rey le confiscó todas sus propiedades y Robin Hood, que ha combatido con él, debe refugiarse en el bosque para sobrevivir. En esta línea argumental, nuestro bandolero es un hombre del pueblo que se alza contra las injusticias y las extorsiones que sufren los más desposeídos. Por ello se hace tan popular entre los campesinos, que al final terminarán rebelándose en 1381.
Lo cierto es que Robin Hood es un héroe de balada. En una de sus primeras apariciones literarias es un personaje burlesco que se entretiene haciendo que otros peleen entre sí para divertirse. Luego evoluciona y se transforma en un héroe que lucha por la libertad, un noble que se enfrenta al poder por recuperar su lugar, un hombre que quiere abolir la injusticia y un romántico enamorado de Marian. Pero, tal como recuerda Hobsbawm, «los bandidos pertenecen a la historia recordada, que es distinta de la historia oficial de los libros». Por eso sus gestas son cantadas durante generaciones hasta que llega la imprenta. La llegada de este invento a Inglaterra permite las primeras referencias impresas al héroe al principio del siglo XVI, donde se le presenta como un gentilhombre, que viene a ser un pequeño propietario. La búsqueda del origen del mito y su rastro en poemas y canciones ha sido el objeto de estudiosos y curiosos del tema, que han encontrado trazos en años pretéritos a la era Gutenberg. Así, hay menciones a un tal William Robehood en el siglo XIII, aunque las obras más antiguas que le mencionan se remontan al primer tercio del siglo XIV. John Fordun, canónigo de Aberdeen, sitúa las peripecias de Robin en 1266, en sus crónicas escocesas. Pero es William Langland a quien se considera como el padre del personaje, al que menciona en su poema épico Piers Plowman . Después hay una importante referencia a su existencia en la Historia Majoris Britanniae, escrita por el historiador y erudito escocés John Major en 1521. Es en esta obra cuando se le ubica en los tiempos de Ricardo Corazón de León y se configura la épica del sajón enfrentado a los opositores normandos, algo que quedará definitivamente fijado por el novelista sir Walter Scott, que le hace aparecer en Ivanhoe con todo el carácter de revolucionario contra las injusticias de Juan sin Tierra y su pandilla de normandos.
De todas formas, dejemos sentado que nadie ha podido dar con el auténtico Robin: nadie puede asegurar quién fue y no queda acreditado en ninguno de los textos que se citan quién fue el personaje que dio origen a toda la epopeya posterior, y lo cierto es que no faltan candidatos. Por ejemplo, un noble llamado Fulk Fitz Warino, nacido alrededor de 1170. A la muerte de su padre, lord Wittington, fue proscrito bajo una acusación falsa, motivo por el cual se le arrebataron sus títulos y posesiones. Fue perdonado en 1203 y se rebeló de nuevo contra el rey, con otros barones, en 1215. El escritor Graham Phillips cree que es él por cuanto un verso de 1377 habla de Robin Hood y Randolf, conde de Chester, y se da la circunstancia de que el único proscrito que se alió con Rudolf fue, precisamente, Fulk. Además, ocurre la bonita coincidencia de que a este atribulado noble se le atribuyó ser heredero del rey Arturo y sus posesiones relacionadas con la custodia del Santo Grial.
Otro candidato: sir Robert Foliot e incluso alguno de sus descendientes; una familia dada al crimen y que en el siglo XII habría usado este sobrenombre, aseguran algunos arqueólogos de la leyenda, para cometer latrocinios en Nottinghamshire. Más: Robert de Kyme, de sangre sajona, que en el siglo XIII participó en robos y disturbios. Y más: Robert Hood, un arrendatario del arzobispado de York que en 1226 huyó por deudas, según encontró en 1852 un curioso en los registros del tribunal del condado. Y el último candidato que citaremos fue un aparcero, también apellidado Hood, que vivió bajo el reinado de Eduardo II, que se casó con una tal Matilde y que siguió a su señor, el conde de Lancaster, a la rebelión. Fue proscrito, pero luego el rey le perdonó y llegó a ser su ayuda de cámara.
La leyenda del buen ladrón no conoce fronteras y es uno de los mitos más recurrentes del cine y la literatura, que a partir de un fundamento real crean personajes epopéyicos, amoldados incluso a conveniencias políticas y enaltecidos para justificar cosas a los que ellos eran por completo ajenos. Lo cierto es que la mayoría eran, simplemente, unos salteadores de caminos sin más horizonte que apoderarse de las monedas que les permitieran vivir holgadamente. No tenemos que dejar las islas Británicas para encontrar otro ejemplo. Richard (más conocido como Dick) Turpin nació el 21 de septiembre de 1705 en Essex, fue aprendiz de carnicero, pero se inclinó por la vida de maleante. Así, se integró en una partida, llamada la banda de los Gregory, porque estaba dirigida por tres hermanos de este apellido, Samuel, Jasper y Jeremy. Estuvo implicado en un asesinato cometido en 1735 y fue capturado y finalmente ahorcado en 1739. Un siglo después, Harrison Ainsworth publicó un novelón llamado Rookwood en el cual sus fechorías se transforman en aventuras, realizadas a lomos de su yegua Black Bess. Pura ficción que luego se llevó al cine e incluso a una serie de televisión protagonizada por Richard O’Sullivan.
Cruzamos el Atlántico para encontrar nuevos ejemplares que añadir a nuestra colección. En 1898, en el estado brasileño de Pernambuco, nació Virgulino Ferreira da Silva, que a principios del siglo XX capitaneó una tropa de forajidos, como había otras a las que se llamaba, genéricamente, cangaceiros; gente violenta que saqueaban los caminos y las villas del Brasil rural y que, todo hay que decirlo, a veces también eran contratados por los terratenientes para sus fines. Ferreira fue tal vez el principal capitán de cangaceiros y fue conocido como «Lampiao» (farolillo) porque se decía que los destellos de su fusil iluminaban su cara. El facineroso se dio a conocer por un episodio criminal (asesinar al gobernador de Belmonte y quemar su cuerpo en público) y por uno sentimental (se unió a una mujer llamada María Bonita, que fue su pareja hasta el final). El 29 de julio de 1938 fue rodeado junto con los suyos por la policía militar en unas cuevas del estado de Alagoas, donde perdió la vida. En pleno siglo XX, su final fue medieval: los agentes cortaron su cabeza y la de María Bonita, que, hasta la década de los setenta, fueron expuestas en el Museo Antropológico de Bahía como objetos de interés científico.
Más al norte nos damos de bruces con otra leyenda. En la California que dejó de ser mexicana para ser estadounidense nos encontramos con la figura de Joaquín Murrieta (1829-1853). Vivió el tiempo de la fiebre del oro y mientras para unos fue el símbolo de la oposición de los mexicanos a los estadounidenses, para otros fue un vulgar ladrón. Su vida fue transformada en epopeya por Pablo Neruda en Fulgor y muerte de Joaquín Murrieta. De sus raíces brota, a entender de muchos, un protagonista de novelas y folletines, «el Zorro», convertido en noble español que se enfrenta a la iniquidad que campa a sus anchas por el nuevo mundo. (Ésta es una característica que se repite al transformar al delincuente en justo: pierde su condición de hombre del pueblo para ennoblecer su cuna, que empeña en bien de los oprimidos). El Zorro ha contado con notables apariciones en la gran pantalla; las más conocidas de la mano de Tyrone Power y Antonio Banderas.
Hagamos el viaje de regreso y quedémonos en España, donde el bandolerismo ha sido un fenómeno repetido y que no desapareció hasta el siglo XIX. No hay provincia que no cuente con su aportación a esta galería de malhechores, pero hay dos capítulos de singular trascendencia. Uno es lo que se conoce como bandolerismo romántico, que tiene lugar en Andalucía hasta prácticamente la llegada del siglo XX, y cantado e idealizado por escritores y viajeros extranjeros, como Richard Ford, Washington Irving o Prospero Merimée. Los nombres son muchos, los apodos curiosos («Tragabuches», «Pernales», «Vivillo»…) y todos tipos de cuidado, aunque algunos disculpados por su presunto patriotismo en la guerra contra Napoleón. Pero sin duda el principal y el más peculiar fue José María Hinojosa, alias «el Tempranillo», que llegó a ser conocido como el rey de Sierra Morena. Nació el 24 de junio de 1805 en la villa que lleva el divertido nombre de Jauja (Córdoba), en unos tiempos en que los caminos que llevaban desde Despeñaperros hasta las capitales andaluzas eran tan poco seguros como el mítico Oeste de las películas, y donde la ley y el orden eran una utopía. Los gobernadores no pudieron vencerle y la única forma que tuvieron de terminar con sus actividades fue ofrecerle el perdón y el mando de un nuevo cuerpo policial, el Escuadrón Franco de Protección y Seguridad Pública de Andalucía, en el que algunos ven el embrión de la Guardia Civil. Lo que no ocurrió durante su mala vida pasó cuando se puso del lado de la justicia: fue tiroteado por otro faccioso, José María «el Barberillo», que le abatió de un disparo el 24 de septiembre de 1833.
El otro episodio trascendente en este ámbito de la historia criminal española es el bandolerismo barroco y tiene su epicentro en Cataluña. Uno de sus protagonistas fue un sujeto llamado Perot Rocaguinarda, natural de un pueblo llamado Orista, y cuyo carácter teñido de nobleza fue ensalzado por el mismo Miguel de Cervantes en El Quijote. Como «El Tempranillo» no pudo ser capturado y se acogió a un perdón. Ingresó en las milicias reales, y su pista se pierde como capitán de estas compañías en Nápoles en 1635.
Pero sin duda quien se lleva la parte del león de la leyenda es un hombre llamado Joan Sala, más conocido como Serrallonga, cantado en el folclore, imaginado en novelas y teatro como noble afrentado e incluso espía, pero que no fue más que un salteador de caminos, un mercenario y un maleante brutal.
Antes de referir sucintamente sus peripecias, debe hacerse una pequeña descripción del marco sociopolítico en el que vivió, para así comprender el fenómeno del cual es abanderado Joan Sala. El bandolerismo catalán del barroco, y en particular Serrallonga, ha sido abordado en libros y en profundos estudios, como por ejemplo los de Nuria Sales, Xavier Torres, Antoni Pladevall, Lluís Via, Ricardo García Cárcel o John H. Elliot. Nos encontramos en la España de los Austrias, que equivale a decir una nación perpetuamente empeñada en guerras de religión. Lo que el Imperio sacaba de sus colonias americanas se lo gastaba en pagar los intereses a banqueros italianos que financiaban las aventuras militares de los monarcas y en pagar regimientos de mercenarios. Eso sin contar el río de sangre que suponía los continuos reclutamientos para las tropas reales. De la lectura de las monografías y estudios se desprende la impresión que los soberanos de ese imperio donde no se ponía el sol veían lo que pasaba en el horizonte, pero no en la puerta de casa.
En Cataluña, la autoridad real o el Estado eran prácticamente unas entelequias. John Elliot ha explicado cómo, en el siglo XVII, el 71% de las jurisdicciones catalanas no estaban en manos del rey, sino de la Iglesia o de señores, que hacían y deshacían en ellas a su placer. Así, la mayoría del medio millón de habitantes del Principado vivían en el campo, bajo la férula de un señor. Eso ocurría, además, cuando la nobleza catalana era paulatinamente desplazada de los cargos en la Corona o en la administración por castellanos o partidarios de éstos, creando entre las capas altas una ola de resentimiento desde la periferia hacia el centro. Por eso, la nobleza se oponía casi por sistema a todo lo que dijera el virrey, que era el representante del soberano en la región. Y si los pudientes se consideraban agraviados, los humildes tampoco daban saltos de alegría. Felipe IV y Olivares quisieron ubicar un ejército estable en el Principado y pidieron una leva de 16 000hombres, muy mal recibida por un campesinado que, además, se acordaba de la familia real y de sus antepasados cuando tenía que alojar en sus casas, que ya pasaba estrecheces, a las compañías que iban hacia Flandes o que llegaban para perseguir facinerosos.
La nobleza catalana se convirtió en multitud de pequeños estados dentro del Estado que incrementaban sus ingresos con rapacerías. Es una situación que se repite en el Mediterráneo y cuya culminación y máxima expresión es, finalmente, la mafia siciliana, jamás desplazada por el Estado moderno. Un camino habitual de los señores catalanes del XVI y XVII era la falsificación de moneda. El número uno de su tiempo fue Carles Alemany, señor de Bellpuig, cuyo castillo fue finalmente arrasado por las tropas reales en represalia por sus actividades delictivas. Otra cosa que hacían estos pudientes era proteger a partidas de bandoleros, a los que permitían sus fechorías pero a los que también empleaban en su propio provecho o en sus venganzas privadas, que eran habituales. Así, los líderes de las cuadrillas eran similares a los condotieros renacentistas, que alquilaban sus armas a cambio de beneficios para sus ilícitas actividades. Se agruparon en dos bandos, «nyerros» y «cadells», pero ningún historiador ha podido encontrar diferencias significativas entre ellos, ni políticas, ni sociales; de tal forma que atribuyen la afiliación a uno u otro grupo a cuestiones tan peregrinas como las que hoy pueden inclinar la balanza para simpatizar por un equipo de fútbol u otro. Antoni Pladevall ha dicho que «el bandolerismo era fruto de una época de miseria y crisis moral y social fundamentada o agravada por la mala política del país en la época de los últimos Austrias». Es un mal endémico de unos tiempos castigados además por malas cosechas, procesos de brujería con numerosas mujeres quemadas en hogueras, comercio estancado y epidemias, incluso de peste.
Bien, la cuestión es que los caminos de Cataluña eran una aventura. El obispo de Vic, en 1615, se lamentaba de que «los bandoleros son más señores de la tierra que el rey», hecho que causaba que se pronunciaran promesas como la hecha por el duque de Alburquerque, virrey en 1616, quien aseguró que «en llegando a Barcelona acabaré poniendo en galeras a todo el Principado». Otro noble propuso quemar los bosques y encarcelar a dos pueblos enteros por su complicidad con los maleantes.
En este entorno, el 23 de abril de 1594, vino al mundo Joan Sala; en una antigua masía de Viladrau, conocida desde 1181 y que había sido residencia de caballeros hospitalarios. Fue una propiedad próspera, pero cuando llegó nuestro protagonista pasaban muchos apuros. Entonces el derecho señalaba que las posesiones las heredaba el hermano mayor y que el resto o se encomendaban a su generosidad o se buscaban la vida. Joan se casó con una pubilla (heredera) de otra masía, Margarita, de la casa Serrallonga, y él adoptó este nombre. Pero tampoco es que acertara: sus tierras tenían que alimentar a doce bocas, entre las que se contaban un tío mudo y cinco hermanas de la esposa medio subnormales. Pladevall explica que, para prosperar, en la Cataluña del barroco sólo había tres caminos: dedicarse al comercio de la lana, hacerse cura o echarse al monte y convertirse en bandolero. Serrallonga escogió la tercera vía.
La carrera delictiva de Joan Sala, Serrallonga, se inició en 1622, cuando un vecino llamado Miquel Bofarull (con el que hasta ese momento se llevaba bastante bien) le denunció por robar unas capas gasconas, que estaban prohibidas porque podían usarse para ocultar armas. Cuando fueron a prenderle, le descerrajó un tiro al chivato y se dio a la fuga. A partir de ahí todo fue subir en el escalafón de los malandrines. En sus momentos de máximo esplendor llegó a capitanear una partida de cien malhechores que se adueñaron de los bosques y los caminos. No fue poco el empeño en capturarlo y en ello se aplicaron dos generales, el duque de Feria y un hermano del mismo rey. También se usó la codicia, pues se emplearon cazarrecompensas y se ofrecieron 600 libras por él vivo, o 300 por su cadáver. En 1632 secuestró a una viuda, Joana Massissa, que primero por la fuerza, luego por gusto, le acompañó en el resto de sus vicisitudes, que incluyen dos viajes a Francia en los que algunos vieron misiones de espionaje para llegar a acuerdos con los franceses y unir Cataluña al máximo enemigo de la Corona española, capítulos nunca acreditados y de difícil credibilidad; como máximo pudo ser utilizado por otros sin él ni siquiera saberlo. Serrallonga contó con el apoyo del señor de Viver y de los monjes de Sant Pere de Rodes. También de rectores de parroquias, de campesinos que le guardaban sus botines a cambio de un estipendio (y que le llamaban «l’oncle Joan», el tío Juan) y de mujeres desvalidas, que le lavaban y remendaban sus ropajes.
La mitificación del sujeto empezó bien pronto y, curiosamente, de la mano de tres autores castellanos, Rojas, Zorrilla y Vélez de Guevara, quienes estrenaron en 1635 la obra El catalán Serrallonga, donde el bandido se transforma en aristócrata caído en desgracia que se echa al monte para defender su honor. Victor Balaguer, en 1858, le dio además carácter político y a principios del siglo XX se hicieron dos versiones cinematográficas. El grupo teatral «Els Joglars» también le dedicó un montaje escenográfico.
Joan Sala Serrallonga era un tipo alto, fuerte, moreno, de bigote fino y largo y larga melena hasta la espalda. También muy presumido, pues se adornaba con sombreros emplumados, anillos, pendientes y hasta se hacía confeccionar capas y ropas por sastres de su comarca, que al final fueron procesados por su amistad con el bandolero. Pero de buen ladrón, nada. Era irascible y violento. Vean dos ejemplos, que tuvieron como víctimas a dos mujeres: a una le hizo cortar la nariz por denunciar que le había robado dos gallinas y a otra la hizo matar porque creía que era una bruja. Claro que este individuo, profundamente religioso hasta el punto que los viernes no comía carne, también tuvo sus episodios galantes. Se le conocen cuatro amantes y se cuenta que en Montcada asaltó el carruaje de una baronesa, a la que acabó acompañando parte del trayecto.
La estrella del salteador de caminos declinó definitivamente cuando un antiguo cómplice le denunció. Fue herido y capturado en Santa Coloma de Farnés el 31 de octubre de 1633. Conocemos de su proceso y final gracias a que un historiador llamado Joan Cortada rescató de una hoguera, en 1853, un legajo que era el sumario (escrito en catalán) y la sentencia (en latín) del ladrón y asesino. Aún se guarda en la biblioteca del Ateneo de Barcelona y su lectura derrumba definitivamente el mito, aunque mueve a compadecerse de él por su final.
Serrallonga fue trasladado a Barcelona, donde fue repetida y salvajemente torturado de acuerdo con las formas de la época. Sus confesiones fueron recogidas por un notario, pues él era analfabeto. El 8 de enero de 1634 fue sacado de prisión, sometido al paseo infamante donde el populacho podía burlarse de él e insultarle a placer y conducido hasta la plaza donde hoy está el edificio del Born. Allí, para regocijo de la muchedumbre que tenía en las ejecuciones motivo de diversión, le dieron cien azotes, le cortaron las orejas y lo ahorcaron. Por si quedaban dudas, le cortaron la cabeza (que quedó expuesta en una de las puertas de la ciudad, la de Sant Antoni) y con su cuerpo hicieron cuatro cuartos. Los nobles y curas que le dieron apoyo y se sirvieron de él fueron perdonados en pro de la pacificación del territorio, que al parecer necesitaba de su tranquilidad, pero no de la de los humildes. Así acabó sus días Joan Sala, Serrallonga, el último de los grandes bandoleros del barroco catalán, pero que está muy lejos de esa figura romántica y noble que nos legó la literatura y la leyenda.
Pero por mucho que se exponga la verdadera condición de estos fuera de la ley, la fascinación que aún despiertan pervive en todos los lugares y en todos los tiempos; se sigue idealizando la figura del salteador, porque seguimos prefiriendo que sean personas que no tuvieron más remedio que escoger este camino, aunque la verdad es que muchos buscaran la vida fácil. Es triste, pero lo más probable es que nunca hubiera arqueros de calzas verdes que buscaran por todos los medios un mundo mejor y más justo.
Nadie sabe quién fue Robin Hood y su pista se pierde entre las brumas de la tradición oral y de la leyenda; un mito al que muchos buscan una geografía donde anclarlo de manera poética. Por ejemplo, al norte de Huddersfield, en el condado de Yorkshire, donde existe una tumba solitaria en las afueras de la abadía de Kirklees. La tradición señala que un ya mayor y algo decrépito Robin, con 56 años de lucha a sus espaldas, se encaminó a este lugar sagrado para ser tratado por la abadesa de sus achaques, y que ésta le practicó una sangría que hizo que sus males, y su vida, se le escaparan por las venas abiertas; un final que encaja con la bella película Robin y Marian, y que termina igual: con el bandido lanzando una flecha por la ventana y pidiendo ser enterrado allí donde cayera, lo que explica el sepulcro solitario fuera del camposanto.
Un final adecuado y lírico, si alguien pudiera certificar que fuera cierto. Pero acaso importe poco cómo terminó sus días, y en realidad cómo vivió y quién fue el auténtico Robin Hood, porque lo que trasciende es el arquetipo, el mito. Ya que hemos citado a Eric Hobsbawm, un historiador que se ha interesado por el estudio de los bandidos y su resonancia social, terminemos con la explicación que él da del héroe. Para Hobsbawm, el ladrón que no se convierte en un revolucionario acaba siendo un delincuente común y corriente o un sicario del poderoso. Quien no sigue este camino es añorado. Esos que no lo hacen son recordados: «no pueden abolir la opresión. Pero demuestran que la justicia es posible y que los pobres no tienen por qué ser humildes, impotentes y dóciles. Por eso Robin no puede morir, y se le inventa incluso cuando no existe».
§. La guerra de los hinchas
(Una de rebeldes)
El joven escocés se convirtió en la pesadilla del rey de Inglaterra, que también quería ser el ídem de Escocia, y que es taimado, cruel, malvado y falto de escrúpulos. El revoltoso llegó a tomar una ciudad inglesa, hasta que fue traicionado por los suyos, arrestado, torturado, desmembrado y decapitado, pero murió gritando libertad, como corresponde a todo héroe patriótico. Y, además, consiguió un último triunfo, porque tiene un romance con una princesa, la esposa del hijo del rey, o sea, la futura reina, y ésta, que no traga al suegro, le dice cuando está ya muy achuchado que va a tener un hijo, pero que no es de su linaje (al esposo se le dibuja como muy poco propenso a tener relaciones sexuales con mujeres y demasiado atento a un amigo suyo), sino del rebelde.
El film se llama Braveheart y fue protagonizado y dirigido por Mel Gibson en 1995, quien dedicó tres horas al relato heroico. Fue un éxito de público y se trata de una película al antiguo estilo, con movimientos de masas y mucha épica. Para las escenas de batallas se contó con batallones de soldados profesionales como extras, debido a que de esta manera se tenía una gran disciplina en los movimientos y coreografías, aunque algunos se despistaron y rodaron escenas con modernos relojes de pulseras y gafas de sol, lo que obligó a algunas repeticiones del trabajo. Gibson da rienda suelta a su gusto por la brutalidad en las acciones e incluso tras su estreno hubo protestas de asociaciones protectoras de animales, que querían saber si los caballos que se despanzurraban en las recreaciones de los combates habían sufrido un trágico fin en pro del séptimo arte, pero pudieron quedarse tranquilas porque los nobles brutos que perecían eran falsos. O sea, que ni uno se dejó la piel, sino que muchas maquetas perdieron el plástico.
Braveheart se basa en la vida de un personaje real, William Wallace, que vivió, se rebeló, venció en una batalla contra fuerzas muy superiores, más tarde fue derrotado y finalmente ejecutado. Pero más allá de estas líneas básicas, la película no guarda mucho más parecido con la realidad. Pero no todo es culpa de Mel Gibson. La mitificación del hombre ya viene de atrás. Fue un poeta escocés del siglo XV quien ya le revistió de la pátina que muestra en el celuloide. Se trata de Henry de Minstrel, un tipo ya de por sí misterioso. De hecho, se le conoce como Henry, o como Harry, o como «Blind Harry» (Harry el ciego). Nació alrededor de 1440 y murió en 1492, el año en que Colón llegó a América. Harry, o Henry, pero en cualquier caso el ciego, era un furibundo anti inglés, y no hay nada mejor para denostar a tu vecino que enaltecer a un personaje que les haya hecho la vida difícil. De esta forma, Henry, o Harry, compuso una larga obra poética sobre William Wallace, donde se crea el mito del libertador escocés, pero cuyos episodios tienen una base histórica tan dudosa como la propia película de Gibson.
Entonces, ¿quién fue en realidad Wallace? Pues un hombre que vino al mundo hacia 1270 (hay problemas para determinar el año exacto) en Escocia, en un punto en discusión pero que puede ser Paisley o Elersie, en el seno de una familia de pequeños propietarios rurales. Cuando nació, la cuestión sucesoria y las relaciones entre Inglaterra y Escocia ya eran turbulentas. Reinaba en su país Alejandro III, que permaneció en el trono entre 1241 y 1286, y que se casó con la hija del rey de Inglaterra, Margarita, motivando las primeras discrepancias sobre la preponderancia de uno u otro monarca sobre las tierras del norte. Pero Alejandro consiguió mantener su independencia, aunque no garantizar una continuidad, porque sus hijos murieron antes que él.
Para terminar de complicar el embrollo, Alejandro III se partió la crisma al caerse por un acantilado cuando montaba a caballo durante una tormenta. Así que los derechos dinásticos recayeron en su pequeña nieta, una niña, Margarita, infanta de Noruega. Pero hasta que llegara a la mayoría de edad, el gobierno de la nación recayó en un grupo de nobles, los guardianes de la Corona. Fue entonces cuando el rey de Inglaterra, Eduardo I, hizo su juego: pactó con los guardianes la boda de su hijo Eduardo con la princesa heredera, solventando la papeleta y asegurando que preservaría la independencia escocesa.
La situación dio un nuevo vuelco en 1290, cuando, a la edad de 8 años, la pequeña infanta de Noruega enfermó súbitamente y falleció en las islas Orkney cuando viajaba hacia Escocia. (¿Casualidad? ¿Complot?). Su desaparición causó que proliferaran los nobles que aspiraban al trono, hasta trece. Fue un período sin ley, con escaramuzas y enfrentamientos. En 1291, el padre de William Wallace murió en una emboscada de las tropas inglesas. Finalmente, John de Balliol se llevó el gato al agua de la sucesión y juró lealtad a Eduardo, lo que no le sirvió de mucho, pues fue detenido y el rey británico reclamó sus derechos sobre Escocia.
Este monarca inglés es pintado en la película prácticamente como una mala bestia capaz de todo con tal de conseguir sus objetivos: la traición, la crueldad y la carencia de todo principio son sus normas de actuación, y además está magistralmente interpretado por Patrick McGoohan, pero difícilmente la realidad se ajusta con la ficción. O, por lo menos, no totalmente. Eduardo I Plantagenet, apodado «Longshanks» (piernas largas), nació el 17 de junio de 1239 en el palacio de Westminster. Era hijo de Enrique III Plantagenet y de Leonor de Provenza. Este soberano tuvo sus vínculos con España, pues en 1254 viajó a la Península para arreglar su matrimonio con la hija de Fernando III el Santo de Castilla, Leonor; enlace que tuvo lugar en el monasterio de las Huelgas, en Burgos. Ambos protagonizaron un matrimonio casi modélico para la época, pues incluso ella le acompañó en algunas de sus campañas militares. Para dejar prueba de su pasión, la pareja legó al mundo la nada desdeñable cifra de quince hijos. Para culminar este romance, hay que relatar que la reina falleció en 1290 en la ciudad de Harby, y que en el traslado hacia su reposo eterno, en Westminster, Eduardo hizo levantar una cruz en cada parada de la comitiva, en recuerdo a su amada. En total fueron doce y son conocidas como «las cruces de Leonor». Luego, por razones de Estado, volvió a contraer matrimonio con Margarita de Francia, a quien, pese a la política, le hizo tres hijos más.
Lo cierto es que Eduardo I hizo el amor, pero también la guerra. Antes de ser rey, en 1270, partió para participar en la cruzada liderada por Luis IX el Santo de Francia, que intentaba repetir experiencia tras un primer fracaso. La segunda también fue un fiasco: el monarca francés murió de una epidemia en Túnez antes de empezar. A pesar del mal fario, Eduardo y sus mil caballeros viajaron hasta San Juan de Acre, donde permaneció hasta 1272, cuando, tras conocer la muerte de su padre, regresó a Inglaterra a fin de ser coronado. En ese tiempo en Tierra Santa sobrevivió a un atentado de la secta de los asesinos.
Como rey de Inglaterra tampoco dejó las armas en el armario y emprendió campañas en Gales y Escocia. No es que tuviera excesivos miramientos con sus rivales, como atestigua la conquista de Berwick; o la forma en que tomó el pelo a John Balliol respecto al contencioso sucesorio escocés, ofreciéndose primero como un Salomón para arbitrar la disputa y luego quedándose con todo el pastel. Vale que además de «piernas largas» ha pasado a la historia como «martillo de los escoceses»; de acuerdo con que en el cine los malos lo tienen que ser mucho, y más en los films heroicos, pero casa poco el Eduardo I de Braveheart con el soberano que fue conocido como el Justiniano inglés debido a su labor legisladora, compilando las leyes y organizando el sistema legal con la participación de defensores y acusadores, pero sobre todo por sus reformas legales que desembocaron en la Carta Magna, un texto que era el embrión de los posteriores regímenes parlamentarios, y con el derecho, una de sus aficiones fue detraer poder a los nobles, que habían aumentado visiblemente su influencia durante los reinados de padre y abuelo, Enrique III y Juan sin Tierra. También es recordado como constructor de castillos y por episodios menos edificantes, como la expulsión de los judíos de Inglaterra en 1290.
Pero donde más desbarra el argumento fílmico es en la historia de amor del protagonista, porque es, sencillamente, imposible. Según la película, la esposa de Wallace es degollada por los ingleses, hecho por el cual mata al sheriff del condado y se convierte en un rebelde que propugna echar a los ingleses de Escocia. El pérfido Eduardo Piernaslargas le envía como cebo a su nuera, la princesa Isabel de Francia, con la cual tiene un romance. Ella está encantada de acostarse con el rudo montañés, dado que su marido, el futuro Eduardo II, no está interesado en las chicas. De hecho, Wallace le hace un niño, hecho que Isabel, que no puede soportar al suegro, le explica al rey en su lecho de muerte. Así, el soberano inglés tiene que tragar con que el trono vaya a parar a un franco-escocés.
Bonita venganza, algo así como vencer después de muerto pero, a diferencia del Cid, por vía uterina. Lo que pasa es que es imposible. Isabel era hija de Felipe V de Francia y en efecto se casó con Eduardo II. El problema es que se cree que nació, como muy tarde, en 1292, con lo cual tendría a lo sumo 13 años cuando William Wallace fue ejecutado. Otras investigaciones históricas sitúan su nacimiento dos o tres años más tarde. O sea, que de haber existido el flechazo, Wallace no solamente hubiera sido un rebelde, sino también un corruptor de menores. Además, en aquella época estaba en Francia, y se conoce de matrimonios por poderes, pero no de vástagos por correo. Se casó con Eduardo II, que entonces aún era príncipe, en 1308 en Boulogne, y tuvo cuatro hijos. Más problemas: el primero nació en 1312 y si hubiera sido de Wallace se añadiría otro hito para el héroe: el de causar el embarazo más largo de la historia de la humanidad, siete años en estado de buena esperanza, dado que el escocés murió en 1305.
Pero volvamos al Wallace real. No hay muchos datos fiables sobre la infancia del héroe, aunque parece que pasó sus primeros años de forma plácida y tranquila en compañía de su tío, que era cura, oficio que probablemente era también su destino. Sin embargo, su suerte cambió cuando en 1297, en compañía de una treintena de hombres, asaltó Lanark y dio muerte al sheriff, muy posiblemente en venganza por la muerte de una mujer, tal vez la suya. A partir de este momento, Wallace se convirtió en el líder de un ejército de gentes del pueblo y pequeños propietarios que querían liberarse de los ingleses, y la fortuna le acompañó en los primeros compases de su rebelión. Las descripciones históricas le definen como un guaperas: alto, bien proporcionado, fuerte, ágil y diestro con la espada y el arco.
Eduardo I también tuvo su 11 de septiembre, en 1297, pero de éste se acuerda menos gente. Wallace lideraba una hueste de unos 15 000 escoceses que se enfrentó a unas fuerzas inglesas muy superiores (50 000 o 60 000 hombres, según las fuentes) en la batalla del puente de Stirling, sobre el río Forth. La estrategia del rebelde fue crucial, pues dispuso sus fuerzas al cruzar la pasarela de manera que inutilizó la caballería enemiga, que sufrió grandes pérdidas. Deshecho el ejército enemigo tomó el castillo de Stirling y dejó Escocia, prácticamente, libre de guarniciones ocupantes.
Este triunfo le valió una enorme reputación en su país; fue armado caballero y designado guardián de la Corona, lo que celebró haciendo varias razias por los condados ingleses de Northumberland y Cumberland, aprovechando que el rey inglés estaba más ocupado los asuntos de Francia que de los de Escocia. Pero Eduardo I regresó y puede que no fuera el tipo cruel que se pinta en Braveheart, pero tampoco era un timorato. Así que se encaminó al norte a poner las cosas en su sitio. El 21 de julio de 1298, el ejército real y el de Wallace se vieron de nuevo las caras en Falkirk, pero esta vez Eduardo había tomado nota de los trucos de su rival, así que no expuso desde el inicio a sus caballeros ni a sus arqueros. Contando con superioridad de fuerzas consiguió envolver a los escoceses e infligirles una derrota que dio al traste con el predicamento de William Wallace.
En Falkirk la revuelta de William Wallace quedó truncada para siempre. Éste renunció a su cargo de guardián, en el que fue sustituido por Robert de Bruce, un personaje que también aparece en Braveheart pero convenientemente desfigurado para encajar en el guión. En el film es un hombre dubitativo dominado por su padre, un leproso encerrado en una torre, que le lleva hasta la traición a los suyos con tal de preservar sus intereses. Sin embargo, Robert de Bruce fue un guerrero singular, que prosiguió combatiendo a los ingleses hasta el punto en que, una vez fallecido «Longshanks», les venció y accedió al trono de una Escocia momentáneamente independiente.
Tras la catástrofe de Falkirk hay evidencias de que William Wallace estuvo en Francia y después se dedicó a levantar guerrillas en Escocia, pero ya nunca jugó el papel destacado que en los años anteriores. Mientras, Eduardo I negociaba el perdón para los nobles que se levantaron junto con Wallace, indulgencia que no le incluía a él. Su pista se pierde en el otoño de 1299, cuando cesan las noticias sobre sus actividades. Finalmente, el 5 de agosto de 1305 fue arrestado cerca de Glasgow, posiblemente gracias a la delación de un prisionero de guerra. Llevado a Londres, las medidas legislativas del Justiniano inglés no le afectaron y fue juzgado de acuerdo con el más atroz procedimiento medieval. Se le acusó de traidor al rey, aunque él jamás le juró fidelidad. Tras ser presentado ante los nobles en Westminster, fue paseado ante el populacho (que entonces tenía en las ejecuciones un motivo de diversión) antes de ser arrastrado por un tiro de caballos. Aún semiconsciente fue colgado, desmembrado, le cortaron los genitales y le sacaron los intestinos y, por si acaso, finalmente lo decapitaron. Así acabó sus días William Wallace, el personaje real que sustenta la película Braveheart.
El rebelde es uno de los arquetipos que más juego da en la gran pantalla. Las películas con protagonistas como éstos son legión. El mismo Gibson emplea el mismo esquema trasladándolo a otra época en El patriota (Roland Emmerich, 2000). Aquí, un granjero llamado Benjamin Martin quiere permanecer al margen de la guerra de la independencia de Estados Unidos hasta que un inglés canalla le obliga a pelear. Entonces se transforma en un hombre fundamental para la revolución. (En el film sólo se hacen algunas alusiones tangenciales al pasado del sujeto, real, que fue muy turbulento). De rebeldes los hay en todas las épocas y naciones. Desde el lusitano Viriato al galo Vercingétorix, de biografía tan desconocida que no se sabe ni dónde estaba exactamente Alesia, ciudad en la que se desarrolló el definitivo enfrentamiento con Julio César. Sí que se conoce su final: fue llevado a Roma, paseado en un triunfo, arrojado a una celda y ejecutado mucho después por orden del dictador, que no tuvo piedad del antiguo rival. La verdad es que, para el cine, es mucho más resultón que el rebelde muera en el empeño, como Wallace, porque así se pueden acrecentar, cuando no deformar, sus rasgos. Por ejemplo, la recreación de lo que ocurrió en el Álamo siempre tiene un plus de heroísmo y abnegación, aunque en esos últimos tiempos algunos historiadores estadounidenses han dudado del comportamiento real de algún que otro prohombre de la batalla. Yul Brynner nos dejó la imagen de otro jefe tribal de la India al que no le queda más remedio que sublevarse contra los ingleses y que al final deja la piel en el empeño, pero no la razón (La leyenda de un valiente, Ken Annakin, 1967). Y no podemos olvidar a Espartaco, citado en un capítulo anterior.
Todos estos héroes cinematográficos tienen, finalmente, características comunes. Pero no todas las rebeliones, en la realidad, fueron así. Una de las más peculiares, y también más sangrientas, tuvo lugar en una remota región suramericana, olvidada entonces y tampoco muy beneficiada hoy. Se llama el sertón; inmensas extensiones secas del nordeste del Brasil que viven bajo el peso del abandono y del pesimismo histórico. Lo que pasó allí a finales del siglo XIX ha sido llevado al cine por Sergio Rezende en 1997; antes lo narró en un libro un autor contemporáneo a los acontecimientos, Euclides da Cunha, pero la adaptación literaria de mayor proyección corrió a cargo de Mario Vargas Llosa, quien lo noveló en un espléndido relato con un título que lo dice todo: La guerra del fin del mundo. Un conflicto en un lugar perdido de la mano de Dios, pero que terminó con un balance aterrador: 30.000 muertos; 25.000 habitantes de Canudos y 5.000 soldados del ejército brasileño.
En el año 1888, Brasil abolió la esclavitud. Poco después, el 15 de noviembre de 1889, un golpe de Estado promovido por los militares derrocó al emperador Pedro II y proclamó la República. Pero estos dos sucesos no trajeron la felicidad para todos. El interior del país continuó abandonado a su suerte. Mientras la nueva nación se concentraba en las populosas ciudades, el resto era dejado en manos de terratenientes y hacendados. (Hoy, Brasil continúa teniendo en las tremendas desigualdades sociales su mayor problema). Miles de libertos y humildes campesinos eran totalmente ajenos a los avances de la nueva patria.
El 13 de marzo de 1830, en el estado de Ceará, nació Antonio Vicente Mendes Maciel, en el seno de una familia de arrieros, que vino a menos tras una sangrienta disputa con un clan poderoso. A pesar de su origen, Antonio se interesó por cultivarse, pues estudió latín, francés, portugués, aritmética, geografía e historia, lo que le permitió ganarse modestamente la vida durante una temporada dando clases. Dos matrimonios desgraciados y la ruina familiar le convirtieron finalmente en uno de tantos hombres que vagaban por el sertón; pero él no sólo era un superviviente, estaba imbuido por un fuerte misticismo cristiano y por unas creencias firmes: era un defensor del abolicionismo y estaba en contra del pago de tasas municipales, y en este sentido llegó a protagonizar una sonada protesta pública contra los impuestos.
Alto, delgado, de larga melena negra y barba, vestido con una larga túnica, calzado con sandalias y dotado de un enorme carisma recorrió los caminos de un sertón azotado por las sequías mientras los desposeídos se acercaban a él en busca de soluciones a sus problemas de toda índole: espirituales, familiares, monetarias, legales… Por eso se le conoció como Antonio el Consejero. Tras varios encontronazos con las autoridades (la Iglesia y los políticos veían en él una contrariedad, pues cuestionaba sus prerrogativas e incluso intentaron asesinarle), en 1883 optó por retirarse al interior del estado de Bahía, a una hacienda abandonada llamada Canudos. Le siguieron unos pocos centenares de los suyos, pero luego se le unieron miles: llegaron a ser casi 30 000, la segunda ciudad más importante en número de habitantes de Bahía.
Canudos fue una especie de Acracia dentro del salvaje sertón. Estaba prohibida la cachaça, el papel moneda y una parte de la propiedad era comunal, a fin de mitigar la pobreza. Allí no eran ricos, pero por lo menos esa pobre gente (ex esclavos, campesinos arruinados, familias que huían de la marginación…) no era miserable. Pero la recién creada república no veía con buenos ojos el experimento, que ponía en cuestión no pocas cosas del nuevo régimen. Desde los terratenientes, los ambientes políticos urbanos y la Iglesia se pedía una enérgica actuación contra el Consejero, a quien acusaban de actuar como un monarca absoluto (cuando acababan de echar al suyo) y de reunir un ejército de delincuentes y fugitivos. La excusa para emprender acciones militares fue un rifirrafe por un cargamento de madera con destino a Canudos. Se enviaron tres expediciones militares para destruir el enclave que fracasaron, pero sobre todo la última, que cayó con estrépito. La comandaba el coronel Moreira César, al frente de mil trescientos hombres con artillería y caballería.
Antonio el Consejero no era un líder militar, pero alguno de los de allí se ocupó de estas tareas, porque los habitantes de Canudos no estaban dispuestos a rendirse. De la tropa de Moreira César (un militar de muy mala fama, por otra parte) no sobrevivió prácticamente nadie, pero eso no significó que el conflicto había terminado: a lo malo le sucedió lo peor. Brasil armó un nuevo cuerpo de ejército de ocho mil soldados, al frente del cual iba el general Arthur Oscar de Andrade Guimaraes, bajo el mandato directo del ministro de la Guerra. Durante dos meses, los habitantes de Canudos resistieron un cerco infernal, acompañado por el fuego de 32 cañones. Antonio Vicente Mendes Maciel exhaló su último suspiro el 22 de septiembre de 1897, pero no por causa de una bala, sino de una enfermedad, posiblemente disentería. Un mes después cayó la última trinchera, que estaba defendida por un viejo, dos adultos, un joven y los dos últimos jefes de la tribu india de los kiriki. Los militares no tuvieron piedad. Masacraron a todos los varones, degollaron a numerosos sobrevivientes y dieron cuenta de no pocos niños estampándolos contra los árboles. Los que lo contaron fueron llevados a ciudades como Río, poniendo el germen de unos barrios marginales bautizados con una palabra originaria del nordeste brasileño: favela.
A los dos días de la caída de Canudos, los soldados encontraron la tumba del Consejero. La exhumaron e hicieron una foto del cadáver, que recuerda mucho la instantánea tomada en un pueblo perdido de Bolivia al cuerpo de otro rebelde latinoamericano, Ernesto «Che» Guevara. Luego le cortaron la cabeza, la pasearon en una pica y se la llevaron a Bahía. El punto y final a la historia de Canudos se puso a sangre y fuego, y luego se selló con agua, pues el asentamiento fue inundado para levantar una presa. Pero, en tiempos de sequía, la iglesia que Antonio y los suyos levantaron allí emerge como un recuerdo de la tragedia que recorrió aquel árido sertón. A finales del siglo XX, el periodista y escritor australiano Peter Robb recorrió esos parajes en busca de la memoria de Canudos, y se topó en el mismo lugar con un poblado del Movimiento de los Sin Tierra, como una constatación de que ni los años, ni la tragedia, ni el sufrimiento, han solucionado el problema. Los sertónes continúan aceptando su triste destino con una frase: «La persona que ha de morir no llora».
El drama de Canudos es mucho menos conocido que la trayectoria del rebelde William Wallace, que, aunque convenientemente deformado, ha merecido la atención del cine anglosajón y de su maquinaria de promoción. El film de Mel Gibson recibió elogios de la crítica y el respaldo del público, pero no se parece mucho a lo que ocurrió. Incluso hay pequeños detalles que se discuten. Por ejemplo, en la cinta los escoceses van a la guerra con la cara pintada, como hoy los hinchas acuden al campo de fútbol. Pues bien, algunas teorías sostienen que esta costumbre cayó en desuso doscientos años antes de la sublevación de Wallace. Y aún hay más: el historiador David Martínez Fiol ha publicado que, en el siglo XIII, el vestido nacional escocés no era la falda, el kilt, ya que éste se empezó a usar en el siglo XVIII. Así, en los tiempos de la guerra de independencia los escoceses de las tierras altas se ataviaban con una camisa larga y un pesado abrigo marrón, mientras que los de las bajas lucían bombachos y chaqueta. La falda se impuso para facilitar el trabajo de los leñadores, y así se dividió la camisola en dos partes. Luego, este atuendo fue adoptado por los regimientos escoceses del ejército británico. De manera que Mel Gibson no reprodujo la historia, pero igual eso tampoco le preocupaba mucho.
§. Uno para todos, y todos para uno
(Una de mosqueteros)
Porque este tipo de personajes son rabiosamente individualistas, pero también transforman esa ferocidad en defensa del yo en un ideal colectivo, en el que los hombres son más que hermanos, se aceptan a pesar de sus diferencias sociales y están dispuestos a matar y a morir por defender al que está a su lado. Esta galaxia es la que recreó con maestría el escritor francés Alejandro Dumas, padre (en compañía de varios colaboradores ¿o mejor decir negros?), hasta crear un universo de ficción de valores aventureros y nobles.
Alejandro Dumas, papi, (porque también hay un Alejandro Dumas, hijo) fue un tipo singular. Nació en Villers-Cotterêts el 24 de julio de 1803 y murió en Puys el 5 de diciembre de 1870. Era hijo de un militar republicano, Thomas Alexandre Dumas, que era un mestizo nacido en Santo Domingo de la unión de un noble (Antoine Alexandre Davy, marqués de La Pailleterie) con una esclava (Marie-Zézette Dumas). De manera que nuestro autor era un cuarterón, hecho que se manifestaba en su físico —pelo crespo, labios gruesos, tez oscura— lo que causó cierto rechazo social en la sociedad francesa. Era un hombre excesivo en todas sus manifestaciones: ganaba fortunas que malgastaba a espuertas, y tenía un imán para las disputas, problemas legales y querellas con rivales, acreedores y la justicia. Se cuenta que, en una ocasión, le pidieron 25 francos para enterrar a un alguacil muerto en la miseria, y él, ni corto ni perezoso, sacó de su cartera un billete de cien, diciendo: «no tengo otra moneda; coged estos cien francos y buscad el sistema de enterrar a cuatro».
Tal vez es el escritor francés más traducido, pero careció de funerales oficiales como Victor Hugo, no está enterrado en el Panteón de Hombres Ilustres y ni siquiera aparece en todos los libros sobre literatura. Es posible que obedezca a que se considera sus obras más ligeras que las de otras plumas ilustres, algo que ya le imputaban en vida, cosa que él mismo tuvo ocasión de refutar: «un escritor no adquiere fama de serio si no es a condición de ser terriblemente aburrido y muchos son los que adquieren celebridad porque la gente prefiere admirarlos antes que leerlos».
Fue, realmente, prolífico. Tras de sí dejó casi trescientas obras, de las cuales la mitad fueron novelas —de todos los géneros, incluso de terror—, unas setenta obras de teatro y libros de viajes, gastronómicos y relatos. De todas formas, puede que no fuera realmente reconocido por una cuestión, que se reflejó en un artículo publicado por un rival y que se tituló: «Casa Alejandro Dumas y Cía. Fábrica de novelas» y en el que se detallaba la afición del autor por usar lo que, en terminología literaria, se llama «negros», y que son aquellos que escriben para que tú firmes, todo o en parte. (El citado texto fue objeto de un pleito por injurias que ganó Dumas). Lo cierto es que el padre de tantas y tantas obras empleó a estas personas con asiduidad, eso está reconocido por todos los estudiosos de la literatura, como también que se basó en trabajos de otros. De esta forma, en el artículo que le dedica un conocido diccionario literario se puede leer: «Plagió cuanto le plugo y contó con numerosos colaboradores».
De la cabeza de Dumas (y compañía) salieron textos como El conde de Montecristo, la historia de la venganza de un marinero acusado falsamente para robarle la novia, y que consigue hacerse con una fortuna que emplea para devolver la pelota a quienes arruinaron su juventud. Pero, fundamentalmente, vamos a ocuparnos de la trilogía que da forma al universo del honor en la Francia de Luis XIII y Luis XIV:Los tres mosqueteros, Veinte años después y El vizconde de Bragelonne.
Las peripecias se inician con la aparición de la figura de un joven gascón llamado D’Artagnan, que deja su pueblo natal para hacerse mosquetero, como lo fue su padre, en un tiempo en que este cuerpo había caído en desgracia ante el primer ministro de Luis XIII y verdadero gobernante de Francia, el cardenal Richelieu. El chico, de natural impetuoso y pendenciero, concierta tres duelos nada más llegar a París con tres de los hombres más reputados del cuerpo: Athos, Porthos y Aramis. En lugar de lidiar con ellos, acaban todos haciendo frente a la guardia real y sirviendo a la reina para desentrañar una conspiración del cardenal, que para ello usa a una espía, Milady de Winter, que no repara en gastos para conseguir sus objetivos. De hecho, D’Artagnan se enamora de una camarera de la soberana, a la que la pérfida Milady despacha envenenándola. Los tres mosqueteros culmina con los héroes consiguiendo derrotar al cardenal, mientras Milady es decapitada por sus crímenes en un juicio en el que participan los tres, fundamentalmente Athos, que fue su esposo y ella la causa de que arruinara su vida.
Con estos mimbres, era difícil que el cine se sustrajera a los encantos de estos protagonistas y ya desde los más tempranos tiempos del celuloide el género de aventuras se fijó en los mosqueteros y en las novelas de Dumas y sus amigos. Hay películas sobre los textos de este prolífico autor de las más dispares procedencias: se hicieron en la meca del séptimo arte, en Francia (la patria del escritor) o en Gran Bretaña, pero también en países tan dispares como Filipinas, Japón, Portugal o Rusia; sus protagonistas fueron mudos al principio, luego hablaron, también cantaron e incluso se transformaron en dibujos animados. El gran Douglas Fairbanks fue D’Artagnan en 1921 y 1929, bajo la batuta de Fred Niblo y Allan Dwan. En el otro extremo de la recreación está Mario Moreno, «Cantinflas». Incluso en la pequeña pantalla aparecieron productos sobre el famoso argumento, como la dirigida en 1970 por Pedro Amalio López para el espacio «Novela», donde el espadachín era Sancho Gracia, quien luego daría vida al bandolero Curro Jiménez.
Los tres mosqueteros ha sido repetidamente llevada a la pantalla. En 1973, Richard Lester rodó en España una versión protagonizada por Michael York (D’Artagnan) y donde Athos, Porthos y Aramis son, respectivamente, Oliver Reed, Franck Finlay y Richard Chamberlain; mientras que Constance es Raquel Welch, la pérfida Milady, Faye Dunaway y Richelieu, Charlton Heston. El film tuvo una secuela en 1975, con el mismo armazón. De 1993 es la versión firmada por Stephen Herek en la que aparecen Chris O’Donnell (D’Artagnan), Kiefer Sutherland (Athos), Oliver Platt (Porthos), Charlie Sheen (Aramis), Rebecca De Mornay (Milady) y Tim Curry (Richelieu). Por último, hay que citar el film El Mosquetero, una coproducción de 2001 realizada conjuntamente con capital de Estados Unidos, Alemania y Luxemburgo y en el que el protagonista es Justin Chambers, secundado por Jan Gregor Kremp (Athos), Stephen Speirs (Porthos) y Nick Moran (Aramis).
Pero sin duda, la cumbre de los mosqueteros en el cine es la película dirigida en 1948 por George Sidney. En esa versión de Los tres mosqueteros D’Artagnan era Gene Kelly; Athos, Van Heflin; Porthos, Gig Young; Aramis, Robert Coote; Richelieu, Vincent Price; Milady, Lana Turner; y Constance, June Allyson. El film tiene todos los ingredientes de las superproducciones de la Metro-Goldwyn-Mayer de los años dorados de Hollywood, en especial las coreografías de los duelos a espada o cualquier arma, donde se impone el estilo a medida de las aptitudes de Kelly, el bailarín que dio nuevos aires al cine musical. (Baste recordar Cantando bajo la lluvia o Un americano en París). Además, Kelly cuenta con unos cómplices de lujo para llevar a buen puerto la película, como Heflin, que encarna al trágico Athos, que busca olvidar su amor perdido al que finalmente deberá condenar a muerte en contra de sus sentimientos; o Lana Turner, una perversa que consigue que toda la platea se enamore de su maldad. El film se inicia con un tono humorístico, con un joven gascón casi de chiste que va creciendo con el argumento, y que como éste pasa de la farsa a los momentos más dramáticos con la muerte de Constance y la tenebrosa escena del juicio y posterior condena a muerte de Milady de Winter en un aislado paraje rural.
Los tres mosqueteros es un clásico de las novelas de aventuras y uno de los textos cumbres de la novela popular, ensalzado por críticos y escritores de la talla de Gabriel García Márquez, aunque, en honor a la verdad, hay que decir que no todo el mérito corresponde a Alejandro Dumas, sino que también participó de él uno de los «negros» usado por el autor, Auguste Maquet; un historiador que recopiló la documentación necesaria y colaboró en el primer borrador. La relación entre ambos no fue idílica y en 1848 Maquet denuncio a Dumas. Tras llegar a un acuerdo, el célebre autor acordó abonar a su colaborador 145.000 francos en once años.
Y, como en tantos casos, la ficción se basa en personajes reales, que han quedado en segundo plano frente a la leyenda en que se transforman. En 1843, Alejandro Dumas encontró en la Biblioteca Municipal de Marsella un texto de largo y rimbombante título escrito por un autor prácticamente olvidado. Actualmente se le conoce como Memorias de D’Artagnan, escrito por Gatien de Courtilz de Sandras (1647-1712) en tres volúmenes que abarcaban casi 1800 páginas. Allí está la memoria del verdadero D’Artagnan.
Porque D’Artagnan existió, aunque en realidad se llamaba Charles de Batz-Castelmore. Y entonces viene la primera pregunta: ¿Cómo pasa uno de llamarse Batz-Castelmore a ser conocido como D’Artagnan? Pues todo tiene su explicación. Nuestro héroe era hijo de Bertrand de Batz, recaudador de impuestos y vástago de un carnicero (o sea, un plebeyo) y de Françoise de Montesquieu D’Artagnan, de familia de rancio abolengo (es decir, una noble). Así que para darse pisto optó por usar el apellido materno, correspondiente al título de unos terrenos de la familia de su madre, y que tomó para hacer fortuna en la carrera de las armas.
Una vez salvado el primer obstáculo, vayamos a por el segundo. ¿Quién fue? Pues, al igual que el ídolo literario y cinematográfico, un gascón, nacido en Luplac. Tuvo tres hermanos y dos hermanas. Uno de ellos, Paul, tuvo su papel en las cortes de Luis XIII y Luis XIV, de lo cual se favoreció nuestro personaje. En cuanto a su fecha de nacimiento, hay dudas. Mientras que en algunos textos se menciona que vino al mundo en 1623, la verdad es que hay ciertas lagunas, pero sí parece contrastado que su natalicio ocurrió en la década que va de 1610 a 1620. Cuanto tenía alrededor de 17 abriles se marchó a París, como el protagonista del libro, para hacer fortuna en la milicia, y lo cierto es que fue conocido y uno de los emblemas del cuerpo de los mosqueteros. Llegó a lugarteniente, fue hombre de confianza de Mazarino y de probada fidelidad a la monarquía, hasta el punto de llevar a cabo varias misiones secretas. Alcanzó el cargo de gobernador de Lille en 1672 pero su vocación era el ejército, en el que pasó un cuarto de siglo de contienda en contienda. Hubiera sido titular del bastón de mariscal de no perecer el 25 de mayo de 1673, durante el sitio de Maastricht. Al frente de sus mosqueteros lideró un ataque para recuperar una colina ocupada por los holandeses, y allí un tiro en la garganta segó su vida y dio paso a su leyenda.
Sandras escribió su obra veinticinco años después del fallecimiento del D’Artagnan real, e incluso hay estudiosos que aseguran que se conocieron. Sea como fuere, lo cierto es que la obra de este escritor hoy en el ostracismo fue un filón para Dumas (y para Maquet, el «negro» del famoso), pues allí encontró no sólo a su protagonista, sino también a otros personajes reales de aquellos años, como el señor de Tréville, capitán de mosqueteros, y tres inseparables amigos: Sillègue d’Athos, Isaac de Porthau y Henri d’Aramitz, que además era sobrino de Tréville. O sea, que Sandras fue el documentalista de Dumas, que tan sólo tuvo que ligar la salsa para dejarnos una de las obras cumbres de la novela de aventuras, y que a la postre ha sido también un clásico del cine.
El universo Dumas se desarrolla en un contexto histórico cierto, que es la Francia que sale de las guerras de religión y que busca su lugar en Europa, en la época de dos reyes llamados Luis pero con significativas diferencias: el dubitativo Luis XIII y la figura de Luis XIV, conocido como «el Rey Sol», instante en que el país ocupa un lugar preeminente en el concierto continental en detrimento de una España que empieza a agotarse. Es en estos tiempos cuando se agranda la figura de los mosqueteros; unas compañías de caballería creadas por Luis XIII en 1622 y que recibieron tal nombre por el arma que les distinguía: el mosquete. Mantuvieron disputas con los otros guardias reales y su existencia se prolongó, con interrupción en la República, hasta 1815.
Pero si toda novela o película de aventuras necesita de unos héroes, también le es imprescindible un villano. En este caso, el elegido fue el cardenal Richelieu, que en el cine fue encamado, por ejemplo, por todo un especialista en malvados como Vincent Price, en la versión de George Sydney en 1948, y por Tim Curry, en el film firmado por Stephen Herek en 1993. Aquí se llega a la culminación de la perversidad, con el plan del cardenal de dejar de ser, simplemente, el hombre que más pinta en el país para pasar a ser el único que pinta y convertirse en monarca. ¿Hay algo de cierto en esta definición?
Pues, para ser generosos, poco, y para ser realistas, nada. Armand Jean du Plessis nació en París, si bien hay historiadores que sostienen que esto ocurrió en el departamento de Indre-et-Loire, el 9 de septiembre de 1585, en el seno de una acaudalada familia. Richelieu era el nombre de unas posesiones familiares, que otorgaban el título de marqués al primogénito, Henry. Además, Armand tuvo tres hermanos más.
Su tío fue Amador de la Porte, comendador de la Orden de Malta, quien le introdujo en los ambientes parisinos, si bien al principio su camino parecía alejado de la Iglesia, pues se inclinó por la carrera militar, que dejó al fallecer su hermano mayor en 1606, cuando tenía 21 abriles, para hacerse cargo del obispado familiar en Lugon. Este hito lo aprovechó para prepararse para la política, pues su ambición era entrar en la corte.
¿Cómo se produjo el tránsito? Sucedió en un tiempo presidido por el conflicto que se desarrollaba en Francia entre protestantes y católicos. El rey Enrique IV se inclinaba por los primeros y en 1610 fue asesinado cuando iba a visitar Sully. Su hijo, Luis, tenía entonces tan sólo nueve años, motivo por el cual la regencia fue a parar a manos de la reina madre, María de Médicis. Luis no fue consagrado como monarca hasta los 14, hecho que ocurrió en Reims en 1614, y se casó con la hija del rey español Felipe III, Ana de Austria, por razones políticas, como siempre ocurría en estos tiempos. Al inicio de su reinado se convocaron los Estados Generales, en los que participaban los representantes de todas las provincias que pertenecían a los tres estados, clero, nobleza y pueblo (fundamentalmente, la burguesía). Fueron los últimos hasta 1789, cuando se convocaron los previos a la Revolución. En esta reunión, la regente se fijó en un joven diputado eclesiástico, Richelieu, que entró al servicio de la reina Ana, para luego acceder al consejo de Estado y a la secretaría de la reina madre.
El ya Luis XIII carecía de fortaleza física y moral, siendo un monarca en perpetua duda. Ni tenía la fuerza de su padre, Enrique IV, ni el concepto de la política de su hijo, Luis XIV. Católico, tímido, con desequilibrios nerviosos, llevaba una vida retirada y austera. En realidad, las riendas del Estado eran compartidas por la reina madre, María de Médicis, y Richelieu, hasta que tan sólo quedó una persona al frente de la nave. Ocurrió en el día bautizado como «la jornada de los incautos», el 11 de noviembre de 1630, cuando en el palacio de Luxemburgo se desarrolló una monumental bronca entre Luis, su madre y el válido. Richelieu, llorando, se arrodilló ante la reina regente. El soberano salió de la estancia donde sucedió la disputa, para luego hacer llamar al cardenal y ratificarle como su hombre de confianza.
Armand Jean du Plessis tenía su genio y sus objetivos en la vida y la política, pero nada que ver con el personaje taimado dibujado por Dumas y el cine. Mathieu de Morgues, contemporáneo suyo, le describió «infeliz en la felicidad, y ni la buena suerte ni la mala le proporcionaban tranquilidad de ánimo». Otro coetáneo, Guy Patin, le definió en sus cartas como «una buena bestia, un franco tirano». Ha pasado como una persona de carácter violento y despótico; con accesos de cólera que a duras penas refrenaba ante sus superiores, pero que no limitaba ante sus inferiores. La leyenda cuenta que pegaba a sus secretarios y que no tenía ningún miramiento hacia su capitán de guardias. También ha quedado para la posteridad que era muy supersticioso y amigo de las predicciones, horóscopos e interpretaciones de los sueños.
Pero más allá de cotilleos sobre su carácter, lo que está claro es que fue un trabajador infatigable. Sus biógrafos apuntan a que era frugal en la comida y que dormía muy poco. Se acostaba sobre las once de la noche, dormía cuatro horas para levantarse a dictar o escribir. Luego se echaba un par de horas más para acto seguido reemprender sus tareas. En sus proximidades siempre había un secretario, fuera la hora que fuera, por si precisaba de sus servicios. Y todo ello a pesar de que soportó una mala salud de hierro, tal como dejó señalado en su testamento. Tenía una organización médica sólo para él, que le atendían de hemorroides, jaquecas y reumatismos, en muchas ocasiones con sangrías. El jefe de sus galenos se llamó François de Cytois, quien ganó posición, pero según parece no mucho dinero, porque el cardenal tendía a racanear.
Richelieu tuvo un norte, que expresó al prometer servir a Luis XIII: «Emplear todas mis facultades y toda la autoridad que habéis tenido a bien otorgarme para destruir el partido hugonote, humillar el orgullo de los grandes, reducir a todos los súbditos a su deber y elevar vuestro nombre hasta el lugar en que debe estar entre las naciones extranjeras». Es evidente que tal propósito le provocó el agravamiento de sus migrañas, pues tuvo que hacer frente a no pocas rebeliones en el interior del país, protagonizadas por la nobleza y los protestantes. En el plano internacional, Richelieu quiso convertir a Francia en potencia europea, y eso le llevó a enfrentarse con España en largas y sangrientas contiendas. Precisamente, el esfuerzo bélico impidió que culminaran las reformas fiscales que quiso llevar a cabo. La guerra tenía que financiarse con tributos, y esto disgustó al pueblo llano, causando una rebelión que sofocó a sangre y fuego.
Cuando llegó a la política, Richelieu halló un país dividido y lo puso en la senda de convertirse en árbitro de los destinos de Europa. Es cierto que tuvo diferencias con Ana de Austria, uno de los episodios recreados por Dumas, pero fue siempre fiel a la monarquía, a la que preparó para una nueva edad de oro. En su biografía, François Bluche apunta que Luis XIII y él compartían mala salud y proyectos políticos, que Richelieu supo encarrilar gracias a las normas tácitas que presidían las relaciones entre ambos: el cardenal no daría lecciones al soberano y el rey reconocería la superioridad intelectual del prelado. Cuando murió, el 4 de diciembre de 1642, su trabajo había cambiado Francia. El cardenal se fue a la tumba tras fortalecer y ampliar el poder del rey frente a los nobles, destruir el partido hugonote, consolidar territorialmente el país y frenar a la casa de Austria, que amenazaba Francia desde Madrid y Viena. En su legado queda la renovación de la marina, la ayuda prestada a la Universidad de la Sorbona, la creación de la Academia Francesa y su mecenazgo de artistas, como Corneille. Desapareció poco antes que Luis XIII, dejando únicamente pendiente su reforma económica y fiscal, si bien es cierto que tuvo en contra un largo período de climatología adversa que asoló las cosechas y además se produjo una epidemia de peste. Una trayectoria que se refleja en algunas de sus máximas, como «Los reyes, más que cualquier otra persona, deben actuar de acuerdo con la razón» o «No puede haber una paz tan mala que no sea mejor que una guerra civil»; una herencia que bien poco tiene que ver con el pérfido, taimado y traidor clérigo dibujado por Dumas y recreado en la gran pantalla.
De la tercera entrega de la trilogía de Alejandro Dumas sobre los mosqueteros, El vizconde de Bragelonne, nos llega otro personaje de este universo enormemente atractivo, fundamentalmente porque su auténtica identidad es todavía desconocida y alrededor del cual se han tejido leyendas, rumores y cuentos. Se trata del hombre de la máscara de hierro, un preso de la Bastilla que permaneció todo el tiempo que duró su cautiverio con el rostro cubierto por una careta que impedía ver sus facciones. Dumas, igual que otros antecesores suyos, como veremos más adelante, lo convierte en un hermano del Rey Sol, un gemelo de Luis XIV.
Es evidente que un personaje así también tenía que ser objeto de atención por parte del cine. Existe una versión inglesa de la historia firmada en 1974 por Mike Newell, en la que el doble papel de monarca y preso estaba a cargo de Richard Chamberlain, mientras que D’Artagnan era Louis Jourdan. Más reciente, y mucho más vibrante, era la película dirigida por Randall Wallace —el guionista de Braveheart— en 1998 y que contaba con un reparto excelente. El doble papel fue para Leonardo DiCaprio, que estaba escoltado por cuatro mosqueteros de primera: Gabriel Byrne (D’Artagnan), John Malkovich (Athos), Jeremy Irons (Aramis) y Gérard Depardieu (Porthos). En síntesis, el argumento relata que el capitán D’Artagnan está encargado de la vigilancia del rey Luis XIV, un chico consentido, déspota, caprichoso y sin miramientos con tal de lograr sus propósitos. Para conseguir los favores de una dama envía al hijo de Athos a una misión suicida, en la que muere. Ello lleva al antiguo mosquetero a conspirar contra el rey, para lo cual se une a sus tres viejos compañeros de armas. Al mismo tiempo, Aramis es el líder de los jesuitas, que están preparando una rebelión contra el monarca para frenar las arbitrariedades que sufre la nación. El plan es sustituir al rey. Y Aramis conoce el secreto del preso de la Bastilla: allí hay guardado un hermano gemelo del soberano, que tuvo la desgracia de venir al mundo en segundo lugar. D’Artagnan se opone a estas intenciones, aunque reconoce que el joven rey no es un dechado de virtudes, y acaba muriendo en manos de sus amigos para confesar que, en realidad, los mellizos son sus chicos, producto de un amor inconfesable entre el mosquetero y la reina Ana de Austria. Finalmente, el hermano malvado da con sus huesos en la cárcel, con la máscara puesta, y el bueno se convierte en el Rey Sol.
La película se basa en la novela de Alejandro Dumas, y éste se fundamentó en un hecho cierto, porque el citado preso existió, y en esa época. Pero hay matices. El primero, que la máscara no era de hierro, sino de terciopelo negro. Y no hay ninguna constancia, ni nunca se ha tenido en cuenta, que el infortunado presidiario pudiera ser hermano de Luis XIV. Que se sepa, éste sólo tuvo un hermano, Felipe, al cual tenía en alta consideración y fue general en los ejércitos franceses.
De manera que ¿quién era el hombre de la máscara? Candidatos hay varios, pero repasemos qué se sabe de su historia. La primera cuestión que hay qué saber es qué jamás se ha conocido su identidad. Los pocos que la supieron se llevaron su secreto al cementerio. Y, además, durante la Revolución se perdieron muchos archivos (recordemos que uno de los episodios centrales de la insurrección es, precisamente, la toma de la Bastilla). Pero la recopilación posterior sí que nos ha dejado alguna huella.
El primer documento oficial que se encuentra de él data de 1678, pero también hay otras notas privadas que le mencionan. Por ejemplo, una carta dirigida por la princesa de Orleans a su tía Sofía de Hannover, en la que da cuenta que «un hombre ha permanecido largos años en la Bastilla, donde murió enmascarado. Tenía siempre a su lado a dos mosqueteros para matarle». La noble asegura que se trata de un milord inglés.
Pero quien se encarga de dar carta de verosimilitud a la historia fue Voltaire, quien estuvo también recluido en la Bastilla y quien aseguró haber tenido conocimiento de su existencia por gentes que sirvieron al desgraciado. Este autor fue quien insinuó que era el hermano mayor de Luis XIV, y así señaló que en tiempos de Mazarino se mandó a un preso a la isla de Santa Margarita. Era un hombre joven, pero la instrucción era darle muerte a puñaladas si se descubría, pues su rostro estaba cubierto con una máscara. En el texto de Voltaire aparece el gobernador de la fortaleza, Saint-Mars, un antiguo mosquetero a quien se confía de por vida la custodia del recluso. La descripción que da es un hombre alto y apuesto, al que no se negaba nada allí donde estuviera. Dice que apreciaba la lencería, los muebles caros —que adornaban sus celdas— y que se distraía tocando la guitarra. Su crimen: parecerse a alguien importante.
En 1745, un panfleto distribuido en París también le menciona. Se llamaba Memoires secretes pour servir a l’histoire de Perse. Es evidente que lo de Persia era simplemente una fórmula para poner a bajar de un burro a más de un potentado francés sin mencionarlo directamente. En este texto se dice que el enmascarado era un hijo de Luis XIV y Louise de la Vallière, el conde de Vermandois. Su trágica historia pasaba por ser dado muerto en batalla para luego terminar encerrado de por vida y con el rostro cubierto. Desde entonces muchos historiadores y novelistas abordaron el tema del hombre de la máscara de hierro. Por ejemplo, aparte de Dumas, Victor Hugo también trató el asunto. Alfred de Vigny le dedicó poesía; Maurice Rostand una obra de teatro y Dufey, Michelet o Lovet monografías históricas.
Hoy por hoy se acepta que el infortunado fue detenido hacia 1681 en el Piamonte, en Pignerol, una pequeña villa donde se desarrollaron negociaciones entre el rey francés y el duque de Mantua. Es cierto que estuvo en la isla de Santa Margarita, donde el gobernador era Saint-Mars. Cuando éste pasó destinado a la Bastilla, llevó consigo a su prisionero, como reflejan las anotaciones del diario de Étienne de Jonca, lugarteniente del Rey Sol en la prisión de París, publicadas en 1761. En el penal parisino estuvo el prisionero, siempre tratado con gran deferencia respecto a los demás infortunados, pero siempre con la cara cubierta y sin posibilidades de comunicarse con nadie, y bajo la amenaza del puñal si desvelaba sus facciones. El lunes, 19 de noviembre de 1703, el hombre de la máscara de hierro rindió su vida en la Bastilla. Fue enterrado al día siguiente en el cementerio de San Pablo, bajo el nombre de Marchioly. Todo lo que había en su celda fue quemado y el lúgubre aposento en el que pasó sus últimos tiempos revisado a conciencia y encalado de arriba abajo, para evitar que quedara alguna inscripción.
El enigma sigue abierto, siglos después. Candidatos para ser el hombre que sufrió un trato tan terrible no faltan. El primero, por supuesto, el apellido bajo el que fue enterrado. ¿Quién era Marchioly? Pues al parecer se trata de la fórmula afrancesada del apellido italiano Matthioli, de nombre Antonio, nacido en Bolonia en una familia de reconocidos juristas y graduado con honores en leyes en Padua. Pero el tal Marchioly quiso dárselas de espía y durante las negociaciones citadas en Pignerol jugó con dos barajas. El resultado: que el rey Sol se enteró y lo condenó a la sombra de por vida.
Pero no es el único aspirante. En algunos documentos de la época también aparece mencionado el nombre de Eustache Dauger como posible enmascarado. Una línea de investigación histórica señala que este hombre era un miembro de la guardia real que en realidad se llamaba Cavova, pero que tomó el nombre de Dauger por unas propiedades familiares, cosa que como hemos visto (incluso en el propio D’Artagnan) era moneda de cambio corriente en esos tiempos. El tal Eustache llegó a intimar con el monarca, pero luego participó en intrigas cortesanas que le valieron el presidio. También hay quien opina que el misterioso encarcelado pudo ser Nicolas Fouquet, superintendente de finanzas del rey y que fue detenido y encarcelado, precisamente, en el Piamonte. Se dice que murió en 1680, pero hay sospechas de que, en realidad, no pereció y siguió su vida en Santa Margarita y la Bastilla.
En un número especial de la revista Historia y Vida, Néstor Lujan escribió: «resulta irritante que después de tanto estudios, el misterio no pueda ser aclarado y que aquel detenido por órdenes directas del rey no se sepa quién fue, ni la causa de su detención». ¿Irritante? Quizás no. Aunque, si todo fuera claro, conciso y conocido la imaginación tendría menos lugar para desarrollarse, y un personaje tan llamativo como el hombre de la máscara de hierro no hubiera protagonizado películas, ni aparecido en las novelas de Alejandro Dumas. Precisamente, lo hermoso de los misterios es que nunca se aclaren del todo.
D’Artagnan, Athos, Porthos y Aramis forman una constelación heroica; un lugar donde Alejandro Dumas creó un cosmos de nobleza, amistad y camaradería. Pero existe un quinto mosquetero; un personaje ajeno a este universo nacido de la mente de Dumas y asociados. Un individuo bravucón, pendenciero, imaginativo, un punto surrealista, amante de las artes y de una mujer a la que quiso en silencio hasta que murió; un hombre a una nariz pegado: Cyrano de Bergerac.
Este último personaje no tiene nada que ver con Dumas. Es hijo de la pluma del autor Edmond Rostand (1869-1918),quien creó al mosquetero y espadachín de enorme apéndice nasal, poeta, amante del teatro y perdidamente enamorado de su prima Roxana, aunque prefiere inclinarse ante el afecto que ella siente por un guapo militar, pero torpe de palabra, al que ayuda a conquistar a la hermosa dama. El joven muere en la guerra, en el sitio de Arras, donde él recibe una herida que le atormentará de por vida. Un día, ya anciano, se descubre ante su prima, recluida en un convento, para morir después por una venganza de aquellos a quienes dedica sus puyas, que salen de su imaginación convertidos en satíricos versos.
El Cyrano también ha morado en las pantallas, dejando la impronta de una lengua tan acerada como su espada. Y eso que la primera versión es muda, y data de 1923, siendo el narigudo protagonista Pierre Magnier. En 1945 se pone en circulación una versión francesa, con Claude Dauphin dando vida al narizotas. No es hasta 1950 cuando se inmiscuye Hollywood, y donde José Ferrer es el duelista deslenguado bajo la dirección de Michael Gordon, que cuenta con una notable banda sonora compuesta por Dimitri Tiomkin. La última traslación al celuloide es de 1990 y proviene de la misma patria que el escritor. El director francés Jean-Paul Rappeneau dirigió el cuidado proyecto, a la vez espectacular, intimista y emotivo, protagonizado por un espléndido Gerard Depardieu y cuyo doblaje al castellano es una auténtica obra de arte por la traducción y los recitados.
Este héroe de tinta y celuloide está basado en un hombre de carne y hueso, que tuvo no pocas similitudes con el protagonista del drama. Su nombre, Hercule-Savinien de Cyrano; soldado de fortuna, escritor y espadachín que ha merecido su lugar tanto en el mundo de los aventureros como en el de los literatos. Porque, al igual que el protagonista de Rostand, el verdadero tenía un famoso apéndice nasal, su vida se desarrolló en el ejército y sufrió una herida en el sitio de Arras, en 1640, peleando contra los tercios españoles, que le hizo padecer toda su vida.
Nacido en 1619 y fallecido en 1655, Savinien de Cyrano es calificado por el mejor diccionario de autores literarios, el Bonpiani, como «extraño poeta francés». Decadente, romántico, surrealista y apasionado, fue una figura de importancia en el panorama cultural francés de su tiempo. Dejó dos obras teatrales, una novela en dos partes y numerosos versos satíricos. Y lo cierto es que por escrito provocaba tanto como el Cyrano de celuloide de palabra. Véase: en La muerte de Agripina causó un sofoco a la Iglesia católica, pues negaba la inmortalidad del alma. Su descreimiento no acababa aquí, pues se le atribuye la frase «yo no acato la autoridad de nadie si no viene acompañada por una razón». Tal fue el revuelo que causó que un jesuita, durante una misa, pidió que alguien lo despachara de una vez.
Savinien fue contemporáneo de Moliere, que le admiraba, y un adelantado por su interés ante las novedades científicas y filosóficas. Eso se plasmó en Los estados e imperios de la luna y el sol, en donde relata el viaje fantástico de un hombre que, ¡en un cohete!, va primero a la Luna y luego al Sol; un argumento que demostraba dotes para la ciencia ficción y un gran ingenio, pues los selenitas tenían cuatro patas y usaban unas armas de fuego muy prácticas: además de cazar animales, los cocían.
Pero entre la realidad y la ficción hay diferencias. El auténtico Cyrano no era gascón. Era parisino hasta la médula. Un historiador francés localizó su partida de nacimiento, que fecha su natalicio el 6 de marzo de 1619 en el barrio de Sant Jacques, en pleno Marais, donde vivió siempre que no estaba en campaña. El origen de su nombre es bretón, según la misma tesis. Al parecer, su padre era un rico comerciante que compró las tierras de Bergerac, en Gascuña, para acceder a un señorío. Al igual que el de ficción, nuestro Savinien era amigo de las puyas, de los duelos y de las mujeres, aunque de una forma menos dramática que el imaginario. Ahora bien, es cierto que hay notables concordancias. El real y el literario eran hombres profundamente independientes. Excepto una corta temporada, el auténtico Cyrano no se puso nunca bajo la protección de un poderoso, como era la costumbre entre los escritores de la época; de igual modo el Cyrano de Rostand prefiere morir pobre, enfermo y visitando a su prima Roxana, encerrada en un convento tras perder a su marido en Arras. En este triángulo reside la mayor desdicha del narigudo pendenciero, porque siempre estuvo enamorado de ella, pero siempre dejó sus versos para que otro la conquistara. Y en el final tenemos otra coincidencia, porque Savinien de Cyrano perdió la vida el 28 de julio de 1655 en un extraño accidente (puede que causado por sus rivales) ocurrido en la casa profesa de las Filles de la Croix, cuya priora era Catherine, su prima.
Los tres mosqueteros es un hermoso canto a la amistad de hombres totalmente diversos, que de no ser por la coincidencia del uniforme difícilmente se hubieran encontrado en la vida: D’Artagnan, el impetuoso joven que sueña con la gloria; Athos, el noble triste que abandona sus privilegios por la herida del amor; Aramis, a medio camino entre la espada y el crucifijo; y el bonachón Porthos, que quiere retirarse a una posada. Al final de la novela, los tres vuelven al camino de lo políticamente correcto, integrándose en la vida oficial. D’Artagnan como mosquetero, Athos regresando a sus posesiones, Aramis dedicado a la vida eclesiástica y Porthos a un próspero negocio. Un universo recreado por Dumas de honor y amistad por encima de todo, que aún pervive en generaciones de lectores y espectadores. Prueba de ello es que siguen haciéndose versiones cinematográficas de los cuatro soldados y del pendenciero señor de Bergerac. El auténtico D’Artagnan no fue tan rebelde y se convirtió en hombre de confianza de la corte, mientras que el Cyrano real fue más ingenioso y algo menos camorrista. Pero es más atractivo el duelista narigudo, por su idealismo, por su pasión, por sus amores imposibles y por su fin, cuando reproduce aquellos versos apasionados que jamás tuvo valor de decir a cara descubierta y que escribía en cartas firmadas por otro, que, jugándose la vida, entregaba cruzando las líneas españolas en Arras, con frases que han quedado en la pluma de Edmond Rostand:
Estoy en vuestras manos.Una existencia frustrada y enviada al anonimato por el miedo al rechazo por su aspecto físico; por un carácter ferozmente independiente al que el Cyrano literario pone epitafio en su última escena:
Este pliego es mi voz.
Esta tinta es mi sangre.
Esta carta soy yo.
Así es mi vida.
He sido inventor de todo.
Y el que todo el mundo olvida.
§. Pero ¿quién es ese Maynard?
(Una de piratas)
En el cine de piratas es, posiblemente, el género donde hay más tópicos por centímetro de celuloide. Veamos un ejemplo clásico de argumento de estas películas: el protagonista es un seductor filibustero de buen corazón (por ejemplo, Errol Flynn, Tyrone Power o Burt Lancaster) que, además, igual es de noble origen, pero que no tiene más remedio que ir por ahí asaltando barcos por las cosas que le pasan a uno en la vida. Se enfrenta a otros bucaneros que son sucios y perversos y suele hacer la vida imposible a los españoles, que explotan las Indias. (Según parece, los ingleses no). Los otros lo hacen por la pasta, él por defender los derechos de los demás (¿!). Así que en un abordaje se da de bruces con la chica más guapa del océano, que es la hija de un duque, o de un conde, o de un gobernador, a la que preserva de los otros barrabases que le acompañan en su bajel pirata y al final se la liga, despachando a cuantos se cruzaron en su camino.
La piratería, y más concretamente la leyenda de los piratas del Caribe, pues la mayor parte de la producción de este género cinematográfico se refiere a ese ámbito geográfico en los tiempos de la dominación española, ha configurado el mito no solamente del tipo que, caído en desgracia, busca enderezar su existencia tras un paseíto por el lado oscuro de la vida, sino también el de la patria de los hombres libres; una especie de acracia democrática donde los capitanes son elegidos por sus subordinados, donde el botín se reparte en función de los méritos, donde las heridas se recompensan y donde imperan unas leyes —entre delincuentes, pero leyes al fin y al cabo— que garantizan el funcionamiento de esta república de malhechores. Y, en algunos puntos, había un fondo de verdad pero en otros la realidad se parece a la ficción tanto como un huevo a una castaña.
Pero seamos justos, no sólo de cine vive la epopeya de los ladrones del mar. A muchos, la historia oficial, por ejemplo la anglosajona, no les ha tratado mal (es normal; en nombre de Su Majestad causaron estragos a la marina española). Y antes que el séptimo arte, la literatura los elevó al Olimpo de la fama. Porque a ver quién no simpatizaba con Sandokán, el tigre de Mompracem, la creación del novelista Emilio Salgari que ha sido llevada a la gran pantalla (y a la pequeña, en formato de serie, con gran éxito del actor indio Kabir Bedi, a quien se puso de moda pedirle hijos). Aunque quien les da carta de naturaleza en la epopeya es Roben Louis Stevenson, novelista, ensayista y poeta escocés (1850-1894), autor de obras de gran éxito y que en La isla del tesoro recreó este universo del filibusterismo, dejando para la posteridad una iconografía que después recogió con profusión el cine. Por ejemplo, el aspecto físico del pirata: ligado de por vida a una pata de palo y con un loro permanentemente cuchicheando cosas al oído. Otras semblanzas provenientes de la época del máximo esplendor de los corsarios dejan constancia de su gusto por la extravagancia, de manera que gustaban enjoyarse y ponerse ropas chillonas y caras en cuanto pisaban tierra después de un saqueo en alta mar. Pero las escasas descripciones fidedignas que nos han llegado pintan otro panorama, lejano del tipo alto, fuerte y elegante. Así, David Cordingly recoge en su libro Bajo bandera negra, dos descripciones de piratas realizadas por contemporáneos. Por ejemplo, de un sujeto llamado Ryder, dedicado a estos menesteres, y que era «de tamaño mediano, piel atezada, propenso por su aspecto a ser de constitución tosca, con el pelo corto y castaño y capaz, cuando bebe, de pronunciar un puñado de palabras en portugués o árabe». Nuestro conocido Barbanegra, cuyo verdadero nombre era Edward Thatch, debía su apodo a que la mata de pelo negro le llegaba casi a los ojos, a que se la dejó crecer desmesuradamente y a que se la adornaba con cintas. Cordingly también añade que, en realidad, los hermanos de la costa eran tipos pendencieros y perezosos, famosos por su lenguaje soez y por su capacidad para emborracharse; con pocos o nulos sentimientos patrióticos y desaforadamente crueles.
Otra de las señas de distinción de este mundo que nos legó primero Stevenson y luego el cine fue la bandera pirata, la enseña negra con un cráneo y dos tibias cruzadas. Pues, en realidad, su aparición fue tardía, en 1700. Antes, cada capitán lucía su gallardete propio, pero lo que daba más pánico era cuando se izaba la banderola roja, que planteaba la siguiente disyuntiva: o rendición o sin cuartel. Este pabellón fue conocido como «joli rouge», pues el francés era el idioma más corriente entre los bucaneros, y luego se trasformó en «Jolly Roger». Naturalmente, quien impuso la moda de la bandera negra con cráneo y tibias fue un pirata francés (amigo, la moda siempre viene de París), llamado Emanuel Wynn, quien la hizo ondear por vez primera frente a Santiago de Cuba al asaltar un barco español.
Llegados a este punto vale la pena hacer una precisión lingüística, y es la diferencia existente entre las palabras pirata, corsario, filibustero o bucanero, aunque hay que decir que, finalmente las fronteras son muy sutiles, por lo cual se aceptan como sinónimos desde la época del Caribe. El pirata era el asaltante del mar cuyo único objetivo era el latrocinio. El corsario también atacaba barcos, pero con las limitaciones impuestas por un documento, la patente de corso, que le extendía la autoridad de su país, y que le amparaba en sus acciones, por lo menos en su nación. En cuanto al bucanero, el origen etimológico de la palabra hay que buscarlo en el término «buccan», de la lengua de los indios arahuacos, de la que se deriva «bucannier» (francés) y «bucanner» (inglés). A principios del XVI, aventureros y contrabandistas franceses, ingleses y holandeses se aposentaron en puntos de las Antillas, fuera del alcance de los españoles. Se ganaban la vida cazando reses salvajes que ahumaban en parrillas (que los indios llamaban «buccan») y vendiendo este alimento a los barcos. Vivían desperdigados, pero se unían para hacer incursiones por mar, lo que les dio el nombre de «la hermandad de la costa». Una escuadra española les expulsó de la isla de San Cristóbal y de ahí buscaron refugio en Tortuga. Finalmente, filibustero deriva del inglés «freebooter» y del holandés «vrijbueter», que en francés se transforma en «filibustier», que significa merodeador. Dedicados ya totalmente a la rapiña, muchos eran franceses que huyeron de su país tras las guerras de religión del XVII. Perfeccionaron «la hermandad de la costa» y dotaron a Tortuga de sus propias leyes.
La piratería es otra constatación de que el lado oscuro nace casi al mismo tiempo que la luz, puesto que pirata es un oficio prácticamente tan viejo como el de marinero. De hecho, subirse a una barca, en principio, puede tener cuatro motivaciones: ir a algún sitio de más allá del agua (a conquistar o explorar, por ejemplo), pescar, comerciar o, la cuarta, arrebatar lo que lleva otra embarcación. Griegos, fenicios, etruscos, ligures, cretenses y otros muchos pueblos de la Antigüedad se sirvieron de sus naos para apoderarse del trabajo de otros. Espartaco, el líder de la rebelión de los gladiadores, negoció con piratas el transporte de su gente a un litoral donde Roma no pudiera hallarlos. Julio César y Pompeyo llevaron a cabo exitosas campañas contra saqueadores del mar que perjudicaban el comercio la República y el mismo Alejandro Magno tuvo su anécdota, pues hizo que llevaran a su presencia a un pichelingue capturado en el mar Rojo. Cuando el caudillo macedónico le echó la bronca por su forma de ganarse la vida, se dice que éste le contestó: «me llamas criminal porque sólo comando un barco. Si mandase a toda una flota, me llamarías conquistador». El argumento debió parecerle irrebatible (de hecho, da para reflexionar) y fue puesto en libertad.
Cuando el Imperio romano se desplomó y Europa se adentró en la Edad Media, los pueblos del norte se hicieron famosos por su afición a las incursiones y las rapiñas, destacando entre ellos los vikingos, ilustres exploradores y salteadores, inmortalizados para el cine por Kirk Douglas y Tony Curtis. Más al sur, en las riberas del Mediterráneo, los berberiscos hicieron la vida imposible a la España imperial y a la Portugal atlántica; tanto que ambas naciones planearon expediciones a tierras africanas para acabar con el poder de los corsarios de la media luna. Entre ellos destacó especialmente un hombre conocido por el color de su pelo: Barbarroja.
Alto, hagamos una matización: no es un solo tipo, sino dos y además hermanos, que operaron en la edad de oro de la piratería berberisca, que abarca desde el fin de la Reconquista en España (1492) a la batalla de Lepanto (1571). Se llamaban Arudj (1474-1518) y Khayr Ad-Din(1476-1546). Ambos nacieron en la ciudad de Mitilene, en la isla de Lesbos, entonces bajo la égida del Imperio otomano. Hijos de un alfarero griego, nacieron libres y cristianos, pero ambos abrazaron el Islam. En realidad, el apodo se lo ganó el primero, que lucía esta tonalidad en el cabello; el segundo, no. Estas no eran las únicas diferencias entre ambos, puesto que mientras Arudj desconocía las intrigas políticas y quería ser rey de Argel mediante el poder de sus barcos y sus hombres, Khayr era un notable estratega que se puso al servicio de Selim I, Sultán de la Sublime Puerta, y consiguió el amparo de los turcos.
Lo cierto es que Arudj consiguió su propósito. Su campaña de corsario fue de una gran efectividad, tanta que provocó que Fernando el Católico emprendiera una campaña punitiva que culminó con la toma de Argel, Oran y Bujía, dando un respiro a los españoles hasta que el monarca expiró en 1516. Entonces los argelinos se sublevaron y llamaron en su ayuda a los Barbarroja y al corsario Selim ed Teudmi. En las hostilidades, Arudj perdió un brazo, que no le hizo falta para, una vez fortalecido su poder, mandar estrangular a su compinche Selim y proclamarse rey de Túnez. Esto molestó bastante a Carlos V, que ordenó reducir al levantisco pirata, que perdió lo que le quedaba de físico junto a la vida en la ribera del río Salado. El gobernador de Oran, el marqués de Comares, volvió a la ciudad con los trofeos de su empresa, entre los que estaba la cabeza de la barba rojiza.
Pero este contratiempo no significó la tranquilidad para los españoles, puesto que al mayor le sustituyó como rey el menor, Khayr, que era más listo y mejor político, y comprendió ipso facto que para hacer frente a un imperio se necesita tener detrás a otro, de manera que se puso bajo la protección del sultán otomano, Selim I. Ya se ve que el pequeño no eran tan simple en sus planteamientos como su predecesor y tras tomar posesión de su reino dividió su flota entre sus tres lugartenientes en la piratería: Dragut, el turco, se encargaría del Adriático; Aidín, el renegado, haría la vida imposible al Levante español y las Baleares; y Siram, un judío de Esmirna famoso por su facilidad para orientarse en el mar, castigaría Córcega, Cerdeña y Sicilia. Al nuevo Barbarroja le sobró la osadía para cruzar el Estrecho y atacar los galeones que venían de América.
En el litoral español aún hoy perdura el recuerdo de Barbarroja y sus capitanes. El paisaje del levante está jalonado por torres y fortalezas erigidas para defenderse de los berberiscos. En las Baleares, las casas se construían al abrigo de colinas, a fin de que no pudieran divisarse desde el mar y todavía se cuenta cómo antaño los edificios se rodeaban de una verdadera alambrada de espino natural plantando higueras, que con sus pinchos dificultaban el asalto. Estas plantas dan un fruto, muy apetecido, que, no en balde, en catalán reciben el nombre de «figues de moro» (higos de moro). En Ciutadella, en Menorca, quedan los vestigios de las murallas levantadas para rechazar a los piratas, y un monolito y una calle llamada Degollador guardan la memoria de las atrocidades cometidas en esta ciudad en una de las razias de estos hombres.
La carrera pirática de Barbarroja concluyó con el asalto a Pineda (Barcelona) en 1545. Luego inició su retirada y pasó sus últimos años en el palacio que se construyó en Estambul, donde finalizó sus días a los 66 años dándose la gran vida con el producto de sus expolios, rodeado de lujo y mujeres. Para ser exactos, hay que decir que hubo un tercer miembro de la dinastía, llamado Isaac, pero mucho menos trascendente que el resto de la familia. Las potencias europeas se decidieron a poner fin al imperio de la piratería berberisca y se embarcaron en una coalición contra las flotas corsarias y su protector, el Imperio otomano, que concluyó con la victoria de la batalla de Lepanto, donde se dio al traste con la pesadilla de los corsarios berberiscos. Después de este combate, los piratas del norte de África no fueron más que unos aventureros que no servían a más patrón que ellos mismos, y que sobrevivieron en Argelia hasta que los franceses acabaron definitivamente con sus tropelías en 1830.
La piratería es un fenómeno tan global que ni siquiera los chinos se libraron de ella. Rafael Abella, en su libro Los halcones del mar, deja constancia de los relatos que los viajeros occidentales escribieron sobre los ladrones de los mares de Oriente en el siglo XVII. Y también de la magnitud de sus flotas. Por ejemplo, de un ciudadano llamado Ching-Chi-ling, que empezó como intérprete de la Dutch East Indian Company y que luego se dedicó a la rapiña con una flota de mil juncos. Llegó prácticamente a paralizar el comercio del sur de la China. Le sucedió su hijo Koxinga, cuyo empeño en sus labores causó que el emperador obligara a evacuar determinadas zonas costeras. Damos un salto en el tiempo y nos situamos en la década de 1760, cuando la desembocadura del río Cantón es conocida entre los portugueses como la costa de los ladrones, por motivos fáciles de adivinar. Allí operó otro filibustero, Ching-Yih, que llegó a suponer un rival para la flota imperial. Según la descripción de un cautivo inglés, sus fuerzas sumaban entre 500 y 600 juncos divididos en eficaces escuadrones de golfines. Únicamente fue derrotado por un tifón, pero su ejército fue heredado por su esposa, Ching Shih, quien lejos de amilanarse ante tanto tipo sin escrúpulos organizó aún más su ejército de salteadores, en el cual imperaba una disciplina espartana y unas estrictas leyes. Se estima que llegó a gobernar sobre una nación pirática de 70.000 almas que no pudo ser vencida sino mediante el pacto: el emperador les ofreció el perdón y prebendas a cambio de que depusieran su reinado de terror marítimo. Se rindió el 20 de abril de 1810. Le acompañaban no menos de 17 000 piratas, de los cuales 126 fueron ejecutados, y entregó 226 juncos. Miles de los antiguos ladrones se alistaron en la armada imperial y se dedicaron, eficazmente, a perseguir a antiguos compadres; uno de los comandantes fue elevado a la categoría de mandarín y la señora Ching se dedicó el resto de sus días a regentar una casa de juego y al contrabando, pues parece que no estaba hecha para una tranquila existencia hogareña contando batallitas a sus nietos.
Bien, por lo visto no hay quien se libre de tener un pirata en casa. Si no, que levante el dedo el país que no pueda presumir de uno. Los ha habido en África, en Filipinas, en Inglaterra, en Francia, en Dinamarca, en China, en Italia, en Oriente Medio… Ni siquiera las naciones que han sido víctimas de los depredadores del mar tienen las manos limpias. Por ejemplo, España. Los baleares sufrieron a los berberiscos pero dieron notables corsarios; los catalanes también persiguieron franceses y hay rastro de vascos robando el bacalao en Terranova a otros navegantes (entre ellos Juan de Erauso, el tío de la célebre monja alférez) y de españoles asaltando barcos de otras naciones en el Caribe. Incluso hay varias ciudades que se disputan el honor de ser la patria chica de un ilustre navegante de oscura biografía, pero sobre el que únicamente existe el acuerdo de que estuvo un tiempo dedicado al corso: Cristóbal Colón.
Pero para bucear en la leyenda y mito de la piratería hay que ir al Caribe, fuente de inspiración para el séptimo arte. En su Diccionario temático del cine, José Luis Sánchez Noriega da una lista de noventa y tres películas donde aparecen los piratas en sus diferentes versiones y modalidades. Los primeros filibusteros de las pantallas ni siquiera hablaban, pues vieron la luz en los tiempos del cine mudo. Ahí queda El pirata negro (1926), con Douglas Fairbanks padre en el papel protagonista. En la larga lista ha habido versiones para todos los gustos, desde la humorística deAbbot y Costello encuentran al capitán Kidd (1952) hasta un musical, El pirata, de Vincent Minnelli (1948), con dos protagonistas de postín, Gene Kelly y Judy Garland. En los primeros años, el cine de ladrones del mar se nutrió de novelistas como el italiano Rafael Sabatini, que vio como seis de sus obras eran llevadas a la pantalla. Una de ellas está considerada como la obra cumbre del género, El capitán Blood. Hubo una primera versión muda de 1925, pero la más conocida es mérito de los estudios Warner, y se debe a un director que alcanzó la cima con una de las obras cumbre de la cinematografía, Casablanca. Hablamos de Michael Curtiz. El protagonista fue un actor australiano del que ya hemos hablado cuando abordamos el mito de Robin Hood: Errol Flynn. Y, como en la ocasión posterior con la historia del arquero de Sherwood, él no era la primera opción. La lista se iniciaba con Robert Donat y seguía con Leslie Howard, Clark Gable y Ronald Colman, pero ninguno estaba disponible. De manera que Curtiz hizo pruebas de pantalla a Flynn, quien de esta manera entró en el paraíso de los héroes de capa y espada, donde tan cómodamente habitó. El film costó una fortuna para aquellos días, un millón de dólares, que quedó ampliamente justificado por las ganancias generadas. Se rodó casi totalmente en estudio, levantando maquetas y decorados, y las batallas navales se reprodujeron en un tanque de agua, con barcos a escala. Cinco años después, Curtiz y Flynn repetirían en El halcón del mar (1940). Otro notable espadachín de la pantalla, Tyrone Power, se subió a un bajel en El cisne negro (1942); mientras que el atlético Burt Lancaster lo haría en El temible burlón (1952).
El núcleo de la producción del cine de piratas se desarrolló entre las décadas de los cuarenta y de los sesenta del pasado siglo, y en los films aparecen los tópicos de los duelos honorables, secuestros, botines, aventuras, lances amorosos y un universo de hombres y mujeres que creaban una patria de libertad con sus propias leyes. La verdad es que algunas de las cosas que se apuntan en las películas tienen un trasfondo de realidad. Existieron enclaves piráticos en el Caribe, como la famosa isla de la Tortuga u otra también cercana, la isla de la Vaca, donde solían detenerse para aprovisionarse antes de sus correrías y después de ellas para repartirse el botín. Estas comunidades se regían por unas leyes que se habían dado ellos mismos. Las numerosas historias de la piratería que se han publicado recogen que los barcos filibusteros eran unas sociedades más democráticas que las naciones contemporáneas. Así, el capitán era elegido mediante votación entre la tripulación, que podía destituirlo por el mismo sistema. También la travesía y los objetivos eran marcados por los tripulantes, que los decidían antes de iniciar su singladura. Toda la expedición venía definida por una premisa muy simple: si no hay presa, no hay paga. (¿Será un precedente del capitalismo salvaje?). El reparto se estipulaba antes de partir, lo mismo que las compensaciones que se recibirían en caso de resultar heridos. En este particular baremo (hoy existe algo similar para cuantificar la indemnización por accidente de tránsito), lo más valorado era perder el brazo derecho, luego el izquierdo, seguido de piernas, ojos y dedos. También se reflejaban allí las condiciones que debían regir los destinos de la sociedad de ladrones del mar una vez embarcados, y se plasmaba en un documento por escrito que era de obligado cumplimiento para todos. No se han podido conservar muchos contratos de este tipo, pero sí existe el que usó el capitán Bartholomew Roberts. En él se puede leer cómo están prohibidas las peleas a bordo y que las discrepancias se debían solventar una vez en tierra firme, ya sea a espada o pistola. De la misma forma se prevé un castigo para el que deje su puesto en el combate: o la muerte o el abandono en una isla desierta, otro clásico de la mitología del pirata. De todas formas, no todo era tan igualitario y persistían prejuicios similares al mundo que expoliaban, por ejemplo en el trato dado a los esclavos negros, que seguían siendo encaminados a los trabajos más ingratos.
David Cordingly hace una aproximación a lo que debía ser la vida cotidiana en un barco corsario, tras estudiar los documentos que han llegado hasta nuestros días, fundamentalmente actas de los juicios o relatos de cautivos. La rutina no se diferenciaba mucho de la marina mercante en lo concerniente a trabajos a bordo, guardias y otros menesteres de la náutica. La diferencia es que en una nave pirata iban embarcados muchos más marinos que en uno mercante, por lo cual las tareas se realizaban más ágilmente. Este historiador deshace los mitos para referir que no se trató de hombres comprensivos, sino especímenes crueles que torturaban a sus prisioneros, si bien la imagen del paseo hasta los tiburones por una plancha no está acreditada y tan sólo se tiene constancia de que ocurrió en una ocasión, y de forma ya tardía. De la misma forma, explica que en alta mar el alcohol circulaba con enorme generosidad, que se jugaba mucho, que se embarcaban músicos para distraer al personal y que a pesar de ser un mundo de machotes, la homosexualidad no representaba un problema.
En las películas y literatura de piratas se ven reflejadas las figuras de algunos de los capitanes que han sido leyenda, aunque enmascarando su verdadero carácter y obviando algunos de sus hechos. Sería prolijo hacer una relación de los filibusteros que navegaron por el Caribe y que inspiraron estos relatos, pero baste citar a Francis Drake, que debido al empeño que puso en el corso fue nombrado sir. Navegante singular, dio la vuelta al mundo. Jean David Nau, conocido como «el Olonés» (por haber nacido en Les Sables-d’Olonne, Francia), era un hombre terrible que arrancaba el corazón de sus víctimas. Saqueó Maracaibo y cometió todo tipo de excesos. Tal mal café gastaba que los suyos lo acabaron abandonando en la selva y fue devorado por indígenas del Darién. Henry Morgan se bastó para asaltar Puerto Príncipe, Portobelo, Maracaibo y Panamá. Terminó sus días como gobernador de Jamaica. Ellos y otros como ellos fueron los responsables de los asaltos a Cartagena de Indias, Santiago de Cuba, Veracruz o San Juan de Puerto Rico.
Claro que también hubo personajes atípicos dentro de los hermanos de la costa. Por ejemplo, Frederick Misson, un individuo nacido en la Provenza en 1680 y que amaba el estudio de las matemáticas y la lógica. Es de suponer que sus cálculos le llevaron a la piratería, pero de una manera singular: enarbolaba una bandera blanca con el lema «Por Dios y la libertad» —que debía sorprender bastante a sus presas— y proclamaba que «no somos asesinos». Tras sus correrías por el Caribe, él y los suyos se fueron a Madagascar, donde fundaron una colonia que bautizaron Libertaria. Durante once años comerciaron con los nativos, pero éstos se cansaron, la emprendieron a tiros y los que no murieron en la refriega se embarcaron a toda prisa, desapareciendo en un huracán. Y también hubo mujeres que se acogieron a la enseña del cráneo y las tibias. El primer precedente conocido es la princesa sueca del siglo V Alwilda, si bien sobre ella hay mucha leyenda y pocos datos contrastados. En la guerra de los Cien Años se dio a conocer Jeanne de Clisson, que combatió al rey de Francia en venganza por la ejecución de su esposo. Grace O’Malley trajo de cabeza a Inglaterra en el siglo XVI con sus incursiones desde su Irlanda natal, hasta que le fue concedido el perdón y se integró en la vida civil. Ya hemos hablado de la china Ching Shih, pero si duda la historia más rocambolesca es la que empareja a Mary Read y Anne Bonny en el barco del pirata John Rackman en los primeros años del siglo XVIII.
Bonny nació en Irlanda y Read en Inglaterra. Además del habla inglesa, sus biografías tienen notables puntos en común. Las dos fueron educadas como chicos, ambas tuvieron contacto con el mundo de las armas y terminaron siendo corsarias. Read se embarcó en la marina real bajo el disfraz de un muchacho y luego apareció simulando ser cadete en la guerra de Flandes, donde se prendó de un soldado flamenco que es de suponer que estuvo encantado de compartir trinchera con una mujer en lugar de únicamente con recios combatientes. Ambos se retiraron de la milicia, se casaron y abrieron una taberna, pero para desgracia de la mujer, el esposo falleció. De ahí, y resumiendo, pasó a las Antillas. Por su parte, Bonny también fue a parar a América, donde se casó con un marinero.
En este punto de la vida de ambas aparece en escena John Rackman; un pirata menor contemporáneo del terrible Edward Thatch, Barbanegra. Debido a su afición por las ropas chillonas, este tipo era conocido como «Calicó Jack», que, trasladado al lenguaje actual, sería equivalente a decir el hortera de Jack. Además de su afición por los atavíos de colorines, era conocido por ser un impenitente mujeriego. En un paréntesis de su carrera como salteador conoció a Bonny en una taberna, a la que cortejó hasta que ésta plantó al marino y se fue con él. Además le hizo un niño, que nació en la isla de Cuba. Luego, cuando regresó a su vida de depredador, la embarcó en su navío disfrazada de hombre. Lo que no sabía es que en la tripulación había otra mujer oculta bajo los ropajes de hombre: Mary Read.
Para redondear el culebrón, resulta que Bonny se sintió atraída por aquel marino que provenía de un mercante capturado por Rackman y que se había unido a los piratas. Pero, en el calor de las confidencias, Read la tuvo que sacar de su error, explicándole claramente que no estaba por la labor porque también era una chica. De manera que ambas aclararon civilizadamente el embrollo y decidieron contarle su secreto al capitán, que no hizo ascos a tener otra fémina a bordo. Pero su carrera como halcones del mar no fue larga, porque tras unos pocos asaltos el gobernador de las Bahamas decidió darles caza y envió a uno de sus hombres en pos de Jack el hortera y su peculiar banda. El encuentro entre ambos barcos tuvo lugar en 1720 y el cazador fue cazado al primer cañonazo. Según el informe del hecho, las únicas que decidieron no rendirse de buenas a primeras fueron Read y Bonny.
Los piratas fueron juzgados en Jamaica. Los testimonios de sus víctimas dejaban constancia de que ambas mujeres no eran sujetos pasivos de los abordajes, sino que participaban activamente. John Rackman y diez de sus marineros fueron colgados y el cuerpo del capitán fue expuesto durante días en una jaula de hierro. Ahora bien, ellas aún se guardaban una carta en la manga: cuando se pronunció la sentencia de muerte para ambas, las dos declararon que estaban embarazadas. El estado de buena esperanza fue constatado por los médicos y consiguieron el perdón. De Anne Bonny se pierde la pista, pero la suerte fue adversa para Mary Read: contrajo una enfermedad y murió en la prisión.
Las andanzas de personajes como Bonny y Read entre los ladrones del mar no pasaron desapercibidas para el cine y han sido rememoradas en películas como La mujer pirata (Jacques Tourneur, 1951; protagonizada por Jean Peters) o La isla de las cabezas cortadas (Renny Harlin, 1995; con un reparto encabezado por Geena Davis). Las dos vivieron unos tiempos en que el filibusterismo apuntaba al ocaso, puesto que el tratado entre España e Inglaterra del siglo XVIII puso fin a sus andanzas.
Ahora bien, ¿quiere esto decir que la piratería ha llegado a su fin? Pues más bien no. En épocas tan cercanas como la Segunda Guerra Mundial hay constancia de que los nazis enmascararon barcos de superficie, para que tuvieran aspecto de inofensivos, y que atacaban a mercantes aliados para mermar el transporte de armas y materiales. Y todavía hoy las noticias nos refieren cómo en las costas africanas y del sureste asiático operan depredadores del mar, que perpetran sus latrocinios como descendientes del Olonés o de la señora Ching. En el año 2000 se denunciaron 469 asaltos a barcos en todo el mundo, lo que motivó incluso la creación de un Centro de Asistencia contra la Piratería. Los filibusteros se han adaptado a la modernidad y ahora han reemplazado los barcos de vela por veloces lanchas rápidas, pero hay cosas que no han cambiado: son numerosos los casos en que han ejecutado a las tripulaciones que han sido víctimas de sus pillajes. La Organización Marítima Internacional (OMI), un organismo dependiente de la ONU, creó en 1991 un registro para dar cuenta de estos delitos. En la página web de esta institución se pueden hallar datos escalofriantes. En noviembre de 1998, el carguero «MV Cheung Son» fue asaltado en el mar de la China y sus 23 tripulantes asesinados a tiros. Posteriormente, los cuerpos fueron lastrados y lanzados por la borda. Ese mismo año, el «Tenyu» desapareció en el estrecho de Malaca. Luego reapareció pintado y con otro nombre. Se sospecha que los 17 marineros murieron a manos de los bandidos. En octubre de 1999 el «Alondra Rainbow» fue abordado cuando iba de Indonesia a Japón y 17 personas fueron abandonadas en barcas en alta mar. La piratería ha renacido con fuerza desde la década de los ochenta del siglo XX y tan sólo en 2003, también según la misma fuente, se produjeron en torno a 400 ataques piráticos, y otros 276 en 2005. África, América y Asia son los principales campos de actuación de los nuevos filibusteros, y es tal su empuje que la mencionada OMI los ha definido como «un problema mundial». Y, por dar un último dato, la prensa recogió en marzo de 2006 que la marina de guerra de los Estados Unidos abrió fuego contra una embarcación de piratas que se les enfrentó a 40 kilómetros de las costas de Somalia, que, según las organizaciones internacionales, es la segunda costa más peligrosa para navegar, después de Indonesia.
Pero estos modernos bucaneros no tienen el atractivo legendario que sus predecesores, cantados en la literatura y el cine con profusión. Es la atracción del lado oscuro del ser humano, al que sucumbieron literatos como John Steinbeck, lord Byron, Robert Louis Stevenson, Walter Scott, Daniel Defoe, Emilio Salgari o Rafael Sabatini. Incluso compositores como Verdi o Bellini les dedicaron óperas como Il Corsario o Il Pirata. Hollywood luego les dio vida en cintas como en la estupenda adaptación de La isla del Tesoro (1934), obra de Victor Fleming, o el memorable Charles Laughton de El capitán Kidd (1945). Kidd fue un tipo que dio pábulo a la búsqueda de tesoros enterrados, pero más que un corsario fue un gafe, que contó con una patente del mismo rey de Inglaterra para cazar filibusteros, pero que acabó colgado en Londres por un error más o menos malintencionado en la captura de un mercante que dio origen a un conflicto diplomático, tal como cuenta Richard Zacks en la biografía del marino, El cazador de piratas. Para obtener el perdón, Kidd prometió una fortuna que había ocultado en una de sus correrías, pero ni así se libró de ser colgado.
Hasta el depravado Edward Thatch, Barbanegra, ha tenido su momento de gloria en el cine, de la mano de un director tan eminente como Raoul Walsh. (El pirata Barbanegra, 1952). Era un tipo inicuo y sanguinario que prendía mechas encendidas en su sombrero para formar una cortina de humo tras de sí. En 1718, el gobernador de Carolina del Sur, Alexander Spotswood, ordenó la captura del filibustero. El buen teniente de la marina inglesa Robert Maynard, abordó el barco de Thatch, el «Adventure», en la ensenada de Ocracoke, en Carolina del Norte. La lucha fue sin cuartel y cuerpo a cuerpo. Maynard le pegó un tiro, pero Barbanegra siguió asestando mandobles a diestro y siniestro. Otro guardiamarina hirió al pirata, que cayó, y en ese momento el oficial asestó un sablazo que decapitó al siniestro ladrón del mar. Robert Maynard colgó la cabeza de Eward Thatch en el bauprés y regresó a puerto.
En la realidad, ni Thatch, ni Kidd, ni el Olonés, ni Morgan se parecían en nada a Errol Flynn o Burt Lancaster, y la leyenda creada a su alrededor oculta su verdadera condición y carácter cruel. El aura de romanticismo que les rodeaba quedó plasmada en aquellos versos del poeta español José de Espronceda, que se inician con los celebérrimos:
«Con diez cañones por banda,Y que terminan de esta guisa:
viento en popa a toda vela,
no corta el mar, sino vuela
un velero bergantín.
Bajel pirata, le llaman
por su bravura, el Temido,
en todo el mar conocido
del uno al otro confín»
«Que es mi barco mi tesoro,La leyenda y el mito han cubierto con una pátina de romanticismo a los piratas, incluso a los más sangrientos. Nunca fueron una acracia de hombres libres y su propósito fue el crimen, el latrocinio y el enriquecimiento, sin ideales patrióticos ni fines altruistas. Pero, amigos, el lado oscuro tiene su atractivo, y más si a los malhechores perversos los representan tipos como Errol Flynn o Burt Lancaster; que sólo son malos una temporadita y además se llevan a la chica; héroes de celuloide atractivos, osados y aguerridos. Visto así, ¿a quién le importa quién fue Robert Maynard?
que es mi Dios la libertad;
mi ley, la fuerza y el viento;
mi única patria, la mar».
§. No debiste hacerlo, forastero
(Una del oeste)
Amar al prójimo como a ti mismo es uno de los fundamentos del cristianismo, que es la fe que profesaban, en distintas formas, los europeos que en las centurias siguientes acudirían masivamente al reclamo de un continente por colonizar y naciones por crear. Pero no pagaron cristianamente a quienes ya estaban allí. Los blancos llevaron la viruela y la gripe (enfermedades contra las cuales los indios no tenían preparado su sistema inmunológico), les arrebataron sus tierras, los llevaron a reservas y los masacraron sin piedad, de tal suerte que, en Estados Unidos, tras tres siglos de resistencia, los indios (o quizás habría que decir los auténticos americanos) habían pasado de ser 850.000 a 50.000. Un exterminio que fue un prodigio del amor por mandar al prójimo al otro barrio.
Las guerras indias son uno de los puntales sobre los que se fundamenta la epopeya del nacimiento de una nación, los Estados Unidos de América; una gesta que ha sido relatada por escritores como Fenimore Cooper, Zane Grey o Karl May, y también por el cine, hasta el punto que ha merecido un género propio, el «wéstern», que ve la luz casi con el séptimo arte y que aporta grandes obras, entre ellas algunas de las más emblemáticas de la historia de la cinematografía. Aunque hoy se halla en decadencia, su forma de relatar está presente en los actuales films de aventuras o de ciencia ficción, y no ha habido prácticamente ningún gran director que no haya sucumbido a la llamada del Oeste, siendo el principal John Ford, autor de piezas maestras como La diligencia (1939), donde se hacían notables aportaciones técnicas, o la trilogía sobre la caballería, compuesta por Río Grande, La legión invencible y Fort Apache.
En los «wésterns» pueden verse algunos de los trazos que dibujan el carácter de una nación: héroes absolutamente individualistas, que se oponen al destino y forjan su propia suerte con su decisión; una sociedad por crear, de aluvión, donde es posible pasar de emigrante a gobernador si se empuña el timón de la propia existencia. Y una sociedad violenta, con culto a las armas, cuya posesión es aún un derecho individual inalienable a pesar del alto número de muertes que, en el siglo XXI, se producen por ellas en el país, y que es defendida por organizaciones poderosas como la Asociación del Rifle, que presidió un actor protagonista de no pocas películas del Oeste, Charlton Heston. Pero hay quien opina que esto de las armas y la violencia no deja de ser un tópico. Por ejemplo, el polémico y polemista director Michael Moore, quien en su documental Bowling for Columbine hace una magistral entrevista a Heston, y cuando éste le manifiesta la retahíla de que ése es un país nacido en tiempos violentos le pregunta si lo es más que Alemania, a lo cual no tiene respuesta adecuada. No estaría más preguntarse si fue más violento el nacimiento de los Estados Unidos o de España, una nación invadida desde la Antigüedad, con ocho siglos de Reconquista y guerras civiles hasta el siglo XX, donde no se discute que la gente no debe tener fusiles en casa.
El héroe del cine del Oeste es un hombre solitario, trágico, con un sentido personal del honor, que es frecuentemente derrotado por la vida pero que aun en los peores reveses alcanza su victoria. Son personajes magníficos literariamente, muy shakesperianos, y soberbiamente conseguidos en el celuloide por los mejores actores de Hollywood. Ahí está el John Wayne de una de las cimas del género, Centauros del desierto, considerada como una de las mejores películas de todos los tiempos; el militar derrotado que canaliza todo su odio hacia los comanches y que dedica años a buscar a su sobrina secuestrada por los indios hasta que al final consigue dar el perdón y lograr su paz interior. O el mismo Wayne y James Stewart enEl hombre que mató a Liberty Valance, o Gary Cooper en Solo ante el peligro; o Alan Ladd en Raíces profundas; o el estupendo Kevin Kline de «Silverado»; o el magnífico Clint Eastwood de Sin perdón. En casi todos los «wéstern» los encontramos.
Hasta tal punto llega la influencia de las películas del Oeste en la percepción de los primeros años de vida de los Estados Unidos que no es frívolo decir que el «wéstern» es el único género que no alude a la historia, sino la crea; porque son estos arquetipos (el vaquero, el sheriff, el pistolero, el soldado, el indio, el colono) los que han conformado la percepción que se ha tenido durante años de la formación de los Estados Unidos de América. Pero, realmente, ¿fue así? ¿Eran así estos héroes, con rasgos emparentados con la más antigua mitología griega o artúrica?
Pues no. O, por lo menos, no completamente. Veamos.
El «wéstern» nació prácticamente con el cine. El primer film fue El gran asalto al tren (1903), una película muda hecha con catorce escenas y dirigida por Edwin Porter. Está basada en un episodio protagonizado en Wyoming tres años antes, el 29 de agosto por el célebre bandido Butch Cassidy. En los primeros films ya aparecía uno de los iconos de la historia del Oeste, el explorador Kit Carson, quien, por cierto, en la realidad no daba el pego de héroe: era bajito, analfabeto y se distinguió por llevar a cabo campañas de tierra quemada. Una de las cosas que hizo fue arrasar 5000 melocotoneros que los indios habían plantado en el cañón Chelly. El caso es que a estas primeras películas le han seguido, desde entonces, más de 1700.
La gran expansión de los Estados Unidos se produjo a finales del siglo XVIII, cuando las 13 colonias se rebelaron y consiguieron su independencia. En 1783, el tratado de Versalles fijó sus límites en el río Mississipi en el oeste, los grandes lagos al norte y hacia el sur hasta el paralelo 3, en Florida. Luego vendrían anexiones económicas, mediante compra, como la adquisición de la Louisiana a la Francia napoleónica, y otras menos amigables.
En la segunda década del siglo XIX, Estados Unidos se convirtió en tierra de promisión para miles de europeos que huían de guerras, miseria y hambre. Era el futuro. Se calcula que entre 1815 y 1863 llegarían a la nueva nación unos cinco millones de personas, que iniciaron la expansión hasta las tierras donde no moraban los blancos, pero sí los indios, a los que fueron arrinconando.
De esta forma se gestó la mitología. Por ejemplo, el «cowboy», el hombre que trasladaba el ganado de una punta a otra del país a lomos de su caballo, enfrentándose con indios, bandidos y ganaderos sin escrúpulos, encarnados por ejemplo, por John Wayne o James Stewart. Estos hombres son unos idealistas, con férreos códigos del honor; una especie de caballeros andantes de las praderas. Pero los reales no se parecían mucho a los de la pantalla. La edad de oro de los «cowboys» se produjo al finalizar la guerra de Secesión (1860-1865). Era un trabajo muy duro, que requería estar mucho tiempo alejado de cualquier comodidad que pudiera dar aquel esbozo de civilización, donde las distancias entre ciudades eran enormes. La historia de la fábrica Levi’s desvela que, precisamente, el pantalón tejano fue creado para las duras tareas de la conquista del Oeste, por su enorme duración. Pero resulta que, tras la abolición de la esclavitud, las filas de este trabajo se nutrieron, fundamentalmente, con negros libertos, pues eran los más dispuestos a aceptar los trabajos más bajos de la escala social. Además, eran ellos quienes estaban más habituados a las tareas del campo. En el cine prácticamente no se refleja este hecho, y los vaqueros negros son casi una anécdota. Los historiadores detallan que el « cowboy» más famoso fue un ex esclavo, Nat Love (1854-1921). Nacido en Tennessee, vivió allí hasta el fin de la guerra civil y fue al concluir la contienda y convertirse en un ciudadano más cuando se intentó ganar la vida por su cuenta. De esta forma comenzó participando en concursos de tiro al rifle y rodeos, no teniendo muchas dificultades para alistarse en las cuadrillas que llevaban el ganado desde los pastos a los mercados. En esta época se enfrentó a tribus indias y conoció a personajes tan renombrados como Pat Garret o Billy el Niño. Nat sentó la cabeza en 1899, cuando se casó y se estableció, y entró entonces a trabajar en la compañía de ferrocarriles Pullman. En 1907 apareció una autobiografía suya, editada en Los Ángeles.
De manera que vemos que el primer tópico se derrumba. Otro que no es como lo pintan es el de los pistoleros y las armas que empuñaban. El momento cumbre de las películas cuya trama gira entorno a los pistoleros y los sheriffs es el duelo, el momento en que el bien y el mal se enfrentan en una calle vacía. Ejemplos, los que queramos: Solo ante el peligro, Silverado, Raíces profundas… Pero lo más seguro es que tales enfrentamientos épicos nunca existieran.
Para empezar, difícilmente los revólveres se guardaban en brillantes cartucheras. Y es más, los de seis tiros aparecieron muy tardíamente. La realidad es que Samuel Colt no patentó el arma que la ha valido la posteridad hasta 1835, y el modelo «New Ranger Size Patrol», alrededor del cual gira toda la mitología del «wéstern», no se empezó a fabricar hasta 1850. De manera que lo más normal es que se tratara de revólveres de un solo tiro, que además no se llevaban en la cartuchera, sino directamente en el bolsillo del pantalón, que era desde donde era más fácil de sacar. Con esas armas era muy difícil hacer blanco, y si no se conseguía a la primera se quedaba a merced del rival. Y como de ideales caballerescos, como los duelos de los nobles europeos, pocos, lo cierto es que la mayoría de tiroteos se solventaban por la espalda.
Sin perdón ofrece reconstrucciones mucho más posibles de estos episodios, pero sin duda, la cumbre de los duelos del Oeste es el enfrentamiento que tuvo lugar el 26 de octubre de 1881 en Tombstone, en el OK Corral, entre los hermanos Clanton y su banda y el sheriff Wyatt Earp y los suyos; un episodio recreado en numerosas películas por buenos directores y mejores actores. En una lista no exhaustiva figurarían Pasión de los fuertes (John Ford, 1946), Duelo de titanes (John Sturges, 1957) o Wyatt Earp (Lawrence Kasdan, 1994). ¿Quién fue el protagonista de esta historia? Pues un ciudadano inscrito como Wyatt Berry Stapp Earp, nacido el 19 de marzo de 1848 en Monmouth (Illinois), aunque simplemente se le recuerda como Wyatt Earp; un tipo que en el cine ha sido revivido por actores como Henry Fonda, Burt Lancaster o Kevin Costner.
Earp fue conductor de diligencias, cazador de búfalos, jugador, buscador de oro en Alaska y hay quien añade que aficionado a llevarse caballos de territorio indio. Pero lo que le dio fama fue la estrella: fue «marshall» en Wichita, Kansas, Dodge City y Tombstone, y junto a sus hermanos y Doc Holliday se enfrentó a los Clanton en el OK Corral, dejando difuntos a tres de sus rivales en la cita.
Lo más gracioso es que Earp llegó a asesorar películas del Oeste que ya se filmaban en Hollywood. Murió a los 81 años en Los Ángeles, el 29 de enero de 1929. Dos años más tarde aparecería una biografía en la que él mismo había colaborado, llamada Frontier Marshall. En una entrevista en prensa explicaría que no era tan buen tirador, sino que era lo suficientemente valiente, o loco, para acercarse al máximo a sus rivales, logrando así acertar en sus disparos.
El Oeste se forjó con trashumancia, caravanas, guerras indias, sheriffs y pistoleros. La versión más crítica de todo ello se ofrece en Pequeño Gran Hombre, donde Dustin Hoffman encarna a un joven que vive todos los episodios posibles, desde un duelo hasta el final de un enloquecido Custer. Y puede que la más épica sea La conquista del Oeste. En esta epopeya habitan estos pistoleros que viven con sus códigos, como Los siete magníficos, una trasposición al lejano Oeste de una historia japonesa, Los siete samuráis, de Akira Kurosawa. Y es un filón de argumentos, donde la realidad es adaptada al espectador, que acaba empatizando con simpáticos ladrones con reminiscencias de Robin Hood, como Josey Wales, que se echa al monte tras la guerra de Secesión porque toda su existencia anterior ha sido arrasada. O Billy el Niño, que en realidad se llamaba William Boney y que había nacido en Nueva York. Cuenta la leyenda que el sheriff Pat Garret le abatió en Fort Summer el 14 de julio de 1881, episodio también recreado por el cine. ¿O no? Porque una versión todavía por contrastar asegura que, en realidad, Garret envió al otro mundo a otra persona y se embolsó los 500 dólares de recompensa. Mientras, Billy se iba a Nuevo México, donde iniciaba una nueva vida, aunque la tradición oral asegura que algunos vecinos estaban hartos de aquel viejecito que aseguraba tener un pasado violento. En el enredo tiene su papel un hombre singular, Lewis Wallace, que entonces era gobernador de Nuevo México. Militar (luchó en la guerra contra México y en la de Secesión) y diplomático (fue embajador en Turquía), había nacido en Brookwille, Indiana, en 1827, y falleció en 1905. En su cargo político fue uno de los que abordó el problema de perdonar a Billy el Niño por su papel en las guerras de los ganaderos. Pero, en realidad, Wallace ha pasado a la historia por otra cosa muy distinta: fue quien escribió la novela Ben-Hur. Para desenmarañar la cosa, las autoridades del condado de Lincoln están dispuestas a sufragar que se haga la prueba del ADN a los restos del que aseguraba que era Billy para compararlos con los de algún familiar y así salir de dudas.
El tránsito del siglo XIX al XX también tuvo sus héroes al margen de la ley. Fueron Butch Cassidy y Sundance Kid; afamados tiradores y asaltantes de trenes. Su vida fue recreada en el simpático film Dos hombres y un destino, dirigido en 1969 por George Roy Hill y protagonizado por una pareja que quitaba el hipo a las chicas: Paul Newman y Robert Redford; un film que al margen de sus escenas dejó una canción enormemente popular, «Raindrops keep falling on my head», escrita por Burt Bacharach y cantada por B. J. Thomas. Ambos forajidos asaltaron un ferrocarril, y robaron una importante suma de dinero, lo que provocó que el propietario pagara sicarios y asesinos para encontrarlos. Tras huir de Estallos Unidos, fueron vistos en un lugar tan lejano como la Patagonia argentina, donde se les imputa otro asalto, para acabar sus días en un enfrentamiento con la policía boliviana, aunque la memoria popular asegura que no perecieron así y que finalizaron sus días de forma mucho más plácida por los andurriales suramericanos. La cumbre del nacimiento de una nación como que Estados Unidos fue el choque de dos civilizaciones: la de los americanos primitivos (los indios) y la de los recién llegados (los blancos). Fue una lucha cruel, casi de exterminio, que terminó con los pieles rojas diezmados por el hambre, el alcohol, las enfermedades y los combates, y arrinconados en reservas. Tras la guerra civil, el gobierno decidió terminar con el «problema indio» y lo hizo de forma brutalmente eficiente, dejando, cuando el siglo XX amanecía, lista la nación para ser el hogar de los nuevos americanos y la prisión de los antiguos.
Las contiendas contra los indios fueron campañas sin apenas grandes batallas, pero con multitud de salvajes escaramuzas. Entre 1869 y 1876 se registraron dos centenares de combates, jaleados por la prensa y la opinión pública que se entusiasmaron con sucesos como la masacre de Sand Creek, que supuso el exterminio de un poblado cheyene el 29 de noviembre de 1864. Quien llevó a cabo esta acción fue un regimiento de voluntarios de Colorado, dirigido por un pastor metodista llamado John Chivington. Este sujeto pronunciaba discursos que bien poco tenían que ver con la fe y el amor al prójimo. He aquí dos de sus frases, recogidas por la prensa de la época: «Lo único que se puede hacer con los cheyenes es matarlos», y «Hay que matar y cortar la cabellera a todos, chicos y grandes». La actuación de esta unidad fue aprovechada por un enérgico «wéstern» dirigido y protagonizado por Clint Eastwood en 1975, El fuera de la ley, donde se relatan las peripecias de un granjero, Josey Wales, cuya propiedad es arrasada por los soldados al concluir la guerra de Secesión.
El problema indio se resolvió por la fuerza y con apoyo mediático, en el que la imagen del indio se distorsionaba para convertirlos en salvajes sedientos de sangre, que arrastraban tópicos de torturar prisioneros y mutilar y cortar la cabellera de sus enemigos. Estos lugares comunes fueron reflejados años después por los primeros «wésterns», que no cambiaron su inclinación hacia los nativos americanos hasta la década de los cincuenta. Después vinieron películas mucho más comprometidas con la verdad, como Soldado azul o El salvaje.
Para las culturas de las llanuras, el desprecio al dolor era un gran signo de valor. Por eso algunos prisioneros las pasaban canutas, porque los indios los ponían a prueba. Una película contiene una escena muy cruda al respecto. Se trata de El manto negro (Bruce Beresford; 1991) y se sitúa en las primeras exploraciones de los jesuitas (de ahí el manto negro) a los territorios de los grandes lagos, en el Canadá. Pues bien, resulta que un indio ha sido capturado junto con sus hijos por una tribu enemiga. Un guerrero rival degüella al más pequeño en presencia del padre, que ni pestañea. Luego, confiesa que la cuestión no era el dolor por la pérdida, que lo tenía, sino que no podía mostrar debilidad. De todas maneras, no eran gentes crueles por naturaleza y pagaron con la misma moneda que recibieron, y lo del tótem en el centro del poblado con un explorador blanco atado en él mientras los guerreros se lo pasan en grande tirándole flechas y lanzas es muy poco riguroso. Y en cuanto a lo de las cabelleras, hay mucho que discutir. No existe un acuerdo entre todos los eruditos respecto a si las tribus indias se lo hacían sus enemigos, vencidos o no. Una línea de investigadores asegura que sí, si bien reconoce que no era un hábito muy extendido. Por ejemplo, en 1503, el explorador Jacques Cartier describe esta costumbre entre lo iroqueses. Sí que existe pleno acuerdo sobre dónde aprendieron no pocas tribus esta práctica y quiénes fueron los que la generalizaron: los primeros colonizadores y, en particular, aquellos a quienes se les llamó puritanos por su rígida conducta. Como ironía, no está mal.
El pelo ha sido un preciado trofeo para numerosos pueblos. Por ejemplo, Heródoto dejó constancia de que los escitas, en el siglo V a. C., gustaban de guardar laureles capilares, lo mismo que hicieron luego persas, visigodos, anglosajones y francos. En el siglo XI de nuestra era, el conde de Wessex tenía la costumbre de dejar a sus rivales sin pelambrera. Y en cuanto al Nuevo Mundo, se atribuye al gobernador del territorio de Nueva Holanda en el decenio de 1630, William Kieft, el mérito de implantar la costumbre de arrancar cabelleras previo pago. De todas formas, noticia fidedigna y documentada de lo que ocurrió la tenemos en un autor que, en principio, puede sorprender que se ocupe del asunto. Karl Marx, en El Capital, recoge cómo en 1703 los puritanos de Nueva Inglaterra hicieron uso de un acuerdo de su asamblea legislativa, por el cual cada cabellera de indio valía 40 libras esterlinas. Con los años, el precio subió e incluso se amplió el premio por mujeres y niños. Según esta misma fuente, el Parlamento británico, una de las cunas de la democracia moderna, declaró que la caza de hombres a los que se dejaba sin pelo «eran recursos que Dios y la naturaleza habían puesto en sus manos». Un poco más tarde, en 1755, una proclama de Jorge II, «rey por la Gracia de Dios de Gran Bretaña e Irlanda y rey defensor de la fe», consolidaba la práctica y decía que «por la presente exijo a los súbditos de Su Majestad que aprovechen todas las oportunidades para perseguir, matar y destruir a los indios». No deja de ser curioso cómo los hombres aluden al Altísimo para justificar sus barbaridades y ponerlas en su boca. Por cierto, en esa época había tribus amigas y otras enemigas; pues bien, nadie ha podido dejar claro cómo se discernía el pelo de unos y de los otros: más bien se pagaban todas por igual, sin distinguir la clasificación efectuada del origen del infortunado con el que habían usado el corte.
El conflicto con los indios se inició con la colonización y prosiguió hasta el siglo XX. En los primeros años, la relación entre indios y blancos fue distinta al desarrollo posterior, siendo casi cordiales, y así queda reflejado en algunas películas como Río de sangre (1952; Howard Hawks, con Kirk Douglas y Dewey Martin), donde se muestra el vínculo de tramperos con las tribus. Pero los establecimientos causaron los primeros conflictos. Así, en el siglo XVIII, un jefe Ottawa cercó la ciudad de Detroit y no la conquistó por poco. Después, cuando esta urbe se convirtió en el centro de la industria del automóvil dedicó al cacique un modelo emblemático: Pontiac.
Otras tribus siguieron el ejemplo de los Ottawas, y así los Delaware, Shawnees y Sénecas atacaron Pittsburg, que fue liberada por una columna de soldados. Este hecho sirve de núcleo para la trama de una película clásica de Cecil B. DeMille, Los inconquistables (1942; protagonizada por Gary Cooper), que tiene un final no ajustado a la realidad pero enormemente resultón: los sitiadores huyen ante la llegada de una caravana de carros que trasportan los cadáveres de militares fallecidos en otro combate, pero que vestidos con brillantes uniformes y atados a los bancos producen el efecto preciso. En el final de este levantamiento está ambientado otro film de King Vidor, Paso al noroeste (1937, con Spencer Tracy y Robert Young), que ensalza las hazañas de un grupo de milicianos, los «rangers» del coronel Roberts.
Los indios fueron utilizados por los blancos en la guerra que se produjo en Norteamérica y que fue la traspolación del conflicto existente en Europa entre Inglaterra y Francia. De esta forma, ambos ejércitos reclutaron tribus para usarlas como tropas auxiliares a la suerte de los mercenarios. Este episodio queda descrito en una famosa novela estadounidense, El último mohicano, aparecida en 1826 y escrita por James Fenimore Cooper, que nació pocos años después de ocurridos los acontecimientos. En la obra se relata una historia basada en un suceso real, que fue el cerco del fuerte William Henry por parte de las tropas del general francés Montcalm, que contaba con la ayuda de los hurones. El destacamento del coronel inglés Monroe pactó una rendición honorable, pero cuando dejó los muros del enclave fue atacado y diezmado por los indios, sin que Montcalm pudiera, o no quisiera para no enemistarse con sus aliados, hacer nada. El texto de Cooper ha sido llevado al cine en varias ocasiones con distintos nombres, pero puede que la mejor versión sea la última, la dirigida por Michael Mann en 1990 y que fue protagonizada por Daniel Day-Lewis y Madeleine Stowe.
Por cierto, que en esta conflagración los catalanes tuvieron su papel y así lo recogió en el diario El País el periodista Jacinto Antón. En la lid, entre las huestes francesas, había un regimiento llamado «Royal-Roussillon», que fue reclutado en Cataluña y el Rosellón en 1657, que incluía entre sus soldados un buen número de apellidos catalanes. El primer nombre de la unidad fue el de «Cardenal Mazarino», en honor al hombre fuerte de Francia en aquellos momentos. El Royal-Roussillon participó en el cerco al fuerte William Henry, y al igual que las otras unidades regulares no pudo o no quiso hacer nada cuando los hurones se arrojaron sobre los ingleses que se habían rendido. El regimiento también estuvo en la batalla de Ticonderoga y en el envite definitivo de las llanuras de Abraham, a las afueras de Quebec, tras el cual Francia perdió el Canadá. Muchos de los supervivientes no regresaron a Europa tras la rendición y decidieron quedarse a vivir en el Nuevo Mundo. Pero no sólo fueron éstos los únicos españoles que participaron en la revolución de las colonias. Porque una de las primeras naciones en apoyar el nuevo país fue España. Puede resultar paradójico que una potencia colonial entonces estuviera por esta labor, pero la política es así: Carlos III estaba muy interesado en debilitar a Jorge III, y uno de los escenarios del ajedrez político fue el nuevo continente. En el conflicto brilló con luz propia un militar enviado desde Madrid, el mariscal Bernardo de Gálvez, que en solitario metió su barco en la bahía de Pensacola —el resto de la escuadra temió la potencia de fuego de los cañones del fuerte— y asaltó a punta de bayoneta al frente de la recién creada infantería de marina española a los casacas rojas, infligiéndoles una derrota sin paliativos. El valor de Gálvez fue reconocido por el propio George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, quien le hizo cabalgar a su derecha en el desfile que celebró la victoria sobre Inglaterra y el alumbramiento de una nueva nación.
Cronológicamente, a esta contienda le siguió la guerra de la independencia de Estados Unidos, con capítulos donde los indios también jugaron su papel, plasmado en el celuloide en una espléndida película de John Ford, Corazones indomables (1939), protagonizada por Henry Fonda y Claudette Colbert, y que relata la peripecia de una pareja que se instala en el valle Mohawk; un lugar que es atacado por los iroqueses durante la ausencia de la milicia para combatir a los ingleses.
Estas películas que abordan, en realidad, la génesis de la nación no son despectivas en su tratamiento de los indios como lo son las que desarrollan luego las otras guerras indias posteriores a la configuración de Estados Unidos de América. Son los «wésterns» que se realizan con los indios como los malos y los blancos como buenos. Por ejemplo,Tambores lejanos, un film de 1951, dirigido por Raoul Walsh, protagonizado por Gary Cooper y ambientado en Florida durante los enfrentamientos con los semínolas. Por cierto, los semínolas fueron los únicos indios que no se rindieron. El ejército de Estados Unidos no pudo derrotarlos en dos guerras, la primera ocurrida entre 1816 y 1823, y la segunda entre 1835 y 1842. Los soldados sufrieron 1500 bajas.
Pero la quintaesencia de la crueldad son, en el cine, los apaches, aunque ellos mismos se llamaban Dané. Lo cierto es que, de entrada, no cortaban cabelleras y aunque guerreaban sin cuartel tampoco hay indicios de que torturaran a los prisioneros. Los tópicos sobre este pueblo aparecen en Fort Bravo, film dirigido en 1954 por John Sturges y en el que un tenaz oficial nordista encarnado por William Holden debe perseguir a unos sudistas fugados por el territorio de esta tribu. Especialmente violenta es Mayor Dundee, de 1965, dirigida por Sam Peckinpah e interpretada por Charlton Heston y Richard Harris, ambientada también durante la guerra de Secesión. Una de las pocas versiones amables de este pueblo se la debemos al escritor alemán Karl May (1842-1912), autor de numerosas novelas de aventuras que han sido imprescindibles en la literatura juvenil durante generaciones. Hombre con problemas mentales, supo recrear un ambiente aventurero y atractivo en el que sobresalía el jefe apache Winnetou, tratado como un héroe noble y valiente.
La verdad es que al principio las relaciones entre los blancos y los apaches fueron relativamente pacíficas, hasta que se rompieron los tratados y no por culpa de los indios. El jefe Mangas Coloradas fue, primero, azotado en un poblado minero, y después, a pesar de ello, intentó parlamentar con el Ejército, pero fue asesinado. Para rematar la faena, le decapitaron. También el mítico Cochise fue objeto de varias traiciones. Ahora bien, si hay un nombre apache que simboliza la resistencia de estos indios ante el hombre blanco, ese es Gerónimo.
No se sabe a ciencia cierta en qué mes nació; los cálculos sitúan su natalicio en el año 1829, en la cuenca del río Gila en Arizona, si bien casi en la linde con Nuevo México. En realidad, su nombre no era Gerónimo, sino Goyaałé, que significa, según quien haga la traducción, «el astuto» o «el que bosteza». Era un personaje singular entre los suyos. De hecho nunca fue el jefe de la tribu en los tiempos de las guerras apaches. Por encima de él estuvieron personajes como Cochise o Mangas Coloradas. Su poder se derivaba de que decía tener visiones y en que aseguraba que su poder era tal que las balas no podían matarle. Eso le hizo ganar una gran reputación, porque durante la batalla se exponía como el que más, y mientras sus compañeros iban cayendo, él sobrevivía a todos.
El nombre en castellano se deriva del enfrentamiento mantenido por los apaches con la guarnición mexicana de la ciudad de Arispe. En dicha confrontación, los militares invocaron el nombre de este santo mientras se combatía a muerte en el lecho de un río. A pesar de llevar solo arcos, flechas, hachas y puñales, los apaches dirigidos como jefe de guerra por Goyaałé triunfaron sobre el ejército mexicano. A partir de este momento, para los blancos ya sólo fue Gerónimo.
Fue un auténtico líder en la batalla, que con unos pocos hombres consiguió poner en jaque a, prácticamente, la cuarta parte de la caballería de Estados Unidos. Su familia fue masacrada a uno y otro lado de la frontera de México y eso le llevó a una lucha sin cuartel. Gerónimo y sus revueltas simbolizaron el exterminio que se buscaba para los ocupantes primigenios de esa zona del país. En un periódico local, el Arizona Citizen, se escribió esto para levantar los ánimos en la pelea contra los chiricahuas, una de las tribus apaches: «El tipo de guerra necesaria para los apaches chiricahuas es una constante, despiadada, indiscriminada y desesperada en la que se dé muerte a hombres, mujeres y niños […] hasta que cada valle, cada cuesta, cada peñasco y cada escondrijo de las montañas exhalen al alto cielo el agradable aroma de todos los chiricahuas putrefactos».
En no pocas películas se presenta a Gerónimo como un ser despiadado y belicoso, e incluso se contrapone a las virtudes del gran jefe de la nación apache, Cochise. Así ocurre, por ejemplo, en Flecha Rota, dirigida en 1950 por Elmer Davies y protagonizada por James Stewart. En ella se reproduce el episodio real de las negociaciones llevadas a cabo para conseguir la paz con Cochise. En el film, Gerónimo es un guerrero levantisco que en el consejo de la tribu asegura que él seguirá combatiendo y que desde ese momento se le conocerá por el nombre que le dieron los mexicanos. Falso. Lo cierto es que Gerónimo, o Goyaałé, habló a favor de la solución pacífica y se mantuvo tranquilo hasta que falleció Cochise.
La vida de Gerónimo ha sido recreada cíclicamente por el séptimo arte. En algunas ocasiones en forma esperpéntica, como en Gerónimo, de Arnold Laven, estrenada en 1962 y donde el caudillo apache es Chuck Connors. Lo que se presenta en la película no solamente no se parece en nada a la realidad, sino que casi no tiene sentido. Mucho más notable fue la versión de la vida del líder guerrero que en 1994 realizó Walter Hill, donde aparecía Wes Studi en el papel del apache y actores de la talla de Gene Hackman o Robert Duvall, y que tiene como fundamento las memorias del oficial de caballería Britton Davies, que participó en la captura y conoció al rebelde, y que, aunque le respetaba, no sentía un gran afecto por él. Y muy recomendable es Gerónimo, la leyenda, una producción distribuida fundamentalmente para el mercado videográfico pero que presenta con bastante aproximación a la realidad la vida del indio.
Gerónimo pasó años entrando y saliendo de las reservas. Sus peripecias le hicieron grande a él, a sus compañeros y a sus enemigos, como los generales Crook y Miles, el teniente Gatewood (que negoció su prostrer sometimiento) y los exploradores Al Sebeer y Tom Horn. Se entregó cuatro veces. La última fue el 5 de septiembre de 1886, en el cañón Skeleton, en Arizona, cerca de la frontera de México. Con él iba toda su hueste: 16 guerreros, 14 mujeres y 6 niños. Para lograr su capitulación se utilizaron 5000 soldados de caballería y una red de heliógrafos distribuidos por todo el territorio. Cuentan que cuando llegó a presencia del general Miles, el jefe del ejército destacado para capturarle, se produjo el siguiente diálogo:
—Gerónimo: Es la cuarta vez que me rindo.
—Miles: Y creo que la última.
Miles recibió órdenes de entregar a los apaches a las autoridades civiles, lo que equivalía a la horca, pero los montó en trenes y los envió a Florida, tal y como habían pactado. Las tribus fueron instaladas en Fort Marion, luego en Fort Pikens y finalmente ubicados en Fort Still (Oklahoma), donde estaban sus otrora enemigos, comanches y kiowas, que aceptaron solidariamente unos nuevos inquilinos. Gerónimo murió en 1909 y con él se fue, prácticamente, la última referencia del viejo Oeste y las guerras indias.
Los conflictos con los apaches son el telón de fondo de la trilogía sobre la caballería que realizó el mayor director de «wésterns» de la historia: John Ford. De hecho, esta tribu ya sirvió para ambientar un film que marcó una época por sus formas de realización, La diligencia, de 1939. Luego hay que destacar la citada trilogía, compuesta porFort Apache (1948), La legión invencible (1949) y Río Grande (1950). En todas ellas aparece su actor fetiche, John Wayne, quien encarnó mejor que nadie a todos los héroes del violento Oeste: pistoleros, sheriffs y militares, y cuya filmografía está jalonada de espléndidas películas de este género, como Los tres padrinos, Los comancheros o Centauros del desierto.
Pero sin duda la cumbre del enfrentamiento entre indios y blancos no estaba en Arizona, ni en los apaches; el episodio más conocido, renombrado y legendario ocurrió en las grandes llanuras y tiene tres nombres propios: George Armstrong Custer, Toro Sentado y Caballo Loco. Fue la batalla de Little Big Horn, donde fue masacrado la mayoría del 7.o regimiento de Caballería.
Hay un precedente a lo ocurrido a Custer y que no es tan conocido. Sucedió en 1866 y el protagonista fue un militar tan impulsivo como lo fue Custer. Se llamaba William Fetterman. En ese año, el jefe indio Nube Roja acudió a Fort Laramie para negociar un tratado que permitiera el paso de las caravanas y autorizar el emplazamiento de tres posiciones a lo largo de la llamada línea Bozeman. Como quiera que los soldados iniciaron los trabajos antes de que concluyeran las conversaciones, Nube Roja se marchó sin firmar pacto alguno.
En el fuerte Phil Kearney, en Wyoming, estaba entonces destinado el capitán William Fetterman, a quien se atribuye la afirmación que con ochenta hombres limpiaría el territorio de sioux. El 21 de diciembre de 1866, y desobedeciendo las órdenes de su superior, el coronel Carrington, Fetterman se puso a perseguir a un grupo de guerreros, que en realidad era un cebo. En una colina le esperaba el grueso de los hombres de Nube Roja, que masacró a los ochenta hombres que debían dejar el Oeste expedito de indios. Este suceso y las negociaciones con Nube Roja aparecen reflejadas en el film El piel roja (George Sherman, 1951), cuyo argumento gira en torno a un cazador blanco que busca al asesino de su mujer india durante la masacre de Sand Creek.
De todas formas, el militar más famoso de todas las guerras indias fue, sin duda, George Armstrong Custer. Este hombre nació el 5 de diciembre de 1839 en New Rumble (Ohio), en el seno de una familia metodista de emigrantes, pues su padre era alemán y su madre irlandesa. No fue un brillante estudiante en West Point: se graduó como teniente, aunque fue el último de su promoción. La guerra de Secesión fue su gran oportunidad; gracias a su decisión y arrojo consiguió ascender hasta general, categoría que asumió con 23 años. Al finalizar la contienda buscó incesantemente destinos que le reportaran más gloria, y así fue enviado como teniente coronel al 7. o de Caballería, de donde fue apartado por implicar al hermano del presidente Ulysses S. Grant, de nombre Oliver, en un escándalo de tráfico de influencias. A pesar de los problemas políticos, consiguió ser reintegrado a su destino para la campaña de 1876, en la que perdió la vida.
La batalla de Little Big Horn y Custer ha sido recreado hasta la saciedad en el cine, en algunas ocasiones, como en Pequeño Gran Hombre, para ridiculizar al militar. Sin duda, la más conocida película sobre este hecho es Murieron con las botas puestas, dirigida por Raoul Walsh y estrenada en 1941. En ella se mencionan algunos de los rasgos del carácter de Custer, encarnado aquí por Errol Flynn, pero en general se le presenta como un héroe sensibilizado por el problema indio, que pierde la vida y sacrifica su regimiento para impedir que la confederación de los indios de las grandes llanuras terminen con todas las unidades empeñadas en la cacería. Un relato épico alentado por la viuda, Elisabeth.
Nada más alejado de la realidad. Custer no era un genio de la estrategia. Era un hombre arrogante que fundamentaba sus éxitos en tomar siempre la iniciativa sin tener en cuenta el número de bajas. En Little Big Horn, Custer desplegó todos sus defectos como hombre y militar. Creía que los indios no resistirían la carga de una tropa moderna, así que rechazó dos ametralladoras «Gatling» que le ofreció el 20.o de Infantería y también el apoyo del 2.o de Caballería. Se lanzó sólo a la pelea, con los 500 hombres del 7.o encuadrados en doce compañías. Dividió su hueste en tres brazos y él, con cinco compañías, lideró uno.
Nadie sabe muy bien lo que ocurrió, pues no sobrevivió ni un militar y las fuentes orales indias tienden a confundir realidad con fantasía. Pero la cuestión es que Little Big Horn era un campamento enorme, de cinco mil almas; tres mil preparadas para el combate al mando de Toro Sentado y Caballo Loco, entre otros.
La batalla ocurrió el 25 de junio de 1876 y su desarrollo fue muy rápido. Es más que probable que nunca se pudiera formar el famoso cuadro que aparece en todas las películas. No tuvieron ni tiempo. Se agazaparon tras los caballos muertos. Muchos cuerpos fueron encontrados diseminados por una ladera, posiblemente porque querían escapar de la masacre. En poco más de una hora, en la colina no quedaba nadie con vida. Allí encontró la muerte el imprudente general y parte de su familia (sus hermanos Tom y Boston; su cuñado el teniente James Calhound y su sobrino Audie Reed), que perecieron junto a doscientos diez soldados, cuyos cuerpos fueron mutilados por los vencedores. Mejor dicho, sólo hubo un ser que sobrevivió: un caballo llamado «Comanche», que fue considerado un héroe nacional. Al morir, fue embalsamado por el taxidermista Lewis Dyche, que recibió 450 dólares por su trabajo. Los órganos fueron enterrados con honores militares. El cuerpo momificado del corcel fue llevado al Museo de Historia Nacional de la ciudad de Lawrence.
Sobre el terreno de Montana quedaron Custer y los que se dejaron la piel en aquella aventura imposible. Por cierto, no hay unanimidad sobre el número de bajas. Dependerá de las fuentes que se consulten. Ello es debido a que no se sabe con exactitud cuántos perecieron en las otras dos columnas en que Custer dividió sus fuerzas. Lo que sí se sabe es que entre los muertos estaba un periodista, Mark Kellog, que iba con el Séptimo como enviado del Bismack Tribune, un diario de Dakota, para narrar los avatares de la campaña. Perdió su gran exclusiva al mismo tiempo que la vida. El último cable que pudo enviar a su redacción era lacónico: «Parece que al fin veremos indios». Su cadáver fue hallado por el ejército, que pudo identificarlo por su vestimenta.
Little Big Horn fue el máximo exponente de la resistencia de los indios de las grandes llanuras, que después entraron en franco declive. Los mismos supervivientes del Séptimo se tomaron la revancha en Wounded Knee, al masacrar a un grupo de sioux que se había rendido. En 1890, el presidente Harrison afirmó que debía acabarse con el problema indio y se hizo sin reparar en medios. El 15 de diciembre de ese año, el ejército asesinó a Toro Sentado. Los sioux, los cheyenes y las otras tribus de las grandes llanuras de Estados Unidos eran ya historia.
Hasta la década de los cincuenta del siglo XX, el cine reconstruyó la historia de Estados Unidos de América tomando como referencia numerosos tópicos, como el del «cowboy» o el indio feroz. Después, un buen número de películas espléndidas han puesto las cosas más en su sitio, como Soldado azul (1970), que refiere la matanza de Sand Creek y que fue dirigida por Ralph Nelson; o Un hombre llamado Caballo (1970), de E. Silverstein, que relata la convivencia de un noble inglés con los indios; o El sargento negro (1960), un maravilloso alegato contra el racismo realizado por John Ford; o la espléndida Sin perdón(1992), donde el director y protagonista Clint Eastwood hace un gran retrato de lo que debió ser el lejano Oeste.
En septiembre de 2004 se inauguró en Washington el Museo Nacional del Indio Americano. Es un punto de encuentro entre dos culturas, la que estaba ubicada en Estados Unidos y la que vino a instalarse. En ese mes, el número total de población india rondaba los cuatro millones de almas en un país de 281 millones de habitantes. Su papel ha sido olvidado a pesar de que han seguido presentes en la historia de la nación. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los navajos fueron utilizados en el Pacífico como operadores de radio, ya que su lengua no era conocida por los japoneses. Su peripecia fue rememorada en el film Windtalkers. A pesar del heroísmo que demostraron, no se les reconoció su labor oficialmente hasta julio de 2001, cuando el presidente George W. Bush impuso la medalla del Congreso a los cuatro supervivientes y a las veinticinco familias de los navajos ya fallecidos. Cuando terminó el conflicto, los indios volvieron a sus reservas y a su pobreza, sin ser elogiados ni recordados, pues se les obligó a jurar silencio sobre su papel, por si eran requeridos en otra ocasión. Y puestos a rememorar, citar que los paracaidistas que el Día D se lanzaron sobre Normandía para iniciar la invasión de Europa lo hacían al grito de « ¡Gerónimo!». Aún hay más conexiones entre la vieja y la nueva historia: el Séptimo de Caballería, que fuera masacrado en Little Big Horn, combatió luego en Vietnam; estuvo presente en la guerra del Golfo y participó en la invasión de Iraq.
El «wéstern» es el único género cinematográfico que consiguió escribir la historia en lugar de recrearla. John Ford, el mejor director que ha existido de películas del Oeste, tenía claro, y así lo manifestó, que en sus films la epopeya prevalecía sobre la verdad, tal como hacía recitar a uno de sus personajes, el director del periódico local que aparece en El hombre que mató a Liberty Valance: cuando la leyenda se convierte en realidad, se publica la leyenda.
El cine nos ha legado una serie de héroes y arquetipos que se han universalizado. Ahí están gentes de principios, que consiguen convertir sus ideales en una victoria, aunque sea rodeados de su tragedia personal, como el James Stewart de El hombre que mató a Liberty Valance, el individuo bueno que vence al más fuerte basándose en la razón; el trágico John Wayne de Centauros del desierto, que consigue el perdón y la redención; o los pistoleros de Los siete magníficos, que se ponen del lado del débil a pesar de que no tienen nada que ganar más que a ellos mismos; o el Kevin Kline de Silverado, que entierra su pasado turbulento en una polvorienta calle tras vencer a sus antiguos compinches. Héroes trágicos, homéricos, shakesperianos, universales.
Buena parte de la épica de la nueva nación se escribió por encima de los americanos primigenios: el pueblo indio; una cultura donde la propiedad era comunal y donde todo el mundo tenía derecho a casa, comida, crianza y educación; y si se era huérfano, de ello se ocupaba la tribu. Incluso la Constitución de Estados Unidos recoge algunos principios que regían en la confederación iroquesa. El cine ha justificado las tropelías contra ellos, como en otras ocasiones la historia disculpa barbaridades para justificar el alumbramiento de una nueva y luminosa civilización.
Un autor estadounidense que escribió sobre los indios relató que en 1915 cenó con Buffalo Bill en Washington, y que éste le dijo: «Nunca conduje una expedición contra los indios que no me avergonzara de mí mismo, de mi gobierno y de mi bandera, porque ellos tenían siempre razón y nosotros no. Ellos nunca rompieron un tratado, y nosotros nunca respetamos ninguno». Era una cultura simple, muy apegada al lugar donde moraban y puede que carente de mayores aspiraciones. Y lo expresaban de manera emocionante, como el gran jefe de los Duwamish, Seattle, que envió un mensaje al presidente de EE. UU., Franklin Pierce, en respuesta a la proposición de vender su territorio: «Nosotros somos una parte de la Tierra, y ella es parte de nosotros. […] Lo que acaezca a la Tierra, también le acaece a los hijos de la Tierra. […] Pero quizás es porque yo sólo soy un salvaje y no entiendo nada».
§. Yo descifré enigma
(Una de la guerra mundial)
Más de medio siglo después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, el conflicto continúa siendo una fuente inagotable de inspiración para la novela y el cine. Puede que sea porque es la única conflagración de la historia de la humanidad en la que se han empleado todas las armas conocidas: desde la caballería (la última carga la dieron los lanceros polacos que se lanzaron contra las divisiones panzer; fue el canto del cisne del guerrero-jinete), hasta la energía atómica. Puede que sea porque su iconografía es muy fuerte y sus mitos muy potentes: la oscuridad de los nazis, la disciplina monocorde de las tropas alemanas, el heroísmo de los británicos, el encarnizamiento de la contienda en el Pacífico, el sufrimiento de la Europa ocupada, el Holocausto del pueblo judío… Puede que sea porque es una de las pocas ocasiones en que, por lo menos para Occidente, las cosas están claras: Hitler y los suyos eran la encarnación del mal y hubo que afrontar millones de muertos para que no se impusiera su sociedad racista y dictatorial. Además, el resultado del enfrentamiento, la derrota absoluta del nazismo alemán, del fascismo italiano y del imperialismo japonés, y la consolidación de las sociedades democráticas occidentales hace que las zonas grises (como los colaboracionistas, las simpatías que despertó el régimen nazi en sus inicios entre personalidades inglesas o el verdadero papel de algunos que en su momento fueron considerados héroes de la resistencia francesa) queden diluidas en beneficio del triunfo del bien.
¿Cómo va a sustraerse el cine a la llamada de tantas razones, de tantos argumentos? Ya en pleno enfrentamiento, los directores de Hollywood y sus actores más prestigiosos se enfundaron el uniforme; unos, para animar a sus tropas con películas propagandísticas con sentido patriótico, otros directamente para luchar. Todos los aspectos del conflicto han sido abordados, o casi todos; y algunos, en películas que han hecho historia. La guerra es el trasfondo de uno de los films cumbre del séptimo arte, Casablanca, que además está rodada cuando los nazis avanzaban en todos los frentes, pues es del año 1942. Es una obra que ha sobrevivido a su tiempo; es una cinta política, de amor y de intriga, con un final que no es enteramente feliz, pues el protagonista sacrifica su amor en favor de un bien superior, que es continuar la pelea contra los alemanes. Sobre ella se han escrito cientos de monografías y libros. Aún hoy es motivo de admiración y se relatan una tras otra las pequeñas historias y leyendas que existen alrededor de ella. Por ejemplo, que los actores elegidos para los protagonistas no eran la primera opción: en lugar de Humphrey Bogart tenía que estar Ronald Reagan; y Ann Sheridan debía ser Ingrid Bergman. El argumento está basado en una obra de teatro que jamás se estrenó, y cuya traducción sería algo así como «Todo el mundo va al bar de Rick», y de la que los guionistas cinematográficos salvaron bien poco, pero dejaron una canción: «As times goes by». En ningún momento del metraje se dice «Tócala otra vez, Sam». Todo fue rodado en California: el aeropuerto que aparece es el de Los Ángeles. Pero hay algo más. La película es un fantástico alegato contra el nazismo, hecho por personas que sabían muy bien de lo que hablaban, de lo que estaba pasando en Europa. El director, Michael Curtiz, vino al mundo en Hungría. Paul Heinrich, el Victor Laszlo de la ficción, había nacido en Trieste cuando esta ciudad pertenecía al Imperio austrohúngaro, en el seno de una familia de banqueros vieneses. En 1935 dejó Austria. Claude Rains, el amoral capitán de policía francés que termina lanzando una botella de Vichy (en clara alusión al régimen colaboracionista) a la papelera había salido de la Inglaterra bombardeada por la Luftwaffe y el repugnante mayor Strasser de la cinta estuvo interpretado por un actor llamado Conrad Veidt; un solvente intérprete natural de Berlín pero que tuvo que dejar su país por tener una condición sumamente peligrosa en esa ciudad y en ese tiempo: era judío. Es, quizás, el mayor tributo a su causa que pudo rendir: un judío interpretando toda la maldad del régimen nazi.
La Segunda Guerra Mundial es tiempo de mitos: de defensa de unos ideales democráticos frente al totalitarismo, de hombres valientes enfrentándose al mal que dibuja una iconografía realmente única, y además con la ironía de la que hace gala Rick al conocer a Strasser:
Strasser: ¿Qué hace en Casablanca?Es por ello que la sociedad ha tolerado deslices en las películas bélicas, aunque algunos sean del tamaño de una catedral. Bueno, no todo el mundo. Por ejemplo, los historiadores británicos se han hecho oír por el tratamiento que en ocasiones da Hollywood al conflicto; por el poco rigor de algunos argumentos y por el ninguneo que se hace de los combatientes que no eran estadounidenses. Es como aquel chiste, en el que dos tipos están hablando y uno empieza: «El otro día íbamos yo y Paco…», momento en el cual el otro interrumpe para dar una matización gramatical: « ¡Hombre, será Paco y yo!». La puntualización molesta al primero, que espeta: « ¡Qué pasa! ¿Yo no iba o qué?».
Rick: Vine a tomar las aguas.
Strasser: ¿Al desierto?
Rick: Me informaron mal.
Eso viene a ser. Vale la pena no olvidar que sin la aportación de EEUU en fondos, armas, hombres y sangre, el continente hubiera marcado el paso de la oca durante más tiempo, y quizás las sociedades democráticas que emergieron tras el conflicto (con sus defectos, pero las más prósperas, libres, pacíficas y ricas de la historia) no hubieran existido jamás. Pero en algunas películas, parece que los otros no estaban y que todo se redujo a un mano a mano entre Estados Unidos y Alemania. Como en el film U-571 del año 2002 dirigido por Jonathan Mostow y cuyo argumento es el siguiente: la armada alemana cifraba sus comunicaciones mediante una máquina llamada Enigma, que convertía en un galimatías cualquier mensaje, haciendo imposible localizar los submarinos que atacaban los mercantes en la batalla del Atlántico. Sin embargo, uno de los sumergibles queda muy dañado tras un combate con un destructor y solicita que le suministren piezas de recambio y una dotación de mecánicos. La marina de Estados Unidos se entera y envía uno de sus submarinos a la cita, camuflado como si fuera nazi, con el fin de hacerse con el ingenio. Asaltan la nave, pero la suya es destruida, así que con una reducida tripulación deben navegar con el «u-boat» enfrentándose a otros navíos germanos, hasta que al final se ponen en contacto con los suyos y les entregan Enigma. Desde entonces consiguen interpretar los códigos.
¿Qué hay de cierto? Pues poquito. La cinta se inspira en dos hechos distintos, y ninguno de ellos se ajusta a la realidad de lo que se cuenta en el film. Por ejemplo, el primero ocurrió en mayo de 1941, siete meses antes de que Estados Unidos entrara en guerra. El segundo se produjo en octubre de 1942 y bastante lejos del Atlántico Norte, en concreto en las cercanías de Port Said, en Egipto. Como se ve, ninguno sucedió como en el film. Y es más, tampoco tuvieron que ver en ellos barcos de guerra estadounidenses y aún menos submarinos: fueron buques de la armada británica quienes se enfrentaron a los sumergibles nazis.
Pero vayamos por partes. La máquina Enigma existió. Fue inventada en 1919 y su primera versión se puso a la venta en 1923, con el fin de cifrar los mensajes que se intercambiaban comerciantes y hombres de negocios y facilitar su confidencialidad. En los años posteriores, el ingenio fue modificado y adoptado por el ejército alemán, de manera que a principios de la década de los treinta era mucho más sofisticado. Se trataba de un complejo dispositivo que combinaba la mecánica y la electricidad. «Complejo» es la palabra adecuada para expresar que me resulta prácticamente imposible describir cómo funcionaba, pero el resultado es que cada vez que se tecleaba una letra, escribía otra mediante un juego de rodillos y conexiones, transformando cualquier texto normal en una sucesión de palabras ininteligibles, a no ser que se tuvieran las claves exactas que se utilizaban para su encriptado y otra Enigma para descifrarlo.
Se dice que los alemanes ya usaron este método en la Guerra Civil española, y lo cierto es que Enigma se convirtió en una obsesión en aquella Europa que olía a contienda generalizada. En 1929, Polonia dio el primer paso para desvelar sus secretos, pues interceptó una de estas máquinas que era enviada desde Berlin a Varsovia. Allí, un joven matemático llamado Marian Rejewski comenzó a trabajar para averiguar los códigos, aunque cuando se produjo la invasión de su país, en 1939, la complejidad de la máquina había aumentado. La peripecia de Rejewski fue desde entonces de película. Cuando los polacos se vieron perdidos, hicieron llegar su Enigma a los aliados franco-británicos y el matemático huyó: llegó a Francia, cruzó a España y después consiguió pasar a Gran Bretaña, donde siguió prestando sus servicios contra los nazis. No regresó a Varsovia hasta 1969 y murió en 1980; fue enterrado con honores militares.
Con los datos facilitados por los polacos, los ingleses dedicaron un enorme esfuerzo a convertir Enigma en poco más que una máquina de escribir. A unos ochenta kilómetros de Londres, en un lugar llamado Bletchley Park, ubicaron una unidad extremadamente secreta, bautizada Estación X, dedicada a romper los códigos cifrados nazis, en especial los de Enigma. Allí reunieron a matemáticos, criptógrafos e incluso jugadores de bridge y ajedrez y expertos en crucigramas para interpretar los centenares de mensajes que les llegaban y conseguir las pautas que les sirvieran para entender la encriptación que se empleaba.
Bletchley Park fue la otra cara de la guerra, la lucha de la inteligencia y el espionaje, que también ha abordado el cine con profusión. Pero en su combate contra los mensajes secretos se necesitó cerebro, pero también músculo, y ahí los hombres de Estación X contaron con la imprescindible ayuda de los que combatían en primera línea, y que con su arrojo completaron el trabajo que habían iniciado los matemáticos polacos. Es aquí donde se inscriben los hechos relatados en U-571, aunque deformados, porque en las capturas de máquinas y códigos que se desarrollaron en alta mar no participaron submarinos de Estados Unidos, sino corbetas y destructores de la armada británica. Y, como detalle anecdótico, decir que el 571 es una de las naves de más dilatada trayectoria, pues estuvo en el Ártico, en África e incluso en el Caribe, hasta que fue alcanzado en 1944 por dos aviones en el Atlántico Norte.
El primer avance significativo para descifrar Enigma ocurrió el 7 de mayo de 1941, cuando los buques de guerra británicos capturaron un barco alemán que, supuestamente, era meteorológico, pero que debía hacer algo más, pues llevaba a bordo equipos y libros de claves. Y el golpe más importante ocurrió dos días después, el 9 de mayo. Sucedió en Groenlandia. El submarino nazi «U-110»había atacado un convoy aliado y alcanzado dos buques, tras lo cual se quedó a profundidad de periscopio. Al ser localizado por la corbeta «Aubretia», tuvo que sumergirse hasta los 90 metros, pero al salir nuevamente fue perseguido por el buque de guerra más dos destructores, el «Broadway» y el «Bulldog». El caso es que éste último lo embistió, pero cuando se acercaba el comandante A. J. Baker ordenó el abordaje. El alférez David Balme entró antes de que estallaran las cargas para autodestruir el sumergible, y pudo hacerse con una máquina Enigma, un libro de códigos, un manual de operaciones y otras informaciones de vital importancia. El 12 de mayo, el «Bulldog» entró en la base naval de Scapa Flow y entregó su preciada mercancía a los servicios de inteligencia.
Permítanme una pequeña digresión para hablar del capitán del submarino «U-110», pues también tiene su propia historia. Murió en el ataque del 9 de mayo y se llamaba Fritz Julius Lenz. Fue el hombre que disparó el primer torpedo de la contienda. La Segunda Guerra Mundial se inició el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia. En ese momento, el teniente de navío Lenz mandaba el «U-30». El 3 de septiembre de 1939, a las 48 horas de iniciarse el conflicto, el «U-30» navegaba a unas 200 millas de la costa de Irlanda cuando avistó un buque. Lenz pensó que era un mercante armado y lo hundió. Pero no era así. Era el «Athenia», un trasatlántico que hacía un viaje chárter con personas evacuadas desde Liverpool hasta Montreal. A bordo iban 1418 personas, entre tripulantes y pasajeros, incluidos 300 estadounidenses. Murieron 28 personas. Lenz se llevó una bronca del mismo Hitler, que temió que este incidente atrajera a Estados Unidos a la guerra en Europa.
Pero volvamos a Enigma. Para que los matemáticos de la Estación X pudieran descifrar completamente los códigos les faltaban algunas piezas, y se las proporcionó la dotación del destructor «Petard». El 30 de octubre de 1942, este navío se enfrentó al submarino U-559 en el Mediterráneo, cerca de Port Said, en Egipto. Cuando el sumergible fue alcanzado de lleno, su capitán ordenó abandonarlo. Entonces, el oficial al mando del «Petard» mandó a la nave germana al teniente Anthony Fasson, a un marinero y a un ayudante de la cantina que nadaran hasta él y se apoderaran de todo el material secreto que pudieran. Fasson y el marino pudieron entrar, pero no salir, y se hundieron con el «U-559», pero Tommy Brown, el pinche, regresó al «Petard» con rodillos de Enigma y los libros que permitieron a los especialistas de Bletchley Park terminar con los secretos de Enigma.
Los hombres del «Bulldog» no pudieron presumir a lo largo de toda la contienda. La tripulación fue condecorada, pero tuvieron que guardar el secreto de su hallazgo hasta el final de la guerra, a fin de que los nazis no pudieran averiguar que los británicos se habían hecho con este material, pues pensaron que su submarino, sencillamente, se había hundido. Los dos marinos fallecidos en el «U-559»recibieron la Cruz Victoria y Brown la Cruz de Plata. Pero los de Bletchley Park tuvieron que esperar mucho más, en concreto 29 años, lapso de tiempo en que su trabajo permaneció secreto. En ese lugar se desarrolló un proyecto de inteligencia llamado «Ultra», cuyo fin era descifrar todas las comunicaciones de las tropas del Eje. Para ello crearon una máquina llamada «Colossus», de un tamaño que ahora, en el tiempo de los microchips, resultaría ridículo, pues ocupaba una habitación. En los trabajos para poner en marcha Colossus y desvelar los secretos de Enigma tuvo un papel relevante el matemático y lógico Alan Mathison Turing, el hombre que en 1950 sentó las bases de la inteligencia artificial y que tuvo un triste fin. El 31 de marzo de 1952 fue detenido y juzgado por mantener relaciones homosexuales. El 8 de junio de 1954, su asistenta le halló sin vida en su habitación. Había fallecido el día anterior por ingestión de cianuro. El dictamen oficial fue suicidio.
La vida diaria, el trabajo y la lucha por descifrar el código ha sido también reproducida en otra película, llamada Enigma. Rodada en 2001 por Michael Apted, el argumento desarrolla una imaginaria historia del departamento y cómo se llevó a cabo esta guerra secreta, en la que las armas eran claves y los ejércitos, las transmisiones. Una batalla paralela, en la que no se usaban cañones, pero que fue fundamental para el desarrollo del conflicto.
La Segunda Guerra Mundial fue el escenario donde hombres comunes hicieron cosas extraordinarias, así que ¿cómo no iban a interesarse por ella los grandes héroes? De esta manera, los guionistas hicieron que se enfrentaran a los alemanes tipos tan diversos e inauditos como Superman o el Capitán América. El cine, la novela y los cómics nos han dejado ejemplos para dar y vender, donde se desarrollan hasta el límite mitos y leyendas sobre los nazis y sus creencias. Por ejemplo, uno de los grandes éxitos comerciales de Steven Spielberg fue En busca del arca perdida (1981), la cinta que inició la trilogía del famoso arqueólogo y aventurero Indiana Jones, encarnado por Harrison Ford. En los tres films, uno de los ejes fundamentales es la pasión de los nazis por el ocultismo y las creencias en el poder sobrenatural de determinados objetos, como el Santo Grial o el Arca de la Alianza. De esta manera, en el desenlace de la película de 1981 se ve a un alto oficial alemán vestido como un faraón para hacerse con las cualidades del lugar donde Moisés guardó los mandamientos. Una escena descabellada, pero fundamentada en aficiones ciertas.
La relación entre ocultismo y nazismo ha dado lugar a numerosas leyendas y mitos, muchas veces exagerados cuando no sacados de madre, que han sido recogidos por el cine, pues como argumentos tienen su gracia, como es el caso de la simpática película El monje, dirigida en 2003 por Paul Hunter, y en el que un lama tibetano debe proteger un pergamino de un alemán que lo busca desde el inicio de la guerra hasta nuestros días. Y también está el citado Indiana Jones. Pero algo de verdad subyace en el trasfondo de esta mitología.
Todos los biógrafos serios de Hitler han hecho hincapié en el carácter mesiánico del creador del Partido Nazi, en el que no únicamente había un componente político. Él pensaba que estaba predestinado. Está documentado un incidente que le ocurrió cuando era cabo en la Primera Guerra Mundial. Estaba cenando en una trinchera con sus compañeros cuando, según contó, dijo oír una voz que le impelió a levantarse y moverse unos metros. Lo hizo, y entonces cayó un obús perdido, que mató al resto de soldados. Hay más hechos parecidos, como la impresión que se llevó en 1908 tras ver la representación de Rienzi, la ópera de Wagner en que un romano, un hombre del pueblo, recupera los valores eternos para su ciudad, sumida en el caos. Un amigo suyo le acompañó y describió cómo al salir hablaba de que él tenía una misión, lo mismo que el protagonista de la obra, que también era un hombre surgido del pueblo llano.
En la protohistoria del Partido Nazi aparecen una serie de tipos singulares (cabalistas, astrólogos, alquimistas…) y sociedades estrambóticas que, de no ser por lo que vino luego, parecerían casi de chiste. Así, en el estudio de los orígenes del nazismo hay un potaje de términos como ariosofismo, eugenesia, leyendas medievales, simbología teutónica, mitologías wagnerianas, religiones orientales, racismo y ocultismo. El caso es que está documentado la relación de varios jerarcas nazis como Rudolf Hess con sociedades místicas y secretas, como los Nuevos Templarios, y en especial con una llamada Thule, creada en Múnich en 1918, y en la que participaban estrambóticos personajes que combinaban confusas creencias esotéricas con doctrinas políticas y seudocientíficas, como el darwinismo social, o sea, que sólo sobreviven los pueblos más fuertes, que en su caso, naturalmente, era el alemán. Hitler nunca fue miembro del grupito, pero parece que asistió a algunas reuniones. Todo quedaría en anécdota si no fuera porque Thule tenía una publicación en la que ya se proponía la solución final antes del inicio de la guerra. El siniestro Heinrich Himmler tenía una especie de gurú llamado Karl Maria Willigut, que acabó incorporándose a las SS con el nombre de Karl Maria Weisthor. Él fue quien creó la simbología que acompañaba a las SS, con sus rituales de iniciación y sus uniformes.
El misticismo sectario, racista y excluyente impregnó el régimen nazi y sus manifestaciones. Está presente en los mítines, cuyas filmaciones han llegado hasta nuestros días. De alguna manera trasluce también en una de sus declaraciones más oscuras, las SS, que acogieron en su seno a los miembros de Thule. Miembros de estas unidades fueron enviados a diferentes lugares del mundo en busca de objetos sobrenaturales. Por ejemplo, Hitler hizo llevar a Núremberg la supuesta lanza de Longino, el arma con la que se dice que el centurión romano de este nombre traspasó el costado de Jesús en la cruz. Esta reliquia se guardaba en Austria, y tras la anexión fue llevada a Alemania. Bueno, una de las cuatro reliquias idénticas, pues en aquel momento histórico está constatado que cuatro lugares se disputaban tener la original, y hay que decir que el Vaticano siempre ha sido muy prudente respecto a todos estos objetos y su condición sobrenatural.
Otra de las leyendas que llamaron poderosamente la atención de los nazis fue el Santo Grial, la copa donde bebió Jesús en la Última Cena, y cuyo mito está profundamente vinculado a la obra wagneriana. De griales también está bien dotado el mundo, pues hay varios que se presentan como el auténtico objeto de la Eucaristía. El Reich ordenó al arqueólogo Otto Rahn que emprendiera la búsqueda de la reliquia en Francia, en los alrededores de Montsegur, el último refugio de los cátaros. Pero esta persecución también tuvo un episodio en España. En octubre de 1940, una delegación nazi visitó Barcelona. Al frente de ella estaba Heinrich Himmler, el comandante supremo de las SS. Con las autoridades franquistas discutieron diversos asuntos, como las redes de espionaje, pero el enviado del Reich, en compañía de setenta personas, visitó el monasterio de Montserrat el día 23. En enero de 2003, la revista de historias Sapiens reconstruyó este periplo y los monjes de esa época, que aún vivían, y que recordaban el hecho, rememoraron el interés del alemán por las narraciones que vinculaban le montaña con las fábulas del Grial; pues el mito habla de un caballero medieval catalán (Pere Savall; véase la similitud del nombre con el Perceval de los relatos artúricos) que ocultó allí la copa para preservarla del avance de los árabes por la Península.
Mitos, leyendas, griales, lanzas, ocultismo, misticismo y racismo forman un oscuro potaje que se dio en el III Reich. Los historiadores más serios de esta etapa y los principales biógrafos de Hitler despachan el asunto con rapidez, porque, aunque existió, es tangencial visto lo que ocurrió después. A lo mejor sirve para entender mejor la personalidad psicopática del Führer y los suyos, pero es materia para azuzar la imaginación de literatos y cineastas. Porque la Segunda Guerra Mundial sigue ejerciendo una poderosa fascinación sobre el imaginario colectivo, tanto que en abril del 2000 alguien birló la máquina Enigma del museo de Bletchley Park y pidió un suculento rescate por devolverla. Un año después, un periodista de la BBC recibió en su mesa un voluminoso paquete, que contenía el ingenio sustraído. Faltaba un rotor, recuperado meses después. Aún no se ha podido averiguar quién fue el particular caco. Y es que la guerra, y los nazis, y el espionaje, aún tienen enigmas por descifrar.
§. Bond, Rambo, ¡adónde vais, hombre!
(Una de aventuras)
Pero la historia de ambos tiene algo en común: los dos se dieron un paseíto por Afganistán. Claro que eso fue antes del año 2001, cuando los miembros de Al Qaeda, que tenían sus bases en ese país, derribaron las Torres Gemelas y atacaron el Pentágono. Porque Rambo y Bond se fueron allí para ayudar a los afganos, que eran descritos como nobles islamistas luchadores por la libertad en contra de los pérfidos rusos. Seguro que ahora no harían lo mismo. ¡Jesús, hay que ver cómo cambian los tiempos!
El superhéroe al servicio de Su Majestad la reina Isabel es una creación del novelista Ian Fleming; un hombre que durante la Guerra Mundial trabajó para el servicio de inteligencia, donde puede que sacara buena parte de las ideas que luego le sirvieron para sus argumentos e incluso al protagonista, a decir de los estudiosos de su obra, pues es muy probable que Bond se inspirara en un antiguo compañero de Fleming llamado Fitzroy Maclean; un osado comando que fue enviado a los Balcanes para contactar con un líder partisano que luego sería de vital importancia: Tito. La filmografía de James Bond no es sólo un compendio de películas de aventuras, algunas realmente entretenidas, con personales tan especiales como el propio agente secreto 007, que en algunas producciones es tan perverso como sus rivales. Por ejemplo, en Desde Rusia con amor estrangula a un sicario con un alambre sin pestañear, y al terminar la faena simplemente se anuda bien la corbata, que una cosa es enviar gente a pasar cuentas al juicio final y otra muy distinta es ir por ahí desaliñado; hasta aquí podríamos llegar. Luego está también el inventor «Q» o su jefe, que en las últimas producciones es una mujer.
En James Bond se refleja cuáles son los adversarios oficiales para Occidente y de cómo éstos han ido variando con el tiempo. Por ejemplo, en la primera de la serie, 007 contra el doctor No (1962) se apunta el peligro de un oriental que puede fabricar bombas atómicas. La siguiente se desarrolla en el escenario de la guerra fría. Desde Rusia con amor (1963) tiene como argumento la pugna por hacerse con una máquina para descifrar mensajes, que tienen los rusos y que quieren los ingleses, pero cuyo robo, en realidad, planea la organización criminal «Spectra». Por cierto, esta banda de malos malísimos se nutre principalmente de desertores del Este, de gente del otro lado del telón de acero. Estas perversos son los rivales oficiales de Bond, que deja incluso de ser Sean Connery para ser George Lazenby en Al servicio de Su Majestad (1969); el único momento en que el duro se enamora y se casa, claro que le dura poco: en la misma cinta se queda viudo al poco de contraer nupcias. En El hombre de la pistola de oro (1974), el ahora agente es Roger Moore que se enfrenta a un asesino a sueldo. En Licencia para matar (1989) ya aparece otro peligro para las democracias occidentales, pues James (que ahora es Timothy Dalton) se enfrenta a los carteles de la droga. Cuando se rueda Goldeneye (1995), con Pierce Brosnan como protagonista, la preocupación es la descomposición de la Unión Soviética y el auge de las mafias rusas. El mañana nunca muere (2002) tuvo la virtud de molestar por igual a las dos Coreas.
Pero es en 007: Alta tensión (1987) cuando James Bond (que es Timothy Dalton), el agente más famoso, se va de viaje al Afganistán en guerra con los rusos. El argumento gira en torno a un general soviético (por supuesto, corrupto) que trafica en aquel país vendiendo diamantes para comprar droga. Bond seduce a la chica del malo y se va al país en guerra, donde los soviéticos quieren impedir la libertad de los afganos. Bond, James Bond, desbarata toda la operación aliándose con unos luchadores de auténticos valores, los muyahidines. En una última escena delirante, los guerrilleros afganos van a un concierto de música clásica en Londres armados hasta los dientes, para saludar a su amigo y al ligue de éste.
El camino de Rambo es todavía más surrealista, aunque hay que decir que de recorrido más corto, sólo tres films. Además, siempre ha sido interpretado por el mismo actor, Sylvester Stallone, que por cierto, ganó dinero pero no reconocimiento por su trabajo. De hecho, su papel de abnegado comando le hizo ganar varios «razzies», unos premios jocosos que se entregan también en Los Ángeles, que son conocidos como los anti óscar, y que se conceden a los más destacados miembros del séptimo arte, pero por malos. Bien, vayamos al grano. La primera parte de la trilogía (Rambo, 1982) se basa en la novela First Blood, de David Morrell, y es sustancialmente distinta a las posteriores. John Rambo es un boina verde que regresa a casa con la derrota del Vietnam a sus espaldas. Es una película donde se narra lo que pasó con muchos de aquellos combatientes, que tras pelear en una guerra que fue rechazada por la sociedad, al volver a su país toparon con el desprecio y el ostracismo de una gran parte de la población. La encarnación de este repudio es, para Rambo, el sheriff de un pueblo, al que se enfrenta. En uno de los momentos más amargos del protagonista, éste le dice a su antiguo jefe en el lejano Oriente que allí le confiaban material por valor de millones de dólares y que en su casa no le dejan ni lavar coches.
En la segunda parte (Rambo II, 1985), el boina verde ha perdido ya toda su faceta trágica, de crítica social, de perdedor, para convertirse en el héroe que vuelve a Vietnam a buscar a prisioneros perdidos, en un momento en que, precisamente, el problema había vuelto a las páginas de los periódicos. Ya no hay reproche, ni matices: se intenta lavar la imagen de la guerra y se marca una línea clara que separa a los buenos de los malos. Pero el máximo exponente de la degradación del personaje se produce en Rambo III (1988).
Aquí el propio Stallone coescribió el guión. El protagonista viaja a Afganistán a buscar a su antiguo jefe y mentor, que ha cogido el petate y se ha marchado a Asia como asesor militar para, tal como se dice en el film, evitar «que dos millones de personas, la mayoría campesinos, sean aniquilados sistemáticamente por las fuerzas invasoras soviéticas». Pero al coronel Sam Trautman (encarnado por Richard Crenna) las cosas no le van muy bien por aquellos andurriales, y es capturado, llevado a una base rusa a 45 kilómetros de la frontera y torturado sistemáticamente por un coronel soviético, que siempre está enfadado y que tiene un retrato de Lenin colgado en la pared.
Ahora bien, llega Rambo, John Rambo, y la cosa cambia. Él solito, con unos cuantos muyahidines, le da la vuelta a la tortilla, se carga a montones de rusos, libera a su jefe y se larga de allí. Es una película patriotera, que se inicia con una bandera estadounidense y termina con la canción «He ain’t heavy, he’s my brother» mientras se dedica el film al «valiente pueblo de Afganistán».
Que el cine tiene un componente de propaganda, sobre todo el cine bélico, no puede negarlo nadie, pero los cambios de la escena internacional provocan que algunas películas queden convertidas en anacrónicos panfletos que difícilmente se repondrán en las pantallas, porque tus aliados de ayer son tu peor pesadilla hoy. Sólo hay que hacer un mero repaso a lo ocurrido para dar por sentado que ni Bond ni Rambo pisarán más Afganistán para dar un empujoncito a los muyahidines. Recordemos. El 11 de septiembre de 2001, Al Qaeda protagonizó la mayor cadena de atentados conocida por Estados Unidos, con miles de muertos. A consecuencia de esto, una coalición internacional invadió Afganistán, el país donde la organización terrorista tenía su sede. Los antiguos muyahidines, los combatientes de la libertad de los que formaba parte Osama Bin Laden, se habían convertido ahora en los mayores enemigos de Occidente. Ahora el peligro no es «Spectra», ni los traficantes de droga, ni la mafia rusa, ni Vietnam: es el terrorismo de origen islámico; de forma que, a no ser que deserten, los superhéroes no regresarán allí para dar una ayudita a los insumisos afganos.
En una de las escenas de la olvidable Rambo III, el coronel Trautman le dice al ruso que le mantiene cautivo que «si supiera la historia sabría que (los afganos) jamás se han rendido ante nadie», y añade que «prefieren morir antes que ser esclavizados por un ejército invasor». Bueno, la verdad es que no es así. Alejandro Magno lo hizo; le costó pero sometió aquellos territorios y su leyenda perdurará en las altas cimas de la región durante siglos. Esa es la base que da lugar a una hermosa película de 1975, El hombre que pudo reinar, dirigida por John Huston y protagonizada por Michael Caine y Sean Connery (que aquí hace de sargento del ejército colonial inglés y no de James Bond). Después vinieron los musulmanes, que a su vez fueron arrasados por los mongoles, que convirtieron el próspero reino de Juazrem en polvo y recuerdo.
Los mongoles dejaron Afganistán convertido en un conjunto de tribus sin cohesión, refugiadas en una geografía hostil que favorecía una guerra de guerrillas sin cuartel y que estaba lejos de todo. Desde entonces, la afición principal fue la guerra y cuanto más feroz, mejor. Un viejo proverbio popular afgano refleja este violento pasatiempo de los habitantes del lugar: «yo y mi país, contra el mundo; yo y mi tribu, contra mi país; yo y mi familia, contra mi tribu; yo y mi hermano, contra mi familia; yo, contra mi hermano». La verdad es que así es difícil entenderse. En la citada El hombre que pudo reinar se refleja el carácter no especialmente amable de los lugareños, pues los protagonistas son invitados a presenciar un partido de polo donde la pelota es la cabeza de un enemigo.
De estas virtudes tomó ásperos tragos la antigua Unión Soviética, que invadió Afganistán en 1979 para dar respaldo a un régimen títere, pero que había intentado algunas cosas positivas, como alfabetizar el país. Una de las razones estratégicas que algunos analistas esgrimieron para explicar la ocupación rusa fue frenar el efecto de la revolución jomeinista de Irán e impedir que se extendiera a las repúblicas soviéticas centroasiáticas. Diez años después y miles de vidas perdidas más tarde, los soviéticos se retiraron en 1989, sin someter a los islamistas y señores de la guerra que habían sido apoyados por Estados Unidos. Afganistán fue el Vietnam de la Unión Soviética. Y otros que probaron este cáliz amargo fueron los ingleses, quienes en la época victoriana mantuvieron dos conflictos allí, las guerras afganas, cuyo desenlace tampoco fue victorioso.
Especialmente dramática fue la primera, que se desarrolló entre 1839 y 1842. El episodio central fue la caída de Kabul y el intento de evacuación de la ciudad por parte de los ingleses y sus familias; un intento, porque de los 16 000que salieron tan sólo llegó uno al puesto inglés de Jalalabad, un suceso definido por el historiador sir John Kayes como «un completo horror sin paralelo en la historia del mundo». En resumen, lo que ocurrió es que las fuerzas británicas se vieron rodeadas por 6.000 afganos bajo el mando de Mohammed Akbar, hijo del emir que había sido depuesto por los coloniales y que recibió armamento desde Rusia. Como la cosa pintaba muy mal, el general al mando, Elphinstone, aceptó una tregua, consistente en que sus vidas eran perdonadas y se permitía a los 4500 soldados ingleses e indios y a sus 12 000familiares y acompañantes dejar Kabul para irse al fuerte de Jalalabad, cerca de la frontera de la India.
Pero en cuanto la caravana salió de la ciudad (¡cómo se parece este hecho al que dio lugar a la novela y película El último mohicano!) fueron atacados, y no dejaron de ser hostigados hasta el final. Tan al final que al enclave tan sólo llegó una persona, el cirujano militar William Brydon, que demostró ser un tipo de suerte. En el primer enfrentamiento, que tuvo lugar en un desfiladero, ya se salvó de milagro, pues le dieron una cuchillada en la cabeza de la que le libró una vieja revista que llevaba bajo la gorra. Después se topó con un soldado agonizante, pero que aún sujetaba una montura y que se la dio. Miles de personas murieron a tiros, rematados con armas blancas o por el frío, pues se quedaron tendidos sobre un manto de nieve a bajas temperaturas y se congelaron durante la noche. Brydon y los supervivientes (14 de 16 000) llegaron a una aldea a veinte kilómetros de Jalalabad, donde los lugareños les ofrecieron cobijo y alimentos. Era otra trampa. Mientras descansaban nueve fueron abatidos, y cuatro más cuando intentaban huir. Sólo el galeno llegó vivo a Jalalabad.
Los británicos organizaron una expedición de castigo, que puso en fuga a Akbar, no sin que antes éste vendiera como esclavos a los rehenes que guardaba: 22 oficiales, 37 soldados, 19 mujeres y 22 niños. Uno de ellos pudo sobornar a los guardias y escapó a tan terrible destino. Las tropas imperiales saquearon Kabul y luego se retiraron a la India, pero no acabaron ahí las hostilidades, porque un ejército británico se enfrentó a otro afgano el 27 de julio de 1887 en Maiward, con resultados desastrosos para los ingleses: de los 2565 hombres, 960 murieron y 161 resultaron heridos. La segunda guerra afgana estalló en 1878 y concluyó en 1880 con un tratado en el que se permitía la apertura de una delegación inglesa en Kabul y la adopción de una política exterior acorde con los intereses británicos. Tras otros incidentes armados, Afganistán recobró su total independencia tras la Primera Guerra Mundial.
El cine ha guardado un discreto silencio sobre las contiendas anglo afganas. Ahora bien, eso no quiere decir que de Afganistán sólo se hayan ocupado James Bond y Rambo. Aunque sin citarlo explícitamente, el territorio aparece en prácticamente todas las cintas que abordan la época en que la India era la perla de la corona de Inglaterra; su colonia más preciada. El cine colonial tuvo su esplendor en las décadas de los treinta, los cuarenta y los cincuenta del pasado siglo, cuando los argumentos se apoyaban en las mismas razones que daban lugar a la ocupación de las naciones del Tercer Mundo por parte de los occidentales, con tesis paternalistas como el empeño de exportar una religión o una civilización, aunque los motivos de fondo fueran, en realidad, económicos. De esta manera hay arquetipos que se repiten insistentemente en los films, como que los ingleses representan la ley y el orden frente a las tribus salvajes; en esta dicotomía se contrapone civilización a desorden y traición, aunque siempre aparece también o un jefe amigo o un criado obediente.
En este mosaico, Afganistán tiene un papel fundamental en lo que el literato Rudyard Kipling definió como «el gran juego». Afganistán era la membrana que separaba la Rusia zarista del Imperio inglés. Mientras los rusos buscaban una salida al mar, al océano Índico, los británicos querían garantizar la tranquilidad de la India. Por eso los rusos apoyaron a tribus afganas, a fin de que hostigaran el norte del subcontinente. En las películas, este hecho está latente. Los ingleses están atrincherados en lugares como Jalalabad o Peshawar (entonces Pakistán no existía), mientras que del otro lado de las montañas llegaban sublevaciones de tribus levantiscas, que querían hacer caer pequeños reinos hasta conseguir expulsar a los casacas rojas de la zona. Afganistán no se nombra, pero es evidente su presencia en el carácter de los levantiscos y fanatizados y en la difusa definición de «la frontera noroeste», que era guardada por pasos entre las altísimas montañas, entre ellos el mítico paso de Khyber, que no puede faltar en ninguna película del género que se precie.
Este equilibrio aflora en películas como Kim de la India (Victor Saville, 1950), donde un jovencito hace amistad con un espía de los ingleses (que es Errol Flynn) y le ayuda a desentrañar una conspiración para invadir el país desde Afganistán. La cinta se basa en un relato del mismo título de Rudyard Kipling, publicado en 1901 y donde nace el término «el gran juego». De su pluma saldrían también numerosas narraciones que serían llevadas posteriormente al cine. Las levantiscas tribus del norte en sus montañas aparecen también en Revuelta en la India (Zoltan Korda, 1939), donde un joven príncipe —el amigo bueno de los ingleses— es ayudado a recuperar su trono, que su malvado tío ha usurpado para iniciar la insurrección desde la frontera noroeste para expulsar a los británicos. El indígena amigo de los coloniales también aparece en Gunga Din, (George Stevens, 1939), que cuenta con un apreciable reparto en el que destacan los tres sargentos: Cary Grant, Victor McLagen y Douglas Fairbanks Jr. En el film, un aguador indio que aspira a ser corneta (Sam Jaffe) salva a la tropa de una emboscada a costa de su vida. (Una desternillante parodia de la escena cumbre es la que protagoniza Peter Sellers enEl guateque). Otro de los títulos imprescindibles del género es Tres lanceros bengalíes (Henry Hathaway, 1935), con elenco de lujo: Gary Cooper, Franchot Tone y Richard Cromwell. Aquí de nuevo nos vamos a la frontera noroeste, para relatar el enfrentamiento de un regimiento con un jefe tribal, Mohamed Khan, que vive agazapado tras el paso de Khyber y está organizando una sublevación. Los tres héroes cruzan la frontera, o sea, que entran en Afganistán, para buscar un cargamento de cajas de municiones. En el film, el Khyber no sólo es una barrera entre dos mundos, sino que opera transformaciones casi milagrosas: los tres protagonistas lo cruzan camuflados como mercaderes, que entran en él con dromedarios (o sea, animales de una sola joroba) y salen llevando camellos (es decir, con dos jorobas). El cine consigue que el Khyber no sólo sea un accidente geográfico, sino una máquina multiplicadora de jorobas.
El mitológico Khyber se nos presenta en otra película de aventuras coloniales, El capitán King (Henry King, 1953; protagonizada por Tyrone Power), en el que un oficial hace frente con su unidad nativa a Kurram Khan; otro afgano al que se presenta como un mesiánico con ínfulas de liberador, pero que en realidad es un tipo taimado y cruel. En el argumento se hace referencia a un hecho histórico y que dio lugar a lo que se conoció como la rebelión de los cipayos. Todo empezó el 9 de mayo de 1857, cuando 85 soldados nativos, cipayos, del Tercer Regimiento de Caballería Ligera fueron castigados en su acuartelamiento de Meerut, cerca de Delhi, y condenados a diez años de prisión por un delito de insubordinación. Su falta había sido negarse a hacer la instrucción con unos nuevos cartuchos para los fusiles «Lee-Enfield». La causa es que las balas debían morderse antes de ser utilizadas, pero es que habían sido recubiertas con una mezcla de sebo de vaca y cerdo, y ambos animales eran tabú; el primero para los hindúes y el segundo para los musulmanes. De una sola tacada, los ingleses consiguieron indignar a los dos principales grupos religiosos del subcontinente. Cuando los británicos cambiaron la pátina por grasa vegetal, ya era tarde. Al día siguiente de la ejecución de la sentencia se inició la revuelta, pues los indios consideraron el hecho como un ultraje e intentaron expulsar a los ingleses e instaurar de nuevo el Imperio mongol, para lo cual escogieron a Baahdur Sha, el representante de este linaje, quien, a tenor de lo que cuentan las crónicas, vivía muy tranquilo y no estaba demasiado por la labor. Aun así, el motín fue sangriento con episodios crueles como el cerco de Kanpur, entonces Cawnpore (por cierto, cerca de la frontera afgana), cuando la guarnición y sus familias fueron exterminados. El líder de los rebeldes, Nana Sahib, les prometió un salvoconducto, al igual que lo que ocurrió en Kabul en la guerra afgana, pero cuando subieron a las barcas para marcharse por el río dejando el fuerte, fueron acribillados. Los que sobrevivieron a esta primera masacre fueron llevados de nuevo a la ciudadela y ejecutados.
Este levantamiento también fue recogido en otras dos películas, pero adaptado al guión. En Rifles de Bengala (László Benedek, 1954; con Rock Hudson), se revive el episodio de los cartuchos; mientras que en La carga de la brigada ligera (Michael Curtiz, 1936) se parte de la masacre de Kanpur para terminar un ciclo de venganza en la guerra de Crimea, pues el culpable de la carnicería se ha aliado con los rusos y es alcanzado allí por la mano de un superviviente, que le ajusta las cuentas. De paso, sirve para justificar la suicida carga de los lanceros ingleses en la batalla de Balaclava, en la guerra de Crimea, inmortalizada por el poema épico de Alfred Tennyson y la pintura de Richard Caton Woodville, pero considerada como una de las más impresentables estupideces militares. Balaclava fue uno de esos instantes de suprema sandez bélica: el 25 de octubre de 1854, se ordenó a la brigada ligera avanzar por una llanura contra las posiciones enemigas, fuertemente artilladas. De los 600 hombres lanzados contra los cañones y fusiles enemigos sólidamente atrincherados, tan sólo sobrevivieron 185, que debieron retirarse.
El cine de aventuras coloniales que tuvo como protagonista a Inglaterra no se circunscribió a la India. El Sudán también tuvo su parcela. El conflicto en este país africano tuvo diversas etapas, pero cinematográficamente se limita a dos. La primera, revisada en la caída de la capital, Jartum, a manos de las huestes de Al Mahdi; la segunda, la expedición de Herbert Kitchener.
Charlton Heston es el protagonista de la primera epopeya, que gira en torno a la muerte del general Charles Gordon. Este hombre, que había peleado en Crimea y en China, fue contratado por el pacha de Egipto como gobernador del Sudán. Allí tuvo que hacer frente a una revuelta protagonizada por Al Mahdi, que se proclamó califa. El líder político y religioso consiguió tomar Jartum el 26 de enero de 1885, donde Gordon murió cuando le quedaban dos días para cumplir 51 años. Este capítulo de la historia sudanesa es recreado en la película Jartum, dirigida en 1968 por Basil Dearden. En la cinta se abandonan los rígidos esquemas del cine colonial de pasadas décadas, quizás porque el guión fue supervisado por un heredero de Al Mahdi, ya que se quería filmar en los escenarios naturales sin problemas. Así, en el argumento hay más zonas grises y no todo es blanco o negro, aunque se incurre en algunas licencias, como recrear una entrevista entre Gordon y Al Mahdi (interpretado por Laurence Olivier), que nunca se produjo.
A los cinco meses de la caída de Jartum, Al Mahdi falleció víctima de una enfermedad infecciosa. Fue su sucesor quien tuvo que hacer frente a una expedición inglesa, que de todas formas se demoró. Hasta octubre de 1897, el general Horario Herbert Kitchener no recibió la orden de ocupar el país, y no en represalia por lo ocurrido a Gordon, sino debido a la presión de otras potencias coloniales en la zona. La cumbre del enfrentamiento fue la batalla de Omdurmán, ocurrida el 2 de septiembre de 1898, y donde la superioridad del armamento europeo destruyó a los sudaneses. En ella destacó un joven oficial llamado después a los más altos destinos: Winston Churchill.
En el marco de esta conflagración se enmarca la novela de Alfred Edward Mason Las cuatro plumas, que ha sido llevada al cine en seis ocasiones, bien con su título exacto o con otros, como Tempestad en el Nilo (1955). Esta versión es obra del mismo director que realizó la más famosa en 1939: Zoltan Korda. Hay que decir que, en esta ocasión, la aventura colonial no es el tema principal, sino una hermosa parábola sobre el valor y la amistad.
En la década de los sesenta, los parámetros del cine colonial ya empezaron a cambiar, y no se es tan benevolente respecto a las virtudes de los ocupantes, ni tan despectivo acerca de los ocupados. En ejemplo claro es la guerra que sostuvo Inglaterra en el sur de África y que terminó con el reino Zulú; hechos que se recuperan en los films Zulú (Cy Enfield, 1964) y Amanecer zulú (Douglas Hickox, 1978). En ellos se reconstruyen con apreciable exactitud las batallas del cañón de Rorke, donde vencieron los ingleses, y de Isandlwana, que fue una catástrofe para las armas británicas. El origen de la contienda fue el propósito de los dos máximos representantes británicos de la colonia de Ciudad del Cabo de hacerse con la mano de obra barata que había una vez se cruzaba el río, y que eran los zulúes. Estos dos personajes fueron Bartle Frere, gobernador, y Theophilus Shepstone, secretario de Asuntos Nativos. Tres excusas más bien poco creíbles fueron utilizadas para emprender la conquista: que los zulúes cristianos no eran populares en su país, que los africanos habían interceptado una supuesta expedición cartográfica y, la principal, un asunto de honor. Resulta que un jefe zulú, que era polígamo, no había tenido mucha suerte con dos de sus esposas, que se la pegaban con otros, y se habían ido a vivir la vida a la colonia de Natal. Para lavar la afrenta, el ofendido, que se llamaba Sihayo, las secuestró en territorio colonial y se las llevó a casa para ejecutarlas. No era algo muy lucido, pero ¿bastaba para justificar una invasión?
Pues así fue. En 1878 se declaró la guerra y un ejército inglés entró en Zululandia, el último de los grandes reinos del África negra. Ahora bien, hay que ser justos. De la misma manera que las tribus afganas no eran el paradigma del pacifismo, los zulúes tampoco es que fueran la encarnación de la civilización. Así, en los años anteriores, habían consolidado su supremacía en la zona imponiéndose por la violencia a otras etnias, lo que causó que las tropas inglesas pudieran contar con auxiliares nativos, que detestaban a los zulúes. Este pueblo se convirtió en una maquinaria militar desde que los gobernara un jefe llamado Shaka, que sometió a sus vecinos y no precisamente con buenas maneras. En el momento en que se inició el conflicto con los ingleses, el rey de los zulúes era Cetshawayo, quien en los años anteriores había dado cuenta de 7000 guerreros que apoyaron a su hermano en una contienda civil. En el momento del inicio de las hostilidades contaba con una tropa de entre 30.000 y 40.000 hombres.
El primer encuentro entre ambos ejércitos tuvo lugar el 22 de enero de 1879 en Isandlwana y duró apenas dos horas. Allí, unos 25.000 zulúes se enfrentaron a 1800 británicos. El resultado, que sólo sobrevivieron una docena de los coloniales. Las descripciones de los primeros que llegaron al campo de batalla tras la matanza eran estremecedoras. Los zulúes se habían ensañado especialmente con los cinco chicos tamborileros, que fueron mutilados a conciencia. A uno lo decapitaron y le amputaron las manos, que introdujeron en su propio estómago. Otros tres fueron colgados como reses. Solamente el cadáver de uno estaba intacto. La mayoría de los militares fallecidos estaban desnudos de cintura para arriba y rajados desde la entrepierna al cuello. Luego, unos 4.000 guerreros zulúes que no habían participado en el enfrentamiento atacaron una pequeña guarnición que se fortificó en una antigua misión, en el cañón de Rorke. Entonces la cosa fue bien distinta: los 139 soldados (de los cuales 35 estaban en el hospital) rechazaron a los atacantes con mínimas pérdidas y causaron un altísimo número de bajas a sus oponentes.
¿Cuál fue la causa de este diferente final? Los historiadores militares lo han explicado con claridad. En Isandlwana los ingleses no tomaron ninguna de las prevenciones necesarias en un conflicto de este tipo: tenían un campamento muy extenso, que no habían fortificado y no consiguieron formar un cuadro que, merced a las armas de fuego, les protegía de la embestida de los zulúes. En cambio, los escasos defensores de Rorke adoptaron todas las precauciones y eso que al frente del exiguo destacamento había dos tipos que no eran considerados unas águilas de la guerra, los tenientes John Chard, un ingeniero que estaba construyendo un transbordador, y Gonville Bromead, que mandaba una compañía del 24 regimiento, el mismo que fue aniquilado 24 horas antes a pocos kilómetros de distancia. Ninguno podía presentar un gran currículum: su experiencia en combate era nula y, para más inri, Bromead era casi sordo.
Victor Davis, en Matanza y cultura, elogia su actitud y la forma en que prepararon la defensa. Y también razona el porqué del resultado final del conflicto, favorable a los coloniales: el guerrero más terrible de África no era el zulú, sino el británico, «blancucho, de un poco más de uno sesenta y cinco de estatura, algo menos de setenta kilos de peso, ligeramente desnutrido, la mayoría de veces procedente de los guetos industriales de Inglaterra». Este tipo, de aspecto tan poco feroz, era terriblemente letal. Armado con fusiles precisos y dotado de la disciplina de los ejércitos de los Estados modernos combatía de día y de noche; en festivo y laborable; sin ceremonias previas y con un rigor que le permitía hacer frente a las oleadas de zulúes, que les atacaban valerosamente de frente, pero con poco resultado, empuñando lanzas y con nula planificación: tanto es así que en Rorke se quedaron sin comida. En este envite, se calcula que cada uno de estos hombres envió al paraíso a treinta zulúes.
En agosto, Cetshawayo fue capturado. Tras pasar por Cape Town, fue llevado a Inglaterra, donde llegó a entrevistarse con la reina Victoria. Posteriormente se le restituyó un territorio de sus antiguas posesiones, pero murió en un conflicto local en 1884. Cuando se inició la guerra con los ingleses, su ejército tenía de 30 000 a 40 000 hombres. En seis meses perdió a 10 000, a los que hay que sumar los que no se repusieron de las heridas y fueron abandonados de camino a sus casas. Isandlwana fue recreada en Amanecer zulú y Rorke en Zulú. En la primera batalla, los ingleses cavaron 1800 tumbas. En la segunda, tan sólo perdieron la vida 15 y otros 12 resultaron heridos. La cosecha de Cruces Victoria, la mayor distinción del ejército británico, fue grande: se concedieron once, entre ellas a los dos tenientes de escaso bagaje guerrero hasta aquel día.
El jefe de las tropas británicas de invasión no salió bien librado, a pesar de la victoria final. Frederic Augustus Thesinger, lord Chelmsford, era un hombre soberbio, pero con una amplia trayectoria militar. Tras Isandlwana envió una patética carta a la Secretaría de Guerra, que se iniciaba de esta guisa: «Lamento tener que informarle de un encuentro muy desastroso», para luego dar cuenta de la masacre; un revés de efectos «muy serios». Termina pidiendo refuerzos. Tras la campaña africana nunca volvió a tener mando directo de tropas y sólo ostentó cargos honoríficos, como comandante de la Torre de Londres. Su vanidad no le permitió jamás reconocer sus errores y cargó las tintas contra sus subordinados. Falleció el 9 de abril de 1905 de forma poco heroica: se desplomó sin vida mientras jugaba una partida de billar.
El cine colonial se ha ocupado con profusión de la colisión de ejércitos modernos y ejércitos subdesarrollados, cuando no simplemente guerrilleros. A partir de la década de los sesenta los clichés se fueron abandonando para dar visiones menos sesgadas de los conflictos. Por ejemplo, hay miradas muy críticas de lo que ocurrió en Argelia y que desembocó en la independencia del país respecto de Francia (La batalla de Argel, Gillo Pontecorvo, 1965; o Mando perdido, Mark Robson, 1966), donde no se hace ascos a mostrar las violaciones de los derechos humanos realizadas por el ejército galo. Punto y aparte es Vietnam, puesto que el cine de Estados Unidos ha recorrido todo el espectro. Desde el heroico y patriotero, con John Wayne a la cabeza produciendo, dirigiendo y protagonizando Boinas verdes (1968), hasta magníficas revisiones de la contienda, como El cazador , (Michael Cimino, 1978), El regreso (Hal Ashby, 1978) o Apocalipsis Now (Francis Ford Coppola, 1979).
Hasta España ha tenido su momento en este género, con Los últimos de Filipinas (Antonio Román, 1945); una narración que aprovechaba el suceso histórico del cerco de Baler y la numantina resistencia de una pequeña guarnición en 1898 para resaltar los valores patrios que defendía el franquismo, y que se hizo casi más popular por una canción, «Yo te diré», que por el relato en sí. Pero la cumbre del cine colonial se produce en las décadas de los años treinta y cuarenta del pasado siglo, y tiene como protagonista al Imperio británico. El núcleo del meollo está en la perla de la corona, la India, y ahí es donde se hace referencia a Afganistán. Pero nada es como antes.
Afganistán es hoy un país de geografía inhóspita, de 647.000 kilómetros cuadrados (España tiene unos 505.000) y 25 millones de habitantes (aquí nos reunimos más de 40 millones). La nación asiática es ahora conocida por sus señores de la guerra, por producir amapola como si fuera algodón y por haber dado cobijo a los talibanes y a los campos de entrenamiento de Al Qaeda, la organización terrorista culpable de las masacres de las Torres Gemelas, de los trenes de Madrid y del metro de Londres. Una coalición internacional lo invadió en busca del jefe supremo de los terroristas, Osama Bin Laden, que en su día fue apoyado por la CIA en su lucha contra la Unión Soviética. Ya no es tiempo de héroes de celuloide: seguro que ni Bond, James Bond, ni Rambo, John Rambo, vuelven por allí a dar una ayudita a los muyahidines. Y es que todo ha cambiado. Rambo ha dejado los boinas verdes para buscar otra vez el horizonte del boxeo con Rocky; y al nuevo James Bond, Daniel Craig, le partieron dos dientes cuando filmaba su primera escena de acción. Hubo que llamar de urgencia a su dentista, que, por si las moscas, le dejó otras seis muelas de repuesto. ¡Cómo cambian los tiempos, Señor! Pero en el horizonte se atisba una nube de esperanza. En febrero de 2006, Frank Miller declaró que iba a editar una novela gráfica del superhéroe del cómic Batman, en la que el hombre murciélago se dedica a perseguir integristas islámicos. Miller fue explícito al explicar el argumento en una presentación en San Francisco: « ¡Batman le patea el culo a Al Qaeda!». Y también añadió: «pues claro que es propaganda. Superman luchó contra Hitler. El Capitán América también. Para eso están. Son nuestros héroes». ¡Aún quedan esperanzas para derrotar villanos! ¡Tiembla, Osama, que llega Batman!
Ni siquiera los personajes más famosos de la historia de la humanidad se salvan de los rumores, el mito y las fábulas. Allí donde no llega el conocimiento se acomoda la leyenda y el tópico, y ya puedes llamarte Aníbal, Jesucristo, Arturo, Gengis Kan o Maquiavelo que ni así te librarás de la leyenda y la tergiversación.Contenido:
§. Aníbal, el general que volvió del silencio
§. En busca del Jesús histórico
§. Arturo, el mejor de los caballeros
§. Gengis Kan conquista el Washington Post
§. Maquiavelo busca su príncipe
§. Aníbal, el general que volvió del silencio
Las cenizas del general abonaron las tierras de un país extranjero, lejos de las soleadas costas africanas que le vieron nacer, y un manto de silencio cubrió su memoria durante siglos. Podemos imaginarnos los últimos minutos del otrora gran caudillo de un ejército invencible, que llegó hasta la patria de sus enemigos, infundiéndoles un miedo que ya no volverían a conocer hasta el final del Imperio. Podemos evocarlo mustio, viejo, apesadumbrado, sabiendo que era la hora de su definitivo ocaso. Si cerramos los ojos, podemos verle con su mirada perdida en el infinito, tal vez como si sintiera por última vez el calor del Mediterráneo; taciturno, marchito, escuchando las voces de los compañeros, amigos y familiares que le precedieron. Podemos contemplar las arrugas que surcan su rostro ahora melancólico, mientras repasa sus actos y se pregunta qué habría ocurrido si finalmente asalta Roma. Está apenado, afligido, oyendo los pasos que se acercan, pero también podemos advertir toda su majestuosidad, su dignidad, cuando, en el momento supremo, Aníbal, el cartaginés, lleva el veneno a su boca y prefiere morir libre y orgulloso antes que humillado y cautivo.Si hay una figura trágica en la Antigüedad es la de Aníbal, el estratega cartaginés que estuvo a punto de cambiar la historia con la punta de su espada. Venció en todas sus batallas menos en la decisiva, la que le costó la guerra, y a la postre su derrota fue la ruina de la ciudad. Perseguido con encono por los romanos y abandonado a su suerte por su ciudad, Cartago, Aníbal terminó sus días solo y triste en la lejana corte del rey de Bitinia, un país encajonado entre el mar Negro y el de Mármara, prácticamente en los confines de la civilización, donde únicamente la ponzoña privó a los romanos de su victoria definitiva. Pero ni en su muerte fue perdonado o reconocido por los suyos ni por sus enemigos. Tras su mutis por el foro, quienes no le pudieron doblegar le quisieron condenar a vagar por el país de los extraviados. Sus hazañas quedaron en los anales, pero su auténtica dimensión se quiso reducir, olvidar y enterrar en beneficio de todas las virtudes del Imperio que estaba asomando en el horizonte. Porque tras la cabalgata de Aníbal por la historia hay conceptos que aparecen, prácticamente, por primera vez. El primero, guerra mundial, pues en la Segunda Guerra Púnica, conocida como la guerra de Aníbal, se vieron implicadas prácticamente todas las potencias del Mediterráneo, y su colofón tuvo la consecuencia de que el expansionismo de Roma ya no tuviera freno. El segundo, genocidio, pues su ciudad apenas le sobrevivió un siglo y fue arrasada a conciencia por las legiones; sus murallas derribadas y sus campos convertidos en eriales tras ser cubiertos con sal. Si algo así hubiera ocurrido en los últimos dos siglos, hablaríamos sin ambages de un delito contra el derecho internacional y de crímenes de lesa humanidad en Cartago, pues no sólo desaparecieron unos edificios, sino que se exterminó también una cultura y una civilización. Y si Catón habitara entre nosotros, alguien le denunciaría al juez Baltasar Garzón como autor intelectual de la aniquilación de un pueblo, debido a su tenaz y perseverante fórmula para terminar con sus discursos: «Soy también de la opinión de que debemos destruir Cartago».
El drama de Aníbal tiene grandes lagunas que solamente permiten conocer al protagonista de forma parcial. Eso se debe a la carencia total de fuentes púnicas que se deriva de la íntegra y absoluta destrucción de Cartago. Es por ello que no sabemos cuál era su pensamiento político, qué inquietudes guiaban su proceder y qué pensaba acerca de los grandes asuntos de su época. Aníbal emerge, fundamentalmente, de las palabras de Polibio y Tito Livio, y de una biografía escrita por Cornelio Nepote que no convence a los modernos eruditos. O sea, escritores romanos, que más allá de la descripción de los hechos, dotaron a Aníbal de todos los atributos negativos con que caracterizaron a los cartagineses: taimados, pérfidos, traidores y crueles. Pero ni siquiera Tito Livio puede sustraerse a la realidad del personaje, y así nos ha legado estas líneas para describir al enemigo de Roma: «Ningún otro jefe despertaba en los soldados el grado de confianza que suscitaba Aníbal. Nadie tenía tanta audacia para afrontar el peligro, ni más sangre fría en medio del peligro. Ninguna fatiga podía agotar su cuerpo ni vencer su alma; resistía igual el frío y el calor; en cuanto a la comida y la bebida, se acomodaba a sus necesidades, no a su placer; para vigilar y dormir no hacía ninguna diferencia entre el día y la noche; el tiempo que le dejaban sus obligaciones lo dedicaba al sueño, y ese sueño no lo buscaba en un lecho blando o en el silencio: muchos le vieron muchas veces cubierto con un abrigo de soldado, acostado en el suelo en medio de los centinelas y de los puestos de guardia. Sus ropas no eran en nada distintas a las de los jóvenes de su edad: eran sus armas y sus caballos los que llamaban la atención. De todos los jinetes y de todos los soldados de infantería era, de lejos, el mejor; iba el primero al combate y era el último en retirarse».
Pero si creen que Tito Livio iba a quedarse en los elogios, van muy equivocados, porque a continuación añade: «Pero esas grandes cualidades contrastaban con vicios enormes: una crueldad inhumana, una perfidia más que púnica, ningún anhelo por la verdad, ni sentido de lo sagrado, ni temor de los dioses, ningún respeto por los juramentos ni escrúpulo religioso». Ya se ve que los romanos practicaban aquello de «al enemigo, ni agua». Esta técnica tan romana y que aún se practica, consistente en menospreciar o ningunear al enemigo o extranjero si no es para ensalzar la grandeza de los nuestros, nos ha permitido conocer las grandes fechas de su vida, victorias y derrotas, pero nos ha impedido por completo profundizar en el carácter del líder y adentrarnos en otros aspectos de su personalidad. Porque Aníbal no solamente fue un militar genial: también fue un político notable, un constructor de ciudades y debió tener otras virtudes —y defectos— que ya difícilmente conoceremos.
Aníbal nació en el año 247 a. C. en una ciudad que tiene unos orígenes poéticos y un final dramático. Cuenta la leyenda (recogida en varias versiones, una de ellas del poeta romano Virgilio) que la princesa fenicia Dido (cuyo nombre sería romanizado y cambiado por Elisa) huyó de la ciudad de Tiro porque tenía un allegado llamado Pigmalión que se caracterizaba por sus malas pulgas y por ser poco amante de la vida familiar: con tal de ser rey había dado cuenta de los parientes de la joven, que al parecer tenían más derecho al puesto de trabajo. Con semejante panorama, la muchacha se marchó en barco con sus partidarios, y arribó a un punto de la costa del norte de África, donde pensó en instalarse y empezar una nueva vida. Pero no tenía dónde: aquella tierra no era suya y los «okupas» ya eran molestos en aquellos tiempos. De manera que pactó con el reyezuelo del lugar que se quedaría con tanto terreno como pudiera abarcar la piel de un buey, lo que debió causar hilaridad en el monarca nativo, pues creyó que la chica era tonta, ya que no conocía ningún rumiante que proporcionara el espacio suficiente como no fuera para que todos los fenicios durmieran de pie. Pero Dido era cualquier cosa menos insustancial. Hizo cortar la piel en tiras muy muy finas, de manera que éstas abarcaran un solar suficiente para levantar una urbe. Así ella tuvo domicilio y el africano un buen chasco.
Todo prometía hasta que en el camino de Dido se cruzó Cupido. Hete aquí que a su puerta fue a llamar un individuo llamado Eneas; un guaperas que también había puesto pies en polvorosa pues su anterior hogar había quedado reducido a cenizas: Eneas era uno de los pocos que pudo salvarse tras la caída y saqueo de Troya. La princesa cayó loca de pasión por el guerrero errante, lo que debía tener truco, pues la madre del chaval era la diosa Venus, cuya tarea fundamental era que las parejas se volvieran chifladas de arrebato. Ambos vivieron una volcánica historia de amor, hasta que el troyano hizo caso de las voces que le decían que tenía que seguir, que tenía que llegar hasta un punto del Lacio donde fundaría una ciudad llamada Lavinium, embrión de Roma. (¡Cómo cambian los tiempos! Ahora el que oye voces es un esquizofrénico; antes era un héroe). En esta narración, Cartago y Roma ya ven dramáticamente entrelazados sus destinos desde sus orígenes. Y el relato aporta otra coincidencia: Dido acaba sus días inmolándose en una pira; exactamente igual que ocurrió con los últimos defensores de la ciudadela de Cartago, que prefirieron lanzarse a las llamas que devoraban su patria antes que caer en manos de los legionarios.
¡Qué bonitas son estas epopeyas! ¡Cuánto de sentimientos y épica hay en ellas! Lástima que luego vienen los eruditos para poner a los dioses en su sitio y nos convierten los acontecimientos en mucho más prosaicos. La arqueología y la historia sitúan la fundación de Cartago en el año 814 a. C., y no como parte de un romance de traiciones, ambiciones y huidas a medianoche, sino en el marco de una expedición organizada por el fenicio rey de Tiro para levantar nuevos enclaves comerciales en la costa donde ahora está Túnez.
En relativamente poco tiempo, Cartago superó en importancia a su casa madre y se convirtió en un punto de referencia ineludible. Pero no como un imperio clásico, sino como un emporio mercantil. En efecto, la influencia de los cartagineses llegó a tierras lejanas y eso causó choques con otros pueblos, como los griegos, pero en ninguna de sus zonas de influencia, como Sicilia o Cerdeña, existió una administración parecida a la de otras potencias de la época. Era una ciudad estado, pero con recursos humanos limitados, por lo que no se obcecaron por mantener unas estructuras similares a las romanas, sino por extender los beneficios de su tráfico de mercancías, en ocasiones en colaboración con los pueblos nativos. En otras, no.
La historiografía romana nos definió a los cartagineses de forma poco halagüeña. Incluso acuñaron un término totalmente despectivo: «fides púnica», que viene a ser equivalente a traidores perpetuos; gentes pérfidas totalmente carentes de lealtad, incapaces de cumplir un tratado. Bueno, en realidad quien empezó la campaña de desprestigio fue el griego Heródoto, en el siglo V a. C., pues habló de ellos como bárbaros. Plutarco los describió como abyectos, descorteses y rencorosos. Otros compatriotas suyos difundieron el rumor de que se habían aliado con los persas, cosa jamás demostrada. La imagen que nos dejan los romanos es la de unos comerciantes taimados, codiciosos, astutos, malcarados. Recordemos la frase de Tito Livio para hablar de Aníbal: «perfidia más que púnica». Pero este compendio de trivialidades debe estar lejos de la verdad y no ha de ser mucho más cierto que los centenares de tópicos que circulan sobre pueblos y países hoy en día. No debemos olvidar que nosotros somos herederos de la tradición grecolatina, que fueron, precisamente, los que peor se llevaron con los cartagineses. De lo que ellos pensaban de sus rivales no nos ha quedado nada: fueron borrados de la historia.
Cartago fue un estado mercantil, que pronto se independizó de los fenicios que habitaban una estrecha franja de terreno, que más o menos se corresponde con el actual Líbano, y que comenzaron su andadura encajonados —y posiblemente con un perpetuo susto en el cuerpo— entre dos grandes potencias: los egipcios y los hititas. Los griegos les dieron el nombre de púnicos, que se deriva de la producción de tintes púrpura en sus factorías. Como no podían mirar hacia otro lado que no fuera el mar, pues sus vecinos no les dejaban otra, no tuvieron más remedio que convertirse en los mejores navegantes de la Antigüedad.
María Eugenia Aubet, catedrática de Prehistoria y arqueóloga, declaró en una entrevista publicada en El País en 1996 que «en la visión negativa de los fenicios ha habido mucho racismo». Sus razones tiene, porque los modernos trabajos no concuerdan con el legado de Roma. De hecho, la historiografía de Cartago, y de su principal ciudadano, Aníbal, tuvo que esperar años para ser contemplada desde otra perspectiva: no fue hasta el siglo XIX cuando los expertos se decidieron a revisar a fondo la historia de los púnicos y aparecieron las primeras obras que situaban en su lugar a este pueblo.
Porque, para empezar, los fenicios no fueron unos zotes emperrados únicamente en ganar dinerillo. Suya es la responsabilidad de la difusión, si no el invento, de algo que hoy nos parece tan común que nadie repara en que alguien fue el primero en usarlo: el alfabeto. A buen seguro, Cartago estaba dotada de bibliotecas donde se recogía su saber, sus costumbres y sus leyes, pero fueron pasto de las llamas. Aun así, hasta nosotros nos han llegado algunas obras, que los romanos debieron preservar porque les podían ser de utilidad. Por ejemplo, el tratado agronómico de Magón; una pieza no superada en su tiempo y que en 28 tomos se ocupaba de consejos prácticos sobre los cereales, los tipos de suelos, los regadíos o los injertos. Y también otros relatos y conocimientos, sobre todo los que hacían referencia a la verdadera patria de los fenicios: el mar. Parece que fueron ellos los primeros en averiguar cómo cruzar el estrecho de Gibraltar desde el Mediterráneo al Atlántico; cosa que entonces no era tan fácil debido a las fuerza de los vientos en sentido inverso. La solución: sumergir una vela y aprovechar una corriente de agua submarina que empujaba las naves.
Del siglo V a. C. datan las gestas de dos de los almirantes de Cartago. Hannon encabezó una expedición para colonizar África, que según los anales constaba de 60 naves y 30 000 personas, aunque es posible que las cifras sean exageradas. Fundó ciudades como Agadir y visitó lugares que ahora se llaman Gambia o Camerún. En el templo de Baal, de su ciudad, se guardó la memoria de su viaje, conocido como «Periplo de Hannon», en el que se describen animales entonces tan exóticos como gorilas o hipopótamos. Su colega Himilcón cruzó también el Estrecho, pero se dirigió hacia el norte, para bordear la España atlántica y llegar hasta Inglaterra, en busca de estaño.
Cartago era una sociedad mestiza, donde habitaban sin muchos problemas gentes de diversas etnias y procedencias, sin que ello determinara la imposibilidad del acceso a cargos o responsabilidades, a tenor de lo que opinan los modernos estudiosos de la civilización desaparecida. Por sus calles deambularon los naturales de la urbe, los procedentes de Tiro, chipriotas, sirios, sicilianos, sardos y africanos; siendo muy común el matrimonio mixto. Ahora bien, hay que decir que estudiar la genealogía puede convertirse en un rompecabezas, porque los cartagineses eran bastante sosos a la hora de imponer nombres a su descendencia: sí entráramos en una de sus tabernas y gritáramos que Aníbal, Magón, Hannon o Bomílcar es un majadero tendríamos serios problemas, porque se levantaría mucha gente para partirnos la cara; y es que a lo largo de su historia se repiten continuamente estos patronímicos. La comunidad se dotó de una constitución y unas leyes que, lejos de ser denostadas por sus contemporáneos, fueron ensalzadas por un intelectual de la época como Aristóteles, quien en su Política escribió: «también los cartagineses tienen fama de gobernarse bien y con mucha ventaja sobre los demás». El filósofo griego destacó que sus fórmulas para regirse eran la causa de que la ciudad no conociera ni la guerra civil ni la tiranía.
El sistema político se sustentaba en una participación popular «equilibrada y reglamentada» —en palabras de Carlos G. Wagner— que se traducía en dos poderes fuertes: legislativo y ejecutivo. Ahora bien, ser pudiente era una condición importante para acceder a los cargos públicos. Los ciudadanos estaban representados en una Asamblea del Pueblo, donde cualquiera podía hablar y mostrar su oposición al gobierno, encarnado por el Consejo de los Ciento Cuatro, o Consejo de Ancianos, una especie de Senado, cuya extracción era fundamentalmente aristocrática. Anualmente, los que tenían derecho al voto (maticemos que en la Antigüedad el sentido de los términos derecho al voto o democracia no es el mismo que en la actualidad, ni siquiera en las avanzadas Grecia o Roma) elegían a dos magistrados que recibían el nombre de sufetes. Los candidatos a generales del ejército también tenían que someterse a plebiscito. Su panteón estaba comandado por Él, una deidad de concreto nombre que presidía una suerte de parlamento de seres sobrenaturales, y que se había casado con otra de su condición (Asherat). La estupenda pareja tenía un hijito también divino, Baal. Pero no todo era belleza y concordia: parte de la leyenda negra se sustentó en la existencia de una práctica cruel, el molok, que consistía en el sacrificio ritual del hijo primogénito.
Así era la patria de Aníbal, nacida en una península a partir de un puerto natural y que luego se extendía por una ciudad baja y comercial y una alta y residencial. Sólo había un problema: geográficamente, Cartago miraba directamente a Sicilia e Italia, donde otra gran ciudad comenzaba a asomar la cabeza con el fin de dominar todas las orillas del Mediterráneo: Roma. Y eso que al principio la convivencia entre los púnicos y los itálicos no fue violenta, pues cartagineses y etruscos mantuvieron vínculos amistosos. Sin embargo, los intereses comerciales y expansionistas les hicieron chocar al sur de la bota, en Sicilia. Ésa fue la Primera Guerra Púnica, que se resolvió a favor de los romanos y con la pérdida de las colonias fenicias en esta isla y Cerdeña. En este conflicto es cuando aparece por vez primera la familia de Aníbal, los Barca, apellido que significa el rayo. Su padre, Amílcar, fue uno de los generales cartagineses que lideró los ejércitos de su nación en la contienda. Al término de la conflagración, Amílcar fue elegido para hacer frente a otro grave problema, pero ya en casa: la revuelta de los mercenarios. Los soldados profesionales licenciados tras la derrota en la campaña siciliana se levantaron en el 242 a. C. y pusieron en graves aprietos a la urbe, hasta que fueron doblegados a sangre y fuego en el 238 a. C.
Aníbal vino al mundo en un contexto bélico y en guerra se desarrolló prácticamente toda su vida. Nació en el 247 a. C., cuando las hostilidades con los romanos estaban en plena efervescencia; sus primeros años los pasó bajo la amenaza de los mercenarios; su infancia transcurrió en Hispania siguiendo las conquistas de su padre y con sólo 26 años dirigió la guerra contra Roma. Y no deja de ser lamentable que, pese a lo trascendental de su figura, sepamos bien poco de él. Porque ni siquiera conocemos su físico. Los historiadores dudan que los escasos bustos que pueden representarle sean, realmente, él. Únicamente damos por seguro que perdió un ojo, debido a una enfermedad, durante las operaciones italianas. Fuera de eso, bien poco hay seguro. Y el cine no ha colaborado demasiado en este sentido: lo poco que se ha prodigado con el personaje ha sido más bien lamentable. Por ejemplo, el film Aníbal, de 1959, dirigido en comandita por el italiano Cario Ludovico Bragaglia y Edgar G. Ulmer. La cinta es uno de los ejemplos más deplorables del género del «péplum», en la que el estratega es encarnado por uno de los actores con menos expresión de la historia del séptimo arte, Victor Mature; un fornido mocetón que se especializó en héroes musculados pero con pocos diálogos. Dotada de muy poco rigor histórico, y a fin de ornamentar las campañas bélicas del general, el guionista se saca de la manga que el militar se echa a perder porque se pirra por los huesitos de una patricia romana. En fin, es de esperar que el auténtico Aníbal tuviera más repertorio de gestos y de vocabulario; al menos a tenor de lo que hizo, así lo parece. De todas formas, para quien quiera aproximarse al hombre real a través de la ficción, sí existe un relato bien elaborado y trabado: la novela Aníbal, de Gisbert Haefs.
Los eruditos dan por seguro que era un hombre culto, que hablaba sin dificultad púnico, griego e íbero. En cuanto a su árbol genealógico, también tiene grandes carencias. Su abuelo se llamó Aníbal y su padre, como queda dicho, Amílcar. Tuvo cinco hermanos. Los anales son profundamente machistas, porque de su madre no sabemos casi nada, por ser generosos, como tampoco de sus tres hermanas, salvo que se casaron con unos señores que se llamaban Bomílcar, Asdrúbal y Naravás. En cuanto a los otros varones, eran Asdrúbal (que tuvo un importante papel, como veremos) y Magón. (¡Que conste que ya les avisé: las estirpes en Cartago son un lío por lo que se repiten los nombres!). Los dos hermanos murieron en la Segunda Guerra Púnica. En las crónicas se recoge que se casó con una princesa íbera, Imilce, y algunas fuentes sostienen que tuvo un hijo, aunque nunca se ha podido averiguar qué fue de él, ni tan siquiera existe la certeza absoluta de si existió. El clan de los Bárcidas era una rica familia con importantes propiedades en el campo y la ciudad, que lideraba una de las facciones en el Consejo de los Ciento Cuatro en perpetuo litigio con la facción más aristocrática y comercial, y en muchas situaciones favorable a los romanos en contra de las opiniones de los militares, y que comandaba un ciudadano llamado Hannon. La rivalidad entre ambos partidos fue recogida incluso por Tito Livio.
Aníbal fue el principal ciudadano de Cartago, pero sorprendentemente pasó muy poco tiempo en suelo patrio. Amílcar Barca, al concluir las hostilidades contra Roma, pensó que debían sustituirse las riquezas perdidas en Sicilia y Cerdeña con nuevas fuentes de prosperidad. En esto también discrepaba de Hannon, que quería centrar los esfuerzos del Estado en el suelo africano. El mundo era entonces mucho más pequeño que ahora, pero existían tierras de promisión. Para Amílcar, había una: Hispania, un territorio fuera aún de la influencia romana y poblado por numerosas tribus celtas e íberas que no formaban una unidad; de la que se valoraba sus posibilidades mineras y en la que quedaba el recuerdo de un pacífico rey llamado Argantonio, que dirigía un populoso reino llamado Tartessos, alabado por los geógrafos griegos pero que aún hoy se resiste a desvelar sus secretos. En el 237 a. C., Amílcar se puso en marcha rumbo a la península Ibérica. Con él iban sus tres hijos y su yerno, Asdrúbal.
Aníbal tenía nueve primaveras cuando dejó Cartago. No volvería hasta el 203 a. C., 34 años después.
En Hispania, los cartagineses rápidamente cumplieron sus expectativas. Entraron por la ciudad fenicia de Cádiz, donde ubicaron su primer cuartel general, y aquí es donde se desarrolla un hecho que tiene muchos tintes de leyenda. El niño Aníbal jura ante el altar de los dioses odio eterno a Roma. Según algunos escritores romanos, este acontecimiento fue revelado por el mismo estratega mucho tiempo después, en una de las cortes que le dio asilo cuando quería poner distancia entre él y los romanos. Pero no faltan eruditos que consideran que tal suceso es, simplemente, parte de la campaña de sus vencedores para presentarle como el enemigo público número 1, como el terrorista más buscado de la Antigüedad, a fin de justificar el ensañamiento contra los cartagineses y el empecinamiento en su captura. Si se sigue tal corriente de opinión, tal promesa no existió nunca.
Aníbal fue testigo de excepción de la expansión cartaginesa en Hispania, propiciada por la política de su padre, y que se basaba en la combinación de diplomacia y fuerza. En estos años, Aníbal se convirtió en un chaval cultivado, pero también aprendió de su papi las bases que luego cimentarán sus éxitos: las artes de la guerra y la diplomacia, cómo desenvolverse en la política cartaginesa, cómo reclutar tropas en Hispania y, sobre todo, cómo tratar con tropas fundamentalmente mercenarias.
En apenas siete años, el rico valle del Guadalquivir se transformó en una finca púnica. Pero en el 229 a. C., cuando el joven Aníbal tenía 18 años, se convirtió en huérfano, porque su padre falleció durante el cerco de la ciudad ibérica de Hélike. Según algunas fuentes, se ahogó al vadear un río para enfrentarse a las huestes del rey local Orises, que venía en auxilio de la villa. Hay que señalar que es difícil identificar muchos de los puntos de la geografía hispánica que dan consistencia a la historia cartaginesa en España: casi todo está aún lejos del consenso de los eruditos. Así, mientras hay quien identifica Hélike con Elche, en Alicante, otros la sitúan en Elche de la Sierra, en Albacete.
Amílcar fue sustituido al frente del ejército cartaginés por un familiar, Asdrúbal, apodado «el Hermoso», su yerno. Sí el primer general fundó una importante colonia en Akra Leuke (¿Alicante?), éste construiría la nueva capital de los nuevos inquilinos mucho más al norte de Cádiz, en Cartago Nova, la actual Cartagena. En el Guadalquivir, los púnicos buscaban los recursos mineros; ahora, en el Levante, ansiaban agricultura y ganadería. Pero Asdrúbal tampoco duró mucho: en el 221 a. C. fue asesinado por un esclavo.
De manera que si a los 18 años Aníbal cerró forzosamente la etapa de aprendizaje con su padre, ahora, con 26, se enfrentaba a un problema sucesorio. No se sabe mucho de qué hizo en el período en que su cuñado fue el representante principal de Cartago en la Península, pero es muy probable que fuera su lugarteniente y quien dirigiera la caballería púnica, que después sería su arma favorita. El caso es que tras la desaparición de Asdrúbal «el Hermoso» el ejército no tuvo dudas sobre quién quería que les dirigiera: Aníbal. Y él debía ser ya un consumado político, porque en su patria la Asamblea del Pueblo ratificó el nombramiento sin problemas. El hecho es que no permaneció dormido en los laureles, pues de forma rápida inició varias campañas en Hispania, que le llevaron lejos del punto de inicio de la aventura púnica en la Península. Por ejemplo, hay registros de una incursión en las llanuras castellanas y de la toma de dos distantes ciudades: Helmántica (Salamanca) y Arbucale (Toro), que le reportaron un gran botín. Pero en el 221 a. C. se produjo el hecho que trastocó todos los planes: el incidente de Sagunto.
Conviene hacer aquí un paréntesis para explicar la situación política antes de que se desarrollara la toma de la ciudad. Asdrúbal, además de expandir el dominio cartaginés, había suscrito un tratado con Roma, por el cual se delimitaban las zonas de influencia de ambas potencias en Hispania. La frontera de ambos predominios se fijaba en un río, el Iberus. Paralelamente, el acuerdo que puso fin a las hostilidades a la Primera Guerra Púnica establecía que ninguna de las dos ciudades molestaría a los aliados de la otra. Pues bien, ni uno ni otro esclarecen cuál fue el desencadenante del nuevo conflicto; por lo menos eso es lo que opina la moderna historiografía.
Esto se debe a que, en primer lugar, no queda claro a qué río se refiere el pacto. Para muchos estudiosos se trata del Ebro. Por ejemplo, Serge Lancel —una de las fuentes principales para conocer a Aníbal y su patria— se inclina por ello, pero entonces hay un problema, porque el trato es que al norte de sus riberas mandaría Roma y al sur Cartago. Y Sagunto queda ostensiblemente al sur. Por eso hay quien se inclina a pensar que, en realidad, el límite estaba en el Júcar. Lancel argumenta que las crónicas romanas hablan del episodio en dos tiempos; el primero viene determinado por la toma de la ciudad y el segundo porque los púnicos cruzaron el río. Pero aún falta por clarificar la segunda cuestión, que es el equilibrio de alianzas. Cuando Aníbal inició sus expediciones más allá del valle del Guadalquivir, los saguntinos se sintieron amenazados y buscaron la protección de Roma, y eso fue la mecha que prendió el incendio. Ahora bien, los modernos eruditos cuestionan la fiabilidad de las fuentes griegas y romanas sobre el asunto, a las que califican, como mínimo, de sesgadas y parciales. De nuevo Lancel hace hincapié en que las narraciones incurren en numerosas contradicciones en fechas y localizaciones geográficas, para añadir que, cuando una embajada romana llamó la atención a Aníbal por su intervención en Sagunto recordándole los acuerdos de paz, éste les hizo memoria sobre que los primeros en incurrir en tal falta no fueron ellos, pues los saguntinos habían dado cuenta de la facción pro cartaginesa que había en la ciudad y se habían enfrentado con otros aliados de los púnicos en la Península; además de que ellos eran, por geografía, la fuerza que podía actuar en ese territorio al sur del Ebro.
Hoy en día existe la coincidencia de que, en realidad, Roma quería una excusa para desencadenar un conflicto que frenara el imperialismo púnico en Hispania, pues ya amenazaba el suyo propio. Era una contienda cantada e ineludible. De hecho, los romanos protestaron, pero no actuaron: el sitio de Sagunto duró ocho meses, y en ese tiempo Roma no movió un dedo para impedir la caída de la ciudad, tan evocada por la leyenda por el trágico destino de sus habitantes. Éste es un truco repetido: fabricar un pretexto para justificar una actuación. (Ejemplo: ya casi nadie duda de que el «Maine» se hundió por accidente y no por la acción de los españoles, pero el suceso sirvió para dar inicio a la guerra de Cuba de 1898). Y, como en tantos otros casos, la descripción de la declaración de las hostilidades está trufada de teatralidad, como si el guión lo hubiera escrito Shakespeare. O, por lo menos, así nos ha llegado; vayan a saber cómo fue realmente. Una legación romana acudió al Senado de Cartago para discutir la cuestión, pero los púnicos no se bajaron del burro. De manera que el jefe de la embajada, Fabio, respondió con un gesto, relatado por Tito Livio: tomó su toga con dos dedos e hizo un pliegue, para decir: «Aquí os traemos la guerra o la paz: escoged lo que queréis». Los miembros del Consejo de los Ciento Cuatro expresaron que era él quien debía optar. Entonces, Fabio deshizo la pinza y declaró que escogía la fuerza, abandonando la diplomacia.
Bien, el caso es que el joven Aníbal, al mando del ejército de Hispania, quedó al cargo de las operaciones militares. Es éste el momento en que, definitivamente, entra en la historia. Aníbal diseñó el más audaz plan que jamás se había llevado a cabo, mediante el que el conflicto no debía dilucidarse en suelo hispano, ni tampoco cartaginés: se trataba de trasladar el campo de batalla a Italia, a las puertas de Roma. Y, para ello, se tenían que salvar dos escollos: los Pirineos y los Alpes, algo que hoy en día es una bonita excursión, pero que entonces era un infierno. Ésta fue una de sus mayores gestas, si bien no la única.
Es difícil saber con cuántos hombres partió de Cartago Nova. Hay cifras muy dispares y muy exageradas, tanto en uno como en otro sentido. En una inscripción púnica se habla de que a Italia llegaron 20.000 infantes y 6.000 jinetes. Polibio estima que inició su viaje con 90.000 hombres a pie y 12.000 a caballo, lo cual asemeja excesivo. Se sabe que dejó guarniciones por el camino, y que no impidió que algunas huestes aliadas abandonaran antes de afrontar los Alpes. Se conoce también que sufrió una importante cifra de bajas en la travesía (¿20.000?, ¿13.000?), pero tampoco se ha podido cuantificar exactamente. Por tanto, ante semejante incertidumbre, no es fácil discernir cuántos emprendieron la aventura, pero los investigadores opinan que el número de efectivos iniciales de las tropas de Aníbal estaban entre 60.000 y 70.000 soldados. En la milicia se incluían las unidades de caballería númidas, una de las máquinas de guerra más perfecta de la época y que tan destacado papel tuvo durante el conflicto, la infantería acorazada púnica, los mercenarios íberos, los honderos baleares y los elefantes; unos animales que los suyos utilizaban con asiduidad y que a él ya le habían dado tan buen resultado en sus campañas hispánicas. Serge Lancel asegura que en la primavera de 218 a. C. Aníbal contaba con una manada de 27 ejemplares, que fueron los usados para iniciar las hostilidades. Eran de una especie hoy ya extinguida: Loxodonta atlántica; un proboscidio más pequeño que sus parientes de la sabana o de Asia, y que era conocido como elefante de la selva. Debido a su menor tamaño no podía cargar con una torreta, como los que Alejandro tuvo que combatir en la India, y montaba directamente a sus conductores en el lomo.
Hurtados de fuentes púnicas sobre el conflicto, el desarrollo de la contienda nos viene dado por los romanos. No sabemos si el propio Aníbal redactó informes, aunque es de suponer que de algo rindió cuentas al Consejo de los Ciento Cuatro y a la Asamblea del Pueblo; como tampoco es posible conocer si entre los suyos iba algún cronista, por lo cual hay aspectos que, aún hoy, permanecen bajo el prisma de las hipótesis. Del análisis de su biografía, más allá de los tópicos que ya hemos señalado, hay rasgos que nos parecen seguros. Aníbal fue un militar genial, revolucionario, que sabía improvisar en cada momento la estrategia más adecuada para vencer, pero eso no quiere decir que lo dejara todo para el último momento. Seguro que planeó al milímetro la manera de cruzar los Pirineos y, en especial, los Alpes; incluso no sería de extrañar que calculara el número de hombres idóneo para combatir en suelo itálico y los que perdería por el camino; de la misma forma que, siglos después, los aliados estimaron los que morirían en las playas de Normandía. Era un hombre muy avanzado a su tiempo y que aplicó todo aquello que aprendió de su padre y su cuñado, ya desaparecidos, como el uso de la diplomacia. Por eso está aceptado que envió mensajeros para tratar con las tribus celtas que habitaban en las regiones montañosas, a fin de atraerlos a su causa, minimizar el número de bajas en el itinerario y conocer las mejores veredas.
Aún hoy no podemos estar seguros de cuál fue la ruta seguida por el imponente ejército cartaginés. De todas maneras, debió dejar el camino allanado, porque años después, concretamente en el 207 a. C., su hermano Asdrúbal también conduciría otro ejército desde Hispania a Italia sin que la gesta haya sido cantada ni alabada, por lo que se presume más tranquila. De todas maneras, a Asdrúbal no le sonrió la fortuna: las legiones le aguardaban a su llegada y en la orilla del río Metauro le dieron batalla, venciéndole y perdiendo la vida en el empeño. Y hablando de crueldades púnicas, no está de más recordar cómo Aníbal recibió la noticia de la derrota y muerte de su hermano: los romanos arrojaron la cabeza de su hermano al campamento cartaginés donde esperaban los refuerzos. Seguro que Aníbal calculó las etapas que cubriría, dónde se aprovisionaría y dónde podría descansar: hasta qué pasos utilizaría, pues es casi imposible concebir que un hombre como él emprendiera semejante marcha a la buena de Dios, como quien sale de viaje haciendo autostop.
De entrada, el paseo por Hispania no fue cómodo: tuvo que combatir contra bargusios, ilergetes, ausetanos, araneses y andosinos. Sin embargo, Aníbal quería evitar a toda costa presentar batalla a las legiones antes de llegar a la península Itálica, por lo que los especialistas creen que el estratega evitó la cosa, donde había colonias importantes dependientes de Massalia, aliada romana. Por eso, Lancel opta por estimar que en lugar de la comarca catalana del Empordà prefirió recorrer la más interior de la Cerdanya hasta suelo galo. Ubicó un campamento en la actual Elna, para luego encarar el paso del Ródano, por un punto que tampoco es seguro, aunque se supone que fue donde se une con uno de sus afluentes, el Durance. Desde aquí encaró los Alpes y llegó al valle del Po en otoño. La gesta ha sido recordada siempre, pues debió ser dramática. Aníbal sabía que tenía que ponerse en marcha enseguida, y por lo tanto no esperó a que la climatología dictara el momento de afrontar los peligros de la alta montaña. Debió salvar senderos pedregosos y caminos intransitables. Una narración explica que hacía romper las grandes rocas que impedían el paso de vituallas y elefantes con el siguiente ardid: encendía hogueras en la base y luego las rociaba con vino rancio, lo que hacía que estallaran. El rumbo seguido no está claro. Hay tantos como personas han perseguido el fantasma de Aníbal. A finales del siglo XIX ya existían más de trescientas monografías dedicadas al asunto. En el primer tercio del siglo XX, el erudito alemán Kahrstedt bromeaba sobre el problema, y con sorna se excusaba por no disponer de una información exhaustiva de la materia, pues aún no había cumplido los cien años, plazo de tiempo que consideraba necesario para leer toda la bibliografía sobre la materia.
Bien, pasara por donde pasara, a finales del 218 a. C. Aníbal y su hueste está en Italia, preparado para combatir a Roma. Sus fuerzas han cubierto las bajas con regimientos de celtas que se le han unido, debido a que también tenían la percepción de que los romanos eran un enemigo de cuidado para ellos, y más valía aliarse con aquellos que pretendían darles un buen disgusto. A partir de noviembre se iniciaron las hostilidades, donde se reveló el genio estratégico del general cartaginés; un verdadero especialista en aprovechar el terreno en su favor y en preparar emboscadas. Primero fue en Tesino, donde, con un frío que pelaba, hizo que sus hombres desayunaran convenientemente para tener energías y cubrieran sus cuerpos con grasa, para protegerse de las bajas temperaturas. En cambio, el cónsul Publio Escipión hizo cruzar, en ayunas, un río helado a los suyos, que llegaron entumecidos a la orilla y sin capacidad para trabar combate. En Trebia dio cuenta del ejército de Sempronio Longo y luego vino el lago Trasimeno, donde las legiones de Flaminio fueron engañadas y conducidas por un desfiladero hasta una estrecha llanura, donde no pudieron maniobrar y se vieron diezmadas. Quince mil hombres perdieron la vida en este último encuentro, entre ellos el propio Flaminio. Y, finalmente, ocurrió Cannas, la peor derrota de la historia para las águilas romanas.
El 2 de agosto de 216 a. C., Aníbal tenía concentrados cerca de 50 000hombres (según dice Tito Livio) en la llanura de Cannas; una población del norte de Apulia, a orillas del mar Adriático y junto al río Ofanto. Para hacerle frente, Roma había levantado un enorme ejército: cerca de 87.000 soldados al mando de los cónsules L. Emilio Paulo y Terencio Varrón. Precisamente, esta dualidad fue una de las razones del desastre, pues mientras el primero optaba por la prudencia, visto cómo las gastaba Aníbal, el segundo quería colgarse la medalla de vencer al cartaginés. Para resolver los problemas de mando, las órdenes eran dadas cada día por uno de los jefes. El 2 de agosto le tocaba a Varrón, que prefirió presentar batalla, fiándose de su superioridad numérica.
Cannas es uno de los mayores ejemplos de estrategia militar, citado en todas las academias de guerra. Aníbal dispuso en el centro a los infantes galos e íberos, escoltados a los flancos por una de sus unidades de elite, la infantería pesada libia. A la derecha colocó a la caballería númida y a la izquierda a la caballería pesada. Por su parte, la infantería romana formó en dos hileras: primero los infantes ligeros y luego la infantería pesada en tres filas. El ala derecha romana estaba protegida por su caballería, y la izquierda por la caballería aliada. Tal como tenía previsto, el centro se replegó, hasta que su línea formó una U. Mientras, sus unidades de caballería vencían a las romanas, tras lo cual atacaron por la espalda a las legiones, que no pudieron maniobrar, fueron atrapadas en una tenaza y masacradas.
Las pérdidas romanas fueron enormes: las mayores de su historia. Los cuerpos de 47.000 infantes y 2.700 caballeros romanos quedaron sin vida sobre el terreno, entre ellos 80 senadores; y 19.000 más fueron hechos prisioneros. En cambio, las unidades púnicas solo perdieron seis mil hombres, la mayoría íberos y galos. Hizo falta que pasaran muchos siglos hasta que en un solo día se produjera una batalla tan sangrienta en suelo europeo: no volvió a ocurrir hasta la Primera Guerra Mundial, en el Somme. Ningún otro ejército se interponía ya entre los cartagineses y Roma. Éste es el momento decisivo de la epopeya del general cartaginés, pues Aníbal, hasta entonces de una audacia desconocida y que podía llegar en horas a la capital del enemigo, no avanzó. Sus ayudantes le espetaron que aquella noche cenarían en el Capitolio, pero él, normalmente intrépido, optó por la prudencia. De nuevo nos queda aquí una frase para la posteridad, la que le lanzó su lugarteniente Maharbal: «sabes vencer, pero no sabes aprovechar la victoria».
¿Por qué Aníbal no marchó sobre Roma? De nuevo nos falta su testimonio, pero la moderna historiografía nos ha dejado dos explicaciones que sustentan la decisión del general. La primera, de orden táctico: Aníbal contaba con una espléndida hueste para hacer frente a batallas campales, pero no suficientemente numerosa ni dotada para llevar a cabo un asedio. De hecho, muchos de los que pelearon en la primera línea en Cannas se habían armado con las lanzas, corazas y escudos que habían arrebatado a los legionarios muertos en anteriores encuentros. La segunda es de orden político, y es algo en que los modernos historiadores coinciden: en realidad, y pese a la deformación de los escritores romanos que lo presentaban como un tipo rabioso, Aníbal jamás quiso destruir Roma. Incluso en el tratado que suscribió con Filipo V de Macedonia durante la contienda se contemplaba la supervivencia de Roma como una potencia local circunscrita a la península Itálica: ni siquiera pretendía eliminarla como Estado. Aníbal era un general moderno, pero un estadista a la antigua usanza. Su pretensión era consolidar la hegemonía de su patria, Cartago, y para ello buscó una victoria definitiva que obligara a la República a firmar un tratado y consolidar una nueva situación geopolítica en el Mediterráneo. Pero Aníbal se equivocó. Roma no tenía nada que ver con lo que había ocurrido antes en el mundo.
Existían varias diferencias fundamentales entre Cartago y Roma. La primera es que los recursos humanos de los púnicos eran limitados, de tal suerte que era muy complicado reemplazar las bajas del ejército, mientras que los romanos, demográficamente, eran más potentes y podían levantar nuevos ejércitos a pesar de las graves derrotas. Esto también marcaba otro contraste militar: mientras las legiones se nutrían de romanos, Aníbal tenía que contar con numerosos efectivos mercenarios o de aliados. De esta manera, en sus regimientos había importantes aportaciones de íberos, galos y confederados africanos. Según parece, las unidades se mantenían por nacionalidades, con oficiales de igual procedencia.
Pero lo que marcó la división definitiva entre ambas potencias fue la actitud con que encararon el conflicto. A los prisioneros que liberaba, Aníbal les decía que no hacía una guerra de exterminio, sino por el rango de su patria. Pero Roma no pensaba igual: Roma sí buscaba aniquilar al rival y a eso se aplicó. Al Senado romano no se le pasó por la cabeza ni en los peores momentos pedir la paz y rendirse. Mientras que los Ciento Cuatro racanearon las ayudas de guerra a Aníbal, el esfuerzo de los romanos estuvo canalizado a vencer sin paliativos. Tanto fue así que ni siquiera pagaron el rescate por los prisioneros de Cannas, que sufrieron un largo cautiverio y que luego, cuando por fin regresaron a casa tras años de esclavitud, fueron tratados con desprecio por sus compatriotas. Algo parecido a lo que ocurrió en pleno siglo XX con los soldados estadounidenses que regresaron al país después de Vietnam. Además, los generales romanos tenían otra característica: aprendían con gran rapidez de sus fallos. Ya en la Primera Guerra Púnica se dieron cuenta de que necesitaban una flota similar a la rival, porque si no no tenían nada que hacer. A partir de una nave cartaginesa varada copiaron toda una armada, y en tiempo récord entrenaron a las tripulaciones, para vencer en una batalla naval decisiva. Luego pasó lo mismo: acabaron conociendo al dedillo las tácticas de Aníbal y cómo contrarrestarlas. Para Aníbal, además, hubo otro problema añadido: tuvo un discípulo aplicado, un militar brillante, que llevó a Roma hasta la victoria final, y que, de alguna manera, tuvo una trayectoria vital paralela al púnico. Hablamos de Publio Cornelio Escipión, más conocido como «el Africano».
Miembro de una de las familias patricias romanas más notables (su bisabuelo, abuelo y padre fueron cónsules), Publio Cornelio Escipión nació en el año 236 a. C. Su padre, de igual nombre, y su tío, Gneo, fueron destacados generales de la Segunda Guerra Púnica. La juventud del héroe estuvo marcada por la sombra de Aníbal, hasta que consiguió cambiar las tornas. Así, estuvo presente en la batalla de Ticino y cuenta la leyenda que consiguió salvar a su padre de una muerte segura. También fue tribuno en Cannas. Debió tener un importante magnetismo popular, pues sin haber desempeñado cargos públicos importantes, fue elegido procónsul para continuar la lucha en Hispania, donde su padre y su tío fueron derrotados y encontraron la muerte a manos de los cartagineses. En ciertos aspectos, Escipión era un duplicado de Aníbal: como su oponente quiso llevar la acción al patio trasero púnico y, tras una audaz campaña, conquistó Cartago Nova, dejando al estratega cartaginés sin su principal base de aprovisionamiento. Después, desembarcó en África, dando un giro de 180 grados a la conflagración.
En Italia, la guerra también cambiaba de signo. Después de un estancamiento, las cosas tomaron cariz prerromano. Además, la amenaza de las legiones motivó que los Ciento Cuatro ordenaran a Aníbal regresar para enfrentarse a la nueva amenaza. El general obedeció y en el 203 a. C. pisó de nuevo el suelo africano. Ambos ejércitos se enfrentaron en las llanuras de Zama (19 de octubre de 202 a. C.), un lugar que todavía no ha sido identificado. Escipión contaba con la ayuda de númidas, pues una parte se había unido a los romanos, y además conocía perfectamente las tácticas de su enemigo, de tal manera que consiguió inutilizar totalmente los elefantes. Antes del combate, ambos líderes mantuvieron una entrevista. Aníbal ofreció la paz a cambio de dejar sus nuevas colonias, pero Escipión exigió una rendición incondicional.
Zama marcó la conclusión de la Segunda Guerra Púnica, la guerra de Aníbal. El estratega cartaginés comunicó al Senado que los habían derrotado en toda regla y que aceptaran las condiciones de Roma. Por si acaso, no volvió enseguida, pues sabía que en su patria no se era muy clemente con los generales vencidos: otros a los que la suerte de las armas les fue esquiva fueron crucificados. Y, sin embargo, Zama no puso punto y final a la biografía de Aníbal, en la que se revelan nuevas facetas de su personalidad, de las que, desgraciadamente, sólo quedan esbozos recuperados e interpretados por los modernos historiadores.
Precisamente, una de las cuestiones que sorprenden a los investigadores es que Cartago, tras Zama, no quedó sumida en el caos ni en la inanición. La metrópoli se recuperó con sorprendente rapidez y de hecho llegó a proponer a los romanos, a los pocos años, pagar la tremenda indemnización económica impuesta por los vencedores de una tacada, cosa que éstos no admitieron, seguramente pensando que era mejor tener a los cartagineses atados en corto. En esta bonanza tuvo mucho que ver Aníbal. Ahora bien, hemos de reconocer que existen años absolutamente enigmáticos, pues no sabemos qué hizo inmediatamente tras la paz. Todo lo que se diga es especulación. Volvemos a encontrarlo como sufete, si bien hay algunas discrepancias cronológicas según el autor (hay quien apunta el año 194 a. C. como el de la elección, si bien lo más aceptado es que la designación tuvo lugar en el 196 a. C. Los problemas de datación se repetirán de ahora en adelante, y una de las pocas fechas que se tiene por segura es la de su muerte). Recordemos que éste era un cargo dual pero, debido a la trascendencia de su iniciativa, el nombre de su colega ni siquiera ha llegado hasta nosotros: es un perfecto desconocido. Su programa político se fundamentó en profundas reformas. Así, disminuyó el poder de los Ciento Cuatro en favor de la Asamblea del Pueblo; puso coto a la corrupción y reorganizó la hacienda, que se transformó en un dinámico instrumento generador de riqueza. Es evidente que esto debió gustar mucho a la mayoría de los ciudadanos, pero muy poco a los oligarcas del Consejo. Tanto es así que ellos mismos acabaron denunciándole ante el Senado de Roma, que envió una delegación para comprobar la situación. El chivatazo consistía en que conspiraba contra la paz. Aníbal, que se olió la tostada, previo que no se trataba de una simple embajada diplomática y, de noche, como un malhechor, tuvo que huir de su ciudad. Ya no volvió jamás.
De nuevo, lo tenía todo previsto. Recorrió una gran distancia a caballo, con postas preparadas, y en la costa embarcó con rumbo a Tiro, deshaciendo el trayecto de la legendaria Dido. De allí pasó a la corte de Antíoco III de Siria, que sostenía una especie de guerra fría con Roma. Aníbal está presente en las conversaciones que se desarrollaron en Éfeso entre los seléucidas y los romanos, y aquí la carencia de datos se rellena con leyendas, pues queda descrita una entrevista en la ciudad entre Aníbal y Escipión, donde éste pregunta al cartaginés quién es el militar más grande de la historia, a lo que contesta que Alejandro. ¿Y después? Pirro. ¿Y después? Entonces Aníbal se coloca él mismo en tercer lugar. Escipión inquiere qué opinaría entonces si hubiera vencido en Zama, lo cual deriva en que en ese caso Aníbal se consideraría el mejor. Bonita anécdota, pero puede que falsa, pues lo más probable es que Escipión no pisara en esos días Éfeso.
El caso es que Antíoco III no hizo caso de los consejos de Aníbal y prefirió a su habitual corte de aduladores, lo que le llevó al fracaso en sus operaciones militares que tenían la vista puesta en Asia Menor y en Grecia. Tan sólo le dio un puesto en su armada. Las legiones, en las que volvía a estar como hombre principal Escipión, le infligieron derrotas en las Termopilas y en Magnesia. Antíoco se vio obligado a firmar un duro tratado con los romanos. Aníbal, temeroso de la reacción del déspota que tendría más fácil librarse del extranjero honrado que de los pelotas nacionales, se vio abocado a escapar: puso rumbo a Chipre, y de allí a Armenia, donde el rey Artaxias le encomendó construir una nueva capital para su reino, que debía llevar el nombre de Artaxata, proyecto que no concluyó, pues tuvo que poner de nuevo pies en polvorosa para encontrar refugio en la corte de Prusias, rey de Bitinia.
De nuevo aquí se requirió su talento como urbanista, y Prusias le encargó el proyecto de una nueva metrópoli para su reino. En aquel momento, la capital de Bitinia era Nicomedia, ahora Izmir. El rey quería tener otra urbe importante, que se llamó Prusa y cuyo diseño fue obra del estratega cartaginés. Este legado aún existe. Actualmente, la localidad se llama Bursa y se encuentra en Anatolia. Pero el rey bitinio no sólo solicitó la maestría del púnico para dibujar planos. En aquel momento, el país mantenía un conflicto con el vecino Pérgamo por causa de una región fronteriza. Prusias le pidió su consejo militar, y, por última vez, el genio de Aníbal quedó patente en el combate. El encuentro tuvo lugar en el mar de Mármara y la flota bitinia era sensiblemente inferior, pero un ardid decidió el combate. Aníbal envió un mensajero con una carta totalmente irrelevante, pero que tenía que ser entregada a la nave capitana. Una vez la identificó, y como la misiva no tuvo ningún efecto, Aníbal ordenó lanzar con las catapultas vasijas de cerámica a los barcos enemigos, concentrando el singular bombardeo en el bajel donde estaba el rey Eumenes, de Pérgamo. Los recipientes se rompieron al caer en las cubiertas y dejaron libre su contenido, que eran centenares de serpientes venenosas, que provocaron el pánico y el desorden y fueron el instrumento para la victoria de los bitinios.
Las actividades de Prusias despertaron el recelo de los romanos, que enviaron una embajada al lejano reino. La legación, dirigida por Tito Quincio Flaminio, tenía la misión de volver a la Ciudad Eterna con un preso de renombre, el general cartaginés. Hay eruditos que dudan de si llegó a plasmar su petición, o de si Prusias decidió entregarlo de buenas a primeras a fin de ganarse la amistad de Roma. Es igual, porque el final es el mismo: sólo en sus habitaciones, y con todas las salidas custodiadas, un anciano Aníbal, que contaba 63 años, bebió un veneno que siempre llevaba encima y se quitó la vida.
Un triste fin para tan ilustre personaje. En los últimos años de su vida parece que sólo gozó del respeto de un hombre: Publio Cornelio Escipión, prácticamente el único general de su tiempo que consiguió vencerle en campo abierto, y que por su victoria en las llanuras de Zama recibió el apelativo de «el Africano», Fue él quien le permitió residir en Cartago y quien se mostró contrario a perseguirle, pues creía que era posible entenderse con su mayor rival. Escipión y Aníbal son las dos caras, pero una misma moneda. Cartago fue ingrata con el ciudadano más importante de su historia; y Roma tampoco fue agradecida con «el Africano». Al final de la campaña contra Antíoco III fue acusado de apropiarse, junto con su hermano, de las indemnizaciones de guerra, proceso del que salió indemne pero amargado. Se retiró a su villa en el campo, donde falleció en el año 183 a. C. En su tumba hizo poner la siguiente inscripción: «Patria ingrata, no posees ni siquiera mis huesos».
Tampoco Cartago fue viento en popa tras la desaparición de Aníbal. Los romanos, a pesar de que la metrópoli púnica había renunciado a la guerra, los seguían teniendo en el punto de mira. En el año 149 a. C., debido a una disputa con sus vecinos africanos, Roma le volvió a declarar la guerra, una contienda totalmente injusta. Las hostilidades duraron tres años, hasta que en el 146 a. C. se produjo el asalto final a la urbe, dirigido por otro Escipión, Publio Cornelio Emiliano. Las descripciones que nos han llegado de las últimas horas de la ciudad son dantescas, con combates casa por casa y calles alfombradas con cadáveres. Los últimos cartagineses se refugiaron en la ciudadela. Dirigía la última defensa un militar llamado Asdrúbal, pero que no tenía nada que ver con los Barca y que tuvo un final bastante menos honorable que sus antecesores en el patronímico: cuando estaba todo perdido bajó para implorar clemencia al general enemigo. Mientras, su esposa le insultaba desde los muros, instantes antes de arrojarse a una enorme pira junto con los últimos resistentes. Seis siglos después, la leyenda de la reina Dido y la suerte de las mujeres de Cartago quedaban hermanadas en una hoguera: un círculo cerrado en las llamas. Más de 30.000 habitantes de la metrópoli fueron vendidos como esclavos, según las fuentes romanas, que relatan cómo los campos fueron cubiertos con sal para convertirlos en eriales. Hay quien opina que esto es una leyenda y que Emiliano hizo un gesto con un puñado de sal sobre la tierra, como arrojando una maldición, y dejó que el tiempo y el olvido se encargaran de las ruinas despobladas. Pero también cuentan los relatos que el militar lloró al ver la desgracia de Cartago, cosa que parece poco probable, pues él mismo dio las órdenes de terminar de una vez por todas con los cartagineses.
Años después, Roma levantó a cierta distancia otra colonia que recibió el nombre de Cartago, y que vivió momentos de esplendor con la dinastía de los Severos. En el año 439 d. C. fue ocupada por los vándalos, luego por los bizantinos y resultó destruida en el 698 por la invasión árabe.
Qué historia tan dramática, la de Aníbal Barca, el hombre que pudo cambiar la historia del mundo y que terminó sus días solo y abandonado por todo el mundo en una habitación del lejano reino de Bitinia, tan distante de su Cartago. En el año 183 a. C., en su refugio de Libisa, en la costa de Bitinia, se quitó la vida. ¡Qué coincidencia tan poética! Ese mismo año también desapareció su gran enemigo y posiblemente quien más le respetó, Escipión «el Africano». Ambos fueron despreciados por sus patrias. Cuando la oligarquía cartaginesa denunció a Aníbal al Senado romano, su casa fue demolida, sus propiedades expropiadas y él declarado exiliado. Con Aníbal sale de escena una de los hombres principales de la antigüedad: militar genial, político notable y urbanista, entre otras cosas. Los expertos en historia militar han alabado sus avanzadas tácticas, fundamentadas en el empleo de la caballería y en salvaguardar sus unidades de élite, la infantería pesada púnica, en detrimento de los regimientos de celtas e íberos, que eran sacrificados en los primeros momentos de las batallas. Pero aún hoy, un gran desconocido. Serge Lancel, un apasionado del cartaginés, se lamenta de que no hay biografías solventes, no hay imágenes fiables que nos permitan conocer su aspecto físico. «De un destino tan notable tan sólo se conservan algunos reflejos parciales, a modo de pedazos de un espejo roto». No conocemos sus reflexiones, sus pasiones o sus pensamientos. Ni siquiera sabemos por dónde cruzó los Alpes, una de sus mayores gestas. En el año 2003, los expertos esperaban que el cambio climático pudiera aportar alguna luz, pues la remisión de los glaciares de esta cadena montañosa puede que deje a la vista algún rastro de aquel ejército que se cubrió de gloria en los campos de Ticino, Trebia, Trasimeno y Cannas; una hueste dirigida de forma inigualable por un general que consiguió cohesionar una milicia internacional que luchó durante más de diez años lejos de sus casas y sin apenas defecciones, siendo fiel al carisma de su capitán. Un hombre que recibió los elogios de Napoleón Bonaparte, quien dejó escrito: «Este hombre, el más audaz de todos, el más sorprendente tal vez; tan intrépido, tan seguro, tan generoso en todas sus cosas; que a sus veintiséis años concibe lo que apenas es concebible, realiza lo que debía considerarse imposible». Ambos tuvieron sus puntos de coincidencia: Napoleón, al igual que Aníbal, terminó sus días en el exilio.
En el siglo I de nuestra era, Plinio el Viejo aseguró que todavía podía verse un sencillo túmulo que conservaba las cenizas de Aníbal, cerca del lugar donde se suicidó. El poeta satírico Juvenal se mostró irónico sobre el legado del cartaginés, al escribir: «Sopesa las cenizas de Aníbal: ¿cuántas libras quedan del famoso general?». Solo, viejo, abandonado por los suyos y perseguido por los romanos, Aníbal ingirió el veneno que hizo caer el telón de su tragedia. Podemos imaginar sus últimas horas, repasando en silencio su vida y recordando a sus amigos y familiares. Sus enemigos quisieron enviarle al paraíso de los olvidados, al país de la desmemoria, y de su concienzudo trabajo sólo nos deja el espejo roto que cita Lancel, de tal suerte que la falta de rigor histórico se cubre con mitos y leyendas. Pero, más de dos mil años después de su desaparición, Aníbal ha conseguido una postrera victoria al ser recordado y reconocido en toda su trascendencia. Aquellas cenizas que reposan en la costa del mar de Mármara contienen una herencia: la del general que volvió del silencio.
§. En busca del Jesús histórico
Seguramente usted, igual que yo, cuenta los años partiendo del nacimiento de un personaje llamado Jesús. Que le pongan tu nombre a una calle de tu pueblo ya es difícil, así que si sirves de referencia para dividir el calendario, tienes que haber sido muy importante. Jesús es una de las pocas personas que han cambiado la historia, y, al contrario que otros cuyas vidas han quedado narradas en los libros, su única arma fue la palabra: no conquistó territorios, no venció en batallas, ni siquiera descubrió nuevos mundos. Y, pese a su trascendencia, es bien poco lo que sabemos del Jesús histórico, hasta el punto de que hallar su rastro se transforma en una tarea detectivesca. Él no dejó nada escrito; ni siquiera conocemos su aspecto físico y, aunque el verbo fue su herramienta, empleaba un lenguaje bastante críptico, a decir verdad. Durante siglos ha sido tal el desconcierto acerca de su persona que incluso hubo quien dudó de su existencia real. Sin embargo, hoy en día parece temerario no aceptar que en el siglo I de nuestra era habitó en Galilea, una pequeña y lejana región del Imperio romano, un hombre conocido como Jesús de Nazaret; un predicador errante que fue detenido, juzgado y crucificado debido a su revolucionario mensaje.Actualmente, la búsqueda del Jesús histórico es una disciplina que ocupa a numerosos eruditos, teólogos e historiadores, pero tampoco es una preocupación muy antigua. Hasta la época de la Ilustración bien poca trascendencia tenía quién fue, cómo vivió y de qué forma discurrió la existencia de Jesús, el Nazareno; lo que importaba era lo que había dejado tras de sí: un legado fundamentado en el Reino de Dios y en el amor al prójimo. Sin discutir la fórmula, los ilustrados se lanzaron en busca del rastro del hombre que vivió en Galilea. Desde entonces, decenas de libros y cientos de artículos se han escrito para buscar respuestas. Hoy, en la era de las comunicaciones, es posible encontrar numerosos sitios de Internet donde se dan claves para las numerosas preguntas que se plantean.
De todas maneras, las dudas no están resueltas y así, el que comienza a hurgar en la cuestión con la mente en blanco, se va a llevar numerosas sorpresas. Por ejemplo, si se acude a la Enciclopedia Británica —considerada como la más seria y reputada en su especie— nos encontramos con el primer sobresalto para los legos. Dice en su entrada «Jesucristo»: nacido en el año 6 a. C. y muerto en el 30 d. C. en Jerusalén. Y entonces nos damos cuenta que las piezas empiezan a no encajar, porque según la tradición el año 1 es el de su nacimiento y fue crucificado a los 33 años, mientras que el conocimiento enciclopédico retrasa seis años el natalicio y señala que murió a los 36. Así que, desde el principio, costumbre e historia no encajan: es necesario afrontar el problema libre de prejuicios y dogmas.
Pero antes de adentrarnos en conocer al personaje, hagamos un viaje en el tiempo para visitar la patria chica de Jesús. Nos vamos a los últimos años del siglo I a. C., cuando Augusto, coronado cesar, ha convertido la República en una reliquia. Nuestro destino es Galilea, una pequeña y remota región del recién nacido Imperio romano. Hasta el año 4 a. C., Galilea ha pertenecido al reino de Judea, dirigido por un hombre llamado Herodes el Grande, y que ha podido presumir de cargo gracias al respaldo de las autoridades romanas. Hijo de un idumeo (antiguo pueblo que moró en Palestina) y de una árabe, le recordamos siempre que nos invitan a una fiesta infantil: fue el responsable de la matanza de los inocentes, puesto que una profecía anunciaba la llegada del Mesías. Herodes es un nombre maldito para el cristianismo y que une sobre todo a tres miembros de una misma dinastía: el autor de la masacre de niños fue el primero; su hijo Herodes Antipas entregó la cabeza de Juan el Bautista a su amante; y el nieto, Herodes Agripa, ejecutó al apóstol Santiago y encarceló a Pedro.
Herodes el Grande fue un individuo extraordinariamente hábil para manejarse en la política romana, pues consiguió que le protegieran, sucesivamente, César, Casio (uno de los asesinos de Julio), Marco Antonio (que derrotó a quienes mataron a César) y Octavio, luego llamado Augusto (que se deshizo de Marco Antonio y de su novia, Cleopatra). Esta capacidad para ganarse el favor de la primera potencia mundial le permitió derrocar a la familia de los asmoneos, que estaban en el poder en Judea, aunque previamente se había casado con la hija de su predecesor. Mateo el Evangelista le atribuye que hizo degollar a treinta niños debido a una profecía realizada por unos magos de Oriente, que anunciaban el nacimiento del Mesías, si bien hay que dejar sentado que éste es un episodio que no está claro para los historiadores. Se casó con diez mujeres y tuvo muchos hijos, lo que no quiere decir que amara la familia por encima de todas las cosas: hizo matar a su esposa favorita, la asmonea Mariamne, por intrigar en su contra, que así siguió los pasos de su padre y de su abuelo, despachados anteriormente por su singular marido. La paranoia alcanzó a dos de sus hijos, Alejandro y Aristóbulo, a quienes un hermano, Antipatro, el primogénito, acusó de conspirar. Claro que el chivato tampoco salió bien librado, porque luego también se libró de él.
Pero, además de ser recordado como asesino de niños, Herodes el Grande fue un afamado constructor de ciudades (Cesarea Marítima y Sebaste) y fortalezas (Herodión o Masada); y dedicó grandes esfuerzos a embellecer y engrandecer el Templo de Jerusalén. En su haber hay que anotar que en una época de hambruna vendió parte de las riquezas de sus palacios para comprar grano en Egipto, cosa que no le granjeó el afecto de sus súbditos, que no le perdonaron su politeísmo, su excesivo helenismo y su predilección por los judíos de la diáspora. Al final de su vida incluso Augusto se distanció de él, debido a su costumbre de limitar violentamente el número de parientes y por atacar la región de Nabatea. Cuando desapareció del mapa, en ese 4 a. C., se produjeron violentos disturbios en la zona, lo que provocó la intervención de Roma, que dividió el territorio en cuatro partes, distribuidas entre tres vástagos del rey desaparecido, que por ello fueron conocidos como tetrarcas (pues mandaban sobre una cuarta parte, una tetrarquía, del anterior Estado): para Arquelao, la zona que englobaba las regiones de Judea (que fue el centro administrativo del antiguo reino del mismo nombre y donde estaba la capital, Jerusalén), Samaria e Idumea; para Filipo, Iturea y Tracónide; y para Herodes Antipas, Galilea y Perea.
En el siglo I a. C., Galilea era un territorio fundamentalmente montañoso, aunque contaba con fértiles valles cercanos al lago Genesaret (nombre latinizado en Tiberíades). Se trataba de una sociedad primordialmente rural, en la que se combinaban latifundios y minifundios y donde se cultivaba la vid, el olivo y el grano. Había agricultores, e incluso propietarios, pero no hay grandes fortunas en todo el reino, excepción hecha del mismo tetrarca. En la zona había muy pocas ciudades, y de no gran importancia. Se llaman Séforis y Tiberíades, que Antipas había levantado entre los años 20 y 19 a. C. en homenaje al sustituto de Augusto, Tiberio. Pero Jesús no tuvo mucha relación con estas dos urbes; en su vida fueron más importantes dos pueblos, Nazaret y Cafarnaúm. En el primero habitaban entre 300 y 400 personas, ocupadas en el pastoreo y la agricultura; sin una gran estructura urbana y con sus casas diseminadas e incluso ocupando habitaciones excavadas en grutas. Cafarnaúm era más grande, y en ella convivían entre 1000 y 15 000almas, según las fuentes que se consulten.
La vida cotidiana era muy sencilla. Si consiguiéramos ver el interior de una casa por un agujerito contemplaríamos unas estancias muy austeras. Ése era el feudo de la mujer, que, en un pequeño molino manual, trituraba el trigo hasta conseguir harina con que cocer el pan, el alimento básico. La carne se reservaba para las grandes celebraciones, y era mucho más habitual el consumo de pescado. El vino acompañaba las comidas, en las que no se empleaban cubiertos, sólo las manos. Naturalmente, todos los alimentos se trataban siguiendo las normas judías, pues la mayoría de habitantes eran de este origen. La principal queja de los campesinos y los pequeños propietarios eran los impuestos (parece que hay lamentos que se repiten desde el inicio de los tiempos: a nadie, nunca, le ha gustado pagar, y menos al Estado, con quien nadie colabora motu proprio). Pero Galilea disponía de una amplia autonomía respecto de Roma, según apunta Armand Puig, de tal forma que los tributos, que suponen una carga del 30% para el ciudadano, son recaudados por Antipas, que tiene competencia exclusiva en la materia; situación que es una prolongación respecto a la ya existente con Herodes el Grande, con total libertad para organizar la fiscalidad en Judea. Muchos debían endeudarse a fin de cumplir con estas obligaciones al fisco. Antipas controlaba políticamente el país, que no tuvo graves conflictos sociales hasta que el sexo se inmiscuyó en los asuntos de Estado. Antipas estaba casado con la samaritana Malthace, hija del rey de los nabateos, a la que dejó para liarse con su sobrina Herodías. Juan el Bautista criticó ácidamente el comportamiento del soberano, que le hizo encarcelar y ejecutar. Después, el rey nabateo se vengó de la afrenta personal y le arrebató la región de Perea por las armas. Al final de su existencia, Calígula lo destituyó y lo envió al exilio en Hispania.
Ahora bien, la capital del judaísmo no estaba en Galilea, sino en Judea. Allí se levantaba Jerusalén, una populosa urbe de entre 25 000 y 50 000 habitantes, donde radicaba el Templo, el centro de la vida religiosa de los judíos y el núcleo de la actividad económica de la ciudad. Una clase social dominante se repartía los principales negocios y los cargos de dirección del Templo. Políticamente, que es casi lo mismo entonces que religiosamente, cinco grupos dominaban la escena: fariseos (que defendían la validez de la ley oral), saduceos (que sólo observaban las reglas de la Tora), herodianos (partidarios de la dinastía del Grande), zelotes (que se oponían a la dominación romana) y esenios (una secta que practicaba la comunidad de bienes y el celibato).
En el antiguo reino de Judea, y por tanto en Galilea, se hablaban varias lenguas. La principal era el arameo, la corriente en todas las conversaciones. Pero también se empleaba el hebreo, pero fundamentalmente para rezar. Y, en el comercio y la administración, mandaba el griego. El latín quedaba reservado para las legiones y la administración imperial, que de todas formas era bastante laxa. El representante de Roma dependía del gobernador de Siria, que mandaba cuatro legiones. Ahora bien, tanto en Judea como en Galilea, estas tropas se reservaban para determinadas actuaciones policiales y de orden público y, sobre todo, para frenar posibles insurrecciones. A Roma le importaba la riqueza que podía extraer del territorio y que nadie discutiera allí su predominio; para los ocupantes lo demás era superfluo.
A grandes rasgos, así era la Galilea de la época en que nació el Jesús histórico, un personaje del que, a decir verdad, sus contemporáneos no se ocuparon en exceso: fue su legado el que le convirtió en trascendente. Para conocer al Jesús de la historia, para seguir ese trabajo detectivesco que dura desde la Ilustración hasta nuestros días, hay que trabajar con cuatro fuentes diferentes: paganas (es decir, romanas), judías, rabínicas y cristianas. Pero aun sacando el máximo jugo a todos estos escritos (porque la aportación de la arqueología en este campo es pobre), vemos que de la figura histórica sólo hay trazos, a veces coincidentes, en ocasiones contrapuestos, pero retazos al fin y al cabo. Por eso, uno de los grandes investigadores de la materia dejó escrito: «no podemos saber prácticamente nada de la historia de Jesús».
Vayamos por partes. Jesús nació en los años que gobernaba Roma su primer emperador, Augusto, y murió cuando mandaba Tiberio. ¿Qué escribieron sus contemporáneos de él? Pues los paganos se ocuparon muy poco de su persona, por no decir prácticamente nada. No hay una partida oficial de su nacimiento, ni registros sobre su defunción, ni copias de su proceso. Para ser el fundador de la religión cristiana, los romanos que convivieron con él le prestaron poca atención, puesto que, y casi durante todo el siglo I de nuestra era, hay un silencio casi absoluto sobre Jesús, el Nazareno. No encontramos alabanzas, ni críticas, ni descalificaciones y, visto fríamente, no puede extrañarnos. La razón es que Roma, como todos los imperios, era enormemente etnocéntrica y los sucesos eran importantes en relación a la enjundia que tenían para la capital o para su gobierno. En este sentido, las enseñanzas de un judío sobre el Dios de sus padres en un rincón de Palestina tenían, en aquellos instantes, bastante poca relevancia para el emperador, lo mismo que su crucifixión.
La primera referencia a Jesús que encontramos en un documento romano es obra de Plinio el Joven, el sobrino de Plinio el Viejo, que fue procónsul en la provincia de Bitinia-Ponto (ubicada en la actual Turquía). En una carta dirigida al emperador Trajano, aproximadamente en el año 112 d. C., se refiere a la comunidad de los cristianos, que se reúnen ilegalmente y que «adoran a Cristo como si fuera Dios». Hay que esperar unos años para que otro romano trate el asunto, y también de forma breve. Es Suetonio, quien redactó las biografías de los doce cesares que habían vivido hasta aquel momento. Cuando abordó la época de Claudio dio cuenta de unos disturbios causados por los judíos que habitaban en Roma y afirmó que tales algaradas habían sido instigadas por un tal Chrestus. Algunos historiadores piensan que se trata de una italianización de Cristo y que cita problemas causados por sus seguidores, ya que él había muerto veinte años antes de los sucesos.
No mucho más tarde, Tácito, en el libro XV de sus Anales, se refirió a Nerón y aseguró que mandó incendiar Roma y que luego cargó las culpas a los cristianos, a los que, por cierto, el propio escritor detestaba. Dejando de lado los prejuicios de Tácito contra Nerón y los Julios-Claudios y la dudosa veracidad histórica de su versión sobre el famoso incendio de la capital, el escritor nos aporta la primera mención pagana de Jesús: «Aquel de quien (los cristianos) tomaban nombre, Cristo, había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Pondo Pilatos». Al margen de que Pilatos no fue procurador (un cargo eminentemente civil con responsabilidades fiscales) sino prefecto (un cargo militar y político, que en las provincias era asimilable a gobernador), es la primera noticia fiable que hay sobre su existencia en fuentes romanas, aunque no se dice nada de la vida de Jesús, de sus enseñanzas o de porqué fue ejecutado.
Las fuentes rabínicas no se preocuparon en exceso por arrojar luz al problema, y lo abordaron desde el rechazo, cuando no directamente desde el silencio. Y sus contemporáneos judíos tampoco se esforzaron en demasía. Hay que esperar décadas para que un cronista de este origen hable de él. Se trata de un personaje llamado Joseph Ben Matthias; una figura de peculiar biografía que nos ha llegado bajo el nombre de Flavio Josefo.
Tipo curioso, este Matthias reinventado por él mismo en Josefo. Nació en Jerusalén en el seno de una familia de la aristocracia judía, en el año 37 d. C. Simpatizó con los fariseos y viajó a Roma para tratar con Nerón la libertad de algunos sacerdotes judíos, empresa en la que le acompañó el éxito gracias a que consiguió el apoyo de la mujer del César, logro nada desdeñable. En el año 66 d. C. estalló la gran revuelta judía, a la que se unió, logrando un puesto de mando en Galilea. Las ínfulas liberadoras no duraron demasiado, pues la administración imperial envió allí a uno de sus generales más capaces, y también con menos remilgos. Se llamaba Vespasiano. Este militar cruzó Palestina sin reparar en vidas ni en represalias. Matthias quedó cercado en la fortaleza de Jotapata, que fue tomada a sangre y fuego. Pero nuestro futuro escritor se libró de la masacre: se escondió en una cisterna y sólo salió cuando pensó que podía conservar la vida. Debía ser un individuo de considerable labia, pues consiguió que le llevaran ante el general, y luego pronosticó a éste que sería cesar en lugar del cesar. Sería bonito disponer de un vídeo de la escena, pues tuvo que ser una interpretación magistral: salvó el pescuezo. Vespasiano le mantuvo con él hasta que, en el año 69 d. C., se cumplió la profecía, lo cual implica que en verdad era un vidente o alguien con más suerte que la famosa camarera del Titanic, que se salvó de tres naufragios. Bien, he aquí un individuo polifacético: escritor, diplomático, rebelde, augur y, parece que mucho, pelota de los mandamases; un sujeto que entró en una cisterna llamándose Joseph Ben Matthias y salió de ella como Flavio Josefo, nombre que conservó hasta que falleció en el año 101 de nuestra era, gozando de la protección de los miembros de la dinastía Flavia (Vespasiano, Tito y Domiciano), a los que doró convenientemente la píldora para conseguir sus dos objetivos: el primero y primordial, seguir en el planeta de los vivos. Una vez conseguido éste, que la existencia fuera placentera.
Las más importantes referencias de la cultura judía a Jesús se deben a este historiador, que destaca especialmente por sus Antigüedades judías, en las que hace dos referencias a nuestro personaje. Una, cuando menciona la condena a muerte de un hombre llamado Santiago a quien identifica como hermano de «Jesús que es llamado el Mesías». La otra atañe directamente a Cristo, a quien define como «un hombre sabio, si verdaderamente se le puede llamar hombre. Porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gentes que reciben con gusto la verdad. Y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Él era el Mesías. Y cuando Pilatos, a causa de una acusación hecha por los hombres principales entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que lo habían amado no dejaron de hacerlo». El párrafo es algo más largo e incluso algunos autores opinan que fue debidamente «cristianizado», pero el caso es que la mención es clara y diáfana. Ninguna otra fuente judía cristiana cita a Jesús antes del año 130 d. C.
Ahora bien, si hemos de ser justos, hay que citar que Flavio Josefo, o Matthias, para los amigos de la infancia, si es que le quedó alguno, está considerado como uno de los principales cronistas de la Palestina en la época romana, pero también tiene sus detractores. Por ejemplo, el erudito y crítico literario Harold Bloom le considera «un maravillo escritor», pero también «un mentiroso compulsivo», y argumenta (véase Jesús y Yahvé: los nombres divinos) que «una vez que proclamas que Vespasiano es el Mesías, nadie debería volver a creer nada de lo que escribas acerca de tu propia gente. Josefo, un soberbio mentiroso, se quedó mirando tranquilamente cómo Jerusalén es conquistada, su Templo destruido y sus habitantes pasados a cuchillo».
Bueno, hemos repasado lo que dicen de Jesús las fuentes romanas, las rabínicas y las judías, de manera que tan sólo nos quedan ya las cristianas, que son, como las anteriores, fundamentalmente literarias. Un cuerpo de escritos que está compuesto sobre todo por los Evangelios Canónicos (incluidos en el canon del Nuevo Testamento), cuatro textos elaborados, según opinan los expertos, entre sesenta y cien años después de la muerte de Cristo, y que se atribuyen a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siendo también éste el orden en que se cree que fueron redactados. Los tres primeros son denominados sinópticos, debido a las coincidencias en las grandes líneas, mientras que el que más difiere, y el que tiene mayor carga teológica, es el de Juan. Todos recogían la tradición oral, que era la cultura predominante en la Galilea de esos tiempos, donde el porcentaje de la población que sabía leer era pequeño. En Mateo y Lucas se puede observar el rastro de lo que se llama sentencias «Q» (de la inicial de la palabra alemana «quelle», que quiere decir fuente). Se trata de 230 versículos que originalmente se escribieron en griego y que son las noticias más antiguas sobre el Nazareno, si bien no es una narración biográfica, sino que conciernen más a la carga espiritual.
Luego hay otros conjuntos de documentos, como los llamados Evangelios Apócrifos, entre los que destacan el de Tomás, que es un documento en griego que data del siglo II y que consta de 114 sentencias o parábolas que se inician con la fórmula «Jesús dijo». Provienen de la tradición oral y puede que incluso sea anterior en su formulación a los canónicos. También está el de Pedro, donde se ofrecen datos sobre la pasión y muerte; o el de Santiago, donde se habla de la infancia. En las fuentes cristianas hay que incluir también las cartas de Pablo y un grupo de papiros (que se han denominado Egerton u Oxirrinco).
Una vez conocidos los instrumentos que permiten su búsqueda, regresemos al protagonista. Los cristianos celebran su nacimiento cada 25 de diciembre, que es cuando se pone el árbol, se monta el belén, se comen turrones, se hacen un montón de buenos propósitos, se escribe la carta a los Reyes y se cantan villancicos. Pero lo cierto es que tal fecha es únicamente una convención y cada vez más comercial. En realidad, no sabemos qué día nació. Ni en qué mes. (Parece difícil que fuera en pleno invierno: las Escrituras refieren que los pastores dormían al raso, y en diciembre, en Galilea, hacía un frío que pelaba, por lo que lo normal es que se buscara cobijo durante la noche). Ni en qué año. Lo único que se da por seguro es que vino al mundo en la época en que Augusto era emperador de Roma. Hemos citado que la Enciclopedia Británica habla del 6 a. C., pero tampoco en torno al saber enciclopédico existe unanimidad de criterio. La mayoría de exégetas (o sea, de los que interpretan los textos) son de la opinión de que nació antes de la muerte de Herodes el Grande, que, como hemos dicho, ocurrió en el 4 a. C. Para determinar cuándo, se analizan dos referencias.
La primera es astrológica, pues en las escrituras se habla de la aparición de una estrella que coincide con el natalicio. Una posibilidad es que fuera el Halley, un cometa que periódicamente nos deleita con su visita, pero el problema es que pasó en el año 12 a. C., lo que se cree demasiado anterior. Armand Puig se inclina por la conjunción de Júpiter y Saturno, que ocurrió tres veces en el 7 a. C.: en mayo-junio, en septiembre-octubre y en diciembre. Pero donde estriba el núcleo de la discusión es que fue en la época en que se estaba realizando un censo. Y entonces tenemos dos posibilidades. Uno, que se tratara de un censo imperial, ordenado por Augusto para todos sus dominios. En efecto, en ese período se ordenó uno, pero éste tiene problemas de concordancia respecto a los acontecimientos, puesto que entonces no encajan los nombres que se mencionan con los gobernadores de Siria, que serían los encargados de llevarlo a cabo. De nuevo retomamos la argumentación de Armand Puig, que ofrece una explicación. Un censo tiene como finalidad última el cobro de impuestos; si no es con este fin, pocas autoridades, y menos las de la Antigüedad, se ponen a contar súbditos. Pero Galilea era una región que tenía autonomía tributaria, de manera que el censo al que se alude no puede ser el romano, sino uno dictado por Herodes para sus territorios, y que tuvo lugar en el 7 o 6 a. C., fecha que se acercaría más a la posible. Esta tesis también permite la posibilidad de que el lugar donde se produjo el nacimiento fuera Belén.
Esta pequeña población sólo es citada como el lugar donde María tuvo a su hijo, cuestión que presenta algunas dificultades. De entrada, entonces a la gente se la conocía por el lugar de nacimiento, y siempre se habla de Jesús el Nazareno, no de Jesús el de Belén. Y tampoco parece lógico que una mujer en avanzado estado de gestación emprendiera un viaje, que en esos tiempos siempre era una experiencia agotadora. Pero de nuevo la fiscalidad ofrece una posibilidad. El sistema de tributación romano se fundamentaba en gravar a las propiedades, mientras que el judío cobraba a las personas. Así, es posible que José empadronara a su familia en Belén, porque él procedía de este lugar aunque luego emigrara a Jerusalén, donde fijó su residencia; en Belén estaba su tribu (Judá) y era el origen de su linaje (el del rey David). Precisamente, el que el alumbramiento se produjera en un establo también se sostendría en que el pueblo estaría a rebosar por la gente que se había desplazado hasta allí para inscribirse: no habría sitio en ningún albergue ni casa.
En cuanto a su familia, disponemos de algunos nombres y no pocas incertidumbres. Queda claro que su padre se llamaba José. Se nos dice que era carpintero, como traducción de un término griego, «tekton», que en realidad alude al que trabajaba con la madera, pero también con la piedra e incluso con el hierro. Es decir, que era un trabajador manual, que fundamentalmente se empleaba en la construcción. Ahora diríamos que era un «manitas», un hombre al que siempre querríamos recurrir para arreglar cualquier desperfecto en la casa. No haría delicados trabajos de ebanistería, sino cosas más comunes y corrientes, mucho más necesarias en la Nazaret en que vivía, como proporcionar materiales para la edificación, fabricar arados o suministrar puertas. José desaparece de escena cuando Jesús inicia su vida pública. El hecho de que a partir de entonces en las Escrituras solamente se hable de su madre induce a pensar a algunos eruditos que, en esas fechas, ya había fallecido.
Su madre es la Virgen María. En el protoevangelio de Santiago se menciona que era hija de Ana y de Joaquín; un rico propietario, que disponía de ovejas y terneras. De nuevo debemos acudir a la exégesis para exponer que, a lo mejor, cuando José conoció a María, éste era un hombre maduro y viudo, mientras que ella era prácticamente una niña, a la que acogió, amparó y convirtió en su pareja. Ello nos conduce directamente a otra cuestión: ¿tuvo Jesús hermanos? Pues las fuentes romanas, judías y cristianas dicen que sí. Por ejemplo, en una carta de Pablo a los corintios se informa que los hermanos de Jesús, cuando éste murió, se instalaron en Jerusalén. Al más conocido ya lo hemos citado. Se llamaba Santiago (no confundir con el apóstol). Era el primogénito y, cuando desapareció Jesús, se hizo cargo de la comunidad cristiana de Jerusalén. También hemos relatado que tuvo sus encontronazos con las autoridades, que desembocaron en un desenlace cruel: conducido ante el gran sacerdote saduceo Anás, fue condenado a muerte (en contra de la opinión de los fariseos) y lapidado en el 62 d. C. También se apunta que hubo otros tres varones. Todos los hombres tenían nombres bíblicos (el de Jesús también lo era: deriva del arameo «Yeixu», que se traduce al griego como «Iesous» y al latín como «Jesús»). Así, de Jacob se deriva Jaime y Santiago (para simplificar, siempre usaré este último en todos los casos); los otros eran José, Judá (Judas) y Simeón (Simón). Hay también dos hermanas, pero como en otros tantos casos de la historia, los nombres de ellas permanecen en el anonimato.
Una cuestión interesante es el grado de parentesco entre todos ellos. Al respecto se ofrecen varias situaciones, derivadas de que José, el padre, era un hombre mayor y viudo. Así, es posible que el resto de hijos lo fueran de él, de su anterior matrimonio, pero no de María: eran hermanastros. Pero todas las posibilidades matemáticas se contemplan, según los autores que se consulten. Incluso que el término «hermanos» se emplee de forma amplia, y que en realidad Jesús fuera hijo único y los otros sus primos carnales, que también vivían bajo el amparo del clan familiar de José.
Resumamos lo que tenemos hasta ahora. Jesús es el hijo de José y María, una pareja formada por un hombre ya mayor, que era trabajador manual y que había formado un hogar con una joven llamada María; una casa en la que había cuatro chicos y dos chicas más. Puede que fueran hermanos de sangre, o puede que medio hermanos, o puede que simplemente primos, pero que constituían una unidad familiar que vivía en el poblado galileo de Nazaret, aunque es posible que, debido a un censo, el natalicio se produjera durante un viaje a Belén con el fin de empadronarse. José falleció antes de que Jesús iniciara su vida pública, cosa que no ocurrió con María. Algunos libros mencionan que, tras la crucifixión, estableció su residencia en Jerusalén, donde murió cuando tenía, más o menos, 50 años. Como se observa, a cada paso hay que incluir un «puede»: ¡qué pocas certezas nos ofrece aún hoy su biografía!
Jesús pasó los primeros treinta años de su vida en Nazaret. De nuevo hay que acudir a las deducciones para establecer que su lengua materna (como la de todo quisque allí) era el arameo, pero conocía el hebreo (el idioma de la oración) y tenía nociones de griego (usado para el comercio, la administración y los negocios). Puede incluso que supiera escribir, algo que no era tan común. Entonces no existía como ahora una educación reglamentada, de manera que su aprendizaje debió ser como el de los otros chavales de su pueblo: la primera fase se desarrolló en el propio hogar para continuar en la sinagoga, donde aprendió las leyes judías, y está acreditado que no sólo se las sabía de memoria, sino que era capaz de interpretarlas, algo que ya no estaba al alcance de todos y por lo que se ganó el respeto. (¿Por qué si no le llaman de forma temprana «el Maestro»? Al respecto, hay que recordar el pasaje del Nuevo Testamento en el que, siendo un niño, discute con los eruditos de su tiempo). Al margen de los estudios, Jesús ayudó a su padre en su oficio, el de «tekton», o sea, trabajador manual. Es innegable que Jesús fue judío, se crió como un judío, observó las normas de alimentación judías, fue circuncidado, y guardó respeto por las leyes de su pueblo. No hay muchas noticias sobre su infancia: los Evangelios Canónicos aportan escasos datos; los Apócrifos tampoco nadan en la abundancia y en el de Tomás se dan detalles imposibles de contrastar.
Jesús emprendió su vida pública cuando era un hombre maduro, que bordea los treinta años, y que se mantiene célibe por decisión propia, algo que tampoco era único: otros entonces apostaron por este tipo de existencia. Entonces inició unos años itinerantes, donde predicó su filosofía, que dará lugar al nacimiento de la religión cristiana. La cronología no nos aporta soluciones definitivas para conocer la duración exacta de este período. Puig estima que cuando tomó este camino tenía entre 33 y 35 años; un recorrido que le llevó hasta el río Jordán para ser bautizado por Juan; y a Cafarnaúm, y a recorrer las regiones de Perea, Galilea y Judea. Ya no volverá a Nazaret.
El final de la vida de Jesús plantea menos interrogantes a los historiadores que su existencia anterior. Nadie duda de que llegó a Jerusalén para celebrar la Pascua con sus discípulos, que entonces ya era un profeta muy conocido en su país y que su llegada fue recibida con júbilo por los seguidores de su nueva doctrina. La escena descrita en las Escrituras y que da lugar a la celebración de la fiesta de Ramos tuvo que ser un acto pacífico y alegre, porque se hace difícil imaginar que la guarnición romana permitiera una reunión con otro significado: Roma no se distinguió por ser propensa a las exhibiciones que pusieran en tela de juicio su preponderancia, y lo del derecho de reunión y manifestación no eran cosas que estuvieran entonces demasiado en boga. También se tiene por cierto la correlación de los días de la semana en que transcurrieron los últimos acontecimientos: la última cena fue en jueves; la detención, de madrugada; el juicio, crucifixión y muerte, en viernes; la sepultura, en sábado. Pero ¿de qué año?
Pues aquí hay variantes. El profesor de historia de Oxford Robin Lane Fox circunscribe las variantes al período en que Poncio Pilatos fue prefecto de Judea, que abarca del 26 al 36 d. C. Estudiando la Pascua y tras encajar los acontecimientos y las referencias que hay sobre ellos, llega a la conclusión de que la muerte se produjo el viernes, 30 de marzo del 36 d.C. Armand Puig recurre a un estudio del calendario para dar una respuesta. Así, entre los años 26 y 34 d. C., la Pascua Judía cayó en viernes en los años 30 (el 7 de abril) y 33 (el 3 de abril). José Raúl Calderón expone que en diciembre de 1983, dos científicos de Oxford presentaron un estudio detallado de los fenómenos astronómicos que pudieran ayudar a resolver el problema, en especial un eclipse parcial de luna, y que lleva a decir que el 3 de abril del 33 es la única posibilidad. Pero Puig no llega a la misma conclusión. Sus matemáticas señalan que si se tiene en cuenta que emprendió su prédica entre el 26 y el 27, y que si se acepta que duró tres años, el día que hace encajar el rompecabezas es el 7 de abril del año 30, que se corresponde con el día 14 del mes de nisan del año 3790 del calendario judío, que se rige por la creación bíblica del mundo. Puig asegura que ésta es la fecha que goza de más consenso. De forma que, aceptemos la que aceptemos, lo que no tenía eran esos 33 años míticos al fallecer en la cruz, sino que los había sobrepasado. Quien se va más lejos de esta edad es Ireneo, obispo de Lyon del siglo II, quien, basándose en los testimonios de los discípulos de Juan, asegura que tenía cerca de 50 años, lo cual no goza hoy en día de respaldo, si se tienen en cuenta las modernas investigaciones.
Si la entrada en Jerusalén fue pública, tranquila, pacífica, festiva y se desarrolló con luz y taquígrafos, la Última Cena transcurrió ya en un ambiente clandestino. Todos los indicios expresan que los romanos no estaban preocupadas por las actividades del Nazareno, que ignoraba la situación política e incluso había hecho pública la distinción entre lo que él decía y lo que proponía: «Dar al César lo que es del César; y a Dios lo que es de Dios». Tampoco había tenido roces con Antipas, ni con Arquelao, que no consta que intervinieran en su proceso y muerte. Pero no ocurría lo mismo con las autoridades religiosas de Jerusalén y con la oligarquía sacerdotal que dirigía el Templo. Hacia ellos dirigió aceradas críticas por su forma de entender la espiritualidad, y también por el mercantilismo que regía la vida diaria del propio Templo. Al respecto hay que recordar el pasaje de la expulsión de los mercaderes. Eran los notables y sacerdotes quienes quedaban en entredicho en la prédica, y no Roma o los tetrarcas. Eran ellos quienes se sentían amenazados por Jesús, no el emperador Tiberio. Es de suponer que Jesús y los suyos eran conscientes de la antipatía y recelo que despertaban entre los poderosos, y puede que sea ésta la causa por la cual los discípulos fueron conducidos discretamente hasta donde tuvo lugar la Última Cena: tenían que usar una contraseña, un hombre que portaba una jarra con agua (seguro que un seguidor), que sería el encargado de mostrarles la casa donde se desarrollaría el encuentro. Después, Jesús y los apóstoles se dirigieron a Getsemaní (que en arameo significa molino de aceite o prensa para aceitunas), donde se produjo la detención.
No hay acuerdo en torno a si entre los que procedieron al arresto había tropas romanas, pero sí en que los que llevaron la voz cantante fueron hombres enviados por los sacerdotes, capitaneados por uno del que nos queda rastro porque en el forcejeo sufrió un corte en la oreja: Malcus, criado del gran sacerdote Caifás. Es en este momento cuando se produjo la escena de la delación de Judas; cuando este apóstol se le acercó y le dio un beso en la mejilla para identificarle ante sus perseguidores (un gesto que desde entonces simboliza la traición y que da lugar al despectivo término de «el beso de Judas»). Sin embargo, hay expertos que opinan que, en realidad, lo que Judas chivó no fue el lugar donde descansaba Jesús, cosa relativamente fácil de averiguar para los soldados, sino las enseñanzas que jamás expresó en público y que sí transmitió a los apóstoles. Así lo cree Bart D. Ehrman, profesor de Estudios Religiosos de la Universidad de Carolina del Norte. La tradición cristiana asegura que Judas (al que Armand Puig define como el tesorero de la comunidad) no sobrevivió mucho a su felonía, si bien hay dos versiones sobre su final. Una, que con las famosas treinta monedas de plata se compró un campo donde halló una muerte horrible. La segunda, que se ahorcó la misma noche debido a los remordimientos.
(En el primer trimestre de 2006, los medios de comunicación dieron cuenta de que se estaba acabando de traducir un papiro que ya se denominó El Evangelio de Judas. Se trata de un texto encontrado en los años setenta del siglo XX en una tumba, en Egipto, y escrito en copto. En él se narrarían los últimos días de la vida de Cristo pero desde la perspectiva de este apóstol maldito. El documento recogería conversaciones entre él y Jesús, pero asegurando que ambos eran personas muy próximas, y que fue el propio Jesús quien ordenó a Judas delatarle, aunque eso le supondría la infamia durante siglos, pues debía ayudarle a cumplir su misión divina. De todas formas, el manuscrito aún está sujeto al escepticismo de los eruditos).
Jesús fue conducido ante Anás, sumo sacerdote que militaba en los saduceos, que le tomó declaración. (El cargo puede inducir a confusión, puesto que en ese momento el sumo sacerdote era realmente Caifás, que además era yerno del anterior. Sin embargo, Anás conservaba el título y también mucho poder que había acumulado durante su ejercicio). Luego sería llevado ante el Sanedrín, el gran consejo judío, un tribunal compuesto por setenta y una personas y presidido por el citado Caifás. En esta instancia se le juzgó y condenó como blasfemo, falso profeta e impostor. La actuación de los sacerdotes contra el Nazareno ha servido para justificar uno de los episodios más repetidos y más oscuros de la historia de Occidente: el antisemitismo. Una interpretación sesgada de los Evangelios y la acusación genérica de haber dado muerte al hijo de Dios ha servido como excusa para perseguir a los judíos y para la perpetración de asesinatos masivos, pogromos y expulsiones, que ocurrieron en numerosos países seguidores de la doctrina del amor y del perdón. Realmente, los relatos medievales que nos llegan teniendo como origen los judíos dan cuenta del miedo que éstos tenían a los cristianos. Incluso en novelas históricas como el Ivanhoe de Walter Scott se relata la situación de este pueblo en la Europa de las Cruzadas. (Seamos francos: la nación que no haya sido profundamente injusta con alguno de sus ciudadanos notables, e incluso cruel, o que no haya tolerado los excesos de sus gobernantes con los suyos podría sentirse orgullosa, pero, a bote pronto, no se me ocurre ninguna).
Anás y Caifás son las identidades que el Nuevo Testamento nos señala como quienes encabezaron la persecución contra Jesús, y los que, a la postre, le llevaron ante Poncio Pilatos. Porque, una vez concluidos los trámites en el Sanedrín, las autoridades locales concluyeron que el acusado debía ser condenado a muerte. Pero esto implicaba ponerlo a disposición de las autoridades de ocupación romanas, que eran las únicas que gozaban de la potestad de imponer la pena de muerte. Ahora bien, hay que reseñar que no hubo unanimidad. Uno de los sacerdotes importantes se mostró contrario a proceder contra el Nazareno. Se llamaba José de Arimatea, al que después la tradición le concede un papel principal en las leyendas relacionadas con el Santo Grial, la copa en la que Cristo bebió durante la Última Cena.
Ya tenemos ante Jesús otro de los protagonistas del drama: Poncio Pilatos. Lo cierto es que tampoco abundan los datos históricos sobre este hombre, que tan famoso se hizo por un gesto tan cotidiano e higiénico como lavarse las manos. Sus propios compatriotas no le han tratado con afecto. Tácito, Filón y nuestro conocido Flavio Josefo le describen como autoritario, vanidoso y cruel, aunque es probable que todo ello fuera el reflejo de una personalidad dubitativa y débil, que le hizo transigir con la ejecución de Jesús. No está claro dónde nació, si bien algunas tradiciones sitúan su venida al mundo en Híspalis (Sevilla), aunque esto no deja de ser por ahora un mito. Pertenecía a la orden ecuestre, el semillero de cargos políticos senatoriales, e hizo carrera con el emperador Tiberio y, más concretamente, con el que fue su hombre de confianza largo tiempo, Sejano; un sujeto que llevó el terror, la sospecha y la delación a la vida cotidiana de Roma. Fue nombrado prefecto de Judea, cargo eminentemente militar que aprovechó para protagonizar varios actos insultantes contra los judíos y reprimir violentamente las protestas que se produjeron en el territorio que gobernaba. Fue destituido por Vitelio, gobernador de Siria, y tuvo que regresar a Roma para responder de un sangriento ataque contra los samaritanos. Cuando pisó las calles de la Ciudad Eterna, Sejano criaba malvas desde hacía años, Tiberio había muerto y el emperador era Calígula, que no le dispensó su protección. Las narraciones sobre sus últimos años no concuerdan, y así hay una, obra de Eusebio de Cesarea, que le sitúa exiliado en la Galia, en una ciudad junto al Ródano, Vienne. Siguiendo en el terreno de los argumentos novelescos, se suicidó arrojándose al río. Una fábula local asegura que se sigue apareciendo el día en que Jesús fue crucificado, y aquel que primero ve el fantasma, tiene las horas contadas. En cambio, la Iglesia copta de Egipto cree que se convirtió al cristianismo tras la muerte de Jesús debido a la influencia de su esposa, Claudia Procura.
Todas las fuentes concuerdan en que, a pesar de todo, Poncio Pilatos no estaba del todo seguro de que aquel hombre que llevaron a su presencia mereciera la pena capital. Lo que sí parece es que le sometió a juicio siguiendo las leyes y el procedimiento romanos. Tampoco hay registros del juicio, y eso que es probablemente el más importante de la historia. No deja de ser una paradoja: de la causa penal más trascendente no queda ni un solo papel; tampoco se conserva la sentencia, a pesar de que por Internet se pueden encontrar documentos que aseguran serlo, si bien no tienen ninguna fiabilidad. El caso es que todos los expertos coinciden en que el asunto fue rápido. Si ante el Sanedrín se imputó a Jesús ser un farsante, un blasfemo y un falso profeta, estas acusaciones no tenían ninguna solvencia ante los tribunales romanos, que por ello no se habrían decantado nunca por la condena a muerte. De forma que el alegato tuvo que ser otro. Y en esto también existe coincidencia. Se llevó a Jesús ante Pilatos porque se le presentaba como un traidor y un rebelde: alguien que se proclamaba el rey de los judíos.
Esto ya era harina de otro costal. Una cosa es ser profeta de nuevas creencias religiosas y otra muy distinta poner en tela de juicio la autoridad de Tiberio en una región del Imperio. Jesús respondió a la única pregunta que le formularon de manera evasiva. Pilatos le planteó si era el rey de los judíos, y él respondió de forma ambigua: «tú lo dices». Uno de los puntos en que se detienen los estudiosos para abordar este brevísimo juicio es una duda: ¿en qué idioma se entendieron Jesús y Pilatos? No parece muy seguro que el acusado hablara latín, y no hay ningún dato sobre que el romano se expresara en arameo o hebreo. Por lo tanto, o se comunicaron en griego o alguien hizo de traductor; una tarea que, dada la brevedad de la conversación, no debió ser ardua. De todas formas, los exégetas apuntan a que el romano no debió quedar muy convencido de ejecutar al prisionero, y es entonces cuando recurrió a un truco: se acogió a una vieja tradición de liberar a un preso coincidiendo con la festividad de la Pascua, y dio a escoger entre Jesús y Barrabás; un ladrón que había sido juzgado y condenado por homicidio. El elegido fue Barrabás y es en este momento cuando la tradición señala que Poncio Pilatos hizo el gesto teatral que le inmortaliza: se lavó las manos; signo que equivalía decir «haced lo que queráis, no es cosa mía».
El viernes de Pascua, Jesús de Nazaret fue juzgado y condenado a muerte como traidor al Imperio romano. Para los reos de sedición, la ejecución de la sentencia era de una enorme crueldad: la crucifixión. Por si fuera poco, a esto se le añadieron tormentos anteriores. Así, mientras el Nazareno esperaba a conocer la decisión de Pilatos, los soldados se mofaron de él, aseguran diversos autores basándose en los Evangelios. Así, le colocaron un manto púrpura para ridiculizar la acusación bajo la que fue llevado ante el prefecto (ser un rey) y le colocaron una corona de espinas. Las diversiones de la legión eran macabras y dolorosas. Luego, una vez conocida la sentencia, le azotaron, hecho que motiva una reflexión en los estudiosos del derecho romano, pues azotamiento y crucifixión no tienen por qué ir acompañadas, de forma que hay expertos que sostienen que Jesús fue objeto de especial dureza en su tratamiento. Los Evangelios relatan que sobre la cruz se colocó una tablilla con una inscripción: «Éste es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos»; dato que reforzaría la hipótesis de por qué, finalmente, los romanos le impusieron la pena capital.
No hay ejecuciones dulces y mucho menos las que se llevaban a cabo en la Antigüedad. Pero entre todos los métodos, la crucifixión era de los peores. Los romanos no fueron los únicos en emplearla (por ejemplo, hay constancia de que también los cartagineses lo hicieron), pero fundamentalmente la conocemos por ellos. Era un suplicio terrible e infamante, que se aplicó hasta finales del siglo IV a esclavos que delinquían o a reos de rebelión. Había varias modalidades, que siempre partían de colocar al condenado asido a un travesaño que se elevaba sobre un tronco hundido en la tierra. La víctima era sostenida o bien con cuerdas o bien clavando sus manos y sus pies a la madera; y podía ser que le pusieran con la cabeza hacia arriba o apuntando al suelo.
Una vez dictada sentencia, Jesús, con su denigrante corona de espinas, fue obligado a cargar con el travesaño de la cruz desde el palacio donde Pilatos le condenó hasta el sitio en que se produjo la crucifixión: un lugar fácilmente visible que se llamaba Gólgota, una palabra que en arameo significa calavera, que en latín se traduce como calvaria, y de la que deriva Monte Calvario. La madera convirtió el camino en tormento añadido, pues diversas fuentes calculan que debía pesar entre cuarenta y sesenta kilos. De forma que un hombre que casi no había dormido, que había sido sometido a dos procesos (ante el Sanedrín y ante las autoridades romanas), que había sido azotado y que sangraba por las heridas de la cabeza causadas por los pinchos, tuvo que subir una empinada cuesta hasta el lugar donde encontraría su final. Estas circunstancias son las que dan crédito a las caídas que mencionan los Evangelios, y que ocurrieron en el trayecto.
Jesús fue clavado en la cruz con la cabeza hacia el cielo. Sobre cómo lo hicieron es una de las cuestiones en las que la arqueología puede aportar luz, pues existe un testimonio material. En 1968, en Jerusalén, se encontró la tumba de un hombre llamado Yehohanan, hijo de Hagakol, que había fallecido debido a este procedimiento también en el siglo I. Aún se pudo hallar un clavo de 18 centímetros que perforaba el hueso del talón. No se conoce de qué fue acusado, pero sirvió para conocer más sobre este martirio. Así, de su estudio se dedujo que no se clavaban las manos, tal como aparece en muchas reproducciones iconográficas de la pasión, sino por las muñecas, tesis avalada por los anatomistas, pues las palmas se desgarrarían y no podrían sostener el peso del cuerpo.
La cruz era un castigo horroroso. Es difícil hacerse a la idea de lo que se llegaba a sufrir en ella, pues la muerte no sobrevenía por las heridas derivadas del hecho en sí, sino por el dolor padecido. El pobre condenado hacía enormes esfuerzos por respirar y se estiraba en busca de llenar de aire los pulmones, lo que agravaba aún más el sufrimiento provocado por los clavos. No era lento: podían pasar días antes de que llegara el fin; larguísimas horas durante las cuales el desgraciado era picoteado por pájaros o mordido por alimañas, mientras las llagas se infectaban. Por eso llegaba un momento en que los mismos legionarios ponían fin a los estertores de forma también brutal: con una maza rompían las rodillas del desdichado, que de esta manera descargaba todo su peso sobre los pulmones y se asfixiaba.
El Nazareno padeció esta tortura, pero Armand Puig estima que su agonía no fue tan larga como la de los otros dos hombres, los dos ladrones de los escritos cristianos, que aquel día compartieron su suerte. Este autor calcula que fue crucificado sobre la una de la tarde, y que a las tres había expirado. Habitualmente, los condenados eran clavados desnudos y sus cuerpos se dejaban días expuestos a la intemperie, como arma de disuasión para otros que pudieran tener las mismas intenciones que el desventurado. También en esto hay diferencias. Por Jesús intercedió un hombre notable, que consiguió permiso de las autoridades romanas para bajarle del madero, cubrir su cadáver con una sábana y darle sepultura en el sábado de Pascua. Era José de Arimatea, de quien ya hemos hablado.
Jesús nació en Galilea en el tiempo en que esta región era gobernada por Herodes el Grande y Augusto regía los destinos del recién nacido Imperio romano. Vivió siempre en los territorios del antiguo reino de Judea: pasó su infancia en Nazaret, predicó por diversos puntos de la región dando a conocer su filosofía, se enfrentó a los líderes religiosos, pero no a los políticos, y fue detenido, juzgado, condenado y ejecutado en Jerusalén mientras el prefecto de la zona era Poncio Pilatos, en tiempos del césar Tiberio y del tetrarca Herodes Antipas. De su proceso no nos quedan registros, y su biografía presenta enormes lagunas, pero éstos son los sucintos datos históricos de un personaje del que ya nadie duda que existió y caminó por la tierra. El resto es cuestión de fe.
Las incógnitas siguen cuando queremos saber cuál era el aspecto físico de Jesús. A pesar de que existe una imagen que ha perdurado en el tiempo, es difícil saber si se ajusta a la realidad. Hacia el año 180 d. C., san Ireneo aseguró que existían representaciones de su figura facilitadas por testigos de la época, pero nada ha quedado de ello. La primera reproducción gráfica que tenemos de su cara se remonta al siglo I de nuestra era, y fue encontrada en una catacumba romana. Allí se observa a un hombre de facciones semitas, nariz puntiaguda, barbudo, de labios gruesos, pelo negro y abundante melena. De hecho ésta es la faz que se perpetúa en el arte bizantino y que ha llegado hasta nosotros.
En el año 2000, la National Gallery de Londres organizó una exposición donde era posible ver todas las representaciones artísticas de Cristo, desde las pinturas paleocristianas a la obra de Dalí. Un año más tarde, la BBC, en colaboración con Discovery y el Canal 3 de Francia, produjo un documental titulado El hijo de Dios, donde se realizaba una aproximación al aspecto físico de Jesús adulto. El final era un retrato elaborado por ordenador. De todas formas, la reconstrucción, efectuada mediante las más modernas técnicas forenses e informáticas, nació de un supuesto aproximado, puesto que el trabajo se hizo partiendo de la base del cráneo de un habitante de Galilea del siglo I que fue hallado junto con otros esqueletos al realizar unas obras en una carretera de Jerusalén, pero que evidentemente no es la cabeza de Cristo. Tomando como punto de partida estos restos y las características físicas de los judíos de la época, los especialistas contratados por la BBC —todos ellos reputados— llegaron a la conclusión que el Nazareno era bajo, robusto, de piel aceitunada, nariz grande, rostro agradable, barba, bigote y pelo corto y rizado; pero tal descripción no deja de ser una hipótesis, un ejercicio intelectual imposible de contrastar.
En este campo hay un objeto que para unos es la solución a los interrogantes y para otros es, simplemente, un fraude; para unos es una reliquia que describe cómo era Jesús y las heridas que sufrió durante su pasión y para otros una vulgar falsificación. Se trata de la Sábana Santa, el lienzo que se guarda en la catedral de Turín.
Mientras hay quienes sostienen que fue el sudario con que Jesús fue cubierto al ser bajado de la cruz, otros sostienen que se trata de una manipulación. El caso es que la Iglesia siempre ha guardado un prudente silencio y no se ha manifestado sobre su autenticidad, lo cual es un argumento para los críticos. Sea lo que sea, lo cierto es que la Síndone (nombre que recibe en italiano) es una pieza tan fascinante que no deja indiferente, hasta el punto que detractores y defensores se han alineado en dos bandos irreconciliables ni siquiera mediante la intervención de la ciencia. De hecho, ya su historia es realmente única. Según las Sagradas Escrituras, el cuerpo de Jesús fue envuelto en lino y depositado en un sepulcro. Tras la resurrección, en la tumba tan sólo se encontró la tela. Desde ese momento, para unos la pista de esta sábana se pierde para siempre, pero los defensores de la reliquia explican que en el siglo IV se encontraba en Urfa (la actual Edesa, en Turquía), después en Estambul y finalmente apareció en 1357 en Lirey, en la región francesa de Champagne, donde la depositó el caballero Godofredo de Charney. Para muchos, éste es el momento crucial de la historia, pues fue aquí cuando se creó la falsificación que se venera como la mortaja del Nazareno.
La Sábana Santa es una pieza de lino de 432 por 110 centímetros en la cual ha quedado impresa la imagen de un hombre fallecido que había sido torturado. La primera vez que esta silueta pudo ser captada en toda su extensión fue en 1898, cuando el abogado italiano Secondo Pia hizo una foto del lienzo y comprobó que se podía percibir a un hombre yacente con evidentes signos de haber sufrido tormento. El problema era cómo se había formado dicha imagen puesto que, en realidad, la sábana es un negativo: la imagen que mostraba era el negativo de la forma que había envuelto y que se había quedado impresa por radiación. Desde entonces, la Síndone ha sido analizada hasta la saciedad. Se han investigado los pólenes, las manchas, las señales de tortura, las laceraciones, el rostro que aparece, las huellas de los clavos, la composición del tejido, su antigüedad… Todo; todo ha sido revisado hasta por la NASA, que consiguió una impresionante representación en relieve de la cara del hombre tendido, que por cierto coincide con la tradición iconográfica del rostro de Jesús. Además, existe un complemento a la Sábana Santa. Se trata del Sudario de Oviedo; otra pieza de tela que, según sus defensores, es el lienzo que se utilizó para cubrir la cabeza de Jesús en la tumba. Está atestiguada su presencia en Asturias desde el año 1075, pero naturalmente hay quien duda de que pueda afirmarse su veracidad. En el paño aparecen unas manchas de sangre que encajarían con la Síndone. Pero no existe un acuerdo: no hay acuerdo sobre si la sábana es la auténtica o si se trata de una falsificación. El debate sobre la autenticidad de la Sábana Santa continúa en toda su intensidad y defensores y detractores sólo tienen un punto en común: se trata de un objeto fascinante; un enigma en lino. Pero, hoy por hoy, continúan siendo objetos de veneración, no piezas que sirven indudablemente para el estudio histórico.
En síntesis, esto es lo que de las investigaciones de estudiosos, historiadores, eruditos y teólogos se desprende de la biografía de Jesús. A partir de los datos reunidos por todos ellos diversos autores han facilitado definiciones sobre el papel del Nazareno, siendo las tendencias que predominan cuatro: un maestro de sabiduría que quiso transmitir un mensaje innovador, un profeta que predicó la restauración de Israel y que desencadenó un conflicto en el seno del judaísmo, un carismático judío que se inscribió en una tradición de hombres que actuaron bajo el influjo del espíritu divino, o un reformador social. Pero esto son interpretaciones que se realizan a partir de un mosaico incompleto, como es la persecución del Jesús de la historia, al margen de las cuestiones inherentes a la fe.
Buscar a Jesús se ha convertido en tarea de detectives de biblioteca, pues, como expresa Armand Puig, «a dos mil años vista, la tradición oral se ha fundido y el único recuerdo directo que nos queda son los testimonios escritos […]. Se impone el retorno a las fuentes escritas». Ahora bien, este viaje de regreso no está exento de dificultades, porque, siguiendo con los razonamientos de este autor, «estas fuentes se interesan tan sólo colateralmente por su configuración física, psíquica y hasta espiritual». Es quizás por ello que Harold Bloom escribe: «Cada vez que se pretende encontrar al Jesús histórico invariablemente se fracasa, incluso aquellos investigadores responsables. Éstos, por meticulosos que sean, se encuentran a sí mismos y no al esquivo y escurridizo Jeshuá, el enigma entre enigmas. Todos los cristianos creyentes que conozco, en los Estados Unidos o en el extranjero, poseen su propio Jesús».
La figura real se ha visto desbordada por su filosofía; un mensaje que en aquellos tiempos era revolucionario, que predicaba amar a los enemigos y se identificaba con los pobres, los ignorantes, los sencillos, los enfermos… Todos aquellos, en suma, que han sido reiteradamente alejados, ignorados, oprimidos y menospreciados por el poder. Y lo hacía desde una nueva perspectiva, la de un hombre pacífico. Porque Jesús era un pacifista, un hombre contrario a las revueltas armadas, a las sangrientas insurrecciones y que, de hecho, no cuestionó las instituciones políticas de su tiempo.
«Sin duda el Jesús histórico existió, pero sólo podemos recuperarlo a retazos», afirma Harold Bloom. En los pedazos del espejo roto podemos ver a un campesino judío que se educó en las enseñanzas ancestrales de su pueblo, que habitó en Galilea en los últimos años del siglo I a. C. y en los primeros del siglo Id. C., donde extendió su incómoda prédica para los poderes fácticos de su época y que por ello fue detenido, juzgado y condenado a muerte. No sabemos mucho de él salvo los retales que emanan de fuentes romanas, rabínicas, cristianas y judías, pero se trasluce que no tenía grandes intenciones de fundar una religión, ni de mantener un gran número de seguidores. Fue un personaje que no creyó que sobre la violencia se pudiera construir nada bueno y mucho menos justo, y que defendió enérgicamente los derechos de los desposeídos. Quizás fue un verdadero revolucionario que hizo de la palabra su arma; un arma extremadamente peligrosa que condujo a una muerte terriblemente violenta a un hombre que rechazaba, precisamente, la violencia. Como Gandhi o Luther King, construyó una doctrina sobre el derecho a no atropellar a nadie y a no ser atropellado, y todos compartieron el destino de ser eliminados por la fuerza. No tenemos muchas certezas de cómo y quién fue el Nazareno real: las fechas de su vida no son seguras; ni conocemos cuál era su aspecto físico, ni nunca tuvo el propósito de dejar por escrito sus enseñanzas. Otros lo hicieron por él y su mensaje es de tal calado que causa que, para muchos, el Jesús de la historia tan sólo tenga un protagonismo marginal frente a lo que emana de sus sencillos mandamientos.
§. Arturo, el mejor de los caballeros
Ser un mito tiene sus ventajas. La principal, que el hombre queda desprovisto de sus defectos y sólo trasciende su grandeza, su carácter épico. Pero no muchos tienen derecho de entrada a este mundo donde no cuenta cómo fueron, sino cómo se les evoca. De hecho, ni siquiera importa si ellos algún día existieron.De las brumas de las islas Británicas y de una época oscura nos llega uno de los grandes mitos de la humanidad, el del perfecto caballero: Arturo, rey de Camelot, príncipe de la Tabla Redonda; el hombre para el cual el buen gobierno, la amistad y el honor fueron más importantes que la propia vida o su matrimonio, y que acabó entregando su último aliento por no renunciar a sus ideales.
Arturo es un personaje moldeado durante siglos de leyendas, canciones y literatura, para acabar conformando un mundo mágico donde el rey es perfecto. Y eso que, mirándolo fríamente, al personaje no le faltan ni uno sólo de los adornos de un moderno culebrón. Porque, de forma poco ortodoxa, pero cierta, la historia puede resumirse así: su padre se prenda de la mujer de otro, a la que seduce disfrazándose de marido con ayuda de un trotaconventos que va de mago. Fruto de la noche de engaño nace un niño, que es entregado al Celestino que favoreció el adulterio y que se encarga de educarlo. El mozo, al primer despiste, le hace un bebé a su hermanastra y luego se casa con la más guapa del barrio que, para redondearlo, le es infiel con su mejor amigo. Por último, el protagonista muere tras una pelea con su hijo, que también es su sobrino, y que se quiere quedar con toda la herencia familiar.
Como se ve, a la historia no le falta nada: sexo, adulterio, ambición y falta de escrúpulos; y aún así el resultado es un panegírico al amor, la amistad y el honor. Porque Arturo, finalmente, simboliza la esperanza de un pueblo por contar con un buen gobernante, hasta el punto que, durante siglos, es esgrimido como excusa por los reyes de Inglaterra para justificar el derecho al trono.
Nuestro Arturo es un personaje legendario, que se va transformando con el devenir de los siglos. Avanza de balada en balada, de verso en verso, de novela en novela, de película en película hasta convertirse en lo que conocemos: un mito, que se ha ido adornando de unas virtudes universales y que ha ido echando por la borda todas aquellas cosas que le harían antipático a nuestra vista. Y el principal de sus ornamentos es esa vena trágica que le hace perdonar la infidelidad de su esposa, la traición del amigo, la defección de parte de sus caballeros y el odio de su sobrino-hijo, y que causa que en la muerte encuentre una victoria y que la esperanza de su regreso sea la ilusión de un pueblo, que desea el buen gobierno, la paz y la justicia. Puede que no haya otro arquetipo en la historia del hombre que encarne estos ideales tan exactamente. Pero para eso existen los mitos, porque si no fueran necesarios podríamos prescindir de ellos.
De todas formas, seamos justos: los mitos no crecen solitos. Hay quienes los riegan, los abonan, los educan, los llevan a colegio, los hacen grandes y luego los dejan hechos unas epopeyas. A nuestro Arturo le ocurrió esto. Nace como un personaje real, al parecer de valor incuestionable y de méritos sobrados. Por ello es cantado por bardos e historiadores. Después, un monje tan imaginativo como poco escrupuloso en narrar la historia lo transforma en el símbolo de unos tiempos cambiantes, en unos instantes en que la historia de Inglaterra se había modificado sustancialmente porque unos nuevos inquilinos, los normandos, se habían hecho con la isla, al derrotar a sus moradores. Luego, trovadores y los primeros novelistas lo convierten en emblema del cristianismo para colocarlo en el eje de la más simbólica persecución de la cristiandad: la búsqueda del Santo Grial; otro mito. Y luego nos llega Thomas Malory, quien le da las últimas manos de pintura que dejan plenamente dibujado al héroe y a toda su corte de amigos. Este Arturo, que luego también es cantado por poetas y literatos contemporáneos tan eximios como el premio Nobel John Steinbeck, está fundamentado en seres que hollaron la tierra británica, pero hay en los protagonistas que conocemos notables inexactitudes históricas. Pero así son los artistas, unos adaptadores de la realidad a su conveniencia narrativa.
Hemos dicho que hay un fundamento real en Arturo. Y es cierto, pero también es verdad que no es fácil bucear en su busca, y no será por falta de emprendedores que han recorrido esta senda. Para encontrar su rastro debemos remontarnos al año 54 a. C. En aquel tiempo, Julio César consiguió dominar parte de Gran Bretaña, aunque los romanos no consolidaron su control hasta los tiempos del emperador Claudio, y además no íntegramente. De hecho, no todo el territorio insular fue para el Imperio: la civilización latina se extendió en la zona más fértil del país, aquella que va desde el canal de la Mancha a Gales y que al norte limita con la frontera escocesa. Fue Adriano quien dejó clara la línea divisoria entre los romanos y los otros, al levantar una muralla que separaba a quienes vivían bajo la protección del imperio de los pueblos norteños; levantiscos, belicosos y renuentes a la romanización. Al final, los romanos les ignoraron, pero sobre todo porque el esfuerzo que suponía someterlos no se iba a ver compensado por lo que se podía sacar de sus tierras, ya que el desdén tenía claros condicionantes económicos.
Durante tres siglos, Roma dio a aquella provincia, Britania, una cultura, una organización y unas infraestructuras similares a las que existían en las otras latitudes del Imperio. Y además les dio una homogeneidad. Mayoritariamente, aquella franja de tierra romano-britana estaba poblada por celtas, que se adaptaron a la vida cotidiana imperial, a sus instituciones y formas de gobierno, como había ocurrido en tantos otros lugares de Europa y África. Pero el formidable edificio imperial comenzó a resquebrajarse en el siglo IV de nuestra época, ante la amenaza de los pueblos bárbaros. Roma, que ya no iba muy sobrada de fuerzas, comenzó entonces a reclamar las legiones que protegían otros pagos para defender lo que quedaba de la antigua grandeza. De esta manera, los soldados que estaban destinados en la isla fueron, paulatinamente, dejando sus enclaves. Y, de paso, abandonaron a su suerte a quienes habían primero conquistado y luego convertido. Allí quedó una población celta y bretona muy romanizada, que quedó huérfana frente a la amenaza de invasión de sajones, anglos, pictos y jutos, ansiosos por apoderarse de la tierra fértil y que fueron arrinconando a los britanos del sur hacia el sur de la isla y el actual Gales.
Es en este contexto bélico en el que surge una figura que aglutina a sus compatriotas y los organiza para hacer frente a los incómodos visitantes. Este hombre, que es un «dux bellorum», es decir, un jefe de guerreros, no un rey, conduce a sus hombres a la victoria en doce batallas, hasta que en la última pierde la vida y, la isla, su independencia. Éste es el origen de la leyenda del buen Arturo, del que existen referencias escritas y otras en la tradición oral que han pasado de generación en generación. El problema es que, para encontrarlo, tenemos que penetrar en una época de la historia de Inglaterra que los eruditos llaman la Edad Oscura, y eso se debe, precisamente, a la falta de fuentes que impiden arrojar luz sobre esos acontecimientos.
En cualquier caso, parece que en el siglo V, un caudillo lideró una hueste que se enfrentó a los invasores. No han quedado registrados los nombres de sus doce batallas, pero sí de algunas, como Glein, Dubglas, Bassus, Cat Coin Caledon, Guinnion, City of Legions o Mount Agned, citados en fuentes primitivas; si bien hay que dejar claro que no se ha podido determinar a ciencia cierta dónde localizarlas. La más importante victoria frente a los sajones se produjo en un lugar llamado Mount Badon. Algunos anales sitúan este combate en el año 516, y sería el canto del cisne, porque en el siguiente encuentro, la batalla de Camlan (puede que en el 532), los celtas perdieron a su caudillo, que luchaba contra su sobrino, y la independencia.
Ahora bien, ¿quién era ese hombre, ese líder que el tiempo convirtió en mito y que ahora conocemos como Arturo? Parece que existió, pero no es fácil encontrarlo. Uno de los mayores eruditos en la materia, Carlos Alvar, apunta que en Britania el nombre de Arturo se hizo popular a la hora de bautizar niños, y eso que no es originario de la isla, por lo que cabe inferir que la leyenda del héroe provocó que perviviera en la imaginación popular. Pero lo cierto es que hay varios candidatos, si bien cabe reseñar una primera cuestión: no todos moraron el mismo tiempo: entre unos y otros hay, incluso, siglos. El primero, incluso anterior al derrumbe definitivo del Imperio. Se trata del comandante de un destacamento romano en Inglaterra, que se llamó Lucius Artorius Castus. Este hombre sofocó una rebelión en el siglo II usando como arma principal la caballería, lo que daría luego lugar a toda la panoplia de caballeros armados. Pero ¿y los caballeros? Pues John Matthews apunta una teoría al respecto, fundamentada en vestigios arqueológicos: eran sármatas, un pueblo del Este de Europa, originario de donde hoy se ubica la moderna Georgia, en Rusia. Fueron derrotados por los romanos, aunque los encuadraron en sus legiones. Hay indicios de la presencia de una comunidad sármata en Inglaterra, que mantuvo sus costumbres y religión, y que al mando de Lucius Artorius Castus sofocó un levantamiento de los pictos. Por cierto, el lugar donde estaban acuartelados se llamaba Camboglanna, que enlaza fonéticamente con la batalla de Camlan y, también, con Camelot, el castillo del Arturo mítico. Y aún un detalle más, según Matthews: la raíz de la palabra Excalibur, la espada de Arturo, podría ser sármata.
Veamos otro candidato: Ambrosius Aurelianus. ¿Y éste, quién es? Pues el más joven de una de las más poderosas familias romano-britanas, que nació poco después de que las legiones dejaran Britania. Entre los capitanes locales también hay aspirantes. Por ejemplo, un celta romanizado de nombre prácticamente impronunciable: Odwain Dantgwyn, quien peleó contra anglos, sajones y jutos. Sus méritos para aspirar al título: que fue un líder guerrero y que su apodo en la batalla era «el Oso», que en su idioma era «arth». Y dejemos constancia del último, cuyo nombre también se las trae para cualquiera que proceda de las lenguas latinas: Cadwaladr. Le asiste que su nombre, en realidad, está compuesto por «cad» (batalla) y «gwaladr» (señor, príncipe); es decir, que en realidad se trataría de un líder de la batalla, un «dux bellorum».
En cualquier caso, nos quedan vestigios tanto de la guerra como del caudillo de los celtas. Pero es entonces cuando la epopeya comienza a separarse de la realidad, pues las narraciones que nos llegan son históricamente dudosas. Una vez olvidado quién era el Arturo real, cabe iniciar la búsqueda del Arturo literario, que tampoco es uno, sino que va creciendo, engordando y moldeándose. Y de un héroe épico, hay que buscar poemas y canciones, como las que narró el bardo galés Taliesin, quien en el siglo VI compuso una serie de versos que abarcaban tanto la religión como las epopeyas y en el que se reflejan las aventuras de este jefe guerrero. Otro bardo galés, aunque éste nacido en Escocia, Aneurin, relató la fallida expedición bretona para conquistar la fortaleza de Catraeth, uno de cuyos integrantes era Arturo.
Como en el resto de Europa de aquel tiempo, la historia y prácticamente la escritura es patrimonio de la Iglesia, por lo que no es de extrañar que sean hombres de fe los que nos plasmen por escrito que Arturo estuvo allí. El primer historiador oficial es, cronológicamente, Gildas, en el siglo VI, y que por lo tanto escribió muy poco después de las batallas de Monte Badon y Camlan. Incluso es posible que fuera contemporáneo de los hechos. Nos deja en su De excidio et conquesta Britanniae un relato de aquellos acontecimientos, que más tarde también sería abordado por Beda el Venerable, historiador y teólogo, autor de Historia ecclesiastica, elaborada entre 731 y 732. En ella se trata de este conflicto, en el marco de una relación de la conversión al cristianismo de los habitantes de la isla. Luego tenemos la Vita de Sanctae Columbae, escrita en el siglo VIII por Adoman, abad de Hy. Aquí, la santa profetiza a Arturo su muerte en combate a manos de un familiar. Unos cien años más tarde, en el siglo IX, Nennius refiere el conflicto entre celtas y sajones en su Historia Brittonum, en la que describe al jefe militar que guía a los tardorromanos contra los invasores en doce batallas victoriosas, cuya culminación es Mount Badon.
Ahora bien, Nennius no habla de la muerte de Arturo, que aparece en los Anuales Cambriae, de autor anónimo y datados en el siglo X; obra en la cual se da cuenta como el líder y Medrawt (Mordred) se matan uno al otro en la batalla de Camlann, que aquí se sitúa en el año 534, de la misma forma que se fija el enfrentamiento en Mount Badon en 516. Naturalmente, esta cronología no es universalmente aceptada. Incluso hay quien apunta que el Arturo real desapareció tras la batalla de Tigernach.
El año 1066 es también trascendente cara a la conformación de la leyenda artúrica. En ese año, unos primos lejanos de los sajones pusieron su pie en la isla: los normandos. Eran un pueblo de origen norteño, pero que habían adoptado la lengua y cultura francesa, y que contemplaban con cierto menosprecio a sus parientes lejanos. Comandados por Guillermo el Conquistador, el 14 de octubre los derrotaron completamente en la batalla de Hastings, dando inicio a su época de dominación, que tuvo consecuencias importantes. Por un lado, importaron una nueva forma de hacer la guerra, que tenía su fundamento en la caballería pesada. Por otro, el reducido número que se quedó en Inglaterra —unos cinco mil, calculan los historiadores— impuso una nueva fórmula para controlar una población trescientas veces mayor, de manera que su fuerza y administración se fundamentó en el castillo, que era vivienda en la paz y punto fuerte cuando debían hacer frente a enemigos. Ambos hechos tuvieron gran relevancia cara a la conformación de la narrativa artúrica, porque por un lado se forjó la compañía de caballeros y sus armaduras que completan la épica de la aventura y por otro aparecen las fortalezas y sus moradores.
Es en este contexto nuevo, además de división entre los invasores e invadidos, cuando aparece una figura capital para la alimentación del mito: Geoffrey de Monmouth. Hombre peculiar, nuestro erudito. Monje, cronista, seudohistoriador de posible origen galés, o sea, de antecedentes celtas, de los que fueron barridos por los sajones. Nació en 1100 en Monmouth, Gales, y, cosas de la vida, su padre se llamaba Arturo. Aunque todavía no se había creado por entonces la famosa universidad, las primeras noticias sobre este hombre se encuentran en esta ciudad, donde enseña. Durante su estancia en esta villa es cuando escribe, en latín, las tres obras que han llegado hasta nosotros. Una de ellas son Las profecías de Merlín, que después quedarían englobadas en su texto principal, pues entre 1135 y 1139 compuso su Historia Regnum Brittaniae, o sea, Historia de los reyes de Britania, que tuvo varias consecuencias. La primera para él. Se trató de un éxito editorial de la época, lo que no implicaba un gran número de ventas, sino que agradó al protector del monje, que era Robert I, duque de Gloucester, que movió sus hilos y le consiguió el cargo de diácono de Landall, primero, y luego un obispado, el de la abadía de Saint Asaph, en Gales, que no pisó jamás porque entonces la zona era objeto de una revuelta. Geoffrey murió en 1154.
Geoffrey de Monmouth vivió y escribió siendo el rey de Inglaterra Enrique I, tercer monarca normando de la isla. A ellos sirvió, pero también revivió la tradición incluso anterior a los sajones, los nuevos derrotados, recuperando la tradición del líder desaparecido, al que situó en una época diferente. La Historia de los reyes de Britania recorre la crónica de todos los héroes que han pisado territorio inglés, iniciándose en el troyano Bruto, el biznieto de Eneas, aquel que consiguió huir de la destrucción de su ciudad por parte de los griegos. Este Bruto extermina a una raza de gigantes y se convierte en el primer soberano de esos pagos. La obra del futuro obispo sigue con la relación de príncipes y reyes hasta Cadwaladro, rey de Gales del Norte entre 625 y 634, instante de la derrota final de los celtas ante los sajones. El literato de éxito aseguró que para su trabajo se basó en otro texto más antiguo, pero simplemente era una treta para dar verosimilitud a su trabajo. En realidad, antes no había otro libro del mismo tenor, aunque sí había conocido las obras de Gildas, Beda o Nennius. La verdad es que la Historia de los reyes de Britania es una maravillosa obra literaria, pero de dudosa certidumbre histórica. En el texto de Monmouth se entremezclan los relatos más o menos históricos con el folclore, para componer el rey esperado, el ungido que unifica el territorio y que un día volverá para devolver la esperanza a los suyos.
En el libro se habla de un monarca celta, Vortigen (palabra que, en galés, significa rey supremo). Era un líder, pero muy mal bicho, que suscribe una serie de tratados y alianzas con dos jefes sajones, los hermanos Hengist y Horsa, que, en realidad, lo que quieren es invadir la isla. Vortigen es eliminado por Ambrosio Aureliano, que muere envenenado. Le sucede su hermano pequeño, Uther Pendragon, al que también asesinan, aunque antes ha seducido a la esposa de un vasallo. De esta unión nace Arturo, ungido soberano, quien unifica Britania, para luego dedicarse a numerosas campañas y aventuras y ser finalmente traicionado por su sobrino Mordred, al que mata en la batalla de Camlan. En el choque es herido de muerte y finalmente se retira a la isla de Ávalon para que le curen las heridas y donde aguardará para regresar en el momento en que sea necesario.
En la Historia de los reyes de Britania se hace una aportación extraordinaria a la epopeya: el mago Merlin, que participa de la seducción llevada a cabo por Uther. En este texto es cuando se produce la primera aparición pública del mito ya dibujado, con algunos de sus rasgos principales, aunque con inexactitudes históricas considerables. Así, Monmouth explica sucesos muy anteriores pero situados en un ambiente contemporáneo al suyo. De esta forma los caballeros y guerreros lucen armaduras, aunque en el tiempo en que ocurren los sucesos simplemente llevaban casco, una cota de malla y un escudo. En cuanto a las fortalezas que describe, y que llevan a pensar que Camelot era el castillo de Tintagel, en Gales, las mencionadas eran unas fortalezas nada aptas para la vida palaciega y de fiestorros que relata.
Después de Geoffrey de Monmouth, el mito inicia un viaje de ida y vuelta, que le lleva a cruzar el canal de la Mancha. Es un clérigo que traduce la epopeya al francés, en unos quince mil versos octosílabos, quien traslada y reforma el fundamento de Monmouth. Wace era un normando que nació en la isla de Jersey en 1100 y murió en 1174. Fue clérigo de la corte de los Plantagenet bajo tres soberanos de la dinastía: Enrique I, Enrique II y el joven Enrique. Se dio a conocer por dos obras Roman de Rou, una historia de los duques de Normandía, y el Roman de Brut, que dedicó a la esposa de Enrique II, Leonor de Aquitania, la madre de un rey que también fue puesto como ejemplo de caballero, Ricardo Corazón de León. Es Wace quien le da un lenguaje más popular a la leyenda, haciéndola más accesible, y da también mayor protagonismo a los caballeros de Arturo. Además, es este escritor quien realiza una nueva y trascendente aportación: la Mesa Redonda, el centro de la corte artúrica, donde todos los caballeros están a la par y donde nadie preside ni nadie es presidido.
En tierras francesas, Arturo se encuentra con su nuevo padre adoptivo, que es el considerado como el primer novelista moderno de la historia: Chrétien de Troyes. Originario de Champaña, como su nombre indica, se instaló en Troyes y es posible que fuera un hombre de la Iglesia que tuvo la protección de María de Champaña y Felipe, conde de Flandes. En Francia, la tierra romántica, Arturo dejó de ser una recopilación de episodios guerreros para incluir también el ideal del amor cortés, tan del agrado entonces de la sociedad cortesana del siglo XII. No en vano su protectora, María, hija de Leonor de Aquitania, fue la que conformó una corte literaria en Poitiers, donde las hazañas románticas eran un éxito asegurado. Así, Chrétien escribió una serie de obras inspiradas en la leyenda artúrica, como El caballero de la carreta, Perceval o el cuento del Grial, El caballero del león o Erec y Enice. El autor imprime aquí su sello, y aumenta el protagonismo de los caballeros en detrimento del rey. Además, le une un nuevo y principal motivo para sus gestos: el amor como causa determinante de sus acciones.
El amor cortés no es solamente una fórmula, es también una manera de enfrentarse y romper con los rígidos esquemas de la Iglesia; una especie de rebelión cultural que tuvo lugar en el mediodía francés y ante el cual la doctrina eclesiástica reaccionó pluma en mano. Y lo hizo pasando a Arturo por el tamiz del misticismo. El resultado es el llamado «Ciclo de la Vulgata», que se compone de cinco textos que, se cree, estaban concluidos hacia 1230 y escritos por autores anónimos, si bien se supone que se trataron de monjes cistercienses. Los nombres de las obras son Historia del Grial, Merlín, Lanzarote del Lago, La búsqueda del Santo Grial y La muerte de Arturo. Para contrarrestar a Troyes, el eje de los caballeros es ahora desprenderse de los placeres terrenales, a fin de encontrar la espiritualidad. La aventura se inicia con la huida de Palestina de José de Arimatea, que llega a Inglaterra portando el Santo Grial, la copa en que bebió Jesús en la Última Cena. Recuperarlo es la misión de los caballeros de la Mesa Redonda, que parte en pleno en pos de la quimera el día de Pentecostés. Sólo los más puros pueden conseguirlo, de tal forma que todo el mundo artúrico se viene abajo debido a la inmoral relación de Ginebra con el mejor amigo de su marido, Lanzarote. De esta manera, el puro y penitente —Galaz, Perceval y Boores— triunfa, mientras que el pecado hace fracasar todo el universo que le rodea. Así, el «Ciclo de la Vulgata» consigue adaptar el mito artúrico a sus enseñanzas y modelo de sociedad, que dista mucho del más desenfadado, popular y humano que refiere Chrétien de Troyes.
Hemos recorrido ya un largo camino. La leyenda se ha creado y ha ido creciendo. Nace como un personaje real, un guerrero valeroso y carismático de unos tiempos oscuros y violentos, al que bardos y protohistoriadores dan forma para que los escritores le doten de un carácter épico, noble y ejemplarizante. Sólo queda por darle una última manita de pintura y tendremos el mito convertido en adulto. Y quien termina el trabajo es un hombre que, en sí, es tan peculiar como su obra: sir Thomas Malory, que rubrica La muerte de Arturo.
Ésta es una obra muy especial. Porque en la historia de la literatura universal hay libros que son tan notables como los propios relatos que contienen. Son textos cuya importancia trasciende más allá de quién los haya escrito, de qué aportación hayan hecho a las letras o a qué movimiento representan; obras que finalmente se transforman en mitos en sí mismas, tanto o más que los personajes que viven en sus páginas. La personalidad de estos textos los convierte en algo singular, único, porque tienen su propia historia que los hacen imprescindibles. Libros como estos no hay muchos; podríamos contar diez o quince a lo sumo y sin duda uno de ellos es La muerte de Arturo, de sir Thomas Malory.
Escrito hacia 1469 o 1470 por ese tal Malory, un noble inglés cuya identidad es todavía hoy objeto de discusión, La muerte de Arturo es una obra que nos lega para todos los tiempos un mito universal. En ella, Thomas Malory urde un relato de tanta enjundia y valía que sólo podía ser creado para albergar a un personaje como Arturo. Y una primera aproximación a este texto nos permite observar cómo hay una coincidencia inicial entre autor y protagonista: es tan apasionante bucear en busca del Arturo histórico como indagar en la vida de quien firma el libro. Ese Thomas Malory tiene tantas facetas en su personalidad como el buen rey, y, al igual que ocurre con el monarca legendario, existen varios candidatos a ocupar el puesto de autor, si bien hay uno que goza de las preferencias de los eruditos e historiadores de la literatura, y al que el periodista y escritor Felipe Mellizo describió de una manera que lo convierte en un personaje más literario que muchos de los que pululan por los libros: «Soldado atrevido, bandolero y rufián, pendenciero y enamoradizo, violador de señoras (por lo que se sabe, no muy violentadas en verdad) y sacrílego atracador de conventos».
Semejantes antecedentes ya convierten al tal Malory en un objeto potencial de estudio prescindiendo de cuál fuera el libro que legara a la posteridad. Pero es que se trata de un texto único, al que muchos estudiosos consideran la primera novela moderna escrita en inglés. Ahora bien, no todo el mérito cabe atribuírselo a Malory, no, porque La muerte de Arturo es una obra coral, que se ha ido formando de la misma forma que el mito. Porque Malory bebe en todas las fuentes anteriores citadas, y recoge los trazos ya dibujados por Monmouth, Wace, Troyes o La Vulgata, por ejemplo.
¿Quién es Malory? La primera pista nos la da la propia La muerte de Arturo, puesto que en su colofón puede leerse el siguiente párrafo: «Ruego a vosotros, gentiles hombres y damas que leéis este libro del rey Arturo y sus caballeros de principio a fin, que roguéis por mí mientras estoy vivo, y cuando haya muerto, os ruego a todos que oréis por mi alma. Pues este libro fue acabado el noveno año del reinado del rey Eduardo IV por sir Thomas Malory, caballero».
Éste es el punto de arranque de la búsqueda del autor, que se inicia de hecho en el siglo XIX y que ha ocupado a numerosos investigadores. Al margen del Malory más o menos oficial, hay por lo menos otros dos candidatos al cargo de primer novelista inglés. Según el erudito John Rhys, se trataba de un galés, que no inglés, lo que fundamenta en un estudio sobre la etimología del apellido. Otro aspirante, éste propugnado por William Matthews, es un Thomas Malory nacido en Hutton, Yorkshire. Matthews tuvo en cuenta las aportaciones de uno de los más grandes estudiosos del asunto artúrico, Eugène Vinaver, quien sostuvo que Malory deriva del francés Maloret, que significa «contrahecho». William Matthews escribió un libro titulado precisamente El caballero contrahecho, y descubrió en La muerte de Arturo restos del inglés que se hablaba en Yorkshire.
Pero el principal candidato al Thomas Malory, autor, es un caballero nacido en Newbold Revel, Warwickshire, durante el primer decenio del siglo XV y de biografía turbulenta. Parece que perteneciente a una de las familias más antiguas del condado, se casó con una dama llamada Isabel, con la cual tuvo un hijo, bautizado Roberto, que murió antes que él. Se le sitúa bajo el mando de Richard de Beauchamp, conde de Warwick, en el sitio de Calais, en 1436. Pero, lo que de verdad llama la atención, es su currículo criminal. En 1450 es detenido por violencia, hurto, extorsión y homicidio frustrado. Al parecer, participó en el intento de asesinato del duque de Buckingham, ocurrido ese mismo año. Lo encontramos de nuevo detenido el 23 de julio de 1451, si bien consiguió evadirse y aprovechó el tiempo para saquear la abadía de Coombe. De nuevo encarcelado, se le concede la libertad bajo fianza durante seis meses, durante los cuales se le acusa de nuevas tropelías que le llevan de nuevo a la cárcel. Obtiene el perdón el 24 de noviembre de 1455 y un año más tarde lo hayamos representando al condado de Warwick en el Parlamento reunido en Westminster.
Sin embargo, este paso por la política no le valió para eludir de nuevo el presidio, pero no se puede descartar que su definitiva reclusión no estuviera tan sólo relacionada con delitos comunes. Porque Malory era muchas cosas, pero entre otras un soldado que apostó a caballo perdedor, un gafe de la guerra. Su vida transcurrió en la época en que Inglaterra estaba sacudida por la guerra de las Dos Rosas, con la mala fortuna que nuestro escritor abandonó a los York para enrolarse con los Lancaster, derrotados finalmente en la guerra civil. Es posible que por ello no fuera incluido en las dos amnistías concedidas en 1468 a los seguidores del bando perdedor. Murió el 14 de marzo de 1471 en la prisión de Newgate, y recibió sepultura en la cercana capilla de San Francisco, en el convento de los Frailes Grises, en lo que entonces era un suburbio londinense.
En Newgate, Malory compuso los ocho poemas que constituyen La muerte de Arturo, pero no pudo verlos jamás publicados, puesto que no fue hasta 1485 cuando William Caxton (un personaje del que hablaremos un poco más adelante) los imprimió. Es una de las obras capitales de la literatura inglesa y en ella destaca especialmente el uso del idioma por parte del escritor, que desarrolla la prosa narrativa de manera muy superior a sus contemporáneos. Es esta forma de empleo de la lengua y su capacidad para conmover al lector lo que le convierte, a los ojos de los estudiosos, en el primer novelista inglés. Malory descolla porque usa una prosa narrativa con un idioma claro y limpio. «Malory tiene un estilo propio y en él está su gran mérito», escribe García Gual, quien destaca su gran talento dramático y que es «sencillo y rápido en las descripciones y conciso en las narraciones, concentrando un intenso dramatismo en los diálogos».
Sorprende, también, contemplar el contexto histórico en que se escribe La muerte de Arturo: es en la Inglaterra sacudida por la lucha dinástica entre York y Lancaster; veinte años, por ejemplo, antes de que en España se culminara la Reconquista. Pero hacía siglos que la caballería que encarna Arturo había desaparecido: tras las batallas de Crécy y Azincourt (en los siglos XII y XIII) el caballero con armadura estaba en franca decadencia. A pesar de esto, Thomas Malory lo revive en su novela, adornándolo con todos los ideales perdidos y que él no debía compartir, puesto que su biografía es más propia de un rufián que de un honrado caballero. Tema anacrónico, pues, el que escoge el prisionero, añorando tal vez unos tiempos que a él le hubiera gustado protagonizar. La muerte de Arturo nace en unos tiempos cambiantes, en los que el medioevo fenecía para dar paso al Renacimiento; en los que la caballería dejaba su época dorada en la batalla ante el empuje de las nuevas armas y tácticas y donde las nuevas estrategias de la guerra desplazaban al ideal caballeresco. Y en unos momentos así, es lógico que se idealicen los tiempos que han pasado, considerándolos un ejemplo, aunque realmente tampoco fueran tan hermosos como los pintaron las gestas.
En La muerte de Arturo se rememoran otras épocas, pero se hacen pocas referencias a los años en que fue escrita, según hace notar el estudioso Bernd Dietz. Por ejemplo, no hay alusiones a las guerras dinásticas. Pero para Felipe Mellizo es un texto político en toda regla, puesto que relata cuidadosamente «el nacimiento, desarrollo, ruina y catástrofe del poder». Sin embargo, todos aquellos temas que se abordan se desarrollan sin excesiva moralina; por ejemplo, relata de forma descarnada la violencia y no faltan las obscenidades, pero no se hacen juicios morales, tal y como resalta García Gual, quien hace hincapié en que en Malory el amor auténtico entre Ginebra y Lanzarote puede excusar el adulterio, tan criticado en el «Ciclo de la Vulgata».
Thomas Malory jamás pudo disfrutar de su éxito. Murió en prisión y su Muerte de Arturo apareció cuando él llevaba 14 años en la tumba. De esta primera edición se conservaron dos ejemplares, pero aún habría más sorpresas en torno a la historia de este libro. En 1934, en la biblioteca del Winchester College, se encontró una copia del manuscrito de Malory anterior a la impresión y en él se observaron diferencias importantes respecto al texto que ya se conocía. De esta forma pudo apreciarse el trascendente trabajo del impresor William Caxton con el original de Malory. Hemos dicho que La muerte de Arturo es una obra coral, y aquí queda nuevamente demostrado. Es Caxton quien reordena y modela el relato que ha caído en sus manos y quien lo publica en 1485. Dicho de otra forma, La muerte de Arturo es un texto que tiene historia y prehistoria y tal vez por eso Felipe Mellizo ha dicho de él que es uno de esos libros «que se escriben para ser escritos, más que para ser leídos. Son los libros que, sin duda, escribe el espíritu universal, temerario del hombre. No se me ocurre que pueda haber otra forma de inmortalidad».
William Caxton nació en Kent en 1422. Los primeros años de su vida se dedicó al comercio de tejidos y estos menesteres le llevaron a vivir en Brujas, que entonces pertenecía al condado de Borgoña, Flandes, Holanda y Alemania. En 1463 desempeñó un cargo de responsabilidad en los Países Bajos entre el resto de comerciantes, y en 1470 se halla al servicio, posiblemente como encargado de finanzas, de Margarita de York, a la sazón duquesa de Borgoña por su matrimonio con Carlos el Atrevido. A finales de 1476 volvió a Inglaterra e instala la primera imprenta de la isla en unos terrenos de la abadía de Westminster. Su primer trabajo como impresor fue una indulgencia otorgada por Juan, abad de Abingdon. También se encargó de poner al alcance de todos los Cuentos de Canterbury, de Chaucer. En Westminster terminó, el 31 de julio de 1485, La muerte de Arturo, y en este lugar murió en 1491. Caxton no se limitó a imprimir La muerte de Arturo. Su experiencia como traductor le permitió dar una forma global al texto y una unidad al argumento; corrigió el idioma, reescribió el libro X y dividió el relato en 21 libros y 507 capítulos. Suya es, pues, la última mano de pintura que se dio a esta joya de la literatura universal.
La saga de Arturo, rey de Britania, queda completada con el libro escrito por Thomas Malory y revisado por William Caxton, en el que se hace una aportación muy importante cara a la conformación del mito: el Arturo de Malory sabe perdonar y halla en esta circunstancia su grandeza. A partir de este momento toda la iconografía, la leyenda y el carácter de los personajes están establecidos, evolucionando desde un oscuro origen que se ha ido modelando a base de baladas, seudohistoria y narraciones. Ahí está ya Merlín, aportado por Geoffrey de Monmouth, una reminiscencia del mundo celta y al que, después de su Historia de los reyes de Britania le dedicó un libro a él solito, Vida de Merlín. Un mago, con retazos de druida, que realiza enrevesadas predicciones y que tal vez tiene algo que ver con la antigua leyenda galesa de Myrddin, otro bardo o druida que elaboró una serie de cantos de contenido adivinatorio. Con Malory el círculo se cierra. Todas las posesiones de Arturo tienen nombre: su perro es Cabal, sus caballos Passalande y Vair de Brevelet, su escudo Priven y su lanza Roit. Y, sobre todo, su espada, Excalibur, que le es enviada desde otro mundo y a él debe regresar cuando es herido de muerte y parte hacia Ávalon para aguardar el momento propicio del regreso. Se han hecho numerosos trabajos sobre el origen de este nombre, y se le atribuye a la palabra desde orígenes sármatas a latinos o galeses.
Pero no es sir Thomas Malory el último en abordar el mito artúrico y su mundo. En siglos posteriores otros tomaron el relevo. Por ejemplo, lord Alfred Tennyson (1809-1892), autor de otra obra de gran carácter épico como fue La carga de la brigada ligera, basada en un hecho bélico de la guerra de Crimea. Tennyson abordó el tema artúrico en su texto Los idilios del rey, en el que es patente el influjo de la Inglaterra victoriana. Ya en el siglo XX nos encontramos con T. H. White (1906-1964), que elabora una tetralogía sobre el rey, compuesta porLa espada en la piedra, El Hechicero del bosque, El rey no nacido y La vela en el viento. Finalmente, sin ser exhaustivos, citaremos a otro apasionado de la narrativa artúrica, el premio Nobel estadounidense John Steinbeck (1902-1968), quien inició una adaptación del texto de Malory a unas formas narrativas más actuales en Los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros, trabajo que quedó truncado por la muerte del escritor, pero que vale la pena conocer, en especial la correspondencia que mantuvo con su editora en torno al trabajo que estaba haciendo sobre la mitología de Camelot.
La epopeya también tuvo sus derivaciones, en especial hacia otro mito que es la búsqueda del Santo Grial y que entonces tiene otros protagonistas, como el caballero Perceval, de trascendente presencia en la imaginería, por ejemplo, de Alemania, donde Wagner lo hizo protagonista de ópera, y Cataluña. (La leyenda cuenta que un caballero llamado Pere Savall fue quien ocultó la copa de la Última Cena en Montserrat para que no cayera en manos sarracenas). De manera que en el siglo XX, a Arturo y sus caballeros sólo les quedaba por conquistar la pantalla, y aquí tampoco faltó el éxito, como demuestra que periódicamente aparecen revisiones del mito.
Así, en los años cincuenta encontramos una versión del libro de Malory realizada por Hollywood a cargo de la Metro-Goldwyn-Mayer. Dirigida por Richard Thorpe, Los caballeros del rey Arturo nos llevaba a los tiempos de la caballería de la mano de Mel Ferrer (Arturo), Ava Gardner (Ginebra) y Robert Taylor (Lanzarote); un plantel de actores de primera y muchos especializados en el cine de grandes aventuras. Esta versión caballeresca y épica había sido precedida por Un yanqui en la corte del rey Arturo (1949), sobre la digresión de la leyenda elaborada por Mark Twain, protagonizada por el almibarado Bing Crosby y dirigida por Tay Garnett. En 1974, Robert Bresson filmó su Lancelot du Lac; el mismo año en que el grupo inglés los Monty Python rodaban su cómica y surrealista Los caballeros de la tabla cuadrada. Hay muchos films que giran alrededor de la epopeya artúrica, algunos entretenidos, como El príncipe Valiente, mientras hay otras francamente olvidables, como El primer caballero (1995), dirigida por Jerry Zucker, donde Richard Gere es Lancelot, Julia Ormond, Ginebra y ni el Arturo encarnado por Sean Connery puede salvar la papeleta. Hasta los dibujos animados han hecho caso en varias ocasiones a los hombres de la Tabla Redonda, que en una ocasión llegaron a cantar, en una curiosa y hermosa película donde las peripecias de los caballeros fueron convertidas en un musical por obra del director Joshua Logan. Fue en Camelot (1967), donde Richard Harris era un fabuloso Arturo, Vanessa Redgrave dio vida a Ginebra y Franco Nero encarnó a Lanzarote.
Pero tal vez la mejor adaptación del mito y el libro de Malory se debe a un director inglés, John Boorman, quien en 1981 dirigió Excalibur, una espléndida recreación de la epopeya en la que brillan Nigel Terry (Arturo), Nicol Williamson (Merlín), Nicholas Caly (Lanzarote) y Cherie Lunghi (Ginebra). Es un film donde queda plasmado el mundo mágico, pero también oscuro, violento y sórdido de la Edad Media, y donde todos los elementos propios de la historia quedan convenientemente reflejados: el amor, la pasión, la traición, la lucha por el poder y el perdón. También se han realizado producciones para televisión, como Merlín o Las brumas de Ávalon, hasta llegar a, en el momento de escribir este libro, la última aportación del séptimo arte, Rey Arturo, dirigida por Antoine Fuqua y producida por Jerry Bruckheimer, dos especialistas en el cine de acción. Aquí se mira más al origen de la leyenda, a ese «dux bellorum» estudiado por John Matthews y que estuvo al frente de un destacamento sármata, encarnado por Clive Owen, mientras que Merlín es Stephen Dillane y Ginebra es Keira Knightley.
Y si el cine ha regresado al origen de la leyenda, estudiosos, eruditos, intelectuales y aprovechados tampoco se han olvidado de buscar el rastro de Arturo mediante la arqueología y la investigación. En Internet se pueden encontrar ofertas de viajes turísticos que le revelarán a uno qué tierras holló el mítico caudillo y numerosos enclaves de Inglaterra se proclaman como el origen de Camelot, o de alguna de las batallas del soberano, o de su muerte. Pero seamos sinceros: seguridades hay muy pocas. Y eso que los periódicos, de vez en cuando, nos aportan descubrimientos más o menos sorprendentes, que siguen abonando la leyenda. Ejemplo 1: en el diario ABC se publicó el 8 de abril de 2004 que un aficionado había desenterrado en un trigal de Kent un cáliz de oro macizo de 3,600 años atrás, y que sería usado en rituales druídicos. Tal copa fue asociada a pócimas alucinógenas y al mito del Santo Grial, aunque sin mucho refrendo científico. Y El Mundo de 10 de septiembre de 2004 hacía referencia a un estudio científico que enlaza con la tradición artúrica, según la cual tras la muerte del buen soberano el cielo se cubrió, los campos se agostaron y llegaron las tinieblas. Pues bien, un trabajo llevado a cabo en la Universidad de Belfast, y realizado tras el análisis de los anillos de los árboles, describe que allá por el año 540 de nuestra era (más o menos cuando se produjo la batalla de Camlann donde pereció el Arturo histórico) se produjo una catástrofe medioambiental que favoreció estos fenómenos mencionados. Las causas posibles, según los científicos, son dos: o una erupción volcánica o una lluvia de pequeños meteoritos.
Además, hay que decir que la atribución de lugares artúricos no es nueva. Ya en 1191, los monjes de la abadía de Glastonbury aseguraron haber hallado la tumba del rey, al mismo tiempo que otras muchas reliquias. Tales descubrimientos no tuvieron refrendo ni en esas épocas, y se atribuyeron a la búsqueda de fondos para reconstruir el edificio, parcialmente devorado por un incendio. La pista de Arturo también lleva hasta la catedral de Módena, donde en la arquivolta de la puerta norte, del siglo XII, hay un relieve que representa la captura de Ginebra, y en la que se identifica la figura del rey de Britania y de alguno de sus caballeros. En agosto de 1998, La Vanguardia dio cuenta de que un equipo de arqueólogos encabezados por Geoffrey Wainwright había descubierto, en las ruinas del castillo de Tintagel, una piedra de 35 por 25 centímetros con la inscripción «Artgonov», que planteaba la existencia real del héroe.
Tintagel está ubicado en Cornualles y se señala como la fortaleza donde pudo nacer el verdadero Arturo, y aunque existen serias dudas sobre la fiabilidad de tal aseveración, no faltan los turistas que la visitan para recorrer el lugar. Tampoco se conoce a ciencia cierta la ubicación de la batalla de Camlann, donde pereció el «dux bellorum», ni tampoco Mount Badon, donde infligió una gran derrota a los sajones, si bien algunos estudiosos sitúan el lugar en las afueras de la actual Bath. En cuanto a Camelot, si es que estuvo en alguna parte, una corriente de investigadores lo sitúa en Cadbury, apoyándose para ello en excavaciones arqueológicas, si bien otros candidatos no faltan, como las ruinas del antiguo campamento romano de Viraconium, a ocho kilómetros de Shresbury.
Arturo sigue vivo. Malory cierra un círculo, iniciado por bardos, monjes, cronistas y novelistas, y que luego perfeccionarían desde un Nobel como Steinbeck a los actores y directores. La muerte de Arturo es una obra fascinante que es un mito en sí mismo y que alberga en sus páginas personajes convertidos en protagonistas de la literatura universal. Puede que ellos no existieran jamás, pero han sobrevivido a épocas turbulentas y tiempos cambiantes e incluso algunos anunciaron el futuro. Es el caso de Merlín, que profetizó a Arturo que se convertiría en utopía y que pasaría de libro en libro: «Será celebrado en la boca de las gentes, y sus hazañas servirán de sustento a los narradores». Así ha sido. Es tal la influencia de su epopeya, que Carlos García Gual advierte su influjo en los posteriores libros de caballerías, que se convertirían en los grandes protagonistas de la literatura del siglo XVI. Por ejemplo, el mismo autor señala cómo está vinculado con el protagonista de El Quijote, un hidalgo de La Mancha medio loco e influenciado por las caballerescas aventuras de un tiempo pasado. Y no sólo hablamos de literatura, pues también tuvo su peso en la política, de forma que los Plantagenet reivindicaban cierto pasado y símbolos artúricos para justificar su derecho a la corona. Incluso una degeneración de su simbología y de sus alegorías y atributos fue una de las obsesiones de los jerarcas nazis.
En Arturo encontramos un mito adulto, que ha nacido y crecido hasta convertirse en lo que es hoy. En su historia hay de todo. El mismo Malory lo explicaba: «Pues aquí puede verse la noble caballería, cortesía, humanidad, bondad, osadía, amor, amistad, cobardía, crimen, odio, virtud y pecado. Seguid el bien y abandonad el mal, que él os llevara a la buena fama y al renombre». En su gesta hay aventuras, ingredientes de un moderno culebrón y una buena dosis de política y ensayo sobre el poder. Pero sobre todo Arturo y los suyos son gentes que hacen bueno aquello que tocan, hasta cuando yerran y pierden, pero ellos encarnan el ideal, tal como expresa una bella escena de la película Excalibur, cuando los hombres de la Mesa Redonda se aprestan a su último combate, que saben que difícilmente ganarán, y a su paso los campos marchitos por la guerra y la corrupción florecen de nuevo.
Es en este halo trágico de vencer en la derrota cuando Arturo engarza con héroes homéricos o los personajes solitarios de los modernos «wéstern»; esos hombres que aceptan su destino como única posibilidad y único camino para no fallarse a ellos mismos, más aún que a los otros. Aquí está Arturo. Poco importa quién fue en realidad, ésa es la ventaja de ser un mito, que no sabemos cómo fue en realidad. John Steinbeck, un escritor hechizado por su leyenda, escribió en una carta a su editora: «Arturo no es un personaje. Y acaso es oportuno considerar que tampoco lo son Jesús, ni Buda. Acaso las grandes figuras simbólicas no pueden ser personajes, porque si lo fueran no nos identificaríamos con ellas».
Quizás algún día un galés esté cavando en su jardín y encuentre una tumba, o las pistas que permitan conocer quién fue, cómo se llamó y cuáles fueron los actos del Arturo de la historia real. Pero casi mejor que no, porque entonces igual nos enteramos que fue un hombre como muchos otros, sediento de poder, sin escrúpulos y con la mano ligera para dar muerte a sus semejantes. Mejor no saber nunca quién fue Arturo, que se quede como está. Que Arturo continúe siendo ese mito con ribetes trágicos que se enfrenta solo a su destino, sabiendo que su último acto será morir y a pesar de ello no huye de su suerte. Ahí está la grandeza del mito, que halla en su derrota personal la forma de vencer a su sino. Por eso Arturo traspasa el tiempo y nos llega como el mejor de los caballeros, el rey de la Tabla Redonda.
§. Ghengis Kan conquista el Washington Post
En 1996, el prestigioso rotativo The Washington Post, el periódico que destapó el escándalo Watergate, publicó una lista de los personajes más importantes del milenio. En el primer lugar no figuraba ninguno de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, ni un científico como Einstein, ni un monarca europeo, ni un pensador revolucionario. Para el «Post», el personaje más importante del milenio era un nómada surgido de lo más profundo de las estepas del Asia Central, nacido como Temujin, pero al que el mundo conocería como Gengis Kan. Sin duda, Gengis Kan fue un genio militar equiparable a Alejandro Magno o Aníbal, pero también fue más, porque era un hombre de Estado y un político como pocos. Temujin transformó a los mongoles, el pueblo del lobo gris y la cierva, en el imperio terrestre más extenso que la humanidad ha visto y sin su cabalgada por la historia no se podría entender el mundo moderno: él y sus descendientes fueron los que conectaron Oriente y Occidente; dos mundos que hasta entonces vivían uno a espaldas del otro.Y a pesar de su trascendencia, todavía hoy el Imperio mongol es un gran desconocido, en parte por la carencia de fuentes directas para estudiarlo y en parte también por la leyenda negra que le rodea. Mongol o Gengis ha sido sinónimo, durante siglos, de crueldad, de matanzas, de conquistas a sangre y fuego. Para los europeos de su tiempo fueron personajes remotos excepto para algunos arrojados monjes o viajeros. El Imperio mongol y sus dirigentes fueron denostados permanentemente por contemporáneos a los que sometieron y que escribieron sobre ellos; un vilipendio que incluso se trasladó al lenguaje. Véase un ejemplo. Horda es una palabra castellana que tiene su origen en las agrupaciones de pueblos de la estepa y que se deriva de un vocablo empleado por los mongoles, «ordu». Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, horda significa «reunión de salvajes que forman comunidad y no tienen domicilio». Para los mongoles, «ordu» quería decir, simplemente, grupo.
En el siglo XXI esta visión del Imperio mongol está superada. Hoy en día somos conscientes de su trascendencia en la historia. Las modernas China y Rusia no se pueden comprender sin la existencia de los hombres del lobo gris y la cierva, sus animales tótem. Fueron Gengis y sus descendientes quienes crearon un enorme imperio que iba del océano Pacífico a Europa Occidental; de Siberia al golfo Pérsico. Pero no sólo eso: fueron ellos quienes conectaron Oriente y Occidente y convirtieron la Ruta de la Seda en un camino seguro, transitable; una verdadera autopista por la que viajaron gentes, conocimientos y productos. Es cierto que fueron soldados que no tenían remilgos a la hora de combatir, pero tampoco se puede negar que fueron gobernantes muy eficientes que, una vez en el poder, fueron de una tolerancia desconocida hasta entonces en la administración y con las prácticas religiosas y que promovieron el libre intercambio de ideas y materias de una manera que era totalmente novedosa.
La patria donde nacieron los mongoles era una tierra de estepas enormes, inabarcables, donde crecía la hierba necesaria para el desarrollo del ganado lanar y vacuno, base de la economía de los pueblos nómadas, que extraían de la oveja la piel para cubrirse y la lana necesaria para sus tiendas, las conocidas como «yurtas» en Europa. Puede identificarse con la actual República Popular de Mongolia. En sus orígenes limitaba al oeste con la llanura húngara; hacia el norte con el inmenso bosque siberiano, la taiga; al sur con el desierto del Gobi y al este con China, sede de civilizaciones sedentarias. En esas enormes extensiones esteparias se domesticó el caballo unos 5.000 o 6.000 años a. C.
Las estepas eran el puente natural que unía Europa y Asia, el corredor de los éxodos entre Manchuria y Hungría. Los pueblos nómadas realizaban migraciones estacionales y comerciaban con los chinos, que les proveían de trigo, té, tejidos y metales para las armas, y que también procuraban que ninguna de las tribus que poblaban la zona fuera lo suficientemente importante como para importunar la civilización que se cobijaba tras la Gran Muralla. Antes de los mongoles, otros pueblos protagonizaron la historia de estas enormes llanuras. El primer gran imperio nómada registrado en los anales es el de los hiung-nu, cuya supremacía se remonta a los siglos III y II a. C. y que vivieron en conflicto permanente con China. Algunos eruditos han visto en ellos el origen de los hunos, que aparecieron siglos más tarde en el otro lado de la estepa. A ellos les sucedieron los türk, que predominaron en los siglos VI, VII y, dependiendo de las fuentes, el VIII. Su decadencia fue aprovechada por los turcos iugures, que ubicaron su capital en la cuenca del río Orxon, cerca de donde después estuvo Karakórum, capital de los mongoles. A decir de los eruditos, ninguno de estos pueblos tuvo influencia en el nacimiento del Imperio mongol, a no ser de una especie de tradición política esteparia, que de todas formas nadie ha podido definir a ciencia cierta. No ocurre lo mismo con los próximos en salir a escena, que están ya emparentados con la estirpe de Gengis, como atestigua su lenguaje. Se trata de los kitan, que a mediados del siglo X conquistaron Mongolia y el norte de China, donde instauraron la dinastía Liao, en el poder entre 907 y 1125. Es durante su hegemonía cuando comenzaron a hacerse notar, en la Mongolia oriental, los mongoles.
En la segunda década del siglo XII, los kitan perdieron su protagonismo a favor de un pueblo que invadió China desde el norte. Se trataba de los dchürchen, procedentes de Manchuria, que expulsaron del poder a los kitan e instauraron su propia dinastía, los Jin, que significa dorado. De todas maneras, los kitan no desaparecieron por completo del mapa. Uno de sus príncipes, junto con sus partidarios, migró al oeste del Asia Central y fundó un imperio, Kara-Kitai, que nos ha dejado varias cosas a los occidentales. La primera, la palabra «Catay». La otra, muy probablemente, la leyenda del preste Juan, puesto que el ejército kitan derrotó, en la estepa de Qatwan, cerca de Samarcanda, al último sultán de los Grandes Seljúcidas de Persia. De ahí el cuento de un príncipe cristiano que iba a ayudar a los europeos contra los musulmanes en su asalto a Tierra Santa.
Pero volvamos a China. El relevo en el poder tuvo importantes consecuencias. Desde ese momento, los manchúes se cerraron en China y abandonaron las estepas, cuyos pueblos habían vivido los últimos siglos en íntimo contacto con los chinos. Los Jin retiraron las guarniciones de la ribera del Orxon y la Gran Muralla fue de nuevo un muro impenetrable. De esta manera, las grandes llanuras, con sus pastos y su ganado, fueron únicamente para quienes vivían y estaban allí: los antepasados de Gengis Kan.
De forma que, en el siglo XII, la estepa estaba poblada por un mosaico de tribus. Fue probablemente durante el predominio de los kitan cuando este rompecabezas comenzó a tener conciencia de ser un pueblo, aunque en aquel instante tuviera numerosas denominaciones, como tatar, karaítas, merkitas, naiman, xonggirat, iugur o kirguises, entre otros. Puede que en los albores de la centuria los predominantes fueran los tatar, apoyados por los Jin de China, y de los que deriva el sustantivo tártaro que para los europeos medievales equivalía a cualquier ejército o invasor que provenía de Asia Central y que tenía la ventaja de identificarse con la palabra latina que definía el infierno: el tártaro.
Fue en ese momento de discordias y divisiones cuando vino al mundo Gengis, cuando los mongoles ya eran un pueblo, disperso, eso sí, y cuando ya existían poderosos kanes (jefes o señores). Sin embargo, él no era de una de estas familias dominantes, puesto que su padre era Yesügei, jefe de un clan menor, los Borjigin, que puso a su hijo Temujin (que significa «mejor hierro») porque era el nombre del tatar al que había derrotado. Años después, los tatar le devolvieron la moneda y dieron cuenta de él cuando su vástago era un niño de nueve años.
No conocemos mucho de los primeros años de Temujin. Algunas versiones sitúan su venida al mundo en el valle de Gurvan Nuur, en el cauce del río Orxon, pero no es seguro. De hecho, ni siquiera sabemos a ciencia cierta cuándo nació. La actual Mongolia ha convenido que su natalicio se produjo en 1162, pero tal decisión no es unánime: hay quien lo fija en 1155 o en 1167, que es la fecha escogida por la mayoría de eruditos. Tampoco sabemos gran cosa de su infancia. La desaparición de su padre le dejó a él, a su madre Höelün y a sus partidarios en precario. La tradición narra años de penurias, persecuciones y privaciones, hasta el punto de que tuvieron que vivir de bayas. Incluso hubo una temporada de cautividad a manos de otra tribu, aunque pudieron escapar de ella. En cuanto a su apariencia, el cronista persa Juzjani le describió como alto, fuerte, robusto, de pelo corto, tez blanquecina y ojos de gato.
El misterio y la leyenda también acompañan al ascenso de Temuyín dentro de la sociedad mongol, pero parece claro que se benefició de las peculiares instituciones de su pueblo. Los mongoles se articulaban fundamentalmente teniendo en cuenta tres referentes: tribu, clan y familia. Mientras que en la familia y el clan privaba el parentesco, la tribu no era exactamente una unión por antepasados comunes, sino más bien por intereses coincidentes. Además, los jefes no siempre eran una cuestión dinástica, puesto que la obediencia ciega sólo funcionaba en tiempo de guerra y cuando había paz era posible que un jefe fuera depuesto por sus gobernados. Quien elegía a los dirigentes era una asamblea de nobles, el xuriltai. Hay que referir también que la mujer tenía un importante papel en la comunidad, a pesar de que la poligamia estaba permitida a quien pudiera mantener varias esposas. Ellas tenían un rol trascendente en la política, en la administración de los rebaños familiares y en la guerra. Incluso se produjeron dos regencias durante las cuales la viuda del kan dirigió al pueblo mongol: entre 1241 y 1246 y entre 1248 y 1251.
Esta suerte de neoliberalismo mongol, donde un jefe no tenía el puesto de trabajo asegurado únicamente por su linaje, benefició a Temujin, quien además se vio favorecido por otra institución, el nökör, cuya traducción podría ser camarada, y que se plasmaba en que los guerreros podían renunciar a la lealtad a su tribu y unirse a un jefe que les inspirara más confianza. Temujin consiguió así sus primeros partidarios, que fueron el embrión de su guardia imperial y de entre los que salieron varios de los generales que después conquistarían un imperio. Además, también cultivó las alianzas: se casó con Börte, de los xonggigat, y se asoció a Tonguril, kan de los kereitas, los mayores enemigos de los tatar.
En el año 1206, los mongoles celebraron un xuriltai, en el cual eligieron a un nuevo kan, Temujin. Parece que fue entonces cuando adoptó un nuevo nombre, Gengis Kan, cuyo significado puede traducirse como señor universal. Para ello Gengis había tenido que doblegar a todos sus rivales esteparios, las otras tribus, a las que fue sometiendo gracias a una maquinaria militar perfectamente engrasada y que se convirtió en un ejército con las mejores tácticas de combate de la época. Se dice que los mongoles heredaron de los hiung-nu el caballo y de los türk el estribo y la cota de malla, pero ellos pusieron la estrategia. Sin embargo, Gengis fue algo más que un militar excepcional: fue un político, un hombre de Estado. De hecho tan sólo procedió con dureza contra dos rivales, los enemigos sempiternos, los tatar, que prácticamente fueron borrados de la faz de la tierra, y los merkit, que habían secuestrado a su esposa justo nueve meses antes del nacimiento del primogénito del caudillo. Al resto los acogió bajo su estandarte.
Así, por vez primera, los mongoles se presentaban en la historia como un pueblo unido. Pero ¿quiénes eran en realidad? Pues actualmente se les identifica con una etnia propia de Asia, aunque durante tiempo se llamó así a todos los habitantes de la estepa que no eran blancos o negros. Tenían un lenguaje común pero con importantes variantes; tanto que era posible que dos mongoles de distinta procedencia no consiguieran entenderse entre sí. Pero este xuriltai tuvo otra consecuencia que da idea de la diferencia de los planteamientos de Gengis respecto de otros jefes nómadas anteriores. Hasta ese momento, el mongol era sólo una lengua hablada con diferentes variedades. Es entonces cuando se adoptó la modalidad iugur para plasmar el mongol por escrito; un paso considerable cara a dejar impronta y continuidad de sus actos. Durante siglos fueron nómadas y pastores que no pensaron en grandes empresas y que, como otros linajes de la Antigüedad, también buscaron un origen legendario para su aparición en escena: descienden de dos animales de su tótem, el lobo gris y la cierva.
Gengis Kan les proporcionó una identidad común, un propósito universal y también, como hacen los estadistas, unas leyes y códigos. Pero, sobre todo, los mongoles se distinguieron por ser un pueblo pragmático. En el gobierno aceptaron las influencias de las civilizaciones que conquistaron y no rechazaron ni las instituciones ni depusieron a los funcionarios que les podían ser útiles para gobernar sus extensos territorios. Así, hay constancia de altos dignatarios árabes, cristianos, chinos o judíos. En general, sólo les preocupaba una cosa: que el gobierno fuera eficaz; y tan sólo pusieron una barrera infranqueable: no era permisible nada que pusiera en entredicho la supremacía militar y social mongol. Criterios parecidos aplicaron a la religión. Aunque en su origen se supone que practicaban el chamanismo, mantuvieron una firme línea de tolerancia religiosa y en ocasiones se convirtieron a la fe de las tierras conquistadas, como el budismo o el islamismo. Por lo que respecta a las leyes, se sabe que Gengis reunió en un único código la tradición de la estepa, el llamado «Gran Yasa», y que después fue la base de las leyes que se promulgaron en los territorios dominados por los grandes kanes. El texto íntegro se perdió, aunque han llegado hasta nosotros fragmentos que permiten conocer que normas rigieron la vida de la sociedad mongol. Por ejemplo, que el matrimonio entre miembros del mismo clan estaba prohibido y que el derecho penal conocía sólo tres delitos: el homicidio, la violación de una mujer casada y el robo. Para los tres supuestos había una misma pena: la muerte, que sólo se podía aplicar si había delito flagrante o confesión del acusado. Además, en determinadas circunstancias, la condena podía sustituirse por el resarcimiento económico del perjudicado.
Una vez convertida la estepa en una sola nación, Gengis Kan miró hacia China, que siempre había sido el objetivo de todos los pueblos nómadas de la estepa y Mongolia. Sin embargo, Gengis Kan adoptó una táctica distinta. Hasta entonces, todos los caudillos habían aspirado al trono chino y se olvidaban de la retaguardia, hasta que surgía otro líder militar que le deponía y hacía lo mismo. Temujin no; él conquistó la civilización sedentaria pero no olvidó a sus nómadas, a los que continuó gobernando. China no era entonces un solo imperio, y conquistó el norte del país, el territorio de los Jin. En 1215 cayó Pekín.
Paralelamente, y con los Jin heridos de muerte, Gengis dirigió su mirada al Asia Central, iniciando su expansión desde la orilla del río Irtish. El objetivo: los inmensos dominios del sha de Juazrem, la Tansoxiana; un extenso reino que abarcaba lo que actualmente es Afganistán y las entonces repúblicas centroasiáticas de la antigua Unión Soviética, como Uzbekistán, y donde se levantaban ciudades tan notables como Samarcanda, Bujara, Merv o Nishapur. La excusa para el conflicto fue la aniquilación de una caravana de mercaderes mongoles, que según los hombres de Juazrem no eran comerciantes, sino espías; y puede que tuvieran razón. Pero una vez servida en bandeja la excusa, la reacción del kan fue terrible y esta vez sí hizo honor a su mala fama. Sus tropas arrasaron la zona, que en algunos lugares no recuperó jamás su anterior prosperidad, siendo peculiarmente cruel la toma de Samarcanda y Bujara. Otro de sus ejércitos tomó el reino indio de Delhi, mientras que más columnas se adentraban en el Cáucaso y en Crimea, derrotando a los rusos y siendo detenido en el Volga por los búlgaros. Al finalizar estas campañas volvió a China, aunque falleció en agosto de 1227. Murió mientras su ejército sitiaba Ningxia, capital del reino Xi Xia, ubicada en la actual Xinchuan, que fue destruida. No se conoce a ciencia cierta el motivo del deceso y se barajan como posibles causas una herida, una caída del caballo o el tifus. El óbito se produjo cerca de la población actual de Liupanshan en la provincia de Gansu. La tradición cuenta que había elegido previamente el lugar donde quería ser enterrado y que lo había comunicado a sus generales. Según la leyenda, fue sepultado con cuarenta caballos y cuarenta doncellas, previamente sacrificados. Quienes se encargaron de ello fueron pasados a cuchillo por soldados, a fin de preservar el secreto, que aún no ha sido desvelado. En ese momento, Gengis Kan era el gran señor de toda Asia excepto Persia, Arabia y parte de la India y sus dominios entraban en Rusia: tal vez el Imperio más extenso que ha conocido la humanidad.
¿Cómo consiguió Gengis Kan convertir un conjunto de tribus nómadas en uno de los pueblos más poderosos del medioevo? Pues, primeramente, gracias a una espléndida maquinaria militar, perfectamente engrasada. Temuyín forjó su imperio merced a su ejército, nacido de las peculiares condiciones de la sociedad nómada mongola, en la que la milicia era un aspecto fundamental. Desde pequeño, un mongol aprendía a montar y a disparar el arco y hasta los 60 años era apto para el combate. Es decir, que con gran rapidez Gengis Kan pudo levantar en armas a un contingente formado por todos los varones no ancianos de su pueblo. Las unidades se organizaban atendiendo al sistema decimal. La mayor era el tümen (10 000 hombres), y le seguían la hazara (1000), jagun (100) y arban (10). No se sabe a ciencia cierta cuántos hombres formaban en total el ejército, pero un tümen era una ciudad en marcha, con rebaños, familias y caballos. Había algunas de estas divisiones que tenían naturaleza étnica, si se trataba de aliados, pero aquellos pueblos vencidos eran disgregados entre los regimientos. La base en el combate eran los arqueros a caballo, aunque también contaban con unidades de caballería pesada con lanza y, tras la anexión de China, de ingenieros para el asedio. Además, estaba la guardia imperial, formaba a partir de los nökör iniciales, que eran unos 10 000 y que fueron el vivero de los dirigentes del nuevo imperio. Gengis usó tácticas guerreras que le dieron una enorme superioridad sobre sus rivales, también basadas en su ayudante favorito, el caballo. Así, sus unidades eran tan rápidas y tenían tanta movilidad que le permitían enviar avanzadillas que exploraban el terreno y espiaban a sus enemigos, proporcionándole valiosísimos datos que le otorgaban grandes ventajas sobre sus rivales. Luego, en el combate, era frecuente que sus regimientos fingieran retirarse para provocar que los adversarios se confiaran e iniciaran una persecución, que en el momento oportuno se transformaba en una trampa: en el instante preciso la caballería daba la vuelta y envolvía a los perseguidores, que entonces se convertían en víctimas a la defensiva. Por último, hay que reseñar que Gengis Kan y sus generales eran gente que aprendían rápido y no despreciaban nada, puesto que todo aquello de la organización y armamento de los vencidos era rápidamente asimilado para sus tropas.
De todas maneras, no nos engañemos, Gengis no era un santo varón. Es evidente que no siempre consiguió sus propósitos con la diplomacia y las buenas maneras. Para Europa, mongol es sinónimo de crueldad y ciertamente sus métodos no fueron precisamente tranquilos, pero quizás no mucho más extremos que otros ejércitos de la época. De hecho, no faltan los eruditos que apuntan que los mongoles utilizaron el terror como una infalible arma psicológica. A los que se sometían los respetaban y ya se ha explicado cómo fueron unos dominadores que respetaron vidas, haciendas, instituciones y funcionarios de sus nuevos administrados, incluyendo, además, a numerosos extranjeros en su gobierno. En cambio, los que se resistían eran tratados despiadadamente, a fin de que el próximo rival tomara nota, le tuviera pánico y prefiriera avenirse que enfrentarse. En las crónicas de la época quedan los relatos de masacres en Bagdad, Bujara o Samarcanda; de pirámides de cabezas cortadas y de deportaciones masivas. «Organización, disciplina, movilidad y rudeza para llevar a cabo sus propósitos fueron los factores fundamentales para conseguir sus victorias militares», puede leerse en el artículo que la Enciclopedia Británica dedica al conquistador mongol, en el que también se resalta el empleo del pánico como táctica.
A su muerte, sus hijos y sus nietos continuaron ampliando los límites de su imperio. Lo cierto es que la cuestión sucesoria no fue un grave problema para el pueblo mongol tras la muerte de Gengis Kan, y en eso se diferenció de otros grandes conquistadores, como Alejandro, ya que el propio caudillo había dejado el problema solucionado antes de fallecer. Temuyín tuvo cuatro hijos, que fueron, de mayor a menor, Joci, Jagatai, Ogodei y Tului. El primogénito falleció poco antes que su padre, pero de todas maneras Gengis ya había tomado la decisión de quién tenía que tomar el relevo: sería Ogodei, resolución que confirmó el xuriltai celebrado en 1229. Esta herencia en vida se decidió también de acuerdo con las prácticas tradicionales mongolas y nómadas, en virtud de las cuales el hijo mayor recibía las tierras de pasto situadas lo más lejos posible del campamento de origen.
Fue Ogodei, el nuevo kan, un hombre templado y tolerante, que ubicó la capital del Imperio en Karakórum, en la ribera del río Orxon, en la Mongolia central. El nuevo señor de los mongoles completó la conquista de los territorios de la China Jin y de Manchuria e invadió Europa por Rusia, donde tomó Kiev, Polonia y Hungría, aunque la muerte del líder en 1241 causó la retirada de los ejércitos para elegir a un nuevo caudillo, librando a Europa del miedo al mongol. Por su lado, el heredero de Joci fue Batu, que invadió Europa y operó en Rusia. Su tropa recibió el nombre de Horda de Oro, por el brillo de su tienda. Batu tuvo un hermano mayor, Orda, del que se sabe muy poco; únicamente que fundó un kanato al este, conocido como Horda Blanca. En cuanto a Jagatai, recibió el kanato que comprendía las actuales Uzbekistán, Kazajistán, Pakistán, Tayikistán y Kirguistán. De todas maneras, la desaparición de Ogodei provocó un interregno. En primer lugar asumió el mandato el hijo, Güyük, que falleció al poco tiempo, lo que desembocó en hostilidades y rivalidades familiares, que finalizaron con la purga de los clanes de Ogodei y Jagatai y con una solución salomónica entre las facciones que quedaron: la Horda de Oro, Batu y sus hijos, consiguió una amplia autonomía y el título de Gran Kan pasó a la familia de Tului, que tuvo cuatro vástagos: Mongke, Kubilai, Hülegü y Arig-Böge. El menor de los hermanos fue eliminado, de manera que el cargo recayó primero en Mongke y luego en Kubilai.
Hülegü se fijó como objetivo Persia, que conquistó, tomando Bagdad y destruyendo la secta de los Asesinos, dando así inicio a la línea de sucesión de los kanes persas, que duraron hasta 1335, pero sin duda el más notable de todos fue Kublai. Nacido en 1215 y fallecido en 1294, es, de hecho, el creador de la moderna China, pues unificó la nación que se había disgregado tras la dinastía Tang y ubicó la capital de su imperio en Pekín, dando inicio a la dinastía Yuan.
Kublai culminó el trabajo de Gengis, de su tío Ogodei y de su hermano Mongke, destruyendo primero a los Sung. En mayo de 1260, Kublai fue elegido kan de los mongoles en sucesión del fallecido Mongke, tras lo cual hubo de hacer frente a la rebelión de otro de sus hermanos, Arig-Böge, que no aceptó tal designación. Sin embargo, sus partidarios fueron derrotados y él mismo falleció en batalla en 1264, tras lo cual ya no hubo más disputas sobre los derechos al poder del nuevo kan.
Hay una frase de Kublai que define su gobierno, y que, más o menos, viene a decir: «He conquistado un imperio montado en el caballo, pero no puedo gobernarlo montado a caballo». Kublai, el mongol, dejó el nomadismo para asentarse en China y asumió muchas cosas de la sociedad a la que había derrotado, para convertirse en el líder del país. Las fuentes que nos han llegado no le tratan mal. Así, los cronistas chinos de la época lo describen con respeto y alabanza (de todas maneras, a ver quién era el guapo que lo ponía a bajar de un burro, por muy chino que fuera y él un extranjero mongol). Para Occidente, la principal referencia son los detalles que nos da el viajero Marco Polo, de quien hablaremos en otro apartado, y que lo ensalza, lo que es normal, porque es lógico que hiciera la pelota al emperador, al que presentó como modelo de soberano, que lo trató con deferencia siendo él un veneciano. Una de las cosas que el mercader relató con admiración era el uso en China del papel moneda para regular los intercambios comerciales.
Dudas al margen, lo cierto es que Kublai adoptó la sólida tradición política y administrativa de los chinos, usando una administración eficiente para gobernar los vastos territorios que dominaba, aunque con sus matizaciones. Tal como sus predecesores, una de las cuestiones que no se podía obviar era la supremacía mongol. (La leyenda cuenta que, en su palacio de Pekín, tenía plantada una parcela de hierba de su estepa natal). De esta forma, la nueva política nacional se fundamentaba en la división de la población en cuatro estratos. En la cúspide estaban ellos, Kublai y su pueblo de origen. La segunda era los auxiliares extranjeros, la mayoría naturales del centro de Asia, y que fundamentalmente se dedicaron al comercio y la especulación. En los dos estratos inferiores estaban los chinos. Según diversas fuentes, esta escala social creó no poco resentimiento en el país. También como sus predecesores en los kanatos, Kublai fue tolerante en materia religiosa. En su biografía hay un punto negro: los fallidos intentos de ocupar el Japón en 1274 y 1281. Más que los samuráis, los mongoles fueron destruidos por los tifones, que dieron cuenta de las flotas. De ahí la mística del viento divino que protege al Japón (dicho en japonés, «kamikaze»); mito que se esgrimiría en la Segunda Guerra Mundial. Recientes trabajos arqueológicos apuntan a que la armada mongola estaba compuesta por barcos que no eran aptos para navegar en mar abierto y que difícilmente podían resistir un temporal.
Los Yuan, o sea, los mongoles, permanecieron en China hasta que fueron expulsados por los Ming, dejando atrás una etapa de esplendor y prosperidad. Después, la principal rama mongol construyó una nación, los calmucos, que perduraron hasta que fueron engullidos en la disputa entre las dos potencias emergentes de la zona, Rusia y China, que los fueron integrando en sus regiones. Pero, de facto, tras su salida de China, los mongoles regresaron a sus estepas y dimitieron de su papel de actores principales de la escena geopolítica mundial, si bien perduraron en algunas naciones salidas de los antiguos kanatos. En 1911, y aprovechando el declive del régimen imperial chino, se produjo la declaración oficial de independencia de la República Popular de Mongolia. En 1984, las autoridades chinas informaron de que había fallecido el último descendiente de Gengis Kan, que ya no era más que un funcionario más del entramado burocrático del inmenso país.
Las crónicas medievales, sobre todo las fuentes árabes y chinas, hablan de la destrucción causada por los mongoles. Es innegable que sus campañas tuvieron un alto coste en vidas humanas para regiones enteras. Incluso hay estudiosos que hablan del práctico genocidio de determinados pueblos, aunque otras fuentes actuales son más escépticas respecto a estas versiones, como el profesor Bernard Lewis, una autoridad en el mundo árabe, quien discrepa de las narraciones musulmanas al respecto. Lo cierto es que la mayoría de relatos sobre los mongoles, su gobierno y su historia nos han llegado de cronistas ajenos a este pueblo, y no en pocas ocasiones procedentes de naciones rivales o conquistadas, aunque también de otros que no los conocían directamente, como el benedictino inglés del siglo XIII Matthew Perry, que los llamó «detestable nación de Satán». El Imperio mongol, como tal, no nos ha legado unos archivos ni muchas fuentes directas para conocer sus orígenes, su sociedad o su civilización. Por eso es preciso acudir a narraciones chinas, persas, árabes o europeas para conocerlo. A pesar de ello se sabe que existió una obra propia. Se llamó La historia secreta de los mongoles, escrita hacia 1240, es decir, poco después de la muerte de Gengis Kan, que es el personaje principal de la narración. El original se perdió pero han quedado traducciones al chino que se remontan a 1263.
El principal referente para conocer a los mongoles es Rashid al-Din (1247-1318).Nacido en el seno de una familia de médicos judíos de Hamadán, en Irán, se convirtió al islam y fue ministro de los mandatarios mongoles del país, además de galeno personal de uno de ellos, pero su principal aportación fue como erudito, pues escribió una monumental historia universal que abarcaba desde Adán a la destrucción de Bagdad por las tropas mongolas en 1258. En ella se habla de los profetas monoteístas y de los principales pueblos de la época: árabes, chinos, persas, turcos e incluso los francos, o sea, los europeos. Pero lo vital para este apartado es La historia del conquistador del mundo, redactada hacia finales del siglo XIII.
De todas formas, los occidentales no hicieron ascos al Imperio mongol. La razón es fácilmente comprensible: las cruzadas enfrentaban a cristianos y musulmanes, y entonces se aplicó aquel viejo adagio: ¿Quién es mi amigo? El enemigo de mi enemigo. Por ejemplo, David Morgan relata en su obra Los mongoles cómo Luis IX de Francia y Eduardo II de Inglaterra mantuvieron contactos diplomáticos con ellos y concretamente con los sucesores de Gengis. En labores de este tipo tuvieron un papel destacado religiosos como el franciscano italiano Giovanni Pian del Carpine, compañero de san Francisco de Asís y a quien el Papa Inocencio IV envió a Asia para conocer a esas gentes que se asomaban amenazadoramente por el este de Europa. El buen monje estuvo dos años, entre 1247 y 1247, en Karakórum, la capital de los presuntos salvajes, que le trataron con respeto y lo devolvieron sano y salvo a su casita, para asombro de sus contemporáneos que lo imaginaban ya mártir a manos de esos hijos del infierno. Giovanni escribió dos obras sobre su estancia allí: Historia mongolorum y Relación tártara, que sirvieron para ampliar los conocimientos sobre ese lejano pueblo entre los europeos occidentales.
En estos tratos, dilatados en el tiempo, también tuvieron su papel españoles como el caballero Ruy González de Clavijo, enviado por Enrique III de Castilla para explorar la posibilidad de tener vínculos con Tamerlán. La embajada llegó justo cuando el caudillo mongol derrotaba al sultán Bayaceto I. En su reseña se incluyen detalles sobre las barbaridades cometidas por Tamerlán, como levantar torres con los cráneos de sus enemigos derrotados. El legado llegó a entrevistarse con el cruel conquistador y de su periplo y su encuentro dejó un pormenorizado informe que se conserva y que ha sido reeditado.
A ellos hay que unir los relatos de los viajeros. Por supuesto, el más conocido e importante es el del viajero veneciano Marco Polo, quien descubrió a Europa la grandeza de este pueblo y animó a sus contemporáneos a establecer relaciones comerciales con Asia. Pero hubo más. Por ejemplo, el mercader Jacobo de Ancona, que recorrió Siria, Persia, Irán y llegó a la China de Kublai Kan. Luego está el misionero franciscano Oderico de Pordenone, italiano, quien en el siglo XIVestuvo en Turquía, India, Sumatra, Borneo y China y que nos legó un diario de viajes. Pero quizás el más desconocido es un jesuita catalán, Antoni de Montserrat.
Nacido en Vic en 1536 y fallecido en la India en 1600, se ordenó jesuita en Portugal y su viaje tuvo un objetivo claro: convertir al cristianismo al emperador mongol de la India, Yalaluddin Muhammad Akbar, un personaje singular cuyo abuelo ha dejado para los siglos de los siglos uno de los mayores monumentos arquitectónicos, el Taj Mahal. Siguiendo la tradición mongol, Akbar era un hombre tolerante en lo que concernía a la religión, y aún más, pues estaba interesado en los debates sobre la materia para entender los conceptos que guiaban las diferentes creencias, y en este sentido quería tener noticias del cristianismo.
La nueva de que un emperador que profesaba el islamismo quería saber de la fe de Cristo causó que los jesuitas organizaran una expedición con el fin de captar a un nuevo e importante fiel, allá en la lejana India. El elegido para tan crucial tarea fue Antoni de Montserrat, en un periplo de tres años que le llevó primero a Goa, para luego llegar a la corte del kan en la ciudad de Fatehpur Sipri, donde estaba la lujosa corte imperial. Pero conocer no es sinónimo de convertirse; Montserrat pasó un año allí, acompañó al soberano en una expedición militar contra su hermano e incluso fue instructor de uno de sus hijos, pero Akbar no tenía intención de abrazar la fe cristiana. De estas experiencias salió un manuscrito, «Mongoliae legationis commentarius», que no destilaba precisamente simpatía por sus anfitriones. De hecho, mantuvo con los habitantes de la nación viscerales discusiones teológicas, una de las cuales casi le costó la lapidación en el paso de Khyber. Al jesuita también se le debe el primer mapa del Himalaya. A pesar de no ser cartógrafo y sin las herramientas que habitualmente usan estos especialistas, describió con errores mínimos la región. En 1582, Montserrat volvió a Goa, donde escribió sus memorias, que se perdieron y no volvieron a aparecer hasta 1906. En el año 2002 fueron recogidas por Albert Alay en el libro Ambaxaidor a la cort del gran mogol (Embajador en la corte del gran mongol). Su nueva misión le tenía que llevar a Etiopía, pero fue capturado en Yemen. Tras siete años de cautiverio, fue liberado y, enfermo y débil, regresó a la India, donde murió.
El cine también ha contribuido a dar una imagen de los mongoles más bien poco ajustada a la realidad. Por ejemplo, una simpática cinta que lleva a la gran pantalla un héroe del cómic recoge todos los tópicos sobre este pueblo y sus gobernantes, descritos como los representantes del infierno en Estados Unidos. Se trata de La sombra (1994), dirigida por Russell Mulcahy. En ella, un héroe urbano (Alec Baldwin) se enfrenta a un resucitado descendiente de Gengis, de nombre Shiwan Kan (John Lone), que quiere transformar las calles en su nuevo reino de terror. Pero si ésta es una divertida película, la producción franco-italiana Los mongoles (1961) alcanza cotas delirantes. Verán: Ogodei, hijo y jefe del ejército de Gengis, es un tarado psicópata empeñado en hacer la guerra un día y al siguiente, también. Ahora resulta que se le ha metido entre ceja y ceja asolar Polonia, porque es muy aburrido estar un tiempecito sin asesinar, violar y azotar personas. Pero como papá es magnánimo, decide firmar un tratado de paz que dejaría al chaval en el paro y aburrido, así que ante tal tesitura Ogodei deja que su esposa despache al suegro de una puñalada trapera. Pero ¡ah, amigos!, aún existe la justicia, y el mongol recibe una paliza de aúpa por parte de los soldados europeos. Una vez comprobada su ruina, Ogodei opta por suicidarse en la pira donde aún está el cadáver de papi esperando la incineración. En los rótulos finales no lo pone, pero debería hacerlo: cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia, sino que sería un milagro. Mucho más benigna es la visión que se da de ellos en La rosa negra (1950), una cinta de aventuras protagonizada por Tyrone Power en la que dos sajones han de huir de la Inglaterra normanda, y que hallan refugio con Bayán, general de Kublai, interpretado por Orson Welles. Y, por último, no se puede obviar el film Gengis Kan (1965), dirigido por Henry Levin y donde el papel protagonista es para Omar Sharif; una supuesta biografía del iniciador del Imperio mongol que incurre en el error de presentar la muerte del líder justo cuando consigue unificar las tribus, abandonando el mundo sin llevar a cabo ni una sola conquista, algo que falta clamorosamente a la verdad. En el argumento también se introduce un dato que deja en mal lugar al guerrero: resulta que su peor enemigo en las estepas, llamado Jamuga, rapta a su esposa, la viola y le hace un niño, que además es el primero que tiene la señora y que se convierte en el heredero.
Pero, tópicos y leyendas aparte, el imperio fundado por Gengis Kan y sus descendientes no tan sólo dejó un legado de miedo, muerte y desolación. Hoy en día son pocos los historiadores que no consideran vital el Imperio mongol para unir Oriente y Occidente y las versiones que nos dejaron del encuentro de europeos y mongoles no son tan pesimistas, como las narraciones de Giovanni del Carpine o de Antoni de Montserrat. Por ejemplo, una de las cuestiones que más sorprendió a los viajeros del Viejo Continente fue el eficaz sistema de comunicaciones, llamado Yam. Consistía en un sistema de estaciones de posta situadas a un día de viaje (entre 40 y 58 kilómetros) entre ellas y en las que se podía encontrar caballos de repuesto, forraje y vituallas. La responsabilidad estaba en manos del ejército, pero eran mantenidas por las poblaciones locales. Es evidente que el sistema era vital para el Imperio, pero fue utilizado también por comerciantes, misioneros, nobles y viajeros. Además, fueron ellos quienes introdujeron en la zona una costumbre que, en términos actuales, sería la inmunidad diplomática, pues ningún embajador de otro reino podía ser violentado en su misión. Se decía que la estabilidad en la zona era tal que si se disponía de un salvoconducto mongol nadie se atrevía a importunar a los que se ponían en camino; tal era la suerte de la «pax mongola» instaurada por Gengis Kan.
Esta seguridad fue especialmente patente en la Ruta de la Seda, sometida a vaivenes políticos y militares durante siglos, y que con los mongoles se transformó en una autopista que unió Europa y Asia con una velocidad e intensidad desconocidas hasta el momento, además de que también se abrieron nuevas rutas para el comercio marítimo. Por estos canales, que ahora fluían sin interrupciones, llegaron la pólvora, la brújula o el primer papel moneda, emitido por los chinos aunque los circuitos económicos estaban, casi totalmente, en manos de banqueros musulmanes. Fue entonces cuando Europa contactó con Asia Central, la India y la lejana China, la mítica Catay, que volvió a quedar aislada tras el derrumbe de los mongoles y que tan ansiosamente buscaba un devoto lector del Libro de las maravillas de Marco Polo, el navegante Cristóbal Colón.
Ahora bien, seamos objetivos: ningún imperio se ganó sin un alto coste en vidas, y el mongol no fue la excepción. Ni Gengis ni sus descendientes fueron gentes compasivas en la batalla, si bien tampoco eran tan distintos a otros gobernantes de su tiempo. Sus conquistas fueron sangrientas, pero acompañadas por una campaña de propaganda que, según lo que han dicho estudiosos en la materia, no les desagradaba, porque contribuía a ahorrar esfuerzos en el siguiente combate. De todas formas, entre el linaje mongol hubo uno que sí fue un personaje para darle de comer aparte. Estamos hablando de Tamerlán.
Era mongol de raza, turco de cultura y lengua y musulmán de religión; también aseguraba ser descendiente de Gengis Kan pero esto no dejó de ser un pretexto para justificar su mandato. Tamerlán fue el último de los conquistadores mongoles, que levantó un imperio que se extendió desde el Mediterráneo a la India, aunque a su muerte éste se desmoronó con tanta facilidad como se construyó en vida. Su nombre es la versión europea de Tamerlán. La primera palabra significa hierro y la segunda cojo, puesto que sufría una minusvalía en la pierna izquierda, en el mismo lado en el que se había quedado casi manco por efecto de un flechazo. Nació el 10 de abril de 1336 en Kesh, en Transoxiana, actualmente Shahrisabz (Uzbekistán). Cimentó su fama de buen guerrero siendo prácticamente un capitán de bandoleros, aunque después se puso al servicio del kan, al que echó para ponerse él. Entre 1364 y 1370, mediante intriga, guerra y asesinatos, se hizo con el control de Transoxiana y proclamó el restablecimiento del Imperio de Gengis. A partir de 1380 quiso ampliar su casa, de modo que se lanzó a conquistar todo aquello que le apetecía: bajo su espada cayeron Mesopotamia, Irán, Armenia, Georgia, Afganistán y el norte de la India. También atacó y subyugó a la Horda de Oro y desde allí penetró varias veces en Rusia y Lituania. En 1401 asoló Damasco y Bagdad. Con casi 70 años preparó la expedición para invadir China, para lo cual levantó en armas a más de medio millón de hombres, pero murió el 19 de enero de 1405 antes de llegar a la Gran Muralla. A su desaparición sus dominios se disgregaron rápidamente, aunque un miembro de su familia, Babur, huyó a la India, donde dio origen a una dinastía mongol. Tamerlán ha pasado a la historia como un ser despiadado y un conquistador sangriento. Bagdad quedó prácticamente arrasada a su paso y las crónicas cuentan que se levantaron 120 pirámides con las cabezas de los asesinados, no siendo ninguna de estas macabras figuras construidas con menos de 700 cráneos. Por decir algo bueno, que no es tan fácil, comentar que instaló su capital en Samarcanda, ciudad que embelleció y que mimó. Todos aquellos hombres y mujeres de las ciudades que se le resistían (poetas, arquitectos, mercaderes u otros oficios) pero que podían ser útiles allí salvaban la vida, pero eran deportados allí, a la que era su última morada.
Hoy, del Imperio mongol, tan sólo queda el recuerdo, que despierta el interés de modernos eruditos e historiadores. La patria chica de Gengis, al derrumbarse su administración, quedó englobada en China como dos provincias, la Mongolia Interior y la Exterior. Esta última se declaró independiente en 1921. Hoy es una república de más de un millón y medio de kilómetros cuadrados, pero con una de las densidades de población más bajas del mundo, pues sólo hollan su suelo unos tres millones de personas. La capital es Ulan Bator, pero aún persiste en su paisaje el nomadismo y las yurtas de los que van de aquí para allá por su inmensa estepa. Así, en los mismos arrabales de las ciudades, los nómadas que se asientan levantan su tienda, que rodean con una empalizada de madera, que sirve para delimitar su solar, en cuyo interior aparcan su coche. En esta nación, el gran Kan es un ídolo y su imagen está presente en monumentos y en los carteles que presiden todas las celebraciones patrias. Los que ahora viajan allí pueden beber cerveza y fumar un tabaco con el nombre del forjador de la nación.
Gengis Kan fue un conquistador y el artífice de un ejército que en cuatro años recorrió 200 000 kilómetros: un récord de velocidad que ya querría cualquier ganador del París-Dakar o como quiera que se llame ahora. Un militar y también un seductor. Por lo menos si hacemos caso a un curioso estudio que se conoció en el año 2003. Este trabajo, llevado a cabo por investigadores de Italia, China, Reino Unido y Uzbekistán, concluyó que más de 16 millones de personas de Asia Central compartían la huella genética de Gengis. Dicho de otro modo, que son sus descendientes. Según declaró a la prensa Chris Tyler-Smith, uno de los responsables del trabajo, la explicación a tal coincidencia es que el guerrero «tenía muchas esposas y era desmesurado en sus atenciones a las mujeres». Así, era polígamo y elegía cuidadosamente a sus esposas, atendiendo a su aspecto físico y costumbres. Luego las cubría de atenciones y las disfrutaba sexualmente. De todas formas, hay que decir que tuvo su favorita, la que le acompañaba en las celebraciones y actos sociales, y que era su primera compañera de la estepa, Borte.
Sin embargo, ninguno de los millones de descendientes de Gengis Kan podrá dejar flores en el mausoleo del iniciador del linaje. Y eso es así porque, por fortuna, en el mundo tecnológico del siglo XXI aún es posible toparse con preguntas sin responder y la arqueología todavía ofrece oportunidades a los modernos Indiana Jones. Sin duda, uno de los mayores misterios es dónde está la tumba de Gengis Kan y periódicamente aparecen quienes aseguran haberla encontrado. Así, el japonés Masahiro Etaya rastreó mediante satélites la patria del mito en busca del túmulo, pero sin éxito. Después, un equipo de arqueólogos chinos anunció que había localizado el lugar del enterramiento en Qingue, en la región de Xinjiang, al noroeste del país. Más tarde, una expedición conjunta de científicos estadounidenses y mongoles aseguró que el lugar de la inhumación no estaba lejos de donde se supone que nació el gran guerrero, cerca del poblado de Batshiret, en Mongolia. Uno de los últimos en unirse a esta cacería de sepulturas fue el escritor kazajo Hamza Koktendi, quien señaló que disponía de todas las pruebas que confirmaban dónde se ubicaba el sepulcro, que por supuesto estaba en su país, pero declaró que no diría más hasta que el presidente de su nación asegurara la protección del lugar. Pero, por ahora, lo único cierto es que nadie ha podido desvelar el enigma. En este sentido, Gengis Kan une su destino al de otro gran conquistador, Alejandro Magno: durante siglos ambos se han resistido a revelar dónde descansan.
Los mongoles tuvieron una contribución decisiva a la consolidación de los intercambios comerciales y culturales entre Europa y Asia. Sin ellos la historia se hubiera escrito de otra manera. El experto Shao Qinglong lo ha expresado así: «la etnia mongola, de espíritu emprendedor y expansionista, tuvo un papel activo en la estimulación del progreso económico y cultural del mundo». Dicho en términos modernos, los mongoles y sus kanes practicaron una política de aranceles bajos, rutas bien custodiadas y paso libre para todos y fueron pioneros en la comunicación global creando un área de libre comercio que no tenía parangón en la historia, ni siquiera con el Imperio romano.
Eso fue posible gracias a su pragmatismo como pueblo y a unos dirigentes excepcionales. El erudito Daniel J. Boorstin lo ha dejado escrito así en su libro Los descubridores al referirse a la estirpe de Gengis Kan: «Fueron una de las dinastías más capaces de todas las que alguna vez han gobernado un gran imperio. Demostraron poseer una combinación de genio militar, valor personal, versatilidad administrativa y tolerancia hacia otras culturas no igualada por ningún otro linaje europeo de gobernantes hereditarios».
Ése fue también el papel del pueblo del lobo gris y la cierva en el teatro de la historia. La trascendencia de los mongoles cara al devenir posterior de los acontecimientos fue enorme; nómadas que construyeron un inmenso imperio comandados por un personaje que fue devorado por su mito y la leyenda: Gengis Kan, el hombre del milenio según The Washington Post . Y ¿quién puede desmentir al Post?
§. Maquiavelo busca su príncipe
El cuadro nos muestra un hombre que exhibe una sonrisa pícara que invita a la proximidad, a la conversación. Aunque viste los ropajes que denotan su empleo oficial en la ciudad de Florencia (que se vislumbra como fondo de la tela), su aspecto es más bien vulgar, lejos de la gravedad de los grandes hombres de su tiempo, que en sus retratos aparecen serios, hoscos, peligrosos. Parece mentira que el protagonista del lienzo sea uno de los personajes más famosos y denostados de la historia, sobre todo si tenemos en cuenta que es por algo que nunca dijo y que nunca hizo: que el fin justifica los medios. Nicolás Maquiavelo se pasó la vida escrutando a los hombres en busca de un príncipe, pero de una forma distinta a la que lo hacían la mayoría de sus contemporáneos. Él no quería un caudillo poderoso para cobijarse bajo su sombra, ni un tirano para beneficiarse de su despotismo: perseguía al líder que liberara y unificara una Italia libre de las disputas de potencias extranjeras. Maquiavelo era un intelectual y un patriota, cuyo sentimiento iba más allá de su Florencia natal y que abarcaba a toda la Península. Y también un progresista, porque su príncipe debía alcanzar su condición más por méritos propios que por linaje, y tenía que comandar la nave de una república popular, que para él era muy superior a las instituciones oligárquicas. Ése era Nicolás Maquiavelo, el florentino, autor de un libro que se convirtió en manual de la ciencia política, El Príncipe. Hemos citado tres condiciones del personaje, pero falta una cuarta. Fue una de las figuras más emblemáticas de su tiempo por la agudeza de sus observaciones y por su inteligencia, para muchos malvada, pero a la postre un fracasado, porque sus observaciones cayeron en saco roto y él terminó marginado, triste y amargado, sin que se alcanzaran los objetivos que guiaban sus propósitos. Este libro se inicia con Aníbal, el cartaginés, y termina con Maquiavelo, el florentino, y es que a ambos les une un destino trágico: su derrota personal presagió la ruina de sus ciudades.Conocemos el aspecto de Nicolás Maquiavelo gracias al retrato pintado por Santi di Tito que se guarda en el palacio Vecchio de Florencia. Uno de los biógrafos más sobresalientes del político renacentista, Marcel Brion, le ha descrito físicamente como «hombre endeble, feo y menudo» y la verdad es que su imagen no impresiona especialmente, pero nos llama la atención esa sonrisa pilla que nos revela aspectos de su carácter: los de un hombre que se bebía la vida a sorbos, disfrutando de ella a cada momento. Era un escritor apasionado, era un ser poseído por la pasión de la política, era un mujeriego y un juerguista de tomo y lomo y era un fanático de su trabajo, que desempeñó a plena satisfacción de aquellos que le encargaban dispares tareas. Y eso nos lleva a resaltar otra condición de Maquiavelo: en realidad era un segundón, una persona de origen más bien humilde (tal vez por eso valoraba tanto a los príncipes que llegaban a tales por sus méritos más que por herencia) que tuvo cargos importantes, pero no el principal. El que mandaba, el que tenía el poder de encomendarle misiones siempre era otro. Es como si recordáramos más al ministro de Asuntos Exteriores de Inglaterra durante la Guerra Mundial que a Winston Churchill. Y si creen que no tengo razón, busquen cuántos libros se han escrito sobre él y sobre sus obras y teorías, o cuánto espacio ocupa en las enciclopedias o cuántos sitios hay en internet sobre él, y compárenlo con la misma búsqueda respecto al auténtico dirigente de la República de Florencia, Piero Soderini.
Maquiavelo se desenvolvió en uno de los períodos más fascinantes de la humanidad: el Renacimiento, que dejó su huella en la Europa de los siglos XIV y XV. Se engendró en Italia y representó una explosión de luz frente a la oscuridad de la Edad Media. El hombre echó la vista atrás y se dio cuenta del enorme legado que le había dejado la Antigüedad, interrumpido y guardado en un cajón debido al hundimiento del mundo grecorromano. En el Renacimiento cambia el arte, cambia la política y cambia el planeta, debido a los descubrimientos geográficos que dan nombre a nuevas tierras. Las fronteras sobre los mapas crecen, como también en las artes y en las ciencias. En diversos lugares, grandes hombres se arrancaron los corsés que les constreñían y que les impedían crecer y aventurarse en nuevas experiencias. Surgió un hombre individualista, que no teme experimentar ni cuestionarse todo aquello que le rodea. El máximo exponente del paradigma renacentista es Leonardo da Vinci, un genio inclasificable y que abarcó todas las disciplinas que le llamaron la atención. Nicolás Maquiavelo es otro de los referentes de su era; una figura que se apoya en la Roma republicana y que analiza los acontecimientos a la luz de la historia, pero no como alguien que quiere volver a unos tiempos pretéritos, sino como un intelectual que pone el pie en ellos para impulsarse y dar el salto hacia la modernidad.
De todas formas, no nos engañemos: que fuera una etapa luminosa no equivale a pacífica. Es persistente esta manía de los seres humanos de matarnos unos a otros aun en los mejores períodos. El Renacimiento alumbró en Italia, que entonces no era bien, bien Italia, sino un conjunto de pequeños estados en perpetuo conflicto y sometidos a la injerencia de las potencias extranjeras y de los vaivenes de la escena internacional. Se considera que se puede hablar de Renacimiento en Italia a partir del siglo XIV, y en esa centuria fueron frecuentes los enfrentamientos entre los distintos estados que cohabitaban en la península Itálica: los Estados Pontificios, Venecia, Nápoles, Milán y Florencia, a los que había que unir otra amalgama de pequeños territorios cuya fidelidad fluctuaba según los avatares de la situación o los intereses.
Los italianos vivían en permanente confrontación, pero idearon la fórmula de que las continuas guerras molestaran lo menos posible. La solución fue profesionalizar al máximo la conflagración merced a la figura de los condotieros. Esta palabra deriva de «condota», que significa, lisa y llanamente, contrato. La sociedad italiana se había trasformado notablemente y en las ciudades había surgido una nueva clase dirigente, burguesa, mercantil y comercial que no se deleitaba con la espada. En cambio, la antigua nobleza optó por alquilarse para combatir por otros. En palabras de Marcel Brion, era, para ellos, «una profesión honorable y lucrativa que le procuraba, además del beneficio, los rudos placeres que sus ancestros saboreaban de forma gratuita». La cosa era sencilla: cada contratante se interesaba por el número de soldados de caballería e infantería, por su origen (pues se distinguía entre ellos por sus especialidades) y se discutía la artillería a emplear. Una vez fijado el precio, quien pagaba se desentendía del asunto y se dedicaba a sus menesteres.
La guerra era un negocio como cualquier otro y los que se desempeñaban en ella lo hacían con la misma profesionalidad que cualquier otra ocupación. Los capitanes eran reconocidos y eran dirigentes de un monopolio. El primero de ellos fue Alberico da Barbiano. Con el paso de los años, y viendo lo rentable del oficio, tipos que ya no eran nobles se subieron al carro y labraron su suerte en la carrera de las armas. Por ejemplo, Carmagnola, Sforza, Braccio da Montone o la familia della Mirandola, que, curiosamente, al margen de los azares de los combates dio uno de los mayores ejemplares de hombre renacentista, el humanista Pico. Podías fracasar, pero si triunfabas, ¡menudo chollo!, pues incluso se podía ver recompensado con uno de los pequeños principados italianos, como Perugia, Rimini, Bolonia o Este, dirigidos por condotieros. Este statu quo tenía sus ventajas. Era caro, pero liberaba recursos para la vida civil y redimía a la población del campo y las ciudades de guerrear. Era como pagar un impuesto para que otro te arreglara los problemas, mientras tú te dedicas a tus quehaceres. Otra, que las batallas no eran tremendas carnicerías. Las bajas eran limitadas debido a la profesionalización de las tropas, que sólo provocaban las muertes estrictamente necesarias para vencer. Dicho claramente, entre bomberos no se pisan la manguera. Pero también había inconvenientes. El principal, que al ser una mera transacción, lo de la fidelidad era muy poco entendida y menos practicada. Nadie podía garantizar que, una vez contratado tu condotiero, no viniera el rival, le pagara más y éste se fuera, dejándote con un palmo de narices y el peligro a las puertas de casa, y entonces debía buscarse otro velozmente para impedir males mayores. Haciendo un símil deportivo, era como las intrigas entre clubes e intermediarios para fichar las figuras del fútbol.
Maquiavelo nació el 3 de mayo de 1469, bajo el signo de Tauro. La suya era una familia noble, pero secundaria y venida a menos, que subsistía con dificultades. «Nací pobre y aprendí antes a pasar dificultades que a gozar», escribió él mismo sobre su infancia. Su padre, Bernardo, era un hombre afable y cariñoso con la familia y un lector empedernido, que amaba la cultura y los libros hasta el punto de realizar un farragoso encargo de un editor durante nueve meses con el fin de que le pagaran con un ejemplar de la «Historia de Roma» de Tito Livio; texto sobre el cual su descollante hijo cimentó una de sus obras más importantes. Bernardo le traspasó a Nicolás otra de sus aficiones: la conversación y la tertulia. De su madre (hay que ver lo que discrimina la historia a la mujer) sabemos poco, pero nos ha llegado que era una persona culta que escribió poesía de carácter religioso. No nadaban en la abundancia y por ello no pudieron pagar grandes preceptores para su prole, en la que había otros tres vástagos, Primavera, Margarita y Toto, pero ellos mismos se encargaron de esta tarea, inculcándoles el gusto por los clásicos y el saber.
A principios del siglo XV su ciudad era nominalmente una república, pero de instituciones débiles que de facto derivó hacia una dictadura bajo la férula de los Médicis, una de las familias más singulares de la historia. Emparentados con las principales monarquías europeas mediante matrimonios, especialmente con la francesa, y cantera de papas (proporcionaron cuatro al Vaticano: León X, Clemente III, Pío IV y León XI), eran originarios de la Toscana. Fueron uno de los emblemas del capitalismo mercantil y la banca italiana al final de la Edad Media y el Renacimiento. El linaje se dividió en dos ramas y la principal se afianzó en el poder en Florencia, ciudad que embellecieron y en la que dejaron su impronta en la cultura, el mecenazgo y la arquitectura; una huella que aún hoy nos maravilla al pasear por la ciudad. (Todavía en el siglo XXI, los Médicis siguen despertando curiosidad. En mayo de 2004 se publicó que las universidades de Florencia y Pisa iban a exhumar los restos mortales de cuarenta y nueve miembros de esta familia a fin de conocer diversos extremos de sus existencias, como si era cierto que eran propensos a la gota y la artritis y desvelar la misteriosa muerte de alguno de ellos. La investigación, en la que participarían patólogos, forenses, biólogos moleculares e historiadores, costará unos 400.000 euros).
El primero del que nos ocuparemos es conocido como Cosme el Viejo (1389-1484), quien tras los disturbios que tuvieron lugar en la villa instauró un poder dictatorial en 1434. Era tan hábil que en realidad no se arrogó cargos públicos, sino que hacía que los detentaran sus clientes mediante argucias e incluso manipulando elecciones. Él, mientras tanto, se dedicaba a amasar una inmensa fortuna con el comercio y la banca, pero hay que señalar que la utilizó no solamente para revolcarse en monedas en sus ratos libres, sino que también para promover las artes y la cultura y convirtió Florencia en la capital del humanismo. Hombre extremadamente hábil en los negocios, fue políticamente pragmático y defendió mantener la paz en sus fronteras. Entre sus frases, que traslucen sus planteamientos, citaremos dos: «Los Estados no se gobiernan con los padrenuestros en las manos» y «Mejor una ciudad arruinada que perdida». Expiró podrido de dinero y dejando tras de sí un enorme patrimonio, además de cargado de honores, pues sus conciudadanos lo proclamaron padre de la patria.
Le sucedió al frente de la nave florentina su hijo Pedro, de frágil salud, que dejó el mundo en 1469. Luego, sus dos hijos, Lorenzo y Julián, se afianzaron en el poder, a pesar de su juventud. Lorenzo era partidario de conquistar Volterra y a tal efecto no paró hasta que se declaró la guerra, iniciativa que no contaba con la aquiescencia de los principales prohombres de la ciudad. Pero se salió con la suya y además venció, con el añadido de que los condotieros a sueldo de los florentinos saquearon la urbe vencida. El prestigio de los Médicis subió como la espuma, lo que incrementó el resentimiento de grandes sectores oligarcas, que desembocaron en lo que se ha conocido como la conjura de los Pazzi, por el apellido de la familia que la encabezó. El domingo 26 de abril de 1478, mientras Lorenzo y Julián asistían a misa en la iglesia de Santa Reparata, y en el momento de la consagración, los conjurados desenvainaron sus puñales y se abalanzaron sobre los hermanos. Julián quedó muerto en el sitio, mientras que Lorenzo consiguió ganar la sacristía y ponerse a salvo. Uno de los cabecillas del motín, Francesco Salviati, arzobispo de Pisa, intentó ocupar el palacio de la Señoría, pero falló rotundamente: fue rechazado, detenido y ahorcado. Otro de los líderes, Jacobo de Pazzi, se puso al frente de un centenar de hombres armados y pretendió levantar a los florentinos en contra de la tiranía de los Médicis. El fracaso fue absoluto: se quedó solo y tuvo que poner pies en polvorosa. Quiso refugiarse en la Romaña, también sin éxito. Sus enemigos le alcanzaron y le ahorcaron. Ni así se quedaron tranquilos. Primero recibió sepultura en el panteón familiar, pero sacaron su cadáver para enterrarlo fuera de las murallas, en tierra no consagrada. No contentos con ello, lo volvieron a exhumar y con la misma cuerda con que lo habían colgado lo pasearon por las calles de Florencia para tirarlo finalmente al río que cruza la villa, el Arno.
Lorenzo el Magnífico dirigió desde entonces, y hasta su muerte acaecida el 6 de abril de 1492, los destinos de Florencia. Para el gobierno sólo contaban los suyos, lo que no quiere decir que no tuviera oposición. La más encarnizada provino de un sacerdote dominico, llamado a tener un papel trascendental en el devenir de los acontecimientos: Girolamo Savonarola. Natural de Ferrara, fue educado por su abuelo paterno, un reputado médico de rígidas convicciones religiosas y morales. Él también se inició en las disciplinas de la salud, pero en 1475 las abandonó para ingresar en la orden de los Dominicos. Después se instaló en Florencia. El 1 de agosto de 1489 subió al púlpito de San Marcos y emprendió su camino de predicador apocalíptico y mesiánico, que arrebataba a las masas. Les hablaba, con pasión y un lenguaje que el pueblo llano entendía, de profecías que anunciaban que la Iglesia sería flagelada y que una marea anegaría Italia. Tampoco se mordía la lengua para denunciar la corrupción, y señalaba como general de la podredumbre a Lorenzo de Médicis.
Maquiavelo tenía nueve años cuando la conjura de los Pazzi y frisaba los veinte cuando Savonarola irrumpió en el teatro de la política florentina. Del estudio de ambos episodios sacó sus conclusiones. Respecto al fracaso del levantamiento, tal como expone Maurizio Viroli, que cuando «el señor es poderoso y pródigo en favores, como lo eran los Médicis, el pueblo es sordo a las llamadas de la libertad, sobre todo si jamás se ha vivido como un pueblo libre». En cuanto al fraile, es seguro que asistió a sus inflamadas peroratas, pero jamás pensó que pudiera ser la persona que rigiera los destinos de los florentinos, ni siquiera desde el punto de vista intelectual o espiritual. Maquiavelo reconocía a Savonarola su integridad moral y hablaba de él con respeto, para jamás pensó que tuviera futuro. En El Príncipe le alude para definirlo como «profeta desarmado». No fue una influencia trascendente para el pensamiento de Nicolás.
Pero Savonarola acertó en una cosa: llegaba una ola que cambiaría dramáticamente las cosas. Años después de los sucesos, Maquiavelo escribió lo que ocurrió tras la desaparición de Lorenzo el Magnífico: «Empezaron a brotar aquellas malas simientes que, no mucho tiempo después, no estando con vida quien supiese apagarlas, arruinaron y todavía arruinan a Italia». La tormenta provino de Francia. El rey Carlos VIII, financiado por Ludovico Sforza, duque de Milán, invadió el país al frente de un ejército de cuarenta mil hombres y de un poder y disciplina desconocidos hasta entonces por aquellos parajes. La intención primera era llegar a Nápoles para afirmar su supremacía en ese reino, en manos de Alfonso de Aragón. No fue un paseo hasta el sur: la presencia de esta hueste transformó la guerra, que dejó de convertirse en un ejercicio entre profesionales para mostrarse como lo que es: una atrocidad. Las batallas se desarrollaron con una violencia inusitada y con una enorme lista de bajas, lo que no ocurría cuando la cosa era discutida entre dos condotieros. Pedro de Médicis, hijo y sucesor de Lorenzo, se fue a ver al rey galo y para aplacarle le dio el control de tres fortalezas imprescindibles para la seguridad de la ciudad, lo cual suscitó hostilidad y repudio entre los florentinos. A su regreso a la capital, el 8 de noviembre de 1494, quiso entrar en el palacio Vecchio, gesto que le fue impedido. Tuvo que ser protegido por sus leales. Su suerte había cambiado: le declararon rebelde y dieron una recompensa por él (que como costumbre difería según el estado del reo: diez mil florines vivo, cuatro mil difunto). Así que subió a su caballo y huyó a Bolonia.
El régimen de los Médicis había caído, pero el peligro no había desaparecido. El monarca francés seguía a las puertas. La ciudad envió una legación para tratar con él y puso al frente a su profeta local, Girolamo Savonarola. El dominico consiguió que el ejército francés no saqueara Florencia, pero pagó un alto precio económico: una importante inyección monetaria, apoyo a sus pretensiones sobre Nápoles y alojamiento en la capital para la milicia. El 17 de noviembre de 1494, Carlos VIII y los suyos entraron en Florencia en una ostentosa parada militar que no supuso aplacar el carácter del soberano, poco dispuesto a que le llevaran la contraria. Fue prepotente y humilló a sus nuevos aliados marcando con tiza las casas destinadas a albergar a sus principales y no descartaba hacer regresar a la familia expulsada. Finalmente se firmó un tratado y Carlos tomó las de Villadiego para continuar con sus planes.
Pero los Médicis se quedaron fueron de las murallas, y eso provocó cambios políticos sustanciales. Florencia proclamó la república sustentada en dos instituciones: el Consejo Mayor (expresión de la clase que ejercía el monopolio de los cargos públicos) y el Consejo de los Ochenta (que a su vez era designado por el anterior y que tenía que servir como órgano que aconsejara y eligiera a los embajadores y emisarios). La reorganización tenía una mano que pretendía guiarla: el mesiánico Savonarola, que con su mensaje apocalíptico quería infundir a los florentinos un espíritu que tampoco debía ser de su estricto agrado. Para un rato, vale; pero no mucho más. Y Savonarola no fue prudente, se buscaba enemigos cada vez que subía a un púlpito, en especial la curia vaticana, que le odiaba con todas sus fuerzas. Al final le excomulgaron, le acusaron de herejía y los nobles florentinos tampoco hicieron mucho por ampararle. El 15 de mayo de 1498, el dominico fue interrogado y torturado en presencia del enviado papal, el cardenal Francesco Romolino. Ocho días más tarde le quemaron en la hoguera y lanzaron sus cenizas al Arno, a fin de impedir que alguien pudiera conservarlas como reliquias. Tras la desaparición de Savonarola, los florentinos quisieron perfeccionar sus instituciones republicanas con la designación de un cargo que rigiera los destinos de la urbe con el sustento de los consejos, el gonfaloniero. El elegido fue Piero Soderini, nombrado en 1502. Se trataba de un integrante de una de las familias florentinas destacadas que había aportado dirigentes a la ciudad. Fue un hombre prudente y juicioso, que permaneció al timón hasta que en 1512 regresaron los Médicis y él tuvo que exiliarse, primero en Ragusa y luego en Roma, donde falleció en 1522, sin que su prestigio de hombre honorable hubiera sufrido mella.
El 28 de mayo de 1498, esto es, cinco días después de la ejecución de Girolamo Savonarola, Nicolás Maquiavelo fue propuesto como secretario de la segunda cancillería, que era el órgano responsable de la política exterior. El candidato fue ratificado por el Consejo Mayor el 19 de junio. Ésa es la fecha en que Maquiavelo accede a la vida pública. No se conoce cuál fue la razón de que los responsables de los asuntos de Florencia repararan en ese hombre, que entonces tenía 29 años; ni tampoco hemos llegado a conocer qué teclas tocó él para conseguir el puesto, pero los que han estudiado su figura coinciden en una apreciación: se vio favorecido por no haber sido nunca un seguidor del dominico, y por no prestar oídos a sus arengas ni propósitos.
Es el momento en que Nicolás puede volcar todas sus energías en aquello que le apasiona: la política. Cuando llega a la cancillería, su personalidad ya está aguijoneada por la pasión por la historia y por los hombres y acontecimientos que convirtieron en grande a la república de Roma. En él está presente también el legado de su padre: el entusiasmo por los clásicos: admiraba a Dante por su estilo y a Boccaccio por su alegría. Él mismo exponía sus vicios, los exageraba y se burlaba de su sombra. La cancillería le permitió entregarse por completo a lo que le gustaba: la política y la forma en que los hombres se desempeñaban en su ejercicio. Curiosamente, a pesar de vivir en el Renacimiento, época dorada de las artes, no sintió ninguna curiosidad por la arquitectura, la pintura, la escultura o la música. Sus biógrafos no pueden dar por cierto que conociera a contemporáneos destacados en estos campos, como a Miguel Ángel, pero sí se cruzó con Leonardo da Vinci y, paradójicamente en un cirujano de la conducta humana, el genio no le llamó especialmente la atención, ni siquiera en su faceta de constructor de fortificaciones, algo que sí le importaba. Tipo simpático, que creaba un agradable ambiente en el despacho, tuvo entre sus colegas de la cancillería a sus mejores compañeros de francachelas, sesiones de bebida y lances mujeriegos, como puede verse en las desvergonzadas cartas que se cruzaban, y que, digámoslo así, con un estilo franco y directo hablaban de las mujeres que conquistaban. Puede que, en realidad, al margen de las intrigas palaciegas y las juergas, no tuviera ninguno de ellos más temas de conversación.
Rápidamente, Maquiavelo se convirtió en la cabeza visible del lugar donde se desempeñaba. Su fervor por las cuestiones de la administración, su tenacidad que no conocía de horas ni de tareas pequeñas, le convirtieron en indispensable. Se ganó la confianza de sus superiores y cada vez que éstos le encomendaban una misión se olvidaba de todo hasta haber concluido su labor, lo que le costó algún reproche de sus compañeros, que le enviaban misivas recordándole todo aquello que quedaba pendiente y también que les dejara de lado cuando se convertía en legado. Según Marcel Brion, «sus jefes, que reconocían su talento, y poco a poco sus camaradas se habían convertido en sus subordinados por el ascendiente que había adquirido sobre ellos, su evidente superioridad y su aplicación. Ninguna tarea le parecía ingrata o demasiado difícil. Para él todo era un juego y, al mismo tiempo, de todo aprendía. Cada cosa ocupaba un lugar en su inteligencia y en su memoria; su mente meticulosa almacenaba todo el grano que se presentaba, y no sólo el grano, sino también la paja y hasta la cizaña».
Buena parte de estos años, Nicolás los pasó a lomos de su caballo, desempeñando misiones diplomáticas para su ciudad. Debían ser viajes pesados e incluso acompañados de cierto peligro, pero su labor le permitió conocer, hablar y negociar con las grandes figuras del teatro político italiano del momento. Acudió a tratar con Catalina Sforza, a quien no pudo arrancar íntegramente los compromisos que Florencia pretendía. Maquiavelo quedó impactado por esta mujer que era una leyenda por su belleza y su temperamento, que en aquellos momentos tenía un hijo pequeño que luego se convertiría en uno de los capitanes más famosos (Juan de las Bandas Negras), pero que acabó vencida y expulsada por su rival César Borgia, con quien también tuvo que vérselas el florentino. Su periplo le llevó también a las cortes de los reyes franceses y a la del emperador alemán. De todas estas visitas extrajo conclusiones y enseñanzas, que quiso aplicar en bien ya no de Florencia, sino de Italia, aunque no salió triunfante de este empeño. Precisamente, la biografía de Maquiavelo que escribió Brion no disecciona a Maquiavelo desde sus escritos o desde sus puntos de vista, sino que lo hace siguiendo la técnica del fiel secretario: le examina a partir de lo que dicen los otros, los que tuvo enfrente, esos grandes personajes. Y ése es el acierto, porque así debió ser su oficio: ver a los otros, entenderlos y hallar la fórmula para conseguir beneficios para su causa, que es Florencia, que es Italia. Como si fuera un médico diagnosticaba las dolencias de la política y prescribía el antídoto necesario, siendo la más de las veces pagado con las expresiones tan propias de los que no reconocen sus errores, de los que sólo se hacían padres del éxito al proclamar que «lo hemos hecho muy bien», pero que endilgaban el fracaso al intermediario con un «has fallado».
Mientras Maquiavelo anda de aquí para allá, Florencia acaricia el proyecto de recuperar Pisa y para ello contrató a un condotiero, Paolo Vitelli, que desarrolló una rápida y en principio exitosa campaña, pero cuando estaba a punto de la victoria, y de forma incomprensible, se retiró y permitió que algunos de los rivales escaparan. Es el mejor ejemplo de cómo entendían la guerra estos capitanes de fortuna y de la fragilidad de sus lealtades. Los florentinos sospecharon, y tal vez con razón, que su jefe militar había sido sobornado y procedieron con rapidez y dureza: le hicieron llamar, le juzgaron y le decapitaron. Entonces la ciudad buscó la connivencia de los franceses, que les cobraron una fortuna y tampoco cumplieron con el compromiso, incluso ocurriendo episodios de saqueo en los dominios de la república. Para solventar la papeleta enviaron a Maquiavelo de segundo de Francesco della Casa, a fin de intentar un acuerdo definitivo. El jefe de la legación enfermó y dejó solo al secretario, que se entrevistó con el hombre fuerte del monarca francés, el cardenal Ruan. No fue un trabajo fácil, pues incluso pasó apuros económicos, debido a que la república le regateó su sueldo. De forma honesta, Maquiavelo aconsejó a sus supuestos aliados que ayudaran a los estados amigos, disminuyeran el poder del Papa e impidieran el aumento del poder español en la península Itálica, pero no le hicieron ni caso, y en lugar de ello se aliaron con los pontificios y con Fernando el Católico para repartirse el pastel. Al terminar esta misión regresó a Florencia, se dedicó a sus juergas con sus compinches y se casó con Marietta Corsini, de similar posición social.
El suelo italiano era un territorio donde se disputaban su preponderancia diferentes fuerzas, en permanente conflicto y que se aliaban o enfrentaban dependiendo del momento. Franceses, alemanes y españoles ponían sus ojos y también sus manos en la Península, pero en el horizonte apareció otro ilustre, el capitán en quien Maquiavelo vio encarnadas no pocas de las virtudes que quería para su príncipe, a pesar de su mala fama, la negra reputación de los suyos y sus nulos escrúpulos para proceder. Estamos hablando de César Borgia.
Este caudillo perteneció a una estirpe sobre la que vale la pena detenerse unos instantes. En realidad, su apellido era Borja y provenían de Valencia, de España, pero lo italianizaron al instalarse en Italia. Su época de influencia vio sucesos tan trascendentes como el descubrimiento de América, la eclosión del Renacimiento y el nacimiento de los grandes imperios español y portugués. Entre sus miembros se cuentan un santo (San Francisco de Borja), dos papas (Calixto III y Alejandro VI), más de doce cardenales, un gobernante eficaz (el citado César) y una mujer de triste (y muy incierta) leyenda, Lucrecia. Al devenir de este linaje le acompañan los relatos de excesos, de asesinatos, la tendencia a envenenar al prójimo, el reparto de cargos entre sus allegados sin ninguna vergüenza, numerosas aventuras amorosas y los rumores de incestos. Ahí es nada.
El primer notable de la saga fue Alfonso de Borja (1378-1458). Natural de Xátiva, fue obispo de Valencia y un hombre ilustrado. Resultó elegido Papa en 1455. En su haber cabe la revisión del proceso a Juana de Arco, la canonización de san Vicente Ferrer y la oposición al expansionismo turco, pues no hay que olvidar que dos años antes de acceder el trono de San Pedro había caído Constantinopla, y éste fue un suceso que conmocionó a la cristiandad. En su debe, que la definición de nepotismo se le quedó pequeña y dejó plantada la simiente para que años más tarde de su desaparición otro pariente accediera al solio con el nombre de Alejandro VI. También en la libreta de éste hay que anotar cosas buenas, pero la verdad es que sobre él recae en buena medida el descrédito de su casa, que, reconozcámoslo, tenía una base cierta, pero que fue azuzado y engrandecido por escritores que pusieron su pluma al servicio de sus enemigos. La cuestión es que cuando Alfonso expiró, las principales familias romanas, como los Colonna y Orsini dieron grandes fiestas para celebrar el mutis por el foro del Borgia, y para aplaudir que los catalanes (que así les llamaban) dejaban de mandar en el centro de Italia.
Como su tío, el también Papa Calixto, Rodrigo de Borja y Doms nació en Xátiva, en este caso en 1431. Estudió leyes en Bolonia para luego entrar al servicio del Vaticano, donde, gracias a su apellido, desempeñó cargos notables, como gobernador de Ancona o comisario de las tropas pontificias. A Calixto III le sucedieron Pío II (cuyo papado duró de 1458 a 1464), Pablo II (1464-1471), Sixto IV (1471-1484) e Inocencio VIII (1484-1492).Fue elegido Papa en un tumultuoso cónclave que tuvo lugar en agosto de 1492, y sobre el que se dijo que habían existido no pocas presiones políticas y maniobras tramposas para encaminar el resultado, pero lo cierto es que en la cuarta votación, ocurrida el 11 de agosto, se le designó para dirigir los destinos de la Iglesia con el nombre de Alejandro VI. Que no era popular para todos los italianos queda patente en el hecho de que un cardenal llamado Giuliano della Rovere (sobre el cual volveremos más adelante) le insultó en público y le llamó «marrano, circunciso (lo cual no aludía ni a falta de higiene ni a problemas sexuales, sino a un presunto origen judío) y catalán».
Ya al frente del Estado Vaticano (que además de poder espiritual tenía no poca fuerza terrenal), Alejandro VI tuvo un destacado papel como mediador en conflictos y guerras civiles que enfrentaban a monarcas y príncipes cristianos, que contribuyó a apaciguar. Hombre culto y amante de las artes, fue un importante mecenas de artistas relevantes de su tiempo; así dedicó no pocos esfuerzos a embellecer Roma y patrocinó a Miguel Ángel. Lo que ocurre es que en su biografía pesa más la parte negativa. No dudó en hacer eliminar a sus enemigos, la simonía fue corriente, igual que el nepotismo, y se le tildó de corrupto. La verdad es que fue un tarambana, además de sacerdote. Casado no estuvo nunca, pero mujeres conoció, y en especial una, Vannozza Cattanei, con la que tuvo cuatro hijos: César, Juan, Lucrecia y Jofre. Además, reconoció otro vástago, Pedro Luis, cuya madre no sabemos quién fue. (Bueno, la realidad que los curas tuvieran descendencia entonces no era tan extraño y de hecho no escandalizaba en la sociedad vaticana).
Al margen de que para él la política fuera un asunto en el que los escrúpulos estaban de más, su mala reputación fue incrementada por los escritores que estaban bajo el control de Fernando de Aragón (y, por cierto, hay que mencionar que fue Alejandro VI quien puso el sobrenombre de Reyes Católicos a este monarca y a su esposa, Isabel), aunque en cuanto desapareció hasta en casa le crecieron los enanos, como el maestro de ceremonias del Vaticano, el alsaciano Burchard, quien aseguró que durante un baile celebrado una noche de Todos los Santos, Lucrecia fue poseída por su papá, el Papa, y por su hermano César, el caudillo militar.
Lo curioso es que el tal Burchard es calificado por autores contemporáneos suyos como un salido, un obseso sexual, y no dan mucho valor a sus afirmaciones, aunque la mancha cayó sobre los Borgia y, especialmente, sobre la única mujer de la casa, Lucrecia, cuyo nombre se asocia a todo tipo de perversiones y a la afición para despachar a quien le incomodaba mediante el generoso empleo de ponzoñas que ocultaba en un hueco de su anillo. Tal embuste dio lugar a una superstición que aún hoy existe, y que es el no coger un salero directamente de la mano de otra persona, pues da mala suerte, cuando en realidad se alude a la posibilidad de que sea la última comida poco condimentada que se ingiere.
La pobre Lucrecia ha sido tachada por la ficción como el compendio de depravación y perfidia, la perfección del mal, y nada más alejado de la realidad. Considerada en su tiempo como una mujer de gran belleza (cosa que nosotros no sabemos porque, paradójicamente, todos los retratos que aluden a su físico son idealizaciones, pues en ningún caso fue ella el modelo y no podemos alcanzar a conocer sus facciones), era culta y refinada. Era parte de un linaje que no reparaba en gastos para obtener sus fines y entre los medios que usaba sin sonrojo estaba el matrimonio. Su padre, Alejandro VI, y su hermano, César, siempre la usaron como moneda de cambio para afirmar sus alianzas políticas y defender sus intereses. Nació en 1480 y ya en 1492 concertaron su primer enlace con un noble valenciano, el hijo de los condes de Oliva, que respondía al florido nombre de Querubín de Centelles y Ayora. Pero antes de entregar a la niña, la boda perdió utilidad y ya no se celebró. Era mejor adjudicarla a Giovanni Sforza, señor de Pesaro, y así se dispuso el enlace en 1493. Tampoco es que durara mucho, y también estuvo rodeado de escándalo: una marimorena que hubiera hecho las delicias de esos programas de televisión que se llaman del corazón, pero que en realidad son de descuartizamiento del personal. En el momento en que los Sforza no le reportaron ya ninguna ventaja al papado, Alejandro se puso en marcha para anular el matrimonio. La causa esgrimida fue la no consumación, y de hecho en el trámite se incluyó una carta del esposo donde se decía que él «no conocía íntimamente» a quien compartía su vida. Pero el rifirrafe alcanzó cotas mayestáticas cuando ambos bandos esgrimieron sus rumores: los Borgia difundieron que no se pudo consumar la relación porque Giovanni era un homosexual incapaz de yacer con una mujer, y el Sforza contraatacó propalando que, en realidad, quien se beneficiaba a la chica era el padre y el hermano. ¡Qué pitote más adecuado para un «reality show»!
En este punto ya estaba claro que no había vuelta atrás, de manera que se finiquitó la pareja en 1497. Pero Lucrecia no tuvo mucho descanso, pues en 1498 es trasferida a Alfonso de Aragón, hijo bastardo del rey de Nápoles y duque de Bisceglie. Era un chavalín de 17 años, muy bien plantado, eso sí, pero en principio nada más que un peón útil en el tablero. Pero hete aquí que cuando menos se esperaba afloraron los sentimientos. Cuentan las crónicas que Lucrecia se enamoró profundamente del muchacho, hasta el punto de que, cuando la presencia de éste se hizo innecesaria para César, advirtió a su esposo, que se refugió en Roma. Al pobre no le sirvió de mucho. Una noche de julio de 1500, mientras paseaba, fue atacado por unos sicarios que le apuñalaron. Lucrecia corrió a su lado y no se separó de su lado ni de día ni de noche, lo más seguro para impedir que alguien rematara la faena, hasta que su padre la mandó llamar para hablar con ella y cuando volvió a casa su amado había expirado misteriosamente.
Sólo un año más tarde, los Borgia vendieron a su hija a los Este y la casaron con un miembro de esta familia, Hércules, que, por romper la estadística, dejó el mundo en 1505 sin que sus nuevos parientes tuvieran nada que ver. Desde este momento, Lucrecia se quedó en la corte de Ferrara, cuidando de sus hijos y patrocinando las artes y la cultura. Llevó una existencia tranquila hasta que el 24 de julio de 1519 un ataque de fiebres se la llevó consigo.
Son varios los escritores que tomaron a Lucrecia Borgia como modelo de mezquindad, infamia, corrupción y depravación, pero no hay nada en su biografía que conduzca a pensar en ello como portadora de tales atributos. Fue un juguete en manos de los suyos, que no la dejaron en paz y la usaron a destajo para sus ambiciones. La mayor losa se la colocó Victor Hugo en 1833, en su dramaLucrecia Borgia, que sirvió de fundamento para una posterior ópera de Donizetti. Pero lo cierto es que ni fue una mujer pérfida ni tenía en el veneno su aliado. Ella jamás asesinó a nadie.
Volvamos a Maquiavelo y a los trances en que se vio inmerso. Tras sus embajadas a la corte de Francia, su regreso a Florencia y su boda, se le requirió para un nuevo cometido: explorar las intenciones, y de paso intentar frenarlas, de un capitán que amenazaba las fronteras de la república: César Borgia. Ambos se vieron por primera vez en junio de 1502, y desde ese momento se entrevistarían unas treinta veces. Si Maquiavelo tomó nota del esplendor de la monarquía francesa y de la austeridad y disciplina del emperador germánico, el Borgia impactaría como ningún otro al diplomático florentino. En él vio esas virtudes que debería reunir el líder que estaba buscando, pues era un hombre de acción, un caudillo que no dejaba nada para mañana y que sabía perfectamente cómo usar su fuerza, cómo modular el miedo que infundía y cómo ganarse el respeto de sus administrados, a pesar de que empleara métodos no demasiado sutiles. En César Borgia, Maquiavelo intuyó las características que debería tener su príncipe.
Hay hombres que pueden decir que su padre es cura, pero muy pocas personas pueden presumir de que es Papa. César Borgia, sí. Como hemos dicho, fue producto de la unión carnal de Alejandro VI y Vanozza Cattanei. Nació en Roma en 1476 y estudió en Pisa, descollando en derecho e historia. Al principio se le encarriló hacia la carrera eclesiástica y se le dio la condición de cardenal (lo que da idea de que ostentar tal distinción, en esos tiempos, por muy renacentistas que fueran, no era sinónimo exactamente, de amor y servicio a Dios), si bien se inclinó por la profesión militar. Así se convirtió en el brazo armado de su padre y de las huestes vaticanas.
Marcel Brion señala como, al principio, en Italia, se le conoció como «César sin tierra», pero pronto se encargó de enmendar tal epíteto. Al frente de sus compañías y sus condotieros conquistó la Romaña y comenzó a añadir títulos a su apellido. Si el rey de Francia, Luis XII, le otorgó el ducado de Valentino, luego se ganaría por la espada el ducado romañés, el de Urbino, el principado de Andrea y el señorío de Piombino. En la cumbre de su gloria, Maquiavelo y Francesco Soderini (hermano del gonfaloniero de Florencia y obispo de Volterra) partieron para entrevistarse con él; y mientras los embajadores cabalgaban a su encuentro, Borgia conquistaba Urbino, donde tuvo lugar la primera entrevista.
Así, Nicolás Maquiavelo se encontró frente a un hombre de 27 años, que de la nada se había convertido en un señor importante en Italia. Como quiera que sus conquistas se fundamentaban en su decisión, despreciaba las instituciones republicanas florentinas y a los burgueses y comerciantes que las dirigían, capaces de enfrascarse en largas deliberaciones para así no tomar decisión alguna y dejar que el tiempo resolviera sus tribulaciones. El Borgia acostumbraba a recibir cuando el sol se había puesto, y algunos autores señalan que obedecía a que así no resaltaban las pústulas de su rostro, debidas a enfermedades. Incluso algunos textos hablan de que empleaba máscaras de terciopelo que sólo dejaban ver su resuelta mirada.
A buen seguro que era un personaje de pocos miramientos, pero gobernaba con habilidad merced a la conjugación del amor y temor que sus súbditos sentían por él. En este sentido, su habilidad era que hacía que otro cometiera las tropelías en su nombre, para, en el momento oportuno, deshacerse de su subalterno y así quedar como un liberador ante el pueblo, que de todas maneras no perdería el recuerdo de los desmanes anteriores y el miedo a que se repitieran. El ejemplo emblemático es lo ocurrido en la Romaña tras caer bajo su égida. César eliminó a todos los señoruelos y demás aventureros que convertían aquel territorio en un desastre para poner al frente a uno de sus hombres, Ramiro de Lorqua. Pues bien, el tal Ramiro se comportó como un bárbaro (y es de suponer que su patrón no era ajeno), hasta que un día la ciudad de Cesena se despertó con el cuerpo del gobernador cortado en dos. En la plaza pública, junto al cadáver, estaba aún el machete con que le habían segado la vida, y un soldado de los Borgia montaba guardia ante la singular escena, por si había alguna duda de dónde había partido la orden de despedir al gobernador.
Brion asegura que, a pesar de este carácter dual, el pueblo de la Romaña le adoraba y le fue fiel aun en las peores circunstancias. Sorprenden las adhesiones que despertaba este hombre, sobre el cual pesaba la sospecha de numerosos asesinatos políticos, entre los que se contaría su propio hermano Juan, despachado por un criminal a sueldo y arrojado al Tíber, y su cuñado, Alfonso de Aragón.
Después de sus primeras entrevistas, Maquiavelo envió una nota a sus jefes florentinos para darles cuenta de cómo iban las cosas, e incluyó la siguiente definición de César: «es muy solitario y muy secreto». Los enviados de la república se vieron envueltos en su juego negociador, e incluso seducidos por su fuerte personalidad. En todas las conversaciones, el Borgia blandía en pocos segundos el palo y la zanahoria; la amenaza y el halago. Desde el primer momento les dejó claro que no se fiaba nada del gobierno que enviaba a Soderini y a Maquiavelo a tratar con él, y que incluso los despreciaba. Su táctica era la intimidación latente que ocultaba cada una de sus frases; ésa que utiliza cualquier tipo que se sabe fuerte y que en caso de jarana lleva las de ganar, y que vendría a ser aquello de «yo quiero ser tu amigo, pero si no hay más remedio nos damos de puñetazos», sin ocultar ni por un momento que, en la gresca, llevaría las de ganar. Ante esta situación, los legados florentinos intentaron jugar la misma partida y airearon su alianza con el rey de Francia, obteniendo otra respuesta fulminante del duque: él sabía mucho mejor lo que pensaba el francés quien, para más inri, los iba a embaucar. César Borgia, además, usaba dos recursos que le daban muy buenos resultados para negociar. El primero, que sus palabras atemorizaban, pero sus silencios más. El segundo, que pese a que hablaba mucho, nunca les decía nada. Tras cada conversación, los enviados salían con la sensación de que su interlocutor no les había expresado nada con claridad: solo quedaban las insinuaciones y sus gestos, que sí dejaban bien a las claras sus pretensiones. Sólo tras muchos rodeos puso sobre la mesa sus pretensiones: una condota; o se le pagaba o se atenían a las consecuencias; o se estaba con él o contra él. Los embajadores aconsejaron a sus jefes atenderle, pero éstos hicieron como siempre, esperar a ver qué pasaba.
A finales de 1502, Maquiavelo estaba con César Borgia cuando se desarrolló el episodio que más llamó su atención. El 8 y 9 de octubre, en el castillo de La Magione, cerca del lago Trasimeno (el mismo donde Aníbal hizo trizas a un ejército romano), los condotieros del capitán general del Vaticano se reunieron para enfrentarse a él y destruirle. Naturalmente, la noticia se propagó, pero la supuesta víctima no se vino abajo. En realidad dijo de ellos que «son una dieta (una asamblea) de fracasados». El peligro era real y en ciertos ambientes italianos se dio por finiquitado al Borgia, pero no Nicolás. Él se dio cuenta que la debilidad del hijo del Papa sólo era aparente y que, paradójicamente, en su supuesta fragilidad radicaba su fuerza. Porque César sabía que sólo podía contar con él mismo y que no tenía aliados de confianza. Esto le permitía decidir con rapidez y actuar con eficacia, mientras en el campo enemigo brotaban las desconfianzas, los resentimientos y la discordia: jamás se iban a poner de acuerdo. Para Maquiavelo sólo podía haber un resultado en este enfrentamiento y así se lo hizo saber a los suyos. Y, tal como presagiaba, tuvo la oportunidad de asistir a la victoria de César.
En diciembre, las tropas papales tomaron la ciudad de Senigallia, en el Adriático. Borgia invitó a Maquiavelo a seguirle para celebrar la victoria. Cuando llegaron parecía más una nueva ocupación que la llegada del general victorioso, pues los hombres de César tomaron los puntos clave de la fortaleza y arrinconaron a las huestes de los condotieros, que desde el principio comprendieron que estaban perdidos. El desafío les costaría caro. Fueron prendidos y en pocos días cuatro pasaron a mejor vida, estrangulados por los subalternos de Borgia. Así, fulminantemente, terminó la conspiración de La Magione con el triunfo absoluto de César Borgia.
Nicolás Maquiavelo tomaba nota de todo aquello que veía y de la actuación de todos aquellos caudillos que conocía, para convertir sus virtudes y sus defectos en manual de conducta y para conseguir su fin de una Italia unida y sin tropas extranjeras. En César vio aquella determinación propia de un hombre que empuñó el timón de su vida, pero en sus estancias en las cortes francesa y alemana se dio cuenta de que nada conseguirían si antes no consolidaban una institución imprescindible para ganar libertad y respeto: un ejército propio, fiel a las instituciones políticas y a la nación, al margen de la legión de capitanes de fortuna que pululaban por la nación sin otras miras que incrementar su pecunio o conseguir algún pequeño territorio que les diera enjundia personal. Y a ello se aplicó, poniendo en práctica su más ambicioso proyecto personal y político: la organización de la milicia florentina.
Ahora el diplomático va a convertirse en soldado. Viroli pone el acento en que su idea era, para entonces, extraordinariamente moderna, que es la fuente de los ejércitos contemporáneos de las naciones democráticas: una mesnada fuerte, eficiente, pero sometida a los dictados de sus instituciones políticas y con una irrenunciable fidelidad a ellas, que, como en todos sus proyectos, toma como ejemplo la Roma republicana para mirar al futuro, a un país unido y libre de injerencias extranjeras, pudiendo tomar sus decisiones. Para Marcel Brion, «Maquiavelo fue el inventor del patriotismo italiano o, mejor dicho, quiso despertar en el pueblo ese sentimiento que hasta entonces había sido privilegio exclusivo de algunas de las mentes más brillantes, de algunos corazones más generosos». En este sentido, Maquiavelo contrapone el patriotismo local del italiano del Renacimiento a un patriotismo nacional.
El proyecto contó con la aprobación del gonfaloniero Piero Soderini, pero no con la adhesión de las principales familias de la ciudad, que tenían prejuicios hacia la propuesta por razones políticas y económicas. Las políticas, el temor ante el papel que tendría este segundón si salía triunfante de su empeño; las económicas, que una tropa profesional quería decir impuestos, y un emporio mercantil y comercial no estaba muy por la labor de pagar sueldos de militares, cuando salía más barato alquilarlos cuando eran precisos y, enlazando con la primera premisa, nadie tenía poder sobre las armas. Maquiavelo dio a Soderini argumentos para pedir los fondos, y de nuevo recurrió a la historia, aunque con un ejemplo más reciente que aún impactaba a Europa: la caída de Constantinopla en manos de los turcos. De esta forma escribió a su jefe recordándole cómo el emperador pidió a sus conciudadanos auxilios para hacer frente al peligro que se avecinaba y éstos «se mofaron». Cuando los cañones de la media luna abatían las murallas, acudieron al emperador con las monedas que antes le habían negado, y éste les contestó: «id a morir con ese dinero, dado que no habéis querido vivir sin él».
No sabemos a ciencia cierta si Soderini empleó esta parábola, pero lo cierto es que consiguió sacar adelante una ley que financiaba la creación de los regimientos. En 1506, Maquiavelo dedicó sus esfuerzos a los reclutamientos, que dirigió personalmente tomando nota de los candidatos y escogiendo a los que creyó indicados. Ante el recelo generalizado, logró organizar un brillante desfile por las calles de la ciudad. El 6 de diciembre de 1509 se creó la institución de los Nueve Oficiales de la Ordenanza y Milicia, y Maquiavelo fue su canciller. Al frente de la hueste se encaminó a Pisa, para concluir aquello que los condotieros no hicieron, y comandó el asedio, en el que participaron eficientemente sus compañías. Obtuvo la capitulación de los rivales y el 4 de junio de 1509 firmó en nombre de Florencia el acta de sumisión de los pisanos. Fue su momento álgido.
Sin embargo, los acontecimientos le dieron la espalda. El 18 de octubre de 1503 había muerto en Roma el Papa Alejandro VI. A la desaparición del padre, el hijo, César, cometió un error garrafal, inexplicable: en el cónclave cedió los votos que le debían sumisión a un cardenal, Giuliano della Rovere, aquel que había llamado marrano y circunciso a Alejandro y que por ello se había tenido que ir al exilio durante diez años. Fue elegido Papa el 3 de octubre con el nombre de Julio II. (Maquiavelo estaba en Roma y anunció antes que nadie el nombramiento a sus jefes, empleando una técnica periodística moderna: conseguir que un sirviente vaticano le confiara los entresijos de la reunión y el desenlace). Aún no entendemos muy bien el porqué de esta acción; quizás pensó que el cargo lo tendría otro, pero el poder él, pero no. La historia demuestra que es muy difícil agitar la autoridad ante las narices de alguien sin que éste no acabe ejerciéndola, y menos Della Rovere, que no era un timorato. César tuvo que refugiarse en Nápoles, donde fue arrestado por Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán. Pudo escapar de prisión y llegar a Navarra, a los dominios del rey Juan de Albret. Murió combatiendo contra tropas aragonesas en 1507, cerca de Viana, donde está enterrado. Así acabó aquel hombre que había adoptado como divisa «O César o nada», y sobre cuyo sepulcro se dice que el rey Femando hizo grabar el siguiente epitafio (en un monumento que fue destruido): «Aquí yace en poca tierra el que toda la tenía, el que la paz y la guerra en la su mano tenía. Oh tú que vas a buscar cosas dignas de loar, si tú loas lo más digno, aquí pare tu camino: no cures de más andar».
Julio II no tenía nada que ver con los Borgia. Como Papa quiso restituir la integridad de los Estados Pontificios a la Iglesia, en lugar de que fueran un feudo de la familia valenciana, y para ello llevó en una mano el cetro de Pedro y en la otra la espada. (Este es el Sumo Pontífice que formó la Guardia Suiza, este regimiento tan vistoso que podemos ver en los actos del Vaticano y formado íntegramente por helvéticos. El 22 de enero de 1506 llegaron los primeros a Roma respondiendo a su llamado, pues Julio les tenía en alta estima por su valor y disciplina). Privada de César Borgia, la Romaña se desmoronó y el siguiente objetivo fue expulsar a los franceses, para lo cual formó la Liga Santa con Fernando el Católico y con la república de Venecia; todos hostiles a los florentinos. La Alianza quedó formalizada el 4 de octubre de 1511 y después también se unirían a ella Enrique VIII de Inglaterra y el emperador Maximiliano. El país olía a guerra, y Florencia no tenía nada que ganar en ella y sí mucho que perder. De manera que pretendieron mediar y alcanzar un tratado que evitara las hostilidades. Ni que decir tiene que la legación florentina, en la que estaba Maquiavelo, fracasó estrepitosamente, pues Julio II no hizo ni caso de sus razones y propuestas (aunque tuvieron más suerte que el enviado del duque de Saboya, que fue encarcelado y torturado). Al principio, la fortuna de las armas sonrió a los franceses, merced a las dotes de un general brillante, Gastón de Foix, pero cuando éste perdió la vida en la lid, nada frenó a las huestes asociadas, que obligaron a sus enemigos a dejar Italia. La Liga puso sus ojos en Florencia y exigió la vuelta de los Médicis y la expulsión de Soderini. La república tuvo un gesto de orgullo y se negó, y vio cómo un ejército al mando del virrey Cardona acampó ante las murallas de Prato. Éste, que comprobó cómo los suyos estaban hambrientos, propuso un acuerdo de menor rango: que los Médicis volvieran a la ciudad, pero como ciudadanos sometidos a las leyes republicanas y sin apartar al gonfaloniero, y viandas para sus regimientos. De nuevo los florentinos optaron por su táctica tradicional: ganar tiempo. Creyeron que la falta de alimentos combatiría por ellos, pero en eso se equivocaron. Las compañías españolas abrieron una brecha en las murallas y la milicia levantada por Maquiavelo no resistió ni un asalto a los soldados profesionales de Cardona. La villa fue saqueada. Era el fin.
Los hombres de Soderini fueron purgados de los cargos públicos. El nuevo gonfaloniero era un partidario de los Médicis, que regresaron, lo mismo que todos aquellos que fueron designados para los cargos administrativos. Maquiavelo recibió tres escuetas comunicaciones. La primera, del 7 de noviembre de 1512, le destituía de su cargo de secretario. La segunda, del día 10, le confinaba durante un año en dominios florentinos y le instaba a depositar una fianza de mil florines. Y la tercera, del 17, le prohibía pisar el palacio Vecchio durante doce meses. Acto seguido fue sometido a una exhaustiva investigación ante la denuncia de que había distraído fondos destinados a su amada milicia, que ya no existía y fue oficialmente disuelta. Pero debido a lo escrupuloso y honrado de su desempeño pudo demostrar que no se había quedado con una sola moneda.
Sus males no acabaron ahí. Se descubrió una conjura contra los nuevos amos, dirigida por cuatro intrigantes llamados Pietro Paolo Boscoli, Agustino Capponi, Nicolás Valori y Giovanni Folchi. Puede que tuvieran sus ideales, pero como conspiradores eran de medio pelo. Uno perdió una lista donde estaban los nombres de todos los rivales de los Médicis, en la que figuraba Maquiavelo. Los aprendices de sublevados fueron apresados y al conocerse la existencia del papel, el mismo Nicolás se presentó ante las autoridades, que le arrojaron a una celda. Él no admitió su participación en la sedición y los cabecillas no le implicaron ni bajo tortura. Pero aun así le encerraron en la cárcel. Sólo pudo quedar libre cuando en 1513 es elegido Papa Juan de Médicis (con el nombre de León X) y se dictó el perdón para los reos, excepto para los pardillos jefes de la conspiración. Dejó las paredes del presidio el 11 o 12 de marzo.
Nicolás Maquiavelo se convirtió en un hombre amargado, vencido y privado de su mayor afición, la política, la cosa pública. Se retiró a su casa en el campo, en Sant’Andrea in Percussina, con su familia, donde llevó la vida de un pequeño propietario rural. Durante el día realizaba las tareas propias de su condición, para luego acudir a la taberna. Sólo encontraba el reposo cuando caía el sol, tal como refieren sus páginas más amargas: «Llegada la noche regreso a casa y entro en mi estudio; y en el umbral me despojo de aquella ropa cotidiana, llena de barro y lodo, y visto prendas reales y curiales; y, decentemente vestido, entro en las antiguas cortes de los hombres antiguos, donde, recibido amorosamente por ellos, me alimento de esa comida que es sólo mía, ya que nací para ella; allí no me avergüenzo de hablar con ellos y preguntarles la razón de sus acciones; y ellos, por su humanidad, me responden; y durante cuatro horas de tiempo no siento tedio alguno, olvido todo afán, no temo la pobreza, no me asusta la muerte: me transfiero del todo en ellos».
Ya no volverá a tener un papel relevante en la vida pública florentina. Con la desaparición de Lorenzo de Médicis en mayo de 1519 su posición mejoró levemente, pues le encargaron algunas tareas menores, como la investigación de una bancarrota en Lucca, pero su época dorada como diplomático y consejero había terminado. Él mismo debió darse cuenta de que era mejor quedarse en segundo plano, pues rechazó una sustanciosa oferta de un noble romano para contratarlo como consejero y prefirió quedarse en Florencia. Es ahora cuando nos encontramos con Nicolás Maquiavelo, el intelectual, el que de verdad ha dejado su huella en la historia. En el verano de 1517 frecuentó los jardines de Bernardo Rucellai, llamados Orti Oricellari, donde participó en tertulias sobre política, poesía y filosofía. Todos los asistentes eran más jóvenes que él, y le escuchaban con fruición. Allí expuso sus ideas, sus razonamientos, que sustentaron una de sus obras más famosas, los Discursos sobre la década de Tito Livio. En este ambiente desarrolló que las repúblicas donde el soberano es el pueblo son mejores que las dinásticas, que los reinos, porque el pueblo es más sabio y constante que un príncipe. Sólo en la república priva el bien común. Y para confiar la defensa de la libertad también es mejor el pueblo que la nobleza, puesto que mientras los nobles buscan la dominación, el pueblo pretende no ser dominado. Por ello es mejor una república popular que una aristocrática. Para Maquiavelo, el auténtico problema es la corrupción política, y así un pueblo que vive largo tiempo bajo un poder único se acostumbra a servirlo y a buscar los favores, en lugar de pensar en los asuntos públicos.
Maquiavelo escribió mucho. Redactó numerosos discursos políticos, pero también se adentró en otros géneros, como la fábula ( Belfagor o el diablo tomó esposa y El asno) o el teatro, con especial relevancia en La Mandrágora, estrenada con éxito en Florencia durante los carnavales de 1520. (Hubo dos más, Andria yCrítia). Practicó la investigación de los hechos en laHistoria de Florencia y la biografía en La vida de Castruccio Castrani. Además se aventuró en el estudio de los temas militares con El arte de la guerra, que vio la luz en 1521 y donde defiende que la cuestión no es el conflicto en sí, sino la defensa. De esta manera, el gobierno debe «amar la paz y saber hacer la guerra».
El tiempo de Nicolás Maquiavelo había terminado. El 21 de junio de 1527 expiró, después de recibir la confesión de fray Mateo. Fue sepultado al día siguiente en la iglesia de la Santa Croce, en una capilla familiar. De su final nos llega una anécdota que da idea del carácter irónico y expansivo del finado y su familia, que nos cuenta Marcel Brion. El citado lugar fue ocupado al poco tiempo por una hermandad religiosa, que también inhumó allí a sus cófrades. Uno de los amigos del diplomático expresó su pena a uno de sus hijos, en aquel momento canónigo, pues lamentaba que Nicolás reposara en una fosa común, pero su vástago le respondió: «no os preocupéis, a mi padre le gustaba tanto la conversación que, cuantas más gentes dispuestas a charlar tenga a su alrededor, más contento estará».
Todo lo que hemos contado hasta ahora hubiera hecho de Maquiavelo un testigo trascendente de su época, pero no le hubiera colocado en el pedestal de la historia. Lo que le condujo a ello fue un libro que redactó entre julio y diciembre de 1513 y que conocemos como El Príncipe. Su aparición no causó ningún escándalo y se consideró un tratado práctico sobre el gobierno y la forma en que debe ejercerse el poder y la política. La polémica vino después, debido al tenor de algunas de sus frases y citas, que, realmente, pueden sorprender, más que por su contenido por la forma de expresarlo, directa y con cierta rudeza. En uno de los prólogos a las centenares de ediciones que se han hecho de él, leemos que Maquiavelo compuso «un manual de técnicas de acción para conseguir el liderazgo»; casi un manual de autoayuda, dicho en términos actuales. Está repleto de máximas a considerar, por ejemplo, que no se debe dejar nunca que los problemas crezcan, pues si se afrontan desde el principio es posible el remedio; que no puede haber buenas leyes donde no hay buenos ejércitos y que si llamas a otra tropa para que te ayude es conflictivo, pues si pierdes te arruinas, pero si ganas eres su prisionero; y que si debes ser cruel, mejor serlo de una vez, porque así no tienes que repetirlo. En cambio, los favores, mejor repartirlos en el tiempo. Toda su vida, Nicolás Maquiavelo observó a los caudillos y a sus súbditos, así como su comportamiento, y así llegó a la conclusión de que «los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio»; que «la naturaleza de los pueblos es muy poco constante: resulta fácil convencerles de una cosa, pero es difícil mantenerlos convencidos»; «A los hombres ése les ha de mimar o aplastar, pues se vengan de las ofensas ligeras, ya que de las graves no pueden: la ofensa que se hace a un hombre debe ser tal que no haya ocasión de temer su venganza».
También hay elogios al recto proceder: «Quienes practican la virtud se convierten en príncipes; obtienen el principado con gran dificultad, pero lo mantienen fácilmente»; o «Debéis saber, pues, que hay dos maneras de luchar: una mediante las leyes, la otra mediante la fuerza. La primera es propia del hombre, la segunda de los animales. Pero, puesto que la primera muchas veces no es suficiente, es necesario recurrir a la segunda».
El príncipe es un tratado que ensalza los líderes que optan por la acción en lugar de la pasividad. En él hay mucho de elogio de la mentalidad de aquel César Borgia al que conoció y admiró, aunque nunca entendió cómo llegó a cometer el gran error de su vida. Podemos encontrar alusiones al capitán, como ésta: «Reunidas ya, por tanto, todas las acciones del duque, no sabría reprochárselas: es más, me parece oportuno, como he hecho, ponerlo como modelo a imitar para todos aquellos que por fortuna o con las armas de otros han alcanzado el imperio. […] Vencer por la fuerza o por el fraude; hacerse amar y temer por los pueblos, seguir y reverenciar por los soldados; eliminar a los que pueden o deben ofender […] mantener la amistad de reyes y príncipes de manera que hayan de beneficiarte con gracia o atacar, no pueden hallar más claros ejemplos que las acciones de él». O esta otra: «Cabe preguntarse si vale más ser amado que temido, o temido que amado. Creo que ambas cosas son necesarias, pero como no es fácil reunir las dos, cuando nos vemos reducidos a uno solo de estos medios creo que es más seguro ser temido que amado. Los hombres, hay que decirlo, son por regla general ingratos, cambiantes, taimados, tímidos y ávidos de ganancias. […] Y el príncipe que, confiando en sus bellas palabras, omite prepararse para hacer frente a los acontecimientos, corre el peligro de perecer. […] Los hombres, en general, son más dados a tratar con miramientos a quien se hace temer que a quien se hace amar. […] Sin embargo, el príncipe no debe hacerse temer de manera que no pueda escapar al odio si no puede ganarse el amor, porque puede mantenerse en una posición intermedia». Y especialmente polémica fue la concepción de que el príncipe no debe conservar la palabra dada cuando se vuelve en su contra o ha desaparecido los motivos que originaron la promesa.
Con El Príncipe, Nicolás Maquiavelo puso los cimientos de la moderna ciencia política. En principio, su texto no causó un alboroto, pero a los pocos años de su aparición comenzó a ser denostado y perseguido, hasta el punto que la Iglesia lo incluyó en su índice de Libros Prohibidos. La razón es que no subordinaba las acciones a la religión. Maquiavelo ha tenido feroces detractores y encendidos defensores. Gracián le llamó «valiente embustero, falso político, compendio de falsedad y apariencia que embelesa a los ignorantes». Una parte central de la discusión se desarrolló en Francia, donde Descartes se entristecía con su lectura y Rousseau opinó que «era un hombre honesto y un buen ciudadano». El libro ha tenido apasionados lectores, como la reina Cristina de Suecia o Napoleón Bonaparte, que dejó sus comentarios a los escritos del florentino, al que admiraba, pero al que consideraba en no pocas ocasiones un iluso. Comparte con él la necesidad de mantener la iniciativa y no confiarse y se identifica con el príncipe que llega al poder merced a sus méritos y no por linaje, y cómo debe conocer la historia para no repetir errores. Pero especialmente llamativa es una anotación al texto, cuando Maquiavelo alerta sobre el uso indiscriminado de la fuerza y el terror para ejercer el dominio sobre un principado, al principio del capítulo III. Allí, el corso escribió: «Poco me importa: el éxito justifica».
Y es que El Príncipe es una obra escrita en un lenguaje directo y descarnado y corta con un bisturí la naturaleza humana, mirándola incluso con cinismo y distancia, pero jamás dijo aquello que se le atribuye, y que tantos detractores le ha endosado: que el fin justifica los medios; como tampoco propugnó la prevalencia de la razón de Estado por encima de todo, una condición por otra parte que arraigó mucho más en Francia que en Italia.
El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia recoge la mala fama del personaje y define el maquiavelismo como «la doctrina política de Maquiavelo, escritor italiano del siglo XVI, fundada en la preeminencia de la razón de Estado sobre cualquier otra de carácter moral» y también como «modo de proceder con astucia, doblez y perfidia»; y añade que maquiavélico es aquel que actúa con las dos últimas características citadas. No es tan meridiano. El Príncipe es la obra de un hombre hastiado, resignado, afligido. Tal vez por eso es tan crudo y tan directo, incluso cínico, pero sincero y lúcido. Muchas de las críticas que se le hacen son producto de lecturas parciales o interesadas.
Hacia mediados del siglo XIV, Florencia encargó una serie de lienzos a uno de sus artistas, Santi di Tito. Así, pintó el retrato de Nicolás Maquiavelo, que se conserva en el palacio Vecchio. Cuando le dibujó, el diplomático ya había muerto, pero se acepta que su aspecto era muy similar y parece que Di Tito usó la máscara mortuoria del personaje. En el cuadro se observa esa sonrisa pícara, sardónica, del hombre amante de la vida, mujeriego, sincero, apasionado del debate y nada dogmático, pues sus biógrafos refieren cómo no se anclaba en sus posicionamientos, sino que sabía atender a las razones de los demás. Son unas facciones vulgares, próximas, que denotan a un parlanchín incansable. Al respecto, cuenta la leyenda de que cuando se sentía morir tuvo un sueño vio a un grupo de personas mal vestidas y serias, que le dijeron que eran beatos y santos que iban al cielo. Luego se topó con una peña de hombres agradables, que le explicaron que eran los grandes de la Antigüedad que se iban al infierno. Entonces él escogió acompañarlos al tártaro, para poder hablar de política con ellos.
En Nicolás Maquiavelo convivieron un intelectual que amaba la historia y que la consideraba fuente de vida y un patriota que perseguía una Italia libre y unificada. Brion dice de él que amó a su patria a pesar de ella. Maquiavelo era un republicano que escribió para un príncipe; un ministro que, de todas formas, tenía una virtud peligrosa: decía lo que pensaba honradamente, no lo que querían oír. Él no tenía más que su saber, su juicio y su forma de escrutar las intenciones de los caudillos en beneficio de su república. Así lo explica en su ofrecimiento de El príncipe a Lorenzo de Médicis, cuando escribe que lo único que puede regalar, «lo único que he podido encontrar entre mis pertenencias más queridas es el conocimiento de las acciones de los hombres insignes que he ido adquiriendo a través de una larga experiencia de las cosas modernas y de una continua lectura de las antiguas». En una de las muchas ediciones del libro encontramos un prólogo redactado por Sabino Fernández Campo, que fue jefe de la Casa Real española, y que de aconsejar algo sabe. Allí podemos leer lo siguiente: «Los consejos suelen ser aceptados con tanta mayor convicción y entusiasmo cuanto más coincidentes son con la manera de pensar y los propósitos de actuar de la persona a quien se proporcionan. […] El consejero leal no tiene la seguridad de encontrar reconocimientos y plácemes. […] Es posible que Maquiavelo no se identificara con lo que decía, sino que hacía gala de cinismo y crudeza».
Nicolás Maquiavelo vivió una época de grandes hombres y descolló entre ellos a pesar de ser, en realidad, un segundón. Su fin iba más allá de su propia Florencia: pretendía un modelo para toda Italia. Pero la sonrisa del cuadro no debe engañarnos, pues en realidad todo le salió mal: su república popular irremisiblemente perdida, su milicia estrepitosamente fracasada, su país invadido. Poco antes de que muriera, las tropas españolas saquearon Roma. Falló en todo. Su personalidad y su obra provocan enconadas defensas y aceradas críticas. Denostado por cínico y amoral, murió triste y resignado y sin alcanzar sus objetivos. Él sólo quería encontrar su príncipe.
Libro 3
Esta mentira que me cuentas no es verdad
No hace falta ir al cine para que te cambien la historia. La novela, el teatro, la enseñanza e incluso la ciencia y el arte nos ofrecen una buena colección de tartufos, que modifican los hechos para adecuarlos a sus intereses.Contenido:
§. Problemas en las pirámides (La novela de Amarna)
§. Las ventajas de una mala reputación (Atila, el rey de los hunos y de los otros)
§. De pérdidas y recuperaciones (La Reconquista, cuna de mitos de la España moderna)
§. Cerrado por cruzada (El rey Ricardo no está en casa)
§. Hijo mío, ¿dónde has estado? (¿Pero fue Marco Polo a China?)
§. El club de los chupasangres (El conde Drácula y sus amigos)
§. Y tú, ¿de dónde eres? (El enigmático Colón, o que lo importante de los viajes es volver y contarlo)
§. La obra de un tramposo (La mentira en el arte y la literatura)
§. Tahúres entre probetas (La mentira en la ciencia)
§. Tartufos de libro (Los falsificadores de la historia)
§. Problemas en las pirámides
(La novela de Amarna)
Pues es así. En Chigorodó vive un hombre llamado Ramsés Escobar, licenciado en derecho, notario, y que heredó de su padre la pasión por la egiptología. Así lo explicó en su edición del 28 de abril de 2006 el periódico bogotano El Tiempo, donde relató que su progenitor, un hombre sencillo y autodidacta, se apasionó tanto por el país del Nilo que quiso imponer a su vástago el nombre de uno de los faraones, lo cual no fue fácil: el cura de su pueblo se opuso con el argumento de «¿Cómo le vas a poner así, si Ramsés II fue un faraón muy malo?», de manera que tuvieron que buscar a un sacerdote a quien no importara la negra reputación del egipcio.
A Ramsés II, el de Chigorodó, no sólo le quedó el nombre, sino también el entusiasmo por la egiptología. Le puso a uno de sus hijos Mayet (como la descendiente del dios Ra) y Seti Keops a otro. (Hay tres más, pero éstos tienen nombres más corrientes: Valeria, Juan Pablo y Carolina). Después ha completado el círculo y le ha encargado a un artista local que le confeccione un sarcófago de madera, de dos metros, setenta kilos de peso y decorado con un escarabajo y un águila; quiere que, cuando deje este valle de lágrimas, su cuerpo se vele como si de un monarca egipcio se tratara y recibir una sepultura similar a la de un faraón. Lo más gracioso es que Ramsés II de Chigorodó jamás ha estado cerca del Nilo. La periodista del diario colombiano escribió en su reportaje sobre el notario que «jamás ha viajado a Egipto, pero se lo imagina como esa tierra llena de mitos de la que les hablaba su papá a él y a su hermano» (que, por cierto, se llama Osiris).
El candidato a faraón de Urabá no es un caso único en el mundo: todos los países tienen entre sus nacionales auténticos devotos de Egipto; tierra de conocimientos ancestrales, obras arquitectónicas que aún hoy quitan el hipo y relatos en los que se entremezclan lo histórico con lo esotérico. De hecho, si atendiéramos a determinadas producciones del cine, Egipto es un país poblado por momias que se levantan a la mínima que alguien murmura frases sin sentido, y que a partir de ese momento comienzan a repartir maleficios a diestro y siniestro. Eso, cuando no ocurre que los egipcios son, en realidad, los herederos de una civilización galáctica que dejaron su semilla en medio de un desierto, y las pirámides se convierten entonces en una suerte de estación espacial. (Claro que también hay producciones notables, como Tierra de faraones, de Howard Hawks, 1955). Pero no hace falta someterse a lo sobrenatural para sobrecogerse ante la civilización egipcia, porque lo que realmente es notable es que, a orillas del Nilo, tres mil años antes de que fijáramos cuál es el año 0 de nuestra era, surgió una cultura luminosa, impactante, nueva, que a pesar de desaparecer bajo las arenas del desierto, nos ha dejado un legado maravilloso.
La historia de la civilización nace en polos distantes de lo que hoy es la culminación de la humanidad en cuanto a ciencia, política y formas de convivencia. Ocurrió en Mesopotamia y en las riberas del Nilo. (Bien, esta aseveración, por otra parte muy aceptada, tiene un punto débil: obvia lo que pasaba en China. Pero es que los chinos no tuvieron mucho interés en difundir lo que ocurría en su patria; un rasgo que ha perdurado durante siglos y que explica el porqué, por ejemplo, sus viajes colonizadores fueron escasos. Ellos eran el centro del universo y por lo tanto no había porque buscar fuera lo que ya existía en su casa).
El país del Nilo se unificó, aproximadamente, entre el 3100 y el 2900 a. C. y perduró como nación independiente tres mil años, hasta que fueron conquistados, absorbidos y dominados por los romanos, en el 30 a. C. Pero eso no quiere decir que nos olvidáramos de ellos: su cultura, su saber y sus creencias dejaron su impronta en Grecia y Roma, y así, por osmosis, aún perdura su recuerdo entre nosotros.
Era un estado absolutamente jerarquizado, donde los dioses y los monarcas estaban íntimamente relacionados, de tal forma que el rey no solamente era un líder político, sino parte de la familia divina y la presencia en la tierra de las creencias sobrenaturales. Como todas las grandes culturas, mostraban un cierto desprecio por aquellos que les rodeaban, a quienes consideraban inferiores, y a los que procuraban mantener fuera de sus fronteras, desdeñando en la mayor manera posible sus influencias. De Egipto nos llegan sus enormes obras arquitectónicas, como las aún hoy sorprendentes pirámides, palacios y estatuas colosales, pero también, por ejemplo, avances en las matemáticas. A diferencia de los griegos, eran tipos muy prácticos, que entendían el saber en la medida en que podían aplicarlo. Así, el cálculo les servía, precisamente, para sus trabajos arquitectónicos o, por ejemplo, para mesurar los lindes una vez que el Nilo se retiraba y dejaba las tierras fertilizadas. Fueron diestros en la medicina (el llamado «Libro de las heridas» es la descripción de cincuenta casos clínicos relacionados con traumatismos; también fueron los mejores anatomistas de la Antigüedad) y aplicados en la astronomía. Pero sin duda uno de sus rasgos principales fue la importancia de la muerte en su cultura. El traspaso de la vida terrenal a una nueva fase era el eje de las creencias e incluso de la vida cotidiana, hasta el punto de que la última morada y las condiciones para afrontar el viaje eran una preocupación fundamental para los egipcios. Pero si veneraban la muerte, la vida para ellos era el Nilo. A medida que crecía el desierto y que las poblaciones se asentaban en sus riberas, las avenidas del río significaban la posibilidad de fecundar los campos y la promesa de un año de bienestar o la amenaza de una temporada de penurias.
Egipto nos dejó sus monumentales construcciones, pero a pesar de permanecer a la vista, durante siglos nadie se preocupó mucho de ellos. Los europeos nos dimos cuenta de su trascendencia gracias a la campaña de Napoleón en aquel país (1798-1802), hecho que fue el pistoletazo de salida a la moderna pasión por la egiptología. Entonces comenzamos a mirar aún más atrás de lo que lo habíamos hecho. (La ciencia nos recuerda qué tan insignificantes somos. Los modernos científicos se cansan de explicar que, si consideramos la historia de la Tierra como un día, el hombre ocupa apenas segundos; de manera que los europeos somos, hoy por hoy, unas pocas centésimas).
El paseo del pequeño corso por el desierto nos dejó alguna que otra frase para el recuerdo (como aquella de que «mil años de historia nos contemplan»), pero también el trabajo de Jean-François Champollion (Figeac, 1790-París, 1832); un profesor de historia que descifró la piedra Rosetta y que abrió para el mundo intelectual la posibilidad de leer lo que los antiguos egipcios nos habían legado en sus papiros y en sus edificios. Porque en Egipto, la historia también se escribía en piedra. Los faraones cantaban sus excelencias en las paredes de templos y palacios; allí exageraban sus gestas, como hizo Ramsés II (el original, no el colombiano) al presumir de su victoria en la batalla de Qadesh, hazaña más que discutible, tal como veremos. Y cuando la sucesión era hostil, quien sustituía al desaparecido se aplicaba en borrar las referencias dejadas en las paredes (como quien hoy pinta sus «grafitos» encima de un espontáneo anterior) y deshonrar su sepulcro, para así impedirle el tránsito a una tranquila inmortalidad.
Champollion, merced a sus logros, fue bautizado como el padre de la egiptología moderna y fue quien abrió nuevas vías al saber, que en Egipto corre paralelo a leyendas y mitos de esos que tanto agradan al faraón de Urabá. Cada nueva tumba que se nos ofrece es un nuevo capítulo de la enciclopedia de las fábulas y las maldiciones, algunas tan extravagantes como que las pirámides eran una suerte de centrales nucleares antiquísimas, y que por ello quienes las hollaban encontraban la misma desdicha que los habitantes de las cercanías de Chernóbil. Naturalmente, tales teorías se asientan en dos condiciones de la historia que, como hemos visto, se repiten sistemáticamente: o los hechos pueden ser interpretados desde distintos prismas o la falta de datos da pábulo a cualquier hipótesis.
Los egipcios nos dejaron hermosos papiros con sus conocimientos y un número respetable de paredes con sus relatos esculpidos en la piedra, pero mucho se ha perdido. Esto da vía libre a los más descabellados cuentos, con extraterrestres pululando entre las dunas del desierto. Pero sólo lo certero ya nos da para levantar justificadas pasiones por su devenir, como la que tiene nuestro Ramsés de Chigorodó. La peripecia del antiguo Egipto es en sí no sólo historia, sino una espléndida obra literaria, uno de cuyos capítulos es una fascinante novela con todos los ingredientes: poder, sexo, religión, auge y decadencia. Estamos hablando del período conocido como Imperio Nuevo y, más concretamente, del tiempo conocido como la época de Amarna. Es la novela de Amarna.
Pongámonos brevemente en situación. Ubiquémonos en los alrededores del año 1550 a. C. Egipto ha sufrido el primer revés serio de su historia, que conllevó la invasión y yugo de los hicsos, un pueblo de difícil definición y que según quien habla de ellos los sitúa como los soberanos extranjeros o como los reyes pastores. El caso es que durante cien años dirigieron los destinos del país desde su capital en Avaris, en el Delta. Fueron los gobernantes de la llamada Dinastía XV. Ahora bien, el sur del país no cayó bajo su dominio, y en Tebas surgió la Dinastía XVII, que se enfrentó a los foráneos. El último de los reyes de este último linaje fue Kamose, que murió sin descendencia. Su sucesor fue Amosis, quien definitivamente consiguió expulsar a los hicsos: primero les derrotó en el Delta y, tras perseguirlos, logró vencerlos de nuevo en Palestina. Así, los hicsos como tales desaparecieron de las crónicas, para convertirse en una serie de tribus asentadas en el litoral Mediterráneo del actual Líbano e Israel; eso sí, sin dejar de ser unos vecinos molestos para los faraones.
Amosis es el primer nombre de la Dinastía XVIII. Y es también con quien se inicia el período conocido como Imperio Nuevo. Son los tiempos de mayor esplendor de Egipto, cuando el territorio que controlaron llegó a la máxima extensión, pues son vasallos suyos los nubios al sur, los libios al oeste y los cananeos al noroeste: todos fueron sometidos. Es una etapa de profundas transformaciones, pues el rey ya no solamente es el enviado de los dioses, sino que además es un general sobresaliente. Entre los que nutren la lista hay brillantes conquistadores y dedicados constructores, que regalaron un paisaje con monumentales edificaciones, colosales estatuas y magníficos pilares. Hay particularidades reseñables en el Imperio Nuevo. Una, que se abandonaron las pirámides como tumbas reales. El expolio de estas imponentes masas hizo que el rey buscara un reposo eterno y seguro, y sus subordinados estimaron que, para ello, era mejor aprovechar masas naturales de roca en las que se excavan profundos y laberínticos pasadizos, a fin de que los cacos no pudieran llegar hasta la cámara donde reposaba para siempre el monarca. Tutmosis I fue el primero en imponer la nueva moda, que es seguida después por unos sesenta gobernantes. Otra cuestión importante es que se producen ciertos cambios en la sociedad. Por ejemplo, que los egipcios se han dado cuenta de que no están solos en el mundo y de que además son vulnerables, y por ello han estado prácticamente un siglo bajo la férula de reyes extranjeros. Por ello adoptaron armas y técnicas de otras naciones, como el carro de guerra. Y eso también influyó en las relaciones entre el poder y los súbditos, que pasaron a llamar ahora a sus monarcas con el nombre de la mansión que habitan, la gran casa, una palabra que traducida es faraón. Por tanto, en puridad, el Egipto faraónico se inició con el Imperio Nuevo, si bien por extensión todos los soberanos del país han sido llamados faraones, sobre todo por la influencia de los textos del Antiguo Testamento. Y también citar una curiosidad: se produce la primera huelga de la historia. Cerca de Tebas se levantó el pueblo de Dayra al-Madina, un recinto amurallado donde residían todos los trabajadores que se empleaban en cavar las tumbas reales (y no todos eran esclavos). Durante el reinado de Ramsés III (1198-1166 a. C.), los obreros y artesanos dejaron el pico en casa, en protesta por la corrupción de la administración y el retraso en la percepción de los jornales. Tras una semana de incidentes, se les abonaron los atrasos y volvieron al tajo.
Pero sin duda el momento más revolucionario, nuevo, dramático y novelesco aconteció con la llegada al poder de un joven faraón en el año 1353 a. C. Se llamaba Amenhotep IV, aunque es más conocido en la historia como Akenatón, el faraón hereje.
Este hombre está considerado como el primer monoteísta de la historia mundial y durante años se le ha presentado como un ser espiritual, un pacifista y un visionario; incluso sus evocaciones literarias y cinematográficas le presentan más como un profeta que como un rey, si bien ahora no faltan estudiosos que atribuyen su reforma a un simple problema político solventado drásticamente. Es cierto que parte de las conquistas de sus predecesores se sustentaron en la cooperación entre el faraón y la clase dirigente de los sacerdotes de Amón que le daba soporte. Amón era uno de las ocho divinidades primordiales de los egipcios, cuya influencia se asociaba al aire, y era capaz de insuflar la vida a todas las cosas. El caso es que los servidores de Amón habían adquirido tanto poder, debido a las concesiones que se habían visto obligados a hacer los faraones, que se convirtieron en un estado dentro del Estado. Antes que Amenhotep IV otros intentaron limitar su influencia, pero quien desencadenó las hostilidades fue éste. El primer aviso fue construir en Karnak otro templo cercano al de Amón, pero éste dedicado a Atón, el dios del disco solar. Luego se marchó de Tebas para levantar una nueva capital 280 kilómetros al norte, la actual Amarna, y desde allí impuso el culto único a Atón. La campanada definitiva fue el cambio de nombre: dejó de ser Amenhotep (que significa Amón está en paz) para pasar a ser Akenatón (esplendor de Atón).
No se puede continuar su historia sin hacer una primera mención a la que fue su esposa principal. Se llamaba Nefertiti, y fue considerada como el canon de la majestuosidad y la belleza de la época. Se casó con el faraón en el segundo año de su reinado y permaneció con él diez años. Y también hemos de avisar de una cosa: a partir de ahora los «puede», los «tal vez» o los «a lo mejor» guiarán forzosamente nuestro relato, pues no son pocos los puntos oscuros de esta narración.
El culto a Atón significó trascendentes cambios en la forma de venerar al dios. Representó un nuevo código en el que se dio especial relevancia a la verdad, a las formas naturales y a la luz. La representación artística de la deidad era un sol cuyos rayos culminan en manos que ofrecen los parabienes de la vida. La adoración ya no se hacía en recintos cerrados y oscuros, sino a la luz del día, en patios y espacios al aire libre, donde las ofrendas florales y frutales eran la fórmula de mostrar el fervor. La nueva tendencia afectó también al arte, pues en esta época, el llamado período de Amarna, nuestra novela, contemplamos escenas de la vida cotidiana de los reyes, como el afecto que se profesaba la familia real, tanto entre la pareja como con sus hijas. Ya no se oculta el aspecto auténtico del faraón, que no es el tipo más guapo del reino, sino alguien de físico más bien normalito. Fue como una nueva campaña de imagen, donde los faraones abrían las puertas de su casa al pueblo, algo que siglos más tarde se hace por medio de lo que se ha bautizado como prensa rosa y que nos regala portadas con una princesa, normalmente en el exilio, que, eso sí, tiene a bien enseñarnos su modesta y distinguida casita. En Amarna, las villas eran espaciosas con árboles, estanques y jardines. Un descubrimiento arqueológico permitió profundizar en el conocimiento de las artes de ese tiempo. En los años previos a la Primera Guerra Mundial, una misión alemana excavó en Amarna. En 1912, un arqueólogo llamado Ludwig Burchardt encontró, en el barrio sur, la casa de alguien que tuvo que ser un personaje importante, el escultor Tutmose. Allí volvieron a la luz los bocetos de sus trabajos y el estudio donde trabajaba junto con sus aprendices y, entre las ruinas, apareció una hermosa cabeza de piedra caliza policromada que era la representación de Nefertiti.
Claro que no todo era de color de rosa. Por ejemplo, el egiptólogo británico Nicholas Reeves cree que Akenatón estaba muy lejos de ser el buen tipo que se describió durante tiempo. Según él, era un dictador que impuso una nueva doctrina política sirviéndose sin ningún reparo de la religión, y apartando a todos los que discrepaban de él. Para Reeves, esas líricas escenas de amor conyugal no son más que propaganda, lo mismo que hicieron siglos después otros tipos de aviesas intenciones como Hitler o Stalin, que no dudaron en ordenar holocaustos pero que se retrataban acariciando con ternura animales o niños. De esta forma, la apoteosis de la verdad no era más que la sumisión a lo que se decía del mandatario. Y lo cierto es que también existen dudas sobre la condición sexual del faraón y hay una teoría según la cual era homosexual, tesis que se sustenta en el descubrimiento de representaciones asexuadas de Akenatón o en actitud excesivamente cariñosa con quien le sucedió, un oscuro personaje llamado Semenejkara. En este punto se hace preciso dejar de lado por un instante a Akenatón para tratar de nuevo, en paralelo, la figura de la reina.
¿Quién era Nefertiti? ¿De dónde salió? Pues no existe coincidencia entre los estudiosos. Su nombre significa «la bella ha venido», lo cual puede implicar que era extranjera, si bien otras teorías señalan que era hija del padre del faraón, Amenhotep III, o que se crió en la corte. No fue la primera esposa: Akenatón se casó antes con Kya, hija del rey de Mittani y a lo mejor (que conste que ya les avisé) padre de otro famoso de la época, Tutankamón. Bien, lo cierto es que no fue una reina florero: tuvo un papel principal en el gobierno e incluso se cree que llegó a ser corregente. (Antes y después hubo otras similares. Anoten los nombres de Hatshepsut y Cleopatra). En algunas imágenes se la ve en papeles tan poco femeninos como conduciendo carros por la ciudad, combatiendo o ejecutando prisioneros, lo que podía hacer el faraón, pero no la faraona. De hecho, aparece incluso más que su esposo: hay en Amarna 564 imágenes suyas, por 320 del faraón; incluso dispone para ella solita de las paredes de una sala hipóstila de 28 columnas. Desapareció misteriosamente en el año doce del mandato de Akenatón, pero no son pocos los egiptólogos que sustentan que volvió al primer plano con otro nombre: Semenejkara. Esto explicaría la asexualidad de determinadas representaciones (el faraón ya no era uno, era una) y la actitud cariñosa de Akenatón con él, ya que Semenejkara era, en realidad, Nefertiti.
Akenatón y Nefertiti tuvieron seis hijas, pero ningún chico. Y pese a tantas escenas familiares y de amor, su relación, a tenor de lo que cuentan varios egiptólogos, no fue sólo un cuento de hadas. Se ha escrito que Akenatón cometió incesto con su propia madre, Tiy, y luego con dos de sus hijas. En la época de la sinceridad, las relaciones sexuales en la familia real estaban muy diversificadas e incluso se apunta que la misma Nefertiti, la bella, mantuvo un romance con el artista que la inmortalizó, el escultor Tutmose, que habría usado las manos para algo más que perpetuara los rasgos de la faraona. Y con tanto pelearse con los sacerdotes de Amón y atender a la familia en todos los aspectos, se descuidaron los asuntos de Estado. En 1887, una campesina encontró entre las ruinas de Amarna una colección de tablillas de arcilla con las peticiones de los comandantes militares de Siria y Palestina; estos generales avisaban de que la frontera peligraba por una amenaza proveniente del norte, el reino hitita. Según parece, Akenatón no hizo ni caso y las consecuencias fueron irreversibles: los enemigos del faraón comenzaron a recortar las posesiones del Imperio, que ya nunca sería tan extenso como bajo la férula de los primeros gobernantes de la Dinastía XVIII.
Cuando Akenatón desapareció en 1336 a. C. le sustituyó el enigmático Semenejkara, de quien, en realidad, sabemos poco, muy poco, y cuyo reinado fue efímero, tan sólo tres o cuatro años. Tras él, o ella, vino el faraón niño, Tutankamón; tal vez el más popular de los reyes egipcios, uno de los más conocidos y el culpable de que la leyenda de la maldición de los faraones se hiciera mayor de edad. De su mandato ha quedado un débil rastro. No existe certeza de quién fue su padre, ni su madre (seguimos dudando, qué le vamos a hacer); lo casaron con una hija de Nefertiti y Akenatón y sus primeros años de reinado (era un chavalín de 9 años cuando accedió al trono) se desarrollaron bajo la regencia de un alto funcionario, llamado Ay. Puede que al principio viviera en Tebas, aunque luego se trasladó a Menfis. Durante su mandato comenzó a revertirse la situación de la clase sacerdotal de Amón, y Atón fue quedando al margen de la vida espiritual. Pero vayamos al grano: lo importante de Tutankamón no fue su vida, sino su muerte.
El domingo 26 de noviembre de 1922, un ciudadano británico llamado Howard Carter estaba frente a la última puerta que impedía la entrada a una tumba del Valle de los Reyes. Carter no era un arqueólogo de formación; realmente, su preparación académica era escasa. Se fue a Egipto como dibujante en 1891 y en 1899 fue nombrado inspector jefe de Antigüedades del Alto Egipto, pues demostró una pasión y un empeño extraordinario para rescatar la historia del país del Nilo. Dimitió en 1905 y desde entonces se dedicó a las excavaciones, bajo el mecenazgo de George Edward Stanhope Molyneux Herbert, quinto conde de Carnarvon. Carter se puso a cavar en el Valle de los Reyes, un lugar que según los expertos de la época no podía dar ya más de sí, y descubrió la tumba mejor conservada, la que más datos ha aportado sobre este período: el sepulcro de Tutankamón. El cuerpo estaba en un sarcófago encerrado en otros tres, y una delicada máscara de oro recubría su cara, lo cual ha permitido atisbar sus rasgos. Se tardaron años en catalogar todos los objetos que acompañaron al joven faraón a la otra vida.
Pero Tutankamón no solamente ha aportado datos históricos, sino también mitos y leyendas, en especial en dos sentidos; el primero, sobre la causa de su desaparición, y el segundo sobre las extrañas muertes de quienes estuvieron relacionados con el descubrimiento. Vayamos por partes. Desde el principio, el hallazgo de la tumba se transformó en eso que a principios del siglo XXI se define como un fenómeno mediático, o sea, que tuvo una repercusión sin precedentes para la época. Tuvo la culpa el diario «Times» de Londres, que informó ampliamente de los trabajos y que ofreció en portada la noticia del descubrimiento de la momia del faraón niño. El mismo Carter recordaría que «lo cierto es que cuando The Times publicó la primera noticia, ningún poder sobre la tierra pudo protegernos de la publicidad que cayó sobre nosotros. Estábamos indefensos y tuvimos que arreglárnoslas como pudimos». Carter y Carnarvon recibieron solicitudes de todo tipo, desde gente que les pedían granitos de arena del sepulcro, hasta recetas para apaciguar espíritus o patentes para crear vestidos y modas basados en la Dinastía XVIII. Siempre habrá quien olerá un negocio en cualquier actividad humana. El explorador y su mecenas desataron una pasión por la egiptología que unía a intelectuales y amigos de lo oculto, que se alimentaron del rumor de que en las paredes de la cámara funeraria había una inscripción que presagiaba el infierno para quien turbara el eterno reposo del monarca. Bueno, la verdad es que se nutrieron de eso y de la cadena de fallecimientos que se produjo entre personas relacionadas con el hallazgo.
El primero en caer fue el propio lord Carnarvon. Medio año después fue picado por un insecto, sufrió una infección y expiró en El Cairo, en un día en que la ciudad sufrió un apagón. (Hay que decir que el quinto conde de su estirpe ya tenía una salud precaria. Padecía secuelas por un accidente de tránsito y dificultades respiratorias). Carnarvon gozó de la solidaridad de sus mascotas en sus últimos momentos: su perro la palmó en Inglaterra y su canario fue devorado por una boa. Poco tiempo después dejaron el mundo su hermano y la enfermera que le atendía.
La lista sigue. Un amigo suyo, el magnate del ferrocarril George Jay Gould, viajó a Egipto, visitó la tumba y pereció víctima de un acceso de fiebre. Después, inexplicables dolencias despacharon, por ejemplo, a Archibald Douglas Reed, responsable de las primeras radiografías hechas a la momia, y Arthur Mace, encargado de clasificar los objetos que había en las cámaras. También cayeron el secretario de Carter y el erudito francés George Bénédite. En total, entre veintitrés y veintiséis fallecimientos se asociaron a Tutankamón. Mucho de su parte para la fábula puso Evelyne White, egiptólogo que estudió el lugar. Tras ser afectado por un mal desconocido, se suicidó dejando una nota del siguiente tenor: «pesaba sobre mí una maldición a la que no tengo más remedio que someterme».
Para los amantes de lo paranormal había suficientes mimbres para armar un cuento basado en la maldición del faraón, entre los que se contaba el escritor sir Arthur Conan Doyle, famoso por dar vida a un detective cuyo método era absolutamente racional y empírico. Puede que el hijo fuera un científico, pero el padre era un amante del espiritismo. Ahora bien, la teoría tiene un fallo clamoroso: el primero en turbar a Tutankamón y despertarlo de su sueño eterno, Howard Carter, sobrevivió a la plaga de misteriosos óbitos y se fue tranquilamente en Londres en 1939 a la edad de 66 años, no sin antes haber pasado por la Residencia de Estudiantes de Madrid para explicar a un auditorio ávido de conocimientos sus trabajos en Egipto.
Naturalmente, también hay quienes han querido analizar el afán por pasar a mejor vida de los relacionados con Tutankamón, y al respecto se han ofrecido diversas teorías, entre las cuales se menciona un virus o radioactividad natural, pero sobresale que el asesino silencioso fue un hongo, el «aspergillus niger», que había permanecido latente durante siglos y que en un ambiente cerrado como el del sepulcro tenía efectos devastadores en el sistema respiratorio del ser humano. (Al respecto hay que hacer mención a otro suceso parecido. En 1973, un equipo de científicos abrió la tumba del rey Casimiro III de Polonia —1310-1370— que se hallaba en la cripta del castillo de Vavel, en Cracovia. Doce de los catorce investigadores murieron por causa del «aspergillus flavus», un hongo de la misma familia que el que infectaba al faraón y que produce falta de oxígeno y asfixia).
Para los pocos años que vivió, hay que ver lo que nos ha preocupado Tutankamón, porque no sólo se le acusa de ser un asesino latente, sino que se ha convertido en una especie de John F. Kennedy de la Antigüedad debido a la cantidad de teorías que se han escrito acerca de por qué nos dejó tan joven. Y su desaparición da un nuevo y espectacular giro a nuestra novela.
En 1923 se realizó una primera autopsia a la momia del faraón y lo primero que se constató es que sus restos estaban en muy mal estado. Otra cosa que llamaba la atención es que su tumba era rica, pero no tenía la magnificencia propia de un rey divino de toda la nación. Sólo faltaba una chispa para desatar la imaginación, y ésta se produjo en 1968, cuando se llevó a cabo otro análisis del cadáver. Entonces se descubrió un fragmento de hueso en el cráneo que no estaba en su sitio. Dicho de otra forma: que lo habían roto. También se mencionó que quedaban las trazas de un golpe en la nuca, asestado mientras el hombre estaba estirado. ¿Cuál fue la causa? Pues hubo quien dijo que eran efectos de los preparativos para embalsamar el cuerpo, pues al extraer los órganos, tal vez de forma precipitada, se había dañado la estructura ósea. Pero también hubo quien se inclinó por otra hipótesis: el asesinato, cosa que, hay que decirlo, no era tan extraño entre los soberanos antiguos.
Tal teoría no sólo motivó a los egiptólogos, sino también a especialistas de otras disciplinas, como la medicina forense o investigadores de la policía. Por ejemplo, en 1977, Graham Melvin, detective de Scotland Yard, e Ian Isherwood, médico radiólogo, unieron sus esfuerzos para intentar solventar un caso criminal ocurrido 3426 años antes. Isherwood realizó un estudio de las radiografías del cuerpo y llegó a la conclusión de que Tutankamón murió de forma violenta, de un golpe en la cabeza. Por su parte, Melvin indagó a los sospechosos y sus posibles móviles, y sentenció que dos personas estaban tras el magnicidio. El alto funcionario Ay, quien sucedió al faraón, y el general Horemheb, quien a su vez sucedió al sucesor. Por supuesto no hubo un solo tribunal que se atreviera a revisar el caso. Pero también hubo quien echó por tierra esta bonita y dramática teoría. Por ejemplo, Christine El Mahdy, fundadora de la Egiptian Society, se ocupó del asunto y llegó a conclusiones totalmente contrarias. Determinó que el golpe, que existía, no era mortal y que la víctima había sobrevivido años al supuesto ataque, de tal manera que era imposible que un criminal se acercara al monarca, le diera una tunda y se quedara tan fresco, llegando incluso a sucederle. Para El Mahdy, había otra explicación mucho más razonable: el joven rey murió de forma rápida debido a un tumor cerebral no tratado.
No podemos abandonar el territorio de las hipótesis para abordar lo que ocurrió tras la muerte del joven faraón. Había un hombre muy próximo a Tutankamón, un alto funcionario, a lo mejor emparentado con la familia real, llamado Ay, que fue el regente mientras el rey fue niño y que siguió a su lado en los años de su gobierno. Fue él quien le guió para iniciar la reconciliación con los sacerdotes de Amón. Ay se disputaba el ser el hombre más influyente del país con otro dignatario, el jefe del ejército, Horemheb. Ay aparece en imágenes de la tumba de Tutankamón como investido de dignidad real y haciendo gestos reservados al monarca, lo cual ha llevado a varios investigadores a propugnar la posibilidad de una maniobra política relámpago. Se trataría de que Tutankamón falleció repentinamente de muerte natural, suscitándose entonces el problema de la sucesión. Ay estaba en ese momento a su lado, pero Horemheb, en el norte, haciendo la guerra, que era lo suyo. El funcionario vio entonces el cielo abierto: no comunicó la pérdida, ordenó un veloz embalsamamiento y lo enterró en la primera tumba con cierto rango que encontró, y que a lo mejor era la suya propia. Eso explicaría la cuestión de por qué Tutankamón reposaba en un lugar menor que el que debería por su condición. Cuando Horemheb regresó a la corte se encontró con que todo estaba pasteleado por su rival, aunque tampoco tuvo que esperar mucho. Cuando Ay desapareció, el general pudo cumplir su sueño y ser faraón. La enemistad entre ambos también daría lógica a que Horemheb respetó la tumba de Tutankamón, pero violó la de Ay, que es como los egipcios se vengaban unos de otros. Como lo trascendente era la vida eterna, lo que procuraban es que ésta fuera un infierno y no unas plácidas vacaciones en el más allá.
El capítulo final de nuestra novela lo escribe uno de los faraones más populares del antiguo Egipto, que pertenecía a la dinastía siguiente: Ramsés II, el personaje por quien sentía devoción el padre del ciudadano colombiano de quien hablábamos al principio del relato. Fue un hombre longevo, pues gobernó 67 años, y también valiente, que quiso recuperar todo el esplendor alcanzado por los conquistadores de la Dinastía XVIII. Pero también un ególatra de tomo y lomo, un gobernante aplicado en la autoalabanza y un consumado propagandista, que llenó las paredes de Egipto con sus hazañas, que fueron menores de lo que contó.
Al inicio de su reinado, Ramsés II mantuvo un duro enfrentamiento con unos incómodos vecinos del norte, los hititas; un pueblo al que hemos dado nombre por la Biblia (ellos se llamaban a sí mismos nesitas porque procedían de la ciudad de Nesa), que se asentaron en Anatolia, que eran bastante amigos de la bronca y que tenían depuradas tácticas militares para la época. Y si misteriosa fue su irrupción en la historia, inexplicada es también su súbita desaparición: en el año 1200 a. C. dejaron de existir debido a la presión de otro misterioso conglomerado de gentes, los Pueblos del Mar, los conflictos internos y catástrofes naturales.
Bien, el caso es que la culminación del conflicto fue la batalla de Qadesh, ocurrida en el año 1274 a. C. Qadesh era el nombre de una ciudad de la ribera del Orontes, y también el enfrentamiento mejor documentado de la Antigüedad hasta la batalla de Maratón. Ramsés II se atribuyó una aplastante victoria sobre sus rivales y así lo plasmó nada menos que en seis versiones grabadas en seis templos diferentes, principalmente en Luxor y Karnak. Además, hizo difundir dos poemas épicos sobre la campaña. Pero las modernas investigaciones han demostrado que no fue para tanto. Es más, que la cosa prácticamente acabó en tablas. Ramsés II fue engañado por espías hititas, su ejército atacado cuando no estaba preparado y él casi perdió la vida en el empeño. Pero en honor a la ecuanimidad, hay que decir que Ramsés podía ser un chulo, pero no un pusilánime. Su arrojo y valentía personal impidió el desastre absoluto. Las consecuencias de la batalla de Qadesh también desmienten al faraón. Nunca tomó la ciudad, no recuperó el control de los territorios en litigio y un tratado posterior, firmado en 1269, garantizaba el control hitita del sur del Éufrates y limitaba el dominio egipcio de Siria.
Tras Qadesh, los años de Ramsés II fueron más plácidos. Pudo dedicarse a construir y a apropiarse de lo que otros construyeron, En Egipto, la historia se escribía en piedra y también se borraba de ella. Ramsés fue quien quiso eliminar el período de Amarna de los anales. Suprimió totalmente el culto a Atón, y borró las inscripciones de Akenatón, Tutankamón y Ay. Y también tiene otro papel en la historia: la tradición señala que durante su reinado se produjo la salida del pueblo hebreo de Egipto, aunque no faltan eruditos que aseguran que, en realidad, se trata de un mito y que tal cosa no ocurrió jamás.
Ramsés II fue un faraón tan capaz como petulante que pretendió enviar al limbo los años de Amarna. Pero cuando la historia se convierte en leyenda, en prácticamente una novela donde se entremezclan la religión, la política y el sexo es muy difícil de olvidar. Hoy la egiptología aún despierta las mismas pasiones que en la época de Howard Carter y en cualquier ciudad del mundo hay sociedades de personas interesadas en el estudio de esta fascinante época. Así, todo descubrimiento que se produce en la materia tiene a su disposición las páginas de los periódicos y los espacios de televisión. Aún perseguimos conocer sus formas de gobierno y cómo vivían aquellos hombres del desierto; incluso queremos conocer qué cerveza o vino bebían, qué perfumes usaban y con qué música se deleitaban, y por ello personas serias estudian las pistas que pueden conducir a ampliar nuestro saber en la materia. Hace miles de años que Akenatón descansa para siempre. En él hay quien identifica, en realidad, al origen de todas las religiones monoteístas. Una teoría asegura que los hebreos son, en realidad, los perseguidos moradores de la Amarna faraónica, que una vez que cayeron en desgracia tuvieron que emigrar a otros parajes. Incluso el Moisés de la Biblia está íntimamente relacionado con el Nilo y con el Ramsés que no quería dejarlos marchar, y que por su actitud era maldecido por un cura colombiano, que se negaba en redondo a poner su nombre a uno de sus conciudadanos.
Toda novela, toda narración tiene una bella. El relato del Imperio Nuevo, la novela de Amarna, también. Se llamaba Nefertiti, que significa «la bella ha llegado». La cabeza que esculpió Tutmosis sigue subyugando a las generaciones. Salió misteriosamente de la historia y se le atribuye que ofreció compartir el mandato a un príncipe hitita, en una carta enviada al rey de este pueblo anatolio, aunque hay expertos que creen que fue otra quien tomó tal deriva, frustrada porque el novio extranjero fue asesinado durante el viaje que le conducía a la boda. La egiptóloga Joann Fletcher aseguró en el año 2003 que había encontrado su momia en el Valle de los Reyes, en una tumba cuyo frío nombre es KV35. Sus primorosas facciones, perceptibles en la obra del escultor que puede que también fuera su amante, se hallan en Berlín y embelesaron incluso a un personaje tan siniestro como Adolf Hitler, quien se asegura que afirmó: «jamás renunciaré a la reina».
El desierto sigue allí y el Nilo continúa recorriendo África, pero las gentes han cambiado. Los antiguos pobladores de Egipto nos siguen cautivando y los seguimos persiguiendo entre las sombras que arrojan las lagunas de su historia. En el año 2005 se dieron a conocer los resultados de otro estudio de Tutankamón basado en 1700 imágenes que permitieron reconstruir sus delicados rasgos. A miles de kilómetros del Valle de los Reyes, en la ciudad colombiana de Chigorodó, un notario llamado Ramsés Escobar quiere reposar para siempre en un sarcófago, porque siente tal fascinación por la cultura egipcia que quiere pasar a la otra vida como los faraones. Puede ser un excéntrico, pero es la prueba de la poderosa atracción que sobre nosotros ejerce Egipto. Lo resumió Howard Carter en la primera frase que pronunció al entrar en la tumba de Tutankamón, cuando su mecenas lord Carnarvon le preguntó qué veía:
—Cosas maravillosas.
§. Reputación
(Atila, el rey de los hunos y de los otros)
Las noticias sobre Atila son contradictorias desde el inicio, hasta el punto de que no es sencillo discernir cuándo arranca el mal predicamento que acompaña al capitán de los hunos. Pero ¿en realidad fue tan infame? Pues a primera vista ya observamos que su mala fama decrece cuanto más hacia el este nos desplazamos. Para los romanos fue el azote de Dios, pero en Hungría es un héroe nacional. Lo cierto es que hubo contemporáneos suyos que le igualaron y hasta le superaron en maldad. Incluso que fueron mejores militares; sin ir más lejos, Alarico entró en Roma y él no, pero la leyenda negra del siglo V de nuestra era recayó en Atila. Actualmente se estima que su turbio prestigio no le desagradaba y que incluso lo utilizaba como un arma psicológica que le permitía disminuir la resistencia a su paso y reducir sus pérdidas humanas, como siglos después haría otro asiático surgido de las estepas y del que ya hemos hablado: Gengis Kan.
Más allá de los tópicos, hay datos objetivos que muestran que Atila está lejos de ser el garrulo sanguinario que presentan los cronistas occidentales. Por ejemplo: en tan sólo ocho años —lo que duró su reinado, dos modernas legislaturas políticas— construyó un imperio que, partiendo de la moderna Hungría, se extendió del Báltico a los Balcanes y del Rin al mar Negro. Y, puestos a desmontar clisés, lo de que por donde pasaban los suyos no crecía la hierba —frase brillante para decir que no dejaban piedra sobre piedra— es falso, pues sabía muy bien que es posible que tuviera que regresar por el mismo camino y necesitara pastos para sus caballos y comida para sus tropas. Unos ejércitos que, por cierto, no eran homogéneos, porque era capitán de los hunos y de los otros, pues en sus huestes había integrantes de una decena de tribus, como ostrogodos, gépidos, esciros, suabos y alamanes. Como todos los invasores, debía causar pánico a las naciones que vivían dentro de las márgenes del ya titubeante Imperio romano de Occidente, pero los testimonios de esa época no denostan excesivamente al huno, siendo más lacerantes las descripciones inmediatas en el tiempo, procedentes sobre todo de autores cristianos. Durante más de mil años, esta imagen denigrante ha permanecido en el imaginario colectivo, fundamentada, muy posiblemente, en que él no era cristiano. En contraposición, el dramaturgo francés Corneille escribió: «El nombre de Atila es muy conocido, pero no todo el mundo comprende su carácter. Era un hombre inteligente más que un hombre de acción y procuraba dividir a sus enemigos. Atacaba a pueblos indefensos con el fin de infundir terror y empujarles a cobrar tributos. Ejercía tal dominio sobre los reyes que le acompañaban que, de haberles ordenado que cometieran parricidio, no hubieran osado desobedecerle».
La leyenda negra se consolidó a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando Europa estaba en guerra y los ejércitos alemanes invadían Francia. Es en 1870 cuando el barón de Tocqueville publicó un pronunciamiento en varios periódicos en el que se igualaba a los prusianos con los hunos que invadieron las Galias y amenazaron Roma y se aludía al «azote de Dios». Por cierto que sobre este mote no hay datos ciertos de por qué se le atribuyó, pero Patrick Howart facilita una versión, que no es precisamente desfavorable al huno: según una obra húngara publicada en 1488 y titulada «Crónica Hungaroruma», cuando el caudillo abandonó los Campos Cataláunicos capturó a un eremita que había hecho famoso por su fama de profeta, de tal suerte que Atila le pidió que le aventurara algo sobre su futuro. Éste le dijo: «El Dios Todopoderoso, que gobierna la tierra entera, puso recientemente en tus manos su espada punitiva. Ahora eres el azote de Dios y por medio de tu poder quiere castigar a todos los que se han apartado del buen camino». ¿Atila, un instrumento del Altísimo? ¡Hombre, tampoco hay que exagerar! Quizás no haya que regodearse en sentido contrario, pero hay que tener presente un hecho: fue una amenaza real y tangible para la Europa Occidental, para Roma, pero en otros lugares no lo era tanto. De hecho, como hemos dicho, su fama se difumina cuanto más al este nos movemos; para italianos y franceses era la peste; a los alemanes les deja bastante indiferente y en Hungría es prácticamente un padre de la patria.
Pero vayamos al principio. ¿Quiénes eran los hunos? Los modernos investigadores los vinculan con un pueblo procedentes de Asia y que formaron el primer imperio de las estepas: los hiung-nu; una gente que causó tantos dolores de cabeza a los chinos que provocaron que éstos levantaran la Gran Muralla para tenerlos fuera de su casa. Los hunos serían sus descendientes, pero para Europa eran unos perfectos desconocidos hasta el siglo IV de nuestra era. Fue en la segunda mitad de esta centuria cuando el emperador Valente tuvo las primeras noticias, pues otras naciones bárbaras se aproximaban a la frontera del Danubio empujadas por las hordas de guerreros asiáticos. Así, los hunos habían vencido a los ostrogodos, que a su vez empujaron a los visigodos, que solicitaron instalarse dentro de las fronteras del Imperio. En un principio, se les permitió ubicarse en Tracia, pero luego surgieron discrepancias que terminaron dramáticamente en la batalla de Adrianópolis (en el año 378), donde los godos arrasaron a las legiones y dieron muerte al mismo emperador.
El historiador Amiano dijo al respecto de su llegada que «una raza de hombres hasta entonces desconocida había surgido de algún remoto rincón de la tierra, arrancando y destruyendo todo a su paso como un torbellino que descendiera de las altas montañas». En aquel instante, los hunos eran una sociedad sin una autoridad central y cuyos regimientos seguían a su propio caudillo. Los primeros nombres que quedan registrados de sus líderes son Balamber y Uldín. Su ventaja militar sobre los rivales se fundamentó en dos preceptos: su pericia con el arco y su perfecta armonía con el caballo, que fue el instrumento que emplearon para sus invasiones. Los hunos eran enormemente diestros en el manejo del arco, con el que se decía que podían alcanzar objetivos a 300 metros. Además, podían disparar al galope, pues sus jinetes eran terriblemente hábiles y la velocidad a la que se movían les permitía efectuar expediciones en busca de botín y esclavos. El caballo era la piedra angular de la sociedad huna y el principal producto de exportación. De hecho, se ha escrito que el huno aprendía a montar al mismo tiempo que a caminar. Zósimo, historiador y obispo del siglo V, relató que estas gentes estaban tan acostumbradas a sus animales que cuando descabalgaban caminaban con pasos vacilantes. Incluso hay eruditos que aseguran que el estribo, una herramienta que revolucionó la montura, fue invención de esta nación, lo que les confirió una gran superioridad en el combate. Cada uno de sus guerreros viajaba con varios caballos de reserva, para así tener la seguridad de gozar de una montura fresca en caso de ser necesaria, y también nos ha llegado una descripción de cómo eran estos equinos que servían al ejército de las estepas. Es la facilitada por un veterinario romano, Vegecio Renato: «Tienen la cabeza grande, curva como un garfio, ojos saltones, ollares estrechos, quijadas anchas, cuello fuerte y rígido. Las crines cuelgan hasta las rodillas, las costillas son grandes, el espinazo curvo y la cola enmarañada. Tienen las tibias muy fuertes y los pies pequeños, siendo sus cascos llenos y anchos y las partes blandas huecas. Todo su cuerpo es anguloso sin rastro de grasa en la grupa, y tampoco hay protuberancias en los músculos. La estatura es más larga que alta. El tronco es combado y los huesos son fuertes, y la delgadez de los caballos llama la atención. Pero uno se olvida de la apariencia fea de estos caballos porque la compensan sus excelentes cualidades su naturaleza sobria, su inteligencia y su capacidad de soportar muy bien cualquier herida». Estos nobles brutos iban al combate, según cuenta Amiano Marcelino, formando columnas y «llenando el aire con sus gritos discordantes. Por lo general no tienen un orden de batalla regular. Se mueven rápidamente y de improviso, ahora dispersándose, luego reuniéndose en grupos, o haciendo estragos a lo largo y ancho de la llanura, o lanzándose sobre los terraplenes y saqueando el campamento casi antes de que se hayan dado cuenta de su llegada. Hay que admitir que se trata de unos guerreros formidables».
No nadamos en la abundancia de datos respecto a su sociedad. Sabemos que eran polígamos y que entre ellos, en su corte, la etiqueta era muy estricta. Según cronistas contemporáneos suyos, gozaban de algunos lujos, como adornos de oro y plata, perlas de la India, sedas, dátiles de Fenicia y pimienta, posiblemente adquirida mediante intercambio, aunque no hay que albergar escrúpulos respecto a que el principal método de obtención era el pillaje. Lo que sí parece descartado es que aquellas tierras que invadían quedaran convertidas en un erial. Es cierto que su paso motivó desplazados y que mucha gente puso pies en polvorosa ante su avance, pero aquellos que se quedaron, y sobre todo los agricultores, no fueron perseguidos. Es más, se les permitió continuar en sus campos y se les respetaba, porque una parte muy importante del sistema económico de los hunos se fundamentaba en la agricultura. De facto, los hunos se convirtieron en una aristocracia militar de los territorios que invadían y no tenían ningún interés en la política de tierra quemada. En los últimos años, la arqueología está realizando importantes aportaciones para conocer más a los hunos. Por ejemplo, en septiembre de 2002 se hizo público un descubrimiento, pues en las riberas del río Wuding, un afluente del río Amarillo, se encontraron las ruinas de Tongwancheng, la ciudad perdida de los hiung-nu que luego fue habitada por los hunos. Había quedado sepultada por las arenas del desierto; el mismo arenal que creció con la desecación del río y que causó el abandono de la urbe. Quizás pronto tendremos una perspectiva más completa de lo que fueron.
Y respecto a su líder más conocido, tampoco es que se pueda decir que el mosaico esté completado. Incluso la fecha de nacimiento varía según los tratados que consultemos, pero se sitúa alrededor del 404, año arriba, año abajo. En cuanto al lugar, se menciona las llanuras húngaras, que en aquel momento recibían el nombre de Panonia. Su abuelo era jefe de uno de los clanes principales de la tribu. Se llamaba Turda. A él le sucedió Rugila, o Ruga, depende de los autores, el primero de los líderes de los hunos que es mínimamente conocido para las crónicas occidentales. Se menciona que era un rey poderoso, pero no sabemos a ciencia cierta hasta qué punto tenía el control de todos los grupos de su pueblo, lo que sabemos es que extendió los límites de sus dominios hasta la actual Europa del Este y que fue el primero de los suyos al cual el Imperio romano de Oriente le pagó tributo. Así, Teodosio II aceptó enviarle anualmente 350 libras de oro. Fue, además, un hábil negociador con Occidente, pues de éste consiguió que los suyos pudieran asentarse en la citada región de Panonia.
Ruga, o Rugila, tenía un hermano, Munzuc, quien a su vez tenía dos hijos, Bleda y Atila. En 434 murió Ruga y le sucedió su sobrino Bleda, el hermano mayor de Atila. Algunos autores hablan de trono compartido, si bien otros se decantan por la hipótesis de que Atila fue un jefe militar secundario durante el mandato del primogénito de su familia. Según una línea de investigación, el cuartel general de Bleda estaba ubicado en el curso bajo del río Tisza, en Hungría, mientras que el de Atila se hallaba entonces en la región de Bucarest.
De todas maneras, es en estos años cuando inició la actividad Atila, que participó en la reunión con los emisarios de Constantinopla, que se celebró cerca de Duvronica, y en la que estuvo como un alto dignatario. Tanto él como su hermano exigieron que las conversaciones se desarrollaran montados a caballo, lo cual aceptaron los legados del Imperio, de la misma forma que finalmente se plegaron a doblar el tributo a los hunos. En consecuencia se selló un tratado entre el Imperio de Oriente y los hombres de las estepas, rubricado en 435, y que supuso un éxito para Bleda y su gente. Sin embargo, esto no trajo la paz, pues en 441 los hunos cruzaron el Danubio y llegaron hasta Belgrado.
No está documentada la relación entre Bleda y Atila, pero parece que no se llevaban demasiado bien. Puede que el menor de los hermanos no aceptara su papel como jefe secundario, pero el caso es que en el año 443 Bleda desapareció de la escena. Tampoco se sabe a ciencia cierta cuál fue la causa de su óbito, y precisamente por la carencia de datos se entra en la leyenda, pero se apuntan dos teorías. La primera, que en realidad Bleda se ocupaba poco de la administración de su imperio y que se dedicaba fundamentalmente a la caza; y en el transcurso de una cacería falleció en un accidente. La otra es que, como en realidad ya mandaba Atila, éste hizo eliminar a su hermano para asumir todo el poder.
Sea como fuere, lo cierto es que es a mediados del siglo V cuando encontramos a Atila como jefe supremo de los hunos, el pueblo que más amenaza la paz e integridad del Imperio romano, tanto en Oriente como en Occidente. Y es entonces cuando los emisarios e historiadores se dan de bruces con el personaje real, no la leyenda. Y hay que decir que el caudillo no sale malparado de las narraciones que dejan sus contemporáneos, y eso que, en principio, se trata de autores romanos que no debían ser imparciales, sino más bien reacios al nuevo invasor. Por ejemplo, en las noticias que nos dejan Cándido, Maleo, Olimpiodoro o Juan de Antioquía no se le describe como un hombre vil e incluso se le atribuye sentido de la justicia y clemencia, aunque también se relatan episodios turbulentos, como la decapitación de un príncipe prisionero.
Pero quien nos ha dejado más datos sobre Atila es un historiador contemporáneo del líder; un filósofo sofista griego llamado Prisco, nacido en Pannio (en Tracia), influenciado por cronistas tan descriptivos como Heródoto y Jenofonte y que igual que Tucídides participó en los hechos que narró. Eso se debe a que a sus aficiones intelectuales unió el trabajo de embajador: fue miembro de la legación que Teodosio el Joven envió a la corte de Atila. Por eso las suyas son las más valiosas aportaciones para conocer cómo era de verdad el personaje, cómo era el Atila real más allá de fábulas y mitos. Prisco escribió, en su griego natal, una historia del Imperio bizantino y Atila, que se extendía en siete volúmenes, aunque por desgracia la mayoría de sus textos se han perdido.
Sin embargo, sí que nos han llegado algunas de sus descripciones, como la que hizo del jefe de los hunos: «un hombre digno y compasivo, modesto en sus hábitos y requisitos personales, cuya corte atrajo a hombres reflexivos procedentes de diversas naciones». De esta forma conocemos que Atila era un hombre sobrio, poco amante de los lujos y sencillo en todas sus manifestaciones. Así Prisco escribió que conoció al caudillo en un banquete, al que éste acudió vestido pulcramente pero sin ostentaciones y que comió y bebió en una vajilla de madera, mientras que los otros comensales lucían joyas y usaban loza de lujo.
También nos desmiente Prisco la fama de hombre inculto, sádico e insensible. Atila no era un zote: puede que hablara latín, ya que permaneció como rehén con nobles romanos durante cinco años. No era un bárbaro, en la acepción del adjetivo, ya que gustaba que durante las comidas se recitara poesía; y como negociador era duro, pero no inflexible. Además, en su cuartel general levantó varios palacios de madera, en los cuales había termas para la higiene personal. Tampoco fue un hombre cruel, pues existen indicios de que en sus territorios, por ejemplo, la esclavitud existía, pero era notablemente más llevadera que en el Imperio romano. Por otra parte, esta fama de sanguinario no se compadece con uno de los episodios conocidos de su vida, y es que Roma intentó asesinarle mediante unos emisarios que tenían que negociar con él.
El caso se inició, precisamente, durante las negociaciones entre Atila y Teodosio, emperador romano de Oriente, para el pago de tributos a los hunos y que éstos no los molestaran. Los romanos pensaron que, más que estar a expensas de una versión arcaica del cobrador del frac, era mejor sobornar a uno de los dignatarios que pedían el dinero y que éste se librara del pesado que no hacía más que exigir más y más. De manera que aprovecharon la visita de la legación que venía a cobrar su gabela, y que estaba comandada por dos de los consejeros principales de Atila. Uno era Orestes, un general romano que se había unido al huno. El otro se llamaba Edica, y era el rey de los esciros. Edica fue tentado en Constantinopla y se ofreció a desprenderse de su jefe. Para ello pidió una cantidad bastante pequeña si tenemos en cuenta el propósito, 50 libras de oro, unos 320 000 dólares al cambio actual. En realidad no era su recompensa, sino lo que ahora llamaríamos fondos reservados para contratar sicarios; su precio era una vida regalada en el seno del Imperio. De manera que una vez estipulado el contrato de asesinato, Edica volvió al campamento de su jefe y esperó la embajada de los romanos, que debían llevar los caudales para untar matones. Los responsables de tal representación ni siquiera conocían el fin oculto que perseguían, pero el hecho es que Atila se enteró de todo. No hay acuerdo sobre cómo descubrió el complot; puede que el mismo Edica se arrepintiera, o que Orestes desconfiara de su colega (de hecho, más adelante, las familias de ambos tuvieron más desavenencias, como veremos), pero lo cierto es que Atila, le jos de dar cuenta de los conspiradores, ató una bolsa con cien libras de oro al cuello del intermediario, un intérprete llamado Bigilas, y lo devolvió a su casa.
También es de Prisco la primera descripción física que tenemos del rey de los hunos, que no es precisamente el retrato de un galán, pues lo dibuja corto de estatura, de pecho ancho, cabeza grande, ojos pequeños, nariz chata, barba fina y salpicada de canas y tez morena, que, según el escritor, denotaba sus orígenes. Estos rasgos también los encontramos detallados por Jordanes, un historiador latino de origen alano y del siglo VI, autor de una Historia de los godos. Además, añade que era «arrogante en el porte […]. Aunque era amante de la guerra, sabía dominar sus actos. Era sumamente juicioso, clemente con quienes suplicaban perdón y generoso con sus aliados».
En cuanto a sus creencias religiosas, no están detalladas, pero sí trascendió que era tolerante con los cristianos, si bien no dudó en destruir edificios sagrados para llevarse sus riquezas y dar cuenta de quienes se refugiaran en ellos. Era muy supersticioso y consultaba adivinos y augures que le interpretaban los signos oníricos y naturales. Al respecto, Prisco también nos lega el relato del hallazgo de un objeto mágico. Al inicio de su mandato, un pastor de las llanuras del Danubio encontró uno de sus animales con una extraña herida. Siguiendo el rastro de la sangre encontró una extraña espada semienterrada, que llevó al campamento de Atila. Éste dijo que era un buen presagio, la identificó como la espada perdida de Marte y aseguró que tendría la victoria asegurada en todas las batallas. Puede que se lo creyera, pero ya hemos visto cómo era un maestro de la psicología y tal escena también entra en el ámbito de la propaganda.
Como gobernante significó un punto y aparte para sus antecesores. Si ellos habían vivido del tributo, él comprendió que para conquistar el mundo necesitaba aprender de los países más avanzados. Organizó una administración eficaz que transmitía sus órdenes, en la que los antiguos nobles hunos habían sido sustituidos por funcionarios fieles, llamados «los escogidos». En consecuencia, se rodeó de los consejeros más capaces, sin importar su origen o nacionalidad. Su secretario, Constancio, procedía de Italia. Otro de sus cortesanos importantes era un médico llamado Eudoxio, y entre los nobles distinguidos figuraban dos jefes militares, hermanos, cuya procedencia no está clara, pero eran de cultura helenizada: Scottas y Onegesio. Pero el principal era Orestes, casado con la hija de un comandante militar romano y alto funcionario en Panonia que se ofreció a Atila y que entró a su servicio. Theodor Mommsen, el historiador alemán del siglo XIX, señaló que el mayor logro de Atila fue reforzar la autoridad central sobre los hunos. Pero no sólo fue eso, sino que consiguió aunar una confederación de pueblos sin que se produjeran apenas defecciones. Su carisma era tal que los soldados acudían a él en lugar de huir de sus campamentos, tal como refiere Prisco en sus escritos. De esta forma, no se puede decir que el ejército que dirigió fuera únicamente de hunos, sino que era una suerte de multinacional en el cual había gépidos, ostrogodos, esciros, suabos, alamanes o sármatas.
Con estas huestes inició las campañas que le transportaron a la historia: las invasiones de la Galia y de Italia. Hemos descrito que sus contemporáneos le definieron como un hombre templado, pero si hemos de ser honestos hay que dejar constancia que su recorrido, iniciado en el año 451, estuvo sembrado de ciudades arrasadas, muerte, saqueo y pillaje. Y como seguiremos siendo honrados, añadir que pese a su fama, estas empresas se saldaron con tres rotundos fracasos. El primero fue el fiasco del asalto a Orleans. Tras el cerco, tuvo que desistir de su empeño al acercarse tropas de refuerzo a la ciudad. El último es un episodio rodeado de leyenda que ocurrió en el año 452. Atila estaba a las puertas de Roma y difícilmente tropa alguna se le hubiera podido resistir, Pero a su encuentro no salió un genial militar, sino el Papa León I, quien mantuvo una entrevista con él, tras la cual el conquistador dio media vuelta y se volvió a casa. (Este Sumo Pontífice es uno de los dos que ha recibido el apelativo de «Grande». El otro fue Gregorio I, un siglo más tarde. Sustituyó a Sixto III y estuvo al frente de la Iglesia más de 21 años. Hombre autoritario, se dedicó a mejorar la calidad del sacerdocio, a eliminar de él prácticas como la usura y a combatir diversas herejías. De León I se conserva un compendio de 96 sermones). Ningún historiador, cronista o propagandista ha podido dejar constancia de lo que hablaron ambos hombres en su conversación, que fue recreada por los pintores, pero lo más verosímil es que Atila consiguiera un nuevo tributo que le satisficiera, por lo que optó por emprender el camino de regreso a las llanuras húngaras.
Pero sin duda el mayor revés lo sufrió el 20 de junio de 451, en un lugar llamado Campos Cataláunicos, y sobre el cual no hay acuerdo para su localización exacta. Allí, Atila se enfrentó al ejército de Roma. El historiador militar Edward S. Creasy ha considerado que ésta es una de las quince batallas definitivas de la historia, pero sobre ella hay que realizar varias consideraciones. La primera, que hablamos de una confrontación entre hunos y romanos, lo cual no es cierto. Ya hemos expuesto que bajo el mando de Atila había una coalición de tribus. Pero es que enfrente, acogidos bajo las águilas de Roma, también había una liga de pueblos, cuyo núcleo fundamental eran los visigodos del rey Teodorico, pero en los que también había alanos, burgundios, francos o sajones. Al frente de esta alianza estaba un general brillante, capaz, llamado Flavio Aecio y al que se ha llegado a bautizar como el último de los romanos. Detengámonos un momento en su figura.
Este general nació en una familia de militares, en el territorio que hoy es Bulgaria. Era hijo de Gaudencio y pasó su infancia entre bárbaros, pues fue entregado como rehén a pueblos extranjeros, incluso a los propios hunos. Era un hombre ilustrado que hablaba correctamente latín, griego, godo y huno. Durante estos años, Aecio aprendió no solamente la forma de combatir de las tribus que finalmente dinamitarían el mundo romano, sino también su forma de pensar. Su carrera se desarrolló bajo el imperio de Honorio, primero, y Valentiniano III, después. Este último le confió el mando del ejército en las Galias y allí comenzó su cadena de victorias sobre los bárbaros, pues derrotó a godos, francos y jutungos. Pero estos éxitos no siempre le acompañaron para defenderse de las intrigas palaciegas, a las que, por cierto, tampoco era ajeno. Una de las causas por las que cayó temporalmente en desgracia fue aceptar un asentamiento vándalo en África. Al final, sus diferencias con Bonifacio, virrey de este continente, le obligaron a irse al ostracismo durante una temporada.
Sin embargo, fue requerido para frenar las nuevas invasiones, en especial de los hunos. Para hacer frente a Atila levantó un nuevo ejército, que no era íntegramente romano, pues su principal aliado era un viejo enemigo, el rey visigodo Teodorico I. Paradójicamente, el éxito en los Campos Cataláunicos le acarreó la animadversión del emperador. Valentiniano III, hombre débil y poco resoluto, sintió celos del estratega y no pudo digerir que Aecio pretendiera que su hijo se casara con la hija del monarca, la princesa Eudoxia. En el año 454, el general se presentó sólo ante Valentiniano III para ultimar los preparativos de la boda. Sorpresivamente, el emperador empuñó su espada e hirió al general, para a continuación ordenar a los funcionarios de la corte que lo acuchillaran hasta la muerte. Valentiniano estaba a mucha distancia de hombres como César, Augusto y Marco Aurelio, y su propia vileza y miseria condenó al último de los grandes generales romanos y, prácticamente, al Imperio.
Los Campos Cataláunicos fueron un «conflicto feroz, heterogéneo, obstinado y sangriento, sin paralelo en el presente ni en el pasado», atestiguó Casiodoro, erudito ostrogodo del siglo VI. Atila empezó mal el día, pues uno de los adivinos que le acompañaban habló de malos presagios. (Peor le fue a Teodorico: murió en la refriega). Aecio le derrotó sin paliativos. Atila terminó refugiándose en un círculo de carros y sus hombres amontonaron sillas de montar y otros enseres para encender una pira, porque el capitán estaba dispuesto a inmolarse en el fuego antes que dejar que le hirieran sus enemigos. Sin embargo, ante la general sorpresa, Aecio le dejó escapar. ¿Por qué? Pues la explicación que nos ha llegado es simple. Flavio Aecio no solamente era un estratega militar era un consumado político, capaz de conseguir alianzas que parecían imposibles. Así, si una vez derrotó a Teodorico y luego consiguió que éste se le uniera contra los invasores, ¿quién le decía que después no podría necesitar a Atila?
Pero los caminos de ambos ya no se volvieron a cruzar. En marzo de 453, la cronología sitúa a Atila en Hungría, desposándose con una bella cautiva llamada Ildico, de la cual no hay muchos datos. Parece que era joven y hermosa y que el enlace fue todo un acontecimiento, que se celebró en el palacio de madera erigido en la ribera del río Tisza. Se comió y bebió en abundancia y los hunos celebraron el matrimonio de su jefe, que se retiró tarde. A la mañana siguiente del casorio, tras la noche de bodas, cuando sus hombres entraron en sus aposentos, encontraron a Ildico acurrucada en un rincón y a Atila muerto en el suelo, en medio de un charco de sangre. La hipótesis más plausible no es el asesinato, sino que sufrió una hemorragia que le provocó la asfixia. De hecho, la cautiva no fue molestada. Atila, el azote de Dios, había muerto.
El historiador godo del siglo vi Jordanes escribió que el cuerpo del príncipe fue encontrado sin ninguna señal de heridas. Sus hombres colocaron sus restos mortales en medio de la llanura, mientras galopaban alrededor suyo para alegrar su corazón. Los guerreros cantaron un himno en el que se ensalzaba a Atila, hijo de Munzuk, señor de los pueblos más heroicos. Sus seguidores se cortaron el pelo y se causaron heridas en el rostro, para que el caudillo no fuera llorado por las mujeres, sino por la sangre de sus valientes. Su cadáver fue depositado en un ataúd de oro, introducido luego en uno de plata y por último en un tercero de hierro; símbolo de que el caudillo había cobrado tributos de dos imperios (el romano de Occidente y de Oriente; el oro y la plata) y que los había conseguido por la fuerza de las armas (el hierro). Finalmente, para que nadie pudiera saber dónde descansaba eternamente, se ejecutó a quienes lo sepultaron. Esto es lo que contó Jordanes, y todavía hoy la tumba de Atila es uno de los hitos de la arqueología, pues no se ha descubierto jamás. La leyenda apunta que puede estar en el cauce del río Tisza o incluso en el Danubio.
La desaparición física de Atila no implicó el fin de su leyenda; el mito de un hombre que despertó la admiración de sus contemporáneos, hasta el punto que Honoria, la hija de Teodosio y Gala Placidia, le propuso convertirse en su esposa. Claro que el objeto de tal enlace era huir del régimen de encierro al que la tenían sometida en la corte de Valentiniano, pues la mujer había tenido un lio con un funcionario y la castigaron por ello.
Atila siguió en la memoria colectiva. Es el Atli de las sagas islandesas y el Etzel de la leyenda de los nibelungos. También aparece en varias novelas y obras de teatro. Incluso ha llegado a cantar, en las óperas de Verdi ( Atila) o Franz Liszt (La batalla de los hunos). En el cine, el bárbaro ha sido protagonista de diversos films, el primero de ellos firmado por el italiano Febo Mari en 1916. En la década de los cincuenta, dos de los actores más duros de Hollywood lo recrearon en celuloide, con toda la lista de tópicos posibles. Así, en 1954, Douglas Sirk dirigió a un Jack Palance especializado en sujetos infames en The sign of the pagan, en el que se dibujaba a un caudillo brutal. Palance siempre ha sido escogido para encamar villanos o para convertir en tales a todos los personajes históricos susceptibles de ello, en especial si eran asiáticos. Un año después, sería Anthony Quinn quien interpretaría al líder de los hunos en Attila, flagello di Dio, y en el que se le presentaba como un claro ejemplo del bárbaro. En 1971, el director húngaro Miklós Jancsó dirigió otra versión cinematográfica mucho menos tópica.
Siglos después, otro pueblo surgido de las estepas cambiaría el rumbo de la historia. Eran unos parientes lejanos de los hunos: los mongoles, que dieron al mundo gobernantes singulares, como el fundador de su imperio, Gengis Kan. Pero, a diferencia de éste, el reino de Atila no duraría mucho. En sólo ocho años de mandato levantó un imperio que iba desde los Urales hasta el Ródano, pero se desmoronó a la misma velocidad que se construyó. A su muerte, sus hijos heredaron sus conquistas, pero no se repartieron por territorios, como por ejemplo hizo siglos después Temujin, sino que se distribuyó el mando sobre los pueblos sometidos, lo que dio lugar a rencillas, guerras y a la desaparición del peligro huno al debilitarse su estructura administrativa. Por ejemplo, los ostrogodos se sublevaron y los derrotaron en Panonia, en el río Nerao, donde perdieron la vida 30.000 jinetes hunos.
Atila escribió las primeras líneas del última acto del Imperio romano de Occidente, que protagonizarían otros actores, pero íntimamente relacionados con él. El mezquino y débil Valentiniano asesinó al hombre al que le debía su libertad, Flavio Aecio, el último de los romanos. Con su desaparición ya nadie protegía Roma, hasta el punto que la corte se desplazó a Ravena. Orestes, el general del huno, colocó a su hijo como emperador. Parece una broma de la historia, pero se hizo llamar Rómulo Augústulo, que une el nombre del mítico fundador de la ciudad con quien abrió la edad de los cesares, aunque con la prudencia del diminutivo, de tal forma que se podría llamar Rómulo el pequeño Augusto. Pero no tenía nada que ver con ellos. Odoacro, el hijo de otro noble de Atila, ese Edica del que también hemos hablado, no tuvo demasiados problemas para deponerle, acabando así con la historia de Roma.
Por mucha leyenda negra que haya, hoy en día ya se sabe que Atila jamás practicó la política de tierra quemada, y eso de que la hierba no crecía más por donde pasaba su caballo —que por cierto se llamaba Othar— no era más que otra maledicencia a unir a su mala reputación. En realidad, los historiadores actuales saben que Atila no era un cenutrio, sino un hombre inteligente, culto y no carente de refinamiento, que utilizaba su mala fama como un arma psicológica, pues usaba el terror para evitar batallas y propiciar rendiciones o acuerdos antes de la pelea, con el consiguiente ahorro de vidas humanas en sus ejércitos (los de los rivales, a fuer de ser sinceros, le importaban poco).
Más allá de las fábulas, la figura de Atila emerge como un gobernante capaz, un negociador inteligente y un caudillo que suscitaba adhesiones, hasta el punto de conseguir que distintos pueblos se unieran bajo su bandera sin necesidad de implantar un reinado de terror. Prisco, que le conoció en persona, quedó admirado por el personaje, a pesar de ser su adversario, y así lo reflejó en sus escritos: «Atila era un hombre nacido para conmocionar las razas del mundo. El poder de aquel hombre orgulloso se veía incluso en los movimientos de su cuerpo».
§. De pérdidas y recuperaciones
(La reconquista, cuna de mitos de la España moderna)
El fin del Imperio romano dio paso a unos siglos que en distintos lugares de Europa son considerados como años oscuros, debido a la carencia de fuentes, en que los datos se envuelven y adornan con rumores y se dan caracteres épicos a los hechos de diferentes personajes que no tuvieron quizás la intención de ser tan trascendentes. Pasó en la Inglaterra artúrica, como ya hemos visto, y en la España visigoda. Pero vayamos al principio.
Ya se ha relatado cómo la aparición de un caudillo llamado Atila por el este del continente motivó migraciones de pueblos que presionaron al Imperio romano. Una de estas tribus era la de los visigodos, quizás los bárbaros más romanizados, que tras instalarse dentro de las fronteras del Imperio tuvieron sus más y sus menos con los romanos, solventados en la batalla de Adrianópolis. Luego se aliaron con los latinos y dieron cuenta de los hunos en los Campos Cataláunicos. Pero el Imperio romano de Occidente estaba herido de muerte, y el certificado de defunción lo firmó un rey visigodo llamado Alarico, que en el año 410 saqueó Roma. Luego pasaron a la Galia y finalmente entraron en la provincia de Hispania, donde se asentaron, creando una monarquía que se prolongaría durante unos trescientos años, y cuya principal capital fue Toledo.
Tras Alarico se inicia la tremenda lista, compuesta por treinta y tres nombres, terror de los bachilleres. ¿Por qué? Pues porque era algo que debía memorizarse y no era tan sencillo. Otra vez: ¿Por qué? Pues vean: la alineación de la monarquía goda en España es la siguiente: Ataúlfo, Sigerico, Walia, Teodorico, Turismundo, Teodorico II, Eurico, Alarico II, Gesaleico, Amalarico, Teudis, Teudiselo, Agila I, Atanagildo, Liuva I, Leovigildo, Recaredo I, Liuva II, Witerico, Gundemaro, Sisebuto, Recaredo II, Suintila, Sisenando, Chintila, Tulga, Chindasvinto, Recesvinto, Wamba, Ervigio, Égica, Witiza y Rodrigo. (Sí, sí; yo tampoco me acuerdo: la he tenido que consultar).
Vaya nombres más curiosos, de los que ya no quedan rastros en la actualidad. Hoy en día ya nadie pone a su vástago Gundemaro o Sisenando, aunque las costumbres son, en este campo, bien peculiares y darán que hablar en el futuro, si es que alguno de los que ahora presume de singular hace algo digno de reseñar. Por ejemplo, en una revista colombiana apareció un artículo con los nombres que se inscriben regularmente en el registro civil y, además de la consabida invasión de actores anglosajones (no faltan los Kevin) hay otros ciertamente extravagantes, como Usnavy, algo totalmente inexplicable.
Sobre los godos hay varias cosas que decir. La primera, que su llegada a España no fue tranquila. Antes que ellos, y aprovechando el declive de las águilas romanas, recorrieron suelo hispano suevos, alanos y vándalos, pueblo este último que, debido su inclinación a dejar toda construcción hecha un solar, nos ha legado un adjetivo para definir el comportamiento de los gamberros que dan cuenta de todo lo que pillan: vandálico. Antes que nada tuvieron que imponerse a todos, y para ello debieron emplearse a fondo ante los ojos de los moradores de la Península, que sufrieron las consecuencias de los enfrentamientos entre los que querían ser sus nuevos amos. La segunda, y en eso coinciden todos los historiadores, es que eran relativamente muy pocos; frente a cuatro o cinco millones de hispanorromanos, los visigodos no serían más de doscientos mil. De esta forma, configuraron una elite que se hizo cargo del gobierno y de quedarse con los tributos que debían pagar los que ya estaban instalados, apoyándose, fundamentalmente, en sus aguerridas tropas.
Los visigodos recorrieron su camino encajonados entre dos etapas históricas de enorme trascendencia, las correspondientes al Imperio romano y a la expansión árabe por Europa. Por eso su papel ha quedado oscurecido, pero hoy en día no faltan eruditos que opinan que su aportación fue más importante de lo que parece. Por ejemplo, se les atribuye el tránsito de Hispania a España, la transición de la edad antigua a la moderna, actualizando la legislación romana y dando el primer sentido de territorio único a la Península bajo una única monarquía que, por cierto, tenía peculiaridades importantes respecto a otros sistemas políticos similares, dirigidos por soberanos. El fundamental es que la corona no era hereditaria, y los diversos intentos de crear una dinastía naufragaron. Cuando el rey desaparecía, nobles y obispos eran los motores fundamentales para la sucesión. Otra de sus características es que eran unos conspicuos pendencieros, que a la mínima se enzarzaban en sonadas trifulcas. De esta forma, las guerras civiles eran moneda corriente y su amor por la gresca explica que, de los treinta y tres de la lista, tan sólo quince murieran tranquilamente en la cama. El terror y el asesinato político eran episodios tan corrientes y habituales que no daba tiempo de reponerse cuando ya se liaba el siguiente rifirrafe. Y ya ocurrió desde el principio. Por ejemplo, el primero de la relación, Ataúlfo, era primo de Alarico y se casó con Gala Placidia, la hija del emperador romano Teodosio. Pero como la facción rival pensó que era demasiado proromano, dieron cuenta de él en Barcelona. Le sustituyó Sigerico, que duró poco pero aprovechó el tiempo, pues hizo matar a los seis hijos de su predecesor antes que sus oponentes también le despacharan. Y todo en el tiempo récord de una semana.
Uno de los pocos elegidos que dejó el mundo de forma natural fue Witiza, al final de la historia de los visigodos. Durante su mandato (702-710) se celebró el XVIII concilio de Toledo y se atenuó la opresión de los judíos y de los esclavos, pero eso no quiere decir que fuera un tipo tranquilo. En lenguaje políticamente correcto diríamos que intentó aprovecharse de las leyes para prolongar su estirpe en el trono. En términos reales expresaríamos que era una bestia. Como quiera que la ley goda prohibía que el rey fuera un ciego, optó por «exorbitar» (o sea, arrancar los ojos) a los candidatos al trono, cosa que debió provocar malestar a los suyos, sobre todo a los posibles candidatos, que dejaron de serlo por tan expeditiva vía, y sus partidarios. Cuando expiró, los godos se enzarzaron en una nueva marimorena sucesoria, pues mientras los seguidores de Witiza querían respetar su deseo de que gobernara su hijo Agila II, los nobles apostaron por uno de los principales notables de la corte, Rodrigo. Hay autores que estiman que se produjo un período en que hubo dos reyes, tesis avalada por la acuñación de monedas diferentes con las imágenes de cada uno de ellos. Mientras que las de Rodrigo se produjeron en cecas de Toledo e Idanha la Velha (Portugal), las de Agila se fabricaban en Narbona, Girona y Tarragona, lo que puede dar a entender que mientras uno dominaba el centro y el sur, el otro predominaba en el oeste. Seguro que eso, conociendo el carácter de los godos, desembocó en otro conflicto armado.
Rodrigo está considerado por la historia como el último de los reyes visigodos. Los pocos datos que se tienen sobre él están teñidos por la leyenda y el mito de la pérdida de España. Las primeras crónicas señalan que usurpó el trono «a instancias del Senado», que viene a ser equivalente a que contaba con el apoyo de la corte y los funcionarios palaciegos en contra del hijo de Witiza, el sacaojos. Seguro que era un noble con un importante papel en el ejército y sobre él recaen, fundamentalmente, dos fábulas, recogidas en narraciones cristianas y árabes. La primera es que se saltó a la torera los usos y costumbres, pues se coronó él mismo y luego forzó un arca que no debía abrirse so pena de las mayores desdichas. Él lo hizo y vio una profecía donde se anunciaba la invasión del suelo patrio por parte de un pueblo extranjero. La otra reza que violó a la hija de un conde que estaba en la corte de Toledo, lo mismo que la prole de otros notables, y que, no contento con ello, le dijo a su padre que no pensaba desposarla, dejándola mancillada para siempre. El noble albergó un enorme resentimiento, que ocultó hasta el momento preciso. Para la narración nos ha quedado su nombre: el conde Julián (Qué coincidencia tan curiosa, que el final de los visigodos y el inicio de la Reconquista vienen ocultos tras la bruma creada por la carencia de fuentes fiables, y coinciden en una cosa: que el detonante de los dos episodios están relacionados con líos de faldas, lo que da a tal epopeya también un aire de culebrón).
¿Quién es este Julián? Pues las fuentes no se ponen de acuerdo totalmente sobre su figura. El honor ultrajado de su niña es una constante de varios relatos, pero con matizaciones. Mientras que fuentes cristianas explican que se llamaba Florinda, los cronistas árabes señalan que tenía un apodo, «la Cava», que significa la puta; de manera que atendiendo a esta argumentación sería ligera de cascos. A Julián se le sitúa como una suerte de gobernador visigodo en el norte de África, con base en Ceuta. Sin embargo, no pocos eruditos destacan que, a pesar de profesar la fe católica, era africano y por lo tanto tenía afinidades con los musulmanes bereberes. Incluso se le atribuye mando sobre Mauritania, donde se ganaba la vida como mercader de caballos. El rastro del tal Julián se entremezcla con el nombre de Urbano, un cristiano que aparece como consejero de los árabes durante los primeros años de la ocupación e incluso hay tesis que aseguran que se trata de la misma persona, aunque la diferencia entre ambos nombres se atribuye a un error de la trascripción de lenguas antiguas, lo que ha motivado que el historiador Roger Collins haya escrito, con buena dosis de humor, que «se necesitaría un escriba considerablemente borracho para haber cometido semejante error». El caso es que la existencia de un colaborador de los musulmanes, posiblemente resentido con Rodrigo, ya fuera por su hija o por otros asuntos, que se sometió a Musa y prestó los barcos con los que el contingente árabe mandado por Tariq cruzó el Estrecho, está razonablemente aceptada por los eruditos.
El emir de África del Norte, Musa ibn Nusair, se dio cuenta de las posibilidades que tenía la tierra de más allá del Estrecho y la posible poca resistencia que encontraría, y escribió una carta al califa de Damasco, en la que elogia la «belleza de al-Ándalus, sus méritos, sus riquezas, la variedad de sus regiones, la abundancia de sus cosechas y la dulzura de sus aguas» y solicitaba permiso para iniciar la invasión. El líder máximo de los musulmanes aconsejó enviar primero un pelotón para explorar y así se destacó una primera fuerza de quinientos hombres que desembarcaron cerca de Tarifa, comandados por Tariq, y que exploraron el terreno, saquearon lo que pudieron y luego volvieron a casa sin ser demasiado importunados. En el año 711, lo que llegó ya fue un primer cuerpo expedicionario, que desembarcó en Algeciras (según algunas fuentes, el 28 de abril), que se hizo fuerte en Gibraltar (que quiere decir «la roca de Tariq») y aguardaron el momento de enfrentarse a los godos.
Cuando se produjo la llegada de los árabes, Rodrigo estaba peleando contra sus rivales al trono cerca de Pamplona. Margarita Torres relata que el primero en enfrentarse a las huestes de Tariq fue un noble llamado Teodomiro, que no pudo detenerlos, y envió una angustiada misiva a su rey: «Esta tierra ha sido invadida por un pueblo cuyo nombre, país y origen me son desconocidos. No puedo incluso deciros de dónde son originarios, si han caído del cielo o surgido de la tierra». (Este Teodomiro reaparece luego liderando la resistencia de Orihuela y logrando una ventajosa negociación merced a un ardid: situó a todas las mujeres en las almenas con la melena al viento y blandiendo arcos, para simular que sus fuerzas eran mucho mayores). Rodrigo no se tomó a broma el mensaje y volvió grupas, enviando por delante a su hijo Íñigo, que perdió la vida en el empeño. Rodrigo y los suyos recorrieron la Península a marchas forzadas y se enfrentaron a los invasores en una batalla que se desarrolló en el río Guadalete, pero cuyo emplazamiento exacto no consigue poner de acuerdo a todos los expertos. Así, se sitúa en la laguna de la Janda, cerca de Arcos de la Frontera, en el río Guadarranque o entre Jerez y Sidonia.
A finales de julio (según algunos autores, concretamente el 31) se desarrolló el combate. Nos han quedado fragmentos de la arenga que Tariq dirigió a los suyos, en los que les enseñaba que por delante estaba el enemigo y un gran territorio, pero por detrás el mar y la muerte. Los visigodos perdieron el enfrentamiento y no parece que por falta de valor de Rodrigo, sino por otros dos motivos, a tenor del análisis de los expertos. Uno, que el ejército godo empleaba tácticas romanas, que no podían superar el modo de pelear de los árabes; además, en los últimos siglos, sólo se habían empleado en conflictos civiles y en rifirrafes locales, sin tener que oponerse a otro ejército extranjero y preparado. Y, dos, que el rey pecó de incauto, pues dio el mando de las alas de sus regimientos a los hijos de Witiza, que no estuvieron por la labor, que pactaron con los rivales y que en el momento de iniciar la carga se apartaron del campo, limitándose a contemplar cómo las tropas musulmanas daban cuenta de los hombres de Rodrigo.
Las crónicas de la época refieren una lid que duró siete días. «Nunca hubo una batalla más feroz», escribió uno de los anónimos plumíferos. La verdad es que hay mucha exageración, sobre todo en cuanto a la duración, pues tan dilatada pugna es una manera de destacar el valor de los musulmanes y el empeño de los godos en no perder el envite. Lo que sí une a los historiadores es que el ejército musulmán no era extraordinariamente impresionante en cuanto a número (nadie le da más de diez mil guerreros bereberes, sirios y yemeníes) siendo superado ampliamente en efectivos por los visigodos; pero éstos se vieron muy mermados por la defección de sus alas. Sobre el campo quedaron las almas de tres mil seguidores de Mahoma y no se sabe cuántos cristianos, pero sí la flor y nata de la aristocracia goda de España. La leyenda también arropa el final del rey Rodrigo, pues apareció su caballo Orelia pero no su cuerpo. Hay versiones para todos los gustos, desde que pereció en Guadalete hasta que se pasó el resto de sus días haciendo penitencia por la derrota. También se menciona otros finales alternativos: en la defensa de Mérida o en la batalla de Segoyuela, en Salamanca, en 713. También el mito habla de un sepulcro encontrado al recuperar Viseo (Portugal) con la siguiente inscripción: «Aquí yace Rodrigo, último rey de los godos».
En Guadalete nace el mito de la pérdida de España, lo que suscita un primer interrogante: ¿existía España previamente a la invasión? Joseph Pérez defiende que el país visigodo formaba una comunidad política que desde su capital en Toledo extendió su poder a toda la Península. El caso es que una crónica de autor anónimo, fechada en Toledo en el año 754, reza que «Rodrigo perdió su reino junto con su patria» y alude a la «pérdida de Hispania». De nuevo nos remitimos a Pérez, quien señala que para que algo se pierda, tiene que haber existido anteriormente. Lo que sí se considera real es que la rápida resolución del conflicto, que tiene sus bases en las profundas discrepancias existentes en el seno de la monarquía de Rodrigo, y en que una de las facciones enzarzadas en una conflagración civil, los partidarios de los descendientes de Witiza, entre los que se contarían los hijos del rey muerto, el conde Julián y un obispo llamado Oppas de quien hablaremos más adelante, llamaron en su ayuda a un ejército extranjero, que, como suele ocurrir, una vez llegaron y vieron las posibilidades del país, ya no se quisieron marchar.
Roger Collins expone que en España actuaron, desde el principio, dos cuerpos expedicionarios árabes. El primero en llegar fue Tariq, pero enseguida le siguió Musa, quien puso el pie en Cádiz y rápidamente enfiló hacia Toledo. En pocos años, prácticamente todo el territorio estaba bajo su férula, sin mucha oposición. Esta expansión se enmarca, según Salvador Claramunt, en una de las etapas de la creación del Imperio árabe nacido en el extremo oriental del Mediterráneo y que pretendía dominar Europa, no siendo frenado su ímpetu hasta la batalla de Poitiers (732), cuando los francos comandados por Carlos Martel consiguieron una decisiva victoria. La verdad es que, una vez producida la catástrofe de Guadalete, la resistencia a los islámicos no fue exacerbada: de hecho los hispanos aceptaron sin muchos problemas a los nuevos señores, pues estaban cansados de guerras civiles y además venían de pasar grandes penurias por una época de malas cosechas, hambrunas y una epidemia de peste. Además, los musulmanes bajaron los impuestos y se mostraron bastante más tolerantes en lo que se refería a prácticas religiosas que los visigodos. Esta condición explicaría por qué hubo contingentes judíos peleando al lado de las tropas de la media luna, pues habían sido duramente perseguidos por los cristianos de Hispania.
De Guadalete parte un mito que tiene una nueva expresión en Covadonga, en la otra punta de la Península, y que se llama Reconquista: los ochocientos años de lucha por expulsar al invasor musulmán del solar hispano. Pero de nuevo hay que matizar que la oposición no fue unánime y que, a lo largo de esos ocho siglos, no fueron pocos los momentos en que reyes hispánicos se unieron a los musulmanes en contra de los que profesaban su misma fe. Por ejemplo, Sancho García de Navarra ayudó al califa de Córdoba en una expedición de castigo contra el conde Ramón Borrell en 1003. Y los matrimonios mixtos no fueron pocos, incluso entre los miembros de la alta aristocracia de ambos pueblos.
En apenas tres años, los musulmanes dominaron prácticamente toda la Península, excepto las cordilleras pirenaicas y cantábricas. Tanto fuentes árabes como cristianas señalan la llegada a Asturias de aristócratas hispanorromanos que huían de la invasión árabe tras el desastre de Guadalete. Y entonces nos topamos con Pelayo, un personaje sobre el que existen datos contradictorios y que se ha modelado a fin de justificar hechos posteriores. Así, esta polémica se inicia ya con Witiza, a quien la tradición historiográfica asturiana considera culpable de la pérdida de España, mientras que otras crónicas señalan que su tiempo fue de esplendor frente a su padre, Égica. Por eso se tiende a presentar a Pelayo como de linaje real, descendiente de Chindasvinto.
Lo cierto es que la mayoría de eruditos estiman que Pelayo era un noble godo con un papel destacado en la corte, un espadario, un jefe de la milicia real, pero temeroso de Witiza. Así, los cronicones explican que su padre, que se llamaba Favila, fue asesinado a bastonazos «por causa de su esposa» mientras ambos estaban en Tuy. Ante la posibilidad de también recibir él, se marchó del entorno real y, más que probablemente, no está en Guadalete. El hecho es que al principio no se enfrenta con los árabes, sino que incluso está en buenas relaciones con el gobernador musulmán de Gijón, un tal Munuza. Éste le envía a Córdoba en una misión oficial, probablemente relacionada con el cobro de tributos y en su ausencia pretende casarse con su hermana, si bien algunas fuentes certifican que la sedujo y la deshonró. Por ello Pelayo se enfrentó a él y debió poner tierra de por medio; cruzó el río Piloña a pesar de que estaba muy crecido y se refugió en los montes astures, donde se convirtió en líder de un grupo local que no aceptaba a los árabes.
La batalla de Covadonga es de difícil datación. Claudio Sánchez Albornoz le puso una fecha: 28 de mayo de 722, pero otros estudiosos o bien la adelantan o bien la atrasan. Lo que sí aúna coincidencias es que no fue un enfrentamiento espectacular, a pesar de lo que relatan las crónicas cristianas posteriores, que dan unas cifras de bajas desorbitadas. Así, se llega a cuantificar el ejército musulmán, comandado por un general llamado Alqama, en 187.000hombres, de los cuales 124.000 perdieron la vida en la lid, a las que hay que unir otras 63.000 bajas causadas posteriormente por desprendimientos de tierras. El mismo hilo argumental agrega un actor a la tragedia, el ya citado Oppas (al que unos designan obispo de Toledo y otros de Sevilla, pero obispo al fin y al cabo) y que está emparentado con Witiza (siendo hijo o hermano según el autor del relato). Oppas pretende que Pelayo se rinda, no lo consigue, y acaba muriendo en el combate.
Las fuentes árabes tratan con desdén Covadonga, cosa que no es de extrañar, pues las derrotas tampoco hay que ventilarlas. En ellas se trata a Pelayo y los suyos como bandidos y se les llama «asnos salvajes». Pero lo cierto es que un cuerpo del ejército árabe se enfrentó a los astures en los montes cántabros y fue derrotado por éstos, que se aprovecharon de lo escarpado del terreno, que impidió maniobrar a sus enemigos, acostumbrados a pelear en campo abierto.
Covadonga adquiere valor simbólico desde fecha temprana. En las crónicas de los siglos IX y X se habla ya de la Reconquista y se alude a esta batalla como el inicio de todo, porque así se consigue enlazar la desaparecida monarquía visigoda con la recién aparecida asturiana. Muchos siglos después, Claudio Sánchez Albornoz, que consideró a los árabes un «paréntesis lamentable» en la historia de España, también ensalza su significado, pero lo cierto es que la tendencia de finales del siglo XX es considerar Covadonga no más que una escaramuza. Roger Collins, quien también opina que se da a este enfrentamiento un valor desproporcionado, señala que «contemplar este episodio como un acto de resistencia cristiana contra la dominación musulmana puede ser tentador, pero peligroso».
La enseñanza oficial del franquismo ensalzó la victoria del caudillo Pelayo como baluarte contra el islam y ejemplo del carácter indomable y resistente de lo hispánico. Y, por si faltaba algo para terminar de configurar el mito, tenemos la intervención celestial. En el siglo VIII circuló la noticia de que se había descubierto el sepulcro del apóstol Santiago en Galicia, lo que causó el inicio de una importante peregrinación que luego se adornó con la participación del santo en tareas tan poco pacíficas como empuñar la espada y aparecerse en las batallas contra el infiel. A esta coreografía guerrera también se uniría san Jorge. Así se completó el círculo de la tarea sacrosanta de liberar el territorio de una raza extranjera seguidora de otra religión.
Puede que sea evidente que se haya magnificado la importancia de Covadonga, aunque tampoco se puede caer en desdeñar su trascendencia. Pelayo se instaló en Cangas, la hizo su capital y es cierto que los árabes abandonaron la zona, sea por la causa que fuera. Joseph Pérez, un historiador francés, ha escrito que «según la tradición todo empezó en Asturias» (hay un refrán español que dice «Asturias es España y el resto tierra conquistada») y atribuye a Covadonga un valor simbólico, pero no inexistente. «España no aceptó el dominio extranjero y luchó por expulsar a los nuevos dominadores, aunque tuvieran que entenderse con ellos en diversos períodos. A principios del siglo X asumió una perspectiva histórica: la vuelta a la unidad política en una península Ibérica liberada de los moros». Este erudito incluye la revuelta asturiana en «la tradición de resistencia al extranjero».
¿Qué pasó con los protagonistas de estos capítulos de la historia de España? Pues no siempre terminaron bien. Tariq volvió a África, donde la tradición dice que fue azotado por su jefe, Musa. Éste, a su vez, fue llamado a Damasco, donde el califa no le agradeció la conquista, sino que lo degradó. Se quedó en Siria, donde terminó sus días pobre y en el ostracismo. Su hijo fue gobernador de Córdoba, y las fuentes árabes dicen que se casó con la viuda de Rodrigo, Egilona, y, quizás por influencia de ella, tuvo la tentación de proclamarse rey del territorio y separarse del califato, por lo que fue eliminado. En cuanto Pelayo, se casó con la hija del duque de Cantabria, Pedro, lo que puede indicar que había otro foco de resistencia. El caso es que ambas iniciativas se unieron en él para dar el embrión del reino de Asturias. Falleció en el 737 y fue sustituido por su hijo, Favila, un monarca breve, pues perdió la vida en una cacería dos años más tarde. De él sólo queda que fue un imprudente, por exponerse a animales salvajes, y que levantó la basílica de la Santa Cruz.
En el año 711, los árabes pusieron fin a una tortura de los escolares españoles: la lista de los reyes visigodos, pero dieron inicio a otro problema, memorizar los reyes de los distintos soberanos de las monarquías hispanas, que se aprendían junto a latiguillos («lo mató un oso» o «lo mató una teja») o motes más o menos acertados (el graso, el temblón, el gotoso, el cruel, el sabio o el ceremonioso). Pero ni la leyenda, ni el mito, ni el ensueño han desaparecido de la escena. En el último tercio del siglo XX, un individuo llamado Abdalah Azzam, conocido como «el palestino», lanzó una proclama desde Afganistán donde llamaba a los musulmanes a recuperar todos aquellos territorios históricos del islam, incluido al-Ándalus. Su discípulo más aventajado es Osama Bin Laden. El resultado de unir historia y mitología es conocido por todos.
§. Cerrado por cruzada
(El Rey Ricardo no está en casa)
Vino al mundo nuestro protagonista en Oxford, el 8 de septiembre de 1157, en el seno de una familia que merece muchas definiciones, pero por lo menos una: eran todos de carácter fuerte. El padre fue Enrique II de Inglaterra y la madre Leonor de Aquitania. Descendiente directo del conquistador normando de Inglaterra, Guillermo, pertenecía Enrique a la familia Plantagenet y dentro de ellos a los llamados Angevinos, pues eran duques de Anjou. Enrique II, a pesar de que tuvo que rendir vasallaje a Luis VII de Francia, fue uno de los soberanos más poderosos de su tiempo, que gozaba tanto directamente como por matrimonio de amplios dominios en el continente, y también un tipo de cuidado, que tuvo que afrontar peligros y problemas de toda índole, y en cuyo debe cabe anotar el asesinato de su amigo y obispo Thomas Becket, motivado por la pugna desatada por limitar el poder de la Iglesia en la islas Británicas. Su madre, Leonor, merece un par de líneas. Fue el mejor partido de su época y también una mujer de rompe y rasga que alteró todos los patrones femeninos que imperaban. Primogénita de Guillermo, duque de Aquitania, uno de los señores feudales franceses más notables, fue tutelada por Raimundo de Toulouse, con quien siempre tuvo una gran relación, incluso demasiado estrecha y próxima, según algunos historiadores, y de él adquirió la pasión por la poesía trovadoresca, la música, las novelas de amor cortés y caballerías, el baile y el vino. No era una chica común y estaba encaminada a los más altos destinos, y así se casó con Luis VII, rey de Francia, un hombre austero de corte estricta, donde una personalidad como la de Leonor no fue vista con muy buenos ojos. El matrimonio duró quince años, durante los cuales tuvieron una cruzada (Leonor acompañó a Luis en la segunda campaña a Tierra Santa) y dos hijas, pero ningún niño. El caso es que el abismo entre ambos se agrandó, ella volvió a casa antes que él y, finalmente, el 18 de marzo de 1152, el concilio de Beaugency anuló el vínculo. Ese mismo año, sin respetar las condiciones pactadas, se casó con Enrique de Inglaterra. La pareja tuvo ocho vástagos, cinco chavales (Guillermo, Enrique, Ricardo, Godofredo y Juan) y tres niñas (Matilda, Leonor y Juana).
No fue una familia muy unida, precisamente. Papá tenía sus preferidos, que eran Enrique y Godofredo; mientras que para mamá la niña de sus ojos era el joven Ricardo, al que consiguió nombrar duque de Aquitania y enviarlo junto al monarca francés, quien con 16 años le armó caballero. El caso es que estas trifulcas no solamente se tradujeron en movidas reuniones durante las fiestas de guardar, sino incluso en alzamientos armados de los chicos contra su progenitor, que éste aplastó sin consideración. Tras ser sojuzgada la última en 1174, Ricardo corrió a lanzarse a los pies del soberano inglés, que acabó perdonando sus devaneos. Lo cierto es que, por mucho que diera la lata, Ricardo no tenía que ser el sucesor de Enrique, pero la suerte, en la vida, también cuenta, de manera que la muerte se llevó por delante a tres de sus hermanos y dejó expedito el camino al trono. Guillermo se fue cuando era un niño de tres años; Enrique el joven enfermó y expiró en 1183 y Godofredo se mató durante un torneo en 1186. De manera que cuando el monarca rindió su vida en Chinon, el 6 de julio de 1189, solamente había un candidato para sustituirle: Ricardo. A fin de completar la imagen de las malas relaciones familiares, se cuenta que el rey expiró maldiciendo a su descendencia y en especial al joven que iba a relevarle.
Ricardo I fue coronado el 3 de septiembre de 1189. Fue un monarca muy poco inglés. De hecho, su reinado duró hasta 1199, pero escasamente pasó uno en las islas. Además, él apenas hablaba inglés: sus idiomas maternos eran el francés y la lengua de oc, y estaba muy influido por lo que había conocido al lado de su madre, Leonor. De esta forma, era amante de las canciones trovadorescas y de aquellas novelas de caballerías que estaban tan en boga en aquellos tiempos en Europa, cuyo principal representante, Chrétien de Troyes, estaba haciendo triunfar sus narraciones por las cortes cercanas a Aquitania en esos tiempos. Él mismo se convirtió en un trovador y un músico competente. Este ambiente caballeresco impregna su figura y trasciende la realidad de sus actos, diferenciándole de aquellos que le preceden en el trono y también a los que le suceden. Tal como escribió Cristina Segura en Historia National Geographic, «a un hombre de Estado le sucedió un caballero andante». La historia no sólo se estudia, también se canta y recita.
Para complementar el aderezo, Leonor y Ricardo se envuelven en la leyenda del rey Arturo, un ser mitológico, el mejor de los caballeros y el más justo de los soberanos que ha pisado la tierra. Pero tal aura no es solamente poética, también tiene sus razones políticas, mucho más poderosas que las simplemente estéticas y que acaban calando en el imaginario. Veamos.
Ricardo perteneció a la familia de los Plantagenet; una estirpe que gobernó Inglaterra desde 1154 hasta 1485 y que dio catorce monarcas a las islas. Su origen se remonta a Godofredo, conde de Anjou, si bien, en puridad, hay que decir que el primero que usó oficialmente el apellido es Ricardo III; por eso, anteriormente, se las llama también angevinos, por el condado de Anjou. Bien, el caso es que Guillermo se casó con la hija de Enrique I, descendiente directo de Guillermo el Conquistador, el normando que se hizo con el control de la isla tras derrotar al rey sajón en la batalla de Hastings en 1066. La mujer se llamaba Matilda y el hijo de la pareja fue rey con el nombre de Enrique II, el padre de Ricardo.
Enrique y Leonor fueron los primeros que usaron la leyenda artúrica en beneficio propio; primero, porque el monarca se presentaba como un continuador de la labor del Arturo fabuloso, el unificador de Gran Bretaña bajo una sola figura; una única patria donde cabían todos, normandos y sajones. Este mito del estadista que aglutina a un pueblo sin distinción también se cuela por osmosis en el imaginario colectivo y es perpetuado por la novela y la tradición, como apuntaremos más adelante. Y, por otra parte, también están los problemas dinásticos, que en esos tiempos son permanentes. Por eso es importante reclamar el legado artúrico como salvoconducto para garantizar los derechos históricos. Por eso no puede extrañar que Leonor, cuando Ricardo es coronado, aluda a una profecía del mago Merlin para justificar que es su hijito del alma el que tiene todos los números para ceñir la corona.
En eso, Enrique y Leonor fueron unos adelantados. Como hemos descrito en un capítulo anterior, la leyenda de Arturo, en el siglo XII, aún está en pañales, se está conformando, pero existe en el subconsciente del pueblo inglés, que ya tiene asimilado el mito del buen rey que descansa en la isla de Ávalon a la espera de regresar. Buena parte de culpa la tiene un simpático monje y seudohistoriador, Geoffrey de Monmouth, quien en su entretenida pero falsa Historia de los reyes de Britania habla del monarca justo y de un mago, Merlín (otra recreación literaria) que hace enrevesadas profecías, tan útiles para una reina culta y lista. ¿Es, entonces, extraño que, bajo el mandato de Ricardo, en 1191, se encuentre en la abadía de Glastonbury un sepulcro donde se asegura que reposan los restos del gran Arturo, y se identifique este lugar como la mitológica Ávalon? Para completar el cuento, las crónicas más fantasiosas refieren cómo Ricardo, incluso, llega a ser poseedor de la mágica espada Excalibur, otra patraña para reforzar la imagen del rey caballero; una fábula que, según relatan Michèle Brossard-Dandré y Gisèle Besson, tiene otro punto en común con otros héroes de las canciones de gesta, de las novelas de caballerías, como el citado Arturo o el caballero Roldan, que pierde heroicamente la vida en Roncesvalles tocando un cuerno: Ricardo muere único, sin descendencia y sin parangón.
Pero dejemos al personaje literario y épico para volver al hombre real. Ricardo es ungido rey en la catedral de Westminster, tal como mandaban los cánones. Fue una celebración del gusto de la corte de Leonor, más que de la inglesa, e imbuida por el espíritu caballeresco y artúrico. Cuentan las crónicas que miles de velas iluminaban las estancias, que hombres y mujeres iban vestidos con sus ropajes más lujosos, que todas las paredes fueron engalanadas, que hasta los caballos fueron delicadamente ornamentados y que llegaron centenares de invitados de toda Europa a los fastos. (Amigos, el apego y el forofismo por las bodas reales y coronaciones aún perdura: repasen las hemerotecas).
Ricardo heredó unas posesiones enormes. No sólo es Inglaterra, también son importantes feudos en Francia: Anjou, Turena, Maine, Normandía, Bretaña, Aquitania, Poitou, Auvernia y Armañac. Tenía entonces 32 años. Pero pese a la leyenda, los retazos que nos llegan nos señalan que no fue un soberano demasiado popular. Al margen de arrebatos de crueldad, hizo lo que más puede molestar a los súbditos: subir los impuestos. El nuevo monarca necesitaba dinero, y no precisamente para mejorar la vida en sus dominios, o para crear una nueva administración, o para repeler una invasión extranjera: Ricardo quería embarcarse a toda costa en una aventura.
Dos años antes de que llegara al trono, el mejor guerrero del islam, Saladino, había tomado Jerusalén. Este hecho causó una auténtica conmoción en toda la cristiandad, y el Papa llamó a una nueva cruzada; una empresa que se reviste de misión religiosa pero que tiene no pocas connotaciones mercantiles y empresariales, pues no sólo la fe llama a partir a Tierra Santa: también las riquezas y las especias. Ricardo impuso tributos para armar un ejército y también, tal como cuenta Roger de Hoveden, el cronista de su reinado, vendió villas y señoríos con tal de recaudar los fondos que le permitirán partir. En diciembre de 1189, al poco de tomar posesión de su cargo, dejó el país para emprender el camino de la guerra santa.
Los seguidores de Mahoma habían encontrado a su paladín. Saladino, de origen kurdo, no sólo había conquistado la ciudad de las tres religiones, sino que había infligido dolorosas derrotas a las tropas cristianas. El guerrero era visto como el ejemplo de la caballerosidad, la otra cara de la moneda de Ricardo, aunque tenía sustanciales diferencias. No era un derrochador y murió pobre, porque todos sus esfuerzos fueron destinados a la contienda y no a incrementar su pecunio particular. Cuando agonizaba, hizo que el portador de su estandarte enarbolara un trapo viejo por todo Damasco, como símbolo de que no se llevaba riqueza alguna a su tumba. Ahora bien, tampoco le tembló la mano para pasar a cuchillo a sus enemigos. En la batalla de los Cuernos de Hattin dio cuenta de un ejército cristiano y mandó degollar a los mercenarios turcos, a los templarios y a los caballeros de la Orden de San Juan. Él mismo le cortó un brazo a Reinaldo de Châtillon cuando ya era un prisionero.
El final del reino cristiano de Jerusalén motivó que el Papa Gregorio VIII llamara a los príncipes europeos a emprender la Tercera Cruzada, la más conocida, la más relatada, la más famosa y la más evocada, dada la personalidad de los guerreros que se enfrentaban en ella. Encabezaban las huestes de la cruz en el pecho Ricardo, el alemán Federico Barbarroja y Felipe Augusto de Francia, que se reunieron en Sicilia. De ahí pusieron rumbo a Chipre, donde ya se iniciaron las desavenencias. La llegada de los cruzados no fue vista con alegría por los naturales, que se opusieron a ellos, pero fueron derrotados sin paliativos por los ingleses, que pusieron en fuga al mandatario del lugar, Isaac Comneno. Pero la sustitución enfrentó a Ricardo y Felipe: mientras el primero proponía que se designara a Guido de Lusignan, el segundo quería el puesto para Conrado de Montserrat. El inglés se llevó el gato al agua, y el proceso abrió profundas divergencias en el seno del ejército aliado. A ello hubo que unir problemas de alcoba. Ricardo permanecía soltero, y Felipe Augusto quería casarlo con su hija, pero Corazón de León no gustó del trato y se inclinó por Berenguela, hija de Sancho VI de Navarra, con quien contrajo matrimonio en la catedral de Limasol. Otra piedra en el zapato de la cruzada.
Pero si hemos hecho mención a los rasgos negativos y los puntos oscuros de la biografía de Ricardo, relación que no hemos concluido, es de justicia señalar que era un militar brillante. En la guerra no era ningún petimetre; se trató de un estratega de cuidado y un caudillo arrojado y valiente, que no dudaba en comandar en persona los asaltos y combatir en primera línea. Lo hizo en Chipre y lo repetiría en Palestina. La llegada de sus batallones a Acre despertó expectación incluso entre sus enemigos, tal y como refirieron los cronistas de la media luna. Amin Maalouf recoge esta narración del escritor árabe Baha al-Din: «Este rey de Inglaterra […] era un hombre valiente, enérgico, audaz en el combate. Aunque inferior en rango al rey de Francia, era más rico y tenía más fama como guerrero. De camino, se paró en Chipre y se apoderó de esta ciudad. Y cuando apareció frente a Acre acompañado de veinticinco galeras repletas de hombres y de material de guerra, los frany (nombre que los árabes daban a los cristianos) lanzaron gritos de alegría y se encendieron grandes hogueras para celebrar su llegada. En cuanto a los musulmanes, este acontecimiento colmó sus corazones de temor y aprensión».
Ricardo lideró el cerco y la toma de Acre, ocurrida el 13 de julio de 1191, donde quedó la más sensible huella de crueldad de toda su vida. La negociación sobre los cautivos no llegó a buen puerto; las versiones de por qué son variadas, pero el resultado es único: dos mil setecientos prisioneros fueron ejecutados. La narración más descamada de este episodio la encontramos de nuevo en las fuentes árabes: «reunieron ante los muros de la ciudad a dos mil setecientos soldados de la guarnición de Acre, junto a trescientas mujeres y niños de sus familias. Atados con cuerdas para que formen más que una única masa de carne, quedan a merced de los combatientes francos, que se ensañan con ellos con sus sables, sus lanzas e incluso a pedradas, hasta que cesan todos los gemidos».
Este inicial éxito no acompañó al resto de la campaña. Federico se ahogó al atravesar un río y Felipe Augusto, cuyas diferencias con Ricardo se ahondaron, se marchó, dejando a Corazón de León al frente de las tropas, con las que volvió a derrotar a Saladino en la batalla de Arsuf. Durante este período nació una de las leyendas que más tinta ha hecho correr sobre las hostilidades, y es el nunca producido encuentro entre Ricardo y Saladino. En efecto, parece que la figura de su enemigo despertaba curiosidad en el monarca inglés, quien hizo varias tentativas por verle, pero no consiguió más que conversar con el hermano de éste, a quien incluso intentó engatusar con un posible matrimonio con una princesa inglesa, a fin de crear disensiones en el bando contrario. Saladino siempre esgrimió que dos rivales en la guerra no debían reunirse como hombres corteses y, como de todas formas no hablaban la misma lengua y debían servirse de un traductor, ya estaba bien que los contactos se desarrollaran mediante intermediarios. Lo cierto es que Ricardo firmó un tratado de paz el 2 de septiembre de 1192, renunciando a la reconquista de Jerusalén, manteniendo una franja costera en Jaffa y consiguiendo el compromiso de Saladino de permitir que los peregrinos recorrieran Tierra Santa sin ser molestados. Se fijaba también una tregua de tres años, tres meses, tres semanas y tres días. Un mes después de rubricar el acuerdo, el 9 de octubre, Ricardo dejó Palestina, poniendo punto y final a la Tercera Cruzada, que concluyó en 1192 sin cumplir sus objetivos. Corazón de León llegó a estar a doce kilómetros de la ciudad santa, pero nunca pudo pisarla.
El viaje de regreso se inició por mar, pero no podía realizarse todo por vía marítima, pues el estrecho de Gibraltar era un peligro para los cristianos, pues estaba dominado tanto desde África como desde España por los árabes. De manera que tuvo que dejar el barco y ponerse a caminar por unos reinos europeos que no le guardaban especial afecto. Francia le era hostil por las desavenencias entre él y Felipe Augusto, y los alemanes se habían marchado de las cruzadas profundamente disgustados por el trato que el soberano inglés les había dispensado en Tierra Santa. Ocultando su apariencia bajo el disfraz de mercader, caminó con los suyos camino de un puerto que le permitiera embarcarse de nuevo de forma segura a su casa. Pero en diciembre de 1192 fue descubierto cerca de Viena por los hombres del duque Leopoldo, quien le arrojó a las mazmorras del castillo de Dürnstein, en las riberas del Danubio. A Inglaterra, la noticia de su captura no llegó hasta febrero de 1193, lo mismo que el fabuloso rescate que los vasallos del difunto Barbarroja pedían por liberarle: 150 000 marcos, que equivalían a 34 000 kilos de plata fina, o, lo que es lo mismo, las rentas de la corona inglesa durante un año. Y, de nuevo, la leyenda se entrecruza con la realidad, pues se cuenta que los suyos conocen de la suerte de su caudillo merced a un trovador, Blondel de Nesle, quien al conocer la detención de Ricardo se puso en marcha a fin de conocer su paradero, cosa que hizo con la música. Refiere el cuento que el monarca, que conocía de sobras al cantautor medieval, le vio desde la ventana de su mazmorra, y para darse a conocer comenzó a cantar a voz en grito una tonada que habían compuesto entre los dos, siendo así cómo el buen Blondel le halló. Bonito, pero más que seguramente incierto: los alemanes no hicieron ningún esfuerzo por ocultar que tenían en su poder al soberano inglés. Desde luego, hay que reconocer que la fábula se infiltra en la biografía de Corazón de León, pero motivos hay, pues parece que en su peripecia no hay un acontecimiento normal y corriente. Tras permanecer un año en cautiverio y verse obligado a rendir homenaje al emperador Enrique IV, pudo llegar a Inglaterra el 4 de febrero de 1194.
De todas maneras, hay un aspecto que se puede obviar. Ricardo no se marchó precipitadamente de Palestina sólo por el fracaso de la cruzada: sabía que el patio de su casa estaba revuelto. En su ausencia, su hermano Juan conspiró con Felipe Augusto de Francia para dejarle en el paro. Juan era el pequeño de la familia y, al margen de Ricardo, el único varón vivo de la prole de Enrique y Leonor. La historia y la literatura han tratado a este hombre fatal y razones no faltan. De entrada, ha pasado a las listas de los monarcas ingleses bajo el apodo de «sin tierra», porque en principio se quedaba sin nada. Cuando su papá pensó en dejarle algo a costa de la herencia de Enrique el Joven se produjo una rebelión de los hermanos mayores contra el padre, que, pese a estar acosado por franceses y los seguidores de sus nenes, no se vino abajo y logró meterles en cintura. Es cierto que durante la ausencia de Ricardo confabulaba con Felipe cómo quedarse sentado en el trono, pero la palabra traición era un vocablo muy corriente en esta familia. El pequeñín, a juzgar por lo que se ha escrito sobre él, suspiraba por hacerse con el control, pero cuando Ricardo regresó a Inglaterra lo puso enseguida en su sitio. Y no sólo eso, sino que disculpó su actitud y culpó a quienes le siguieron: «Juan, no tengas miedo. Tú no eres más que un niño. Tú sólo tienes malos compañeros y sus consejos te perdieron». Y para sellar su reconciliación, ambos se zamparon un salmón. Curiosa forma de solventar el problema: la culpa no está en la familia, en el círculo íntimo, sino en los otros, que han seguido las órdenes del Sin tierra.
Juan llegó a ser rey, sucediendo a Ricardo. Nacido en la Nochebuena de 1167 en Oxford, al contrario que sus dos predecesores pasó la mayor parte de su reinado en Inglaterra, pero, eso sí, apagando fuegos. Se enfrentó con Ricardo, con los franceses, con la Iglesia y con los nobles, y casi nunca ganó. Perdió una parte de los dominios continentales, fue excomulgado y se vio obligado a firmar la Magna Carta, en virtud de la cual los soberanos se veían obligados a someterse a la ley y se delimitaban las prerrogativas de los nobles; un embrión del sistema constitucional británico. Bien curiosas son dos definiciones oficiales sobre él que provienen de fuentes actuales inglesas. Mientras la página web de la monarquía inglesa dice que fue un administrador capaz, interesado en la ley y el gobierno, pero con el problema de que nunca confió en los demás ni los demás en él, la Enciclopedia Británica señala que fue un tipo sospechoso, vengativo y traicionero, sobre el que recae la muerte de Arturo, el hijo de su hermano Godofredo y legítimo heredero de la corona; si bien reconoce que fue culto y sintió personal interés en la administración judicial y financiera. Pero lo cierto es que para mantenerse en el puesto y conservar sus posesiones crujió al pueblo a impuestos, lo cual le valió que cuando falleció, en 1216, casi nadie le echara en falta.
Ricardo Corazón de León, de nuevo, partió de Inglaterra, esta vez para combatir en Francia, pues Felipe Augusto volvía a hacerle la murga. El 25 de marzo de 1199 estaba sitiando Chalón, en Lemosín, cuando una flecha le alcanzó en la espalda. Estaba gordo, parte de su antiguo vigor había desaparecido con los años y los excesos y los cirujanos no respetaban las medidas higiénicas. La herida se gangrenó, infección favorecida porque él no hizo caso de ninguna advertencia de cuidar su cuerpo, y falleció el 6 de abril. Fue una muerte estúpida, porque no tenía ningún sentido exponerse como lo hizo. Según las crónicas, ordenó perdonar al arquero que le había acertado, pero los suyos no estuvieron por la labor y dieron cuenta del guerrero. Cuando agonizaba llegó mamá Leonor y él renunció al reino; devolvió los poderes a Juan y pidió que su cuerpo recibiera sepultura en la abadía de Fontevrault, pero que su corazón se guardara en la catedral de Rouen, deseos que sí fueron respetados.
Pocos caudillos han sido tan idealizados como Ricardo Corazón de León. Por cierto, que según la mayoría de los historiadores, ese apodo se lo ganó durante la conquista de Acre, si bien una minoría estima que ya llegó a Palestina con este sobrenombre. Buena parte de la culpa la tuvo un escritor escocés que vivió a caballo entre los siglos XVIII y XIX, Walter Scott, autor, entre otras obras, de Ivanhoe y El talismán, novelas llevadas al cine y en las que la figura del rey es enaltecida. Ricardo es, para la mitología, el rey deseado, el único que puede terminar con la iniquidad de su hermano Juan y devolver la paz a la patria, construyendo una nación en la que pueden vivir sajones y normandos. En este sentido, la figura de Ricardo es también el eje central de otra mitología, la del buen ladrón del bosque de Sherwood, Robin Hood, quien también aguarda el retorno de su legítimo soberano. Pero no fue ni tan querido ni tan deseado. Por ejemplo, en todos los relatos se apunta el sufrimiento de los judíos bajo los cristianos y cómo los hombres de Ricardo son su esperanza, cuando está constatado que, precisamente, no los trató bien e incluso sufrieron persecuciones durante su reinado.
Hombre contradictorio, la moderna historiografía incide en que en su carácter es casi todo ambiguo y, sobre todo, su sexualidad. Hay eruditos que, directamente, afirman que fue homosexual y para ello inician sus tesis en su juventud, en los años pasados en la corte de Francia. Leonor y Enrique tuvieron profundas diferencias cuando el futuro mito tenía diez años y la madre se lo llevó al continente. Siendo muchacho tuvo una gran amistad con el que iba a ser rey de Francia, Felipe Augusto. Una amistad muy íntima, a decir verdad. De las páginas del cronista Roger de Hoveden saltan a nuestra vista estas palabras referidas a este período: «Ricardo y Felipe comían todos los días en la misma mesa, en el mismo plato, y durante las noches, el lecho no les separaba, y tanto se amaban uno a otro que, a causa de la intensidad de ese amor que existía entre ellos, el señor rey de Inglaterra, perplejo de estupor, se preguntaba qué significaba aquello».
Bien, cada uno puede interpretar como quiera «qué significaba aquello». Hay medievalistas que no se pronuncian taxativa mente y señalan que tal alusión a este enamoramiento no era más que una fórmula de cortesía de la época, pero para otros eruditos no cabe más que una explicación: Ricardo era gay, y sólo por eso se explica que a los veintiséis años permaneciera soltero. Este vínculo afectivo también explica por qué los dos monarcas permanecieron un tiempo en Sicilia antes de dirigirse a la cruzada, pues ambos disfrutaron allí de su encuentro. Y también el espectacular acto público de contrición que llevó a cabo en tierras italianas, donde se menciona la naturaleza de sus inclinaciones, igual que se cita en la amonestación que le hizo un eremita, quien le mentó los pecados de Sodoma y Gomorra y le instó a rectificar. Jean Flori, autor de la más completa y profunda biografía del personaje, no se atreve a definir claramente la sexualidad del rey y prefiere apostar por una posible bisexualidad. Sin embargo, James Reston y Fernando Bruquetas estiman que Ricardo bebía los vientos, fundamentalmente, por los de su mismo sexo.
El tiempo de los Plantagenet significó para Inglaterra un florecimiento cultural y el triunfo de la arquitectura gótica frente a la normanda; la eclosión de un poeta como Geoffrey de Chaucer y la aparición de las universidades de Oxford y Cambridge. Pero también fueron años turbulentos, de guerras, de conflictos dinásticos y contiendas en Francia. Inmerso en los vaivenes de una política donde alianzas y traiciones eran cuestiones coyunturales, Ricardo Corazón de León no fue un hombre de personalidad armoniosa: en él conviven facetas tan dispares como el agua y el aceite. Buen militar, espléndido estratega, arrojado y decidido, constan en su biografía episodios que manifiestan una considerable dosis de crueldad, como la referida ejecución de prisioneros en Acre. En él coexisten pasiones desatadas y espectaculares actos de arrepentimiento. En suma, un hombre sin mesura e imprevisible. Lo cierto es que no se llevó bien con casi nadie y quedan en el libro de su vida muchas páginas por conocer, empezando por su aspecto físico, pues en los documentos ilustrados o las estatuas responden a convenciones idealizadas que permiten hacer muy pocas afirmaciones, más allá de que lucía una espectacular melena.
Le llamaron Corazón de León, pero acaso hubiera sido más oportuno llamarle «el Ausente», porque de los diez años de su reinado apenas estuvo uno en Inglaterra, un dato subrayado por los historiadores ingleses, que, según explica Flori, «hicieron de él, hasta fecha reciente, un mal rey poco preocupado por el gobierno de su reinado e interesado sólo en aventuras caballerescas». Fue muy distinto a su padre, Enrique II, quien por cierto también estuvo poco tiempo en el país, pues una tercera parte de su mandato de treinta y cinco años estuvo afrontando conflictos en el extranjero, pero que, a diferencia de su sucesor, gobernó de forma activa y, en ocasiones, muy dura. Ricardo no gozó de una vida placentera, ni se la hizo a los demás: fue un hijo que se enfrentó a su progenitor, y además incluso en el campo de batalla; fue un marido bastante mediocre y un monarca distante de su nación, que, al parecer de no pocos eruditos, no le interesaba demasiado. La educación, la cruzada, el cautiverio y las contiendas en Francia le mantuvieron lejos del país del que era soberano. Si alguien, en aquel tiempo, se hubiera acercado a su palacio inglés y hubiera preguntado por él, le hubieran respondido que no estaba en casa.
§. Hijo mío, ¿Dónde has estado?
(¿Pero fue Marco Polo a China?)
Dice John Lamer que Marco Polo es uno de los personajes de los siglos XIII y XIV de los que todo el mundo ha oído hablar. Yo creo que se puede decir aún más. Marco Polo es uno de los pocos que tienen acceso al Olimpo de las celebridades de cualquier tiempo y del que casi todos los hombres, de cualquier época y de prácticamente cualquier latitud, han oído hablar. Y eso que su biografía suscita dudas. Pero Marco Polo es uno de los más grandes viajeros de la historia. (¿O no?). El veneciano (¿o croata?) dejó uno de los libros de viajes más interesantes que jamás se han escrito (¿O copió otros textos que había conocido?). La verdad es que da igual cuál sea la respuesta a estos interrogantes. ¿Honrado o farsante? ¿Impostor u honesto? ¿Fabulador o sincero? Es lo mismo, porque lo importante de un viaje no es simplemente ir, sino volver y contarlo para que otros puedan aprovechar las experiencias de los pioneros. (Si no, que se lo pregunten a un tal Cristóbal Colón). Y ésta es la trascendencia de Marco Polo: antes de él, la ruta entre Occidente y Oriente era un abismo; tras su Libro de las maravillas, una autopista señalizada.
Lo cierto es que no pocos enigmas rodean la figura del ilustre aventurero. Para empezar, se desconoce el día y el mes de su nacimiento; y en cuanto al año, se estima como lo más verosímil que fue 1254. Tradicionalmente se acepta que es veneciano, pero últimamente a este postulado se ha unido la posibilidad de que en realidad fuera croata, natural de Korčula, una isla en el Adriático frente a las costas dálmatas. Los puristas pueden afirmar que en realidad este detalle añade poco a la historia, porque en aquellos tiempos Korčula pertenecía a los dominios de la ciudad de los canales, pero la circunstancia no deja de ser curiosa, y hasta la prestigiosa Enciclopedia Británica tiene en cuenta esta hipótesis.
Sabemos poco de sus primeros años de vida. Era un veneciano, criado en el ambiente y la sociedad veneciana, mercantil y cosmopolita, donde no existían grandes compañías comerciales privadas, sino que era una empresa común. La suya no se contaba entre las principales familias de la república, aunque tampoco estaba en el pelotón de los torpes. Hay autores que han rastreado su árbol genealógico para señalar que a finales del siglo X existe un Domenico Polo que firmó la orden de prohibición de comerciar con materiales estratégicos con los sarracenos. A principios del siglo XIII se podía encontrar a la familia sólidamente instalada en Venecia, aunque es posible que no fuera originaria de allí. Bien, el caso es que justo a mitad de siglo, en 1250, hay constancia de que tres mercaderes, ya venecianos, estaban firmemente radicados en el distrito de Dorsoduro, entre el Gran Canal y el canal de la Giudecca, cerca de donde se desarrollaba el comercio de la sal. Se trata de Marco (conocido como el Viejo para distinguirlo del más popular), Nicolás (el padre de nuestro héroe) y Mateo. Como otros competidores comerciales, los Polo tenían factorías en Crimea, en el sur de Ucrania, a orillas del mar Negro, donde intercambiaban mercancías con los comerciantes rusos. Allí tenían una casa en Soldaia.
Antes de proseguir con el relato de las andanzas de Marco Polo y los suyos hay que detenerse un instante y repasar qué pasaba en Europa y cómo se contemplaba Asia desde nuestro continente. Podríamos decir que, en los siglos XIII y XIV, Europa definía el ámbito de la cristiandad, que estaba enfrentada con Oriente Próximo y África que equivalía al islam. En España se desarrollaba la Reconquista, y en la otra ribera del Mediterráneo musulmanes y católicos están enfrentados en las Cruzadas. Lo que ocurría más allá de Tierra Santa es campo para la fabulación, para la leyenda y, de hecho, para la esperanza de que algún remoto pueblo desconocido amenazara la trastienda de los seguidores de Mahoma. En este ámbito cabe interpretar las primeras noticias que se tienen aquí de la aparición de una nación belicosa a quien se llamó, por extensión, tártaros, aunque lo correcto es decir mongoles. Así, en 1219, Jacques de Vitry, obispo de Acre, anunciaba la existencia de unos feroces guerreros surgidos de los confines del orbe para ayudar a los soldados de Cristo contra sus rivales naturales. Claro que cuando los mongoles se asomaron por el este europeo esta percepción cambió y se terminaron las ilusiones de que turcos y árabes fueran mareados en solitario por los nómadas de las estepas. Así nació una leyenda negra sobre los recién llegados al banquete de la repartición de las riquezas del mundo, y se les dibujó como unas gentes pérfidas y monstruosas, hijos de todos los diablos e incluso dotados con dos cabezas, que, a tenor de determinadas descripciones, gustaban de engullir carne humana.
¿Quiere decir esto que ningún europeo hasta Marco Polo hubiera pisado los territorios de los kanes o que incluso hubieran llegado hasta la mismísima China? Pues no. Otros lo hicieron antes. Principalmente fueron misioneros o enviados por la Iglesia. Y, puestos a ser precisos, hay que anotar que ni siquiera en el seno de la familia Marco fue el primero en tomar la senda. La diferencia, y ahí está el núcleo de la cuestión, es que sus experiencias no fueron tan provechosas para sus compatriotas. Éste es el mérito del ciudadano veneciano llamado Marco Polo.
Pues bien, el caso es que en 1260 Nicolás y Mateo Polo invirtieron su capital en joyas para emprender un viaje que tenía que abrirles nuevas fronteras comerciales. Desde su enclave en el mar Negro se adentraron en la patria de los mongoles y llegaron a encontrarse con Batu, el hijo de Gengis, que era el líder de la Horda de Oro. La presencia de dos occidentales por aquellos pagos era noticia y llegó hasta los oídos del sobrino del kan, Kublai, que estaba consolidando una dinastía en China, que conocemos como Yuan, palabra que significa «el origen». Kublai quiso verlos y el encuentro tuvo lugar en 1265 en la residencia veraniega del señor de la Gran Muralla, en Shang-tu, nombre que fue reconvertido en Xanadú en el poema de Samuel Taylor Coleridge. Como hemos visto en otro capítulo anterior, los mongoles eran gente hambrienta respecto de los conocimientos derivados de los avances tecnológicos (sobre todo si podían servir a sus ejércitos) y también curiosos respecto a las cuestiones de fe y religión, de tal suerte que los dos hermanos volvieran a su Venecia natal con un curioso encargo del emperador de la China: que regresaran llevando consigo cien hombres sabios designados por el Papa para ilustrar a la nación de más allá de la Gran Muralla.
Los hermanos Polo retornaron a casa en 1269, y en el hogar veneciano se encontraron con un zagal de 15 años, llamado Marco, hijo de Nicolás, que debió quedar fascinado ante la aventura de sus parientes. Los Polo no tenían intención de quedarse mucho tiempo, pues su propósito era volver a la ruta, a las tierras de Kublai con la legión de hombres sabios solicitada. Para ello contaban con que el Santo Padre les prestaría ayuda. Pensaban que deberían tratar con Clemente IV, un religioso francés que protegió a Roger Bacon, pero no contaron con un obstáculo insalvable: estaba muerto; el Papa había fallecido meses antes de que aparecieran de nuevo por la ciudad de los canales. La elección del sucesor se demoró dos años, un margen de tiempo que exasperó a la familia que decidió emprender la aventura, a fin de que la ayuda papal les pillara ya cerca de los dominios del kan. De esta forma, en 1271, Nicolás y Mateo estaban de nuevo en camino, llevando consigo, esta vez, al joven Marco, un chaval de 17 años que marcaría para siempre el viaje que iban a emprender.
El trío esperó en Acre a que se solucionara el problema sucesorio y allí trabaron amistad con el archidiácono Teobaldo Visconti, que estaba combatiendo con los cruzados. Ese mismo año fue llamado a Roma y elegido Papa, cambiando su nombre por el de Gregorio X. (Amigos, a veces la casualidad también escribe la historia). A pesar de su amistad con los Polo, Gregorio X tenía otras prioridades, como por ejemplo el concilio de Lyon, que se desarrolló en 1274. De forma que no pudo facilitarles los cien hombres y rebajó el número en noventa y ocho: dos frailes dominicos fueron designados para acompañar a los mercaderes en su aventura. Se llamaban Nicolás de Vicenza y Guillermo de Trípoli. Ahora, hay que decir que su aportación fue más bien escasa: a las primeras de cambio les vencieron las dificultades del viaje, dieron media vuelta y se volvieron por donde habían venido.
La familia tardó entre tres y cuatro años en llegar a la corte de Kublai Kan. Desde Acre enfilaron hacia el golfo de Alexandreta, en el sureste de Turquía. Llegados a Tabriz, tomaron el rumbo que les llevaría al norte de Irán; cruzaron inhóspitos yermos infestados de bandidos para arribar a Ormuz, en el golfo Pérsico; atravesaron el desierto de Kerman hasta las montañas del Badajshán, famosas por la calidad de sus rubíes, lapislázulis y cuyos caballos, según relató Marco, descendían directamente del rocín de Alejandro Magno, Bucéfalo, y como él tenían un cuerno en la frente. En estos pagos descansaron durante un año, puesto que Marco había contraído una enfermedad, posiblemente malaria. Es probable que durante este período Marco Polo visitara Kafiristán, Hindú Kush y Pakistán. La parte final del trayecto les llevó al Pamir para tomar la antigua ruta meridional de las caravanas, hasta el norte de Cachemira —donde no se vería a ningún otro europeo hasta el siglo XIX— y los límites del desierto del Gobi, para así llegar al extremo noroeste de China. Tras cruzar Mongolia llegaron a la corte de Kublai Kan. Parece que tan largo y detenido trayecto no sólo estuvo motivado por causas comerciales: es que los Polo eran unos turistas insaciables que no querían dejar nada por ver. Si vivieran hoy, serían de esos amigos que tras cada vacaciones te muestran unas cuantas horas de películas de vídeo y centenares de diapositivas de lugares exóticos, y que amenizan las cenas con relatos fabulosos. Aún hoy, los europeos que visitan algunos de estos lugares regresan con anécdotas impagables sobre costumbres alimentarias y otras particularidades que a nosotros, los occidentales, nos parecen extraordinarias. Seguro que para ellos, los raros somos nosotros.
Los Polo estuvieron aproximadamente 17 años en China, donde Marco ocupó altos cargos diplomáticos y administrativos en la corte de Kublai. Según su relato, fue gobernador de Yangzhou durante tres años y contempló el asedio de Saianfu, donde pudo comprobar el devastador efecto de las armas que usaban los mongoles. Por su parte, su padre y su tío fueron consejeros militares del Kan. Según se desprende de su narración, en cada ocasión en que la familia Polo manifestaba su intención de volver a casa, Kublai encontraba una excusa para retenerlos. Finalmente, en 1292 (1290 según algunas fuentes), el emperador accedió a dejarlos partir, no sin antes encomendarles una última misión: escoltar a una joven princesa china, Cocacin, hasta Persia, donde iba a contraer matrimonio con el primer mandatario del país. Para su periplo cruzaron Indonesia, Ceilán y la India hasta llegar a Ormuz, en un peligroso viaje del que da idea el siguiente dato: de las 600 personas que iniciaron la expedición sólo llegaron vivas a Persia 18.
En Persia tuvieron otro problema: el kan Arghun había pasado a mejor vida, pero al hijo y sucesor, Mahmud Ghazan, le debió gustar el regalo y desposó a Cocacin. Los Polo estuvieron en las fiestas nupciales y luego se dirigieron hacia el mar Negro y Estambul. Al pasar por Trebisonda fueron asaltados y despojados de buena parte de sus pertenencias. Finalmente, en 1295, llegaron a Venecia. Habían estado veinticuatro largos años fuera y cuando les preguntaron que dónde habían estado, dijeron que en China.
El erudito Giovanni Battista Ramusio recogió en el siglo XVI una leyenda veneciana según la cual los tres Polo habían sido dados por muertos por sus parientes debido a la larga ausencia. Cuando llamaron a la puerta de su casa vestían harapos y ropas tártaras, hablaban con acento extraño y estaban irreconocibles, pero consiguieron que les creyeran con otro gesto teatral de esos que tanto gusta a la historia: rasgaron el forro de sus abrigos y de ellos brotaron rubíes, brillantes y esmeraldas como si fueran fuente de eterna prosperidad.
Marco había salido por la puerta de casa siendo un chico de 17 años y volvía convertido en un hombre de 41, pero sus aventuras no habían terminado. Al poco se vio afectado por el conflicto que enfrentaba a su ciudad con Génova, otro emporio comercial italiano, y fue hecho prisionero durante las hostilidades. Algunas fuentes señalan que armó una galera y fue apresado durante la batalla de Cúrcola, pero este dato tiene problemas para datarlo e inscribirlo en la historia, de manera que lo más probable es que fuera capturado en un encuentro entre mercaderes armados. Sea como fuere, la cuestión es que Marco Polo fue a dar con sus huesos a una prisión genovesa, donde tuvo otro encuentro que cambiaría su vida.
En Génova compartió celda y penalidades con un pisano de aficiones literarias. Se llamaba este hombre Rusticello, y bien poco sabemos de él, pues no se tienen por ciertas ni la fecha de su nacimiento ni la de su óbito. El tal Rusticello compiló en francés una obra llamada Meliandus y Giron le Courtois, muy apreciada entonces entre el público y que abrió las puertas de la leyenda del rey Arturo a los lectores italianos. Se sabe de él que era notario, que estuvo en la corte de Enrique III de Inglaterra y que a consecuencia de la batalla de Meloria (1284) fue a dar con sus huesos a una cárcel genovesa, donde coincidió con el veneciano. Rusticello ha pasado a la historia por una especialidad que dentro del oficio de las letras no está demasiado reconocida ni bien vista, a pesar de que proliferan como las setas y que, en no pocas ocasiones, son los que ponen en solfa textos ilegibles: era un negro, ese que escribe por otro. Marco Polo, en las largas horas de reclusión, contó a su compañero de desdichas sus peripecias, y éste, como buen autor de «best sellers» de la época, lo convirtió en un texto épico, vibrante, que, a entender de no pocos eruditos, adornó a su gusto en las escenas bélicas y recreándose en episodios caballerescos, tan solicitados por los lectores de esos tiempos. Su título completo fue El libro de Marco Polo, ciudadano de Venecia, llamado Millón, donde se cuentan las maravillas del mundo , pero de forma más reducida también se conoce como El libro de las maravillas o El Millón. (Esta última denominación tiene sus particularidades, como veremos más adelante).
El Libro de las maravillas es una obra trascendental. Describe todas las regiones que recorrió Marco Polo y aporta abundante información sobre todas las peculiaridades que le sorprenden de ellas: política, ejército, agricultura, economía, administración y hasta prácticas sexuales. Asimismo, se ocupa de todas las confesiones religiosas con las que se topa: maniqueos, budistas o nestorianos. También se refiere a todos los países vecinos de la China de Kublai, y es el primer occidental en describir Siam, Japón, Java, Cochinchina, Ceilán, India o Tíbet. Para la Europa del medioevo, la obra de Marco Polo supuso la primera toma de contacto con lo que era realmente Catay, y en este sentido David Morgan apunta que «la información sobre China es la parte más valiosa» de sus escritos. Visto su estilo y contenido, puede decirse que El libro de las maravillas no es solamente un texto de viajes, sino que parece el legado de un periodista que abre sus ojos ante un mundo desconocido; es un maravilloso fresco de todas aquellas tierras y pueblos que conoce en su travesía y lo ofrece a aquellos a quien puede interesar, tal como se deduce del inicio del texto redactado por Rusticello en prisión: «Señores, emperadores y reyes, duques y marqueses, condes, caballeros y burgueses, y todos aquellos que queráis conocer las diferentes razas de hombres y la variedad de las diversas regiones del mundo, e informaros de sus usos y costumbres…».
El relato es una de las grandes obras de la literatura y, como otras de las grandes creaciones como El Quijote de Cervantes o Los hechos del rey Arturo de Malory, comparte el destino de haber nacido en prisión. Por desgracia, el manuscrito original se ha perdido, pero algo sí tienen claro los críticos: es un libro que se ha ido haciendo mayor a medida que iba siendo traducido y revisado por los que posteriormente al dúo compuesto por el veneciano y el pisano abordaban su tratamiento. De forma gráfica, en un reportaje publicado en Historia National Geographic, se explica: «es como si en una ópera cada cantante impusiera sus gustos y quitara o añadiera arias a placer».
Todos los estudiosos aceptan que el núcleo de la información que facilita Marco Polo es fidedigna, aunque sea exagerada. Por ejemplo, nos acerca la leyenda de la secta de los asesinos y de su líder el Viejo de la Montaña, y se recrea en aquellos aspectos que pueden ser de utilidad a su oficio de mercader, como la especias exóticas (la pimienta o el jengibre), el petróleo de Armenia o las piedras preciosas, y redacta como un hombre que asiste estupefacto al descubrimiento de un mundo que hasta entonces ha permanecido oculto a los ojos de su gente.
El éxito editorial fue impresionante. Ya hemos citado a Ramusio, quien dos siglos después estudió la figura del viajero. Este erudito asegura que, a los pocos meses de la aparición del texto, toda Italia hablaba de él. En los siguientes veinticinco años el libro fue traducido al francés, al toscano y posiblemente al alemán. El dominico fray Pepino lo trasladó al latín, trabajo que aprovechó para arremeter contra el islam y Mahoma siempre que pudo. En 1503 apareció la primera versión en castellano, que debemos a Rodrigo de Santaella.
Ahora bien, que le acompañara el éxito no quiere decir que la figura de Marco Polo y todas sus aventuras no hayan sido puestas en tela de juicio. Es más, no falta quien le defina de forma muy poco cariñosa: como un espectacular farsante. En el siglo XVIII salió a la luz por ver primera la tesis de que ni él, ni su padre, ni su tío hubieran estado jamás en China: eran unos mentirosos y unos charlatanes. Otra dato se presenta como cargo contra Marco: que su libro se conociera en su tiempo como El Millón. También aquí hay dos argumentos contrapuestos. Uno, que en los últimos años de su vida, la familia compró una residencia en Venecia que había pertenecido a una saga de mercaderes llamada Villone, y que de alguna manera adoptaron este apellido del que se deriva una corrupción: «millione». Otro, desfavorable a nuestro autor, y es que desde el primer momento se consideró que su narración era una exageración tras otra, y que se citaba mucho cifras de millones, que era algo absolutamente inusual y desorbitada en la época. Por ello, este titulo era una sátira del contenido.
La hipótesis del fraude persiste en nuestros días y hay un hecho sustancial que apoyaría tal acusación: la presencia de unos occidentales en los círculos de poder de Kublai Kan hubo de ser un acontecimiento notable y extraordinario en la China del siglo XIII, que tuvo que quedar registrado en algún lugar. Pues bien, en las fuentes chinas no hay ni rastro de los Polo, algo bastante inexplicable.
En el siglo XX nuevos expertos se han unido a este debate. Herbert Franke ha señalado que la presencia de Marco en la corte del kan es un problema que no está resuelto. En 1999, Frances Wood, directora del departamento chino de la Biblioteca Británica publicó un libro donde recogía sus estudios en torno al viajero, y en el que abiertamente cuestionaba la veracidad del relato del veneciano. No se puede negar que la disección a que ha sido sometido El libro de las maravillas arroja algunas sombras. Una de ellas es la citada del vacío que hay en torno a su figura en las fuentes chinas; otra es que su texto adolece de conocimientos de las costumbres del país donde dijo residir. Pero las principales dudas se suscitan en torno a dos episodios que se relatan en el volumen y que vale la pena describir.
El primero es que Marco Polo se nos presenta como gobernador de Yangzhou durante tres años. Ésta no era una ciudad cualquiera, pues el ámbito de su dominio administrativo era muy amplio. Pues bien, los anales chinos de los mandatarios de este territorio son muy completos, y en ellos no figura extranjero alguno ni ningún nombre que se pueda asimilar a Polo. Y el segundo es que se presenta como uno de los ingenieros militares importantes de la toma de Saianfú, la última urbe del Imperio Song que se rindió a Kublai y que está a orillas del río Han. Ahí, Marco, su padre y su tío supervisaron la construcción de las catapultas que colaboraron a derribar la resistencia a los ejércitos del kan. Tal aseveración presenta problemas insalvables. La principal es que la batalla tiene fecha: 1273. Es decir, dos años antes de que los Polo aparecieran en China. O sea, que mientras Kublai acababa con sus enemigos, los Polo estaban camino de su corte, no en su corte. La segunda es que fuentes persas nos han legado el nombre de los encargados de las catapultas, y eran grupos familiares pero que procedían de Baalbek y Damasco.
Otra duda que se presenta a los detractores de Marco es el idioma, lo que suscita una curiosa dificultad. Hay autores que afirman que Marco hablaba chino, pero la mayoría opina que no. De hecho, usa nombres persas para los datos geográficos. Él mismo presumió de manejarse en cuatro lenguas, pero nunca especificó cuáles. (¡Señor, será que no circulan por ahí currículos inflados con habilidades que no se tienen y que jamás se podrán exhibir!). Biógrafos del aventurero creen que se defendía en iugur, mongol y persa, lo cual no es moco de pavo. Pero de chino, ni palabra, ¿cómo se relacionaba con Kublai, él que era un funcionario tan principal? En el cine se da la simpática circunstancia de que un inglés y un turco se entienden de buenas a primeras simplemente porque el segundo suprime todos los artículos en las frases, pero eso son licencias del guión; en la vida real, cuando vas a un país que no es el tuyo y no hablas ni Papa de su lenguaje, estás perdido. De manera que ¿cómo trataban de sus cosas Kublai y Marco? Pues los eruditos que defienden a Polo piensan que en algún dialecto de las estepas, posiblemente en mongol.
Frances Wood y otros opinan que, en realidad, Marco Polo y sus familiares no pasaron nunca del mar Negro y Constantinopla, y que lo único que hizo fue recopilar lo que le contaban mercaderes árabes y lo que consiguió averiguar de fuentes persas, en especial de los libros escritos por Rashid al-Din.Persa de nacimiento, judío de origen pero convertido al islam, Rashid fue un verdadero erudito. Físico por formación, abordó la teología y se inmiscuyó en la política de la época, aunque su legado fundamental fueron varios tratados que son indispensables para conocer la historia de los mongoles. Asimismo, escribió una colección de relatos, titulados Yami al Taraji, en los que describió a todos los pueblos que tuvieron relación con la expansión mongola, incluyendo también a los francos, los cristianos de Occidente, lo que lo convierte en una fuente imprescindible para conocer cuál era la visión oriental sobre los europeos. A mediados del siglo XIII, Rashid al-Din entró al servicio del kan de Persia, llegando a ocupar el cargo de primer ministro. Varios de sus hijos siguieron la carrera administrativa siendo gobernadores de provincia, e incluso uno de ellos fue también primer ministro varios años después de la muerte de su padre.
Pero veamos ahora la cuestión desde otra perspectiva, planteemos la pregunta al revés: si Marco Polo no pisó China, ¿dónde estuvo? Tan difícil es aceptar la verdad íntegra de su peripecia como imaginarlo veinticuatro años escondido en las tabernas de Constantinopla (que, por cierto, en ese tiempo no era una ciudad amable para los venecianos) o en las factorías del mar Negro tomando notas de lo que le contaban. Tanto en uno como en otro lugar había otros mercaderes que hubieran denunciado el fraude. Además, hay intelectuales chinos que han aceptado que sí pasó por su país, como Li Tse-fen o el profesor Dang Baohai, de la Universidad de Pekín. Así que, tal vez, nos deberemos quedar en una postura intermedia: Marco Polo no fue un farsante, pero sí un vanidoso, un presumido. A lo mejor sí estuvo en China, pero es posible que jamás fuera tan amigo de Kublai, ni gobernador de Yangzhou. Tse-fen apuesta porque fue un funcionario intermedio para el control del comercio de la sal, algo que conocía bien ya que era una ocupación de los empresarios venecianos.
En 1299, probablemente en el mes de junio, los genoveses liberaron a Marco Polo, que regresó a su Venecia natal, de donde ya no se movería. Disfrutó de una notable fama, pero llevó una vida monótona, lejos del exotismo que pregonaba haber conocido. La familia compró una residencia en la isla de Rialto (que se quemó en un incendio en 1596). Se acomodó a la existencia de propietario de fortuna media y tuvo problemas económicos con sus primos, a los que excluyó de su legado. Se casó con Donata Badoer, de una familia tradicional, y tuvo tres hijas: Fantina, Bellola y Moreta, que se casaron con patricios menores. El 9 de enero de 1324 hizo testamento, en el que hacía donaciones a la Iglesia para que socorriera a los pobres y dejó sus pertenencias a sus hijas. Entre ellas había dos cosas que daban fe de su paso por la corte del kan: una joya de oro de piedras y perlas (acaso regalada por la princesa Cocacin) y la tablilla de oro que servía de salvoconducto por las tierras del emperador, y que concedía Kublai.
Farsante o sincero, fabulador o notario de lo que vio, Marco Polo dejó su huella en la historia. Su libro influyó en las nociones geográficas de su tiempo, como en el Atlas Catalán editado en 1375. Dos siglos después de su muerte, el relato de Marco Polo era aún la mejor herramienta disponible para el conocimiento de China y los países de los que habló. Un lector compulsivo de su texto fue otro viajero trascendental, Cristóbal Colón, e incluso se asegura que parte de los cálculos erróneos que le llevaron a América en lugar de a Catay obedecieron a seguir las instrucciones del veneciano.
Hoy en día es difícil encontrar a alguien que no sepa quién es Marco Polo y es tan fuerte su magnetismo que ha eclipsado a todos aquellos que emprendieron su ruta antes que él, incluso a su padre Nicolás y su tío Mateo, a los que sólo se menciona para citar su leyenda. Y acaso ya no importe si a la postre estuvo en China o hizo todo lo que cuenta, porque el mérito no es ser el primero, sino contarlo. La historia también es propaganda. Los que caminaron por la misma senda antes no se preocuparon mucho de testimoniar sus andanzas y no sirvieron a los que posteriormente se beneficiaron de la experiencia, aunque fuera fingida o exagerada, del inmortal mercader veneciano. En este sentido, las peripecias de Marco Polo y la de Colón son paralelas. El viajero abrió a Occidente las puertas de Oriente; el almirante descubrió a los europeos que existía otro continente que ya había sido hollado, pero que a nadie hasta entonces le había importado. La vida está llena de personas que fueron precursores en su tiempo y en su trabajo, pero de los que no se acuerda nadie, porque lo que cuenta no siempre es hacer o cómo lo haces, sino que se sepa lo que has hecho o lo que tú presumes de haber realizado.
El domingo 8 de enero de 1324, Marco Polo dejó este mundo que él había hecho más grande. Fue enterrado junto a su padre, en San Lorenzo. Tenía 69 años, y un tercio de ello estuvo empeñado en aventuras que son la envidia todavía hoy de cualquier persona hambrienta de conocimiento. Cuenta la leyenda que en sus últimas horas sus amigos le instaron a retractarse de sus fábulas, para no reunirse con el Creador adornado con la mentira. Y que él respondió: «No he descrito ni la mitad de lo que vi».
§. El Club de los Chupasangres
(El Conde Drácula y sus amigos)
El 11 de abril de 1815 explotó el volcán Tambora, que está en la isla de Sumbawa, en Indonesia. Fue una de las mayores catástrofes naturales registradas hasta entonces. En horas, la isla quedó cubierta por un manto de cenizas de más de dos metros de espesor que aniquiló a todos sus habitantes. Después, un tsunami arrasó todo lo que encontró a su paso, dando cuenta de 88 000 almas del país. (Parece irónico, pero hoy Sumbawa es famosa, entre otras cosas, por sus olas: es uno de los paraísos de los practicantes de surf). En aquellos tiempos, muy pocos europeos sabrían dónde estaba Indonesia y los efectos globales del clima era una disciplina desconocida. Europa estaba ocupada en otras cosas, principalmente en ver cómo se organizaba tras las guerras napoleónicas, que habían culminado el 18 de junio con la batalla de Waterloo y el exilio de Napoleón a Santa Elena. De manera que nadie relacionó que las cosechas de 1816 se retrasaran o perdieran y que el estío fuera anormalmente frío, salpicado de lluvias y tormentas eléctricas, con una erupción volcánica en Sumbawa. Y, sin embargo, la causa de tan anormal climatología estaba en un lugar tan distante como un pequeño punto del océano índico.
Ellos no lo sabían, pero el mal tiempo de aquel mes fue provocado por un volcán indonesio. En Villa Deodati, en Ginebra, a orillas del lago Lemans, el grupo pasaba el tiempo como podía. Era una casa con regusto intelectual, pues allí moró John Milton. En junio de 1816, en el año sin verano, confluyeron Lord Byron, su amante, Claire Clarement, la hermanastra de ésta y su esposo, Mary Wollstonecraft y el poeta Percy Bysshe Shelley, y el médico personal del noble, John Polidori. La noche del 16 de junio, mientras fuera caía una lluvia torrencial, a Lord Byron le dio por leer a todos una traducción al francés de historias alemanas de fantasmas, y luego propuso a sus colegas un juego: inventar la historia más terrorífica posible. En los días siguientes, y tras más de un mal sueño, Mary, que ha pasado a las enciclopedias con el apellido de su esposo, Shelley, dio a luz al engendro de Frankenstein; la quimera del científico que pretende insuflar la vida a partir de un cadáver y un enchufe. A éste lo vamos a dejar en paz para ocuparnos de la creación del médico Polidori: el relato El vampiro.
John William Polidori vino al mundo en Londres en 1795. De ascendencia italiana (su padre, Gaetano, emigró a Inglaterra y adquirió esta nacionalidad) y con antecedentes literarios (su abuelo escribió un tratado de osteología en verso y su padre fue secretario del poeta Vittorio Alfieri) fue un estudiante destacado que se licenció en medicina con tan sólo 19 años y que se doctoró con un tratado sobre el sonambulismo. Pero a esta afición por las ciencias del cuerpo unió la pasión por el alimento del alma, la literatura. Conoció a Lord Byron, una celebridad, que le contrató como médico personal y que le invitó a acompañarle a Europa en ese verano de 1816, cuando le encontramos en la villa ginebrina.
La verdad es que Byron no respetaba mucho el talento para las letras de su galeno y gustaba de mofarse de él: que viajaran juntos no implicaba que se tragaran. John Polidori, ante el reto intelectual planteado esa noche de 1816, escribió un relato titulado El vampiro, en el que se dice que retrataba a su paciente al que quizás admiraba, pero al que aguantaba a duras penas, porque tanto él como Mary Shelley le llamaban «el pobrecito Polidori». La cuestión es que Polidori elaboró un vibrante cuento sobre un caballero inglés que tiene el infortunio de cruzarse con el ser maléfico que perpetuaba su inmortalidad gracias a que se alimentaba de la sangre de jóvenes mujeres, a las que arrebataba la vida al mismo ritmo que bebía el líquido que corría por sus venas. El vampiro fue la única narración del médico que gozó de reconocimiento; se publicó en el New Monthly Magazine de Londres en 1819 pero ello no contribuyó a mejorar su autoestima, puesto que se puso en tela de juicio su autoría y se pensó que, en realidad, se debía a la pluma de su ilustre paciente, Lord Byron, lo cual no era cierto. John Williams Polidori, brillante universitario, médico y escritor no reconocido, tuvo un final tan desdichado como el protagonista de su cuento: tras varios escándalos y fracasos literarios se suicidó ingiriendo ácido prúsico el 27 de agosto de 1821.
Si hemos de ser justos, hay que señalar que Polidori no fue quien abrió la puerta de la literatura al vampiro. Antes lo habían hecho otros. Por ejemplo, alguien tan insigne como Johann Wolfgang Goethe, quien lo incluyó en La novia de Corinto, aparecida en 1797.Y tampoco fue el muerto viviente más conocido, pues fue ampliamente superado por otro escritor británico, Abraham (pero más conocido como Bram) Stoker, quien ya le dio nombre propio: Drácula. En su novela aparece el personaje del conde de los Cárpatos y de su incansable perseguidor, Van Helsing. Después vendrían muchos más, porque son legión los escritores que han abordado el mito.
De todas maneras, tanta concurrencia de plumas en un solo ser no es producto de una imaginación inicial enfermiza: todos bebieron de fuentes anteriores y no únicamente artísticas, porque la cuestión de los vampiros estaba relatada en leyendas y en monografías históricas. No hay civilización en que no aparezca este ser maligno, que no vive, pero que no está muerto, y que debe su estado intermedio a la costumbre de alimentarse con la sangre ajena. Desde la antigua Babilonia hasta la América precolombina y la Europa de la Ilustración llegaban los ecos del mito, que de todas formas tiene fijación por un punto del mapa: la Europa del Este: paisajes brumosos encerrados en cordilleras montañosas de los Balcanes o los Cárpatos. Por ejemplo, en un diario parisino de 1693 ya aparecían referencias a su aparición en Polonia y Rusia. Pero su definitiva difusión en Occidente se produjo cuando los turcos cedieron a los austriacos el control de una parte de Serbia mediante el tratado de Passarowitz (1718). Entonces fluyeron hacia París y Londres los informes oficiales fechados entre 1710 y 1772 sobre auténticas epidemias de muertes extrañas en Prusia, Hungría, Serbia, Silesia o Valaquia. Por ejemplo, en 1706 apareció en Moravia una obra llamada Magia póstuma, en la que un hombre de leyes, Charles Ferdinand von Schertz, relataba sucesos sobrenaturales de esta índole. Pero los sucesos que más impacto tuvieron en la opinión pública vinieron detallados en la memoria elaborada por un oficial médico del ejército austriaco, llamado Johannes Flückinger, sobre los acontecimientos ocurridos en la población de Medvedja, cerca de Belgrado, en 1731. El militar cumplió meticulosamente el encargo de investigar lo ocurrido (una orden que había partido del mismo emperador) e interrogó en profundidad a los habitantes de la población y especialmente a una partida de bandidos serbios, que también se alquilaban como mercenarios, y que se conocían como heyduks. Todos los testimonios coincidían y daban cuenta de los mismos pormenores: uno de estos bandoleros, Arnold Paole, contó a sus compinches que había sido mordido por un vampiro en Crossowa, en la Serbia turca. Para liberarse del maléfico influjo había llevado a cabo todos los rituales que la sabiduría popular de su pueblo prescribía para tal mal: bañó sus heridas con la sangre del maldito y comió tierra tomada de la tumba de otro diablo. Pero cinco años después se cayó de un carro de heno, se partió el cuello y falleció. Sin embargo, días después, varias personas se lamentaban que el tal Paole les atormentaba y era el causante del deceso de otras cuatro personas de la región. Para terminar con el maleficio, el jefe de la partida ordenó desenterrar el cadáver, y encontraron que éste no se había descompuesto y que sus ojos estaban inyectados en sangre fresca, que manaba también de nariz y oídos. Sólo quedaba una solución, la que prescribían los cánones para una situación como ésta: atravesarle el corazón con una estaca, quemar el cuerpo y esparcir sus cenizas. La misma suerte corrieron los restos mortales de los otros cuatro finados, cuyo destino se vinculó al del salteador. Pero con esto no terminó la pesadilla: el informe añade otros diecisiete casos de personas que comieron carne procedente de animales también infectados por mordiscos sobrenaturales y se da cuenta de muertes sin enfermedad que lo justifique, incluso la de un niño de ocho años. Todos sus cuerpos se encontraron en estado vampírico.
Es evidente que tales incidentes no podían pasar desapercibidos para los intelectuales de la época, preocupados por describir todo lo que sucedía a su alrededor. Por ejemplo, el benedictino francés Augustin Calmet publicó en 1746 un ensayo cuyo concreto título puede traducirse así: «Disertación sobre las apariciones de los demonios y de los espíritus y sobre el regreso de los vampiros de Hungría, de Bohemia, de Moravia y de Silesia». Es evidente que dada la longitud del encabezamiento, a éste le tenían que seguir quinientas páginas. Hasta Voltaire, en su Diccionario filosófico de 1764 se ocupa del asunto, y describe que «estos vampiros eran muertos que salían por la noche de sus cementerios para venir a chupar la sangre de los vivos, ya fuese del cuello o del vientre, después de lo cual iban a meterse de nuevo en sus tumbas. Los vivos succionados adelgazaban, palidecían, caían consumidos y los muertos chupadores engordaban, tomaban color rojo, estaban verdaderamente apetitosos. Era en Polonia, en Hungría, en Silesia, en Moravia, en Austria, en Lorena, donde los muertos comían tan bien. No se oía hablar de vampiros en Londres ni en París. Reconozco que en estas dos ciudades hubo agiotistas que chuparon en pleno día la sangre del pueblo, pero éstos no estaban muertos aunque sí corrompidos. Estos verdaderos chupadores no residían en los cementerios, sino en palacios muy agradables».
Está claro que los escritores que abordaron el mito de los vampiros no eran gentes de mentes desaforadas, sino personas que conocían las leyendas sobre estos seres y a los que este mundo oculto y sobrenatural les llamaba la atención. El vampiro es uno de los personajes centrales de la novela gótica, oscura, cuyo escenario natural descarta la luz del día. Es difícil precisar quién es el padre de este mito, pues ya hemos visto que sus raíces son antiguas, pero sí podemos identificar al que lo pone en solfa, John Polidori, y también a su tutor, quien lo conduce hasta la mayoría de edad: Abraham (Bram) Stoker. Nacido en Dublín el 8 de noviembre de 1847 y fallecido en Londres el 20 de abril de 1912, este novelista alcanzó la cima de la narrativa de terror. Hijo de un funcionario público, padeció problemas de salud en su infancia, lo que luego no le impidió ser un destacado atleta. Hombre de aficiones intelectuales diversas (se licenció en matemáticas por la Universidad de Dublín y fue presidente de la Sociedad Filosófica), escribió crítica de teatro para The Evening Mail se hizo muy amigo de su ídolo, el actor Henry Irving, de quien fue secretario y representante durante veintisiete años.
Bram Stoker publicó en 1897 su novela Drácula, en la que la acción avanza por medio de las cartas y diarios de los personajes. En ella se alude al personaje real que inspira su fábula de forma tangencial, pues el protagonista del relato no es un príncipe medieval, sino un aristócrata decadente que vive de la succión, pero que, a diferencia de todos los que se derivan de él, puede pasear tranquilamente por las calles de Londres con el sol en el firmamento. Bram Stoker es quien definitivamente da forma al personaje literario, quien retrata al «padrino» de todos los vampiros que vuelan por páginas y escenas y que, como otros tantos protagonistas de ficción, va modelándose en cada obra y en cada escritor, hasta alcanzar los atributos con los que le conocemos: no está vivo, pero tampoco está muerto; debe vivir de noche y la oscuridad es su compañera, pues la luz del día le destruye; para perpetuar su existencia ha de alimentarse con la sangre de los vivos, a los que, tras morderles, transforma en sus iguales; su imagen no se refleja en los espejos; tiene un desmedido atractivo y poderío sexual y debe dormir acompañado por la tierra de su patria: Transilvania. Bram Stoker situó a su Drácula en los Cárpatos y debió conocer los relatos que hemos comentado, además de otros, sobre las apariciones de vampiros en zonas de la Europa del Este, y además usó el nombre de un personaje real para bautizar a su chupasangre: Drácula; un individuo llamado, en verdad, Vlad Tepes. Como otros reyes y príncipes, ha pasado a la historia con un apodo; pero si hubo monarcas o personajes de linajes reales conocidos como «el Santo», «el Casto», «el Fuerte» o «el Conquistador», éste es recordado por una de sus peculiares aficiones. El título completo es Vlad III de Valaquia, «el Empalador».
Que Stoker se basara en las leyendas sobre este personaje no quiere decir que fuera exacto. Lo cierto es que el príncipe no chupó un solo cuello, lo que no implica que no fuera aficionado a derramar sangre ajena. Además, hemos visto que la historia miente tanto como Pinocho y que todo depende de quién la escriba. No se puede obviar que determinadas fuentes rumanas no estigmatizan a Vlad e incluso le consideran un paladín de la resistencia contra los invasores turcos, así que quizás se merece algún elogio, algún comentario favorable… Bien, no se me ocurre ninguno, entre otras cosas porque uno de los que reivindicó su figura fue Nicolae Ceaușescu, el dictador rumano que posiblemente no hubiera dudado en copiar alguno de sus métodos, así que sigamos.
Primera disfunción histórica: Valaquia y Transilvania no son equivalentes. Actualmente, ambas son territorios de la actual Rumania, pero no son el mismo. Están separados por la cordillera de los Cárpatos, pero mientras Valaquia discurre hacia el sur de los montes, hasta el Danubio, Transilvania se extiende hacia el norte. La que se cita como patria de los vampiros fue la antigua Dacia romana y luego objeto de codicia de húngaros, turcos y austríacos. Gozó de casi dos siglos de independencia, entre 1541 y 1711, y en su nómina de gobernantes no hay ningún empalador, aunque sí un apellido que se repite tres veces y del que también nos ocuparemos: Bathory.
Valaquia y Transilvania sí compartieron destino en la época medieval: fueron el tapón que separó Europa de las pretensiones turcas. Sus ciudades, sus castillos, cambiaron de manos según la suerte de las armas. La presencia de dos fuerzas poderosas causó que las lealtades variaran según el momento y la conveniencia. Ahora nos situaremos en los inicios del siglo XV. El voivoda (príncipe) de Valaquia es Mircea el Viejo, quien se ve obligado a pagar tributo al Sultán, pero consigue mantenerse independiente. A su muerte se produce un conflicto dinástico entre su hijo ilegítimo, Vlad, y su sobrino, Dan, del que este último sale triunfante. Desengañado, Vlad se retira a Sighișoara, en Transilvania, donde nace en 1431 un hijo, al que también llama Vlad. Ese mismo año, papá Vlad viaja a Núremberg para ser ordenado caballero de la Orden del Dragón; una milicia noble creada para hacer frente a los turcos. Orgulloso del título, a partir de entonces se hace llamar Vlad Dracul (Vlad el Dragón). Para distinguirse, su hijo es conocido como Vlad Drăculea, el hijo del dragón. Pero las palabras también gastan sus bromas: «dracul», además de dragón, también significa diablo en rumano.
El pequeño Vlad, junto con un hermano llamado Radu, «el Hermoso», fue enviado por su padre como rehén a Estambul. Pasó su infancia entre los turcos, en la corte de Murat II, aprendiendo sus tácticas militares, convirtiéndose en diestro en el manejo de las armas y viendo cómo se aplicaba un castigo cruel y terrible: empalar; o sea, perforar a la gente de abajo arriba con una estaca clavada en tierra y que desgarraba todo el interior del cuerpo. En 1448, el gobernante otomano da la libertad a los jóvenes; Radu elige quedarse en Oriente, pero Vlad decide volver a casa. Pero el retomo no es alegre: los húngaros han asesinado a su padre y los nobles (llamados boyardos) han dado cuenta de su hermano mayor, Mircea. Ambas muertes fueron terribles: al padre lo molieron a golpes y lo dejaron sin enterrar en un bosque a las afueras de Bucarest; al hermano lo sepultaron vivo. De forma que si el pequeño Vlad ya tenía un carácter complicado y dado a los excesos violentos, eso es lo que le faltaba.
Ahora bien, hay que decir que se manejaba bien en la cambiante política de la época, donde la muerte era un accidente más de la vida. De forma que en 1448, con el apoyo de los turcos, recuperó el cargo de su padre, aunque brevemente, pues el que ostentaba hasta entonces el empleo, Vladislav II, con el respaldo de los húngaros, le expulsó. Eso no quiere decir que desfalleciera. Realmente, su biografía demuestra que fue constante, pues tres veces conquistó el principado y tres lo perdió. En la última también se dejó la piel en el empeño. Abandonado por los turcos, se acercó a los húngaros, olvidando así las minucias del asesinato de su parentela. En 1456, aprovechando que éstos no le prestaban demasiada atención, invadió Valaquia y fue nombrado voivoda, cumpliendo el trámite previo de enviar al otro barrio a otro pretendiente, Vladislav II, ejecutado en público para que no hubiera dudas de quién mandaba. Entonces completó el círculo y se enfrentó a sus examigos (los turcos) para satisfacer a sus nuevos protectores (los húngaros). La negativa a pagar un tributo desencadenó las hostilidades. Dada su inferioridad numérica, Vlad Drăculea planteó una guerra de guerrillas, con golpes de mano a unidades aisladas y a los convoyes de suministros, al mismo tiempo que practicaba la política de tierra quemada para que sus enemigos no pudieran abastecerse sobre el terreno. De todas formas, la poderosa maquinaria militar del sultanato le arrinconó. La intercepción de unas cartas hizo sospechar a los húngaros que pensaba cambiar nuevamente de bando, cosa que tampoco era para sorprenderse. El caso es que Vlad acudió a Buda para solicitar ayuda y fue detenido y recluido en Pest.
En esta ciudad estuvo retenido entre 1462 y 1476. La verdad es que fue una especie de rehén, pues las condiciones de su cautiverio no fueron duras. Es más, el rey gustaba de mostrarlo a sus visitas como una curiosidad. Pero la cambiante política le dio una nueva oportunidad. La caída de Constantinopla, en 1453, hacía temer que los turcos se lanzaran sin freno sobre Europa y por ello eran necesarios todos los capitanes capaces de frenarlos. Drăculea había demostrado que era capaz de darles más de un dolor de cabeza. Por ello Vlad recibió un ejército e invadió de nuevo Valaquia. El 21 de noviembre de 1476 se apropió de nuevo del rango de voivoda aunque la felicidad le duró poco. A finales de año, o principios del siguiente, según las fuentes que se consulten, murió cerca de Bucarest. Hay dudas de cómo fue su final y se apuntan tres posibilidades: o murió combatiendo, o fue confundido por una unidad cristiana, o le degollaron unos sicarios. Lo que sí se conoce es qué pasó después. Decapitaron el cadáver, la cabeza la enviaron a Estambul y el cuerpo recibió sepultura en el monasterio de Snagov.
Mientras tuvo poder, Vlad democratizó la crueldad, pues no distinguió entre nobles y plebeyos a la hora de difundir el terror, la principal arma en que sustentó su dominio. Su principal recurso era empalar gente. Por eso su país lo bautizó como Tepes, el Empalador. En su haber se cuentan 100.000 ejecuciones; un porcentaje tremendo si se tiene en cuenta que el país contaba con medio millón de habitantes. Prácticamente dos ciudades enteras sufrieron esta suerte: Brasov (30.000víctimas) y Sibiu (10.000). Aquellos boyardos que eran un estado dentro del Estado también probaron su medicina. Invitó a trescientos a un banquete y tras una comida opípara, y una bebida aún más abundante, los detuvo y los convirtió en un bosque de cuerpos y estacas. Cuando los turcos llegaron a las puertas de Tirgoviste (la capital de Valaquia), encontraron a todos los ciudadanos de este origen y a todos los que se enfrentaron a Vlad en esta situación. Pero no sólo se prodigó en la guerra (tras la batalla, llenaba cestos con las narices y las lenguas de los enemigos fallecidos), su sevicia era cotidiana. A un emisario que no se descubrió ante él le clavó el sombrero a la cabeza. Tampoco entendía de etnias o razas. Trató a los gitanos igual que a príncipes: reunió a una de sus comunidades, asó vivos a dos de sus miembros y al resto les dio a escoger entre la parrilla o el ejército. Es obvio señalar cuál fue la elección.
De Vlad III el Empalador, o Vlad Tepes, o Vlad Drăculea, nos han llegado, principalmente, dos imágenes que nos permiten hacernos una idea de su aspecto físico. Una es un grabado, ampliamente difundido, donde el voivoda da cuenta de una opípara comida mientras, alrededor suyo, sus hombres van colocando en estacas a los infelices a los que empalan, que son ya un bosque. El príncipe come disfrutando del paisaje y del sufrimiento ajeno como complemento del condumio, lo mismo que un ciudadano hoy cena mientras ve el telediario. La otra, la principal para conocer sus facciones, es un lienzo que se conserva en el castillo de Ambras, en el Tirol, en Austria. Es un hombre de rostro anguloso, ojos grandes y nariz prominente; su boca está casi oculta por un poblado bigote y una ligera perilla; no hay expresión en su cara, que está enmarcada por una larga cabellera que llega hasta los hombros, a su vez cubierta por un gorro ricamente adornado. Son unos rasgos tan inexpresivos como los de otro cuadro, el que nos enseña a otra persona de rango que, lejos de perpetuarse por su papel en la política, es una protagonista de la crónica más negra, pues posiblemente es la primera asesina en serie de la historia: Elisabeth Bathory.
Al igual que Vlad, Elisabeth era una devota de la sangre y buscaba en otros cuerpos el fluido vital que tenía que mantenerla eternamente joven. Era una personalidad psicopática, una auténtica tarada, cuya maldad causó la muerte de centenares de jóvenes vírgenes, a las que desangró para sumergirse en su sangre y mantener su piel tersa y con una blancura impoluta. Conocemos de sus andanzas porque ella misma se preocupó de dejar en un diario los pormenores de sus atrocidades y porque un proceso judicial la condenó por sus crímenes.
Hemos referido que hay Bathory en la lista de príncipes de la breve Transilvania independiente, y es que Bathory es uno de esos apellidos a los que se define como de rancio abolengo, aunque en este caso tal frase hecha aporta más bien poco. Era condesa y los suyos eran uno de los linajes más poderosos en la zona de Rumania, Hungría y Croacia del siglo XVI. Pero también reunía una perversa colección de degenerados y enfermos mentales, tal como nos cuenta Alejandra Vallejo-Nágera en Locos de la Historia . Ella padecía unas tremendas migrañas que desencadenaban accesos de furia irrefrenable temidas por sus sirvientes, y que la convirtieron en una adicta a las drogas para paliar sus efectos; su hermano István era un sádico; su tío, también István de nombre, estaba como una regadera y no distinguía el verano del invierno; su tía Klara despachó a cuatro maridos y varios amantes; un primo, Gábor, cometió incesto con su hermana; y varios miembros más de la estirpe eran epilépticos.
Elisabeth nació en Nyírbátor, en Hungría, en 1560, y el rey de Polonia era cuñado de su padre. De niña quedó huérfana y fue prometida al conde Ferenc Nádasdy, familia con la que fue a vivir para criarse ya en el ambiente del que sería su esposo. Desde pequeña gustó de la caza, de cabalgar y de encantadores pasatiempos, como intentar despeñar a sus primos mientras jugaban con trineos. Con su parentela política aprendió cuatro idiomas, a usar esencias para el cuerpo y a bailar. A los quince años contrajo matrimonio con el conde, quien se pasaba la vida peleando con los turcos, aunque en los intervalos se ocupó de hacerle cuatro vástagos: tres chicas y un varón.
Pero Elisabeth no estaba hecha para la maternidad ni para tener un amoroso hogar conyugal. Apartó de ella a los chicos (casi mejor para ellos) y cuando su marido se dejó la vida en la batalla contra los otomanos dio rienda suelta a su ferocidad. Para sus desvaríos se rodeó de una corte de los horrores, compuesta por una bruja llamada Darvulia (que falleció y fue sustituida por otra de igual maldad, Ezna), dos sirvientas, Jó Ilona y Dorko, y un tullido que estaba contratado, oficialmente, como bufón de la corte, Ficzkó. Estos cuatro engendros reclutaban a jóvenes campesinas vírgenes a las que prometían un trabajo en el castillo condal, pero luego eran sometidas a atroces sesiones de tortura, que la diabólica noble seguía con fruición sentada en una silla, hasta que se emocionaba tanto que participaba también en ellas. La cosa fue en aumento, hasta que, aconsejada por la tal Ezna, comenzó a usar la sangre de sus víctimas para darse baños, pues así pensaba que tenía asegurada la juventud eterna.
La leyenda de las desapariciones y de la depravación de Elisabeth fue finalmente un clamor. El mismo rey de Hungría, Matías de Habsburgo, se vio obligado a intervenir para poner fin al terror y se abrió una investigación en la que se encontró una libreta donde la Bathory anotaba la identidad de las infortunadas. La lista superaba los seiscientos nombres. Sus adláteres fueron ejecutados y ella confinada a una habitación de su castillo, con las ventanas tapiadas y la puerta clavada; una pequeña rendija servía para darle la comida. Casi cuatro años sobrevivió en su enclaustramiento, hasta que el 21 de agosto de 1614 sus guardianes la hallaron muerta. Siglos más tarde, un jesuita recuperó los legajos del proceso, que es la fuente fundamental para conocer las andanzas de tan desalmado ser, que tan inexpresiva como Drácula se nos muestra en su retrato, que también ha llegado hasta nuestros días.
Vlad Tepes y Elisabeth Bathory son los representantes más emblemáticos del club de adictos a la sangre, aunque ninguno de ellos chuparon un solo cuello. Bien es verdad que el hombre usaba la crueldad como arma política, mientras la mujer buscaba la fuente de la juventud eterna, pero ellos son el fundamento del vampiro. Para completar su iconografía, al maligno se le asocia un animal, un murciélago descrito por el naturalista Buffon en 1761 y que se alimenta de sangre. Era lo que bastaba para completar el círculo.
La base histórica existió, y la creencia de que las venas son el río por donde circula el elixir de la inmortalidad es tan antigua como la civilización. Esta perversión ha sido modelada por la literatura y luego por el cine, para convenir a personajes reales en protagonistas del género de terror. El Diccionario Literario Bompiani, posiblemente el más completo en su género, aborda la cuestión de este paradigma universal, para señalar que el mito «más popular y el que cuenta con un mayor número de seguidores en todo el mundo es el inmortal señor de las tinieblas: el conde Drácula».
Ya en los primeros años de su vida, el séptimo arte se ocupó de los chupasangres. Entre 1911 y 1919 ya encontramos, por lo menos, cinco films sobre los señores de la noche, pero no fue hasta 1922 cuando llegó a la pantalla la primera versión notable sobre la novela de Bram Stoker. Era «Nosferatu», dirigida por F. W. Murnau y considerada como una de las piezas clave del cine expresionista alemán y en el que, al margen de su calidad artística, hay que realizar dos anotaciones. La primera, que la cinta se vio sometida a un proceso judicial por plagio, interpuesta por la viuda de Stoker. La sentencia obligó a destruir las copias, aunque se pudieron salvar las que fueron enviadas al extranjero y por eso hoy aún tenemos la oportunidad de contemplar la cinta. La segunda se refiere al protagonista. El actor Max Schreck interpretó al vampiro, Orlok, y fue tal la simbiosis con su papel que se cuenta que incluso llegó a creerse un congénere suyo. Ahora bien, la encarnación por antonomasia de Drácula correspondió al actor húngaro Bela Lugosi, quien tuvo sucesores de postín como Christopher Lee. El apogeo del género se produjo en las décadas de los cincuenta y los sesenta del siglo XX, cuando se rodaron unas doscientas películas (la mayoría muy malas, es verdad) en países como Estados Unidos, España, México, Japón o Filipinas. A partir de los setenta se inició la decadencia, aunque todavía se van añadiendo algunos títulos y se han unido a ellos varias series televisivas.
El vampirismo y los sucesos que se han descrito, como las epidemias de apariciones en Europa del Este, han interesado a la ciencia y la medicina, que han buscado explicaciones racionales al fenómeno. El doctor Juan Gómez Alonso, especialista en neurología, dedicó su tesis doctoral a la materia, luego publicada, y en la que hace un recorrido por este peculiar mundo, para acabar señalando que se han identificado tres enfermedades posiblemente vinculadas al fenómeno: la peste, la porfiria y la rabia. Gómez Alonso estima que «hay bastantes (características) que apoyan la consideración de que el vampirismo debió ser una zoonosis. Más aún, el vampirismo debió ser una zoonosis transmitida mediante mordedura e incorrectamente interpretada en el ambiente y en la época en que ocurrió». Por ello, el experto se decanta por la rabia.
En otros ámbitos de la medicina debe buscarse la explicación a una pléyade de chalados malvados que han recibido el apodo de vampiros por sus aficiones criminales. Como Peter Kürten, «el vampiro de Düsseldorf», que desangraba a sus víctimas; o Richard Trenton, «el vampiro de Sacramento», que asesinó a seis personas para beber su sangre; o Enriqueta Martí, «la vampiro de Barcelona», que mataba niños para hacer pociones de eterna juventud. A finales del siglo XIX e inicios del XX, la creencia de, que existían los vampiros aún subsistía en zonas de Transilvania y preocupaba incluso a la jerarquía eclesiástica, como lo había hecho en el XVIII, cuando un religioso llamado Prospero Lambertini publicó un ensayo titulado Los vampiros a la luz de la medicina. Luego sería más conocido como el Papa Benedicto XIV.
La figura del vampiro que conocemos se basa, aunque vagamente, en un personaje real: Vlad Tepes; un hombre al que algunas fuentes rumanas consideraron un paladín de la libertad frente a los turcos. Entre los que admiraban a este sujeto, causante de decenas de miles de ejecuciones, se contaba Nicolás Ceaucescu, el dictador rumano de infausta memoria y triste fin, que, en 1976, para conmemorar el quinientos aniversario de su muerte lo convirtió en héroe nacional. Tal vez sería suficiente para adaptar el refrán: dime a quién admiras y te diré cómo eres.
Pero no sólo fue Ceaucescu. El caso es que Drácula ahora no sólo gusta a dictadores: se ha convertido en un reclamo comercial. Así, hay rutas que proponen conocer los parajes por donde se dice que estuvo, como el castillo de Bran, aunque ahora se sabe que allí estuvo muy poco tiempo; una fortaleza que en abril de 2006 fue devuelta por las autoridades rumanas a una rama de la familia Habsburgo. De la historia de Drácula se pueden sacar algunas conclusiones y una es que el lado oscuro ejerce fascinación en el ser humano. Escritores como Goethe, Polidori, Stoker, Lovecraft, Le Fanu o Rice han sacado partido del mito del príncipe de las tinieblas: Drácula, el vampiro. Periódicamente hay psicópatas criminales que aún buscan la fuente de la eterna juventud en la sangre, y personas que buscan el rastro del auténtico Vlad Tepes, aunque no les acompañe la fortuna. En 1931, un grupo de arqueólogos excavó la tumba donde debían estar los restos del voivoda de Valaquia. Pero sólo encontraron huesos de animales.
§. Y tú, ¿de dónde eres?
(El enigmático Colón, o que lo importante de los viajes es volver y contarlo)
Porque, en la actualidad, ya nadie se cuestiona que Colón no fue el primero en llegar a América. Existe la leyenda de que una galera romana, perdida en el océano, dio con su proa en el nuevo continente. Teorías más recientes apuntan a que el almirante chino Zheng He habría arribado con su flota allí en 1421. Si Colón era un sujeto peculiar, el almirante chino no le andaba a la zaga. Medía casi dos metros, era chino, era musulmán y era eunuco. En el siglo XV hizo siete viajes de Asia a África al mando de una flota tan enorme como su país: 300 naves y 28.000 personas. En 2003, el comandante de submarinos británico retirado Gavin Menzies publicó un libro en el que aseguraba que He dobló el cabo de Buena Esperanza y llegó a América setenta años antes del descubrimiento oficial. Pero, de ser verdad, la proeza sería víctima de la misma idiosincrasia que el resto de sus exploraciones: no son pocos los eruditos que señalan que, en realidad, la flota no tenía como misión los descubrimientos, sino enseñar al mundo la magnificencia del imperio celestial, causa por la cual, en sus entrañas, los barcos llevaban regalos para repartir, en lugar de espacio para almacenar cosas que llevarse.
Aún antes que Zheng He se desarrollaron los intentos vikingos por instalarse en América del Norte, que están documentados y plenamente aceptados como verídicos por la comunidad de los historiadores. Los vikingos siempre han tenido muy mala prensa, y aunque se alaben sus virtudes como navegantes, exploradores y comerciantes, lo cierto es que eran gentes con muy malas pulgas. De hecho, su paulatino acercamiento a América no se debió a un afán por ampliar sus horizontes, sino a una sucesión de condenas por episodios criminales. Así, en el año 982, un sujeto llamado Eric el Rojo fue proscrito de Noruega por causa de un homicidio. Se instaló en Islandia, pero reincidió y tuvo que seguir alejándose, hasta ubicarse en Groenlandia (Tierra Verde) donde Eric y los suyos se asentaron y levantaron granjas. En 986, un comerciante llamado Bjarni Herjólfsson fue a ver a su papá a Islandia, pero se encontró con que éste se había marchado con Eric. Bjarni puso rumbo a Groenlandia, pero se perdió en la niebla y acabó en América del Norte, en unos parajes cubiertos por nieve y hielo que impresionaron al buen hijo y su tripulación, que sin desembarcar dieron media vuelta y se marcharon por donde habían venido.
Pero el hijo de Eric, Leif Ericsson, se enteró de la aventurilla de Bjarni, le compró el barco y reclutó una tripulación para ver qué había por aquellos andurriales. En 1001 llegaron a la isla de Baffin y a la península de Labrador, a la que dieron el nombre de Vinland porque había muchas uvas. Levantaron un campamento en un lugar que hoy se conoce como L’Anse aux Meadows y en verano regresaron a su casita. Pero aquí no acabó la empresa familiar americana de los de Eric, porque el hermano de Leif, Thorvald, regresó al refugio levantado en Vinland para pasar el invierno, etapa que no fue pacífica, pues se enfrentaron con los nativos que se encontraron, dieron muerte a ocho pero él mismo resultó mortalmente herido.
Después, otro pariente político de Leif, un islandés, Thorfinn Karlsefni, intentó de nuevo la aventura, enfrentándose de nuevo con los habitantes. Muy mal les hubieran ido las cosas de no ser porque la hermana de Leif, Freydis, arengó a sus compañeros golpeando sus pechos desnudos con una espada. Ante este espectáculo, los vikingos reaccionaron y consiguieron poner en fuga a sus atacantes. La tal Freydis debía ser de armas tomar, porque luego se vio implicada en dos asesinatos en la colonia, que debido a los problemas entre sus habitantes languideció hasta que fue abandonada por sus moradores, que ya no regresaron.
(En la biblioteca de la Universidad de Yale se guarda un mapa que se atribuye a los vikingos y donde aparece Vinland. De hecho, se lo conoce como «el mapa de Vinland». El pergamino fue regalado a la institución por un mecenas, aunque siempre ha estado envuelto en la polémica. Se dice que fue elaborado mucho antes del periplo de Colón y, de hecho, el soporte lo es, pero diversos análisis de la tinta aseguran que es más falso que la virtud de la Celestina, pues se dibujó en pleno siglo XX. Incluso un experto asegura que el autor fue un jesuita alemán de los años treinta).
En nada cambió la historia que los vikingos se establecieran brevemente en América; como tampoco, si es cierto, que antes que Colón pisaron esas playas romanos o chinos o que pescadores europeos conocían los caladeros americanos, porque nada decían para preservar sus fuentes de riqueza. Ninguno de estos pueblos se preocupó de contarlo, de abrir rutas de navegación y de dar a conocer al mundo que era más grande de lo que se pensaba. Fue Cristóbal Colón el primero en hacerlo y ahí radica su trascendencia.
Desde luego, trazar el perfil biográfico del almirante no es nada fácil. A ver: Cristóbal Colón nació el, el, el… ¿cuándo? Fue en la ciudad de, de, de ¿dónde? El origen, la edad y las circunstancias personales que rodean los primeros años de la vida del descubridor son una incógnita, celosamente guardada por el propio protagonista y no será porque él o su familia no dejaran una línea escrita sobre ellos mismos: lo hicieron, pero con las suficientes contradicciones, lagunas y silencios para abonar todo tipo de teorías. Incluso los Colón mantuvieron largos y enconados pleitos contra la Corona española para la salvaguarda de sus privilegios, pero muchos documentos de los litigios se han perdido (puede que intencionadamente) y otros se falsificaron, dando lugar a polémicas sin resolver. Tal como publicó una revista especializada, éste es una de las pocas figuras de la historia sobre las que cualquiera «puede opinar con la mayor impunidad».
Por eso el misterio rodea, y posiblemente rodeará siempre, al audaz navegante. Citemos algunas de las cuestiones que se plantean alrededor de su persona: ¿era de origen judío y por eso se ocultaba su linaje? ¿Tuvo problemas por una supuesta condición sexual equívoca? ¿Se trató de un corsario que estaba obligado a ocultar crímenes pasados? ¿Resultó ser partidario de un candidato al trono que perdió el litigio? A pesar de todo, reclamar su paisanaje es una obsesión mundial: ya en 1894 había veintiún lugares que querían ser la patria chica de don Cristóbal. Aún hoy hay quien defiende que fue genovés, griego, inglés, portugués, francés, corso o suizo. En la misma España se disputan su cuna Extremadura, Galicia, Castilla, Valencia, Cataluña o las Baleares. Si en el futuro se descubre vida inteligente en un lejano planeta llamado Ningunia, a buen seguro que alguien esgrimirá que, en realidad, Cristóbal Colón era un ninguniano que buscaba el camino de retorno a su galaxia mediante al empuje de los vientos oceánicos. La ciencia se ha unido con entusiasmo a la tarea de solucionar el dilema mediante una técnica que está prestando una inestimable ayuda a solventar no pocos enigmas: la huella genética, el análisis del ADN. José Antonio Lorente, un prestigioso experto en la materia, director del Instituto de Identificación Genética de la Universidad de Granada y profesor de Medicina Legal, estuvo al frente de un ambicioso estudio para el cual se tomaron muestras a trescientos catalanes, mallorquines, valencianos, roselloneses e italianos apellidados Colón, Colom, Colomb, Coulomb o Colombo para compararlos con las pruebas efectuadas al hijo de Cristóbal, Hernando, y así ver si se puede aportar más luz a la cuestión del origen del marino, que, más allá de ser un enigma histórico, también se convierte en un problema político, pues hay teorías que aprovechan esta cuestión para atizar el debate sobre afrentas entre comunidades.
Y eso que, de partida, el equipo de Lorente (que contó con ayuda de las universidades de Roma, Santiago de Compostela y Barcelona y de los institutos Max Planck, de Alemania, y Orchid, de Estados Unidos) no lo tuvo fácil, pues si difícil es averiguar dónde vino al mundo, saber dónde reposan sus huesos también se convierte en tarea detectivesca, porque si viajó en vida, hay que ver el tute que se dio después de muerto. Conocemos que Cristóbal Colón expiró en Valladolid el 20 de mayo de 1506, pero solicitó que lo enterraran en La Española (República Dominicana), deseo que se le respetó. Allí estuvo hasta que, en 1795, en virtud del tratado de Basilea, España cedió la soberanía del territorio a Francia. Antes de marcharse, los españoles excavaron el altar mayor de la catedral y se llevaron a La Habana una caja de plomo que se pensaba guardaba los huesos del almirante. De nuevo las vicisitudes americanas impusieron un nuevo traslado, pues tras la independencia de Cuba, don Cristóbal inició una nueva singladura con destino a Sevilla. El problema es que en 1877, mientras se realizaban obras de pavimentación en la seo de Santo Domingo apareció otra caja de plomo en la que figuraba la inscripción «Varón ilustre y distinguido Cristóbal Colón», con los posibles huesos del descubridor. Los dominicanos sostienen que ésta era la tumba de Colón y que los españoles, al marcharse, se equivocaron de sepulcro. Pero, precisamente el día en que se cumplía el quinto centenario del óbito del almirante, el historiador y genealogista Marcial Castro declaró que las pruebas genéticas determinaban que quien estaba en Sevilla era el ilustre marino. Lo cierto es que, con tanto trasiego e ir y venir, los restos estaban hechos polvo y era difícil obtener muestras relevantes, por lo cual se optó por analizar al hijo para llevar a cabo el experimento científico sobre su origen.
Hay una fecha que sí se toma como cierta: el 13 de agosto de 1476, Cristóbal Colón llegó a Portugal. La forma de hacerlo es, también, teatral. Iba embarcado en un barco flamenco escoltando a mercantes cuando fue atacado y hundido por una flota francesa en las proximidades de Gibraltar. El futuro almirante no alcanzó la costa en misión diplomática ni rodeado de pompa y boato, sino asido a un remo, como náufrago. Ahora, era un hombre de recursos y pisó la costa cerca de donde estaba la corte del príncipe Enrique el Navegante: un lugar ideal para desarrollar sus actividades. En Portugal se dedicó a la cartografía y a perfeccionar su plan. Porque Colón tenía un sueño, un propósito, y no desistió de él ni en los momentos de mayor adversidad.
Cristóbal Colón estaba influido por tres lecturas: la Biblia (en algunos de cuyos textos veía la posibilidad de una nueva ruta hacia Asia), el libro que había escrito el viajero Marco Polo y los trabajos del florentino Paolo del Pozzo Toscanelli (1397-1482). Este médico, astrólogo, matemático y hombre profundamente renacentista, que colaboró con Brunelleschi en la cúpula de Santa María dei Fiore, en Florencia, concibió la teoría de que era posible, y así lo hizo saber en una carta a los portugueses, donde expresó que era posible encontrar «un camino más corto hacia la tierra de las especias que el que vosotros hacéis por Guinea», navegar en línea recta hacia occidente. Colón se puso en contacto con Toscanelli y éste le animó a profundizar en su proyecto y, además, le envió un mapa, que le acompañaría en su primer viaje.
Los contemporáneos de Cristóbal Colón dijeron de él que era misterioso, soberbio y convencido de ser un instrumento divino. Se olvidaron de apuntar un cuarto rasgo: era un vendedor sublime. En términos actuales, diríamos que era un consumado especialista en marketing y en postularse a sí mismo. Así se explica que al poco de llegar a nado a costas portuguesas consiguiera casarse con la hija de una familia acaudalada y que en 1484 pudiera exponer su quimera a la corta del rey luso Juan. En este sentido, Daniel J. Boorstin ha escrito que «la exitosa empresa de Colón sería tanto una hazaña del arte de vender como del arte de navegar». De todas maneras, parece que el soberano no simpatizó mucho con el marino, pues hay textos que señalan cómo lo definió como «un charlatán que se jactaba de sus hazañas, lleno de fantasías sobre su isla de Cipango». Pero aun así, su propuesta fue sometida a una comisión de expertos, que la rechazó.
Eruditos e historiadores han abordado los motivos del no y han llegado a la conclusión de que éste no tenía nada que ver con el rechazo a la idea de una tierra redonda, algo que ya calaba en los ambientes de las exploraciones y en las cortes de este tiempo, sino a que los cálculos que hicieron discrepaban abiertamente de Colón. Así, la comisión portuguesa creía que Asia estaba mucho más lejos de lo que el ambicioso viajero decía y que, con la tecnología existente, era imposible recorrer ese camino por mar. Lo más irónico es que tenían razón. Colón sostenía que esa tierra de especias, la mítica Cipango de Marco Polo, donde los edificios y la vida cotidiana se revestían con perlas y oro, estaba a unos seis mil doscientos kilómetros al oeste de las islas Canarias, y los expertos portugueses afirmaban que no, que estaban mucho más lejos. Los portugueses estaban en lo cierto: Asia no estaba allí; pero Colón dio en el clavo: a esa distancia, casi con exactitud, se situaba América.
De esa certeza de Colón se desprende otra teoría, dual: o que ya había estado allí o que aprovechó los conocimientos que le trasmitió un marinero moribundo que sí había hecho ya la ruta. Ya casi de forma contemporánea se esgrimió la tesis del piloto anónimo, contándose entre sus defensores los cronistas Las Casas y Oviedo. Dicha hipótesis también se sustenta en las duras condiciones que impuso a los Reyes Católicos para emprender su viaje (algo extraordinariamente inusual en esas épocas, cuando era muy difícil que un particular pusiera en un brete a los monarcas y menos a estos dos). Colón exigió títulos de nobleza (como Almirante de la Mar Océana) y un diez por ciento de comisión por las transacciones que tuvieran lugar en las tierras que encontrara. Si no sabía más de lo que trascendía en público, ¿cómo podía negociar con semejante intransigencia, sin aportar pruebas fehacientes de lo que prometía? ¿Y, por qué, si no, Isabel corrió para hacerle volver cuando, tras largas dilaciones, Colón pensaba irse a Francia a proponer al rey de este país su plan? Éste será otro aspecto que será difícil ya desentrañar.
Ahora bien, ni todos los enigmas que rodean al personaje pueden ensombrecer su figura, ni conseguir minusvalorar su proeza. Puede que no sepamos nunca si en sus años mozos fue un corsario o simplemente un comerciante que iba de aquí para allá, pero es seguro que fue un marino de primera. A estas alturas del libro ya se habrán dado cuenta de que la corta historia del hombre esta poblada de seres extraordinarios; figuras que descollaron y que cambiaron significativamente las cosas, y cuyo mérito fue, precisamente, destacar en comparación a otros contemporáneos que tampoco eran unos don nadie. Aníbal fue grande en años de generales de primera, Gengis Kan no fue el único estratega de su época y Maquiavelo destacó en el Renacimiento, tiempo de personalidades trascendentes en todos los ámbitos. Cristóbal Colón vivió cuando Europa vivía la fiebre de la navegación y los descubrimientos, y a su nombre hay que unir el de Bartolomeu Dias, Magallanes o Vespucio. Pero él fue el número uno. Sin duda alguna.
Cristóbal Colón conocía el mar como la palma de su mano, cuando recorrer las rutas marinas era una auténtica aventura, con instrumentos muy primitivos y que necesitaba la pericia de pilotos y capitanes. Y, de pericia, a Colón, le sobraba. Él mismo dejó escrito que comenzó a navegar a los catorce años. Comprender el mar, entonces, quería decir domar los vientos. Antes de convertirse en descubridor, él los había probado todos, desde los gélidos del norte, los violentos atlánticos o los cálidos del Mediterráneo. Así se explica su singular travesía oceánica. De nuevo recurriremos a Boorstin, quien lo ha explicado claramente, al señalar el «asombro que deberíamos sentir por la maestría de Colón en el dominio de los vientos».
El 2 de agosto de 1492, Cristóbal Colón esperaba en Palos de Moguer, cerca de la desembocadura del río Tinto, para iniciar su aventura. No era una fecha cualquiera para la historia. Cerca de allí, en Cádiz, miles de personas también aguardaban para hacerse a la mar en un puerto abarrotado de barcos. Eran los últimos judíos que iban a abandonar España, debido a la orden de expulsión dictada por Sus Majestades, los muy católicos Isabel y Fernando. Era el último día para que todos aquellos que no habían optado por convertirse dejaran sus hogares y pusieran tierra de por medio, sobre todo hacia los Países Bajos o naciones árabes, entonces más tolerantes hacia las singularidades que la recién unificada península Ibérica. Pero ésa es otra historia, no de descubrimiento, sino de conservación de una identidad.
Colón puso rumbo a las Islas Canarias y evitó los embates de los vientos del Atlántico Norte, y después siguió hacia el oeste, empujado por los alisios que le soplaban permanentemente por la popa. En poco más de un mes desde su salida del archipiélago encontró tierra firme. Se dice que, durante el viaje, guardó celosamente a su tripulación la ruta y las distancias, pero está meridianamente claro que sabía lo que hacía y qué rumbo tomar. La crónica oficial señala que arribó a una isla a la que bautizó como San Salvador, en las Bahamas, y que también se conoce como Guanahaní, si bien otros tres puntos del continente lucen monumentos que reclaman la ubicación de dónde puso pie en tierra firme. Para regresar se encaminó hacia el norte para buscar de nuevo los alisios. Los historiadores de la navegación aún se sorprenden de la capacidad náutica de este hombre, que no solamente encontró un nuevo mundo, sino también la forma óptima de ir y volver, todavía no superada con sus medios.
De este primer viaje nos queda un tópico, el de las tres carabelas, lo cual no es certero. La «Pinta» y la «Niña» lo eran, pero no la «Santa María», que era una nao. También trajo una novedad que con los años hizo furor y creó una moda, pero que ahora le costaría un proceso contra la salud pública. Estamos hablando de una planta que consumían los nativos de esas tierras y que se conoce como tabaco. Colón hizo un total de cuatro viajes a las nuevas tierras por él halladas, y en el segundo realizó una nueva proeza de la navegación. En éste comandaba ya una flota (con mil quinientas personas embarcadas para la colonización) y consiguió mantener diecisiete naves (naos, carabelas y chalupas de San Vicente) unidas durante la travesía transoceánica.
La peripecia de Colón contiene dos paradojas. La primera, que el almirante no se bajó nunca del burro y murió plenamente convencido de que había llegado a Asia, no de que había topado con otro continente. Y, la segunda, que casi parece una burla del destino, es que este nuevo mundo no lleva su nombre, sino el de otro navegante, también trascendente: Américo Vespucio. Nacido en Florencia en 1454 y fallecido en Sevilla en 1512, era miembro de una influyente familia de esta república italiana y dedicó sus mayores esfuerzos a encontrar un paso marítimo con el que acortar la circunvalación de las tierras recién halladas. No sabemos exactamente cuántos viajes hizo y tenemos que guiarnos por las cartas que él mismo escribió, donde habla de cuatro. Recorrió la nueva costa desde el actual México hasta la Patagonia sin hallar el anhelado estrecho. ¿Por qué, entonces hablamos de un continente llamado América, si no fue de hecho un triunfador? Pues por que en una de estas misivas hablaba de un nuevo mundo, y en 1507 un cartógrafo alemán llamado Martin Waldseemüller publicó una adaptación del atlas de Ptolomeo, acompañado de un mapa y un globo terráqueo donde al nuevo continente se le daba el nombre de América; decisión que provocó no pocas discrepancias por parte de quienes menospreciaban, no sin parte de razón, el papel del florentino en el descubrimiento. Pero lo cierto es que él se quedó con todo un continente y Cristóbal Colón sólo con un país: Colombia.
Los contemporáneos de Colón dijeron de él que era misterioso, soberbio y convencido de ser un instrumento divino. Los últimos estudios antropológicos, a partir de los restos que se guardan en Sevilla, lo definen como un varón de entre 50 y 70 años, ni muy grande ni muy robusto. También añaden que dos de sus hijos, Hernando y Diego, tenían espina bífida. Como marino fue único, pero como gobernante muy poco ejemplar: fue denunciado y sometido a proceso. Fue un navegante asombroso en tiempos de nautas que se arriesgaban de forma que aún hoy despierta admiración, en busca de nuevas rutas y parajes remotos y desconocidos. Puede que no fuera el primero en llegar a América, pero es lo mismo: él fue el primero en volver y contarlo. Esto es lo trascendente de Colón, que ensanchó las fronteras de lo conocido.
Se pueden decir muchas cosas de él, se puede especular con sus orígenes, sus conocimientos previos o sus intenciones, pero una cosa está clara: después de Cristóbal Colón, el mundo no volvió a ser nunca lo mismo.
§. La obra de un tramposo
(La mentira en el arte y la literatura)
Ejemplos los hay a patadas. Veamos. Jean-Baptiste Corot (1796-1875) fue un pintor romántico francés dedicado a los paisajes y retratos. En su biografía constan varios rasgos notables. Uno, que era un buen tipo, pues ayudó a muchos artistas jóvenes y también corrió a socorrer a sus amigos necesitados. Dos, que se trató de un predecesor de los impresionistas. Tres, que fue muy prolífico, pues dejó tras de sí unos tres mil lienzos. Y, cuatro, que lo falsificó hasta el apuntador: de ahí viene el chascarrillo según el cual Corot pintó unos tres mil cuadros, de los cuales aproximadamente quince mil se hallan en Estados Unidos. La falsificación es la bicha del mundo del arte, pero que, seamos sinceros, viene abonada por la avaricia de no pocos compradores, que buscan gangas para especular o presumir (varias colecciones privadas han quedado totalmente desvalorizadas al comprobarse que estaban levantadas sobre monumentales timos) y también por los pocos escrúpulos de determinados marchantes o expertizadores.
El falsificador y el ladrón de arte están revestidos de una aureola dentro del mundo de la delincuencia y de la ficción. En principio, tienen una ventaja sobre otros maleantes: que detestan el uso de la violencia. Son los intelectuales del crimen y como tal son dibujados por la narrativa y el cine. Yo he conocido a representantes de ambos gremios y hay que decir una cosa: son gente que adoran lo que roban o lo que imitan. Erik «el Belga» dejó desnudas muchas iglesias del interior de Cataluña llevándose imágenes y objetos sagrados. Luego él mismo confesó que muchas piezas las compró a chamarileros, que tampoco las hurtaban, sino que las adquirían a los sacerdotes de pequeñas parroquias, que tan sólo podían subsistir poniendo precio a su patrimonio. Pero Erik «el Belga» tiene una característica, pues es un apasionado del románico, que era la forma —según cuenta siempre— en que los hombres de ese tiempo hablaban con Dios. Otro caso: Manuel es un pintor de talento, pero tuvo un encontronazo con la justicia debido a que, durante una época, le pagaban para que imitara en lienzos en blanco figuras dalinianas. Luego, un caradura estampaba la firma del genial ampurdanés y hacían el agosto con compradores codiciosos, que buscaban duros a cuatro pesetas y pretendían hacerse con un Dalí a precios inferiores al mercado. La verdad es que ambos aman lo que roban o al artista al que copian.
El comercio artístico genera multitud de copiadores y farsantes y causa que las policías de todo el mundo tengan unidades especiales para perseguir a estos embaucadores, que además se apoyan en los avances tecnológicos para sus fines. En los periódicos se puede rastrear la historia de una familia muy unida que, desde su casita en Canadá y gozando de los últimos adelantos, se dedicó a producir falsas litografías de Miró que pretendían distribuir por mercados secundarios del artista, como los países nórdicos. Fueron atrapados tras una larga investigación internacional, iniciada cuando un posible comprador de una de las piezas, muy precavido, acudió a una institución internacional para saber si aquello que iba a pagar era de recibo.
Pero para historias fascinantes, la de Han van Meegeren, el hombre que consiguió engañar a artistas, expertos, compradores e incluso a los nazis, cosa que, reconozcámoslo, en la Europa de los años cuarenta del siglo XX tenía su mérito. Y lo hizo por el camino más difícil: falsificando seis cuadros de Johannes Vermeer, que hizo colar como auténticos a museos, eruditos y al número dos de Hitler, Hermann Goering. La tarea no era fácil. Vermeer es el mago de la luz, cuyas obras tienen unas características técnicas y espaciales realmente únicas. Los entendidos sostienen que, en realidad, los grandes maestros tienen una expresión que se puede imitar, se intenta repetir, pero que nunca puede ser idéntica. Van Meegeren dio gato por liebre a todo el mundo. Su asombrosa trayectoria quedó al descubierto al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados encontraron, en una antigua mina de sal en Altausee, cerca de Salzburgo (Austria), una parte considerable de lo que los nazis habían rapiñado por toda Europa. Entre el botín estaba un cuadro desconocido de Vermeer, La mujer adúltera, propiedad de Goering. Lo más extraño es que el jerarca no lo había robado, como era habitual, sino que lo había comprado en Holanda. La pista llevó hasta Meegeren.
Pero vayamos por partes.
Nuestro hombre nació el 10 de octubre de 1889 en Deventer, Holanda, patria de Vermeer, que allí es una gloria nacional. Su padre era maestro y quería convertir a su vástago en pastor, mientras el chico quería ser pintor, de manera que los primeros tiempos fueron de agudas diferencias: él pintaba y su progenitor lanzaba los lienzos a la hoguera. Pero tanto insistió que consiguió que lo enviaran al taller del maestro Bartus Korteling; un profesor apasionado por los grandes maestros, hasta el punto que hacía que sus alumnos desecharan las técnicas contemporáneas y se familiarizaran con las telas y pinturas propias del siglo XVII. Este aprendizaje, en primera instancia, no le sirvió de mucho, pues tuvo que ponerse a dibujar tarjetas de Navidad para ganarse la vida.
Han era osado y un tipo de recursos, así que decidió falsificar un Vermeer y probar si colaba. Para ello estudió detenidamente al artista y se centró en una década, la que va de 1650 a 1660; unos años oscuros en la biografía del artista y de los que no se conocían ni obras ni a ciencia cierta sus actividades. La tesis es que, en esa etapa, se relacionó con un grupo de estudiantes italianos y que había viajado al país trasalpino a fin de conocer con detalle la forma en que Caravaggio usaba la luz en sus cuadros; incluso se rumoreaba que realizó algún lienzo sobre temática religiosa, que se había perdido.
Luego estaba la cuestión de la técnica empleada. Van Meegeren se hizo con cuadros de poco valor, pero telas del siglo XVII. A continuación imitó perfectamente el método de trabajo de Vermeer. Compró pinceles de pelo de tejón y se fabricó el tono azul a partir de lapislázuli, que se hizo traer de Inglaterra, para obtener el mismo cromatismo. Otra dificultad era imitar el aceite que se empleó para mezclar los colores, y que extrajo a partir de viejos manuscritos. Experimentó con formaldehído para secar la obra y, en la cumbre de su operación, horneó la pintura durante dos horas a 105 grados, para que se consiguiera imitar perfectamente las estrías que se apreciaban en las piezas de Vermeer.
Sólo faltaba que el timo colara. Han van Meegeren empleó siete meses en pintar un «Cena en Emaús» y simuló que un amigo suyo lo había encontrado en Italia, que se lo había comprado y lo llevó a uno de los mayores expertos de esos años en Vermeer, Abraham Bredius, que también era el indicado, pues tenía 80 años, la vista cansada y unas ganas enormes de hallar un Vermeer desaparecido. Certificó que era auténtico y escribió unas líneas apasionadas sobre el hallazgo. Estudios científicos avalaron acto seguido la autenticidad. A finales de 1937, el Museo Boijmans de Rotterdam pagó medio millón de florines (hoy serían casi diez millones de euros) por el cuadro, que en 1938 fue exhibido en una muestra junto con otros 449 con motivo del jubileo de la reina Guillermina. Entre 1937 y 1943, el avezado perseguidor de la época oscura de Vermeer consiguió dar con otros cuatro lienzos desconocidos, que colocó a precios altísimos.
Han van Meegeren hizo una fortuna con sus trapacerías, que le permitieron comprarse una villa en Niza y darse la gran vida durante una temporada. Lo que ocurrió es que la gran vida duró poco para todo el mundo y los nazis se ocuparon de convertir Europa en un campo de batalla. Con la guerra en las puertas, el falsificador regresó a Holanda y se aprestó a llegar a la culminación de su trabajo: pintó un cuadro que tituló La mujer adúltera, que le endosó a Walter Andreas Hofer, un oficial de la Gestapo que trabajaba para Hermann Goering en la consecución de piezas relevantes y como conservador de su casa museo en Carinhall. Lo más extraño es que Hofer no se lo llevó por las buenas, sino que pagó por él 850 000 dólares en una cita convenida en Amsterdam. El lienzo pasó a engrosar la colección, mayormente procedente de expolios, del número dos de Hitler.
En todos los conflictos armados, el saqueo es algo que va unido a la muerte: se despacha a los vivos y los victimarios se quedan con sus pertenencias. La Segunda Guerra Mundial no fue la excepción. El Ejército Rojo, durante su avance por el este, se quedó todo lo que pudo. Hasta doscientas mil piezas viajaron a la Unión Soviética. En 1998, el Tribunal Supremo de la Federación Rusa las declaró patrimonio nacional, frustrando las esperanzas de su devolución a los lugares de origen. Los nazis fueron aún más eficaces. Estas gentes, que no dudaban en usar hornos crematorios para personas, decían emocionarse con la música y la pintura. Tomar París no fue sólo una conquista militar, sino la posibilidad de apropiarse del patrimonio de la capital del arte. Hitler y Goering eran especialmente sensibles a la pintura y crearon una unidad especial de sesenta hombres para arramblar con lo mejor. El recuento habla de 203 colecciones privadas saqueadas, además de los museos. Cientos de miles de obras salieron de Francia, y de otras latitudes, en dirección a Alemania, a la avaricia del régimen nazi. Hitler quería levantar un museo en Linz, su ciudad natal; Goering se conformaba con adornar su casita. En 1945, y con el conflicto tocando a su fin, las tropas estadounidenses encontraron en una antigua mina de sal, en Austria, la auténtica cueva de Alí Baba. En su retirada, los nazis intentaron ocultar allí los tesoros artísticos rapiñados aquí y allí. Entre ellos estaba La mujer adúltera, de Johannes Vermeer, perteneciente a la colección privada de Goering. Lo más sorprendente no es que estuviera allí, sino que lo había pagado. La pista llevaba hasta Han van Meegeren.
Cuando dos policías llamaron a su puerta y le acusaron de connivencia con los nazis, de comerciar con ellos, protestó airadamente. Vender un Vermeer a Goering era algo terrible en la Holanda de la posguerra; era facilitar el patrimonio nacional al invasor. Ante los jueces, y de acuerdo con su abogado, planteó una defensa espectacular. Van Meegeren declaró que no había vendido un Vermeer, sino que había falsificado seis y engañado a los alemanes. Tal confesión causó estupor en el mundo artístico, que había gozado con la aparición de cuadros desconocidos de este artista, de manera que, en principio, desconfiaron de las palabras de semejante acusado. Pero se vieron de nuevo sorprendidos por la actitud del tahúr, que pidió pintar un nuevo Vermeer para demostrar su inocencia.
La autoridad judicial se lo permitió, de forma que, bajo vigilancia y con una expectación por parte del público que era de su agrado, fue instalado en un gran estudio, se le facilitaron los materiales que pidió y en dos meses culminó el séptimo Vermeer que pintaba, Cristo enseñando en el Templo, que pasó la criba de un jurado internacional que se reunió en un museo de Amsterdam y que tuvo que reconocer el extraordinario talento para la imitación del acusado. ¡Qué cosas tiene la vida! Han van Meegeren entró en el tribunal como un traidor a la patria y salió como un diestro pintor que consiguió engañar a los nazis, haciéndoles pagar a precio de oro una obra suya. Fue condenado a tan sólo un año de prisión, siendo ya una celebridad entre los holandeses, aunque el proceso deterioró tanto su salud que no le permitió gozar de su fama: murió el 29 de octubre de 1947, a la edad de 58 años.
La falsificación de obras de arte ha contado con entusiastas tramposos, que finalmente, en el colmo, han llegado a realizar exposiciones con sus manipulaciones. Ahí está Elmyr de Hory, nacido en el seno de una acaudalada familia húngara en 1906 y que tuvo una vida aventurera. Residió en París y fue detenido por los nazis. Consiguió huir de forma sensacional: vio una puerta abierta y se marchó disimulando, aprovechando un descuido. Tras numerosas vicisitudes, se instaló en Ibiza, presumiendo de su cuna y de sus amigos trascendentes, con los que trabó amistad a lo largo de sus viajes y sus relaciones con la mejor sociedad europea, pero que al final fue perseguido por el FBI debido a su facilidad para pintar lienzos y decir que eran de Modigliani, Matisse o Renoir, y colocarlos a cambio de grandes sumas a galeristas. En la España franquista fue condenado por el Tribunal de Vagos y Maleantes por homosexual y relacionarse con perdularios. Ante la posibilidad de ser extraditado a Francia y tras ser engañado y esquilmado por sus amantes, se acabó suicidando en su casa balear en 1976. Su peripecia fue recreada en una película de Orson Welles, F de Fraude. En 2006 se presentó una exposición con sus más conseguidas falsificaciones.
En el arte, la impostura no tiene fin. En la música moderna hallamos el sonado caso del dúo Milli Vanilli, formado por dos individuos llamados Fabrice Morvan y Rob Pilatus. Ambos se conocieron en un club de Múnich y fueron lanzados al estrellato mediante una melodía que incluso ganó un Grammy en 1990, pero en noviembre de ese mismo año saltó el escándalo durante un concierto en Australia, cuando se descubrió que la pareja no daba ni una nota y que todo lo cantaban dos sujetos totalmente anónimos. Ellos sólo movían los labios sobre una canción pregrabada. Desaparecieron de la escena tan rápido como llegaron y con un final trágico, pues Pilatus se quitó la vida en Frankfurt.
La tecnología permite ahondar en el mundo del fraude, perfeccionando falsificaciones y proporcionando medios para simular lo que no se es. Pero, también, aporta armas en sentido contrario. La ciencia ha entrado a saco a estudiar vidas y obras en principio intachables y poniendo sobre el tapete nuevas teorías que parecen principio sorprendentes. Esta pasión revisionista ya cuenta con dos víctimas singulares: sir Arthur Conan Doyle y William Shakespeare.
Dudar del creador del mejor detective de la historia de la literatura y convertirlo en un asesino despiadado tiene su enjundia, pero esto es lo que opinan el escritor Rodger Garrick-Steele y el científico y ex policía Paul Spiring, quienes acusan a Doyle de copiar una de sus obras más famosas, El perro de los Baskerville y que, para evitar que se descubriera el pecado intelectual, cometió uno terrenal: envenenó al auténtico autor. Pero no avancemos acontecimientos.
Arthur Ignatius Conan Doyle era el segundo de los diez hijos que tuvo el matrimonio compuesto por Charles Altamont y Mary Foley Doyle. Nacido el 22 de mayo de 1859 en Edimburgo, Escocia, se inclinó por el estudio de la medicina, y fue, entre otras cosas, médico en la guerra contra los bóers, en África, y tuvo una consulta propia en la ciudad de Southsea, si bien no terminó ganándose la vida con el estetoscopio, sino con la pluma. Escribió novelas históricas y otras fantásticas de éxito, como El mundo perdido, pero toda su fama se la debe a su personaje, Sherlock Holmes, el mejor detective de la historia. El investigador se mostró por primera vez en público en un relato publicado en el Strand Magazine en 1887, titulado Estudio en escarlata. Luego vinieron cincuenta y cinco narraciones más y cuatro novelas. Se hizo tan popular que hasta su padre literario se hartó de él e intentó matarlo: en La aventura del problema final, su archienemigo Moriarty y él se despeñan por la catarata de Reichenbach. La reacción popular fue tremenda. Recibió miles de cartas y centenares de londinenses lucían un crespón negro en memoria de su héroe popular. Pero Conan Doyle tan sólo se conmovió ante los ruegos de su anciana madre, por lo cual resucitó a su hijo de papel en El regreso de Sherlock Holmes.
Conan Doyle tuvo un modelo para desarrollar las increíbles dotes para la observación y la deducción del detective. Se llamaba Joseph Bell, pero no tenía nada que ver con el crimen: era un médico con unas cualidades extraordinarias para el diagnóstico clínico. Fue profesor de Conan en la universidad y se cuenta cómo el escritor, un día, refirió la siguiente anécdota de su preceptor. Un paciente se sentó en su consulta y, antes de que abriera la boca, el facultativo le dijo: «Usted ha servido en un regimiento escocés. Hace poco que se ha licenciado y era un oficial de alta graduación destinado en Barbados». El hombre, impresionado, dijo que sí, y entonces Bell explicó a sus alumnos de dónde había sacado los datos: «Es un hombre respetuoso pero no se ha sacado el sombrero, costumbre que tienen los militares. Por su aire y porte es escocés y su enfermedad, la elefantiasis, se contrae en las Indias Occidentales».
Bell siempre hacía hincapié ante sus estudiantes que la gente miraba, pero no observaba, y él pensaba que era importante saberlo todo para llegar a diagnósticos acertados. Ahora se entiende por qué el detective llegaba a adivinarlo todo sólo con echar un vistazo a sus futuros clientes. El personaje literario tenía además otras características: tocaba un Stradivarius, era aficionado a la apicultura, su relación con las mujeres era, por decirlo suave, distante (algunos críticos hablan abiertamente de tendencias homosexuales) y se lo contaba todo a su buen amigo, el doctor Watson. Pero déjenme contarles algunas curiosidades: en toda la obra de Conan Doyle no aparece jamás la frase «elemental, querido Watson»; sólo hay una expresión parecida en un párrafo de El perro de los Baskerville. Como todo buen mito, se ha ido adornando con el tiempo. Tampoco su famoso sombrero figura en los relatos, es un adorno del dibujante del Strand. Y la pipa también es añadida, la usó por primera vez un actor teatral en 1920.
Está probado que Arthur Conan Doyle quiso desembarazarse de Sherlock Holmes, que ya le tenía harto. Pero es que también hay quien le imputa plagio y asesinato. Se trata del escritor Rodger Garrick-Steele, quien publicó un libro llamado La casa de los Baskerville donde sustenta ese argumento. Su tesis es la siguiente: cuando Conan Doyle regresaba de la guerra de África conoció a un periodista llamado Fletcher Robinson, con quien trabó amistad. Ambos decidieron pasar unas vacaciones juntos en Norfolk. Debido al mal tiempo, la mayor parte de las vacaciones se las pasaron hablando, y Fletcher le contó la leyenda de la casa de los Baskerville y del terrible perro que daba cuenta de todos los visitantes inoportunos. Según este argumento, ambos convinieron en escribir a medias un relato sobre este asunto, pero Conan Doyle se portó como un sinvergüenza. No se contentó, siempre según esta idea, con seducir a la esposa de su amigo, sino que redactó él solo la novela y despachó a la fuente original envenenando al pobre Robinson con láudano.
Garrick-Steele encontró el certificado de defunción de Fletcher Robinson, en el que se da cuenta de que se fue al otro mundo por causa de unas fiebres tifoideas, cosa que el responsable de la investigación no se traga. Por eso, en unión del científico y expolicía Paul Spiring decidieron iniciar una campaña para exhumar el cuerpo del periodista, y mediante un análisis forense determinar si fue asesinado o no. Naturalmente, tal hipótesis indignó a los seguidores de Conan Doyle, que han rechazado por completo que su ídolo sea un homicida, y no sólo con argumentos sentimentales. Por ejemplo, una de las cuestiones que plantean es, si damos por cierto el hecho del crimen, por qué sir Arthur tardó tanto en cometerlo, pues Fletcher falleció en 1907 y El perro de los Baskerville se publicó en 1902. Además, regaló a Fletcher un ejemplar con una cariñosa dedicatoria. Es cierto que sir Arthur Conan Doyle tuvo sus peculiaridades. Por ejemplo, tras la muerte de uno de sus hijos en la Gran Guerra comenzó a creer firmemente en el espiritismo, hasta el punto que se vio engañado en el curioso fraude de las hadas de Cottingley, en el que se aseguró que en un lugar de Inglaterra se había podido fotografiar a un grupo de estos seres sobrenaturales. (El autor murió el 7 de julio de 1930, y el 13 del mismo mes centenares de personas llenaron el Royal Albert Hall de Londres para asistir a una sesión de espiritismo, durante la cual la médium Estelle Roberts proclamaba haberse puesto en contacto con el escritor desaparecido). De todas formas, una cosa es creer en el más allá, y otra muy distinta es ser un asesino aquí.
Pero la arqueología de la impostura literaria no termina con el padre de Sherlock Holmes, presentado como un villano en lugar del hombre que diseñó al mayor defensor de la ley y el orden, sino que alcanza también al mismísimo William Shakespeare. En octubre de 2005, dos expertos ingleses en la obra del autor teatral (Brenda James, estudiosa de los textos shakesperianos, y William Rubinstein, catedrático de la Universidad de Gales) presentaron un estudio según el cual el auténtico autor de las inmortales piezas fue un aristócrata y diplomático británico llamado sir Henry Neville.
Bien, lo cierto es que la idea de que Shakespeare no era Shakespeare no es nueva, viene de lejos. Hay muchas teorías (como por ejemplo que, pese al éxito que tuvo, no amasó mucho dinero, o que, a pesar de su escasa formación, demostraba grandes conocimientos de historia, geografía y lenguas clásicas y contemporáneas) y una larga lista de candidatos a ser quien, en realidad, puso la pluma. Por ejemplo, Francis Bacon. O Edward de Vere, conde de Oxford. O William Stanley, conde de Derby. O Christopher Marlowe, otro autor teatral contemporáneo de gran talento que murió en una riña tabernaria. (Para que no falte de nada, otra tesis asegura que no fue una pelea accidental: Marlowe era un espía y lo despacharon por los gajes de tan peligroso oficio). Motivos para guardar el anonimato los hay de todos los colores, desde políticos que movían a la discreción hasta pecuniarios.
¿Saben qué? Si mañana se descubriera y se pudiera demostrar que el auténtico Shakespeare se llamaba John Nobody (o sea, Juan Nadie), sería una curiosidad, pero muy poca gente se rasgaría las vestiduras, porque muy poco afecta ya el nombre al legado. El William Shakespeare oficial (1564-1616) vivió en una época en que el teatro floreció en Londres. En su tiempo, apunta Daniel J. Boorstin, un londinense podía ver once representaciones de diez obras diferentes en un año, y él, fuera quien fuera, lo llevó a la cumbre del arte. Lo abordó todo, desde la comedia ligera (La fierecilla domada), hasta las crisis de la guerra y la política ( Ricardo III), la trama histórica (Julio César), las obras amorosas (El sueño de una noche de verano) o las tragedias ( Romeo y Julieta). Escribió alrededor de treinta y cinco piezas y numerosos sonetos que fueron una revolución para la lengua. El crítico y ensayista Harold Bloom ha dejado patente su asombro por el hecho de que empleara unas 21 000palabras diferentes, de las cuales inventó una de cada doce. Todos los eruditos han demostrado su admiración por Shakespeare y únicamente puede encontrarse entre ellos dos bandos: los que prefieren leerlo o los que prefieren verlo representado. El paso de William Shakespeare fue un tsunami para el teatro, porque significó una ruptura respecto a la concepción de los clásicos griegos, ya que él se ocupaba de la gente común y de los sentimientos de sus personajes. Charles van Doren ha dejado escrito que «si no existieran las obras de Shakespeare, no sabríamos lo maravilloso que puede llegar a ser el teatro. Pero todavía más, no sabríamos lo hondo que la literatura puede profundizar en el alma humana». Bloom ahonda aún más en esta percepción: «Shakespeare cambió nuestra forma de presentar la naturaleza humana, si es que no cambió la misma naturaleza humana».
No hay un crítico, estudioso, erudito o literario que no coincida en una cosa: todos estamos en deuda con William Shakespeare, fuera quien fuera.
§. Tahúres entre probetas
(La mentira en la ciencia)
En febrero de 2004, el surcoreano Hwang Woo Suk anunció al mundo que había conseguido la clonación humana a partir de embriones donados por una paciente, lo cual abría un nuevo camino para trabajar con células madre. Nacido en Buyeo (Corea del Sur) el 15 de diciembre de 1953, Hwang era un científico peculiar. Se había doctorado en veterinaria y tuvo un éxito inicial, al clonar un perro al que llamó Snooppy, pero era una persona que, en principio, trabajaba lejos de los centros mundiales que en aquel momento estaban a la cabeza del descubrimiento que anunció, publicado en la revista «Science», que viene a ser la piedra filosofal de los científicos: todo aquello que toca se convierte en verdadero. En meses, Hwang y su equipo pasaron de ser unos desconocidos a convertirse en figuras mundiales, el George Clooney de la investigación: todas las tribunas se disputaban su presencia y los auditorios se llenaban para escuchar las enseñanzas del nuevo profeta de la clonación. En una conferencia, en Brasil, desveló la fórmula de su éxito: que era coreano, pero trabajaba como un chino. Él y los suyos se habían puesto al frente de la investigación en células madre porque curraban sin descanso los 365 días del año, sin tener en cuenta los festivos, y todo ello para «servir gratuitamente» a la ciencia, sin tener en cuenta la nacionalidad de los investigadores.
Los estudios de Hwang llevaron de nuevo a primera página el debate de hasta dónde debe llegar la investigación médica y la manipulación genética, pero la polémica duró poco, hasta que fue sustituida por una pregunta: ¿cómo había podido pasar algo así? Porque el 6 de marzo de 2006, el ya compungido científico admitió en público que era el responsable de un colosal fraude, de un engaño, pues había manipulado los datos de su obra y los había falsificado para que parecieran verdaderos. En horas, Hwang Woo Suk pasó de ser un zahorí de los avances que prometía el siglo XXI a un tahúr entre probetas. Dejó de ser requerido para congresos y reuniones internacionales; ya difícilmente le llamaban ni por teléfono, como no fuera para reprenderle por sus pecados. Tan sólo su único éxito, el clon «Snuppy», le permaneció fiel. La guinda al pastel la puso, el 12 de mayo de 2006, el fiscal jefe de la fiscalía del país, Lee In-kyu, al anunciar públicamente que acusaban al ídolo caído de malversar fondos públicos y violar la ley sobre bioética. La segunda imputación era previsible, pero la primera se cimentaba en unas pesquisas abiertas al conocer que los datos de los estudios publicados eran falsos. El equipo que encabezaba este hombre recibió, para proseguir sus proezas, 19,4 millones de dólares, de los cuales un setenta y cinco por ciento procedía de fondos públicos. Según el ministerio público, Hwang había malversado 2,3 millones de euros de los presupuestos encaminados a proporcionar más descubrimientos, entre los que se contarían desvíos a cuentas corrientes, pagos a mujeres por donar óvulos y aceite para que funcionarios y altos directivos continuaran engrasando la maquinaria de producción de hallazgos de Woo Suk y adláteres.
El caso Hwang puso en tela de juicio la credibilidad de las revistas científicas y especializadas, que es el escaparate que usan los investigadores para dar a conocer a la comunidad sus avances. El editor de Science, Alan Leshner, tuvo que salir a la palestra para hacer examen de conciencia y reconocer que, por muchas precauciones que se tomen, es imposible detectar a todos los tramposos de la bata blanca. En declaraciones a la prensa, Leshner dijo: «lo de Hwang fue un gran fraude muy sofisticado. Ninguna revista puede estar totalmente segura de que no le sucede». «Science» recibe anualmente doce mil artículos, de los cuales se acaban publicando unos ochocientos. Todos pasan el filtro de la revisión por parte de expertos, y esta publicación cuenta con veintitrés especialistas para dar el visto bueno. Hwang consiguió dársela con queso, fundamentalmente porque hay una criba que no siempre puede llevarse a cabo, y que es repetir el experimento.
Pero Science no es la única damnificada. También a The Lancet y a The New England Journal of Medicine, prestigiosas publicaciones médicas, les colaron un estudio que era más falso que un duro sevillano. En esta ocasión, el protagonista de la trapacería era un médico noruego, de 44 años, llamado Jon Subdo y vinculado al equipo de oncología del Hospital de Radiología de Oslo. Los artículos, publicados en abril de 2004 y marzo de 2005, llevaban los poco poéticos títulos de «Influencia de la resección y aneuploidía sobre la mortalidad de la leucoplaquia oral» y «Señales de riesgo de cáncer oral en la mucosa clínica normal como asistencia en el asesoramiento para dejar de fumar». En síntesis, lo que defendía el galeno era la bondad de los antiinflamatorios, como el ibuprofeno, el naxopreno y el paracetamol, para reducir el riesgo de cáncer de boca en los fumadores. Dicho en plata, era la panacea; cómo prevenir la cirrosis con sal de frutas. Para respaldar su teoría, el doctor Subdo aportaba un seguimiento de cuatrocientos cincuenta y cuatro pacientes, con su historial clínico e incluso con las fechas de sus defunciones, en aquellos casos que no llegaron a tiempo a ser tratados por el buen Subdo.
El truco se descubrió casualmente, aunque lo más probable es que tampoco hubiera tenido mucho futuro. Una directiva del Instituto de la Salud de Noruega se dio cuenta, mientras leía una de estas publicaciones, que los casos clínicos habían sido sacados de un banco de datos de su organismo, al que Subdo, en principio, no debería tener acceso. Tras denunciarlo, se descubrió que todo era un timo. El director del registro de cáncer noruego, Froydis Langmarck, declaró en enero de 2006 que todo era falso y los datos ficticios, hasta las fechas y causas de defunciones, como mentira era que el 83% de los pacientes de Subdo hubieran mejorado con un simple genérico. A pesar de que, en principio, la trama era burda, la investigación había recibido el respaldo de diversas instituciones, que aportaron nueve millones de euros, admitió el director del centro donde desempeñaba Jon Subdo. El abogado del médico exculpó a dos colaboradores del tramposo (su hermano gemelo y su compañera sentimental), para añadir cuál había sido la motivación para pretender el engaño: «un intento de adquirir fama y reconocimiento».
Pero si el método Subdo para el embuste científico sorprende por su tosquedad, el caso del doctor William T. Summerlin roza lo chusco. Este hombre no era un simple; era una persona educada, persuasiva, con una importante formación superior en las universidades de Emory, Texas y Stanford, donde estudió los aspectos bioquímicos de la piel. Era un especialista en inmunología; parcela que en 1971 tenía gran trascendencia debido al perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas de trasplante de órganos. Para que nos entendamos, lo difícil no era la operación mecánica de colocar un órgano de una persona en otra, sino que el sistema defensivo del receptor lo aceptara sin rechistar. Para analizar la cuestión, Summerlin entró en la Universidad de Minnesota, donde sus teorías arrojaron resultados sorprendentes en la piel y las córneas de ratones.
En 1973, debido a la expectación que despertaban sus trabajos, fue fichado por el Hospital Sloan Keterring, de Nueva York, donde defendió sus tesis, que en ocasiones permitían incluso salvar barreras entre especies, mediante el tratamiento de los injertos en una solución fisiológica semanas antes de la intervención. Para demostrarlo, exhibió unos ratones blancos que mostraban tiras de piel trasplantadas, y que eran negras. Sin embargo, colegas suyos recelaban de sus experimentos, porque al repetirlos en otros laboratorios no arrojaban los mismos resultados. Ante una comisión, Summerlin presentó dieciocho roedores como prueba. Luego, los devolvió a la sala de prácticas, donde un ayudante, llamado James Martin, derrumbó el mito. Observó algo raro en uno de los animales, y, al pasar alcohol por encima de la zona supuestamente trasplantada, ésta recuperó toda su blancura. Simplemente, estaba pintada con rotulador. El método Summerlin no funcionaba: era un fraude.
La sombra de la duda ha planeado sobre el trabajo de reputados científicos, a quienes se acusó de ajustar sus números a lo que necesitaban para respaldar sus argumentos. Incluso ocurrió con la famosa teoría de los guisantitos de Mendel, considerado el padre de la genética moderna. En 1936, sir Ronald Fisher, una autoridad en el ámbito de la estadística aplicada a la biología, reconstruyó los experimentos de Mendel, para concluir que habían sido adecuadamente manipulados por un ayudante para que su jefe obtuviera el resultado apetecido. Hasta determinados cálculos de Newton han sido cuestionados, claro que el hombre que revolucionó toda la ciencia moderna fue protagonista involuntario de una curiosa estafa, que afectó a uno de los prohombres del conocimiento en la Francia del siglo XIX y que, a la vista de lo que ocurrió, parece realmente imposible; un caso que acabó en un proceso absolutamente surrealista.
Michel Chasles (1793-1880) podía ser muchas cosas, pero no un tonto o un indocumentado. Era profesor de geodesia, un avanzado en la geometría y miembro de la Academia Real de Bélgica y del Instituto de Francia. Al margen de los números, tenía una pasión: los documentos antiguos y coleccionar firmas de grandes hombres. Estaba en posesión de algunos ejemplares realmente peculiares. Un día conoció a un individuo llamado Vrain-Lucas, que, sabiendo de su afición, le ofreció una firma de Moliere, que adquirió encantado. Luego, el tipo, de aspecto insignificante y que miraba a través de unas gafillas, le confesó que estaba en posesión de un enorme patrimonio cultural que había comprado a una familia noble, perseguida durante la Revolución, y que tras venir muy a menos, le había vendido todas sus pertenencias. Chasles se entusiasmó, porque entre los 27 320 documentos rubricados por 660 personajes distintos (por los que pagó 150 000 francos-oro) había una carta del físico Pascal, en la que se demostraba que éste, y no Newton, había descubierto la ley de la gravedad. El incauto científico presentó en una reunión con sus colegas su hallazgo, y éstos le comenzaron a desmontar sus ilusiones. Sobre todo, porque también exhibió otra misiva de Pascal al propio Newton, pero con el problema de que estaba fechada en 1654, lo cual era imposible, porque en aquellas fechas el buen inglés tenía once años y, precisamente, no descollaba por ser un buen estudiante.
El pobre Michel Chasles se convirtió en la risa de París, porque en la colección que había adquirido había epístolas tan inverosímiles como una de Arquímedes refiriéndose a Moisés, otra de Cleopatra a Julio César, que también había recibido carta de Vercingétorix, e incluso una bonita misiva de María Magdalena a Lázaro resucitado. Y, lo peor, es que todas estaban redactadas en francés del siglo XIX. Nadie se ha podido aún explicar cómo un erudito como el profesor y académico no se dio cuenta del pequeño detalle de que, en la guerra de las Galias, aún no se hablaba así, y menos se escribía. El tal Vrain-Lucas, viejo conocido de la Biblioteca Imperial (hoy Biblioteca Nacional de París), donde rebuscaba manuscritos antiguos, fue llevado a juicio en 1870, donde dio un nuevo golpe de efecto, pues no reconoció ser un vulgar estafador, sino que se definió como un patriota de primera, porque había reivindicado la figura de Pascal, oscurecida por el sabio inglés. Fue condenado a dos años de prisión y se cuenta que se le vio llorar desconsoladamente en el entierro de su víctima, Michel Chasles.
Pero si ha habido una parcela científica abonada para el fraude ha sido la búsqueda de nuestros ancestros. En los últimos años se han producido enormes avances, y muy serios, para reconstruir nuestro linaje, pero los esfuerzos de eminentes científicos han tenido que competir con troleros descomunales. Entre los truhanes de la paleontología se cuenta un caballero japonés llamado Shinichi Fujimura, vicepresidente del Instituto Paleolítico de Tohoku, que llegó a ser apodado «La mano de Dios», porque allí donde metía los dedos, encontraba parte de nuestro pasado y adelantaba cientos de miles de años la presencia del ser humano en el Japón. Así, aseguró haber hallado estructuras prehistóricas absolutamente novedosas, materiales de la Edad de Piedra y hasta 180 yacimientos paleolíticos. Todo iba bien hasta que dos periodistas del rotativo «Mainichi Shimbun» le siguieron un día que salía de su casita a las seis de la mañana, y le grabaron cuando acudía a un campo a enterrar las cosas que horas después «descubría». Terminó confesando públicamente, de forma vergonzosa, sus hallazgos. La historia también tiene su margen para el drama: uno de sus colaboradores se suicidó y él tuvo que pasar por un hospital psiquiátrico.
Ahora bien, puestos a detallar tomaduras de pelo de calibre grueso, no hay más remedio que referirse al «Hombre de Piltdown». En los albores del siglo XX, no había botín más preciado que encontrar al famoso eslabón perdido, aquel ejemplar que significaba el tránsito del mono a la especie humana. Y no pocos países querían el honor de ser la patria del fósil que marcaría la inflexión en la historia de nuestra raza. Durante una reunión de la Sociedad Geológica de Londres, Arthur Smith Woodward (paleontólogo) y Charles Dawson (jurista y científico aficionado) anunciaron un sensacional hallazgo: en una cantera de Piltdown, en Sussex, habían encontrado una mandíbula y parte del cráneo del singular antepasado, que así allanaba el camino del árbol genealógico de la especie más poderosa de la Tierra. El caso es que desde el principio se habló de irregularidades, pero en medio del entusiasmo de parte de la comunidad científica y del público, el bicho fue bautizado como «Loantropus», «El Hombre de la Aurora». No fue hasta 1949 cuando Kenneth Oakley expuso que los análisis del flúor de los restos señalaban que era una absurda manipulación. Para envejecer los huesos se habían cubierto con dicromato de potasio. En 1953, la trampa quedó revelada del todo, al concretarse que ni eslabón, ni perdido. En realidad, alguien había unido la quijada de un orangután con la cabeza de un pobre individuo fallecido quinientos años antes de volver a la luz. Lo peor es que jamás se descubrió quién había perpetrado semejante crimen contra la inteligencia. El sospechoso número uno era el propio Dawson, pero hay más, y todos nombres ilustres, como William Sollas, catedrático de geología cuando el «hallazgo»; o Pierre Teilhard de Chardin, paleontólogo; e incluso el mismísimo Arthur Conan Doyle, padre de Sherlock Holmes, y que tuvo en sus manos la peculiar calavera.
Sigamos con vulgares timos. En 1971, el gobierno filipino de Marcos anunció a bombo y platillo el descubrimiento de la última tribu que vivía en la Edad de Piedra. Eran los tasaday, que deambulaban por la isla de Mindanao. Se permitió que unos pocos científicos los visitaran y que una televisión los filmara, vestidos con sus taparrabos, usando rudimentarias herramientas y expresándose en un lenguaje ininteligible. Incluso se publicó un libro, que se vendió como churros, sobre estas reliquias vivientes. Marcos, tan preocupado él por los suyos, declaró que una enorme extensión se convertiría en una reserva natural y se vetó el acceso a los curiosos, a fin de protegerlos y dejarlos vivir tranquilitos, con sus piedras y sus cuevas. Cuando el dictador cayó, regresó el interés por los tasaday, pero se habían ido. Mejor dicho, no habían estado nunca, porque en aquella zona solo había gente normalita, que vestían tejanos, dormían bajo techos corrientes y se entendían con todo el mundo. Ante el mosqueo general, detallaron cómo les habían obligado a realizar una fenomenal representación teatral para mostrar al mundo una realidad inexistente: a las cuevas sólo iban para ser filmados, y los taparrabos se los quitaban al final de cada sesión para embutirse en cómodas camisetas y pantalones.
Uno de los principios de la ciencia es la neutralidad, así que cuando es invadida por la política, el fraude está servido. El ejemplo más dramático es apelar a los conocimientos científicos para preservar la pureza de las razas. En el tránsito del siglo XIX al XX apareció una teoría llamada eugenesia, que consiste en una variación de las tesis de selección natural de Darwin. Su precursor fue un científico inglés, Francis Galton, que además era primo del autor de El origen de las especies. En resumen, se trataba de la selección artificial para promover la mejora de las especies, promoviendo la reproducción de los especímenes mejores en detrimento de los más débiles. El problema fue cuando en la lista de candidatos a ser mejorados genéticamente se unió el hombre, en busca de una pureza racial. La posibilidad eugenésica tuvo sus partidarios en el primer tercio del siglo XX en los muy civilizados países nórdicos europeos, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, pero donde causó furor este argumento fue en la Alemania de después de la Gran Guerra. El Partido Nacional Socialista se adhirió entusiásticamente a la barbaridad de seleccionar seres humanos en busca de la auténtica estirpe aria. El III Reich creó el Instituto para la Herencia, la Biología y la Pureza Racial y se dedicó a encontrar la mejor y más eficaz forma de preservar sus raíces. También organizó una fórmula brutalmente eficiente para llevar a cabo sus propósitos, pues aquellos que no eran considerados válidos para la nueva comunidad desaparecían del mapa. Al sistema se le llamó «la solución final». Y lo era. Consistía en los campos de concentración, hornos crematorios y cámaras de gas. Los jerarcas nazis se felicitaban por la productividad de sus métodos, de los que sus principales víctimas eran los judíos, pero también otros colectivos que les molestaban (deficientes mentales, homosexuales, gitanos o adversarios políticos). Uno de los más entusiastas estudiosos de la manipulación genética por tan salvaje camino fue un doctor en medicina y filosofía, héroe de guerra y que se dio a conocer por sus inhumanos experimentos en parejas de gemelos: Josef Mengele. Para vergüenza de la humanidad, hay sospechas fundadas de que las esterilizaciones forzosas, cuando no engañosas, de colectivos enteros no terminaron tras la Segunda Guerra Mundial.
En los albores del siglo XXI, en las librerías, en las universidades y hasta en Internet se pueden encontrar centenares de estudios elaborados con rigurosidad y solvencia por antropólogos y genetistas sobre el origen de nuestra especie, de la cual se derivan planteamientos que, hoy por hoy, no tienen discusión. Expongamos sólo dos, que nos deberían reducir exponencialmente nuestra arrogancia como especie. Uno, que el 84% de nuestros genes son iguales a los de un chimpancé. Dos, que hace unos tres millones y medio de años (un lapso de tiempo muy pequeño si tomamos la historia global del planeta) nos bajamos de los árboles en África (no en Madrid, Barcelona, Nueva York, París o Londres). Luego (quizás hace 700 000 años, o incluso menos), esta nueva dinastía animal comenzó a caminar y abandonó su hábitat, poblando el resto de nuestro pequeño mundo. Los estudios genéticos aseguran que todos descendemos de un reducido grupo de homínidos, e incluso se habla de una primigenia Eva africana (o tal vez dos) como precursora de todos los que hoy andamos por aquí. Por lo tanto, desde el punto de vista científico, hablar de razas en el sentido político y deformado es, cuando menos, arriesgado, cuando no decididamente manipulador.
A pesar de los esfuerzos de los científicos, hay polémicas que parecen no tener fin. Por ejemplo, en tomo a las teorías de la evolución. Movimientos conservadores y ultrarreligiosos se niegan a que tales enseñanzas invadan las escuelas y pretenden que, frente a la lógica, se imparta también el creacionismo, que pone a los hallazgos del saber bajo la tutela del Antiguo Testamento para explicar por qué estamos aquí y por qué se creó el planeta Tierra. Lo curioso es que no es la comunidad científica la más empeñada en unir ciencia y religión, pues los astrónomos no suelen responder nunca a la pregunta de si existe un impulso divino tras la creación; son sus opositores los que se niegan a avanzar en explicar nada sin tener en cuenta lo que llaman el diseño inteligente. Especialmente enconado es el debate en Estados Unidos, sobre todo en la época George Bush, con episodios realmente estrambóticos, como el del que fuera responsable del departamento de Relaciones Públicas de la Nasa, George Deutsch, quien pretendió impedir que uno de los científicos de la organización se refiriera al Big Bang, porque no se podía desacreditar el «diseño inteligente concebido por un Creador». En marzo de 2006, Deutsch tuvo que dimitir debido a sus continuos rifirrafes con el personal de la Nasa y por sus intentonas de que no se abordara el origen del universo ni el calentamiento de la atmósfera. Una batalla más de la guerra contra la ciencia en la que están empeñados sectores presentes en la vida pública. (No se crean que el negacionismo es privativo de Estados Unidos. También existe en otros lugares, como Inglaterra. En nuestra España, el director de un instituto público me contó cómo el padre de un alumno quería sacudir al profesor de biología por su intolerable lección acerca de las semejanzas entre el hombre y el mono).
Vivir inmerso en la refutación de cualquier avance o argumento contrario a nuestras ideas es un fracaso de la inteligencia, tal como expone el filósofo José Antonio Marina, pero también una modalidad de fraude. Bill Bryson, en Una breve historia de casi todo nos expone el caso de Thomas Midgley, un ejemplo de negación de la evidencia. A este ingeniero su oficio se le quedó pequeño y le dio por innovar y profundizar en las aplicaciones industriales de la química, de forma que halló que un compuesto llamado tetraetilo de plomo reducía que parte de la gasolina de los motores de combustión interna explosionara a destiempo, cosa que hizo público en 1921, cuando trabajaba para la General Motors. El plomo es un neurotóxico, que entonces tenía numerosas aplicaciones y que era muy barato. Y también muy peligroso. Tres grandes empresas de Estados Unidos comenzaron a emplear el tetraetilo en los carburantes, a pesar de que un número significativo de los trabajadores que lo manipulaban enfermaran. Entre ellos, estaba el mismo inventor, que tuvo que tomarse unas largas vacaciones en 1924 para reponerse, cosa que mantuvo oculta. Pero ni así se bajó del burro, como tampoco para defender las bondades de otro de sus hallazgos, los clorofluorocarbonos (para los amigos, CFC). Este gas resultó muy útil para una amplia variedad de aparatos, desde los aires acondicionados hasta los aerosoles. Pero la nueva aportación de Midgley también resultó muy dañina, porque perjudicaba seriamente al equilibrio atmosférico. Thomas Midgley tuvo una muerte absurda, propiciada por uno de sus inventos. Tras quedarse paralítico a los 51 años por causa de la polio, ideó un sistema que, mediante poleas motorizadas, le ayudaba a levantarse de la cama. En 1944, se enredó en las cuerdas de su artilugio y se estranguló él solo. Murió a los 55 años, convencido de que era una persona que había contribuido a mejorar el mundo y que el CFC era un gran descubrimiento.
La eliminación de los CFC por su influencia en el calentamiento de la Tierra no se ha conseguido totalmente, a pesar de las demostraciones meridianas en este sentido, pero los intereses industriales aún pueden enfrentarse a los del ser humano. Y eso que dos químicos, Sherwood Rowland y Mario Molina, demostraron fehacientemente que los CFC eran causantes del agujero de la capa de ozono, trabajo que les valió el Premio Nobel de su especialidad en 1995. Pero el fracaso de la inteligencia al que alude Marina parece difícil de rebatir. Tal vez por eso, Rowland —que fue muy criticado por su apocalíptico mensaje— explicó que cuando se avalaron sus estudios nunca gritó eureka, se fue a casa y cuando se esposa le preguntó cómo iban las cosas, respondió: «el trabajo va muy bien: parece que efectivamente se acaba el mundo».
§. Tartufos de libro
(Los falsificadores de la historia)
(Debemos precisar que los israelíes se tomaron con calma el posible hallazgo, prudencia que estaba más que justificada; no podían empezar a excavar de buenas a primeras porque la cuestión no era simplemente un problema arqueológico, sino también político: encima de donde debía estar el templo también se halla la Gran Mezquita, y cualquier trabajo en ese lugar podría desencadenar un conflicto).
La tabla era una piedra ennegrecida con una inscripción relativa al templo. Las primeras verificaciones confirmaron que, efectivamente, era una pieza de gran antigüedad. Incluso se averiguó dónde la había encontrado el vendedor: en un campo relativamente cercano al solar de interés arqueológico. Sin embargo, un lingüista dio la primera voz de alarma: en efecto, la lengua en que estaba escrito el texto sobre la reliquia era hebreo arcaico; todo, excepto una palabra, que había cambiado completamente su sentido, de manera que si en la actualidad significa construir, en la antigüedad quería decir destruir, y en el contexto de la frase de la piedra no tenía sentido.
El asunto pasó a manos de otros especialistas (químicos, geólogos), que finalmente desentrañaron el embuste gracias a unos animalitos microscópicos: en la piedra había fósiles de foraminíferos, unos bichos que tan sólo habían morado, antes de convertirse en parte de la roca, cerca del mar, y el agua salada está lejos de Jerusalem El Templo de Salomón está perdido, que no es lo mismo que no saber nada de él. Por ejemplo, es seguro que nunca se levantó en la costa. En consecuencia, era una falsificación; muy elaborada, pero una trampa absoluta. Los fulleros habían sido cuidadosos, aunque habían cometido un fallo. Su trabajo más refinado fue elaborar una pátina con que recubrir la supuesta reliquia, a fin de que diera el pego, y así salvar los análisis, pero fueron a buscar la roca lejos de Jerusalén, a un lugar del litoral Mediterráneo, donde se habían quedado adheridos los simpáticos fósiles que sirvieron para descubrir el pastel.
Las pesquisas policiales llevaron hasta un coleccionista de antigüedades llamado Oded Golan, conocido en el sector, y también a sus colaboradores, un experto en inscripciones antiguas que incluso enseñaba en la universidad, otro anticuario y un comerciante de objetos arqueológicos. El grupo recuperaba objetos antiguos, los modificaba para darles especial relevancia, buscaba un primer refrendo de un erudito y luego les añadía una documentación, también falsificada, para darles verosimilitud. El caso aún guardaba otra sorpresa. En octubre de 2002, la prensa se había hecho eco de un trascendental hallazgo: una persona se había puesto en contacto con un profesor de la Sorbona para que descifrara un epitafio en arameo antiguo, grabado en un osario del siglo I, recuperado en Jerusalén. La traducción fue publicada en la Biblical Archaeology Review. La frase era «Jacob, hijo de José, hermano de Jesús». Según los cálculos de los expertos consultados, en la Jerusalén del siglo I no había más de veinte personas que se llamaran Jacob, que fueran hijos de un tal José y que tuvieran un hermano Jesús; pero sólo uno en el que el nombre del hermano fuera tan relevante como para ser incluido en la leyenda funeraria: se trataba de la urna donde habían reposado los huesos del hermano del Nazareno. Una parte de la comunidad científica no ocultó su gozo (otros pusieron reparos, los muy sosos), pues era la primera prueba arqueológica sobre la familia del Mesías al margen de los textos.
(Como hemos visto en el libro segundo, está plenamente aceptado que Jesús tuvo hermanos. Uno de ellos, el mayor, se llamaba Jacobo, que es lo mismo que Santiago, y se sabe que se hizo cargo de la comunidad cristiana después de la muerte de Jesucristo. También tuvo un final violento: lo lapidaron).
Tras el descubrimiento del fraude relativo a la tabla del Templo de Salomón, la euforia por el osario recibió una ducha de agua helada: también había salido de la minuciosa factoría de Oded Golan y Cía, que habían urdido un elaborado argumento para presentarlo en sociedad. Un propietario anónimo señalaba haber adquirido la pieza a un marchante por la magra cantidad de mil dólares, quince años antes de su revelación al mundo; éste, a su vez, aseguró que procedía de Silwan, cerca de la antigua Jerusalén y área donde abundan las tumbas. Todo falso, más falso que el beso de Judas. Ni la piedra era del Templo de Salomón, ni el osario era el del hermano de Jesús, Jacob. En enero de 2005, las autoridades de Israel presentaron cargos contra Oded Golan y sus amigos, y alertaron a los museos del mundo para que revisaran las últimas adquisiciones de reliquias bíblicas, ante la sospecha de que en el mercado hubiera más falsificaciones. Aún no se ha hecho público el alcance real del fraude.
Lo que sí es de sobras conocido es lo que le costó al semanario Stern el cruzarse en el camino de un sujeto llamado Konrad Kujau: nueve millones de marcos del año 1983, que venían a ser cuatro millones de dólares de nada. Kujau fue quien burló a la publicación y le endosó nada más y nada menos que sesenta y dos volúmenes que aseguraba eran los diarios personales de Adolf Hitler.
El relato del mayestático sablazo se inició en 1981, cuando un reportero de esta publicación visitó a un coleccionista de objetos personales de Hitler y entre pinturas y cartas manuscritas apareció un libro negro. Cuando se interesó por él, su interlocutor le confesó que era uno de los diarios personales del creador del III Reich. Siguiendo la pista del dietario, se atribuyó su localización a un accidente aéreo ocurrido en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, cuando un avión de la Luftwaffe se estrelló cuando llevaba a bordo objetos personales del Führer. El periodista comprobó que el siniestro ocurrió en abril de 1945, mes en que un Junker 342 se precipitó al suelo justo donde le decían.
El siguiente paso fue contactar con quien había proporcionado el libro al informante del «Stern». Así se localizó al proveedor, un tal Konrad Fischer, al principio reticente, luego comprensivo ante la oferta de dos millones de marcos (800.000 dólares) que le hizo el semanario por seis tomos de los pensamientos de tan infame personaje. El interés no sólo era el texto en sí, sino que jamás se había tenido acceso a las más íntimas reflexiones del líder nacionalsocialista, entre las que se contaría que, en realidad, no se proponía convertir al pueblo judío en humo, sino que los quería deportar a otra nación, como si fuera una versión del siglo XX de los Reyes Católicos. Fischer fue una mina, pues no sólo proporcionó los seis ejemplares prometidos, sino cincuenta y seis más, un total de sesenta y dos, que, según él, estaban en poder de un general de la Alemania del Este que se los hacía llegar ocultos en pianos. «Stern» comparó la caligrafía con unas cartas manuscritas de Adolf, y como les aseguraron que coincidía, publicó su asombroso hallazgo el 25 de abril de 1983.
El precio total era una barbaridad, nueve millones de marcos, pero la empresa pensaba hacer negocio, y de hecho no andaba errada, pues recibió suculentas ofertas de otros importantes medios de comunicación que querían tener acceso a este material que aportaba nueva luz sobre un período dramático de la historia de Europa, pues las reflexiones de Hitler se iniciaban en 1932 y finalizaban poco antes de su muerte, en 1945. Sin embargo, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. Los investigadores del nazismo tenían la mosca tras de la oreja, pues nadie había oído hablar jamás de los diarios, ni siquiera las secretarias personales del causante del Holocausto. Así que se hicieron analizar los libros, con un resultado decepcionante: la tinta, el papel y la goma usada para encolar las hojas se habían fabricado mucho después del fin de la contienda. O sea, o Hitler dictó sus memorias desde el otro mundo, o todo era un fraude. Como de vez en cuando impera la lógica, se convino en aceptar la segunda opción.
Naturalmente, a tan costosa estafa le siguió una investigación judicial y se puso al descubierto que el tal Konrad Fischer no existía: se llamaba Konrad Kujau; un falsificador hasta aquel momento de medio pelo, pero ahora responsable de la exclusiva más cara del periodismo. Nacido el 27 de junio de 1938 en Dresde, cursó estudios de arte hasta descubrir que tenía más talento para imitar las obras de otros que para crear las suyas propias. El nazismo y Hitler llamaron su atención, y no se limitó a falsificar la letra del pequeño cabo austriaco, sino también varias pinturas del Führer, pues sabía de la afición por el óleo del líder del Reich. Pero no se crean que se quedó en eso, pues también imitó a Chagall y Dalí y llegó a exponer sus fraudes en una galería. Era hábil, y engañó al «Stern» consiguiendo que compararan los diarios con unas cartas de Hitler que él también había confeccionado. Afrontó dos condenas, una de cinco años por la estafa de los diarios y otra por vulneración de derechos de autor. Murió el 12 de septiembre de 2000 en Stuttgart a causa del cáncer.
La historia no es una ciencia exacta y, además, vive permanentemente amenazada por la bacteria de la distorsión. Los libros y el saber oficial están plagados de tartufos; tipos que han deformado los acontecimientos con un empeño digno de mejor propósito. No siempre eran unos malvados; en ocasiones eran simples aprovechados y, en otras, servían a un señor, que no les hubiera permitido un mínimo desliz hacia la realidad. En anteriores capítulos hemos visto cómo se desfiguró la percepción de Aníbal, de Ricardo Corazón de León o de Maquiavelo, e incluso cómo un escritor dio cuerpo a una magnífica obra literaria, pero embustera pieza histórica, como es Geoffrey de Monmouth, autor de la Historia de los reyes de Britania, en la que aparece el rey Arturo y unos linajes reales, digamos, alejados de la veracidad. Por el planeta han pululado otros Monmouth, que han dado pie a creencias en reinos mitológicos y en soberanos legendarios. España no iba a ser menos, faltaría más, y también tiene su aportación a esta lista de monarcas inexistentes y naciones perdidas, aunque hay que matizar que el impulsor de la lista es un italiano llamado Giovanni Nanni.
El erudito Julio Caro Baroja siguió la pista del sujeto y dio cuenta de sus peripecias en Las falsificaciones de la Historia. Giovanni nació en la ciudad italiana de Viterbo en 1432 y entregó su vida a la Iglesia, pues se hizo dominico. Bueno, a Dios y a la imaginación. Sin embargo, hay que decir que pudo ser fantasioso, pero no un idiota, pues dedicó no pocos esfuerzos a cultivarse. Estudió latín, griego, árabe, hebreo y caldeo y profundizó en la historia y la cronología. Suyos son unos comentarios sobre el Apocalipsis, un tratado sobre el Imperio turco y un ensayo sobre el préstamo y el interés. Las malas lenguas dicen que murió envenenado por importunar a los todopoderosos Borgia, a quien «frecuentemente afeaba su conducta licenciosa», según relata la Enciclopedia Espasa. En fin, que el fraile era todo un sabio, pero no dudaba en emplear trampas para llegar a sus conclusiones o darse pisto. Por ejemplo, entre sus «descubrimientos», se encuentra una losa que se desenterró en su viña y que él, merced sus conocimientos, catalogó como proveniente del templo más antiguo que la humanidad había conocido, lo cual remontaba los orígenes de su Viterbo natal mucho más allá que los de Roma. El único inconveniente es que la piedra había sido ocultada por él mismo en sus terrenos, para luego provocar su «casual» hallazgo.
Pero su más completo fraude lo perpetró bajo un seudónimo, que para estas cosas son muy útiles. Giovanni Nanni se convirtió en Annio da Viterbo para compilar los textos que había escrito un sacerdote mesopotámico llamado Beroso, y que vivió entre los siglos IV y III a. C. Este Beroso pisó realmente la tierra y dejó un tratado sobre la tradición babilónica, aunque tenía solamente tres tomos en lugar de los cinco volúmenes que dio a conocer Annio, o, mejor dicho, Giovanni. Lo más interesante es que en los dos añadidos se daba a conocer la suerte que corrió España tras el diluvio universal, componiendo una fábula similar a la del buen Geoffrey de Monmouth y su Arturo. Así, tras las lluvias torrenciales toda la Península se convirtió en una monarquía bajo la égida de Tubal, hijo de Jafet, nieto de Noé, el capitán del Arca y el precursor de la Sociedad Protectora de Animales. A él cabe agradecer el introducir en España las letras, la poesía y la filosofía moral. Le sucedió su hijo Íbero, del que deriva el nombre del pueblo (éste, verdadero) que ocupó parte del solar hispano. Para dar cuenta de los avatares de sus personajes, el Beroso manipulado alude a personajes como el sacerdote egipcio Manhethon y a deformaciones de las noticias facilitadas como rumores por Estrabón, Diodoro de Sicilia y Plinio. Menos mal que se supo que Annio de Viterbo, o Giovanni Nanni, era un farsante, pues no fue ni corto ni perezoso al relacionar los gobernantes de este reino primigenio, y sólo hubiera faltado unir su lista a la de los reyes godos para inducir al suicidio a los estudiantes del extinto bachillerato. Véase: tras Íbero menciona a los siguientes soberanos de la España postdiluviana: Iubelda, Brygo, Tago, Beto, Gerión, Trigémino, Hispalo, Hispano, Hércules Lybio, Hespero, Italo Atlas, Sycoro, Sicano, Siceleo, Luso, Sículo, Testa, Romo, Palatuo, Caco, Eritreo y Mellicola.
Hay que decir que para falsificar la historia no se necesita ni a Geoffrey ni a Giovanni: hay eminencias que se bastan solitas para tal fin. Ya hemos referido que Ramsés II tenía fijación por decorar las paredes de su Egipto con sus hazañas, aunque fueran exageradas. No es el único ejemplo. José Antonio Marina relata cómo el mismo Napoleón Bonaparte no se limitó a hacer historia, sino también quiso escribirla, y por eso promocionó la aparición de periódicos y libros que, por supuesto, le adulaban. El corso debía persuadir a los franceses de que el suyo era un destino sacrosanto: «supo crear la leyenda gloriosa mientras estaba viviendo una historia a veces cutre y a veces terrible. Creó un tipo de dictador que ha sido después abundantemente copiado: el hombre providencial».
Quien tenga dudas, que repase la historia del siglo XX, pues no hace falta irse más atrás para darse de bruces con personalidades de esta guisa: Mussolini, Franco, Saddam Hussein, Ceaucescu, Idi Amin, Jean-Bédel Bokassa, Mao… (Incluso políticos democráticos tienen tentaciones apocalípticas, amenazando a los electores con terribles infortunios si no les votan a ellos, los elegidos por la fortuna). Todos se presentaban como salvadores de su patria, en peligro por dos posibles situaciones: o ellos eran continuadores de tradiciones ancestrales irrenunciables que estaban en trance de desaparecer ante la amenaza de subversivos, o se trataba de Hércules que querían cortar con los privilegios de unos pocos para defender el derecho de los débiles. Por ejemplo, Stalin continúa siendo un héroe para mucha gente, el dirigente que impidió que su país sucumbiera a los nazis. El historiador Anthony Beevor contó en una entrevista en el dominical de El País (publicada el 7 de mayo de 2006) cómo en 1988, durante una conferencia sobre las Brigadas Internacionales, un viejo general ruso se indignó cuando alguien criticó al ex tirano y espetó: «nadie en mi presencia puede acusar a Stalin, él fue el salvador del mundo».
Josef Vissarionovic Dzhugashvili, nombre auténtico de Stalin, nació el 21 de diciembre de 1878 en Gori, Georgia. Su padre era un zapatero aficionado a la bebida que falleció durante una pelea cuando él tenía once años. Tuvo una infancia acosada por enfermedades como viruela y septicemia, que le dejaron secuelas de por vida. Ingresó en un seminario ortodoxo de Tiflis y en 1901 ingresó en el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, donde se hacía llamar «Koba», como un legendario personaje georgiano. Con métodos violentos ayudó a financiar a los bolcheviques. Fue detenido por la policía zarista y recluido en Siberia. Cuando cayó el régimen regresó del exilio y se unió a la revolución, pero hasta Lenin acabó desconfiando de él. De esos primeros años del siglo XX viene su apodo de Stalin (hombre de acero). En 1922 fue designado secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, cargo que ya no dejaría, y tras el deceso de Lenin fue acumulando todo el poder. En 1928 dirigió el primer plan quinquenal, que imponía la absoluta dirección de la economía por parte del Estado y la concentración de los campesinos en granjas colectivas. Ello supuso enormes desplazamientos de población y la desaparición de muchas personas pertenecientes a minorías étnicas. Por ejemplo, se calcula que en ese período dejaron el mundo unos dos millones de kazakos. Numerosos labradores se resistieron y fueron reprimidos brutalmente. A pesar de las rígidas directrices, las hambrunas no hicieron caso de sus órdenes y cinco millones de personas perecieron de hambre entre 1932 y 1934. Ese mismo año se desarrolló el decimoséptimo congreso del partido, durante el cual trescientos delegados votaron a favor de Kírov y contra Stalin como secretario general. El resultado fue que Kírov fue asesinado, más de mil cien delegados detenidos, ejecutados o deportados a los gulags y de los ciento treinta y nueve miembros del Comité Central, noventa y ocho fueron juzgados y sentenciados a muerte.
Stalin firmó en 1939 un pacto de no agresión con Hitler que dejaba fuera del conflicto que se iniciaba a la Unión Soviética, pero el alemán era tan artero como él; en 1941 se puso el tratado por montera e invadió Rusia, en uno de los catalogados como mayores errores militares de la historia. La atroz batalla de Stalingrado fue el punto de inflexión del enfrentamiento entre rusos y alemanes. La contienda entre ambas naciones, bautizada por Stalin como gran guerra patria, fue cruel y sin cuartel, e historiadores contemporáneos la han definido como de exterminio, pues alcanzó unas cotas de ferocidad que no se dieron en otros puntos del continente, donde tampoco nadie se andaba con chiquitas. El paso por Alemania del Ejército Rojo dejó una estela que no borró el tiempo, como tampoco la desleal actuación respecto de Polonia, con el emblemático ejemplo de la sistemática eliminación de su ejército en el espantoso episodio de las fosas de Katyn, que albergaron los cadáveres de cuatro mil oficiales polacos.
La victoria sobre el nazismo sirvió para perpetuar a Josef Stalin en el poder, a pesar de las terroríficas purgas que llevó a cabo en su país (para las que contaba con la colaboración del siniestro Lavrenti Beria, que fue fusilado tras la desaparición de su protector) y los millones de damnificados que causó por hambre, desplazamientos, deportaciones y persecuciones. (Una de las minorías que peor lo pasó con Stalin fueron los judíos, y en eso tenía otro punto de concordancia con Hitler). El 2 de marzo de 1953, Josef Stalin expiró dejando un país teñido de irrealidad, donde oficialmente no había oposición, no había violaciones de los derechos humanos, no existían los gulags de Siberia y se vivía en una Arcadia feliz, al margen de la corrupción capitalista. La patria elegida como destino de la humanidad fue la imagen que mantuvieron sus sucesores, pero no su legado: en 1956, durante el XX Congreso del Partido Comunista, Nikita Jrushchov presentó un informe en el que se denunciaban los abusos del estalinismo, sus errores y sus crímenes, en una campaña de revisión que culminó en 1961 con la retirada de sus restos mortales del Kremlin. Según los datos hechos públicos desde entonces, más de 1 300 000personas fueron detenidas por causas políticas. De ellas, 700 000 acabaron ante el pelotón de fusilamiento. De su brazo no se libró ni su rival Trotsky, asesinado en 1940 en México por el barcelonés Ramón Mercader. Para muchos millones de víctimas, la reparación a las tropelías de Stalin llegaba muy tarde, pero aún en 1988 el general ruso citado por Beevor se negaba a aceptar que el padre de su patria fuera un tirano.
Es la puesta en práctica del aserto «el fin justifica los medios», que sirve para disfrazar con intenciones supuestamente honorables actos despóticos, criminales, en los que al final manda la sed de poder y el ánimo de latrocinio sobre los presuntos ideales. La nómina de sátrapas africanos y suramericanos que invocaban el bien común para luego tomar el camino del enriquecimiento a costa de sus conciudadanos es larga y de ella dejan constancia las investigaciones judiciales que siempre terminan en paraísos fiscales o bancos suizos, donde se acumulan los ingentes botines acumulados sobre la desgracia de sus paisanos.
El ejemplo más citado en Latinoamérica de caudillo que devolvió el rumbo al país, de prohombre que recuperó la ley y el orden y las buenas costumbres que había perdido es César Augusto Pinochet. Fue el tapado de la rebelión, pues era persona de confianza del presidente Salvador Allende hasta el 11 de septiembre de 1973, cuando lideró el golpe de Estado que culminó con el asalto al Palacio de la Moneda y la muerte del dirigente constitucional. Determinadas capas sociales favorecieron el cambio de sentido, pero hasta ellas se vieron rebasadas por la feroz represión desencadenada por los sublevados: se asesinaron a diplomáticos, a militares que no comulgaban con la nueva doctrina, a opositores políticos y a todo aquel que resultara sospechoso. Desde Chile se coordinó el avieso «Plan Cóndor», que consistió en la coordinación de los dictadores del Cono Sur para perseguir a sus enemigos, en una suerte de mercado común del terror de Estado, donde no se estaba seguro en ningún lugar del continente. (De todas formas, hay que decir que difícilmente estos tipos hubieran tenido futuro de no ser porque Europa Occidental y, sobre todo, Estados Unidos los consideraban un mal menor ante la posibilidad de la caída de América Latina en el ámbito de influencia de la Unión Soviética). Bien pronto las esperanzas de un breve interregno para regresar a la democracia se desvanecieron, dando paso a unos años políticamente negros. Pero la memoria es tenaz y las investigaciones llevadas en España por el juez Baltasar Garzón y por un grupo de sus homólogos chilenos han vinculado a Pinochet y los suyos con crímenes que ya se incluyen en el genocidio, pero también en el enriquecimiento ilícito, en llenarse los bolsillos a costa de los paisanos. (Pinochet protagonizó un proceso judicial sin parangón al ser detenido por solicitud de Garzón en Inglaterra. Un debate seguido en todo el mundo concedió la extradición del déspota a España, pero finalmente fue enviado a Chile por motivos de salud. El general salió de Londres en silla de ruedas, pero su país obró el milagro, pues al pisar Santiago se levantó y anduvo como un Lázaro contemporáneo). César Augusto Pinochet vio su fama arruinada por las pesquisas judiciales y por las sospechas de aumentar su pecunio a cuenta de la represión. Y es que, a veces, ¡es tan difícil separar la patria de la cartera!
César Augusto Pinochet se envolvió en una iconografía que nos trasladaba a otros tiempos: sus fotos más conocidas son las de un militar adusto, que posaba grave ante las cámaras embutido en su uniforme y con la mirada protegida por unas gafas oscuras; imágenes en blanco y negro que destilaban una autoridad y un porte similar a las imágenes de aquellos militares alemanes que rodearon a Adolf Hitler, pero sin el aura que éstos llegaron a tener. Pero es que esto no es una simple coincidencia. Una de las cuestiones que ha sido investigada y estudiada son las rutas de fuga de los nazis al final de la contienda y que, en muchas ocasiones, llevaban hasta América del Sur, donde ejercieron su negra influencia.
No fue una casualidad, sino un plan premeditado. El sociólogo e investigador Jean Ziegler ha detallado en varios libros cómo, al ver perdida la guerra, industriales alemanes y jerarcas del nazismo convinieron en realizar enormes inversiones fuera del alcance de las fuerzas aliadas, a fin de garantizar la supervivencia de aquellos que pudieran escapar de los vencedores. En la novela y el cine se ha plasmado esta idea de sumergirse en la clandestinidad hasta el momento de proclamar un IV Reich; una trama de ficción que no está lejos de la realidad. Así, en agosto de 1944 se celebró una reunión en la que estuvieron líderes económicos y Martin Bormann (uno de los allegados al Führer), Wilhelm Canaris (jefe de la inteligencia) y Albert Speer (ministro) para poner a salvo todo aquello que se pudiera, y uno de los enclaves era América del Sur.
¿Puede extrañar, pues, que tantos nazis fueran descubiertos por aquellos parajes? Hagamos una sucinta relación. Una de las vías de escape hacia el otro lado del Atlántico fue España. En Galicia funcionó una red llamada «La araña», que ponía a los evadidos fuera del alcance de los perseguidores. Por el oeste español se fue Josef Mengele, el siniestro médico que buscaba una raza perfecta. Llegó a Argentina, donde incluso se entrevistó con el presidente del país, Juan Domingo Perón. Acosado por los que querían que respondiera de sus pecados, se ocultó luego en Paraguay para terminar sus días en 1979, ahogado en una playa brasileña. Argentina fue el refugio de numerosos nazis, que contaron con la aquiescencia del peronismo para instalarse allí. Investigaciones periodísticas destaparon que desde allí se enviaron a España siete mil quinientos pasaportes en blanco, para que los alemanes pudieran llegar a su tierra. De eso se aprovechó Walter Kutschmann, un oficial de las SS culpable de asesinatos en los campos de concentración, en especial del fusilamiento de un grupo de profesores universitarios polacos. Entre 1945 y 1947 vivió en Vigo y se dice que se camufló bajo los hábitos de un monje carmelita. Con el nombre de Pedro Ricardo Olmo se instaló en la ciudad argentina de Olivos, donde junto con su esposa se unió a una sociedad protectora de animales. Él, en concreto, se ocupó de la eliminación de perros vagabundos, y lo hizo de una forma que conocía bien: los metía en cámaras de gas. Fue descubierto por Simon Wiesenthal en 1975. Permaneció huido hasta 1985 y un año después murió de un infarto mientras se discutía su extradición. Otro tipo con similitudes era Rauff. También se llamaba Walter y también se había dedicado a las cámaras de gas (perfeccionándolas y convirtiéndolas en móviles, instaladas en camiones, lo que permitía una mayor eficiencia en el exterminio, como pudieron comprobar en sus propias carnes doscientas mil víctimas). Se instaló en Chile y murió en 1984. Otros casos emblemáticos fueron Adolf Eichmann, uno de los padres de «la solución final», capturado por el Mossad en Buenos Aires en 1960, llevado a Israel y ejecutado allí; Erich Priebke, responsable de la masacre de las Fosas Ardeatinas, en Roma, donde fusiló a 335 civiles en represalia por una acción de la resistencia, detenido en Bariloche, deportado a Italia y condenado a cadena perpetua; o Klaus Barbie, conocido como «El carnicero de Lyon», que se escondió en La Paz, Bolivia, donde fue descubierto por dos cazanazis en 1983. Extraditado a Francia, se le impuso cadena perpetua en 1987. En 1991 murió de cáncer en prisión.
Chile, una de las naciones tradicionalmente más democráticas del Cono Sur, también fue el refugio de nazis y tiene un lunar en su historia reciente. En 1932 se creó allí un Partido Nacional Socialista, que recibió ayuda y apoyos desde Alemania, cuyos dirigentes veían en esta tierra austral un buen lugar donde poner a prueba sus leyes eugenésicas. Los periodistas e historiadores que han abordado lo que ocurrió en la nación hasta el golpe de Estado militar han visto la mano negra de esta ideología y sus actuaciones en los líderes de la revuelta y en los procedimientos de tortura y eliminación que luego pusieron en práctica. En Chile, un ex sargento de la infantería alemana durante la guerra, Paul Schäfer, levantó un enclave llamado «Colonia Dignidad», y que se extendía a lo largo de 13.836 hectáreas. En la práctica, actuó como un estado dentro del Estado, con sus leyes y organización propia. Era lugar de descanso para los afines al pinochetismo y antiguas víctimas aseguraron que fue un centro de detención, tortura y desaparición. Tras las causas judiciales contra Pinochet se registró y se encontraron redes de túneles y construcciones sin explicación razonable, si no era el retener prisioneros. Schäfer y su dignidad se vieron finalmente sujetos a la ignominia de un proceso por corrupción de menores.
Es posible que no haya otro episodio tan estudiado a lo largo de la historia como el nazismo y el Holocausto. Desde todos los puntos de vista. Durante los juicios de Núremberg, Estados Unidos encargó a un grupo de médicos que entrevistara a los acusados para entender su manera de pensar. Entre ellos estaba el psiquiatra Leon Goldensohn, quien dialogó con ellos durante siete meses. El especialista falleció en 1961 sin publicar sus conclusiones, pero sus anotaciones fueron editadas en el año 2006. En ellas había lugares comunes entre los enjuiciados: todos negaban haber cometido crímenes de guerra y muchos señalaban que Hitler fue desviado de sus «nobles fines» por hombres malvados como Martin Bormann, Heinrich Himmler y Josef Goebbels. Entre las preguntas realizadas consta la efectuada por Goldensohn a Otto Ohlendorf, teniente general de las SS. « ¿Cómo es posible matar a un niño judío de seis meses por considerarle un enemigo?». La respuesta fue: «Es necesario ver al adulto que hay en él». Este sádico y atroz pragmatismo aún espanta porque el mundo aún no lo ha desterrado. La eficiencia puesta al servicio del exterminio es algo que la humanidad tardará en olvidar, por lo menos buena parte de ella. El 28 de mayo de 2006, el Papa Benedicto XVI visitó el campo de concentración de Auschwitz, paradigma de la sevicia y la brutalidad del hombre contra el hombre. Compungido, exclamó: «¿Por qué, Señor, has tolerado esto?», una cuestión que aún no han podido contestarse los creyentes. Si Dios existe, entonces, y otras muchas veces, vivía muy lejos. El dolor del Sumo Pontífice no pudo tapar las voces de otras personas que aún piden que se aclare el papel del Vaticano en la protección de nazis y su huida a países latinoamericanos. (Por cierto, no fueron los únicos: los servicios secretos y las autoridades de, por ejemplo, Estados Unidos, se sirvieron también de ellos). En junio de 2006, la CIA desclasificó 27.000documentos relativos a la Segunda Guerra Mundial. Según publicaron los medios de comunicación, entre ellos figuraba la constancia de que la inteligencia estadounidense sabía desde 1958 que Adolf Eichmann vivía tranquilamente en Buenos Aires bajo la identidad de Clement, y no dijeron nada a Israel. La razón es que Eichmann conocía la auténtica identidad de un agente en la República Federal Alemana. Se llamaba Hans Globke, había servido en el departamento de Asuntos Judíos del Reich, participó en la elaboración de leyes antisemitas y, bajo cobertura, era asesor del canciller de la REA, Konrad Adenauer, desde donde denunciaba a comunistas a los EE. UU. Años más tarde, sus delaciones fueron tildadas de rumores y chismorreos, pero gracias a ellas vivió tranquilo. Los servicios secretos evocan una frase pronunciada por un ex agente del MI-5 británico: «son como las capas de una cebolla, cuanto más quitas, más ganas tienes de llorar».
Y aún a pesar de los archivos, de las filmaciones, de los testimonios de supervivientes, hay quien niega el Holocausto. El negacionismo es otra forma de falsificación de la historia. El caso más emblemático es el de David Irving, un personaje nacido en Essex (Gran Bretaña) en 1938, hijo de un oficial de la Royal Navy y que, en principio, intentó licenciarse en Física, sin concluir sus estudios. Viajó a Alemania para perfeccionar el idioma y luego vivió en Torrejón de Ardoz, donde trabajó en la base militar estadounidense. En España se casó.
Irving se ha dedicado al estudio de la Segunda Guerra Mundial con resultados dispares. En 1963 publicó La destrucción de Dresde, que reconstruía el bombardeo de la ciudad alemana por la fuerza aérea británica; un suceso en el que murieron gran cantidad de civiles. En ese año era un episodio muy poco conocido en Inglaterra y su trabajo fue elogiado. Luego escribió decenas de libros más, pero ya derivaban hacia tesis mucho más polémicas y controvertidas: que las cámaras de gas son una invención y «la solución final» para los judíos (y muchos otros), una burda patraña. Su biografía está salpicada de frases que suenan chuscas, cuando no ofensivas. Ahí van algunas de las que se han publicado en los periódicos: «74 000 judíos murieron por causas naturales en los campos de trabajo; los demás fueron ocultados tras la guerra y enviados a Palestina, donde hoy viven bajo una nueva identidad»; o las cámaras de gas son «cuentos de hadas»; o «no creo que existiera una política global del Reich para matar judíos. De haberla habido, no habría tantos millones de supervivientes»; o «murieron más mujeres en la parte trasera del coche de Edward Kennedy en Chappaquiddick que en una cámara de gas de Auschwitz»; o su propuesta de crear una organización de «Supervivientes de Auschwitz, Supervivientes del Holocausto y Otros Mentirosos», cuyas siglas en inglés serían Assholds, que quiere decir gilipollas.
Al final, David Irving topó con una piedra en su camino. Se llama Deborah Lipstadt, es estadounidense y es historiadora. Redactó una obra titulada Negando el Holocausto en la que le definía como un antisemita que falsificaba documentos en pro de respaldar su ideología. Irving la demandó por difamación y en Londres, un juez dio la razón a Lipstadt. No acabaron aquí sus quebraderos de cabeza. El 11 de noviembre de 2005 fue detenido en Austria debido a una orden de captura por apología del nazismo, pues se le acusaba de propagar esta ideología (prohibida por ley en la patria chica de Hitler) en conferencias pronunciadas en círculos de la extrema derecha. (En España también lo hizo, tal como puede comprobarse buscando sus parlamentos en Internet, pero nadie le dijo nada). El 20 de febrero de 2006, fue llevado ante un tribunal de jurado en Viena por sus afirmaciones. Se retractó en parte de sus «aportaciones históricas», pero más movido por motivos estratégicos para evitar una sentencia de diez años que por convencimiento. El fiscal le llamó «peligroso falsificador de la historia»; los jurados le declararon culpable y le impusieron tres años de cárcel. Él se declaró «un preso político, un mártir» y se abrió un debate sobre la libertad de expresión, o, mejor dicho, sobre si se puede decir todo sin problemas aunque sea una flagrante mentira o una incitación al odio y a tirar los valores democráticos por la ventana.
España fue escenario de un litigio similar. En 1985, cuando se descubrieron los restos de Josef Mengele en América del Sur, un hombre llamado León Degrelle, en declaraciones a la revistaTiempo y a Televisión Española, lamentó la profanación de la última morada del secuaz del Holocausto, al que definió como un médico normal y corriente. (Bien, León Degrelle era un correligionario de Mengele. Natural de Bélgica, creó un partido nacionalsocialista en su país, colaboró con las SS durante la contienda y al perderla se refugió en España, donde el régimen franquista le acogió, le dio la ciudadanía española en 1954 y negó su extradición a las autoridades belgas. Murió en 1994, en Málaga). En esas entrevistas, Degrelle no sólo se quejaba de que se revolviera la tumba del nazi que buscaba gemelos para sus experimentos, sino que fue más allá: negó la existencia de las cámaras de gas (para él, de haber existido, hubiesen sido más eficaces en la eliminación de judíos: «si hay tantos ahora, resulta difícil de creer que hayan salido vivos de los hornos crematorios»), dijo que los judíos eran unos cuentistas y lamentó la carestía de caudillos: «falta un líder, aquel que podría salvar a Europa… Pero ya no surgen hombres como el Führer».
Tal concatenación de exabruptos removió las entrañas de una mujer, Violeta Friedman. Nacida en 1930 en Rumania, toda su familia fue deportada a Auschwitz, donde su bisabuela, abuelos y padres fueron asesinados. Residente en España, las palabras de Degrelle negando la suerte de los suyos la llevaron a emprender una acción judicial por protección de derecho al honor. Sus peticiones fueron desoídas por un juez de Madrid, por la Audiencia y por el Tribunal Supremo, con argumentos como que no estaba legitimada para protestar, pues Degrelle no la mencionó explícitamente a ella. (A veces los tribunales se convierten en laberintos donde priva más la forma —que no es baladí— que el fondo —que es trascendental—; de suerte que se dictan resoluciones incomprensibles para el común de los mortales; un camino seguido en ocasiones para ahorrarse el problema. Un abogado y profesor de práctica jurídica resolvía el dilema en una frase: «no están hechos los hombres para el derecho, sino el derecho para los hombres»). Al final, en 1991, el Tribunal Constitucional le dio la razón y proclamó que «la dignidad como rango o categoría de la persona como tal, del que deriva, y en el que se proyecta el derecho al honor, no admite discriminación alguna por razón de nacimiento, raza o sexo, opiniones o creencias. El odio y el desprecio a todo un pueblo o a una etnia (a cualquier pueblo o a cualquier etnia) son incompatibles con el respeto a la dignidad humana, que sólo se cumple si se atribuye por igual a todo hombre, a toda etnia, a todos los pueblos». En la sentencia figura la firma del entonces presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente; un reputado jurista y profesor. Fue asesinado por ETA el 14 de febrero de 1996 en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid, mientras preparaba sus clases.
En las postrimerías del siglo XX, víctimas como Violeta Friedman han conseguido éxitos importantes para salvaguardar la honra de los que han sido atropellados. En España, los procesos por los desaparecidos durante las dictaduras argentina y chilena removieron el derecho internacional. Lo curioso es que la ley existía, pero no la usaba nadie. Un joven fiscal, Carlos Castresana, pensó que era hora de ponerlas a trabajar y, en nombre de una asociación profesional, presentó una querella por delitos contra la humanidad, que provocó un terremoto. Pinochet fue detenido, altos militares argentinos perseguidos y un ex oficial de la marina argentino, Adolfo Scilingo, fue detenido en España y condenado en junio de 2004 por la Audiencia Nacional a 640 años de cárcel por arrojar a treinta personas al mar desde aviones. Para el tribunal, eso era un delito de lesa humanidad. La fiscal del caso, Dolores Delgado, afirmó durante el juicio que hay acciones que «no tienen perdón y olvido», y ante las cuales «no cabe el silencio. Ahora se tiene que oír la voz de la razón y el derecho, porque estos crímenes atentan contra la esencia de la civilización. No cabe el olvido para que no vuelvan a suceder».
Ante el movimiento registrado, se reforzó el Tribunal Penal Internacional que, por ejemplo, está empeñado en condenar a los que reprodujeron los campos de concentración nazis y la eliminación racial y religiosa durante las guerras de la antigua Yugoslavia. Pero cada vez que se inicia un proceso judicial se oyen voces a favor de taparlo todo, olvidarlo, esgrimiendo motivos de reconciliación social (basada en que los que recibieron deben aguantarse) o económicos (las pérdidas humanas no han de frenar el progreso. El ejemplo más sangrante es que durante el proceso a Pinochet se argumentó que se iba a frustrar una venta de submarinos. Había que trocar naves por amnesia). Siempre hay argumentos para no saber: el dinero, la religión o la identidad, pues en nombre de ellos deben obviarse los derechos civiles, o la posibilidad de discrepar, o la facultad de sentirse diferente. No es un problema sencillo, porque es difícil analizar fríamente los acontecimientos y menos cuando aún están vivos, o muy cercanos, los protagonistas. El silencio no deja de ser una adornada fórmula de falsificar la historia. Actualmente son muchos los historiadores que opinan que los hechos no son nunca blanco o negro y que la historia es un proceso social que debe ser continuamente revisado. Josep Fontana, catedrático de historia, recordaba en un artículo en El País (11 de junio de 2006) una frase que recientemente había leído: «la historia no es un libro cerrado o un veredicto final. Siempre está en proceso de hacerse».
El antropólogo Desmond Morris escribió en La naturaleza de la felicidad que «al leer los periódicos actuales y ver la televisión se tiene la impresión de que vivimos una época brutal y violenta, pero eso es una distorsión de la verdad tan exagerada como la que Hollywood nos ofrece, esa versión de gruñidos y golpes de nuestros antepasados. Teniendo en cuenta el nivel de población alcanzado y lo abarrotado que actualmente está el planeta, somos en realidad una especie increíblemente pacífica y amable. Quien abrigue dudas, que pruebe a contar los miles de millones de seres humanos que se han levantado esta mañana y han pasado la jornada sin darse de puñetazos. Afortunadamente para nuestra especie, la mayoría de sus miembros actúa así. Y afortunadamente para el periodismo, existe una escasa minoría de entre esos 6.000 millones que en raras ocasiones arroja un ladrillo o hace estallar una bomba, aunque, claro, es suficiente para ser noticia. Pero no hay que olvidar que la inmensa mayoría, la mayor parte del tiempo, nos preocupa más conseguir la felicidad que dedicarnos a cualquier caso de crueldad».
Matemáticamente, Desmond Morris tiene razón, pero hay que ver el tormento que dan los minoritarios. La nuestra es una especie que ha llevado a un grado desconocido la competencia y la lucha por el espacio, y somos los representantes del mundo animal que nos matamos más científica, drástica y empecinadamente. Y no es de ahora. En diciembre de 2005 se hizo público que un equipo de arqueólogos encontraron restos de una gran batalla que tuvo lugar en Siria en el IV milenio a. C., tal vez la primera batalla de la humanidad. Ya desde entonces no hemos parado de asesinarnos. Para nuestra vergüenza, en la época de los derechos civiles y las comunicaciones las masacres continúan. Las crónicas nos recuerdan los genocidios de Armenia, de los drusos, de Ruanda, de la guerra de los Balcanes, de América Latina… Y para nuestra vergüenza como comunidad, todavía hay lumbreras que las justifican y que presentan a los criminales como archipámpanos de la dignidad. El buen rumbo económico (que por cierto, no suele ser el de todos), la patria, la fe o las tradiciones sirven para ocultar la reflexión, la duda y la investigación de la historia. El negacionismo, el silencio y la falsificación de los acontecimientos son armas para perpetuar las injusticias. Deborah Lipstadt apuntó respecto de Irving que «lo que se merece no es el circo mediático que se ha montado a su alrededor en Austria sino el olvido más absoluto». Josep Fontana escribió que «la gran fuerza de la historia en una sociedad libre es su capacidad para la autocorrección. Tal vez precisamente es a la libertad a la que temen quienes nos niegan la capacidad de rectificar». Julio Caro Baraja, que abordó el análisis del tahúr Giovanni Nanni, nos alertó sobre las ponzoñosas intenciones de otros espadones mucho más peligrosos que el adulterador de las obras de Beroso: «De todas maneras, hoy, por muy críticos que seamos, hemos de estudiarlos a ellos (se refiere a Nanni y adláteres) más que a sus obras, con cierta benevolencia o comprensión, pues debieron de ser hombres fantásticos, no malhechores. Existen en la actualidad otra clase de impostores y tartufos más peligrosos; porque no se falsifican datos o hechos, sino que se interpretan los auténticos a su modo y para sus fines».
Noticias de hoy, mentiras del mañana
Lord Copper es el magnate inglés propietario de la empresa periodística Megalopolitan, editora del Daily Beast (que viene a significar algo así como «El Diario Bestia»). En el Londres de 1938, su lema es: «“ El Beast” es partidario de que haya gobiernos fuertes y muy enemistados entre sí en todas partes. Autosuficiencia en nuestro país, agresividad en el extranjero». Lord Copper se vanagloria de su olfato para escoger las noticias que le harán subir las ventas y para descubrir los nuevos talentos que deben cubrirlas. El día que se entera que en un país africano ha estallado una guerra civil, decide enviar allí a un joven genio de las letras, John Boot. Pero, por una confusión, quien acaba en medio de la jarana es William Boot, a cargo de una columna sobre jardinería en el rotativo y que sabe de periodismo lo mismo que de aeronáutica. Éste es el armazón de la desternillante sátira Noticia bomba, la novela del escritor inglés Evelyn Waugh sobre el mundo del periodismo; una caricatura sobre la información y quiénes la elaboran. A partir del equívoco de los Boot, Waugh elabora una mordaz fábula sobre la difusión de las noticias, pues al final el tímido y apocado amante del campo y las flores termina siendo más certero que sus veteranos colegas. En «Noticia bomba», Evelyn Waugh critica por medio de la fina ironía británica muchos procedimientos del mundo de la información, en especial aquel plasmado en el refrán «nunca dejes que la realidad te destruya una buena noticia»; los mismos tics que se desgranan en dos films sobre la misma temática, Luna nueva (Howard Hawks, 1940) y Primera plana (Billy Wilder, 1974).Los historiadores del mañana deberán leer los periódicos como fuente fundamental de sus trabajos para conocer los hechos del ayer. Ahora bien, habrá ocasiones en que podrán volverse locos, porque no pocas veces las noticias de hoy son las mentiras del mañana. Estamos acabando ya, y hemos visto cómo hay falsificadores de la historia, tahúres del arte, embusteros de la ciencia y también hay tramposos notables en el periodismo. El caso más notable de lo que llevamos de siglo se produjo en el New York Times, una de las insignias de la información seria y de calidad en el mundo. En mayo de 2003 publicó un extenso artículo, en portada y páginas interiores, donde se reconocía que uno de sus reporteros estrella era, digámoslo así, poco escrupuloso. La información señalaba que «Jayson Blair (pues éste es su nombre), de 27 años, ha estado engañando a lectores y compañeros del Times con despachos que pretendían proceder de Maryland, Texas y otros estados, cuando en realidad los redactó estando lejos de allí, por lo común en Nueva York. Inventaba comentarios y escenarios, y plagiaba material de otros periódicos y agencias de noticias».
El NYT hizo una dolorosa pero honesta aceptación del fraude y puso en tela de juicio las crónicas redactadas por su empleado, que llevaba en la empresa unos cuatro años, desde que llegó como becario. A pesar de ser un novel en una casa plagada de veteranos curtidos en las lides de la noticia, se le encargaron casos importantes, como los asesinatos cometidos por una pareja de francotiradores en Washington. La cumbre de sus éxitos llegó con varios reportajes sobre veteranos de la guerra de Irak y sus familias, que fueron adornados con diálogos y escenas inexistentes. Según la investigación interna del Times, Blair simulaba con un ordenador portátil y un teléfono móvil (¡la tecnología también ayuda a los chanchulleros!) que viajaba por el país, cuando se quedaba en casa. El asunto provocó una importante autocrítica en el diario y relevos en la dirección del rotativo. Blair tuvo el valor de publicar un libro sobre sus vivencias.
Pero los del Times no están solos en la desgracia. El 6 de enero de 2004, Jack Kelley, reportero estrella del USA Today (en el que llevaba 21 años de los 43 que tenía), dimitió al descubrirse que varios de sus sensacionales reportajes sobre la búsqueda de Osama Bin Laden o los terroristas suicidas eran fantasiosos. El más alejado de la verdad era una supuesta conversación con un defensor de los derechos humanos en Belgrado, que le habría mostrado el diario de un soldado donde figuraban las órdenes para proceder a una limpieza étnica. Su empresa también admitió que se la habían pegado.
Hasta el Premio Pulitzer, el Oscar de los medios de comunicación, se ha visto salpicado por los picaros. En 1981, el Washington Post (el mismo que destapó el escándalo Watergate y entronizó el periodismo de investigación) tuvo que devolver el galardón otorgado a su periodista Janet Crooke, quien el 29 de septiembre de 1980 había publicado una tremenda historia sobre la vida de Jimmy, un niño de ocho años, adicto a la heroína a tan temprana edad, y cuya existencia estaba martirizada por las drogas y la violencia. La pena es que era una novela de ficción; no una noticia del día.
Los libros, las hemerotecas e Internet recogen las trayectorias de profesionales de la información que mintieron descaradamente en su trabajo, por motivos tan humanos como subir en el escalafón o darse importancia. Lo curioso es que la mayoría son estadounidenses. La estadística nos llevaría a preguntarnos si sólo ellos son unos troleros. ¿No mentían los diarios de la antigua Unión Soviética? ¿Y los medios de comunicación de los países dictatoriales, ya sean de derecha o de izquierdas? ¿Somos más listos, más honrados y menos embusteros los latinos que los norteamericanos? ¿No hay periodistas europeos que hagan trampas? Pues más bien sí. Lo fácil sería atribuir el sensacionalismo a los anglosajones, pero eso es falso: el New York Times, el USA Today o el Washington Post no son unos fulleros: a lo mejor son más grandes y más fuertes porque tienen el valor de reconocer sus errores. En España, el vehículo más frecuente para enmendarse es la sección de «El Defensor del Lector», como hizo El País para reconocer que uno de sus reporteros, enviado a cubrir un trágico accidente de autocar donde las víctimas eran niños, se había equivocado de pueblo para describir el dolor de la comunidad. Pero no siempre es fácil rectificar. Una reportera del corazón aseguró que había visto viva y coleando a la hija de un famoso desaparecida en trágicas circunstancias, pero no aportó datos contrastados al respecto. El caso más chusco lo protagonizó un becario de un diario de Santander, que terminaba su estancia en el rotativo y que, según se desprende de su despedida, no había quedado muy contento. En su última noticia, tras unas primeras líneas acordes con el título, dedicó el resto del texto a poner a bajar de un burro a sus jefes, que no debieron revisarlo, pues salió publicado.
Ahora bien, la culpa de todas las sandeces o falsedades que a diario se difunden no es solo de periodistas. No sería justo matar siempre al mensajero, que a veces también es engañado a conciencia, con alevosía y con todo lujo de medios. Cuando François Mitterrand fue elegido presidente de la República Francesa, el 10 de mayo de 1981, había un debate sobre la necesidad de conocer la salud del jefe del Estado, y Mitterrand adquirió el compromiso de hacer públicos partes médicos periódicos. Pero a los seis meses, las revisiones descubrieron que el presidente sufría un cáncer, y a partir de entonces se organizó una estrategia para falsificar los comunicados, que durante un largo tiempo aseguraban que François Mitterrand estaba fresco como una rosa.
Hiram Johnson, congresista demócrata de Estados Unidos, sentenció en 1917 que «la primera víctima de la guerra es la verdad». Por desgracia, los hechos le han dado la razón. Josep Fontana, catedrático de historia, reflexionó sobre que «la historia militar era una mentira deliberada, un conjunto de leyendas encaminada a hacer aceptable la guerra a quienes no la habían experimentado personalmente (y que, de conocerla mejor, se negarían a participar en ella)». Fontana es taxativo, pero las deformaciones sobre los acontecimientos alcanzan límites casi ridículos. Así, durante la guerra del Golfo declarada tras la invasión de Kuwait por parte de Irak (1990-1991), se difundió la foto de un cormorán bañado en petróleo, producto de la iniquidad de Sadam Hussein al volar los pozos. Sadam era un ser infame, un tirano, responsable de miles de muertos en su país, pero el cormorán no fue culpa suya: era un afectado por el naufragio del petrolero «Exxon Valdez», que se fue a pique en Alaska, vertiendo al mar 262 000barriles de hidrocarburo y provocando una enorme marea negra, que causaron un tremendo daño al ecosistema y la desaparición de miles de aves. Y, sin embargo, la fotografía se difundió como procedente de Mesopotamia.
Otro ejemplo. En 1989 cayó el régimen despótico de Nicolás Ceaucescu en Rumania. La opinión pública internacional recibió transida la noticia de que, en el transcurso del levantamiento contra el dictador, se habían producido sangrientas matanzas en la pequeña ciudad de Timisoara, donde se inició la revuelta. Se difundieron cifras escalofriantes de muertos durante los enfrentamientos, hasta cinco mil, que habían sido arrojados a fosas comunes. Incluso las fotos de las víctimas fueron publicadas en los medios de comunicación. Fue una campaña de desinformación, porque la sedición apenas se cobró en todo el país setecientas almas. Pero Europa occidental estaba dispuesta a creerse el relato de carnicerías en el crepuscular bloque del Este.
Las relaciones entre el poder y la prensa han sido, son y serán conflictivas, y de no ser así es que los medios de comunicación no cumplen su papel. Los periodistas no deben suplir a jueces, fiscales, policías o políticos, pero sí están obligados a mantenerse vigilantes ante los posibles excesos o errores, y a difundirlos por la condición inherente e irrenunciable del oficio, del mismo modo que el médico tiene el deber de curar enfermos por muy mal que le caigan. Naturalmente, en este delicado equilibrio hay excesos, y uno de los más comunes son las teorías de las conspiraciones, que en ocasiones ponen en tela de juicio cualquier afirmación por el hecho de que parta de la administración, ante la sospecha de que cualquiera que accede a la función pública lo hace para engañar o beneficiarse económica o socialmente. (¡Como si no hubiera bastante con las evidentes realidades! Pero no hay que perder de vista que, una de las tácticas de los servicios secretos y de inteligencia es, una vez ocurrido un suceso, difundir rápidamente versiones sobre contubernios, a fin de que la confusión sea tal que difícilmente se pueda atisbar la realidad, mucho más sencilla, y que se fundamenta en garrafales errores o manifiestas incapacidades).
El poder siempre tendrá la tentación de manipular la opinión pública y sus métodos son diversos y cada vez más refinados. Por ejemplo, la filtración de noticias interesadas, que, a cambio del anonimato de la fuente y la dificultad de contrastar, facilitan datos interesada y sesgadamente. También están las especulaciones dirigidas, el rumor o el dar una información fuera de su contexto, con lo que altera absolutamente su valor y significado. Ni siquiera los políticos (y algunos periodistas) democráticos han dejado de emplear la máxima que rigió el proceder de un sujeto tan infame como Joseph Goebbels, el responsable de propaganda del III Reich: «una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad».
En el siglo XXI, políticos occidentales de distintas ideologías han tenido tentaciones feas, por calificarlas de alguna manera. Por ejemplo, suministrar lo que ellos llamaban «señal institucional» a radios y televisiones, lo cual implica la presencia en sus actos de un solo micrófono y cámara y la selección a cargo del propio partido de las frases «interesantes» (¿información o propaganda?). En enero de 2005 varios edificios del barrio barcelonés del Carmel se hundieron debido a las obras del metro. Pues bien, la administración pretendió que uno de los suyos acompañara siempre a los periodistas que hablaban con los vecinos (¿libertad o control?). Y se pone de moda la convocatoria de la prensa para leer una declaración sin aceptar preguntas. Jordi Pujol, el que fuera presidente de la Generalitat, el gobierno autonómico catalán, fue el campeón del «avui no toca» (hoy no toca) para no contestar las cuestiones que no quería abordar; el mismo que definió a Javier de la Rosa (un financiero condenado judicialmente por sus escándalos económicos) como «un empresario modelo». Cataluña ha sido bautizada como el oasis, en contraposición con la enconada batalla política y los escándalos que tenían lugar en Madrid, olvidando que un oasis es una palmera en el desierto y que el silencio era una refinada forma de complicidad y censura para no airear las vergüenzas. Dos columnistas hicieron otras similitudes: que era el «Titanic» y que, en lugar de remanso de agua, era una fosa séptica. No se hicieron muy populares.
A estas fórmulas se ha unido, con entusiasmo, la deformación de las palabras, para pervertir su auténtico significado o realidad. La corrupción del lenguaje implica la gangrena de las ideas. Así, en los discursos políticos abundan términos, recogidos y aceptados por los medios de comunicación, como «ingeniería financiera» o «contabilidad creativa» (en lugar de, simplemente, estafa o robo), «daños colaterales» (para justificar la muerte de civiles en conflictos), «guerra preventiva» (para argumentar acciones militares sin razón) o «asesinato selectivo» (que parece menos grave que atentado). En países que no están en guerra se habla de procesos de paz, grupos totalitarios que usan los explosivos y tiros en la nuca emiten comunicados aludiendo a la democratización de la sociedad (entendiendo eso como el conjunto de los que piensan lo mismo) y grupos que dicen tener en su norte a Dios le mentan para disculpar que vuelan vagones de metro o derriban rascacielos llenos de gente que no saben ni quien son. Un último ejemplo, citado por José Antonio Marina en La inteligencia fracasada: llamamos patriotismo al sentimiento que uno siente hacia su propio país, pero podemos llamar peyorativamente «nacionalismo» al patriotismo que otra gente siente por el suyo.
Esta depravación del lenguaje lleva aparejado otro efecto perverso: al banalizarse el sentido de las palabras, éstas pierden su fuerza y, como todo ve alterado su significado, todo puede decirse, aunque no esté sostenido en ningún dato o hecho. De esta forma, ante gruesas acusaciones sin sustento, la exposición de acontecimientos verídicos y que deberían inducir a la reflexión pasan, si no inadvertidas, sí con impacto minimizado. Dos muestras aparecidas en la prensa en 2006 (aunque se repiten periódicamente). En el mundo, ciento cuarenta y seis millones de niños pasan hambre y quinientos millones de personas, un ocho por ciento de la población mundial, moran en zonas desérticas, que cubren una cuarta parte del planeta. Estas auténticas catástrofes humanitarias se envuelven en polémicas que las desvirtúan, igual que el cambio climático, o el incremento de las desigualdades sociales, o la inmigración y su asociación perversa a la delincuencia, o la plaga de las enfermedades (consulten las estadísticas sobre esperanza de vida de la Organización Mundial de la Salud: en algunos países llegar a los cuarenta años es un milagro), obviando que hay oscuros intereses más preocupados en perpetuar los desequilibrios que en el progreso.
No hay partido político que no cuente con un fantasma en su armario, en especial en lo que se refiere a su financiación. En España hay casos para dar y vender. El Gobierno del PSOE mantenía que se enteró del GAL (el terrorismo de Estado contra ETA) por la prensa y el del PP vinculó los atentados del 11-M en Madrid con la banda terrorista vasca, manteniéndose en sus trece y difundiendo conspiraciones en los cuerpos de seguridad y la justicia para desmentirlos.
La aparición del terrorismo de Al Qaeda ha provocado una catarata de desinformaciones y de afirmaciones que luego han resultado ser falsas. De esta forma, la invasión de Irak se escudaba en la existencia de armas de destrucción masiva (que nunca se han encontrado) y en los vínculos de Sadam Hussein con la tropa de Bin Laden (Sadam se bastaba solo para convertir la vida de otros en un infierno, para eso no necesitaba al saudí. Los vínculos no dejaron de ser un rumor: el desastre que sucedió a la guerra favoreció el auge de los integristas en el país). Lo que sí empezamos a saber son los costes de la invasión y sus beneficiarios. Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de economía, publicó en febrero de 2006 que, en un «cálculo moderado», la cifra era de 799 millones de dólares. También añadió quiénes habían sacado provecho del asunto: «las empresas petroleras son las grandes ganadoras, mientras que la economía estadounidense y la mundial son las perdedoras». Vale la pena recordar que José María Aznar, entonces presidente del Gobierno de España, prometió beneficios inimaginables por la acción bélica (¿para quién?) y que se aseguraba que el precio del petróleo bajaría, cosa que tampoco ha ocurrido. En La Vanguardia del 19 de marzo de 2006, el columnista Xavier Batalla nos recordaba otra contabilidad, aún más tétrica: desde el inicio del conflicto, a esa fecha, habían perdido la vida más de dos mil trescientos soldados estadounidenses y las víctimas civiles superaban las doce mil.
Aznar y, aún en mayor medida, el presidente del Gobierno británico Tony Blair, fueron los más entusiastas socios de George Bush para invadir Irak. Ante el decaimiento ruinoso de sus argumentos, Blair optó por una salida tan antigua como la civilización: sería finalmente Dios quien le juzgaría por su comportamiento. Supongamos que Dios existe: debe estar dolido, escandalizado y harto de cómo se utiliza su nombre cuando se acaban los argumentos presentables.
La guerra de Irak, además, planteó de forma artera otra disyuntiva: era necesario restringir las libertades civiles en pro de una mayor seguridad. Era preciso un mayor control de los ciudadanos, y no sólo de los presuntos sospechosos, y extremar el control de la información que se facilitaba a la prensa. La Casa Blanca tuvo varias ideas al respecto, que fueron combatidas por los medios de comunicación, incluso por los afines al Partido Republicano, que no han ahorrado críticas a la Administración Bush. Un George Bush que, por otra parte, ha visto como incluso altos cargos de sus departamentos han reconocido cómo se manipularon informes y datos para dar verosimilitud a la necesidad de la acción militar y que siguió en sus trece, manteniendo que la invasión fue un acierto.
La política no es el jardín del Edén ni siempre es un juego limpio. Geoffrey Regan ha escrito en Guerras, políticos y mentiras que «el lenguaje de la guerra se ha transformado en un depósito de eufemismos» y que «las naciones no tienen amigos, sólo intereses». (De todas formas, conozco ciudadanos que piensan lo mismo de su vida). Sólo así se puede explicar cómo facinerosos como Sadam Hussein, Osama Bin Laden o Anastasio Somoza hayan sido aliados de Occidente en el pasado. El mundo está siempre en peligro de ser infectado por la mentira y más cuando las palabras se trivializan, y más en sociedades democráticas. Ahora bien, no podemos perder de vista una cosa: por mucho que nos enfademos, por mucho que nos critiquemos, nunca las sociedades occidentales habían sido más prósperas y más justas. Nunca Europa había progresado tanto en todos los sentidos como tras la derrota del nazismo. Nunca España había sido como ahora, treinta y un año después de la muerte de Franco, tan rica y boyante como en democracia. Hay que recordarlo cuando hay quien se apunta a rememorar la bondad de situaciones pretéritas: se trata de mejorar el sistema y profundizar en él, no de cargárselo. En la democracia hay políticos corruptos, pero hay muchas probabilidades de saberlo y denunciarlo, aunque se vayan de rositas. En la Unión Soviética, en la España franquista, en la Argentina de los militares, en Cuba, en Arabia Saudí o en Corea del Norte, no. ElNew York Times o el Washington Post han publicado reportajes falsos y se han equivocado, pero lo han reconocido, lo han dicho y han modificado posturas. Ningún periódico de las naciones citadas podrá jamás publicar un caso Watergate o su repudio por las represalias tomadas contra un oficial del ejército que era inocente, como hizo Emile Zola en el asunto Dreyfus. Y como somos sociedades democráticas y avanzadas podemos discutir si es lícito que un diario danés publique unas caricaturas que ridiculizaban a Mahoma, y tenemos que tolerar que en rotativos de países islámicos aparezcan dibujos del mismo tenor pero en sentido contrario, y que en las escuelas de estas naciones enseñen en los libros de texto la violencia contra el infiel, tal como publicó El País el 28 de mayo de 2006.
En un mundo tan complejo, y tan tendente a la mentira, incluso en sociedades avanzadas, las hemerotecas son la pesadilla de los políticos, pues en ellas queda archivado cómo han cambiado su postura en función de intereses transitorios o de dañar al rival sin tener en cuenta el interés general. (Quien tenga ganas de hacer el ejercicio, que revise las declaraciones y los actos sobre, por ejemplo, las negociaciones con ETA para terminar con la banda terrorista, o sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña: igual se ríe o igual no). La información genera dudas y preguntas y eso siempre es incómodo para el poder. El último ejemplo es la censura a que se someten los contenidos de Internet en China o Cuba. En naciones democráticas, un periodista de a pie con su libreta y su bolígrafo es un incordio para los poderes públicos, pues simplemente plantear ¿por qué?, puede poner en un brete a quien debe responder. (Vale la pena poner de relieve que en los primeros cuatro meses de 2006 dieciséis periodistas fueron asesinados mientras estaban trabajando. Si nos remontamos a los diez años anteriores, la cifra es de quinientos cincuenta. Cuando se critica la función de los medios de comunicación hay que tenerlo presente). Los medios de comunicación cometen muchos excesos, lo mismo que todos los colectivos humanos, y no hay que olvidar que, hoy por hoy, en el siglo XXI, son un mecanismo imprescindible por el cual la opinión pública puede conocer, y así tomar decisiones o exigir responsabilidades, sobre lo que le concierne. Dicho de otra forma, es una de las maneras en que el administrado puede controlar al administrador. Sin libertad de información y de pensamiento no hay democracia alguna.
El hombre es la especie dominante del planeta Tierra. Y, además, por goleada, pero eso no nos hace mejores, e incluso nos convierte en arrogantes. Por suerte, de vez en cuando la ciencia y la filosofía nos recuerdan quiénes somos. Desmond Morris en sus libros reitera que somos animales, y mucho más de lo que nos creemos. La bióloga Lynn Margulis, en una entrevista publicada en El Mundo, el 20 de marzo de 2006, nos puso de manifiesto algo que es sabido, pero poco tenido en cuenta, y es que nuestro destino es finito: «está claro que antes o después nos vamos a extinguir». En la misma conversación, realiza otras consideraciones relevantes: «los chimpancés y los seres humanos comparten el 99,9% de su ADN. Sabemos que en estos momentos hay unos 10 000chimpancés en el mundo, pero existen unos 6000 millones de personas y la población sigue creciendo. […] Ahora sabemos que había 20 especies de Homo, y hoy en día no queda más que el sapiens. ¿Por qué? Pues porque hemos exterminado a todas las demás y hemos destruido el medio ambiente. La gran diferencia del Homo sapiens con respecto a otros primates es que nosotros pensamos que somos invencibles y superiores, que estamos más cerca de los ángeles que de los demás animales».
¿Qué nos hace tan distintos? Lynn Margulis tiene su opinión: «La diferencia clave está en nuestra capacidad para hablar, y con la capacidad de hablar viene la capacidad de mentir. Somos muy mentirosos y sobre todo nos mentimos a nosotros mismos». Los descubrimientos científicos nos han permitido hacer un paralelismo, que ya hemos descrito, pero sobre el que es oportuno volver para bajarnos un poco los humos: si equiparamos la historia de la Tierra a un día, el hombre apareció en los últimos tres segundos, cuando eran las 23 horas, 59 minutos y 57 segundos. Tres segundos de historia que se cuentan en mil mentiras.
Es necesario revisar y reescribir continuamente la historia (y la actualidad, que es la historia del mañana), porque, en palabras de otros que ya se han citado, ni la historia es un veredicto final ni los acontecimientos son blanco o negro: hay muchos más colores. Los ejemplos son numerosos y muchos ya se han expuesto: ni Maquiavelo era el paradigma de la maldad ni Ricardo Corazón de León era el mejor de los hombres, y aún sabemos poco, muy poco, de aquellos que fueron puntos de inflexión en nuestro devenir, como el propio Jesucristo, que rige la moral de millones de personas y cuya aparición es tan trascendente que sirve para dividir el tiempo. La historia está trufada de mentiras, pero no por eso nos hemos de tirar por un balcón o convertirnos en cínicos o en indiferentes. Lo peor de los pecados no es que existan, es ignorarlos o desconocerlos. Y la verdad no puede ser una religión, porque está por ver qué es en realidad. La verdad absoluta es tan pérfida como la mentira. Por eso es importante la duda, que es un acto de subversión intelectual, no una debilidad. El hombre cuenta también su historia por medio de la mentira, y eso nos debe empujar a buscar la aproximación a la realidad: hay que identificar la mentira y reconocer su capacidad de corrupción y de destrucción para que no triunfe el principio, aún no desterrado, de Goebbels, aquel que esgrimía que repetir una mentira mil veces la transformaba en una verdad. La existencia de la mentira no es una tragedia irreparable. Se puede vencer. Sólo hay que aceptar que vive con nosotros.
- ABELLA, RAFAEL, Los halcones del mar, Martínez Roca, Barcelona, 1998.
- ABOS, ÁNGEL LUIS, La historia que nos enseñaron, Foca Ediciones, Madrid, 2003.
- ALAY, ALBERT, Ambaixador a la cort del Gran Mogol, Pages editors, Barcelona, 2002.
- ALVAR, CARLOS, El rey Arturo y su mundo, Alianza Tres, Madrid, 1991.
- AMBROSE, STEPHEN, E., Caballo Loco y Custer, Turner, Madrid, 2004.
- ASIMOV, ISAAC, El Imperio Romano, Alianza Editorial, Madrid, 1981.; — La alta Edad Media, Alianza Editorial, Madrid, 1997.; — Los egipcios, Alianza Editorial, Madrid, 1981.
- ÁVILA GRANADOS, JESÚS, El libro negro de la Historia de España, Ediciones Robinbook, Barcelona, 2001.
- BARCELÓ, PEDRO, Aníbal de Cartago, Alianza, Madrid, 2000.
- BETTETINI, MARÍA, Breve historia de la mentira, Cátedra, Madrid, 2001.
- BLOOM, HAROLD, Genios, Anagrama, Barcelona, 2005.; — Jesús y Yahvé, los nombres divinos, Taurus, Madrid, 2006.
- BLUCHE, FRANÇOIS, RICHELIEU, El Ateneo, Buenos Aires, 2005.
- BOORSTIN, DANIEL J., Los creadores, Crítica, Barcelona, 1994.; — Los descubridores, Crítica, Barcelona, 1986.
- BRION, MARCEL, La vie d’Atila, Gallimard, París, 1928.; — Maquiavelo, Ediciones B, Barcelona, 2003.
- BROSSARD-DANDRÉ, MICHÈLE y BESSON, GISÈLE, Ricardo Corazón de León, historia y leyenda, Siruela, Madrid, 1991.
- BROWN, DEE, Enterrad mi corazón en Wounded Knee, Editorial Bruguera, Barcelona, 1971.
- BRYSON, BILL, Una breve historia de casi todo, RBA, Barcelona, 2004.
- CALDERÓN PERAGÓN, JOSÉ RAÚL, Proceso a un inocente, Editorial Jabalcuz, Jaén, 1999.
- CARO BAROJA, JULIO, Las falsificaciones de la historia (en relación con la de España), Seix Barral, Barcelona, 1992.
- CASTILLO, VICENTE DEL y MARTÍNEZ, JESÚS, Personajes históricos en el cine, Acento Editorial, Madrid, 2003.
- CATALÁN, MIGUEL, Antropología de la mentira, Taller de Mario Muchnik, Madrid, 2005.
- COLLINS, ROGER, La conquista árabe, Crítica, Barcelona, 1991.
- CORDINGLY, DANIEL, Bajo bandera negra, Edhasa, Barcelona, 2005.
- CROSSAN, JOHN D., El Jesús de la historia, Crítica, Barcelona, 2000.
- CYR, MARIE-FRANCE, ¿Verdad o mentira? Los cuatro códigos para detectar el engaño, Paidós, Barcelona, 2003.
- CHEVALIER, JEAN JACQUES, Los grandes textos políticos, Aguilar, Madrid, 1979.
- DARLYMPLE, WILLIAM, Tras los pasos de Marco Polo, Ediciones B, Barcelona, 1998.
- DEBO, ANGIE, DE OLAÑETA, JOSÉ J., Gerónimo, el apache, Palma de Mallorca, 1994.
- DESROCHES, CHRISTIAN E. Ramsés II: la verdadera historia, Destino, Barcelona, 2004.
- DOVAL, GREGORIO, El libro de los hechos insólitos, Ediciones del Prado, Madrid, 1994.
- DR. CABANÉS, Las indiscreciones de la Historia (5 tomos), Ediciones Mercurio, Madrid, 1927.; — Leyendas y curiosidades de la Historia (5 tomos), Ediciones Mercurio, Madrid, 1927.
- DRÈGE, JEAN PIERRE, Marco Polo y la ruta de la seda, Aguilar Universidad, Madrid, 1992.
- DUQUESNE, JACQUES, Jesús, Seix Barral, Barcelona, 2004.
- EHRMAN, BART D., Jesús, el profeta judío apocalíptico, Paidós, Barcelona, 2001.
- EKMAN, PAUL, Cómo detectar mentiras, Paidós, Barcelona, 2005.
- ESLAVA GALÁN, JUAN, Grandes batallas de la historia de España, Planeta, Barcelona, 1995.; — Tartessos y otros enigmas de la historia, Planeta, Barcelona, 1994.
- FERNÁNDEZ URIEL, PILAR y PALOP, LUIS,Nerón. La imagen deformada, Aldebarán, Madrid, 2000.
- FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR (dir.),Memoria de España, Aguilar, Madrid, 2004.
- FISAS, CARLOS, Historias de la historia (5 volúmenes), Planeta, Barcelona.; — Intimidades de la historia, Plaza y Janes, Barcelona, 1995.
- FLORI, JEAN, Ricardo Corazón de León, el rey cruzado, Edhasa, Barcelona, 2002.
- FONTANA, JOSEP, La construcció de la identitat, Editorial Base, Barcelona, 2005.
- FOUCAULT, MICHAEL, La verdad y las normas jurídicas, Gedisa, Barcelona, 2005.
- FREELAND JUDSON, HORACE, Anatomía del fraude científico, Crítica, Barcelona, 2006.
- FUSTER, JOAN, El bandolerisme català, Aymá, Barcelona, 1963.
- GARCÍA DE CORTÁZAR, FERNANDO, Historia de España, Planeta, Barcelona, 2002.
- GÓMEZ ALONSO, JUAN, Los vampiros a la luz de la medicina, Neuropress, Vigo, 1995.
- GONZÁLEZ DE VEGA, GERARDO, Mar brava, Ediciones B, Barcelona, 1999.
- GOODRICK-CLARKE, NICHOLAS, The occult roots of nazism, New Cork University Press, New Cork, 1985.
- GUBLER, CLAUDE y GONOD, MICHEL, Le grand secret, Éditions du Rocher, París, 2005.
- HANSON, VICTOR DAVIS, Matanza y cultura: batallas decisivas en el auge de la civilización occidental , Turner, Madrid, 2004.
- HAZLE, JOHN, Quién es quién en la antigua Roma, Acento, Madrid, 2002.
- HEERS, JACQUES, Los berberiscos, Ariel, Barcelona, 2003.
- HERNÁNDEZ GIRBAL, F., Bandidos célebres españoles (Dos volúmenes), Ediciones Lira, Madrid, 1986.
- HERZHAFT, GERARD, Yo, Atila, Anaya, Madrid, 1991-
- HIBBERT, CHRISTOPHER, Breve historia del rey Arturo, Nautilus, Madrid, 2004.
- HOBBES, NICHOLAS, Militaria, Destino, Barcelona, 2005.
- HOBSBAWM, ERIC, Bandidos, Crítica, Barcelona, 2001.
- HOWARTH, PATRICK, Atila, Ariel, Barcelona, 2001.
- HUSS, WERNER, Los cartagineses, Gredos, Madrid, 1993.
- JACQUIN, PHILIPPE, El ocaso de los pieles rojas, Aguilar Ediciones, Madrid, 1990.
- LAMB, HAROLD, Gengis Kan, emperador de todos los hombres, Alianza, Madrid, 1995.
- LANCEL, SERGE, Cartago, Crítica, Barcelona, 1994.
- LANE FOX, ROBIN, La versión no autorizada, Planeta, Barcelona, 1992.
- LARNER, JOHN, Marco Polo y el descubrimiento del mundo, Paidós, Barcelona, 2001.
- LOSADA, JUAN CARLOS, Batallas decisivas de la historia de España, Aguilar, Madrid, 2004.
- LYNCH, MICHAEL P. La importancia de la verdad para una cultura pública decente, Paidós, Barcelona, 2005.
- MCDONALD, ROGER, La máscara de hierro, Crítica, Barcelona, 2006.
- MALORY, SIR THOMAS, La muerte de Arturo, Siruela, Madrid, 1985.
- MAN, JOHN, Atila, el bárbaro que desafió a Roma, Oyeron, Madrid, 2006.
- MAQUIAVELO, NICOLÁS, El príncipe (comentado por Napoleón), Espasa Calpe, Madid, 2003.; — El príncipe (comentado por Sabino Fernández Campos), Temas de Hoy, Madrid, 1994.; — Obras históricas, Editorial Poseidón, Buenos Aires, 1943.
- MARINA, JOSÉ ANTONIO, La inteligencia fracasada, Anagrama, Barcelona, 2004.
- MARTÍNEZ SELVA, JOSÉ MARÍA, La psicología de la mentira, Paidós, Barcelona, 2005.
- MASÍA DE ROS, ÁNGELES, Historia general de la piratería, Editorial Mateu, Barcelona, 1959.
- MASSIE, ALLAN, Los Césares, Edhasa, Madrid, 1996.
- MATTHEWS, JOHN, King Arthur: dark age warrior and mythic hero, Carlton Books, Londres, 2004.
- MATYSZAK, PHILIP, Los enemigos de Roma, Oberon, Madrid, 2005.
- MELLIZO, FELIPE, BERND DIETZ, CARLOS GARCÍA GUAL, LUIS ALBERTO DE CUENCA, En torno a Malory, Siruela, Madrid, 1985.
- MIRA GUARDIOLA, M. A., Cartago contra Roma: las Guerras Púnicas, Aldebarán, Madrid, 2000.
- MONMOUTH, GEOFFREY de, Historia de los reyes de Britania, Siruela, Madrid, 1984.
- MONTANELLI, INDRO, Historia de Roma, Plaza y Janes, Barcelona, 1961.
- MOORE, WILLIAM, V. Guerras indias de los Estados Unidos (2 volúmenes), Aldebarán, Madrid, 2004.
- MORGAN, DAVID, Los mongoles, Alianza, Madrid, 1990.
- O’BRIEN, DAN, Los últimos días de Caballo Loco, Ediciones B, Barcelona, 2002.; — Grandes batallas de la historia: Little Big Horn, Ediciones del Prado, Madrid, 1996.
- PAYAN, MIGUEL JUAN, Las cien mejores películas de piratas, Capitel, Madrid, 2005.; — Las cien mejores películas del cine histórico y bíblico, Cacitel, Madrid, 2003.; — Los cien mejores films de vampiros, Cacitel, Madrid, 2005.
- PÉREZ, ADOLFO, Cine de vampiros, Ediciones Masters, Madrid, 2004.
- PÉREZ, JOSEPH, Historia de España, Barcelona, Crítica, 1999.
- PHILLIPS, GRAHAM, En busca del Santo Grial, Edhasa, Barcelona, 1996.
- POLO, MARCO, El libro de las maravillas, Biblioteca Universal del Círculo de Lectores, Barcelona, 1997.
- PUIG I TÀRRECH, ARMAND, Jesús, un perfil biogràfic, Proa, Barcelona, 2004.
- PUIG MASSANA, RAMÓN, El rostro de Jesús, el Cristo, Ediciones Beascoa, Barcelona, 1998.
- REGAN, GEOFFREY, Guerras, políticos y mentiras, Crítica, Barcelona, 2006.
- REGLÀ, JOAN i FUSTER, JOAN, Serrallonga, vida i mite del famós bandoler, Aedos, Barcelona, 1961.
- ROBB, METER, Una muerte en Brasil, Alba Editorial, Barcelona, 2004.
- ROCA, CARLOS, Zulú: la batalla de Isandlwana, Inédita editores, Barcelona, 2006.
- ROSA, JOSEPH, G., El legendario oeste: la época de los pistoleros, Libsa, Madrid, 1994.
- ROSASPINI, ROBERTO, Historia y Leyenda del Rey Arturo, Ediciones Continente, Buenos Aires, 1998.
- SÁNCHEZ NORIEGA, JOSÉ LUIS, Diccionario temático del cine, Cátedra, Madrid, 2004.
- SANTOS TORRES, JOSÉ, El bandolerismo en España, Temas de hoy, Madrid, 1995.
- SAU, VICTORIA, El catalán, un bandolerismo español, Ediciones Aura, Barcelona, 1973.
- SCHAMA, SIMON, Auge y caída del imperio británico, Crítica, Barcelona, 2002.
- SCHOPENHAUER, ARTHUR, Dialéctica erística o el arte de tener razón expuesta en 38 estratagemas , Trotta, Valladolid, 1997.
- SERGE LANCEL, Aníbal, Crítica, Barcelona, 1997.
- SOLOMON, JON, Peplum: El mundo antiguo en el cine, Alianza Editorial, Madrid, 2002.
- SPULER, B., Los mongoles en la historia, Editorial Castilla, Madrid, 1965.
- STEINBECK, JOHN, Los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros, Edhasa, Barcelona, 1979.
- SUETONIO, Vida de los doce Césares, Editorial Juventud, Barcelona, 1978.
- TELECHEA IDÍGORAS, J. IGNACIO, Corsarios guipuzcoanos en Terra Nova, Publicaciones del Instituto Dr. Camino de Historia Donostiarra, Donostia, 2005.
- THOMPSON SETON, E., SETO, J. M., La tradición del indio norteamericano, José J. de Olañeta, Palma de Mallorca, 1992.
- THOMPSON, E. A., Los godos en España, Alianza, Madrid, 1990.
- TORRES I SANS, XAVIER, Els bandolers, Eumo, Barcelona, 1991.
- TORRES, MARGARITA, Las batallas legendarias y el oficio de la guerra , Areté, Barcelona, 2002.
- TWISS, MIRANDA, Los más malos de la historia, Martínez Roca, Madrid, 2003.
- VALLEJO-NÁGERA, ALEJANDRA, Locos de la historia, La Esfera de los libros, Madrid, 2006.
- VARIOS AUTORES, El reportaje de la historia, La Esfera de los Libros, Madrid, 2004.
- VARIOS AUTORES, La historia más bella de Dios, Anagrama, Barcelona, 1998.
- VARIOS AUTORES, Vampiros, Ediciones Siruela, Madrid, 1992.
- VIDAL, CÉSAR, Enigmas históricos al descubierto, Planeta, Barcelona, 2002.
- VILA SAN JUAN, JOSÉ LUIS, Las memorias de Atila, Planeta, Barcelona, 1996.; — Mentiras históricas comúnmente creídas, Planeta, Barcelona, 1992.
- VIROLA, MAURICIO, La sonrisa de Maquiavelo, Tusquets, Barcelona, 2000.
- VOLTES, PEDRO, Grandes mentiras de la historia, Espasa, Madrid, 1994.; — Asombros y sustos de la historia de España, Flor del Viento, Barcelona, 2002.; — Historia de la estupidez humana, Espasa, Madrid, 1999.; — Rarezas y curiosidades de la historia de España, Flor del Viento, Barcelona, 2001.; — Historia inaudita de España, Plaza y Janes, Barcelona, 1984.
- WAGNER, CARLOS, G., Cartago, una ciudad, dos leyendas, Aldebarán, Madrid, 2000.
- ZACKS, RICHARD, El cazador de piratas, Lumen, Barcelona, 2003.